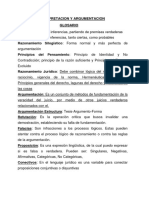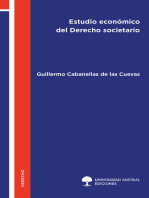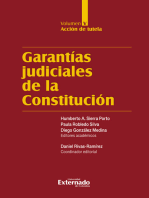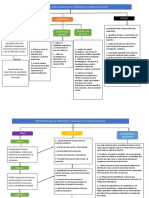Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Jerarqua Normativa y El Sistema de Fuentes PDF
La Jerarqua Normativa y El Sistema de Fuentes PDF
Cargado por
Elkin Gutierrez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas61 páginasTítulo original
LA JERARQUA NORMATIVA Y EL SISTEMA DE FUENTES.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas61 páginasLa Jerarqua Normativa y El Sistema de Fuentes PDF
La Jerarqua Normativa y El Sistema de Fuentes PDF
Cargado por
Elkin GutierrezCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 61
LA JERARQUA NORMATIVA Y EL SISTEMA DE FUENTES
EN EL DERECHO COLOMBIANO
WILLIAM JIMNEZ GIL
n el anl i si s que me propongo efectuar, resul ta trascendente
establ ecer si l os Pri nci pi os General es del Derecho son fuente
de Derecho para el sistema colombiano, s dichos principios se
ubi can como fuente pri nci pal y di recta, o se trata de fuentes secundari as que
ocasi onal ment e y en f or ma espor di ca son ut i l i zados por l os oper ador es
j urdi cos col ombi anos. Para el l o resul ta i ndi spensabl e, hacer evi dente que en
cual qui er si st ema j ur di co, el pr obl ema de l as f uent es del Der echo es un
problema eminentemente poltico y no simplemente conceptual o terico, y que
en el fondo l o que esconde una teorti ca ori entada a pri vi l egi ar determi nadas
fuentes, no es otra cosa que una l ucha de poder que se traduce en l a facul tad
para decir el Derecho. Esto hace perentorio que se deba analizar la estructura
general del si stema de fuentes en Col ombi a, para l uego si entrar de manera
di r ect a en l as consi der aci ones r ef er ent es a l os Pr i nci pi os Gener al es del
Derecho y particularmente los Principios Generales del Derecho Privado como
fuentes de Derecho.
A f i n de l ogr ar el acer cami ent o a t al es concept os, me val go de l a
concepcin general de Fuentes del Derecho expuesta por Norberto Bobbio en
su Introducci n al Derecho, la que complemento con la muy original visin de
Joseph Agui l Regl a en su obra Teora general de l as fuentes del Derecho (y
del orden jurdico). Con fundamento en las concepciones tericas de estos dos
autores, hago una expl oraci n emi nentemente descri pti va de l as fuentes del
Derecho colombiano, apartndome de la clsica divisin entre fuentes formales
y fuentes materiales, y utilizando la ms moderna clasificacin de Aguil Regla
de Fuentes Acto y Fuentes Hecho.
1
Aboga do de l a Universidad Santo Toms de Aquino, especialista en Derecho Comercial de la
Universidad Externado de Colombia, Magster en Derecho Puro de la Universidad Nacional de Colombia,
profesor universitario de la Universidad Nacional de Colombia y del Colegio Mayor de Cundinamarca,
miembro de nmero del Colegio de Abogados Comercialistas. Se desempea como abogado litigante en
el rea del Derecho Comercial y Financiero, siendo abogado externo entre otras entidades de BANCAFE,
BBVA S. A., BANCO DAVIVIENDA.
1
Aguil descarta las clsicas oposiciones conceptuales que dividen las fuentes del Derecho en fuentes
formales Vs. fuentes materiales, fuentes legales Vs. fuentes extra ordinem, fuentes de conocimiento Vs.
fuentes normativas; y en su lugar partiendo de la distincin entre las nociones de hecho jurdico y acto
E
Descri t as l as f uent es gener al es del Der echo col ombi ano, concl uyo
establ eci endo que l os Pri nci pi os General es del Derecho son fuente hecho de
carcter principal en el Derecho Colombiano, las que sin embargo no han sido
utilizadas por los operadores jurdicos, pese a que el si stema l os admi te como
una herramienta conceptual vlida para decir el Derecho vigente. Y ello ocurre
as, por que en l a conci enci a l egal de l os operadores j urdi cos col ombi anos,
exi ste una repul sa, un atvi co temor a consi derar como Derecho todo aquello
que pr ovenga de f uent es no f or mal es. Se t r at a en l t i mas de una cul t ur a
j urdi ca i mpregnada al ext remo de un respet o al concept ual i smo y el t enor
l i teral de l a norma, que sol o enti ende el Derecho como expresi n de normas
positivas; reflejando un enorme temor en apl i car fuentes de Derecho al ternas
basadas en hechos y no en actos j urdi cos, pues se cree que esto desarti cul a
el sistema jurdico colombiano y genera inseguridad jurdica.
Las pret ensi ones del t rabaj o son modest as, no t i enen el al cance por
dems ampuloso de dilucidar la incgnita sobre la naturaleza del Derecho o de
su cont eni do, pr obl emt i cas que pese a una cr eenci a gener al i zada en el
sent i do de que no t i enen que ver con l as f uent es del Der echo, est n
ntimamente relacionadas con dicha teorti ca, esto por cuanto l a defi ni ci n de
l as f uent es del Der echo es en l t i mas l a l ucha por deci r el Der echo que
r edunda en l a l ucha por l a supr emaca del campo j ur di co
2
que a s u v ez
jurdico, generadores de normas jurdicas, plantea la existencia de f uentes hecho y f uentes acto. Los
primeros son aquellos en donde el resultado institucional de creacin o generacin de una norma jurdica
se produce con independencia de la voluntad del sujeto que realiza el comportamiento. Los segundos son
aquellos en donde el resultado institucional de creacin o generacin de una norma jurdica, es el
producto de la voluntad y la intencin del sujeto que produce el comportamiento. Desde esta ptica, son
f uentes hecho: la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del Derecho. En tanto, son
f uentes acto: la ley, las estipulaciones de los contratos validamente celebrados y la doctrina. Vase
AGUIL REGLA, Joseph. Teora general de las f uentes del Derecho (y del orden jurdico). Editorial
Ariel S. A., Barcelona, 2000.
2
Considero aqu los planteamientos expresados por el profesor Pierre Bourdieu respecto a la sociologa
aplicada al campo del Derecho como una ci enci a de l a t ransformaci n y de l a l i beraci n, t eor a
esencialmente critica, que busca encontrar el orden social oculto tras el orden simblico; y que al dedicar
parte de su estudio al Derecho, ofrece nuevas alternativas para que los abogados, jueces, operadores
jurdicos en general, comprendamos y posibilitemos una visin ms real del espacio en el que nos
movemos. De dicha teortica destaco el concepto de Campo Jurdico instrumento fundamental de la
teora de Bourdieu, corresponde a una noci n t cni ca que i ndi ca el espaci o de act i vi dad soci al
determinado por las actividades estructuradas y reguladas al interior del mismo. Se trata del espacio en
que los agentes y las instituciones luchan permanentemente por apropiarse de productos especficos que
se encuentran en disputa. El campo esta caracterizado por ser un espacio limitado, un espacio de lucha,
un espacio definido mediante regularidades de conducta y reglas aceptadas, que presenta momentos de
conf l uye en l a supr emaca por el poder de l os dems campos de l a vi da
ordi nari a de l os suj etos dentro de una soci edad regi da por normas j urdi cas.
Esta afirmacin involucra una realidad que normalmente percibimos en forma
inconsciente, pero que por ello no deja de ser cierta; la lucha que opera en el
campo jurdico no es la lucha por la eficacia o por la justicia, sino que opera con
vista al monopolio por decir lo que es el Derecho.
Mi obj et i vo en est e t rabaj o se cent ra excl usi vament e en ef ect uar una
nar r aci n descr i pt i va de l os pr obl emas de dogmt i ca de l as f uent es del
Der echo Col ombi ano. Acot ar el t ema a est os j ust os conf i nes t i ene su
expl i caci n en pri mer l ugar merced al l mi te i mpuesto, y en segundo trmi no,
en r azn del obj et i vo f i nal del t r abaj o, que no busca cosa di f er ent e a
responder a l as preguntas: Cul es son las fuentes del Derecho Colombiano?
Cules son las posiciones jerrquicas de dichas fuentes? Qu lugar ocupan
l os Pri nci pi os General es del Derecho en l as posi ci ones j errqui cas hal l adas?
Respuest as que qui zs nos conduzcan a encont r ar l a r espuest a a un
interrogante ms complejo: Por qu de dichas posiciones?
Tradi ci onal ment e, se ha pensado que el probl ema de l as f uent es del
Derecho se reduce a responder a l a pregunt a: Cul es son l as f uent es del
Der echo? Pasando por al t o el punt o r el at i vo a: Qu son l as f uent es del
Derecho? Y est o ha si do as, esenci al ment e por que l a segunda pregunt a
formul ada nos si ta en honduras propi as de l a fi l osofa del Derecho y de l a
t eor a gener al del Der echo que hoy en da si guen of r eci endo r espuest as
ambigas, demasiado t eri cas, en exceso erudi t as, que al ser l l evadas a l a
prctica no responden las necesidades inmediatas de los operadores jurdicos.
crisis coyunturales, donde las reglas vigentes se cuestionan, y donde la distribucin de fuerzas es
desigual. Brevemente y en trminos de Wacquant: "un campo es simultneamente un espacio de
conf licto y competicin, anl ogo a un campo de bat al l a". V ase BOURDIEU, Pierre. La Fuerz a del
Derecho. Elementos para una sociologa del Campo Jurdico. Ediciones Uniandes Facultad de Derecho.
Instituto Pensar. Siglo del Hombre Editores. Bogot, 2000.
A t t ul o merament e ej empl i f i cat i vo, podemos ci t ar l a enumeraci n de
si gni f i cados dados al t rmi no f uent es del Derecho expresado por Legaz y
Lacambra en su texto Filosofa del Derecho de 1979,
3
a saber:
Fuente del conocimiento de lo que es o ha sido el Derecho.
Fuerza creadora del Derecho como hecho de la vida social.
Autoridad creadora del Derecho.
Acto concreto creador del Derecho.
Fundament o de l a val i dez j urdi ca de una norma concret a de
Derecho.
Forma de manifestarse la norma jurdica.
Fundamento de la validez de un Derecho subjetivo.
Si n embar go, l o que se descubr e al i nt ent ar r esponder de maner a
ai sl ada cual qui era de l as i nqui et udes at r s enunci adas, es como bi en l o
expresa Aguil Regla,
4
acept ar que el t ema de l as f uent es del Derecho nos
r emi t e i nevi t abl ement e a l os probl emas f undament al es del Derecho, es
decir, buscar respuestas a preguntas como por ejemplo qu es el Derecho? o
cul es la naturaleza del Derecho? Este presupuesto es el escollo ms grande
al abor dar el t ema. Cabe agr egar que en el f ondo, cual qui er def i ni ci n de
fuentes determi na una posi ci n fi l osfi ca que enci erra una posi ci n pol ti ca
frente al concept o de Derecho, verbi graci a una concepci n t radi ci onal que
defina el positivismo a ultranza plantear que la Ley es la nica fuente principal,
en t ant o que c or r i ent es mas al t er nat i v as , s i s e qui er e i us -naturalistas
propugnarn por admi ti r que fuentes como l a Juri sprudenci a o l os Pri nci pi os
Generales del Derecho son principales y preponderantes.
A modo de i ntroducci n, val e l a pena hacer al gunas breves refl exi ones
sobr e el concept o de f uent es del Der echo. Par a el l o har r ef er enci a a l a
concepcin t radi ci onal o cl si ca de l as f uent es del Derecho enf rent ada a l a
3
LEGAZ y LACAMBRA, Luis. Filosofa del Derecho, Bosch Editores, Barcelona, 1979, Pg. 509.
4
AGUIL REGLA, Joseph. Pg. Teora general de las f uentes del Derecho (y del orden jurdico).
Editorial Ariel S. A., Barcelona, 2000. Pg. 14.
concepcin racional y justificativa de las fuentes propuesta por Norberto Bobbio
y luego desarrollada con detenimiento por Joseph Aguil Regla.
Para no caer en un conceptual i smo retri co sustentado en argumentos
de autoridad, merced a la recopilacin de mltiples significados de fuentes del
Derecho, establ ezco como punto de parti da l a ms si mpl e pero qui z por eso
mi smo l a ms l ograda defi ni ci n de fuentes, expresada por el ci tado Norberto
Bobbio,
5
qui en enti ende l a noci n de fuentes como los hechos y los actos
jurdicos cuyo resultado es la creacin de normas jurdicas.
A. LA TESIS DE BOBBIO.
Desde la ptica de Bobbio, la clsica categorizacin de fuentes formales
y fuentes materiales,
6
resul t a superada, en l a medi da que l a di st i nci n ent re
f act or es j ur di cos i nt er nos al or den j ur di co y f act or es ext r a-jurdicos,
desapar ece al consi der ar como l o expr esa Cuet o Rua
7
que l as l l amadas
f uent es f ormal es son t ambi n f uent es mat eri al es, en t ant o y en cuant o l as
fuentes formales estn fundadas merced al contenido insuflado por las fuentes
materi al es, que como comportami entos de l a vi da coti di ana de l as personas
gr aci as a l a f or mal i zaci n que l e da el Der echo, asumen l as est r uct ur as
concretas que fijarn el sistema jurdico.
Para Bobbi o l os ordenami entos j urdi cos se componen de una mi rada
de nor mas que no pr ovi enen de una f uent e excl usi va o ni ca, y que
5
BOBBIO, Norberto. Teora General del Derecho. Editorial Temis. Bogot, 1.987. Pg.158.
6
La noci n cl si ca de l as fuent es del Derecho conci be t res acepci ones: a. Las fuent es formales,
entendidas como los procesos de creacin de las normas jurdicas. b. Las fuentes reales o materiales,
referi das a l os fact ores y el ement os que det ermi nan el cont eni do de t al es normas. c. Las fuentes
histricas, referidas a los documentos (inscripciones, papiros, libros, etc.), que encierran el texto de una
ley o conjunto de leyes. Tradicionalmente dentro de las fuentes formales se ubica a la ley, la costumbre y
la jurisprudencia. En relacin con las fuentes reales, se suele ubicar a los usos y la costumbre. Vase
Ent re ot ros muchos aut ores: BONNECASE, Julien. Int roducci n al est udi o del Derecho. Segunda
Edi ci n. Edi t ori al Temi s. Bogot D. C. , 2. 000. Pg. 74 y Pg. 129. GARCA MAYNEZ, Eduardo.
Int roducci n al est udi o del Derecho. Editorial Porrua S. A. Mxico, 1.990. Pg.51. CARNELUTTI,
Francisco. Teora General del Derecho. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid, 1.955. Pg. 72.
JOSSERAND, Louis. Curso de Derecho Civil Positiv o Francs. Volumen I. Impresiones La Pluma de
Oro. Medelln, 1977. Pg. 24. ROUBIER, Pal. Thori e gnral e du droi t . 2 Edicin. Recueil Sirey,
Pars, 1951. Pg. 8. GOLDSCHMIDT, James. Problemas generales del Derecho. Editorial de Palma.
Buenos Aires, 1.944. Pg. 66.
7
CUETO RUA, Julio. Fuentes del Derecho. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1.982. Pg. 27.
general mente operan a travs de l o que l denomi na ordenamientos jurdicos
compl ej os. En todo ordenamiento el ltimo punto de referencia de toda norma
es el poder originario,
8
es decir, el poder ms all del cual no existe otro poder
sobre el cual j usti fi car el ordenami ento j urdi co. El poder originario, una vez
const i t ui do, cr ea par a s mi smo, nuevos cent ros de producci n j urdi ca,
atribuyendo a los rganos ejecutivos el poder de producir normas integradoras
subordinadas a la legislacin. Es decir, las fuentes del Derecho no solamente
son l os actos y l os hechos de l os cual es se hace depender l a produccin de
normas j urdi cas, si no tambi n l os actos y hechos j urdi cos de l os cual es se
hace depender la produccin de normas que regulan el modo como se han de
producir las reglas. En otros trminos, el ordenamiento jurdico regula la propia
produccin normati va. En trmi nos de Ni kl as Luhmann se trata de un si stema
autopoitico.
9
Est a l t i ma observaci n de Bobbi o, permi t e superar ot ra concepci n
cl si ca, que ent enda el Derecho si mpl ement e como mandatos imperativos,
i mperati vos de pri mera i nstanci a en trmi nos de Bobbi o, regl as que fi j aban
mandatos de hacer o no hacer. El ordenamiento jurdico, al ser entendido como
un ordenami ento compl ej o, i ncl uye a ms de l os mandatos imperativos, las
normas para la produccin de otras normas, que Bobbio denomina imperativos
de segunda i nst anci a, entendi dos como mandatos para ordenar, prescri bi r,
mandar, fal l ar, etc.; que dan l ugar a normas que ordenan mandar, normas que
prohben mandar, normas que permi ten mandar, normas que ordenan prohibir,
nor mas que prohben prohi bi r, nor mas que permi ten prohi bi r, normas que
ordenan permitir, normas que prohben permitir y normas que permiten permitir.
8
Vase BOBBIO, Ob. Citada. Pg. 156.
9
Los sistemas sociales van apareciendo con la funcin de reducir complejidad. Una vez constituidos los
subsistemas no son ms que productos de s mismos. Son sistemas auto-referenciales o autopoiticos:
Producen sus elementos mediante sus propios elementos no como repeticin idntica de lo mismo, sino
como recreacin de nuevos elementos ligados a los anteriores. A partir de all producen sus operaciones,
procesos y estructuras. Los sistemas son cerrados y abiertos a la vez. El sistema se puede relacionar con
su medio gracias a que el propio sistema ha preordenado el esquema al que esa relacin se ha de ajustar.
Toda operacin con el medio es una operacin del sistema consigo mismo. No habra referencia externa
sin auto-referencia. La clausura autopoitica no significa aislamiento, sino autorregulacin por el sistema
mismo de sus dependencias e independencias respecto a ese medio. Las estructuras de cada sistema slo
existen frente a aquel. El medio desencadena los cambios estructurales del sistema.
Tant o l os i mperat i vos de pri mera i nst anci a como l os imperativos de
segunda i nstanci a est n somet i dos a l a aut ori dad del poder ori gi nari o, este
hecho es precisamente lo que permite afirmar que el ordenamiento jurdico es
un or den gr adual y esenci al ment e uni f i cado. Est a es l a base t er i ca par a
predicar la unidad del ordenamiento jurdico.
En trmi nos de Kel sen, y acogi endo l a teora de l a el aboraci n gradual
del ordenami ento j urdi co, est ruct urada en l a noci n de norma fundamental,
sobre la que reposa la unidad del ordenamiento jurdico;
10
se predica que por
numerosas que sean l as fuentes del Derecho en un ordenami ento compl ej o,
est e or denami ent o const i t uye una uni dad por el hecho de que di r ect a o
indirectamente, todas las fuentes del Derecho convergen en una nica norma,
l a norma fundamental o poder originario, que en la teortica expuesta por Hart
corresponde a lo que l denomina Regla de Reconocimiento.
11
Como consecuenci a de l a presenci a de normas superi ores e i nferi ores
en un or denami ent o j ur di co, est e t i ene una estructura j errqui ca. En una
estructura jerrquica, como la planteada por Kelsen, nocin que es recogida y
desarrol l ada por Bobbi o, para el si st ema j urdi co, l os t rmi nos ej ecuci n y
produccin son relativos, porque la misma norma puede ser considerada, a un
mi smo t i empo, ej ecut i va y productiva:
12
ej ecut i va r espect o de l a nor ma
superior, y productiva respecto de l a norma inferior. Esto quiere decir que todas
las fases de un ordenamiento son a un mismo tiempo ejecutivas y productivas,
con excepci n de l a norma fundamental , por estar en el grado ms al to, y l a
norma ms baj a, por estar en el l ti mo grado y depender de todas las dems
normas.
Tomando como cri t eri o j errqui co l a pi rmi de j urdi ca expuest a por
Kelsen, el vrtice est ocupado por la norma fundamental, mientras que la base
est consti tui da por l os actos ej ecuti vos. Dependi ente de l a posi ci n j urdi ca
10
Vase KELSEN, Hans. Teora Pura del Derecho. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Duodcima
Edicin. Buenos Aires Abril de 1.974. Pg. 138.
11
Vase HART, H. L. A. El concepto de Derecho. Traduccin de Genaro R. Carri. Abeledo-Perrot.
Buenos Aires, 1961. Pg. 132, 139.
12
Vase BOBBIO, Ob. Citada. Pg. 162.
que se asuma en la pirmide, mirada de lo alto hacia abajo, se observarn los
procesos de producci n j urdi ca, y si se mi r a de abaj o haci a ar r i ba, se
observarn l os procesos de ej ecuci n j urdi ca. En l os grados i ntermedi os se
presentan a un mi smo ti empo procesos de producci n j urdi ca y procesos de
ejecucin jurdica. Como ya qued dicho atrs, en los extremos de la pirmide,
solo hay o procesos de produccin jurdica o procesos de ejecucin jurdica. En
el extremo superi or con l a norma fundamental habr procesos de produccin
jurdica y en el extremo inferior procesos de ejecucin jurdica.
Una norma que atribuye a una persona o a un rgano el poder de dictar
nor mas j ur di cas i mpone, al mi smo t i empo, a ot r a per sona, el deber de
obedecer l as. Poder y deber son dos conceptos correl ati vos, uno no puede
exi st i r si n el ot ro. La noci n de poder
13
en t r mi nos de Bobbi o es (...) l a
capaci dad que el ordenami ento j urdi co atri buye a esta o aquel l a persona de
cumpl i r deberes j urdi cos con respecto a otras personas ; correlativamente se
llama deber jurdico al (...) comportamiento a que esta obligado el que se halla
sometido al poder . Observadas las nociones de poder y deber desde la ptica
de l a pi rmi de kel seni ana, tenemos que l a vi sta de arri ba haci a abaj o permi te
establ ecer una ser i e de poder es sucesi vos: poder const i t uci onal , poder
legislativo, poder reglamentario, poder jurisdiccional, poder negocial, etc. Vista
de abajo hacia arriba se observan una serie de deberes sucesivos: el deber del
suj eto de ej ecutar l a sentenci a de un magi strado; el deber del magi strado de
cei r se a l as l eyes or di nar i as; el deber del l egi sl ador de no vi ol ar l a
Const i t uci n. As podemos af i rmar que l a pert enenci a de una norma a un
ordenamiento se establece yendo de grado en grado, de poder en poder, hasta
llegar a la norma fundamental. Y como el hecho de pertenecer al ordenamiento
significa validez, podemos concluir que una norma es vlida cuando se puede
r el aci onar , no i mpor t a si a t r avs de uno o ms gr ados, con l a nor ma
fundamental . La norma f undament al es ent onces, el cr i t er i o supr emo que
permi te establ ecer l a pertenenci a de una norma a un ordenami ento, en otras
palabras, es el fundamento de validez de todas las normas del sistema.
14
13
Vase BOBBIO, Ob. Citada. Pg. 163.
14
Vase BOBBIO, Ob. Citada. Pg. 170.
El si stema j urdi co presenta en trmi nos de Bobbi o tres caractersticas
f undament al es: l a uni dad ent endi da como l a dependenci a de t odo el
ordenami ento j urdi co al poder originario o norma f undament al o regl a de
reconocimiento. La coherencia que es la propiedad en virtud de la cual no es
posi bl e demost r ar , en ni ngn caso, l a per t enenci a al si st ema de una
det er mi nada nor ma y de su cont r adi ct or i a. Una t er cer a car act er st i ca,
controvertible para muchos autores, pero que Bobbio siguiendo muy de cerca a
Kel sen acept a, es l a pl eni t ud : consi st e en l a pr opi edad por l a cual un
ordenamiento jurdico tiene una norma para regular cada caso, y entendiendo
que en el evento que no existiera norma aplicable a un caso, estaramos frente
a una l aguna , debemos concl ui r que si endo el si st ema j ur di co un
ordenamiento pleno, ste no presenta lagunas.
15
B. LA TESIS DE AGUIL REGLA
Agui l duda de l os enf oques t pi cos que han pret endi do expl i car l a
nocin de fuentes del Derecho.
16
Estos enfoques los agrupa en tres categoras:
Un enfoque explicativo o social, que enti ende el Derecho u
orden jurdico como un orden social y lo explica como producto
de la observacin de los hechos sociales, sin que para ello sea
necesari o acudi r a ni ngn t i po de consi deraci n moral . Se
pri vi l egi a el concept o de f uent es mat eri al es del Derecho en
tr mi nos de gnesi s y cont eni do del Der echo, ent endi das
estas fuentes como el conjunto de fenmenos sociales.
15
Para Kelsen el ordenamiento jurdico es un sistema pleno pues existe una norma que regula cada caso,
en este orden de ideas las lagunas no existen. El Derecho vigente es siempre aplicable y permite resolver
cualquier litigio. La teora de la laguna en el Derecho tiene un carcter puramente ideolgico, se trata del
Juez que encontrando una solucin a un caso dado, no la aplica por considerarla inoportuna o injusta, y
opta por afirmar que el legislador no ha pensado en ese caso, y que si lo hubiese pensado habra tomado
una decisin diferente de la que resulta del Derecho vigente. La laguna entonces es en ltimas una
divergencia entre el Derecho positivo y otro Derecho considerado mejor o ms justo. Al intentar
completar el Derecho con aquella norma ms justa, lo que en la practica se esta haciendo es derogando el
Derecho positivo vigente, reemplazndolo por uno nuevo, creado en vista a un caso concreto. Para Kelsen
por ende la laguna no es ms que una ficcin del rgano judicial al momento de la adjudicacin. Vase
KELSEN, Ob. citada, Pg. 172 a 178.
16
Vase AGUILO REGLA, Ob. citada. Pg. 22.
Un enfoque justificativo o valorativo, que entiende el orden
j urdi co como un orden j ust i f i cado que expl i ca el Derecho
como una conexin conceptual necesar i a con l a mor al . El
Derecho nat ural como f uent e l t i ma del Derecho que hace
pri mar el concept o de f uent es mat eri al es como ori gen del
Derecho.
U n enfoque sistemtico o formalista, que ent i ende el
Derecho, como un orden autnomo, tcni co-jurdico que hace
pr i mar el concept o de f uent es f or mal es como or i gen del
Derecho.
Aguil rechaza estos enfoques por considerarlos incompletos, y propone
una definicin autnoma de fuentes del Derecho que parta de las nociones de
acto jurdico y hecho jurdico.
Al defi ni r l as fuentes del Derecho tomando como ej es l os conceptos de
act o j urdi co y hecho j urdi co, se pri vi l egi an l os supuest os de hecho de l as
normas jurdicas, distinguiendo los actos jurdicos de los hechos jurdicos:
1. ACTOS JURDICOS.
Son aquellos supuest os de hecho en l os que para l a generaci n de l a
consecuenci a j urdi ca es rel evante l a vol untad del actor de provocarl a. Los
actos jurdicos presuponen una regla que confiere poderes, esto es, una regla
que i ndi ca que si ci er t o suj et o r eal i za ci er t as acci ones, entonces consi gue
producir cierto resultado institucional.
17
La l egi sl aci n, en su sent i do ms
ampl i o consti tuye el paradi gma de l as l l amadas fuentes-act o, pues como se
di j o, presupone una regl a que confi ere poder, l a que expresada en su forma
cannica se planteara as: Si se da el estado de cosas X y el suj eto Z real i za
la accin Y, entonces se produce el resultado institucional R.
18
17
Vase AGUILO REGLA, Josep. Ob. Citada. Pg. 60.
18
Vase AGUILO REGLA, Josep. Ob. Citada. Pg. 69.
2. HECHOS JURDICOS.
En estos, l a consecuenci a j urdi ca se genera con i ndependenci a de l a
voluntad de provocarl a del suj et o que act a. (...) l o que hemos l l amado
hechos j ur di cos humanos pr esuponen si empr e una acci n humana. Lo
rel evant e, y en el l o radi ca l a cl ave de l a di st i nci n, est en que el resul t ado
institucional se produzca con independencia de que lo quiera o no el sujeto que
ha actuado intencionalmente. Por ello, lo que llamamos hechos jurdicos jams
pueden ser vistos ni explicados como declaraciones de voluntad de producir el
resultado institucional.
19
En apariencia, unos y otros se conciben como supuestos de hecho, pero
son entendidos por Aguil como resultados institucionales que se identifican o
mencionan generalmente recurriendo a un nomen iuris. (...)Lo que los juristas
l l aman hechos y actos j urdi cos no son un supuesto de hecho de una norma,
si no un nomen iuris que les sirve para conectar un antecedente (o supuesto
de hecho) con un consecuente (o consecuenci a j urdi ca) .
20
Aguil concluye
que se trata de verdaderas instituciones, nomen iuris como un nudo sobre el
que confluyen multiplicidad de normas j urdi cas que sati sface una exi genci a de
economa del lenguaje, pero que sin embargo no resuelve el inconveniente de
l a ambi gedad antecedente / consecuente, el i nt errogant e sobre l a rel aci n
entre lo constitutivo y lo constituido. Lo nico que ocurre es que, en real i dad,
convi ven dos concept os que se superponen parci al ment e, uno propi o del
lenguaje natural y otro propio del lenguaje tcnico jurdico. El que algo sea un
hecho o un act o j urdi co no depende sl o del mundo, si no bsi cament e del
Derecho. El Derecho constituye las acciones humanas en hechos jurdicos en
sentido estricto o en actos jurdicos.
Aguil define entonces las fuentes del Derecho as:
aquellos hechos y actos jurdicos, resultados institucionales,
que son normas jurdicas. O dicho con otras palabras, son las
19
Vase Ob. Citada. Pg. 61.
20
Vase Ob. Citada. Pg. 55.
normas jurdicas vistas como resultados institucionales, vistas
como hechos o actos jurdicos.
21
Al concebi r l as f uent es del Der echo desde el punt o de vi st a de l a
di mensi n const i t ut i va del Der echo, es deci r , l a cr eaci n de resul t ados
institucionales o cambios normativos;
22
que opera como toda aquel l a regl a que
establece que si se da un determi nado estado de cosas sin que concurra la
r eal i zaci n de ni nguna acci n o act i vi dad - se pr oduce un det er mi nado
resul tado i nsti t uci onal o cambi o nor mat i vo di st i ngui remos con cl ari dad
meri di ana l os actos j urdi cos de l os hechos j urdi cos. (...) Los actos jurdicos
presuponen una regla que confiere poderes, esto es, una regla que indica que
ci er t o suj et o r eal i za ci er t as acci ones, ent onces consi gue produci r ci ert o
resultado institucional .
23
Los hechos jurdicos en cambio, independiente mente
que i nvol ucr en, por ser acci ones humanas, acci ones i nt enci onal es o
actividades voluntarias, (...) l a cl ave de l a di st i nci n, est en que el resultado
institucional se produzca con independencia de que lo quiera o no el sujeto que
ha actuado intencionalmente. Por ello, lo que llamamos hechos jurdicos jams
pueden ser vistos ni explicados como declaraciones de voluntad de producir el
r esul t ado i nstitucional ;
24
as por ej empl o, l os del i t os dol osos, si endo
voluntarios, seran hechos jurdicos y no actos jurdicos.
Al concebir las fuentes del Derecho como producto de los actos jurdicos
y de los hechos jurdicos, se superan los dilemas conceptuales propi os de l a
teora de l as fuentes del Derecho, parti cul armente l o rel ati vo a l a di sti nci n
entre fuentes formales Vs. fuentes materiales; fuentes conocimiento Vs. fuentes
normativas; modos de producir normas jurdicas Vs. formas de exteriorizacin
de las normas jurdicas.
guil hace referencia a dos tipos de normas:
21
Vase Ob. Citada. Pg. 63.
22
Vase Ob. Citada. Pg. 60.
23
Vase Ob. Citada. Pg. 60.
24
Vase Ob. Citada. Pg. 61.
3. NORMAS CONSTITUTIVAS
Son aquel l as en que si se dan ci ertas ci rcunstanci as (hechos o actos),
entonces se producen ciertos resultados jurdicos, para los efectos del objeto
de estudio del presente trabajo, la creacin de una norma jurdica.
4. NORMAS REGULATIVAS
Est abl ecen que, si se dan det ermi nadas ci rcunst anci as (supuest o de
hecho), entonces al gui en puede, debe o no debe real i zar ci erto ti po de acci n
(consecuencia jurdica).
Las fuentes del Derecho seran un ti po de norma j urdi ca (o l o que en
ci ert o modo es equi val ent e, l as normas j urdi cas cl asi f i cadas de una ci ert a
maner a: por su or i gen), que puede ver se desde el punt o de vi st a de su
antecedente o de su consecuente. Estas normas jurdicas estaran mucho ms
c er c a d e l as l l amad as nor mas const i t ut i vas q u e d e l as normas
regulativas.
Agui l anal i za l as l l amadas normas consti tuti vas y encuentra que
estas pueden, a su vez, ser de dos clases:
a . Normas que confi eren poder, cont i enen en el ant ecedent e
(supuesto de hecho) una accin intencional de un agente (una accin orientada
a que se produzca el resul tado normati vo) y un determi nado procedi mi ento
par a el l o; el consecuent e (r esul t ado) es l a pr oducci n de una di sposicin
normat i va, de una ley, o i ncl uso de una esti pul aci n val i damente cel ebrada
dent r o de un contrato (est i pul aci ones vl i dament e cel ebradas merced a l a
autonoma de la voluntad) que tendra la connotacin de ley Inter-partes.
b . Normas puramente constitutivas, cont i enen en su ant ecedent e
acciones que no son intencionales, por ello son tratadas como simples hechos,
no buscan la produccin de un determinado resultado normativo; el resultado
nor mat i vo en est e caso, se pr oduce de maner a espont nea mer ced a l a
habi t ual i dad del compor t ami ent o o hecho que se r ei t er a (l os usos y l a
costumbre).
Aqu aparece la diferencia entre el Derecho positivo en sentido estricto,
el Derecho posi ti vo entendi do como Derecho l egi sl ado o prescri to, que surge
de l as l l amadas fuentes-acto; enfrentado al Derecho consuetudinario basado
en l os usos y l a costumbre, Derecho no prescri to o espontneo que surge de
las llamadas fuentes-hecho.
Fr ent e a est a cl asi f i caci n br ot a el i nt er r ogant e de est abl ecer l a
ubicacin de la jurisprudenci a y el precedente como fuentes de Derecho. En
pri nci pi o podra pensarse que l a j uri sprudenci a corresponde a l as f uent es-
hecho pues su sust ent o se hal l a en l a i nt er pr et aci n y apl i caci n de l a
costumbre, en tanto que el precedente se ubicara en las fuentes-acto toda vez
que l os j ueces aqu l o que hacen es apl i car a casos concr et os l as r egl as
general es y abstractas fi j adas en l a Ley. Agui l no esta sati sfecho con esta
ubicacin conceptual de la jurisprudencia y los precedentes, pues opina que la
mi sma es rel ati va. Enti ende que l o que l os j ueces crean son normas (normas
general es), pero entendi das no en trmi nos abstractos, como di sposi ci ones
jurdicas, sino como las premisas de un razonamiento jurdico acabado: el que
l l eva al j uez a j ust i f i car una det er mi nada deci si n. Se t r at a de un paso
intermedio entre las fuentes-act o o l as f uent es-hecho a l as pr emi sas de un
razonami ento j usti fi cati vo, medi ante un procedi mi ento de ti po argumentati vo.
Est o por cuant o en un est ado de Der echo, l os j ueces est n obl i gados a
justificar sus decisiones, mostrar las razones en que se fundan. Las razones en
que se f unda l a deci si n j udi ci al t i ene un r equi si t o necesar i o que es l a
uni ver sal i zaci n de l a pr emi sa nor mat i va. La uni ver sal i dad pr esupone el
compromiso de resolver del mismo modo todos los casos iguales al que se ha
deci di do. La uni versal i dad supone haci a el futuro el respeto al pri nci pi o de l a
i gual dad de trato, l a i gual dad frente a l a Ley, pri nci pi o cl ave para defender l a
apl i caci n de l a t eora del precedent e en un rgi men de Derecho escri t o o
l egi sl ado como el Col ombi ano, que se t raduce en t rmi nos prct i cos, en el
Derecho que tenemos todos los ciudadanos a que cuando se resuelva un caso,
se nos apl i que l a mi sma sol uci n, i dnt i ca sol uci n, a l a apl i cada a casos
iguales o similares ya fallados.
Agui l al l l egar a est e punt o, hace una i mpor t ant e di st i nci n ent r e
j uri sprudenci a y precedente. Enti ende que la jurisprudencia es un t i po de
model o propi o de l os estados de Derecho conti nental o romano-germnico de
Derecho escri to, el civil law, basado en el conjunto de las sentencias judiciales
emi ti das por l os tri bunal es, de l os cual es se pueden extraer normas j urdi cas
general es, merced a l a rei t eraci n de deci si ones que recurren a un mi smo
cri teri o argumentati vo. Las sub-regl as que se despr enden de l a cadena de
fal l os j udi ci al es, surgen no por el acto desi ci onal en s, si no por l a rei teraci n
del uso de un determinado criterio en diferentes actos jurdicos que se repiten.
De al l deduce Agui l que l a j uri sprudenci a hace parte de l as fuentes-hecho y
no de l as f uent es-ac t o. El precedente por el cont r ar i o, es pr opi o de l os
sistemas de Derecho consuetudinario o Common Law, modelo que se sustenta
en la doctrina del stare decisis definido por Aguil Regla como:
(...) Una decisin de un tribunal o un juez, tomada
despus de un razonami ento sobre una cuesti n de
Derecho pl ant eada en un caso, y necesari a para el
establecimiento del mismo .
25
Se t r at a de un pr ecedent e obl i gat or i o, par a el mi smo t r i bunal , per o
igualmente para otros tribunales de igual o inferior rango. La decisin debe ser
racional y argumentada, es por tanto un acto de voluntad del juzgador que cabe
ubi carse dent ro de l as l l amadas f uent es-act o. Est e concept o t er i co ser
f undament al cuando nos enf r ent emos a l a apl i caci n de l os Pr i nci pi os
Gener al es del Der echo, pues su r econoci mi ent o sur ge de l a apl i caci n o
adjudicacin que los jueces, y bsicamente las altas Cortes han hecho de ellos,
deduciendo normas jurdicas que han aplicado a casos concretos.
Definidas l as f uent es pri nci pal es del Derecho; l a l ey, l a cost umbre, l a
j uri sprudenci a y l os precedent es, desde l a pt i ca de l as f uent es-act o y l as
fuentes-hecho; quedara pendi ente de anl i si s la doctrina. Agui l l a conci be
25
Vase Ob. Citada. Pg. 114.
como l a el aboraci n raci onal por part e de l os estudi osos del Derecho, pero
igualmente de los prcticos del Derecho; la aplicacin al Derecho explcito (las
l eyes y l as costumbres vi stas como fuentes-acto y fuentes-hecho) del mtodo
jurdico, que se traduce en el Derecho implcito.
El mt odo jurdico es entendi do como un conj unto de operaci ones que
permi ten pasar de l as normas general es a l as sol uci ones parti cul ares de l os
di f erent es casos. Son l as operaci ones medi ant e l as cual es se est abl ece el
vnculo entre el Derecho objetivo y las soluciones j urdi cas. Agui l conci be el
mtodo jurdico no para hal l ar o descubri r sol uci ones a l os casos pl anteados,
si no par a j ust i f i car l as sol uci ones pr opuest as. El mtodo j urdi co cumpl e
ent onces una f unci n ar gument at i va, ant es que una f unci n cr eador a. El
mtodo jurdico no esta l l amado entonces a crear normas j urdi cas en senti do
expl ci t o, no es un mt odo t i l para l as f uent es del Derecho expl ci t o, pues
act a en el cont ext o de j ust i f i caci n del Der echo y no en el cont ext o de
descubrimiento, pues su problema no es ot ro que el de l a raci onal i dad de l as
soluciones jurdicas. En este orden de ideas, Aguil concluye que la doctrina
j ur di ca y l os Pr i nci pi os Gener al es del Der echo, son f uent es del Der echo
pr opi as del Der echo i mpl ci t o, es deci r , aquel que es el resul t ado de l a
el aboraci n raci onal del Derecho expl ci to o, l o que es l o mi smo, un producto
del mtodo jurdico. En defi ni ti va, se trata de mostrar que el l l amado Derecho
i mpl ci to no es el resul tado del ej erci ci o de ni ngn poder normati vo, si no del
uso del mtodo jurdico que esta abierto a todos los operadores jurdicos para
racionalmente y de manera argumentada, emitir juicios normativos que evalen
l as normas y l as conductas, j ui ci os que eventual mente pueden ser recogi dos
por l os j ueces y por l os l egi sladores para ser incorporados formalmente como
Derecho explcito.
C. LAS FUENTES DEL DERECHO EN EL DERECHO COLOMBIANO
Est abl eci do el marco t eri co sobre el cual se est ruct ura l a noci n de
f uent es del Derecho, di st i ngui endo l as f uent es-act o de l as f uent es-hecho,
pr ocedo al est udi o del Der echo col ombi ano, par a col egi r el or i gen de l as
f uent es normat i vas de di cho si st ema, y concl ui r cul es son l as f uent es del
Derecho en el si stema col ombi ano; fi nal mente dar respuesta al i nterrogante
sobre s l os Pri nci pi os General es del Derecho son f uent e de Derecho para
nuestro sistema normativo.
El punto de partida lo constituye el anlisis de la normatividad positiva o
f ormal exi st ent e, arrancando de l a Const i t uci n de 1991 y pasando por l a
legislacin y las normas reglamentarias que regulan el tema de las fuentes del
Derecho, consi derando a l a par l as mani festaci ones j uri sprudenci al es que de
manera pri nci pal l a Cort e Const i t uci onal ha produci do sobre el t ema; pero
i gual ment e t omando en cuent a event ual es pr onunci ami ent os de ot r as
i nstanci as j udi ci al es, caso de l a Corte Suprema de Justi ci a y del Consej o de
Est ado. Fi nal ment e har una breve ref erenci a a l a muy i nci pi ent e doct ri na
nacional sobre el tema.
1. La Constitucin Nacional.
La Const i t uci n pol t i ca de Col ombi a de 1991, r egul a el t ema de l as
fuentes del Derecho fundamental mente a parti r del Artcul o 1 que destaca l a
nat ural eza del Est ado Col ombi ano como un Estado Social de Derecho. La
norma reza del siguiente tenor:
ART CULO 1. Col ombi a es un Est ado soci al de Derecho,
organizado en f orma de Repblica unitaria, descentralizada, con
aut onom a de s us e nt i dade s t e rri t ori al e s , de moc rt i c a,
participativa y pluralista, f undada en el respeto de la dignidad
humana, en el t rabaj o y l a sol i dari dad de l as personas que l a
integran y en la prevalencia del inters general.
Dicha nocin merece la pena ser explayada pues como claramente tuvo
opor t uni dad de menci onar l o el i l ust r e maest r o Ci r o Angar i t a Bar n en l a
ponenci a de l a cl si ca Sent enci a T-406 de j uni o 5 de 1992 de l a Cor t e
Const i t uci onal , se t r at a de l a noci n f undant e y l a r az l t i ma de t oda
her menut i ca que qui er a i nt er pr et ar con vi sos de ver dad l a vol unt ad del
Consti tuyente de 1.991. En pal abras del Profesor Angari ta Barn, no se hace
ref erenci a a (...) una si mpl e mul eti l l a retri ca que proporci ona un el egante
toque de fi l antropa a l a i dea tradi ci onal del Derecho y del Estado . La frmula
Estado Social de Derecho consagra los valores y los principios que sustentan
l as bases del si stema j urdi co col ombi ano. Se trata de una relacin ontolgica,
el compromi so por l a defensa de conteni dos j urdi cos materi al es, que no se
reducen al anlisis textualista del Artculo primero de la Constitucin, en tanto y
en cuant o cada una de l as pal abr as del Ar t cul o posee enor me car ga
semnti ca, l a que debe ser devel ada por l os j ueces al r esol ver l os casos
concretos. En la prctica, nos hallamos frente a los valores y los principios de la
Cart a pol t i ca, l os que debern ser deduci dos a part i r del Derecho expl ci t o
merced al mtodo jurdico mediante la argumentacin y la interpretacin.
Los valores y los principios representan el catlogo axiolgico a partir del
cual se deri va el senti do y l a fi nal i dad de l as dems normas del ordenami ento
jurdico, pueden tener o no consagracin explcita. Todos ellos establecen fines
a l os cual es se qui er e l l egar . Est e cat l ogo axi ol gi co es cl ave en l a
estructuracin de cualquier sistema jurdico, pues aqu se encuentra el vnculo
entre Derecho y Pol ti ca, y esenci al mente entre un si stema de Derecho y una
pol ti ca de Estado. Lo i nteresante, que pretender demostrar a l o l argo de l a
exposi ci n, es que di cho catl ogo axi ol gi co, no se encuentra pl asmado, de
manera principal en las reglas positivas de los cdigos, sino principalmente en
las normas constitucional es y esenci al mente en l os Pri nci pi os General es del
Derecho. Este ti po de normas j urdi cas ti enen un carcter programti co, pero
pese a el l o no pueden concebi rse como agregados si mbl i cos o puramente
retricos, muy por el contrario representan un conjunto de propsi tos a l os que
debe orientarse la actuacin del Estado, propsitos que constituyen adems la
base normativa de las relaciones entre los particulares y el Estado. De aqu que
al est abl ecer se en f or ma posi t i va que el Est ado col ombi ano es un Estado
Social de Derecho, no simplemente se esta diciendo que ste esta sometido al
i mper i o de l a l ey en sent i do f or mal , si no que di cha noci n apar ej a el
somet i mi ent o a ot ras f uent es de Derecho que ampl an l a noci n de l ey en
sentido material.
Junto al Artculo 1 ci tado se debe destacar el conteni do normati vo del
Artculo 4 que reza del siguiente tenor:
ART CULO 4. La Constitucin es norma de normas. En todo
caso de incompatibilidad entre la Constitucin y la ley u otra
norma jurdica, se aplicarn las disposiciones constitucionales.
Es deber de los nacionales y de los ex tranjeros en Colombia
acatar la Constitucin y las ley es, y respetar y obedecer a las
autoridades (el resaltado es nuestro).
La Corte Constitucional en desarrollo de la norma citada tuvo ocasin de
pronunci arse en Sent enci a C-037 del 2000 con ponenci a del Magi st r ado
Vladimiro Naranjo Mesa, oportunidad en que se dijo:
"(...) El ordenamiento jurdico colombiano supone una jerarqua
normativa que emana de la propia Constitucin. Si bien ella no
contiene disposicin expresa que determine dicho orden, de su
articulado puede deducirse su existencia, as no siempre resulte
senci l l a est a t area (. . . ) A s l as cosas, l a supremac a de l as
normas constitucionales es indiscutible (...) La jerarqua de las
normas hace que aquel l as de rango superi or, con l a Cart a
Fundamental a la cabeza, sean la f uente de validez de las que les
si guen en di cha escal a j errqui ca. Las de inf erior categora,
deben resultar acordes con las superiores, y desarrollarlas en
sus posi bl es apl i caci ones de grado ms part i cul ar. En est o
cons i s t e l a connot aci n de s i s t ema de que s e rev i s t e el
orde nami e nt o, que e s t abl e c e s u c ohe re nc i a i nt e rna (el
subrayado es nuestro).
Post er i or ment e l a Cor t e t uvo ocasi n de r at i f i car se en l a post ur a
expuesta, y as en l a Sentenci a C-131 de 1.993 con ponenci a del Magi strado
Alejandro Martnez Caballero, se dijo:
"(...) La Constitucin es la primera de las normas. Es por ello
que cualquiera otra norma jurdica, as sea ex pedi da por el
operador j ur di co ms modest o de l a Repbl i ca, debe
sujetarse en primer lugar a la Constitucin.
Este pri nci pi o consti tuci onal , expresado de manera posi ti va, recoge l a
concepci n t eri ca de Kel sen desarrol l ada por Bobbi o, que f ue obj et o de
exposi ci n en l a pri mera part e del present e t rabaj o. Corresponde a l o que
Bobbi o denomi na poder originario, el que subyace en l a Consti tuci n Pol ti ca
entendida como norma de normas o norma fundamental, tal y como lo expresa
el Artcul o 4 de l a Carta pol ti ca. Ahora bi en, el al cance de ese poder originario
no se limita al textualismo o literalidad de las, en apariencia, claras y precisas
reglas de la Constitucin Poltica Colombiana, particularmente el mencionado
texto del Artculo 1 de la Carta; si no que corresponde igualmente al conjunto
de resultados institucionales originados en la actividad del constituyente; que
es interpretada y recogida cabalmente por la Corte Constitucional en sus fallos
de tutela y de constitucionalidad. En trminos de Aguil Regla, un acto jurdico
que c onf i er e el poder s upr emo o poder de poder es , par a or denar e
i nstrumental i zar el si stema j urdi co col ombi ano como una uni dad normati va
coherente, jerarquizada y dependiente del contenido axiolgico que dimana de
los principios generales contenidos en las normas de la Constitucin.
Ahora bien, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, particularmente
en l a cl si ca Sent enci a T-406 de 1992 ya menci onada at r s, hace una
i mport ant e di st i nci n ent re l a part e orgni ca y l a par t e dogmt i ca de l a
Constitucin, distincin que permite establecer unos criterios de ponderacin
de la misma Carta al momento de su interpretacin, para fijar los lmites de ese
poder ori gi nari o al que hace menci n Bobbi o; que nos permi t i r distinguir la
Constitucin como norma positiva, sinnimo de fuente acto, de los Principios
Generales del Derecho Constitucional, fuente hecho. Segn la Corte:
l a Const i t uci n est a concebi da de t al manera que l a part e
orgnica de la misma solo adquiere sentido y razn de ser como
aplicacin y puesta en obra de los principios y de los Derechos
i nscri t os en l a part e dogmt i ca de l a mi sma. La cart a de
Derechos, l a naci onal i dad, l a part i ci paci n ci udadana, l a
est ruct ura del Est ado, l as f unci ones de l os poderes , l os
mecani s mos de cont rol , l as el ecci ones , l a organi z aci n
t erri t ori al y l os mecani smos de ref orma, se comprenden y
justif ican como transmisin instrumental de los principios y
valores constitucionales. No es posible, entonces, interpretar
una institucin o un procedimiento previsto por la Constitucin
por fuera de l os conteni dos materi al es pl asmados en l os
principios y Derechos fundamentales
26
(el resaltado es nuestro).
De l o di cho, resul ta que el l mi te del poder originario esta dado por l os
contenidos materiales plasmados en los Principios y Derechos fundamentales,
comprendidos en la Carta bajo la estructura de normas de textura abierta.
27
Se
26
Ver Sentencia T-406/92 M. P. Ciro Angarita Barn.
27
El t ermi no t ex t ura abi ert a fue utilizado por primera vez por el ius-filosofo norteamericano H. L.
Hart quien observ que el lenguaje jurdico, como todo lenguaje natural, presenta en su significado un
ncleo de certeza y una zona de penumbra o textura abierta, de manera que cuando pretendemos
aplicar una norma se encuentran casos que indubitadamente estn comprendidos en ella, pero aparecen
tambin reas de conduct a en l as que mucho debe dej arse para que sea desarrol l ado por l os
tribunalesAqu, en la zona marginal de las reglas y en los campos que la teora de los precedentes deja
trata en ltimas de la prevalencia de la parte dogmtica sobre la parte orgnica
de la Constitucin. Ese principialismo ser defendido por la Corte a lo largo de
toda su teortica. Sobre este punto, y especficamente en lo que tiene que ver
con la notable importancia y la trascendental influencia de una hermenutica de
principios en el que hacer de la Corte Constitucional, y en general de lo que ha
si do denomi nado el nuevo Derecho t endr opor t uni dad de r ef er i r me a
profundidad en el Trabajo II.
2. La Ley.
El Artcul o 230 de l a Consti tuci n Naci onal establ ece que l os j ueces
en sus provi denci as, sl o est n somet i dos a l a l ey. Y agr ega que par a
efectos de su interpretacin cuentan con criterios auxiliares: la equidad, la
jurisprudencia, los Principios Generales del Derecho y la doctrina. El Artculo
reza del siguiente tenor:
"Artculo 230.- L os j ueces , en s us prov i denci as, sl o est n
sometidos al imperio de la ley.
La equi dad, l a j uri sprudenci a, l os Principios Generales del
Derecho y l a doct ri na son cri t eri os aux i l i ares de l a act i v i dad
judicial" (el resaltado y el subrayado es nuestro).
Una i nterpretaci n l i teral del Art cul o 230, permi t i ra sost ener que en
Col ombi a, l a f uent e pri nci pal y ni ca del si st ema normat i vo es l a Ley y que
todas las dems fuentes tienen un carcter simplemente auxiliar. Por ende, se
predicara la preponderancia absoluta de las fuentes acto.
La Corte Constitucional sin embargo al interpretar el citado Artculo 230,
parti cul armente en l a Sentenci a C-083 de 1995 con ponenci a del Magi st rado
Carlos Gaviria Daz, entendi que el trmino Ley utilizado por la Carta, haca
rel aci n a l a concepci n de Ley en sentido material y no al concept o de
Ley en sentido formal, es deci r, que debera ser pensada en su pri mera
acepci n, como si nni mo de Derecho. El somet i mi ent o de l as personas al
abi ert os, l os t ri bunal es desempean una f unci n product ora de regl as. V erse HART, H. L. El
concepto de Derecho. Traduccin de Genaro R. Carri. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1.961. Pg. 168-9.
imperio del Derecho, es un supuesto que ni siquiera tiene que estar explcito en
el ordenamiento. La Constitucin colombiana lo consagra en el Artculo 6, del
siguiente modo:
"Artculo 6.- Los particulares slo son responsables ante las
aut ori dades por i nf ri ngi r l a const i t uci n y l as l ey es. Los
servidores pblicos lo son por la misma causa y por omisin o
extralimitacin en el ejercicio de sus f uncione (El subrayado
fuera de texto).
Ahor a bi en: l a l ey 153 de 1887, conj unt o nor mat i vo vi gent e en su
mayor parte, norma decana de l as herrami entas i nterpretati vas del Derecho
colombiano, como quiera que ha sido utilizada por los operadores jurdicos por
ms de un siglo, contiene dos disposiciones, el Artculo 8 y el Artculo 13, que
se r ef i er en a l as f uent es f or mal es;
28
nor mas que han gener ado enor me
28
Resulta interesante al analizar la justa interpretacin que se debe dar al Artculo 8 de la Ley 153 de
1. 887 remitirnos al profuso estudio que el Profesor Diego Eduardo Lpez efecto a las diversas
i nt erpret aci ones que l a norma en menci n ha generado a l o l argo de l a evolucin histrica de la
hermenutica jurdica colombiana; interpretaciones que se resumen en cuatro muy claras posiciones: 1.
Interpretacin Poltica temprana de la regla (1887-1910): En 1885 la asamblea constituyente no logra
un acuerdo alrededor del sistema de control constitucional. De acuerdo a la interpretacin hecha por los
miembros del partido liberal temerosos de los abusos en que podran incurrir los conservadores durante su
hegemona poltica (la denominada hegemona conservadora que comenz en 1885 con el movimiento
de la regeneracin y termino en 1930); el articulado de la ley, sirvi como escudo poltico contra la
arbitrariedad del poder poltico, luego el Artculo 8, bajo esta lectura poltica fue una pieza para la
realizacin del control de legalidad. La no existencia de ley aplicable al caso, que es una situacin remota
y excepcional, implica un ideal de integralidad en la codificacin. En este sentido las reglas generales del
Derecho son i nt erpret adas como escudos polticos, no c omo principios doctrinales. La doctrina
constitucional solo operaria en los casos de arbitrariedad poltica de la fuerza dominante conservadora, y
para ello los liberales defienden una interpretacin del Artculo 8 en conjuncin con el Artculo 4 de la
Ley 153 de 1. 887 que concibe la doctrina constitucional como norma para interpretar la ley. 2. La
Interpretaci n de l os tratadi stas de Derecho Pri vado: Esta interpretacin es claramente hegemnica
entre 1898 y 1935. Es la manera oficial en la cual el Tradicionalismo-Positivismo interpreta el Artculo 8.
Se encuentra fundada sobre el conceptualismo franco-alemn y expresa la sensibilidad de Champeau,
Uribe y Claro-Solar sobre la necesidad de construir los conceptos orgnicos y principios sobre las reglas.
El cdigo civil, fuente de Derecho por excelencia, contiene pocas lagunas, estas se resuelven mediante
analoga legis como un modesto primer paso. En los eventos en que no se encuentren casos anlogos se
recurre una interpretacin basada en las reglas generales de Derecho que se leen como Principios o
Conceptos de Derecho privado que se inducen por medio de analoga iuris. 3. La clusula inactiva:
La lectura Anti-formalista (1937 2000): Contrario a lo que paso en Francia, de acuerdo con Zuleta-
ngel, esta es una norma que en Colombia ordena la aplicacin de la libre recherche scientif ique. El
punto reside en que la cultura jurdica olvid que el Artculo 8 es ahora una clusula inactiva sin entender
su verdaderopotencial. El Artculo, como un todo, sirve como una denuncia contra las deficiencias del
Derecho positivo. El Derecho no esta completo como creyeron los fetichistas de la ley y el Tradicional-
Posi t i vi smo que an l o consi dera as . 4. La Lectura Judi ci al Contempornea hecha por l a Corte
Constitucional : Con la declinacin de la interpretacin de ZuletaAngel, en la teora del Derecho
colombiano se abandono de nuevo la eficaz operacin del anti-formalismo. El Tradicional-Positivismo
consigui permanecer en plena vigencia con posterioridad a 1940 y el descontento terico solo poda
expresarse a partir de una nueva lectura del Artculo 8. La nueva lectura se propuso por la Corte
Const i t uci onal col ombi ana que busc l eer en est e Ar t cul o, t r ozos y pi ezas del ant i -formalismo
contemporneo que pudiera aumentar el protagonismo de su jurisprudencia. La Corte utiliza el concepto
cont r over si a, en t an t o y en c u an t o s e p i en s a q u e es t as s e o p o n en
mani f i est ament e a l os cr i t er i os y t endenci as i nt er pr et at i vos que l a Cor t e
Const i t uci onal ha expuest o al anal i zar l os Ar t cul o 6 y 230 de l a Car t a,
par met r os que han dado l ugar a l a denomi naci n nuevo Derecho en
contraposi ci n con el vi ej o Derecho de corte exegti co que defi ende una
interpretacin literal o por lo menos textualista. Pese a ello, la Corte al estudiar
el conteni do teorti co de l os Artcul os 8 y 13 de l a Ley 153 de 1887, l l eg a l a
conclusin que dichas reglas son coherentes y se ajustan al marco filosfico y
material de la Constitucin de 1991. Veamos:
"Artculo 8. Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso
cont rov ert i do, se apl i carn l as leyes que regul en cas os o
materias semejantes, y en su def ecto la doctrina constitucional y
las reglas generales de Derecho (subraya fuera del texto).
"Artculo 13. La cost umbre, si endo general y conf orme a l a
moral cri st i ana, const i t uy e Derecho, a f al t a de l egi sl aci n
positiva.
El pri mero de l os Artculos citados no deja lugar a dudas acerca de que
es l a Ley l a nor ma que en pr i mer t r mi no debe apl i car se cuando el caso
cont r over t i do puede ser subsumi do en el l a. Y el segundo, a l a vez que
cor r obor a el mandat o ant er i or , desi gna a l a cost umbr e, cuando sati sface
ci ertas condi ci ones, como norma j urdi ca supl etori a, " a fal ta de l egi sl aci n
posi t i va" . Es l a que se conoce en doct ri na como cost umbre praeter l egem,
llamada a integrar el ordenamiento, en subsidio de la norma principal, cuando
sta no contempla l a si tuaci n sub j udi ce y aqulla s lo hace. En trminos de
Aguil Regla, se plantea la preponderancia y aplicacin directa de una fuente-
act o, l a l ey; dej ando como segunda opci n y baj o l a condi ci n de f uent e
supletoria o subsidiaria a una fuente-hecho, la costumbre praeter legem.
d e textura abierta de Hart , para most rar que hay ms l agunas de l as que t radi ci onal ment e se ha
considerado. La Corte llena estos vacos mediante la Doctrina Constitucional que es una hermenutica
pr i nci pi al i st a, sust ent ada en val or es ms que en nor mas posi t i vas, l o que i mpl i ca una cl ar a
Constitucionalizacin del Derecho privado. Vase LPEZ MEDINA, Diego Eduardo. The f ormation
of legal classicism. Reception and uses of Ex gseand Conceptualism in particular jurisprudence.
LPEZ MEDINA, Diego Eduardo. Teor a i mpura del Derecho. La t ransf ormaci n de l a cul t ura
jurdica latinoamericana. Universidad de los Andes. Universidad Nacional de Colombia. Legis Editores
S. A. Bogot D. C., 2004.
Para l a Cort e, en l a menci onada Sent enci a C-083 de 1995, es cl ar o
que baj o el i mperi o de l a Consti tuci n de 1886 se consagraban en Col ombi a,
como fuentes formal es de Derecho obl i gatori as, dos estructuras normati vas
bsi cas: l a l egi sl aci n y l a costumbre. Tal consagraci n se deri vaba de l os
Artcul os 8 y 13 de l a l ey 153 de 1887, respecti vamente. Pero el pri mero de
l os ci tados, adems de l a l ey " exactamente apl i cabl e al caso controverti do" ,
enunci aba l a analoga (" aqul l as que regulen casos o materias semejantes" ),
la doctrina constitucional y las reglas generales de Derecho.
L a Co r t e b aj o l o s p r es u p u es t o s an t er i o r es al an al i zar l a
Consti tuci onal i dad del Artcul o 8 de l a Ley 153 de 1887, y frente a l a vi genci a
de l a Consti tuci n de 1991, se pr egunt a: t enan l as t res l t i mas f uent es
ci tadas, anal oga, doctri na consti tuci onal y l as regl as general es de Derecho,
fuerza obligatoria? La tienen an bajo el imperio de la nueva Carta?
Para absol ver l a cuest i n, l a Cort e asi gna val or a cada una de
esas expresiones. Veamos:
a) La anal og a. Es l a apl i caci n de l a ley a situaciones no
contempladas expresamente en ella, pero que slo dif ieren de las
que s lo estn en aspectos jurdicamente irrelevantes, es decir,
aj enos a aqul l os que ex plican y f undamentan la ratio juris o
razn de ser de la norma. La consagracin positiva de la analoga
halla su justif icacin en el principio de igualdad, base a la vez de
la justicia, pues, en f uncin de sta, los seres y las situaciones
iguales deben recibir un tratamiento igual. Discernir los aspectos
relevantes de los irrelevantes implica, desde luego, un esf uerzo
interpretativo que en nada dif iere del que ordinariamente tiene
que realizar el juez para determinar si un caso particular es o no
subsumible en una norma de carcter general.
A unque el raz onami ent o se cumpl e, en apari enci a, de l o
particular a lo particular, es inevitable la ref erencia previa a lo
general, pues los casos anlogos tienen en comn, justamente, el
de j ars e re duc i r a l a norma que l os comprende a ambos ,
explcitamente a uno de ellos y de modo implcito al otro. En la
analoga se brinda al juez un f undamento para crear Derecho,
pero ese f undament o se i dent i f i ca con l a ley misma que debe
aplicar. El juez que apela al razonamiento per analogiam no hace,
pues, otra cosa que decidir que en una determinada situacin, es
el caso de aplicar la ley.
De l o expuest o, concl uye l a Cort e que l a anal oga no const i t uye una
fuente autnoma, di ferente de l a l egi sl aci n. El j uez que acude a el l a no hace
nada distinto de atenerse al imperio de la ley, pues lo que hace es extender el
alcance de la ley que regula un caso determinado a otro u otros casos que no
ti enen sol uci n expresa. Su consagraci n en l a di sposi ci n que se exami na
resulta, pues, a tono con el Artculo 230 de la Constitucin.
b. La doctrina constitucional. Las normas de la Constitucin
poltica, y sta no es una caracterstica privativa de ellas, tienen
una vocacin irrevocable hacia la individualizacin, tal como lo
ha subray ado Kelsen
29
al tratar del ordenamiento jurdico. De
ordinario pasan por una f ase previa consistente en su desarrollo
legal. Pero no todas alcanzan dicho desarrollo, bien porque no lo
requieren, bien porque, requirindolo, el legislador lo omite. Pero
tal omisin no desvirta su carcter normativo, si ya lo tienen.
Pueden, ent onces, ser apl i cadas a si t uaci ones espec f i cas
subsumibles en ellas, que no estn explcitamente contempladas
en la ley.
Pero si l a i ndi v i dual i z aci n de l as normas l egal es, dada su
general i dad (que a menudo dev i ene en ambi gedad), aparece
probl emt i ca y generadora de i ns eguri dad j ur di ca, ms
problemtica e incierta resulta an la actuacin directa de las
normas constitucionales a los casos particulares, por concurrir en
ellas, superlativamente, las mismas notas distintivas advertidas en
la ley.
Ahora bien, como la Constitucin es Derecho legislado por excelencia,
qui en apl i ca l a Consti tuci n apl i ca l a l ey, en su expresi n ms pri mi geni a y
genui na. De f orma t al que l a expresi n doctrina constitucional que ut i l i za el
ci t ado Art cul o 8 de l a Ley 153 de 1887, no es ms que l a rat i f i caci n de l a
aplicacin de la ley en sentido material, amplio como sinnimo de Derecho. Es
deci r, que l a jurisprudencia constitucional, sol o el l a, recal ca l a Corte tendr la
condi ci n de f uent e obl i gat or i a. La Cor t e en est e punt o hace una r adi cal
diferencia entre doctrina constitucional y jurisprudencia, al di sti ngui r la funcin
integradora que cumpl e l a doct r i na const i t uci onal , mer ced al mandat o del
Artcul o 8 de l a Ley 153 de 1887, at r s ci t ado; f unci n que no se debe
confundir con la funcin interpretativa que el Art cul o 4 de l a mi sma Ley 153
de 1887 le concede, veamos:
L os pri nci pi os del Derecho nat ural y l as regl as de l a
jurisprudencia servirn para ilustrar la Constitucin en casos
29
Ob. cit.
dudosos. La doctrina constitucional es, a su vez, norma para
interpretar las leyes (el resaltado es nuestro).
Qui ere entonces deci r l a norma atrs ci tada, que en l os casos que l a
doctrina constitucional c umpl e una funcin interpretativa, es deci r, aquel l os
eventos en l os cual es l os j ueces ordi nari os se encuentran con casos de l os
l l amados di fci l es, aquel l os en que l a Ley no l es ofrece una respuesta cl ara,
pues su textura es abi erta y se presta a ambi gedades; en tal es eventos, el
f al l ador puede r ecur r i r a l os cr i t er i os gener al es expuest os por l a Cor t e
Constitucional, para resolver el justo entendimiento del texto legal orientndose
y uti l i zando como herrami enta argumentati va l as Deci si ones de l a Corte. En
est e caso, l os pr onunci ami entos del j uez consti tuci onal no ti enen carcter
obl i gat or i o si no mer ament e or i ent ador , se t r at ar a aqu de l a doctrina
constitucional, no de la jurisprudencia constitucional.
El t r mi n o jurisprudencia constitucional, h a c e r e l a c i n a l o s
denominados rati o deci dendi o fundamentos jurdicos suficientes, aquellos que
son inescindibles de la decisin sobre un determinado punto de Derecho,
30
los
que no aparecen excl usi vamente en l a parte resol uti va de l a Sentenci a, si no
que son los sustentos argumentativos fundamentales que aparecen expuestos
a l o l argo de l a parte moti va de l as sentenci as; no confundi bl es con l os obiter
di ct a, o af i r maci ones di chas de paso, que son aquel l as af i r maci ones
puramente retricas que no se relacionan de manera directa y necesaria con la
decisin, y que por ende constituyen apenas criterios auxiliares de la actividad
judicial en los trminos del inciso 2 del mencionado Artculo 230 de la Carta.
En est e orden de i deas, cuando l a Cort e Const i t uci onal cumpl e su funcin
como intrprete mximo, aut nt i co y nat ur al de l a Car t a mer ced a l as
Sentenci as C y l as Sentenci a T, en este senti do, por mi ni steri o de l a propi a
Const i t uci n, di chas pr ovi denci as j udi ci al es son f uent e obl i gat or i a par a
discernir cabalmente el contenido de la Constitucin, as se pronunci la Corte,
entre otros muchos fal l os, en l a Sentenci a SU-640 de 1998, con ponenci a del
Magistrado Eduardo Cifuentes Muoz, oportunidad en que se dijo:
30
Sobre los conceptos de ratio decidendi y obiter dicta, se pueden consultar las siguientes providencias
de la Corte Constitucional: SU-168799, SU-047799, SU-640798, T-961/00, T-937/00, Auto A-016/00, T-
022/01 y T-1003/00.
S i e n e l s i s t e ma de f ue nt e s l as s e nt e nc i as de l a Cort e
Constitucional por ser manif estaciones autorizadas y necesarias
de la voluntad inequvoca de la Constitucin, prevalecen sobre las
ley es, ellas igualmente resultan v inculantes para las distintas
autoridades judiciales, que no pueden a su arbitrio sustraerse a la
f uerza normativa de la Constitucin, la cual se impone y decanta
justamente en virtud de la actividad interpretativa de su guardin,
tal y como se ref leja en sus f allos. La supremaca y la integridad
de la Constitucin son consustanciales a la uniformidad de su
interpretacin. Si el tex to de la Constitucin se div orcia de la
interpretacin que del mismo haya dado la Corte Constitucional
en ejercicio de sus competencias privativas, de suerte que sta
ltima se convierta en una de las tantas alternativas plausibles de
entendimiento, la f ragmentacin hermenutica que se propiciara
i nex orabl ement e conduci r a a l a erosi n del v al or ci ert o y
vinculante de la Constitucin, puesto que entonces habra tantas
constituciones como intrpretes. Las exigencias de supremaca e
integridad de la Constitucin, por lo dems presupuestos de su
valor normativo superior, slo se satisfacen si se concede a la
interpretacin que la Corte hace de sus preceptos el sentido de
significado genuino y autntico de su contenido y alcance. Lo
ant eri or adqui ere may or cl ari dad si se t i ene present e que l os
principios de supremaca e integridad de la Constitucin no tienen
existencia autnoma, como quiera que su ef ectiva realiz acin
precisa de una f irme voluntad consagrada a su def ensa, ante todo;
se t rat a de atributos cuy a posibilidad material depende de la
i ncesant e f unci n i nt erpret at i v a de l a Cort e Const i t uci onal ,
i ndi spensabl e para su prot ecci n y v i genci a (el resaltado es
nuestro).
3. LA JURISPRUDENCIA.
La que aqu se consagra como fuente obligatoria, l a Corte acl ara que es
el Ar t cul o 4 de l a l ey 169 de 1896, el que l a er i ge en paut a mer ament e
optati va para i l ustrar, en ci ertos casos, el cri teri o de l os j ueces. As di ce el
mencionado Artculo en su parte pertinente:
"Tres Decisiones unif ormes dadas por l a Cort e S uprema de
Justicia como Tribunal de Casacin sobre un mismo punto de
Derecho, const i t uy en doct ri na probabl e, y l os j ueces podrn
aplicarla en casos anlogos... (Subraya de la Corte).
Sin embargo, la posicin expuesta tuvo un cambio significativo merced a
la interpretacin que la Corte Constitucional le dio al texto del Artculo 4 de la
Ley 169 de 1896, al deci di r una demanda de i nconsti tuci onal i dad propuesta
contra di cha regl a. La Corte en l a Sentenci a C-836 de 2001 con ponenci a del
Magistrado Rodrigo Escobar Gil, despus de hacer un profuso anlisis sobre el
val or normati vo de l as deci si ones de l a Corte Suprema de Justi ci a, val or que
se i nt erpret a en nt i ma rel aci n con l a apl i caci n del pri nci pi o de i gual dad
frente a la Ley consagrado por la Constitucin en su Artculo 13, encuentra que
l a teora del respeto al precedente como fuente de Derecho, es apl i cabl e en
Colombia, doctrina que interpreta la Corte as:
7.El fundamento constitucional de la fuerza normativa de la
doctrina elaborada por l a Corte Suprema se encuentra en el
Derecho de los ciudadanos a que las Decisiones judiciales se
funden en una i nterpretaci n uni forme y consi stente del
ordenamiento jurdico. Las dos garantas constitucionales de
i gual dad ante l a l ey entendida st a como el conj unt o del
ordenamiento jurdico- y de igualdad de trato por parte de las
aut ori dades, t omada desde l a perspect i v a del pri nci pi o de
igualdad como objetivo y lmite de la actividad estatal-, suponen
que la igualdad de trato f rente a casos iguales y la desigualdad
de trato entre situaciones desiguales obliga especialmente a los
jueces (...) Por lo tanto, una decisin judicial que desconozca
caprichosamente la jurisprudencia y trate de manera distinta
casos previamente analizados por la jurisprudencia, so pretexto
de la autonoma judicial, en realidad est desconocindolos y
omi ti endo el cumpl i mi ento de un deber consti tuci onal (el
resaltado es nuestro).
La Corte considera que el valor normativo formal de la doctrina judicial
es una consecuenci a de l a segur i dad y de l a conf i anza l egt i ma en l a
administracin de justicia, que son el soporte para el ejercicio de las libertades
i ndi vi dual es. En t rmi nos de l a Cort e, l a cert eza que l a comuni dad j urdi ca
tenga de que los jueces decidirn los casos iguales de la misma forma, es una
garanta de la seguridad jurdica; interpretacin que no violenta ni choca con la
aut onoma de l os j ueces al apl i car el t ext o de l a l ey, pues est os se pueden
apartar del precedente histrica y tradicionalmente aplicado. Para ello siempre
ser necesario, entonces, aportar razones y motivos suficientes a favor de la
deci si n que se toma,
31
mucho ms s de l o que se t rat a es de garant i zar el
Der echo a l a i gual dad, acogi endo ar gument os ya esbozados por l a
jurisprudencia para la resolucin de un caso.
31
Sobre la necesidad de presentar las razones y motivos que soportan el seguimiento o modificacin de
una lnea jurisprudencial pueden consultarse las siguientes sentencias de la Corte Constitucional; T-175
de 1.997. M. P. Jos Gregorio Hernndez Galindo. T-123 de 1.998. M. P. Alejandro Martnez Caballero.
T-267 de 2.000. M. P. Alejandro Martnez Caballero.
As mi smo, convi ene preci sar que no hay contradi cci n entre l a tesi s
que aqu se af i rma y l a sent enci a C-131 de 1993, que decl ar i nexequi bl e el
Art cul o 23 del Decret o l egi sl at i vo 2067 del 91 en el cual se ordenaba t ener
" como criterio auxiliar obligatorio" " la doctrina constitucional enunciada en las
sentencias de la Corte Constitucional" , mandato, ese s, claramente violatorio
del Ar t cul o 230 Super i or . Lo que hace, en cambi o, el Ar t cul o 8 que se
exami na es r ef er i r a l as nor mas consti tuci onal es, como una modal i dad del
Der echo l egi sl ado, par a que si r van como f undament o i nmedi at o de l a
sentencia, cuando el caso sub judice no est previsto en la ley. La cualificacin
adi ci onal de que si l as normas que van a apl i carse han si do i nterpretadas por
la Corte Constitucional, de ese modo debe aplicarse, constituye, se repite, una
razonable exigencia en guarda de la seguridad jurdica.
Es necesari o di sti ngui r l a funci n i ntegradora que cumpl e l a doctri na
consti tuci onal , en vi rtud del Artcul o 8, de l a f unci n i nt er pr et at i va que l e
atribuye el Artculo 4 de la misma ley, al disponer:
"L os pri nc i pi os de l De re c ho nat ural y l as re gl as de l a
jurisprudencia servirn para ilustrar la Constitucin en casos
dudosos. La doctrina constitucional es, a su v ez , norma para
interpretar las leyes" (Subraya la Corte).
La di sposi ci n t ranscri t a corrobora, adems, l a di st i nci n que at rs
qued hecha entre doctrina constitucional y jurisprudencia. Es apenas lgico
que si el j uez ti ene dudas sobre l a constitucionalidad de la ley, el criterio del
i ntrprete supremo de l a Carta deba gui ar su deci si n. Es cl aro eso s que,
sal vo l as Deci si ones que hacen trnsi to a cosa j uzgada, l as i nterpretaci ones
de l a Corte consti tuyen para el fal l ador apenas val i osa pauta auxiliar, pero en
modo alguno criterio obligatorio, en armona con lo establecido por el Artculo
230 Superior.
Lo ant eri or encuent ra cl aro apoyo, adems, en el Art cul o 5 de l a
misma ley 153 de 1887, cuyo texto reza:
"Dentro de la equidad natural y la doctrina constitucional, la
crtica y la hermenutica servirn para f ijar el pensamiento del
legislador y aclarar o armonizar disposiciones legales oscuras o
incongruentes" (Subraya la Corte).
La di sposi ci n dest aca, nt i dament e, l a f unci n que est l l amada a
cumpl i r l a Doct ri na Const i t uci onal en el c ampo i nt er pr et at i v o. Es un
instrumento orientador, ms no obligatorio, como s ocurre cuando se emplea
como el ement o i nt egr ador : por que en est e caso, se r ei t er a, es l a pr opi a
Constitucin -ley suprema-, la que se aplica.
L a n o c i n d e Doct r i na Const i t uci onal hac e r ef er enc i a a l as
deci si ones emi t i das por l a Cor t e Const i t uci onal en r el aci n con f al l os
de t ut el a o Sent enci as SU o de uni f i caci n, que acoge el si st ema de
pr ecedent e const i t uci onal como nor ma j ur i spr udenci al de car ct er
obl i gat or i o, si empr e que se den l os pr esupuest os seal ados por l a
Cor t e Const i t uci onal en l as Sent enci as C-083 de 1995 y T-123 del
mi s mo ao; r equi s i t os que i ndi c an que s e t r at e de c as os c uy os
s upues t os de hec ho s ean i gual es o s emej ant es y que el nc l eo
esenci al de l os Derechos f undament al es en j uego sea el mi smo.
En r el aci n con l as Sent enci a t i po C o de const i t uci onal i dad, l a
Cor t e di st i ngue l a Doct r i na Const i t uci onal Int egr ador a, que es f uent e
de Derecho obl i gat ori a para t odas l as autori dades y l os parti cul ares, de
l a Doct r i na Const i t uci onal Int er pr et at i va y l a Juri sprudenci a, que son
apenas guas auxi l i ares o subsi di ari as que no compromet en el cri t eri o
aut nomo del oper ador j udi ci al . La Cor t e i nt r oduce l a t eor a ms o
menos comprehensi va de modul aci n de l os ef ect os de l as sent enci as
t i po C al est abl ecer l a f i gur a de l a Const i t uci onal i dad condi ci onada.
Aqu l a Cort e asume el papel de un l egi sl ador posi t i vo, que ent ra a f i j ar
sub-r egl as que sur gen del t ext o const i t uci onal de t ext ur a abi er t a, que
debe ser modul ado mer ced a l a i nt er pr et aci n const i t uci onal de l a
Cort e.
El punt o si n embargo est a en que l as Sent enci as de l a Cort e t i po
C son de obl i gat ori o cumpl i mi ent o, est o es, t i enen ef ect o er ga omnes,
f r ent e a l a cosa j uzgada expl i ci t a, es deci r el cont eni do normat i vo que
sur ge de l a par t e r esol ut i va de l as Sent enci as. I gual ment e ser n
obl i gat ori os aquel l os apart es de l as mot i vaci ones o consi deraci ones de
l a Cor t e (...) que guarden una uni dad de sent i do con el di sposi t i vo de
l a s e nt enci a , es d ec i r , aq u el l o s ap ar t es q u e c o n s t i t u y an rat i o
deci dendi ; en t ant o que aquel l os apar t es que hacen r el aci n a l a
mot i vaci n general del f al l o (obi t er di ct um), sl o ti enen val or i ndi cati vo
o auxi l i ar , de conf or mi dad con el t r adi ci onal i smo de f uent es. Tal es
mot i vaci ones i ndi cat i vas o auxi l i ar es denomi nadas usual ment e obi t er
di ct um no const i t uyen cosa j uzgada y por ende no son obl i gat ori as. As
l o expresa ent re ot ras muchas provi denci as que rei t eran est e concept o
l a Sent enci a C-131 de 1993.
Es i nt er es ant e l l amar l a at enc i n s obr e el hec ho de que l a
gener al i dad de l os oper ador es j ur di cos en Col ombi a, r ei t er adament e
hacen menci n a l a doct ri na const i t uci onal , si n hacer l a di st i nci n ent re
Doc t r i na Cons t i t uc i onal I nt egr ador a, Doct r i na Const i t uci onal
Int erpret at i va y Juri sprudenci a, concept os que resul t an f undament al es
par a poder ent ender cabal ment e l as Sent enci as emanadas de l a Cor t e
Const i t uci onal ; t al aspect o resul t a t rascendent e en el caso concret o de
l as Sent enci as que se ref i eren al si st ema UPAC, t ema que ser t rat ado
como caso par adi gmt i co de apl i caci n de l a t eor t i ca expuest a, est o
en el t r abaj o f i nal de es t e t r abaj o, en donde dependi ent e de l os
i nt ereses de part e que se def i enden, se abusa del cont eni do t eri co de
l os fal l os.
Dest acamos, no s e p u ed e h ac er t ab l a r aza d el c o n t en i d o
t emt i co y ar gument at i vo de l os f al l os de l a Cor t e Const i t uci onal ,
cont eni do que por dems es ext enso, por no deci r que enci cl opdi co y
f ar ani co, par a pr et ender que absol ut ament e t odos l os ar gument os
expuest os en l as Sent enci as al udi das const i t uyen rat i o deci dendi y que
p o r en d e s o n d e o b l i g at o r i o c u mp l i mi en t o . No s e l e p u ed e,
i mp u n e me n t e , t o r c e r e l p e s c u e z o a l o s f a l l o s d e l a Co r t e
Const i t uci onal , par a pr et ender que de el l os di mane t odo l o di vi no y
humano, y acomodar obi t er di ct a haci ndol a pasar por rat i o deci dendi .
4. LAS REGLAS GENERALES DE DERECHO.
Se di j o un poco ms arri ba que cuando el j uez razona por anal oga,
apl i ca l a ley a una si t uaci n no cont empl ada expl ci t ament e en el l a, pero
esencialmente igual, para l os efectos de su regul aci n j urdi ca, a l a que s l o
est. Esta parti cul ari dad se conoce en doctri na como analoga legis, y se l a
contrasta con la analoga juris en la cual, a partir de diversas disposiciones del
ordenamiento, se extraen los principios general es que l as i nforman, por una
suerte de induccin, y se aplican a casos o situaciones no previstas de modo
expreso en una norma determinada.
Es claro que la segunda modalidad admite un proceso ms complejo,
esforzado e intelectualmente riguroso, demandante de mayor anl i si s y de un
ms elevado grado de abstraccin, que puede desenvolverse en dos etapas:
a) en l a pri mera, se escogen l as di sposi ci ones especf i cas
apt as (ni nguna de l as cual es comprende l a si t uaci n sub
judice) y;
b) en l a segunda, se abst r ae una regla i mpl ci t a en l as
disposiciones confrontadas, a partir de la cual se satisface
el caso sometido a apreciacin.
La tarea del intrprete, de anlisis y sntesis al tiempo, se endereza al
logro de un nico designio: explicitar lo que est implcito en el sistema y que
ha de servir de fundamento a la decisin.
Los principios as extrados, tradicionalmente se los denomina reglas,
aspecto que ha si do cuesti onado por l a doctri na post-moderna, sin embargo
ello no constituye una ligereza del legislador colombiano de 1887, pues existe
un antecedente histrico que justifica tal denominacin, as esta no sea, como
se ver ms adelante suficientemente tcnica. Tal nombre atae, segn cita de
la Corte Constitucional en la referida Sentencia C-083 de 1995, a l a ms pura
t r adi ci n del Der echo occi dent al en su r az r omana. En est e sent i do se
pronunci a, el profesor Hernn Val enci a Restrepo
32
en su t rabaj o sobre l os
Pri nci pi os General es del Derecho. Respect o de l a asi mi l aci n hecha por el
jurista preclsico Anti sci o Laben (ao 45 A. C.) del trmi no regla al de norma,
escribe:
"Se debe aclarar que la... sinonimia (regla = norma jurdica) no
const i t uy nov edad al guna, en cuant o a l a si gni f i caci n
estrictamente jurdica, porque la regla desde siempre se haba
considerado extrada del Derecho vigente, del Derecho positivo
y, por lo consiguiente, parte integrante de ste, es decir, norma
jurdica." (Subrayado fuera de texto).
Y para i nstrui r mej or su aseveraci n ci ta l a defi ni ci n de regla dada
por Paulo:
"La regla es una proposicin que expone brevemente el Derecho
vigente. No se toma el Derecho vigente de la regla sino la regla
del Derecho vigente. As, pues, mediante la regla se transmite
una brev e descri pci n de l as normas v i gent es y , como di ce
Sabino, es como un resumen del Derecho, que si f alla en algo
resulta intil". (Subrayas fuera del texto)
Y ms adelante aade:
"La ant ecedent e i nt erpret aci n se conf i rma con l a de l os
glosadores (siglos X II y X III), para quienes la def inicin de
regla del Digesto ('la regla es como un resumen del Derecho
vigente'), patentiz a que es una generaliz acin inducida de los
casos singulares: la regla reduce varios casos a uno. "...si las
reglas son generalizaciones inducidas de los casos resueltos por
las normas particulares del Derecho vigente, f uerza es concluir
que tienen la misma naturalez a jurdica de las normas de las
cuales son extradas. Ms escuetamente, las reglas son normas
jurdicas como lo son las normas particulares que han resuelto
los casos. (Subrayas fuera de texto).
Ahor a bi en, l o i mpor t ant e es dej ar est abl eci do que l as Regl as
Generales del Derecho; son esencialmente criterios de valoracin inmanentes
al orden jurdico, que se caracterizan por un exceso de contenido deontolgico
o axi ol gi co, que par a l os posi ti vi stas cl si cos ti enen un carcter general ,
32
VALENCIA RESTREPO, Hernn. Nomorquica, principalstica jurdica o los Principios Generales
del Derecho. Editorial Temis. Bogot, 1993.
consti tuyen l as normas fundamental es del si stema, y pueden hal l arse en el
si stema en forma expresa, normal mente en l a Consti tuci n naci onal o norma
fundamental, pero en la mayora de los casos se encuentran no expresos en el
si stema y deben ser hal l ados por deducci n, en el espri tu del si stema. Tal y
como l o ha expuest o Pri et o Sanchs,
33
si empr e que en el l enguaj e de l os
juristas se utiliza el trmino principios, se encuentra latente el problema de la
plenitud del sistema o la necesidad de elegir entre distintos significados de una
di sposi ci n nor mat i va dudosa; si n per j ui ci o de que se busque al canzar
sol uci ones moral ment e pl ausi bl es cuando una det ermi nada norma o regl a
conduce a un resul t ado que se j uzga i naceptable, reprochable o ticamente
susceptible de correccin. Se trata de una cierta clase de normas que cuentan
con algn respaldo institucional y, muy particularmente, las que cuentan con el
respal do de l a Consti tuci n Naci onal , que en el caso Col ombi ano encuentran
su reconoci mi ento en el Artcul o 230 i nci so 2 de l a Carta, pero i gual mente l a
Ley 153 de 1887 ar t cul o 8; nor mas que of r ecen l a di f i cul t ad de t ener un
carcter i mpl ci to, pues se trata de normas que no aparecen concretamente
recogi das en ni nguna l ey o cost umbre, si no que son const rui das en sede
i nt erpret at i va por el f al l ador o j uzgador, pero adems cumpl en una dobl e
funci n: por una parte l l enan l as l agunas o vacos dej ados por el l egi sl ador,
pero por ot ra part e const i t uyen un cri t eri o hermenut i co en caso de duda
interpretativa frente a los llamados casos difciles.
Una buena par t e de l os t er i cos post -modernos del Derecho, entre
ellos principalmente Ronald Dworkin
34
y Rober t Al exy,
35
pref i eren habl ar de
Principios Generales del Derecho, para distinguirlos de las reglas de Derecho.
33
Vase PRIETO SANCHIS, Luis. Sobre Principios y Normas. Problemas del razonamiento jurdico.
Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1.992. Pg. 19.
34
Llamo Principio a un estndar que ha de ser observado, no por que f avorez ca o asegure una
situacin econmica, poltica o social que se considera deseable, sino porque es una exigencia de la
justicia, la equidad o alguna otra dimensin de la moralidad (...) La dif erencia entre principios jurdicos
y normas jurdicas es una distincin lgica (...) Las normas son aplicables a la manera disyuntivas. Si los
hechos que estipulan una norma estn dados, entonces o bien la norma es v lida, en cuy o caso la
respuesta que da debe ser aceptada, o bien no lo es, y entonces no aporta nada a la decisin (...) Los
principios [ en t ant o] t i e ne n una di mensi n que f al t a en l as normas: l a di mensi n del peso o
importancia. Vase DWORKIN, Ronald. Los Derechos en serio. 4 Reimpresin. Traduccin de Marta
Gustavino. Editorial Ariel S. A. Barcelona, 1999. Pg. 72-80. DWORKIN, Ronald. El i mperi o de l a
Justicia. 2 Edicin. Traduccin de Claudia Ferrari. Gedisa Editorial. Barcelona, 1992. Pg. 160-163.
35
Los principios son enunciados normativos de tan alto nivel de generalidad que, por regla general, no
pueden ser aplicados sin aadir premisas normativas adicionales y, las ms de las veces, experimentan
La discusin acerca de los principios jurdicos arranca, en la teora del
Derecho cont emporneo con un art cul o publ i cado por Ronal d Dworki n en
1967 titulado Es el Derecho un si stema de regl as? que l uego se incorpor
en el f amoso t ext o Los Derechos en seri o en el trabajo segundo intitulado
El model o de l as normas (I)
36
en donde Dworkin de manera precisa, ataca la
que l denomina la versin ms poderosa del positivismo jurdico propuesta
por H. L. A. Hart ,
37
segn la cual el Derecho esta formado exclusivamente por
reglas. Para Dworkin en el Derecho aparecen otro tipo de normas, que si bien,
estn ori entadas a determi nadas deci si ones sobre l a obl i gaci n j urdi ca en
circunstancias determinadas, operan de forma di f er ent e. Su or i gen no se
basa en una decisin particular de ningn tribunal u rgano legislativo, sino en
un sent i do de convi venci a u oport uni dad que, t ant o en el f oro como en l a
soci edad, se desarrol l a con el ti empo.
38
En el Derecho no sl o hay normas,
si no t ambi n al go l gi cament e distinto, los principios. Descubri r que un
pr i nci pi o es un pr i nci pi o j ur di co no es un ej er ci ci o que se agot e en l a
const at aci n soci ol gi ca o hi st r i ca acer ca de l os compor t ami ent os
observados en una det ermi nada soci edad por par t e de sus oper ador es
jurdicos, sino que supone el desarrollo de una argumentacin justificadora. En
est e sent i do, l os pr i nci pi os oper an en el campo de l a j ust i f i caci n o
argumentacin y no en el campo del descubrimiento o descripcin del Derecho
vigente.
Las regl as se apl i can todo-o-nada, es deci r, si se dan l os hechos
que est i pul a una regl a, ent onces o bi en l a regl a es vl i da, en cuyo caso l a
respuest a que da debe ser acept ada, o bi en no l o es, en cuyo caso no se
apl i ca y queda excl ui da del si stema j urdi co. Los pri nci pi os en tanto, ti enen
una di mensi n de peso o i mportanci a lo que implica que frente a un hecho o
conj unt o de hechos que deben ser regul ados, el pri nci pi o puede o no ser
limitaciones a travs de otros principios. En lugar de cmo enunciados normativos, los principios pueden
ser introducidos en la discusin como descripciones de estados de cosas en los que aquellos tienen
vigencia. V ase ALEXY, Robert. Teora de la Argumentacin jurdica. Traduccin de Manuel Atienza
e Isabel Espejo. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1997. Pg. 249.
36
Vase DWORKIN, Ronald. Ob Cid. . Pg. 72.
37
V ase HART, H. L. A. El concepto de Derecho. Traduccin de Genaro R. Carri. Abeledo-Perrot.
Buenos Aires, 1961. Pg. 40.
38
Vase DWORKIN, Ronald. Ob. Cid. Pg. 95.
aplicado dependiendo de los criterios de razonabilidad del intrprete, de forma
tal que si decide no aplicar el principio y ponderar la aplicacin de otro principio
diferente que se le opone, este hecho implica que el principio no desaparece,
si no que si mpl ement e es super ado por ot r o pr i nci pi o de mayor f uer za o
val enci a. Para Dworki n, l os pri nci pi os por s mi smos nunca determi nan por
completo el contenido de una decisin particular. Deber preferirse la que sea
moral mente ms fuerte; una mejor moral supone, pues una mejor justificacin
del ordenamiento jurdico. Para Dworki n l os pri nci pi os val en como pri nci pi os
jurdicos por que son principios morales que explican y justifican el conjunto del
Der echo, por que son pr i nci pi os mor al es buenos y j ust os que r esul t an
coherentes con un Derecho bsicamente justo.
A su turno el publ i ci sta y i us-filsofo argentino Genaro R. Carri,
39
al
expresar i nnegabl es reparos a l a propuesta teri ca de Ronal d Dworki n, para
dejar ver que lo que ste llama " principios" es reductible, finalmente, a reglas
(normas positivas) del ordenamiento, apunta:
". . . . No ex iste la pretendida dif erencia lgica entre las reglas
jurdicas (entendidas aqu como normas) y las pautas del tipo de
la que expresa que a nadie debe permitrsele benef iciarse con su
propia trasgresin. . . (que Dworkin considera un principio no
reductible a norma).
El test final y definitivo que permite establecer si una " regla general de
Derecho" (denominada a veces " principio" ) es o no parte del sistema positivo,
reside en verificar si resulta o no conforme con la Constitucin, as sta no l a
contenga de manera evidente. En trminos hartianos,
40
si es o no reconoci bl e
como elemento de un sistema normativo, acorde a la regla de reconocimiento.
Por eso concluye Carri:
Nada hay en la nocin de una regla de reconocimiento que obste
a que una paut a del t i po de l a que di ce que a nadi e debe
permitrsele benef iciarse con su propia trasgresin sea una regla
del sistema si satisf ace los requisitos establecidos en aquella regla
ltima.
39
CARRI, Genaro R. Principios jurdicos y positivismo jurdico, Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1970.
40
HART, H. L. A. El concepto de Derecho, Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1965.
Si n duda al guna hay razn en l a l ey 153 de 1887, pues slo extinguida
la fuente principal faculta para concurrir a la subsidiaria. Por eso el Artculo 13
dispuso:
La costumbre, siendo general y conf orme a la moral cristiana
constituye Derecho, a f alta de legislacin positiva.
Podra batal l arse, en teora, si tal disposicin resulta conforme con la
Carta del 91, pero l a Corte Consti tuci onal puso fi n a todo cuesti onami ento
sobre el punto, al declararla exequible en la aludida sentencia C-224 de mayo
de 1994. Est pues vi gente en nuestro Derecho l a analoga Juris como fuente
formal principal y elemento integrador del ordenamiento. El juez que se auxilia
de el l a, a fal ta de l egi sl aci n, funda tambi n su fal l o en el Derecho posi ti vo,
pero, esta vez, en una norma de carcter consuetudinario.
5. LOS PRI NCI PI OS GENERALES EXTRA-SI STEMTI COS O
PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO.
Aqu si gui endo muy de cerca l os pl ant eami ent os del Maest ro Carl os
Gavi r i a, en l a Sent enci a C-083 de 1995, me l i mi t o a hacer un esbozo
prel i mi nar del probl ema de l os Pri nci pi os General es del Der echo, que dej e
planteada la dificultad en el trabajo hermenutico de Principios. En este orden
de ideas y en trminos de la Corte Constitucional:
a qu al ude ent onces, es ahora l a pregunt a pert i nent e, l a
expresin Principios Generales del Derecho en el contexto del
A rtculo 230 de la Carta del 91? A estas alturas, es preciso
ret omar al gunas af i rmaci ones hechas at rs. Si el j uez tiene
siempre que f allar (en nuestro ordenamiento tiene adems el
deber jurdico de hacerlo), y en el Estado de Derecho, como
exigencia de la f ilosof a del sistema, debe edif icarse la sentencia
sobre los f undamentos que el mismo Derecho seala, qu debe
hacer el f allador cuando los elementos contingentes del Derecho
positivo se le han agotado sin encontrar en ellos respaldo para
su decisin?
El si st ema col ombi ano, f acul t a al Juez de l a causa a acudi r a
contenidos extra-sistemticos, a los que el propio sistema remite formalmente
V.gr.: el Derecho natural, la equidad, la buena fe, el enriquecimiento sin causa,
la teora de la imprevisin, en ltimas a los " Principios Generales del Derecho" ,
expresi ones todas que cl aman por una concreci n materi al que sl o el j uez
puede y debe l l evar a trmi no. Se trata entonces de principios que no colmen
l as condi ci ones de l a regl a de reconocimiento y, por ende, no hacen parte del
ordenamiento pues no son materialmente reductibles a la Constitucin.
En trminos de Carri:
pueden ser l l amados 'pri nci pi os j ur di cos' en cuant o se
ref ieren a aqul (el Derecho) pero no en cuanto partes de l" Y
aade: "el uso judicial de ellos puede conf erirles, en el mejor de
los supuestos, el rango de candidatos a integrar el sistema, una
vez que ese uso adquiera consistencia, regularidad y carcter
normat i v o suf i ci ent es como para consi derar que l as paut as
apl i cadas son normas j uri sprudenci al es en v i gor, o s e
incorporen al ordenamiento -agrega la Corte- por disposicin del
legislador.
Ahora bi en: cuando se t rat a no de i nt egrar el ordenami ent o si no de
escoger por una entre diversas interpretaciones posi bl es de una norma que se
j uzga apl i cabl e, ent r an a j ugar un i mpor t ant e papel l as f uent es j ur di cas
permi si vas (en el senti do de que no es obl i gatori o para el j uez observar l as
pautas que de ellas se desprenden) tales como las enunciadas por el Artculo
230 de la Carta como "criterios auxiliares de la actividad judicial".
Si un j uez, en l a si tuaci n l mi te antes detal l ada, acude a l a equi dad
como cimiento de su fallo, no habr hecho nada diferente de proyectar al caso
sub judice su pensamiento de lo que es la justicia, edificando a partir de ella un
principio que materialmente no hace parte del sistema pero que encuentra en
l su fundamento formal . El j uez en cuesti n deber entonces esmerarse en
revelar que su decisin est justificada por un principio tico o poltico (en todo
caso ext ra-j ur di co), al que l adhi er e y a cuya i nvocaci n l o aut or i za
expresamente el Derecho positivo. No ser, pues, su determinacin arbitraria
l a que i nf or me el f al l o, si no l as i deas, genr i cament e ment adas por el
ordenamiento como Derecho natural o equidad, esta ltima en el ms inflexible
sentido aristotlico del trmino. Uno y otra sirven pues al propsito de que el
fallo resulte siempre razonable y proporcionado. Los Artculos 4 y 5 de la ley
153 de 1.887 resul tan, as, corroborados por la nueva Carta. Recordemos que
en t r mi nos de Agui l Regl a, se hace menci n aqu a nor mas j ur di cas
product o de l a el aboraci n raci onal del propi o Derecho, va i nt erpret aci n
j udi ci al , que surgen merced a l a apl i caci n del mtodo j urdi co.
41
Se t rat a en
ltimas de un Derecho implcito entendido como aquel que es resultado de
la elaboracin racional del Derecho explcito; se trata de normas jurdicas que
son un t i po de paut a de conduct a en l a que no se def i ne caso, ya que no
cuentan con un supuesto de hecho.
6. LA DOCTRINA.
La Doctrina en el rgimen jurdico colombiano nunca ha sido entendida
como fuente pri nci pal de Derecho, si mpl emente se l a comprende como una
fuente auxiliar que tiene un valor cientfico pues colabora en el entendimiento
de l a Ley de una f or ma s i s t emt i c a, l gi c a y des i nt er es ada. Bus c a
esencialmente una interpretacin armnica e integradora del sistema jurdico.
Si n embar go di cha f uent e no ha si do expr esament e r econoci da como
obligatoria.
Bonnecase, segui do por l a gr an mayor a de aut or es naci onal es,
expresa as el concepto de doctrina:
(...) Se entiende por doctrina, cuando se opone este trmino a
l a j uri sprudenci a y a l a prct i ca j udi ci al , el est ado de l as
concepciones sobre el Derecho y el conjunto de las soluciones
positivas en la f orma como las ref lejan las obras de escritores de
asuntos jurdicos (...)
42
Se pi ensa por l a gr an mayor a de aut or es, t ant o naci onal es como
extranjeros, que la doctrina se reduce a un flujo de opiniones individuales, y
41
Una buena parte de la doctrina ius-filosfica entiende que el mtodo jurdico no hace parte del llamado
contexto de descubrimiento, es deci r, aquel en que se desarrol l a l a ci enci a propi ament e di cha,
caracterizado por la formulacin de teoras y la produccin de descubrimientos cientficos; si no que por
el cont rari o corresponde al l l amado contex to de justif icacin propio de las llamadas ciencias
humansticas o ciencias sociales, caracterizado por la actividad de validar o justificar una teora o un
descubrimiento cientfico, comportamiento que no admite un anlisis en trminos lgicos. El mtodo
jurdico ser entonces, segn Aguil Regla, un protocolo para la justificacin o validacin de una
solucin jurdica dada.
42
BONNECASE, Julien. Introduccin al estudio del Derecho. Segunda Edicin. Editorial Temis. Bogot
D. C., 2.002. Pg. 115.
que debe ser consi derada en l a medi da en que representa un argumento de
autoridad suficiente cuando proviene de hombres probos y reconocidos en el
mundo j ur di co por su sapi enci a e i donei dad en el campo j ur di co.
Corresponde a lo que en el Derecho romano se conoci como respuestas de
prudentes. Al respect o Del careui l en su obra Roma y l a or gani zaci n del
Derecho, Pgs. 23 y s., citado por Bonnecase, expona:
En pri mer l ugar, l os prudent es en cual qui er f orma que se
manif estase su actividad, realizaron una obra privada. Su inf lujo
sobre la f ormacin del Derecho provena de su ciencia y de su
prestigio personal. Pero Augusto les dio a algunos de ellos el ius
publice respondendi ex auctoritate principis, es decir, el Derecho de
absolver consultas escritas y selladas cuya solucin se impona al
juez en el proceso con ocasin del cual haban sido pedidas, al
menos que las partes no hubiesen obtenido soluciones contrarias
en el mismo asunto.
Una tendencia post moderna pone en entredicho la consideracin sobre
l a subsi di ari dad de l a doct ri na como f uent e de Derecho, pues al anal i zar l a
f or ma como se ar gument a y ut i l i za l a exper i enci a de l os doct r i nant es
colombianos, particularmente en el campo del Derecho privado; se encuentra
que la aplicacin que hacen jueces y abogados de la doctrina existente, no se
r educe a una si mpl e opi ni n de car ct er ci ent f i co que es ms o menos
recogida por los prcticos y operadores jurdicos. Por el contrario, se observa
que una buena par t e de l a doct r i na ms r econoci da, si endo r espet ada y
seguida por un nmero importante de operadores jurdicos, a generado lo que
Diego Eduardo Lpez en su tesis de grado para optar al doctorado en Derecho
de l a Uni ver si dad de Har var d, The Formation of Legal Classicism:
Rec ep t i o n an d Us es o f Ex g s e an d Co n c ep t u al i s m i n Particular
Juri sprudence, denomi na misreading, entendi do como l ecturas al ternati vas,
lecturas transmutadas o transformadas o malos entendidos o si se qui ere
mal as l ecturas de l a teorti ca j urdi ca uni versal ,
43
que es acogi da por l os
doct r i nant es l ocal es, adapt ada a l a r eal i dad naci onal , en una mi xt ur a sui
generi s que determina un Derecho autctono caracterizado por su sincretismo,
en donde l a apl i caci n l i t eral de l a l ey basada en l a escuel a exegt i ca no
43
La ver si n en cast el l ano de l a t esi s al udi da con not abl es agr egados del aut or par a el l ect or
latinoamericano puede s e r c ons ul t a da e n: LPEZ MEDINA, Diego Eduardo. Teor a i mpura del
Derecho. Universidad Nacional de Colombia. Universidad de los Andes. Legis Editores S. A. Bogot D.
C., 2.004. P. 31.
corresponde precisamente al modelo expuesto por Ecol e de l exgse, sino
que por el contrari o da l ugar a un l i teral i smo que en defensa de l a regl a del
cdi go, al i nterpretar toma en cuenta l os al cances y entendi mi entos que l os
doctrinantes locales asimilan y recomiendan, basados en las escuelas clsicas
europeas; pero ofrece un cariz o matiz que va ms all de la simple literalidad
del cdigo.
Es i mpor t ant e r ecal car en est e punt o, que di chos doct r i nant es no
solamente han aplicado las corrientes francesas clsicas de la exgesis, sino
que igualmente y en buena medida han sido influenciados, primeramente por
el conceptual i smo al emn con Savi gny a l a cabeza, posteri ormente basados
e n l a t e o r t i c a e x p u e s t a p o r l a j ur i spr udenci a de i nt er eses
(Begriffsjurisprudez) de Phi l i pp Heck y Iheri ng en Alemania, y l uego con l as
corri ent es de l a i nt erpret aci n ci ent f i ca del Derecho de Franoi se Geny;
escuelas que predican la necesidad de una hermenutica racional y lgica que
se al ej a del texto de l a Ley y esta mucho ms cercana de l a real i dad materi al
de la sociedad en que se aplica la norma.
Al respecto el Profesor Diego Lpez expone:
El Trat ado-T eri co y s us s ub-t eor as gui arn el si gui ent e
desarrollo de la teora local. Mucho de lo que el Tradicionalismo
sost i ene aun const i t uy e el conoci mi ent o comn l ocal de l a
prof esin. El desarrollo de la jurisprudencia posterior ocurrir
mediante el desenvolvimiento selectivo de algunas de las teoras y
la recepcin y mala-lecturas (misreadings) de las nuevas piezas
d e l a I G J (International G e n e r a l Jurisprudence). E l
Tradicionalismo prepara el escenario para tres dif erentes clases
de desarrollos tericos durante todo el siglo XX. Estos desarrollos
post eri ores t omaron f orma al mant ener y enf at i z ar el rol de
al gunas de l as s ubt e or as que e l T radi c i onal i s mo haba
def inido.
44
En l a conci enci a l egal l ocal , l a doct ri na, consi derada raci onal ment e
como una f uent e supl et or i a o secundar i a, en f or ma i nconsci ent e se ha
constituido en pieza vital de la teortica jurdica colombiana; pues como bien lo
expresa el Prof esor Di ego Eduardo Lpez, el Derecho col ombi ano, por l o
44
LPEZ MEDINA, Diego Eduardo. The f ormation of legal classicism: Reception and uses of Exgse
and Concept ual i sm i n part i cul ar j uri sprudence. Tesis de Grado. Harvard University. Mimegrafo.
Traduccin libre de Miguel Garca. Pg. 139.
menos el Derecho pri vado, no se ha entendi do si mpl emente como si nni mo
del cdigo civil, sino que en la prctica hace referencia al cdigo civil ms las
i nt erpret aci ones y concept os emi t i dos por l os doctrinantes reconocidos del
pas, que superando el si mpl e l i teral i smo, han creado una verdadera trama
teri ca que l os prcti cos del Derecho, l os operadores j urdi cos uti l i zamos y
aplicamos todo el tiempo. Basta con observar los alegatos de conclusin que
los abogados litigantes presentamos como memoriales de cierre del proceso,
previo a que se dicte Sentencia, pero igualmente el estudio de las providencias
que Jueces y Magistrados emiten en su diario que hacer, piezas procesales en
que si st emt i ca y r ei t er adament e, en f orma i nconsci ent e, l os operadores
jurdicos efectuamos citas de autor, transcripciones literales del pensamiento
l egal expuest o por un grupo cl arament e ref erenci ado de aut ores cl si cos
nacionales,
45
as como un grupo de connotados tratadi stas extranjeros;
46
en
donde como argumento de autori dad se i ncl uyen prrafos enteros de l a obra
de estos doctrinantes, para reforzar las posiciones hermenuticas planteadas
por l os operadores j urdi cos frente a l as normas posi ti vas. Esto me permi te
concl ui r que el si st ema de i nt er pr et aci n y apl i caci n del Der echo en
Col ombi a, no es esenci al ment e un si st ema l egal i st a o de i nt er pr et aci n
aferrada al texto positivo del cdigo, sino que se trata de un sistema intermedio
entre una el uci daci n l i teral de l a norma, con un respeto hi erti co a l a Ley,
uni do a l as l ect uras e i nt erpret aci ones que aut ores reconoci dos por va de
doctrina han hecho de dichas normas legales.
45
Menciono a ttulo de ejemplo entre otros muchos autores nacionales, que son considerados clsicos en
el campo del Derecho Pri vado: EDMOND CHAMPEAU, ANTONIO JOS URIBE, FERNANDO
VLEZ, EDUARDO RODRGUEZ PIERES, ARTURO VALENCIA ZEA, EDUARDO ZULETA,
LVARO PREZ VIVES, GUILLERMO OSPINA FERNNDEZ, FERNANDO HINESTROSA
FORERO, HERNN FABIO LPEZ BLANCO, JOS ALEJANDRO BONIVENTO FERNNDEZ,
JORGE SUESCN MELO, JOS I GNACI O DE NARVEZ, GABI NO PI NZN, BERNARDO
TRUJI LLO CALLE, JAVI ER TAMAYO JARAMI LLO, GABRI EL ESCOBAR SAN N, JAI RO
PARRA QUIJANO, HERNANDO MORALES MOLINA.
46
Me r emi t o aqu a menci onar apenas algunos de los autores ms utilizados: AMBROSIO COLIN,
HENRY CAPINTANT, GEORGES RIPERT, JEAN BOLULANGER, HENRI Y LEN MAZEAUD,
ANDR TUNC, JULI ES BONECASE, KARL F. SAVI GNY, HANS KELSEN, FRANCESCO
MESSINEO, EMILLIO BETTI, LOUIS JOSSERAND, FRANOISE GENY, LUIS CLARO SOLAR,
ARTURO ALESSANDRI RODRGUEZ.
D. CONCLUSIONES.
1. CULES SON LAS FUENTES DEL DERECHO COLOMBIANO?
La respuest a a est a pregunt a nos obl i ga a di sti ngui r entre fuentes
pri nci pal es o di rect as y f uent es secundari as o supl et ori as. Las pri meras,
ent endi das como aquel l as que l a conci enci a j ur di ca pr eponder ant e ha
reconocido como indispensables para crear el Derecho y resolver los conflictos
de carcter jurdico. Son aquellas fuentes cercanas, que se encuentran ms a
l a mano del oper ador j ur di co y que st e no duda en apl i car si el caso l o
permi te. Las segundas, fuentes secundari as o supl etori as, entendi das como
aquellas que estando reconoci das como val i das dentro del si stema, aparecen
en forma l atente o en potenci a, y son uti l i zadas de vez en vez, pues para su
apl i caci n y reconoci mi ento se exi ge un mayor esfuerzo i nterpretati vo, o el
caso en concreto que se resuelve no amerita recurrir a ellas para satisfacer las
necesidades inmediatas del operador jurdico.
a. Fuentes principales o directas.
1) Constitucin Poltica y la Ley.
Miradas como fuentes acto en los trminos de Aguil Regla. Se trata de
est ruct uras normat i vas f ormal es posi t i vas, puest as por el const i t uyent e
pr i mar i o en el caso de l a Car t a Pol t i ca; y puest as por el Congr eso de l a
Repbl i ca y sus del egados en el caso de l a Ley; peana de un si st ema
apoyado en el pri nci pi o general de Est ado Soci al de Derecho, que i mpl i ca
alcances interpretativos que van ms all de una simple aplicacin literal de las
normas escritas que configuran el sistema, por cuanto a la par del textualismo
de las reglas contenidas en la Constitucin se han de incorporar los valores y
l os pr i nci pi os que por i nducci n surgen de l a hermenut i ca pri nci pi al i st a
apl i cabl e a di chas normas. Aqu necesari amente debemos hacer referenci a a
l a anal oga l egi s y en el sent i do ms ampl i o posi bl e del concept o a l a
ap l i c ac i n d e l o s Pr i n c i p i o s Gen er al es d e Der ec h o s i s t mi c o s o
constitucionales. stos, cuando tienen carcter constitucional, se hayan en la
cspide de la pirmide normativa, tienen carcter obligatorio y operan merced
a si st emas de i nt erpret aci n al t ernat i vos al si l ogi smo j urdi co cl si co, por
ej empl o l a tpi ca, l a retrica, la utilizacin de un discurso moral esencialmente
prctico, la abduccin, etc.
Al referirnos a la Constitucin Poltica como poder originario o norma de
nor mas o r egl a de r econoci mi ent o, no debemos per der de vi st a que l a
est ruct ura f ormal de l as normas que conforman l a Consti tuci n, casi todas
ellas principios y no reglas, caracterizadas por su generalidad y su estructura
abierta con contenidos indeterminados, en trminos de Hart de textura abierta,
obl i gan a ent ender que est a pr i mer a f uent e sol o puede ser abar cada y
comprendida en su integridad si se miran todos y cada uno de los Artculos de
l a Consti tuci n Naci onal de 1.991 j unto con l a j uri sprudenci a consti tuci onal
emitida por la Corte Constitucional, jurisprudencia que surge de las Sentencias
t i po C, l as Sent enci as T y f undament al ment e l as Sent enci as SU o de
unificacin de jurisprudencia.
En el caso de l a Ley, oper an mer ced al si l ogi smo j ur di co, t i enen
carcter general, abstracto e impersonal, son normas por regla general del tipo
imperati vo, es deci r que def i nen un compor t ami ent o que se mi r a como
obl i gat ori o, y aparej an una sanci n en l os event os de i ncumpl i mi ent o del
comport ami ent o ordenado; es i mport ant e i ndi car que como ext ensi n del
sistema de normas legales, mediante el mecanismo de clusula de plenitud del
sistema que le da cierre y lo complementa en los eventos de lagunas o vacos,
se entiende incorporada a la nocin de ley, la aplicacin de la analoga legis o
i nterpretaci n por anal oga, previ sta por el Artcul o 8 de l a Ley 153 de 1.887,
que en trminos de la Corte Constitucional implica aplicacin de la ley misma
que se extiende merced al razonamiento per anal ogi am a casos no regulados
expresamente. La ley no se reduce a la normatividad existente en los cdigos,
si no que i gual mente di cha noci n se exti ende a l as resol uci ones, decretos,
ordenanzas depart ament al es, acuerdos muni ci pal es, normas de carct er
regl ament ari o, de apl i caci n l ocal , as como l os t rat ados y convenci ones
i nt er naci onal es que hayan si do i ncor por adas al si st ema l egal colombiano
merced a la ratificacin por parte del Congreso de la Repblica.
2) Jurisprudencia Constitucional.
Se trata pese a ser una fuente pri nci pal , de una fuente hecho y no de
una fuente acto. Resal tamos el concepto emi ti do por l a Corte al seal ar que
const i t uye regl a obl i gat ori a, no sol ament e l a part e resol ut i va de l os f al l os
proferidos por la Corporacin Constitucional, sino igualmente los argumentos
expuest os en l a par t e mot i va, que a t t ul o de rat i o deci dendi hayan sido
expuestos por los magistrados para argumentar y sustentar racionalmente sus
Decisiones o fallos. Dicha jurisprudencia constitucional es obligatoria a ttulo de
pr ecedent e baj o el esquema de l a f unci n i nt egr ador a que cumpl e l a
jurisprudencia constitucional.
3) Las est i pul aci ones de l os cont r at os vl i dament e
celebrados.
No f ueron menci onadas en l a part e dogmt i ca del ensayo, pues son
consi deradas como l ey nt er-part es, normas por ant onomasi a cal i f i cabl es
fuentes acto; que surgen merced a la autonoma de la voluntad, sustentada en
el respeto a la iniciativa privada, la libre empresa y la libertad de contratacin.
Se t rat a de l as cl usul as o acuerdos de vol unt ad expresados merced a l os
di versos negoci os j urdi cos que se real i zan dentro de l a prcti ca o comerci o
normal propia de los sujetos de Derecho, estipulaciones supeditadas para que
pr oduzcan ef ect os a l os r equi si t os de capaci dad, l i br es de vi ci os del
consenti mi ento, tal es como error, fuerza o dol o; y teni endo un obj eto y una
causa lcitos. Encuentran su sustento en el Artculo 1602 del Cdi go Ci vi l , que
expresa l a regl a i ndi cati va de que todo contrato l egal mente cel ebrado es una
l ey para l as partes; mani festaci n de vol untad que debe cumpl i r l as estri ctas
exigencias sealadas en el Artculo 1502 del mismo estatuto, ya mencionadas
atrs, capacidad, consentimiento exento de vicios, objeto y causa lcitos. A su
vez el Artcul o 4 del Cdi go de Comerci o establ ece que l as esti pul aci ones de
l os cont r at os vl i dament e cel ebr ados pr ef er i r n a l as nor mas l egal es
supletorias y a la costumbre mercantil, lo que quiere decir que dichas normas
de carcter privado solo estn sujetas al respeto a la constitucin nacional y a
las leyes imperativas.
4) Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Fuent e hecho al i gual que l a j uri sprudenci a y l a doctri na de l a Corte
Constitucional, se la ha entendido tradicionalmente como fuente subsidiaria
del si stema Col ombi ano, pero tal posi ci n vara sustanci al mente a parti r del
al cance que l e otorg l a Sentenci a C-836 de 2001, atrs ci tada, en l a medi da
que el respet o al precedent e i mpl i ca seguri dad j urdi ca y apl i caci n de l a
conf i anza l egt i ma en l a admi ni st r aci n de j ust i ci a, l o que i mpl i ca que l a
Juri sprudenci a es hoy en da fuente pri nci pal de Derecho. En este senti do l a
Corte expresa lo siguiente:
La certeza que la comunidad jurdica tenga de que
los jueces van a decidir los casos iguales de la misma
forma es una garanta que se relaciona con el principio de
la seguridad jurdica. La previsibilidad de las decisiones
judiciales da certeza sobre el contenido material de los
Derechos y obligaciones de las personas, y la nica forma
en que se tiene dicha certeza es cuando se sabe que, en
pri nci pi o, l os j ueces han i nterpretado y van a segui r
i nterpretando el ordenami ento de manera establ e y
consistente. Esta certeza hace posible a las personas
actuar libremente, conforme a lo que la prctica judicial les
permite inferir que es un comportamiento protegido por la
ley. La falta de seguridad jurdica de una comunidad
conduce a la anarqua y al desorden social, porque los
ci udadanos no pueden conocer el conteni do de sus
Derechos y de sus obligaciones. Si en virtud de su
autonoma, cada juez tiene la posibilidad de interpretar
y aplicar el texto de la ley de manera distinta, ello
impide que las personas desarrollen libremente sus
actividades, pues al actuar se encontraran bajo la
contingencia de estar contradiciendo una de las
posibles interpretaciones de la ley (El resaltado fuera
de texto).
Los j ueces al apl i car el texto de l a l ey, podrn apartarse del precedente
histrico, pero en tal evento estn obligados a sustentar racional y lgicamente
l as razones o argument os para apart arse del mi smo. Al gunos doct ri nant es
afi rman que en l a medi da en que l os j ueces no estn obl i gados al respeto del
precedente, dicha fuente es auxi l i ar y no pri nci pal , menos aun obl i gatori a. En
mi concept o y despus del f al l o de l a Cort e Const i t uci onal at rs al udi do,
consi der o que no exi st e duda que en el si st ema l egal col ombi ano el
precedente j uri sprudenci al , por l o menos de carcter verti cal , es deci r entre
autoridades de inferior categora frente a los fallos emitidos por sus superiores,
es obligatorio y fuente principal de Derecho.
Enf t i cament e, argument o, que a part i r de l a vi genci a de l a sub-regla
propuesta por la Sentencia C-836 de 2001, M. P. Rodri go Escobar Gi l , opera
en Col ombi a el si st ema del stare decisis" : un precedente puede obl i gar a
todos l os j ueces i nferi ores a l a al ta corte que l o sent, a ri esgo de que si un
juez inferior se aparta de l, la alta corte correspondiente revocar la sentencia
de est e j uez i nf eri or. Es en est e sent i do que se di ce que un precedent e es
f or mal ment e obl i gat or i o en sent i do est r i ct o. Un pr ecedent e puede ser
obl i gat ori o para t odos l os j ueces i nf eri ores a l a al t a Cort e que l o sent , y
aceptar se que un j uez i nf er i or (i ) despus de hacer r ef er enci a expr esa al
precedent e, y (II) de resumi r su esenci a y razn de ser, (III) se apart e de l
exponiendo razones poderosas para justificar su decisin. En este sentido se
di ce que el pr ecedent e es f or mal mente obl i gatori o, pero no estri ctamente
obl i gatori o. Puede consi derarse que un precedente es un referente obl i gado
par a l os j ueces i nf er i or es per o st os pueden apar t ar se de l cuando l o
consideren, en forma razonada, adecuado para resolver el caso. La alta Corte
que sent el precedente podr criticar la decisin del juez inferior y podr por
lo tanto revocar su sentencia, pero el juez inferior conserva un amplio margen
para i nt erpret ar el Derecho. En est e caso el precedent e no es f ormal ment e
obligatorio per o t i ene ci er t a f uer za en l a medi da en que l os j ueces deben
tenerlo en cuenta y referirse a l en el momento de fallar.
b. Fuentes Secundarias.
1) La Doctrina Constitucional y los Principios Generales
del Derecho.
Se t r at a de una f uent e hecho, ent endi da como l o s obi ter di ctum
expuest os por l a Cor t e const i t uci onal en l os f al l os emi t i dos por di cha
corporacin, en cumplimiento de la funcin interpretativa que el Artculo 4 de la
Ley 153 de 1887 l e concede. Son una gua i mport ant e para l os operadores
jurdicos, aunque no tienen carcter imperativo y por ende no constituyen regla
de obl i gat ori o cumpl i mi ent o. En t al medi da son apenas un cri t eri o auxi l i ar.
Cabe aqu hacer menci n de l a anal oga j uri s o principialistica, que ha dado
l ugar a l os debat es ms conspi cuos ent re l os def ensores de un Derecho
posi t i vo a ul t ranza y l os def ensores de un neo-iusnaturalismo basado en la
apl i caci n de pr i nci pi os y di rectri ces pol ti cas, entendi dos en trmi nos de
Dworkin como estndar que han de ser observados, no por que favorezcan o
asegur en una si t uaci n econmi ca, pol t i ca o soci al que se consi der a
deseabl e, si no porque consti tuyen una exi genci a de l a j usti ci a, l a equi dad o
al guna otra di mensi n de l a moral i dad.
47
Se t rat a de l a apl i caci n del nuevo
Derecho, enfrentado al viejo Derecho aferrado a la norma positiva.
2) La Costumbre preter legem.
Se trata i gual mente de una fuente hecho, auxi l i ar, que sol o operar en
los casos de ausencia de norma escrita. Aqu sin embargo debemos destacar
como excepci n a esta regl a, l a l egi sl aci n mercantil, pues expresamente el
Ar t cul o 3 del Cdi go de Comer ci o, Decr et o 410 de 1971, seal a que l a
costumbre mercanti l tendr l a mi sma autori dad que l a l ey comerci al , si empre
que no la contrare manifiesta o tcitamente y que los hechos constitutivos de
l a mi sma sean pbl i cos, uni formes y rei terados en el l ugar donde hayan de
cumpl i rse l as prestaci ones o surgi do l as rel aci ones que deban regul arse por
ella
48
. Esto i mpl i ca que en l a j uri sdi cci n mercanti l , l a Costumbre mercanti l
si empr e y cuando sea cost umbr e pret er l egem, e i ncl uso l a cost umbr e
secundum l egem, es decir, costumbre interpretativa y costumbre supletiva o
supletoria, constituyen fuentes principales y no subsidiarias que estn a la par
con l a Ley. En el r est o de r eas de Der echo, ci vi l , admi nistrativo, laboral,
penal , f ami l i a, l a cost umbr e sol o oper a como f uent e auxi l i ar , de car ct er
resi dual y si empre y cuando no exi sta norma l egal expresa apl i cabl e al caso;
r ecor demos que t al es event os, en t eor a, son escasos t oda vez que l a
47
Vase DWORKIN, Ronald. Los Derechos en serio. (Taking Rights Seriously). Traduccin de Martha
Gustavino. 4 Reimpresin. Editorial Ariel S. A. Barcelona, 1.999. Pg. 72.
48
V as e MARTNEZ NEIRA, Nst or Humberto. S ei s Lust ros de Juri sprudenci a Mercant i l . En
VNIVERSITAS N 105 Junio 2.003. Pontifica Universidad Javeriana. Bogot, 2.003. Pg. 139.
anal oga l egi s resuel ve l os probl emas de l agunas, ambi gedades o vacos
legales.
3) La Doctrina.
Se trata de una fuente hecho, pese a que es emi ti da vol untari amente,
l os efectos que esta genera son i nconsci entes o i nvol untari os y por ende no
puede ser cal i f i cada como f uent e act o. Fue expl i cada prof usament e at rs,
aunque se hace la salvedad sobre las corrientes post-modernas que afirman la
i mpor t anci a de l a doct r i na en l as cor r i ent es de her menut i ca j ur di ca en
Amri ca l at i na y l a i nf l uenci a l at ent e que l os aut ores ms reconocidos han
tenido en la conciencia legal de los operadores jurdicos.
2. CULES SON LAS POSICIONES JERRQUICAS DE DICHAS
FUENTES?
Res ponder a es t a pr egunt a i mpl i c a t omar pos i c i n f r ent e al
reconoci mi ent o de al gunas de l as f uent es at rs ci t adas como pri nci pal es o
subsi di ari as. De hecho l a ubi caci n que he presentado en el acpi te anteri or
i mpl i ca una toma de posi ci n y una respuesta a l a pregunta formul ada. Si n
embargo, val e l a pena hacer al gunos breves coment ari os al respect o de l a
j erarqua de fuentes, pero principalmente elaborar un recuento histrico breve,
que expl i que el i magi nari o de l a conci enci a l egal en Col ombi a respecto a l as
fuentes del Derecho durante el ltimo siglo.
Ubi car una f uent e de Derecho como pri nci pal , y por ende de mayor
jerarqua sobre otra, implica, tomar una posicin poltica sobre la concepcin
de l a noci n de Derecho. Se t rat a como bi en l o expresa el Prof esor Di ego
Eduardo Lpez, atrs citado, estructurar una conciencia jurdica determinada.
Se t r at a en l t i mas de r esponder a l a pr egunt a: Qu ent endemos por
Derecho? Una vez defi ni da l a respuesta a di cha pregunta, l a defi ni ci n de l as
fuentes y su ubicacin jerrquica es un problema simplemente de carpintera.
Dur ant e el si gl o XIX y buena par t e del Si gl o XX l a mayora de l os
operadores j urdi cos en Col ombi a defendi eron l a preponderanci a de l a Ley
como f uent e pri nci pal de Derecho, i ncl uso por enci ma de l a Const i t uci n
Naci onal ; di cha teorti ca se sustentaba en l a defensa a ul tranza del pri nci pi o
de seguridad jurdica que encontraba su pl ena real i zaci n en una apl i caci n
l i t eral del Cdi go Ci vi l . Se t rat aba de l a ext ensi n en est e cont i nent e de l a
teora exegtica propuesta por la col e de l exgese Francesa, que al interior
de sus tesis defenda los Derechos individuales y la libertad de mercado como
post ul ados pol t i cos bsi cos, desarrol l o de l os pri nci pi os i nspi rados en l a
Revolucin Francesa de igualdad y fraternidad.
Hac i a med i ad o s d e l o s a o s v ei n t es y h as t a l o s a o s 30
aproximadamente, especficamente hasta l a entrada en vi genci a de l a l l amada
Corte de Oro o Corte Admirable, se moriger la preponderancia de la exgesis
l egal i st a, y el f ormal i smo l egal di o paso a un t radi ci onal i smo que recogi
al gunas de l as concepci ones de l a Begriffurisprudenz al emana propuesta
inicialmente por Savigny, luego introducida en Francia por Aubry y Rau merced
a l os textos de Zachari ae profesor de Estrasburgo frontera Franco-Alemana;
qui enes di eron l ugar a l a noci n de l a Crt i ca y Hermenut i ca como una
metodologa para interpretar normas oscuras del Cdigo civil, pero igualmente
par a l l enar l os vacos que st e pr esent aba medi ant e l a ut i l i zaci n de l a
Analoga l egi s. Se trataba de aceptar que el Derecho, como si nni mo de Ley
no era compl eto, si no que presentaba vacos, ambi gedades, contradicciones,
lagunas que tenan que ser resueltas por los operadores jurdicos. Para ello se
propone apl i car preponderantemente l os Artcul os 19 a 30 del Cdi go Ci vi l ,
i nt roduci dos por Bel l o como una copi a de l os mt odos i nt erpret at i vos del
Cdi go de Lousi ana, que hacan referenci a a l a i nterpretaci n gramati cal , l a
interpretacin lgica, la interpretacin teleolgica y la interpretacin sistemtica
del cdi go. Es deci r, el Cdi go Ci vi l , l a l ey en senti do estri cto formal , segua
siendo la fuente por excelencia, pero unida a la hermenutica que los expertos
jurisconsultos realizaban merced a la aplicacin de las reglas atrs citadas.
Durant e l a dcada del 30 al 40 un grupo de magi st rados de l a Cort e
Suprema de Justicia, formados en escuelas de Derecho francesas y alemanas;
menci onemos entre l os pri nci pal es a Antoni o Rocha Al vi ra, Eduardo Zul eta
ngel , Ri car do Hi nest r oza Daza, Ar t ur o Tapi as Pi l onet a, Mi guel Mor eno
Jar ami l l o, Fr anci sco Mj i ca y Li bor i o Escal l n; r ecogen l as enseanzas
principalmente d e l a escuel a ci ent f i ca del Derecho de Franoi se Geny, l os
concept os de abuso del Der echo y buena f e de l os ant i -formalistas con
Josserand a l a cabeza; l a noci n de l a Regla moral en las obligaciones civiles
de Ri per t ; t omando como sust ent o nor mat i vo l a L ey 153 d e 1887 y
pri nci pal ment e el ya ci t ado y anal i zado Art cul o 8, apl i cando l as l l amadas
r egl as gener al es de Der echo, que no son ot r a cosa que l os Pr i nci pi os
General es de Derecho, de forma tal que i ntroduj eron en Col ombi a l as teoras
del abuso del Derecho, l a i mprevi si n o cl usul a Rebus Si c St ant i bus; el
enri queci mi ento si n causa; l a noci n de buena fe y abuso de posi ci n en l os
contratos; figuras que plantearon una modificacin en la teora de las fuentes
pues la Ley dej de ser la fuente por excelencia, para compartir el vrtice de la
pirmide con los Principios Generales del Derecho.
Los cambi os pol t i cos ocur r i dos en Col ombi a dur ant e l os aos
cuarentas y cincuentas, la violencia indiscriminada y el cambio total de la Corte
Suprema de Just i ci a llevaron a que las corrientes anti-formalistas, apenas en
c i er nes , f ues en abandonadas def i ni t i v ament e, pues l os gobi er nos
conser vador es def endi er on l a necesi dad de un Est ado de Der echo y l a
bsqueda de seguridad jurdica que solo se lograba merced a un literalismo de
l a Ley. Se predi caba l a necesi dad de una paz en l os espri t us que sol o se
l ograba medi ant e una paz ot orgada por l a Ley. Se regres al Cdi go Ci vi l
como f uent e pr i nci pal de Der echo, per o no se abandon l a t eor a de l a
interpretacin mediante una hermenutica metodolgica aunque se privilegi el
textual i smo y l a defensa de l a noci n de Derecho posi ti vo, que fue reforzada
con la teortica Kelseniana de la nocin de norma fundamental, que reconoci
l a vi genci a de l a Consti tuci n de 1.986 y sus posteri ores reformas del 10, 36,
45, 57 y 68 como f uent e pr i nci pal de Der echo, per o si empr e haci endo
i nterpretaci n l i teral de l as normas de l a Consti tuci n Naci onal y del Cdi go
Civil va silogismo jurdico.
Fi nal ment e a part i r de 1991 con l a ent rada en vi genci a de l a nueva
Constitucin y hasta nuestros das, merced a la introduccin en Colombia de la
t ut el a como mecani smo de prot ecci n a l os Derechos f undament al es, y l a
apl i caci n del Cont rol est ri ct o de const i t uci onal i dad por part e de l a Cort e
Constitucional , se di o un vi r aj e def i ni t i vo haci a el ant i -formalismo, hacia un
principialismo sustentado en una nueva hermenutica basada en la retrica de
Perelman
49
, l a t pi ca de Vi ehweg
50
, l a nueva concepci n de l a l gi ca de
Toulmin
51
, l as t eo r as i n t eg r ad o r as d e l a i n t er pr et aci n j ur di ca de
MacCormick
52
y Al ex y
53
, t odas el l as ms cer canas a l as cor r i ent es i us-
49
Perelman distingue entre razonamientos analticos o lgicoformales y razonamientos dialcticos o
retricos. Los primeros utilizan una lgica formal basada en el silogismo, que matematiza o formaliza los
argumentos, dependientes cada uno del anterior, de forma tal que el resultado es siempre necesario. El
razonamiento retrico se mueve en el terreno de lo simplemente plausible o probable. Los argumentos
retricos, no tratan de establecer verdades evidentes, pruebas demostrativas, sino de mostrar el carcter
razonable, plausible, de una determinada decisin u opinin. Perelman considera que la estructura del
discurso argumentativo se asemeja a la de un tejido: la solidez de ste es muy superior a la de cada hilo
que constituye la trama. Se trata de persuadir y convencer, y esto depender del auditorio a quien se dirige
el discurso, el cual no es objetivo sino imparcial. Se parte del acuerdo, es decir de los puntos en que el
orador esta en coincidencia con el auditorio, luego se pasa a la eleccin y luego si se presentan las
premisas, mediante un discurso retrico que tiene como fin no slo conseguir la adhesin del auditorio,
sino tambin acrecentarla.
50
P a r a Viehweg l a t pi ca const i t uye una part e de l a ret ri ca. Ut i l i za argument os apod ct i cos o
demostrativos. Es desde el punto de vista de su objeto, una tcnica del pensamiento problemtico. Desde
el punto de vista del instrumento con que opera, se vale de los topos o lugares comunes, es una bsqueda
y examen de premisas basadas en hechos. Los tpicos o premisas no estn entre s jerarquizados, de
manera que para la resolucin de una misma cuestin cabe utilizar tpicos distintos que pueden llevar a
resultados igualmente distintos. Es por ende un mtodo relativo, pues no parte de verdades absolutas. El
objeto de solucin es un problema, que respecto del Derecho corresponde a los llamados casos difciles,
es deci r t oda aquella cuestin que admite ms de una respuesta correcta. El mtodo es inductivo y
consiste en valerse de la jurisprudencia, mediante tres presupuestos: 1. determinar desde el problema qu
es lo justo aqu y ahora. 2. Las partes integrantes de la jurisprudencia, sus conceptos y sus proposiciones,
tienen que quedar ligadas de un modo especfico con el problema y slo pueden ser comprendidos desde
l. 3. Los conceptos y las proposiciones de la jurisprudencia slo pueden ser utilizados en una implicacin
que conserve su vinculacin con el problema.
51
Toulmin pretende desplazar la teora lgica a la prctica lgica, es decir una lgica operativa o
aplicada. Esta se halla en la fuerza de los argumentos. Un buen argumento es aquel que resiste a la crtica
y a favor del cual puede presentarse un caso que satisfaga los criterios requeridos para merecer un
veredicto favorable. Por ello es importante distinguir entre argumentacin y razonamiento. Se argumenta
cuando se pl ant ean pret ensi ones y se ponen en cuest i n, siendo respaldadas mediante razones. El
razonamiento en cambio, se usa en un sentido ms restringido, para referirse a la actividad de presentar
razones a favor de una pretensin, as como para mostrar de qu manera esas razones tienen xito en dar
fuerza a la pretensin. Un argumento esta formado por cuatro elementos: la pretensin, las razones, la
garanta y el respaldo. Este tipo de argumento es prctico y no lgico, pues el paso a la conclusin desde
l os ar gument os no es necesar i o, ya que oper a sobr e respaldos cualif icadores modales tales como
presumiblemente, probablemente, con toda probabilidad, plausiblemente, segn parece,
etc. El sistema jurdico es un escenario ideal para la prctica y el anlisis del razonamiento, pues
proporciona un foro intenso para argumentar acerca de versiones distintas de los hechos implicados en un
conflicto que no ha podido solucionarse ni recurriendo a la mediacin ni a la conciliacin. Los tribunales
de apelacin brindan la oportunidad de revisar los argumentos, pero ya no desde la ptica de los hechos,
sino del anlisis de las cuestiones de Derecho.
52
Para MacCormick la argumentacin prctica en general, y la argumentacin jurdica en particular,
cumplen una funcin de justificacin. La argumentacin explcita que puede hallarse en las sentencias
nat ural i st as del Derecho, que es l a que expl i ca el nuevo mapa de f uent es
enunciado atrs.
Af i r mar que en Col ombi a l os oper ador es j ur di cos a par t i r de l a
vigencia de la Constitucin de 1991 abandonaron el tradicionalismo basado en
un textual i smo de l a norma l egal como fuente pri nci pal de Derecho, es deci r
una ment i ra. Si n embargo l a constitucionalizacin del Derecho pri vado, l a
apl i caci n cada da ms penet r ant e de l a doct r i na const i t uci onal , el
reconoci mi ento expreso por parte de l a Corte Consti tuci onal del precedente
const i t uci onal como regl a de Derecho obl i gat ori o, y el reconoci mi ent o del
pr ecedent e de l a Cor t e Supr ema de Just i ci a como nor ma en pr i nci pi o
obligatori a a menos que el j uez se aparte de di cho precedente sustentando y
argumentado sufi ci ente y razonadamente su di censo, i ndi can que Col ombi a
esta andando pasos agigantados hacia una nueva concepcin de Derecho.
Exi ste en este momento una cruci al batal l a entre el viejo y tradicional
Der echo de cor t e posi t i vi st a, enf r ent ado con el nuevo Der echo de cor t e
judiciales est dirigida a encubrir las verdaderas razones de la decisin. Justificar una decisin jurdica
quiere decir, dar razones que muestren que las decisiones en cuestin aseguran la justicia de acuerdo con
el Derecho. Justificar una decisin en un caso dif cil significa, en primer lugar, cumplir con el requisito de
universalidad y, en segundo lugar, que la decisin en cuestin tenga sentido en relacin con el sistema, es
decir que respete los principios de consistencia y coherencia, anlisis que slo se puede efectuar desde el
sistema mismo, es decir, partiendo del sistema jurdico existente, es decir desde las normas vigentes.
Aunque los argumentos consecuencialitas sean los decisivos para justificar una decisin frente a un caso
difcil, no son sin embargo concluyentes, de forma tal que no puede pretenderse que para cada caso difcil
existe una nica respuesta correcta. El razonamiento jurdico, en definitiva, es, como el razonamiento
mor al , una f or ma de l a r acionalidad prctica, se trata simplemente de un razonamiento altamente
institucionalizado y formalizado de razonamiento moral.
53
Rober t Al exy ut i l i za l a t eor a del di scur so de Haber mas, que es esenci al ment e una t eor a
procedimental. Plantea un discurso jurdico y normativo, pero que a diferencia de los planteamientos de
MacCormick, encuentra su punto de partida en la moral y no en el Derecho. Se trata de una teora del
discurso como dialogo, orientado a un acuerdo racional entre las partes, basado en argumentos de
convencimiento. Utiliza el discurso prctico para concluir que un enunciado normativo es correcto si y
solo si puede ser el resultado de un procedimiento P. La teora del discurso se caracteriza por que en el
procedimiento puede participar un nmero ilimitado de individuos en la situacin en que realmente
exi st en. Las exi genci as de l os argument os se pueden formul ar como condi ci ones o como regl as.
Finalmente el proceso de decisin puede incluir o no la posibilidad de la modificacin de las convicciones
normativas de los individuos, existentes al comienzo del procedimiento. Las reglas del discurso no
garantizan que pueda alcanzarse un acuerdo para cada cuestin prctica, ni tampoco que, en caso de que
se alcanzase dicho acuerdo, todo el mundo estuviera dispuesto a seguirlo. Esto obedece a dos fenmenos,
bien por que el acuerdo solo puede cumplirse de manera aproximada; o bien porque entre la formacin
del juicio y la formacin de la voluntad exista una discrepancia, entendida en el sentido de que saber lo
que es correcto no significa necesariamente estar dispuesto a actuar en ese sentido. El ideal es llegar al
consenso, pero el que este no se alcance no implica necesariamente un fracaso, pues el proceso de
acuerdo, por s mismo ya es una razn suficiente.
racional argumentativo, si se quiere ius-naturalista, y en esa lucha de poder, la
ubi caci n y j er ar qua de l as f uent es es un ar ma f undament al que r esul t a
utilizada por uno y otro bando para defender posiciones. La llegada al poder de
Presi dente Uri be Vl ez es un reto i nteresante frente a l a supervi venci a de l a
naciente teortica anti-formalista. Para nadie es un secreto que el principio de
autoridad defendi do por Uri be Vl ez, esconde un conservaduri smo que l i nda
suti l mente con i deol ogas de extrema derecha ms cercanas al terrori smo de
Est ado que a l a def ensa del pri nci pi o de l egal i dad en un Est ado Soci al de
Derecho. De aqu que se explique la constante crtica que el actual gobierno y
sectores privilegiados del pas hacen al activismo de la Corte Constitucional.
La reforma a la justicia en Colombia, propuesta por el Presidente Uribe
Vl ez, que se puede agrupar en sei s punt os muy concret os, esconde una
voluntad explicita de golpear la independencia judicial, golpear la fortaleza del
cont r ol const i t uci onal , y f or t al ecer el poder del Est ado en cabeza del
Presi dent e, perdi do con l a Const i t uci n de 1991. La ref orma present a muy
marcados sesgos neoliberales en l a i dea de l a seguri dad j urdi ca y l a efi caci a
de l a j usti ci a, que se ori enta a l a protecci n de l os negoci os, del mercado, de
l as t r ansacci ones, del Der echo de pr opi edad, de l a aut onoma pr i vada,
abandonando el respeto por l os Derechos Fundamental es. Un breve recuento
de la estructura de la reforma propuesta nos ilustra sobre lo dicho, veamos:
a. El pri mer aspect o cent ral de l a ref orma est rel aci onado
con el cont r ol const i t uci onal , al pl ant ear r ef or mas
i mpor t ant es, pr of undas, t ant o a l a t ut el a q u e e s el
m e c a n i s m o d e p r o t e c c i n d e l o s De r e c h o s
Fundamentales como al cont r ol abst r act o que ej er ce l a
Corte Constitucional, es decir, el control no relacionado con
demandas par t i cul ar es de t ut el a, si no f r ent e a l eyes y
d ec r et o s d e Co n mo c i n I n t er i o r y d e Emer g encia
Econmica.
En estos dos campos, pl antea l a reforma a l a Justi ci a propuesta, en el
caso de l a tutel a, ci nco grandes reformas, que por su carcter no sol amente
desnaturalizan la accin de amparo, sino que la hacen prcticamente ineficaz:
1) excluye del conoci mi ento de tutel a a l as al tas cortes
di st i nt as a l a Cort e Const i t uci onal en Col ombi a, l a
Corte Constitucional tiene el control constitucional; la
Corte Suprema de Justicia tiene como funcin esencial
s er un t r i bunal de c as ac i n, de uni f i c ac i n de
int erpret aci n de l a l ey; el Consej o de Est ado es el
tri bunal supremo de l a j uri sdi cci n admi ni strati va, o
sea que r egul a l os conf l i ct os ent r e el Est ado y l os
par t i cul ar es, y l a Sal a Di sci pl i nar i a del Consej o
Su p er i o r d e l a J u d i c at u r a, ej er c e el c o n t r o l
disciplinario sobre jueces y abogados. Lo que hace el
proyect o es excl ui r a l as al t as cort es, en especi al al
Consej o de Estado y a l a Corte Suprema de conocer
tutelas, debido al problema de la congestin.
2)
El segundo elemento, igualmente aberrante desde una
pt i ca que pri vi l egi e l a noci n de Est ado Soci al de
Derecho, es l a supresi n de l a t ut el a por Derechos
Soci al es, pues el proyect o af i rma y as l o di ce l a
pr esent aci n de mot i vos q u e l o s v er d ad er o s
Der echos son l os ci vi l es y pol t i cos, por que son
absolutos lo cual es falso pues ningn Derecho en un
Est ado Moder no puede t ener l a connot aci n de
absoluto y no l os Der echos de segunda o t er cer a
generaci n, dent ro de l os cual es se encuent ran l os
Derechos Soci al es como a l a sal ud, l a educaci n, l a
vivienda y l os Derechos Col ecti vos como al medi o
ambiente y al espacio pblico.
3) El tercer elemento, suprime la tutela contra decisiones
j u d i c i al es , l o c u al s i g n i f i c a q u e h o y l a Co r t e
Const i t uci onal ha est abl eci do que cuando un j uez
incurre en lo que doctrinariamente se l l ama una va de
hecho, es deci r en una actuaci n arbi trari a vi ol atori a
de un Der echo Fundament al , cont r a esa act uaci n
procede la tutela por parte de otros jueces y finalmente
por parte de la Corte Constitucional.
4) Y el qui nt o y l t i mo el ement o del cual no se ha
hablado mucho y es qui z el ms i mport ant e, pero
i gual mente el ms pel i groso y retardatari o de todos,
modi f i ca l a t ut el a ent r e par t i cul ar es; si n mucha
expl i caci n per o con mucho veneno, el pr oyect o
est abl ece que l a t ut el a ent r e par t i cul ar es procede
cuando hay si t uaci n de i ndef ensi n o cuando el
parti cul ar presta el servi ci o pbl i co, pero supri me un
e l e me n t o e s e n c i a l q u e t r a e h o y l a n o r ma
const i t uci onal , que di ce o cuando el par t i cul ar se
encuentre en subordinacin frente al otro ; se podra
pensar que no t i ene mucha i nci denci a, per o su
el i mi naci n si gni f i ca que, a par t i r de hoy, y si se
aprueba l a reforma propuesta, l a tutel a, no vol ver a
ser aplicable frente a Derechos Laborales, porque sta
se desarrol l con l a i dea de que el trabaj ador est en
si t uaci n de i nsubordi naci n f rent e a su pat rono y
qui ere deci r que t odo el Derecho Laboral sal e de l a
jurisdiccin constitucional.
b. En cuanto al l l amado control abstracto, control de l eyes y
decretos, la reforma trae cuatro puntos bsicos: primero, se
excl uye de cont r ol l a decl ar at or i a de l os Est ados de
Excepcin, es decir que ya no podr la Corte Constitucional
evaluar si realmente hubo o no una emergencia econmica
que justificara un Estado de Excepcin o una afectacin tan
g r av e d el or den pbl i co que j ust i f i car a un Est ado de
Excepci n, esa ser una val or aci n di scr eci onal del
Presidente, que slo podr ser objeto de un debate poltico
en el Congr es o. Lo s egundo que s e s upr i me es l a
posibilidad de las llamadas Sentencias Condicionales, con
l a i dea bsi ca de que l a Cor t e en muchos casos haba
declarado constitucionales determinadas normas, pero bajo
det ermi nado ent endi mi ent o, pues l o que di ce l a Cort e es
que si hay una norma que es demandada pero ti ene vari as
i nterpretaci ones y al gunas de el l as son consti tuci onal es y
ot r as son i nconst i t uci onal es, su deber es sacar del
or denami ent o l as i nt er pr et aci ones i nconst i t uci onal es y
man t en er l as c o n s t i t u c i o n al es , y p o r es o d ec l ar a
constitucional la norma bajo determinado entendido.
c. En tercer trmi no, se establ ecen mayoras cal i fi cadas para
las sentencias de inconstitucionalidad. El proyecto no dice
qu t ant a mayora cal i f i cada, pero mayora cal i f i cada, en
Derecho, es l a mi tad ms uno. Esto si gni fi cara que deben
ser sei s vot os de nueve y en el futuro podr suceder que
sei s Magi st r ados de l a Cor t e opi nen que l a nor ma es
i nconst i t uci onal , t r es opi nen que es const i t uci onal y,
contrariamente a cualquier regla de clculo, ganan los tres y
pierden los seis.
d. El ltimo elemento establece un trmi no de caduci dad para
presentar demandas contra l as l eyes. Hoy hay un trmi no
de caduci dad sl o por vi ci os de f or ma, dent r o del ao
siguiente a su promulgacin. La reforma plantea un trmino
de caduci dad de dos aos par a cual qui er l ey, l o cual
sign i f i c a q u e n o s e p o d r n at ac ar p o r r azo n es d e
const i t uci onal i dad, l eyes que t engan ms de dos aos, o
sea que una l ey que f ue expedi da hace t res aos, si se l e
obser va un vi ci o de i nconst i t uci onal i dad, ya no podr
demandar se ant e l a Cor t e, por que habr a caducado l a
accin.
Consideremos adicionalmente que la reforma propone un cambio total
en el rgimen administrativo de la Justicia en Colombia, que elimina el Consejo
Superi or de l a Judi cat ura y revi ve el si st ema de coopt aci n, en el pasado
cr i t i cado por que gener un si st ema de dependenci a ver t i cal ent r e l os
funcionarios judiciales de tal carcter que rompe el principio de independencia
del os jueces.
Finalmente y para los efectos del presente trabajo, resulta fundamental
anal i zar el punt o de l a r ef or ma que t i ene que ver con l a modi f i caci n del
si stema de fuentes del Derecho. La reforma i ntroduce una modi fi caci n en el
Sistema de Fuentes, y acepta con ms o menos igual peso que la ley reconoce
a l a j uri sprudenci a y a l a costumbre mercanti l . Lo ms i mportant e aqu es l a
introduccin de la jurisprudencia como fuente de Derechos. Esto quiere decir
que, de ahor a en adel ant e, l as al t as cor t es Consej o de Est ado y Cort e
Suprema tienen que explicitar en la parte resolutiva de sus fallos, cules son
los criterios para decidir el fallo, la base de la doctrina que deben sintetizar en
una sub-regl a, en unas pocas l neas. Si hay tres sentenci as uni formes de l a
Cor t e Supr ema de Just i ci a, esa doct r i na vi ncul a a l os j ueces, que deben
acogerse. Si l a Corte Suprema qui ere modificar esa doctrina, tendr que tener
mayoras calificadas para hacerlo.
En concl usi n, l a l ucha por l a pr eponder anci a de l as f uent es de
Derecho, no es en l t i mas ot ra cosa que el pl i do ref l ej o de l a l ucha por el
poder, que por ms de ci ncuenta aos a si gnado a Col ombi a como l a naci n
ms violenta y martirizada del planeta.
Responder a l a pregunta de cul es fuentes del Derecho preval ecern
en esta pugna por decir el Derecho es tema que amerita ser contestado en un
ensayo ms cercano a l a soci ol oga j urdi ca, o a l a ci enci a pol t i ca que a l a
teora analtica del Derecho. Queda pues propuesto el interrogante.
E. BIBLIOGRAFA.-
AGUIL REGLA, Joseph. Teora general de l as f uent es del Derecho. (y del
orden jurdico). Editorial Ariel S. A. Barcelona, 2.000.
ATIENZA, Manuel y MANERO, Juan Rui z. Las pi ezas del Derecho. Teora de
los enunciados jurdicos. Editorial Ariel S. A. Barcelona, 1.996.
ALEXY, Robert. Teora de l os derechos f undament al es. Centro de Estudios
Constitucionales. Madrid, 1.997.
ALEXY, Robert . Teor a de l a ar gument aci n j ur di ca. Centro de Estudi os
Constitucionales. Madrid, 1.997.
ARANGO, Rodolfo. Hay respuestas correctas en el derecho?. Bogot. Siglo
del Hombre Editores. Universidad de Los Andes. 1.999.
ARANGO, Rodolfo. El val or de los principios fundamentales en la interpretacin
constitucional. En Revi st a de Derecho Pbl i co N 5. Bogot. Universidad de
Los Andes. Noviembre 1.994.
BOBBIO, Norberto. Teor a Gener al del Der echo. Segunda Edicin. Editorial
Temis. Bogot D. C., 2.002.
BONNECASE, Julien. Introducci n al estudi o del Derecho. Segunda Edicin.
Editorial Temis. Bogot D. C., 2.002.
CARRIO, Genaro R. Principios jurdicos y positivismo jurdico. Abeledo-Perrot.
Buenos Aires, 1970.
CARNELUTTI, Franci sco. Teor a Gener al del Der echo. Edi tori al Revi sta de
Derecho Privado. Madrid, 1.955.
CUETO RUA, Jul i o. Fuent es del Der echo. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos
Aires, 1.982.
DE PARAMO, Juan R. H. L. HART. y l a teora anal ti ca del Derecho. Centro de
Estudios Constitucionales. Madrid, 1.984.
DWORKI N, Ronal d. Los der ec hos en s er i o. (Taki ng Ri ght s Seri ousl y).
Tr aducci n de Mar t ha Gust avi no. 4 Rei mpr esi n. Edi t or i al Ar i el S. A.
Barcelona, 1.999.
GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Int r oducci n al est udi o del Der echo. Editorial
Porrua S. A. Mexico D. F., 1.990.
GOLDSCHMIDT, James. Problemas generales del derecho. Editorial de Palma.
Buenos Aires, 1.944.
HART, H. L . A. El Concept o de Der echo. Abeledo-Perrot Editores. Buenos
Ares. 1.998.
JOSSERAND, Loui s. Curso de Derecho Ci vi l Posi t i vo Fr ancs. Volumen I.
Impresiones La Pluma de Oro. Medelln, 1977.
KELSEN, Hans. Teora pura del derecho. Traduccin de la versin francesa
por Moiss Nilve. Editorial Universitaria. Buenos Aires, 1.960.
LEGAZ y LACAMBRA Luis. Filosofa del Derecho, Bosch Editores, Barcelona,
1979.
LPEZ MEDINA, Di ego Eduardo. El derecho de l os j ueces. Legis Editores,
Bogot 2.000.
LPEZ MEDINA, Diego Eduardo. The formation of legal classicism: Reception
and uses of Exgse and Conceptual i sm i n parti cul ar j uri sprudence. Tesis de
Grado. Harvard University. Mimegrafo. Traduccin libre de Miguel Garca.
LARENZ, Karl . Met odol oga de l a ci enci a del der echo. Edi tori al Ari el S. A.
Barcelona, 1.979.
NINO, Carl os Santi ago. Introducci n al anl i si s del Derecho. Ariel. Barcelona
1.997.
PLAZAS VEGA, Maur i ci o A. Del real i smo al t ri al i smo j urdi co. Monografas
jurdicas No. 96.Editorial Temis S. A. Bogot, 1.998.
PRIETO SANCHS, Lui s. Estudi os sobre derechos fundamental es. Centro de
estudios Constitucionales. Madrid, 1.998.
PRI ETO SANCH S, Lui s . Sobr e Pr i nci pi os y nor mas, pr obl emas del
razonamiento jurdico. Centro de estudios Constitucionales. Madrid, 1.992.
ROUBIER, Paul . Thori e gnral e du droi t . 2 Edi ci n. Recuei l Si rey, Pars,
1951.
VALENCIA RESTREPO, Hernn. Nomorqui ca, pri nci pal sti ca j urdi ca o l os
principios generales del derecho, Editorial Temis. Bogot, 1993.
VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho Ci vi l . Tomo I. Parte General y personas. 9
Edicin. Editorial Temis. Bogot D. C., 1.981.
* * *
También podría gustarte
- InterpretacionDocumento22 páginasInterpretacionLorena IglesiasAún no hay calificaciones
- Modelo Canvas PowerpointDocumento1 páginaModelo Canvas PowerpointFelipe Parra50% (2)
- Reporte JurisprudenciaDocumento17 páginasReporte JurisprudenciaMariana Silerio VargasAún no hay calificaciones
- LT Matematicas 1 Interiores Abril 2015Documento240 páginasLT Matematicas 1 Interiores Abril 2015Juany Lezith Orozco ValdezAún no hay calificaciones
- Apuntes DeontologiaDocumento179 páginasApuntes DeontologiaAnna Von GurkeAún no hay calificaciones
- Entre Deductivismo y Activismo - Hacã - A Un Intento de Recapitulaciã N PDFDocumento33 páginasEntre Deductivismo y Activismo - Hacã - A Un Intento de Recapitulaciã N PDFluz milena riveraAún no hay calificaciones
- Metodos de Investigacion CriminologicaDocumento3 páginasMetodos de Investigacion Criminologicakapap lotar000% (1)
- Caso #91-2015Documento3 páginasCaso #91-2015YURI PAUCCAAún no hay calificaciones
- Derecho IDocumento6 páginasDerecho IEstuardo CondeAún no hay calificaciones
- 2000 - Perry, Guacaneme Talleres Funciones PDFDocumento61 páginas2000 - Perry, Guacaneme Talleres Funciones PDFEdgarAlbertoGuacanemeAún no hay calificaciones
- La Argumentacion DogmaticaDocumento4 páginasLa Argumentacion DogmaticaAnthony AQAún no hay calificaciones
- Teorías de La Interpretación JurídicaDocumento2 páginasTeorías de La Interpretación JurídicaFabricio RieraAún no hay calificaciones
- Análisis Fuentes Formales Del Derecho RomanoDocumento4 páginasAnálisis Fuentes Formales Del Derecho RomanoOsvaldo De Jesús100% (1)
- Por Qué para Kant El Imperativo Hipotético Es Normativo o Vinculante para NosotrosDocumento5 páginasPor Qué para Kant El Imperativo Hipotético Es Normativo o Vinculante para NosotrosEmmanuel HGAún no hay calificaciones
- Resumen "Las Aportaciones de Las Teorías Contractualistas"Documento2 páginasResumen "Las Aportaciones de Las Teorías Contractualistas"David Zapata CalvacheAún no hay calificaciones
- Teoría General Del Derecho Cátedra Alegre Sienna GUIA I DesarrolladaDocumento4 páginasTeoría General Del Derecho Cátedra Alegre Sienna GUIA I DesarrolladaCatalina SarbachAún no hay calificaciones
- Teoria Trialista Del Mundo Juridico GoldschmidtDocumento7 páginasTeoria Trialista Del Mundo Juridico GoldschmidtAry Sepak100% (1)
- El Nuevo Juez HumanistaDocumento16 páginasEl Nuevo Juez HumanistaVictor H. FloresAún no hay calificaciones
- Trabajo DERECHO CIVILDocumento7 páginasTrabajo DERECHO CIVILSebastian Gomez100% (1)
- Derecho Del Consumo - Apunte Farina y AlteriniDocumento13 páginasDerecho Del Consumo - Apunte Farina y AlteriniMatias QuirogaAún no hay calificaciones
- Muratorio Jorge, Los Conflictos Interadministrativos NacionalesDocumento18 páginasMuratorio Jorge, Los Conflictos Interadministrativos NacionalesJavier AlarconAún no hay calificaciones
- Trabajo de La Sentencia c-618 de 2012Documento9 páginasTrabajo de La Sentencia c-618 de 2012William Alexander Rodriguez VarelaAún no hay calificaciones
- Catalogo de Argumentos Interp. y Arg. JuridDocumento5 páginasCatalogo de Argumentos Interp. y Arg. JuridAngelArias100% (1)
- Resumen Primer Parcial Procesal CivilDocumento24 páginasResumen Primer Parcial Procesal CivilGino CancecoAún no hay calificaciones
- El activismo judicial de la Corte Constitucional ecuatoriana en la sentencia de matrimonio igualitarioDocumento45 páginasEl activismo judicial de la Corte Constitucional ecuatoriana en la sentencia de matrimonio igualitarioPaulina Rojas100% (1)
- Derecho Romano, ArriagadaDocumento12 páginasDerecho Romano, ArriagadaCharles BelforteAún no hay calificaciones
- Temas de Fiebre PuerperalDocumento3 páginasTemas de Fiebre Puerperalalejandro alvisAún no hay calificaciones
- C3 - Bibliografía - Géneros Discursivos Con Trama Textual ExplicativaDocumento10 páginasC3 - Bibliografía - Géneros Discursivos Con Trama Textual ExplicativaSofii CorradoAún no hay calificaciones
- Dogmática Jurídica y Sistematización Del Derecho - E. BulyginDocumento5 páginasDogmática Jurídica y Sistematización Del Derecho - E. BulyginJoseAún no hay calificaciones
- Dogmática Penal. Funciones y Prácticas. Ernesto E. DomenechDocumento55 páginasDogmática Penal. Funciones y Prácticas. Ernesto E. DomenechmarianoÁ_25Aún no hay calificaciones
- La Sociedad de Los Cautivos Es Un Libro Escrito Por El Sociólogo Estadounidense Gresham SykesDocumento1 páginaLa Sociedad de Los Cautivos Es Un Libro Escrito Por El Sociólogo Estadounidense Gresham SykesKatiaHuenchualAún no hay calificaciones
- Comadira. Procedimiento Administrativo Recursivo y ContrainteresadosDocumento7 páginasComadira. Procedimiento Administrativo Recursivo y ContrainteresadosMariana GodoyAún no hay calificaciones
- La Concepción Del Derecho en Las Corrientes de La Filosofía JuridícaDocumento14 páginasLa Concepción Del Derecho en Las Corrientes de La Filosofía JuridícaARNOLDAún no hay calificaciones
- MORCHÓN, G. R. - Sistema Expositivo y Sistema Jurídico en La Teoría Comunicacional Del DerechoDocumento20 páginasMORCHÓN, G. R. - Sistema Expositivo y Sistema Jurídico en La Teoría Comunicacional Del DerechoThomas V. YamamotoAún no hay calificaciones
- TP - FalloDocumento13 páginasTP - FalloPaula ChoveAún no hay calificaciones
- Aprobado PC Teoria General Del ProcesoDocumento14 páginasAprobado PC Teoria General Del ProcesoSalma OspinaAún no hay calificaciones
- Lógica Juridica I 1 FORODocumento7 páginasLógica Juridica I 1 FOROelias1997Aún no hay calificaciones
- Efip PrivadoDocumento65 páginasEfip PrivadoGisella VillavicencioAún no hay calificaciones
- Sistemas Doctrinales Relacionados Al Delito Unidad 10 DPDocumento11 páginasSistemas Doctrinales Relacionados Al Delito Unidad 10 DPgallaedg6Aún no hay calificaciones
- Amparo ElectronicoDocumento17 páginasAmparo ElectronicoZeus RodríguezAún no hay calificaciones
- 7343001Documento32 páginas7343001Cesar SorianoAún no hay calificaciones
- La desnaturalización de las medidas cautelares constitucionales en el EcuadorDocumento118 páginasLa desnaturalización de las medidas cautelares constitucionales en el EcuadorPaulina Rojas100% (1)
- Resumen - Bourdieu - Método y de Metodología, Vigilancia EpistemológicaDocumento3 páginasResumen - Bourdieu - Método y de Metodología, Vigilancia EpistemológicapiufffAún no hay calificaciones
- ZULETA PUCEIRO. Interpretacion Constitucional. Una Agenda de Investigacion. Agosto 2012Documento12 páginasZULETA PUCEIRO. Interpretacion Constitucional. Una Agenda de Investigacion. Agosto 2012Thomas HeilbornAún no hay calificaciones
- Duncan KennedyDocumento4 páginasDuncan KennedyencuentroredAún no hay calificaciones
- Tesis CarolinaDocumento21 páginasTesis CarolinaAnonymous eExWojLx100% (1)
- Puga - El Litigio EstructuralDocumento42 páginasPuga - El Litigio Estructuralmarting91Aún no hay calificaciones
- Gonzalez Maria Prato Magdalena - Manual Basico Proceso Penal PDFDocumento83 páginasGonzalez Maria Prato Magdalena - Manual Basico Proceso Penal PDFMaale SfAún no hay calificaciones
- Sociologia Juridica Según Max Weber322Documento14 páginasSociologia Juridica Según Max Weber322Anibal MarinAún no hay calificaciones
- HDA FEIJ Metodo Juristas RomanosDocumento6 páginasHDA FEIJ Metodo Juristas RomanosCarlin SolierAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual Logica JuridicaDocumento3 páginasMapa Conceptual Logica JuridicaKEVIN ADONY LOPEZ MORALES100% (1)
- Autoevaluación ARBITRAJEDocumento9 páginasAutoevaluación ARBITRAJEBrenda SilvioAún no hay calificaciones
- El Nuevo Desafío Del Positivismo Jurídico (Hart) PDFDocumento16 páginasEl Nuevo Desafío Del Positivismo Jurídico (Hart) PDFYáscara Recio EspinozaAún no hay calificaciones
- El Empleo Útil en El CcycDocumento19 páginasEl Empleo Útil en El CcycDavid VeinticincoAún no hay calificaciones
- Actividad 4)Documento7 páginasActividad 4)Roxy Salcedo100% (1)
- El Sistema Constitucional Del Reino Unido. Francisco MDocumento38 páginasEl Sistema Constitucional Del Reino Unido. Francisco MjosesalgadogAún no hay calificaciones
- GARCIA FIGUEROA Motivación Conceptos Fundamentales (JCSC-PROFA 2012)Documento5 páginasGARCIA FIGUEROA Motivación Conceptos Fundamentales (JCSC-PROFA 2012)jcesarsantacruz100% (1)
- Lógica Deóntica Deductiva: Los Límites de La Deducción en La Argumentación JurídicaDocumento21 páginasLógica Deóntica Deductiva: Los Límites de La Deducción en La Argumentación Jurídicamines_1999100% (1)
- Semiinario de Investigacion Infraestructura para La InvestigaciónDocumento34 páginasSemiinario de Investigacion Infraestructura para La InvestigaciónPolanco GuzmanAún no hay calificaciones
- Las sociedades de la IV Sección de la Ley General de SociedadesDe EverandLas sociedades de la IV Sección de la Ley General de SociedadesAún no hay calificaciones
- La generación del estado de sitio: el juicio a la anormalidad institucional en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991De EverandLa generación del estado de sitio: el juicio a la anormalidad institucional en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991Aún no hay calificaciones
- Estudio económico del Derecho societarioDe EverandEstudio económico del Derecho societarioAún no hay calificaciones
- La justicia al encuentro de la paz en contextos de transiciónDe EverandLa justicia al encuentro de la paz en contextos de transiciónAún no hay calificaciones
- Garantías judiciales de la Constitución Tomo V: Acción de tutelaDe EverandGarantías judiciales de la Constitución Tomo V: Acción de tutelaAún no hay calificaciones
- CARTA COMPROMISO Padres de Familia LazaroDocumento2 páginasCARTA COMPROMISO Padres de Familia LazaroRocioAún no hay calificaciones
- Taller y Analisis de Caso Compras y SuministrosDocumento4 páginasTaller y Analisis de Caso Compras y SuministrosIngrid RodriguezAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Ii UnidadDocumento4 páginasTrabajo Final Ii UnidadEfrain TorresAún no hay calificaciones
- Historia General de America LatinaDocumento7 páginasHistoria General de America LatinaLuis AlfredoAún no hay calificaciones
- PE Caso Practico Sesion 1Documento6 páginasPE Caso Practico Sesion 1NORKA MITCHELL ETCHEBARNE ZAVALAAún no hay calificaciones
- Muerte de Las Grandes CiudadesDocumento15 páginasMuerte de Las Grandes CiudadesVANIA ROSA RIMACHI IQUISEAún no hay calificaciones
- Evaluación 02 - Iso 45001Documento5 páginasEvaluación 02 - Iso 45001Stephano Caro Guillen100% (1)
- Docente InvestigadorDocumento4 páginasDocente InvestigadorThalianaAún no hay calificaciones
- Plan de Desarrollo Concertado de La Provincia de Maynas Parte 2Documento35 páginasPlan de Desarrollo Concertado de La Provincia de Maynas Parte 2YHOYSSI ESTHER ROMERO HUARCAYAAún no hay calificaciones
- Unidad 5 LiderazgoDocumento4 páginasUnidad 5 Liderazgolaura johnAún no hay calificaciones
- Perfiles Profesionales - Familias Con Bienestar para La Paz PDFDocumento3 páginasPerfiles Profesionales - Familias Con Bienestar para La Paz PDFArleth Patricia Guerra BatistaAún no hay calificaciones
- Importancia de Los Usuarios de La ContabilidadDocumento4 páginasImportancia de Los Usuarios de La ContabilidadAntonio HernándezAún no hay calificaciones
- Entrega Final Metodos CuantitativosDocumento25 páginasEntrega Final Metodos CuantitativosMaritza mojicaAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo Escuelas de La AdministracionDocumento2 páginasCuadro Comparativo Escuelas de La AdministracionGabriela RodriguezAún no hay calificaciones
- Situaciones AdministrativasDocumento8 páginasSituaciones Administrativasdarwin mauricio bernal lopezAún no hay calificaciones
- SemV Diurna Final LACASADELFURGÓNDocumento82 páginasSemV Diurna Final LACASADELFURGÓNJorge Isaac De OrtaAún no hay calificaciones
- Cómo Se Escribe Una Página WebDocumento14 páginasCómo Se Escribe Una Página WebLisbeth RodriguezAún no hay calificaciones
- Ensayo Reconocer La Importancia de Las Empresas en El Ámbito InternacionalDocumento7 páginasEnsayo Reconocer La Importancia de Las Empresas en El Ámbito Internacionalcelinda0% (1)
- AutomatizacionDocumento11 páginasAutomatizacionelianAún no hay calificaciones
- Evolución de La DisciplinaDocumento2 páginasEvolución de La DisciplinaBrigitte Vilchez AcostaAún no hay calificaciones
- Mapa ConceptualDocumento2 páginasMapa ConceptualedwinAún no hay calificaciones
- Feminicidio (Trabajo Final Criminologia)Documento16 páginasFeminicidio (Trabajo Final Criminologia)Alex DominguezAún no hay calificaciones
- Instructivo - 11.2022 DdechDocumento2 páginasInstructivo - 11.2022 DdechSanny MarquezAún no hay calificaciones
- Secuencia FinalDocumento29 páginasSecuencia FinalMaría Fernanda AcostaAún no hay calificaciones
- Act. 5 JavierDocumento6 páginasAct. 5 JavierjeyjosAún no hay calificaciones
- Foro Unidad 3Documento2 páginasForo Unidad 3John David BarajasAún no hay calificaciones