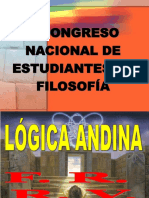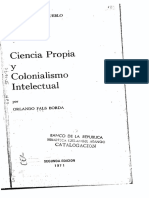Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ética e Innovación Tecnológica
Ética e Innovación Tecnológica
Cargado por
kakodolfy0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas252 páginasTítulo original
ÉTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas252 páginasÉtica e Innovación Tecnológica
Ética e Innovación Tecnológica
Cargado por
kakodolfyCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 252
TICA E INNOVACIN TECNOLGICA
CIEB, Universidad de Chile
Primera edicin, diciembre de 2006
http://www.uchile.cl/bioetica/
e-mail: c-bio@uchile.cl
Registro de Propiedad Intelectual N
o
159.672
ISBN: 956-19-0548-5
Diseo y diagramacin: Fabiola Hurtado Cspedes
Impreso: Andros Impresores.
Impreso en Chile
Los editores no son responsables de las opiniones vertidas por los autores en cada uno de los captulos.
Ninguna parte de esta publicacin, incluyendo el diseo de la cubierta, puede ser reproducida,
almacenada o transmitida por medio alguno, ya sea elctrico, qumico, mecnico, ptico,
de grabacin o fotocopia, sin autorizacin previa el editor.
TICA E INNOVACIN
TECNOLGICA
Centro Interdisciplinario de Estudios en Biotica (CIEB)
Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo
Universidad de Chile
Fernando Lolas Stepke
Editor
5
ndice
Autores 11
Prlogo
tica e innovacin tecnolgica:
la dimensin oculta de la transferencia de conocimiento 13
Intervencin del Senador Dr. Mariano Ruiz-Esquide Jara 17
I. FILOSOFA, CIENCIA, INNOVACIN
Nuestra poca: una era tcnica (Heidegger) 25
Jorge Acevedo Guerra
Desarrollo e innovacin tecnolgica. tica de fnes y medios 35
Eduardo Rodrguez Yunta
Introduccin: investigacin e innovacin tecnolgica 35
Desarrollo e innovacin tecnolgica 36
Globalizacin: cultura e innovacin tecnolgica 38
tica de medios y fnes 40
Innovacin tecnolgica y principios de la biotica 43
Desafos ticos planteados por la ciencia, la tcnica y la innovacin:
una mirada desde la ciencia 49
Ana Francisca Preller Simmons
Consideraciones generales 49
Neutralidad tica de la ciencia y la tecnologa 50
Evaluacin tica de los medios y los fnes inherentes a la ciencia
y la tecnologa 52
Evaluacin de resultados no previsibles y no intencionales 53
Confictos de intereses 55
La responsabilidad moral de los investigadores 55
6
tica y tcnica: ingeniera y ciudadana 59
Marcos Garca de la Huerta Izquierdo
La tica en las profesiones 59
La tcnica como sistema normalizador 65
Autonoma tcnica y primado de la teora 68
Desafos ticos en el desarrollo de la innovacin tecnolgica 75
Ricardo B. Maccioni Baraona y Leonel Rojo Castillo
Introduccin 75
Aspectos ticos de la innovacin tecnolgica 76
Innovacin tecnolgica y genotica 85
Eduardo Rodrguez Yunta
Introduccin 85
Iniciativas latinoamericanas en genmica 86
Implicaciones ticas, legales y sociales
Genotica 94
Genmica y biotica: culturas epistmicas y construccin social 101
Fernando Lolas Stepke
Culturas epistmicas y nocin de laboratorio 101
La genmica en la interfaz entre academia, industria y creencia popular 103
Una ciencia en construccin 104
Lo tcnico, lo cientfco, lo moral 105
La refexin biotica 106
Los temas y sus contextos 107
Metas, deberes, derechos 110
Saber, querer, poder. Tareas sociales para regular la ciencia 112
El grupo europeo de tica de las ciencias y las nuevas tecnologas 115
Pere Puigdomnech Rosell
Introduccin 115
Las opiniones del grupo entre 2001 y 2005 117
El nuevo grupo (2005-2009) 119
II. INNOVACIN Y PROPIEDAD INTELECTUAL
Propiedad intelectual y biotecnologa en Amrica Latina: situacin, retos y
posibilidades 123
Alma Eunice Rendn Crdenas
7
Introduccin 123
Propiedad Intelectual y biotecnologa 123
Marco internacional 126
Situacin en Amrica Latina: retos y posibilidades 129
Condicionantes valricos y de polticas pblicas en
la innovacin en medicamentos 135
Jos Manuel Cousio Lagarrigue
El ritmo de la innovacin farmacutica 135
Innovacin farmacutica y polticas pblicas 136
Industria Farmacutica de Investigacin 137
Patentamiento y Tratados Comerciales 138
La dimensin tica en las patentes biotecnolgicas 141
Salvador Daro Bergel
tica y patentes 141
El enfoque tico en la Directiva Europea 44/98/C sobre
patentes de las innovaciones biotecnolgicas 143
Casos relevantes en los cuales las consideraciones ticas fueron
determinantes para la concesin de la patente 144
El patentamiento de genes humanos: dos fundamentos endebles 146
Las objeciones ticas al patentamiento de genes 149
Conclusiones 155
III. MEDICINA E INNOVACIN
Aspectos ticos en innovacin de tratamientos mdicos 159
Jos Geraldo de Freitas Drumond
tica de la innovacin tecnolgica en medicina 165
Fernando Lolas Stepke
Medios y fnes 165
La refexin tica y la innovacin tecnolgica 167
Los valores asociados a la innovacin 168
Diversas formas de tecnologa 170
Herramientas conceptuales para la evaluacin de tecnologas 171
La investigacin evaluativa: expectativas normativas 172
Etapas en la evaluacin de las innovaciones mdicas 173
La idea de prctica exitosa 175
Fines y medios: deseos y refexin 176
8
Tecnologas sanitarias en el contexto social: una refexin biotica 179
Fernando Lolas Stepke
Defnicin de tecnologa 179
Clasifcacin de las tecnologas 179
Signifcado de las tecnologas sanitarias 180
La profesin mdica y las tecnologas 181
La brecha epistmica y la ilustracin tecnolgica 182
Uso apropiado de las tecnologas 183
Moral y tecnologa 184
Los riesgos de las tecnologas 186
Consideraciones fnales 188
La innovacin como tarea social. El ejemplo de las tecnologas de la
representacin-representatividad 191
Fernando Lolas Stepke
Modelos para la innovacin: individuos y grupos 191
Precaucin y responsabilidad 194
El papel de la comunicacin 195
Ejemplo: biotica y biotecnologa 196
La proteccin de la propiedad intelectual 197
Dilemas ticos y tecnologas sanitarias 198
Globalizacin e innovacin 199
Lo pblico y lo privado: claves del futuro globalizado 203
Tecnologas de representacin y representatividad. Los comits de tica como
estructuras lmite 203
Principios bioticos y calidad de la atencin mdica 209
Fernando Lolas Stepke
Biotica, tica y moral 209
Calidad como imperativo tico 210
La biotica principialista 211
Evaluando la calidad desde el punto de vista tico 212
La biotica cotidiana 214
Funcin de los comits de tica en la investigacin. Una respuesta en busca de
preguntas 217
Fernando Lolas Stepke
Los comits de tica como instituciones sociales 217
Un estudio emprico 220
9
IV. ANEXOS
Comentarios a las exposiciones 225
Informes de actividades de difusin 243
Informe de actividades del 17 de noviembre de 2006 247
Centros e instituciones de Ciencia y Tecnologa 249
11
Jorge Acevedo Guerra. Licenciado en
Filosofa. Profesor Titular y Director
del Departamento de Filosofa, Facul-
tad de Filosofa y Humanidades, Uni-
versidad de Chile, Santiago, Chile.
Salvador Daro Bergel. Abogado.
Doctor en Ciencias Jurdicas y Sociales,
Profesor Titular Consulto de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) y Titular Ctedra
UNESCO de Biotica (UBA), Buenos
Aires, Argentina.
Jos Manuel Cousio Lagarrigue.
Qumico Farmacutico. Profesor de
Legislacin y Deontologa Farmacuti-
ca, Universidad de Chile y Universidad
Andrs Bello. Vicepresidente Ejecutivo
de la Cmara de la Industria Farmacu-
tica de Chile, A.G., Santiago, Chile.
Jos Geraldo de Freitas Drumond.
Mdico. Presidente de la Fundacin
de Apoyo a la Investigacin Cientfca
del Estado de Minas Gerais. Miembro
Titular de la Academia de Medicina del
Estado de Minas Gerais, Brasil.
Marcos Garca de la Huerta Izquier-
do. Doctor en Filosofa, Universidad
Autores
de Pars. Profesor del Departamento de
Filosofa, Facultad de Filosofa y Hu-
manidades, Universidad de Chile, San-
tiago, Chile.
Fernando Lolas Stepke. Mdico Psi-
quiatra. Profesor Titular de la Facultad
de Medicina, Universidad de Chile. Di-
rector del Centro Interdisciplinario de
Estudios en Biotica, Universidad de
Chile, y del Programa de Biotica OPS/
OMS, Santiago, Chile.
Ricardo B. Maccioni Baraona. Bio-
qumico. Doctor en Ciencias. Labora-
torio de Biologa Celular, Molecular y
Neurociencias, Facultad de Ciencias.
Departamento de Ciencias Neurolgi-
cas, Facultad de Medicina, Universidad
de Chile, Santiago, Chile.
Ana Francisca Preller Simmons. Pro-
fesora de Biologa y Ciencias Naturales.
Doctor en Ciencias, Mencin Biologa,
Programa de Bioqumica, Facultad de
Ciencias, Universidad de Chile. Pro-
fesor Asociado del Departamento de
Biologa, Facultad de Ciencias, Univer-
sidad de Chile, Santiago, Chile.
Pere Puigdomnech Rosell. Licencia-
12
do en Ciencias Fsicas. Doctor en Cien-
cias Biolgicas. Laboratorio de Gentica
Molecular Vegetal CSIC-IRTA. Miem-
bro del Grupo Europeo de tica de las
Ciencias y las Nuevas Tecnologas, Bar-
celona, Espaa.
Alma Eunice Rendn Crdenas. Li-
cenciada en Relaciones Internaciona-
les, Magster en Sociologa Poltica y
Polticas Pblicas. Instituto Nacional
de Medicina Genmica, INMEGEN,
Mxico.
Eduardo Rodrguez Yunta. Doctor en
Biologa Celular y Molecular. Master
en Teologa, especialidad tica. Cola-
borador del Centro Interdisciplinario
de Estudios en Biotica, Universidad de
Chile, Santiago, Chile.
Leonel Rojo Castillo. Licenciado en
Qumica y Farmacia. Laboratorio de
Biologa Celular, Molecular y Neuro-
ciencias, Departamento de Qumica,
Facultad de Ciencias. Universidad Ar-
turo Prat, Iquique, Chile.
Mariano Ruiz-Esquide Jara. Mdico.
Senador de la Repblica de Chile por la
VIII Regin Sur, 13 Circunscripcin.
Integra la Comisin de Educacin, Cul-
tura, Ciencia y Tecnologa, y la Comi-
sin de Salud del Senado. Valparaso,
Chile.
13
Hemos escogido el ttulo tica e inno-
vacin tecnolgica en lugar de los que
empleamos transitoriamente: tica de
la innovacin y tica en la innova-
cin.
La indefnicin de la relacin es mejor
que el de y el en por varios motivos.
Por de pronto, decir tica de implicara
que la tecnologa tiene su propia tica,
lo cual es slo parcialmente cierto. De-
cir, por otra parte, tica en la innovacin
parecera indicar que la tica se agrega al
quehacer tecnolgico como un apndi-
ce extrao. Decir que las contribuciones
de este libro tratan de una relacin o, si
se prefere, una interfaz entre la delibe-
racin moral y el quehacer tcnico es,
aunque ms vago, ms apropiado.
Este libro ha tenido su origen en las pre-
sentaciones que un grupo de destacadas
personas, en diversos mbitos de trabajo
intelectual, realiz con el apoyo de un
proyecto del Programa Bicentenario en
Ciencia y Tecnologa de CONICYT y
el Banco Mundial, concedido al Centro
Interdisciplinario de Estudios en Bio-
tica (CIEB) de la Universidad de Chile,
dependiente de la Vicerrectora de In-
vestigacin y Desarrollo. Los partici-
pantes no recibieron ms consigna que
expresar, desde sus particulares puntos
de vista, cmo conceban la relacin
entre la refexin tica y los problemas
planteados por la innovacin tecnolgi-
ca, bajo cualquier acepcin que los tr-
minos pudieran tener para ellos. Como
era de esperar, algunos partieron del
sentido comn y se adentraron en sus
disquisiciones aclarando lo obvio: que
el mundo contemporneo, poseedor
de tantas comodidades derivadas de las
tecnociencias, no parece haber tenido
igual desarrollo en la conciencia moral.
El bilogo Jean Rostand escribi una
vez que en la cuna de cada recin nacido
duerme un Cro-Magnon, para insinuar
que los seres humanos de hoy no se di-
ferencian de esos remotos ancestros, al
menos en conciencia moral y capacida-
des espirituales.
La tcnica se ha vuelto segunda natu-
raleza y, por ende, las distinciones que
solan hacerse entre la natura naturans
y la natura naturata han perdido par-
te de su inters. Hoy da algunos nios
ignoran de donde viene la leche, si no
han visto vacas, o juzgan la luz elctrica
Prlogo
tica e innovacin tecnolgica: la dimensin oculta
de la transferencia de conocimiento
14 tica e Innovacin Tecnolgica
tan natural como el agua y el aire. Por
supuesto, el desafo mayor que plantea
esta acelerada tecnifcacin de la vida es
que no alcanza a todos los habitantes del
planeta y que grandes masas despose-
das carecen de las ms esenciales herra-
mientas para sobrevivir. Este contraste
es quiz uno de los ms irritantes de la
contemporaneidad, porque el saber que
no benefcia a todos los seres humanos
es un saber trunco y el conocimiento
que slo se emplea en destruccin y so-
metimiento se degrada a instrumento
del mal. Una racionalidad tecnocrtica
que olvida que los fnes son metas ins-
piradas por el sentido que le otorgan los
valores corre el riesgo del manierismo
tecnolgico. Con esta idea queremos
destacar que los sistemas tcnicos ex-
hiben una tendencia a la autonoma, a
embelesarse con sus logros y a trabajar
cada vez con mayor perfeccin descui-
dando sus originales metas de servicio
a la humanidad. En un libro clsico
(God & Golem, Inc.), Norbert Wiener
destacaba los riesgos del vuelco demir-
gico de la tcnica moderna, cada vez
ms inhumana a fuerza de ser los seres
humanos promotores de su infnita per-
feccin. Esta paradoja la encontramos
en sistemas de todo tipo, desde aquellos
orientados a la exploracin del espacio
hasta los que se concentran en descifrar
los secretos del genoma. Los especialis-
tas y expertos forman una clase aparte,
entienden sutiles seales, dan premios y
castigos con independencia de los fnes
originarios y, a veces, olvidando cules
fueron tales fnes.
Esta situacin ha hecho pensar a algu-
nos que la tarea de las humanidades es
refexionar sobre origen, caracteres e im-
pacto de las tecnologas en la vida huma-
na despus de experimentar sus efectos.
Mirada retrospectiva y afn reparador sin
duda tiles. Frente a esta postura, otros
opinan que podra pedirse una funcin
anticipatoria, de modo que la refexin
tica fuera proactiva y no reactiva. En
este segundo registro suele encontrarse,
por un lado, tremebundismo apocalp-
tico que vaticina desgracias y aconseja
abstenerse de todo progreso. Hay tam-
bin un optimismo tecnocrtico que ve
solamente benefcios en la adopcin de
tcnicas y mquinas. Se observa que un
punto crucial en el debate se relaciona
con la nocin de riesgo. El riesgo, como
probabilidad de dao, siempre se cons-
truye, en tanto algoritmo moral, como
el producto de la probabilidad de un
dao multiplicado por la gravedad de
ste. De modo que, en rigor, un evento
daino grave muy improbable podra
equivaler a numerosos eventos de baja
gravedad pero muy frecuentes.
Tanto la idea de una precaucin extre-
ma como la de una decisin responsable
suelen ocupar a autores de muy diversa
condicin. Lo notable es el escaso im-
pacto que estas admoniciones tienen en
la evolucin general de las tecnocien-
cias. An cuando los expertos advier-
ten de riesgos elevados, nunca dejan
de indicar que la creatividad humana
no puede ni debe obstaculizarse. Aqu
impera, de modo ejemplar, la doctrina
orteguiana del punto de vista. Antes de
15 Prlogo
escuchar una opinin, basta saber des-
de qu perspectiva habla alguien, o bajo
qu supuestos refexiona, para saber qu
dir en esencia. Lo notable del debate,
bioticamente hablando, es que todas
las posturas derivan de intereses, y radi-
calmente debemos aceptar la pluralidad
para evitar satanizar posturas o generar
intolerancias negativas. De all que la
necesidad mayor sea la del dilogo y la
deliberacin, no para vencer o conven-
cer sino para entender, aceptar y superar
disensos. Las personas suelen hablar des-
de sus identidades, sentidas, presentidas
o tenidas, y por ello es necesario conocer
cules son tales identidades y qu grado
de representatividad tiene alguien, por
ejemplo, para hablar desde el derecho
o la medicina. Las expertocracias son
fruto de la fusin entre conocimiento e
inters, lo que brinda amplio espectro
de coincidencias, consonancias y diso-
nancias.
He querido interpretar la voz tecnologa
en un sentido etimolgico como logos de
la tcnica y entender as que se trata de
una refexin sobre las tcnicas y el con-
texto de justifcacin que fundamenta
su uso. Es verdad que suele decirse con
frecuencia que las tecnologas son sim-
plemente tcnicas, pero prefero, con
fnes puramente descriptivos, aclarar en
qu sentido uso yo el vocablo. Cierta-
mente, no es el sentido en que lo usan
algunos de los autores que contribuyen
a este volumen.
Lo central es recordar que as como la
verdad puede ser el valor supremo en la
investigacin fundamental, la efcacia es
lo ms importante de las tecnologas. El
conocimiento que es informacin or-
ganizada tiene as una funcin social
ajustada a metas e intereses, y puede
ser valorado en la medida en que ella se
cumpla a cabalidad.
En este libro recogemos, en una prime-
ra seccin, trabajos relacionados con te-
mas generales, si bien algunos pueden
ser considerados ejemplifcaciones de
argumentos especfcos. Una segunda
seccin aborda el tema de la propiedad
intelectual y los debates ticos que cabe
plantearse en su anlisis. Una tercera
parte, fnalmente, se concentra en el
rea del cuidado de la salud y extrae del
quehacer mdico sus principales ejem-
plos y argumentos.
No ha habido ningn intento de coor-
dinar los textos y hemos omitido co-
mentarios directos de cada uno. La ma-
yora, segn hemos sealado, procede
de dos seminarios dedicados al tema y
de varias sesiones realizadas en diversas
ciudades chilenas, en las cuales se pre-
sent a discusin una grabacin de las
ponencias centrales. Tanto el comenta-
rio de la primera sesin, realizada el 29
de agosto de 2006, como los informes
de las reuniones en distintas ciudades se
incluyen como anexos.
A las ponencias derivadas de las sesiones
del seminario se agregan algunos textos
adicionales, escogidos en virtud de su
relevancia al tema central.
El Centro Interdisciplinario de Estudios
16 tica e Innovacin Tecnolgica
en Biotica (CIEB) trabaja, desde 1993,
en varias reas limtrofes entre las huma-
nidades y las tecnociencias, cumpliendo
as el imperativo transdisciplinar pro-
pio del discurso biotico y los desafos
que plantea armonizar racionalidades,
intereses y personas en pro de fnes co-
munes y valores compartidos. El grupo
que conforman profesionales de distinta
procedencia, el estmulo que brindan
estudiantes de muy distinta formacin
previa y las demandas que impone su
estrecha asociacin con el Programa de
Biotica de la Organizacin Panameri-
cana de la Salud son componentes de
una tarea multifactica que, en semina-
rios como el que aqu se recoge, encuen-
tra su razn de ser.
Junto con agradecer a todos los que hi-
cieron posible este trabajo y reiterar el
cometido a que nuestros esfuerzos se
dirigen, deseo destacar que las presen-
taciones fueron grabadas y difundidas
por la Red de Televisin del Senado de
Chile cuyo conductor, Hernn Precht,
comparti con entusiasmo y profesio-
nalismo este esfuerzo de difusin, en
un tema que, sin duda, cobrar mayor
relieve en el futuro.
Igualmente, debemos reconocer la par-
ticipacin del Senador de la Repblica
Mariano Ruiz-Esquide, cuyas palabras,
que presentamos a continuacin, deno-
tan no solamente su certera percepcin
de los desafos, sino tambin su espritu
de apertura hacia los retos que enfren-
tan las sociedades contemporneas y, de
modo especial, nuestro entorno latino-
americano.
Fernando Lolas Stepke
17
Agradezco muy sinceramente la posi-
bilidad de reunirme con ustedes en un
acto de tal calidad intelectual, conforme
he podido apreciar al conocer las inter-
venciones de la jornada anterior y las
presentadas hoy.
Un anlisis de la biotica o tica de la
innovacin est en el centro de la dis-
cusin actual. Esta no consiste sino en
recoger nuestros grandes dilemas para
conciliar el derecho del hombre a cono-
cer e innovar abrir nuestra mente a un
mundo cada da nuevo y esperanzador
en aportes al ser humano, y el riesgo
permanente de que ese mismo avan-
ce termine lesionando la libertad del
hombre, el Bien Comn, la equidad y
la justicia, bases ticas que nos enmar-
can. Esta preocupacin aumenta en la
medida en que las innovaciones en to-
dos los planos avanzan ms rpido que
los parmetros de comportamiento del
ciudadano comn, que la sociedad en
su conjunto y las leyes que es necesario
modifcar.
* El senador Mariano Ruiz-Esquide Jara es m-
dico, militante del Partido Demcrata Cris-
tiano e integra las Comisiones de Educacin,
Cultura, Ciencia y Tecnologa y la Comisin
de Salud del Senado de la Repblica de Chile.
Intervencin del Senador Dr. Mariano Ruiz-
Esquide Jara en la 2
a
Jornada del seminario
tica de la innovacin tecnolgica*
17 de noviembre de 2006
Es verdad tambin que los nuevos cono-
cimientos afectan cada vez ms en m-
bitos de tremenda infuencia en el ser
humano, en su intimidad ms profun-
da y en la posibilidad de trastornar su
existencia de manera nunca antes vista.
Esto provoca temor cerval en muchas
personas: les genera una sensacin de
indefensin en la que sienten que ya no
son libres y que estn sujetos a una vo-
luntad ajena. Slo la informacin ade-
cuada, la transparencia de la innovacin
y la confanza tica permitirn que las
comunidades acojan con disposicin los
nuevos avances.
Tambin, el rechazo puede provenir del
terror ante el poder que otorga el saber,
como si se estuviera frente a una omni-
potencia malvola. Nuestra experiencia
es que la sociedad es ms bien reserva-
da frente a las maravillas del siglo XXI
y resistente a avanzar en conjunto. Es
un testimonio de inseguridad, que se
agudiza en reas de la gentica, la fsin
atmica, la salida al espacio exterior y
el crecimiento de armas de destruccin.
La fgura del mdico loco o el su-
premo poder supranacional estn en el
ojo del huracn a la altura del siglo que
18 tica e Innovacin Tecnolgica
comienza, sin que sepamos dnde lle-
garn. En el ordenamiento de la comu-
nidad nacional nos toca como expre-
sin del Bien Comn transformado en
autoridad legislar y resolver estos dile-
mas del avance intelectual y el derecho
a ser sujeto de la historia. No siempre es
fcil defnir cunta libertad se necesita
para crear un mundo de innovaciones.
Cunto resguardo para que ese progre-
so no derive de lo siempre bueno a lo
riesgoso no previsible? Cmo regular-
lo? Cunto riesgo es permisible?
Hasta ahora, en un acuerdo no expl-
cito, las normas que nos guan son las
siguientes, concatenadas y an contra-
dictorias entre s:
El objetivo central de la investi-
gacin es el bien del ser humano,
no es el avance de la investigacin
pura como simple desarrollo de la
razn: esto ltimo no es ticamen-
te correcto y s tambin que puede
ser controvertido.
La decisin sobre la naturaleza tica
de un avance y hasta dnde puede
llegarse la entiendo en teora en
una frase: el hombre tiene derecho
a investigar todo lo que se le pre-
senta en la naturaleza pero no todo
tiene que ser resuelto obligatoria-
mente. Es la racionalidad lo que
fja el lmite. Las decisiones deben
adoptarse con vistas a representar a
la comunidad: es el pueblo organi-
zado en una comunidad deliberan-
te, es la expresin del Bien Comn,
es la tica de la democracia.
La libertad para construir progre-
so es un derecho personal e irre-
nunciable, y su lmite es slo la
conservacin de la humanidad y la
naturaleza. En este marco, la auto-
ridad no debe usar su poder para
coartar la investigacin. La libertad
de pensar es la esencia de nuestra
condicin.
La sociedad debe proveer lo nece-
sario para que haya un avance real
de la investigacin, porque, tica-
mente, lo requiere la diversidad de
capacidades del hombre y la mujer.
Aadamos que los niveles de inver-
sin para la innovacin son irres-
ponsablemente bajos en Amrica
Latina.
La justicia distributiva y la equidad
que es la sublimacin de ella es
una condicin sine qua non de esta
formulacin. La pregunta que nos
hacemos es quines aprovechan la
innovacin privada o la que se rea-
liza con recursos pblicos? Si a ma-
yor innovacin tecnolgica, mayor
concentracin econmica, mayor
injusticia y mayor brecha, es ti-
co el modelo? Honestamente, creo
que no y, por ende, debemos revi-
sar el mecanismo utilizado. Reco-
nozco que esto no tiene consenso,
pero la clara conciencia de los he-
chos econmicos desde la posgue-
rra me confrma en mis dudas.
Hechas estas consideraciones generales,
comparto el criterio planteado por al-
gunos expositores, en cuanto a que los
principios ticos de la innovacin son
19 Intervencin del Senador Dr. Mariano Ruiz-Esquide Jara
generales y no corresponden a ticas
particulares mdica, de la industria,
etc. Pero no cabe duda de que, dado
el desarrollo exponencial en la medici-
na, la farmacologa o la gentica, es ah
donde ms se necesita su presencia. La
cercana con el ser humano en las inno-
vaciones, su repercusin vital, la fanta-
sa de sus posibilidades de eternidad y la
concupiscencia del poder para dominar
la paz humana la ms dramtica tenta-
cin desde Luzbel hacen de estas reas
la frontera de la biotica.
No extraa entonces que al menos
en Chile el debate ms duro, pblico
y apasionado se haya producido en la
biotica de la medicina, al punto de lle-
gar a la judicializacin del tema. Tam-
poco extraa que, ms especfcamente,
hayan sido aquellos procedimientos
innovadores ligados a fuertes empresas
corporativas o personales las que se tra-
taron con mayor saa. O que la mayor
profundidad argumental haya recado
en los momentos estelares de nuestra
existencia: la vida y la muerte con toda
su connotacin religiosa, antropolgica
y de eternidad.
Los siguientes puntos fueron parte de
un debate sin vanidad extraordinaria-
mente profundo. Es cierto que no logra-
mos acuerdo en algunos aspectos, pero
ello no aminora su valor.
Cundo comienza la vida? Cun-
do hay vida humana? Cundo se
es persona en trminos de llegar a
pensar y poseer un elemento tras-
cendente? Eso puede tener y de
hecho las tiene consecuencias en
las innovaciones que se estudian.
Cundo se produce la muerte? Ya
s que los asistentes saben la res-
puesta, pero permtanme decirles
que esto requiri, para su preci-
sin, de un fallo de la Corte Supre-
ma, previo un debate pblico y na-
cional. Su fallo a favor de nuestro
alegato sobre la muerte troncoen-
ceflica permiti las leyes para tras-
plantes. Hoy ya no es ese el debate
tico. El de hoy es si la donacin
de un rgano debe ser universal. Es
decir, si se es donante sin expresin
previa, salvo un rechazo deliberado
del potencial donante.
En ambos casos, a la luz de la ciencia, no
parece razonable discutir; sin embargo,
hubo que fjar por ley ambos hechos.
La pregunta es: cmo resolvemos los
temas ticos en casos lmite? Es razo-
nable judicializar estos temas sin llegar a
la eforocracia? La legislacin comparada
es diversa y nos hemos sujetado bsica-
mente a nuestro Cdigo Sanitario.
En lo relativo a la vida su aparicin y
el momento de la concepcin, vida
humana y persona en la legislacin chi-
lena, la discusin biotica se relaciona
con el aborto (tambin teraputico), el
diagnstico y la intervencin gentica, y
la fertilizacin asistida, en lo ms esen-
cial.
Enmarcados en los cuatro grandes prin-
cipios de la biotica, hemos legislado so-
bre estas materias. Cules han sido los
mayores problemas?
20 tica e Innovacin Tecnolgica
El primero es encontrar las defniciones
adecuadas para entendernos. Seal que
se ha recurrido a los tribunales. Debo
agregar que las discusiones relativas al
proyecto genoma, a la clonacin y a la
investigacin en seres humanos estuvo
a punto de quebrar nuestra coalicin de
gobierno, lo que no es menor, dada su
fortaleza en el tiempo.
Dentro de esto, ha habido difcultades
por el uso no siempre tico de las tc-
nicas mencionadas. Chile no tiene la
legislacin que obligue a la afliacin
obligatoria de los mdicos a su Colegio
respectivo. Si bien es cierto la inmensa
mayora es de un comportamiento im-
pecable, esa carencia permite conductas
inadecuadas en un tema especialmente
sensible.
Puede permitirse la congelacin de em-
briones? Pueden entregarse en adop-
cin? Quin debe controlar esos aspec-
tos? Hemos resuelto la creacin, por ley,
de una Comisin de Biotica nombrada
por el Presidente de la Repblica, con
acuerdo del Senado, para el estudio de
estos temas.
En lo relacionado con el trmino de la
vida, nuestro mayor debate ha sido la
eutanasia y sus variantes o temas co-
nexos el suicidio asistido o la muerte
digna, pero reconozco que hay inten-
tos serios de legislar para establecer la
eutanasia con todas las formas valida-
das, con el fn de asegurar su seriedad.
Hay, adems, un segundo gran tema en
medicina que no ha tenido una discu-
sin biotica. Recientemente, un gru-
po de mdicos, bioeticistas y abogados
empezamos a debatirlo y espero que
entregaremos una opcin que recoja los
distintos puntos de vista. Hay involu-
crados temas econmicos, industriales,
ticos, fnancieros y de salud y prcticas
pblicas. Me refero a la poltica de me-
dicamentos, por parte del Estado, en la
salud pblica y al aporte innovador de la
industria y sus aspectos bioticos.
Lo primero es hacernos cargo de la mag-
nitud de su uso y de los niveles de gasto
en el pas. De ello deriva la preocupacin
de su anlisis. Lo segundo es la diferen-
cia de acceso a los medicamentos entre
los sectores pblico y privado, relacio-
nada, por ende, con el nivel socioeco-
nmico de las personas. El tercero es la
vieja discusin sobre el equilibrio entre
el costo de produccin y la proteccin
de esa innovacin con la necesidad de
provisin de un elemento.
En cuanto a unidades y a gasto, las ci-
fras son elocuentes. En las cifras presen-
tadas en 2004 por el gobierno de Chile,
el gasto total fue de 345 mil millones
de pesos. Si, adems, cotejamos la cifra
y los porcentajes de ambos sectores, no
hay ni cercanamente una equidad en el
uso, lo que se relaciona obviamente con
el ingreso per cpita.
La discusin actual es cmo puede cam-
biar esta situacin al aprobarse el nuevo
texto de la Ley 19.039 sobre propiedad
industrial, aprobada en el Senado y en
trmite de discusin particular. Como
bien se sabe, se adecua la ley a los tra-
21 Intervencin del Senador Dr. Mariano Ruiz-Esquide Jara
tados comerciales con EE.UU. y con
pases de la Unin Europea.
Planteado este tema, nos encontramos
con un aumento sustancial de los pre-
cios por sobre el IPC salud, una inequi-
dad en el acceso segn ingresos, una
proteccin de marcas y patentes y una
regulacin que garantiza la inversin en
un mundo absolutamente liberalizado
en lo comercial. No es mi papel discutir
hoy las polticas econmicas de los tra-
tados. Reconozco mi posicin frente al
capitalismo salvaje que nos rige. Pero no
veo el tema desde ese punto. Mi preocu-
pacin, en cambio, es la siguiente: fren-
te a enfermedades gravsimas, pueden
los pases estar limitados a la restriccin
de las patentes por marco econmico?
Se me dir y con razn que son argu-
mentos dbiles conceptualmente y en la
realidad. Talvez, pero la pregunta sigue
pendiente: acaso no sabemos que mue-
ren miles de personas por falta de me-
dicamentos para enfermedades como el
SIDA y la febre aviar, como sucedi en
sus aos con aquellas posibles de tratar
con antibiticos?
Mirado ticamente, no puedo aceptar el
parmetro econmico en salud. Lo en-
tiendo en las actuales reglas del juego,
pero no lo respaldo. Creo que lleg el
momento de estudiar y presionar para
darle un tratamiento distinto al tema de
los medicamentos en la discusin parti-
cular de la ley mencionada.
Un ltimo asunto tiene que ver con la
tica de la confrontacin armada y la
innovacin. Talvez no proceda en este
seminario pero, como senador, debo
hablar en esta materia como San Pablo:
oportuna e inoportunamente. Si el po-
der mundial no entiende su deber tico
de detener esta lgica mortal, entonces
no se justifca la innovacin. Ms an,
por la ligazn de los proveedores de ar-
mas y de medicamentos. Con una mano
se mata gente y con la otra se lucha
con proteccin por producir medica-
mentos para sanar. Espero de inmedia-
to la observacin: no es nuestro papel.
Creo que s lo es. Cada uno que tenga
el prestigio que ustedes representan. So-
bre todo si sabemos que nada signifca
ms innovacin que la demencia de la
guerra.
Termino pidiendo excusas por la ma-
nera de enfocar este tema. Soy mdico
pero en comisin de servicio en un rea
donde como en ninguna otra se hace
ms clara la validez de aquella defnicin
de biotica que ojal alguna vez desapa-
rezca. La biotica es un conjunto de
normas para defender al hombre de su
propio progreso.
I. FILOSOFA, CIENCIA, INNOVACIN
Nuestra poca: una era tcnica (Heidegger)
Jorge Acevedo Guerra
Desarrollo e innovacin tecnolgica. tica de fnes y medios
Eduardo Rodrguez Yunta
Desafos ticos planteados por la ciencia, la tcnica y la
innovacin: una mirada desde la ciencia
Ana Francisca Preller Simmons
tica y tcnica: ingeniera y ciudadana
Marcos Garca de la Huerta Izquierdo
Desafos ticos en el desarrollo de la innovacin tecnolgica
Ricardo B. Maccioni Baraona y Leonel Rojo Castillo
Innovacin tecnolgica y genotica
Eduardo Rodrguez Yunta
Genmica y biotica: culturas epistmicas y construccin social
Fernando Lolas Stepke
El grupo europeo de tica de las ciencias y las nuevas tecnologas
Pere Puigdomnech Rosell
25
Una visin sobre nuestra poca puede
ser elaborada desde perspectivas muy
distintas. Un punto de vista clave, en
mi opinin, es el de Heidegger, que in-
terpreta nuestro tiempo como la era de
la tcnica moderna.
Hay varios flsofos que han meditado
sobre el fenmeno tcnico. Algunos,
como Friedrich Dessauer(1)
1
, en di-
recciones completamente diferentes a
la de Heidegger, realizando un anlisis
de la tecnologa desde dentro de ella y
comprendiendo la forma tecnolgica de
existir-en-el-mundo como paradigma
para comprender otros tipos de accin
y pensamiento humanos(2). Otros,
como Jos Ortega y Gasset(3)
2
, Karl
Jaspers(4-6), Ernst Jnger(7) y Julin
Maras(8,9), coinciden con Heidegger
en buscar una perspectiva no tecnol-
gica o transtecnolgica para dar origen a
una interpretacin del sentido de la tec-
nologa(2, p.49).
El pensamiento de Heidegger sobre
la tcnica se caracteriza por situar el
tema, la tcnica, en el ncleo mismo
de su pensamiento. Esto quiere decir
que su refexin sobre la tcnica no es
ni perifrica ni derivada dentro de su
flosofa; es, por el contrario, central y
bsica. Por otra parte, dicha refexin
est ntimamente ligada con asuntos
decisivos que Heidegger abord: el ser,
la verdad, el Dasein (el ser-ah, el hom-
bre), el pensar, el lenguaje, la naturaleza,
el ente en general es decir, la realidad,
el tiempo, el espacio. Con razn, Ma-
nuel Olasagasti hace culminar la prime-
ra parte Metafsica y Olvido del Ser
de su obra clsica sobre el pensador de
1 Hacia el fnal de su voluminoso libro captu-
lo V, Friedrich Dessauer se refere a Jaspers,
Ortega y Heidegger, mostrando una ejemplar
incomprensin de sus planteamientos funda-
mentales.
2 En textos tales como La rebelin de las masas
(Obras Completas (O.C.), Ed. Revista de Occi-
dente, Madrid, Vol. IV), Meditacin de la Tc-
nica (O.C., V) y El mito del hombre allende
la tcnica (O.C., IX). Este ltimo texto debe
verse dadas las numerosas erratas de la ver-
sin en Obras Completas, en Meditacin de
la Tcnica y otros ensayos sobre ciencia y floso-
fa, Revista de Occidente en Alianza Editorial
(Coleccin Obras de Jos Ortega y Gasset),
Madrid, 1982; p. 99. Edicin de Paulino Ga-
Nuestra poca: una era tcnica (Heidegger)
Jorge Acevedo Guerra
ragorri. Ahora La rebelin de las masas y Medi-
tacin de la Tcnica son accesibles en los tomos
IV y V de la nueva edicin de Obras Comple-
tas de Ortega, que est siendo publicada por
la Editorial Taurus de Madrid. Hasta hoy han
aparecido cinco volmenes de diez que se han
proyectado.
26 tica e Innovacin Tecnolgica
Friburgo con un captulo sobre la Esen-
cia de la tcnica(10).
Lo planteado nos hace vislumbrar, desde
ya, que Heidegger entiende por tcnica
algo muy distinto a lo que habitualmen-
te se entiende por tal. Periodifca la his-
toria de la tcnica; pero, aparentemente
al menos, de manera muy simple. Hay
una tcnica artesanal predominante en
Europa hasta los siglos XVII y XVIII
y una tcnica moderna que emerge en
Europa y slo all a partir de los siglos
sealados(11,12). Refexiona sobre
entidades tcnicas: veleta, aserradero
perdido en un valle de la Selva Negra,
copa de plata para el sacrifcio religioso,
brazalete, anillo, viejo molino de vien-
to, viejos puentes de madera que desde
hace siglos unen una orilla del Rhin con
la otra, casa de campo, jarra de arcilla,
rueca de la campesina, noria de los arro-
zales de China (tcnica artesanal)(13);
tractores, automviles, central energ-
tica con sus turbinas y generadores, in-
dustria motorizada de la alimentacin,
industria turstica, avin a reaccin,
mquina de alta frecuencia, estacin de
radar, central hidroelctrica en el Rhin,
radio, cine, televisin, mquinas traduc-
toras, bombas termonucleares (tcnica
moderna). Pero su refexin va ms all,
poniendo en juego una mirada trascen-
dental, es decir, que se mueve ms all
de lo real, hacia el ser en el hombre.
La esencia de la tcnica moderna es de-
signada por Heidegger con la palabra
Ge-stell, im-posicin (tambin se ha
vertido como dis-puesto, posicin-total,
dispositivo, in-stalacin, estructura de
emplazamiento, disposicin, com-po-
sicin)
3
. Con este trmino se apunta
hacia una instancia que escapa al mero
arbitrio humano. Aunque en su emer-
gencia han cooperado los hombres, ni
su aparicin ni su despliegue estn, sin
ms, bajo directrices humanas(11, pp.
126-134)
4
. En este sentido, Heidegger
no concuerda con los humanismos ha-
bidos hasta ahora que, paradjicamen-
te, ponen al hombre como centro de lo
que hay e instancia decisiva dentro de
ello y, al mismo tiempo, no alcanzan a
pensar al hombre a la altura de su dig-
nidad(14). La imposicin es una fgura
del ser.
En cuanto fgura del ser mismo no
simple instrumento en manos del hom-
bre, la imposicin posee algo as como
una dinmica propia, constituyendo
por uno de sus lados la dimensin ms
radical de la historia de la humanidad.
3 Ge-stell: im-posicin (Manuel Olasagasti,
Adolfo P. Carpio, Hctor Delfor Mandrioni),
dis-puesto (Francisco Soler, Francisco Ugarte),
posicin-total (Jorge Eduardo Rivera), disposi-
tivo (Jorge Mario Meja), in-stalacin (Germn
Bleiberg), estructura-de-emplazamiento (Eus-
taquio Barjau), disposicin (Marcos Garca
de la Huerta), com-posicin (Helena Corts
y Arturo Leyte), lo compuesto-en-disposicin-
de uso (Rafael ngel Herra), arraisonnement
(Andr Prau), dispositif (Franois Fdier), en-
framing (William Lovitt, David Farrell Krell),
impianto (Giovanni Gurisatti).
4 Lo dis-puesto es lo que rene a aquel poner,
que pone al hombre a desocultar lo real en el
modo del establecer como constante. Acontece
este desocultar en algn lugar ms all de toda
actividad humana? No. Pero tampoco acontece
slo en el hombre y decisivamente por l.
27 Nuestra poca: una era tcnica (Heidegger)
Si bien al comienzo fue inherente slo
a la civilizacin europeo-occidental, su
poder se ha hecho planetario. Todas las
sociedades de la Tierra y las personas
que las conforman estn condiciona-
das por la imposicin. De qu mane-
ra?
Por lo pronto, en cuanto esta instancia
induce al hombre a habrselas con lo
que hay reducindolo a stocks, reservas,
fondos, existencias, en el sentido co-
mercial de la palabra. Bajo el imperio
del ser como imposicin todo va trans-
formndose en algo que debe encua-
drarse dentro de una planifcacin ge-
neral en vista de su futura explotacin y
correspondiente consumo.
La mentalidad tecnolgica predomi-
nante en nuestra poca concibe y trata
a los mismos hombres como simple
mano de obra o cerebro de obra, es de-
cir, como recursos humanos o material
humano.
Esta apertura del hombre tcnicamen-
te modulada que va de la mano con
la imposicin erige la efcacia(15)
5
in-
condicionada como instancia suprema
para avaluar a los individuos. Alguien es
en la medida de su rendimiento dentro
del dispositivo tecnolgico en que est
inserto como animal del trabajo: fbri-
ca, establecimiento comercial, lugar de
esparcimiento o de vacaciones, indus-
tria editorial, universidad(16), medio
de comunicacin social.
Por cierto, bajo el dominio de la impo-
sicin se han alcanzado metas satisfacto-
rias y plausibles. Ponerlas de relieve re-
sultara superfuo, ya que los medios de
informacin colectivos lo hacen a toda
hora, estableciendo una opinin pblica
favorable hasta el extremo respecto de lo
que provenga de la esencia de la tcnica
moderna. Tales medios, pues, no slo
informan sino que tambin forman (y,
por cierto, deforman)(17); confguran
la mente del hombre actual su aper-
tura, su estado-de-abierto, su estar en la
verdad impulsndola predominante y
decisivamente por el cauce de un pen-
samiento calculante o tcnico que
slo busca aumentar la productividad,
descuidando meditar sobre el sentido
ms profundo del acontecer personal e
histrico (sin duda, en esto hay excep-
ciones; no obstante, son slo eso).
Pero la mentalidad tecnolgica esto
es, la apertura moderna del hombre ha
mostrado radicales lmites, lados som-
bros, aspectos francamente oscuros.
Ante todo en los pases altamente tec-
nologizados o, lo que es igual, plena-
mente modernos. Luego, en las socieda-
des a las que se pretende desarrollar
mediante procesos de modernizacin,
en los cuales sin que esas colectivida-
des se den clara cuenta de ello no se
hace sino acentuar el podero de la im-
posicin sobre los seres humanos y su
contorno. La acogida que brindan a este
envo del ser se efecta con un alborozo
5 Esto ocurre y esto da particular gravedad a
lo que sucede, a partir del ser como efcacia
(Wirksamkeit) y actividad efectiva (Wirken).
No se trata de algo exclusivamente humano.
28 tica e Innovacin Tecnolgica
y una algaraba algo ingenuos y relativa-
mente poco creadores desde un punto
de vista histrico.
Las naciones llamadas subdesarrolla-
das o en vas de desarrollo Chile,
como es obvio, entre ellas reciben la
modernidad el seoro de la imposi-
cin slo como la salvacin, sin caer
en la cuenta de que en eso en la moder-
nidad y en una recepcin apresurada de
ella, carente de precauciones y pruden-
cia anida el ms extremado peligro. En
Tiempo y Ser dice Heidegger: Des-
pus que la tcnica moderna ha erigido
su dominio y podero sobre la Tierra,
no slo ni principalmente giran en tor-
no a nuestro planeta los sputniks y apa-
ratos semejantes, sino que el Ser [],
en el sentido de reservas calculables
[berechenbaren Bestandes], habla pronto
uniformemente a todos los habitantes
de la Tierra, sin que aquellos que habi-
tan los continentes extraeuropeos sepan
propiamente de la proveniencia de esta
determinacin del Ser o, pues, puedan
saber y quieran saber. (Y menos que
nadie desean tal saber, evidentemente,
los ocupados desarrollistas, que empu-
jan hoy a los llamados subdesarrollados
hacia el campo auditivo de aquella in-
terpelacin del Ser que habla desde lo
ms propio de la tcnica moderna)(18,
11, p.280).
El peligro de que hablamos no se re-
fere slo ni principalmente al hecho
de que los aparatos tcnicos puedan
ser perjudiciales, dainos o mortferos;
para determinar la consistencia de ese
peligro no basta con tener presentes la
contaminacin del ambiente urbano o
rural, la sobreexplotacin de la natu-
raleza rebajada a almacn de reservas
de materias primas, la destruccin de
la capa de ozono de la atmsfera o los
devastadores efectos de los accidentes
en las plantas de energa nuclear. Tan
peligroso como todo eso, y an ms, es
la reduccin de las personas a material
humano, la posibilidad de construir
al hombre en su esencia puramente or-
gnica tal como se lo necesite: hbiles
e inhbiles, discretos y tontos(19, 20,
15, p.85), y la paulatina marginacin de
los modos de pensar que no se inscriben
dentro del rgido marco del pensamien-
to calculante o tcnico(11, p.136).
De esta suerte, el pensar que discurre
tras el sentido (Sinn) de todo aconte-
cer el pensar meditativo (besinnliches
Nachdenken) es puesto en un lugar
perifrico(21)
6
desde el que no puede
cumplir cabalmente su misin: evitar el
velamiento del sentido y, por tanto, el
absurdo (el pensamiento computante o
tcnico no alcanza, pues, a ser comple-
mentado con sufciencia)(12, p.18); as,
tambin, el hombre se siente explotado
en mltiples relaciones (y no slo econ-
micas), tal como indica Ernst Jnger en
un texto recogido por Heidegger(22).
El pensador compara la imposicin con
Jano Bifronte, queriendo decir que jun-
to a ella se da otro envo del ser que abre
6 Los pensadores pasan a ser emboscados, en el
lenguaje de Jnger.
29 Nuestra poca: una era tcnica (Heidegger)
un futuro nuevo en el seno del mundo
tcnico(23). Se trata de la Cuaternidad
o Unicuadridad (das Geviert: lo Cua-
drante, la Cuaterna), esto es, la reunin
en torno a las cosas del Cielo, la Tierra,
los Mortales y los Divinos. Esta ma-
nifestacin del ser presumiblemente
matriz de toda otra ha sido constrei-
da por la imposicin de tal modo que
se mantiene velada y permanece en el
retraimiento. Pero esa constriccin no
ha hecho desaparecer la reunin de los
cuatro alrededor de las cosas sino que,
por el contrario, ha suscitado su irrup-
cin, aunque sea en el mbito de lo ex-
trao e inhospitalario (Unheimlichkeit)
(22, p.335).
Asumir en la forma apropiada estas
dos fguras del ser es la gran tarea del
hombre del porvenir. Esta tarea exige de
pensadores y poetas un quehacer bien
preciso: preparar en la palabra una mo-
rada al ser unitario que tiende a escin-
dirse, vigilando para que la unidad ya
resquebrajada se recupere y para que se
restablezca un acogimiento armnico de
las ms radicales instancias histricas del
presente.
Quiero insistir, de otra manera, en cin-
co ideas ya planteadas: la realidad en la
era tcnica, la naturaleza, el hombre de
nuestra poca, el pensar tcnico y el
lenguaje
1. La realidad aparece en nuestra po-
ca como Bestnde (constantes), esto
es, como objetos de encargo, exis-
tencias (en el sentido comercial del
trmino), stocks, reservas, sub-
sistencias, fondos. Hay un texto
que me parece insuperable dentro
de la obra de Heidegger para arro-
jar luz sobre esta modalidad de lo
real, y que me veo obligado a citar
una y otra vez cuando me refero
a este tema. En los protocolos al
Seminario de Le Tor, de 1969, se
lee: Ya hoy da no hay ms objetos,
Gegenstnde (lo real en tanto que
se tiene de pie ante un sujeto que lo
tiene a la vista) ya no hay ms que
Bestnde (lo real en tanto que est
listo para el consumo); [...] quizs
se podra decir: no hay ms [...]
substancias, sino [...] subsistencias,
en el sentido de reservas. De ah
las polticas de la energa y del [...]
ordenamiento del territorio, que
no se ocupan, efectivamente, con
objetos, sino que, dentro de una
planifcacin general, ponen siste-
mticamente en orden al espacio,
en vistas de la explotacin futura.
Todo (lo real en su totalidad) toma
lugar de golpe en el horizonte de
la utilidad, del co-mandar [...], o,
mejor an, del comanditar [...] de
lo que es necesario apoderarse [sea
dicho de paso: la palabra comandi-
tar tiene, frente a comandar, un n-
tido sentido fnanciero, comercial,
e implica un no contraer obligacio-
nes en ltima instancia]. El bosque
deja de ser un objeto (lo que era
para los hombres cientfcos de los
siglos XVIII y XIX) y se convierte
en espacio verde para el hombre
desenmascarado fnalmente como
tcnico, es decir, para el hombre
30 tica e Innovacin Tecnolgica
que considera a lo ente a priori en
el horizonte de la utilizacin. Ya
nada puede aparecer en la neutra-
lidad objetiva de un cara a cara.
Ya no hay nada ms que Bestnde,
stocks, reservas, fondos(24).
2. La naturaleza se experimenta en
nuestros das como el principal
almacn de existencias de ener-
gas(11, p.22). Lo que hemos
dicho sobre lo real como Bestand,
constante, es plenamente aplicable
para interpretar lo que Heidegger
llama naturaleza calculable, esto
es, la naturaleza del mundo de la
tcnica. Como dijimos, la reali-
dad va quedando reducida, para
el hombre actual, a entidades que
estn siempre disponibles para un
consumo o utilizacin ilimitados y
a ultranza, es decir, a existencias
en el sentido comercial de stocks,
a reservas en el signifcado eco-
nmico de la palabra, a fondos
que pueden ser explotados sin mi-
ramientos ni especiales considera-
ciones. La naturaleza seala este
pensador se convierte as en una
nica estacin gigantesca de gasoli-
na, en fuente de energa para la tc-
nica y la industria modernas. Esta
relacin fundamentalmente tcni-
ca del hombre para con el mundo
como totalidad se desarroll prime-
ramente en el siglo XVII, y adems
en Europa y solamente en ella. Per-
maneci durante mucho tiempo
desconocida para las dems partes
de la tierra. Fue del todo extraa a
las anteriores pocas y destinos de
los pueblos(12,25)
7
. El territorio
en general, las comarcas que lo
componen, cada paraje, las monta-
as y las profundidades de la tierra,
los mares, ros y lagos, las selvas y
bosques, la atmsfera que rodea al
globo terrqueo, y hasta los espa-
cios interestelares(26,27) con los
cuerpos que contienen son asu-
midos por el hombre de la tcnica,
desde ya, en el horizonte de un uso
incondicionado. Por cierto, esta
actitud no es en este momento his-
trico privativa de Europa, su lugar
de origen, sino que se ha extendido
por el planeta. Y afecta a todo, in-
clusive lo ms insospechado; de un
bello paisaje saca provecho la in-
dustria turstica; del arte, la indus-
tria del disco, la cinematogrfca o
la del ocio; de los sentimientos, la
publicitaria; la lista podra ser pro-
longada indefnidamente.
3. El hombre se asume a s mismo
como ser vivo que trabaja, animal
del trabajo (arbeitendes Lebewesen;
arbeitendes Tier) y material hu-
mano (Menschenmaterial), esto
7 Entre las pginas 236 y 237 de Hebel, el amigo
de la casa, Heidegger enumera seis situacio-
nes que son dignas de ser consideradas como
problemas. Debido a una errata, no aparece la
tercera de ellas: Es algo digno de preguntarse
el que hoy da se ponga en circulacin como
nica clave para el secreto [Geheimnis] del
mundo la calculabilidad [Berechenbarkeit] de
la naturaleza. (GA, 13: Aus der Erfahrung des
Denkens; pp. 145 s.). Puede verse, tambin,
La experiencia del pensar seguido de Hebel, el
amigo de la casa, Ediciones del Copista, Crdo-
ba (Argentina), 2 ed. corregida, 2000; p. 73.
Trad. de Karin von Wrangler y Arturo Garca
Astrada.
31 Nuestra poca: una era tcnica (Heidegger)
es, mano de obra o cerebro de
obra(15, p.64; 11, p.127). En su
ensayo Para qu poetas?, Heide-
gger agrega que, en cierto modo, la
realidad natural y el hombre que-
dan emparejados por la voluntad
de la voluntad en torno a su pro-
yecto de dominio incondicionado
respecto de todo lo que hay. Para
este querer dice, refrindose a la
ltima fgura del ser, la voluntad
de la voluntad todo se convier-
te de antemano, y por lo tanto de
manera irrefrenable, en material de
la produccin que se autoimpone.
La tierra y su atmsfera se convier-
ten en materias primas. El hombre
se convierte en material humano
uncido a las metas propuestas. La
instauracin incondicionada de
la autoimposicin, por la que el
mundo es producido intencional
o deliberadamente en virtud de un
mandato humano, es un proceso
que nace de la esencia oculta de la
tcnica(28-30)
8
.
4. El pensar que impera en nuestra
poca es el computante o calculan-
te (rechnendes Denken), que pre-
tende erigirse como el nico modo
de pensar digno de ser tomado en
serio, desplazando a todos los de-
ms; en especial, al pensar medi-
tativo (besinnliches Nachdenken),
el que procura desembozar el sen-
tido (Sinn) nsito en el acontecer.
Advierte Heidegger que no debe-
mos entender el trmino calcular
en el sentido estrecho de operar
con nmeros. Calcular aade,
en sentido amplio y esencial, sig-
nifca: esperar una cosa, es decir,
tenerla en consideracin, contar
con algo, esto es, poner nuestra
expectativa en ello. De este modo
agrega, refrindose a la ciencia
moderna, toda objetivacin de lo
real es calcular, ya sea persiguiendo
los efectos de las causas, que aclara
causalmente, ya hacindose im-
genes morfolgicamente sobre los
objetos, ya asegurando en sus fun-
damentos conexiones de secuen-
cia y de orden(31). Comentando
estas ideas, Jean Beaufret indica
que aun cuando el saber cient-
fco [moderno] no culmina en un
clculo, en el sentido matemtico
del trmino, de todos modos, dice
Heidegger, en l impone su yugo
el reino exclusivo del clculo, con
mayor rigor an por cuanto ya no
necesita siquiera usar el nmero.
Ante su objeto, la nica salida que
tiene la ciencia es calcular algo de
una manera u otra [...] El pensa-
miento que calcula, dice Heide-
gger, se rige por el esquema [...]
si...entonces. Si no ataco al zar,
deca Napolen, entonces mi blo-
queo continental se viene a me-
nos... [...] Digamos que el clculo
8 Alfred Denker hace notar que lo dis-puesto
se desoculta a s mismo ms claramente en la
voluntad de poder, y que la ms extrema ma-
nifestacin de la voluntad de poder como la
voluntad que slo se quiere a s misma (esto
es, la voluntad de la voluntad), es la tecnologa
[Technik] contempornea (o tcnica moder-
na), cuya esencia es lo dis-puesto.
32 tica e Innovacin Tecnolgica
matemtico, por su parte, no es
ms que una restriccin ideal del
espritu de clculo que sostiene de
cabo a rabo a la empresa cientf-
ca(32).
5. El lenguaje es asumido como sim-
ple instrumento; ya sea de co-
municacin (Verstndigung), de
informacin (Information), o de
intercambio de noticias (Nachri-
chten), en el contexto de la cibern-
tica. Palabras clave respecto de esto
son la que pronuncia Heidegger
en su conferencia El principio de
razn, donde se refere al decisivo
concepto de informacin. Leemos
all: Informacin indica, por un
lado, el dar noticia de, que pone
al corriente al hombre actual, del
modo ms rpido, ms completo,
menos ambiguo y ms provechoso
posible, sobre la manera en que sus
necesidades, los fondos que stas
necesitan y la cobertura de stos
quedan emplazados con seguridad.
De acuerdo con ello, la represen-
tacin del lenguaje humano como
instrumento de informacin se
impone cada vez ms. Pues la de-
terminacin del lenguaje como in-
formacin proporciona, en primer
lugar y ante todo, el fundamento
sufciente para la construccin de
mquinas de pensar y para la edif-
cacin de grandes centros de clcu-
lo. En la medida, sin embargo, en
que la informacin in-forma, es de-
cir: da noticias, al mismo tiempo
forma, es decir: impone y dispo-
ne. La informacin, en cuanto dar
noticia de, es ya tambin la impo-
sicin que pone al hombre, a todos
los objetos y a todos los recursos,
de una forma que basta para ase-
gurar el dominio del hombre sobre
la totalidad de la tierra e, incluso,
fuera de este planeta(26, p.203).
Referencias
1. Dessauer F. Discusin sobre la tcnica. Madrid: Ediciones Rialp; 1964.
2. Mitcham C. Qu es la Filosofa de la Tecnologa? Barcelona: Anthropos; 1989: 49.
3. Ortega y Gasset J. Obras Completas, XII Vols. Madrid: Revista de Occidente; 1946-
1983.
4. Jaspers K. La situacin espiritual de nuestro tiempo. Barcelona: Labor; 1955
5. Jaspers K. Origen y meta de la historia. Madrid: Revista de Occidente (Coleccin
Selecta); 1965.
6. Acevedo J. Crtica de la razn ldica, de Cristbal Holzapfel. Revista de Filosofa
2003; LIX: 145.
7. Jnger E. El trabajador. Dominio y fgura. Barcelona: Tusquets Editores; 1993.
33 Nuestra poca: una era tcnica (Heidegger)
8. Maras J. El tiempo que ni vuelve ni tropieza. En Maras J. Obras, Vol. VII. Madrid:
Revista de Occidente; 1966.
9. Maras J. La justicia social y otras justicias. Madrid: Espasa-Calpe; 1979.
10. Olasagasti M. Introduccin a Heidegger. Madrid: Revista de Occidente; 1967.
11. Heidegger M. La pregunta por la tcnica. En: Acevedo J, (ed.) Filosofa, Ciencia y
Tcnica. Santiago de Chile: Editorial Universitaria; 2003: 132.
12. Heidegger M. Serenidad. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1994: 23.
13. Heidegger M. Das Ge-Stell. En: GA, 79. Bremer und Freiburger Vortrge; 1994: 35.
14. Heidegger M. Carta sobre el humanismo. En: Hitos. Madrid: Alianza; 2000: 266.
15. Heidegger M. Superacin de la metafsica. En: Heidegger M. Conferencias y
artculos. Barcelona: Ediciones del Serbal; 1994: 88.
16. Acevedo J. La universidad en la poca tcnica. En: Acevedo J. Heidegger y la poca
tcnica, Captulo VIII. Santiago de Chile: Editorial Universitaria; 1999.
17. Acevedo J. Los medios de comunicacin social. En: Acevedo J. Heidegger y la poca
tcnica, Captulo IX. Santiago de Chile: Editorial Universitaria; 1999.
18. Heidegger M. Tiempo y ser. Madrid: Tecnos; 1999: 26.
19. Martin Heidegger en dilogo. Entrevista del profesor Richard Wisser. En: Garca
de la Huerta M. La Tcnica y el Estado Moderno. Santiago de Chile: Ediciones del
Departamento de Estudios Humansticos de la Universidad de Chile; 1980: 179.
20. Heidegger M. Qu es y cmo se determina la Physis? Aristteles Fsica B,1. Revista
de Filosofa 1983; XXI-XXII: 19.
21. Jnger E. La emboscadura. Barcelona: Tusquets; 1988.
22. Heidegger M. En torno a la cuestin del ser. En: Hitos. Madrid: Alianza; 2000: 334
23. Heidegger M. Seminario de Le Tor, 1969. Crdoba: Alcin Editora; 1995: 66.
24. Fdier F, et al. Protocolo a Seminario de Le Tor, 1969. En: Heidegger M.
Tiempo y Ser. Via del Mar: Ediciones del Departamento de Estudios Histricos y
Filosfcos de la Universidad de Chile (Sede Valparaso); 1975: 111.
25. Heidegger M. Hebel, el amigo de la casa. Eco 1982; 249: 236-237.
26. Heidegger M. La proposicin del fundamento. Barcelona: Ediciones del Serbal;
1991: 193.
27. Heidegger M. Apuntes del taller. Estudios Pblicos 1987; 28: 294.
28. Heidegger M. Para qu poetas? En: Caminos de bosque. Madrid: Alianza Editorial;
1995: 260.
29. Denker A. Historical Dictionary of Heideggers Philosophy. Lanham, Maryland and
London: Scarecrow Press; 2000: 84, 237 y 208.
34 tica e Innovacin Tecnolgica
30. Vaysse JM. Le vocabulaire de Martin Heidegger. Paris: Ellipses ditions; 2002.
31. Heidegger M. Ciencia y Meditacin. En: Acevedo J, (ed.) Filosofa, Ciencia y
Tcnica. Santiago de Chile: Editorial Universitaria; 2003: 165.
32. Al encuentro de Heidegger. Conversaciones con Frdric de Towarnicki. Caracas:
Monte vila Editores; 1984: 84.
35
Introduccin: investigacin e
innovacin tecnolgica
En los ltimos aos se han producido
grandes cambios en la investigacin
cientfca, en el contexto de una cultura
globalizada. La importancia que se con-
cede a las polticas para el fomento de
la ciencia, la tecnologa y la innovacin
es creciente en los pases desarrollados.
Los organismos internacionales se han
hecho eco de la importancia del cono-
cimiento cientfco y tecnolgico. As,
el Banco Mundial (1999) dedic su in-
forme anual de 1998-1999 al problema
del conocimiento. Ms recientemente,
la UNESCO convoc en Budapest a la
Conferencia Mundial de la Ciencia
Sin embargo, la iniciativa de los Esta-
dos y de las instituciones acadmicas
en cuanto a fnanciar investigacin se
ha debilitado. La ideologa predomi-
nante en el siglo XX en cuanto a que
habra un progreso ilimitado despier-
ta dudas y controversias, y el prestigio
de la ciencia por s misma ha perdido
terreno. La inversin en investigacin
tiene cada vez ms en cuenta los intere-
ses de las empresas privadas que, en el
presente, fnancian y realizan dos terce-
Desarrollo e innovacin tecnolgica. tica de fines
y medios
Eduardo Rodrguez Yunta
ras partes de los estudios en los pases
desarrollados. Por su podero econmi-
co, se cree que las empresas son mucho
ms efcaces para lograr objetivos que
el Estado y las instituciones cientfco-
acadmicas.
En el mbito de la competitividad, la
ciencia ha perdido su supremaca para
dar paso a la innovacin tecnolgi-
ca(1): desarrollar nuevos productos y
procedimientos innovadores, que sean
tiles para la sociedad, se ha convertido
en el objetivo nmero uno. Los cient-
fcos son ms apreciados por su sentido
de efcacia mercantil que por su desinte-
rs y la falta de prejuicio en su enfoque.
Las fronteras entre el sector pblico y el
sector privado se pierden, tendindose
puentes de cooperacin entre ambos.
Asimismo, tiende a perderse la distin-
cin entre la investigacin fundamental
y la aplicada, interactuando permanen-
temente. Como la ciencia se asimila
cada vez ms a un recurso comercial,
cabe preguntarse a quin benefcia y si el
empleo de los recursos de investigacin
incrementa progresivamente las diferen-
cias sociales entre ricos y pobres en vez
de disminuirlas.
36 tica e Innovacin Tecnolgica
En realidad, el sistema vigente pare-
ce reforzar el predominio de Estados
Unidos, Europa y Japn respecto de la
investigacin(2). Se corre el riesgo de
que, al quedar la ciencia al servicio del
mercado, una buena parte de la huma-
nidad quede sin sus benefcios porque
no puede pagar por los productos de la
investigacin.
En la actual cultura de la globalizacin,
medios y fnes se instrumentalizan en
favor de unos pocos por intereses fnan-
cieros. La tecnologa, hasta hace poco
un simple medio al servicio del ser hu-
mano, ha pasado a ser tambin fn, con
la promesa de un desarrollo progresivo
desde y por la tecnologa misma. Hasta
hace poco la tcnica se aplicaba sobre la
materia para ponerla al servicio del ser
humano, ahora se aplica tambin a la
vida humana misma. El ser humano,
creador de la tcnica, se est convirtien-
do en objeto de sta.
Por otra parte, en la mayor parte de los
pases en vas de desarrollo en parti-
cular los latinoamericanos la poltica
cientfca, tecnolgica y de innovacin
no logra pasar del plano de las intencio-
nes declarativas y, en general expresa, al
igual que otros indicadores, un estanca-
miento (y en algunos casos incluso un
retroceso), por la incapacidad o la no
priorizacin de invertir en investiga-
cin. Pese a los esfuerzos en industriali-
zarse, Latinoamrica tiende a depender
de tecnologa transferida, sin que se
preste sufciente atencin a las fases de
adaptacin, a las condiciones de merca-
do y a la trayectoria de produccin de
tecnologa(3). El resultado ha sido una
baja capacidad tecnolgica del sector
productivo, escasa demanda de conoci-
mientos generados localmente y, por lo
tanto, sistemas cientfcos escasamente
vinculados con los procesos econmicos
y sociales.
Desarrollo e innovacin
tecnolgica
El conocimiento, como nunca antes en
la historia, se ha convertido en un fac-
tor crtico para el desarrollo, debido al
volumen, velocidad y ubicuidad en la
generacin de informacin cientfca y
su aplicacin inmediata para el cambio
tecnolgico. La revolucin de la cien-
cia y la tecnologa en particular, las
de informacin y comunicacin ha
transformado profundamente no slo
el sistema productivo, sino la estructu-
ra social en los pases desarrollados, que
ejercen un dominio en un mundo glo-
balizado. Hay un mayor conocimiento
incorporado en los procesos sociales y
en la produccin de bienes y servicios,
que se refeja en la competitividad social
e industrial y en la insercin en los mer-
cados globales.
En los ltimos aos se han realizado
avances espectaculares. Casos como los
de la microelectrnica, las telecomuni-
caciones y la biotecnologa estn llama-
dos a proporcionar mayor bienestar y
progreso socioeconmico, pero tambin
producen profundos cambios en las
relaciones humanas. El uso de los pro-
37 Desarrollo e innovacin tecnolgica. tica de fnes y medios
ductos de la tecnologa deja de ser pri-
vativa de unos pocos y se incorpora a la
actividad social, cultural, educacional,
comercial y domstica de sectores ma-
yoritarios de la poblacin. En el campo
de la biotecnologa se estn obteniendo
avances en la lucha contra enfermedades
frente a las cuales la medicina tradicio-
nal tiene muy escaso margen de accin.
La agricultura comienza a producir cul-
tivos cuyo rendimiento sobrepasa con
creces los promedios tradicionales gra-
cias a modifcaciones de carcter genti-
co en las especies.
Las profundas transformaciones que
han caracterizado la sociedad, la econo-
ma o el empleo en los ltimos aos han
convertido al cambio tecnolgico en
protagonista en la promocin de nuevas
estrategias de desarrollo social. La inves-
tigacin y la demanda de conocimientos
postula la necesidad de polticas cuyo
eje sea el estmulo a la innovacin tec-
nolgica.
Hoy da la principal fuente de crea-
cin y de produccin de la riqueza es
la informacin y/o el conocimiento.
En los pases desarrollados, desde hace
unos veinte aos, el papel principal
que se le atribuye a la poltica pblica
de la investigacin y del desarrollo y a
la innovacin tecnolgica consiste en
contribuir a la mejora de la competitivi-
dad de las empresas, con el subsiguiente
incremento de los porcentajes de ren-
tabilidad de su capital fnanciero. Los
dirigentes polticos estn convencidos
de que el aumento de la competitividad
(por el precio, la calidad, la variedad, la
fexibilidad) de las empresas de un pas
es el instrumento ms efcaz para elevar
el bienestar econmico y social de la po-
blacin y crecer en capacidad de inno-
vacin cientfca y tecnolgica.
Sin embargo, Amrica Latina se halla
muy alejada de incorporarse al sistema
actual de progreso por innovacin tec-
nolgica, propio de los pases desarro-
llados. Se dan las siguientes caracters-
ticas(4,5):
Niveles extremadamente reducidos
de gastos en Ciencia y Tecnologa
(C+T) e Investigacin y Desarrollo
(I+D), al igual que en los dems in-
dicadores del potencial cientfco-
tecnolgico.
Baja participacin del sector em-
presarial productivo en las activida-
des de I+D e innovacin, recayen-
do la mayor parte de stas en los
institutos y las universidades pbli-
cas, as como en los laboratorios de
las empresas pblicas.
Las universidades pblicas son las
que llevan a cabo la mayor parte
de la formacin y entrenamiento
de los recursos humanos especia-
lizados de alto nivel, no sucedien-
do as, en la debida medida, en
el propio sector empresarial de la
produccin y los servicios, directa-
mente interesados en el aprendizaje
y la califcacin permanente de su
personal tcnico y administrativo.
La mayor parte de las empresas
locales (privadas o estatales), pre-
sionadas por el aumento de la
38 tica e Innovacin Tecnolgica
competencia, son absorbidas por
las subsidiarias de las empresas
transnacionales (privatizacin con
desnacionalizacin), o van desapa-
reciendo.
Globalizacin: cultura e
innovacin tecnolgica
El fenmeno de la globalizacin es re-
sultado, por una parte, del progreso en
la generacin de informacin y comu-
nicacin; por otro, del afanzamiento,
desde los aos 90, en la economa de
los principa les pases desarrollados, de
un modelo de desarrollo basado en el
progreso cientf co-tcnico en un am-
plio contexto econmico, poltico, so-
cial, am bien tal, territorial y cultural.
Las nuevas posibilidades de acceso a la
informacin, al hacer que las distancias
se reduzcan, permiten que el mundo sea
una gran aldea global conectada a travs
de supercarreteras de la informacin y
ocasiona que la economa sea mundial,
por lo que una cada en alguna bolsa de
valores de algn pas repercute en prc-
ticamente todas las dems. Los grandes
avances telemticos en las tcnicas de
comunicacin han contribuido no sola-
mente a aumentar el alcance y la calidad
de la informacin, sino tambin a acen-
tuar la concentracin de la propiedad de
los medios.
El rpido desarrollo de la tecnologa y
las ciencias ocasiona que se viva en un
ciclo acelerado de innovacin-cambio-
mejora que, en defnitiva, modifca la
forma de interactuar en sociedad. De
esta manera, el uso que se da a la tec-
nologa determina las nuevas relaciones
econmicas y, por tanto, laborales, so-
ciales, culturales, ideolgicas y polticas.
Los medios de comunicacin permiten
el acceso a la opinin pblica de mino-
ras de todo tipo. Se trata de un proceso
de pluralizacin que hace imposible un
punto de vista nico acerca de la reali-
dad. Muchos pensaron que la simulta-
neidad de la televisin y la circulacin
de la informacin daran como resul-
tado una sociedad ms transparente,
donde los obstculos de la comunica-
cin seran eliminados. Sin embargo, ha
ocurrido lo contrario. Al multiplicarse
los centros desde donde surge la infor-
macin se multiplicaron tambin los
sujetos y las narraciones, lo que ha dado
lugar a una fragmentacin de la imagen
del mundo.
Si se quiere caracterizar a la globaliza-
cin actual habra que hacerlo por la
liberalizacin de los movimientos de
capitales, bienes y servicios; la desregu-
lacin de las actividades econmicas; la
privatizacin del desarrollo econmi-
co y la competitividad como forma de
incentivar el desarrollo econmico, te-
niendo en cuenta las siguientes conside-
raciones(6-10):
Ella parte de un conjunto de proce-
sos que permiten producir, distri-
buir y consumir bienes y servicios
a partir de estructuras de valoriza-
cin de los factores de produccin
organizados a escala mundial, para
mercados mundiales y regidos por
normas y estndares mundiales
39 Desarrollo e innovacin tecnolgica. tica de fnes y medios
Nace de un conjunto de principios
ideolgicos, de concepciones teri-
cas y de instituciones y mecanismos
(como la Organizacin Mundial
del Comercio, el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial)
que se basan en la primaca del po-
der del mercado, de la empresa pri-
vada y del capital econmico.
Se da maximizacin a la utilidad
individual de los agentes econ-
micos (el productor, el consumi-
dor y el accionista).
Se caracteriza por una fuerte com-
petitividad en la utilizacin de la
ciencia y la tecnologa, en una l-
gica de sustitucin de los procesos,
de los productos y de los servicios
existentes.
Se subordina la tecnologa y los be-
nefcios de la produccin a los inte-
reses del capital, que aparece como
parmetro de defnicin de valor.
Se reduce la persona a recurso hu-
mano y la experiencia humana a
mercantilizacin.
El sector pblico y los bienes co-
munes quedan desacreditados fren-
te a la supremaca de lo individual
y privado.
En los pases desarrollados, tras la libe-
ralizacin de los movimientos de capi-
tales y de bienes y servicios, as como
tras la desregulacin de las actividades
econmicas y la privatizacin de secto-
res enteros de la economa, el Estado,
en general, ha otorgado al capital pri-
vado la propiedad de los benefcios de
la productividad y ha acordado con los
mercados fnancieros la funcin de deci-
dir en materia de redistribucin de tales
benefcios. Los derechos de Propiedad
Intelectual se han extendido a todos los
mbitos, incluido el de la vida, llegn-
dose a autorizarse hasta la patente de ge-
nes humanos. La persona humana que-
da reducida a recurso, su valor se tasa
en el grado de utilidad (empleabilidad,
rendimiento) para el capital, por el que
se gana derecho a un salario y a gozar de
respetabilidad social. Por contrapartida,
cuando deja de ser considerada para tra-
bajar (edad, enfermedad, costo elevado,
etc.) deja de ser un producto rentable y
pierde valor dentro de la sociedad.
Tras la tecnologizacin de la condicin
humana, casi todas las experiencias hu-
manas y sociales (la salud, la educacin,
el suministro de agua) quedan reducidas
a objetos de cambio que se pueden ven-
der y comprar. Esto es lo que se denomi-
na la mercantilizacin de lo humano, de
lo social, de la vida. La mercantilizacin
de la cultura ha alcanzado un estadio
muy avanzado. La mercantilizacin de
los seres vivos que va desde la prolife-
racin de los organismos genticamente
modifcados al patentamiento de los ge-
nes humanos se incrementa cada vez
ms: signifca que a cualquier expresin
humana se le atribuye un valor econ-
mico, que es el precio de mercado, el
cual se considera justo(11).
En estas circunstancias, los conceptos
de seguridad cientfco-tecnolgica y de
innovacin se convierten en condicin
para la seguridad econmica de las na-
40 tica e Innovacin Tecnolgica
ciones y en garanta de sus proyecciones
para un desarrollo sostenible a niveles
planetarios.
tica de medios y fines
La tica consiste en la refexin crtica
sobre los valores y principios que guan
nuestras decisiones y comportamientos.
Para entender qu es la tica se debe
descubrir ante todo el bien o fn que
los seres humanos persiguen y, luego,
esforzarse en describir su contenido y
en mostrar cmo alcanzarlo. Se bus-
ca un fn ltimo que sea el ms bueno
en el orden prctico y un medio como
condicin necesaria de lo humano. La
bondad o maldad de los actos humanos
dependen de la adecuacin o inadecua-
cin al fn que se propone. Segn el fn
que se busque, la tica es utilitaria, per-
feccionista, evolucionista, individual,
religiosa, etc. Su carcter comn es el
hecho de que la bondad o maldad de
todo acto dependa de la adecuacin o
inadecuacin con el fn propuesto.
En el ltimo tercio del siglo XX la re-
fexin tica se ha centrado ms en los
medios que en los fnes: ha ido sen-
tando las bases de una sociedad global
cualitativa mente distinta a la anterior,
sirvindose de la innovacin tecnolgica
y del capitalismo fnanciero, que ha he-
cho que los seres humanos sean, a la vez,
supremamen te poderosos y sumamente
frgiles(12). Adems, la naturaleza viva
del planeta ha pasado a ser esencialmen-
te vulnerable frente al podero tcnico
del hombre.
El primer problema tico que aparece
en la cultura de la globalizacin con-
tempornea es que la innovacin tecno-
lgica se justifca por un afn de lucro,
no por paliar los problemas sociales que
afectan a la humanidad como un todo
global, que sera la fnalidad propiamen-
te tica en justicia. En la presente cultu-
ra, el incentivo de la investigacin, para
mantener la capacidad de innovacin
tecnolgica, depende de la lgica del
mercado y tiene como aliado el sistema
de patentes, que se constituye en medio
y fn para el desarrollo. Las instituciones
que patentan se hacen acreedoras de los
derechos que se derivarn del conoci-
miento til generado, imponiendo pre-
cios para el consumo del producto.
Sin embargo, este incentivo no sola-
mente protege la autora de la aplicacin
de una investigacin: tambin privatiza
y mercantiliza los descubrimientos, pro-
ceso en el cual las empresas imponen y
monopolizan el tipo de investigacin
que se puede realizar. Las ventajas de
este sistema recaen en instituciones con
sufcientes recursos para invertir en es-
tudios; stos se encarecen cada vez ms
y son impulsados comercialmente por
sectores estratgicos vinculados al do-
minio tecnolgico, por lo que empresas
multinacionales con sufciente capital
disfrutan de enormes ventajas en el mer-
cado.
Existen diversos enfoques econmicos,
sociales y polticos para justifcar el sis-
tema de patentes, los cuales, a su vez,
tienen un componente tico(13). Se ha
41 Desarrollo e innovacin tecnolgica. tica de fnes y medios
sostenido, por ejemplo, que el inventor
es dueo de su invento, sobre el que tie-
ne un derecho de propiedad natural que
debe serle reconocido por la sociedad.
Al otorgar el derecho de exclusiva, el Es-
tado ejerce un acto de justicia respecto
de quien es propietario del invento por
derecho natural.
Otro enfoque fundamenta el derecho
del inventor a travs de la justicia con-
tractual: el inventor revela el contenido
de su creacin benefciando a la sociedad
con el aporte de un progreso tcnico y
sta le otorga el derecho de explotarlo
en exclusiva por un tiempo limitado,
como compensacin.
Un tercero funda estos derechos en el
otorgamiento de un incentivo. La socie-
dad tiene inters en el desarrollo de las
tcnicas y, como incentivo para estimu-
larlo, premia con un derecho de patente
a quien lo logra. Esta ltima concepcin
es la que est prevaleciendo en la socie-
dad actual. Sin embargo, para ser inven-
tor se necesita cada vez ms un respaldo
econmico y acceso a tecnologa de alto
costo. Como ejemplo, la comercializa-
cin de un frmaco nuevo puede tardar
de diez a doce aos de investigacin
y puesta a punto, y tener un costo de
inversin de 400 millones de dlares o
ms, por lo que slo empresas con suf-
ciente capital pueden asumir y arriesgar
tal costo.
En la patente, los requisitos de novedad,
mrito inventivo y aplicacin industrial
de utilidad social no slo consagran
principios tcnicos, sino tambin ticos,
porque quien pretende gozar de su be-
nefcio debe comenzar por invocar una
invencin novedosa, que demuestre un
esfuerzo intelectual capaz de permitir el
progreso en un campo determinado del
conocimiento y que sea directamente
aplicable a la industria(13). Sin embar-
go, en la utilidad social a menudo se
olvida que hay una responsabilidad, en
justicia, de innovar no slo para aquellas
poblaciones que sabemos van a retribuir
con benefcios econmicos, sino tam-
bin en benefcio de poblaciones vulne-
rables.
Un problema tico inmediato que surge
de esta forma de incentivar la investi-
gacin es que termina favoreciendo las
diferencias sociales y la distancia entre
pobres y ricos dentro de cada pas y en-
tre pases. Existen grandes diferencias de
orden econmico y poltico entre pases
desarrollados (o lderes tecnolgicos en
donde proliferan con gran intensidad las
sociedades de informacin) y pases en
vas de desarrollo, como los de Amrica
Latina (que constantemente importan
tecnologas provenientes de los desarro-
llados y cuyos procesos de innovacin
tecnolgica se encuentran rezagados con
respecto a los centros de innovacin), y
estas diferencias tienden a magnifcarse
por falta de incentivo y de capacidad de
inversin. Cabe preguntarse si el siste-
ma actual de relaciones comerciales in-
ternacionales es el nico posible y viable
o si se puede introducir modifcaciones
para fomentar el desarrollo de las pobla-
ciones ms vulnerables.
42 tica e Innovacin Tecnolgica
Todos los indicadores macroeconmi-
cos y sociales muestran que las desigual-
dades socioeconmicas y de poder de
decisin han aumentado entre los pa-
ses, en el seno de un mismo pas, entre
las regiones y entre los grupos sociales
en los ltimos 20 aos. Los informes
anuales que lleva a cabo el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo
Humano as lo muestran. Tambin lo
sealan los informes publicados por el
Banco Mundial, la Conferencia de las
Naciones Unidas para el Comercio y el
Desarrollo (CNUCED), la FAO y la
UNESCO.
En el terreno de la salud, por ejemplo, la
ciencia y la tecnologa actuales no estn
siendo desarrolladas ni utilizadas para
combatir las enfermedades de aquellos
que ms lo necesitan, sino para permitir
que la industria farmacutica mundial
fabrique productos mejores en trmi-
nos de precio, calidad y funciones que
los ya existentes (y que pertenecen a
la competencia) en los mercados ms
solventes y rentables (es decir, para la
poblacin ms rica del mundo). Las
enfermedades para las que se busca una
terapia con un esfuerzo en investigacin
son las que afectan a las poblaciones ri-
cas y que permiten una mayor rentabili-
dad del capital.
Lo mismo sucede en el terreno de la ali-
mentacin, de la educacin o de la ener-
ga. Los temas ms investigados, an en
los pases en desarrollo, son aquellos
que afectan a los sectores de mejores
recursos, dejando de lado enfermedades
que causan gran sufrimiento y muerte
en pases pobres (malaria, tuberculosis)
y en poblaciones pobres de pases ricos
(tuberculosis y otras). Se estima que el
90% de los 56 mil millones de dlares
que se gastan anualmente en investiga-
ciones biomdicas en el mundo se de-
dica a enfermedades que afectan a solo
el 10% de la poblacin mundial(14). Y
cuando los productos de las investiga-
ciones son medicamentos que podran
usarse para enfermedades en los pases
en desarrollo, los precios impuestos por
las corporaciones transnacionales resul-
tan prohibitivos para la mayora de las
personas de esos pases.
Si la ciencia y la tecnologa actuales estu-
vieran realmente al servicio del bienestar
de las personas, durante estos ltimos
veinte aos las industrias farmacutica
y agroalimentaria habran contribuido
a reducir considerablemente el nmero
de los hambrientos y de los desnutridos
en el mundo y a erradicar enfermedades
genricas epidmicas como la malaria.
Sin embargo, ha sucedido lo contrario.
Detrs del sistema de patentes se oculta,
muchas veces, la apropiacin y el mono-
polio sobre una parcela del conocimien-
to que, de ser manejada bajo principios
ticos, ayudara a resolver importantes
problemas sociales, por ejemplo, ge-
nerar y distribuir alimentos bsicos,
desarrollados transgnicamente, a po-
blaciones y pases que lo requieren con
urgencia.
La innovacin tecnolgica impone su
ley de mxima rentabilidad en los pro-
ductos de la investigacin. El dilema
43 Desarrollo e innovacin tecnolgica. tica de fnes y medios
tico es cmo hacer de la investigacin
cientfca una preocupacin universal,
en la que se aborden problemas globales
por su magnitud e importancia ms que
por necesidades de mercado.
Segn Callahan, la medicina contem-
pornea es demasiado ambiciosa, por-
que aspira a horizontes ilimitados en
cuanto a innovacin tecnolgica(15). Y
esto se da no slo en un cierto grupo de
mdicos investigadores, sino que son los
propios pacientes quienes quieren que
la medicina sea de esa manera: quieren
verse libres del sufrimiento, de la muerte
precoz y de varios niveles de determina-
cin gentica, y creen que la tecnologa
est capacitada para proporcionarlo.
Esta necesidad creada incentiva investi-
gaciones que, en principio, no son tan
prioritarias como erradicar enfermeda-
des y paliar el hambre en el mundo.
En la cultura contempornea la persona
humana queda reducida a recurso hu-
mano y los seres vivientes a mercanca.
El conocimiento, tambin una mercan-
ca, se ha convertido en el objeto de una
apropiacin privada generalizada. Por
eso, el nuevo sistema econmico no ha
hecho sino fortifcar el podero del ca-
pital y de sus propietarios privados. En
estas circunstancias, cada vez se respeta
menos al trabajador como persona, y
el tiempo que se utiliza para vivir se
ha reducido a proporciones mnimas,
mientras que el de trabajo supuesta-
mente escogido y protegido con ml-
tiples estatutos no ha hecho ms que
crecer.
En los pases en desarrollo la defciente
capacitacin de investigadores biom-
dicos y la falta de recursos determina
que la investigacin biomdica sea ape-
nas incipiente. Lo grave es que el bajo
nivel econmico y educacional, la falta
de servicios y la situacin de indefen-
sin en que se encuentran las personas
en estos pases las hacen blanco fcil de
explotacin por parte de empresas con
fnes de lucro. En muchas ocasiones la
poblacin no est preparada para en-
tender el complejo lenguaje cientfco,
y su consentimiento para participar en
la investigacin est fcilmente com-
prometido por no ser comprensible.
Adems, el seguimiento y la seguridad
en la proteccin de los sujetos de la in-
vestigacin resulta mucho ms difcil de
llevar a cabo en la prctica. La participa-
cin de investigadores de los pases en
desarrollo muchas veces es secundaria y
no se desarrolla la capacidad cientfca y
tecnolgica local.
Innovacin tecnolgica y
principios de la biotica
Desde el principio de justicia habra que
considerar cuatro referentes: los usua-
rios, que reclaman determinados bienes
y servicios; el profesional, que realiza el
trabajo; la compaa o corporacin tec-
nolgica, que requiere de medios para
ofrecer bienes y servicios, y los respon-
sables pblicos, que representan al con-
junto de la sociedad y buscan conseguir
un cierto equilibrio entre las necesida-
des, exigencias y expectativas de todos.
Es injusto cuando las corporaciones o
44 tica e Innovacin Tecnolgica
compaas slo buscan maximizar sus
ganancias a costa de la calidad del traba-
jo y de limitar an ms la distribucin
de los benefcios, usando al trabajador
y engaando al usuario. El principio de
justicia nos obliga a refexionar sobre
el tipo de investigacin e innovacin
tecnolgica que debera ser prioritaria,
atendiendo primero a las poblaciones
ms vulnerables en el mundo. Sin em-
bargo, el sistema actual hace que sea
ms importante atender las necesidades
de los que tienen mayores medios, por-
que el fn primario es el benefcio eco-
nmico, no resolver los problemas que
afectan a la sociedad.
Respecto del principio de autonoma,
es necesario considerar que el usuario
receptor de los servicios (individual y
colectivo) no es un ente pasivo, sino un
sujeto protagonista. De ah se deriva la
obligacin de garantizar a todos los in-
dividuos involucrados el derecho de ser
informados, de que se respeten sus dere-
chos y de consentir antes de que se to-
men decisiones sobre ellos, protegiendo
de manera especial a los que no pueden
decidir por s mismos. El usuario tiene
el derecho y la obligacin de colaborar
en la resolucin de sus problemas(16).
Pensadores modernos, como Apel y Ha-
bermas, consideran que la resolucin de
los confictos y el desarrollo social deben
guiarse por una tica del discurso. De
acuerdo con Habermas(17), la razn es
dialgica, es decir, nadie puede quedar
excluido de la discusin y todos los ar-
gumentos deben ser atendidos por res-
peto a la autonoma de la persona. La
tica del discurso aspira a ejercer una
funcin crtica y legitimar o deslegiti-
mar los acuerdos polticos, econmicos
y sociales alcanzados dentro de cada co-
munidad histrica o entre las naciones.
En este sentido, se puede decir que es
una tica procedimental o formal. La
tica del discurso da pautas para que los
sujetos y los pueblos, en su variedad cul-
tural, puedan determinar lo que es bue-
no para todos sus ciudadanos mediante
un debate abierto. El pensar se desarro-
lla en el dilogo. Aprender a pensar es
aprender a argumentar y a confrontar
con los argumentos de los otros. Se exi-
ge en la norma tica bsica del discurso
argumentativo que el discurso, en tan-
to discurso prctico, tiene que funda-
mentar la validez de normas concretas
a travs de la formacin de consenso, en
el sentido de la mediacin de intereses
de todos los afectados. La importancia
del dilogo consensual, aprendida de las
decisiones en temas de biotica, sobre
todo en el campo de la salud, tiene una
gran relevancia para decisiones sobre
desarrollo sostenido e innovacin tec-
nolgica para los pueblos.
Sin embargo, no parece que la tica
discursiva, por s sola, pueda resolver el
problema de las desigualdades sociales
sin introducir la tica de valores por la
que se pueda establecer una jerarqua.
No se puede dar mayor valor a intereses
o fnes de lucro, como ocurre en el con-
texto de la cultura de la globalizacin,
que a intereses o fnes altruistas de bene-
fcencia a terceros.
45 Desarrollo e innovacin tecnolgica. tica de fnes y medios
Considerando la benefcencia, la mane-
ra real de ayudar a los estratos sociales
que viven en pobreza es dndoles he-
rramientas para implementar su propio
desarrollo sostenible, teniendo en cuen-
ta el contexto cultural y social. Propor-
cionar slo productos crea una situacin
de dependencia permanente de la que
no se puede escapar. Asimismo, para
evitar el aumento de las desigualdades
sociales, las decisiones de inversin en
innovacin tecnolgica no deben dejar-
se en manos de empresas privadas, sino
de organismos internacionales como el
Fondo Monetario Internacional, con
igual representatividad de las naciones
pobres en la toma de decisiones.
Claramente, las injusticias sociales y
econmicas en el mundo resultan de
una globalizacin guiada por los inte-
reses de las grandes corporaciones y no
de la mayora de la poblacin mundial.
Por ello, es fundamental que la inves-
tigacin en los pases en desarrollo se
realice dentro de un contexto de desa-
rrollo humano sostenible, para lo que es
necesario:
Promover la investigacin estrat-
gica: ampliar las fronteras del co-
nocimiento y, al mismo tiempo,
contribuir al crecimiento econmi-
co, la justicia social, la estabilidad
poltica y la proteccin ambiental.
Fortalecer mecanismos para la pro-
teccin de los seres humanos en sa-
lud y en investigacin.
Motivar a la opinin pblica a
iniciar un debate sobre los medios
y los fnes de la investigacin; los
ciudadanos tendran que ser infor-
mados y participar de decisiones.
En necesario formar ticamente a
los profesionales en las universida-
des. No basta con preparar buenos
profesionales en conocimientos y
habilidades en ciencia, tecnologa y
cultura, sino que se debe incluir la
refexin sobre principios ticos y
valores, porque sta aade consis-
tencia moral al contenido cientf-
co y tcnico y a las propias discipli-
nas.
En cuanto al principio de no malefcen-
cia, evitar el dao a los hombres y a la
naturaleza, se vuelve muy importante,
especialmente en el caso de las ciencias
y la tecnologa que, cuando se utilizan
inadecuadamente, tienen un enorme
potencial destructivo. El solo hecho de
que comiencen a debatirse los proble-
mas morales asociados a la posibilidad
de alterar la composicin gentica de la
especie humana, da cuenta de los extre-
mos a que este desarrollo podra condu-
cir si llega a ser manejado al margen de
la tica.
Teniendo en cuenta que vivimos en una
cultura globalizada y que los poderes
tecnolgicos de la humanidad estn lle-
gando a lmites insospechados, debera
aplicarse el principio de precaucin, por
responsabilidad hacia las generaciones
venideras. Hans Jonas apela a esta res-
ponsabilidad con la naturaleza entera y
con las futuras generaciones. El enorme
poder de los medios tecnolgicos, que
46 tica e Innovacin Tecnolgica
puede reforzar las capacidades de los
seres humanos para vivir en libertad o,
por el contrario, someter a gran parte de
ellos al sufrimiento, ha puesto sobre el
tapete el concepto de responsabilidad:
cuanto ms potentes los medios, tanto
ms urge responsabi lizarse por ellos y
encauzar los hacia buenos fnes(18,19)
1
.
Apel acepta el principio de responsabi-
lidad de Jonas, que ampla el impera-
tivo categrico de Kant atendiendo a
las consecuencias y efectos secundarios
de las acciones humanas, pero lo com-
plementa con el tlos del progreso en la
realizacin de la dignidad humana. El
tlos que sirve de medida para el pro-
greso tico de la humanidad consiste
en la realizacin, a largo plazo, de las
condiciones de aplicacin de la tica del
discurso. Esto se logra, en primer lugar,
conservando la comunidad real de co-
municacin, haciendo uso, si es preciso,
de la accin estratgica contra la accin
estratgica de los dems; en segundo,
tendiendo en dicha comunidad real a
la realizacin de la comunidad ideal de
comunicacin, donde los confictos se
resuelven a travs del consenso entre los
afectados, dialogando en condiciones
de simetra. Segn Apel, este tlos es un
principio regulativo vlido universal-
mente para la accin de cada hombre
y, por esto, un deber incondicional de
todos de asumir una corresponsabilidad
y compromiso(20).
No se trata de negociacin sino de dilo-
go. En una negociacin, los interlocuto-
res se instrumentalizan recprocamente
para alcanzar cada uno sus metas indi-
viduales, tratndose, por tanto, como
medios y no como fnes; en un dilogo,
sin embargo, se aprecian recprocamen-
te como interlocutores igualmente fa-
cultados y tratan de llegar a un acuerdo
que satisfaga intereses universalizables.
La meta de la negociacin es el pacto de
intereses particulares; la del dilogo, sa-
tisfaccin de intereses universalizables.
Por eso la racionalidad de los pactos es
instrumental, mientras que la de los di-
logos es comunicativa.
Descubrir lo verdadero y lo correcto slo
es posible si suponemos una comunidad
ideal de comunicacin o una situacin
ideal de habla en la que los cientfcos,
en el caso de la verdad, y los afectados,
en el caso de las normas, pudieran deci-
dir a travs de un dilogo celebrado en
condiciones lo ms prximas posible a
la simetra, atendiendo nicamente a la
fuerza del mejor argumento, presupo-
niendo una apertura para escuchar al otro.
Para Adela Cortina el proceso de globa-
lizacin debe ser orientado hacia la rea-
lizacin de una ciudadana cosmopolita
ticamente corresponsable, en virtud de
la cual todos los seres humanos se sepan
y sientan ciudadanos del mundo(21,22),
incluyendo individuos, institucio nes
polticas, organizaciones econmicas y
asociaciones civiles con presencia mun-
dial(20,23). Pero el trmino responsa-
bi lidad exige concrecin, por lo que se
1 Vase en este mismo libro el captulo Inno-
vacin tecnolgica y genotica, del mismo
autor.
47 Desarrollo e innovacin tecnolgica. tica de fnes y medios
debe designar claramente a los sujetos
encargados de satisfacer las distintas
exigencias, ya que, justifcndose en la
misma globalidad, podran diluirse las
responsa bilidades. Implica tambin una
ciudadana bien formada, dispuesta a
hacerse partcipe de las decisiones en be-
nefcio de un desarrollo sostenible, que
tenga en cuenta la vulnerabilidad de las
distintas poblaciones para que puedan
mejorar su condicin dentro de sus con-
diciones culturales.
Referencias
1. De la Investigacin a la Innovacin Tecnolgica. Correo de UNESCO 1999; 5: 20-
27. [Sitio en Internet] Disponible en http://www.unesco.org/courier/1999_05/sp/
somm/intro.htm Acceso en octubre 2006.
2. Waasty R, Boukhari S. Informe Mundial sobre la Ciencia. UNESCO; 1998: 28-31.
3. Bell M. Enfoques sobre poltica de ciencia y tecnologa en los aos 90. REDES
1995; 2(5).
4. Herrera A. Los determinantes sociales de la poltica cientfca en Amrica Latina
REDES 1995; 2 (5).
5. Indicadores de Ciencia y Tecnologa Iberoamericanos / Interamericanos 1995-1998;
Buenos Aires: RICYT; 1999.
6. Beck U. Qu es la globalizacin? Barcelona: Paids; 1998.
7. Garca Roca J. Globalizacin. En: Cortina A, (dir.) Diez palabras clave en flosofa
poltica. Navarra: Editorial Verbo Divino; 1998: 163-212.
8. Martin HP, Schumann H. La trampa de la globalizacin. Madrid: Taurus; 1998.
9. Estefana J. Aqu no puede ocurrir. Madrid: Taurus; 2000.
10. De la Dehesa G. Comprender la globalizacin. Madrid: Alianza; 2000.
11. Jovan J. Crtica al modelo de mercantilizacin y privatizacin de los servicios mdicos.
Panama: CEASPA; 2004.
12. Izquierdo G. Entre el fragor y el desconcierto. Economa, tica y empresa en la era de la
globalizacin. Madrid: Biblioteca Breve; 2000: caps. 1 y 2.
13. Bergel S. Patentamiento de Material Gentico Humano. Implicancias ticas y
Jurdicas. El Derecho 2002;195: 1049-1067.
14. Commission on Health Research for Development. Health Research: Essential Link
to Equity in Development. New York: Oxford University Press; 1990.
15. Callahan D. Te technology trap. Our American love for medical gadgetry blinds
us to its hidden costs. Health Progress 2002; 83(1): 44-46.
16. Bermejo F. La tica del trabajo social. Bilbao: Descle De Brouwer; 2002: 105.
17. Habermas J. Conciencia moral y accin comunicativa. Barcelona: Pennsula; 1985.
48 tica e Innovacin Tecnolgica
18. Gonzlez G, (coord.) Derechos humanos. La condicin humana en la sociedad
tecnolgica. Madrid: Tecnos; 1999: 79-94.
19. Jonas H. El principio de responsabilidad. Ensayo de una tica para la civilizacin
tecnolgica. Barcelona: Herder; 1979.
20. Apel KO. La transformacin de la flosofa. El a priori de la comunidad de comunicacin.
Vol. II. Madrid: Taurus; 1985: 409.
21. Cortina A. Ciudadanos del mundo. Madrid: Alianza; 1997.
22. Rubio J, Rosales JM, Toscano M. Ciudadana, nacionalismo y derechos humanos.
Madrid: Trotta; 2000.
23. Apel KO. Globalizacin y necesidad de una tica universal. El problema a la luz de
una concepcin pragmtico-trascendental y procedimental de la tica discursiva.
Debats 1999; 66: 48-67.
49
Consideraciones generales
De un modo muy simple, la tica se
preocupa de evaluar o juzgar nuestras
acciones desde un punto de vista moral,
es decir, se pronuncia acerca de si estas
acciones son buenas o malas. Si quere-
mos referirnos a los desafos ticos de la
ciencia, la tecnologa o la innovacin,
ello implica hacer un juicio de valor al
quehacer de estas disciplinas y a quienes
las practican, a los medios utilizados y a
los fnes perseguidos. En buenas cuen-
tas, pronunciarnos acerca de si son bue-
nos o malos.
La existencia de la ciencia y la tecnolo-
ga se justifca moralmente en dos gran-
des mbitos: ambas incrementan el co-
nocimiento del hombre y de su entorno
y contribuyen al bienestar del hombre,
sin daar la sociedad ni el ambiente.
Actualmente, hay una superposicin
de ciencia y tecnologa: no es posible
tener avance tecnolgico sin una frme
sustentacin cientfca, y la ciencia no
avanza sin la tecnologa. Nadie discute
hoy que el avance cientfco y tecnol-
gico es esencial para el desarrollo. Sin
embargo, juzgar el desarrollo cientfco-
tecnolgico desde una perspectiva tica,
social, poltica y ambiental no es tan
frecuente, pese a que el eje central de su
desarrollo son los seres humanos. Como
ha dicho Juan Ruz(1), nuestra forma
social de vida est indisolublemente
vinculada a los designios de la ciencia
y la tecnologa. Al mismo tiempo, ellas
tienen lugar en determinados contextos
y constituyen parte fundamental de la
cultura y, por ende, de la sociedad.
El desarrollo cientfco-tecnolgico ha
dado al hombre un enorme poder sobre
la vida y el medio ambiente. La biotica,
una tica aplicada, busca dar respuesta
a los problemas derivados de esta situa-
cin, asegurando que los medios que se
utilizan y las manipulaciones tcnicas
que se realizan se ajusten a fnes pro-
piamente humanos. La biotica surgi
en ntima relacin con la medicina y se
desarroll en un comienzo como una
debate sobre los medios. Con el tiem-
po, y debido fundamentalmente al gran
desarrollo biotecnolgico, la refexin
biotica se ha extendido tambin hacia
los fnes. El gran desafo que la cultura
actual plantea a la biotica hoy dice rela-
cin con un buen deliberar sobre los f-
Desafos ticos planteados por la ciencia, la tcnica
y la innovacin: una mirada desde la ciencia
Ana Francisca Preller Simmons
50 tica e Innovacin Tecnolgica
nes(2). Parte importante de la discusin
que sigue a continuacin est basada en
los postulados de Len Oliv(3).
Neutralidad tica de la ciencia y
la tecnologa
Casi todos los das, los medios de comu-
nicacin difunden noticias relacionadas
con el deterioro ambiental o deterioro
social, que tienen que ver con las per-
sonas, sus pertenencias y su entorno.
Algunas veces son fenmenos natura-
les, como terremotos, sequas, lluvias e
inundaciones; otras, consecuencias del
uso de algn conocimiento o tecnolo-
ga, posibles o imposibles de prever con
anticipacin
1
. O bien es un problema
mixto: las lluvias son naturales, pero las
inundaciones o los derrumbes no ocu-
rriran si no se hubieran deforestado las
laderas de los cerros, si no se hubiera
construido donde no corresponde, si no
se hubiera pavimentado todo el suelo.
Si bien el nfasis noticioso suele estar
en los aspectos negativos, no es menos
cierto que los benefcios derivados de
la ciencia y la tecnologa son enormes,
aunque, a veces, por lo habituados que
estamos a ellos, ni siquiera nos perca-
tamos de que existen. En general toda
la sociedad intuye o sabe, en algn gra-
do, que los conocimientos cientfcos y
tecnolgicos pueden usarse para bien o
para mal. Volvemos entonces al proble-
ma planteado inicialmente: la ciencia y
la tecnologa son buenas o malas?
De acuerdo con la concepcin de la
neutralidad valorativa, la ciencia y la
tecnologa no son buenas ni malas en s
mismas. Ni los cientfcos ni los tecn-
logos son responsables del uso que otros
hagan de sus descubrimientos o inven-
tos. As, por ejemplo, el descubrimien-
to de la energa atmica no es ni bueno
ni malo. Ser muy bueno (tomando las
precauciones adecuadas) si se usa para
producir energa elctrica, pero muy
malo si se construye una bomba y se
lanza sobre Hiroshima y Nagasaki.
Otra visin postula que la ciencia y la
tecnologa no son ticamente neutrales,
puesto que ambas se entienden como
constituidas por sistemas de acciones
intencionales. Ello porque deliberada-
mente se buscan ciertos fnes, en fun-
cin de determinados intereses, y por
tanto son susceptibles de una evaluacin
tica o moral.
As, los problemas ticos que surgen de
hacer ciencia y tecnologa no slo tie-
nen que ver con el posible uso de los
conocimientos o sus aplicaciones, sino
tambin con las intenciones de quienes
las realizan, los fnes que persiguen y los
resultados que se producen.
La concepcin de la neutralidad valo-
rativa (y por tanto tica) de la ciencia
y la tecnologa puede ser considera-
da aceptable, puesto que no es posible
evaluarlas moralmente en general. Sin
embargo, se ha criticado que esta tesis
1 Un ejemplo chileno es la muerte de los cisnes
de cuello negro en el ro Cruces de Valdivia,
por la operacin de la planta de celulosa Celco.
51 Desafos ticos planteados por la ciencia, la tcnica y la innovacin: una mirada desde la ciencia
no considera, por ejemplo, que la tec-
nologa funciona con hechos concretos,
que se persiguen determinados fnes y
por ciertos medios. Por tanto, los sis-
temas tcnicos concretos s pueden ser
evaluados moralmente y, entonces, no
seran ticamente neutros. Un poco ms
difcil es percibir estas caractersticas en
la ciencia bsica, pero los proyectos de
investigacin tambin pretenden al-
canzar ciertas metas o fnes, y utilizan
determinados medios para conseguirlos.
La mayora de las veces estos fnes y los
medios utilizados son aceptables tica-
mente, pero no siempre. Ambas tesis
tienen, talvez, una parte de razn.
Los problemas ticos que plantean la
ciencia y la tecnologa no se limitan so-
lamente al uso que se pueda hacer de los
conocimientos o de las tcnicas, puesto
que si hay una intencionalidad detrs,
entonces surgen problemas ticos en
relacin con estas intenciones, con los
fnes que se persiguen y los resultados
que se producen. Un rasgo distintivo de
las tecnologas es que son creadas por
el hombre para dominar, controlar o
transformar, ya sea objetos concretos,
naturales o sociales. Podemos plantear-
nos, entonces, si el dominio, el control
o la transformacin de estos objetos re-
presentan un problema tico, es decir,
si esta caracterstica de la tecnologa es
buena o mala. No es posible hacer un
juicio en abstracto; desde un punto de
vista tico, slo puede y debe hacerse
para cada caso en particular.
Un mismo ejemplo sirve para ilustrar
los problemas ticos derivados de una
investigacin aplicada que pretende re-
compensa econmica o que tiene slo
un inters cientfco.
Una compaa farmacutica decide pro-
bar en humanos el efecto de una dro-
ga. Los efectos de ella se desconocen.
Se llama entonces a voluntarios para
el experimento, pero no se les advierte
sobre los posibles riesgos, se les oculta
el hecho de que no se conocen los efec-
tos de la droga. Ello implica que, como
consecuencia de la falta de informacin,
las personas no pueden tomar una deci-
sin libre y autnoma. En este caso no
es difcil juzgar la accin de la compaa
como ticamente inaceptable. Ms an
considerando que la industria farma-
cutica pretende comercializar la droga
y obtener benefcios econmicos. Y qu
pasa con los cientfcos involucrados?
Un problema tico parecido puede dar-
se en un contexto de ciencia bsica: por
ejemplo, si slo se quiere saber si la dro-
ga es til para curar una enfermedad,
una situacin donde no existen fnes
comerciales a priori. Pero tampoco se
informa debidamente a los voluntarios
ni de los fnes que se persiguen ni de los
riesgos que corren. En ambas situacio-
nes la personas estn siendo utilizadas
como medios, por tanto la conducta de
los cientfcos participantes es ticamen-
te cuestionable.
Por otra parte, existen innumerables
ejemplos que permiten visualizar mejor
este aspecto inherente a la tecnologa,
cual es dominar, controlar o transfor-
mar objetos concretos, naturales o so-
52 tica e Innovacin Tecnolgica
ciales. Mencionar slo un par que es
cercano para nosotros:
El control de la infacin puede ser
bueno, pero siempre que el costo
social no sea demasiado alto.
El uso de las aguas de los ros para
la construccin de centrales hi-
droelctricas puede ser muy bueno
si genera energa elctrica, pro-
greso, empleos y bienestar para la
poblacin, pero siempre que no
destruya el ecosistema, no afecte la
biodiversidad, no inunde campos
de uso agrcola, no deje gente sin
vivienda, etc.
Parece claro, entonces, que las aplica-
ciones tecnolgicas no son ticamente
neutras y, por tanto, son susceptibles de
ser evaluadas ticamente. A veces, ello
no es igualmente evidente para la cien-
cia bsica.
Evaluacin tica de los medios y
los fines inherentes a la ciencia y
la tecnologa
Un aspecto interesante y con claras
implicancias ticas, especialmente en
investigacin tecnolgica, dice relacin
con los medios y los fnes. Cuando los
medios que se eligen para alcanzar un
fn determinado son adecuados, se dice
que se ha hecho una eleccin racional
de ellos (esta es una parte importante
en los proyectos de investigacin a los
cuales se postula). Si los medios o la
metodologa no son apropiados, puede
peligrar la consecucin de los fnes de-
seados.
Pero, a veces, suele suceder que, aun
cuando la eleccin haya sido racional,
en la prctica dichos medios sean ti-
camente cuestionables. Por ejemplo,
para desplazarnos a lugares lejanos en el
menor tiempo posible (un imperativo
de nuestros tiempos) hemos debido au-
mentar la velocidad de desplazamiento;
para ello hemos inventado el automvil
y el avin. El medio utilizado para lo-
grar esa velocidad son los motores que
combustionan bencina o petrleo; todos
sabemos que logramos el fn deseado,
pero con un resultado no intencional
que es la contaminacin atmosfrica. Lo
mismo puede decirse de la calefaccin y
otras ejemplos similares.
En este sentido, no siempre es fcil o
posible hacer una evaluacin racional
de los fnes. Existen limitaciones para
juzgar qu fnes de la ciencia son acepta-
bles. Algunos pueden ser irrealizables, o
poco prcticos, o ser incompatibles con
determinadas creencias y valores. Por
ejemplo, para tener una humanidad me-
jor clonaremos individuos inteligentes,
sanos fsicamente, con sensibilidad para
la msica y el arte; o para tener energa
elctrica barata construiremos centrales
termoelctricas que usen carbn. En el
primer ejemplo los resultados no son
previsibles y los medios para lograrlos
son altamente cuestionables; en el se-
gundo, sabemos que la combustin del
carbn de piedra es muy contaminan-
te. Debemos, por lo tanto, buscar otros
medios para lograr los mismos fnes:
mejorar los sistemas de educacin, salud
y alimentacin, en el primer caso, bus-
53 Desafos ticos planteados por la ciencia, la tcnica y la innovacin: una mirada desde la ciencia
car otras maneras menos contaminantes
para producir energa, en el segundo.
Evaluacin de resultados no
previsibles y no intencionales
El impacto de las tecnologas modernas
puede llegar a alterar la identidad social
y cultural de las comunidades que las
sufren o las incorporan. Los problemas
ticos derivados del avance tecnolgico
y de la innovacin tienen que ver, como
ya fue mencionado, con los medios que
se utilizan, con los fnes que se persi-
guen, con los resultados que se obtienen
(aun cuando stos sean no intenciona-
les) y con los valores que estn en juego
y que existen en la comunidad.
De all que sea necesario desarrollar me-
canismos de evaluacin de las nuevas
tecnologas, que permitirn impulsar,
modifcar o impedir la realizacin de un
determinado proyecto. Esto es lo que
realiza en Chile, en parte, la Comisin
Nacional de Medio Ambiente (CO-
NAMA), pero an estamos lejos de los
mecanismos apropiados para un anlisis
adecuado de los proyectos.
La evaluacin de las tecnologas no slo
se relaciona, como muchos pudieran
pensar, con su efciencia y factibilidad.
Dado que las tecnologas se aplican en
un determinado mbito social y, por
tanto, afectan a un sector de la sociedad,
evaluar una tecnologa implica, adems,
analizar el impacto que ella tiene en la
sociedad y en la cultura.
Por ejemplo, en la instalacin de una
central hidroelctrica o de una planta de
fabricacin de celulosa en nuestro pas,
adems de la inversin, rentabilidad,
creacin de nuevos empleos y produc-
cin (de energa elctrica y celulosa), se
debieran considerar tambin los efectos
sobre el medio ambiente y las personas
que viven en el sector: efectos produci-
dos por la construccin de la planta, por
su operacin, por la construccin de ca-
minos, el trnsito de vehculos pesados,
ruido ambiental, emanacin de gases,
eliminacin de desechos al agua, entre
otros.
En resumen, y de acuerdo con lo postu-
lado por Len Oliv, la evaluacin ex-
terna de un proyecto tecnolgico debe
tomar en cuenta, adems de su costo y
la disponibilidad de recursos, las posi-
bles consecuencias en la estructura so-
cial y cultural y las consecuencias sobre
el medio ambiente: lo que importa en
ltimo trmino, segn Oliv, son los
seres humanos y la satisfaccin de sus
necesidades y legtimos deseos.
Los proyectos tecnolgicos concretos
no son ticamente neutros y pueden es-
tar sujetos a evaluaciones morales. Sin
embargo, hay situaciones en las cuales,
aunque se produzca un cierto dao ya
sea a una persona, a un grupo de per-
sonas o al medio ambiente, es posible
justifcar la realizacin de ciertas accio-
nes apelando a razones de bien comn
o personal superiores. Se han postulado
una serie de condiciones para la acepta-
bilidad de daos. Una de ellas es que no
exista ninguna otra opcin alternativa
54 tica e Innovacin Tecnolgica
que permita obtener los mismos fnes.
Fines que, por supuesto, son moralmen-
te aceptables para los involucrados. Al-
gunos ejemplos son la experimentacin
con animales o una operacin quirrgi-
ca que implica una amputacin. En al-
gunos casos esto es muy claro, en otros
no. En la mayor parte de las situaciones,
es muy difcil prever todas las conse-
cuencias cuando se trata de innovacio-
nes tecnolgicas.
Para complicar an ms las cosas, mu-
chas veces no es posible un consenso
entre quienes quieren desarrollar un
proyecto tecnolgico, los que deben
juzgarlo y los afectados. En muchas oca-
siones los intereses suelen ser opuestos
e irreconciliables. Estos confictos entre
grupos ecologistas, empresas y proyec-
tos tecnolgicos han llegado a ser una
caracterstica de nuestros tiempos. Por
lo comn, el nico fn de las agrupa-
ciones ecologistas es preservar intacto el
medio ambiente a como d lugar, frente
al de las empresas que es, habitualmen-
te, netamente econmico.
El problema es, entonces, qu hacer
cuando es imposible llegar a un acuerdo
racional entre las partes afectadas. Exis-
ten, a priori, dos opciones posibles pero
tambin extremas:
Adoptar una posicin conservado-
ra y prohibir todas las innovaciones
tecnolgicas cuyos resultados son
imposibles de prever.
Aceptar todo tipo de innovaciones
tecnolgicas e ir corrigiendo los
efectos no deseados a medida que
stos se produzcan.
Ninguna de las dos opciones parece
ser ticamente justifcable. Pero, ade-
ms, son intiles desde un punto de
vista prctico. Ya no es posible detener
el avance cientfco y tecnolgico. Por
ejemplo, una accin conservadora como
prohibir la experimentacin relacionada
con la clonacin de genes humanos o
con embriones humanos, entre otros,
puede tener como consecuencia que se
haga de todas maneras pero en labora-
torios clandestinos, que no estn sujetos
a las normas y regulaciones institucio-
nales de los proyectos autorizados y, por
tanto, resultar peor el remedio que la
enfermedad. Por otro lado, la posicin
permisiva tampoco es aceptada por la
sociedad actual, que ha presenciado con
temor, entre otros hechos, algunos acci-
dentes producidos en plantas nucleares
o con el transporte y almacenamiento
de productos txicos.
Este anlisis ha llevado a sugerir que, si
bien no es aplicable un principio que
exija conocer objetivamente las con-
secuencias de las innovaciones tecno-
lgicas para proceder a su aplicacin,
tampoco se puede permitir la aplicacin
indiscriminada y la proliferacin de
cualquier tecnologa.
Las organizaciones ecologistas han pro-
puesto algo bastante razonable que se
conoce como el principio de precau-
cin, que establece que se tomen me-
didas preventivas cuando existan bases
razonables para creer que la aplicacin
de un proyecto puede resultar peligrosa
para el ecosistema. Y para la sociedad,
podramos agregar nosotros.
55 Desafos ticos planteados por la ciencia, la tcnica y la innovacin: una mirada desde la ciencia
Si bien este principio parece pruden-
te, no soluciona en defnitiva todos los
problemas, puesto que no hay tampoco
criterios nicos por parte de todos los
interesados para decidir cundo existen
dudas razonables para impedir la reali-
zacin de un proyecto. Pensemos que,
adems de las personas comunes y co-
rrientes y el medio ambiente que pueden
resultar afectados, estn las empresas y el
Estado. Las decisiones tecnolgicas, por
lo tanto, no estn libres de intereses eco-
nmicos, ni polticos ni ideolgicos.
La nica salida posible parece ser que las
partes establezcan una base mnima de
acuerdos para proceder a la discusin de
los puntos en conficto. La solucin no
depende ni del rechazo ni de la crtica
estril a la ciencia y a la tecnologa. Slo
puede provenir de la participacin res-
ponsable e informada de todas las partes
interesadas en la discusin del problema,
con el fn de llegar a un consenso mni-
mo que satisfaga a todos los involucra-
dos. Ello signifca pluralismo, en contra-
posicin con absolutismo y relativismo.
Conflictos de intereses
Puesto que en nuestro pas la tasa de
industrializacin relativa an es baja,
prcticamente toda la investigacin
cientfca y tecnolgica se realiza en las
universidades. Sin embargo, debido al
crecimiento econmico del pas, esta
realidad est cambiando. El aumento de
la industrializacin y la tecnologa plan-
tea nuevos problemas que se relacionan
con el medio ambiente y con las perso-
nas que por diversos motivos pudieran
resultar afectadas. La sociedad chilena
se ha sensibilizado y reacciona cada vez
ms frente a estos cambios. Ello signi-
fca que cuando la empresa o el Estado
se vean enfrentados a este u otro tipo de
problemas requerirn la participacin
de expertos y recurrirn a investigadores
especialistas. Por otra parte, la formula-
cin de normas y decisiones relativas a
la interaccin industria-medio ambiente
requerir tambin de sustento cientf-
co(4). La asociacin ciencia-empresa o
ciencia-Estado puede ser muy benefcio-
sa, pero tambin puede generar crecien-
tes confictos de intereses. La empresa
puede, como ya es comn en pases de-
sarrollados, pagar muy bien por estudios
o consultoras sobre un tema especfco,
fnanciar investigaciones de los acadmi-
cos mediante proyectos concretos o f-
nanciar la construccin de laboratorios,
compra de instrumental, viajes y otros.
Esta interaccin de los cientfcos con la
empresa ser positiva en la medida en
que las investigaciones sean consistentes
con los mtodos y los estndares acep-
tados internacionalmente. No lo ser si
la empresa slo selecciona los resultados
que le son favorables y oculta o elimina
otros. La participacin de los cientfcos
en esta interaccin debiera regirse por
principios ticos y no por los montos
que la empresa invierte fnanciando sus
honorarios o su investigacin(4).
La responsabilidad moral de los
investigadores
De toda esta discusin surgen necesaria-
mente algunos deberes u obligaciones,
56 tica e Innovacin Tecnolgica
tanto para los cientfcos y tecnlogos
como para las instituciones que los al-
bergan (universidades, institutos, em-
presas y entidades de gobierno).
Saber puede implicar una responsabili-
dad moral. Es claro que se puede actuar
responsablemente cuando la aplicacin
de un procedimiento (tecnologa, me-
dicamento, alimento) est produciendo
daos, an cuando no sea evidente la
relacin causal entre el procedimiento y
el dao. En ese caso se suspende el pro-
cedimiento y se acta de acuerdo con el
principio de precaucin que ya vimos.
Ms all de ello, los cientfcos y tecn-
logos tiene responsabilidades morales
por el slo hecho de serlo. Su condicin
de expertos los coloca en una situacin
de gran responsabilidad, ya que la socie-
dad requerir de su opinin autorizada.
La opinin pblica debiera tener con-
fanza en la ciencia y la tecnologa. Ello
requiere que la sociedad est mediana-
mente informada de lo que est suce-
diendo en estas reas. En ausencia de
polticas pblicas al respecto, y tambin
de un periodismo especializado, pasa a
ser responsabilidad de los cientfcos y
sus instituciones la difusin de sus in-
tereses y su quehacer. La opinin de los
ciudadanos depender en gran medida
de la informacin que se les haya pro-
porcionado. Pasa a ser un imperativo
tico para las comunidades de cient-
fcos y tecnlogos ser transparentes en
las metodologas y procedimientos y
tambin en lo relativo a las implicancias
o consecuencias de la aplicacin de las
innovaciones.
El hecho de tener un conocimiento ob-
jetivo o tener bases razonables para sos-
pechar algn acontecimiento importan-
te, implica una responsabilidad moral y
el deber de elegir entre varios cursos de
accin posibles. En este mundo globa-
lizado y cada vez ms desarrollado, los
cientfcos y tecnlogos se vern necesa-
riamente enfrentados a dilemas ticos a
lo largo de sus carreras: situaciones en
las que debern elegir entre dos o ms
acciones a tomar, y cada una de ellas
sustentada por algn estndar de com-
portamiento.
Los cientfcos y tecnlogos deben estar
conscientes de las responsabilidades que
adquieren en funcin de los temas que
han elegido para su investigacin. Ello
involucra los medios o metodologas
que eligen para lograr sus objetivos y
estar alertas a las posibles consecuencias
de su trabajo. Igualmente, deben tener
conciencia de la necesidad de evaluar las
tecnologas que pretenden implementar
considerando, adems de la efciencia,
las consecuencias sobre los grupos so-
ciales y el medio ambiente.
57 Desafos ticos planteados por la ciencia, la tcnica y la innovacin: una mirada desde la ciencia
Referencias
1. Ruz J. Ciencia, cultura y sociedad. Tercer Encuentro de Investigacin: Aporte de la
Investigacin y la Creacin al Desarrollo del Pas. Santiago de Chile: Universidad
de Chile; 20 de julio de 2005.
2. Escrbar A. Races de la biotica en la tradicin tico-flosofca occidental y actuales
desafos. Anales de la Universidad de Chile 1998; Sexta Serie (8).
3. Ibarra A, Oliv L, (eds.) Cuestiones ticas en ciencia y tecnologa en el siglo XXI.
Madrid: Biblioteca Nueva; 2003.
4. Barros F, Del Pino G, Felmer P, et al. Anlisis y Proyecciones de la Ciencia Chilena
2005. [Documento en Internet] Disponible en http://www.bio.puc.cl/caseb/
adjuntos/CienciaChilena2005.pdf ltimo acceso en noviembre de 2006.
59
La tica en las profesiones
Los problemas de la tica aplicada han
sido objeto de estudio en distintas
profesiones, especialmente medicina,
periodismo y abogaca. Tambin en
algunas ramas de la ingeniera, como
informtica e ingeniera del diseo.
En Chile no existe casi nada sobre este
tema, de modo que es preciso inten-
tar mitigar esta carencia. Los problemas
que plantean las tecnologas de nueva
generacin, por las posibilidades que
crean y por sus efectos sobre la natura-
leza y la sociedad, son de variada ndole.
Se puede establecer una correlacin en-
tre el crecimiento del poder tcnico y la
necesidad de mayor responsabilidad en
su utilizacin. Pues los riesgos siguen la
misma incierta y a menudo amenazante
exponencial de crecimiento que los in-
ventos, lo que ha obligado a extremar
los cuidados pblicos y privados en tor-
no al uso de las nuevas tecnologas(1).
La gentica, la energa atmica, la com-
putacin, los trasplantes, en fn, los l-
mites de los cuidados mdicos a pacien-
tes terminales, plantean la necesidad de
regulacin y uso responsable de esas tc-
nicas o, eventualmente, su proscripcin.
La idea segn la cual el progreso tcni-
co tendra sus condicionantes sociales y
culturales que impediran el abuso o el
empleo destructivo de las tcnicas choca
contra algunas evidencias. Sin perjuicio
de los anlisis clsicos, como los de Max
Weber, por ejemplo, sobre la tica pro-
testante y su infujo en el desarrollo del
capitalismo infuencia, por lo dems,
favorecedora, pero no reguladora ni
equilibradora, no se puede minimizar
la lgica del desarrollo tcnico. Ella ad-
quiere en todo orden de decisiones una
gravitacin que ha llevado a algunos au-
tores a hablar de autonoma del sistema
tcnico (Jacques Ellul) y de tecnologa
autnoma (Langdon Winner). Ambas
tesis plantean tanto un cuestionamiento
de la efcacia de una tica, como, asimis-
mo, la existencia de una autorregulacin
sistmica.
La primera pregunta que surge en rela-
cin con una tica aplicada a la ingenie-
ra viene de una idea del sentido comn,
una suerte de ideologa espontnea que
afrma lo siguiente: la ingeniera tan
slo aplica una ciencia, un saber de or-
den fsico y matemtico, ajeno a toda
valoracin. Puede haber una tica de
tica y tcnica: ingeniera y ciudadana
Marcos Garca de la Huerta Izquierdo
60 tica e Innovacin Tecnolgica
las ingenieras? El ingeniero transforma
y acondiciona el medio natural y mate-
rial para bienestar y benefcio pblico:
qu tiene que ver eso con la tica? Hay
slo una tica en la construccin de un
puente y consiste en que no se caiga: la
tica del ingeniero se confunde con la
efciencia.
Sin embargo, la ingeniera como cual-
quier prctica humana, produce efectos
indeseados, cuya magnitud crece junto
con el poder que moviliza. La posibili-
dad de alterar los equilibrios fsicos del
mundo viene de la mano del poder tc-
nico. Y la ingeniera es el instrumento
de transformacin del mundo por exce-
lencia. Para transformar, el saber debe
volverse en cierto modo ingenieril; por
eso mismo la ingeniera se ha vuelto,
hoy ms que nunca, un asunto de inte-
rs no slo para los ingenieros.
Durante el siglo XIX y hasta media-
dos del XX las fguras del intelectual
universal y del llamado intelectual
orgnico predominaron sobre la del
especialista. Desde hace unas cuantas
dcadas asistimos a una suerte de uni-
versalizacin de las especialidades, que
permite hablar del surgimiento de una
nueva fgura: la del intelectual espec-
fco, como la llam Foucault. No son
ya slo escritores, flsofos, politlogos
o socilogos quienes procesan los asun-
tos de inters pblico en el marco de sus
ocupaciones. Al revs: asistimos a un
fenmeno de conversin, que atraviesa
las profesiones, que invade la prcti-
ca experta y la resita polticamente.
Magistrados, mdicos, psiquiatras e in-
genieros, entre otros especialistas, se ven
a menudo abocados a problemas que
surgen en la esfera de sus competencias
y, no obstante, comprometen asuntos,
intereses y preocupaciones que desbor-
dan el campo habitual de sus discipli-
nas, de modo que las acciones y deci-
siones que adoptan en el ejercicio de su
profesin se ven a menudo investidas de
una signifcacin potenciada en el espa-
cio pblico.
El ingeniero tiende a convertirse en un
tipo de intelectual especfco, porque
la prctica de su profesin ha quedado
investida, sin quererlo ni proponrselo
l, de una signifcacin pblica. La inge-
niera gentica cae dentro de este signo
de universalidad, sin duda, pero consti-
tuye por s sola un gran captulo aparte.
En las ciencias fsicas el punto de in-
fexin de la tradicin universalista y la
resignifcacin de la especialidad es bas-
tante preciso. La Segunda Guerra Mun-
dial y, particularmente, la fabricacin
de la bomba atmica, es un momento
crucial. El fsico atmico fue requerido
desde entonces por los Estados en razn
de un saber que guarda relacin directa
con la lucha por el poder. A diferencia
del ingeniero renacentista, que tambin
sirvi a los nacientes Estados Naciona-
les en el diseo y construccin de obras
hidrulicas, fortifcaciones, trincheras y
dispositivos estratgicos de todo tipo,
la nueva estirpe del sabio especialista,
encarnada en el fsico atmico, dispuso
de un saber que concierne no slo a los
61 tica y tcnica: ingeniera y ciudadana
Estados sino a la humanidad entera, en
tanto compromete el destino del mun-
do. En consecuencia, el sabio atmico,
sin ser el primer especialista requerido
por el poder poltico, fue el primero en
administrar un saber que pone directa-
mente en juego la seguridad del gnero
humano.
El ejemplo de la bomba no es el ni-
co ni el ms emblemtico. La biologa
molecular libera poderes tanto si no
ms colosales que la propia fsica. Desde
luego, a travs de la decodifcacin del
genoma humano, que puede comparar-
se en el orden de las ciencias biolgicas
con lo que represent el descubrimiento
de la energa atmica en el orden de las
ciencias fsicas. Hoy es posible implan-
tar genes de escorpin, de lucirnaga y
de pollo en semillas de maz, de zana-
horia y de tomate respectivamente, para
producir variedades ms resistentes a las
plagas, heladas o sequas. Se sabe poco
o nada de los efectos, mutaciones o pa-
tologas asociadas a la ingestin de estos
implantes. Tampoco se sabe qu efectos
tendr la simple difusin area del po-
len de las nuevas especies genticamente
modifcadas sobre la vida en general y
a qu tipos de biopolucin quedan ex-
puestos los humanos.
Darwin presinti los efectos laterales que
la idea evolutiva tendra sobre otras esfe-
ras del saber y sobre la sociedad misma.
El tiempo le ha dado la razn: el evolu-
cionismo ha fecundado la teora social,
la psiquiatra, la sociologa y las teoras
ambientalistas, entre otras disciplinas.
Pero tambin se han producido algunos
contraefectos de otro orden, por ejem-
plo, en el movimiento y en la prctica
del socialismo, donde se ha identifcado
un ideal social con una supuesta necesi-
dad evolutiva de la historia. La irradia-
cin de la idea evolutiva sobre el saber y
la sociedad ha sido extraordinariamente
infuyente en las ideologas universalis-
tas que sustentaron los totalitarismos
del siglo XX: la pretendida existencia de
leyes histricas, que permiten vaticinar
el triunfo de una raza o de una cla-
se, descansa ms o menos directamente
en conceptos biolgicos de seleccin y
supervivencia de los ms aptos. Estos
conceptos no tienen por qu funcionar
en la poltica o en la historia. Las len-
guas que desaparecen, pongamos por
caso, no tienen por qu ser peores que
las otras: no mueren por ser malas o
inexpresivas. En las guerras, ocurre algo
parecido: los mejores o ms aptos de-
bieran ser los ms valientes, pero eso no
es garanta de supervivencia; quiz sea
al revs: los que vuelven vivos suelen ser
los peores.
El argumento tradicional que resta
competencia al especialista, en virtud
de que posee un saber local y parcial, es
hasta cierto punto correcto, pero resul-
ta ingenuo y hasta peligroso, porque no
tiene sufcientemente en cuenta los ejes
de transmisin y las transversalidades
creadas entre los saberes; tampoco con-
sidera la potenciacin del poder sobre
la sociedad y la naturaleza que crea el
desarrollo del conocimiento. Todo eso
tiende a imponer a los mismos especia-
62 tica e Innovacin Tecnolgica
listas problemas de gran complejidad
que exigen ser pensados holsticamente.
Si se admite lo anterior, se debilita
considerablemente el argumento que
deslinda las competencias expertas y
desecha la necesidad de la discusin p-
blica de las decisiones, en virtud del ca-
rcter tcnico de ciertos asuntos, que
seran de competencia exclusiva de los
especialistas. Por qu el pblico de-
biera participar en la toma de decisiones
tcnicas?, se pregunta Carl Mitcham
en Tinking Ethics in Technology. Su
respuesta, en sntesis, es la siguiente: las
decisiones concernientes a la alta tec-
nologa afectan a todo el mundo y su
responsabilidad no debiera recaer slo
sobre los tcnicos y especialistas: son
asuntos para ventilar en el espacio p-
blico y para decidir en conjunto con un
pblico, previa y debidamente informa-
do.
Esta idea alcanza aspectos sustantivos de
la percepcin comn de lo que es una
decisin tcnica, como, asimismo, el
concepto de responsabilidad implica-
do. El argumento tecnocrtico limita la
decisin a los expertos, en virtud de sus
competencias. Lo que presenta algunas
ventajas desde el punto de vista moral
y poltico, pues, junto con sealar la
autora individual de los actos, permi-
te establecer la responsabilidad de los
mismos. El Derecho Penal no admite
otro tipo de responsabilidad que no sea
la individual: no hay sanciones grupales
o institucionales. Pero el argumento no
toma debidamente en cuenta el hecho
de que la tecnociencia produce contra
efectos globales o bien impactos parcia-
les de gran alcance, y requiere, por eso,
de acciones y defniciones en correspon-
dencia. Pero tendra que ser tambin
falseado dicho argumento, es decir, que
el pblico quiera y pueda ejercer una
accin de control adecuada. Y esto, a su
vez, supone no slo responsabilidad in-
dividual, en el sentido del Derecho, sino
tambin responsabilidad pblica.
En consecuencia, lo que llamamos ti-
ca se refere, desde luego, a la teora
moral aplicada al ejercicio profesional,
pero, en general, a la responsabilidad en
el marco de una cultura de expertos. Y
alcanza, por ende, un amplio espectro
de asuntos de inters pblico relativos
a las decisiones tcnicas. Los individuos
se constituyen en ciudadanos cuando
actan concertadamente y pueden ejer-
cer una funcin reguladora; pero eso re-
quiere disponer de instrumentos legales,
de dispositivos institucionales y de me-
canismos de control que hagan posible
y efcaz la accin fscalizadora. Sin esos
canales de regulacin, el poder liberado
por la tecnologa se constituye en un
poder autorreferido y relativamente au-
tnomo.
Hasta no hace mucho, la cuestin de
la responsabilidad del intelectual se en-
tenda circunscrita a la responsabilidad
del escritor, del humanista o del cientis-
ta social, y el asunto quedaba defnido
nica o preferentemente en trminos
del compromiso de un sujeto-autor.
Era una responsabilidad limitada, egoi-
63 tica y tcnica: ingeniera y ciudadana
ca, cartesiana, procedente de un sujeto
autnomo en ejercicio de una razn
soberana. El problema se revierte si la
responsabilidad no viene tanto asociada
al modo de entender la prctica de un
saber o profesin, cuanto a los efectos
que el ejercicio de ese saber o profesin
provoca sobre el mundo natural y social.
En este caso, el titular de la responsabi-
lidad no es slo el sujeto individual sino
el conjunto y cada uno de los miembros
de un grupo o corporacin. Eso no ex-
cluye la titularidad individual del sujeto
moral, pero su importancia se desplaza
y con ello se resignifca la tica como
conducta pblica.
Permtaseme todava ilustrar esto con
un ejemplo: si no existe ninguna ley, or-
ganizacin social o instancia institucio-
nal capaz de respaldar efcazmente a un
profesional que ha notado, digamos, un
proceso industrial peligroso o detectado
un error de diseo que pone en riesgo
la seguridad o la salud de las personas,
exigirle que lo denuncie equivaldra a
pedirle que elija la cesanta. No consti-
tuye, en cambio, un gran herosmo per-
sonal denunciar el riesgo cuando existen
instancias adecuadas con resguardo, in-
cluso premios para el denunciante, en
caso de que su advertencia sea debida-
mente comprobada.
El problema acerca del respeto debido
a una orden al interior de un grupo je-
rrquico, se ha planteado generalmente
en relacin con los cuerpos militares: se
conoce como obediencia debida. Pero
algo anlogo se plantea en la prctica de
la ingeniera al interior de una corpora-
cin, industria o de los mismos cuerpos
armados. La similitud consiste en que el
ingeniero dispone de un poder virtual
de carcter tcnico-profesional que l
ejerce al interior de un cuerpo jerrqui-
co que le exige lealtad corporativa, se-
creto y obediencia.
La cuestin de los lmites de la respon-
sabilidad se discuti mucho a raz de los
juicios de Nuremberg y recobra vigen-
cia a propsito de las responsabilidades
militares en las violaciones a los dere-
chos fundamentales en las dictaduras.
Es ilustrativo al respecto recordar un
argumento que invoc en su descargo
Albert Speer, el ministro de armamen-
tos de Hitler, en Nurenberg. El aleg su
no responsabilidad directa en los hechos
imputados, admitiendo, sin embargo,
una responsabilidad colectiva de la diri-
gencia de su Partido, de la que l forma-
ba parte, con lo cual, implcitamente,
culpa a sus acusadores. Su inocencia
deriva de que, en materia penal, la res-
ponsabilidad recae en los individuos; no
hay culpa grupal o colectiva. En conse-
cuencia, el juicio que se le sigue es po-
ltico, invlido jurdicamente.
Pero Speer, en una entrevista titula-
da Technik und Machttraducida
Limmoralit du pouvoir, invoca un
argumento de un estilo curiosamente
heideggeriano. Sostiene que lo sucedido
en la Alemania nazi fue un efecto del
desenvolvimiento de la tcnica moder-
na. En ltimo trmino, afrma que los
horrores de la guerra fueron consecuen-
64 tica e Innovacin Tecnolgica
cia del desarrollo del armamento: si se
fabrican esos arsenales es, en defnitiva,
para usarlos, de modo que habra una
corresponsabilidad en todo el espectro:
desde los investigadores y diseadores
hasta los ingenieros y fabricantes de ar-
mas, siendo l mismo slo una pieza de
ese engranaje.
Speer excluye expresamente en su de-
fensa una responsabilidad colectiva del
pueblo alemn, pues si la idea de respon-
sabilidad se dilata hasta ese extremo, ya
no signifca nada: si todos son culpables
nadie lo es. La responsabilidad colecti-
va diluye toda culpabilidad y sera ms
bien un pretexto exculpatorio general.
Este es un primer aspecto del problema:
el del sujeto de la responsabilidad. El se-
gundo se puede enunciar en la forma de
una objecin: si las respuestas tcnicas o
las soluciones a problemas de ingeniera
han de pasar por alguna forma de con-
trol ciudadano, no signifca esto que la
ingeniera se politiza?
El carcter poltico de una actividad no
viene determinado nicamente por sus
fnes propios o inherentes, sino por la
forma y el modo en que esa actividad
adquiere carcter o relevancia pblica, o
sea, en la medida que no se la entien-
da como asunto de inters privado (o
privado de inters). Lo poltico puede
defnirse como una esfera diferenciada
y especfca en relacin con el inters y
relevancia pblica que adquiera lo pre-
viamente reputado no poltico. Los
asuntos de gnero, la sexualidad, el de-
porte, la recreacin, la criminalidad y la
drogadiccin son otros tantos ejemplos
de actividades que han ido entrando en
la esfera de inters pblico, aunque ini-
cialmente no tuvieron ese carcter.
El desarrollo del poder de la tecnologa
es lo que politiza a las ingenieras, a la
prctica de transformacin del mundo.
Hasta ahora se supona que las ingenie-
ras eran aspticas y puras, en virtud
de que se las conceba slo en relacin
con el conocimiento, entendido ste, a
su vez, como puro, desinteresado,
libre y autnomo. Pero as se ocul-
ta el vnculo y asociacin con el poder.
El conocimiento en general es polti-
co en la medida que no se lo conciba
como autorreferido, como resultado de
la actividad de un sujeto autrquico, ya
constituido e independiente en su cons-
titucin y en el ejercicio de su actividad
respecto del poder. Al igual que un dis-
curso referido slo al lenguaje o un sa-
ber referido slo al sujeto cognoscente,
una ingeniera entendida slo en rela-
cin con las ciencias oculta su carcter
estratgico, su nexo normativo e institu-
cional con las prcticas colectivas y con
el conjunto de relaciones sociales.
Quedara acreditada, por lo visto, la
pertinencia de una tica referida a la
tcnica. Por lo que toca al estatus flo-
sfco de la misma, desde luego que una
tica relativa a la profesin de ingenie-
ro, como cualquier otra tica aplicada,
es relativamente independiente de una
teora tica general, al menos no es di-
rectamente deducible de ella: es posible
y necesaria ms bien como una pragm-
65 tica y tcnica: ingeniera y ciudadana
tica. En este sentido, podra asocirsela
con algo que el ltimo Husserl sealaba
en La crisis de las ciencias europeas:
un cierto olvido de las fuentes de sen-
tido, impuesto en la teora, y la necesi-
dad de un retorno al mundo comn o
de la vida (Lebenswelt).
En esta lnea de invocacin y retorno al
mundo de la vida se sitan, desde lue-
go, las ticas ambientalistas, tambin la
biotica, en la medida que representan
posicionamientos en favor de pautas,
reglas y criterios de calidad de vida. Y,
desde luego, las que reclaman la orga-
nizacin y participacin pblica en el
proceso de las decisiones tcnicas(2,3)
1
.
La tcnica como sistema
normalizador
Las preocupaciones que inspiraron el
nacimiento de los estudios sobre tec-
nologa desde una ptica flosfca han
sido bsicamente diferentes de las que
llevaron a constituir la flosofa de la
ciencia. En este caso se trataba, por lo
general, de lecturas internas, destina-
das a aclarar el mtodo y la lgica de la
investigacin. En cambio, en el inters
que la flosofa ha mostrado por la tc-
nica aparece una preocupacin por los
efectos de poder y por el tipo de cultura
que crea la moderna tecnologa, lo que
procura un referente adicional para la
refexin sobre la ciencia misma.
Sea que se trate de Heidegger, Marx,
Mumford, Ellul, Habermas o, inclu-
so, de Foucault, la refexin sobre el
carcter de la tcnica moderna alcanza
el corazn de nuestro mundo. En este
sentido, el posicionamiento de la flo-
sofa frente a la tcnica es una actitud
frente al poder que representa como ele-
mento confgurador del mundo y como
poder normalizador (Foucault); o sea,
por su capacidad de orientar conduc-
tas, de inducir o regular cierto tipo de
comportamientos y de inhibir otros. La
tcnica posee, quirase o no, este sig-
nifcado tico fundamental consistente
en la capacidad de los artefactos y los
sistemas operativos en general mecni-
cos u organizativos de condicionar las
relaciones sociales, la conducta humana
e, incluso, de defnir el perfl general de
una forma de vida.
Uno de los debates ms signifcativos
que ha levantado la refexin contem-
pornea sobre la tcnica es la contro-
versia acerca de la autonoma, es de-
cir, sobre el grado o intensidad de este
poder conformador del mundo. Para
Jacques Ellul, las sociedades industriales
estn reguladas y guiadas por el siste-
ma tcnico, que las determina siguien-
do su propia ley de funcionamiento y
progresin, a la vez autnoma y carente
de control. El sistema tcnico escri-
be no tiende a modifcarse a s mismo
cuando desarrolla desperdicios, perjui-
cios, etc.; est librado a un crecimiento
puro, fuera de que el sistema provoca
1 Ivn Illich en La convivialidad somete a los ar-
tefactos mismos a un anlisis fenomenolgico
a travs del cual se muestran sus efectos sobre
las relaciones de convivencia. Illich es un pre-
cursor de estudios posteriores sobre tica en el
diseo.
66 tica e Innovacin Tecnolgica
un aumento de las irracionalidades, y es,
por otra parte, de una pesantez y visco-
sidad considerable: cuando se constatan
desrdenes e irracionalidades, eso no
trae ms que procesos compensatorios.
El sistema contina evolucionando en
su propia lnea(4).
Habra, segn esto, una orientacin de-
fnida y progresiva del sistema tcnico
hacia el crecimiento y desarrollo de la
efcacia productiva; un proceso que no
deja opciones: El Estado es l mismo
un agente tcnico a la vez integrado en
el sistema, determinado por sus exigen-
cias y modifcado en sus estructuras, por
la relacin al imperativo de crecimiento
tcnico(4, p.144).
Este argumento se sostiene sobre dos
supuestos: 1) el sistema se desarrolla si-
guiendo una regla de efcacia, sin arre-
glo a ningn plan o idea preconcebida, a
ninguna voluntad consciente. Respon-
de slo a necesidades intrasistmicas; y
toda voluntad de enmienda, control o
regulacin, tendra que venir desde fue-
ra. Pero, 2) el sistema defne la socie-
dad en su conjunto: es una sociedad
tecnolgica que excluye, precisamen-
te, el fuera: todo el proceso tcnico
es un mecanismo de integracin(4,
p.195). El sistema tcnico sera com-
parable a una cosmovisin, en cuanto
cumple una funcin asimiladora sobre
las actividades ms independientes, las
menos tcnicas (...) exactamente como
en la Edad Media, por ejemplo, todo se
situaba dentro del sistema cristiano(4,
p.177).
En el Prefacio de la edicin inglesa de
Te technological society, Ellul mori-
gera su tesis: debemos mirarla dialc-
ticamente, y decir que el hombre est
ciertamente determinado, pero que le
est abierto sobrepasar la necesidad, y
que en esto consiste justamente la liber-
tad. Se tratara, entonces, de condicio-
namiento y no de determinismo.
El argumento de Ellul contiene, sin em-
bargo, un ncleo duro que se refere a
la falta de alternativas, a la difcultad o
imposibilidad de una contracultura y de
una reorientacin de las metas. Frente a
una eventual redefnicin, Ellul es con-
sistente: el sistema est fuera de control
y, adems, produce la cultura de la acep-
tacin, el escepticismo tico y poltico,
la reduccin de las metas. Sustituye
necesidades sustantivas del ciudadano
libertad, participacin, equidad, dig-
nidad por las necesidades econmicas
de confort, consumo y bienestar indivi-
dual. El ciudadano reducido a produc-
tor o consumidor-cliente se convierte en
elemento funcional a la progresin del
sistema y a su lgica expansiva.
La mayor resistencia suele venir a pro-
psito de los perjuicios ambientales que
origina el desarrollo, como si el nico
lmite a la expansin del sistema viniera
de la naturaleza. Eso muestra, justamen-
te, hasta qu punto el orden econmi-
co-social no se concibe como resultado
de una transformacin institucional y
de una reglamentacin de las relacio-
nes sociales que dependa de la accin,
el pensamiento y la voluntad humana.
67 tica y tcnica: ingeniera y ciudadana
Es, por el contrario, resultado de un or-
denamiento tcnico del mundo; y, a la
hora de tomar decisiones, lo que cuenta
mayormente es el rendimiento, la ef-
cacia y la productividad. Lo tcnico se
superpone y sustituye las instancias que
tradicionalmente impusieron un orde-
namiento a la sociedad, constituyendo
sus referentes institucionales mayores,
lo que Foucault llamara sus aparatos
normalizadores o poderes disciplina-
rios: el Estado, la Iglesia, los aparatos
ideolgicos en general.
El ordenamiento tcnico del mundo no
se impuso como resultado de la aplica-
cin de una teora poltica o de una idea
flosfca o moral. Se ha cumplido fun-
damentalmente a travs de los inventos
industriales, la ingeniera y la ciencia,
en el marco de regmenes de compe-
tencia mercantil. A partir de all se han
impuesto criterios y orientaciones que,
efectivamente, representan respuestas a
viejas cuestiones referentes al ejercicio
de la ciudadana, la autoridad, la liber-
tad, el orden, la justicia, la gobernabili-
dad, entre otras; de modo que la tcnica
actual cumple una funcin similar a las
ideologas del pasado, en tanto homo-
geniza las conductas y promueve una
concepcin instrumental de la vida y la
razn.
El mundo tcnico plantea, en conse-
cuencia, una cuestin tica mayor,
consistente en que cada solucin tcni-
ca, cada estrategia energtica o comuni-
cacional, implica una decisin respecto
del poder. Se inscribe, pues, en una
estrategia de vida ms o menos centra-
lista, participativa, alienante, represiva
o democrtica, y ms o menos vulne-
rable desde el punto de vista econmi-
co, ecolgico o logstico. Todo eso est
en cierto modo sobreentendido en los
anlisis de costo/benefcio, de efcacia y
dems, aunque pretendan usar criterios
de evaluacin objetiva, no valorativa
y recusar cualquier condicionamien-
to ideolgico. Las respuestas tcnicas
alternativas, blandas, amistosas,
ambientales y semejantes, si no recla-
man criterios cualitativos sustentados
en trminos de calidad de vida, equidad,
seguridad, participacin, etc., refuerzan
el mismo paradigma. La discusin acer-
ca de los fnes queda resuelta en el plano
tcnico, en el universal del desarro-
llo o en la funcionalidad defnida al
interior de la lgica del sistema.
En este sentido, el inters que ofrece
Ellul consiste en que redefne el mbi-
to de la responsabilidad. No se limita a
explicar cmo funciona y se desarrolla
el sistema tcnico. Plantea, como l
dice, problemas que no tienen ningu-
na posibilidad, ninguna eventualidad de
solucin tcnica. Se trata, por ejemplo,
del carcter totalitario del sistema, de la
complejizacin indefnida, de la recons-
titucin del entorno humano, (...) de
la bsqueda de la calidad de vida, de la
tendencia a la dislocacin a consecuen-
cia de la desaparicin de controles cua-
litativos, (...) de la desnaturalizacin del
hombre con desaparicin de los ritmos
naturales, de la espontaneidad, creati-
vidad, incapacidad del juicio moral a
68 tica e Innovacin Tecnolgica
causa del poder. He ah problemas in-
solubles(4, p.170).
Entonces, la tesis de la autonoma afr-
ma que las decisiones tcnicas se inscri-
ben, en ltimo trmino, en un proyecto
de sociedad e implican una estrategia de
vida, una idea de la poltica, distinta de
la habitual, deliberativa y argumenta-
tiva, sustentada en ideas y preferencias
explcitas: creencias religiosas, nociones
morales, flosfcas u otras. Las decisio-
nes tcnicas, en cambio, prescinden de
ese marco de referencias, pero se inscri-
ben en el mismo mundo en que l ope-
ra, de modo que contienen igualmente
criterios, orientaciones y estrategias que
representan otras tantas respuestas, en
estado prctico, a cuestiones que do-
minaron la tradicin del pensamiento,
referentes a la libertad, el orden, la jus-
ticia, la gobernabilidad y la ciudadana.
Autonoma tcnica y primado
de la teora
La relacin entre desarrollo tcnico y
formas sociales/culturales se plante ya
en la flosofa clsica griega con toda
claridad. Al asimilar el conocimiento
verdadero con la teora, Platn y Aris-
tteles lograron invertir una idea frme-
mente asentada en el sentido comn,
que privilegiaba el saber hacer prctico
en razn de su operatividad y benefcio
social. La teora, en cambio, no se jus-
tifcaba por s misma y requera de un
discurso que la validara. La estrategia de
Platn al respecto consisti en radicar el
saber (episteme) en el discurso y la ver-
dad en el juicio; es decir, en superponer
una idealidad del saber a su practicidad.
Concibi la verdad, al mismo tiempo,
como antdoto y anttesis de las formas
empricas del saber hacer artstico-arte-
sanal (technai) y de las opiniones comu-
nes (doxai). El conocimiento verdade-
ro se identifc as con la teora, cuyo
carcter necesario y validez universal se
contrapuso a aquellas, asentadas en la
sensibilidad. El primado de la teora, el
intelecto y la vida contemplativa sobre
la vida activa defni, al mismo tiempo,
una hegemona sobre el saber hacer ar-
tesanal (techn), que deba traducirse en
la exclusin de los artesanos de las deci-
siones polticas.
En Protgoras, Platn pone en boca
de Scrates su propio argumento con-
tra esa participacin, manifestando su
aprensin ante los efectos potencial-
mente disolventes que traera sobre las
costumbres y sobre el orden social en
su conjunto. En Gorgias, impugna el
intento de desprender la techn respecto
de la idea del Bien y separarla del ni-
cho social y cultural de una tradicin.
Esta separacin atentara contra la polis
porque producira desplazamientos en
su sistema de jerarquas y en su ordena-
miento interno: Cualquier cambio de
un estamento a otro constituye la mayor
trasgresin contra la polis y puede con el
mejor fundamento ser llamado el ms
bajo de los crmenes
2
.
2 Platn. Repblica 34, b/c. Slo la techn poli-
tik est asociada al Bien; por eso mismo est
reservada a los sabios.
69 tica y tcnica: ingeniera y ciudadana
Platn logr establecer una esfera ideal
del saber, autnoma y pura, a resguar-
do de las peripecias histricas del poder.
Pero toda su teora de la verdad y su
teora de la teora se pueden leer como
una operacin inscrita en las prcticas
sociales, que envuelve una estrategia de
poder en la que no est ausente la ins-
tauracin de la fgura del sabio en lugar
de la del sacerdote como autoridad de
saber sobre la del poder.
Aristteles tambin advirti sobre los
efectos disociadores de la techn, especial-
mente a travs de la divisin del trabajo:
Si cada instrumento pudiera realizar su
trabajo ante una simple orden, si las lan-
zaderas tejieran solas y los plectros toca-
ran la ctara, entonces los jefes de obra no
tendran necesidad de mano de obra ni
los amos requeriran de esclavos
3
.
Esta disposicin se contrapone notoria-
mente con el signifcado atribuido a la
tcnica desde Bacon, Descartes y Gali-
leo en adelante, cuando se la empieza a
ver como expresin de un saber racio-
nal, susceptible de ser benfca y uni-
versalmente aplicada. Sin embargo, el
asunto no est dirimido, en lo esencial,
en favor de los modernos. La fccin
objetivista de la ciencia tiende a crear la
ilusin de que la tcnica opera en exte-
rioridad sobre el mundo humano, bajo
la forma de impactos sobre la cultura, la
sociedad y la naturaleza. En parte es as,
sin duda, pero se malentiende la forma
como nuestro mundo est organizado
tcnicamente cuando se reduce esta
relacin a la dotacin de artefactos y
mquinas, y a la cuanta de su presencia
dentro del mundo. La forma ms signi-
fcativa en que se expresa esta relacin
es, antes bien, cualitativa: consiste en
que nuestro modo de ser en el mundo
es artifcial, en cuanto los artefactos
median las relaciones entre los hombres
y representan un vector interno, inhe-
rente a la realidad humana. La tcnica
no es slo producto cultural; ella def-
ne, a su vez, la cultura, defne los modos
de vida, incluso los de pensar. Adems
de contribuir a la elaboracin de los ob-
jetos del mundo, produce sujetos. Esto
pone patas arriba la concepcin mo-
derna del sujeto, sin duda, pero no es
algo privativo de la tcnica moderna:
la antropologa as parece haberlo reco-
nocido cuando llama edad de piedra,
hombre de los metales, del hierro o
de la agricultura, determinados esta-
dios de cultura, slo que el grado y mag-
nitud de la artifcialidad permite hoy
apreciar mejor quiz este fenmeno.
Entonces, si bien la tcnica puede operar
segn lo previsto por Descartes y Bacon,
no es menos cierto que Platn y Arist-
teles tenan razn al sealar que la tech-
n, los artefactos en general, no son ex-
teriores al mundo sino que lo organizan
y producen. Dicho carcter defnitorio
no deriva de la actividad pensante de un
ego; al revs: es la actividad prctica o la
inactividad la que hace posible pensar
el mundo como derivado del ego y de la
razn.
Este primado de la teora y el carc-
ter consiguientemente subsidiario de 3 Platn. Poltica, 1253 b.
70 tica e Innovacin Tecnolgica
los saberes operativos informan la idea
segn la cual la tcnica en general se-
ra un derivado de la ciencia. Se dice,
igualmente, que lo propio y distintivo
de la tcnica moderna frente a todas las
anteriores de carcter artesanal es que se
sustenta sobre la moderna ciencia exac-
ta de la naturaleza. Pero tambin vale lo
inverso: la fsica terica requiere de los
aparatos y del perfeccionamiento de las
mquinas(5). La teora del roce o la del
pndulo, por ejemplo, se desarrollaron
en parte para perfeccionar la mquina a
vapor y el diseo de relojes. Lejos de ser
un subproducto de una ciencia previa,
es sta ms bien la que debe su desarro-
llo a aquellas.
De admitir el primado clsico de la teo-
ra, debera ser posible derivar o desa-
rrollar las ticas aplicadas de una teora
tica general. Pero la tica (o teora mo-
ral) referida a la tcnica, en cualquiera
de sus expresiones, se ha desarrollado
sin tutelaje o dependencia directa de
una teora tica general. De hecho, los
esfuerzos por sistematizar una tica apli-
cada en distintas reas biomedicina,
informtica, economa, entre otras se
han llevado a cabo independientemen-
te de las ticas clsicas de Aristteles,
Kant o Stuart Mill y en ningn caso
han sido deducidas de ellas. La propia
tcnica moderna no es un caso de apli-
cacin de una ciencia previa, algo que
el mismo Heidegger puso en duda y que
pocos discutiran hoy(5).
La importancia decisiva de este cambio
de ptica, en relacin con la primaca
que la flosofa griega impuso en la tra-
dicin metafsica occidental, se puede
rastrear en el pensamiento del ltimo
Husserl. Una obra como la suya, inspi-
rada en Descartes y orientada hacia la
teora pura, debera concebir la tcnica
como derivada de la ciencia. Sin embar-
go, Husserl, en La crisis de las ciencias
europeas, hizo una decisiva revisin de
su flosofa trascendental, precisamente
a raz de la instrumentalizacin del saber
moderno de la naturaleza. Inicialmente,
haba concebido el proyecto de conver-
tir la flosofa en una ciencia estricta,
retomando la pretensin de la antigua
flosofa primera de establecer un saber
universal y absoluto de carcter cientf-
co. Sin embargo, en La crisis Hus-
serl muestra un talante muy diferente
y llega a decir, al fnal, que el proyecto
de una flosofa concebida como ciencia
estricta y necesaria es un sueo que ha
concluido.
Este vuelco tiene inters para nuestro
tema, porque el motivo del giro, lo que
lleva a Husserl a renunciar a su proyecto
inicial de una flosofa como ciencia es-
tricta, es el reconocimiento del carcter
fundante del mundo comn o de la vida
(Lebenswelt). Este carcter fundante del
mundo comn respecto de la ciencia
signifca que las idealizaciones tericas
parten, se nutren y adquieren sentido
en relacin con la actividad prctica,
sobre la base de la cual se lleva a cabo
posteriormente un trabajo de idealiza-
cin que Husserl considera como tcni-
ca o arte de la teorizacin cientfca. La
depreciacin inicial de la actividad sen-
71 tica y tcnica: ingeniera y ciudadana
sorial en benefcio de la pura actividad
terica se invierte, prevaleciendo aque-
lla. Husserl reclama una reconstruccin
histrica de las ciencias una suerte de
genealoga, diramos, de la teora que
muestre cmo las ciencias surgieron de
las tcnicas operativas, en el marco de
lo vivido; al mismo tiempo, denuncia la
idealizacin en la teora como un pro-
ceso de sustitucin y olvido del sentido
original, y como una separacin respecto
del mundo de la vida. A su modo, tam-
bin la antigua geometra era una techn
alejada de las fuentes primitivas de la
intuicin efectivamente inmediata y del
pensamiento intuitivo originario, de los
cuales la intuicin llamada geomtrica,
es decir, la que opera con idealidades,
extrajo primeramente su sentido. La
geometra de las idealidades fue prece-
dida por la agrimensura prctica, que no
saba nada de idealidades. Pero semejan-
te actividad pregeomtrica era el fun-
damento de sentido para la geometra,
fundamento para el gran invento de la
idealizacin (...) y, correlativamente, de
los mtodos de la determinacin objeti-
vante de las idealidades(6).
La geometra, como ejemplo de cons-
truccin de una idealidad pura, permite
establecer el mayor contraste respecto
de la actividad prctica: agrimensura
signifca, lo mismo que geometra, me-
dicin de la tierra. Otro tanto valdra
para las ciencias mdicas que se desarro-
llan a partir de las prcticas de curacin.
La idealizacin matemtica, a su vez,
es el gran invento de la idealizacin
moderna de la naturaleza, es decir, de
la fsica, que pasar por ser el modelo
de saber, por lo menos hasta comienzos
del siglo XX.
Husserl agrega: fue una omisin
nefasta que Galileo no investigara de
modo retrospectivo la operacin origi-
nariamente dotadora de sentido y que
trabajara (...) sobre el suelo primitivo de
toda vida tanto terica como prctica
el mundo inmediatamente intuitivo (...)
(que) produce las formas ideales ()
Para el mtodo geomtrico heredado
estas operaciones ya no eran efectuadas
de modo viviente (...) As pudo parecer
que la geometra creaba una verdad ab-
soluta y autnoma, a travs de un in-
tuir propio, inmediatamente evidente
y apririco (...) y que de tal modo dicha
verdad poda ser simplemente aplicada
(...) As comienza, pues, con Galileo, la
sustitucin de la naturaleza precientfca
dada en la intuicin por una naturaleza
idealizada(6).
Lo nefasto de esa omisin fue que
fj el rumbo de un olvido duradero
de las fuentes de sentido, con la con-
siguiente sustitucin de la naturaleza
dada en la intuicin emprica, por una
idealizacin geomtrica de las formas
naturales. Pero, a fn de cuentas, lo
que Husserl advierte como crisis en
la ciencia consiste en su progresiva asi-
milacin con un dispositivo de clculo
y reproduccin de resultados, que a la
postre adquieren sentido por la opera-
tividad misma del sistema, como ocurre
con los mecanismos. La ciencia y su
mtodo, no se asemejan a una mqui-
72 tica e Innovacin Tecnolgica
na que efecta evidentemente un traba-
jo muy provechoso y que, en este senti-
do, inspira confanza, una mquina que
cada quien puede aprender a empuar
correctamente, sin entender en lo ms
mnimo la posibilidad y necesidad de
operaciones de esta ndole?(6)
La inversin del primado de la teora no
resuelve el problema de la prdida del
sentido. En cambio, restituye la perti-
nencia de una tica referida a la tcnica,
sobre todo si sta es, como decamos,
relativamente independiente de una
teora tica general, o sea, si es posible y
necesaria como pragmtica. Pues el giro
de la flosofa trascendental es prepara-
torio de un retorno al mundo comn o
de la vida, que es el elemento de toda
moral prctica.
En esta lnea de invocacin y retorno
al mundo de la vida se sitan, desde
luego, las ticas ambientalistas, en la
medida en que representan posiciona-
mientos en favor de pautas y criterios
de calidad de vida. Y, desde luego, las
que reclaman la organizacin y partici-
pacin pblica en el proceso de las de-
cisiones tcnicas(2).
Precisamente, es en el mundo comn
donde la tcnica tiene, por as decir,
su campo de operacin sobre el mun-
do humano. Donde se da, en palabras
de Hannah Arendt, la experiencia ms
fundamental de la instrumentalidad
(que) surge y determina todo trabajar
y fabricar. Segn Arendt, justamente
en la esfera de la produccin fabril es
ciertamente verdad que el fn justifca
los medios; an ms, los produce y los
organiza. La obtencin de la madera
requiere y justifca la destruccin del
bosque, la fabricacin de la mesa requie-
re y exige la destruccin de la madera,
y as sucesivamente. La produccin de
las herramientas mismas, la invencin
de implementos, la organizacin del
proceso productivo y del propio tra-
bajo deciden sobre las necesidades de
especialistas, sobre el grado de coope-
racin, la cantidad de ayudantes, etc.
Los estndares utilitarios que gobiernan
el proceso fabril determinan todo ente
como medio para un fn dentro del
encadenamiento virtualmente infnito
de todo lo utilizable(7).
La actividad humana, reducida a acti-
vidad productiva, defne el espacio del
homo faber, donde todo se juzga en tr-
minos de adecuacin y conveniencia
para la obtencin del fn deseado; lo que
conduce a la incapacidad de entender
la distincin entre utilidad y sentido.
Si la efciencia o la instrumentalidad se
erigen en el desideratum de toda accin,
el sentido mismo, en efecto, queda re-
ducido a utilidad y nada se precia por s
mismo sino en vista de su servicialidad:
su ser para algo otro. El xito del utili-
tarismo, en este aspecto, consiste en ha-
ber impuesto la categorizacin de la ac-
tividad humana en trminos de fnes
y medios. Ni siquiera la tica kantia-
na de los fnes absolutos escapa a esta
categorizacin, pues, al reclamar que
el hombre debe siempre ser considera-
do como un fn, jams como medio,
se admite implcitamente la condicin
de faber y, de este modo, se remacha el
73 tica y tcnica: ingeniera y ciudadana
utilitarismo porque se despeja el camino
para la degradacin de todo lo que no
es humano a la condicin de medio(7).
Lo que Husserl adverta en el orden de
los saberes la prdida del sentido origi-
nal de la teora, con la consiguiente con-
versin de la ciencia misma en un dis-
positivo de autorreproduccin, Arendt
lo reencuentra en la experiencia funda-
mental de la instrumentalidad, a travs
de la reduccin de la condicin humana
a la condicin laborante, con la consi-
guiente confusin de sentido y utilidad.
Desde este ngulo, la crisis podra
entenderse como un caso particular de
esa reduccin instrumental del sentido
o como un caso de olvido de las fuen-
tes de sentido. La confusin del senti-
do con la utilidad difcilmente podra
tener origen en la ciencia misma. Es,
antes bien, un fenmeno que lo invade
todo. La misma tica aplicada reviste
un signifcado hasta cierto punto uti-
litario, pues se trata, a fn de cuentas,
de regular el funcionamiento de algo
que se supona funcionaba conforme a
fnes deseados y que de pronto empieza
a mostrar contraefectos y disfuncionali-
dades imprevistos.
En sntesis, el primado de la teora, esta-
blecido en la flosofa clsica, en desme-
dro de los saberes artesanales, prepara un
equvoco mltiple que se expresa en el
carcter fundante del sujeto y en la idea
de tcnica como aplicacin de la ciencia.
La poltica concebida como asunto tc-
nico, que compete slo a los especialis-
tas de las ciencias de la administracin
argumento tecnocrtico, es tributario
del mismo olvido del sentido. El vuelco
de la flosofa trascendental reconoce el
carcter fundante del mundo comn y el
carcter derivado del yo. Las ticas aplica-
das suponen precisamente este retorno a
las fuentes de sentido, en tanto postulan
pautas y criterios de calidad de vida. La
participacin pblica en el proceso de las
decisiones tcnicas deriva de ese vuelco,
en tanto ellas afectan a todo el mundo.
Referencias
1. Mitcham C. Responsibility and technology. Te expanding relationship.
In: Durbin PT, (ed.) Technology and responsibility. Dordrecht: D. Reidel
Publishing Company; 1987: 22-27.
2. Casey T, Embree L. Lifeworld and technology. Washington D.C.: Center for
Advanced Research in Phenomenology; 1990.
3. Mitcham C. Ethics into Design. In: Buchanan R, Margolin V, (eds.) Discove-
ring Design. Chicago/Londres: Te University of Chicago Press; 1995.
4. Ellul J. Le sistme technician. Paris: Calmann Levy; 1977: 130.
5. Heidegger M. La pregunta por la tcnica. En Heidegger M. Conferencias y art-
culos. Barcelona: Serbal; 1994.
6. Husserl E. La crisis de las ciencias europeas y la fenomenologa trascendental. M-
xico: Folios Ediciones; 1984.
74 tica e Innovacin Tecnolgica
7. Arendt H. Te Human Condition. Chicago: Te University of Chicago Press; 1969.
Bibliografa
Ellul J. Te Technological Society. New York: Vintage Books; 1964.
Feenberg A. Critical Teory of Technology. New York: Oxford University Press; 1991.
Foucault M. Surveiller et punir. Paris: Gallimard; 1975.
Foucault M. Les mots et les choses. Paris: Gallimard; 1966.
Garca de la Huerta M. Crtica de la razn tecnocrtica. Santiago de Chile: Editorial
Universitaria; 1992.
Garca de la Huerta M. La tica en la profesin de ingeniero. Ingeniera y ciudadana.
Santiago de Chile: Edeh; 2001.
Habermas J. Technik und Wissenschaft als Ideologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp;
1968.
Ihde D. Technology and the Lifeworld. Indiana: Indiana University Press; 1990.
Illich I. Tools for Conviviality. New York: Harper; 1975.
Jonas H. Te Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age.
Chicago: University of Chicago Press; 1984.
Langdon W. Autonomous Technology: Technics-out-of-control as a Teme in Political
Tought. Cambridge MA: MIT Press; 1977.
Lugo E. tica profesional para la ingeniera. Puerto Rico: Librera Universal; 1985.
Marx K. El capital. Mxico: Fondo de Cultura Econmica. Tomo I, captulo 13.
Mitcham C. Tinking Ethics in technology. Colorado School of Mines, Division of
Liberal Arts and International Studies; 1997.
Mitcham C. Tinking through Technology. Te Path between Engineering and Philosophy.
Chicago: Chicago University Press; 1994.
Mumford L. El mito de la mquina. Buenos Aires: Emec; 1969.
Mumford L. Technics and Civilization. New York: Harcour Brace; 1963.
Suzuki D, Knudtson P. Genethics: Te Ethics of Engineering Life. Sydney: Allen and
Unwin; 1989.
75
Introduccin
Los grandes lderes polticos y empresa-
rios han llegado a decir que hemos en-
trado actualmente en una economa de
la innovacin. Otros sealan que esta-
mos viviendo la gran revolucin en este
aspecto, y que ello impactar en nuevas
tecnologas emergentes con un valor
econmico considerable para los pases
que en ella se involucren. Pero, qu es
innovacin, qu es tecnologa y cul es
su relacin con el proceso creativo en el
ser humano?
Tecnologa es una palabra de origen
griego que, literalmente, defniremos
como el conocimiento de las construc-
ciones humanas. En esencia, correspon-
de a entidades materiales creadas tras la
aplicacin racional del esfuerzo fsico y
mental del hombre, para alcanzar valor
tomando elementos crudos de la natu-
raleza y transformndolos. El estado ac-
tual de la tecnologa constituye el nivel
alcanzado en nuestro conocimiento de
cmo combinar ciertos recursos para
obtener un producto, resolver un pro-
blema dentro de un plan para generar
nuevas entidades que sirvan a la calidad
de vida de todos o, simplemente, satis-
facer proyectos que los seres humanos
crean y disean.
La tecnologa incluye la creacin de
mtodos, tcnicas o procesos que se em-
plean en las disciplinas relativas al ma-
nejo y transferencia de informacin o,
tambin, en la medicina moderna; invo-
lucra la aplicacin de todas las formas de
conocimiento con el objeto de alcanzar
algunos resultados prcticos(1).
En la historia reciente aparecen tenden-
cias que, con un grado mayor o menor
de reduccionismo, intentan ponderar el
impacto de lo tecnolgico en el mundo
actual(2). Por una parte, el tecnicismo
representa la confanza extrema en la
tecnologa y supone que sta soluciona-
r todo en una sociedad organizada(3).
Se basa en la creencia de que las nuevas
tecnologas son siempre mejores; por
ejemplo, los nuevos computadores tie-
nen que ser ms rpidos y con mayor
capacidad informtica. Plantea, asimis-
mo, que la humanidad puede controlar
y perpetuar su existencia slo con el uso
de tecnologas, llegando a plantear, en
algunos casos extremos, la abdicacin
de la idea de Dios como autoridad mo-
ral(4). El polo opuesto es la visin cien-
Desafos ticos en el desarrollo de la innovacin
tecnolgica
Ricardo B. Maccioni Baraona y Leonel Rojo Castillo
76 tica e Innovacin Tecnolgica
tifcista, que ubica al hallazgo cientfco
en un dominio de plena satisfaccin
intelectual. Como el poeta busca la be-
lleza en las palabras para llegar a expre-
sar todo el contenido de sentimientos,
la ciencia lo hace a travs de una nueva
hiptesis o el esclarecimiento de algn
mecanismo no conocido de la natura-
leza. Esta visin resta toda importancia
a la transferencia de este conocimiento
hacia nuevas tecnologas, y el cientif-
cismo duro (hardcore) llega a plantear
que al conocimiento no debe drsele
un valor productivo ni utilidad alguna,
sino slo apreciar la belleza del descu-
brimiento.
Aspectos ticos de la innovacin
tecnolgica
Existen visiones optimistas y pesimistas
en torno a los benefcios de la tecnologa
y al impulso a la creatividad innovado-
ra. Los flsofos anglosajones, entre ellos
James Hughes(5,6), evidencian una vi-
sin optimista, en la cual los desarrollos
tecnolgicos siempre traen benefcios a
la sociedad y a la condicin humana.
Visiones extremas residen en el cientis-
mo con una visin reduccionista, que
engloba y valora todo desarrollo huma-
no, en cuanto a su aporte, al caudal de la
ciencia y la tecnologa. Entre las visiones
pesimistas estn las de flsofos como
Marcuse, quien cree que las sociedades
tecnifcadas estn a priori condenadas
al deterioro. Sugieren estos pensadores
que el resultado de dichas sociedades
es llegar a ser cada vez mas tecnolgi-
cas a un costo en la salud mental y en
los planos de libertad del ser humano.
Quizs el ms crtico acerca de la sobre-
tecnologizacin es Aldous Huxley, uno
de los clsicos de la literatura universal.
Segn su exposicin al mundo tecni-
fcado, las personas asumen actitudes
muy distintas frente al fenmeno tecno-
lgico(7). La nocin de tecnologa apro-
piada se desarroll en el siglo XX para
describir situaciones donde no era de-
seable usar nuevas tecnologas o aquellas
que requeran acceso a infraestructura
centralizada o capacidades importadas
de otros lugares(8). As, hay muchas
teoras y conceptos que buscan explicar
el complejo cuadro de relaciones entre
tecnologa y sociedad.
Innovacin es la introduccin de una
nueva idea que puede llevar a una cons-
truccin tecnolgica. Sin embargo, no
es slo la introduccin de una nueva
idea, ms bien es el cmo estas ideas se
difunden. Esto nos lleva a refexionar
sobre si la innovacin y el emprendi-
miento pueden conducir a solucionar
grandes problemas de pobreza y des-
empleo en las economas emergentes.
Podemos ver el accionar de la innova-
cin en dos grandes planos del anli-
sis: uno de ellos es cmo la innovacin
incrementa el dominio cultural de una
sociedad, el otro es su impacto directo
en la generacin de productos concretos
que llenen un espacio en la estructura
empresarial e industrial. Ambos tienen
un sentido positivo para la organizacin
social y es evidente que los pases que
logran poner en marcha activos sistemas
77 Desafos ticos en el desarrollo de la innovacin tecnolgica
de innovacin, estimulando la creativi-
dad, logran, a corto plazo, benefcios en
sus economas.
Pero todas las posibles innovaciones
son benefciosas para el ser humano y en
forma global para el planeta? Probable-
mente no, pues el producto de la creati-
vidad puede tambin generar construc-
ciones tecnolgicas que, en apariencia,
traen enorme benefcio, pero que, en el
largo plazo, pueden ser deletreas para la
salud humana o para el cuidado y con-
servacin del medio ambiente y la bio-
diversidad en el planeta(9). Un ejemplo
entre muchos reside en la generacin de
algunos nuevos medicamentos para el
tratamiento de enfermedades y trastor-
nos en la salud humana que, en un co-
mienzo, parecen muy efcaces y seguros,
pero que, luego de un breve perodo en
el mercado, producen efectos adversos
en grandes poblaciones o grupos tnicos
especfcos, transformndose en sustan-
cias peligrosas, cuya relacin efcacia/se-
guridad bien podra justifcar su retiro.
El problema reside en que, muchas ve-
ces, las presiones econmicas prevalecen
sobre las medidas para salvaguardar la
salud de la poblacin. Otro ejemplo de
desafo a la tica en el intento de hacer
innovacin es el de la venta de enfer-
medades (disease mongering) por parte
de las compaas farmacuticas y de se-
guros mdicos(10,11). Esta conducta,
descrita recientemente(12), implica la
participacin de la industria farmacu-
tica en el diseo, ejecucin y promocin
de estudios cientfcos que pretenden
ser innovadores; sin embargo, persiguen
como ltimo fn hacer funcionar un
megaengranaje, adornado por nuevos
conocimientos estratgicamente intro-
ducidos por profesionales mdicos y
farmacuticos, cuyo fn es tratar enfer-
medades que no son tales. Esto tiende
a facilitar el movimiento sincrnico y
organizado de distintos actores de la so-
ciedad en funcin del incremento en las
ventas de productos farmacuticos o ar-
tculos de uso mdico. Se ha demostra-
do que puede elevar peligrosamente el
riesgo de experimentar efectos adversos
por uso injustifcado de medicamentos,
al mismo tiempo que incrementa el gas-
to en salud, disminuyendo las posibili-
dades de acceder posteriormente a tera-
pias que s pueden ser muy vitales para
un paciente.
En este contexto, surge el complejo cua-
dro de las vinculaciones entre creativi-
dad, innovacin desarrollo empresarial y
valor econmico. Existe conficto entre
los diferentes planos de la actividad inno-
vadora y su proyeccin al desarrollo pro-
ductivo? Los elementos antes menciona-
dos confguran una cadena tras la cual
todo proceso creativo, ya sea en el marco
de una investigacin cientfca o en un
proceso de invencin, lleva a la solucin
de determinados problemas para mejo-
rar la calidad de vida. La sociedad crea
mecanismos para conectar los procesos
mentales que llevan a la creatividad con
el desarrollo empresarial y, fnalmente,
con la generacin de valor econmico.
Se articulan vas de proteccin intelec-
tual y proteccin industrial, mecanismos
78 tica e Innovacin Tecnolgica
de transferencia tecnolgica y desarrollo
de los productos de dicha innovacin
(ver fgura 1). Las relaciones entre for-
macin de recursos humanos altamente
entrenados, descubrimientos cientfcos,
innovacin, transferencia tecnolgica y
nuevas tecnologas son ms bien com-
plejas y no siguen un modelo lineal, sino
que estn concatenadas en una red de
interacciones que involucran variados
mecanismos de retroalimentacin. Sin
embargo, ello no se ensambla con las di-
rectrices ticas de la sociedad, lo que es
clave para modular el mpetu de cambio
tecnolgico en benefcio del ser humano
y del medio ambiente.
Qu hay detrs de una mente creativa?
El neurobilogo Keith Sawyer, en su
trabajo Explicando la creatividad: la
ciencia de la innovacin humana(13),
concluye que innovar no requiere de
procesos mentales especfcos, sino que
es el resultado de la aplicacin de un
complejo trabajo mental previo que acti-
va determinados mecanismos cerebrales.
Quien est en dicha labor creativa va ge-
nerando ordenados esquemas mentales
durante un cierto perodo: la base para el
evento creativo que se genera al conectar
una idea repentina con el esquema men-
tal previo. Por ello, este evento puede
ocurrir en las situaciones ms inespera-
das: viajando en un bus, contemplando
un paisaje o, simplemente, viendo un
objeto, lo que gatillar asociaciones que
activen dicha conexin.
Figura N
o
1: Esquema integrado interacciones entre Innovacin, Ciencia, Tecnologa y
Calidad de Vida
Descubrimientos
Publicaciones
Cientfcas
Ciencia de
Frontera
Programas
Doctorado
Transferencia
Tecnolgica
Aplicaciones
Impacto
Cultural
Tecnologas de punta
Desarrollo social/
econmico
Mejoramiento
calidad de vida
Centros cientfcos
Empresas
UNIVERSO
79 Desafos ticos en el desarrollo de la innovacin tecnolgica
En los pases desarrollados este esquema
funciona armnicamente; sin embargo,
las economas emergentes o en desarro-
llo no logran engranarlo a sus estructu-
ras de gestin. La gran discusin es si
estos pases son desarrollados esencial-
mente por su xito en innovacin, o si
la innovacin es el resultado de su alto
nivel de desarrollo. Como esta cadena
ha sido construida por seres humanos,
hay vertientes ticas y jurdicas que son
muy relevantes para que el proceso ocu-
rra de manera ptima y sin un deterio-
ro social importante. En qu medida
la innovacin movida por intereses de
crecimiento econmico lleva a la gene-
racin de constructos tecnolgicos abe-
rrantes? Hay que buscar el buen criterio
y propender a su desarrollo en benefcio
de los pases pobres.
En su anlisis sobre tica e innovacin
tecnolgica, Di Norcia concluye que el
Ciclo Clsico de Innovacin y Tecno-
loga(14) puede ser ticamente regula-
do de manera que se aseguren mnimos
efectos negativos sobre los intereses so-
ciales, econmicos, ambientales y sobre
los derechos humanos de los benefcia-
rios de una nueva tecnologa (fgura
2). Abreviado con la sigla SEER (Social,
Economic, Environmental interests and
human Rights), este concepto es la base
fundamental de un sistema orientado a
minimizar los posibles daos ocasiona-
dos a las personas o el ambiente produc-
to de innovaciones tecnolgicas. Visto
as, el reporte sistemtico del riesgo de
dao a los SEERs durante las distintas
etapas del ciclo de vida de una nueva
tecnologa podra evitar la ocurrencia de
efectos negativos, especialmente cuando
existen presiones econmicas derivadas
de la comercializacin de estas tecnolo-
gas. Esto tambin se ha denominado
tica de los SEERs(14).
Figura N
o
2: Ciclo de vida de una nueva tecnologa (NT)
Tiempo
1 2 3 4 5 6
Curva S del ciclo de vida de una tecnologa
R
e
n
d
i
m
i
e
n
t
o
d
e
l
a
N
T
y
R
e
p
o
r
t
e
s
d
e
S
E
E
R
s
80 tica e Innovacin Tecnolgica
En la fgura 2 se detalla el ciclo clsico de
evolucin de una nueva tecnologa(15).
Se aprecia que en las etapas tempanas
el rendimiento es bajo y de igual forma
el reporte de SEERs. Sin embargo, en
las etapas de mayor rendimiento y, por
tanto, mayor comercializacin, tambin
debera aumentar el reporte de SEERs,
de manera que sus curvas S respecto
del tiempo podran ser superpuestas.
Una vez generada, la innovacin tiene
un impacto social indiscutible. Michael
Schrage, director del programa Iniciati-
vas de Mercados, del prestigiado MIT
en Boston, ha concluido que sta debe
operar desde el consumidor, la empre-
sa y luego proyectarla hacia los niveles
ejecutivos del sistema pblico y privado,
que es precisamente la frmula exitosa
con que se ha gestionado la innovacin
en Estados Unidos(16,17). De este
modo, es una funcin que los consumi-
dores deciden utilizar, independiente de
si lo hacen de forma lgica. Este autor
plantea que hay que poner los prototi-
pos en manos de las empresas y tambin
de los consumidores para que los expe-
rimenten y se familiaricen con ellos, y
que, como resultado de esa experimen-
tacin, innoven junto con los expertos.
En suma, no son los especialistas los que
deben decidir qu debe llegar a la gen-
te, aunque ellos son claves en la cadena
creativa que lleva a la innovacin. Debe
darse paso a la democratizacin de la
innovacin.
Otro desafo tico es el de estimular el
conocimiento cientfco para llevar ade-
lante innovacin tecnolgica con va-
lor productivo que optimice el trabajo
empresarial. Apoyar polticas pblicas
basadas solamente en recursos para la
ciencia bsica, con un horizonte libre
y sin regulaciones, si bien estimula el
proceso creativo de una ciencia como
satisfaccin intelectual que podra lle-
var a grandes descubrimientos, gene-
ra tambin confictos. Para pases con
economas restringidas, como es el caso
de Chile, otorgar de manera desmedi-
da recursos a investigaciones que estn
lejos de entregar un aporte conceptual
para catalizar una va de innovacin y
su potencial transferencia en tecnolo-
gas, conlleva un serio problema tico.
Ello es ms serio an si no se dispone
de otros recursos del sistema pblico
para asegurar que el nuevo conocimien-
to llevar exitosamente a la generacin
de valor econmico y su impacto pro-
ductivo. La comunidad organizada y el
ciudadano comn pueden preguntarse
qu utilidad tendra para el pas invertir
altas sumas de dinero en investigar un
determinado canal inico en la rana del
gnero Caudiverbera. Cambia positi-
vamente un pas porque un determina-
do grupo investigue durante dcadas un
tema de este orden, y con un alto aporte
fnanciero del sistema pblico?
Se podr argumentar que su repercu-
sin es mayoritariamente educacional,
en la formacin de jvenes cientfcos;
o en el dominio cultural, aumentando
el caudal de conocimiento. Sin embar-
go, el cuestionamiento proviene desde
quienes abogan por una mayor inver-
81 Desafos ticos en el desarrollo de la innovacin tecnolgica
sin en ciencia y tecnologa que impacte
de alguna manera en el desarrollo, que
permita mitigar, al menos en parte, los
problemas de extrema pobreza o el acce-
so de la poblacin con menos recursos a
una educacin de calidad que les permi-
ta acceder a mejores fuentes de trabajo.
En Chile, el nmero de investigadores es
de alrededor de 6.000, se publican alre-
dedor de 2.000 artculos al ao, pero el
factor de impacto promedio no llega al
40% del de pases con economas com-
parables. Finlandia, con una poblacin
que es la tercera parte de Chile y un te-
rritorio sustancialmente ms reducido,
tiene una poblacin de cientfcos 12
veces mayor y una productividad cien-
tfca anual por milln de habitantes 10
veces superior que la nuestra, pero con
una inversin en ciencia fundamen-
tal que es solamente el doble de la de
nuestro pas. Economas ms cercanas,
como la de Nueva Zelandia, muestran
tambin ndices signifcativamente su-
periores.
De manera que la solucin no est so-
lamente en inyectar ms recursos, sino
en una poltica cientfca inteligente y
coherente con la necesidad de una so-
ciedad. Es este el imperativo tico de
utilizar los recursos para la ciencia en
benefcio del desarrollo, considerando
que Chile es una economa emergente y
con un alto nivel de pobreza.
tica y poltica aparecen como domi-
nios diferentes del hacer humano, lo que
no implica que el hacer polticas pbli-
cas est disociado de la tica. Slo que,
muchas veces, lo correcto ticamente no
corresponde a lo polticamente correc-
to. Sin embargo, la tica es el referente
que hace que una sociedad pueda pro-
yectarse sanamente hacia el futuro, pues
la accin de la clase poltica es pasajera.
As, resulta natural pensar que el impe-
rativo tico est por sobre el imperativo
poltico; dicho de otra forma: buenas
polticas pueden ayudar a proyectar una
comunidad humana hacia su desarrollo
integral en la medida en que no cho-
quen con la tica.
Ello es enteramente aplicable a las deci-
siones polticas de Estado sobre tecnolo-
ga e innovacin. El dominio tico debe
ponderarlas para fortalecer las capaci-
dades en cuanto a generacin de cono-
cimiento y a su proyeccin hacia el de-
sarrollo humano. El problema tambin
reside en la disponibilidad de recursos:
mientras pases altamente desarrollados
pueden darse el lujo de diversifcar su
inversin, tanto en ciencia fundamental
sin proyeccin alguna al desarrollo como
en ciencia con sentido de innovacin, las
economas emergentes no pueden hacer-
lo, o, al menos, no deberan. stas deben
privilegiar la investigacin aplicada, in-
volucrando capitales privados en el desa-
rrollo de nuevas tecnologas. Esto impli-
ca benefcios importantes: por un lado,
el mundo empresarial comenzara a in-
vertir parte de su capital en investigacin
aplicada, lo que sera un paso importante
para que pases como el nuestro ingresen
a la economa del conocimiento, capi-
talizando activos intangibles (know how
82 tica e Innovacin Tecnolgica
de procesos, patentes, marcas, etc.). Por
otro, el pas dispondra de ms recur-
sos para fomentar el desarrollo de otras
reas defcitarias de la economa nacio-
nal, como educacin, salud y progra-
mas sociales. La experiencia europea ha
demostrado que el retraso de este salto
evolutivo de un modelo clsico de in-
vestigacin bsica a uno de investigacin
aplicada no slo retarda el desarrollo
cientfco-tecnolgico del pas, sino tam-
bin el avance de investigaciones bsicas
debido a la falta de fnanciamiento sos-
tenido en el tiempo(18).
Adicionalmente, el desarrollo de investi-
gacin aplicada permite a los estudiantes
universitarios tomar contacto directo
con las necesidades del sector producti-
vo, relacionando los conceptos tericos
con las potenciales aplicaciones tecno-
lgicas en su entorno inmediato. Esto
ltimo no ha sido comprendido suf-
cientemente en Chile. Por un lado, ha
crecido la oferta de programas en biotec-
nologa con el argumento de que existe
una necesidad de profesionales capaces
de integrar conocimientos bsicos con
la problemtica de la biotecnologa en el
sector productivo. Este entusiasta plan-
teamiento ha hecho que algunas carreras
de biotecnologa sean de gran acepta-
cin entre los egresados ms talentosos
de educacin media. Sin embargo, por
otro, pocos de estos egresados desarro-
llan sus trabajos de titulacin directa-
mente en contacto con este sector; por
el contrario, la mayora se orienta hacia
investigaciones puramente bsicas de
biologa celular y molecular, lo cual no
es concordante con el perfl profesional
declarado. Esta situacin origina dos
problemas: (a) desaliento en los jvenes
cientfcos al descubrir que, fnalmente,
no fueron guiados en consecuencia con
el perfl profesional que abrazaron en las
etapas tempranas de su formacin uni-
versitaria y (b) un circulo vicioso, en el
cual la investigacin bsica contina rea-
lizndose, disfrazada ahora de esperanza-
dora biotecnologa: la ciencia aplicada
que tanto hemos esperado. En su mayo-
ra, estas investigaciones slo producen
conocimiento puro, sin aplicacin in-
mediata, salvo como sustento de futuras
oportunidades tecnolgicas.
En el plano de las interacciones univer-
sidad-empresa aparecen tambin poten-
ciales confictos ticos. Tanto la historia
norteamericana como la europea han
demostrado que la interaccin cercana
entre universidades y empresas priva-
das, especialmente en el campo de la
I+D+I, fnanciada total o parcialmente
por capitales privados, acarrea potencia-
les confictos ticos. Martin y Cuencas
analizan posibles confictos sobre los
que vale la pena refexionar(18) y para
los cuales se ha debido crear un marco
regulador especial, tanto en Estados
Unidos como en Europa. Entre estos
conviene mencionar los siguientes:
Manejo cuidadoso y tico de la in-
formacin obtenida en las investi-
gaciones producidas por la asocia-
cin universidad-empresa.
Vinculacin de los acadmicos con
actividades que puedan signifcar
83 Desafos ticos en el desarrollo de la innovacin tecnolgica
confictos de intereses con la propia
institucin universitaria.
Participacin de los acadmicos en
actividades empresariales fuera de
la universidad. Deben regularse de
forma tal que su ejecucin no afecte
negativamente la calidad de su do-
cencia, investigacin y extensin.
La existencia de un ambiente que
garantice la proteccin de los in-
vestigadores frente a la posibilidad
de que la industria privada ejerza
presiones inadecuadas en funcin
de sus intereses y por sobre los ar-
gumentos ticos y cientfcos.
Una ltima refexin sobre el papel de
las nuevas generaciones en el tema de los
equilibrios entre la tica, ciencia, inno-
vacin y nuevas tecnologas. En muchos
centros acadmicos existe la visin de
que lo fundamental es entregar infor-
macin, lo que es razonable porque los
cientfcos necesitan conocer contenidos
para su ptimo desempeo. Sin embar-
go, ello no da tiempo ni espacio para
madurar los aspectos ticos, que son
cada vez ms complejos, precisamente
por el vertiginoso avance de la ciencia.
Las nuevas generaciones de cientfcos
deben formarse con una slida concep-
cin tica de su dominio de accin pro-
fesional; su quehacer cientfco tiene una
enorme responsabilidad social, para con
su comunidad, su nacin y, por ltimo,
para la aldea global y el medio ambiente
en que vivimos. El discurso tico debe
entonces fortalecerse, pero no como
dogma, o doctrina, sino, ms bien, como
motivo de refexin continua.
Referencias
1. Roussel PA, Kamal N S, Erickson TJ. Tird Generation R & D: Managing the Link
to Corporate Strategy. Boston, Mass.: Harvard Business School Press; 1991.
2. Stent, G. Neurophilosophy- toward a unifed science of the mind-brain. Science
1987; 236: 990-992.
3. McGinn RE. Science, Technology, and Society. Englewood Clifs, N.J.: Prentice-
Hall; 1991.
4. Monsma SV, et al. Responsible Technology: A Christian Perspective. Grand Rapids,
Mich.: W.B. Eerdmans; 1986.
5. Hughes J. Embracing Change with All Four Arms: A Post-Humanist Defense of
Genetic Engineering. Eubios. Journal of Asian and International Bioethics 1996;
6(4): 94-101.
6. Hughes J. Citizen Cyborg: Why Democratic Societies Must Respond to the Redesigned
Human of the Future. Westview Press; 2004.
7. Adas M. Machines as the Measure of Men: Science, Technology, and Ideologies of
Western Dominance. Ithaca: Cornell University Press; 1989.
8. Noble DF. Forces of Production: A Social History of Industrial Automation. New
York: Knopf; 1984.
84 tica e Innovacin Tecnolgica
9. Marris E, et al. Should conservation biologists push policies. To advicate or not to
advocate. Nature 2006; 442: 13.
10. Moynihan R, Heath I, Henry D. Selling sickness: Te pharmaceutical industry and
disease-mongering. BMJ 2002; 324: 886-891.
11. Payer L. Disease-mongers: How doctors, drug companies, and insurers are making you
feel sick. New York: Wiley and Sons; 1992: 51.
12. Moynihan R. Expanding defnitions of obesity may harm children. BMJ 2006;
332: 1412-1417.
13. Sawyer K. Te emergency of creativity. Philosophical Psychology 2001; 12: 447-
468.
14. Di Norcia V. Ethics, Technology Development, and Innovation. Business
Ethics Quarterly 1994; 4(3): 235-252.
15. Tushman ML, Rosenkopf L. Organizational determinants of technological
change: toward a sociology of technological evolution. Research in Organizatio-
nal Behavior 1992; 14: 311-346.
16. Schrage M. Share Minds: the new technology of collaboration. New York: Ran-
dom House; 1990.
17. Schrage M. Serious play. How the world best companies simulate to innovate. Bos-
ton: Harvard Bussines School Press; 2000.
18. Martin QG, Cuenca GB. Aspects of University research and technology trans-
fer to private industry. Journal of Business and Ethics 2002, 39.
85
Introduccin
El rpido desarrollo de la ingeniera ge-
ntica y la posibilidad de manipulacin
en seres vivos ha ocasionado, por una
parte, expectativas de desarrollo en el
campo de la salud con la medicina ge-
nmica y en el campo de la biotecno-
loga con la creacin de transgnicos en
agricultura y ganadera; pero, por otro
lado, crece la preocupacin por el po-
sible uso ilimitado de estas tcnicas que
pueden hacer variar las formas de vida
de futuras generaciones.
Como benefcio primario se est ob-
teniendo informacin sobre enferme-
dades hereditarias, haciendo posible
diagnsticos y pronsticos ms exactos.
Hoy ya se han identifcado 1.112 genes
relacionados con enfermedades heredi-
tarias mendelianas. Las posibilidades de
innovacin por medio de la ingeniera
gentica son inmensas.
Se est trabajando en nuevas genera-
ciones de vacunas que producen reac-
ciones moderadas de inmunidad para
enfermedades infecciosas; nuevos fr-
macos obtenidos por manipulacin
gentica; desarrollo de la neurobiologa
molecular para tratamiento de enfer-
medades psquicas; obtencin de anti-
cuerpos monoclonales que, adems del
uso diagnstico, pueden ser usados en
enfermedades infecciosas al ser dirigi-
dos a zonas especfcas del organismo;
tcnicas de diagnstico molecular con
el uso de micromatrices de DNA para
detectar mutaciones; farmacogentica
o terapia basada en las caractersticas
genticas del paciente respecto de su
respuesta individual a medicamentos y
drogas; epidemiologa molecular para
conocer factores de riesgo, distribucin
y prevencin de enfermedades; nuevas
formas de terapia mediante ingenie-
ra gentica: terapia gnica, introduc-
cin de genes activadores de drogas
para destruccin de clulas tumorales,
estimulacin de la respuesta inmune,
inactivacin de oncogenes mutados,
reexpresin de genes supresores de tu-
mores inactivos, ribozimas o ARN con
actividad cataltica capaz de degradar
ARN recin traducido para disminuir
protenas especfcas no deseadas; oligo-
nucletidos de ARN antisentido com-
plementarios de una secuencia gnica,
que actan bloqueando el procesamien-
to del ARN o impidiendo su transporte
Innovacin tecnolgica y genotica
Eduardo Rodrguez Yunta
86 tica e Innovacin Tecnolgica
al citoplasma o bloqueando el inicio de
la traduccin; determinacin de identi-
dad y lazos biolgicos.
En el campo de la biotecnologa, se es-
pera aumentar la productividad y dismi-
nuir los costos en agricultura, ganadera
y piscifactoras; mejorar la resistencia
a plagas, enfermedades y condiciones
ambientales adversas; controlar la ma-
duracin y tiempo de almacenamiento
de frutas y vegetales; mejorar la aplicabi-
lidad a las condiciones de mecanizacin
de la agricultura; mejorar el valor nutri-
tivo de alimentos; extender el rea de
explotacin adaptando las variedades de
las especies a nuevas zonas geogrfcas,
por ejemplo, zonas desrticas o salinas;
domesticar nuevas especies.
Sin embargo, al mismo tiempo, para la
sociedad se plantean numerosos aspec-
tos ticos, sociales y jurdicos. Conocer
la constitucin gentica de una persona
da lugar a una serie de cuestiones. Por
ella se la puede identifcar, determinar
su paternidad o fliacin y pronosticar
enfermedades o predecir su estado de
salud, por lo que se hacen susceptibles
de discriminacin y estigmatizacin.
En biotecnologa, el problema son las
diferencias socioeconmicas, ya que el
mercado est controlado por las gran-
des empresas con poco espacio para
innovacin en los pases en desarrollo.
Preocupa la comercializacin de secuen-
cias gnicas cuando existe un amplio
debate sobre patentar secuencias que ya
existen en la naturaleza, transformando
un conocimiento natural en explotacin
comercial y la alteracin del equilibrio
natural. En Latinoamrica no se mira
con simpata la posibilidad de comer-
cializacin de genes humanos mediante
patentes; inquieta la mentalidad mer-
cantilista asociada a la investigacin
gentica y sus aplicaciones, que puede
llevar a un aumento de las desigualdades
entre pases pobres y ricos.
Iniciativas latinoamericanas en
genmica
En general, se tiene la impresin de que
Latinoamrica no se halla preparada
para responder al explosivo desarrollo
de la genmica y la ingeniera gentica,
y que tampoco hay mucho inters en los
gobiernos, que consideran otras priori-
dades ms importantes que destinar
recursos para la investigacin. Se tiende
a actuar ms bien como consumidores
de los benefcios de esta clase de inves-
tigacin y se espera que se realice en los
pases desarrollados. Sin embargo, hoy
ms que nunca, los estudios se desarro-
llan a gran escala, de forma colaborativa
y multidisciplinaria; por lo tanto, no
es totalmente cierto que haya un aisla-
miento de los pases en desarrollo en el
tema de la investigacin o en las aplica-
ciones mdicas.
Por otra parte, existen posibilidades de
desarrollo propio en Amrica Latina. La
regin cuenta con la mayor concentra-
cin de riqueza germoplsmica del pla-
neta. El problema es que los pases desa-
rrollados imponen sus prioridades y, en
la investigacin genmica, estn siendo
87 Innovacin tecnolgica y genotica
ellos los mayores benefciados debido a
la falta de progreso socioeconmico y de
inversin en innovacin tecnolgica en
los pases en desarrollo.
Existen proyectos de genmica de espe-
cial relevancia para Latinoamrica que
no se encuentran entre las prioridades
de los pases ricos, por lo que la nica
forma de que alguna vez se lleven a cabo
es que los pases de la regin se involu-
cren en este tipo de investigacin; por
ejemplo, estudios de polimorfsmos
propios de las poblaciones indgenas de
Latinoamrica, enfermedades genticas
particulares de la regin e investigacio-
nes para el desarrollo de la industria ga-
nadera y la agricultura latinoamericana.
Se inici un Programa Latinoamericano
del Genoma Humano, en 1990, con la
reunin de genetistas de doce pases de
la regin, en Santiago, por iniciativa de
organismos internacionales (UNESCO,
ICSU, ONUDI), organizado por la Red
Latinoamericana de Ciencias Biolgicas
(RELAB) y la Universidad de Chile,
con el apoyo del NIH de Estados Uni-
dos, British Council y CNRS de Francia.
Con este proyecto se trata de estudiar
la gentica de los grupos poblacionales
en Latinoamrica y las enfermedades
autctonas: al mismo tiempo, cumple la
funcin de establecer relaciones con el
mundo cientfco de los pases desarro-
llados(1,2).
Un ejemplo de desarrollo de la genmi-
ca en la regin lo constituye Brasil, que
cre el Instituto de Genmica ONSA,
en 1997, uniendo varios laboratorios
que posean la tecnologa. El primer fru-
to ha sido la secuenciacin del primer
genoma latinoamericano, la bacteria
Xylella fastidios(3). Adems, se ha inicia-
do una serie de proyectos que vinculan
a universidades e institutos de investiga-
cin con la agricultura y problemas de
salud de la regin, como es la secuencia-
cin de Chromobacterium violaceum, un
patgeno humano; la secuenciacin de
Herbaspirillum seropedicae, de valor en
la agricultura; el transcriptoma de cn-
ceres y de la enfermedad causada por
Leishmania chagasi(4).
Otro caso de iniciativas en genmica en
la regin lo constituye la creacin del
Instituto Nacional de Medicina Gen-
mica (INMEGEN) en Mxico, fruto de
la asociacin entre la Secretara de Sa-
lud, la Universidad Nacional Autno-
ma de Mxico, la Fundacin Mexicana
para la Salud, el sector industrial empre-
sarial y el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnologa. El Instituto ya ha elabo-
rado pruebas de diagnstico para enfer-
medades prevalentes de la regin, como
la diabetes y susceptibilidad gentica de
poblaciones especfcas; realiza, adems,
cursos de posgrado en medicina gen-
mica y se preocupa de las repercusiones
sociales, ticas y legales.
Una idea que no requiere mucha inver-
sin pero s aumenta las posibilidades
de cooperacin es el desarrollo de una
red de comunicacin sobre genmica
basada en la Web. Esta es la iniciativa
de un consorcio de universidades en
Chile Biotechnology for Latin American
88 tica e Innovacin Tecnolgica
and the Caribbean (UNU/BIOLAC)
patrocinada por el Programa de la Uni-
versidad de las Naciones Unidas. Fruto
de esta actividad ha sido el apoyo a la-
boratorios de la regin, por el gobierno
de Canad, para investigar mtodos de
diagnstico de brucelosis y desarrollo de
vacunas para esta enfermedad, que afec-
ta tanto a seres humanos como a ani-
males domsticos y que tiene un gran
impacto social. Tambin se ha apoyado
la investigacin sobre tuberculosis
1
.
Argentina ha sido el pas que ms ha de-
sarrollado la creacin de transgnicos en
agricultura y ganadera con tecnologa
propia. El problema, hasta ahora, es que
se ha monopolizado en monocultivos
de soya y se han talado bosques nativos
vrgenes para la introduccin de estos
monocultivos.
Chile est favoreciendo recientemente
la investigacin genmica, coordinada
por la Comisin Nacional de Ciencia y
Tecnologa. Varias universidades parti-
cipan en estos estudios y tambin em-
presas biotecnolgicas como Bioschile,
Biosonda, Eurochile, Fundacin Chile
y el Instituto de Investigaciones Agro-
pecuarias del Ministerio de Agricultura
(INIA). Algunos ejemplos de investiga-
cin son: patatas genticamente modif-
cadas para resistencia viral y de bacterias
como Erwinia caratovora; desarrollo de
la bacteria Corynebacterium glutamicum
para producir trehalosa; uvas resistentes
a Botrytis sp.; remolacha resistente a her-
bicidas; una vacuna contra Piscirickett-
sia salmonis; biolixiviacin para extrac-
cin del cobre en minas; clones de Pinus
radiata para extraer madera de mejor
calidad. Chile ha trabajado tambin en
la caracterizacin de poblaciones ind-
genas modernas y antiguas, estudiando
momias; tambin en mutaciones espe-
cifcas y marcadores genticos para en-
fermedades como la fbrosis cstica, la
diabetes y el cncer(5).
Por otra parte, el equipamiento de un
laboratorio de biologa molecular resul-
ta muy costoso, por lo que existen muy
pocos en Amrica Latina, tanto para la
investigacin como para aplicaciones
mdicas. En general, hay carencias en
tecnologa de gentica molecular, se
desarrollan pocos esfuerzos en la forma-
cin de profesionales, la investigacin
aplicada y el desarrollo tecnolgico no
estn sufcientemente fomentados, y
casi no existen criterios y procedimien-
tos reconocidos y aceptados por el me-
dio acadmico e institucional para eva-
luar la relevancia y trascendencia de la
actividad, por lo que se carece de con-
diciones para el reconocimiento de su
labor.
Implicaciones ticas, legales y
sociales
La medicina genmica propone, bsica-
mente, una nueva medicina preventiva
1 Los resultados del proyecto del genoma se en-
cuentran disponibles por medio de bases de
datos como el GenBank (http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/genome/seq), por lo que la infor-
macin es accesible a cualquier investigador en
cualquier parte del mundo y se pueden lograr
nuevos conocimientos por el uso de la bioin-
formtica.
89 Innovacin tecnolgica y genotica
o predictiva (a partir del diagnstico
gentico), curativa (a travs de la tera-
pia gnica) y perfectiva (enhancent me-
dicine). Los problemas ticos, sociales y
legales que esta propuesta conlleva no
son pocos.
La medicina preventiva se enfrenta con
el problema del aborto, en el caso del
diagnstico prenatal, o de la destruccin
de embriones generados in vitro, en la
prctica del diagnstico preimplanta-
torio. En este sentido, ya algunos han
comenzado a hablar de medicina eu-
gensica o, ms eufemsticamente, de
medicina progensica. Por su parte,
el diagnstico gentico en adultos pue-
de dar lugar a estigmatizacin y discri-
minacin, as como a la incertidumbre
frente a la falta de tratamiento para la
mayor parte de las enfermedades gen-
ticas.
La medicina curativa centrada en la tera-
pia gnica puede, por un lado, promover
el innatismo, as como una concepcin
biologista y reduccionista del proceso sa-
lud-enfermedad; por otro, plantea como
posibilidad la inequidad en el acceso a
tales alternativas teraputicas.
La medicina perfectiva actualiza el tema
de la medicalizacin y plantea confictos
en torno a la legitimidad de la poten-
cial terapia gnica en clulas somticas
o en clulas germinales. La posibilidad,
al menos terica, de incidir en cualida-
des tales como la inteligencia, la fuerza
o la estatura, entre otras, evidencia una
vez ms la penetracin de la medicina
en esferas no exclusivamente mdicas o
condicionadas por valores sociales. El
discurso mdico se vislumbra como el
principal, si no el nico, marco terico
de anlisis y solucin de cuestiones que
pertenecen a otras prcticas discursivas.
En cuanto a la terapia gnica, se teme
una pendiente resbaladiza entre la
llamada eugenesia negativa (curar
enfermedades) y la eugenesia positiva
(mejorar, fortalecer, perfeccionar
el individuo o la descendencia). En este
razonamiento subyace el supuesto de
que el mejoramiento como tal es inco-
rrecto.
A su vez, la modifcacin gentica de or-
ganismos vivos se visualiza como un en-
torpecimiento de la variabilidad genti-
ca, proceso que ha resultado importante
para la supervivencia de las especies.
Por ejemplo, algunos genes considera-
dos deletreos ms que daar parecen
proteger al individuo en ciertos am-
bientes (caso de la anemia falciforme
en las zonas paldicas). Se plantea que
la intervencin mdica para mejorar al
hombre en el presente puede acarrear
efectos colaterales indeseables para ge-
neraciones futuras.
Respecto del tema de las patentes, la
preocupacin en Latinoamrica se re-
fere a la facilidad con que se otorgan,
tanto por Estados Unidos como por
la Comunidad Europea. Ello favorece
el monopolio de la grandes empresas
biotecnolgicas y puede contribuir a
aumentar la brecha entre pases desarro-
llados y en vas de desarrollo, al obtener
90 tica e Innovacin Tecnolgica
exclusividad en el aprovechamiento de
recursos naturales genticamente ma-
nipulados. Adems, se argumenta que,
con frecuencia, estas grandes compaas
utilizan material gentico de pases en
desarrollo para crear nuevas especies por
manipulacin gentica, las cuales son, a
su vez, exportadas de vuelta a esas na-
ciones. Se reconoce, tambin, que debe
haber regulaciones en relacin con la
bioseguridad, de manera que se asegure
la salud humana y animal y se proteja el
medio ambiente
2
.
En cuanto a las patentes de genes hu-
manos, se plantea, por un lado, la nece-
sidad de proteccin legal comercial y del
derecho de propiedad intelectual para
compensar el enorme esfuerzo cientf-
co y fnanciero que supone obtener las
secuencias gnicas, y, por otro, la ilegiti-
midad jurdica, intelectual y tica de la
aplicacin de derechos y patentes a los
genes humanos(6). La tendencia actual
en el patentamiento de secuencias gni-
cas humanas ha derivado en la prdida
progresiva de los lmites entre invento y
descubrimiento, eliminndose, adems,
los requisitos objetivos que dieron ori-
gen al instrumento legal de las patentes:
novedad, mrito inventivo y utilidad in-
dustrial(6, p.21).
Desde siempre se ha considerado como
principio la no comercializacin del
cuerpo humano y sus partes, con la
particularidad de que los genes llevan
inscritos en su secuencia elementos de-
terminantes de lo que es un ser huma-
no. Patentar genes humanos o secuen-
cias parciales gnicas es contrario a este
principio y al libre acceso a este cono-
cimiento(7). Adems, la Declaracin
Universal sobre el Genoma y Derechos
Humanos, de la UNESCO, consider
que el genoma humano en su estado
natural no puede dar lugar a benefcios
pecuniarios(8). Por otra parte, al pa-
tentar secuencias de genes sin conocer
su funcin o utilidad, se obstaculiza la
capacidad creativa de otros investiga-
dores para obtener alguna invencin
sobre el material patentado, lo cual va
en contra de la propia poltica de paten-
tes. Algunos autores consideran que este
patentamiento lesiona la dignidad del
ser humano, porque lo instrumentaliza:
se admite que parte de la informacin
gentica que lo caracteriza entra en la
esfera patrimonial de un sujeto(9).
En los pases latinoamericanos, en ge-
neral, falta regulacin legislativa de la
investigacin y modifcacin gentica.
Aunque ha habido cierto progreso en
los ltimos aos, se trata de disposicio-
nes muy fragmentarias y los proyectos
de ley tardan mucho en ser examinados.
La produccin de organismos transg-
nicos genticamente modifcados ha
generado preocupacin en la sociedad
civil, en los gobiernos y en las organi-
zaciones ambientalistas, por miedo a la
prdida de biodiversidad, daos ecol-
gicos, dependencia econmica o daos
2
Ver Lpez AH. Polticas y Legislacin sobre Bio-
seguridad Agrcola en Mxico y la Percepcin de
la Sociedad. Universidad Autnoma Chapingo
(2001).
91 Innovacin tecnolgica y genotica
fsicos a la persona. Parte de la propa-
ganda de los grupos ambientalistas y
del miedo de la sociedad civil carece
de base: por ejemplo, que la tecnologa
produce organismos artifciales que van
en contra de las leyes sagradas de la na-
turaleza. Si siguiramos esta ideologa
no podramos consumir la mayor parte
de la produccin mundial de alimentos,
pues el ser humano ha manipulado los
genes de animales y plantas desde hace
varios siglos, mediante la formacin de
hbridos, la induccin de mutaciones y
la seleccin artifcial de variedades.
Dentro de los temas que ms preocupan
en el campo de los datos genticos est
la cuestin de la privacidad de las perso-
nas quin tiene derecho a acceder a la
informacin y a usarla?, ya que se re-
conoce que la informacin gentica re-
lativa a un individuo puede constituirse
en un instrumento de poder en manos
de terceros(9). La informacin genti-
ca de una persona posee caractersticas
peculiares, ya que puede ser comn a
otros individuos y revelar datos sobre
la familia, el grupo tnico o la raza. Por
este motivo se discute si compartir o no
una informacin sobre enfermedades
genticas, ya que existe riesgo de estig-
matizacin o discriminacin para ter-
ceros. La proteccin de la informacin
implica que slo el titular tenga acceso
a la informacin y pueda autorizar su
divulgacin. Debe ser la persona mis-
ma la que, en todo caso, comunique la
informacin a la familia si lo encuentra
adecuado. Prima el principio de auto-
noma, a no ser que se halle envuelta
una causa criminal o exista peligro de
dao a terceros.
Actualmente, por el avance de la in-
formtica, se pretende que las historias
clnicas de los pacientes se encuentren
en bases de datos que puedan ser ledas
por otros mdicos. Esto, en principio, es
positivo; pero puede generar una intru-
sin en la intimidad de las personas. La
confdencialidad obliga a mantener en
secreto los datos genticos obtenidos. La
Declaracin Universal sobre el Genoma
Humano y los Derechos Humanos de
la UNESCO(8) prev que se respete la
confdencialidad de los datos genticos
asociados a la persona, el consentimien-
to informado y la libertad de decisin
respecto de la no informacin. Sin em-
bargo, un vaco en la legislacin para re-
gular el proceso de coleccin y procesa-
miento de datos mdicos impedira que
la privacidad de la informacin gentica
quede resguardada. Se requiere un mar-
co regulatorio que prescriba la forma de
recabar informacin mdica, que inclu-
ya consentimiento del paciente y san-
ciones por divulgacin inapropiada de
informacin gentica contra la voluntad
de la persona a quien pertenece.
Los problemas vinculados al respeto
de la confdencialidad tambin pueden
surgir si no se toman precauciones con
relacin a quines van a tener acceso a
esa informacin (tcnicos de laborato-
rio, personal administrativo, etc.). Una
forma de proteger la confdencialidad
podra ser el etiquetado con letras o n-
meros en lugar de utilizar los nombres
92 tica e Innovacin Tecnolgica
de las personas: una especie de simple o
doble ciego al estilo de las investigacio-
nes randomizadas.
Tambin se deben precisar los casos
penales especfcos en que un tribunal
competente puede indagar en la identi-
dad gentica de una persona e invadir el
derecho a la intimidad, o romper con la
confdencialidad autorizando la revela-
cin de informacin gentica. La legis-
lacin debe garantizar que cada persona
tenga derecho a determinar quin va a
disponer de sus datos.
Por una parte, se plantea el derecho a
saber, que involucra toda informacin
referida a la salud de una persona, in-
cluida su constitucin gentica; por
otra, el derecho a no saber, sobre todo
si no se ha desarrollado la enfermedad,
ya que para ciertas enfermedades no
hay terapia ni medios preventivos, por
lo que el revelar ciertos datos generara
innecesaria ansiedad. El paciente puede
no estar preparado psicolgicamente
para recibir la informacin y sta gene-
rarle angustia, depresin o temor. El de-
recho a no saber se extiende tambin al
entorno familiar, ya que el diagnstico
de una enfermedad gentica en uno de
sus miembros hace presumir la posibili-
dad en otros integrantes en proporcin
al grado de consanguinidad. Es preci-
so, entonces, obtener el consentimien-
to informado, especifcando en detalle
los riesgos y benefcios de acceder a esa
informacin y aclarando bien qu es lo
que cada uno desea y no desea saber.
Se considera que, aunque la informacin
genmica es patrimonio de la humani-
dad, los datos genticos de una persona
particular deben ser considerados de
su propiedad, y slo a ella corresponde
decidir sobre su destino. El Estado de
Derecho debe reconocer la existencia de
informacin gentica que no sea suscep-
tible de ser utilizada por el Estado; en
caso contrario, se correra el riesgo de
manipulacin de los individuos(10).
Entre los peligros est la posibilidad de
discriminacin gentica, que se defne
como: La discriminacin contra un in-
dividuo o contra miembros de un grupo
slo porque existen reales o aparentes
diferencias respecto del genoma normal
en la constitucin gentica de ese indi-
viduo. Esto lleva a que se discrimine no
slo a aquel que presenta un defecto,
sino a los asintomticos o presintomti-
cos, pero que portan el gen que aumen-
ta las posibilidades de que se presente
la enfermedad(11). Particularmente,
existe riesgo de discriminacin gentica
en el rea de la contratacin de seguros
o de trabajadores. Los empleadores po-
dran excluir a aquellos trabajadores que
presenten propensin a determinadas
enfermedades, relacionadas o no con el
trabajo que van a realizar(12); los ase-
guradores podran establecer su cuota
conociendo la posible duracin de vida
de una persona y su propensin a ciertas
enfermedades(13,14).
Para algunos, la presencia de un gen pa-
tgeno hace que su portador sea conside-
rado enfermo (en sentido amplio) aun-
93 Innovacin tecnolgica y genotica
que no tenga an sntomas, ya que tiene
un riesgo mayor que el normal para la
especie de padecer esa enfermedad. De
esta forma, la gentica hara extender
la nocin o el concepto de enfermedad
subclnica. Por ejemplo, si alguien posee
el gen relacionado con la corea de Hun-
tington tendr una enfermedad aunque
an no est enfermo. La situacin en la
que se hallara sera semejante a aqu-
lla en que se encuentra un seropositivo
para HIV sin SIDA, o un hipertenso sin
lesin de rganos blancos o a la de un
individuo con la prueba de sobrecarga
de glucemia positiva, pero sin diabetes
clnica. Conforme al criterio mdico vi-
gente, si alguien presenta antecedentes
familiares de alguna afeccin gentica
tiene mayor riesgo de padecer la enfer-
medad que quienes no los presentan.
Pero si se logra identifcar el gen pato-
lgico en el genotipo del paciente, ste
ya pasa a la categora de portador de una
enfermedad, aunque an asintomtica.
Considerar enfermo a un sujeto posee-
dor de un gen patgeno debera servir
para discriminarlo positivamente, es
decir, para proveerle la atencin m-
dica necesaria de modo de prevenir o
morigerar el desarrollo de la enferme-
dad clnica para la cual est en situacin
de riesgo. Sin embargo, la realidad no
ofrece garantas al respecto. La discrimi-
nacin social y laboral de los discapaci-
tados o de los seropositivos para HIV es
un hecho. Otro tanto ha ocurrido a lo
largo de la historia con los leprosos, los
siflticos y los tuberculosos. Del mismo
modo, los exmenes preocupacionales
de salud, que fueron concebidos desde la
medicina laboral para proteger al traba-
jador de enfermedades desencadenadas
o agravadas por el trabajo, en la prctica
suelen funcionar ms bien como meca-
nismos protectores de los intereses de
los empleadores, ya que, cuando se de-
tecta alguna afeccin o la predisposicin
a ella, el corolario suele ser el desempleo
en lugar de la adecuacin de la tarea al
estado de salud de la persona.
La manipulacin gentica que ms ha
suscitado temores es la posibilidad de
clonacin de seres humanos. El trmino
clon se refere a lneas celulares u orga-
nismos genticamente idnticos, obteni-
dos por medio asexual a partir de un solo
individuo. Por clonacin se entienden
las tcnicas utilizadas para la obtencin
de clones. No obstante, la clonacin est
presente en la naturaleza, ya sea como
una forma espontnea de reproduccin
asexual (tal es el caso de organismos uni-
celulares, como protozoos, bacterias,
ciertas algas y plantas inferiores) o bien
en los animales superiores, como geme-
los univitelinos o monocigticos origi-
nados por un proceso natural de fsin
embrionaria. Ahora bien, en animales
que se reproducen sexualmente el pro-
ceso de clonacin puede llevarse a cabo
a partir del empleo de ciertas tcnicas
como la particin, la paraclonacin o la
clonacin por transferencia nuclear de
clulas somticas (transferencia del n-
cleo de clulas somticas de individuos
postnatales dentro de ovocitos enuclea-
dos obtenindose como producto un
huevo o cigoto). Es esta la forma que
94 tica e Innovacin Tecnolgica
ms se conoce a travs de los medios de
comunicacin.
Este tipo de mtodo presenta dos aplica-
ciones fundamentales: la clonacin con
fnes reproductivos y su utilizacin con
objetivos teraputicos. La primera apun-
ta a duplicar seres vivos completos (casos
de la oveja Dolly y del ciervo Dewey);
la segunda, promete convertirse en una
alternativa para prevenir y tratar ciertas
enfermedades, o para reemplazar tejidos
y rganos lesionados. Este tratamiento
estara destinado a patologas tales como
Parkinson, Huntington, Alzheimer,
quemaduras, leucemia, osteoporosis,
diabetes, entre otras. Sin embargo, el
problema tico es que se est utilizando
un posible ser humano como reservorio
de rganos y tejidos. Para algunos inves-
tigadores el huevo activado, creado en
el proceso de clonacin, no es moral-
mente equivalente al cigoto. En el caso
del huevo activado, si le faltase algn
elemento estructural fundamental, no
sera ser humano, pero eso es difcil de-
terminarlo con la tecnologa actual. En
todo caso, estamos jugando con lmites
imprecisos sobre lo que es la vida huma-
na y lejos de saber si las clulas produ-
cidas por clonacin sern efectivas para
el cultivo y la posterior integracin en el
organismo sin producir problemas.
En el mundo, en general, la clonacin
reproductiva de seres humanos se consi-
dera negativa, por lo que se propone que
el derecho penal la tipifque como deli-
to. Se seala que vulnera los derechos
a la individualidad, unicidad, unidad y
singularidad, instrumentalizando al ser
humano; produce una desfguracin en
las relaciones humanas fundamentales:
fliacin consanguinidad, parentesco y
paternidad.
Genotica
Es de todos conocido que el trmino
biotica naci de la conjuncin de dos
vocablos de origen griego: bios(vida) y
ethos(tica), viniendo a signifcar tica
de la vida para responder a cuestiones
sobre cmo tratarla. Su creador, el bio-
qumico norteamericano Van Rensse-
laer Potter, propuso la nueva disciplina
como un puente que integrara el saber
tico con el saber cientfco, que avanza-
ban separados. Ello con el fn de salvar
a ambos, pero, sobre todo, para mejorar
la calidad de vida y buscar, de manera
urgente y efcaz, la supervivencia del
hombre y de su medio ambiente.
Bajo esta lnea de pensamiento propo-
nemos en el presente trabajo el uso del
trmino genotica, como una sub-
disciplina de la biotica que refexiona
ticamente sobre el uso de la ingeniera
gentica.
La genotica tendra como principio
subsidiario, aparte de los cuatro bsicos
de la biotica, el principio de responsa-
bilidad hacia las futuras generaciones de
Hans Jonas, debido a que el potencial
de las manipulaciones genticas puede
afectar a las generaciones venideras. El
enorme aumento de poder de los me-
dios tecnolgicos, desde el que es posi-
ble reforzar las capacidades de los seres
95 Innovacin tecnolgica y genotica
humanos para vivir en libertad o, por
el contrario, someter a gran parte de
ellos al sufrimiento, ha puesto sobre
el tapete de la refexin el concepto de
responsabi lidad, en el sentido de que a
mayor poder, mayor responsabili dad:
cuanto ms potentes los medios, tanto
ms urge responsabilizarse de ellos y
encauzar los hacia buenos fnes(15).
La responsabilidad signifca la ejecucin
refexiva de los actos, ponderando las
consecuencias del bien y mal, en cuanto
a alcanzar cuotas mayores de humaniza-
cin y crecimiento individual y social.
El poder que el ser humano tiene sobre
s y sobre la naturaleza se est amplian-
do da a da gracias al desarrollo tecno-
cientfco; en la misma medida aumen-
tan tambin los riesgos asociados a ese
progreso tcnico global y las posibilida-
des de un uso perverso del avance tecno-
lgico. La responsabilidad debe exten-
derse hasta donde alcanzan los efectos
de la accin humana. Se debe respetar
el proceso evolutivo del que emerge el
ser humano. Este nuevo imperativo va
dirigido en especial a las polticas publi-
cas y, por tanto, es diferente del impe-
rativo categrico de Kant que lo realiza
el individuo aislado. La responsabilidad
implica dos exigencias: que las futuras
generaciones cuenten con un medio
ambiente y una biodiversidad por lo
menos comparables a los actuales y que
la identidad gentica de la especie hu-
mana no sea alterada(16).
La bsqueda de reglas para ordenar las
acciones humanas debiera apoyarse en
nuestra ignorancia de las consecuencias
que desencadena el uso de la tecnolo-
ga, cuya intervencin transforma no
solamente al mundo de los hombres
(presentes y futuros) sino tambin a la
naturaleza extrahumana en su conjun-
to. Al considerar lapsos temporales y
espaciales ms amplios, aparecen nuevas
obligaciones morales respecto de gene-
raciones futuras, de las cuales no po-
demos esperar hoy un trato recproco;
tambin, obligaciones hacia el mundo
no humano, del cual tampoco puede
esperarse un trato equivalente, por tra-
tarse de una instancia no racional. Cada
una de las especies y la naturaleza mis-
ma constituyen fnes en s. El ser vivo
tiene como fnalidad la preservacin y la
persistencia de s, la permanente lucha
contra las potencias del aniquilamiento,
contra lo no-viviente, contra el no-ser.
La vida es el ms alto fn de la naturale-
za y reacciona contra todo aquello que
atenta contra ella, tanto si se considera
su organizacin como su funcin. En el
caso del ser humano, cada individuo y
la humanidad en su conjunto es un fn
en s mismo. Segn Jonas, lo ms im-
portante es que contine la sucesin de
las generaciones en el tiempo. Por ello,
formula de esta manera el imperativo
categrico: Acta de tal manera que los
efectos de tu accin sean compatibles
con la permanencia de verdadera vida
humana sobre la tierra(16).
La ingeniera gentica tiene el potencial
de transformar las generaciones futuras.
Pueden realizarse modifcaciones en c-
lulas germinales para evitar que se desa-
96 tica e Innovacin Tecnolgica
rrollen enfermedades o para incorporar
caractersticas deseadas. Tambin se
puede ejercer la alteracin gentica en el
cigoto o en el embrin en los primeros
estados del desarrollo, antes del proceso
de diferenciacin celular y el desarrollo
de rganos(17). En tal caso, afectar to-
dos los tejidos y rganos, incluyendo las
clulas germinales del adulto que se va a
desarrollar. El cigoto o embrin es acce-
sible a alteraciones genticas por medio
de la tcnica de fecundacin in vitro y
se llevara a cabo en conjuncin con un
diagnstico gentico preimplantacional.
Tambin se pueden realizar quimeras,
aadiendo lneas celulares embrionales
que no tengan la mutacin que se quie-
ra corregir o que tengan la caracterstica
que se quiera aadir, con la posibilidad
de derivar lnea germinal de estas clulas
embrionales(18). Con esta ltima tcni-
ca se originara un individuo con lnea
germinal con un componente gentico
diferente.
Ms all de las elucubraciones anterio-
res, en el presente estado de la tecnolo-
ga, al llevar a cabo estas modifcaciones
genticas se corre el riesgo de daar las
futuras generaciones. Cualquier pequeo
error se magnifca, ya que las clulas de
los genes manipulados van a dar lugar a
cada clula individual en el cuerpo. Los
errores y alteraciones en el material gen-
tico quedan para la siguiente generacin,
lo cual aade una gran responsabilidad.
Habra que lograr una recombinacin
homloga exacta en que se intercambiase
el gen daado por uno funcional en el
mismo lugar cromosmico; pero, has-
ta ahora, el nuevo gen se introduce en
cualquier parte del genoma, con el riesgo
de que se instale en la ruta de otro gen y
afecte al proceso del desarrollo o induzca
cncer(19,20). A causa de que la activi-
dad de un gen depende del contexto en
que se encuentre, es imposible predecir
lo que puede ocurrir al insertar un gen
en un lugar diferente de su contexto ori-
ginal, como ocurre con la tecnologa de
terapia gnica; esto podra producir da-
os irreversibles en el organismo y trans-
misibles a generaciones venideras(21). La
expresin de un gen es el resultado de
interacciones muy complejas, tanto celu-
lares como con el organismo entero, y es
infuenciada por condiciones externas. El
mismo gen puede dar lugar a diferentes
protenas bajo condiciones diferentes.
Por no ser producto de una tcnica se-
gura, la tendencia internacional ha sido
prohibir este tipo de intervenciones en
el ser humano. La Asociacin Ame-
ricana para el Avance de la Ciencia es
partidaria de una moratoria en el uso de
intervenciones en la lnea germinal y ha
urgido al gobierno de Estados Unidos a
que establezca un panel que prevenga la
realizacin de esta clase de experimentos
con alto riesgo
3
. El Consejo de Europa
prohbe intervenciones en la lnea ger-
minal, pero deja la puerta abierta a posi-
bles excepciones en el futuro(22).
Otro problema es el relativo al consen-
timiento informado. La pregunta es si
tenemos derecho a decidir por las ge-
3 AAAS (18 de septiembre, 2000).
97 Innovacin tecnolgica y genotica
neraciones futuras. Se ha objetado que
la terapia gnica germinal viola la dig-
nidad humana porque cambia el conte-
nido gentico de las siguientes genera-
ciones cuyo consentimiento no puede
obtenerse y cuyo inters es difcil de
dilucidar(23).
Una difcultad similar se produce en
relacin con el uso de la clonacin con
fnes reproductivos. Aparte del cuestio-
namiento tico que supone la creacin
de individuos idnticos, para producir
un ser humano clonado adulto existen
todava muchas defciencias tcnicas:
slo intentarlo violara el derecho de la
persona a no someterse a tcnicas que
pudieran generar daos potenciales.
Hasta ahora los intentos de clonacin
en animales se han logrado de una for-
ma muy inefciente. Se trata de un pro-
ceso difcil, ya que el ncleo de la clula
adulta debe ser reprogramado y todava
no conocemos el proceso en detalle mo-
lecular. La reprogramacin la realizan
molculas presentes en el citoplasma del
cigoto con los ncleos del espermato-
zoide y del vulo, pero es muy inefcaz
con un ncleo adulto. Otro problema
es que la longitud de los telomeros dis-
minuye a medida que la clula envejece,
hasta que alcanzan una longitud crti-
ca en que la clula muere. La longitud
de los telomeros es reparada en la lnea
germinal. Si el ncleo clonado de la c-
lula adulta comienza con telomeros de
longitud corta, como ha ocurrido con la
oveja Dolly(24), se espera que su longe-
vidad disminuir grandemente. Nuestra
ignorancia de estos factores es sufcien-
te para califcar la clonacin humana
como clnicamente insegura y peligrosa.
Recientemente Rudolf Jaenisch e Ian
Wilmut, los padres de Dolly, han decla-
rado que en el estado actual de la cien-
cia la clonacin en seres humanos puede
producir gravsimas malformaciones en
los pocos nios clnicos que lograsen
nacer; adems, la mayor parte de los
embriones no llegaran a trmino(25).
La responsabilidad de no introducir
modifcaciones genticas dainas hacia
las futuras generaciones de seres huma-
nos se extiende tambin a los dems se-
res vivos, pues puede incidir en vidas en
un sufrimiento aadido o en el deterio-
ro de su adaptacin al medio.
Referencias
1. Cruz-Coke R. Historia de la gentica latinoamericana en el siglo XX. Revista Mdi-
ca de Chile 1999; 127: 1524-1532.
2. Cruz-Coke R. Latin American Directory of Research Centres in Human Genetics.
Santiago de Chile: PLAGH UNE; 1991.
3. Simpson AJ, et al. Te Genome Sequence of the PLant Pathogen Xylella fastidiosa.
Te Xylella fastidiosa Consortium of the Organization for Nucleotide Sequencing
and Analysis. Nature 2000; 6792: 151-157.
98 tica e Innovacin Tecnolgica
4. Simpson Andrew JG. Genomics in Brazil. Research Coordination, Pan American
Health Organization (online) 2001; Portable Document Format Internet: Avail-
able at http://www.paho.org/english/hdp/HDR/ACHR-02-Simpson.PDF
5. Lolas F, Rodrguez E, Valdebenito C. El Proyecto del Genoma Humano en la
Literatura Biomdica en cuatro pases Latinoamericanos. Acta Bioethica 2004;
10(2): 167-180.
6. Madrid R. Cuestiones Jurdicas. En: Proyecto del Genoma Humano: Presente y
Perspectivas Futuras. Cuadernos Humanitas 1999; 15: 20-24.
7. Bergel SD. Aspectos ticos y Jurdicos del Proyecto Genoma Humano:
Patentamiento de Genes y Secuencias. Medicina (Buenos Aires) 2000; 60: 729-730.
8. UNESCO. Declaracin Universal sobre el Genoma y Derechos Humanos (1997), art.
4. [Sitio en Internet] Disponible en http://www.uchile.cl/bioetica/doc/declagen.
htm ltimo acceso en noviembre de 2006.
9. Bergel SD. Los Derechos Humanos entre la Biotica y la Gentica. Acta Bioethica
2002; 8(2): 315-329.
10. Concha H. Consideraciones en Torno al Diagnstico Gentico y su Impacto en el
Estado de Derecho. Cuaderno del Ncleo de Estudios Interdisciplinarios en Salud y
Derechos Humanos UNAM 2002; 3.
11. Romeo Casabona CM. El Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y
Biomedicina: sus Previsiones sobre el Genoma Humano. En: Biotica y Gentica.
Buenos Aires: Ciudad Argentina; 2000: 305.
12. Kurczyn PV. Proyecto del Genoma Humano y las Relaciones Laborales. Cuaderno
del Ncleo de Estudios Interdisciplinarios en Salud y Derechos Humanos UNAM
2002; 3.
13. Alvarez RM. El Contrato del Seguro y el Proyecto del Genoma Humano. Cuaderno
del Ncleo de Estudios Interdisciplinarios en Salud y Derechos Humanos UNAM
2002; 3.
14. Badillo ME. Seguros y Discriminacin con Bases Genticas. Cuaderno del Ncleo
de Estudios Interdisciplinarios en Salud y Derechos Humanos UNAM 2002; 3.
15. Gonzlez G, (coord.) Derechos humanos. La condicin humana en la sociedad
tecnolgica. Madrid: Tecnos; 1999: 79-94.
16. Jonas H. El principio de responsabilidad. Ensayo de una tica para la civilizacin
tecnolgica. Barcelona: Herder; 1984.
17. Baird PA. Altering Human Genes: Social, Ethical and Legal Implications. Perspec-
tives in Biology and Medicine 1994; 37: 566-575.
18. Bonnicksen AL. National and International Approaches to Human Germ-Line
Gene Terapy. Politics and the Life Sciences 1994;13: 1-11.
19. Doerfer W. A New Concept in (Adenoviral) Oncogenesis: Integration of Foreign
DNA and its Consequences. Biochemistry Biophysics Acta 1996; 1288: F79-99.
99 Innovacin tecnolgica y genotica
20. Weis RA. Retroviruses and Human Cancer. Seminars Cancer Biology 1992; 3: 321-
328.
21. Ho M-W. Genetic Engineering: Dream or Nightmare? UK: Gateway Books; 1998.
22. Nelki DS. European Bioethics Convention. Gene Terapy Newsletter 1994; Sept.-
Oct.: 22-23.
23. Editorial. Genetics, Ethics and Human Values. FASEB Journal 1995; 9: 699-700.
24. Shiels PG, Kind AJ, Campbell KHS, et al. Analysis of Telomere Lengths in Cloned
Sheep. Nature 1999; 399: 316-317.
25. Jaenisch R, Wilmut I. Dont Clone Humans! Science 2001; 291: 2552.
101
Culturas epistmicas y nocin
de laboratorio
Karin Knorr-Cetina(1) ha presentado y
desarrollado la nocin de cultura epis-
tmica (epistemic culture, Wissenskultur)
para describir el conjunto de prcticas,
relaciones sociales, productos y valores
que caracterizan a un rea del trabajo
cientfco. Ilustra esta nocin con los
ejemplos de la fsica de alta energa y de
la biologa molecular, mbitos de tra-
bajo cientfco que representan culturas
distintas. La primera exhibe prcticas
por completo distintas de las que impe-
ran en el mbito de la biologa molecu-
lar. Por de pronto, la nocin misma de
experimento, que parece cohesionar
a las ciencias empricas, tiene en ambos
campos de la ciencia signifcados muy
diferentes. En la fsica de alta energa, el
experimento es una empresa que con-
grega a decenas de investigadores en tor-
no a instrumentos muy delicados, cuya
calibracin demanda ms de la mitad
del tiempo til del equipo, y cuyos re-
sultados deben ser interpretados por un
grupo muy numeroso de expertos. La
biologa molecular, en cambio, retiene
algo del espritu de mesn de trabajo,
que tipifca la idea clsica de experimen-
to en la biologa; sus agentes son inves-
tigadores individuales y no grupos, y la
autora mantiene algo del compromiso
individual que caracteriz a la poca he-
roica de la investigacin cientfca, que
puede caracterizarse como pequea
ciencia.
En este segundo grupo de investiga-
dores adquiere solidez la nocin de
laboratorio, que tan grande papel ha
ocupado en el imaginario popular sobre
la ciencia. El laboratorio es un trans-
ductor social, pues convierte datos y
lecturas de instrumentos en procesos
sociales que incluyen interacciones de
personas, formulaciones polticas, apli-
caciones prcticas y expectativas socie-
tarias. Ciertamente, el laboratorio, aun
cuando es un espacio fsico, es ms
propiamente un lugar social, pues se
constituye no solamente con los objetos
Genmica y biotica: culturas epistmicas y
construccin social
Fernando Lolas Stepke
*
* Durante la preparacin de este artculo, el
autor recibi apoyo del grant DE-FG02-
02ER63435, de US Department of Energy, para
el proyecto Representation of genomics research
among Latin American laymen and bioethicists:
an inquiry into the migration of knowledge and
its impact on underdeveloped communities. Su
ao de trmino fue el 2004.
102 tica e Innovacin Tecnolgica
y las personas sino, muy importante-
mente, por las relaciones de stas entre
s y con los objetos, adems de incluir
actividades de vinculacin externa, a
travs de publicaciones tcnicas, infor-
mes a agencias fnanciadoras, comuni-
caciones pblicas, seminarios especia-
lizados y concurrencia a congresos y
reuniones cientfcas. El laboratorio es
una institucin social de la cual deri-
van prestigio y poder muchas prcticas
sociales. Recurdese la insistencia de
Claude Bernard en distinguir la medi-
cina emprica de la medicina cientfca
y el lugar que en sta ocupa el trabajo de
laboratorio, verdadero crisol de la expe-
riencia teortica, la nica que avala la
solidez de las certidumbres vlidas(2).
El experimento, en el marco de esta ins-
titucin, puede ser individual o comu-
nitario, puede estar ligado a una red de
investigadores con intereses similares
(especialistas) y adquiere una posicin
en la comunidad cientfca en virtud
de sus productos y de la existencia de
lderes formales e informales. Nada ms
distinto de lo que ocurre en los expe-
rimentos multitudinarios y a menudo
transnacionales de otros mbitos, como
la fsica de alta energa o la astronoma,
en los cuales el locus fsico del trabajo
y del producto es, a lo sumo, virtual, y
se concreta en producciones frmadas a
veces por centenares de autores, en las
cuales el trabajo de los tcnicos es tan
importante como el de los intelectuales.
Esta simplifcada oposicin entre lo que
Derek de Solla Price llamaba la gran
ciencia y la pequea ciencia que aqu
se condensa en las expresiones gran
ciencia y ciencia de laboratorio hace
difcil la extrapolacin entre ambas esfe-
ras. Por de pronto, la flosofa clsica de
la ciencia sola tomar a la fsica como la
ciencia paradigmtica, y la emergencia
del gran consorcio investigativo, aparte
de substraer el trabajo de fronteras de
cualquier intromisin por parte de los
pases y grupos pobres, ha tenido como
consecuencia una atencin mayor a
lo social del quehacer cientfco y, por
ende, a su dimensin cultural(3).
Antes de examinar la relevancia de es-
tas consideraciones para el actual tra-
bajo en genmica y protemica, deben
agregarse, como culturas epistmicas
discernibles analticamente, la debida al
conocimiento implcito, en el senti-
do de Michael Polanyi, y la relacionada
con el conocimiento popular o profano.
Distinguir entre ambas es importante,
toda vez que el conocimiento implcito
o tcito opera soterradamente a travs de
certidumbres no examinadas, incluso en
cientfcos altamente especializados y de
indudable sofsticacin conceptual. El
conocimiento profano, popular o lego
reconoce su origen en creencias univer-
sales en un grupo humano y es explci-
to en cuanto a tradicin y resultados,
si bien no siempre en cuanto a formas
de argumentacin y procedimientos de
contrastacin y refutacin. Las certi-
dumbres emanadas de este conocimien-
to suelen ser tratadas como creencias
por la ciencia acadmica, que reserva el
apelativo de datos para las suyas. Sin
entrar a elaborar esta interesante y dis-
103 Genmica y biotica: culturas epistmicas y construccin social
cutible distincin, baste indicar que la
resolucin de las difcultades que plan-
tea y la dilucidacin de controversias son
asuntos en extremo complejos. Tam-
poco debe creerse que con esta somera
explicacin queda agotado el tema de
las culturas epistmicas. Una apropiada
taxonoma de ellas debiera incluir, ine-
vitablemente, otras formas de discurso
disciplinar el de las ciencias del com-
portamiento, por ejemplo y ahondar
en las formas de seleccin y socializacin
de sus respectivos cultores. En sus ex-
tremos, sin embargo, la presencia de un
modo de hacer ciencia en grande y el
contraste con la ciencia en pequeo (a
escala individual), con sus matizaciones
por las culturas implcita y profana, sirve
para interpelar un campo como el de la
genmica en forma global.
La genmica en la interfaz entre
academia, industria y creencia
popular
Lo notable de la investigacin genmi-
ca es que se origina como una forma
altamente especializada de ciencia de
laboratorio para derivar a una variedad
de big science. Caracterizan a sta los
consorcios internacionales, las impor-
tantes aportaciones de la industria, la
necesidad de inversiones considerables
y la dilucin de la autora individual
del experimento y del trabajo de comu-
nicacin en redes de cientfcos vincula-
dos por lazos formales e informales en
una comunidad de intereses amplia y
variada, y, sin embargo, excluyente en
ms de un sentido, como ms adelante
veremos. Ello plantea la sugerente idea
de que la moderna genmica produce
una cultura epistmica mixta, criolla,
un hbrido entre laboratorio conven-
cional y experimento transnacional.
Hay, adems, un interesante proce-
so de hibridizacin con las culturas
epistmicas popular e implcita en una
forma que no se observa en la fsica de
alta energa, la astronoma o la inves-
tigacin espacial. Esta hibridizacin se
produce porque todo el mundo, esto es,
toda la gente, tiene alguna concepcin
de qu signifca ser individuo humano
y el conocimiento tcnico se entrelaza
fcilmente con creencias, mitos y tra-
diciones frmemente arraigados en la
cultura. Si bien el profano inteligente
sabe impresionarse con las grandes ha-
zaas de los fsicos que estudian los su-
perconductores o se maravilla ante los
logros de la investigacin astronmica
o espacial, esos campos de estudio no
interpelan tan directamente su con-
dicin humana como los debidos a la
biologa, la gentica y la genmica. Esta
ltima viene a ser entendida aqu como
una disciplina global en la cual las in-
teracciones gen-entorno son elaboradas
en sntesis conceptuales de importancia
prctica en medicina, agricultura y ali-
mentacin, dando lugar a biotecnolo-
gas (la verde, la roja, la blanca). Estos
atributos, ms la importancia econ-
mica (que comparte con otras formas
de big science) hacen de la genmica
un campo especialmente propicio para
estudiar los procesos sociales por los
cuales se construyen, desconstruyen y
104 tica e Innovacin Tecnolgica
reconstruyen certidumbres, nociones,
esperanzas y deseos.
Por esta proximidad a lo humano sin
ms, la genmica exige un metacono-
cimiento (a veces llamado sabidura,
en tanto que virtud), aquel que permi-
te orientar el conocimiento. Aunque es
concebible que los problemas astron-
micos fueran materia de pblico debate
y agitada controversia, no cabe dudar
que los derivados de la estructura, esen-
cia y uso de lo vivo, y especialmente de
lo vivo humano (el clsico bios), son de
mayor atraccin para el pblico y con-
citan mayor debate. Por de pronto, los
conocimientos desafan o ponen en
entredicho nociones derivadas de la re-
ligin y la tradicin, como la inmutabi-
lidad del ser persona, el orden natural,
aquello juzgado de procedencia divina,
las diferencias entre lo artifcial y lo na-
tural, la identidad de las especies vivas y
sus transformaciones, adems de las rela-
ciones de los seres humanos con el resto
de la bisfera y el universo. Es compren-
sible que los datos genmicos, an los
ms complejos, sean prontamente con-
vertidos en noticia: formacin cultural
que interpela a audiencias amplias, es es-
pectacular y puede contraer una relacin
personalizada con el oyente o el lector.
Son noticias los mismos datos de la cien-
cia, slo que organizados bajo diferentes
intereses y con distinta retrica(4).
Una ciencia en construccin
Lo que hoy se conoce como genmica
no es simplemente una coleccin de da-
tos e informaciones. Es un proceso de
construccin social de espacios semn-
ticos, de signifcados y de expectativas
sociales. Tanto la formulacin ms ha-
bitual de sus principios como el desarro-
llo metdico y conceptual de sus prin-
cipales aspectos no indican que se trate
de un campo concluso y cerrado. La
ampliacin de la gentica a una serie de
aplicaciones hasta ayer imaginadas pero
hoy posibles nos recuerda que la medi-
cina moderna, ms que un conjunto de
tecnologas para restablecer la salud, es
en realidad una prctica social infuida
por la cultura, asiento de las esperanzas
y las utopas, ncleo de renovacin de
las tcnicas para recuperar la salud, me-
jorar la vida o perfeccionar el cuerpo y la
mente. Ninguno de los llamados avan-
ces deja de mostrar la confuencia de
muchas racionalidades y un choque de
tecnologas, desde la productivas hasta
las que manipulan la identidad, pasan-
do por las tecnologas del poder y de los
signifcados(5). Un avance tcnico del
laboratorio de frontera carece de sentido
para otros expertos hasta que es reinter-
pretado como teraputica, como inver-
sin comercial o como objeto del deseo.
Es esta diversidad de expertocracias la
que impide consolidar en forma unvo-
ca una disciplina, por ms que parezcan
defnidos sus objetos, claros sus mto-
dos o inequvocas sus aplicaciones. Hay
muchas formas de ser experto en algo
y el patrimonio gentico de la humani-
dad es construible desde la bioqumica,
desde la gentica y desde la teora evo-
lutiva; pero tambin desde la sociologa
105 Genmica y biotica: culturas epistmicas y construccin social
de la ciencia, desde la psicologa y desde
la economa. Existe en multitud de dis-
cursos y es objeto de mltiples miradas
disciplinarias(6).
Lo tcnico, lo cientfico, lo moral
Podemos reducir la multiplicidad de los
discursos y las perspectivas a tres dimen-
siones o aspectos. El primero es aquel
en el cual se incuba la invencin de la
idea tcnica de genoma. Son los pares
ilustrados quienes pueden certifcar si
digo algo correcto o incorrecto sobre la
ciencia genmica. Es altamente impro-
bable que cualquiera persona llegue a
decir algo, en el sentido de ser aceptadas
sus afrmaciones en los medios acredi-
tados de la comunidad cientfca. Para
hacerlo, debera demostrar solvencia
y estar autorizado a hablar en nombre
de la ciencia. Esto signifca haber sido
socializado en una forma de producir
certidumbres que los expertos conside-
ren apropiada. Para ello debera exhibir
algn estudio avanzado, un grado aca-
dmico, una publicacin realizada al
alero de una institucin acreditada. Este
plano tcnico defne la propiedad de un
discurso y tambin de un hablante espe-
cfco, el experto, que es tal porque otros
expertos lo acreditan y aprueban.
Un anlisis ms cuidadoso descubre que
hay otras personas tambin autorizadas
para hablar de genmica, sin que el con-
tenido de sus afrmaciones sea tcnico en
el sentido recin descrito. Puede tratarse
de intelectuales destacados, de flsofos
eminentes, de cientfcos dedicados a
otras disciplinas que tienen ganada una
reputacin. Estas personas tienen una
licencia acotada para hablar del genoma
en la medida en que no traspasen los l-
mites de su especializacin. Son capaces
de leer y entender parte de la literatura
especfca y de sacar conclusiones ms
o menos sensatas, pero sufcientemente
generales como para no ser contempla-
das como afrmaciones rigurosas por los
expertos. Este plano de la ciencia en ge-
neral es un plano intermedio, de difcil
circunscripcin, pero que existe y tiene
efectos sociales.
Hay, fnalmente, un plano universal,
que afecta a todos los miembros de la
comunidad. Los efectos notorios y no-
tables de la ciencia genmica converti-
da en tecnologa curativa, en artifcio
prctico o en objeto de conversacin,
utopa y esperanza, alcanzan a todas las
personas, sin distincin. Cruzan todas
las fronteras, las geogrfcas, las discipli-
narias y las idiomticas. Se universalizan
las fantasas, las expectativas, las conse-
cuencias de lo tcnico y de lo cientfco.
Es el plano de lo moral.
Ya la interpretacin deja de ser un asun-
to crptico, reservado a los iniciados o a
los profanos educados. Afecta a todos y
puede ser por todos practicada. Por el
conversador ignorante, por el periodista
inexperto, por el enfermo esperanzado,
por los padres expectantes. Preocupa
al legislador, al abogado, al mdico, al
economista y al hombre y la mujer de
la calle. Todos entran ahora a un plano
discursivo en que el genoma es una en-
106 tica e Innovacin Tecnolgica
telequia remota pero actuante, algo pro-
misorio pero tambin peligroso, aquello
que puede transformar la vida para bien
o para mal.
Al modifcar los usos y las costumbres,
los productos de la ciencia dejan su apa-
cible neutralidad de las expertocracias
y se convierten en tema, argumento y
actitud de la sociedad entera. Provocan
emociones, esto es, movilizan afectos. Ya
sus efectos, considerados aisladamente,
no permiten reconocer lo que es factible
y lo que no lo es, lo que es apropiado o
inapropiado, lo que es bueno y lo que
es malo tcnicamente. Se mezclan con
el alma colectiva y sus propias modula-
ciones engendrando productos inespe-
rados, toda una cultura de los efectos,
de los afectos, de las esperanzas y de los
deseos. Tambin de los miedos que todo
progreso tecnolgico trae consigo.
La genmica es, por ende, un objeto
cultural que se ubica en planos distin-
tos dentro de discursos diferentes. Por
cierto, reclamar para uno de ellos hege-
mona o preeminencia es lo que suelen
hacer los grupos de expertos, porque las
expertocracias especialmente las tcni-
cas tienden a la autonoma y al control
de otros grupos mediante mecanismos
sociales cuya efcacia depende del poder
del grupo profesional.
La reflexin biotica
Reclmase para la biotica el estatuto de
un proceso social, de un procedimiento
tcnico y de un producto acadmico. El
ngulo de visin que ella provee en esta
materia se singulariza por abarcar los
discursos parciales desde una perspecti-
va excntrica, tolerando las distintas
visiones y convicciones de los agentes y
actores sociales. En tal sentido su culti-
vo dcese que es dialgico (no dialcti-
co), transdisciplinar y secular(7).
Hay muchas formas de considerar el
discurso que ha venido a llamarse bio-
tica. Desde luego, como el cultivo de
una forma de tica aplicada, heredera
del discurso flosfco y cultivable como
disciplina. Tambin, como una forma
de auxiliar a quienes toman decisiones
para que arriben a las que sean apro-
piadas y razonables. Y, fnalmente, un
modo de usar el dilogo para compren-
der, armonizar, justifcar y revisar con-
vicciones a veces antagnicas sobre lo
propio, lo bueno y lo justo(8,9).
Es este ltimo plano la biotica trans-
disciplinar, marginal y dialgica el que
escogemos para refexionar sobre las
posibilidades, reales o imaginadas, de la
genmica(10).
Es doblemente aconsejable hacerlo as.
Pues la voz de los expertos puede es-
tar contaminada por intereses propios
de su ofcio, de su necesidad de hacer
carrera y/o de las inevitables presiones
de sus pares. Y, por otra parte, son de
importancia, ms que los hechos y sus
interpretaciones, sus repercusiones,
tambin reales o imaginadas. Pues,
como Kant deca, doce Talers reales
son equivalentes a doce Talers imagi-
nados en sus efectos, si bien no en su
efcacia fnal.
107 Genmica y biotica: culturas epistmicas y construccin social
Con esto quiero insinuar que se concre-
ten o no los temores y los benefcios de
la genmica para la sociedad, lo que con
ellos se imagine o construya es tan real
como lo que dicen los expertos. Los efec-
tos sociales de una utopa son tan ver-
daderos como los de una realidad. Pues
la realidad es una forma de utopa que
suelen practicar los que saben de algo: en
este caso, los demiurgos coronados como
cientfcos, que publican en las revistas
de frontera y cuyas aseveraciones son no-
ticia de prensa. Para ellos, lo factible es,
simultneamente, lo permitido y lo per-
misible. Pero es de hacer notar que las
voces de los no expertos cobran impor-
tancia cuando el panorama de la ciencia
y de la tcnica desea mirarse en la amplia
perspectiva del bienestar humano, en
esa atalaya de lo global que muchos han
predicado y muy pocos fundamentado.
Es, pues, en esta perspectiva dialgica,
en el intersticio que dejan los saberes
constituidos, que se instala el dilogo
biotico sin la intencin de convencer
o vencer, y tampoco de generar certe-
zas, sino de permitir espacios a la diver-
sidad de conocimientos y creencias de
las sociedades modernas. Esta polifona
epistmica y esta polifona moral hacen
que hoy no pueda concitarse unnime
aceptacin o rechazo y que todas las de-
cisiones deban ser tomadas, en espritu
de democracias y consensos, en el mar-
co de dilogos tolerantes. Tal es el fun-
damento procedimental de la tica en
una sociedad humana en permanente
cambio, cuya supervivencia depende de
encontrar formas de convivencia.
El discurso biotico permite propo-
ner, justifcar, validar y aplicar normas
de comportamiento derivadas de y en
constante contrapunto con principios
ms generales, con valores o universa-
les de sentido moral, y con los hechos
puntuales de la experiencia. Este proce-
so que algunos llaman equilibrio re-
fexivo, pues va de lo general a lo par-
ticular y viceversa, y de lo concreto a lo
abstracto o de lo abstracto a lo concreto
hasta decantarse en opiniones y decisio-
nes es vlido mientras se respeten la
dignidad de las personas, el derecho a
disentir, las ocultas determinaciones de
la tradicin y la cultura y aquello que
facilite la vida humana. Lo factible no
es necesariamente lo legtimo, como
prueba el registro histrico de hechos
y circunstancias. Tampoco hay equiva-
lencia entre lo legal y lo legtimo, pues
lo legal a veces slo refrenda la prctica
habitual y la impone sin considerar las
condiciones que la prudencia aconseja
contemplar en los casos individuales.
Los temas y sus contextos
La ambiciosa meta de descifrar el ge-
noma, las manipulaciones, los resulta-
dos promisorios del trabajo con clu-
las troncales embrionarias y adultas, la
transferencia nuclear (clonacin), la
creacin de seres vivos transgnicos que
contienen genes de ms de una especie,
entre otros desarrollos tecnocientfcos,
producen, como es esperable, expecta-
tivas positivas y negativas. Hay quie-
nes vaticinan la destruccin de todo lo
conocido en una especie de pendiente
108 tica e Innovacin Tecnolgica
resbaladiza en que se perder el respe-
to por los valores y la dignidad del ser
humano. Otros esperan de tales avan-
ces curas milagrosas, derrota del ham-
bre en el mundo y hasta la posibilidad
de la inmortalidad para los individuos
de la especie humana. En el horizonte
creencial de cada grupo de personas se
celebra o se deplora algo que an no se
ha visto pero se anticipa. Entre las ve-
leidades de la profeca y la precisin del
pronstico, hay que reconocer que una
parte importante del debate transcurre
en un espacio de posibilidades fundadas
sobre las realidades de hoy.
Esta discusin prolptica, anticipatoria,
no debe impedir revisar algunos temas
que ya son corrientes para el pblico en
general.
Por ejemplo, la genetizacin de la
vida y de la medicina es una forma nue-
va de medicalizacin y el afanzamiento
del poder de un grupo de expertos que
parecen controlar lo ms esencial del ser
humano. Las enfermedades podrn ser
derrotadas, piensan los ms optimistas,
cuando se conozcan los secretos de la
vulnerabilidad, la predisposicin y el
riesgo individual(11). Se podr prevenir
la aparicin de dolencias y, en un pla-
no social, muchas poblaciones podrn
ser ayudadas a promover su salud y a
prevenir males mayores. A diferencia
del pasado, la informacin hoy recolec-
table sobre una persona permite saber
mucho sobre sus antepasados, sobre sus
parientes y sobre sus descendientes. Los
efectos de esa informacin sobrepasan el
mbito de lo individual y plantean pro-
blemas de confdencialidad y privacidad
a una escala inaudita y, en cierta medi-
da, imprevisible.
Con el conocimiento del destino gen-
tico (que no es necesariamente el des-
tino de la persona, pues en ste infu-
ye el ambiente de desarrollo) ser ms
frecuente una nueva categora de en-
fermos: los sanos enfermos. Personas
que por poseer una disposicin gentica
a ciertos trastornos debern ser trata-
das aunque no presenten sntomas ni
sufran menoscabos evidentes. El con-
cepto de riesgo, ya hoy un pilar de la
medicina moderna, deber ser reformu-
lado y cobrar an mayor importancia
en el futuro, junto a las clsicas nociones
de menoscabo, dolencia y enfermedad,
porque se tratar de un juicio tcnico,
imparcial y objetivo, impersonal y esta-
dstico. Un nuevo espacio de minora-
cin, de sufrimiento y de eventual ayu-
da se habr abierto(12).
El s mismo (self), la tradicional cons-
truccin de uno mismo a travs de lo
que los dems ven en uno, con los ojos
de los dems, se ver ampliado a un seg-
mento de vida que el propio sujeto no
ve ni controla, su patrimonio gentico,
del cual el individuo humano no es res-
ponsable, ni siquiera creador, sino tan
slo un intrprete, y no siempre el ms
autorizado. Conociendo su genoma, es
posible imaginar que cada cual tomar
decisiones apropiadas sobre su vida y
sus opciones. Desde luego, esto presu-
pondra substantivas modifcaciones en
109 Genmica y biotica: culturas epistmicas y construccin social
las legislaciones de algunos pases, toda
vez que decisiones individuales que las
contradijeren no podran ser implemen-
tadas. La libertad aparente ganada por
los individuos sera neutralizada por los
contextos jurdicos en que viven.
Estos desarrollos hacen preguntarse si
no signifcan acaso una despersonaliza-
cin, en el sentido individuante de la
palabra, un retorno a la medicina pre-
sujeto, o un salto a la tcnica post-suje-
to, que constituye y hace suyo el ideal de
la mquina. Como concatenacin nece-
saria y mecnica por antonomasia, uno
de los riesgos de la genomizacin de la
medicina, al menos en su interpretacin
simple, es deshacer la interpretacin or-
gansmica como metfora esencial de las
ciencias humanas y retornar a la slida
metfora de la mquina. Las consecuen-
cias, a la luz de la historia mdica, no
pueden ser neutras.
La transferencia nuclear y el empleo de
clulas embrionarias, temas que se vin-
culan y justifcan en sus aplicaciones
teraputicas, replantean tradicionales
disputas sobre la dignidad del ser hu-
mano, la libertad de eleccin como uno
de sus potenciales derechos, la creacin
artifcial de vida y otros asuntos que el
universo creencial de las religiones han
dominado y que siguen siendo, para los
creyentes, materia de imposible discu-
sin. Frente a esa postura, que aunque
no niega el avance cientfco lo pone al
servicio de la creencia en lo bueno y lo
acota, existe cada vez ms la soberbia
afrmacin de que por fn el proceso evo-
lutivo, autoconsciente ya en el ser huma-
no, se hace controlable y dirigible hacia
fnes elegidos por la misma humanidad
o, al menos, por quienes detentan poder.
Este conjunto de argumentaciones y
contraargumentaciones debe pasar por
las etapas de la claridad tcnica, la sol-
vencia cientfca y la deseabilidad moral,
que hemos mencionado antes. En cada
uno de esos planos existen divergencias
y convergencias y las proposiciones fna-
les dependern de que se respete lo que
es apropiado segn el arte, bueno segn
la ciencia y justo segn la moral(13,14).
Igualmente importantes son los desafos
planteados al Derecho y sus ciencias au-
xiliares, cuya normatividad y modo de
argumentacin debe acomodarse a las
nuevas posibilidades abiertas por las tec-
nologas genmicas, y que afectarn los
ordenamientos y las decisiones jurdicas
y morales(15).
En este tercer mundo, el de las decisio-
nes morales, hay preguntas particular-
mente relevantes para nuestros pases
latinoamericanos. Aunque la investiga-
ciln de frontera es en ellos escasa y su
contribucin reducida, los efectos de las
tecnologas genmicas se dejan sentir,
no solamente en el plano de las aplica-
ciones y los productos sino, ante todo,
en las consecuencias sociales. Es legtimo
preguntarse si hay que invertir los recur-
sos escasos de estas naciones en estudios
que solamente benefciarn, y en un fu-
turo no predecible, a grupos pequeos
dentro de su poblacin. Es correcto su-
poner que una sobretecnifcacin pueda
110 tica e Innovacin Tecnolgica
ahorrar el penoso camino de las etapas
del desarrollo hacia el bienestar, como
aseveran algunos, mas si ello se hace a
expensas de descuidar el sostenimiento
de las condiciones bsicas de vida o la
derrota de la pobreza y del hambre, no
se entiende bien el fundamento de esa
decisin. Para algunos signifcara re-
nunciar a la responsabilidad moral que
implica el desarrollo futuro de nuestras
poblaciones.
Por cierto, esta pregunta no implica
desconocer el valor de la ciencia y la
tcnica y su irreversible y necesario de-
sarrollo, incluso en las sociedades ms
retrasadas o menos alfabetizadas. Supo-
ne solamente que quienes deben tomar
decisiones cruciales, y todo el pblico,
sopesen los aspectos positivos y los
negativos en el plano de las realidades
contingentes, situados en el tiempo his-
trico y conscientes de que no hay de-
cisin sin efectos positivos y negativos
para alguien en algn lugar.
Tal vez la inevitable conclusin, a la
vista de las diversidades aparentes en las
legislaciones y en la soberana de los es-
tados nacionales, es que en temas como
ste, que plantean y demuestran una
planetizacin de las consecuencias, la re-
fexin no debiera conocer fronteras y la
legislacin debiera intentar aproximarse
a esos ideales universalistas que slo las
guerras masivas han sido capaces de des-
pertar(16). Los dilemas y sus efectos no
respetan fronteras, como no las respetan
los organismos patgenos y las crisis f-
nancieras.
Metas, deberes, derechos
Parece posible formular algunas direc-
trices sobre cmo sera la regulacin de
la ciencia y la utilizacin de sus produc-
tos tomando en cuenta el triple aspecto
de lo propio o apropiado, lo bueno
y lo justo.
Lo propio es aquello realizado segn
dicta el arte, el buen arte. Nada hay que
pueda decirse a favor de un trabajo mal
realizado. Lo tico es, en primersimo
lugar, lo que tcnicamente est bien he-
cho. Sin embargo, aunque esta es una
condicin necesaria de la eticidad, ob-
srvese que no es sufciente. Probable-
mente, el arte de un buen bandido con-
siste en ser un buen bandido. Pero eso
no lo convierte en un bandido bueno.
Para esta segunda connotacin precisa-
mos saber algo sobre las consecuencias
de sus acciones.
La califcacin de bueno se emplea aqu
sin ninguna intencin dulzona. Lo que
hace bien puede ser aquello que est bien
hecho, pero tambin lo mal hecho. Dice
el refrn popular, para pasarlo bien hay
que portarse mal. Y hay en ello la adver-
tencia de que lo bueno, en este contexto,
es lo que hace bien, en el sentido de
perfeccionar lo que las personas, en tan-
to personas, ms estiman para hacerse y
ser mejores. Nadie duda de que hacer
el bien tambin hace bien a quien lo
realiza. Y este hacer bien se transforma
en hacerse bueno cuando es constante
atributo de la vida personal. Todo buen
egosta ha de ser altruista por esta curiosa
y paradjica dialctica.
111 Genmica y biotica: culturas epistmicas y construccin social
Lo justo, como hemos indicado, es
aquello que puede generalizarse en tan-
to norma de conducta. El imperativo
categrico de Kant, el principio proce-
dimental de universalizacin de normas
de Habermas y Apel, el momento deon-
tolgico de la refexin, en fn, el sentido
comn y la experiencia histrica sealan
que sobreviven mejor aquellas prcticas
que el cuerpo social toma como propias
y que se aplican universalmente en una
comunidad.
Lo propio, lo bueno, lo justo. De esta
trada podran derivarse numerosas
consecuencias de orden prctico. Pue-
de servir para generar consensos sobre
procedimientos destinados a lograr la
vida buena. No obstante, no todo est
dicho con este esquema. Por de pronto,
debe indicarse que nada reemplaza a la
buena conciencia y a la conciencia del
valor en el hacer. No hay norma escrita
ni legislacin que pueda reemplazar la
intimidad responsable de investigado-
res y mdicos humanamente formados
y conscientes de su misin y del modo
en que ella puede ser cabalmente puesta
al servicio de las personas y del futuro.
La factibilidad tcnica es una amenaza
cuando, como deca Le Dantec, la cien-
cia se practica sin conciencia.
Casi cada principio o norma, de los mu-
chos que son ya de rigor en la investiga-
cin y en la asistencia sanitaria, esconde
una pluralidad de aspectos y puede ser
interpretado desde muchos puntos de
vista. As, por ejemplo, la idea del con-
sentimiento informado puede ser una
forma de obtener ms fcilmente el apo-
yo de los sujetos, en cuyo caso se preocu-
pa el investigador de sus propias metas.
Tambin puede ser interpretada como
un deber del buen cientfco, que respe-
ta la norma de su ofcio pero tambin
la norma social del benefcio comn. Y,
fnalmente, puede ser descrita como un
modo de respetar los derechos de las per-
sonas a saber qu se har con ellas.
En esta perspectiva, la tarea del dilogo
y la deliberacin es especifcar los prin-
cipios y las situaciones que plantea cada
caso y cada proyecto, examinar si las
decisiones responden a metas, deberes
o derechos y proponer aquellas que res-
guarden la dignidad de las personas y su
carcter de agentes de su propio futuro.
La supervivencia que preocupaba a Van
Rensselaer Potter se funda en la adecua-
da convivencia y sta en la iluminacin
de los verdaderos motivos detrs de los
actos, las intenciones de los actores y, f-
nalmente, los intereses sociales.
La tarea del discurso biotico en su rela-
cin con la genmica, ms que imponer
restricciones, es informar o dar for-
ma a un cuerpo coherente de razones
no solamente para practicar la ciencia y
la tcnica, sino para perfeccionarlas se-
gn los dictados de la razn y la emo-
cin humanas.
Antes de pontifcar sobre lo que debie-
ra hacerse, es menester un momento
emprico, una verdadera prospeccin
de creencias y convicciones, para ase-
gurarse de que las afrmaciones sobre
112 tica e Innovacin Tecnolgica
nuestro continente y sus habitantes
corresponden efectivamente a lo que
estos piensan de s mismos. Tal mo-
mento emprico exige recolectar per-
cepciones y opiniones de las personas,
desde su misma circunstancia. La po-
tencial utilidad de esta informacin
debe buscarse en la reconstruccin del
imaginario colectivo en torno a uno de
los grandes temas de la vida contem-
pornea. Tiene, adems, implicaciones
ticas, econmicas y jurdicas, adems
de su relevancia para el trabajo legis-
lativo que ser de rigor emprender en
todos los pases de la regin latinoame-
ricana y caribea.
Saber, querer, poder. Tareas
sociales para regular la ciencia
En su informe sobre genmica y salud
mundial, el Comit Asesor para Inves-
tigacin en Salud de la Organizacin
Mundial de la Salud(17) destaca que
hay muchas condiciones que sera de-
seable promover para usar efcazmente
el conocimiento genmico en un plano
de justicia universal. Este documento,
felizmente, no se desliza como sera
esperable a la admonicin piadosa y al
desarrollismo ingenuo que protectora-
mente aconseja a los ms pobres qu
deben hacer. De su lectura se despren-
de que la utilizacin social benfca del
conocimiento depende de tres consti-
tuyentes. Por una parte, el saber, que
aqu dejamos simplifcadamente como
el resultado del trabajo cientfco y su
incorporacin a prcticas sociales. Pero
tan importante como el saber, en las
democracias, es la voluntad popular
(con lo discutible que pueda ser averi-
guar cmo se expresa), que englobamos
en el trmino querer. El cuerpo social
quiere o no quiere determinados pro-
ductos y servicios y se expresa a travs
de lenguajes tan diversos como la auto-
ridad y el mercado. Y, fnalmente, est
el tema del poder. Una vez manifestada
una voluntad en base a un saber, debe
haber poder para aplicarla en conse-
cuencia. Por cierto, el trmino poder
es polismico y hay al menos dos sen-
tidos relevantes aqu, circunscritos por
las palabras francesas pouvoir y puisan-
ce, o las alemanas Macht y Gewalt. Se
trata en un caso del poder aceptado y
legtimo y, en otro, del poder impuesto
e ilegtimo. No se trata, como se obser-
va, de legalidad, pues hay legalidades
ilegtimas. Lo que legitima el uso de
una fuerza es la aceptacin positiva
de aquellos en quienes se aplicar y no
sencillamente su resignada tolerancia.
Las regulaciones sobre la ciencia gen-
mica pueden depender del autocontrol
de la comunidad cientfca, de la pre-
sin ejercida por la opinin pblica
y de las normas escritas. En cualquier
caso, por las consecuencias universales
y globales que tendr la investigacin
y sus aplicaciones, es deseable que la
edad de los derechos ecolgicos, los
de la tercera generacin despus de los
polticos y los culturales, se entienda
requiriendo una compaa de refexi-
vos individuos pensantes, que sepan
entender las numerosas culturas que
construyen el saber en sociedad, lo
113 Genmica y biotica: culturas epistmicas y construccin social
transforman y lo usan. Para esta poli-
fona cultural, moral y epistmica es
que ponemos a punto las herramientas
de la biotica.
Referencias
1. Knorr-Cetina K. Wissenskulturen. Ein Verglecih naturwissenschaftlicher
Wissensformen. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag; 2002.
2. Bernard C. Introduccin al estudio de la medicina experimental (1865). Buenos
Aires: El Ateneo; 1959.
3. Lolas F. Notas al Margen. Ensayos. Santiago de Chile: Editorial Cuatro Vientos;
1985.
4. Lolas F. Dato y noticia. En: Ensayos sobre ciencia y sociedad. Buenos Aires: Estudio
Sigma; 1995.
5. Deutscher Bundestag. Bericht der Enquete-Kommission Recht und Ethik der
modernen Medizin. Bundestagdrucksache 14/3011, Berlin, 2000.
6. Lolas F. Proposiciones para una teora de la medicina. Santiago de Chile: Editorial
Universitaria; 1992.
7. Lolas F. Temas de Biotica. Santiago de Chile: Editorial Universitaria; 2002.
8. Lolas F. Biotica. El dilogo moral en las ciencias de la vida. 2 edicin. Santiago de
Chile: Editorial Mediterrneo; 2001.
9. Lolas F. Biotica. O que , como se faz. Sao Paulo: Edicoes Loyola; 2001.
10. Lolas F. Biotica y antropologa mdica. Santiago de Chile: Editorial Mediterrneo;
2000.
11. Lolas F. Biotica y medicina. Santiago de Chile: Editorial Biblioteca Americana;
2002.
12. Lolas F. Ms all del cuerpo. La construccin narrativa de la salud. Santiago de Chile-
Buenos Aires: Editorial Andrs Bello; 1997.
13. Harris J. Supermn y la Mujer Maravillosa. Las dimensiones ticas de la biotecnologa
humana. Madrid: Tecnos; 1998.
14. Lolas F. La clonacin reproductiva de humanos. Conferencia en el 3er Encuentro
Latinoamericano de Derecho, Biotica y Genoma Humano, Santiago de Chile,
Agosto 28, 2001. Publicado como fascculo en Coleccin Ideas, Ao 4, N 31
(parte del texto Genmica, Sociedad y Biotica). Santiago de Chile: Fundacin
Chile 21.
15. Figueroa Yez G. Derecho civil de la persona. Del genoma al nacimiento. Santiago
de Chile: Editorial Jurdica; 2001.
16. Gracia D. Libertad de investigacin y biotecnologa. En: Gafo J, (ed.) tica y
Biotecnologa. Madrid: Universidad Pontifcia Comillas; 1993.
114 tica e Innovacin Tecnolgica
17. Advisory Committee on Health Research. Genomics and World Health. Ginebra:
World Health Organization; 2002.
115
Introduccin
La construccin de la Unin Europea
es un proceso de dimensiones histricas
que ha permitido la creacin de uno de
los mayores mercados del mundo. Sin
embargo, el proceso no es nicamente
econmico sino que se ha extendido,
con las difcultades conocidas por todos,
a mltiples aspectos de las actividades de
las sociedades europeas. Por ejemplo, en
este momento se est procediendo a la
homogenizacin de los sistemas univer-
sitarios, lo cual debera facilitar una gran
movilidad de estudiantes y profesionales
entre los distintos pases de la Unin. El
programa marco de investigacin, ins-
trumento de garanta de la competitivi-
dad de las empresas europeas y de coor-
dinacin entre las polticas cientfcas
de los pases, tiene una infuencia cierta
sobre la ciencia europea. En su sptima
versin que comenzar a funcionar a
partir de 2007 su presupuesto se ha in-
crementado en ms de un 70%, demos-
trando la voluntad de la Unin Europea
de apostar por la investigacin cientfca
y tecnolgica.
La lgica del espacio nico para los fu-
jos de mercancas y personas ha llevado
a la necesidad de regular aspectos muy
diversos de la vida econmica y social.
Si nos fjamos en aspectos ligados a las
ciencias y tecnologas de la vida, se ha
creado en Europa una Agencia del Me-
dicamento, que proporciona un sistema
comn para la aprobacin de las nuevas
medicinas o una Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria, cuya funcin es
dar una base cientfca a las decisiones
sobre estas materias en Europa. Ellas
van desde los aditivos alimentarios a los
organismos modifcados genticamente,
o los riesgos biolgicos en la alimenta-
cin de los que en Europa tuvimos un
ejemplo dramtico hace pocos aos en
el caso de la llamada enfermedad de las
vacas locas. Tambin se han aprobado
directivas sobre las patentes biotecnol-
gicas y sobre las condiciones para la co-
mercializacin de pruebas genticas o de
organismos modifcados genticamente,
por ejemplo.
Si la Unin Europea se ocupa de investi-
gacin biomdica, de transgnicos o de
comercializacin de pruebas genticas,
no puede sorprender que se planteen
cuestiones de base tica que la Unin
como tal tiene que considerar. Ello no
El grupo europeo de tica de las ciencias y las
nuevas tecnologas
Pere Puigdomnech Rosell
116 tica e Innovacin Tecnolgica
quiere decir que la Unin tome deci-
siones que impliquen la formulacin de
una tica comn o que esta se imponga
a la totalidad de los pases miembros.
Sera algo que estara fuera de sus com-
petencias. Sin embargo, existen decisio-
nes que afectan al conjunto de pases de
la Unin y para las cuales no se puede
ignorar que se dan confictos de valores.
Si se deben tomar decisiones, es obvio
que estos confictos deben abordarse.
Por estas razones, en 1991, bajo la pre-
sidencia de Jacques Delors, se cre con
el nombre de Group of Advisers on the
Ethical Implications of Biotechnology
(GAEIB) una instancia de refexin
sobre los aspectos ticos de las nuevas
tecnologas, cuya funcin era asesorar
al presidente de la Comisin Europea
sobre estos temas. En el complejo en-
tramado de instituciones de la Unin,
en el que intervienen el Parlamento
Europeo, elegido por sufragio universal
por los ciudadanos europeos, y el Con-
sejo, que rene a representantes de los
estados miembros que retienen su sobe-
rana, la Comisin es el rgano comn
de la Unin que propone y ejecuta las
directivas europeas. Este grupo asesor se
convirti en el European Group on Ethics
in Science and New Technologies (EGE)
en 1997 y se ha renovado dos veces, por
lo que el actual grupo, nombrado en
2005, es la tercera versin del mismo.
En la actualidad est formado por quin-
ce miembros, lo cual implica que no
hay un miembro por cada uno de los
25 Estados que conforman la Unin,
sino que son nombrados en su calidad
individual sin que ostenten ninguna re-
presentacin nacional.
Como dice su mandato, se trata de un
grupo multidisciplinar e independiente,
que integran personas con formacin
flosfca, jurdica, mdica y cientfca.
Para llegar a una opinin, el grupo deli-
bera internamente y recaba informacin
de expertos externos, de estudios que
puede contratar y de audiciones pblicas
a las que invita a participar a cualquier
grupo que tenga algo que decir sobre
la cuestin que se est analizando. Las
cuestiones son propuestas por el presi-
dente de la Comisin Europea y pueden
proceder de la iniciativa de algn comi-
sario de la Unin, del Parlamento Euro-
peo o del propio Grupo. La consulta de
la opinin del Grupo aparece en Direc-
tivas Europeas como, por ejemplo, la de
liberacin intencionada de organismos
modifcados genticamente
Las opiniones publicadas en los ltimos
aos constan de tres partes bien diferen-
ciadas. En primer lugar, se describe la
iniciativa de la opinin y las directivas,
legislaciones u opiniones europeas o in-
ternacionales que tienen una relacin
ms estrecha con la cuestin planteada;
en segundo trmino, se repasa el estado
de la cuestin en sus aspectos cientfco,
jurdico y tico, y, en tercer lugar, se for-
mula la opinin del grupo en trminos
que puedan ser comprendidos y utiliza-
dos por los destinatarios de la misma,
que son los responsables polticos euro-
peos.
117 El grupo europeo de tica de las ciencias y las nuevas tecnologas
Aunque la tradicin del grupo es llegar
a una opinin consensuada por todos
sus miembros, se prev la existencia de
apreciaciones disidentes que son publi-
cadas en el mismo texto de la opinin.
Una vez redactada la sentencia, sta es
frmada por los miembros del grupo,
entregada al presidente de la Comisin
Europea y publicada al mismo tiempo
de forma ntegra en la Web del grupo,
junto con los estudios y actas de los ta-
lleres pblicos que se hayan realizado.
Las opiniones del grupo entre
2001 y 2005
El EGE formul durante su mandato,
entre 2001 y 2005, cinco opiniones. La
primera(1) se ocup de Aspectos ticos
de la patentes que incluyen clulas ma-
dre de origen embrionario humano. La
dimensin europea de esta opinin est
clara si se tiene en cuenta que existe una
directiva continental que regula las pa-
tentes de productos biotecnolgicos. La
dimensin tica no se le escapa a nadie
que haya seguido las discusiones sobre
la produccin de clulas madre a par-
tir de embriones humanos. Se trata de
una opinin compleja en la que se con-
sideran las bases de la legislacin sobre
patentes y su justifcacin, los aspectos
legales que, en particular, delimitan el
campo de aplicacin de las mismas y los
aspectos ticos del uso de embriones. En
la declaracin se trata de delimitar en
qu momento de su cadena de produc-
cin se podra considerar el punto en el
que lneas celulares derivadas de clulas
embrionarias pueden ser objeto de pa-
tente. En este caso se produjo una opi-
nin disidente por parte de un miembro
del grupo que consider que en ningn
caso clulas de origen embrionario hu-
mano pueden ser objeto de patente.
La segunda opinin(2) tuvo por objeto
pronunciarse sobre Aspectos ticos de
los ensayos clnicos en pases en desa-
rrollo. La pregunta tiene como punto
de partida los proyectos que la Unin
Europea fnancia para el desarrollo de
frmacos que pueden ser de inters para
pases en desarrollo. Este tipo de proyec-
tos pueden incluir la necesidad de efec-
tuar ensayos clnicos para probar la ef-
cacia del frmaco o de un tipo especfco
de administracin del mismo adaptado
a situaciones distintas de las europeas.
En estas circunstancias, el Comisionado
para la Investigacin pregunt al EGE
cules seran las condiciones ticas exi-
gibles para realizar estos ensayos. Igual
que en otras opiniones, el grupo exami-
n la situacin de los ensayos clnicos en
Europa y en otros pases. En la opinin
se enfatiza en la obligacin de encontrar
un equilibrio entre el estmulo a la in-
versin en frmacos que sean tiles en
tratamientos para los que los benefcios
industriales son probablemente muy
reducidos y la necesidad de que los en-
sayos clnicos se hagan en condiciones
comparables a los que se realizan en los
pases desarrollados. Se propone una re-
fexin sobre el signifcado del consen-
timiento informado o de la necesidad
de que existan normas ticas en estos
pases y sobre la importancia del place-
bo cuando se trata de tratamientos que
118 tica e Innovacin Tecnolgica
pueden ser tiles en condiciones menos
favorables a las que se dan en los pases
desarrollados.
La tercera opinin(3) se formul por
iniciativa del mismo grupo y como con-
secuencia de una refexin previa efec-
tuada por el grupo anterior, y preten-
di analizar los Aspectos ticos de los
tests genticos en el lugar de trabajo.
Se trata de una cuestin que se plantea
de forma creciente en algunos pases en
los que existe una oferta de estos siste-
mas de anlisis genticos basados en
polimorfsmos del DNA y que se espera
aumente de forma considerable en los
prximos aos. El grupo consider la
cuestin y propuso que estas pruebas se
realicen de forma similar a los anlisis
mdicos que se llevan a cabo en el mar-
co de la medicina laboral. Se recuerda
la necesidad de que su validez est con-
trastada, que exista un consentimiento
por parte del trabajador y que, como en
los dems actos mdicos que se llevan a
cabo en el entorno laboral, el resultado
sea confdencial.
La cuarta opinin(4) del grupo tuvo por
objeto los Aspectos ticos de los bancos
de sangre de cordn umbilical huma-
nos. La Comisin Europea se encon-
traba preocupada por la proliferacin
de bancos privados que ofrecan este
servicio en algunos pases europeos. El
grupo realiz un trabajo de recoleccin
de informacin sobre los usos actuales
de las clulas de sangre de cordn um-
bilical y sus perspectivas futuras, y sobre
las condiciones en las que se depositan
muestras y se utilizan en los bancos, tan-
to privados como pblicos. Formula su
apoyo a los bancos pblicos existentes
y a su desarrollo, y muestra su preocu-
pacin por la existencia de los bancos
privados. En la opinin se propone que
stos slo deberan autorizarse con una
adecuada informacin al posible usua-
rio (incluyendo el hecho de que, en la
actualidad, la sangre de cordn umbi-
lical no tiene un uso demostrado para
el mismo donante) y con unos criterios
de calidad de las muestras iguales a los
que se exigen en los bancos pblicos. El
grupo concluye formulando su deseo de
que en Europa se lleve a cabo una re-
fexin sobre el lugar que debe ocupar
el mercado en los productos y servicios
mdicos.
La quinta y ltima opinin formulada
por el grupo en 2005(5) fue tambin
asumida por iniciativa propia y tena por
propsito examinar las relaciones entre
las nuevas tecnologas de la electrni-
ca y de las telecomunicaciones con las
funciones del cuerpo humano. Se titul:
Aspectos ticos de los implantes ICT
en el cuerpo humano. Se trata de un
tipo de aplicaciones que estn comen-
zando a utilizarse de forma creciente,
como los implantes cocleares que tienen
ya un uso extendido para individuos
con ciertos tipos de sordera. Tambin se
estn utilizando implantes electrnicos
para reconocer individuos, ya sea por
razones comerciales o de seguridad. Las
perspectivas, tanto en las aplicaciones
mdicas como de reconocimiento y de-
teccin de individuos, son vastas; en el
119 El grupo europeo de tica de las ciencias y las nuevas tecnologas
caso de las primeras, el grupo se plante
los aspectos de fabilidad, accesibilidad
y reversibilidad de los implantes. Sin
embargo, se estableci la difcultad de
diferenciar entre reparacin de un dao
y el aumento de capacidades fsicas e in-
telectuales, que algunos plantean como
un paso hacia un nuevo tipo de indi-
viduo humano. El grupo propuso una
actitud de extrema prudencia con estas
aplicaciones. Lo mismo ocurri con la
identifcacin de individuos en la que
puede estar en juego la proteccin de la
privacidad. Una de las conclusiones lla-
m la atencin de la Comisin Europea
para que regule estas aplicaciones, que
aumentan rpidamente en Europa sin
que hayan merecido la aprobacin de
un marco adecuado.
El nuevo grupo (2005-2009)
En 2005, el presidente de la Comisin
Europea procedi al nombramiento de
un nuevo grupo(6). El nmero de sus
miembros se ampli de 12 a 15 para
incorporar a miembros de los pases re-
cientemente afliados a la Unin, que
ha pasado a tener 25 Estados miembros.
La composicin se alter con una ma-
yor presencia de personas con una base
mdica y en la orientacin confesional
de sus integrantes. Hay algunos cam-
bios en el mandato del EGE, entre ellos
que la convocatoria a cualquier persona
o grupo interesado en el tema objeto de
la opinin pasa de ser opcional a obliga-
torio. Se han planteado ya tres temas de
discusin al grupo: el primero, en el que
existe ya un primer borrador de la opi-
nin, trata de los aspectos ticos de la
nanomedicina. Existe tambin una peti-
cin para que el grupo se plantee los cri-
terios segn los cuales pueden aprobarse
proyectos de investigacin fnanciados
por la Unin y en los que se utilicen
clulas madre embrionarias de origen
humano. Finalmente, existe tambin
una peticin para plantearse los aspec-
tos ticos de las nuevas tecnologas apli-
cadas a la agricultura y la alimentacin.
Se ha hecho ver, asimismo, la voluntad
de que el EGE no formule nicamente
opiniones completas, lo que lleva mu-
cho tiempo, sino tambin juicios ms
breves o declaraciones sobre temas con-
cretos de inters inmediato. De hecho,
el grupo anterior ya realiz una declara-
cin corta alertando de la proliferacin
de tests genticos diversos, incluyendo
los de paternidad por Internet. La pri-
mera opinin del nuevo grupo se espera
que est fnalizada en el transcurso del
presente ao.
Referencias
1. Nielsen L, Whittaker P. (rapporteurs). Ethical aspects of patenting inventions
involving human stem cells. European Group of Ethics of Sciences and New
Technologies. European Commission, 7 de mayo de 2002. 19 pp. Available from:
http://ec.europa.eu/european_group_ethics/docs/avis16_en.pdf
120 tica e Innovacin Tecnolgica
2. De Beaufort I, Englert Y. (rapporteurs). Ethical aspects of clinical research in developing
countries. European Group of Ethics of Sciences and New Technologies. European
Commission, 4 de febrero de 2003. 16 pp. Available from: http://ec.europa.eu/
european_group_ethics/docs/avis17_en.pdf
3. Whittaker P, Alivizatos N. (rapporteurs). Ethical aspects of genetic testing in the
workplace. European Group of Ethics of Sciences and New Technologies. European
Commission, 18 de julio de 2003. 17 pp. Available from: http://ec.europa.eu/
european_group_ethics/docs/avis18_en.pdf
4. Puigdomnech P, Virt G. (rapporteurs) Ethical aspects of umbilical cord blood
banking. European Group of Ethics of Sciences and New Technologies. European
Commission, 16 de marzo de 2004. 23 pp. Available from: http://ec.europa.eu/
european_group_ethics/docs/avis19_en.pdf
5. Rodot S, Capurro R. (rapporteurs) Ethical aspects of ICT implants in the human
body. European Group of Ethics of Sciences and New Technologies. European
Commission. 16 de marzo de 2005. 36 pp. Available from: http://ec.europa.eu/
european_group_ethics/docs/avis20_en.pdf
6. European Group of Ethics of Sciences and New Technologies. European Commission.
Available from: http://ec.europa.eu/european_group_ethics/mandate/index_en.htm
II. INNOVACIN Y PROPIEDAD INTELECTUAL
Propiedad intelectual y biotecnologa en Amrica Latina:
situacin, retos y posibilidades
Alma Eunice Rendn Crdenas
Condicionantes valricos y de polticas pblicas en
la innovacin en medicamentos
Jos Manuel Cousio Lagarrigue
La dimensin tica en las patentes biotecnolgicas
Salvador Daro Bergel
123
Introduccin
Los prodigiosos avances experimenta-
dos en las ltimas dcadas, tanto en el
campo de la gentica como en el de la
biologa molecular, han generado una
verdadera conmocin, no slo en el m-
bito de las ciencias de la vida, sino, es-
pecialmente, en el de las disciplinas del
deber ser y, sobre todo, en los sistemas
de Propiedad Intelectual (PI). Dentro
del marco de globalizacin y desarrollo
en el que vivimos, las ciencias biolgicas
son tambin ciencias sociales y de all la
importancia de analizar temas como el
presente.
Los grandes adelantos en materia de
biotecnologa han infuenciado enor-
memente la evolucin y modifcacin
de los sistemas de PI, haciendo posible
la obtencin de patentes relacionadas
con materia viva y ocasionando un im-
portante debate al respecto. Por ello, la
primera parte de este trabajo aborda la
inclusin de la biotecnologa en el m-
bito de la PI.
En la segunda parte se examina la si-
tuacin internacional y los tratados
y acuerdos relacionados con el tema.
Propiedad intelectual y biotecnologa en Amrica
Latina: situacin, retos y posibilidades
Alma Eunice Rendn Crdenas
Permite entender algunos cambios en
las legislaciones nacionales latinoame-
ricanas, as como observar la tendencia
internacional al respecto de la PI y la
biotecnologa.
La tercera parte revisa la situacin en
Amrica Latina, las tendencias e infor-
macin relativa a patentes y biotecno-
loga, y las difcultades y trabas que se
presentan en nuestra regin.
Las conclusiones aportan algunas impli-
caciones y hacen recomendaciones para
la difusin y desarrollo de la biotecnolo-
ga en Latinoamrica.
Propiedad Intelectual y
biotecnologa
1. Generalidades y objetivos del
sistema de Propiedad Intelectual
Desde sus orgenes (a fnales del siglo
XVII), el sistema de patentes fue ideado
como una especie de contrato social
entre los inventores y la sociedad(1). A
travs de ste, los inventores tienen la
certeza de obtener provecho y cubrir
los gastos realizados en sus invenciones,
as como compartir con los fabricantes
124 tica e Innovacin Tecnolgica
e industriales las ventajas y el provecho
ligados a su explotacin comercial.
Por otra parte, los inventores se ven obli-
gados a divulgar la informacin relativa
a sus invenciones para el bienestar de
la sociedad. En esta lgica, observamos
que la preservacin de un equilibrio jus-
to entre los intereses del inventor y los de
la sociedad reviste una dimensin tica.
Los propsitos bsicos de la PI son, por
una parte, premiar a quienes se dedican
a generar conocimiento, protegindolos
de los competidores que pretenden tra-
bajar e investigar utilizando su tecnolo-
ga, y, por otra, lograr una transferencia
efciente de ese conocimiento.
2. La biotecnologa como materia
patentable: de la materia
inanimada a lo viviente
Al momento de crearse el sistema de pa-
tentes o PI, no se tena pensado paten-
tar elementos vivos, la proteccin estaba
planeada slo para cosas inanimadas,
sobre todo en el rea de metalmecnica,
qumica y electricidad. Es por ello que
no ha sido fcil ni rpida la inclusin de
lo viviente en la esfera de lo patentable.
Las ciencias biolgicas se haban con-
tado entre las ms puras o bsicas
hasta hace unos tres lustros, cuando los
inventores de las universidades de Cali-
fornia y Stanford inventaron la tcnica
del ADN (cido desoxirribonucleico)
recombinante. Con sta fue posible ex-
traer informacin gentica de un orga-
nismo e introducirla en otro. Cualquier
barrera planteada por la incompatibili-
dad sexual o por diversidad de especies
o gneros qued tericamente elimina-
da con la nueva tcnica. As, repentina-
mente, la biologa se convirti en una
ciencia aplicada con grandes y lucrativas
promesas para el comercio(2).
3. El caso Charkabarty. Un hito
en la historia de la PI
El caso ms signifcativo y famoso, re-
lacionado con la evolucin del sistema
de patentes y con la integracin de lo
viviente a este sistema, es el famoso
Charkabarty vs. Diamond, ya que, si
bien existan algunos precedentes de
patentes otorgadas a mtodos de fer-
mentacin siendo los ms conocidos
los ttulos otorgados a Louis Pasteur
por la ofcina de Estados Unidos para
mejoras en la fabricacin y preservacin
de la cerveza en 1873, el gran paso se
dio con la decisin de la Corte Suprema
respecto de este caso en 1979.
El cientfco Anandas Charkabarty soli-
cit una patente por 36 reivindicaciones
referidas a una bacteria del gnero de
las seudomonas, que no se encuentran
en estado natural y que contienen plas-
mados con la capacidad de degradar
diferentes hidrocarburos. La invencin
de Charkabarty consisti en transferir y
mantener en una sola bacteria las carac-
tersticas de otra, de manera que la bac-
teria original tuviera no slo sus propias
caractersticas para degradar algunos
hidrocarburos, sino tambin las de la
bacteria donante para degradar otros
1
.
1 Patente 206 USPQ, 1980:196
125 Propiedad intelectual y biotecnologa en Amrica Latina: situacin, retos y posibilidades
En el caso de la bacteria de Charkabar-
ty, si bien la actividad inventiva, la no-
vedad y la aplicacin industrial estaban
presentes, la United States Patent Ofce
(USPTO) neg, en principio, la posibi-
lidad de patentarla por considerar que
la intencin de la Ley no era dar dere-
chos de propiedad sobre materia viva,
tales como los microorganismos crea-
dos en el laboratorio. Sin embargo, ms
tarde, la Corte Suprema de los Estados
Unidos ratifc la decisin de la Corte
de Apelaciones de Aduanas y Patentes,
y sostuvo que el hecho de que los mi-
croorganismos tuvieran vida no guarda-
ba signifcado legal a efectos del derecho
de patentes.
La decisin de la Corte en este caso tuvo
un efecto disparador en la investigacin
en biotecnologa, ya que el nmero
de patentes registradas por esa ofcina
en ingeniera gentica se increment
considerablemente, pasando de 20, en
1980, a 39, en 1981 y a 110 en 1982.
En 1988, 5.850 solicitudes en el rea de
biotecnologa an no haban sido ana-
lizadas
2
.
En 1988, esa misma ofcina concede la
primera sobre un mamfero, el Onco-
mouse de Harvard, al que se insertaron,
en estado embrionario, secuencias on-
cognicas en su lnea germinal, lo que lo
haca hipersensible a elementos cancer-
genos, incrementndose as su posibili-
dad de desarrollar tumores malignos
3
.
Su aplicacin industrial consista en po-
der analizar materiales sospechosos de
producir cncer.
La solicitud de patente se introdujo ms
tarde en la Ofcina Europea de Paten-
tes (OEP), en donde se neg la posibi-
lidad de patentar animales como tales.
El Convenio de Munich, administrado
por la OEP, establece en su artculo 53,
literal b, que no se concedern paten-
tes para: Las variedades vegetales o las
razas animales, as como los procedi-
mientos esencialmente biolgicos de ve-
getales o animales, no aplicndose esta
disposicin a los procedimientos micro-
biolgicos ni a los productos obtenidos
por dichos procedimientos.
A pesar de esta primera negativa, los
interesados apelaron a dicha decisin
y, en 1991, la Divisin de Examen de
la OEP reconoci la patentabilidad de
animales manipulados genticamente,
concediendo, fnalmente, la patente del
Oncomouse el 13 de mayo de 1992. Esta
decisin signifc un paso muy impor-
tante en el patentamiento de material
vivo para Europa
4
, donde el proceso ha
sido ms lento que en Estados Unidos.
3
Reporte del OTA Congress of the United States
New Developments in Biotechnology. Washing-
ton: 1989.12
4 Las primeras patentes relacionadas con mate-
rial vivo se concedieron en 1981 para microor-
ganismos y en 1989, para plantas genticamen-
te manipuladas.
2 Entrevista con Bridids QUINN. Deputy Di-
rector and press secretary, Ofce of Public Afairs.
USPTO: Junio 2003.
126 tica e Innovacin Tecnolgica
Marco internacional
Es necesario, en primer trmino, ana-
lizar los acuerdos internacionales que
versen o estn relacionados con PI y, en
segundo lugar, observar su infuencia en
las legislaciones nacionales de los pases
estudiados, as como la importancia de
estos tratados y su impacto en las paten-
tes biotecnolgicas.
1. Acuerdos internacionales
en materia de PI y su reciente
evolucin
Cuando hablamos de PI y del marco
internacional, es preciso mencionar a
la Organizacin Mundial de Comer-
cio (OMC). La agencia de las Naciones
Unidas, creada en 1967 con el propsi-
to de promover tanto la proteccin de
la PI en el mundo como la cooperacin
administrativa entre los organismos res-
ponsables y relacionados con esta ma-
teria, es la Organizacin Mundial de
Propiedad Intelectual (OMPI). Desde
su creacin, se ha esforzado por armo-
nizar las legislaciones de PI, particular-
mente las de propiedad industrial. Si
bien la OMPI es el rgano internacio-
nal responsable de todas las cuestiones
vinculadas con la PI, el acuerdo ms
importante en la materia se realiz en el
marco y negociaciones de la OMC y no
de la OMPI.
En 1994, algunos pases desarrollados,
encabezados por Estados Unidos, intro-
dujeron el tema de PI en las negociacio-
nes de la OMC, lo que llev a la frma
de los Acuerdos de la OMC sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comer-
cio, mejor conocidos por su sigla en
ingls TRIPS. A raz de la creacin de
estos tratados, la OMPI obtiene mayor
presencia en el plano internacional.
2. Algunas estructuras legales
internacionales
Tratado Internacional de
Cooperacin en Materia de Patentes
(PCT)
Creado en 1970, establece un meca-
nismo para la solicitud de patentes en
varios pases simultneamente, con el
fn de divulgar la informacin sobre las
invenciones y el estado de la tcnica de
las mismas.
Tratado sobre el Derecho Sustantivo
de Patentes (TDSP)
Se ocupa del ncleo de las patentes, es
decir, de qu puede o no ser patentado,
bajo qu condiciones y con qu efectos.
Estos son los puntos ms importantes
para la armonizacin del sistema de pa-
tentes, ya que si estos asuntos no estn
claros no puede solicitarse una patente
mundial, sin importar qu tan adecua-
dos y uniformes estn los procedimien-
tos y las formalidades.
Convenio sobre la Diversidad
Biolgica
Produjo un cambio importante en la
concepcin de los recursos genticos. Se
reemplaz el paradigma de los recursos
genticos como patrimonio de la hu-
manidad por el de regulacin de stos,
127 Propiedad intelectual y biotecnologa en Amrica Latina: situacin, retos y posibilidades
conforme a los derechos soberanos de
los Estados.
Compromiso Internacional sobre los
Recursos Fitognicos de la FAO
Fue propuesto por la Organizacin de
las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentacin (FAO), con la fnali-
dad de lograr un acuerdo en materia de
conservacin y uso de recursos fotog-
nicos especfcamente. Busca la creacin
de un sistema multilateral de acceso a
estos recursos para que sus benefcios
y utilizacin sean compartidos de una
manera ms equitativa y justa.
Derechos de los Obtentores
Vegetales
Son un tipo de proteccin sui generis,
que permite y asegura el derecho del ob-
tentor, impidiendo la comercializacin
del material reproductor sin la licencia
a terceros. Para obtener esta proteccin
es necesario que se asegure que los ma-
teriales en cuestin son distinguibles,
uniformes, estables y nuevos. En este
sentido, y de acuerdo con la Ley Andina
de Acceso a los Recursos Genticos, los
pases miembros no reconocen los dere-
chos incluyendo aquellos de PI sobre
recursos genticos, productos derivados
o sintetizados, componentes intangibles
asociados, obtenidos y desarrollados a
partir de una actividad de acceso que
no cumplan con las disposiciones de
esta decisin
5
.
3. Anlisis de los acuerdos
sobre derechos de PI ligados al
comercio
En esta seccin hablaremos acerca del
ADPICS y las implicaciones que dicho
acuerdo guarda en materia de PI y bio-
tecnologa.
Un tratado hacia la armonizacin del
sistema de patentes
Los Acuerdos sobre Derechos de Pro-
piedad Intelectual ligados al Comercio,
creados en el seno de la Ronda Uru-
guay
6
, de 1986 a 1994, entraron en
vigencia en 1995 y representan el pri-
mer tratado internacional que prescribe
normas mnimas para temas centrales
como el contenido de las patentes, el
trmino de proteccin o los mecanis-
mos de ejecucin
7
. Establecen que po-
drn obtenerse patentes por todas las
invenciones, ya sea de productos o de
procedimientos, en todos los campos de
la tecnologa, siempre que sean nuevas,
entraen una actividad inventiva y sean
susceptibles de aplicacin industrial
8
.
El artculo 27.3 estipula que se podrn
excluir de la patentabilidad:
los mtodos de diagnstico, tera-
puticos y quirrgicos para el tra-
tamiento de personas o animales y
las plantas;
5 Ley Andina, Proceso N 53IP-2003. Gaceta
Ofcial de la Comunidad Andina, N 970 del
21-08-2003.
6 Lo que hoy en da conocemos como la Organi-
zacin Mundial de Comercio.
7 Un sistema mundial de patentes? El Tratado
sobre el Derecho Sustantivo de Patentes de la
OMPI. GRAIN: Octubre 2003: 3.
8 World Trade Organization, Agreement on Tra-
de- Related Aspects of Intellectual Property Rights,
1986-1994.
128 tica e Innovacin Tecnolgica
las plantas, animales, excepto los
microorganismos, y los procedi-
mientos esencialmente biolgicos
para la produccin de plantas y ani-
males que no sean procedimientos
no biolgicos o microbiolgicos.
Sin embargo, se otorgar proteccin a
todas las obtenciones vegetales median-
te patentes, mediante un sistema efcaz
sui generis o mediante una combinacin
de aqullas y ste. Las disposiciones del
presente apartado sern objeto de exa-
men cuatro aos despus de la entrada
en vigor del Acuerdo de la OMC.
Otra medida que cabe subrayar dentro
estos tratados es la referente a las licen-
cias obligatorias para asegurar el acceso
a tecnologas importantes para las na-
ciones. Esta medida se aplicar en caso
de existir prcticas anticompetitivas,
por razones de inters pblico, cues-
tiones de salud y de nutricin pblica.
Un ejemplo claro y actual relacionado
con este punto es el de Brasil, donde el
Ministerio de Salud se reuni con tres
empresas para negociar el costo de pa-
tentes de medicamentos importantes
para la salud pblica en esa nacin; sin
embargo, stas no quisieron bajar dema-
siado el precio de sus derechos de pro-
piedad intelectual, por lo que el gobier-
no amenaz con eliminar las patentes,
declarando el problema como urgencia
de salud pblica
9
.
Una de las disposiciones relevantes que
contienen los TRIPS es la de carga de la
prueba en los casos de infraccin de pa-
tentes de procedimiento (artculo 34).
Esta medida permite a las autoridades
judiciales solicitar que el demandado
pruebe que el procedimiento para ob-
tener un producto es diferente del pa-
tentado.
Presiones internacionales para la
armonizacin global en PI
Los sistemas de PI y muchas de las pau-
tas que los rigen han sido modifcados
debido a los tratados y presiones inter-
nacionales, principalmente de los pases
desarrollados, los cuales buscan una ar-
monizacin de las reglas para proteger
sus intereses en todo el mundo. En este
sentido, no slo se han creado tratados
internacionales como el TRIPS, sino
que tambin se han frmado importan-
tes compromisos en materia de PI en los
tratados bilaterales de Estados Unidos
con algunos pases de Amrica Latina.
Algunos de los rganos responsables de
la propiedad intelectual, especialmente
la USPTO, proponen medidas y estra-
tegias para contar con un sistema global
de propiedad industrial. El TRIPS y sus
medidas estndar de PI avanzan en el
sentido de homogeneizar los sistemas.
La ventaja de esto es que reduce la carga
de trabajo y resuelve cuestiones prcti-
cas relacionadas con el sistema de pro-
piedad intelectual; su desventaja es la
prdida del control poltico sobre recur-
sos crticos y factores de inters pblico,
debido a una reduccin considerable de
la autonoma para la defnicin de leyes
nacionales.
9 Entrevista con Carlos Morel. Ro de Janeiro:
FIOCRUZ; mayo 2005.
129 Propiedad intelectual y biotecnologa en Amrica Latina: situacin, retos y posibilidades
Situacin en Amrica Latina:
retos y posibilidades
En esta seccin profundizaremos en el
caso latinoamericano para inferir con-
clusiones y posibilidades de nuestra re-
gin respecto de la PI y la biotecnologa.
Describiremos los rasgos ms signifca-
tivos de la situacin en Amrica Latina
para, ms adelante, identifcar algunas
acciones que nuestros pases deberan
llevar a cabo para mejorar su situacin.
El dilema de la PI en los pases
en desarrollo
La proteccin de la PI es un problema en
los pases en desarrollo. En el siguiente
esquema observamos lo necesario para
tener una institucin de PI adecuada, lo
cual no ocurre en la mayora de los pa-
ses de Amrica Latina.
abogados expertos en patentes, exami-
nadores, una legislacin pertinente y un
sistema legal efectivo que penalice a las
entidades que violen dichas leyes.
Costo de utilizacin del sistema
El bajo nivel de ingresos en los pases
en desarrollo crea difcultades en cuanto
a la proteccin de PI de algunas inven-
ciones. El ejemplo ms claro es el de la
biopiratera, en el que los pases en vas
de desarrollo han necesitado la ayuda de
organizaciones no gubernamentales, de
ndole internacional, para establecer la
existencia de origen del patrimonio ge-
ntico: plantas, animales y microorga-
nismos que han querido ser explotados
por empresas de los pases desarrollados.
Asimetra
Los pases desarrollados, particularmen-
te los que cuentan con un alto potencial
de investigacin y desarrollo, tienen un
mayor inters en la proteccin de la PI.
Ellos buscan una armona en los siste-
mas con el fn de evitar el problema de
clandestinidad.
El caso de los medicamentos
Los grandes laboratorios farmacuticos
ponen precios inalcanzables para las
poblaciones de algunos de los pases en
desarrollo, an cuando son ms bajos
los impuestos que en los pases desarro-
llados.
En los Acuerdos de Doha(3) se esta-
blece que, en caso de que ocurra una
situacin de emergencia sanitaria, los
Institutos e industria
con medios
sufcientes para
afrontar costos de
obtener, defender
y mantener las
patentes
Infraestructura
adecuada
Marco legislativo
pertinente
Sistema de
Propiedad
Intelectual
efectivo
Costo de infraestructura
Los pases en desarrollo no pueden as-
pirar a tener un sistema de PI similar al
de los pases europeos o al de Estados
Unidos. Una infraestructura efectiva es
costosa y compleja ya que se necesitan
130 tica e Innovacin Tecnolgica
gobiernos de los pases en desarrollo
pueden exigir una licencia obligatoria
de fabricacin o de licenciamiento a un
fabricante de genricos.
Indicadores de patentes en
biotecnologa en Amrica Latina
El grfco 1 presenta los indicadores
ms signifcativos en materia de paten-
tes y biotecnologa en nuestra regin.
Para su elaboracin, se analiz la infor-
macin de la mayora de los pases lati-
noamericanos y se hizo un promedio de
la situacin.
Grfco 1. Distribucin del nmero de
patentes otorgadas por dcada
El anlisis de patentes biotecnolgicas
en Latinoamrica revela que el sistema
est funcionando preponderantemente
para proteger invenciones de empresas
extranjeras, como podemos observar en
el grfco 2. Esto no es ms que el refe-
jo de la situacin internacional. Aproxi-
madamente el 60% de la inversin en
investigacin y desarrollo en biotecno-
loga tiene lugar en los Estados Unidos,
mientras que Europa aporta el 30% y
Japn menos del 10%. Se ha estimado
que slo alrededor del 20% del total co-
rresponde al sector pblico(4).
La proteccin de las innovaciones tiene
implicaciones importantes en trminos
de barreras de entrada a empresas e ins-
tituciones que podran estar interesadas
en participar en mercados especfcos
que involucren aplicaciones biotecnol-
gicas. Estas inferencias deben ser toma-
das en consideracin.
Tendencias regionales en materia de
PI en biotecnologa
Los anteriores indicadores denotan una
preponderancia de las presentaciones de
origen extranjero, las cuales dan mues-
El anlisis permite constatar que en la
dcada del 90 las reas de patentamien-
to se diversifcaron como refejo de los
rpidos avances y cambios tecnolgicos,
al mismo tiempo que se incrementaron
notablemente las patentes concedidas
en biotecnologa, tendencia que se con-
serva en la dcada actual. Slo entre
2000 y 2001 se otorgaron ms de la mi-
tad de las patentes que se concedieron
en toda la dcada pasada, por lo que es
de esperar que, para 2010, el nmero de
documentos de esta naturaleza sea signi-
fcativamente mayor.
Grfco 2. Distribucin de patentes
otorgadas en biotecnologa
131 Propiedad intelectual y biotecnologa en Amrica Latina: situacin, retos y posibilidades
tra cabal del direccionamiento de las
aplicaciones tangibles derivadas de la
biotecnologa en la actualidad.
Las industrias en las cuales la biotecno-
loga ha tenido una mayor penetracin
mundial han sido la agrcola y la salud
humana (diagnstico y frmacos).
En la Latinoamrica an no hay una
cultura arraigada tendiente a la protec-
cin de las innovaciones tecnolgicas
por medio de patentes ni una conciencia
cabal de su importancia econmica y de
fomento a la investigacin e inversin.
La siguiente tabla presenta los aspectos
positivos y negativos del patentamiento
en materia de biotecnologa. Aspectos
que se deben tomar en cuenta para tener
una perspectiva regional ms adecuada
de Amrica Latina.
VENTAJAS DE PATENTAR DESVENTAJAS DE PATENTAR
Incita a la inversin de compaas, ya que
stas tienen la posibilidad de conservar
un monopolio temporal en su plataforma
cientfca; asimismo, estas empresas pueden
recuperar su inversin.
Si el gobierno no tiene la infraestructura de
patentes necesaria no funcionar; asimismo,
el gobierno debe saber respetar el esquema
de precios de los poseedores de patentes con
respecto a sus invenciones.
Sin la proteccin que ofrecen las patentes,
los productores no se vern obligados
a proveer ms informacin que la
estrictamente necesaria a sus consumidores,
acerca de las tcnicas para el uso y
especifcacin de las nuevas tecnologas.
Litigacin exagerada respecto de las patentes
(lo que sucede en EUA).
El sistema de patentes ayuda a reducir
el costo contractual que surge cuando
el poseedor del conocimiento quiere
relacionarse con otros agentes que tienen
informacin complementaria.
Altos costos de patentar, mantener y
defender los derechos conferidos al poseedor
de la patente.
El sistema de patentes puede mejorar el
retorno de la inversin en innovacin y
reducir el costo de mantener bajo control la
nueva tecnologa.
Transferencia tecnolgica, en caso de que
sta no ocurra adecuadamente.
La existencia de patentes logra cierta
coordinacin en la investigacin tecnolgica
entre las frmas, incrementando la efciencia
de la inversin en innovacin. Esto sucede
porque la investigacin realizada por una
empresa, en el marco del secreto industrial,
nunca ser conocida por otros agentes; de
tal forma que stos emprendern la misma
investigacin duplicando as esfuerzos en
la misma direccin. Al ser registradas las
patentes la informacin va a ser manejada
de una manera centralizada y podr
ser consultada posteriormente por los
investigadores.
Reivindicaciones muy extensas que impidan
el desarrollo de a investigacin en algunos
casos.
Costos de utilizacin de patentes muy altos,
an para institutos y centros de investigacin
acadmica o de salud pblica.
132 tica e Innovacin Tecnolgica
Conclusiones e implicaciones
para el desarrollo y difusin de
la biotecnologa
La introduccin y reestructuracin de
las legislaciones de PI en pases en desa-
rrollo busca incentivar la proteccin del
mercado, as como el fujo de inversin,
comercio y tecnologa hacia esos pases.
Sin embargo, la creacin de modernas
legislaciones no ha sido motivo sufcien-
te para atraer las inversiones extranjeras
hacia un determinado sector.
A pesar de que el nmero de patentes
ha aumentado consistentemente en al-
gunos pases de la regin y que la inver-
sin extranjera ha crecido junto con el
aumento de las exportaciones, la trans-
ferencia de tecnologa ha disminuido
10
.
Esto es refejo de que las empresas que
patentan en Amrica Latina lo hacen
fundamentalmente con una motivacin
comercial de reserva del mercado. Ello
se ratifca cuando se observa que ms
del 90% de las patentes otorgadas en los
pases de la regin no se explota.
En el caso especfco de la biotecnologa,
esta falta de aprovechamiento se debe,
en buena medida, a la existencia de fac-
tores inhibidores de la difusin de las
innovaciones, entre los que destacan(5):
Problemas de regulacin (biosegu-
ridad).
Ausencia de quienes estn dispues-
tos a asumir riesgos.
Dbiles sistemas de difusin/co-
mercializacin de productos.
Baja capacidad de absorcin de
programas nacionales.
Escaso inters estratgico de corpo-
raciones.
Falta de metodologas para estimar
el valor de activos intangibles y
apreciarlo como parte del patrimo-
nio de empresas e instituciones.
Conciencia pblica adversa a apli-
caciones biotecnolgicas (especial-
mente las agroalimentarias).
Los pases deben impulsar modelos de
gestin de la PI que favorezcan la com-
petitividad de su biotecnologa y privi-
legien la difusin de la misma. Esto no
quiere decir que debamos oponernos
al sistema internacional, pero s usarlo
inteligentemente, lo cual implica contar
con capacidades mayores de inteligencia
para vigilar los avances de la biotecnolo-
ga y reas afnes, analizar esta informa-
cin y utilizarla para la toma de decisio-
nes en materia de seleccin, adquisicin
y adopcin de innovaciones.
Esto signifca que el uso del sistema de
patentes, en pro de un modelo que be-
nefcia la distribucin del conocimien-
to, por encima de la flosofa tradicional
de proteger y excluir a terceros, deman-
da que ms instituciones pblicas y
privadas participen en tareas de recupe-
racin, anlisis y uso de la informacin
de patentes(6). No bastan para ello los
bancos de informacin; hay que cons-
tituir redes que difundan inteligencia
competitiva, con base en la informa-
10 Por ejemplo, en el caso de Mxico, pues, en
1994, las transacciones tecnolgicas totales
fueron de 774 millones de dlares y, en 2000,
apenas de 449.8 millones.
133 Propiedad intelectual y biotecnologa en Amrica Latina: situacin, retos y posibilidades
cin, las tecnologas para procesarla y
una cartera de servicios atractiva.
Necesitamos de polticas pblicas ade-
cuadas para lograr mejores condiciones
y pactar licencias gratuitas con las em-
presas multinacionales; de esta manera
podremos difundir las innovaciones y
asegurar la transferencia de tecnologa.
Asimismo, debemos mejorar el manejo
de los recursos genticos y canalizarlos
como mecanismos de negociacin para
acceder a aplicaciones de la biotecnolo-
ga. Para ello se requiere de los siguien-
tes esfuerzos:
Basarse en el principio de soberana
nacional sobre los recursos genti-
cos.
Reconocer y valorar el potencial
econmico de cada recurso.
Establecer, mediante una legisla-
cin especfca, las condiciones ge-
nerales de acceso.
Enfatizar en los mecanismos de ac-
ceso a tecnologa a cambio del ac-
ceso a los recursos.
Establecer formas efectivas de com-
partir benefcios econmicos con
las comunidades poseedoras de los
predios donde se ubican.
Desarrollar capacidades para nego-
ciar acuerdos de transferencia de
material biolgico y contratos de
acceso a recursos genticos.
Emplear un enfoque pragmtico
que valore la soberana pero, al
mismo tiempo, busque frmulas
efectivas de aprovechamiento sus-
tentable, con benefcios econmi-
cos tangibles para las comunidades
y el pas.
Finalmente, la proteccin de la propie-
dad intelectual debe funcionar como
motor de la innovacin y no como im-
pedimento para el desarrollo. Es necesa-
rio usar el sistema de PI para promover
el desarrollo de capacidades nacionales.
Para lograrlo, debemos contar con po-
lticas pblicas e instrumentos legales
que permitan la difusin adecuada del
conocimiento y de sus aplicaciones, y la
transferencia de tecnologa. Se requiere
de un marco jurdico moderno y acorde
con las prcticas internacionales, pero,
sobre todo, voluntad poltica para uti-
lizar la PI a favor de nuestros pases, a
travs de medidas que busquen compe-
titividad biotecnolgica. Ello implica
un uso responsable de los derechos de
PI para que sus benefcios alcancen a las
pequeas y medianas empresas locales, a
los productores agropecuarios de menos
recursos y al consumidor.
Referencias
1. Reporte sobre la patentabilidad de los genes. Pars: Comit Nacional de tica; 2003: 17.
2. Otero G. El Contexto global del Anlisis de Impacto de las Biotecnologas en la
Agricultura. Aspectos conceptuales y metodolgicos. San Jos: IICA; 1991: 30.
3. Tirole J. Proprit Intellectuelle. Paris: Conseil dAnalyse Economique; 2003: 39.
134 tica e Innovacin Tecnolgica
4. Tzotos G. Global Biotechnology Forum. Bioindustries in development. Briefng Paper.
Ginebra: United Nations Industrial Development Organization; 1993.
5. Krattiger A. Public-Private Partnerships for Efcient Propietary Biotech Management
and Transfer, and Increased Private Sector Investments. A Briefng Paper with Six
Proposals Commissioned by UNIDO. USA: IP Strategy Today Cornell University;
2002.
6. Solleiro J. Propiedad intelectual: promotor de la innovacin o barrera de entrada?
En: Posibilidades para el desarrollo tecnolgico del campo mexicano, Tomo II. Mxico
DF: Editorial Cambio; 1996.
Bibliografa
Astudillo F. La Propiedad Intelectual, especial mencin de la Biotecnologa. Ayacucho:
Universidad de Ayacucho; 2004.
Briseo A, Solleiro J. Anlisis de las patentes registradas en Mxico en el rea biotecnolgica.
Mxico DF: UNAM; 2002.
Castan R. Usos y aplicaciones de la biotecnologa moderna. Mxico DF: Asociacin
Americana de Soya y CamBioTec; 2001.
Correa C. Droits de la proprit intellectuelle et licences obligatoires: options pour les pays en
dveloppement. Ginebra: Centre Sud; 2004.
Dam K. Intellectual Property In Age Of Software and Biotechnology. Chicago: Olin-Law
and economics; 2002.
Dellacha J. La Biotecnologa en el MERCOSUR. Buenos Aires: Editorial UNL; 2004.
Grace E. La biotecnologa al desnudo. Madrid: Anagrama; 1997.
Guevara A. Biodiversidad, Bioprospeccin y Derechos Intelectuales. Costa Rica: Instituto
Nacional de Biodiversidad; 2002.
Lenoir N. Relever le df des biotechnologies. Paris: La documentation Franaise; 2002.
Mackenzie R. Globalisation and the International Governance of Modern Biotechnology.
New York: Te International Regulation of modern biotechnology; 2003.
Morel C. Health Innovation in Developing Countries to Address Diseases of the poor.
Innovation Strategy Today 2005; 1(1).
Vivas D. TRIPS, Regional and bilateral agreements and a TRIPS- plus world: Te free trade
Area of Te Americas ( FTAA); Ginebra: OMPI; 2004.
135
El ritmo de la innovacin
farmacutica
La innovacin en medicamentos mejora
la salud y salva vidas en todo el mun-
do. Los nuevos medicamentos, entre los
que se incluyen las vacunas y los biofr-
macos, han revolucionado la medicina.
Con estos avances se registra una contri-
bucin al desarrollo econmico y social
no slo por el incremento de la esperan-
za de vida al nacer, sino por la evidencia
de sociedades ms sanas y productivas.
La utilizacin de modernas terapias me-
dicamentosas ha causado una reduccin
de hospitalizaciones y cirugas, con im-
portantes ahorros para los sistemas de
atencin de salud.
No obstante, existe una clara y dram-
tica necesidad de mayor innovacin far-
macutica y las mejoras en la salud mun-
dial dependen de ella. Ya se ha repetido
tantas veces: el proceso de innovacin es
largo, frgil y complejo, y sus probabi-
lidades estn casi abrumadoramente en
contra de hacer llegar un medicamento
nuevo a los pacientes. La innovacin co-
mienza con la invencin, que requiere
inversin y que depende de la iniciativa,
la que, a su vez, est impulsada por los
incentivos. La industria farmacutica
de investigacin con gran capacidad,
competencia y experiencia sigue ofre-
ciendo nuevos y vitalmente necesarios
medicamentos. Ms de 7.500 compues-
tos estn actualmente en fase de investi-
gacin y desarrollo en la industria.
En el proceso completo, es necesario
destacar el aporte de la investigacin
bsica. Sin embargo, considerando los
recursos, las compaas farmacuticas
de investigacin son los mayores contri-
buyentes. Son ellas las nicas capaces de
soportar una cadena de valor tan gravo-
sa como es el proceso de innovacin en
el rea de los medicamentos.
Es importante hacer distinciones en
cuanto al tipo de innovacin en me-
dicamentos. Existen dos tipos clsicos
muy importantes: la innovacin radical,
referida a la invencin de nuevos tra-
tamientos para problemas antes intra-
tables, y la innovacin incremental(1),
que se refere al desarrollo de usos nue-
vos o mejorados para terapias existen-
tes. Esta ltima es crucial: el proceso de
innovacin farmacutica se construye
sobre mejoras constantes y se aplica no
slo a las ciencias biolgicas, sino tam-
Condicionantes valricos y de polticas pblicas en
la innovacin en medicamentos
Jos Manuel Cousio Lagarrigue
136 tica e Innovacin Tecnolgica
bin a la fsica, matemtica, ingeniera
y a cualquier otro esfuerzo humano. La
innovacin incremental es claramente
una posibilidad cierta para los pases en
desarrollo y, particularmente, en el rea
biotecnolgica.
Este es el medio interno. El externo es
tambin un importante condicionan-
te para el xito. En efecto, las polticas
pblicas son capaces de determinar el
logro o el fracaso de la generacin de
nuevos frmacos, tan sencillo como eso.
Innovacin farmacutica y
polticas pblicas
Las polticas pblicas ms relevantes
para la industria son los aspectos regu-
latorios: la vigencia efectiva del respeto
a los derechos de propiedad intelectual
y el reconocimiento social y poltico a la
innovacin.
En cuanto a los aspectos regulatorios,
los requisitos son la existencia de una
entidad reguladora orientada a la garan-
ta de la calidad y con una instituciona-
lidad estable, predecible y transparente.
Que su accionar est cientfca y tcni-
camente armonizado con las entidades
reguladoras de pases de alta vigilancia
sanitaria y que busque esquemas de coo-
peracin con la industria.
Surge aqu uno de los ms serios con-
dicionantes valricos: la calidad de los
medicamentos. En Chile esto es un
problema muy serio. El registro sanita-
rio simplifcado de los productos deno-
minados genricos y de los llamados
similares demuestra que su calidad no
est garantizada, al no exigirse perento-
riamente las Buenas Prcticas de Ma-
nufactura ni tampoco la demostracin
de equivalencia teraputica mediante
estudios de bioequivalencia. Tampoco
hay control efectivo a las materias pri-
mas importadas del mercado interna-
cional para la elaboracin local de estos
productos. La calidad se ha relativizado
con gran simplicidad, lo que constituye
un problema tico de la mayor grave-
dad.
Otra poltica pblica relevante es aque-
lla relativa a la proteccin de los dere-
chos de Propiedad Industrial. La Ley
19.039 sobre privilegios industriales y
proteccin de los derechos de Propie-
dad Industrial, promulgada en 1991,
puso trmino a un error histrico. La
anterior Ley N 958, de 1931, discri-
min a los productos farmacuticos.
En efecto, se exclua el patentamiento
de los productos farmacuticos, lo que
vino a corregirse 60 aos ms tarde con
la ley de 1991. Este lapso de 60 aos
result determinante. Mientras la in-
dustria farmacutica de investigacin
naca con un fuerte impulso social,
basado en la necesidad de abastecer a
una poblacin mundial cada vez mayor
y ms consciente de sus posibilidades
de acceso a la salud y a los medicamen-
tos, los pases se dividan entre aque-
llos que comprendieron la necesidad
de un acuerdo social que permitiera a
las compaas invertir en investigacin
y desarrollo de nuevas molculas far-
macolgicamente activas mediante la
137 Condicionantes valricos y de polticas pblicas en la innovacin en medicamentos
dictacin de leyes de patentes para el
sector farmacutico y quienes hicieron
todo lo contrario, como fue el caso de
Chile.
Razones sociales arraigadas en esa po-
ca determinaron la exclusin de este
patentamiento en Chile. Algunos visio-
narios fueron rpidamente superados
por el proteccionismo y las economas
cerradas imperantes. La seal poltica
fue equivocada porque dio origen a una
industria farmacutica de imitacin,
la que simplemente comenz a adqui-
rir drogas copiadas y sintetizadas en el
mercado internacional. Esta impresin
no pudo ser ms negativa porque, clara-
mente, dio la espalda a la investigacin y
desarrollo de nuevas molculas en Chi-
le. Liquid, adems, la posibilidad de
una posible participacin en la industria
farmoqumica de materias primas.
Cuando comparamos lo que ha logra-
do un pas como Suiza, por ejemplo, en
materia de creacin farmacutica mun-
dial, con la realidad de nuestro pas, el
error se pone en evidencia. Una muestra
dramtica es lo sucedido en relacin con
la innovacin incremental, representada
en la nueva Ley Chilena de Propiedad
Industrial, donde prcticamente las pa-
tentes de segundos usos contempladas
restrictivamente en el artculo 37 e) im-
piden todo ese importante desarrollo.
Se suma a esto las condicionantes para
la proteccin de la exclusividad de los
datos de prueba, que contemplan una
defnicin negativa, limitativa y restrin-
gida de lo que es una entidad qumica
nueva. Nuestro pas no cree en la inno-
vacin incremental en el campo farma-
cutico-biolgico-biotecnolgico.
Industria Farmacutica de
Investigacin
La Industria Farmacutica de Investiga-
cin marca el ritmo general de la inno-
vacin. Su inversin en Investigacin y
Desarrollo (I & D) en 2005, como por-
centaje de sus ventas, es el ms alto de
todas las industrias, alcanzando 15,8%
para el total en el mundo(2). Por otra
parte, el costo de desarrollo de un medi-
camento, incluyendo los fracasos, alcan-
za a US$ 802 millones(3).
El estado de la innovacin de hoy nos
dice lo que podemos esperar de la salud
de la sociedad en el futuro.
La Industria Farmacutica de Investi-
gacin ha incrementado el nmero de
compuestos en fase de I & D de 2.500,
en 1980, a 7.504, en 2005. En 25 aos
se ha triplicado el pipeline de molcu-
las en I & D. En 1985, 531 compaas
hacan I & D; en 2005 el nmero se in-
crement a 1.629. Muchas de stas son
pequeas. Las top ten en I & D tenan,
en 1985, un pipeline de 669 molculas y
en 2005 llegaron a 1.303, es decir, slo
duplicaron. Esto demuestra que no hay
concentracin sino ms bien dispersin
del esfuerzo innovador(4).
Las tasas de aprobacin de innovadores
y sus respectivas demoras, por parte de
la FDA, pueden considerarse como el
ms serio indicador de la innovacin
138 tica e Innovacin Tecnolgica
mundial. En los ltimos 11 aos la
FDA aprob 412 nuevos medicamen-
tos, cifra global considerada baja y que
denota una cada en la tasa de innova-
cin, en especial de los productos de
sntesis qumica. El 19,9% de nuevos
medicamentos aprobados por la FDA
son biofrmacos cuya tasa se ha man-
tenido estable. En el total de 11 aos
se han aprobado 82 biofrmacos ori-
ginales. La demora promedio del FDA
es de 16,2 meses para los productos de
sntesis qumica y de 22,9 meses para los
biofrmacos, tomando en el anlisis los
ltimos 11 aos.
Los medicamentos innovadores deben
considerarse un recurso crtico para la
salud pblica mundial; asegurar su con-
tinuidad es estratgico para ella. Los me-
dicamentos innovadores son como la
sangre en las venas de la industria de ge-
nricos, sin los cuales estos no existiran.
La patentacin farmacutica integral es
decir, radical e incremental favorece el
acceso de la poblacin a genricos au-
tnticos: aquellos productos que salen al
mercado al vencimiento de sus patentes
y que se obligan a mantener el estndar
de calidad del producto innovador pa-
tentado. Este verdadero acuerdo social
entre los Estados y las empresas que in-
vierten en I & D es lo que posibilita el
acceso a medicamentos ptimos en cali-
dad y precios competitivos.
Patentamiento y Tratados
Comerciales
Cul es el impacto de los Tratados
Comerciales en el sector? La repercu-
sin es mnima. La industria nacional
no puede exportar al mundo desarro-
llado disfrutando, como otros sectores,
de la desgravacin arancelaria, porque
no cumple con las normas de origen.
Es decir, la mercanca farmacutica na-
cional no es originaria. Ya est dicho,
las materias primas se importan, deter-
minando que Chile sea un pas depen-
diente en el rubro farmacutico. Si a
eso agregamos el problema de la calidad
es decir, la ausencia de exigencias pe-
rentorias de Buenas Prcticas de Manu-
factura, la falta de control de calidad
de materias primas y la inequivalencia
teraputica de los productos, entonces
las exportaciones se limitan slo a pa-
ses menos exigentes.
Con la frma de los Tratados Comercia-
les y con la adaptacin de la Ley 19.039
a los Acuerdos ADPIC de la Organiza-
cin Mundial del Comercio, Chile se ha
comprometido a dar proteccin paten-
taria a todas las tecnologas incluidas las
farmacuticas. No obstante lo anterior,
subsisten indicadores elocuentes del
error que signifc negar la patentacin
farmacutica por 60 aos. El 99,04% de
las concesiones de registro de patentes
corresponde a compaas extranjeras y
solo el 0,96% a entidades nacionales,
fundamentalmente de proyectos uni-
versitarios.
El otro problema es la insatisfactoria
implementacin de los Tratados Co-
merciales con Estados Unidos y con
la Unin Europea. En el primero, los
139 Condicionantes valricos y de polticas pblicas en la innovacin en medicamentos
problemas son la inadecuada proteccin
contra el uso comercial desleal de la in-
formacin sometida por las compaas
innovadores a la autoridad reguladora
para obtener la autorizacin comercial
de sus productos y la insufciente coor-
dinacin entre las autoridades de salud
y de Propiedad Industrial para impe-
dir la autorizacin de comercializacin
de copias de productos patentados. En
cuanto al Tratado con la Unin Euro-
pea, el problema se repite: el compro-
miso de disponer de altos estndares
en materia de proteccin a los derechos
de Propiedad Intelectual no satisface a
la contraparte.
Estos problemas de implementacin
de los Tratados en sus aspectos de Pro-
piedad Intelectual deben preocupar.
El tema carece de una signifcacin de
mercado, puesto que en el mbito far-
macutico el 0,97% de los productos
vendidos est patentado: es decir, me-
nos del 1%. Sin embargo, el problema
es netamente cultural. El sector debe
experimentar un cambio: pasar de la
cultura de la imitacin a la cultura de
la innovacin.
Con todo, el reconocimiento social y
poltico a la innovacin deja mucho que
desear, como lo demuestran los comen-
tarios precedentes. Esta desvaloracin
es una consecuencia de una poltica
de Estado que contina restringiendo
y limitando los derechos de Propiedad
Industrial. Un ejemplo catastrfco, ya
est dicho, es la oposicin a percibir los
benefcios de la innovacin incremental,
cuestin que se manifesta en las recien-
tes modifcaciones a la Ley N 19.039 y
a la forma de enfrentar las obligaciones
del Tratado de Libre Comercio Chile-
Estados Unidos en materia de protec-
cin a la exclusividad de datos. No obs-
tante, la investigacin farmacoclnica se
desarrolla en Chile y est a cargo de 14
compaas de investigacin, largamente
establecidas en nuestro pas.
La inversin total en este rubro en 2005
alcanz a US$ 16.200.000, cifra 6,2 %
superior a 2004, donde se invirtieron
US$ 15.300.000. El nmero de estu-
dios clnicos en desarrollo en 2005 fue
de 197, lo que constituye un incremen-
to de 18,9 % respecto del ao anterior.
El nmero de entidades participantes
lleg a 59 en 2005, mientras que el de
investigadores participantes en estos
estudios clnicos realizados en nuestro
pas alcanz a 208 investigadores prin-
cipales y coinvestigadores.
Por otra parte, el nmero de pacien-
tes enrolados en estudios en desarrollo
e iniciados se elev a 5.107 pacientes
(4.782 ambulatorios y 325 hospitaliza-
dos).
Las cifras sealan un importante incre-
mento debido, fundamentalmente, a la
categora de los investigadores chilenos
que, con su capacidad, garantizan la
confabilidad de los estudios, en su ma-
yora multicntricos, que se realizan en
Chile, con fnanciamiento de las com-
paas de investigacin. De esta manera,
podemos decir que el pas participa en
140 tica e Innovacin Tecnolgica
Referencias
1. Wertheimer A, Levy R, OConnor T. Te clinical and economic value of incre-
mental innovations. Te Social and Economic Benefts of Health Care Innovation
2001; 14: 77-118.
2. PhRMA Annual Membership Survey. 2006.
3. Di Masi JA, Hansen RW, Grabowsky HG. Te price of innovation. Journal of
Health Economics 2003; 22: 151-185.
4. Pharmaprojects. SCRIP World Pharmaceutical News. 2005.
la innovacin en medicamentos. Pero es
claro que ello se debe a la inversin y
la iniciativa de las empresas forneas de
investigacin que, no obstante, podran
invertir mucho ms en Chile si el am-
biente regulatorio fuera distinto.
141
tica y patentes
Desde siempre, las leyes de patente in-
corporaron la prohibicin de admitir
invenciones contrarias al orden pblico
o a la moral; lo que obviamente impli-
caba la necesidad de emitir un juicio
tico. No obstante ello, y hasta tiem-
pos recientes, una parte importante de
la doctrina y jurisprudencia sostuvo la
separacin entre ambos contenidos, en
base a considerar que las leyes de paten-
te son eminentemente tcnicas y que los
juicios ticos, o morales en su caso,
corresponden a otro mbito.
Al ingresar las innovaciones biotecno-
lgicas en este campo, el tema adqui-
ri otra dimensin. Para sintetizar las
opiniones vertidas sobre el particular
me remito al informe sobre las leyes de
biotica que produjo el Consejo de Es-
tado Francs, el que aconsej en tr-
minos incontestables la necesidad de
contemplar aspectos ticos relevantes en
la normativa sobre propiedad industrial.
Seal el Consejo en esta oportunidad
que la estricta separacin de la tica
respecto de las patentes lleva a que las
consideraciones ticas sean puestas a
cargo de otras ramas del Derecho, con-
La dimensin tica en las patentes biotecnolgicas
Salvador Daro Bergel
servando la autonoma y la coherencia
del derecho de patentes. Este derecho
agrega debera permitir la verifcacin
que la innovacin presenta las caracte-
rsticas requeridas y las consideraciones
ticas seran reconducidas a otros textos.
Esta solucin encuentra un obstcu-
lo insuperable: los principios generales
del Derecho deben estar presentes en
el conjunto del sistema jurdico y no es
posible conferir, bajo este plano, una
autonoma a un sector del Derecho(1).
Desde un punto de vista global, toda
ley, toda norma jurdica debe estar vin-
culada con la tica. El Derecho, en def-
nitiva, como sistema ordenador de una
sociedad, debe expresar o fundarse en
principios morales. La adhesin a los va-
lores de la ley ensea Moufang signi-
fca que, por lo general, las normas y las
decisiones legales deben estar pensadas
o, al menos, relacionadas con principios
basados en la moral.
Habida cuenta de que la moral y las re-
glas jurdicas pertenecen a crculos que se
cruzan, no existe antinomia entre ellos.
Junto con las consideraciones globales,
aplicables al sistema de propiedad in-
142 tica e Innovacin Tecnolgica
dustrial en su conjunto, cabe remarcar
que las consideraciones ticas en el cam-
po de la biotecnologa ocupan un lugar
importante, infuyendo en las limitacio-
nes de patentabilidad y en los alcances
de la proteccin, y constituyendo el
trasfondo para la aplicacin de medidas
especiales para salvaguardar intereses de
un grado superior.
Si bien las leyes de patente no defnen lo
que debe entenderse por orden pblico,
existe un cierto consenso en cuanto a su
caracterizacin, en tanto es un concepto
general incorporado a otras ramas del
Derecho en las que ha sido objeto de un
cuidadoso tratamiento.
El mdulo central est construido so-
bre ideas y creencias morales, flosfcas
y polticas, que sirven para cohesionar
una sociedad en un momento dado, y
cuya inobservancia puede llegar a hacer
peligrar su propia existencia.
A juicio de Bergmans, comprende los
principios fundamentales del orden ju-
rdico, es decir, las normas que sirven
para la realizacin y la proteccin de va-
lores y de bienes fundamentales para la
vida de la comunidad, y que se encuen-
tran principalmente (pero no exclusiva-
mente) en la Constitucin. Con rela-
cin a los seres humanos, estas normas
conciernen a los derechos del hombre y
de la personalidad(2).
Existen casos en que la violacin de la
norma legal es tan evidente que no ca-
ben dudas sobre la contradiccin con
el orden pblico (por ejemplo, el caso
de la patente de una carta bomba o el
referido a una invencin para cuya eje-
cucin sea necesario someter a animales
a sufrimientos extremos, sin benefcios
atendibles). Las leyes y las convencio-
nes tratan esta contradiccin de diversas
formas, pero todas coinciden en la ne-
cesidad de denegar las patentes cuando
ello resulta evidente.
As, la Convencin de la Patente Euro-
pea (CPE) establece, en su Art. 53 a),
que no se concedern patentes europeas
para invenciones cuya prohibicin o
explotacin sea contraria al orden p-
blico o a las buenas costumbres. La ley
japonesa prohbe el otorgamiento de
patentes para invenciones susceptibles
de contrariar al orden pblico, la mo-
ral o la salud pblica, y la canadiense,
cuando el objeto de la patente sea il-
cito. Si bien la ley norteamericana no
tiene una concreta mencin al orden
pblico, este principio encuentra apli-
cacin a travs de la interpretacin de
la utilidad como requisito objetivo de
patentabilidad.
El acuerdo ADPIC de la OMC que en
los hechos se ha constituido en la norma
ms relevante sobre propiedad indus-
trial, en cuanto contiene los principios
bsicos que obligatoriamente deben ob-
servar los Estados adheridos prev, en
el Art. 27.2, entre las excepciones posi-
bles de patentabilidad, la hiptesis de la
contrariedad con el orden pblico y la
moralidad.
143 La dimensin tica en las patentes biotecnolgicas
El enfoque tico en la Directiva
Europea 44/98/C sobre
patentes de las innovaciones
biotecnolgicas
Esta Directiva constituye, a mi juicio,
el instrumento ms completo sobre
proteccin de las innovaciones biotec-
nolgicas(3). Su primer proyecto, de
1988, no contena previsiones en mate-
ria tica. Durante el largo perodo que
llev su aprobacin 10 aos se fue-
ron discutiendo diversos aspectos ticos
y, fnalmente, la Directiva sancionada,
sobre un total de 16 artculos, contiene
siete vinculados con esta materia.
Su artculo 6 excluye de la patentabili-
dad a las invenciones contrarias al orden
pblico y, a continuacin, enuncio una
serie de casos como ejemplos:
a) Los procedimientos de clonacin
de seres humanos.
b) Los procedimientos de modifca-
cin de la identidad gentica ger-
minal del ser humano.
c) La utilizacin de embriones humanos
con fnes comerciales o industriales.
d) Los procedimientos de modifca-
cin de la identidad gentica de los
animales.
El Art. 7 constituye una prueba acabada
de la forma en que se relaciona el de-
recho de patentes con la tica. En una
disposicin sin precedentes en este tipo
de documentos, establece que el Grupo
Europeo de tica de las Ciencias y de
las Nuevas Tecnologas de la Comisin
evaluar todos los aspectos ticos vincu-
lados con la biotecnologa.
Por si pudiera caber alguna duda respec-
to de la inclusin de cuestiones ticas en
una normativa destinada a la proteccin
legal en biotecnologa, nos remitimos
al texto del Art. 16 que, en su primer
apartado, dispone que la Comisin
transmitir al Parlamento y al Consejo,
cada cinco aos, un informe sobre po-
sibles problemas que la Directiva haya
planteado con relacin a los acuerdos
internacionales de proteccin de los de-
rechos humanos a los que se hayan ad-
herido los Estados miembros.
El tema ms espinoso es el relativo a la
patentabilidad de genes humanos y se-
cuencias contenida en el Art. 5, que es
sin duda el artculo ms polmico de
la Directiva.
Luego de enunciar enfticamente en su
inciso 1 que el cuerpo humano y sus
partes, incluida la secuencia o secuencia
parcial de un gen, no son patentables,
el inciso 2 establece la regla contraria:
un elemento aislado del cuerpo humano
u obtenido de otro modo mediante un
procedimiento tcnico, incluyendo la
secuencia o secuencia parcial de un gen,
podr considerarse invencin patenta-
ble aun en el caso en que la estructura
de dicho elemento sea idntica a la de
un elemento natural.
La contradiccin entre ambos incisos
es insalvable y fue objeto de encendidas
crticas.
Sicard presidente del Comit Nacio-
nal de tica francs expres al efecto:
debemos sealar que se trata de una
144 tica e Innovacin Tecnolgica
fccin, ya que no podemos descubrir
un gen sin haberlo aislado
1
. En la mis-
ma direccin, Sulston sostiene que ese
argumento me ha parecido siempre ab-
surdo. La esencia del gen es la informa-
cin la secuencia y copiarla en otro
formato no tiene ninguna importancia.
Es como si yo tomara un libro de ta-
pas duras que otra persona ha escrito y
lo publicara en rstica, y dijera que es
mo porque la encuadernacin es dife-
rente(4).
Casos relevantes en los cuales
las consideraciones ticas fueron
determinantes para la concesin
de la patente
De los mltiples casos en que las ofci-
nas de patentes tuvieron oportunidad
de analizar cuestiones ticas, vamos a
referirnos a cuatro que, en su conjunto,
permiten apreciar la orientacin seguida
en la materia:
a) La patente del oncomouse de
Harvard
Fue el primer caso de concesin de una
patente que reivindica un mamfero.
Aqu se concitaron dos cuestiones:
i) La oposicin entre formas superiores
y formas inferiores de vida (microor-
ganismos). Tanto la ofcina de patentes
norteamericana como la europea coin-
cidieron en no admitir tal distincin a
la hora de concederla. En una posicin
contraria, la Corte Suprema de Justicia
de Canad deneg la concesin del pri-
vilegio a las formas superiores de vida.
ii) El tema del sufrimiento del animal, al
cual se le produjo un carcinoma con el
fn de poder servir al testeo de anomalas
similares en humanos.
La ofcina europea elabor una prueba
comparativa de utilidad que, por un
lado, sopes el sufrimiento inferido al
animal y, por otro, los benefcios que
podra reportar a la humanidad la utili-
zacin del mismo para la funcin previs-
ta. En esta prueba, la ofcina se inclin
por autorizar la patente, ya que el sufri-
miento del animal estaba, a su juicio,
ampliamente contrabalanceado por los
benefcios que poda importar para la
salud humana.
Con posterioridad, esta misma ofcina
tuvo oportunidad de realizar igual ba-
lance comparativo respecto de una pa-
tente solicitada por la empresa Upjohn,
para un ratn transgnico al que se le in-
trodujo un gen que provocaba la prdi-
da de cabello, con el objeto de elaborar
un medicamento para tratar la calvicie
2
.
En este caso, se inclin por admitir que
el dao era superior al balance y deneg
la concesin de la patente.
b) La patente de la relaxina
Se trata de una hormona que relaja el
tero durante el parto y que, se supona,
poda tener aplicacin mdica en la re-
duccin de cesreas en partos complica-
2 Revista de la OMPI, Junio 2006, p. 12.
1 Sicard D. en Les documents dinformation de
lAssemble Nationale N 3008, T 2, p. 53.
145 La dimensin tica en las patentes biotecnolgicas
dos. Aislada la secuencia de nucletidos
que codifca la relaxina, se emplearon
tcnicas de recombinacin del ADN
para clonar el gen y, de esta forma, pro-
ducir relaxina sinttica.
En la oposicin a la concesin de la
patente, los impugnantes adujeron, en-
tre otras razones, que era contraria a la
moralidad y al orden pblico, que el ais-
lamiento de un gen a partir de un teji-
do obtenido de una mujer embarazada
constituye un atentado a la dignidad hu-
mana y que la patente de genes humanos
equivale a patentar la vida humana y,
como tal, sera intrnsecamente inmoral.
La ofcina europea concedi fnalmente
la patente, considerando que el paten-
tamiento de genes no confere ningn
derecho sobre los seres humanos parti-
culares y que la patente de un nico gen
humano no tiene nada que ver con el
patentamiento de la vida
3
.
c) La patente de Plan Genetic
Systems
Se trata de una patente sobre una planta
transgnica que fue observada por va-
rias entidades ecologistas. La Cmara
de Apelaciones de la ofcina europea,
al conceder la patente, argument que
la ingeniera gentica no es una tcnica
que, como tal, pueda ser contraria a la
moral o al orden pblico.
La decisin T356/93 de la Cmara se-
al que se debe establecer en cada caso
individual si una particular invencin se
relaciona con un uso impropio o tiene
efectos destructivos sobre la biodiversi-
dad vegetal. Consider, en el caso, que
los efectos ecolgicos no estaban proba-
dos y, por tanto, no era posible hacer un
balance de ventajas y desventajas de la
invencin, por faltar uno de los trmi-
nos de la comparacin(5).
d) Las patentes de los genes
BRCA-1 y BRCA-2
Estas patentes reivindicaban genes vin-
culados con el diagnstico precoz del
cncer de mama. Adems de las cues-
tiones que habitualmente se plantean en
relacin con el patentamiento derivado
del genoma humano, el caso mostr la
inequidad sobre posibles efectos limita-
dores de las patentes respecto de ulterio-
res investigaciones, sobre el desarrollo
de nuevas pruebas y mtodos diagns-
ticos, y sobre el acceso a la realizacin
de ensayos.
En 2001, el Parlamento Europeo apro-
b una resolucin que dispona dirigir-
se a la Ofcina Europea de Patentes con
el fn de que garantizara el principio de
no patentabilidad de seres humanos y
de sus clulas o genes en su entorno na-
tural, afrmando que el cdigo gentico
humano debe permanecer totalmente
disponible para la investigacin en todo
el mundo.
Las oposiciones presentadas desembo-
caron en la revocacin en 2004 de la
3 Revista de la OMPI, Abril 2006, p. 6. 4 Revista de la OMPI, Agosto 2006, p. 8.
146 tica e Innovacin Tecnolgica
patente europea 699754
4
.
El patentamiento de genes
humanos: dos fundamentos
endebles
En vistas de encontrar fundamentos al
patentamiento de genes y secuencias
de genes, las ofcinas de patentes de los
pases centrales ensayaron dos argu-
mentos que son igualmente endebles a
mi juicio.
a) La equiparacin del ADN a
las molculas qumicas
La utilizacin del derecho de patentes
para proteger las molculas de ADN
presupone nuevas y sofsticadas inter-
pretaciones, manejadas hbilmente por
las ofcinas nacionales de patentes, al
impulso de los requerimientos de los
agentes y profesionales de la propie-
dad industrial, que responden cada vez
en forma ms clara a las exigencias del
mercado(6).
Este nuevo horizonte import, en pri-
mer lugar, equiparar la genmica a la
ingeniera qumica, estableciendo una
equivalencia entre las molculas de
ADN y las molculas qumicas.
En una publicacin, la USTPO (Of-
cina de Patentes de los Estados Uni-
dos) explica las razones de esta equi-
paracin: si las patentes sobre genes
son tratadas de la misma manera que
las de los otros componentes qumi-
cos, las mismas estimularn el progre-
so porque el inventor original tendr
la posibilidad de recuperar gastos de
investigacin; porque los otros investi-
gadores sern estimulados para inven-
tar alrededor de la primera patente y
porque un nuevo componente qumi-
co se volver accesible para futuras in-
vestigaciones. El gen quedar as como
una nueva composicin de materia,
susceptible de ser patentado
5
. Es de-
cir, en buen romance, el gen y con l
la informacin que porta se convierte
en materia prima de la nueva industria
genmica.
En esta direccin, cabe sealar que,
en la actualidad, se sabe que un gen
puede codifcar para ms de una pro-
tena, a travs de diferentes mecanis-
mos de empalme del ARN mensajero.
En este caso, las diferentes protenas
para las que codifca el gen no son
qumicamente idnticas, de lo que
cabe concluir que el descubrimiento
de un gen y de la protena para la cual
codifca no debera conceder derechos
sobre otras protenas que la secuencia
codifca(7).
Si bien las molculas de ADN pueden
ser, para fnes de un estudio, reducidas
a sus elementos qumicos de base, con
lo cual hipotticamente podran ser
consideradas en un grado de similitud
con una molcula de un compuesto
qumico, no podemos en forma alguna
desconocer el hecho de que la molcula
del ADN porta la informacin que, en
combinacin con los dems compues-
5 Federal Register, Volumen 66 N 4, January 5,
2001.
147 La dimensin tica en las patentes biotecnolgicas
tos de la clula que la contiene, posi-
bilitar el ejercicio de las funciones vi-
tales del desarrollo y la herencia de un
organismo(8)
6
.
Lo que se transmite de generacin en
generacin conforme lo ensea el
Premio Nobel Franois Jacob son las
instrucciones que especifcan las es-
tructuras moleculares. Son los planos
arquitectnicos del futuro organismo;
son, tambin, los medios de poner en
prctica estos planos y de coordinar las
actividades del sistema.
Los fenmenos vitales tienen sus con-
diciones fsico-qumicas rigurosamente
determinadas, pero, al mismo tiempo,
se subordinan y se suceden en un enca-
denamiento y segn una ley, ambos fja-
dos de antemano: se repiten de manera
regulada, dando por resultado la orga-
nizacin y el crecimiento del individuo.
En los albores del Proyecto Genoma
Humano, Bergmans realiz un estudio
acerca de la posibilidad de aplicar los
criterios habituales en el patentamien-
to de molculas qumicas a los genes.
Comienza por preguntarse si el carc-
ter informativo de los genes constituye
un obstculo para el patentamiento(2,
p.84). En bsqueda de una respuesta
atendible, seala que la secuencia de
ADN est formada por una estructura
bien conocida y que en tanto tal es
comercialmente poco interesante. Lo
que despierta inters es la informacin
que porta tal estructura. El gen obser-
va constituye algo ms que una sim-
ple composicin qumica. Estamos en
presencia de una estructura en s misma
compleja, repetida, y de una informa-
cin (o de un mensaje) no peridico,
dado que el elemento importante no
reside en la frmula qumica sino en la
combinacin de diferentes elementos
(las cuatro bases) en un orden particular.
Esta peculiaridad genera el interrogante
de si las sustancias pueden simplemente
ser tratadas como otros productos qu-
micos o si es preciso aplicar otras cate-
goras de excepciones al patentamiento.
Luego de incursionar en los casos que
para el derecho de patentes no habili-
tan a hablar de invencin patentable,
encuentra que el criterio decisivo para
otorgar este privilegio es la modifcacin
del mundo exterior.
Este carcter informativo de los genes
no justifca su patentabilidad. Estamos
simplemente ante la inexistencia de una
invencin. No es posible aduearse de
la informacin que pertenece al mundo
natural y que, simplemente, es revelada
por el supuesto inventor a travs de los
procesos de aislamiento, purifcacin y
secuenciamiento.
M. Tallacchini a su turno considera
que el aislamiento y la purifcacin se
6 Aqu es necesario destacar la simbiosis entre
los elementos inorgnicos del organismo y el
organismo mismo. Esta relacin simbitica se
funda sobre el ligamen entre la naturaleza de
los elementos no vivientes del organismo y su
funcin: los elementos no vivientes constru-
yen el organismo viviente y, a continuacin,
los elementos sern sin excepcin multipli-
cados en forma idntica por el organismo: el
organismo viviente construye de nuevo ele-
mentos no vivientes.
148 tica e Innovacin Tecnolgica
ha convertido en el criterio cientfco le-
gislativo para presumir que, legalmente,
los materiales biolgicos se han trans-
formado en artefactos patentables(9).
No podemos admitir los criterios ex-
puestos, que carecen del mnimo sus-
tento lgico. La revelacin de una se-
cuencia de ADN no puede, en caso
alguno, constituir una invencin pa-
tentable, ya que no se confgura aqu
ninguno de los requisitos objetivos de
patentabilidad. Conceder patentes bajo
tales condiciones, lejos de estimular el
trabajo cientfco, implica construir una
barrera importante para el progreso de
futuras investigaciones(7, p.779)
7
.
b) El argumento de la invencin
de una secuencia gentica
Para tornar viable la poltica de paten-
tamiento a que alude la UTSPO es
necesario defnir la invencin de una
secuencia gentica por la operacin que
consiste en aislar el gen de su ambiente
natural o reproducirlo por un procedi-
miento tcnico.
La USTPO considera que la obtencin
de informacin gentica codifcada en
una secuencia de ADN no implica la
adquisicin de un simple conocimiento
cientfco sobre un fenmeno natural.
La operacin involucra a juicio de la
misma crear una molcula artifcial
que incluya similar informacin genti-
ca a la contenida en los genes. Por con-
siguiente, la informacin gentica cons-
tituira segn esta concepcin parte
de un invento; una nueva molcula
obtenida con intervencin del hombre
y que puede ser patentada como tal.
En un ambiente apropiado, con la ayu-
da de las mquinas en una clula viva, el
programa impreso en el gen podr ser
ledo y ejecutado. En este sentido, el gen
se compara a un soporte de informacio-
nes cualquiera (bandas magnticas, dis-
cos informticos o cintas de video).
Para las ofcinas de patente, sin aislar y
clonar un gen es imposible identifcar
las secuencias de base en la cual est
comprendido; lo que conduce a soste-
ner que nos encontraramos ante una
invencin y no ante un simple descu-
brimiento(10).
Este esquema de la creacin de una nue-
va molcula que, en defnitiva, contiene
la informacin gentica natural, se pre-
senta artifcial. No es posible transfor-
mar un descubrimiento en invencin
con la sola fnalidad de acceder a las
ventajas que otorga la patente. Cuales-
quiera sean las difcultades que entraa
el descubrimiento, lo cierto es que el
operador no ha modifcado el conteni-
do de la informacin gentica, ya que,
7 La patente del gen CCR5, que reivindica un
gen vinculado con el cncer de mama, dio lu-
gar a un debate pblico cuando un investiga-
dor descubri una funcin clave pese a lo cual
se consider que la patente cubra vlidamente
la nueva aplicacin. Esto seala Barton es el
resultado de aplicar a la biotecnologa princi-
pios legales del patentamiento qumico tradi-
cional. Bajo estos principios, una patente sobre
un producto qumico nuevo cubre todos los
usos, hayan sido o no descubiertos por el titular
de la patente. Barton estima que no est claro
que sea sabio aplicar tales principios legales de
base qumica al contexto de la genmica.
149 La dimensin tica en las patentes biotecnolgicas
simplemente, ha posibilitado recu-
rriendo a tcnicas usuales que estn en
el dominio pblico el conocimiento de
algo preexistente. No resulta ni lgico
ni atendible que ello pueda dar lugar al
otorgamiento de un derecho de exclusi-
va sobre el objeto descubierto.
Las objeciones ticas al
patentamiento de genes
Diversas objeciones se han formulado al
patentamiento de genes humanos. De
entre ellas tomamos dos que son parti-
cularmente relevantes.
a) La informacin gentica
humana como patrimonio
cientfico de la humanidad
Debe admitirse sin retaceos que el cono-
cimiento y las ideas son de libre acceso.
Toda restriccin a su divulgacin y a su
libre circulacin constituye una grave
trasgresin a los derechos fundamenta-
les del individuo.
Los derechos intelectuales y, en especial,
los de propiedad industrial, en cuyo
seno se asienta el derecho de patentes,
implican, en s, una restriccin a la am-
plia esfera de libertad en que desarrolla
su vida el hombre y, por tanto, la in-
terpretacin que corresponde dar a sus
normas debe ser de carcter absoluta-
mente restringida.
El saber en su acepcin ms amplia y
abarcadora pertenece al dominio p-
blico. El conjunto de descubrimientos,
hiptesis y teoras desarrolladas a travs
de la historia cultural de la humanidad
no admite ser sometido al dominio pri-
vado. Son bienes comunes, inapropia-
bles por esencia.
El proceso de formacin del saber es de
tipo acumulativo. La curiosidad acerca
de los hechos y de las leyes naturales es
inherente al desarrollo del ser humano.
Estimulado por sta, el hombre lleg a
entender los fenmenos de todo tipo
que se desarrollan en su interior y en el
mundo externo.
En la materia que nos ocupa, la inves-
tigacin incremental posibilit el co-
nocimiento de las bases qumicas de la
herencia, el proceso de duplicacin de
la informacin gentica, el cdigo ge-
ntico, ms los procesos de transmisin
de los caracteres hereditarios, etc. Nadie
hubiera osado apropiarse de estos cono-
cimientos. Cada descubrimiento fue ja-
lonando una etapa y, sobre ella, se asen-
taron nuevas hiptesis, nuevos estudios
y, fnalmente, nuevos hallazgos.
El saber cientfco avanz fundndose
en la libre comunicacin de los conoci-
mientos adquiridos. Ese fujo constante
e ininterrumpido fue alimentando el
inters en nuevos desarrollos y permi-
ti avanzar a dominios no imaginados.
La investigacin bsica posibilit esta
carrera y los estudios no se encerraron
en una caja de cristal alejada de los con-
temporneos y de sus sucesores. El saber
constituye la suma de todo lo incorpora-
do a la gran fuente en la que abrevan los
hombres que, dominados por la curiosi-
150 tica e Innovacin Tecnolgica
dad, desean conocer en mayor y mejor
forma el mundo que los circunda.
Frente a este conocimiento cientfco
tenemos el conocimiento tecnolgico,
que trata de buscar aplicaciones prcti-
cas a las teoras o a los descubrimientos
pertenecientes al campo de la ciencia
bsica.
Aqu s podemos hablar de apropiacin,
con las reservas del caso. Pero sta no
se puede extender a los aportes de una
ciencia bsica que sirvan de sustento a la
invencin, que es una aplicacin tc-
nica por excelencia.
As, por ejemplo, el conocimiento de la
estructura atmica y la fsica cuntica
sirvieron de base para el desarrollo de
mltiples instrumentos tcnicos: tele-
visores, transistores, computadoras. A
ningn inventor en este campo se le
hubiera ocurrido adosar como una rei-
vindicacin en su patente el enunciado
de la teora de la relatividad, en tanto
conocimiento cientfco inapropiable.
Ahora, ante el inters econmico que
despierta la genmica, se pretende in-
tervenir las categoras jurdicas y hacer
aparecer como invento lo que en rea-
lidad es un descubrimiento, en tanto
hace conocer al hombre la secuencia de
nucletidos que conforman un segmen-
to del ADN y que convencionalmente
denominamos genes.
Cualesquiera sean los pasos que se den
para llegar a tal conocimiento, lo que
aparece a los ojos de cualquier obser-
vador es informacin natural que no
ha experimentado cambio alguno en el
camino que llev a develarla.
Bien est que el derecho de propiedad
industrial es una creacin normativa
y que, desde este ngulo, el legislador
goza de amplia libertad para determi-
nar cules son los presupuestos legales
para defnir lo que se considera inven-
cin patentable, sujeta a apropiacin
privada. Pero esta libertad tiene como
lmite infranqueable los derechos fun-
damentales del individuo y, entre stos
debemos incluir el libre acceso a los co-
nocimientos.
Lo que est sucediendo es que asistimos
a la acentuacin del vnculo entre la
ciencia bsica y la tecnologa, en tanto
ha aparecido un nuevo protagonista en
el medio: el mercado.
La industria genmica tiene aspectos
que la singularizan, aun dentro de las
industrias vinculadas con la biotecno-
loga. Cabe destacar que el objeto mis-
mo de la actividad empresarial ya no es
un producto industrial, sino el conoci-
miento que de esta forma se convierte
en bien de cambio.
Segmentado el mercado entre los po-
seedores de conocimiento y quienes lo
adquieren para aplicarlo eventualmen-
te a la produccin de bienes (industria
farmacutica), es comprensible que
el conocimiento adquiera un valor de
mercado y deba ser extrado de la fuen-
te comn para privatizarlo y someterlo
a las leyes de ste, utilizando el instru-
151 La dimensin tica en las patentes biotecnolgicas
mento ms apropiado para tal fn: la pa-
tente de invencin.
No importa que no se renan los recau-
dos universalmente aceptados para ser
considerada una invencin patentable.
Es sufciente que, bajo el manto de una
nueva legalidad y con la conjura de
las ofcinas de patentes, tribunales de
justicia y nuevas concepciones doc-
trinarias diseadas para justifcar el
despojo, pueda fnalmente teirse a la
apropiacin de un ropaje que le permita
ser aceptada por la sociedad.
De esta forma, se torna posible que el
conocimiento de la estructura qumi-
ca del ADN en la segmentacin de los
genes pueda ser propiedad privada y
que, consecuentemente, se sustraiga a la
comunidad cientfca de su libre acceso
y disponibilidad.
Estas polticas, desarrolladas al infujo
de una laxa y antojadiza interpretacin
de normas legales, tienen efectos perni-
ciosos para la actividad cientfca, la cual
necesita, como postulado bsico, la li-
bre circulacin del conocimiento.
Los canales habituales de comunicacin
en el mundo cientfco hicieron que toda
hiptesis de investigacin, todo hallazgo
experimental, fuera puesto en conoci-
miento de la comunidad para que otros
individuos pudieran desarrollar otras
ideas y que, en conjunto, se llegaran a
obtener resultados benefciosos para el
gnero humano. La comunicacin en
revistas cientfcas, en congresos, o el
simple intercambio particular entre sus
miembros, fue y sigue siendo, en mu-
chas ramas del saber, una sana y civiliza-
da prctica. El conocimiento se conside-
ra un bien pblico y su comunicacin es
un deber de actuacin de los componen-
tes de la comunidad cientfca.
Cuando el conocimiento se privatiza y
se encapsula en patentes, sustrayndolo
al libre acceso de la ciudadana, se estn
destruyendo las bases en que se asent el
progreso de las ciencias y retrotrayendo
el mundo a pocas que parecieran de-
fnitivamente sepultadas por la histo-
ria, anteriores al Iluminismo. La libre
circulacin del conocimiento cientfco
constituye uno de los pilares fundamen-
tales en que se asienta el mundo de la
ciencia. Si esa circulacin es contenida
o bloqueada, toda la humanidad sufre
sus consecuencias negativas(11).
De haberse aplicado los criterios impe-
rantes sobre reserva del conocimiento
u ocultacin del mismo, que necesa-
riamente se vinculan con la proteccin
patentaria, seguramente no hubiera sido
posible conocer la informacin gentica
que hoy se exhibe como trofeo del mer-
cado.
La mayor parte de las instituciones of-
ciales que trabajan en el terreno del ge-
noma, a medida que aislaron genes los
pusieron a disposicin de la comunidad,
haciendo pblica la informacin que
portaban. El patentamiento del gen, en
cambio, reserva su uso en benefcio ex-
clusivo del titular. Se establece, de esta
forma, una dependencia de los ulterio-
res usuarios ante el descubridor.
152 tica e Innovacin Tecnolgica
La revelacin de la informacin gen-
tica no slo tiene un valor actual muy
relevante para diagnsticos y terapias,
constituye tambin un aporte funda-
mental para emprender nuevas inves-
tigaciones vinculadas con diagnsticos
tempranos de dolencias y el acceso a
nuevos medicamentos, incluyendo el
propio gen como elemento teraputico
(terapia gnica). Las prcticas actuales
en el patentamiento se desplazan hacia
etapas iniciales de la investigacin, blo-
queando de esta forma el camino que
conduce a otras investigaciones tanto o
ms valiosas como las atrapadas con de-
rechos de exclusiva.
En el mencionado estudio del Nufeld
Council on Bioethics se mencionan va-
rias formas por medio de las cuales el
patentamiento de la secuencia de ADN,
que tiene una utilidad primaria como
herramienta de investigacin, afecta a la
investigacin misma(10, p.59):
El costo de investigacin puede in-
crementarse, ya que el aumento de
patentes otorgadas importar que
se requieran ms licencias en el de-
sarrollo de futuras investigaciones.
La investigacin se vera difcultada
si a los investigadores se los obliga-
ra a negociar primero el uso de ge-
nes y secuencias patentadas.
Un titular de patentes retendra el
derecho de licencia para obtener el
mximo de benefcios iniciales o,
en su caso, la licenciara en exclusi-
vidad a uno o a un nmero limita-
do de licenciatarios.
Las empresas que deseen adquirir
los derechos de varias secuencias
de ADN decidirn no desarrollar
protenas teraputicas o tests diag-
nsticos a consecuencia del costo
de las regalas requeridas.
Esta situacin fue advertida por John
Sulston, uno de los artfces del Proyecto
Genoma Humano: durante las ltimas
dcadas el ethos dominante en el mundo
de la ciencia ha cambiado de manera in-
sidiosa. Lo que una vez fue una empresa
colectiva, en la que los descubridores
eran reconocidos pero sus resultados se
compartan en comn, se ve ahora con
frecuencia limitada con exigencias de la
competencia comercial. Movidos por
las ganancias fnancieras, encorsetados
por los convenios de patronazgo o, sim-
plemente, como autodefensa, muchos
investigadores intercambian sus descu-
brimientos con el resto de la comuni-
dad cientfca slo bajo la proteccin de
la ley de patentes o del secreto comer-
cial(4, p.3).
El Comit Nacional de tica de Francia
seal que los descubrimientos actuales,
fruto de la investigacin cientfca, han
puesto en evidencia un segundo princi-
pio contiguo al de la no comercializa-
cin del cuerpo humano y sus partes.
El conocimiento del genoma humano
est a tal punto ligado a la naturaleza
del ser humano que debe ser conside-
rado fundamental y necesario a su bien-
estar futuro y, por tanto, no puede ser
apropiado en forma alguna. Debe a su
juicio estar abierto a la comunidad de
investigadores y quedar disponible para
153 La dimensin tica en las patentes biotecnolgicas
la humanidad en su conjunto. Por esta
razn, el Comit expres su queja en
cuanto se asiste a un concierto de de-
mandas de patentes sin que la comuni-
dad cientfca pueda elegir con claridad
entre esta competencia y el riesgo de ver
el acceso a los conocimientos funda-
mentales encaramado en una red de ex-
clusividades pasajeras o de dependencia
de patentes exorbitantes
8
.
Como se advierte, la idea de patrimonio
cientfco de la humanidad no expresa
una postura alejada de la realidad, sino
que se asienta en slidas cuestiones prc-
ticas y reconoce un profundo contenido
tico, en tanto se orienta a posibilitar
el avance de las ciencias de la vida sin
interferencias extraas. Las estructuras
econmicas se estn interponiendo en
el camino de una eleccin responsable,
porque nos incitan a equiparar descu-
brimiento con tecnologa y a suponer
que la explotacin del conocimiento es
inevitable. A juicio de Sulston, no hay
solucin fcil, pero el primer paso es re-
conocer el problema(4, p.261).
El Consejo Internacional de Uniones
Cientfcas (ICSU) seal que el paten-
tamiento de secuencias de ADN desna-
turalizara los principios de las patentes,
concebidos para proteger las aplicacio-
nes, mtodos y productos sobre la base
de hechos probados y no de puras espe-
culaciones, estimulando los emprendi-
mientos y los desarrollos necesarios para
la produccin de bienes y de servicios
tiles. Todo cercenamiento a estos prin-
cipios va contra el inters de la ciencia y
limita la colaboracin internacional en
su realizacin. El inters de la ciencia
debe ser priorizado, mxime cuando es-
tn en juego bienes tan relevantes como
la salud y la vida del hombre
9
.
Apuntando a este inters en el campo
de la informacin gentica humana, la
Academia de Ciencias de Francia seal
que tiende a defender el principio se-
gn el cual el conjunto de la informa-
cin contenida en el genoma humano
pertenece al patrimonio cientfco de la
humanidad. Esta informacin debe ser
depositada en bases de datos que sean
accesibles a la comunidad y no puede
ser objeto de concesin de patente algu-
na(11, p.34).
b) Reparto equitativo de
beneficios
A medida que avanz el Proyecto Geno-
ma Humano y se fueron secuenciando
genes, paralelamente avanz el inters
de empresas privadas por apropiarse de
tales descubrimientos por medio del de-
recho de patentes. Quedaba en eviden-
cia que los frutos de tales investigacio-
nes contribuiran a acrecentar la brecha
8 Avis N 64 sur lavant projet de loi portant trans-
position dans le Code de la proprit intelectuelle
de la Directive 98/44/CEE (8-6-2000).
9 John Barton, quien preside la Comisin Inter-
nacional sobre Propiedad Intelectual, abog en
una reciente intervencin ante la UNCTAD
por un tratado internacional sobre intercambio
cientfco. A su juicio, este intercambio est
siendo trabado por diversos factores entre los
que se destaca el incremento de la proteccin
de la propiedad industrial (Focus-Cordis N 20
del 5-5-2002, p. 7).
154 tica e Innovacin Tecnolgica
entre los pases industrializados benef-
ciarios principales de los logros obteni-
dos y los pases subdesarrollados, que
quedaban excluidos de los frutos rendi-
dos por los avances cientfcos.
En 2000 se dieron a conocer, en for-
ma casi simultnea, la Declaracin del
Comit de tica de la HUGO
10
, el dic-
tamen N 64 del Comit de Biotica
Francs y el proyecto de informe del
Coloquio Internacional sobre tica,
Propiedad Intelectual y Genmica,
producido por el grupo de trabajo del
Comit Internacional de Biotica de la
UNESCO (CIB). Coincidieron en la
necesidad de compartir los benefcios
derivados de la investigacin, impi-
diendo la apropiacin privada de sus
resultados.
El Comit de tica de la HUGO, en su
declaracin sobre los benefcios com-
partidos, del 19-04-00, fundament su
posicin en tres argumentos:
Los seres humanos compartimos el
99,9% de nuestro material genti-
co con todos nuestros congneres.
En el inters de la solidaridad de la
humanidad, nos debemos unos a
otros el compartir los bienes comu-
nes, como la salud.
Comenzando por la ley sobre los
mares Grotius, en el siglo XVI, y
continuando con las leyes interna-
cionales que regulan el aire y el es-
pacio, en el siglo XX, tales recursos
han sido considerados como bienes
disponibles en toda la humanidad
en forma equitativa y pacfcamente
protegidos en inters de las futuras
generaciones. Por tanto, las leyes
internacionales pueden marcar un
precedente para considerar al geno-
ma humano como herencia comn.
Existiendo una enorme diferencia
de poder entre la organizacin que
planifca la investigacin y quienes
suministran el material para esa or-
ganizacin, y cuando sta trabaja
en vista de un lucro sustancial (asu-
miendo el riesgo de la inversin),
surgen dudas de que la explotacin
pueda ser legtima y que, por lo
tanto, puedan surgir problemas
por la reparticin de los benefcios.
El Comit de tica consider, en fun-
cin de ello, que debe evitarse que el
mapa del genoma humano pase a con-
vertirse en bien privado, gracias al arma
de las patentes.
El concepto de benefcio compartido a
juicio de Knoppers reconduce el debate
a consideraciones de igualdad y justicia.
El dictamen N 64 del Comit Con-
sultivo de tica Francs, sobre el ante
proyecto de ley de transposicin de la
Directiva 98/44/C, del 08-06-00, en-
tendi que tres principios ticos estaban
en juego, entre ellos el de reparto de los
conocimientos. Sobre el particular, se-
ala que la importancia de las propues-
tas abiertas por el conocimiento genti-
co da cuerpo a la idea de un reparto de
los conocimientos. El conocimiento del
gen expresa no puede ser preservado
10 Te Human Genome Organisation.
155 La dimensin tica en las patentes biotecnolgicas
celosamente por los pases ms ricos, en
tanto ello puede fundarse sobre un pi-
llaje de un material gentico obtenido
a partir de los pases ms pobres.
Al culminar los trabajos del grupo de la
CIB, del 28-08-01, dentro del catlogo
de preocupaciones abiertas por el cur-
so de las investigaciones genmicas, se
afrm que la ausencia de un reparto
justo de los benefcios es una fuente de
preocupaciones para numerosos pases
en desarrollo: el material gentico se
origina concretamente en esos pases.
En otra parte, el documento remarca
que las patentes ya acordadas o deman-
dadas a ttulo de propiedad intelectual
crean el riesgo de gravar los presupues-
tos nacionales de salud de los pases
subdesarrollados, en los que las impli-
cancias de los derechos de propiedad
intelectual son evidentes.
Todos estos documentos concuerdan en
la necesidad de que los benefcios de la
investigacin de la composicin genti-
ca no puede quedar en manos de los pa-
ses ms desarrollados que son los que
acaparan la investigacin, al permitirse
el otorgamiento de patentes sobre genes
y secuencias de genes que, a la postre,
fomentan su apropiacin privada.
Para sintetizar cuanto hemos expresado
nos remitimos a las sabias refexiones de
John Sulston: creo que si alguien valla
un gen, debera limitarse estrictamente
a una aplicacin en la que est trabajan-
do, en un cierto paso en el proceso de
invencin. Yo, o algn otro, podemos
desear trabajar en una aplicacin distin-
ta y necesitamos tambin tener acceso
al gen. No puedo inventar un gen hu-
mano, de modo que todo lo que se haya
descubierto de los genes la secuencia,
las funciones, todo necesita mantener-
se fuera de la competencia y libre de los
derechos de propiedad. La secuencia del
genoma es un descubrimiento, no una
invencin. Igual que una montaa o un
ro es un objeto natural que estaba ah,
si no antes que nosotros, s al menos
antes que tuvisemos conciencia de su
existencia. Soy de los que creen que la
tierra es un bien comn y que es mejor
que no sea propiedad de nadie, aunque
todos vallemos pequeas partes para
nuestro uso particular(4, p.262).
Conclusiones
El ingreso de la biotecnologa al campo
de las invenciones patentables introdujo
una serie de cuestiones ticas que deben
ser examinadas en el contexto de la pro-
piedad industrial.
La clsica exclusin de patentamiento
por contradiccin con el orden pblico
y la moral vio ampliado su campo a l-
mites insospechados.
Las leyes de patentes fueron ejemplif-
cando casos en el que podra estar com-
prometido el orden pblico o la moral
(por ejemplo procedimientos de clona-
cin humana o de modifcacin de iden-
tidad gentica de humanos o animales).
El tema ms controvertido es, sin lugar
a dudas, el relativo al patentamiento del
material gentico humano. Desde el
156 tica e Innovacin Tecnolgica
punto de vista tcnico jurdico existen
graves objeciones, en tanto la descrip-
cin de la secuencia de un gen constitu-
ye, en el mejor de los supuestos, un des-
cubrimiento (excluido del privilegio) y
no una invencin patentable.
A estas objeciones cabe agregar las que
derivan de la tica, en tanto el patenta-
miento de genes puede tener consecuen-
cias adversas para el futuro de la inves-
tigacin mdica, a la par que entidades
acadmicas e investigadores consideran
que la apropiacin del gen es contraria
al reparto equitativo de los benefcios
derivados de la investigacin.
El debate queda abierto y talvez la pro-
teccin jurdica de las innovaciones bio-
tecnolgicas pueda encontrar un cauce
atendible en un sistema jurdico sui ge-
neris, ajeno al de las patentes de inven-
cin, que tome en cuenta las particu-
lares caractersticas de la materia sobre
la cual versa y las atendibles objeciones
ticas que se formulan.
Referencias
1. Conseil dEtat. Les lois biothiques cinq ans aprs. Paris: La Documentation Franaise;
1999: 136.
2. Bergmans B. La protection des innovations biologiques. Bruselas: Maison Larciere;
1991: 146.
3. Bergel S. La Directiva 98/44/C relativa a la proteccin de las invenciones
biotecnolgicas. Revista de Derecho y Genoma Humano 2000;13: 43.
4. Sulston J, Ferri G. El hilo comn de la humanidad. Madrid: Siglo XXI; 2003: 264.
5. Correa C. Cuestiones ticas en el patentamiento de la biotecnologa. En: Bergel S,
Daz A, (org.) Biotecnologa y sociedad. Buenos Aires: Ciudad Argentina; 2001: 175.
6. Bergel S. Patentes de genes y secuencias de genes. Revista de Derecho y Genoma
Humano 1998; 8: 31.
7. Barton J. United States law of genomic and post genomic patent. IIC 2002; 33(7):
779.
8. Clavier JP. Les catgories de la cration gntique. Paris: LHarmatan; 1998: 61.
9. Tallacchini MC. Rhetoric of anonymity and property rights in human body
materials. Revista de Derecho y Genoma Humano 2005; 22: 153.
10. Nufeld Council on Bioethics. Te ethics of patenting DNA. London: Nufeld
Council on Bioethics; 2000: 27.
11. Kahn A. La proprit intelectuelle dans le domain du vivant. En: Technique et
Documentation. Paris: Institut de France, Acadmie des Sciences; 1995: 261.
III. MEDICINA E INNOVACIN
Aspectos ticos en innovacin de tratamientos mdicos
Jos Geraldo de Freitas Drumond
tica de la innovacin tecnolgica en medicina
Fernando Lolas Stepke
Tecnologas sanitarias en el contexto social:
una refexin biotica
Fernando Lolas Stepke
La innovacin como tarea social.
El ejemplo de las tecnologas de la representacin-
representatividad
Fernando Lolas Stepke
Principios bioticos y calidad de la atencin mdica
Fernando Lolas Stepke
Funcin de los comits de tica en la investigacin.
Una respuesta en busca de preguntas
Fernando Lolas Stepke
159
Los ms espectaculares avances del desa-
rrollo cientfco de la medicina ocurrie-
ron en el siglo veinte, tambin denomi-
nado el siglo de la tecnologa. Durante
esa centuria la humanidad experiment
un caudal de conocimientos jams visto
en toda su historia.
La ciencia se amplifc con la inaugu-
racin de otras reas del saber, como la
biotecnologa, lo que ha contribuido a
que, desde la mitad del siglo pasado, la
matriz del conocimiento humano pu-
diera ser cambiada completamente en
perodos de cinco aos, logrando con
ello que la fccin pudiera, fnalmente,
confundirse con la realidad.
El marco decisivo para el nacimiento de
la biotecnologa moderna fue el descu-
brimiento de la estructura helicoidal del
ADN cido desoxirribonucleico, lo-
grado por los cientfcos James Watson
y Francis Crack en 1953.
Este hecho aceler de modo irreversi-
ble el desarrollo de la genmica el rea
especializada en el desciframiento del
cdigo gentico de los seres vivos, de-
terminando su insercin defnitiva entre
los ms destacados descubrimientos de
todos los tiempos.
Actualmente, nadie tiene dudas respec-
to de la importancia de la biotecnologa
en todos los sectores de vida humana
y, principalmente, en el rea de salud.
Este sector recibe, aproximadamente, el
85% de todas las inversiones fnancieras
en biotecnologa. Hay cerca de cuatro
centenares de drogas medicinales y va-
cunas de origen biotecnolgico en fase
de ensayos clnicos para su aplicacin
defnitiva en humanos, con la fnalidad
de vencer los desafos de la medicina en
la actualidad: el cncer, la enfermedad
de Alzheimer, la diabetes, las cardiopa-
tas, la esclerosis mltiple, el SIDA, en-
tre otros.
Paradojalmente, nos encontramos con
un sistema de salud que es, simultnea-
mente, actual y antiguo: moderno, por
una parte, pero inefcaz para dar solu-
cin a innumerables problemas que to-
dava hoy sufren las personas de la ma-
yora de las naciones del mundo.
La institucionalizacin de la medici-
na ha condicionado el desarrollo de la
complejidad del sistema de atencin
en salud, con la multiplicidad de pro-
veedores y el aumento del costo de los
procedimientos debidos a la progresi-
Aspectos ticos en innovacin de tratamientos
mdicos
Jos Geraldo de Freitas Drumond
160 tica e Innovacin Tecnolgica
va y cabal invasin de la tecnologa en
ellos y al surgimiento de los derechos y
deberes, primero de los mdicos y pro-
fesionales de salud y, ms recientemen-
te, de los usuarios o pacientes. Adems
de estos hechos, tenemos la necesidad
imperiosa de actualizacin profesional
continuada y el aumento del nmero de
quejas en cuanto a la atencin, con la
consiguiente exigencia de responsabili-
dad legal del profesional.
En lo que se refere a las innumerables
innovaciones tecnolgicas en el rea
mdica, con repercusiones inmediatas
sobre la vida y la salud del ciudadano, es
cierto que vivimos la era de espectacula-
res hechos mdicos, como los trasplan-
tes, la reproduccin asistida, la terapia
gentica, el uso de nuevos materiales (la
combinacin de la microelectrnica y
la neurologa, por ejemplo), los nuevos
medicamentos y las inusitadas tcnicas
en las reas de esttica y sexologa, ade-
ms del desarrollo de increbles mqui-
nas de diagnstico que escudrian, de
forma casi absoluta, toda la intimidad
biolgica del cuerpo humano, inducin-
donos a pensar que, talvez, la ltima
incgnita en ser desenmascarada por la
tecnologa ser la propia alma humana.
En estos ltimos aos, asistimos al debut
de la medicina regenerativa y el albor de
la medicina predictiva. El derrumbe de
las fronteras entre fccin cientfca y
realidad, entre lo posible y lo necesario,
hizo que surgiese la medicina de los de-
seos y el consumismo en muchas reas
de la profesin.
De esta manera, la ciencia biomdica ha
permitido al hombre ilusionarse con la
satisfaccin de tres de sus utopas: la de
eternidad (por el aumento de la longe-
vidad), la de belleza (por los avances de
las tcnicas cosmticas) y la del placer
(por la aparicin de nuevas drogas que
no solamente interrumpen el dolor sino
que, adems, consiguen prolongar la
sensacin del placer fsico y psquico).
Lucian Sfez(1), profesor y socilogo de
la Universidad de Pars I, afrm que la
nueva obsesin humana es la utopa de
la salud y del cuerpo perfectos. Para
l, los proyectos Genoma Humano,
Biosfera 2 y Vida Artifcial han es-
timulado la creencia de que la biotec-
nologa puede proyectar al hombre a la
inmortalidad.
Todos estos factores han condicionado
los problemas ms urgentes de la prcti-
ca mdica actual, a saber: el alto costo de
la tecnologa, el surgimiento de nuevas
profesiones de salud, el encarnizamiento
teraputico llevado a cabo en las unida-
des de tratamiento intensivo, la nociva
burocratizacin de los procedimientos
mdicos, el surgimiento de la medicina
defensiva, la mala distribucin de recur-
sos para la salud, la deshumanizacin
profesional (con creciente arrogancia
tcnica y ganancia), la mercantilizacin
de la salud (principalmente la inter-
mediacin del trabajo mdico y la baja
remuneracin del profesional por los
grandes complejos mdico-hospitalarios
y sistemas de salud), el deterioro de la
relacin mdico-paciente y, por ende, el
161 Aspectos ticos en innovacin de tratamientos mdicos
creciente nmero de procesos judiciales
por errores mdicos.
La medicina parece estar en una crisis de
fn de sicle y, como ha dicho Fernando
Lolas(2), las soluciones para esta crisis
debern contar con los aportes de las
ciencias sociales y humanas, de la teo-
loga moral, de la flosofa y, principal-
mente, de la poblacin que utiliza los
benefcios de la tecnologa biomdica.
En este fnal de poca de una medicina
basada en las enseanzas hipocrticas ya
pueden observarse cambios. As, el ethos
mdico ha cambiado desde la mitad del
ltimo siglo hasta hoy(3). Actualmente
las sociedades democrticas aseguran la
conquista de los derechos fundamenta-
les de la persona: entre ellos, el derecho
a la salud. Crece una cultura de mayor
exigencia de atencin y, con ella, los pa-
cientes estn cada vez menos pasivos,
rechazando, muchas veces, seguir las
prescripciones mdicas. Hay ms leyes
que limitan la autonoma mdica y que
consideran necesario proteger a los
pacientes de determinadas investigacio-
nes, ms interesadas en el propio pro-
greso cientfco que en el bienestar de la
poblacin.
Parece ser cada vez ms necesario defnir
salud, medicina, calidad de vida
y bienestar. Ello ser un aporte a las
demandas que la poblacin hace a sus
gobiernos nacionales en el nivel de la se-
guridad social y la cobertura de la salud
pblica, incorporndose ms procedi-
mientos tecnolgicos.
Otro ngulo del problema de la prctica
mdica actual se refere a que el desarro-
llo de la tecnologa mdica es ms rpi-
do que su aceptacin social por parte de
pacientes y mdicos.
Las tendencias socioeconmicas del
mundo actual son por una mejor expec-
tativa y calidad de vida sobre todo du-
rante la vejez, incremento del bienestar
y la salud (en razn de una mejor edu-
cacin del consumidor que exige mejor
alimentacin y terapias mdicas avanza-
das e incluso personalizadas), cambios
en los hbitos alimentarios, prevencin
y tratamiento de enfermedades pre-
valentes, mejora de la competitividad
entre la industria farmacutica (no slo
en efectividad de costos y calidad, sino
en la bsqueda de nuevos productos o
frmacos y una demanda de ms inver-
siones en investigacin y desarrollo por
las empresas farmacuticas), necesidad
de incluir la bioseguridad como una
dimensin importante en las polticas
de investigacin, y una mayor presin
social sobre la experimentacin con ani-
males.
La genmica ha constituido la base de
una nueva medicina la molecular, no
slo por haber demostrado una iden-
tifcacin casi total de la secuencia del
genoma humano, sino tambin por los
notables progresos en el estudio de la
expresin de los genes en diferentes si-
tuaciones clnicas. Ello permitir la rea-
lizacin de diagnsticos moleculares y el
tratamiento de las enfermedades antes
de que se manifesten clnicamente.
162 tica e Innovacin Tecnolgica
La infuencia que tendr esta nueva
faceta de la medicina contempornea
ser enorme, porque permitir obtener
informacin anticipada de un trastorno
de base molecular, con la posibilidad
de intervenir a tiempo para impedir su
aparicin o disminuir sus repercusiones
para la salud de las personas. Otra ven-
taja es la posibilidad de dar consejos y
recomendaciones al paciente, basados
en el conocimiento de su carga gentica,
que permitan alejar infuencias ambien-
tales deletreas o prevenir riesgos espe-
cfcos. Surge, entonces, el concepto del
riesgo individual, con la personaliza-
cin de las recomendaciones mdicas,
haciendo hincapi en las posibilidades
de padecimiento de una determinada
enfermedad. Para esta medicina mole-
cular, con diagnstico preclnico ms
elaborado y confable, se tendr, como
teraputica, la farmacogentica, trata-
miento especfco para el tipo de le-
sin o sndrome molecular, cuya ef-
cacia ser trascendente para el futuro de
la salud individual y de las poblaciones,
en trminos de calidad de vida y reduc-
cin de costos de atencin pblica de la
salud(4).
Como se podra esperar, a la zaga de
este formidable avance surgen plantea-
mientos ticos y legales, como aquellos
relacionados con la disponibilidad y
obtencin de la informacin gentica,
su utilizacin y custodia por los profe-
sionales de la salud, y garantas para la
persona o paciente gentico de que no
ser usada para otros fnes que puedan
traer perturbaciones en su vida familiar,
en su trabajo y en sus relaciones sociales.
Nunca debemos olvidar de la adver-
tencia de Norberto Bobbio: Los dere-
chos nacen cuando el aumento del po-
der del hombre sobre el hombre que
acompaa, ineludiblemente, el proceso
tecnolgico (la capacidad del hombre
de dominar la naturaleza y los otros
hombres) crea nuevas amenazas a la
libertad del individuo o permite nuevos
remedios para sus indigencias(5).
Es importante recordar la Declaracin
Internacional sobre los Datos Genticos
Humanos, promulgada el 16 de octubre
de 2003 por la UNESCO(6), que apun-
ta a la proteccin de la identidad gen-
tica del individuo y a evitar cualquier
abuso, incluso en nombre de la ciencia
mdica o del eventual benefcio para la
salud del paciente. Los principios que
esta declaracin adopta son la no-dis-
criminacin y no-estigmatizacin, el
consentimiento informado y su revoca-
cin, el derecho al acceso a datos gen-
ticos o protemicos, a no ser informado
de los resultados de la investigacin, al
asesoramiento gentico, a la privacidad
y confdencialidad, a la exactitud, fabi-
lidad y seguridad de los procedimientos
y al aprovechamiento compartido de los
benefcios.
Respecto de la aplicacin de nuevas
tecnologas para la salud humana, hay
que tener en cuenta algunos principios
fundamentales: principio de la dignidad
e inviolabilidad del ser humano; princi-
pio de la no-comercializacin del cuerpo
humano; principio de la no-discrimina-
163 Aspectos ticos en innovacin de tratamientos mdicos
cin; principio de la confdencialidad y
principio de la autonoma, a travs del
consentimiento libre e informado.
La dignidad e inviolabilidad del ser
humano se refere al hecho de que el
hombre es un ser vivo consciente, nico
e irrepetible y tiene, por lo tanto, una
dignidad propia. No puede ser objeto
de investigacin y prcticas clnicas que
puedan perjudicar su salud y bienestar.
Deca Sneca que homo res sacra homini,
para enfatizar que el hombre no puede
ser utilizado como mercanca porque
su cuerpo est unido a una dignidad y
es indivisible en partes o secuencia de
material gentico. La no-discriminacin
es vlida no slo para las tradicionales
formas de segregacin (raza, credo re-
ligioso, sexo, opcin sexual, ideologa
etc.); tambin, en relacin con la discri-
minacin gentica, teniendo en cuenta
que esta informacin puede ser utilizada
para impedir el acceso a un trabajo o al
benefcio de determinados tipos de se-
guro, por ejemplo. La confdencialidad
es un principio bsico para cualquier
actividad mdico-asistencial, y mucho
ms actualmente, con el advenimiento
de la medicina genmica, que tiene la
fnalidad de determinar los riesgos de
una persona para esta o aquella enfer-
medad. La autonoma es uno de los ms
recientes principios ticos de la medici-
na y se basa en la capacidad o derecho
del paciente de decidir sobre cualquier
intervencin en su cuerpo. La autono-
ma presupone el derecho a ser infor-
mado (para decidir) como, tambin, el
derecho a no ser informado.
Algunos planteamientos ticos relativos
a la aplicacin de innovaciones en trata-
mientos mdicos pueden expresarse en
las preguntas siguientes: el nuevo m-
todo es seguro? Es efcaz? Cul es su
benefcio real con relacin al existente?
Cul es la relacin costo/benefcio del
nuevo mtodo o procedimiento? Qu
repercusin social tendr?
Los principios de benefcencia y no-
malefcencia deben garantizarse, para
que, al utilizar un nuevo mtodo o pro-
cedimiento, no se exponga al paciente a
riesgos innecesarios. De igual modo, la
efcacia debe estar previamente compro-
bada con relacin al mtodo o proce-
dimiento actual, de modo que no haya
justifcacin para cambiarlo si no estu-
viere comprobada una mayor efcacia
del nuevo. La relacin costo/benefcio
es importante, considerando no slo la
capacidad fnanciera del paciente sino,
adems, el principio de la equidad y la
repercusin social del nuevo mtodo o
procedimiento.
En Europa se discute actualmente so-
bre el derecho de las compaas asegu-
radoras de utilizar pruebas genticas
para obtener informaciones con el fn
de suscribir un riesgo, teniendo algunos
pases, como es el caso del Reino Unido,
un Cdigo de Conducta de la Asocia-
cin de Aseguradoras para regular el uso
de los resultados de las pruebas genti-
cas(7). Parece que es esta la direccin a la
que apuntan los dems pases europeos.
En otros continentes no hay an nuevos
desarrollos. En Sudamrica, donde las
164 tica e Innovacin Tecnolgica
necesidades bsicas de las poblaciones
son mucho ms importantes y el ciu-
dadano comn no tiene asegurado el
derecho a la asistencia sanitaria bsica,
no hay acceso masivo a las conquistas
de las ciencias mdicas. En esta regin
an vivimos una poca de medicina cu-
rativa, al lado de la medicina preventiva,
con rasgos de la medicina regenerativa y
predictiva, tocando en la puerta de una
sociedad globalizada.
Referencias
1. Sfez L. A Sade Perfeita: Crtica de uma utopia. So Paulo: Piaget; 1997.
2. Lolas F. Medical Praxis: an interface between ethics, politics, and technology. Social
Science and Medicine 1994; 39(1): 1-5.
3. Drumond JG de F. O ethos mdico: a velha e a nova moral mdica. Montes Claros:
Editora Unimontes, 2005.
4. Nez-Cortez J, Barbero J. Impacto del conocimiento gentico en la clnica. En:
Genoma y Medicina. Genoma Espaa. Fundacin Espaola para el desarrollo
de la Investigacin en Genmica y Protemica, 2004. Documento en Internet.
Disponible en www.gen-es.org/02_cono/docs/GENOMA_MEDICINA.pdf
5. Bobbio N. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus; 1992.
6. UNESCO. International Declaration on Human Genetic. UNESCOs, 32
nd
General
Conference on 16 October 2003.
7. Ferrn J. Tests genticos: Implicaciones ticas y jurdicas. En: Genoma y Medicina.
Genoma Espaa. Fundacin Espaola para el desarrollo de la Investigacin en
Genmica y Protemica, 2004. Documento en Internet. Disponible en www.gen-
es.org/02 cono/docs/GENOMA MEDICINA.pdf.
165
Medios y fines
El gran tema de la refexin sobre la tc-
nica es la relacin entre fnes y medios.
Toda la historia de la flosofa est mol-
deada por preguntas fundamentales
sobre el uso de la razn para proponer
fnes a la vida humana que sean buenos
y aceptados, sobre la eleccin de buenos
medios y sobre la adecuada relacin en-
tre fnes y medios; la urea proporcin
entre lo deseable y bueno, y la forma
deseable y buena de lograrlo.
Esta tensin no se hizo presente en la
flosofa antigua en la misma forma que
hoy. En tanto Platn reprocha a los
sofstas creer que cualquier medio es
bueno si lleva a un fn deseable y que
cualquier medio puede ponerse al servi-
cio de cualquier fn, Aristteles destaca
la importancia de la razn para elegir
buenos medios, suponiendo que el su-
premo fn es la felicidad humana. En
ambos autores, hasta donde la lectura
reconstructiva puede aseverar, el mxi-
mo valor reside en la armona entre me-
dios y fnes, en su justa relacin.
Despus del Renacimiento, y especial-
tica de la innovacin tecnolgica en medicina
Fernando Lolas Stepke
mente con la Ilustracin y la Edad Mo-
derna, hace su aparicin una cisura, una
escisin, entre medios y fnes. El novum
organum de Francis Bacon es una herra-
mienta para consolidar el arte de la in-
vencin, un medio universal para fnes
diversos. La razn humana es conside-
rada herramienta para el dominio de la
naturaleza, sin importar los fnes. Y los
fnes, como luego se ver en Maquiavelo
y otros tericos del poder, requerirn di-
versos medios para su concrecin, algu-
nos de naturaleza material, otros de na-
turaleza espiritual, pero todos producto
de una racionalidad instrumental que
instaura una separacin entre medios y
fnes y lleva a postular la independencia
de unos y otros.
Conocida es la historia contada por
Freud sobre las prdidas experimen-
tadas por la humanidad: dejar de ser la
Tierra el centro del universo, con Co-
prnico; dejar la especie humana de ser
la coronacin del mundo animado, con
Darwin; dejar de ser los seres humanos
amos de sus propios impulsos, con el
psicoanlisis. Se puede agregar, como
importante prdida contempornea, el
dejar de ser los seres humanos amos de
166 tica e Innovacin Tecnolgica
sus tcnicas. La autonoma de los me-
dios esto es, de las tcnicas conduce
a que los fnes a los que sirvieron en su
momento germinal se hacen lejanos e
irrelevantes. Los tecncratas se preparan
solamente para perfeccionar herramien-
tas e instrumentos que se convierten en
fnes en s mismos y dominan a sus crea-
dores. La leyenda del aprendiz de brujo
grafca esta hegemona de los medios
que siguen perfeccionndose con inde-
pendencia y a despecho de los deseos de
sus inventores.
Para una refexin tica el contraste
moderno y posmoderno entre fnes
y medios es de particular importancia,
porque la tica forece all donde la li-
bertad humana se manifesta en eleccin
y en opciones. Donde no hay opcin no
puede haber valor moral. Y donde las
personas reconocen a otras personas el
derecho de opinar diferente, de disentir
y de tener honestamente convicciones
distintas, all puede decirse que hay ti-
ca, concebida como una refexin sobre
la moral y la costumbre, la forma con-
creta de la vida humana para prescribir,
proscribir, aceptar y regular.
Consecuentemente, el debate sobre las
tcnicas y sus racionalidades de aplica-
cin y justifcacin (su conjunto puede
ser llamado tecnologa) puede centrarse
sobre la correcta identifcacin de fnes,
sobre la justa eleccin de medios y, da-
dos unos y otros, sobre la unidad arm-
nica entre medios y fnes.
Los fnes ltimos suelen derivar de na-
rrativas universales de naturaleza tras-
cendente (como la mayora de las reli-
giones que aceptan dioses) o inmanente
(como los sistemas de creencias, seme-
jantes a las religiones, que no postulan
entidades suprahumanas). Hoy, edad de
extraos morales, tales fnes suelen ser
compartidos slo por restringidas y res-
trictivas comunidades de creyentes. La
tranquilidad proporcionada por la tica
religiosa deriva de que anticipa todas las
fuentes de discrepancia y las resuelve en
base a un canon prescrito de antema-
no, sin considerar las circunstancias. O,
cuando las considera, tiene argumentos
para anatematizar, corregir o ignorar.
Las ticas religiosas son deontologas,
listado y teora de deberes, no refexiva
deliberacin sobre opciones.
Los medios son descubiertos o inven-
tados por iluminados reformadores de
la vida social, quienes los cultivan y
renuevan para resolver necesidades o
deseos. Los hay universales, como el di-
nero; particulares, como las mquinas;
tangibles e intangibles, autnomos y no
autnomos. En las tecnocracias, el pro-
ceso de innovacin o renovacin de los
medios tcnicos puede disociarse de los
fnes que llevaron a crearlos. As sirve
la humanidad a amos creados por ella.
Del dinero, medio universal, se dice
que es buen servidor pero mal amo, in-
dicando que cuando de medio pasa a fn
esclaviza y aliena ms de lo que ayuda a
obtener felicidad.
En este contexto, la innovacin puede
ser analizada desde dos puntos de vis-
ta: cunto aporta a la consecucin de
167 tica de la innovacin tecnolgica en medicina
los fnes y cunto al perfeccionamien-
to de los mismos medios, tcnicas y
tecnologas. Es un problema tico por
excelencia. Implica decidir si lo nuevo
y lo factible siempre debiera hacerse o
intentarse o si, en nombre de intereses
superiores, debiera drsele orientacin y
direccin. Algunos resentirn como li-
mitacin de la creatividad o la libertad
cualquier determinacin. El tema sub-
yacente siempre tendr algo que ver con
el poder de imponer un curso de accin
a las comunidades.
La reflexin tica y la
innovacin tecnolgica
La invencin y la innovacin son parte
esencial de la dinmica tecnocientfca,
especialmente en la renovacin discipli-
naria, en la generacin de conocimiento
vlido y generalizable y en la produc-
cin de aplicaciones.
La invencin consiste en agregar nue-
vos espacios a la racionalidad, crean-
do objetos que resumen observacio-
nes y anticipan otras. Por ejemplo, los
constructos importantes de las ciencias
como el tomo, la clula, los fotones,
son tiles fcciones que ordenan lo co-
nocido y abren el camino a nuevos co-
nocimientos. El proceso de invencin
culmina la investigacin llamada b-
sica o fundamental, cuyo inters es
crear conocimiento con independencia
de sus aplicaciones.
La innovacin es un proceso que incre-
menta las potencialidades contenidas en
un constructo o invencin. Nuevas apli-
caciones de un medicamento, mejores
dispositivos para diagnosticar y tratar
en medicina, y renovacin de procedi-
mientos son innovaciones. Crean ma-
yor operatividad, aumentan la efcacia
y la efciencia de los procedimientos y
procesos, remodelan la realidad a tenor
de intereses sociales. La utilidad es sola-
mente una forma de inters, no la nica,
pues hay otras motivaciones igualmente
importantes en el proceso de innova-
cin. Por de pronto, el inters de inno-
var por innovar, cediendo al valor no-
vedad en cuanto tal.
El ciclo de las innovaciones puede con-
cebirse, en un esquema lineal, desde la
invencin a las aplicaciones (invencin
genera invencin, innovacin genera in-
novacin), o sobre la base de un modelo
de recursividad en que las herramientas
(tcnicas) retroalimentan la generacin
de ideas e invenciones en un proceso
circular. Esta dialctica circular, que
considera deseos y metas junto con la
eleccin de medios, esconde un dilema
terico y un desafo prctico. El dilema
es resolver qu papel tiene efectivamen-
te la razn en la produccin de metas
y cunto es mera expresin de deseo o
necesidad. El desafo es admitir que, a
veces, los medios aparecen como fnes y,
otras, los fnes se disocian de los medios.
En cualquiera de estos modelos, las nue-
vas aplicaciones (o medios en accin)
sean tcnicas, objetos, adminculos,
artefactos o procesos deben pasar di-
versas pruebas antes de ser adoptadas.
Por de pronto, es usual considerar la
168 tica e Innovacin Tecnolgica
novedad, la efectividad, la efcacia y el
costo como criterios. Algunos de tales
criterios son de orden cualitativo; otros,
de naturaleza cuantitativa.
Para examinar el papel de la refexin
tica en el proceso de innovacin tec-
nolgica, especialmente en campos que
afectan directamente a personas, como
la salud y la educacin, conviene dividir
este proceso de aceptacin o rechazo de
una innovacin en una fase cualitativa
esencialmente valrica, en que la pre-
gunta bsica es decidir cun relevante y
cun buena es para lo que se supone
debe servir y una fase cuantitativa, en
que deben precisarse viabilidad econ-
mica, demanda potencial, costo, costo-
efectividad, razonable accesibilidad y
otros indicadores.
El primer estadio supone evaluar si los
fnes a que se aspira estarn bien ser-
vidos por la innovacin. El segundo
examina la bondad o propiedad de los
medios tcnicos. Y hay una tercera fase,
ya en la adopcin de las tcnicas como
uso habitual, que estudia la adecuacin
entre medios y fnes en contextos de-
terminados. Es concebible que un fn
loable (preservar la vida) con una tc-
nica apropiada (transfusin sangunea)
tenga contextos de aplicacin dudosa
(oportunidad del tratamiento, conficto
entre autonoma y benefcencia, salva-
cin de personas con distinta impor-
tancia en una sociedad). De all que la
deliberacin tica pueda dividirse, para
efectos prcticos, en estos tres niveles y
recomendar a quienes toman decisiones
distinguir entre ellos con el fn de no in-
currir en errores categoriales.
Los valores asociados a la
innovacin
Existe una cultura de la innovacin,
profusamente celebrada como clave de
progreso en el seno de la mentalidad
instrumental, que concibe la realidad
como infnitamente maleable fuente de
satisfacciones.
Es interesante destacar el valor nove-
dad, porque parece existir incluso con
independencia de otros en el imaginario
moral de las sociedades contempor-
neas. En observaciones informales sobre
la propaganda televisiva, ya en los aos
setenta, comprob que la palabra ms
frecuentemente asociada con produc-
tos para el hogar era nuevo o nue-
va. La cultura de la obsolescencia y del
rpido reemplazo de los objetos impera
tambin en relacin con las personas. El
disablement que acompaa al avance de
la edad cronolgica es una trasposicin
de la idea del mercado en expansin
de la cultura pecuniaria (segn Jules
Henry), caracterstica de la racionalidad
econmica liberal poscapitalista.
La importancia del valor novedad es
distinta para el pblico en general y para
los expertos. Para el profano puede ser
novedad lo que para el experto es slo
esperable desarrollo. Por ende, este valor
es relativo segn el grupo, pero impor-
tante para la aceptacin de tecnologas.
La novedad no reside a veces en el pro-
ducto sino en el modo de presentarlo.
169 tica de la innovacin tecnolgica en medicina
Ello destaca la importancia del canal de
comunicacin, que modula la relevan-
cia de lo comunicado e incide sobre la
credibilidad. Por ejemplo, la salud en
Internet plantea desafos importantes
desde el punto de vista tico, no sola-
mente por el atractivo del medio sino
tambin por la naturaleza de la informa-
cin, a menudo no sometida a controles
de calidad o relevancia.
Por otra parte, la novedad no siempre es
un valor positivo. La mayora de las in-
novaciones tecnolgicas ha encontrado
resistencias por distintos motivos. A ve-
ces ha sido por miedo, como en el caso
de la electricidad y el ferrocarril; tam-
bin por motivos religiosos o ideolgi-
cos, como en los anticonceptivos orales
o la fecundacin asistida. La descon-
fanza frente a los productos transgni-
cos infuye sobre decisiones grupales en
algunos pases. La innovacin, cuando
es demasiado radical y basada solamen-
te en costo-efectividad, pone en peligro
fuentes de trabajo o amenaza privilegios
establecidos, econmicos o sociales.
El valor novedad, si bien puede con-
siderarse en forma independiente, no
tiene la misma connotacin para todos
los grupos de presin u opinin que
tomarn contacto con las nuevas apli-
caciones o tecnologas. Para los exper-
tos una verdadera novedad entraa un
cambio total de las metas y no solamen-
te una modifcacin de los medios. Para
el cientfco de fronteras una innovacin
instrumental solamente tiene sentido si
le permite hacer observaciones y descu-
brimientos que lleven a la invencin
de nuevas realidades o modifcacin
sustantiva de las existentes.
Es menester estudiar si las innovacio-
nes se convertirn en rutina o produ-
cirn nuevas tecnologas. Es diferente
si un aparato se concibe, disea y crea
para realizar estudios de laboratorio en
el marco de la investigacin de fronte-
ra de si ese aparato se usa en el cuidado
de la salud. Las demandas de seguridad,
costo-efectividad, accesibilidad y pro-
duccin masiva sern diferentes. Las
tcnicas de reproduccin asistida, cuan-
do empezaron a ser rutinarias pero
slo entonces pudieron exigirse como
prestaciones de salud. Incluir o no un
medicamento en la lista de lo rutinario
es decisin poltica y tcnica al mismo
tiempo. Desde el punto de vista de los
derechos y las necesidades de las perso-
nas, tiene diferente connotacin moral
ofrecer y fnanciar una tcnica de inves-
tigacin, un producto experimental o
algo para el pblico en general que pue-
de ser administrado por agentes sociales
distintos de sus creadores.
Tambin debe considerarse el tema del
patentamiento, de la propiedad inte-
lectual y del acceso diferenciado segn
pago o derechos sociales. Este complejo
temtico tiene que ver con el estmulo a
la innovacin, toda vez que legitima ob-
tener ganancias y benefcios por intro-
ducir nuevas tecnologas y aplicaciones.
Como es fcil inferir, declarar una inno-
vacin como indispensable y ofrecerla a
170 tica e Innovacin Tecnolgica
un uso social, amplio o restringido, es
materia de un dilogo que debe exami-
nar medios y fnes, metas y productos en
relacin a destinatarios concretos, cuyos
intereses pueden diferir ampliamente.
La adopcin de una tcnica, procedi-
miento u objeto novedoso se basa tanto
en evidencias (de efcacia, costo-efec-
tividad y efciencia) como en valores
(de aprecio, de agregar calidad, etc.).
La accountability debe lograrse a travs
de un proceso participativo, en que los
ciudadanos y ciudadanas participen no
slo como consumidores sino tambin
como agentes morales, dotados de y da-
dores de dignidad y respeto.
Diversas formas de tecnologa
Podemos distinguir varios tipos de tec-
nologas: productivas, semiticas, del
poder y de la identidad, segn lo que
modifcan o crean. Cabra agregar otras,
como las tecnologas de estilo de vida,
que no contribuyen necesariamente a
confgurar identidad, producir bienes,
alterar los smbolos sociales o modifcar
jerarquas. Por cierto, un mismo objeto
digamos, un televisor sofsticado sirve
muchos propsitos: produce un servicio
o un valor (entretenimiento, cultura),
manda una seal de poder que el me-
dio recoge (puede ser seal de dinero o
recursos), fragua identidad (los usuarios
de determinada marca se identifcan
entre s) y produce calidad de vida. El
privilegiar un aspecto depender de las
circunstancias inmediatas y mediatas.
La adopcin de determinadas tecnolo-
gas o la preferencia por determinadas
marcas est infuida por consideracio-
nes no siempre obvias. En el marco del
consecuencialismo dialgico que pro-
pugnamos, la atribucin de valor a una
innovacin no es un proceso unvoco ni
simple y depende siempre de una con-
trastacin de voluntades e intereses.
De otra parte, las tecnologas pueden
ser duras (hardware) o blandas (soft-
ware). Producir automviles no sola-
mente incluye mquinas sino tambin
procedimientos, sistemas de adminis-
tracin, relaciones entre personas, tan
determinantes como aquellas del xito
o fracaso del proceso productivo. Las
tecnologas del poder incluyen medios
de control como emisoras radiales, ca-
nales de televisin, computadores para
control de asistencia y tambin sistemas
de vigilancia, apropiadas disposiciones
para premiar y castigar, etc.
La innovacin tecnolgica, con sus mu-
chas motivaciones y diversas circuns-
tancias, induce reacciones emotivas. Sus
impulsores recolectan buenos argumen-
tos para su adopcin. Los detractores
anticipan riesgos y daos. Como indi-
camos, cun bueno es bueno no de-
pende de indicadores cuantitativos sino
de refexin cualitativa en un clima de
deliberacin social. Una vez pasado el
umbral de aceptabilidad moral tema
no trivial viene el segundo proceso: es-
timar cuantitativamente costos, viabili-
dad, efectividad, efcacia.
La innovacin por la innovacin pue-
de dinamizar la sociedad pero tambin
revelarse intil, peligrosa y, en algn
171 tica de la innovacin tecnolgica en medicina
sentido, hasta inmoral. Fundamentar la
innovacin es ms fcil en reas histri-
camente asociadas al cambio como la
electrnica, pero siempre es necesario.
Por ejemplo, indicar necesidad mdi-
ca para un nuevo producto exige com-
pararlo con los existentes, demostrar
ganancia incremental o mayor accesibi-
lidad. Aqu, las formas microbioticas
y macrobioticas de la argumentacin
pueden oponerse. Una postura utilita-
rista aceptara aquella innovacin que
benefcie mejor al mayor nmero de
personas; una postura ms aristocrati-
zante y elitista favorecera aquello que
lleva los lmites de la perfeccin a un
nuevo nivel. No extraa que los pro-
fesionales de la invencin y la innova-
cin (tecnocientfcos) den prioridad
a preocupaciones propias de su grupo.
Sus intereses corporativos no siempre
se acompaan de una refexin amplia
y contextualizada de benefcios y limi-
taciones. La autonoma de los sistemas
tcnicos es un hecho de la posmoderni-
dad, y consiste en que los expertos se di-
socian de intereses generales para perse-
guir los suyos propios y especfcos, que
les producen prestigio, dinero o poder.
En general, se trata de medios que ad-
quieren independencia de los fnes a los
que originalmente sirvieron.
Es habitual el conficto, ya sea entre
principios, entre racionalidades o en-
tre grupos. Para dirimirlo no basta con
listar principios, pues es preciso haber
formulado el dilema en trminos sus-
ceptibles de ser resuelto por stos. Es
necesaria una complementariedad en-
tre razonamiento principialista y an-
lisis casustico. Ello exige una dosis no
desdeable de imaginacin moral:
ponerse en el lugar de otros agentes y
actores y realizar el dilogo alternando
protagonismos y dejando los propios in-
tereses en entredicho o suspenso.
Herramientas conceptuales para
la evaluacin de tecnologas
Como herramientas tiles en la casus-
tica, la analoga y el precedente me-
recen examen en el contexto de la inno-
vacin.
En la analoga se busca un caso (casus
conscientiae) que refeje la situacin de
innovacin. Al formularse preguntas
surgen consideraciones como las siguien-
tes: en qu consiste la innovacin? Para
qu sirve? Quin podra usarla? Quin
podra benefciarse con ella? Qu forma
de benefcio produce? Cul es su cos-
to, efcacia, efciencia, seguridad? Todos
temas, tanto cualitativos como cuanti-
tativos, que no necesariamente pueden
desagregarse para el argumento detalla-
do. La impresin global es, a veces,
una herramienta intuitiva de gran valor
en materias valricas, suponiendo que
puedan explicitarse los supuestos y las
convicciones fundamentales de los opi-
nantes, lo cual no es tarea simple.
Una analoga es como una metfora que
traslada parte del contenido a mbitos
no tocados por la imagen o el conteni-
do original. El ejercicio, por lo tanto,
agrega algo a lo observado o estudia-
do: un plus epistmico o valrico.
172 tica e Innovacin Tecnolgica
Sirve como precedente cuando se pue-
de argumentar que es adecuada y que la
situacin previa anticipa o pre-produce
las consecuencias que se avizoran para la
innovacin. La tica, armada con ana-
logas, precedentes y datos, puede ser
proactiva y no meramente reactiva.
Aparte de analogas y precedentes, aco-
piar pruebas de la efcacia y la efcien-
cia de las tecnologas en salud supone
diseos experimentales y cuasi-experi-
mentales que, aunados a la intuicin y
la observacin sistemtica, constituyen
una forma especial de investigacin fo-
calizada a resultados. La pureza de la
indagacin en el laboratorio debe reem-
plazarse por una efectiva consideracin
de las condiciones de la vida real, en la
cual intervienen factores distintos de
los que contempla la pura racionalidad
cientfca.
La investigacin evaluativa:
expectativas normativas
Las tecnologas en medicina pueden
incluir mquinas, sistemas o prcticas.
Esto es, pueden consistir en software o
en hardware y clasifcarse en producti-
vas, semiticas, del poder o de la identi-
dad. Esta clasifcacin puede acomodar
otras variedades, como las llamadas tec-
nologas del estilo de vida, que produ-
cen bienestar para algunas personas. Se
dice que el Viagra es una tecnologa
de este tipo, pero participa de todos los
otros atributos. Produce (o mantiene)
identidad, tiene relacin con poder in-
tergenrico (entre gneros humanos) y
produce bienestar. Cabe distinguir esti-
los de vida propios de un grupo o de
individuos. El campo est abierto para
clasifcar las tecnologas (tcnicas con su
racionalidad de aplicacin) no solamen-
te por lo que manipulan o generan sino
tambin por sus destinatarios o bene-
fciarios.
Es necesario repetir que los momentos
evaluativos son tanto cualitativos como
cuantitativos. Decidido que una tecno-
loga ser pertinente a los fnes, lograr
lo que se propone y ser integrable a
la prctica normal de una comunidad,
procede preguntarse quin se benefcia-
r con ella, no solamente por sus posibi-
lidades sino tambin por la explotacin
comercial de su dominio o exclusividad.
La evaluacin de nuevas tecnologas
investiga su utilizacin, efciencia y po-
sibilidad de rutinizacin. Los valores
son tanto objetos (lo bueno) como pre-
dicados (un buen tratamiento psiqui-
trico). Ms all de este plano sintctico,
semnticamente ellas pueden involucrar
compromisos (reestructuracin de las
rutinas de trabajo, por ejemplo), impli-
caciones lgicas y epistemolgicas (no es
lo mismo diagnosticar con telemedicina
que en forma tradicional) y consecuen-
cias materiales, como mayor velocidad y
cantidad de prestaciones.
Evaluar una nueva tecnologa (sea una
intervencin, un hardware o un proce-
dimiento) produce un conocimiento
defnido en redes sociotcnicas e inse-
parable de sus gestores y aplicadores.
Se combina una expectativa derivada
del optimismo creativo con una prcti-
173 tica de la innovacin tecnolgica en medicina
ca basada en pruebas. El conocimiento
evaluativo sobre utilidad y efcacia de
tecnologas mdicas est socialmente
organizado. Un hecho o dato (fact) es
producto de procesos de construccin
social. No debe olvidarse que el proce-
so de investigacin cientfca produce
facts a partir de artifacts (lectura de ins-
trumentos, resultados de experimentos,
relectura de textos) y directrices prcti-
cas de estos facts. La evaluacin, podra
decirse, produce facts from fgures y es-
tas fguras, cifras y datos realimentan la
prctica y la orientan.
La investigacin evaluativa est guiada
por expectativas de situaciones idea-
les y preferencias valricas. Los valores
son universales de sentido que guan
la priorizacin y las preferencias. En la
evaluacin se busca comparar lo que
es con lo que podra ser o lo que
debera ser. Si se piensa que un nue-
vo frmaco ser mejor que uno existen-
te, la inversin y el trabajo que supone
fundamentarlo exigen la expectativa de
que vale la pena y de que podra ser un
xito para los pacientes, para los mdi-
cos y para los accionistas de la compaa
productora. A diferencia de la investi-
gacin pura orientada a la invencin
conceptual y a aumentar los inputs u
ojos del sistema tecnocientfco, la in-
vestigacin aplicada a menudo bajo
la forma de evaluacin de alternativas
produce innovacin, que es aumento de
ganancias, benefcios, nuevas indicacio-
nes o mejores outputs de algo ya cono-
cido.
Es menester contrastar las expectativas
normativas difusas del pblico lego
(quisiera tener algo mejor para el dolor
de cabeza) con las ilustradas de los
cientfcos y los expertos, que saben con
antelacin qu es avance y cmo valorar
resultados mediante herramientas como
el ensayo clnico aleatorio, el metaan-
lisis y la consulta a otros expertos. La
comunidad de los investigadores no es
homognea. Algunos de sus miembros
son cronoflicos, gustan de tomarse
tiempo y analizar todas las posibilida-
des emprica y tericamente. Otros son
cronofbicos y quieren tener datos
rpidamente. Entre estos y los clnicos
que necesitan urgentemente herramien-
tas, los creadores de polticas y los em-
presarios se establecen lazos de mayor
comprensin que con los espritus ms
contemplativos y preocupados solamen-
te de la verdad. La investigacin eva-
luativa de innovaciones est interesada
en procesos y resultados sociales de un
modo diferente de la investigacin in-
ventiva. La relevancia fnal no depende
solamente de factores mdicos, terapu-
ticos o diagnsticos sino de la contribu-
cin de muchos talentos.
Etapas en la evaluacin de las
innovaciones mdicas
La adopcin o rechazo de una apli-
cacin depender del buen uso de las
herramientas metdicas que el investi-
gador posee.
No recapitularemos lo que las guas ti-
cas internacionales destacan sobre po-
174 tica e Innovacin Tecnolgica
blaciones, consentimiento, confdencia-
lidad y otros temas. La aleatorizacin
(randomization), debido a su lgica
cuantitativa impersonal, parece contra-
decir la nocin de responsabilidad mo-
ral individual que es parte de la iden-
tidad y el ethos de las profesiones de la
salud. Se disputa sobre lo que la declara-
cin de Helsinki de 1964 llam inves-
tigacin teraputica. No es casual que
la confusin entre los papeles sociales de
investigador y mdico tratante de lugar
a fenmenos como el malentendido
teraputico, que a veces se desliza en
las formulaciones del consentimiento
informado y produce la errnea impre-
sin de que el sujeto de investigacin
obtendr algn benefcio personal si
participa en un ensayo clnico.
May y colaboradores(1) presentan un
modelo conceptual para el estudio de
la innovacin que incorpora cuatro es-
tadios. El primero, denominado idea-
tion, se caracteriza por el optimismo
tecnocrtico de quienes desean intro-
ducir la nueva tecnologa. Hay indus-
trias que han rutinizado este proceso y
las innovaciones son parte del desarro-
llo. En esta etapa los proponentes de la
innovacin deben cohesionar a grupos
heterogneos de actores sociales para ci-
mentar el camino ulterior. En la segun-
da fase, denominada mobilisation, se
acumula conocimiento basado en prue-
bas, moderando el optimismo inicial
y creando una comunidad de prctica
todava feble, pues incorpora miembros
no totalmente convencidos de las bon-
dades de la innovacin pero dispuestos
a ensayarla. En esta fase intervienen
expertos en evaluacin, responsables
del conocimiento evaluativo y formas
especializadas de investigacin. El co-
nocimiento del conocimiento se hace
aqu argumento tcnico. Ingresan a la
discusin expertos en la evaluacin sis-
temtica.
La tercera fase, llamada clinical specif-
cation, incorpora un protocolo formal
a actividades concretas. Con ello se per-
sigue reducir las inestabilidades y am-
bigedad propias del trabajo clnico, en
el cual la habilidad del practicante para
responder a desafos inesperados o anti-
cipar respuestas no habituales introduce
variacin en las prcticas. La habilidad
individual implica una responsabilidad
moral que la lgica impersonal del en-
sayo parece contradecir. El ethos profe-
sional indica que la discrecin y la pru-
dencia son virtudes que parecen quedar
relegadas a segundo plano al someterse
al protocolo de estudio en forma rgida
y acrtica.
La ltima fase, denominada specifc
application, supone una reestructura-
cin de las actividades profesionales que
tiende a normalizar la novedad, incor-
porndola a las prcticas rutinarias. Esta
asimilacin no es trivial; en ocasiones
supone reestructurar el trabajo, redise-
ar funciones y evaluar continuamente
los efectos de la nueva tecnologa. Nun-
ca una tecnologa es solamente una tec-
nologa. Un nuevo medicamento, una
intervencin o un aparato modifcan
relaciones sociales y laborales, cambian
175 tica de la innovacin tecnolgica en medicina
las vinculaciones entre expertos y legos e
introducen fuentes de indeterminacin.
Los efectos indeseados, el encarecimien-
to de las prestaciones, la reduccin de
algunas formas de colaboracin, son
factores que deben ser considerados en
la etapa de aplicaciones. Las fantasas
proyectadas deben someterse al escruti-
nio tcnico y social y pueden ser reforza-
das o desmentidas. La adopcin de nue-
vas tecnologas no depende solamente
de evidencias cientfcas; hay, adems,
evidencias polticas y evidencias ins-
titucionales, que inciden sobre su acep-
tacin o rechazo. Sesgos individuales y
colectivos (parecidos a los idola de Fran-
cis Bacon, que perturban el libre ejerci-
cio de la razn) llevan a aceptar ciertas
innovaciones y rechazar otras. Los for-
muladores de polticas suelen aceptar
ms fcilmente aquellas evidencias que
refuerzan sus prejuicios o preconceptos.
La idea de prctica exitosa
El discurso tico debe considerar la
coexistencia de tecnologas blandas y
duras. Las primeras suelen recibir me-
nos atencin. En medicina, muchos su-
ponen que un mejor servicio consiste en
mejores aparatos (hardware). Es posible
que con ellos se produzca una pasajera
alza de la satisfaccin de los usuarios; no
obstante, posteriormente, a la frustra-
cin por la falta de acceso y las falsas
esperanzas despertadas por un equipo
glamoroso se agrega la monotona de
procedimientos y prcticas no modifca-
dos por su presencia. El cambio cultural
requerido para asimilar la innovacin
tecnolgica hace que el nuevo conoci-
miento sea inestable. Su asimilacin y
consolidacin demora algn tiempo.
Los proyectos no exitosos destacan la
tensin entre servicio, desarrollo e
investigacin antes de la incorpora-
cin a la rutina de trabajo en servicios
de salud(2).
El concepto de prctica exitosa (o tec-
nologa apropiada) pone en perspectiva
la innovacin. Una adecuada imbrica-
cin de tecnologas blandas (adminis-
trativas, procedimentales, conceptuales)
y duras (mquinas, herramientas) es
esencial. Es cierto que las herramien-
tas determinan el pensar, pero no es
una determinacin lineal sino circular,
con continuas retroalimentaciones y
complejas interacciones de identidades
sociales basadas en relaciones humanas
y en intereses (o solidaridades, como
preferen algunos).
Si resulta exitosa una prctica sin m-
quinas se produce incomodidad entre
los puristas de la tecnologa dura, como
si el xito dependiera solamente de la
adhesin a la ortodoxia. La nocin de
prctica exitosa es prxima al saber-
hacer perfecto y resulta de una imbri-
cacin entre aplicaciones, conceptos,
procesos y oportunidad, adems de
circunstancias adecuadas. Nunca una
innovacin entra en un terreno virgen,
siempre es precedida por expectativas y
seguida por esperanzas y miedos. Arti-
cular la demanda es una gran tarea de
los innovadores: hacer que la gente pida
lo que ellos ofrecen. Las grandes innova-
176 tica e Innovacin Tecnolgica
ciones en medicina han dependido me-
nos de complejos aparatos o mquinas
que de una renovacin de sus prcticas
ms familiares. El modo de escuchar,
por ejemplo, convertido en tcnica por
el psicoanlisis y la psicologa profunda,
constituy una autntica innovacin
en su momento y ha infuido, directa o
indirectamente, en toda la prctica y la
teora mdicas desde que se incorporara
a su ejercicio(3).
Fines y medios: deseos y
reflexin
El tema de la tecnologa es el logos de
las tcnicas, esto es, la racionalidad con
que se desarrollan y aplican. El proble-
ma es la relacin entre fnes y medios e
implica procedimientos de deliberacin
para proponer fnes buenos, seleccionar
medios razonables y articular la armona
entre medios y fnes en forma realista y
efcaz.
Las innovaciones pueden inducir a re-
visar fnes, pero habitualmente modi-
fcan medios, esto es, las tcnicas y sus
racionalidades. El valor novedad, por
s mismo, puede llevar a una autonoma
de los sistemas tcnicos que perfeccio-
ne infnitamente los medios, ignorando
los fnes. Ese peligro, la autonoma de la
razn tecnocrtica, es tema de refexin
tica. sta se basa en la libertad y es un
arte de elegir, de optar, tanto por fnes
distintos como por medios diferentes o
unidades fn-medio humanas y equita-
tivas.
Las fases de evaluacin de nuevas tec-
nologas en medicina deben incluir
momentos o estadios cualitativos y
cuantitativos. Aparte del consecuencia-
lismo dialgico que aqu se preconiza, la
analoga y el estudio casustico de pre-
cedentes parecen ser herramientas tiles
para analizar el proceso de introduccin
de una tecnologa nueva, desde la idea-
cin hasta la incorporacin al trabajo
rutinario, pasando por la conformacin
de comunidades de prctica y crtica y la
imbricacin de muchas formas de tecno-
loga para obtener una prctica efcaz(4).
La institucin social de la medicina de-
pende crticamente de la confanza que
la sociedad deposite en ella. Esta con-
fanza se basa en buena medida en las
capacidades de autorrenovacin y, por
ende, en la innovacin permanente de
una profesin que debe reinventarse a s
misma a tenor de los desarrollos cient-
fcos y de los cambios sociales. Una ade-
cuada refexin tica supone, adems de
cuanto hemos dicho, refexionar sobre
la propiedad intelectual y el derecho de
los creadores a obtener benefcios de sus
aportaciones. Esta faceta de la innova-
cin es particularmente importante en
pases dependientes desde el punto de
vista tecnolgico, aquellos que, antes
que desarrollados, cabra llamar arro-
llados por el progreso que no han bus-
cado ni controlan y que, sin embargo,
impone usos y costumbres.
177 tica de la innovacin tecnolgica en medicina
Referencias
1. May C, Mort M, Williams T, et al. Health technology assessment in its local
contexts: studies of telehealthcare. Social Science and Medicine 2003; 57: 697-710.
2. May C, Ellis N. When protocols fail: technical evaluation, biomedical knowledge,
and the social production of facts about a telemedicine clinic. Social Science and
Medicine 2001; 53: 989-1002.
3. Lolas F. La perspectiva psicosomtica en medicina. Ensayos de aproximacin. Segunda
edicin. Santiago de Chile: Editorial Universitaria; 1995.
4. Lolas F. Proposiciones para una teora de la medicina. Santiago de Chile: Editorial
Universitaria; 1992.
Bibliografa
Eysenbach G, Kummervold PE. Is cybermedicine killing you? Te story of a Cochrane
disaster. Journal of Medical Internet Research 2005; 7(2): article e21.
Giacomini M. One of these things is not like the others: the idea of precedence in
health technology assessment and coverage decisions. Te Milbank Quarterly 2005;
83(2):1-21.
Levy P. Inteligencia colectiva. Por una antropologa del ciberespacio. Washington DC:
Organizacin Panamericana de la Salud; 2004.
Latour B. Science in action. Cambridge, Mass.: Harvard University Press; 1987.
May C, Gask L, Atkinson T, et al. Resisting and promoting new technologies in clinical
practice: the case of telepsychiatry. Social Science and Medicine 2001; 52: 1889-
1901.
Neus A, Scherf P. Opening minds: cultural change with the introduction of open-source
collaboration methods. IBM Systems Journal 2005; 44: 215-225.
Oh H, Rizo C, Enkin M, Jadad A. What is eHealth(3): A systematic review of published
defnitions. Journal of Medical Internet Research 2005; 7(1), article e1.
Pang T, Sadana R, Hanney S, et al. Knowledge for better health-a conceptual
framework and foundation for health research systems. Bulletin of the World Health
Organization 2003; 81: 815-820.
Rada R. A case study of a retracted systematic review on interactive health communication
applications: Impact on media, scientists, and patients. Journal of Medical Internet
Research 2005; 7(2), article e18.
179
Definicin de tecnologa
Defno tecnologa como una tcnica o
un conjunto de tcnicas ms un contex-
to interpretativo que da sentido a su
aplicacin. Fiel a su etimologa, deseara
rescatar para la voz tecnologa el signi-
fcado de logos de la tcnica, aquello
por lo cual el hacer normado y corre-
gible por la experiencia adquiere la je-
rarqua de un saber-hacer. En trminos
simples, la tecnologa signifca convertir
el conocimiento en servicios.
La tecnologa, en verdad, es un hacer
(tcnica) informado por una raciona-
lidad que lo explica, fundamenta y justi-
fca. La precisin no es trivial. En la me-
dicina contempornea siguen usndose
tcnicas antiguas. La palabra, la droga, el
bistur son elementos tcnicos que con-
ducen al virtuosismo de la experiencia
cuando son adecuada y reiteradamente
usados. Se integran a tecnologas com-
plejas, a complejos de saber-hacer que,
en ocasiones, se institucionalizan. Por
ejemplo, el hospital moderno es un
conglomerado de tecnologas: el psicoa-
nlisis emplea las tcnicas de la palabra
en un contexto particular y los diversos
tipos de medicamentos representan for-
mas compactas de tecnologas al servicio
de fnalidades especfcas(1).
Clasificacin de las tecnologas
Es posible clasifcar las tecnologas des-
de diversos puntos de vista. Por ejem-
plo, atendiendo a lo que manipulan.
As, hay tecnologas productivas, orien-
tadas a aplicar tcnicas que producen
cosas (objetos, servicios, procesos);
las hay simblicas, que manipulan sig-
nos y smbolos, las hay de procedimien-
tos; existen las tecnologas encrticas
(del poder), consagradas a la distribu-
cin y administracin de ste, y hay tec-
nologas identitarias (del s mismo)
(self), relacionadas con la percepcin y
la representatividad o representacin
de las personas. En este sentido, podra
hablarse de tecnologas de la salud, si la
salud pudiera concebirse como un ma-
nipulable simple.
Lo cierto es que la salud es un conglome-
rado de smbolos, rituales, sensaciones,
capacidades y poderes, y no se reduce a
ninguno de estos elementos. Es, por as
decir, la forma en que ellos se articu-
lan para una persona en un momento
determinado. La salud no es cosa sino
Tecnologas sanitarias en el contexto social:
una reflexin biotica
Fernando Lolas Stepke
180 tica e Innovacin Tecnolgica
construccin, proceso y aspiracin de
bienestar.
De all que sea ms aconsejable usar otra
forma de clasifcacin de las tecnologas,
atendiendo a aquello a que aspiran quie-
nes las usan, a sus fnalidades. La salud
como el bienestar, como la paz es una
aspiracin perenne de la humanidad.
Igual que otros estados deseables, las
tecnologas de la salud no son capaces
de producirla, slo facilitan, promueven
o favorecen su construccin por parte de
las personas. Decir que se da salud es
un manifesto sinsentido. An gozando
de todas las tecnologas posibles, una
persona puede no sentirse saludable.
An teniendo todo lo posible de tener,
la construccin de la salud sigue sien-
do una tarea creativa e individual. De
no reconocer su carcter esencialmente
subjetivo derivan variedad de errneas
expectativas. Por ejemplo, creer que
basta ofrecer recursos para que el estado
de salud de la poblacin mejore.
Fuera tal vez recomendable ensayar,
para la medicina contempornea, una
muy simple caracterizacin de sus tec-
nologas. Es procedente hablar de tec-
nologas que salvan la vida, de tecnolo-
gas que conservan y prolongan la vida y
de tecnologas que mejoran la vida. Ob-
srvese que, a diferencia de la salud, la
vida es un radical menos relativo en lo
que a su fundamento biolgico concier-
ne. Esto quiere decir que si la salud es
construccin esencialmente individual
y subjetiva, de la vida puede predicarse
un orden descriptivo heternomo: pue-
de ser determinada o estimada por ob-
servadores externos. De all que la utili-
dad de esta clasifcacin de tecnologas
sanitarias sea aplicable a la biomedicina
ms estrictamente tecnocientfca, si
bien ya la categora de tecnologas que
mejoran la vida hace entrar el mbito
valrico en lo que de otro modo parece
un dato inequvoco y neutral.
A las anteriores tecnologas, todas du-
ras y relacionadas con equipos e instru-
mentos, debe agregarse la tecnologa de
la administracin y la gerencia. En los
ltimos decenios sta, no aquellas, ha
determinado ms substantivos cambios
en el acceso a recursos y bienes. Es una
tecnologa tanto ms poderosa cuanto
que intangible. Parece de sentido co-
mn, pero sentido comn estilizado
por la tecnifcacin. De hecho, estas son
las tecnologas que directamente afectan
los usos sociales, y ninguna otra forma
es ms perdurable o incide ms en la
vida corriente de las personas.
Significado de las tecnologas
sanitarias
La veneracin por la tcnica no sola-
mente ha infuido en el desarrollo de la
institucin social llamada medicina:
la ha transformado por completo. Al
integrarse en tecnologas poderosas, las
viejas tcnicas han sufrido una impor-
tante transformacin. Sus signifcados
han variado, su valer se ha alterado. La
tecnologa, de medio se ha convertido en
fn. Muchos desarrollos actuales no re-
conocen como motivacin el servicio a
181 Tecnologas sanitarias en el contexto social: una refexin biotica
las personas o la mejora de su estado de
salud. Reconocen como origen, en reali-
dad, la propia dinmica del sistema tec-
nocientfco, que ya no necesariamente
sirve a los fnes que le originaron sino a
otros, creados por l mismo. Las nuevas
maquinarias se modifcan por exigen-
cias cada vez mayores de expertos cuya
fnalidad es la perfeccin inherente a su
ofcio adems de la salud y bienestar de
las personas. A ello debe agregarse que
la salud se ha convertido en pretexto
comercial y empresas que dicen dedi-
carse a ella a veces son negocios lucra-
tivos que la emplean como una materia
prima ms. La transforman en smbolo
de status, en commodity, la exageran y la
recubren de servicios accesorios por los
cuales puede cobrarse.
Estas consideraciones tienen relevancia
al momento de indagar sobre los mlti-
ples signifcados de las tecnologas, factor
que debe tenerse presente en toda eva-
luacin de su impacto. Por ejemplo, la
instalacin de una nueva tecnologa de
monitoreo coronario, en la actual medi-
cina de mercado, no siempre responde
a un imperativo tcnico. Es concebible
que ste se acompae de consideracio-
nes simblicas y que la asociacin con
el poder tenga mucho que ver con deci-
siones relativas a avances mdicos. Es-
pecial signifcacin revisten los aspectos
simblicos de las tecnologas en trances
vitales. Un sistema de hidratacin pa-
renteral en un enfermo terminal, por
ejemplo, despierta asociaciones con la
sed y el trato humanitario, y en este caso
la tecnologa no slo salva la vida sino
tambin contribuye psicolgicamente a
la sensacin de que se hace algo impor-
tante por otro ser humano.
De modo parecido, algunos avances tc-
nicos no se traducen necesariamente en
mejor atencin sanitaria global. Acceder
a ellos queda limitado por motivos eco-
nmicos o geogrfcos. Bajar el umbral
tecnolgico de deteccin de patologas
lleva a rotular de enfermedades con-
diciones asintomticas que en el pasado
no hubieran sido reconocidas como ta-
les. Una prueba determina, por ejemplo,
que alguien tiene elevada presin sangu-
nea y de inmediato esa persona, por los
riesgos de su condicin, queda rotulada
de enferma. Un caso interesante es
la evaluacin de los lpidos sanguneos,
cuyo resultado obliga a modifcaciones
del estilo de vida en ausencia de sntomas
que pudieran rotularse de amenazadores.
La profesin mdica y las
tecnologas
La tecnifcacin de la biomedicina es
uno de sus rasgos ms distintivos. Ese
proceso ha creado, literalmente, la pro-
fesin mdica como profesin tecno-
lgica, depositaria de un saber-hacer
nico y administradora de la norma
fsiolgica que se equipara a la norma-
lidad. La absorcin del ideario tcnico
signifca, adems, la admisin de un
saber cosmopolita, neutral y de validez
universal, atributos que se identifcan
con la ciencia mdica(2).
No siempre se discute con sufciente
extensin lo que ello implica. Por de
182 tica e Innovacin Tecnolgica
pronto, involucra una racionalidad tec-
nocrtica que evala los logros en una
comunidad de expertos que ya no son
los pacientes. La salud de stos sigue
invocndose como el motivo del desa-
rrollo pero, en realidad, el investigador
de frontera, el diseador de nuevos equi-
pos o el inventor de artefactos tienen,
adems de la motivacin benefactora,
otras relacionadas con el prestigio, el
dinero y el poder asociados al desarrollo
tecnolgico. Sus interlocutores no son
slo los usuarios fnales de sus creaciones
sino sus pares en la ciencia y la industria.
La dinmica del progreso es ms com-
pleja que una simple oferta de servicios
para solventar necesidades. Una discre-
pancia observable es el divorcio entre el
lenguaje de la oferta y el lenguaje de la
demanda, evidente en los pases avan-
zados y que dio lugar, sucesivamente, a
las crisis de la medicina: la que intro-
dujo la psicologa y las ciencias sociales y
la que introdujo la biotica, por slo citar
dos evidentes. En ambos casos se trat de
movimientos rectifcadores que intenta-
ban hacer frente a la insatisfaccin de las
personas con los servicios mdicos recibi-
dos y a la necesidad de hacer humano
el progreso tcnico. En ambos, la flotec-
na fue atemperada por la floantropa,
adornada con reminiscencias, probable-
mente idealizadas, de antiguas prcticas
mdicas holsticas o integrales.
La brecha epistmica y la
ilustracin tecnolgica
La actual situacin se caracteriza adems
por una brecha epistmica. Llamo as
a la desigualdad en la informacin que
poseen los expertos y los usuarios de las
tecnologas. Es imposible para un pro-
fano imaginarse siquiera qu relevancia
tiene y cul es la base conceptual de la
resonancia nuclear magntica aplicada
al diagnstico. Distintas audiencias no
entienden lo mismo bajo similares pa-
labras y el dilogo es ilusorio, lo que in-
cide sobre materias tan cotidianas como
el consentimiento informado o la
demanda de atencin.
Hay una desigualdad justa en la infor-
macin, que defne los papeles sociales
del experto y del profano, y hay una des-
igualdad injusta una inequidad que se
agrega a ella. En esta segunda forma, lo
que todos debieran saber para cuidarse
a s mismos lo ignoran por insufciente
acceso al conocimiento. Este ltimo no
slo es informacin sino, ante todo, in-
formacin organizada y con sentido. La
disparidad en el conocimiento hace que
las exigencias de las personas sean a ve-
ces irreales, otras inapropiadas y queden
insatisfechas en numerosas ocasiones.
Sin duda, el uso correcto de las tecnolo-
gas exige una ilustracin tecnolgica
de las comunidades, no solamente una
humanizacin de los expertos y sus
tcnicas, sino tambin una comprensin
ms cabal de las tecnologas, sus usos y
sus limitaciones. De otro modo se corre
el riesgo de crear falsas esperanzas, pe-
dirle a la tecnologa algo que no puede
dar e incubar frustracin y resentimien-
to, primero por su inaccesibilidad y lue-
go por su parcial irrelevancia frente a las
demandas de la gente. No debe olvidar-
183 Tecnologas sanitarias en el contexto social: una refexin biotica
se que la efcacia no es valor absoluto
sino relativo y que depende de factores
tanto tcnicos como simblicos. Por
ejemplo, no toda tcnica que produce
efectos es una tcnica teraputica. Para
rotularla de tal previamente debe iden-
tifcarse qu permitira cualifcarla en tal
sentido. Aunque ello puede ser sencillo
en algunos casos, en otros justifca una
neta separacin entre efectos buscados y
efectos laterales, entre benefcios y cos-
tos, entre lo deseado y lo producido.
La brecha epistmica apela a que el
conocimiento no es una simple acumu-
lacin de informaciones sino articula-
cin de stas en cuerpos signifcativos,
con sentido e inters interpersonal.
Saber es participar de un conjunto de
personas que otorgan el mismo signif-
cado a los signos y smbolos que inter-
cambian. Si bien puede decirse que los
elementos para construir conocimientos
se encuentran hoy disponibles ms fcil-
mente, el saber en tanto informacin
articulada es un logro de obtencin
ms difcil, toda vez que involucra dar
sentido a lo sabido en un plexo de in-
tereses sociales. Ello implica cualifca-
ciones propias del grupo que corporiza
tales intereses. As, saber de SIDA no
es lo mismo para un epidemilogo que
para un virlogo y, por cierto, es dife-
rente para un enfermo. An cuando
todos tuvieran, aparentemente, la mis-
ma informacin (por ejemplo, que el
virus exhibe formas mutantes) le daran
distinta importancia. La informacin
signifcara algo distinto para cada
uno de ellos.
Uso apropiado de las
tecnologas
La correcta valoracin y el uso apro-
piado de las tecnologas son en reali-
dad procesos sociales ms que tcnicos.
La misma distincin entre medios or-
dinarios y extraordinarios, que tan-
to relieve alcanza en el tratamiento de
los moribundos, tiene validez segn el
contexto y la circunstancia y relativiza
el concepto de avance tcnico. No to-
das las mejoras instrumentales pueden
considerarse automticamente avance o
progreso si no son empleadas con sen-
tido de la prudencia y la oportunidad.
El reto que hoy plantean las tecnologas
no es cmo tener ms sino cmo tener
las mejores, esto es, ms adecuadas al fn
que se supone sirven.
A estas consideraciones, que suponen
un empleo de la razn con orientacin
de prudencia, cabe dar el nombre de
ilustracin tecnolgica. De no dife-
rente forma, la Ilustracin europea sig-
nifc el uso de la razn para dar cuenta
de los usos de la misma. Por sobre todo,
represent y representa una confan-
za en la mente humana universal para
abordar los dilemas de las circunstancias
y para hacer frente al caso siempre
distinto y siempre problemtico con
principios generales y eternos. El tecn-
crata embelesado por los logros de sus
artefactos puede necesitar cierta dosis de
modestia para limitar la arrogancia. El
ciudadano comn y corriente precisar
algn conocimiento de las limitaciones
de las tcnicas para moderar el asombro.
184 tica e Innovacin Tecnolgica
Y todos necesitarn refexionar sobre la
equidad y la justicia para adecuar las ex-
pectativas a lo que legtimamente puede
esperarse.
La conclusin que se impone: no hay
tecnologas necesariamente apropiadas
a una circunstancia. Puede haber usos
apropiados. Defnir stos es materia
de conocimiento prudente, razonable
expectativa y adecuado consenso sobre
fnes y medios.
Moral y tecnologa
Es un desafo importante posibilitar el
consenso sobre los usos. Las diversidades
entre los grupos que componen las so-
ciedades contemporneas no derivan so-
lamente de los distintos conocimientos
que tienen o construyen ni de su dife-
rente acceso a las informaciones. Depen-
den tambin de las distintas creencias y
valores morales que las personas, como
miembros de tales grupos, emplean para
guiar sus comportamientos.
En efecto, los usos apropiados dependen
crticamente del factor moral. Conoci-
dos son los casos en que una persuasin
religiosa o ideolgica impide a sus adep-
tos aceptar ciertas intervenciones tera-
puticas (Testigos de Jehov en relacin
con transfusiones sanguneas), realizar
ciertas actividades en determinados das
(judos y adventistas), aceptar determi-
nados alimentos o emplear tcnicas que
limitan la natalidad. La confesionalidad
puede derivar hacia el fundamentalismo
y ste hacia el fanatismo cuando los se-
guidores de un credo intentan imponer
sus dictmenes a quienes no lo compar-
ten. Los creyentes, cuando son mayora,
suelen ignorar a las minoras. Cuando
son minora, resistir e inmolarse o lu-
char y sobrevivir.
En realidad, lo que llamamos uso apro-
piado no se determina solamente por el
mrito instrumental, que es su propie-
dad (o correccin) tcnica. Sin duda,
hay que agregar la propiedad o correc-
cin social, que es el mrito moral. La
misma accin puede ser apropiada en lo
tcnico e injusta en lo social. Lo inver-
so, aunque ocurre, no debiera ser con-
siderado moralmente aceptable. Nada
hay que justifque una intervencin
tcnicamente inadecuada, ni siquiera
el argumento de que as se la hace ms
accesible. Por ejemplo, dar un medica-
mento de baja calidad a la poblacin
simplemente porque su precio es bajo
viola el viejo principio hipocrtico de
que para ser un mdico bueno hay que ser
antes un buen mdico. En la raz misma
de toda tica (como uso social razonable
y apropiado) se encuentra el imperativo
tcnico. El hacer bien debe anteceder
a todo intento de hacer el bien y nada
releva al profesional de cuidar que su
arte sea el ms escrupuloso y el mejor
para las circunstancias concretas.
Obsrvese como la intencin benef-
cente de difundir algunas tcnicas y
tecnologas puede ser inmoral. Ocurre
cuando ellas tienen dudoso fundamen-
to o son manifestamente intiles e in-
adecuadas. Mas tambin debe tenerse
presente que algunas tecnologas deben
185 Tecnologas sanitarias en el contexto social: una refexin biotica
ser examinadas cientfcamente para es-
tablecer si son tiles o intiles. La in-
vestigacin emprica en salud enfrenta,
en alguna de sus etapas, la necesidad de
ensayos en individuos humanos o ani-
males.
Ello plantea la necesidad de examinar el
mrito cientfco de toda intervencin,
especialmente en las etapas previas a su
aplicacin, en las fases de desarrollo y
prueba. A menudo ocurre que una idea
apropiada no se convierte en un buen
proyecto de investigacin cientfca por-
que faltan eslabones argumentales o de
informacin. Sin embargo, la misma
intencin benefactora que preside la in-
vestigacin en medicina debe obligar a
los responsables de evaluar proyectos a
considerar, junto al mrito instrumen-
tal y al mrito moral, el cientfco, esto
es, la fertilidad potencial de un proyec-
to para incrementar el conocimiento.
A veces, un proyecto orientado en una
direccin arroja informaciones que son
relevantes para otra. El azar, cuando es
metdico y est correctamente usado y
valorado, es provechoso en las ciencias
y puede producir conocimientos ines-
perados. Como slo se hacen visibles al
ojo y la mente bien preparados, es im-
perativo moral de los cientfcos hacer
bien lo suyo: inventar tiles realidades,
estar vital e integralmente involucrados
con su tarea, conjurar lo invisible. Slo
de esa manera el conocimiento an no
disponible pasar a estarlo y se har til.
Por lo tanto, el examen de toda pro-
puesta tecnolgica en salud comprende
al menos tres aspectos: el instrumental,
el social y el cientfco. Slo de la pru-
dencia de los profesionales depende el
justo balance entre ellos. Una perfecta
tecnologa, que cumple a cabalidad el
propsito para el cual fue creada, si be-
nefcia slo a algunos puede no ser una
buena opcin para una comunidad po-
bre. Una mediocre tecnologa, aunque
llegue a todo el mundo, nunca debe ser
la respuesta a una demanda social. Una
conciencia vigilante sobre usos alterna-
tivos o complementarios de las tecnolo-
gas disponibles debiera ser un imperati-
vo moral para los expertos.
La unilateral preponderancia de cual-
quiera de estos aspectos constituye cau-
sa de efectos dainos de las tecnologas.
No todo lo que se puede hacer debe
hacerse. Lo factible no se constituye
de inmediato en lo obligado y, menos
an, en lo legtimo. La paradoja inhe-
rente al saber-hacer profesional es jus-
tifcarse socialmente por la prudencia
(phronesis), que tambin puede aconse-
jar abstenerse de hacer algo o hacerlo
de modo distinto a como prescriben
los tratados de otras latitudes. Lo que
es usual en Manhattan puede no serlo
en Chilln. El modo como se emplean
las jeringas desechables puede no ser
igual en todo lugar. La infalibilidad del
conocimiento universal y necesario de
las leyes naturales en el campo de la
prctica debe modularse por la pruden-
cia.
El mrito tcnico o instrumental se re-
fere a obtener resultados deseados en
186 tica e Innovacin Tecnolgica
una forma correcta. El mrito cientfco
alude a la potencial expansin del co-
nocimiento que una tcnica o tecno-
loga permite. El mrito social permite
apreciar la justicia y la equidad de las
intervenciones. Estas tres dimensiones
deben ser evaluadas en el contexto de
las relaciones sociales en y por las cuales
existen las tecnologas. Tales relaciones
se modifcan a tenor de los contextos
en que ocurren. As, determinadas ins-
tituciones imponen usos, modelan y
modulan intervenciones, prohben y
prescriben. No es igual el signifcado y
el uso del instrumental en un hospital
sofsticadamente equipado que en un
consultorio rural. La profunda desazn
que experimentan algunos profesiona-
les se debe a veces a que, si bien fueron
preparados en una atmsfera de apli-
caciones tecnolgicas, la realidad que
enfrentan en su prctica profesional es
distinta y las demandas que reciben no
se adaptan a las ofertas que proveen. La
acrtica imposicin de modelos cosmo-
politas y supuestamente universales a la
profesin mdica produce frustracin
y desesperanza entre aquellos profesio-
nales que no ven cabalmente realizadas
sus posibilidades en la prctica. Pensar
en grande, actuar en pequeo; saber
global, aplicacin local. El verdadero
arte de la investigacin cientfca (ob-
servando las prcticas exitosas) parece
consistir en convertir grandes ideas en
pequeas acciones. El ejercicio pru-
dente de cualquier profesin implica lo
mismo: adoptar y adaptar, modifcar,
traducir, cambiar.
Los riesgos de las tecnologas
Incompleta quedara toda presentacin
de la racionalidad tecnolgica en salud
si no abordara, as sea brevemente, el
problema de los riesgos.
Los riesgos son problemas o peligros en
potencia, esencialmente anticipables y
prevenibles. Fue de estilo en una cier-
ta poca del siglo XX, y sigue sindolo
hoy para algunos grupos, abominar la
tecnologa, execrar su uso y demandar
un retorno a lo natural. Probable-
mente, los abusos han sido causantes de
esta postura que pide limitar los usos.
Es posible que en ello intervengan la
confusa percepcin de que las tecno-
logas contemporneas han pasado de
ser medios a convertirse en fnes, alen-
tadas por la racionalidad pecuniaria, y
la ptica del mercado que las obliga a
crecientes perfecciones en sus propios
trminos y las excluye de considerar las
primitivas motivaciones para su desa-
rrollo y empleo. Esto es evidente no so-
lamente en las tecnologas relacionadas
con la salud y la vida sino en prctica-
mente todos los campos, al punto que
puede afrmarse que la autonoma del
sistema tecnocientfco no es excepcin
sino regla.
Uno de los riesgos ms conspicuos es el
uso imprudente. Puede derivar de no
considerar sufcientemente la circuns-
tancia de aplicacin. As, una pesquisa
masiva en una poblacin, con cualquier
mtodo diagnstico, esconde siempre la
posibilidad de casos falsamente positi-
vos y falsamente negativos. En ellos
187 Tecnologas sanitarias en el contexto social: una refexin biotica
la condicin subyacente no es adecua-
damente refejada por el mtodo.
Evidentemente, especifcidad y sensibi-
lidad de los procedimientos son asuntos
tcnicos que a los especialistas compete
prever y resolver. Sin embargo, existe
una responsabilidad inherente a difun-
dir las informaciones y sobre todo en
lo relativo al signifcado que se les atri-
buya. Los practicantes de ofcios sani-
tarios mdicos, enfermeras, matronas
y otros profesionales suelen confar
en los lderes de opinin para la apre-
ciacin de las tecnologas nuevas o es-
casamente aplicadas. Un uso masivo e
imprudente de una prueba diagnstica
de resultados imprecisos podra generar
informaciones irrelevantes u obligar a
intervenciones curativas o preventivas
costosas o intiles. Al bajar el umbral
de deteccin de condiciones mrbidas
gracias a la tecnologa, los especialis-
tas deben saber que ello implica una
responsabilidad adicional, cual es la
de atribuir correctos signifcados a los
datos que generan. Tal es en efecto un
riesgo del uso diagnstico de las tec-
nologas: la mala interpretacin de los
resultados.
Tambin puede ser imprudente el uso
de tecnologas teraputicas. El furor the-
rapeuticus, emplear masivamente todos
los recursos disponibles aunque se ma-
nifesten inefcaces, puede constituir un
verdadero peligro, sobre todo porque
puede no estar racionalmente funda-
mentado sino obedecer al anhelo de cal-
mar la propia angustia del terapeuta o
prevenir posibles acciones legales en su
contra.
En muchos casos, la disponibilidad de
un recurso tecnolgico impulsa a usar-
lo. Debe recordarse que disponibilidad
no es legitimidad de su empleo y que
solamente la prudencia profesional pue-
de equilibrar el uso. Es verdad que todo
practicante concienzudo desea trabajar
segn el estado del arte y, de hecho,
no respetarlo puede ser causa de acusa-
cin de mala prctica. Sin embargo, el
practicante prudente puede decidir si
la demanda se ajusta a lo disponible. El
meollo del argumento es que no siem-
pre la existencia de una tcnica o una
tecnologa obliga a su uso.
Es un riesgo tambin la veneracin irres-
tricta por la racionalidad tecnocrtica,
que debe contrastarse siempre con el
horizonte de libertad que toda tica re-
ligiosa o secular inspira y proclama. La
tecnifcacin de las relaciones humanas,
la reduccin de los procesos sociales a
tcnicas, el imperio de la necesidad me-
cnica, pueden conducir a esa curiosa
discrasia valrica que muchos perciben
en la contemporaneidad. Esa mala mez-
cla de libertades extremas con sujecio-
nes brutales las paradojas de la vida en
ciudades atiborradas de incitacin pero
peligrosas en lo cotidiano debe su ori-
gen, en alguna medida, a reemplazar la
espontaneidad de la vida con la rigidez de
lo mecnico. Al convertirse el mecanismo
en la metfora fundante de los usos socia-
les suele perderse la capacidad de disen-
tir, la posibilidad de cambiar y la creativa
188 tica e Innovacin Tecnolgica
presencia de la trasgresin. Se pierde ade-
ms la intimidad de lo privado, reducto
ltimo de la individualidad y la dignidad.
En el propio sistema tecnocientfco,
tal como se ha desarrollado en tanto
conjunto de relaciones sociales, existen
riesgos y peligros. Ya hemos menciona-
do uno: la tendencia a la autonoma. Al
segregarse de las motivaciones de la so-
ciedad mayor, el sistema tecnocientfco
deja de responder a las demandas que
inicialmente lo generaron. Se replica a
s mismo, responde a sus propias necesi-
dades, busca su propia perfeccin.
Otro riesgo es que la consecucin del
ideario tecnocrtico entraa la produc-
cin infnita de bienes, los que, por la
dinmica de su produccin, exhiben
dos caracteres: por una parte, son in-
accesibles para algunas personas y, por
otra, llevan en s el germen de su propia
obsolescencia. El sistema tcnico, como
productor de bienes y servicios alentado
por el mercado, crea productos a los que
es necesario hacer deseables y necesarios
y, por ende, reservados a algunos indivi-
duos. Su supervivencia depende de que
ellos sean perecibles y entren en obsoles-
cencia para que la necesidad se renueve
constantemente. Estos dos atributos,
unidos a la autonoma de facto del sis-
tema, generan complejos de problemas
cuando se intenta vincular la tecnologa,
la salud y la moral.
Consideraciones finales
Esta presentacin ha contenido una
defnicin de tecnologa adecuada al
cuidado de la salud y la vida, una des-
cripcin de posibles taxonomas y una
discusin de las ms pertinentes para el
anlisis del campo sanitario, un examen
de los mritos de las tecnologas y una
refexin sobre la prudencia profesional
en su aplicacin.
Aunque quedan sin desarrollar lneas
importantes de pensamiento, el centro
de esta presentacin est dado por la no-
cin de saber-hacer como ncleo de
las tecnologas relacionadas con la salud
y como expresin concreta de ellas, con-
cebidas como tcnicas ms contextos de
signifcado e interpretacin.
Para una apropiada valoracin y empleo
de las tecnologas en salud se hace pre-
ciso advertir la brecha epistmica que
existe entre distintos grupos sociales y la
necesidad de una ilustracin tecnol-
gica de toda la sociedad, enseando las
dimensiones sociales y, por ende, mora-
les incorporadas a todo uso apropiado
de las tecnologas.
Los riesgos de las tecnologas derivan de
la autonomizacin del sistema social
que las sustenta (sistema tecnocientf-
co), de la veneracin irrestricta y del uso
imprudente. La tcnica, con un manda-
to social emancipador, puede convertir-
se en sujecin si no es correctamente ad-
ministrada mediante la tica, que como
uso social, costumbre o carcter, la hace
humana y servicial.
189 Tecnologas sanitarias en el contexto social: una refexin biotica
Referencias
1. Lolas F. Proposiciones para una teora de la medicina. Santiago de Chile: Editorial
Universitaria; 1992.
2. Lolas F. Ms all del cuerpo. La construccin narrativa de la salud. Santiago de Chile:
Editorial Andrs Bello; 1997.
191
Modelos para la innovacin:
individuos y grupos
Conviene refexionar sobre la innova-
cin como tarea social. Ello comple-
menta el examen de la innovacin como
modifcadora de la sociedad.
A menudo se cultiva la fccin de que los
grandes innovadores y creadores son ge-
neraciones espontneas en las comuni-
dades, sin antecedentes ni precursores.
Es de regla el culto de los grandes nom-
bres heroicos en poltica y artes milita-
res, como tambin la predileccin por
la biografa de los grandes reformadores,
innovadores e inventores. Existe afcin
a referir sagas heroicas sobre hombres y
mujeres de ciencia, lo cual cumple un
papel didctico y ejemplifcador pero
difcilmente refeja la realidad de los
procesos de invencin e innovacin.
La genialidad es tema sustantivo, mere-
cedor de anlisis enjundioso. No cabe
duda de que existen individuos adelan-
tados en distintos campos de actividad
humana, anticipadores de ideas y movi-
mientos sociales. Aqu interesa la inno-
vacin en un plano ms domstico y pe-
destre. Como es un proceso inseparable
de la vida social, debe preguntarse por
el valor relativo del trabajo comunitario
versus las aportaciones individuales. Un
buen modelo debe explicar los procesos
de cambio cultural desde el punto de
vista de su origen o causa(1). No existe
innovacin verdadera si lo nuevo no se
incorpora a las rutinas y prcticas socia-
les habituales, lo cual no siempre pue-
de anticiparse. Es la invisibilidad de la
innovacin tcnica. Solamente cuando
ocurre puede decirse que lo nuevo se ha
incorporado a los usos sociales. Los te-
lfonos celulares, por ejemplo, son hoy
tan ubicuos que la vida es impensable
sin ellos. Se han vuelto invisibles de tan
familiares. Hasta se olvida su existencia.
Para ser parte del paisaje cultural de un
grupo humano las innovaciones deben
ser aceptadas por sus destinatarios. An
los ms simples de stos deben poder
usarlas. Los cambios que producen en
la vida de las personas deben ser evi-
dentes y relevantes, incluso si se def-
nen como lujos y entran al mbito de
las tecnologas suntuarias, relacionadas
con estilo ms que con calidad de vida.
Las innovaciones deben ser accesibles
econmicamente, lo que supone ma-
La innovacin como tarea social. El ejemplo de las
tecnologas de la representacin-representatividad
Fernando Lolas Stepke
192 tica e Innovacin Tecnolgica
sifcacin y abaratamiento. Adems,
deben ser oportunas: aparecer en un
estado societario receptivo. Innovacio-
nes tecnolgicas brillantes, no entendi-
das cuando nacieron, debieron esperar
nuevos tiempos para justifcarse y difun-
dirse. Hubo otras que llegaron tarde, en
momentos en que la lnea principal de
desarrollo de un servicio iba por otros
derroteros. Puede ser el caso del fax, de
breve presencia como transmisor de in-
formacin grfca, afectado por la irrup-
cin de los computadores e Internet.
Las diferentes culturas de produccin
de innovaciones deben ser examinadas y
contrastadas. Frente a la idea de que son
fruto de inspirados individuos que tra-
bajan solos, convencen a otros gestores
e inician empresas, la opuesta supone
que se gestan en grupos o redes no je-
rrquicas, sin chispazos de creacin sino
aportaciones mltiples y annimas que,
progresivamente, alcanzan una perfec-
cin que nadie anticip. El inventor
suele describirse como alguien que in-
cansablemente busca la perfeccin y,
como deca Edison, pone una gota de
inspiracin y noventa y nueve de sudor.
Lo opuesto de un grupo de personas
que, sin pensarlo ni proponrselo, gene-
ra innovaciones.
Una red de creadores e innovadores es
posible al reducirse los costos de trans-
mitir y convertir informaciones. Estruc-
turas homogneas, o al menos compa-
tibles, permiten acceso individual a la
totalidad en un instante dado. Algunos
proyectos comunitarios parecen carecer
de meta fnal (por ejemplo, Wikipedia
es infnita, pues nunca consolidar un
conocimiento cannico) y suponen al-
truismo por parte de los colaboradores,
o bien egosmo que termina siendo al-
truista. El compromiso con el producto
fnal es dbil sin recompensas. Es difcil
entender por qu alguien, annima-
mente y sin ganancia, contribuira a
innovaciones de uso comn. Muchos
usuarios proponen mejoras en produc-
tos que pueden signifcar ganancias a
los fabricantes. Con los desarrollos en
materia de propiedad intelectual y cos-
to de la innovacin efcaz o productiva,
ste es tema tico por excelencia. Mu-
chas versiones beta de nuevos pro-
gramas de computacin cuentan con la
retroalimentacin de los usuarios para
perfeccionarse. A algo parecido Ivan
Illich llam shadow work, trabajo en
las sombras que no trae ganancia ni re-
conocimiento a quienes lo realizan, pese
a ser importante (caso paradigmtico: el
trabajo domstico femenino).
La nocin de comunidad extendida, no
jerrquica sino reticulada (en forma de
redes), cualifca la idea de perfeccin.
En el arte, si el azar contribuye lo hace a
travs de la inspiracin personal. El de-
signio y la intencin de producir algo
bello o perfecto determinan las activida-
des, las ordenan y jerarquizan. La pro-
duccin comunitaria de una obra bella
es ms azar que designio. Pero la pro-
duccin comunitaria de una innovacin
til, igualmente azarosa, puede mejorar
la accin efcaz, meta ltima de la inno-
vacin.
193 La innovacin como tarea social
Lo dicho no propone un modelo de
la innovacin. Solamente destaca pro-
puestas para la innovacin. Una co-
munidad motivada de usuarios, con
capacidad de comunicacin y refuerzos
parciales o espordicos, superando el
prurito de la originalidad individual,
puede producir innovaciones notables.
La participacin es esencial en las pro-
fesiones modernas, que viven en y de
la innovacin permanente, reinventn-
dose en funcin de necesidades socia-
les que dicen solventar. Su infuencia
depende del ascendiente que gane su
efcacia. En cada profesin hay perso-
nas que renuevan la base cognoscitiva
de su ejercicio, personas que resguardan
sus lmites y personas que ejecutan las
prcticas habituales y rutinarias. La di-
visin funcional del trabajo determina
que cada grupo tenga jerarquas propias.
Los que renuevan e investigan se eva-
lan en forma distinta de los que defen-
den lmites y de los que practican. Hay
valores universales con matices locales
segn la subcomunidad. Por ejemplo,
puede aceptarse que los investigadores
en medicina comparten algo del idea-
rio de los mdicos prcticos, pero son
evaluados por productos diferentes, con
criterios propios. El ethos mdico cuali-
fca el trabajo de investigadores, dirigen-
tes y practicantes, mas eso difere de una
comunidad reticulada, no jerrquica: el
ideal del modelo distribuido. La per-
tenencia profesional, por s misma, no
ejemplifca el modelo de redes.
Algunas innovaciones se facilitan con
trabajo comunitario. Otras mejoran con
planifcacin jerarquizada. La clsica
intencin de la publicacin cientfco-
tcnica es compartir y acumular, per-
feccionando. El tiempo se reduce por
el ambiente electrnico y la Internet.
Datar una publicacin en la red es di-
fcil, porque las fechas de creacin y uso
pueden modifcarse. Las originalidades
en el ciberespacio son de dudosa per-
manencia. La pregunta por la calidad de
las aportaciones y del producto fnal, si
nadie asume la responsabilidad, es crti-
ca. La misma idea de reducir la distan-
cia entre autor y lector es, en s misma,
una innovacin social, como lo es, sin
duda, el open access, que elimina la me-
diatizacin econmica de las editoriales
comerciales. Es posible que esta inno-
vacin el acceso irrestricto se mejore
con la actividad en redes. Sin embargo,
ella plantea otras difcultades, de las
cuales la evaluacin de la calidad no es
menor. Si se concibe la ciencia como un
sistema de comunicacin que perfeccio-
na constantemente los criterios de su
progreso, la existencia de autores, edito-
res (gatekeepers), lectores y usuarios se ha
consolidado como una divisin funcio-
nal de los comportamientos frente a los
textos, que determina lo que es original
y lo que no lo es por mecanismos distin-
tos del que ofrecera un acceso ilimitado
a todos los textos y su modifcacin por
parte de todos los lectores. En ambos
casos, hay argumentos a favor y en con-
tra del clsico estado de cosas.
Las masas humanas sin orden ni jerar-
qua no suelen ser constructivas y la
194 tica e Innovacin Tecnolgica
historia demuestra que pueden ser muy
destructivas. Una cultura de la innova-
cin debe considerar las aplicaciones,
la velocidad de obtencin del produc-
to, la armona entre ingenio individual
y trabajo colectivo y la demanda por
productos terminados. Una inteligen-
cia colectiva, en el sentido de Pierre
Levy(2), puede ser interesante concep-
to, con romntica inspiracin grupal,
pero modularse por razonable planif-
cacin y compromiso personal. La co-
municacin y el open-source model no
funcionan en todo contexto.
Estas consideraciones cobran importan-
cia al examinar no solamente el origen
o la causa de las innovaciones sino su
adopcin y sus consecuencias.
Precaucin y responsabilidad
Un principio importante al examinar los
efectos de innovaciones potencialmente
peligrosas, como las de la biotecnologa,
es el de precaucin. En la incertidum-
bre, aconseja abstenerse de decisiones y
acciones. Manipulaciones del material
gentico o la biosfera podran causar
daos irreversibles, que cabe evitar. Se
trasunta un respeto a la dignidad de lo
natural, semejante a la reverencia a lo
divino, cuya ignorancia o trasgresin
merece castigo, independientemente de
si la innovacin es producto de ingenios
aislados o grupos concertados.
Este principio recuerda el miedo que
produce toda innovacin. Recurdese
la resistencia a la electricidad, al ferro-
carril, a la vacunacin. Las proporciones
planetarias de la moderna industria bio-
tecnolgica, la desaparicin de los lmi-
tes entre lo imaginable y lo realizable o
entre descubrimiento e invencin pro-
ducen curiosas mezclas de intereses, con
el tpico conficto entre deseo y miedo.
El principio adopt forma de morato-
ria o prohibicin de estudios cientf-
cos cuando naca la gentica contem-
pornea, expresada en la conferencia de
Asilomar de los aos 70. Suele revestirse
de defensa de las futuras generaciones y
de la biosfera. En algunos medios cient-
fcos y empresariales se le considera obs-
tculo a la creatividad y a la bsqueda de
la verdad o el lucro.
El principio se complementa con el de
responsabilidad, no solamente en la for-
ma popularizada por Hans Jonas, sino
en reconocer que toda intervencin o
decisin tecnocientfca debe ser ac-
countable, esto es, transparente y conse-
cuente. La pregunta inmediata es quin
debe hacerse responsable y qu signifca,
prcticamente, asumir una responsabili-
dad. Si una innovacin se origina en un
individuo o un grupo identifcable, la
respuesta parece ser clara. Lo es menos
si surge de una colaboracin annima.
Independientemente de su origen, las
innovaciones interpelan a toda la socie-
dad. No existe excusa para que los ciu-
dadanos no participen, por modestas
que sean sus acciones, en el rumbo de
sus comunidades cuando de enjuiciar
consecuencias se trata. Votamos todos
los das con actos. Ser nacin es estar en
permanente plebiscito sobre acciones,
195 La innovacin como tarea social
actitudes, gobernantes y gobernados.
Cuando los Estados protegen la biodi-
versidad se supone que interpretan a sus
ciudadanos, aunque a veces los intereses
econmicos predominen y se impon-
gan innovaciones que la reducen. Sin
embargo, la racionalidad econmica no
siempre es irresponsable y desalmada.
No toda la industria est compuesta por
delincuentes y los intereses econmicos,
con serlo, no son intrnsecamente per-
versos. Un claro principio biotico es
el empleo del dilogo entre personas,
racionalidades e intereses. Esta funcin
de puente debe extenderse tambin a las
relaciones entre ideas, productos y con-
secuencias. A menudo, quienes generan
ideas no elaboran productos y todos su-
frimos consecuencias.
El principio de responsabilidad, en el
fondo, sugiere transparentar las moti-
vaciones de los agentes sociales. Nada
ms. Pero nada menos. Y en esa tarea la
buena voluntad, como deca el flso-
fo Kant, es la nica garanta de progreso
moral.
El papel de la comunicacin
Si se acepta que las innovaciones maxi-
mizan las consecuencias del conoci-
miento, se entiende que el eslabn
comunicacin es fundamental en su
produccin, difusin y aceptacin.
El trmino comunicacin no es unvo-
co. La publicacin cientfca, dirigida a
los pares en la disciplina, no pretende
slo comunicar. Esta funcin est
subordinada a sentar prioridad y obte-
ner reconocimiento en la comunidad
cientfca. En la comunicacin pblica,
entender o integrar contenidos depende
de conocimientos previos, del contexto
en que se comunica y del lenguaje. Las
motivaciones del cientfco que publica
un estudio son distintas de las del perio-
dista que difunde una noticia. Aunque
pudieran estar aludiendo a algo seme-
jante, el mensaje no es slo contenido
sino tambin contexto e intencin. La
noticia es un gnero literario caracteri-
zado por espectacularidad y novedad.
Lo que ocurre regularmente o ya fue
difundido, deja de ser noticia, aunque
mantenga espectacularidad.
Reiteremos que la adopcin de inno-
vaciones depende de la comunidad. Si
sta no las acepta o las transforma de-
masiado, se desnaturalizan. Por ello es
crucial que las personas sepan en qu
consisten, cuales son sus usos y qu ven-
tajas ofrecen. La comunicacin entre la
comunidad cientfca, los empresarios,
los gestores de innovacin y la gente co-
mn adquiere tanta importancia como
el conocimiento original.
La transformacin de un mensaje no
opera solamente en el plano lingsti-
co. No basta explicar la genmica en el
suplemento del peridico: importan las
motivaciones para hacerlo. Mucha in-
formacin cientfca, particularmente
en relacin con salud y bienestar, es in-
teresada propaganda de fabricantes de
medicamentos o instrumentos. Ms que
ilustrar, busca convencer.
Un informe de la Royal Society del Rei-
196 tica e Innovacin Tecnolgica
no Unido sintetiza en cuatro objetivos
el papel de la difusin de los resultados
de la investigacin cientfca(3):
ampliar el conocimiento del p-
blico y su participacin en debates
sobre temas actuales;
facilitar la transparencia y la respon-
sabilidad de investigadores, institu-
ciones y proveedores de recursos;
permitir a los individuos entender
cmo los resultados de la investiga-
cin afectan sus vidas y ayudarles a
tomar decisiones informadas, y
difundir informacin que afecte la
seguridad o el bienestar del pblico.
Hay reas de la ciencia cuyas deriva-
ciones tecnolgicas afectan al pblico
ms que otras. Aunque toda ciencia
tiene eventualmente impacto sobre la
humanidad, la vida humana y la salud
son temas muy atractivos para audien-
cias masivas. A nadie deja de importarle
cmo prevenir una grave enfermedad o
los riesgos de contraerla. La comunica-
cin sobre innovaciones en este mbito
nunca es neutral: ni en sus motivaciones
ni en sus consecuencias(4).
Como la motivacin periodstica no
es igual que la motivacin de la publi-
cacin especializada entre otras cosas,
debe interpelar a una audiencia muy he-
terognea, la novedad y la espectacula-
ridad pueden desvirtuar la informacin.
Cun apropiado puede ser informar a
la poblacin sobre algunos riesgos de-
pender de su nivel educacional, de las
acciones a su alcance y del modo en que
se informe. Sin duda, en estas distintas
esferas hay dilemas ticos de importan-
cia(5).
En el modelo del libre mercado la in-
novacin es un valor en s misma y, por
ello, la palabra nuevo se emplea con
frecuencia en la propaganda. Eso no
signifca que todo lo que es nuevo es
innovador, porque la innovacin debe
producir signifcativos cambios en usos
sociales. Distinguir lo nuevo de lo in-
novador es tambin un cometido moral.
Ejemplo: biotica y
biotecnologa
La contribucin del discurso biotico a
los desarrollos biotecnolgicos es mlti-
ple. Permite ilustrar de modo ejemplar
algunos de los ms interesantes dilemas
ticos en el proceso de innovacin.
A los derechos humanos de primera y
segunda generacin, se suman los de
tercera, en su forma ecolgica. Son los
de las generaciones futuras, cuyos inte-
grantes, por no existir an, carecen de
voz. Cuesta cultivar la imaginacin
moral si predominan intereses de corto
plazo o pura racionalidad econmica.
Educar la sensibilidad imaginativa en
materia de derechos es una forma de
tica que el discurso biotico, correcta-
mente desarrollado, contribuye a gestar.
La biotecnologa contempornea, es-
pecialmente en su vertiente genmica,
combina dos formas de trabajo cient-
fco deudoras de dos modalidades dis-
tintas de cultura epistmica: la de la
gran ciencia de fuertes inversiones
197 La innovacin como tarea social
e impacto global y la de la pequea
ciencia del reducido ambiente del la-
boratorio(6). Por ello, es un campo de
refexin especialmente apropiado para
ensayar las formas dialgicas del pensa-
miento moral. Junto al ethos del cient-
fco individual, regido por aspiraciones
relativamente egostas, se observa el de
los complejos tcnico-empresariales que
desarrollan productos alimenticios, te-
raputicas y bienes industriales. La di-
ferenciacin tica que requieren estos
entornos es un permanente desafo para
quienes pontifcan sobre la ciencia y los
cientfcos creyendo identifcar un gru-
po, que es en realidad un conjunto muy
heterogneo de personas con diversas y
a veces antagnicas motivaciones.
El dilogo enriquece el debate biotec-
nolgico, incluso en las decisiones de
Estados soberanos o grupos humanos.
Permite comparar la responsabilidad
del investigador y del gestor biotecno-
lgico. Una adecuada comprensin de
la responsabilidad personal y grupal
permite el dilogo de la praxis comuni-
cativa, aquella en la cual los hablantes se
reconocen mutuamente como agentes y
actores que comparten un discurso. Se
reconocen, adems, en la posibilidad de
discursos compartidos, aunque enun-
cien cosas distintas. Esto signifca que,
ms all de las discrepancias, se reafr-
man vnculos e incluso las diferencias
son fuente de comunidad y promueven
la convivencia.
La proteccin de la propiedad
intelectual
Se reconocen diversas funciones socia-
les del patentamiento, entendido como
una forma de proteger la propiedad in-
telectual y otorgar monopolio temporal
sobre los benefcios de la innovacin.
Se acepta que disponer de las propias
invenciones es un derecho individual y
personal, aunque no est expresamente
protegido por patente.
Las patentes tienen una funcin incen-
tivadora. El creador de un objeto o pro-
cedimiento patentable, novedoso, no
trivial, til, es recompensado con la pro-
teccin de sus derechos de explotacin.
La sociedad entera se dispondr a inno-
var si la innovacin se recompensa. Por
ende, las patentes son importantes para
mantener e incentivar el ciclo de la in-
novacin. Obviamente, esto es vlido en
pases cuya infraestructura cientfco tec-
nolgica permite efectivamente incenti-
var nuevas innovaciones. En pases po-
bres esta funcin es difcil de demostrar.
Una funcin tambin importante es la
transaccional, pues posibilita intercam-
bios entre industrias o empresas. La
funcin divulgadora se concreta despus
de publicitadas las patentes, pues pre-
viamente los trabajos necesitan relativo
secreto.
Finalmente, la funcin sealizadora in-
dica la vitalidad de una empresa, con-
sorcio o industria, pues los mercados y
los inversionistas privilegian el potencial
innovador.
198 tica e Innovacin Tecnolgica
Nadie pone en duda estas propiedades
del patentamiento, pero en el rea sa-
nitaria hay que cualifcar su alcance e
importancia. No en vano la comunidad
internacional ha evaluado como excep-
ciones las justifcadas por emergencias
en el mbito de la salud pblica (Pro-
tocolo de Doha, modifcando TRIPS).
Dilemas ticos y tecnologas
sanitarias
En el campo de la salud, las innova-
ciones deben exhibir al menos cuatro
propiedades: disponibilidad, aceptabili-
dad, accesibilidad y calidad. Cada una
de ellas es responsabilidad compartida
entre cientfcos, industriales, lderes de
opinin, pblico y dirigentes sociales.
La disponibilidad alude al hecho de que
la nueva tecnologa, dura o blanda,
realmente exista; la aceptabilidad al en-
torno valrico y cultural en el cual se
implanta; la accesibilidad apunta a pre-
cio y costos, y la calidad entraa cum-
plir con expectativas y estndares del
sistema social.
Estos criterios pueden disociarse. Una
tecnologa disponible no siempre es ac-
cesible. Costosas pruebas de laboratorio
pueden ser accesibles solamente a una
minora y buenas tcnicas de anticon-
cepcin pueden ser rechazadas por mo-
tivos religiosos o culturales. La calidad
es difcil de asegurar si las tecnologas
son mal usadas o se exige de ellas algo
no anticipado o pensado.
La nocin de tecnologa apropiada re-
sume la armnica conjuncin de carac-
teres en un contexto determinado. A ve-
ces una imitacin puramente cosmtica
pero inefcaz, motivada por publicidad
o ideologa, lleva a adoptar tecnologas
inapropiadas.
En materia de salud, se advierte en pa-
ses pobres una brecha entre saber y
hacer. Otra disociacin se da entre
necesidad y demanda. Aunque hay ne-
cesidad de medicinas para el SIDA, por
ejemplo, los pobres no pueden pagarlas,
no hay demanda y la industria no favo-
rece aquellos productos sin mercado.
La Organizacin Mundial de la Salud
(OMS) propone una triple clasifcacin
de enfermedades con relacin al estmu-
lo al potencial innovador. Las enferme-
dades de tipo I existen tanto en pases
desarrollados como no desarrollados y,
aunque existan diferencias en la presen-
tacin o el impacto, exigen investigacin
e innovacin universales; las de tipo II
existen en ambos grupos de pases, pero
predominan en los no desarrollados y su
impacto en ellos es ms acusado, y las de
tipo III existen solamente en pases no
desarrollados.
La relacin con la innovacin y los in-
centivos de mercado difere segn tipo
de enfermedad. Los mercados intere-
santes estn en los pases desarrollados
pues, aunque haya menos personas en-
fermas, tienen capacidad de pago y esti-
mulan la industria.
La tica de la innovacin puede con-
vertirse en prdica de quienes se creen
199 La innovacin como tarea social
guardianes de la moralidad o gures del
pensamiento. Especialmente en latitu-
des subdesarrolladas, la estridencia y la
superfcialidad irresponsable parecen ser
mritos de la intelectualidad.
No es fcil formular los dilemas ticos
en el campo sanitario. Tampoco es fcil
evitar la tentacin pontifcante. Pero es
necesario proponer una clasifcacin de
las reas en que suelen presentarse di-
lemas, especialmente porque promover
la innovacin es programa necesario en
los pases ms retrasados. En ellos, el ci-
clo de invencin, desarrollo y difusin
no se autosustenta y debe ser generado
y regenerado cada vez por autoridades y
lderes conscientes de su papel.
Hay dilemas ticos respecto de las tec-
nologas en cuanto tales. Es aceptable
desarrollar anticonceptivos si algunas
poblaciones los censurarn? Se puede
llevar al lmite de lo imaginable la pro-
mesa de nuevos desarrollos si los exper-
tos conocen las limitaciones inherentes
al progreso y sus riesgos?
La introduccin de una nueva tecno-
loga se acompaa de optimismo y de
miedo como emociones morales.
Hay dilemas ticos debidos a desigual-
dades e inequidades. Proteger median-
te patentes invenciones que podran
ayudar a personas que no accedern a
ellas por no poder pagarlas involucra
decisiones difciles, confagraciones de
derechos, deseos, obligaciones, deberes.
An cuando se acepten la propiedad in-
telectual y las patentes, hay problemas
en la forma de ejercer derechos exclu-
sivos y en las excepciones y licencias
permisibles. Frente a crisis sanitarias,
la comunidad internacional acepta
procedimientos para levantar prohibi-
ciones y conceder licencias. Si un pas
tercermundista trasgrede derechos de
propiedad, la respuesta puede ser litigio,
castigos comerciales o simplemente ad-
monicin. En fn, la forma de ejercer los
derechos, incluso los legtimos, puede
ser materia contenciosa.
Globalizacin e innovacin
Qu relaciones existen entre potencial
innovador e insercin en los procesos de
globalizacin?
El concepto de globalizacin suele dis-
cutirse en trminos econmicos. Sus
detractores hacen notar que los bene-
fcios de unos mercados universales no
llegan ni llegarn nunca a todos. Que
siempre habr desposedos y que el n-
mero de stos, lejos de reducirse con la
ola universalista de la globalizacin, se
incrementa cada da. La globalizacin,
por otra parte, fomenta la uniformidad,
homogeneizando personas, intereses,
instituciones y lenguajes, y privando a
la gente de la diversidad creadora, que
en la evolucin biolgica desempe el
papel poitico de situar a las especies en
sus mejores condiciones de adaptacin.
Las consecuencias y las modalidades de
la globalizacin podran examinarse en
mbitos distintos del econmico y se lle-
gara a la misma conclusin: que lo que
200 tica e Innovacin Tecnolgica
hemos estado llamando globalizacin no
es la participacin igualitaria y universal
de todos los seres humanos en la cons-
truccin de su futuro sino la imposicin
de un punto de vista y de una forma de
vida por el simple ejercicio del poder. La
idea imperial rediviva, pero esta vez de
dimensiones planetarias y sin las carac-
tersticas positivas de los imperios de an-
tao: amalgamas de pueblos y naciones
que retuvieron sus caracteres diferen-
ciadores an cuando ello signifcara las
tensiones que, eventualmente, disgregan
a los imperios. Hoy la imposicin de es-
tilos de vida, lenguajes y aspiraciones y
su imitacin obligatoria por la clonacin
cultural que impone la universalizacin
de las informaciones y la celeridad de
transmisin de imgenes y datos amena-
za con eliminar toda forma de disenso e
imponer cannicamente un modelo de
humanidad. A diferencia de pocas pa-
sadas, por ejemplo la del Renacimiento
y la Ilustracin, el proceso no se detiene
en las mentes cultivadas ni se restringe al
sometimiento de unos pueblos, sino que
alcanza a todos los estratos sociales y a
todas las formas polticas, y extingue con
violencia todo disenso.
No es de extraar que, frente a estas
fuerzas, se levanten los pendones de
batalla de patticos nacionalismos y se
reivindique la potestad de usar la lengua
familiar, aunque sea minoritaria y me-
nor, o de creer en divinidades ancestra-
les y domsticas. Esta concentracin en
lo inmediato suele verse en los perodos
de crisis social, como el fn del Mundo
Antiguo y los comienzos de la Edad
Media, o en la conquista espaola del
Nuevo Mundo.
En este contexto, cuya descripcin cier-
tamente no se agota en estas breves no-
tas, la idea de innovacin permanente
adquiere un carcter paradjico. Por
una parte, la industria crea nuevos ad-
minculos; por otra, lo que ha de ser
valorado por el mercado no guarda, en
realidad, novedades mayores, pues el
progreso est prefjado por las normas
de la cultura dominante. Hacia ella se
dirigen asintticamente los esfuerzos de
las tecnologas, esas formas de convertir
conocimiento en servicio. El metabolis-
mo social convierte los nuevos produc-
tos en parte de la entraa pblica, los
asimila al punto que dejan de verse, en
ese proceso que me gusta llamar de in-
visibilidad de la tcnica. Es interesante
comprobar que, precisamente, aquellos
adelantos que desafan la imaginacin
popular suelen no ser especialmente no-
vedosos para los tecncratas y los exper-
tos, que ven en ellos la expansin, ojal
ilimitada, de lo factible, de lo que se
debe hacer porque puede hacerse.
Adems de constituir este contraste
entre lo que se debe y lo que se puede
un autntico desafo moral de la mo-
dernidad, todo apunta a esperar que las
personas humanas del futuro seguirn
apreciando los benefcios del desarrollo,
del progreso y de la democracia. Los va-
lores universalizados, que dan sentido a
la vida de los pases ricos, impactan en
la vida de las naciones pobres de modo
destructivo. La mostracin y la demos-
201 La innovacin como tarea social
tracin producen emulacin e imita-
cin. Pinsese solamente en los bienes
suntuarios que se imponen en pases
de escasos recursos junto a defcien-
cias fundamentales, creando esa hete-
rogeneidad estructural que hace tan
deseable refexionar sobre tecnologas
apropiadas e innovaciones respon-
sables. Las minoras latinoamericanas
se sienten ms cerca de sus homlogos
de Estados Unidos o Europa que soli-
darios de sus pueblos. Lo propio ocurre
con los cientfcos, que aspiran a ganar
prestigio, dinero o poder compitiendo
en asuntos y formas con sus pares desa-
rrollados.
En este escenario, solamente una idea:
ni toda innovacin es apropiada ni toda
innovacin representa una mejora de
vida para todas las personas. Explorar
las paradojas del progreso, su potencial
patognico o productor de desvaro y
enfermedad es un autntico cometido
para la intelectualidad de los grupos di-
rigentes.
De otra parte, esta consideracin nos
conduce a los lmites mismos de la no-
cin de innovacin. Pues innovacin se
considera solamente aquel cambio que
incrementa la efciencia y la efcacia de
una tcnica, o reduce tiempos y costos.
No todo cambio es considerado inno-
vador pues los hay tambin negativos
y retardadores, y ello nunca puede, en
rigor de verdad, anticiparse si no se co-
noce la comunidad que los padece o los
origina, sus valores y sus aspiraciones.
Bien lo saben los expertos en merca-
deo que, asombrados, comprueban que
sus recetas no funcionan siempre o de
igual forma en todos los escenarios en
que las aplican. O, como se comprue-
ba en la macroeconoma, las recomen-
daciones del Fondo Monetario Inter-
nacional, si no estn matizadas por un
conocimiento del ambiente local en que
se aplicarn, pueden producir enormes
fracasos. Ms all de lo tcnico, lo que
ellos implican es siempre sufrimiento de
personas, lo cual parece aceptarse como
parte del precio que se paga por entrar
al complejo globalizacin-progreso. El
sacrifcio de los que no evolucionan
como prescribe la uniformadora globa-
lizacin de la cultura hegemnica pare-
ce no inquietar a quien no sea un excn-
trico defensor de causas perdidas o un
antroplogo que desea preservar usos
pintorescos por afcin a lo raro.
Es probable que en donde mejor se
observe esta tensin repetimos, tanto
tcnica como tica es justamente en
las tecnociencias. La universalidad de
las verdades cientfcas, especialmente
en mbitos como la biologa humana,
contrasta con el particularismo de sus
expresiones concretas. Toda la medici-
na occidental gravita en torno a las ideas
de Claude Bernard sobre la necesarie-
dad de los acontecimientos que estn
sometidos a leyes cientfcas. All radica
la medicina cientfca. Este pensamiento
nomottico se ha opuesto siempre a la
tendencia ideogrfca, que no solamente
acepta y respeta lo individual sino que
hace de lo nico e irrepetible el autnti-
co campo de sus quehaceres. El extremo
202 tica e Innovacin Tecnolgica
de lo nico lo representa el arte, con la
nocin de obra, y puede as oponerse a
la ciencia, con la de ley. Mientras aqu-
lla es fruto nico de la inspiracin perso-
nal, sta es resultado mancomunado de
la adhesin a un mtodo y una retrica
que se juzgan universales. La paradoja
estriba en que lo universal siempre ser
estilizacin o abstraccin de lo concreto
individual. Y as como el mdico sabe
que la fsiologa no slo describe sino
tambin prescribe e impone para defnir
lo normal, sabe tambin que la forma de
afrontar el caso individual exige practi-
car la virtud de la prudencia, que en su
forma ms perfecta consiste justamente
en ver lo universal en lo particular y lo
particular en lo universal. De all que
traducir el conocimiento cientfco en
accin efcaz el campo propio de las
tcnicas, que cuando adems se justif-
can racionalmente son tecnologas sea
perenne problema de los lderes y los
planifcadores.
La ciencia contempornea es quiz el
producto ms precoz de la globalizacin
intelectual y de la clonacin de concien-
cias con que se uniforma el panorama
humano a partir de la Ilustracin. La
ciencia en ese ominoso singular que
quiz no se aplica cabalmente a ninguna
disciplina supone tratar con entidades
de comportamiento predecible porque
estn sujetas a universales principios.
Es en la invencin de estos principios
y en la constitucin de las cosas a las
que se aplican que encuentra razn de
ser la tarea cientfca. A partir de eso, la
innovacin cierra el ciclo convirtiendo
entes y principios en aparatos, tcnicas y
bienes que gozarn no solamente quie-
nes los crean y administran sino todo el
mundo. La difusin que ello implica
es un fenmeno social y ya lo dijimos
la correcta asimilacin de lo nuevo es
asunto de metabolismo social.
Como en la nutricin, que destruye y
transforma materias del mundo exte-
rior al organismo y las incorpora a ste,
en la verdadera innovacin lo ajeno se
hace propio y se incorpora a los usos
sociales de manera armnica y, valga la
expresin, nutritiva, pues fortalece y
renueva el cuerpo social. Tambin las
innovaciones, como los alimentos, pue-
den ser txicas y producir malfunciona-
miento si son incorporadas de forma in-
adecuada, en cantidades inapropiadas o
en tiempos impropios. El punto exacto
en el cual una innovacin es nutritiva y
por ende til es materia de anticipacin,
siempre imperfecta. Raramente tendr
el planifcador, el poltico o el tecncra-
ta sufciente informacin para predecir
a cabalidad. Raramente, adems, podr
liberarse de sus sesgos personales, de
sus preferencias biogrfcas, de sus pre-
juicios y de sus optimismos tecnocrti-
cos como para adoptar algo que otros
indicaran como adecuado. De nuevo
aqu el rea de la salud y la vida es buen
ejemplo. A veces, recomendaciones de
expertos ilustres, bien orientadas segn
la racionalidad cientfca, se convierten
en desastrosos experimentos que no me-
joran lo que intentan mejorar y que so-
lamente se justifcan en trminos de su
propia perfeccin, no el mejoramiento
203 La innovacin como tarea social
de la vida y la salud. Sabemos de estos
casos slo cuando hay fracasos tan evi-
dentes que concitan pblica atencin,
como las fallas de la terapia gnica o los
efectos laterales de frmacos consumi-
dos ampliamente. No faltan ejemplos
de buenas prcticas tornadas desastres
por aplicacin incorrecta en medios ina-
propiados. O, lo que tambin ocurre, de
buenos principios y productos inaplica-
bles debido a carencia de precondicio-
nes para su correcto uso.
En la conjuncin entre tendencias glo-
balizadoras y la prudente prctica de la
innovacin se encuentra uno de los ms
urgentes temas de refexin para el fl-
sofo y el profesional consciente. Puede
decirse que casi nunca habr total acuer-
do entre esas esferas de la accin y que
la virtud (entendida como perfeccin
armoniosa del talento) ser la garanta
de que buenas ideas universales se tra-
duzcan en buenas prcticas locales sin
destruir aquello que intentan mejorar.
Lo pblico y lo privado: claves
del futuro globalizado
Tradicionalmente, se distinguen los sec-
tores pblico y privado por la orienta-
cin al mercado. En el primero suele ser
menos acusada y, por ende, la reclama-
cin de exclusividad sobre invenciones
e innovaciones menos perentoria. El
segundo vive de esa orientacin y de de-
rechos exclusivos. Administrar empre-
sas pblicas como privadas es complejo.
Por de pronto, en las primeras los sa-
larios estn ms rgidamente programa-
dos y sus montos siguen una lgica algo
ms restrictiva. El sector pblico puede
ser menos exigente con sus propieda-
des, en el fondo porque nadie las siente
como propias. Un alto grado de compe-
netracin con el Estado tal vez slo se
da en las elites dirigentes o en dictadura.
Los lmites son difusos y la porosidad de
los emprendimientos a todo tipo de in-
fuencias es muy amplia.
Lo contrario ocurre en el sector privado
que se globaliza ms por principios que
por objetos concretos y precisos y hace
explcitos los trminos de sus acuerdos.
Las alianzas pblico-privadas suelen
considerarse el remedio para muchas de
las defciencias que, aisladamente, pre-
senta cada sector(7).
Tecnologas de representacin
y representatividad. Los comits
de tica como estructuras lmite
El valor del consenso y del dilogo en
la evaluacin, aceptacin y difusin de
nuevas tecnologas es ms aceptable
en algunas reas que en otras. Algunos
modelos privilegian el consenso, pero
en moralidad sera absurdo dirimir las
discrepancias por votacin. Otros mo-
delos se basan solamente en la pureza
del razonamiento flosfco, pero queda
desligado de las emociones y percepcio-
nes pblicas. Parece que una sntesis de
ambas posturas, entendiendo el valor
intersticial de la biotica como inci-
tacin al dilogo y la deliberacin, sera
apta para las comisiones pblicas. Pero
a veces se comete el error de pensar que
204 tica e Innovacin Tecnolgica
stas debieran, en lugar de deliberar,
representar grupos en el sentido de las
democracias representativas.
La representacin a que aludimos ac es
la reconstitucin del imaginario moral
de las personas sin voz. No el cuoteo de
posiciones ni el conteo de votos. Tam-
poco la defensa en representacin de
grupos. Es representatividad ms que
representacin lo que sugerimos como
esencial. Pues en la primera se manifes-
ta lo esencial del grupo, mientras que
en la segunda quiz todo lo contrario.
Los abogados de un grupo minori-
tario no necesitan ser miembros de l.
Se puede actuar en representacin de
una comunidad sin ser representativo
de ella. Esta anttesis entre representati-
vidad y representacin es fundamental
para comprender la innovacin que sig-
nifcan los comits y comisiones ticas
en la administracin de la racionalidad
tecnocientfca y su recta aplicacin a los
asuntos humanos.
Los comits y comisiones que se han
impuesto como mecanismos para im-
plementar el dilogo social deben ver-
se en la ptica de la transferencia tec-
nolgica. Representan soluciones a
problemas propios de la investigacin
cientfca en pases industrializados, con
sistemas tecnocientfcos altamente evo-
lucionados y poderosos, que deben con-
siderar valores propios de esas culturas.
Repitamos que valor es un universal de
sentido que a su vez da sentido a la vida
social y personal.
Como soluciones locales, los IRB o co-
mits de tica parecen cumplir, no siem-
pre a la perfeccin, diversos propsitos:
evaluar riesgos, evitar daos, velar por
la dignidad de las personas, mantener
registro institucional, fomentar la edu-
cacin de sus miembros e instituciones,
y otros que suelen describirse junto con
normas para constituirlos, formas de
proceder y acreditacin.
En Latinoamrica, Asia y pases euro-
peos derivados del comunismo, tales
instituciones deben considerarse una
tecnologa importada. Y caben para ella
consideraciones que se hacen en rela-
cin con otras tecnologas.
Debemos ampliar nuestro abanico de
tecnologas a las clsicas cuatro que so-
lamos considerar: productivas (de bienes
y servicios), semiticas (produccin de
signos y smbolos), encrticas (relacio-
nadas con jerarquas y poder) e identi-
tarias (otorgadores de identidad y estilo
de vida. Reconozcamos un componente
nuevo, que quiz constituyera un quin-
to grupo, identifcable como tecnologas
de representatividad/representacin.
Los comits y comisiones, cuando son
de carcter pblico y median dialgi-
camente entre distintos grupos e inte-
reses, se encuentran en el lmite entre
ellos y basan su eventual efcacia en la
legitimidad de sus constituyentes, en
la transparencia de sus mtodos, en su
conocimiento y familiaridad respec-
to del contexto en que operan y en los
servicios que prestan(8). Cabe destacar
205 La innovacin como tarea social
que el carcter representativo es crucial
y ellos pueden considerarse formas de
implementar tecnologas de representa-
tividad/representacin.
Repitamos: existe diferencia fundamen-
tal entre ambos trminos. Se puede ser
representativo de una comunidad por
lo menos en dos formas diferentes: por
tener el cometido expreso de represen-
tar los intereses e un grupo (mandato
de unas bases) o por interpretar cabal-
mente su sensibilidad vital. En el primer
caso, lo que el individuo dice o hace en
su carcter de miembro compromete
al grupo que deleg la representacin;
en el segundo, se entiende que la per-
sona es representativa en el sentido de
tcitamente corporizar las expectativas,
deseos y valores del grupo que represen-
ta. El trmino representatividad cubre
mejor este segundo aspecto, en tanto
representacin claramente alude al
primero.
Suelen confundirse ambos aspectos, lo
cual es negativo para el funcionamiento
de un comit cuya tarea es deliberar y
no luchar por ni convencer adversa-
rios. La irresponsable conducta de un
obcecado miembro de una comisin
nacional en un pas latinoamericano,
confundiendo los planos, llev al colap-
so de la comisin. Independientemente
de que los argumentos esgrimidos fue-
ran lcitos, la forma en que este sujeto
entendi su cometido fue deletrea para
la institucin. Justamente, porque fue
creada en el espritu de la representacin
de instituciones y grupos de presin y
no de representatividad de sensibilida-
des.
No entender este punto signifca con-
fundir deliberacin con afrmacin o
reafrmacin de posturas dogmticas:
exactamente lo contrario. Un conoci-
miento tcito que no llega a formularse
cabalmente es qu hacer con las convic-
ciones personales y la propia posicin en
el conjunto de reglas para tomar decisio-
nes. La mayora de las personas sin entre-
namiento en trabajo grupal suele llegar a
la mesa de dilogo con posturas binarias
(s-no), dicotomas (buena-mala, acep-
table-inaceptable) que pueden resumirse
en la posicin maniquea (mundo divi-
dido binaria y antagnicamente). En el
otro extremo se encuentra una postura
de aceptacin de las diferencias (incluso
ms all de la zona cmoda que cada
persona tiene en relacin con sus convic-
ciones fundamentales (core) y no transa-
bles). Por lo tanto, ms all de los pun-
tos especfcos de una discusin valrica,
debe estudiarse esta metadimensin,
este continuo entre binario-abierto, que
solamente denota aceptabilidad (entrar
al dilogo), no aceptacin ni rechazo a
priori(9).
Est demostrado que la aceptacin de
una tecnologa no depende solamente
del marco regulatorio del pas o la insti-
tucin que la adopta. Tambin hay fac-
tores normativos y cognitivos. Los pri-
meros aluden a los papeles sociales que
los interlocutores adoptan o creen nece-
sario adoptar; los cognitivos se referen a
las mximas universales o generales que
206 tica e Innovacin Tecnolgica
sirven para labrar identidades perdura-
bles, al modo de rasgos de personalidad.
Muchas veces se cree que los comits
(en tanto tecnologas decisionales fun-
dadas en el dilogo y no simples grupos
de personas) son artefactos neutrales
que podran encajar en cualquier rea-
lidad social(10). Este error se perpeta
en relacin con los productos del co-
mit (normas sobre consentimiento,
evaluacin de riesgo, etc.). Incluso los
factores regulatorios, relacionados con
la juridicidad imperante y la jurispru-
dencia acumulada, son ya un factor dis-
torsionador en cualquier comparacin
globalizadora, pero, ms an, en el caso
de esta tecnologa en buena medida im-
plcita ms que explcita, son importan-
tes los factores normativos y cognitivos,
en el sentido connotado aqu.
En el anlisis del funcionamiento de los
comits de tica no basta con sealar
que el contexto cultural y valrico es im-
portante. Las tensiones entre contenido
y contexto, lo mismo que la diferencia
entre conocimiento explcito y tcito,
valen especialmente en las tecnologas
blandas, esto es, sin artefactos fsicos
obvios, de las que es ejemplo eminente
el comit. Como artilugio para tomar
decisiones, producir consensos, gene-
rar smbolos, demostrar poder, conferir
identidad y aumentar valor a las pro-
ducciones intelectuales es una construc-
cin social cuyo prestigio depende de su
efciencia. Como innovacin, los comi-
ts derivaron del desarrollo autnomo
y propio de otras tecnologas las bus-
cadoras-de-verdades conocidas como
tcnicas investigativas en pases con ma-
dura y sazonada tradicin y consiguiente
complejidad de sus problemas. Pero son
una innovacin en contextos como los
de los pases pobres (o grupos discipli-
nariamente marginales en pases ricos),
en los cuales signifcan a veces solucio-
nes para problemas an no planteados
(las soluciones en busca de problemas
siempre son a su vez problemas, porque
causan reestructuraciones instituciona-
les y personales no contempladas en el
desarrollo propio de las comunidades).
Incidentalmente, si se consideran otras
tecnologas blandas como la misma tc-
nica de investigar (mtodo cientfco,
etc.) o de tratar ciertos padecimientos
(e. g. psicoterapia), es menester pre-
guntarse por el valor de aceptabilidad,
aceptacin y necesareidad (no necesi-
dad) de incorporacin antes de entrar a
considerarlas parte del paisaje imagina-
rio e intelectual de una comunidad. Ya
sealamos que el metabolismo social,
responsable de la asimilacin de una
tecnologa, es un proceso complejo en
el cual confuyen infuencias histricas,
ideolgicas y pragmticas. La fascinante
diversidad de sus formas es, antes que
un obstculo, un fuerte incentivo para
continuar explorando. Porque al adop-
tar la solucin de delegar en un co-
mit decisiones sobre dignidad de las
personas, valores cientfcos y valores
morales, o procedimientos para obtener
convicciones, se adopta tambin una
retrica, una semntica y una pragm-
tica que proceden de un mbito cultural
especfco que se globaliza y se impone.
207 La innovacin como tarea social
Independientemente de que sea efecti-
vamente el modo mejor de plantear y
resolver los dilemas que plantea la tec-
nociencia aplicada a los asuntos huma-
nos, examinar sus formas alternativas,
sus potencialidades y sus defciencias es
justamente una tarea de la investigacin
biotica. Pues lo que se est adoptan-
do no es solamente un procedimiento,
sino tambin una ideologa, cuyos li-
neamientos y alcance deben examinarse
tanto como el valor nutricional de un
vegetal o de un animal destinado a con-
sumo pblico. Y es tarea de la investi-
gacin en este caso, investigacin des-
cubridora, pues debe desenmascarar lo
que parece nica realidad y hegemnica
solucin examinar crticamente qu se
espera y qu se logra con esta tecnologa
de identidad-representacin-representa-
tividad. Aunque ello parezca desafar el
reinante consenso sobre su utilidad, es
obligacin de toda pesquisa intelectual-
mente interesante desconstruir lo que
parece conocimiento aceptado y revisar-
lo en sus orgenes, fuentes, implicacio-
nes y consecuencias.
Referencias
1. Neus A, Scherf P. Opening minds: cultural change with the introduction of open-
source collaboration methods. IBM Systems Journal 2005; 44: 215-225.
2. Levy P. Inteligencia colectiva. Por una antropologa del ciberespacio. Washington,
DC: Organizacin Panamericana de la Salud; 2004.
3. Royal Society. Science and the public interest. Communicating the results of new
scientifc research to the public. London: Royal Society; 2006.
4. Atlantic Health Promotion Research Centre (AHPRC). Social sciences and humanities
in health research. Halifax: Her Majesty the Queen in Right of Canada; 2005.
5. Lolas F. Biotica y antropologa mdica. Santiago de Chile: Editorial Mediterrneo;
2000.
6. Lolas F. Genmica y biotica: culturas epistmicas y construccin social. En
Brena I, Daz Mller LT, (coord.) Segundas Jornadas sobre globalizacin y derechos
humanos: biotica y biotecnologa. Mxico: UNAM; 2004.
7. Organizacin Mundial de la Salud. Salud Pblica. Innovacin y derechos de propiedad
intelectual. Ginebra: OMS; 2006.
8. Kelly SE. Public bioethics and publics: consensus, boundaries, and participation in
biomedical science policy. Science, Technology & Human Values 2003; 28: 339-364.
9. Wolfe AK, Bjornstad DJ, Russell M, Kerchner ND. A framework for analyzing
dialogues over the acceptability of controversial technologies. Science, Technology &
Human Values 2002; 27: 134-159.
10. Munir KA. Being diferent: How normative and cognitive aspects of institutional
environments infuence technology transfer. Human Relations 2002; 55: 1403-1428.
208 tica e Innovacin Tecnolgica
Bibliografa
Eysenbach G, Kummervold PE. Is cybermedicine killing you? Te story of a Cochrane
disaster. Journal of Medical Internet Research 2005; 7(2), article e21.
Giacomini M. One of these things is not like the others: the idea of precedence in health
technology assessment and coverage decisions. Te Milbank Quarterly 83(2):1-21,
2005.
Latour B. Science in action. Cambridge, Mass.: Harvard University Press; 1987.
May C, Ellis N. When protocols fail: technical evaluation, biomedical knowledge, and
the social production of facts about a telemedicine clinic. Social Science and
Medicine 2001; 53: 989-1002.
May C, Gask L, Atkinson T, et al. Resisting and promoting new technologies in clinical
practice: the case of telepsychiatry. Social Science and Medicine 2001; 52:1889-
1901.
May C, Mort M, Williams T, et al. Health technology assessment in its local contexts:
studies of telehealthcare. Social Science and Medicine 2003; 57: 697-710.
Oh H, Rizo C, Enkin M, Jadad A. What is eHealth(3): A systematic review of published
defnitions. Journal of Medical Internet Research 2005; 7(1): article e1.
Pang, T, Sadana R, Hanney S, et al. Knowledge for better health-a conceptual
framework and foundation for health research systems. Bulletin of the World Health
Organization 2003; 81: 815-820.
Rada R. A case study of a retracted systematic review on interactive health communication
applications: Impact on media, scientists, and patients. Journal of Medical Internet
Research 2005; 7(2): article e18.
209
Biotica, tica y moral
La tica es una forma de refexin so-
bre el comportamiento humano que
busca formular, fundamentar y aplicar
principios que aseguren la convivencia.
La moral es el conjunto de prcticas so-
ciales enraizadas en la cultura y la tradi-
cin que rige la conducta de personas y
grupos. Al ser examinada racionalmente
da lugar a teoras morales y sus funda-
mentaciones son materia de la flosofa
prctica o tica flosfca.
La biotica, instalada en el imaginario
colectivo desde las ltimas dcadas del
siglo XX, es una forma de articular prin-
cipios de comportamiento y refexin
distinta de la tradicional tica flosfca
en dos sentidos. Primero, a diferencia
de la refexin derivada de un sistema
flosfco o de una tradicin de creen-
cias, en biotica importa la deliberacin
basada en el dilogo entre distintos gru-
pos, personas o intereses. El dilogo es
el sustento legitimador de la prctica
biotica(1,2).
En segundo lugar, la biotica es una
forma de refexin que, explcitamente,
escudria los avances ms signifcativos
de la cultura tecnocientfca, conside-
rndolos parte indispensable del debate
intelectual. La biotica es una empresa
interdisciplinaria, en la que tan impor-
tantes como los conceptos flosfcos y
las creencias son los datos de las ciencias
y las infuencias fcticas de poder polti-
co e institucional(3).
Estos dos caracteres, el carcter dial-
gico del procedimiento y la naturale-
za integradora e interdisciplinar de los
contenidos, alejan a la biotica de una
mera aplicacin normativa de princi-
pios o reglas y de un conjunto de ad-
moniciones o prohibiciones sobre cmo
comportarse. As, aunque engloba la
disquisicin flosfca y la deontologa
profesional, las enriquece con la deli-
beracin y la participacin de agentes
y actores sociales en la formulacin de
los confictos y en decisiones sobre la
vida buena. De este modo, propone
un crculo fructuoso que reconoce en
toda decisin moral momentos norma-
tivos, deontolgicos, con aceptacin de
deberes, y momentos teleolgicos, en
que los agentes morales sopesan conse-
cuencias y aceptan responsabilidad por
sus decisiones.
Principios bioticos y calidad de la atencin mdica
Fernando Lolas Stepke
210 tica e Innovacin Tecnolgica
La postura que mejor caracteriza a la
biotica, en nuestra opinin, es la de
un consecuencialismo dialgico, que
busca en los procedimientos para tomar
decisiones ms que en las convicciones
religiosas o flosfcas la legitimidad de
la decisin moral.
Calidad como imperativo tico
Desde los albores de la refexin moral
se reconoce que el primer imperativo
tico para quienes ejercen una profesin
u ofcio es la excelencia tcnica. La per-
feccin posible de un objeto, persona
o situacin es su virtud. Y la virtud es
obligacin que se contrae al pertenecer
a una comunidad moral. Por ende, los
cdigos siempre han destacado que no
se puede ser un profesional bueno (en
el sentido de buena persona) si antes
no se es un buen profesional. Desde
Hipcrates en adelante, esta mxima
explcita o implcitamente ha guiado
el ethos de la profesin mdica y, por
extensin, el de todas las profesiones de
ayuda(4).
En este marco debe situarse la relacin
entre biotica y calidad de las prestacio-
nes profesionales. La calidad resulta de
conjugar adhesin a normas que garan-
ticen efcacia, efciencia y oportunidad,
y satisfaccin de las demandas de los
usuarios de un bien o de un servicio.
Advirtase el carcter transaccional y
dialgico de la nocin de calidad: apli-
cada a los sistemas sanitarios, como a
otros que demanden accin societaria
en el sentido de servicios y bienes
pblicos (por ejemplo los educaciona-
les), ella implica responsable respuesta a
demandas, necesidades y deseos atenida
a cdigos de bien-hacer establecidos se-
gn el estado del arte(5).
La responsabilidad por la calidad es de
las profesiones, concebidas como insti-
tuciones sociales que satisfacen o resuel-
ven demandas sociales legtimas. Las
profesiones no se defnen slo por un
saber (conocimiento formal) ni tampo-
co slo por un hacer (prctica efcaz). Se
articulan en una proporcin razonable
de saber y hacer. Como ha dicho Lan
Entralgo, las profesiones son saber-ha-
cer(6).
Junto con ello, debe destacarse que la
dignidad de las profesiones tambin de-
riva de un saber-estar en las limitaciones
propias del arte, en las expectativas y de-
seos de quienes amplan sus horizontes
y en el respeto a una forma de vivir y
comportarse que la comunidad estima
correcta. A casi todos los profesionales
se exige un cdigo de conducta pblica
en consonancia con la dignidad de sus
servicios. Las sociedades honran a los
profesionales con prestigio, con dinero,
con poder o con amor. Los honora-
rios no solamente son pago por servi-
cios: constituyen reconocimiento de la
importancia de la actividad que remu-
neran.
Esto es pertinente a la tica de la calidad
de la atencin mdica. Pues no se dice
de ella que simplemente debe responder
a demandas, necesidades o deseos: debe
211 Principios bioticos y calidad de la atencin mdica
hacerlo de la manera ms virtuosa o
perfecta posible segn los criterios del
buen arte y los intereses de quienes la
requieren. Una biotica dialgica y res-
ponsable debe ser, simultneamente, un
reconocimiento del derecho de las per-
sonas a pedir o exigir, de los deberes de
los expertos de comunicar y explicar, y
de las metas sociales que apuntan a la
convivencia armoniosa entre las perso-
nas.
La biotica principialista
El principialismo es una de las vertientes
bioticas de mayor aplicacin prctica.
Su relativo xito deriva de la suposicin
de que formulados y justifcados ciertos
principios de universal validez o acep-
tacin, sus aplicaciones fuyen de modo
natural. Sin embargo, esta aparente sen-
cillez es engaosa. La mayor parte de los
confictos deriva justamente de que dos
o ms principios son antagnicos en de-
terminada circunstancia. Por ejemplo,
entre respetar la autonoma de una per-
sona e imponerle un tratamiento con-
trario a sus creencias hay una tensin
tica. Semejante tensin se repite casos
en que ha de decidirse entre el bienestar
del individuo y el bienestar del grupo.
Por ejemplo, cuando una poltica sani-
taria indica vacunar a todas las personas
aunque algunas puedan sufrir efectos
indeseados. Estos confictos entre prin-
cipios son la regla y lamentablemente la
jerarquizacin de ellos o su priorizacin
no estn en los principios mismos sino
en el contexto en que se aplican y justif-
can. Por ejemplo, en algunas sociedades
la autonoma de los individuos es el va-
lor supremo, al cual todo debe supedi-
tarse. En otras, el principio de justifca
distributiva tiene preeminencia. Si bien
en toda sociedad hay semejantes princi-
pios, por ejemplo la autonoma, la be-
nefcencia, la no-malefcencia o la justi-
cia, la proporcin en que los grupos los
perciben, su importancia relativa o su
mayor relevancia estn moduladas por
la cultura, las creencias y la tradicin.
Se trata de una isomera moral, pues
los mismos elementos estn en diferente
disposicin estructural.
An con estas limitaciones, el proce-
der basado en principios formulables
es til para establecer lmites y criterios
de calidad de la atencin sanitaria. Por
de pronto, determinados algoritmos
bioticos, frmulas preestablecidas de
refexin y decisin, contribuyen a for-
mar opinin y tradicin en el trabajo de
los comits. De este modo, la prctica
reiterada acumula una experiencia co-
difcable que educa y facilita. La misma
idea de que la deliberacin debe ser gru-
pal y, por ende, dialgica, fundada en
comits o grupos deliberantes, se fun-
damenta en que las personas compar-
tirn determinados principios que, a su
vez, se apoyan en valores trascendentes
o inmanentes. Los valores pueden de-
fnirse como universales de sentido
que orientan la accin de las personas
y son ejemplifcados en los principios.
De otra parte, los principios se tradu-
cen en reglas de conducta, que pueden
valer para casos genricos o bien para
situaciones especfcas. Sin embargo,
212 tica e Innovacin Tecnolgica
raramente se encuentra que personas
diferentes admiten consensos globales
en materia de teoras. Vivimos en so-
ciedades plurales en que existen muchas
convicciones diferentes. La posmoder-
nidad produce extraos morales. Sin
embargo, la experiencia ensea que en
torno a acciones concretas y decisiones
especfcas es a veces posible un acuerdo
tcito. Ello sugiere que la biotica dia-
lgica e interdisciplinar que se precisa
es tambin una biotica basada en pro-
cedimientos ms que en convicciones o
creencias.
No debe confundirse el principialismo
con una simple aceptacin formal de
generalidades aplicadas siguiendo reglas
de sentido comn. Si algo perjudica la
causa de la biotica es justamente la im-
provisacin y la superfcialidad. A veces
se cree que tener un comit ya es suf-
ciente prueba de inters moral, aunque
sus miembros no sepan por qu estn
all ni estn familiarizados con procesos
de trabajo grupal y de toma de decisio-
nes. No se constituyen para vocear con-
signas o reafrmar creencias sino para
examinar honestamente discrepancias y
disensos. Hay que recordar que la bio-
tica se construye sobre el fundamento
de una autntica praxis comunicati-
va, al decir de Jrgen Habermas. Esta
forma de praxis se establece cuando los
interlocutores de un dilogo se recono-
cen como vlidos dialogantes, respetan
diferencias y discrepancias y entran en
un legtimo intercambio de experien-
cias. Esto es, deliberan para construir
un discurso comn. Esta forma de tica
discursiva es esencialmente un dilogo
permanente entre personas, entre gru-
pos, entre racionalidades. Toda aplica-
cin de principios supone un proceso,
se desenvuelve en medio de trans-ac-
ciones que contrastan teoras con prc-
ticas, ideas con hechos, situaciones con
principios. Este procedimiento, que
en ingls suele aludirse como refective
equilibrium, termina en decisiones ms
o menos satisfactorias para los agentes
morales involucrados y debe siempre
establecerse sobre el fundamento de un
movimiento circular entre conviccio-
nes, creencias, normas, efectos, causas y
consecuencias.
Evaluando la calidad desde el
punto de vista tico
Como hemos indicado, la calidad es un
concepto tanto moral como tcnico. Es,
adems, un concepto complejo, espe-
cialmente si se trata de darle una expre-
sin cuantitativa o que sirva de orienta-
cin a quienes toman decisiones.
Una primera dimensin evaluativa est
dada por el respeto a normas tcnicas
generadas por conocedores del arte y
legitimadas por autoridad competente.
Cuando un grupo profesional norma
su prctica mediante lneas directrices
universalmente admitidas, logra ho-
mogeneizar su desempeo. La primera
pregunta que debe hacerse a quienes
desempean un ofcio o profesin es si
respetan las reglas del buen arte. Eviden-
temente lo que es buen arte cambia con
el progreso de las disciplinas, y prcti-
213 Principios bioticos y calidad de la atencin mdica
cas hoy condenadas fueron de regla en
el pasado. Asimismo, es concebible que
pueda haber discrepancias entre los pro-
pios expertos sobre la mejor norma ante
casos concretos. Sin embargo, la igno-
rancia de la prctica habitual, cuando es
propia de un individuo, es ignorancia
culposa. Si la ignorancia es generaliza-
da, porque nadie sabe an qu hacer, no
es culposa y lo azaroso del comporta-
miento no atenta contra la primera con-
dicin del aseguramiento de la calidad,
que es respetar lo aceptado, habitual y
sostenible.
En el concepto de la calidad deben in-
corporarse las nociones de efciencia,
efcacia y oportunidad, pues la norma,
si no est prudentemente aplicada, no
produce resultados razonables. No bas-
ta con que el profesional asegure haber
cumplido con los procedimientos ade-
cuados si stos no produjeron frutos
acordes con expectativas o fueron apli-
cados inoportunamente. En las profe-
siones cabe distinguir al menos tres tipos
de yerros: los que se producen por igno-
rancia (como la indicada: individual, no
universal), los debidos a la impericia (te-
niendo conocimiento, falta experiencia
apropiada) y los propios de la negligen-
cia. Esta ltima es yerro moral cuando,
disponibles conocimiento y experiencia,
no se los pone al servicio de las personas
en cuanta razonable, oportunidad co-
rrecta o estilo justo. En las negligencias
puede haber omisiones, distracciones,
confictos de inters u otras fallas de
naturaleza cognitiva, pero lo esencial es
que el resultado, esperablemente bueno,
se troca en decepcionante fracaso. Ello
debe tenerse en cuenta al examinar la
garanta de calidad que ofrece una prc-
tica o un grupo de personas.
En tercer lugar, debe considerarse la
satisfaccin de los usuarios de los servi-
cios, pues no basta con hacer todo bien
de acuerdo a la norma o producir resul-
tados oportunamente, pues tambin la
calidad tiene que ver con tecnologas
semiticas que producen signos y sm-
bolos apropiados, y actan como satis-
factores que indican a las personas que
sus elecciones son correctas, deseables
y sabias. La propaganda ha descubierto
que no solamente hay que proporcionar
satisfactores a las personas sino tambin
buenas razones para buscarlos. La gente
no solamente quiere estar sana y ser feliz.
Quiere tener buenas razones para ello.
Adems, en la medicina se observa con
frecuencia que el lenguaje de la oferta
de servicios no coincide con el lenguaje
de la demanda. Tpica disociacin pro-
pia de las expertocracias. Los expertos
estn contentos con su desempeo y se
felicitan. Los usuarios deploran la mala
calidad de los resultados. No se piense
que esto slo afecta a los economistas
y los meteorlogos, cuyas predicciones
no siempre satisfacen a pesar de ser cele-
bradas por los pares. Tambin entre los
profesionales de la salud existen casos de
autocomplacencia. Ello se debe, entre
otras causas, a las diferentes defniciones
de xito que existen en la comunidad le-
gal y en la profesional.
Finalmente, en un concepto amplio
214 tica e Innovacin Tecnolgica
de calidad debe incorporarse tambin
la viabilidad y la sostenibilidad de las
acciones. Pues no se podra decir que
hay calidad en algo que se agotar r-
pidamente o no podr mantenerse,
defraudando expectativas o daando
severamente otros legtimos intereses
societarios. No es buena cualitativa-
mente una accin que para desarrollarse
exige enormes sacrifcios en otras esfe-
ras. Esto sugiere que hay tambin consi-
deraciones ms all del costo/efciencia
y del costo/benefcio. Tambin ha de
tenerse presente la equidad y la justicia
distributiva. Aunque esta vertiente de la
calidad es ms amplia y difcil de perci-
bir (es dimensin macro ms que mi-
cro), el anlisis biotico tambin debe
contemplarla.
La biotica cotidiana
La biotica se instal en el discurso so-
cial al comprobarse transgresiones a los
derechos de las personas en nombre del
bienestar y de la ciencia. Los casos em-
blemticos se referen todos a prcticas
que sus proponentes justifcaron en al-
gn principio rector: la patria en peligro
y la necesidad de conocimientos mdi-
cos, en la Alemania nacionalsocialista;
la necesidad de obtener conocimientos
sobre la historia natural de la sflis, en
el famoso caso Tuskegee; deseo de pro-
bar hiptesis cientfcas como en otros
casos clsicos, por slo citar los ms
obvios. Siempre hubo amplio debate
social sobre temas como la eutanasia,
el suicidio asistido, la anticoncepcin,
el uso de embriones, la clonacin. Gra-
cias a la espectacularidad otorgada por
la prensa, tales casos y circunstancias
marcaron defnitivamente la conciencia
de las profesiones sanitarias y la investi-
gacin cientfca. As como se demanda
calidad en la adquisicin de nuevos co-
nocimientos, la ampliacin del ideario
biotico exige tambin que la prctica
rutinaria y corriente est imbuida de
defendibles principios morales. Ya no
el caso espectacular sino el trabajo co-
tidiano debe ser permanentemente res-
guardado de los yerros morales, de las
trasgresiones, del dolo y del delito. No
todas las faltas ticas son delitos, como
bien lo saben todos los profesionales. A
la inversa, hay delitos cuya perpetracin
estuvo animada de buenas intenciones.
El aseguramiento de la calidad de las
prestaciones asistenciales carece de la es-
pectacularidad de los grandes descubri-
mientos o las innovaciones importantes,
pero es tarea moral insoslayable. Perte-
nece a las tareas pendientes del sistema
sanitario, aparte su permanente renova-
cin y mejora, darle el sustento tico a
sus cambios y perfeccionamientos(7).
Slo as se consolidarn efcazmente las
nuevas prcticas y adquirirn la legiti-
midad que asegura su mantencin.
En las dimensiones de la calidad que he-
mos examinado sin duda se encontrarn
aristas o facetas que sorprendern siem-
pre a los expertos. La realidad humana
es siempre mudable y, precisamente, al
fundar en el dilogo y la deliberacin
la adopcin de prcticas o su perfec-
cionamiento se dota a las comunidades
de prctica de una herramienta que se-
215 Principios bioticos y calidad de la atencin mdica
guir en sus oscilaciones la opinin de
los expertos, los conceptos de efcacia y
efciencia, la satisfaccin de los usuarios
y la armona en que deben desarrollarse
todas las actividades sociales. La bioti-
ca, como procedimiento para formular
y resolver dilemas, pertenece ya a nues-
tro entorno ms familiar. Puede ense-
arse, debe ser aprendida y como dis-
curso debe generalizarse(8).
Referencias
1. Lolas F. Biotica. El dilogo moral en las ciencias de la vida. 2 edicin. Santiago de
Chile: Editorial Mediterrneo; 2001.
2. Lolas F. Temas de Biotica. Santiago de Chile: Editorial Universitaria; 2002.
3. Lolas F. Biotica y Medicina. Santiago de Chile: Editorial Biblioteca Americana;
2002.
4. Lolas F. Ms all del cuerpo. La construccin narrativa de la salud. Santiago de Chile:
Editorial Andrs Bello; 1997.
5. Lolas F. tica y calidad de la atencin de la salud. En: Calidad en sistemas y servicios
de salud. Buenos Aires: Programa de Educacin a Distancia, Instituto Universitario
CEMIC, Fundacin Donabedian; 2000.
6. Lolas F. Proposiciones para una teora de la medicina. Santiago de Chile: Editorial
Universitaria; 1992.
7. Lolas F. Biotica y antropologa mdica. Santiago de Chile: Editorial Mediterrneo;
2000.
8. Lolas F, (ed.) Biotica y cuidado de la salud. Equidad, Calidad, Derechos. Santiago
de Chile: Programa Regional de Biotica, Organizacin Panamericana de la Salud;
2000.
217
Los comits de tica como
instituciones sociales
La institucin social de los comits de
tica parece estar defnitivamente incor-
porada al imaginario colectivo. Es cono-
cida por mdicos, cientfcos e investi-
gadores de muchas disciplinas, aceptada
por administradores y pblico lego, y
productora de una abundante cantidad
de textos, regulaciones e instructivos.
Una taxonoma sencilla de estas insti-
tuciones permite distinguir comits de
tica hospitalaria (hospital ethics commit-
tees, clinical ethics committees), que vela-
ran por la prctica asistencial, comits
de tica de la investigacin (research
ethics committees, institutional review
boards, en Estados Unidos), que super-
visan los proyectos orientados a obte-
ner nuevo conocimiento generalizable,
y comits que supervisan la seguridad
y acompaan a los proyectos en curso
(data safety and monitoring boards).
Los comits, en cualquiera de sus for-
mas, son una expresin de la contextura
dialgica de la biotica, movimiento y
paradigma dentro de la medicina que ha
entronizado la deliberacin y el dilogo
como garantas de trabajo ticamente
aceptable
1
. Aparte la frondosa literatu-
ra sobre regulaciones adecuadas para el
trabajo clnico, la investigacin en me-
dicina y la conveniencia de distinguir
entre evaluacin de acciones y evalua-
cin de intenciones, lo central es que es-
tas instituciones sociales, de grado o por
fuerza, se han establecido en las rutinas
asistenciales e investigativas.
No todo es positivo en esta compro-
bacin, sin embargo. La primera duda
surge sobre algo tan trivial como la real
funcin de tales comits. Muchas veces
se confunde la funcin con las activida-
des. stas pueden ser supervisar prcti-
cas, revisar protocolos de estudios, exa-
minar riesgos, daos y benefcios, vigilar
el curso de las investigaciones, mantener
una adecuada ilustracin de la comuni-
dad cientfca sobre logros y benefcios,
velar porque los resultados concuerden
con las promesas, por mencionar algu-
nas. Sin embargo, la real funcin, de la
cual tales actividades no son sino formas
particulares de concrecin, es garantizar
Funcin de los comits de tica en la investigacin.
Una respuesta en busca de preguntas
Fernando Lolas Stepke
1 Lolas F. Biotica. El dilogo moral en las ciencias
de la vida. 2 edicin. Santiago de Chile: Edi-
torial Mediterrneo; 2000.
218 tica e Innovacin Tecnolgica
la calidad, en trminos generales, de las
acciones emprendidas e insertar el ejer-
cicio de la medicina, la prctica de la
investigacin y la recoleccin de infor-
maciones en un contexto culturalmen-
te relevante. Es, ejemplarmente, una
funcin pontifcal, de puente tendido
entre muchos intereses sociales, muchos
grupos humanos, muchas racionalida-
des para el logro de una convivencia
adecuada.
En un comit de tica de la investiga-
cin, por ejemplo, idealmente debieran
estar representados los investigadores,
otros profesionales o expertos, los patro-
cinadores, los sujetos, los benefciarios
del estudio y la poblacin en general.
Esto, sabemos, no siempre se cumple y
es de esperar que el futuro sea ms pro-
misorio en este sentido. En Alemania,
estudios empricos sealan que la mayor
parte de los comits estn conformados
por acadmicos, especialmente profeso-
res. La difcultad de defnir quines per-
tenecen a un determinado grupo de la
sociedad mayor se amplifca cuando se
pregunta por quines sern buenos re-
presentantes de l y quin debiera esco-
gerlos o designarlos (quin asegura que
los representantes de una determinada
etnia indgena sean apropiados?). Los
confictos de intereses, que limitaran la
libertad de expresin necesaria en algu-
nas decisiones, son tan soterrados que
cuesta identifcarlos y, a veces, sin con-
ciencia culpable, infuyen sobre las deci-
siones. No siempre es evidente quines
se benefciarn del estudio, y ya es un
tpico reconocer que muchas investi-
gaciones realizadas en el Tercer Mun-
do realmente slo sirvieron a la gente
del Primer Mundo (la famosa brecha
10/90, el 10/90 gap, es una manifes-
tacin notoria de ello, porque el 10%
ms rico se benefcia siempre a expensas
del 90% ms pobre).
Por otra parte, se produce el fenmeno
de la representacin asumida, por la
cual los abogados suponen tener que
hablar desde el derecho, los sacerdotes
desde la religin, los mdicos desde
la medicina. Cada uno se siente in-
vestido de la autoridad de su discurso
disciplinario y trata, a su mejor ver y
entender, de presentarlo y representar-
lo. Lo propio acontece con confesiones
religiosas y cofradas ideolgicas, con el
resultado de que gran parte del traba-
jo de deliberacin puede desvirtuarse y
convertirse en una simple manifestacin
de convicciones y antagonismos.
Para que la funcin pontifcal o me-
diadora de un autntico comit pueda
ser ejercida se precisa la creacin de un
espacio discursivo que no sea propio
de ninguno de sus componentes. Este
meta-espacio es una condicin de po-
sibilidad del dilogo y permitira, dadas
otras condiciones, que el trabajo del co-
mit no consistiera slo en aplicar reglas
y tomar decisiones sino, literalmente, en
crear y recrear aquellas circunstan-
cias que corporicen principios morales,
esos universales que dan sentido a la vida
humana. Es obvio que tales principios,
plenos de contenido para quienes creen
en ellos, se traducen en adecuadas nor-
219 Funcin de los comits de tica en la investigacin. Una respuesta en busca de preguntas
mas de comportamiento que compete
a los especialistas en biotica formular,
justifcar y aplicar, tres momentos sepa-
rables en la tarea de construccin inte-
lectual de una disciplina normativa.
El comit tambin media entre intere-
ses. No est dems recordar que ni la
medicina, ni la ciencia, ni la investiga-
cin son actividades unvocas a las que
cannicamente se asignara una posicin
nica en la economa de las relaciones
humanas. Por de pronto, lo que llama-
mos medicina hoy es una amalgama de
tecnologas y racionalidades que corpo-
rizan intereses. As, hay una racionali-
dad econmica, guiada por la ubicuidad
de la escasez de los bienes y los servicios,
y regida por los ideales de la efciencia y
la efcacia; una racionalidad teraputica,
orientada a ayudar a otros en estado de
minoracin; una racionalidad cognosci-
tiva, que deriva de cada experiencia una
enseanza acumulable, en fn, una ra-
cionalidad magisterial, que aprovecha la
debilidad y la enfermedad para ilustrar,
conducir y prevenir otros males. Por lo
tanto, los actos mdicos no son puros,
estn compuestos de tantas racionalida-
des cuantos intereses sociales satisfagan
o tantas realidades de relacin humana
conjuren. Un inters es como una for-
ma de vinculacin entre personas, entre
personas y situaciones, entre personas y
bienes. Todos son en s mismos legti-
mos, puesto que un grupo ha concorda-
do en su existencia y persigue su realiza-
cin. El problema mayor que enfrentan
las sociedades profesionalizadas (o que
basan su bienestar en el saber-hacer pro-
pio de las profesiones) es que nunca deja
de haber confictos y que cada perodo
histrico, y an cada cultura, puede
caracterizarse por aquella racionalidad
que predomina y por el inters social al
que asigna primaca o hegemona. Mu-
chos sostienen que las crisis peridicas
de nuestros sistemas sanitarios en la se-
gunda mitad del siglo XX derivan de, o
son causadas por, la preeminencia de la
racionalidad econmica, descuidando
otros discursos, otros agentes sociales,
otros intereses. Sea ello verdad o no, lo
cierto es que la labor mediadora del co-
mit, de cualquier comit, es llevar tales
intereses a su develamiento comprensi-
vo e inteligible, y, mediante la delibera-
cin racional y razonable, situarse en el
contexto de la sociedad mayor a la que
se propone servir.
Con toda la parafernalia y el tecnicismo
(a veces pseudo) que acompaa la insta-
lacin de comits de tica de la inves-
tigacin en Estados Unidos y Europa,
muchas naciones perifricas en ciencia
se han visto obligadas a adoptar esta
solucin para problemas que muchas
de ellas ni siquiera columbraban. As, la
posibilidad de acceder a recursos de ins-
tituciones estadounidenses o provenien-
tes de la industria de los pases ricos,
obliga a los cientfcos tercermundistas
a declarar la necesidad imperiosa de
contar tambin con comits y replicar
las prcticas que les imponen tales do-
nantes. Sin duda, seal de globalizacin
ideolgica: en este caso la causa es noble
y el fn encomiable. Restan slo detalles
de implementacin y procedimiento.
220 tica e Innovacin Tecnolgica
No pocas veces se copia lo externo, el
ritual, pero no el espritu (el cual tam-
poco es necesariamente patrimonio de
todos los desarrollados), con el resul-
tado de que los comits de tica de la
investigacin son percibidos como tra-
bas y obstculos, los clnicos como tri-
bunales para enjuiciar mdicos y todos
como una forma de entrabar el curso del
trabajo creador. Esta falacia deriva de no
comprender que un comit no es sim-
plemente un grupo de personas, es ms
un proceso social y un procedimien-
to para asegurar legitimidad y calidad
en la toma de decisiones. En trminos
simples, una forma de estimar y agregar
valor a la investigacin cientfca
2
.
Un estudio emprico
Hoy da nadie duda que los comits de
tica son necesarios, si bien el motivo
queda a veces ambiguo, oscuro o igno-
rado. Es fascinante comprobar que la
tecnifcacin de esta dimensin de la ac-
tividad cientfca trae aparejada una am-
plia variedad de respuestas, crea mitos
y ritos, y ser, sin duda, motivo de rei-
terado examen en el futuro. Como una
forma de contribuir a la etnografa
de estas instituciones en un pas que se
inicia en su formacin y uso, escogimos
investigar descriptivamente el trabajo
de los que funcionaban en Chile entre
1995 y 1996 en el contexto del sistema
nacional de fnanciamiento de la inves-
tigacin (Fondo Nacional de Ciencia y
Tecnologa, Fondecyt), programa ini-
ciado en 1982 y que una dcada ms
tarde empez a exigir la supervisin ti-
ca de los estudios que involucraran su-
jetos humanos, manipulacin gentica
o amenazas al medio ambiente. La in-
vestigacin implic sostener entrevistas
con lderes de grupos de investigacin
y miembros de comits institucionales
de tica, adems de un examen de los
trabajos publicados. Se escogieron esos
aos porque, al momento de realizar
el estudio (2001-2002), todos los pro-
yectos fnanciados entre 1995 y 1996
estaban ya cerrados y terminados, de
modo que la evaluacin de intenciones
y resultados era factible. El proyecto
3
demostr muchas de las intuiciones ori-
ginales: los comits eran vistos entonces
ms como una necesidad (un mal nece-
sario) que como un autntico enrique-
cimiento de la investigacin, su trabajo
era visto como accesorio a la ciencia
propiamente tal, los miembros de los
comits tenan escasa preparacin for-
mal para ese trabajo especfco y, si bien
conocan muchos documentos y nor-
mas internacionales, su interpretacin
estaba limitada por inadecuado estudio
del contexto en que tales textos haban
sido generados. Muchos consideraban
innecesaria la evaluacin tica, toda vez
que pensaban su formacin y expe-
riencia mdicas les preparaban para di-
rimir cuestiones morales.
La experiencia ha servido para inspirar
un proyecto de formacin en tica de
2 Casarett DJ, Karlawish JH, Moreno JD. A
taxonomy of value in clinical research. IRB.
Ethics & Human Research 2002; 24(6): 1-6.
3 Proyecto Fondecyt 1010947 (Investigador
Principal: Fernando Lolas Stepke).
221 Funcin de los comits de tica en la investigacin. Una respuesta en busca de preguntas
la investigacin cientfca con sujetos
humanos que enriquezca las perspec-
tivas de los participantes, no slo con
versacin flosfca (por necesidad su-
perfcial, por el escaso tiempo) y una
discusin de casos, sino, tambin, con
sensibilidad para los aspectos culturales
y las psicodinamias propias del trabajo
en grupo, que han estado notablemente
ausentes del trabajo en este campo
4
.
4 Este proyecto ha sido parte de una ambicio-
sa iniciativa del Fogarty International Cen-
ter, perteneciente a los National Institutes of
Health de Estados Unidos [NIH Grant # D43
TW06056 (Fogarty International Center)]. Se
agrega a otras iniciativas del Centro Interdisci-
plinario de Estudios en Biotica de la Universi-
dad de Chile, en conjunto con el Programa de
Biotica de la Organizacin Panamericana de
la Salud.
IV. ANEXOS
Comentarios a las exposiciones
Informes de actividades de difusin
Informe de actividades del 17 de noviembre de 2006
Centros e instituciones de Ciencia y Tecnologa
225
Carolina Valdebenito: La intencin
de reunirnos esta tarde es opinar y dis-
cutir sobre los temas expuestos hoy en
la maana en el seminario tica de la
Innovacin Tecnolgica. Entonces, la
primera crtica va a venir del grupo de
flosofa, que fue la primera sesin de
la maana, y donde van a orientarlos
Guillermo Fuentes y lvaro Quezada,
ambos profesores de flosofa y colabo-
radores del CIEB.
lvaro Quezada: En la primera sesin
las exposiciones estuvieron enfocadas
sobre dos grandes temas, el primero de
los cuales era un poco ms especfco.
El profesor Marcos Garca de la Huerta
abord el tema de la tica en la ingenie-
ra, una cosa que no se hace habitual-
mente, por lo menos de una manera
sistemtica. Lo hizo separando lo que,
a su juicio, deba ser un enfoque tico
de la ingeniera de lo que habitualmente
se conoce como la tica profesional de
los ingenieros, que tiene otro origen y
corresponde exclusivamente a las nece-
sidades de ese grupo profesional. Uno
de sus planteamientos fue que, aparen-
temente, una tica de la ingeniera sera
hasta innecesaria, por cuanto, lo que el
ingenio humano produce va dirigido
generalmente al bienestar humano. Sin
embargo, lo que l hace es abogar por
una responsabilidad del profesional de
la ingeniera para que tenga verdadera-
mente un impacto en el bienestar de las
personas y que, al mismo tiempo, sea ca-
paz de darse cuenta de que no cualquier
medio es conveniente para llevar a cabo
esos fnes. Recog una frase especfca-
mente de su produccin: Consideran-
do que la ingeniera es la disciplina de la
innovacin, debiera ser siempre buena.
Sin embargo, cabe hablar de una res-
ponsabilidad de los ingenieros para con
el fn y medios de sus innovaciones.
Creo que eso es lo esencial. Ustedes, por
supuesto, pueden enriquecer el tema a
medida que vayan interiorizndose ms
con el texto que aparece en su carpeta.
Guillermo Fuentes: Bueno, en relacin
con el aporte del profesor Garca de la
Huerta, es claro que ah hay dos cosas:
una es ver la ingeniera como un ejem-
plo, porque podra ser cualquier otro
tipo de profesin, verla como tcnica,
como un quehacer tcnico con inde-
pendencia de la refexin tica y, en este
caso, estaramos frente al prejuicio que
Comentarios a las exposiciones
226 tica e Innovacin Tecnolgica
siempre ha existido respecto de la tc-
nica, esto es, su neutralidad. Desde esta
perspectiva, correspondera solamente a
los tcnicos y a los expertos pensar so-
bre ella, y ni siquiera ticamente, sino
respecto de la calidad que tengan los
medios innovados, en trminos de si tie-
nen cierta efcacia econmica o si logran
desarrollar algo. Me parece que este es
el centro de la proposicin del profesor.
Bueno, ahora, introducida la nocin,
creo que podramos empezar a aportar
en relacin con el tema.
Carolina Valdebenito: La primera
cuestin que me preocupa es el tema,
por ejemplo, de las armas. Cuando se
disean las armas, que son materia tec-
nolgica, hay personas que dicen: yo
vendo las armas, yo no las disparo. En
tecnologa, en biotecnologa, podra
decirse: yo diseo las armas biotecno-
lgicas, pero yo no las aplico. Enton-
ces, cul es nuestra responsabilidad
cuando diseamos armas biotecnolgi-
cas y cuando las aplicamos? Eso versus
el avance de la ciencia para mejorar el
estilo de vida. Entonces, son dos posi-
ciones que, a mi parecer, se contrapo-
nen en el discurso del profesor Acevedo.
No s qu opinan los dems. Yo creo
que, en el mbito flosfco, si discuti-
mos fundamentos de la tica de la in-
novacin tecnolgica como se titula
esta seccin, el profesor Garca de la
Huerta y el profesor Acevedo se unen y
se distancian, en un encuentro y desen-
cuentro, entre lo que es tico y no tico
en la aplicacin tecnolgica.
Adelio Misseroni: Yo creo que nadie
sostiene actualmente la neutralidad de
la tcnica. Es un contrasentido sostener
la existencia de principios absolutos o
un relativismo absoluto, todo se mueve
ms bien en una zona de grises. Yo no
creo que la tcnica sea neutral desde el
punto de vista tico o desde el punto de
vista valrico. Ms bien hay matices a
este respecto.
Guillermo Fuentes: Pero, el profesor
Garca de la Huerta apuntaba a que
corresponda al profesional una cierta
responsabilidad, porque, aun cuando f-
losfcamente nadie se atreviera en este
momento a sostener una neutralidad,
en el plano no flosfco los profesiona-
les actan a veces como si su profesin
no implicara riesgos para el resto de las
personas. Entonces, si se apela a esa res-
ponsabilidad, es porque implcitamente
se reconoce que no existe.
Eduardo Rodrguez: De hecho, ahora
intervienen tambin en el campo de la
salud; por ejemplo, el ingeniero comer-
cial. Este profesional ya no es slo el que
construye puentes: interviene en todos
los campos.
Karin Lagos: Un aspecto que rescat
de lo que plante el profesor Garca la
Huerta es que cuando hoy hablamos
de ticas aplicadas no se desprenden de
ellas postulados absolutos. Hay un pun-
to de relativismo, pero al mismo tiempo
se da una tica de la responsabilidad,
y sta implica que se toman en cuenta
las consecuencias de las decisiones. Yo
227 Comentarios a las exposiciones
creo que esa es un poco la tendencia ac-
tual de las distintas profesiones, o sea,
hay una tendencia a recurrir desde los
diferentes mbitos profesionales a una
mayor tica, es lo que se est pidiendo;
pero, tambin, tomando en cuenta las
consecuencias de los actos.
Laura Rueda: Tambin est el tema de
considerar que la tica tiene una mirada
como fn y como medio. En ese senti-
do, tambin podemos relacionarlo con
la diferenciacin de que la tcnica puede
ser algo antropolgico o tambin algo
de desarrollo prctico, como medio.
Hay mucha investigacin, la defnicin
de ejercicio profesional entra un poco a
diferenciar y a sintetizar ambos aspectos
de la tcnica, cuando es fn y cuando es
medio, o cuando yo sabiendo que es un
fn lo transformo en un medio, en la ac-
tividad de todos los das.
Vernica Weil: Yo tengo un origen
mixto. Vengo del rea de la salud y del
rea de la flosofa. Me llama la atencin
la idea de considerar en algn minuto la
tcnica como fn. O sea, entendindola
siempre como un medio para conseguir
algo en un sentido antropolgico. Me
cuesta creer que podamos entenderla
como un fn, a no ser que se revele como
un fn inmediato, por ejemplo, publicar
un artculo para poder hacer mi carrera
acadmica; pero eso es realmente un fn
aceptable valricamente.
Laura Rueda: Es que nosotros pode-
mos pensar tambin que cada uno de es-
tos medios va siguiendo una trayectoria,
una lnea de investigacin, un proyecto
humano. Y, en el sentido del desarrollo
humano, constituye el fn; o sea, el fn
de actualizar o de trascender tambin a
las generaciones. A travs de una tcnica
se puede lograr eso.
Guillermo Fuentes: En todo caso, re-
sulta difcil ver que la tcnica puede ser
un fn. Aunque, precisamente, si recor-
damos la intervencin del Dr. Lolas, l
muestra claramente cmo, de simple
medio, la tcnica ha pasado a ser un
fn, un fn en s mismo, en el sentido de
que la tcnica se autoalimenta y ya no es
considerada como un instrumento para
construir una determinada cosa como
lo ms corriente que nosotros conside-
ramos, sino como algo independiente
y con una dinmica propia, por as de-
cirlo. Y es en ese punto donde entra el
problema tico: en lo incontrolable que
puede ser la tcnica.
Eduardo Rodrguez: La nica forma
de que se desarrollen los pases hoy da
parece que es la innovacin tecnolgica,
para ir cambiando, para ir adaptndose
al cambio que requiere cada circunstan-
cia. Entonces ah se convierte en fn.
Porque resulta que de ser un medio, te-
nemos que acudir a ella para conseguir
lo que queremos, entonces se convierte
en un fn.
Carolina Valdebenito: Yo estaba pen-
sando en el principio de que el fn pro-
duce el medio y que el medio produce
el fn, y as. Yo creo que la tcnica se ha
transformado en un medio que produce
228 tica e Innovacin Tecnolgica
un fn y que produce un medio y que
produce un fn y al fnal no tiene fn,
porque cada vez es perfeccionable y me-
jorable. No basta tener un telfono para
hablar, ahora hay que tener un telfo-
no digital o con un altavoz y, entonces,
cada vez el medio se va especializando y,
a su vez, sigue siendo un medio, pero lo
buscamos como un fn.
Vernica Weil: A m me parece que
justamente una de las claves de la in-
quietud tica que se da actualmente con
respecto al mundo cientfco-tcnico,
tiene que ver justamente con ese punto.
Histricamente, se ha considerado tan-
to la ciencia como la tcnica de una ma-
nera neutral; por eso, entonces, puede
hacer cualquier cosa, porque es neutral,
no es ni buena ni es mala. Sin embargo,
esto se ha ido desplegando y la tecnolo-
ga y la ciencia son tan valoradas que se
transforman en un fn. En ese sentido,
quizs ah es cuando se produce este va-
co, en que nos encontramos de pronto
frente a algo que es muy poderoso y que
no podemos controlar.
Eduardo Rodrguez: Ese es el dilema
que vivimos hoy en da.
lvaro Quezada: En el tema del modo
de vida tcnico, yo creo que es resca-
table la intervencin de Jorge Ace-
vedo, porque a pesar de que no pudo
desarrollar todas las implicaciones del
pensamiento de Heidegger en torno a
la tcnica, s pudo sealar que el modo
de vida tcnico es independiente de la
voluntad humana, y dira que esta es
una cuestin difcil de entender. Uno
est acostumbrado a entender la tcni-
ca como herramienta al servicio de f-
nes, ya sea de individuos o de grupos.
A juicio de Heidegger, la tcnica tiene
un movimiento propio. Como bien lo
interpreta Jorge Acevedo, tiene una ma-
nera de autodeterminarse, y l lo plan-
te muy bien cuando seal que era un
destino del ser, que est inscrita en el
ser; eso implica que afecta a mltiples
sectores de la realidad. Especifc cmo
afectaba a la naturaleza, al hombre, al
pensamiento y al lenguaje. Entonces,
todos estos sectores de la realidad se van
haciendo parte del modo tcnico el
ser como lo dispuesto. A diferencia de
otros expositores, Jorge Acevedo habl
slo de Heidegger, porque este pensa-
dor nos aporta una visin para entender
qu ha pasado de pronto con la nocin
tradicional, con la nocin clsica de la
tcnica, ingenua si uno quiere, de que es
algo al servicio de la voluntad humana.
Aqu la tcnica cobra independencia y
se establece como una segunda natu-
raleza; por ejemplo que ya no hay una
represa en el ro, sino un ro en la re-
presa; el paisaje ya no es un paisaje sino
simplemente turismo, y la naturaleza
no es slo naturaleza sino material para
el consumo. El hombre tambin es un
material humano, en trminos de ser lo
dispuesto para la produccin.
Mara Anglica Torres: Est bien de-
cirlo, pero podemos oponernos a eso?
Podemos oponernos como grupo,
como seres humanos? Podemos opo-
nernos a que Pascua Lama, por ejemplo,
est siendo explotada en este momento?
229 Comentarios a las exposiciones
O que vaya a serlo? Podramos haber
hecho ms cosas, pero no logramos
nada, porque toda la innovacin tec-
nolgica est manejada por elementos
que nos superan muchas veces, como es
el dinero. Porque podemos decir: no
quiero que haya ms explotacin tecno-
lgica, pero no sacamos nada, porque
todos estamos involucrados en esta vida
tecnolgica. Cmo podemos pasarnos
sin la tecnologa actualmente? Lo terri-
ble es que ella no es alcanzable por to-
dos y que la brecha entre los que pue-
den adquirirla y los que no es cada vez
ms grande. Como dijo el Dr. Eduardo
Rodrguez, nadie hace algo para que to-
dos puedan aprovecharla, por ejemplo,
que la mayor cantidad de alimentos que
podramos producir sea llevada a gente
que todava se muere de hambre. Yo soy
odontloga, trabajo en investigacin
para que no haya ms caries, para que
todos puedan tener buenos dientes o un
implante; pero ste solamente lo puede
pagar aquel que tiene el milln de pesos.
Ah entramos tambin en el problema
de que no podemos innovar tecnolgi-
camente tan rpido sin pasar por todo
un proceso de ensayos clnicos que nos
permitan ofrecer esa tecnologa a ms
personas.
Carolina Valdebenito: Ese es el dilema
tico.
Eduardo Rodrguez: Yo creo que es
errado decir que la tecnologa no exis-
te, que no importa, que no es parte de
nuestra vida o que nos podemos oponer
a ella. Que haya tecnologa, que la poda-
mos usar y trabajar no quiere decir que
abandonemos a ciertas poblaciones que
no disfrutan de sus benefcios. Al fnal
se crea cada vez ms distancia entre los
dos mundos: el de la riqueza tecnolgica
y el de la pobreza, en vez de acercarse,
y eso es equivocado. Los dos mundos
no se pueden disociar tanto, tiene que
haber un dilogo y un encuentro, y una
forma para que algunos en el mundo
de arriba se bajen y otros del mundo de
abajo crezcan, o sea las dos partes tienen
que hacer un esfuerzo.
Zoila Franco: Todo lo que ustedes
han dicho sobre el problema de la apli-
cacin de la tecnologa y de la ciencia
en la sociedad es cierto. Pero, desde la
perspectiva de la evaluacin del impac-
to en la tcnica en las personas y en los
grupos sociales, escuch en estos das
una noticia que me inquiet mucho y
es que han encontrado alteraciones en
el desarrollo cerebral del feto por uso de
la ecografa. Yo tambin pienso que nos
deslumbramos con las maravillas que
produce la tecnologa, pero descuida-
mos ese aspecto que es esencial, que es la
evaluacin de su efecto en la salud de los
seres humanos y las diferentes especies
vivas, como el ejemplo que les acabo de
exponer. Entonces, ah aparece tambin
el criterio plural y tico del lmite que
debe tener el cientfco en la produccin
de la tecnologa, producto de la ciencia,
para tambin ser capaz de alguna mane-
ra de prevenir o tener la capacidad de
anticiparse a los efectos negativos y no-
civos que esta tecnologa puede causar
en la salud humana. Hay muchas espe-
230 tica e Innovacin Tecnolgica
culaciones. Por ejemplo, que la energa
del celular puede producir serias alte-
raciones al sitio del cuerpo donde uno
lo mantenga cerca. Estamos frente a
una dinmica perversa de no saber has-
ta dnde, como deca el Dr. Lolas, esta
nueva tecnologa est creando nuevas
enfermedades, nuevos efectos nocivos
y nuevas patologas en las personas, en
las sociedades? A m me preocupa no-
toriamente en mi pas como los jvenes
se estn volviendo solipsistas, como los
llaman en flosofa, es decir, ellos se co-
munican a travs del computador, no se
comunican con el de al lado, se comuni-
can con sus pares del Japn, de Canad,
de Estados Unidos y Europa, pero no
con sus padres, con sus hermanos, con
su familia, con sus amigos. Hasta dn-
de eso est creando una nueva patologa
social que, cuando nos demos cuenta,
ya ha desbordado las posibilidades de
controlarla?
Guillermo Fuentes: Con el nimo de
producir una continuidad con los te-
mas planteados hoy, quisiera que pu-
diramos refexionar tambin sobre una
distincin que hizo el Dr. Lolas, que
quizs puede ayudarnos a salir de esta
difcultad que nos lleva a oponernos a
la tecnologa. l hizo la distincin entre
tecnologas duras y blandas. Las duras
son aquellas de las que, creo yo, estamos
hablando; pero tambin hay tecnolo-
gas blandas que, precisamente, estn
orientadas a resolver ciertos problemas
humanos, de organizacin por ejemplo.
De tal manera que la misma tecnologa
esta vez blanda es capaz de responder
a problemas de tecnologa dura. Por
otro lado, quisiera, tambin ceder la
palabra a los otros grupos; por ejemplo,
Adelio iba a estar a cargo de la parte de
patentes. Creo que sera importante ha-
blar un poco de eso y despus ceder la
palabra.
Adelio Misseroni: Yo quera retomar
algo que se dijo sobre los efectos a veces
nocivos de las innovaciones tecnolgi-
cas; a m tambin me impact bastante
esa noticia sobre el uso del ecgrafo y los
efectos que puede tener. He escuchado
de un gineclogo que, a veces, el mis-
mo destinatario exige la aplicacin de
la tecnologa, sin ser sta necesaria; por
ejemplo, algunas mujeres embarazadas
la exigen por razones absolutamente
suntuarias, para tener la fotografa del
feto en distintas etapas de desarrollo.
Ahora, yo creo que tiene que haber un
equilibrio entre la precaucin hacia los
efectos adversos que esa innovacin pue-
de producir y el uso de la misma tecno-
loga, porque si aplicamos en extremo
ese principio de precaucin estaramos
paralizados hasta no tener la certeza. Es
prcticamente imposible estar seguro de
que una determinada innovacin no va a
tener efectos adversos. Por ejemplo, este
descubrimiento en el caso del ecgrafo
es algo reciente que tal vez los avances,
los mayores estudios, nos permitan de-
terminar. En la medida de lo posible, es
necesario que haya estudios y resguardos
necesarios para evitar efectos adversos.
Sobre el tema de patentes, o hablemos
de un mecanismo de resguardo que se
231 Comentarios a las exposiciones
establece en las distintas legislaciones
respecto de las innovaciones que pue-
dan realizarse, creo que las dos expo-
siciones que se hicieron la del Dr.
Cousio y la del Dr. Rodrguez son
complementarias en el fondo, ninguna
es absoluta, correcta o errada. Dieron
dos enfoques distintos sobre cmo tie-
ne que ser enfrentado este tema de la
proteccin, este monopolio que se le
otorga en defnitiva a un sujeto, o a una
empresa respecto del justo retorno que
pretende el inversionista que ha hecho
todos los esfuerzos por desarrollar una
determinada tecnologa, sin dejar de
lado la otra visin de carcter social, el
fn social que esta innovacin tambin
tiene.
Guillermo Fuentes: T consideras jus-
to el actual sistema de patentes Adelio?
Adelio Misseroni: Mira, siempre hay
algn aspecto que se puede mejorar;
pero, en general, creo que cuando no ha
existido una proteccin por el esfuerzo
en innovacin, ello ha redundado en un
desincentivo real a invertir en sta y, por
lo tanto, ha signifcado quedarse atrs
tambin en el camino del desarrollo.
Creo que esa es la experiencia histrica
en pases que han tenido una protec-
cin blanda o inexistente. Pienso que
es necesario un sistema de proteccin a
travs del mecanismo de la patente, con
los resguardos necesarios tambin como
toda propiedad.
Guillermo Fuentes: El sistema de pa-
tentes latinoamericano, comparado con
la realidad europea y norteamericana,
es equitativo, es justo? Tenemos los
pases latinoamericanos las mismas
oportunidades que los otros pases?
Adelio Misseroni: Obviamente no.
Hay un desequilibrio tremendo. En-
tonces, desde ese punto de vista, los que
ms alzan la voz por imponer el respe-
to al derecho de propiedad intelectual,
en general, son los pases donde se hace
mayormente investigacin. Estamos ha-
blando del hemisferio norte.
Alma Eunice Rendn: Bueno, en La-
tinoamrica el 95% de las patentes son
otorgadas a Japn, Estados Unidos y
Europa, particularmente. Aparte que en
sus pases tambin tienen la mayora de
patentes: slo un 5% de la patentes son
nacionales en la mayor parte de estos
pases. Por otro lado, yo pienso que el
sistema de patentes s sirve, porque tiene
que haber proteccin. Adems, para que
haya inversin se necesitan patentes. Lo
que hay que dilucidar es de qu estamos
hablando y qu estamos patentando,
porque no es lo mismo patentar un
instrumento, un invento material que
patentar algo vivo. Porque el sistema
fue creado para patentar cosas materia-
les, no cosas vivas. Entonces, cuando ya
comenzamos a patentar genes, animales
o plantas, tiene que haber mucho ms
experticia de las personas que estn ana-
lizando esas patentes, para ver si se les
otorga o no, porque puede ser peligroso
si una lnea germinal completa se le da
como patente a una industria, o algo as:
eso puede frenar investigaciones en esa
lnea.
232 tica e Innovacin Tecnolgica
Adelio Misseroni: Exactamente, ah se
produce el efecto contrario al que se bus-
ca. En el fondo, se supone que la patente
incentiva la investigacin, porque otorga
despus una proteccin frente a la inver-
sin que se hizo. En cambio, cuando se
permite, por ejemplo, patentar una de-
terminada secuencia de genes de la que
no se sabe todava su utilidad, lo que se
est haciendo es lo contrario: desincen-
tivando que otros puedan investigar en
relacin con esa secuencia de genes.
Carolina Valdebenito: En trminos de
frmacos, por ejemplo, vemos que los
laboratorios que venden productos ori-
ginales, que tienen la patente, lo venden
tres veces el precio de los frmacos ge-
nricos. En nuestros pases los frmacos
son sumamente caros en comparacin
con Europa. Qu pasa con las patentes
y el acceso a los frmacos?
Adelio Misseroni: Una frase del Dr.
Cousio me llam la atencin: en Chi-
le no existen genricos. En Chile slo
existen productos con denominacin
internacional. Creo que hay algo de
cierto, porque en el fondo aqu hay el
problema de los intereses en juego. Hay
quienes pretenden que se liberalice al
mximo la venta de los frmacos no
las cadenas de farmacias, que desearan
que los productos se pudieran vender
en la feria, en el supermercado, de for-
ma que cualquier persona vaya y pueda
comprar el medicamento que estime
pertinente. Por un lado, las cadenas
de farmacias desean tambin poder de
sustitucin mxima en el mesn de la
farmacia, porque as van a fomentar la
venta de los productos que a ellos les
interesa vender. Entonces, frente a un
mismo producto, el que les deje mayor
margen de utilidad ser el que a ellos les
interese vender. En Chile existen tres
cadenas de farmacias que estn produ-
ciendo frmacos con marca propia. En-
tonces, hay que tener mucho cuidado
con los distintos intereses en juego en
el momento de establecer algn tipo de
normativa.
lvaro Quezada: La exposicin del
Dr. Cousio apela a eso. A la necesi-
dad de establecer regulaciones que no
solamente protejan los intereses de la
industria farmacutica, sino tambin de
los consumidores. Un elemento muy
importante es el de la calidad del medi-
camento, o sea la insufciente cantidad
de control, la inexistencia de bioequiva-
lencia: cuestiones que en este pas estn
en paales.
Eduardo Rodrguez: Pero es por un
asunto econmico que no se hacen
controles de calidad. Encontr muy
interesante lo que dijo el Dr. Cousio
acerca de los medicamentos hurfanos,
porque ah hay polticas especiales para
poblaciones pequeas de pacientes.
Pero, qu pasa con las poblaciones que
no son mnimas pero no pueden pa-
gar? Hay regulaciones para ellos? No
las hay. Hay regulaciones para medica-
mentos hurfanos en poblaciones que
estn dentro de los pases desarrollados.
Ese es el punto tambin, si existen para
los medicamentos hurfanos, tambin
233 Comentarios a las exposiciones
deberan existir para poblaciones vulne-
rables por su falta de desarrollo.
Alma Eunice Rendn: Todo lo que es
el acceso a medicamentos est maneja-
do por tratados comerciales y eso para
los pases en desarrollo es bastante peli-
groso. Antes, en Mxico, el sector salud
poda comprar el medicamento a quien
ofreciera el mejor precio, que a veces po-
da ser el genrico: el medicamento de
seguridad social. Como Estados Unidos
se dio cuenta de esto, presion al go-
bierno mexicano para que promulgara
una ley por medio de la cual el instituto
de salud tiene que revisar primero, con
el de propiedad intelectual, quin tiene
la patente de ese medicamento y, obli-
gatoriamente, comprarle a esa empresa,
aunque sea tres veces ms caro.
Se estn frmando muchos tratados bi-
laterales con Estados Unidos que ponen
eso como primer punto. Pero lo que de-
ben hacer los pases latinoamericanos es
aprovechar las fexibilidades que ofrece
este tratado. Casi ningn pas lo ha he-
cho hasta ahora, excepto Brasil, que lo
hizo con un medicamento para el SIDA.
Porque el TRIPS
1
establece que si algn
medicamento es necesario por urgencia
nacional, entonces se puede adquirir sin
pagar los derechos de patente.
Mara Anglica Torres: Se debe fo-
mentar ms la educacin sobre el paten-
tamiento. La verdad es que ha habido
cursos, pero nadie sabe ni tiene como
prioridad que debe patentar el producto
que est haciendo. Tuvimos una expe-
riencia muy cruda con un grupo de la
universidad, creando el diseo de un
nuevo implante. Cuando lo mandamos
a hacer, con los dibujos, los prototipos,
a una empresa en Chile, nadie quiso ha-
cerlo. Lo mandamos a hacer a otro pas
y nos mandaron los prototipos; pero seis
meses despus la empresa comercializ
los implantes y nosotros nos quedamos
slo con los prototipos.
Adelio Misseroni: Es un caso de espio-
naje industrial.
Mara Anglica Torres: No s lo que es
espionaje. Cmo saber a quin mandar
el prototipo? Cmo s que esa persona
que lo va a fabricar no va a hacer lo que
hizo esa empresa? El prototipo se ven-
de ahora. Lo vinieron a publicitar en el
ltimo congreso internacional. Cmo
s que no me va a pasar eso de nuevo
con otros productos que estamos tratan-
do de meter en el mercado? Quin me
dice en qu momento debo ir y patentar
el diseo?
Alma Eunice Rendn: Antes de dar a
conocer el implante.
Adelio Misseroni: Exacto. En el mo-
mento en que la innovacin est termi-
nada, t puedes recurrir al organismo
pertinente, del pas respectivo, para pa-
tentarlo.
Alma Eunice Rendn: Algunas ofcinas
de propiedad intelectual tienen perso-
1 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Co-
mercio (ADPIC o, en ingls, TRIPS).
234 tica e Innovacin Tecnolgica
nas especializadas que te pueden ayudar,
pero tiene que ser una iniciativa tuya.
Zoila Franco: Yo pienso que en este
tema los pases latinoamericanos tene-
mos que despertar. En todos los pases
hay ofcinas de abogados especialistas
en defensa de derechos de autor y es
un derecho sagrado, casi es como el
derecho a la libertad y el derecho a la
autonoma. Los derechos humanos
incluyen los derechos de autor. Las
personas que estn buscando ser in-
novadoras tienen que protegerse. Por
ejemplo, COLCIENCIAS es el orga-
nismo jurdico que en Colombia pro-
tege la innovacin en cualquier aspec-
to. Todos los pases latinoamericanos
deben construir el respeto hacia los
derechos de autor. En Colombia esto
es supremamente delicado, se maneja
con mucho sigilo, porque all la gente
s denuncia, desde las universidades se
denuncian los plagios.
Alma Eunice Rendn: Tambin est
el tema territorial, porque si lo prote-
ges en Chile en Brasil est desprotegi-
do. Solamente cuando se patenta con la
Unin Europea se da facilidad de pedir
para ms Estados. Ahora hay un tratado
entre pases, que se llama PST, en que
puedes pedir el pas donde te conviene
tenerlo protegido, entonces se tiene un
ao para pedirlo en todos esos pases.
Pilar lvarez: En realidad, tengo varias
preguntas. Una es si los prototipos hay
que patentarlos antes de someterlos a
pilotaje. Nosotros estamos trabajando
en un prototipo de una barcaza para
ciertos fnes y tenemos ms o menos el
mismo problema, no todava, pero esta-
mos tratando de tomar los resguardos,
pero no s si el prototipo es patentable.
Adelio Misseroni: No cualquier cosa
se puede patentar, la patente protege
ciertas invenciones, ciertas innovaciones
que deben tener determinados requisi-
tos. Una vez que se dan esos requisitos,
habra que estudiar el caso particular
para ver si ya es patentable.
lvaro Quezada: El asunto es que no
puede existir un esfuerzo innovador sin
un equipo multidisciplinario. Al or
todo esto nos damos cuenta de toda la
informacin con la que hay que contar
al producir cualquier innovacin: en lo
legal, en lo tcnico, en lo cientfco. Se
debe estar seguro de si constituye una
innovacin, si es algo patentable, y pre-
ver, adems, cules son sus posibles apli-
caciones. Entonces, el tema constituye
sin duda un esfuerzo importante para
toda la comunidad de investigadores.
Adelio Misseroni: Eduardo hizo mu-
cho hincapi en el tema de la brecha.
Tenemos poblaciones que sienten que
no tienen acceso a la tecnologa. Ello
no es sino una pincelada ms, un refejo
ms de la brecha que existe hoy entre ri-
cos y pobres. Las cifras que dio Eduardo
en su presentacin son muy elocuentes:
ha aumentado exponencialmente esta
brecha.
Carolina Valdebenito: En trminos de
las aplicaciones sociales de la tecnologa,
quizs Laura podra opinar.
235 Comentarios a las exposiciones
Laura Rueda: Cuando empezamos este
taller estbamos hablando sobre el tema
de la aplicacin social de la tecnologa y
la innovacin tecnolgica. Yo creo que
dos grandes temas vinculados a esta idea
son los estilos de vida y las ocupaciones
de los seres humanos: ah se ve refeja-
do todo el impacto social. Los estilos
de vida han estado transformndose
con la evolucin del ser humano, apo-
yados en este fenmeno tecnolgico, y
vemos como las rutinas y los hbitos de
los seres humanos cambian. El fn era
favorecer, procurar el bienestar o talvez
alcanzar de una manera ms efectiva la
satisfaccin de las necesidades bsicas de
las personas. Observando los estilos de
vida, es necesario evaluar si lo tecnolgi-
co ha tenido impacto: si se ha logrado o
no el bienestar de las personas.
Observamos como los estilos de vida
son determinantes de problemas de
salud, alimenticios o de sueo, e in-
fnidades de problemas ms tarde se
transforman en patologas especfcas.
Entonces, de qu forma el fenmeno
tecnolgico puede llegar a ser realmente
algo benefcioso, al establecer un estilo
de vida concordante con una armona
en la vida de las personas?
Los trabajos tambin han sido modif-
cados por el impacto tecnolgico: des-
de los ofcios artesanales, que ya casi no
existen. Todos son tornos, son telares,
cosas que se estn haciendo con fnes
productivos. No con esta tcnica ins-
trumental que veamos que es la ms
bsica, artesanal, sino con fnes de pro-
duccin. Todas las cosas se hacen en se-
rie. La productividad ha cambiado, los
ofcios han cambiado, no existe tanto
el artista, inclusive l tambin utiliza la
tecnologa para hacer su arte. Entonces,
las ocupaciones y los estilos de vida es-
tn totalmente impregnados por la tec-
nologa. sta puede ser amigable tam-
bin, en la medida que le demos un uso
que nos sirva y no abusemos de ella. Yo
creo que esos son los dos grandes ejes en
que gira el impacto social.
Vernica Weil: Apoyo bastante lo que
acaba de decir Laura respecto de cmo
la tecnologa afecta los estilos de vida.
Es imprescindible el computador, es
verdad, pero en qu medida afecta mi
capacidad de hacer ejercicio, de comu-
nicarme con el otro; es decir, me ayuda
a desempear mejor mi trabajo, pero,
como medio, me deja alienada respec-
to del entorno y me genera problemas
fsicos y mentales. Lo mismo pasa con
la televisin: de qu manera incide tam-
bin en el ejercicio, en el aumento de la
obesidad, por ejemplo. El uso que ha-
cemos de estos medios es tan irracional
que es un poco preocupante.
Doris Ospina: Yo quera mencionar
tres cosas para aportar al tema que ex-
puso Laura. Pienso que es muy ingenuo
y fcil criticar la tecnologa o ponerse
del lado de las vctimas de la tecnolo-
ga en la repercusin integrativa sobre
la vida, pero tambin, cuando uno mira
en detalle la tecnologa, y sobre todo en
los pases latinoamericanos, sta tiene
un rol muy importante en la movilidad
236 tica e Innovacin Tecnolgica
social. Por ejemplo, en mi pas un chico
podra decir yo no s si podra salir a
la calle sin unos tenis de marca, en tr-
minos de que la creacin de signifcados
alrededor del uso de la tecnologa tam-
bin agrega valor a la vida, pese a que
algunos podran decir: ese es un valor
o un antivalor?
Guillermo Fuentes: Como algo super-
fcial?
Doris Ospina: Efectivamente. Pero
cuando uno mira en detalle en qu con-
siste la artifcialidad, nos vamos dando
cuenta de que somos cada vez ms ar-
tifciales: nos decoramos cada vez ms,
nos implantamos desde dientes hasta
silicona. Entonces, nos vamos convir-
tiendo, de una manera soterrada, en
producidos, en seres humanos cons-
truidos, como mencionaba uno de los
conferencistas. Pienso que tambin ah
la tecnologa tiene un valor importan-
te cuando cumple funciones de movi-
lidad social. Otra cosa es cuando uno
piensa en una mam de un estrato so-
cial bajo, que tiene la posibilidad de
comprarse un televisor plasma con un
prstamo que hace con quien la emplea,
pero no tiene la oportunidad de ir a un
servicio de salud y pedir que le hagan
una resonancia, por ejemplo. Entonces
vemos que hay dos grandes reas de la
tecnologa: una que tiene que ver con
el estilo de vida y que puede ser de muy
fcil acceso, en trminos de que la gente
hace esfuerzos personales y a veces exa-
gerados para acceder a esos productos;
otra rea que hace parte del bienestar,
de la salud que casi siempre est bajo el
control del gobierno y de las empresas,
tiene una regulacin distinta y amerita
una refexin. Entonces, lo que al prin-
cipio parece ingenuo ya no lo es tanto.
El otro punto es con respecto a lo que
mencionaba Zoila, cuando deca que
nuestros chicos ahora se relacionan con
su par del Japn, de otro pas, pero no
con su familia, en su contexto; sin em-
bargo, yo ah podra poner un contra
argumento, en el sentido de que, si bien
eso es cierto, y considero que hay va-
lores tradicionales que es fundamental
seguir conservando, cultivando y pro-
moviendo, existen otros que se pueden
desarrollar a partir del uso de la tecnolo-
ga. Pienso que un valor muy afn con la
tecnologa es el asunto de la ciudadana,
y tenemos varios ejemplos: el asunto
del movimiento global y ecolgico, y el
de la defensa de los derechos humanos,
que se puede constituir en gran parte a
partir del uso de la red. Nuestros chicos
hacen eso, pero tambin es importante
ensearles el asunto de los usos futuros y
de los benefcios que se pueden obtener,
si nosotros realmente queremos pensar
que el futuro puede ser mejor.
El tercero asunto se refere a un tema que
yo noto muy ausente en las discusiones
y tiene que ver con el descubrimiento de
la energa atmica. Cuando se descubri
o se cre el uso inmediato no era la gue-
rra: sucedi por cosas del contexto his-
trico. Y todo el asunto que decimos de
que la energa del celular me va a causar
cncer en el seno o en el pncreas, si lo
237 Comentarios a las exposiciones
cargo en el bolsillo de la chaqueta. Pero
no hablamos de que hoy en el mundo
existe una gran franja de dinero, de in-
telectuales y de investigadores dedicados
exclusivamente a investigar sobre tecno-
loga para la guerra, que se hace a costa
de la trasgresin de cualquier valor y de
cualquier principio biotico. La gran in-
terrogante no es sobre esa tecnologa que
accidentalmente termina siendo usada
para hacer dao, sino sobre aquella que
es diseada para matar.
Guillermo Fuentes: Fue pensada para
eso.
Eduardo Rodrguez: Bueno, de hecho,
la bomba atmica fue pensada para ma-
tar. En el caso de la energa atmica,
primero fue la bomba, en realidad. De
all empez toda la carrera de la investi-
gacin: porque saban que Alemania es-
taba hacindola y Estados Unidos quiso
tenerla antes. Por eso invirtieron en la
bomba, no en la energa atmica como
fuente de energa.
Adelio Misseroni: Renen a los cient-
fcos y a los fsicos, no es cierto? Mu-
chos de ellos europeos. Era para eso, era
para esa fnalidad, no fue una cosa acci-
dental que despus se haya destinado a
la guerra, sino que usaron los mismos
estudios. Yo creo que eso demuestra lo
insostenible que es la neutralidad de la
tecnologa o de la ciencia.
Sal Daz: Pienso que aqu est en jue-
go qu es el cientfco? Muchas veces,
el cientfco se conforma slo con hacer
ciencia y no le importa su uso, simple-
mente sentirse un autor; la autofla en
otros trminos, porque, al fnal, a eso
puede aspirar el cientfco: sentirse satis-
fecho del conocimiento sin importarle
su utilidad. Habra que tener cuidado de
qu es realmente lo que quieren los cien-
tfcos, si siguen pensando en que pro-
ducen una teora cientfca desde el pun-
to de vista flantrpico; qu predomina
ms en ellos: lo flantrpico o lo autofli-
co? Porque lo que interesa al fnal es uno
mismo, y el estatus que pueda alcanzar.
Voy a fgurar sobre todos y mi produc-
cin ser la que, en ltima instancia,
hace el bien o el mal: como un lavado
de manos. Por ejemplo, si preguntamos
quin invent el celular, no sabemos.
Antes se acostumbraba que quien inven-
taba el producto o inventaba una tecno-
loga dejaba algo de su identidad en lo
producido. Hoy no, simplemente la fr-
ma, la transnacional que lo fnanci. No
es remoto que en el setenta y cinco por
ciento de las patentes predomine Japn
y Estados Unidos, porque ellos son los
que fnancian, y mientras tengan el po-
der econmico las patentes van a seguir
siendo registradas por ellos. Pero, qui-
nes son los conejillos de india? Quines
son los objetos en los laboratorios? Es el
tercer mundo, aqu es realmente donde
se hacen las investigaciones, all se regis-
tran, aqu se prueban. En los datos que
vimos esta maana, por ejemplo, pare-
cen todos flantrpicos, invierten tanto.
A m me hubiera gustado saber cunto
genera una nueva patente.
lvaro Quezada: Sigue siendo un ne-
gocio, por algo ser.
238 tica e Innovacin Tecnolgica
Sal Daz: Entonces, forma parte del
ocultamiento de la informacin, o sea,
se informa slo la parte que interesa.
Guillermo Fuentes: Yo quera seguir en
el tema del impacto social haciendo al-
gunas preguntas a las personas que estn
ms preparadas sobre este tema. Como
deca Laura, la tecnologa tiene un im-
pacto en la vida diaria. Cmo podra
ampliarse un poco ms ese impacto a
la cultura en general, sobre todo, por
ejemplo, a las relaciones de gnero?
Pilar lvarez: Yo vengo, como direc-
tora de investigacin, por el tema de
patentamiento. Pero mi lugar de origen
es la disciplina social, yo soy lingista
y justamente estoy trabajando en un
proceso que tiene que ver con el con-
ficto cultural y cmo la escritura, como
proceso tecnolgico, genera un cambio
muy fuerte en Amrica. Pero yo quera
ir a un punto ms genrico a partir de
esto mismo. Ayer estbamos en la reu-
nin de los directores de investigacin y
hablbamos del consejo de innovacin.
La pregunta es si este tema de la tica
est incorporado en el consejo de inno-
vacin, porque a m, por lo menos, has-
ta donde he revisado, me parece que va
exactamente por otro lado, o al menos
est ausente, y cuando estn ausentes los
temas es porque las ausencias marcan,
no? Tampoco son ingenuas.
lvaro Quezada: De las experiencias
que he estado escuchando o revisando,
que provienen de una raz similar, to-
das se referen a benefcios de la inno-
vacin tecnolgica. Cmo allegarse a
la innovacin tecnolgica? Cmo usar
mejor las innovaciones? Pero la tica de
la innovacin tecnolgica no aparece
fcilmente. Quizs por eso en el subt-
tulo de este llamado se habla de la di-
mensin oculta. Ahora aparece como
un estorbo, como lo es en todas partes.
En el tema de los comits, por ejemplo,
el punto de vista tico es un estorbo.
Al hablar de tecnociencia no estamos
hablando simplemente de una tecnolo-
ga, sino de una manera de percibir la
tcnica orientando todo el proceso in-
vestigativo, o sea, como si tuviramos
siempre la aplicacin tecnolgica en
mente.
La tica de la innovacin tecnolgica,
a mi juicio, representa tomar distancia.
Porque eso es la refexin: cuando uno
se detiene a refexionar lo que hace es
tomar distancia, ya no est metido en el
tobogn de la innovacin, no est sim-
plemente en el lugar del usuario de la
tecnologa, ni del explotador de la tec-
nologa, como un industrial, sino que
atendiendo a otras formas de desocultar
la realidad. Es decir, estamos tan embe-
bidos con la tecnologa que no somos
capaces de concebir una forma de vida
que no sea necesariamente la que impo-
ne el uso de la tecnologa, y eso no se
menciona salvo por una cosa muy tan-
gencial. Jorge Acevedo aludi hoy a ha-
bitar en lo cuadrante, entre el cielo y la
tierra, entre lo humano y lo divino; ello
supone tomar distancia.
Laura Rueda: El rol de la tica en esa
239 Comentarios a las exposiciones
voz heideggeriana es justamente conser-
var la serenidad frente a este fenmeno.
lvaro Quezada: Exacto, es una dis-
tancia. Est bien, todos disfrutamos
de un telfono celular, de un televisor
plasma, de la velocidad, lo que implica
moverse de un lado a otro rpidamente,
todos disfrutamos de eso, pero es preci-
so tomar distancia.
Adelio Misseroni: Yo creo que es el
tiempo de la tica. Creo que es incipien-
te, pero el hecho mismo de que noso-
tros estemos conversando y discutiendo
acerca de ese tema ac, tal vez hace diez
aos era impensable, probablemente,
o muy poco frecuente. Creo que es un
tema que est calando cada vez ms, y
que se ve, por ejemplo, en la referencia
a la responsabilidad social empresarial,
que tiene que ver con la tica en los ne-
gocios. Est siendo el tiempo de la tica,
talvez en todos los mbitos, en todas las
disciplinas.
Asistente: Me siento en dos mundos.
Ac estamos muchos profesionales ha-
blando de la tcnica. Segn los datos
que nos mostr el profesor Rodrguez,
Latinoamrica no produce tcnica, sino
que la consume, y somos, para mayor
desgracia, grandes consumidores, te-
niendo problemas mucho ms impor-
tantes que resolver, por ejemplo, la po-
breza.
Carolina Valdebenito: Habermas ha-
bla de la diferencia entre modernidad y
modernizacin. En Chile uno va a las
zonas rurales, tienen antena parablica
y las casas son de madera; tienen una
televisin de kilmetros y no tienen
cocina. Entonces, las valoraciones son
diferentes.
Asistente: Ese es el consumismo y a eso
me refero. Los cientfcos no andan
detrs de una visin social, porque es-
tn ms preocupados de donde van a
poner el producto en el mercado, de lo
que van a ganar, de la patente. La visin
social no existe, ms bien es una visin
empresarial, sin pensar en el bien social
que la tecnologa genera. Entonces, si
nos ubicamos solamente en que todos
tenemos un gran benefcio de la tcni-
ca, eso no es cierto. Yo soy mdico y en
los hospitales podemos ver la realidad:
no todo el mundo tiene acceso a la gran
tecnologa, son pocas las personas que
pueden hacer uso de, por ejemplo, tc-
nicas de corazn, angioplastas, porque
eso cuesta mucho dinero. Si nosotros
no exigimos benefcios, vamos a seguir
siendo consumistas y vamos a seguir
aumentando la brecha que hoy existe,
porque la tcnica no est al alcance de
todos. Para manejar una computadora
un nio tiene que aprender a lo menos
unos nueve aos de colegiatura, cosa
que no existe para muchos pases; los
nios no llegan ni siquiera a tercer gra-
do, por eso seguimos siendo ms pobres
y as aumenta la brecha.
Creo que tenemos que refexionar sobre
qu estamos haciendo con la tcnica que
poseemos. Qu efectos positivos y ne-
gativos nos est trayendo? Cmo pode-
mos modifcar esto? Tampoco podemos
240 tica e Innovacin Tecnolgica
dejar la tcnica pasar por alto, porque
la capacidad para solucionar problemas,
ya sean ticos o tecnolgicos, disminuye
en la prctica. Creo que hay que interro-
garse mucho.
Pilar lvarez: Creo que hay dos dimen-
siones distintas que en la maana fueron
mencionadas pero quisiera explicitar-
las. Pareciera que la nocin de tecno-
loga tiene que ver con la extensin de
nuestras propias funciones, es decir, por
ejemplo, construyo la pala como una
extensin del brazo. Entonces, hacemos
objetos para ayudarnos, pero los objetos
vuelven a relacionarse con nosotros y a
ordenarnos en la vida. Entonces, somos
muy conscientes de los objetos que hace-
mos, pero no de lo que hacen luego los
objetos con nosotros; creo que esa es otra
dimensin de la tecnologa. La forma en
que yo llego al otro tambin es un me-
dio, por lo tanto, es una forma de orga-
nizar nuestra vida, de manera que cuan-
do nosotros decimos que las tecnologas
no llegan a todo el mundo, es porque no
se quiere que lleguen a todo el mundo.
Creo que ah hay una doble dimensin:
debemos analizar por qu hacemos ob-
jetos para mejorar nuestra vida, cmo y
por qu estos objetos nos reestructuran
y, fnalmente, cmo nosotros jugamos
ese juego dentro de esa reestructura.
Asistente: Me gust algo que dijo el
profesor Acevedo, relativo a que muchas
veces nosotros pensamos que depende-
mos tanto de la tecnologa. En realidad,
por lo menos en mi pas, no hay mu-
cha tecnologa, hacemos uso de recursos
propios y terminamos innovando. A los
mdicos nos han dicho que debemos
hacer todas las pruebas necesarias para
llegar a un diagnstico. Ahora, si no se
hace el examen de hemoglobina y un
sinnmero de exmenes que no son, a
veces, tan necesarios el mdico no est
contento, porque el paciente puede de-
mandarlo. Ya no se usa semiologa, ni
siquiera el doctor. Estamos colaborando
a que la tecnologa nos siga absorbien-
do, cuando, realmente, con unas pre-
guntas y unos exmenes muy sencillos
podemos hacer un diagnstico preciso.
De alguna manera, nos bendice no te-
ner cierta tecnologa, porque no nos
deshumaniza y nos tomamos la tarea
de tocar, de hacer uso del ingenio y no
de elementos tan sofsticados. Tampoco
desperdiciamos tantos recursos que no
poseemos. Luego, la gente tambin se
quita el concepto de que el buen mdico
es el que receta ms caro y el que man-
da a sacar un sinnmero de exmenes.
Entonces, en eso hay que tener mucho
cuidado: no abusar de la tecnologa ni
tampoco pensar que sin ella no podra-
mos sobrevivir. Desafortunadamente,
son polticas que nos vienen de otros la-
dos: el pas que no est desarrollado tec-
nolgicamente en algunos mbitos se va
ir quedando cada vez ms relegado y ah
es donde decimos que tenemos que ver
cmo sobresalir, porque de hecho no
todo el mundo tiene la facultad de ha-
cerlo. Anglica deca yo innov. Ella
tuvo una idea que poda ser buena en un
grupo; entonces, el problema es que no
encontr recursos, no encontr manos
241 Comentarios a las exposiciones
dentro de su mismo pas. Al sacar ella
ese producto, no slo ella se iba a be-
nefciar, sino toda una comunidad. Los
pases deben ser cada da ms conscien-
tes de que si tienen recursos intelectua-
les, deben saberlos aprovechar. Si ella se
va a Estados Unidos la aprovechan all
y se transforma no en una intelectual,
sino en la ganancia que podra generar.
Carolina Valdebenito: Por otro lado,
tambin est la transicin de la fgura
del mdico que la semiologa serva.
Esta fgura era validada por el paciente y
todava la ensean las escuelas de medi-
cina. Sin embargo, actualmente los pa-
cientes no se sienten satisfechos slo con
la interpretacin de signos del mdico,
porque ya est desacralizada esa fgura.
De la relacin mdico-paciente, pasa-
mos a la relacin empleado-cliente. En
ese esquema, yo quiero un resultado
ahora y no me importa cunto me cues-
te, porque por eso estoy pagando, pero
quiero que me lo resuelva ahora, enton-
ces es distinta la relacin.
Adelio Misseroni: Creo que tiene que
haber un equilibrio, bsicamente. Por
un lado, si el mdico se excede en la tec-
nologa y en el nivel de exmenes, eso
al fnal redunda en que se encarece in-
necesariamente la atencin de salud, con
todo lo que ello conlleva; por otro, la
tecnologa ayuda y facilita el diagnsti-
co certero o lo ms certero posible, por
lo tanto, es necesaria su aplicacin justa
para cada caso, sin exagerar y sin exacer-
bar.
Vernica Weil: Si me permiten un pe-
queo comentario, que tiene que ver
con las decisiones mdicas al requerir
la tecnologa. Al tomar el pensamiento
de Heidegger, de que tomemos distan-
cia, refexionemos, pensemos, no slo
calculemos, tengamos la serenidad y
seamos capaces de tomar la tcnica para
lo que nos sirve y saber salirnos de ella,
entonces, en un diagnstico mdico tie-
nes que ser capaz de enfrentar, capaz de
pensar, mantenerte sereno, usar la tc-
nica cuando la necesitas y segn eso ac-
tuar. Si te vas a meter rpidamente en el
mundo tcnico, porque el mundo te lo
est pidiendo, dejas de refexionar.
Carolina Valdebenito: Uno debera
ponerse en esa posicin antes de tomar
cualquier operacin social. Pero cuando
consideras que, aunque el mdico ten-
ga un rol social sacro y todo lo que t
quieras, de todos modos tiene una fa-
milia que alimentar (depende del nme-
ro de pacientes y los pacientes quieren
certeza de parte suya). La inmediatez es
el problema tico: las decisiones inme-
diatas son las que presionan en ltima
instancia al mdico.
Vernica Weil: Yo creo que no es este
el caso, porque el problema del mdi-
co es aqu colgarse de un diagnstico,
tiene que hacer un diagnstico y segn
eso actuar. Si uno calma uno de los sn-
tomas importantes de una patologa,
como es el dolor, elimina un signo y si
lo retira, no se puede hacer diagnstico.
Ejemplos como ese hay muchos. Son
casos muy delicados los que se dan. Por
242 tica e Innovacin Tecnolgica
ejemplo, los manejos posquirrgicos
en pacientes traumatolgicos que no se
quiere que sufran; entonces, los mane-
jan muy anestesiados y no saben si el
paciente tuvo una complicacin.
Zoila Franco: Yo quera arrojar a la dis-
cusin el problema de la exclusin so-
cial de la pobreza. Es una situacin que
nos preocupa mucho, por el acceso a la
tecnologa para mejorar la calidad de
vida. Conseguir que a las personas se les
pueda garantizar lo que califca como las
siete libertades ticas de Amartya Sen,
la libertad de la miseria, la libertad de
la pobreza, la libertad del hambre, etc.
Pienso que es un gran cuestionamien-
to para el mundo de hoy, no solamente
para el mundo cientfco y tcnico, sino
incluso para el mundo acadmico. Qu
estamos haciendo las universidades en
ese aspecto de la inclusin de los ms
pobres, de los grupos minoritarios, de
las etnias? Me parece excelente que ese
tema se toque y se empiece a trabajar so-
bre l, porque pienso que esto tambin
afecta al principio de la equidad.
Me identifqu con uno de los conferen-
cistas que habl de la responsabilidad
social que implica el saber. Yo siempre
digo: ojo, que ese conocimiento da po-
der y ese poder conlleva una inmensa
responsabilidad y compromiso social.
No puedo adquirir poder para m mis-
ma y mostrarme como una persona bri-
llante, como alguien que sobresali del
comn de la sociedad, porque tuvo la
oportunidad que no tuvieron otros de
acceder al conocimiento, a la ciencia y a
la tecnologa. Creo que esos dos puntos
de refexin tienen que ver con el tema
de la inclusin y de la exclusin social,
de la apropiacin del conocimiento, la
ciencia y la tecnologa.
Guillermo Fuentes: Creo que ha sido
sper enriquecedor, les agradecemos
enormemente pero, precisamente, voy
a dejar a lvaro con ustedes para que
entregue las directrices de lo que va a ser
el trabajo.
lvaro Quezada: Esta es la primera par-
te de una serie de contactos que vamos a
mantener con todos ustedes, con el fn
de producir, hacia el 17 de noviembre,
documentos publicables en torno a cada
una de las cuestiones que hemos estado
discutiendo desde las nueve de la ma-
ana. Es decir, vamos a mantener con-
tacto por e-mail sobre algunos de estos
asuntos: pudo ser la fundamentacin
flosfca de la tica de la innovacin,
el tema de la patentacin y los derechos
de autor o el de las aplicaciones sociales
de la innovacin tecnolgica. La idea es
que podamos producir, individualmente
o en conjunto, documentos que puedan
ser publicados como una gran entrega de
esta tica de la innovacin tecnolgica.
Este es el aporte que quiere hacer el
Centro Interdisciplinario de Estudios
en Biotica de la Vicerrectora de Inves-
tigacin y Desarrollo de la Universidad
de Chile: dar una mirada distinta res-
pecto de esto que parece tan alucinante
como es el tema de la innovacin, con
vistas al Bicentenario de vida indepen-
diente de Chile.
243
Sede Santiago de la Universidad de Talca, Santiago de Chile.
Martes 29 de agosto de 2006.
Moderadores: Guillermo Fuentes y lvaro Quezada.
Nmero de asistentes: aproximadamente cincuenta personas.
Proporcin de gnero de asistentes: 70% mujeres y 30% hombres.
Edad de asistentes: se distribuyen entre 30 y 75 aos de edad.
Actividad de los asistentes: profesionales ligados a las ciencias mdicas, la ingeniera,
el derecho y la flosofa.
Descripcin
Luego de la serie de exposiciones realizadas en la maana, a cargo
de desatacados especialistas tales como: Jorge Acevedo, Marcos
Garca de la Huerta, Ana Francisca Preller, Jos Manuel Cousio,
Eduardo Rodrguez y Fernando Lolas, se procedi a inscribir personas
asistentes, interesadas en participar, durante esa misma tarde, en una
actividad de discusin e intercambio de opiniones sobre lo tratado en
las ponencias.
Temas
La tcnica como fn y/o como medio.
Responsabilidad de los innovadores respecto de los fnes y medios
de lo que producen.
Supuesta neutralidad de las innovaciones tecnolgicas.
Priorizacin de las innovaciones tecnolgicas en naciones en vas de
desarrollo.
Riesgos para la salud humana y el medio ambiente como producto
de innovaciones indiscriminadas.
Patentamiento, proteccin de derechos de innovacin y benefcios
para el conjunto de la poblacin.
Actitud ingenua y actitud realista frente a la tecnologa.
Latinoamrica como consumidor pero no como productor de
innovaciones tecnolgicas.
Inclusin y exclusin social: apropiacin de la ciencia y la
tecnologa.
Conclusiones
Adoptar una actitud de distancia serena frente a la avalancha de
innovaciones tecnolgicas, de manera de adoptarlas de acuerdo a
nuestras necesidades individuales y colectivas.
Estimular la innovacin en las naciones de Latinoamrica, con
el fn de no depender de las tecnologas producidas en el primer
mundo que, muchas veces, no responden a nuestras necesidades
ms prioritarias.
Defender el patentamiento de nuestras propias innovaciones y
establecer un justo equilibrio entre el benefcio para la mayora y las
legtimas aspiraciones de las empresas.
Apuntar a que el acceso a la tecnologa signifque un instrumento
de inclusin y no de exclusin social.
Evaluacin
Discusin de 120, altamente productiva, en la cual se estimul a los
participantes a plantear sus dudas y opiniones. Al fnalizar se les invit
a producir documentos publicables y hacerlos llegar a los encargados
de edicin del CIEB.
Informe de actividades de difusin
244 tica e Innovacin Tecnolgica
Centro de Biotecnologa, Universidad de Concepcin, Concepcin.
Jueves 26 de octubre de 2006, entre 17:00 y 19:00 hrs.
Moderadores: Dra. Sofa Valenzuela, Departamento de Silvicultura, Facultad de
Ciencias Forestales y del Centro de Biotecnologa de la Universidad de Concepcin.
Profesor Rodrigo Pulgar, Departamento de Filosofa, Universidad de Concepcin.
Nmero de asistentes: 26 personas
Proporcin de gnero de asistentes: 60% Mujeres / 40% Varones
Edad de asistentes: 34 aos
Actividad de los asistentes: 90 % profesionales, en su mayora colombianos y chile-
nos, entre ellos bilogos, biotecnlogos, ingenieros agrnomos, abogados.
Descripcin
El seminario se organiz en conjunto con el Centro de Biotecnologa
de la Universidad de Concepcin, coincidiendo con un Diplomado de
Bioseguridad, organizado por este centro, contando con la participacin
de profesionales colombianos, adems de la participacin de estudiantes
de posgrado de Filosofa de la Universidad de Concepcin.
Se desarroll en tres etapas. En primer trmino, se hizo referencia al
Centro de Interdisciplinario de Estudios en Biotica de la Universidad
de Chile, cules eran sus objetivos, proyectos y funciones. Dentro de este
marco, se present el proyecto correspondiente al Programa Bicentenario
en Ciencia y Tecnologa. En segundo lugar se dio paso a la difusin de las
charlas seleccionadas: Programa Bicentenario: tica de la Tecnociencia.
Fundamentos y Objetivos del Programa (Karin Lagos), Dimensin
tica de la Innovacin Tecnolgica en Medicina (Fernando Lolas) y
Condicionantes valricos y de polticas pblicas en la innovacin en
medicamentos (Jos Manuel Cousio). Finalmente, la presentadora y
los moderadores guiaron una discusin, donde las mayores inquietudes
se centraron en los lmites y responsabilidades de los investigadores y la
regulacin de medicamentos en el medio latinoamericano.
Temas
tica en la investigacin biotecnolgica y biodiversidad. Anlisis de
los lmites y responsabilidades ticas que se asocian a la investigacin e
innovacin biotecnolgica.
Tcnica en innovacin en mbitos polticos, relacionados con la
autoridad y el poder. Anlisis de la administracin y responsabilidades
del poder en la actualidad bajo un marco tcnicamente tico.
La tica en torno a la responsabilidad social. Refexin del
comportamiento tico individual y organizacional, como tambin sus
consecuencias en el marco social actual.
La tica en la economa. La tica como conducta moral en
la responsabilidad de la toma decisiones econmicas, tanto
gubernamentales como organizacionales.
Conclusiones
La importancia del enfoque tico en diferentes reas del quehacer, tanto
individual, gubernamental y organizacional.
Tanto en la tcnica como en la innovacin biotecnolgica es necesario
aplicar conceptos ticos que permitan regular comportamientos. De
ese modo se genera una apertura hacia la generacin de un marco tico
que permita, en cierta medida, normar o estandarizar la investigacin e
innovacin biotecnolgica y proteger la biodiversidad.
Evaluacin
Se valora la utilidad de la actividad, pues, debido a su formacin
cientfca, no tienen las instancias permanentes para este tipo de
refexiones. Tambin destacan el alto nivel de los conferencistas, lo que
permiti estimular la discusin posterior.
245 Informes de actividades de difusin
Centro de Extensin Universidad Arturo Prat: Palacio Astoreca, Iquique.
Martes 31 de Octubre, entre 13.30 y 19.00 hrs.
Moderador: Ivn Vera Pinto, director del Departamento de Extensin.
Nmero de asistentes: 74 personas.
Proporcin de gnero de asistentes: 40% Mujeres / 60% Hombres.
Edad de asistentes: 28 aos.
Actividad de los asistentes: 80% estudiantes.
Descripcin
El seminario se efectu previa difusin va correos electrnicos a diferentes
escuelas de la Universidad Arturo Prat, sede Iquique, impresin de
afche invitacin y convocacin directa de los directores de las carreras de
Derecho, Qumica y Farmacia, Enfermera, Informtica y Ingeniera en
Computacin.
La actividad se desarroll en tres etapas. Una informativa, que incluy
la referencia a los fundamentos, objetivos y eventos que constituyen el
Programa Bicentenario en Ciencia y Tecnologa, y la descripcin del
Centro Interdisciplinario de Estudios en Biotica de la Universidad de
Chile. La segunda etapa, formativa, se centr en las charlas que daban el
contenido al seminario. Ellas fueron Situacin tica en torno al desarrollo
de la tecnologa (L. Rueda), Dimensin tica de la Innovacin
Tecnolgica en Medicina (F. Lolas) y Condicionantes valricos y de
polticas pblicas en la innovacin en medicamentos (J. M. Cousio)
La tercera etapa consisti en la sntesis de las charlas. La presentadora
contest algunas dudas en torno a los temas que se presentaron en las
grabaciones. Se refexion acerca del impacto de la innovacin tecnolgica,
especialmente en los estilos de vida, y la regularizacin de patentes de
medicamentos en el pas.
Temas
Vinculacin entre el desarrollo tcnico y la evolucin humana.
La tcnica en el centro de la cultura.
Rol de la tica y de la biotica frente a la innovacin tecnolgica.
La innovacin tecnolgica en la medicina.
La formacin de los comits de evaluacin tica.
El sistema de patentacin de los frmacos.
Los riesgos de formar slo tcnicamente a los futuros profesionales.
Conclusiones
Existe una gran necesidad de continuar la refexin iniciada en este
seminario. Los estudiantes de la Escuela de Qumica y Farmacia
manifestan la intencin de incluir el tema en el prximo Congreso
Estudiantil, en 2007.
Los cambios culturales generados por la innovacin tecnolgica y los
aspectos culturales que han permanecido y se han fortalecido a lo largo
del siglo XX en la I Regin del pas, determinan un espacio de refexin
sobre la situacin ser humano actual.
Evaluacin
Se valora la importancia del tema, la excelencia de los expositores y el
benefcio de llevar el seminario a la ciudad de Iquique.
246 tica e Innovacin Tecnolgica
Pontifcia Universidad Catlica de Valparaso, Valparaso.
Jueves 9 de noviembre de 2006.
Moderadores: Andrea guila y Carolina Valdebenito.
Nmero de asistentes: 60 personas.
Proporcin de gnero de asistentes: 61% mujeres, 39% hombres.
Edad de asistentes: 19 a 60 aos.
Actividad de los asistentes: estudiantes y docentes de kinesiologa, biologa molecu-
lar, qumica y farmacia.
Descripcin
El seminario se efectu previa difusin va correos electrnicos a la
directora de la escuela de Kinesiologa de la Pontifcia Universidad
Catlica de Valparaso y al profesor de Teologa, ambos relacionados con
el comit de tica de esa casa de estudio.
Se imprimieron afches y se difundi la actividad en las escuelas de
Qumica, Biologa, Farmacia y Kinesiologa.
La actividad se desarroll en tres etapas: la informativa que incluy la
referencia a los fundamentos, objetivos y eventos que constituyen el
Programa Bicentenario en Ciencia y Tecnologa, y la descripcin del
Centro Interdisciplinario de Estudios en Biotica de la Universidad de
Chile. La segunda etapa, formativa, se centr en presentar las conferencias
de Jorge Acevedo, Ana Francisca Preller y Fernando Lolas. Finalmente, la
tercera etapa consisti en la sntesis de las charlas, abriendo el debate en
la sala.
Temas
Polticas pblicas y aplicacin de tcnicas.
La metafsica de la tcnica y su aplicacin social.
Defniciones de tica y biotica.
Cdigos internacionales de buenas prcticas tcnico cientfcas.
Comits de tica y responsabilidad regulatoria en la aplicacin
cientfca.
Respecto por la aplicacin de la tcnica en humanos y animales.
Conclusiones
La importancia de una aplicacin de la tcnica con contenido social.
Modernizacin con modernidad, con sentido ms que aplicaciones
parciales.
Implementacin de cursos y talleres de educacin para profesionales
de la salud, como kinesilogos.
Redaccin e implementacin de normas ticas para experimentacin
con animales en laboratorios.
Evaluacin
Se valor la importancia de discutir esta clase de problemas, se destac
la excelencia de los expositores y el benefcio de llevar el seminario a la
ciudad de Valparaso.
247
Informe de actividades del 17 de noviembre de
2006
peo de tica de las Ciencias y las Nue-
vas Tecnologas, organismo asesor de la
Comisin Europea, se refri a las fun-
ciones de este organismo y describi las
opiniones ms importantes emitidas en
los ltimos aos; el Dr. Ricardo Mac-
cioni, acadmico e investigador de la
Facultad de Ciencias de la Universidad
de Chile, se refri, por su parte, a los
desafos ticos en el desarrollo de la in-
novacin tecnolgica, mientras que Sal-
vador Bergel, Profesor Titular Consul-
to de la Facultad de Derecho y Titular
Ctedra UNESCO de la Universidad
de Buenos Aires, aludi a los problemas
que plantea el patentamiento en biotec-
nologa.
Para terminar las exposiciones de la
maana, el Dr. Jos Geraldo de Freitas
Drumond, presidente de la Sociedad
Iberoamericana de Derecho Mdico-
SIDEME y de la Fundacin de Apoyo
a la Investigacin Cientfca del Estado
de Minas Gerais, Brasil, expuso sobre
aspectos ticos en innovacin de trata-
mientos mdicos
La segunda ronda de exposiciones fue
inaugurada en la tarde con la confe-
rencia del senador de la Repblica de
La segunda jornada de exposiciones y
discusiones del seminario tica en la
Innovacin Tecnolgica: hacia un di-
logo sobre la dimensin oculta de la
transferencia del conocimiento, se lle-
v a cabo el 17 de noviembre de 2006,
en la sede Santiago de la Universidad de
Talca. Dicha actividad, enmarcada en
el Programa Bicentenario en Ciencia y
Tecnologa, CONICYT-Banco Mun-
dial, cont con la presencia de destaca-
dos especialistas en investigacin cien-
tfca y tica, quienes expusieron sobre
las diversas materias previstas para este
encuentro.
En primer trmino, y buscando dar
continuidad a ambos encuentros, el
Dr. Fernando Lolas Stepke, director del
Centro Interdisciplinario de Estudios
en Biotica, Universidad de Chile, y del
Programa de Biotica OPS/OMS, hizo
un resumen de la primera jornada, ex-
poniendo sus ms relevantes conclusio-
nes. Inform, adems, sobre las activi-
dades de difusin realizadas en distintas
universidades del pas entre la primera
actividad (29 de agosto) y la presente.
Ya en la ronda de exposiciones, el Dr.
Pere Puigdomnech, del grupo Euro-
248 tica e Innovacin Tecnolgica
Chile Dr. Mariano Ruiz-Esquide Jara,
quien advirti sobre los peligros de un
uso irresponsable de los medios tecnol-
gicos, particularmente los relativos a la
carrera armamentista.
Finalmente, Abel Packer, director de
Director del Centro Latinoamericano y
del Caribe de Informacin en Ciencias
de la Salud BIREME/OPS/OMS,
organizacin que ha implementado en-
tre otras la biblioteca electrnica en l-
nea SciELO y la Biblioteca Virtual en
Salud (BVS), resalt algunos aspectos
ticos de la innovacin en la comunica-
cin en salud.
Esta segunda jornada concluy con una
evaluacin del seminario a cargo del Dr.
Fernando Lolas Stepke. ste agradeci
la participacin de los especialistas que
intervinieron y seal que la serie pro-
puesta de dos jornadas y actividades
conexas consigui plenamente sus ob-
jetivos, cuales eran refexionar sobre las
implicaciones ticas de los procesos de
innovacin tecnolgica, transferencia
de conocimiento y prctica efcaz, con-
secuente con la prctica de una biotica
que plantea el dilogo como esencial en
procesos que afectan globalmente a la
sociedad.
249
EUROPA
Observatorio de Ciencia y Tecnologa
de Europa (ESTO)
Tel.: +34 95 448 82 82
Fax: +34 95 448 82 74
http://esto.jrc.es/
ARGENTINA
Secretara de Ciencia, Tecnologa e In-
novacin Productiva SECYT
Av. Crdoba 831
C1054AAH - Ciudad Autnoma de
Buenos Aires
Tel.: 0054 11 4313-1477/1484
Fax: 0054 11 4312-8364
www.secyt.gov.ar
Red de Indicadores de Ciencia y Tecno-
loga Iberoamericana e Interamericana
Sede de la Coordinacin: Centro de Es-
tudios sobre Ciencia, Desarrollo y Edu-
cacin Superior-REDES
Mansilla 2698 2 piso - (C1425BPD)
Buenos Aires
Tel.: ++54 (11) 4963-8811 /7878
ricyt@ricyt.edu.ar
http://www.ricyt.edu.ar/
Centros e instituciones de Ciencia y Tecnologa
BOLIVIA
Viceministerio de Ciencia y Tecnologa
de Bolivia
Av. Arce 2147, La Paz
Tel.: (591) 2 2444546
Fax: (591) 2 2444838
http://www.conacyt.gov.bo/
BRASIL
Ministerio de Ciencia y Tecnologa
http://www.mct.gov.br/
CANAD
Minister of Industry
5th Floor, West Tower C.D. Howe
Building
235 Queen Street
Ottawa, Ontario K1A 0H5
Tel.: (613) 995-9001
Fax: (613) 992-0302
http://www.ic.gc.ca/
CHILE
Comisin Nacional de Investigacin
Cientfca y Tecnolgica CONICYT
Canad 308, Providencia, Santiago
Tel.: (56-2) 3654400
Fax: (56-2) 6551396
http://www.conicyt.cl/
250 tica e Innovacin Tecnolgica
KAWAX: Observatorio Chileno de
Ciencia, Tecnologa e Innovacin
Bernarda Morn 551 Piso 3, Providen-
cia, Santiago
Tel.: (56-2) 4354308
http://www.kawax.cl
COLOMBIA
Instituto Colombiano para el Desarro-
llo de la Ciencia y la Tecnologa - Col-
ciencias
Transversal 9 A Bis No. 132-28 Bogot
D.C.
PBX 6258480 Fax 6 251788
http://www.colciencias.gov.co/index.
html
Observatorio Colombiano de Ciencia y
Tecnologa
Carrera 15 No. 37-59.
Tel./fax: (571) 3235059 ext. 114
Bogot, D.C. Colombia
http://www.ocyt.org.co/
COSTA RICA
Ministerio de Ciencia y Tecnologa
San Jos
Apartado Postal: 5589-1000
Tel.: 290-1790
Direccin: 1.3 Km al norte de la Emba-
jada Americana
Fax administracin: 290-4967
www.micit.go.cr
CUBA
Ministerio de Ciencia, Tecnologa y
Medio Ambiente (CITMA)
www.cuba.cu/ciencia/citma
Observatorio Cubano de Ciencia y Tec-
nologa
Calle 20 entre 41 y 47 Miramar, Playa,
C de la Habana
Cdigo Postal: 11300
Tel.: (537) 202 7009 (537) 2030166
Fax: (537) 204 9460
http://www.occyt.cu/
ECUADOR
Fundacin para la Ciencia y la Tecno-
loga
Patria 850 y 10 de Agosto,
Ed. Bco. de Prstamos, Piso 9
Quito
Tel.: (5932) 2505142 2506540,
2550553
Fax: 2509054
http://www.fundacyt.org.ec/
EL SALVADOR
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
loga
Col. Mdica, Av. Dr. Emilio lvarez,
Pasaje.
Dr. Guillermo Rodrguez Pacas No. 51,
San Salvador
Tel.: +(503) 226-2800 Fax +(503) 225-
6255
http://www.conacyt.gob.sv/
ESPAA
Ministerio de Educacin y Ciencia
C/Alcal, 36
28071, Madrid
Fax: 91 701-86-48
http://www.mec.es/index.html
251 Centros e instituciones de Ciencia y Tecnologa
ESTADOS UNIDOS
Te National Science Foundation
4201 Wilson Boulevard, Arlington,
Virginia 22230
Tel.: (703) 292-5111, FIRS: (800) 877-
8339
TDD: (800) 281-8749
http://www.nsf.gov/
GUATEMALA
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
loga (CONCYT)
16 calle 0-55 Zona 10
Edifcio Torre Internacional, 4 nivel
Tel.: +502 24215200
Fax. +502 24215201
http://www.concyt.gob.gt/index.html#
HAIT
Direction lEnseignement Suprieur
et la Recherche Scientifque (DESRS)
emathurin@globelsud.net
HONDURAS
Consejo Hondureo de Ciencia y Tec-
nologa
Edifcio CAD, contiguo a CHIMINIKE,
Boulevard Fuerzas Armadas
Tel.: (504) 230-7673/230-7855/230-
6006/ 230-3045
Fax: (504) 230-1664
http://www.cohcit.gob.hn/
JAMAICA
National Commission on Science and
Technology
1 Devon Road. Kingston.10,
Tel.: (876) 929-8880-5/927-9941-3
http://www.ncst.gov.jm/
MXICO
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
loga
Av. Insurgentes Sur 1582, Col.
Crdito Constructor Del. Benito Jurez
C.P.: 03940, Mxico, D.F.
Tel.: (55) 5322-7700
http://www.conacyt.mx/
NICARAGUA
Consejo Nicaragense de Ciencia y
Tecnologa
Edifcio de la Vicepresidencia de la Re-
pblica, Av. Simn Bolvar, Rotonda
Plaza Inter, una cuadra al Norte
Managua
Tel.: (505) 2283098
http://www.conicyt.gob.ni/
PANAM
Secretara Nacional de Ciencia, Tecno-
loga e Innovacin (SENACYT)
Ciudad del Saber. Edifcio 213
Tel.: (507) 317-0014 al (507) 317-0020
Fax: (507) 317-0023 y (507) 317-0024
Apartado Postal 7250, Zona 5
http://www.senacyt.gob.pa/
PARAGUAY
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
loga (CONACYT)
http://www.conacyt.org.py/
PER
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
loga (CONCYTEC)
252 tica e Innovacin Tecnolgica
Calle del Comercio 197, San Borja Lima
Tel.: (051-1) 2251150
http://www.concytec.gob.pe/
PORTUGAL
Ministerio de Ciencia y Educacin
Superior (MCES)
http://www.mces.pt/
Observatorio de Ciencia y Educacin
Superior (OCES)
Rua das Praas, 13-B
1200-765 Lisboa
Tel.: (+351) 21 392 60 00
Fax: (+351) 21 395 09 79
http://www.oces.mctes.pt/
REPBLICA DOMINICANA
Secretara de Estado de Educacin Su-
perior, Ciencia y Tecnologa
Av. Enrique Jimnez Moya esq. Juan de
Dios
Ventura Sim, 5o Piso,
Centro de los Hroes Santo Domingo
Tel.: (809) 533-3381 | Fax: (809) 535-
4694
http://www.seescyt.gov.do/
TRINIDAD Y TOBAGO
National Institute of Higher Education,
Research, Science and Technology (NI-
HERST)
8 Serpentine Road, St Clair
Tel.: 868-622-7505
Fax: 868-628-2069
http://www.niherst.gov.tt/
URUGUAY
Direccin Nacional de Ciencia, Tecno-
loga e Innovacin (DINACYT)
http://www.dinacyt.gub.uy/index_co-
nicyt.htm
VENEZUELA
Ministerio de Ciencia y Tecnologa
(MCT)
Av. Universidad. Esquina El Chorro.
Torre MCT.
Tel.: (58212) 2103401 al 10 Fax:
(58212) 2103536
http://www.mct.gov.ve
Observatorio Venezolano de Ciencias,
Tecnologa e Innovacin
http://www.octi.gov.ve/
También podría gustarte
- Antropología UBA CAT SABAROTSDocumento14 páginasAntropología UBA CAT SABAROTSCarolina López Di TulioAún no hay calificaciones
- Filo SofiaDocumento107 páginasFilo SofiaLuciano GinocchioAún no hay calificaciones
- Parabolas y Ensenanzas de JesusDocumento372 páginasParabolas y Ensenanzas de JesushalesitoAún no hay calificaciones
- Resumen El Misterio Del CapitalDocumento27 páginasResumen El Misterio Del CapitalederlopezaAún no hay calificaciones
- Descolonización y Liberación de La Filosofía.Documento7 páginasDescolonización y Liberación de La Filosofía.Jocelyn OrtizAún no hay calificaciones
- Critica y Definicion Del Concepto de DesarrolloDocumento12 páginasCritica y Definicion Del Concepto de DesarrolloAldo CastilloAún no hay calificaciones
- Educacion para El Desarrollo Humano, Educacion Como Ayuda Al CrecimientoDocumento25 páginasEducacion para El Desarrollo Humano, Educacion Como Ayuda Al CrecimientoGerson Zavaleta Tzitzihua0% (2)
- Graumann - Introducción A La Psicología Social - Una Vision EuropeaDocumento10 páginasGraumann - Introducción A La Psicología Social - Una Vision EuropeaErs Iconoclasta100% (1)
- La Regla de La MinoríaDocumento3 páginasLa Regla de La MinoríaMat Ruiz DiazAún no hay calificaciones
- Segundo, Juan Luis - Concepcion Cristiana Del TrabajoDocumento6 páginasSegundo, Juan Luis - Concepcion Cristiana Del TrabajorinderkAún no hay calificaciones
- Segundo ParcialDocumento12 páginasSegundo ParcialFran SaccomandiAún no hay calificaciones
- LÓPEZ ALFONSO - Aproximación A Cuentos AndinosDocumento13 páginasLÓPEZ ALFONSO - Aproximación A Cuentos AndinosFernando PomarAún no hay calificaciones
- Sanbar - Figuras Del PalestinoDocumento185 páginasSanbar - Figuras Del PalestinoSergio VassalloAún no hay calificaciones
- El Estado y Su Papel HistóricoDocumento22 páginasEl Estado y Su Papel HistóricoVania M. PatdAún no hay calificaciones
- Documento General DE APOYO HUMANISMO SOCIEDAD Y ETICA 3Documento92 páginasDocumento General DE APOYO HUMANISMO SOCIEDAD Y ETICA 3Luis Felipe Charry GordoAún no hay calificaciones
- Homiletica BasicaDocumento14 páginasHomiletica BasicaDreamGoldMuñoz100% (3)
- Finkielkraut, Alain - La Derrota Del Pensamiento PDFDocumento71 páginasFinkielkraut, Alain - La Derrota Del Pensamiento PDFducadelia100% (1)
- Walter Mignolo - La Idea de America Latina - Cap1Documento25 páginasWalter Mignolo - La Idea de America Latina - Cap1Paulo AlegríaAún no hay calificaciones
- HayekDocumento2 páginasHayekCarlos Javier TejadaAún no hay calificaciones
- Logica AndinaDocumento39 páginasLogica Andinadonato chaccara100% (2)
- Texto Del Discurso Completo de Mujica en La ONUDocumento7 páginasTexto Del Discurso Completo de Mujica en La ONUTrinyOrtiz851107Aún no hay calificaciones
- La Unidad Orgánica y Lo Patético en La Composición de El Acorazado Potemkin, de S. M. Eisenstein.Documento5 páginasLa Unidad Orgánica y Lo Patético en La Composición de El Acorazado Potemkin, de S. M. Eisenstein.mordidacampestreAún no hay calificaciones
- Amartya Sen - Desarollo y Libertad - Introdução e Capitulo 8 - La Agencia de La MujeresDocumento24 páginasAmartya Sen - Desarollo y Libertad - Introdução e Capitulo 8 - La Agencia de La MujeresLuis LimaAún no hay calificaciones
- Weil, Simone - Examen Crítico de Las Ideas de Revolución y Progreso PDFDocumento6 páginasWeil, Simone - Examen Crítico de Las Ideas de Revolución y Progreso PDF[Anarquismo en PDF]Aún no hay calificaciones
- Acosta Alberto Desarrollo GlocalDocumento144 páginasAcosta Alberto Desarrollo GlocalJORGEJORGE63100% (1)
- Las Ciencias Humanas y La Reorientación de La PedagogíaDocumento27 páginasLas Ciencias Humanas y La Reorientación de La PedagogíaMarlon CortésAún no hay calificaciones
- Ciencia Propia y Col Intelectual 1970 Fals BordaDocumento131 páginasCiencia Propia y Col Intelectual 1970 Fals Bordachespiritoesrojo91% (11)
- Acevedo-No Puedo Leer Lo Que Me de La GanaDocumento52 páginasAcevedo-No Puedo Leer Lo Que Me de La GanaAnonymous LnTsz7cpAún no hay calificaciones
- Upla TareasDocumento7 páginasUpla TareasVladmir CornejoAún no hay calificaciones
- Los Cambios de La Vivienda en ColombiaDocumento73 páginasLos Cambios de La Vivienda en ColombiamarlenruizvAún no hay calificaciones