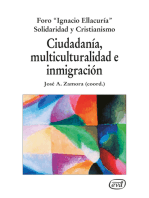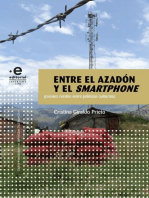Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Multiculturalidad Identidad PDF
Multiculturalidad Identidad PDF
Cargado por
almazanoctavio0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas14 páginasTítulo original
multiculturalidad identidad.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas14 páginasMulticulturalidad Identidad PDF
Multiculturalidad Identidad PDF
Cargado por
almazanoctavioCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 14
137
Hctor Mauricio Mayol
Ciudades y sociedades
multiculturales
Garca Canclini (1997) afirma que
en la actualidad la bsqueda de la iden-
tidad ciudadana no consiste en enten-
der qu es lo especfico de la cultura
urbana, qu la diferencia de la cultura
rural, sino cmo se da la
multiculturalidad, es decir, la expresin
de mltiples culturas en el espacio que
llamamos urbano.
La existencia de las ciudades
multiculturales se origina principalmen-
te en el fenmeno de las migraciones,
que en este siglo se han dado como
nunca antes en la historia de la humani-
dad. La bsqueda de una mejora en las
condiciones de vida de las familias, la
necesidad de nuevos horizontes funda-
mentalmente econmicos pero tambin
culturales e intelectuales o, simplemen-
te, de acceso a la sociedad de consumo
son los motivos principales por los que
las personas deciden abandonar el lu-
gar donde nacieron e integrarse a otras
sociedades y otras culturas, muchas ve-
ces, de manera traumtica.
La complejidad multicultural de grandes
urbes como Buenos Aires, Mxico o Sao Paulo
es, en gran medida, resultado de lo que las
migraciones han hecho con estas ciudades al
poner a coexistir a mltiples grupos tnicos
(GARCIA CANCLINI, N., 1997: 78).
Como consecuencia de estas migra-
ciones, resulta la existencia de conglo-
merados urbanos con caractersticas
culturales comunes en convivencia con
subgrupos que responden a culturas de
diversas procedencias que se asientan
en la ciudad y pasan a formar parte de
su paisaje urbano, as como, de regio-
nes o ciudades en su mbito de influen-
cia. La multietnicidad es una caracters-
tica que marca a las grandes ciudades
de nuestro tiempo.
Pero la multiculturalidad es ms que
MULTICULTURALIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL*
Profesor de la Carrera de Comunicacin Social
* Extracto del captulo 2 del trabajo de investigacin - tesis Diversidad cultural: la representacin
del otro/inmigrante en la prensa de Barcelona, del Mster en Ciencias de la Comunicacin de la
Universidad Autnoma de Barcelona.
138
eso, es la convivencia en una misma
superficie urbana de varias ciudades,
todas ellas configurndose a partir de
la presencia de sus nuevos habitantes.
En casi todas ellas, hay por lo me-
nos, una ciudad antigua, resultado de
los primeros asentamientos
poblacionales y una ciudad producto de
la expansin y el desarrollo industrial, a
menudo generada por las primeras mi-
graciones del mbito rural al urbano,
que determina la convivencia de distin-
tos tipos sociales, no solo marcados por
su diferencia tnica, sino tambin por
la econmica.
En la mayora de las ciudades euro-
peas, al contrario de las americanas,
donde la poblacin de inmigrantes se
asienta en los suburbios de las grandes
ciudades, este hecho se verifica especial-
mente en aquellas zonas en las que se
pueden rastrear las huellas de su deve-
nir histrico como son los cascos anti-
guos. Estos lugares, generalmente situa-
dos en el centro de la ciudad, son a
menudo el lugar elegido para instalarse
por los colectivos inmigrantes.
El escaso poder adquisitivo de estas
personas, es el principal determinante
de esta eleccin, debido a la devalua-
cin que suelen experimentar estos lu-
gares con el paso del tiempo. Este he-
cho, contribuye a hacer a los inmigrantes
extranjeros, especialmente visibles en
estas zonas de la ciudad y genera no
pocos conflictos con los antiguos veci-
nos.
Este estar en la ciudad genera,
segn Antonio Mela (1989), dos carac-
tersticas que definiran a la ciudad a
partir de la experiencia del habitar: la
densidad de interaccin y la aceleracin
del intercambio de mensajes. Este fe-
nmeno, no es slo de naturaleza cuan-
titativa, sino tambin cualitativa, ya que
exige a los habitantes de las ciudades
adquirir continuamente nuevas compe-
tencias para comprender los distintos
cdigos ciudadanos que son cada vez
ms complejos. Esta destreza muchas
veces no acompaa a los inmigrantes
llegados desde culturas distintas, quie-
nes, al menos en un primer momento,
tienden a desubicarse o entrar en con-
flicto con quienes s las poseen.
Segn Mela (1989), el espacio urba-
no contribuye a predefinir el significa-
do global de la accin social que se da
en l, proporcionando a los sujetos im-
plicados en la interaccin una clave de
lectura para la interpretacin de las se-
ales comunicativas. Pero, aunque esto
es cierto, tambin lo es que estas sea-
les metacomunicativas que el espacio
urbano proporciona y que es necesario
decodificar, muchas veces provocan si-
tuaciones ambigas e incluso conflicti-
vas, al ser interpretadas de maneras di-
versas.
En este sentido, las ciudades no slo
son un fenmeno fsico o un modo de
ocupar el espacio, sino, tambin, luga-
139
res donde ocurren fenmenos expresi-
vos, es decir, la ciudad como lenguaje.
La expresin de un determinado len-
guaje ciudadano por parte de algunos
grupos de inmigrantes, muchas veces
entra en tensin, con las pretensiones
de racionalizar la vida social.
Las formas del vestir, del compor-
tamiento social, de las relaciones entre
el ncleo familiar o los modos de inser-
cin en el mbito laboral o el sistema
escolar, marca las diferencias entre los
grupos de inmigrantes y, a menudo, es
motivo de algn tipo de discriminacin.
Esto nos lleva a otra caractersticas
de las grandes ciudades: los espacios
urbanos y las relaciones de poder. Es
evidente que los mbitos urbanos espe-
cficos contribuyen a reproducir relacio-
nes de dominacin y provocan diver-
gencias entre los sujetos dispuestos a
afirmar su supremaca y quienes la po-
nen en discusin.
Esta relacin se establece segn de-
terminados procesos de seleccin,
jerarquizacin y exclusin. La exclusin
absoluta o relativa que experimentan al-
gunos colectivos de inmigrantes se ex-
presa, a menudo, derivada de la imposi-
bilidad del acceso a determinadas zo-
nas de la ciudad, pensadas principalmen-
te como vehculo de la expresin de
estatus social o de poder adquisitivo.
Esta especie de barrera ciudadana es,
finalmente, la que contribuye a repro-
ducir las condiciones de vida con que
se enfrentan los inmigrantes que llegan
a la ciudad.
La jerarquizacin y la seleccin se
expresan por su parte en aquellos espa-
cios pblicos que restringen el ingreso,
sometindolo al cumplimiento de requi-
sitos previos incluso, cuando en estos
espacios, la jerarquizacin no tendra
sentido, como es el caso de los hospita-
les o escuelas. Y es fuertemente sentida
en aquellos lugares donde la burocracia
del Estado expresa las futuras situacio-
nes de legalidad o ilegalidad, como es
el caso de las oficinas de migraciones
de los gobiernos.
Todos estos hechos contribuyen a
dificultar la apropiacin simblica y
normativa de los espacios urbanos y,
muchas veces, producen un efecto con-
trario a la integracin, es decir, el
reforzamiento de la identidad social
minoritaria, que termina siendo plena-
mente asumida por los grupos
inmigrantes y termina provocando la
constitucin de unos otros distintos, ex-
traos que viven con nosotros.
Identidad y alteridad
Desde una perspectiva psicolgica
se puede afirmar que se adquiere iden-
tidad con la incorporacin de un modo
particular de percibir la realidad. Esta
identidad tendra, as, un modo de ex-
presin pblica diferente de otro priva-
do e, incluso, de tantos otros como ti-
pos de situaciones marcadas socialmen-
140
te sean posibles dentro de una cultura.
La identidad sera as la cultura
internalizada, subjetivada, apropiada
bajo la forma de una conciencia de s
en un contexto de significaciones com-
partidas por otros. Es decir, que esa ex-
presin de identidad tambin se
externaliza y se expresa en esferas de
identificacin con otros y por sentimien-
tos de pertenencia a un colectivo, a la
expresin de un nosotros.
Pero estas identificaciones mltiples
y sucesivas no son infinitas sino que tie-
nen su lmite cuando se experimenta el
sentimiento de la otredad. El sentido de
los otros, no como aquellos con los cua-
les nos identificamos, sino con los que
nos diferenciamos. Muchas veces suce-
de que la identificacin deja paso a la
confrontacin. Es el momento en que
las identidades variadas son consagra-
das bajo una formacin cultural abstrac-
ta que puede ser apelada a travs de idea-
les como raza, espritu, patria,
nacin.
Ante la pregunta sobre quines so-
mos, la mayora de las veces hacemos
referencia a un lugar desde donde ha-
blamos y a quin hablamos, es decir,
desde la comunidad que, de alguna ma-
nera, nos define.
Para Taylor, la identidad se estable-
ce por los compromisos y las identifi-
caciones que proporcionan el marco u
horizonte dentro del cual el yo inten-
ta determinar, caso a caso, lo que es
bueno, valioso, lo que se debe hacer o
no. Es el horizonte dentro del cual
puedo adoptar una postura (TAYLOR,
CH. 1993).
Desde una perspectiva ms ideol-
gica, Paul Gilroy (1998) seala que el
trmino identidad a menudo viene de
la mano del adjetivo cultural, afirman-
do que este emparejamiento es el cami-
no a travs del cual la identidad diri-
ge la atencin hacia un sentido ms ela-
borado del poder de la cultura y la rela-
cin de la cultura con el poder.
Ahora bien, cmo se expresa esta rela-
cin? En primer trmino, por el uso que
hacen de ella en el contexto cotidiano
los individuos y los medios de comuni-
cacin.
La identidad est manejada por las
industrias culturales de la comunicacin
de masas, que han transformado la com-
prensin del mundo y el lugar de los
poseedores individuales de identidad
dentro del mismo (GILROY, P., 1998:
65).
La nocin de identidad, entonces,
constituye un nexo o bisagra entre el
mundo de la cultura y la poltica, resul-
tado del cual se derivan ciertas trampas
de la identidad. Para este autor, esta
trampa estara dada por la dicotoma
existente en la utilizacin ambigua de
este trmino por parte de las estructu-
ras de poder de la sociedad.
Es decir, por un lado puede haber
un uso progresista del trmino y por
141
otro, uno conservador y manipulador
que deriva de un pensamiento autorita-
rio y que establece un sentido de lo
nacional no slo como una forma de
cohesin poltica o cultural sino tam-
bin como un mecanismo de exclusin
social.
() las naciones son representa-
das como unidades culturales total-
mente homogneas, formadas por
personas cuya hipersemejanza las
vuelve intercambiables (GILROY, P.,
1998: 65).
Estas trampas que enmaraan el
sentimiento de identidad, se expresan
de tres formas distintas. Una de ellas es
la confusin entre identidad y subjeti-
vidad, es decir, de la conciencia de s
mismo y de las caractersticas
identificatorias de los sujetos. Este ca-
mino puede llevar a sostener ideologas
o explicaciones histricas etnocntricas,
y en casos extremos, racistas y sexistas.
El segundo concepto que se enma-
raa con la identidad es el de igualdad,
es decir, cmo el sujeto puede llegar a
verse a s mismo a travs de los dems
y ver a los dems en s mismo. En este
concepto, claramente derivado del pri-
mero actan procesos de identificacin
con los otros que se constituyen en su
espejo.
El tercer concepto es el de solidari-
dad, es decir, el sentimiento de que la
identidad es el producto de una deter-
minante histrica y econmica que ge-
nera prcticas significativas compartidas
socialmente y enmarcadas
institucionalmente.
Estas reflexiones sobre las trampas
de la identidad nos llevan hacia el papel
de la tradicin en la vida social.
Thompson (1998), analiza este rol
retomando la clasificacin realizada por
Lerner en 1958 de las sociedades mo-
dernas y las tradicionales.
1
Para Thompson, si bien las socieda-
des modernas se caracterizan por su fle-
xibilidad y movilidad con respecto a las
tradicionales, no es cierto que la tradi-
cin desaparezca, sino que por el con-
trario, su significado se retiene como
medio de crear un sentido de pertenen-
cia, es decir de identidad.
La permanencia de la tradicin est
marcada en las sociedades modernas por
el papel que en ella desempean los
medios de comunicacin de masas, ya
que estos despersonalizan la tradicin
al volverse los encargados de transmi-
tirla en reemplazo del papel que en las
sociedades tradicionales cumpla la co-
munidad restringida del sistema de pa-
rentesco.
Este desarraigo de la tradicin per-
mite entonces, su codificacin por par-
te de quienes tienen el acceso o la pro-
piedad de los medios de produccin y
de distribucin de las formas simbli-
cas mediatas, es decir, del ejercicio del
poder.
El movimiento de desarraigo y arrai-
142
go de las tradiciones est
interrelacionado de manera compleja
con una caracterstica de las sociedades
modernas: las migraciones. La gente que
se traslada de un lugar a otro del mun-
do, lleva consigo los valores y creencias
que forman parte de sus tradiciones.
Estas tradiciones que pueden ser man-
tenidas a travs de reafirmaciones
ritualizadas, con el paso del tiempo van
alterando su carcter, porque su con-
texto se vuelve cada vez ms remoto y
sus contenidos simblicos van paulati-
namente relacionndose con los deriva-
dos de los nuevos contextos en los que
se reproducen.
La tendencia al mantenimiento y
conservacin de los ritos, puede, a ve-
ces, convertirse en un foco de tensin y
conflictos. Estos conflictos a menudo
se expresan bajo la forma de la intole-
rancia o el rechazo y se acentan cuan-
do se vinculan con relaciones de poder
y de desigualdad social.
Por su parte, Marc Aug (1994) sos-
tiene que con lo social sucede lo mis-
mo que con los lugares: slo desapare-
cen para posteriormente recomponer-
se. En Europa, por ejemplo, apenas se
plantea algn problema de fronteras
reaparece la nocin de minora
definindose en oposicin a la etnia
mayoritaria y a la reafirmacin de las
identidades nacionales.
Por otro lado, tambin en la UE, se
plantea con insistencia el tema del lu-
gar y del papel de los extranjeros, de los
inmigrados en trminos espaciales. La
derecha, mantiene la versin del dere-
cho a la diferencia a condicin de que
los diferentes permanezcan en sus
pases de origen.
En algunos discursos de Le Pen en
Francia, por ejemplo, se hace referencia
a la idea de la incompatibilidad de cul-
turas distintas para compartir un mis-
mo territorio, porque cada persona, se-
gn esta concepcin, pertenecera de
forma irreductible a su cultura de ori-
gen. En este sentido, Le Pen afirmaba
que los magrebes ni son inferiores
ni superiores que los franceses, la cul-
tura magreb ni es mejor ni peor que
la francesa, pero ambas son incom-
patibles para compartir el territorio
francs; los magrebes pueden desa-
rrollar su cultura, pero en su casa.
2
Desde el marco ideolgico contra-
rio, la preocupacin por la integracin
muchas veces pasa porque los
inmigrados se agrupen mayori-
tariamente en ciertos barrios. El senti-
do espacial de las nociones de circula-
cin, muro, ghetto, periferia, frontera
tiene que ver con la relacin entre la dis-
tancia del s mismo y el otro.
Existe, de esta forma, una alteridad
social que es consustancial a lo social
definido como un sistema de diferen-
cias instituidas: el sexo, la filiacin, la
posicin en el orden de nacimientos, la
edad son otros tantos criterios
143
diferenciadores que componen la tra-
ma de lo social y que no estn privados
de expresin espacial. Para los extran-
jeros, las reglas de la residencia, las pres-
cripciones o las prohibiciones de matri-
monio, las obligaciones de trabajo se
conciben de forma rigurosa y corres-
ponden a una actividad del espacio muy
codificada, de un espacio cuyo uso y
frecuentacin no son libres ni
indiferenciados.
Pero tambin existe una alteridad
ntima, que atraviesa a la persona de
cada individuo, porque el cuerpo huma-
no tambin es un espacio habitado, en
donde la alteridad y la identidad no se
conciben la una sin la otra.
El otro, el extranjero
Julia Kristeva (1991) se pregunta
quin es extranjero en las sociedades
modernas, y responde: el que no forma
parte del grupo, el que no est en el
grupo, el otro.
Si hubiramos de remontarnos en el
tiempo y en la formacin de las estruc-
turas sociales, el extranjero es el otro de
la familia, del clan, de la tribu. Un ex-
tranjero que en un principio se confun-
de con el enemigo. Pero tambin el ex-
tranjero ha podido ser el exterior a nues-
tra religin, el descredo, el hereje. Es
alguien nativo de otra tierra, extranjero
al reino o al imperio al que los dems
pertenecemos.
En realidad, el ser o no extranjero
se define principalmente de acuerdo con
dos regmenes jurdicos, el jus solis y el
jus sanguinis, es decir, el derecho segn
la tierra y el derecho segn la sangre.
Por lo tanto, se considerar que forman
parte del mismo grupo quienes hayan
nacido sobre la misma tierra, o bien
quienes hayan nacido de padres nativos
u originarios de ese territorio.
Posteriormente con la formacin de
los Estados-nacin, se llega a la defini-
cin moderna de la extranjera: el ex-
tranjero es la persona que no pertenece
al Estado en el que nos encontramos, el
que no posee la misma nacionalidad.
El extranjero condensa en su perso-
na la fascinacin y la abyeccin que pro-
voca la alteridad. Pero, sin embargo, no
todas las diferencias confieren una di-
mensin de extranjera. Las diferencias
de sexo, de edad, de profesin o de con-
fesin pueden converger con el estado
de extranjero, recortndolo o
magnificndolo, pero no se confunden
con este estado.
El grupo del que el extranjero no
forma parte tiene que ser un grupo so-
cial estructurado alrededor de un deter-
minado tipo de poder poltico. De en-
trada, el extranjero es catalogado como
benfico o malfico por ese grupo so-
cial y por su poder y, debido a ello, es
susceptible de ser asimilado o rechaza-
do. Esto es as, tanto si carece de todo
derecho, como si se beneficia de deter-
minados derechos que el poder poltico
144
del que est excluido le concede. Es
decir, el extranjero se piensa en trmi-
nos de poder poltico y de derechos le-
gales.
Esta situacin, que con multitud de
variantes se ha mantenido a lo largo de
la Historia, adquiere en la actualidad
toda su plenitud.
Ya Freud, haba advertido el miedo
a los otros, a los distintos, como un
mecanismo de defensa inconsciente al
que denomin inquietante extranje-
ra.
3
Por medio de este mecanismo, el
yo arcaico, narcisista, an no delimita-
do por el mundo exterior, proyecta fue-
ra de s lo que siente en su interior como
peligroso o desagradable para crear un
doble extranjero, inquietante, demo-
naco. De esta manera, la inquietante
extranjera sera un caso de angustia
en donde lo que angustia es algo repri-
mido que retorna.
Este retorno de lo reprimido bajo la
forma de angustia, de inquietante ex-
tranjera, aparece como una metfora
llevada al lmite del propio funciona-
miento psquico. Sabemos por Freud,
que el aparato psquico se construye me-
diante la represin, y de esta forma, el
constructor del otro, del extrao es la
propia represin y su permeabilidad.
La inquietante extranjera sera en-
tonces, la va a travs de la cual se in-
troduce el rechazo fascinado del otro
en un nosotros mismos, que se revela,
como un extrao pas de fronteras y de
alteridades construidas y derribadas sin
cesar. En el rechazo fascinado que sus-
cita en nosotros el extranjero existe una
parte de la inquietante extranjera en
el sentido de la despersonalizacin que
Freud descubri en ella y que se rela-
ciona con nuestros deseos y nuestros
miedos infantiles hacia el otro.
Propone Freud que no reifiquemos
al extranjero, que no lo fijemos en tan-
to que tal, para no fijarnos tampoco no-
sotros como tales. Es decir, descubrir
nuestra alteridad, puesto que es ella la
que hace frente a ese demonio, a esta
amenaza, a esta inquietud que engen-
dra la aparicin proyectiva del otro en
el seno de lo que mantenemos como
un nosotros propio y slido.
De este modo, reconocer nuestra
inquietante extranjera, significa recono-
cer que el extrao est en m, y que por
lo tanto, bajo esta mirada, todos somos
extranjeros.
Por su parte, Eric Landowski (1993)
tambin analiza la relacin entre el yo y
los otros, para resignificar el trmino
extranjero en las sociedades modernas.
Para este autor, el yo no tiene existen-
cia autnoma a priori, sino que se defi-
ne por su relacin frente al otro en tan-
to miembro de una comunidad.
Esta relacin de pertenencia a algu-
na unidad social englobante la fami-
lia, los amigos, el grupo de pertenencia
o de referencia- es la que le otorga el
sentido de identidad y por lo tanto des-
145
de all, establece relaciones de exterio-
ridad con lo distinto.
Landowski se plantea qu espacio
tiene ese otro en nuestro universo lxi-
co y nocional moderno, y afirma que
los trminos extranjero y marginal
comparten el rasgo semntico comn
de que caracterizan a un sujeto como
no perteneciente a cierta unidad social
que se toma como referencia. La cuali-
dad de extranjero se define por la con-
trariedad de sus atributos, es decir, que
se es o no se es extranjero, dependien-
do de la nacionalidad.
Pero el ser extranjero no necesaria-
mente se asocia con la marginalidad,
ya que sta se expresa no en trminos
opositivos, sino ms bien en trminos
de aproximacin, es decir, se es ms o
menos marginal, pero no se es ms o
menos extranjero. La marginalidad pue-
de ser experimentada por los mismos
que forman el entre s nosotros del
grupo de pertenencia.
La cualidad del extranjero, enton-
ces, se singulariza por una diferencia de
naturaleza que se establece sobre una
discontinuidad formulada desde un den-
tro del que no forma parte y un afuera
al que s pertenece. En cambio, el mar-
ginal, difiere del grupo de pertenencia
desde el interior, solo en trminos de
grado y segn la posicin que se le atri-
buya.
Ahora bien, qu ocurre cuando
ambas categoras aparecen juntas? Es
decir, el marginal que acaba siendo un
extranjero para su grupo de referencia
y lo que ms nos interesa, el extranjero
que termina siendo un marginal.
Landoswki afirma que ninguna de es-
tas dos figuras se pueden considerar
desde un punto de vista esttico, por-
que estn inmersas en una dinmica so-
cial con un alto grado de inestabilidad.
En efecto, esta dinmica depende tanto
de fuerzas econmicas como de muta-
ciones sociales o flujos demogrficos.
Pero existe otro tipo de dinmica que
es aquella que pone en juego las signi-
ficaciones que construyen los agentes
sociales con referencia al estado de las
cosas en que viven, y que se manifies-
tan a travs de los discursos que las
construyen y las transforman. De este
modo, ninguna de estas figuras en jue-
go son neutras en el plano de los afec-
tos, de la intersubjetividad y de las pa-
siones. Al contrario, son elementos de
clasificacin que se usan para drama-
tizar la semejanza, es decir, exaltar al
grupo de afinidad y de esta manera,
hacer surgir al desemejante y asignarle
su lugar.
Estas figuras de lo desemejante se
articulan mediante dos tipos de discur-
sos culturales. Los primeros son aque-
llos que dan testimonio de una posicin
interrogativa, reflexiva, tratan de pen-
sar la cuestin ms que dar respuestas
categricas, es decir, actualizan la cues-
tin como un problema a resolver. Los
146
otros estn marcados por un sello de
certeza que por el contrario, s ofrece
respuestas definitivas. Los marcos de
anlisis de estos ltimos discursos se ven
como indiscutibles, por eso, la cuestin
de la relacin con el otro, se ignora o se
intenta virtualizar.
Esta estrategia virtualizante tiene dos
variantes. Una de ellas implica la asimi-
lacin de ellos y otra su exclusin.
Con la asimilacin, lo que se pretende
es borrar las diferencias, producir una
fusin de identidades, aunque est cla-
ro que es el otro, el desemejante el que
debe volverse como nosotros. Estos dis-
cursos de asimilacin buscan de esta
manera abolir en el otro, lo que tiene de
singular, reducirlo para permitir su in-
tegracin.
En los discursos de exclusin, lo que
se postula es la imposibilidad de redu-
cir las diferencias, los otros son vistos
como demasiado diferentes, y por lo
tanto adquieren una entidad amenaza-
dora. Con esto, la exclusin busca en-
tonces deshacerse del diferente.
Pero junto a estos discursos sobre
el otro, que podramos denominar, de
posturas extremas, existen otros de ca-
rcter ms moderado que buscan
problematizar esta cuestin sin darla por
cerrada de manera dogmtica. A estos
discursos, Landowski los denomina
configuraciones actualizadoras, en
oposicin a las virtualizantes y tambin
contienen dos posiciones, la segrega-
cin, cuyo contrario es la asimilacin y
la admisin cuya oposicin es la exclu-
sin.
Bajo la forma de la segregacin, se
ubican aquellos dispositivos capaces de
aprehender al menos ciertos aspectos
del otro, o al menos de ver ciertos as-
pectos del mismo en el otro. Esto es,
porque el nosotros se compone de sufi-
cientes elementos heterogneos como
para poder definir a la alteridad de ma-
nera ms flexible.
En cuanto a los elementos de la ad-
misin, los dispositivos del discurso,
suponen que algo del otro, aunque sea
definido por su diferencia, debe ser re-
conocido y asociado al mismo. Esto
supone que para definir la identidad del
nosotros, es necesaria la presencia de
ellos, que tengan acceso al mundo del
entre s, pero en la medida en que asu-
man el papel o la funcin del extranje-
ro. De esta manera, el rgimen de se-
gregacin responde a una doble necesi-
dad: apartar de s a ese otro y al mismo
tiempo no excluirlo radicalmente. Mien-
tras, el rgimen de admisin propone
acoger al otro, admitirlo con lo bueno
que puede aportar aunque sin llegar a
asimilarlo, es decir, no dejar de reco-
nocerlo como diferente.
Diversidad cultural y dilogo
intercultural
Si aceptamos que la identidad nace
de la toma de conciencia de la diferen-
147
cia; entonces, estaremos de acuerdo que
una cultura no evoluciona si no es a tra-
vs de los contactos, es decir, que lo
intercultural es constitutivo de lo cultu-
ral. La constante interaccin entre las
culturas desemboca en la formacin de
culturas hbridas, mestizas, diversas,
pasando desde las metrpolis cosmo-
politas hasta los Estados pluriculturales.
Esta multiplicidad donde mejor se
expresa es en el fenmeno de la
multiculturalidad. Touraine (1998) dis-
tingue el multiculturalismo de aquellos
esfuerzos claustrofbicos que pretenden
construir ghettos o espacios homog-
neos, a partir de una diferenciacin que
se extiende de manera radial por la so-
ciedad. Este movimiento refuerza la
autoafirmacin de la identidad social
sobre la exclusin de la alteridad. Es el
campo de los fundamentalismos nacio-
nalistas y tnicos.
Para este autor, la tolerancia es la
respuesta ms evidente en la construc-
cin de una sociedad multicultural. Una
sociedad que se constituye en un espa-
cio social e individual a travs del cual
el sujeto puede integrarse desde las par-
ticularidades de su cultura. Pero para
producir una verdadera integracin se
deben desarrollar estrategias de inser-
cin en aquellas sociedades en donde
se manifiesta la multiplicidad cultural.
Touraine pone el acento en la cons-
truccin de un sistema que favorezca la
heterogeneidad y el dilogo cultural. Un
sistema que implica reconocer ciertos
universalismos, como por ejemplo la
democracia, y tambin ciertos
particularismos de orden cultural, como
la existencia de minoras. En este dise-
o poltico-cultural resulta fundamen-
tal el secularismo que asegure la sepa-
racin entre sociedad, cultura y Estado.
Para lograr estos fines como prime-
ra instancia se debe aceptar la diversi-
dad y luego inducir lneas programticas
que impidan el debilitamiento de los
movimientos culturales en un espacio
social secularizado. Es decir, programa-
ciones culturales que fortalezcan los
derechos civiles, sociales y culturales.
Esta accin sobre una sociedad
multicultural fortalece a las culturas
frente al Estado y a los intereses de los
diversos grupos. De esta manera, se ase-
gurara un espacio de apertura y de di-
logo entre culturas que contribuira a
construir la identidad de los sujetos den-
tro de una pluralidad cultural.
Por otro lado, la multiculturalidad
vivida como una amenaza social se iden-
tifica plenamente con el temor de cier-
tos particularismos, como los naciona-
lismos fundamentalistas. Consideremos
que muchos de estos fundamentalismos,
no son sino, una reaccin posible ante
un fenmeno que algunos sectores so-
ciales viven como otro elemento ame-
nazante: la globalizacin.
Renato Ortz (1996) afirma que la
148
globalizacin permite realizar la idea de
mundo-mundo. Una idea que posee
las siguientes caractersticas: la tecno-
loga permite la unificacin del espacio,
es decir la globalizacin de los lugares;
cada lugar revela el mundo, debido a
que los puntos de esta red tecnolgica
pueden intercomunicarse; de esta ma-
nera, el mundo se hace menor y ms
denso.
Bajo esta perspectiva, la
mundializacin sera un conjunto
extranacional de fenmenos sociales
especficos pero a la vez comunes a to-
das las sociedades. Es decir, que la cul-
tura mundial corresponde a una
territorializacin globalizada, aunque no
por ello, homognea.
Ahora bien, hablamos de una socie-
dad multicultural inserta en un mundo
globalizado, lugar de expresin de las
diversidades. Pero, qu implica este
concepto de la diversidad cultural?
Kymlicka (1996), afirma que hay dos
modelos de diversidad cultural. Uno, en
donde la diversidad surge de la incor-
poracin de las culturas que previamen-
te disfrutaban de autogobierno. Son las
minoras nacionales, y su caracterstica
distintiva es justamente el deseo de se-
guir siendo sociedades distintas de la
cultura mayoritaria de la cual forman
parte.
En el otro modelo, la diversidad cul-
tural surge de la inmigracin individual
y familiar. Estos inmigrantes constitu-
yen los diversos grupos tnicos. En es-
tos gr upos el deseo es,
mayoritariamente, integrarse a la socie-
dad de la que forman parte y que se les
acepte como miembros de pleno dere-
cho en ella. Es decir, en lugar de con-
formar ghettos, lo que buscan es que la
sociedad sea ms permeable a las dife-
rencias culturales.
Una sociedad demuestra su plurali-
dad cultural si acepta como inmigrantes
a un gran nmero de individuos y fami-
lias de otras culturas y les permite man-
tener algunas de sus particularidades
tnicas. Adems, las fronteras que se-
paran a los grupos culturales no son tan
rgidas e inamovibles como a priori
parecen. Por el contrario, son cambian-
tes e imprecisas. Los rasgos y las creen-
cias culturales de una sociedad van re-
novndose continuamente y los indivi-
duos o los grupos sociales los crean, se
los apropian o los abandonan.
Y por otro lado, los grupos cultura-
les tambin son menos homogneos de
lo que se cree, sobre todo, teniendo en
cuenta que las normas culturales no son
aceptadas del mismo modo por todos
los integrantes de un grupo. A esto de-
bemos sumarle la existencia, a menudo,
de rasgos similares entre individuos de
grupos culturales distintos, ms carac-
tersticas y actitudes de comportamien-
to idnticos como resultado de la in-
mersin en una cultura globalizada.
Muchas veces, el resultado es que los
149
parecidos culturales son tan significati-
vos como las diferencias. Lo que nos
lleva a plantear el tema de la integra-
cin. Para Todorov (1988), hace falta
que haya integracin para poder hablar
de una cultura compleja, como es una
sociedad mul-ticultural. Desde este pun-
to de vista, la cultura integrante y por lo
tanto dominante, sin dejar de mantener
su identidad, debera enriquecerse por
las aportaciones de la cultura integrada
y descubrir en ella una va de expan-
sin.
Ahora bien, debe quedar claro que
integracin no significa uniformidad
cultural, sino que al contrario, esta inte-
gracin se debe realizar a partir de la
idea de la heterogeneidad. Una idea que
tampoco quiere decir que se deba ne-
gar la identidad o las races culturales
de las sociedades de acogida, es de-
cir, perder la identidad, simplemente
significa reconocer que la heterogenei-
dad se compone de muchas identida-
des que interactan, producen intercam-
bios, se nutren mutuamente y disponen
de un estatuto igualitario de intercam-
bio.
Bibliografa
Aug, Marc (1994) El sentido de los otros,
Barcelona, Paidos.
Garca Canclini, Nstor (1997), Imagina-
rios urbanos, Buenos Aires, Eudeba.
Gilroy, Paul (1998), Los estudios culturales
britnicos y las trampas de la identidad en
CURRAN, J., MORLEY, D.,
WALKERDINE, V., comp.., Estudios cul-
turales y comunicacin. Anlisis, produccin
y consumo cultural de las polticas de identi-
dad y posmodernismo, Barcelona, Paidos.
Kristeva Julia (1991), Extranjeros para noso-
tros mismos, Barcelona, Plaza y Jans.
Kimlicka, Will (1996), Ciudadana
multicultural, Barcelona, Paidos.
Landowsky Eric (1993), Ellos y nosotros:
notas para una aproximacin semitica a al-
gunas figuras de la alteridad social en Re-
vista de Occidente N 140, enero 1993, Fun-
dacin Ortega y Gasset, Institut Franais de
Madrid.
Mela, Antonio, Antonio (1989), Ciudad,
comunicacin, formas de racionalidad en
revista Dilogos N 23, pp. 11-16, Lima,
FELAFACS.
Ortiz, Renato (1996), Uma cultura interna-
cional-popular en Mundializaao e cultura,
Sao Paulo, Editora Brasiliense.
Taylor, Charles (1993), El multiculturalismo
y la poltica de reconocimiento, Mxico,
Fondo de Cultura Econmica.
hompson J. (1998), Los media y la moderni-
dad. Una teora de los medios de comunica-
cin, Barcelona, Paidos.
Todorov, Tzvetan (1988), Cruce de culturas
150
y mestizaje cultural, Barcelona, Ediciones
Jcar.
Touraine, Alain (1998), Qu es una so-
ciedad multicultural?: falsos y verdaderos
problemas en Claves de Razn Prctica,
N 56.
Notas
1
Segn Lerner, las sociedades modernas
estn modeladas por las sociedades occi-
dentales desarrolladas y son el resultado de
una transicin desde las sociedades tradi-
cionales. Estas ltimas se caracterizaran
por estar fragmentadas en comunidades ais-
ladas unas de otras y en las que el parentes-
co juega un papel dominante. En estas so-
ciedades, el horizonte de las personas se
halla limitado por la localidad y sus
interacciones con otros restringidas a las
personas conocidas que comparten su en-
torno inmediato. Los miembros de las so-
ciedades tradicionales no se preocupan por
las cuestiones que no estn directamente
relacionadas a su vida cotidiana, en cam-
bio, los que pertenecen a sociedades mo-
dernas, se caracterizan por su alto grado de
flexibilidad y movilidad. (Daniel Lerner, The
passing of traditional Society, 1958).
2
Citado por Pierre Taguieff en el peridi-
co LOpini Socialista, 1989
3
Sigmund Freud , LInquitante tranget
et autres essais, Gallimard, 1985.
También podría gustarte
- Grimson Alejandro Interculturalidad y Comunicaci NDocumento71 páginasGrimson Alejandro Interculturalidad y Comunicaci NJose OlarteAún no hay calificaciones
- Los límites de la cultura: Crítica de las teorías de la identidadDe EverandLos límites de la cultura: Crítica de las teorías de la identidadAún no hay calificaciones
- Planes Semanales Lengua y Literatura 8voDocumento25 páginasPlanes Semanales Lengua y Literatura 8voHenry Gkfjsoidfosifosjfokj100% (2)
- Actividad 3Documento2 páginasActividad 3Deny Zamora Lugo67% (3)
- DA SILVA: III Teorías Post Criticas Del CurriculumDocumento12 páginasDA SILVA: III Teorías Post Criticas Del CurriculumTina100% (1)
- Carmen - Aranguren - Ciudadnia Intercultural Enseñanza de La Historia y Exclusion SocialDocumento9 páginasCarmen - Aranguren - Ciudadnia Intercultural Enseñanza de La Historia y Exclusion SocialjmquishpeAún no hay calificaciones
- Inmigrantes Imprescindibles para Economías de TransiciónDocumento4 páginasInmigrantes Imprescindibles para Economías de TransiciónCaterina Cevallos BrenesAún no hay calificaciones
- Ficha de Trabajo Semana 01.01Documento8 páginasFicha de Trabajo Semana 01.01ThorAún no hay calificaciones
- Ana Maria Gorosito Kramer Identidad Cultura y NacionalidadDocumento3 páginasAna Maria Gorosito Kramer Identidad Cultura y NacionalidadJose TabrajAún no hay calificaciones
- 02 CauneDocumento13 páginas02 CauneJohann Sebastian MastropianoAún no hay calificaciones
- Dialnet LaInfluenciaDeLaCulturaYLasIdentidadesEnLasRelacio 2777529 PDFDocumento16 páginasDialnet LaInfluenciaDeLaCulturaYLasIdentidadesEnLasRelacio 2777529 PDFwilliamlopez2014Aún no hay calificaciones
- Bartolomé Pina y Cabrera Rodríguez - 2003 - Sociedad Multicultural y Ciudadanía Hacia Una SocDocumento24 páginasBartolomé Pina y Cabrera Rodríguez - 2003 - Sociedad Multicultural y Ciudadanía Hacia Una SocSpartakkuAún no hay calificaciones
- L. 9 - Resumen y ComentarioDocumento3 páginasL. 9 - Resumen y ComentarioJimena VillarrealAún no hay calificaciones
- 03 "DE LA ALDEA GLOBAL AL CONVENTILLO GLOBAL" - FordDocumento6 páginas03 "DE LA ALDEA GLOBAL AL CONVENTILLO GLOBAL" - FordSolAún no hay calificaciones
- Repensar La Identidad... ResumenDocumento4 páginasRepensar La Identidad... ResumenCarina GomezAún no hay calificaciones
- Comunicación y Procesos SocioculturalesDocumento11 páginasComunicación y Procesos SocioculturalesProf. MarraAún no hay calificaciones
- Multiculturalidad y GlobalizaciónDocumento4 páginasMulticulturalidad y Globalizaciónlota82Aún no hay calificaciones
- Grimson 2000 Interculturalidad y ComunicacionDocumento70 páginasGrimson 2000 Interculturalidad y ComunicacionpanchamarAún no hay calificaciones
- La Migración Genesis de La Sociedad MulticulturalDocumento10 páginasLa Migración Genesis de La Sociedad MulticulturalJessica RicoAún no hay calificaciones
- Sociedades Multiculturales y Fenómeno MigratorioDocumento3 páginasSociedades Multiculturales y Fenómeno MigratorioIsmerai Ortega FranciscoAún no hay calificaciones
- Barbero - Globalizacion Desde La CulturaDocumento4 páginasBarbero - Globalizacion Desde La CulturaLeoLoréficeAún no hay calificaciones
- Aura Marina Arriola Identidad y Racismo en Este Fin de SigloDocumento143 páginasAura Marina Arriola Identidad y Racismo en Este Fin de SigloCANDELA COSTA MORENOAún no hay calificaciones
- Belen 3Documento6 páginasBelen 3EmiilyMoraAún no hay calificaciones
- La Interculturalidad Una Propuesta PolemicaDocumento8 páginasLa Interculturalidad Una Propuesta PolemicaRicardo Vargas MacedoAún no hay calificaciones
- Alderoqui CiudadDocumento24 páginasAlderoqui CiudadCecilia PeckaitisAún no hay calificaciones
- 2003 La Construcción de La Identidad Urbana La Experiencia de La Pérdida Como Evidencia SocialDocumento11 páginas2003 La Construcción de La Identidad Urbana La Experiencia de La Pérdida Como Evidencia SocialAlicia GonzalezAún no hay calificaciones
- La Ciudad y Sus Signos (Resumen)Documento3 páginasLa Ciudad y Sus Signos (Resumen)Mario GomezAún no hay calificaciones
- 1.3 Enfoques Emergentes Sobre El Concepto de CiudadaníaDocumento12 páginas1.3 Enfoques Emergentes Sobre El Concepto de CiudadaníaPatricio Zamora NaviaAún no hay calificaciones
- Cholificación, Cultura Chicha y AchoramientoDocumento1 páginaCholificación, Cultura Chicha y AchoramientoJuanCarlosCQAún no hay calificaciones
- Ensayo Universidad e InterculturalidadDocumento12 páginasEnsayo Universidad e InterculturalidadJose Piley Piley100% (1)
- La Comunicación Alternativa - Memoria, Territorio y Política en Los Sectores PopularesDocumento15 páginasLa Comunicación Alternativa - Memoria, Territorio y Política en Los Sectores PopularesJosé Javier LeónAún no hay calificaciones
- Endo CulturaDocumento14 páginasEndo CulturaJosé De Guardia de PontéAún no hay calificaciones
- Comunicación y Cultura en El Siglo XXI o La Era Del Acceso: Fabrizio Volpe PrignanoDocumento12 páginasComunicación y Cultura en El Siglo XXI o La Era Del Acceso: Fabrizio Volpe PrignanoSol IpanaqueAún no hay calificaciones
- Ciudad e Interculturalidad - José Ignacio Lopez Soria PDFDocumento4 páginasCiudad e Interculturalidad - José Ignacio Lopez Soria PDFCarlos J. ElgueraAún no hay calificaciones
- La Interculruralidad Michel FoucaultDocumento15 páginasLa Interculruralidad Michel FoucaultFa AravenaAún no hay calificaciones
- Althabe - Construcc Del ExtranjeroDocumento6 páginasAlthabe - Construcc Del Extranjerolaulopez520Aún no hay calificaciones
- Binder 1Documento67 páginasBinder 1Noe PantaAún no hay calificaciones
- La Otra Piel de La Cultura PDFDocumento32 páginasLa Otra Piel de La Cultura PDFClaudia Yupanqui VillegasAún no hay calificaciones
- El Desafío MestizoDocumento4 páginasEl Desafío MestizoSantiagoAún no hay calificaciones
- Identidad Como Fenomeno CulturalDocumento18 páginasIdentidad Como Fenomeno CulturalAdrianGilRojanoAún no hay calificaciones
- 1.3 Enfoques Emergentes Sobre El Concepto de Ciudadanía (Lectura Estudiantes)Documento8 páginas1.3 Enfoques Emergentes Sobre El Concepto de Ciudadanía (Lectura Estudiantes)Pamela GodoyAún no hay calificaciones
- 1.3 Enfoques Emergentes Sobre El Concepto de Ciudadanía-3-11Documento9 páginas1.3 Enfoques Emergentes Sobre El Concepto de Ciudadanía-3-11Alex FelipeAún no hay calificaciones
- Ciudadanías e Identidades InterculturalesDocumento3 páginasCiudadanías e Identidades InterculturalesdianaAún no hay calificaciones
- Identidad, Tecnicidad, AlteridadDocumento13 páginasIdentidad, Tecnicidad, AlteridadsofimarubeAún no hay calificaciones
- ART - Reguillo - Ciudad y ComunicacionDocumento10 páginasART - Reguillo - Ciudad y ComunicacionJess FreudweilerAún no hay calificaciones
- Semana 8Documento7 páginasSemana 8t1453800321Aún no hay calificaciones
- Metropolitanismo, Globalización yDocumento27 páginasMetropolitanismo, Globalización ymigraradioAún no hay calificaciones
- El Pasado de MexicoDocumento7 páginasEl Pasado de MexicoElpapi Rico8Aún no hay calificaciones
- Interculturalidad y CiudadaniaDocumento2 páginasInterculturalidad y CiudadaniaSandra Johana Oliveros RodriguezAún no hay calificaciones
- Ciudad Reten: Es Un Concepto Del Que No Encontré Nada, Pero Me Imagino Que Tiene Un Poco La Idea de La Ciudad CautivaDocumento8 páginasCiudad Reten: Es Un Concepto Del Que No Encontré Nada, Pero Me Imagino Que Tiene Un Poco La Idea de La Ciudad CautivaFernando AbadAún no hay calificaciones
- Entrevista A Gerardo Covarrubias - Ana Cecilia Lopez Olvera PDFDocumento5 páginasEntrevista A Gerardo Covarrubias - Ana Cecilia Lopez Olvera PDFCecilia Pérez HerreraAún no hay calificaciones
- La Ontologia de La IdentidadDocumento5 páginasLa Ontologia de La IdentidadpriscyllafrancoAún no hay calificaciones
- Superar La Exclusión, Conquistar La Equidad - Reformas, Políticas y Capacidades en El Ámbito SocialDocumento14 páginasSuperar La Exclusión, Conquistar La Equidad - Reformas, Políticas y Capacidades en El Ámbito SocialnuqapuniAún no hay calificaciones
- Identidad CulturalDocumento5 páginasIdentidad CulturalAmy LeeAún no hay calificaciones
- Rodríguez J-El Reconocimiento de La Diferencia Como Mecanismo de Marginación SocialDocumento18 páginasRodríguez J-El Reconocimiento de La Diferencia Como Mecanismo de Marginación SocialAnonymous 10rgumAún no hay calificaciones
- Agrupamientos JuvenilesDocumento3 páginasAgrupamientos Juvenilescitlali hernandezAún no hay calificaciones
- Identidad y Fronteras Urbanas (F. Márquez)Documento17 páginasIdentidad y Fronteras Urbanas (F. Márquez)Marcela González RíosAún no hay calificaciones
- Delgado MulticulturalismoDocumento14 páginasDelgado MulticulturalismoMaría Jesús ContadorAún no hay calificaciones
- Ciudadanía, multiculturalidad e inmigraciónDe EverandCiudadanía, multiculturalidad e inmigraciónAún no hay calificaciones
- El azar de las fronteras: Políticas migratorias, justicia y ciudadaníaDe EverandEl azar de las fronteras: Políticas migratorias, justicia y ciudadaníaAún no hay calificaciones
- Ciudad de México. Miradas, experiencias y posibilidadesDe EverandCiudad de México. Miradas, experiencias y posibilidadesAún no hay calificaciones
- Entre el azadón y el smartphone: Jóvenes de zona rural que transitan la diferencia, la identidad y las autoridades de las políticas culturalesDe EverandEntre el azadón y el smartphone: Jóvenes de zona rural que transitan la diferencia, la identidad y las autoridades de las políticas culturalesAún no hay calificaciones
- Gimeno Sacristan - Curriculum y Diversidad CulturalDocumento18 páginasGimeno Sacristan - Curriculum y Diversidad CulturalPriscila SchunckAún no hay calificaciones
- Polis Latinoamerica PDFDocumento19 páginasPolis Latinoamerica PDFVergara GuillermoAún no hay calificaciones
- Diapos Miguel EstadoDocumento23 páginasDiapos Miguel Estadomiguel angel quispe coilaAún no hay calificaciones
- UNIDAD II Terapia de GrupoDocumento13 páginasUNIDAD II Terapia de GrupoMayelin Doleo Cabrera0% (1)
- Tapia, Luis 2007 "Una Reflexión Sobre La Idea de Estado Plurinacional"Documento18 páginasTapia, Luis 2007 "Una Reflexión Sobre La Idea de Estado Plurinacional"Fernando ArenasAún no hay calificaciones
- CNB Tercero Básico - Comunicación y Lenguaje - 08 - 11-2010Documento177 páginasCNB Tercero Básico - Comunicación y Lenguaje - 08 - 11-2010Herberth Sacul SaquijAún no hay calificaciones
- Los Medios Jurisdiccionales de Solución de Las Controversias Internacionales. Avances y Nuevos RetosDocumento8 páginasLos Medios Jurisdiccionales de Solución de Las Controversias Internacionales. Avances y Nuevos RetosalegremoralesluceroAún no hay calificaciones
- Examen Final Pueblos Indigenas CuestionarioDocumento5 páginasExamen Final Pueblos Indigenas CuestionarioEduardo GonzalezAún no hay calificaciones
- Area de Arte y Cultura - Estandares DesempeñosDocumento15 páginasArea de Arte y Cultura - Estandares Desempeñosmarco ito100% (9)
- Contenidos Generale Lenguajes 3 GradosDocumento11 páginasContenidos Generale Lenguajes 3 GradosRous AntoninoAún no hay calificaciones
- Ensayo 1 Realidad NacionalDocumento2 páginasEnsayo 1 Realidad NacionalAlexaaAún no hay calificaciones
- 10 Recuperación TERRITO 3PDocumento6 páginas10 Recuperación TERRITO 3PKlan RealAún no hay calificaciones
- Unidad 2Documento32 páginasUnidad 2Daniel CoralAún no hay calificaciones
- PagliaDocumento8 páginasPagliapietraloreAún no hay calificaciones
- Mallas de Aprendizaje de 10 SocialesDocumento14 páginasMallas de Aprendizaje de 10 SocialestamaracasAún no hay calificaciones
- Familias MixtasDocumento10 páginasFamilias MixtasLueukz .AAún no hay calificaciones
- Plan de CCSS3 Multigrado 3° y 4°Documento2 páginasPlan de CCSS3 Multigrado 3° y 4°Carlos PerezAún no hay calificaciones
- 2.-Guía Inglés #1 Diego AnguloDocumento7 páginas2.-Guía Inglés #1 Diego AnguloKary MAún no hay calificaciones
- Hilario Chi Canul - Aqui - Hablo - Maya - Pero - Alli - Debo - Hablar - EspañolDocumento14 páginasHilario Chi Canul - Aqui - Hablo - Maya - Pero - Alli - Debo - Hablar - EspañolMicaela LorenzottiAún no hay calificaciones
- Genealogia de La InterculturalidadDocumento37 páginasGenealogia de La InterculturalidadeliseomichelAún no hay calificaciones
- Historia AfroDocumento8 páginasHistoria Afrotheelegance321Aún no hay calificaciones
- Guía 4 Somos Un País PlurietnicoDocumento4 páginasGuía 4 Somos Un País PlurietnicoKeyly Cuadros100% (1)
- Semana 7Documento20 páginasSemana 7skull DeathAún no hay calificaciones
- Temas Pluriculturalidad Multiculturalidad InterculturalidadDocumento2 páginasTemas Pluriculturalidad Multiculturalidad InterculturalidadYerdel Angel Zanabria CamayoAún no hay calificaciones
- Revista APORTES N4Documento58 páginasRevista APORTES N4Karito VeAún no hay calificaciones
- Examen Final de Antropologia y EducacionDocumento3 páginasExamen Final de Antropologia y EducacionReyna Yisabell Pinco ParedesAún no hay calificaciones
- El Estado PlurinacionalDocumento30 páginasEl Estado PlurinacionalJiovanny SamanamudAún no hay calificaciones