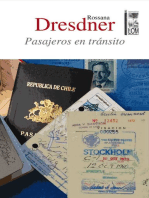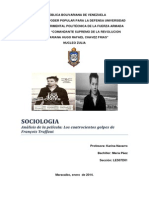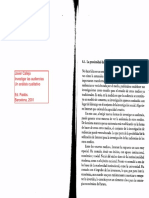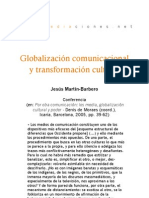Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Los Ejercicios Del Ver Introduccion Hegemonia Visual y Ficcion Televisiva PDF
Los Ejercicios Del Ver Introduccion Hegemonia Visual y Ficcion Televisiva PDF
Cargado por
Path Molina CaicedoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Los Ejercicios Del Ver Introduccion Hegemonia Visual y Ficcion Televisiva PDF
Los Ejercicios Del Ver Introduccion Hegemonia Visual y Ficcion Televisiva PDF
Cargado por
Path Molina CaicedoCopyright:
Formatos disponibles
w w w . m e d i a c i o n e s .
n e t
Los ejercicios del ver
Hegemona visual y
ficcin televisiva
Jess Martn-Barbero y Germn Rey
Introduccin
(Gedisa, Barcelona, 1999)
En la simbolizacin y la ritualizacin del lazo social se
entretejen los flujos y redes comunicacionales de
manera cada da ms densa, lo que produce un des-
ordenamiento cultural. La televisin emerge como un
escenario cotidiano que representa lo social y constituye
imaginarios colectivos al escenificar los desencantos,
deseos y esperanzas en los que mucha gente se
reconoce. Los autores escogen la telenovela, el principal
producto cultural latinoamericano destinado al gran
pblico, para mostrar en su itinerario histrico y su
conformacin como gnero las conexiones entre
memoria y relato, el entrecruzamiento de las
tradiciones, los cambios polticos del continente, las
articulaciones entre lo nacional y la cultura mundial.
Este gnero ejemplifica los des-centramientos y las
conmociones sociales, culturales y polticas en un mundo
donde fluyen persistentemente las imgenes.
Los ejercicios del ver. Introduccin.
2
Los cuerpos se mueven todos al mismo vaivn, los rostros
llevan todos la misma mscara y las voces producen el
mismo grito. Al ver en todas las caras la imagen del deseo
y al or de todas las bocas la prueba de su certeza, cada
uno se siente unido, sin resistencia posible, a la convic-
cin comn. La creencia se impone porque la sociedad
gesticula, y sta gesticula debido a la creencia.
Marcel Mauss
La palabra se torna, cada vez ms, en leyenda de la ima-
gen. Regresamos a una disposicin de los espacios de
sentido en que los elementos imagticos ocupan una
porcin creciente en todo. Pero lo que sucede ahora es al-
go nuevo: una violencia deliberada toca los lazos
primarios de la identidad y de la cohesin social produci-
dos por una lengua comn.
George Steiner
Desde el principio la imagen fue a la vez medio de expre-
sin, de comunicacin y tambin de adivinacin e inicia-
cin, de encantamiento y curacin. Ms orgnica que el
lenguaje, la imaginera procede de otro elemento csmico
cuya misma alteridad es fascinante
1
. De ah su condena
platnica al mundo del engao, su reclusin-confinamiento
en el campo del arte, y su asimilacin a instrumento de
manipuladora persuasin religiosa, ideolgica, de suced-
neo, simulacro o maleficio. Incluso su sentido esttico est
con frecuencia impregnado de residuos mgicos o amena-
zado de travestismos del poder poltico o mercantil. Frente
1
R. Debray, Vida y muerte de la imagen, Paids, Barcelona, 1992, p. 53.
www.mediaciones.net
3
a toda esa larga y pesada carga de sospechas y descalifica-
ciones se abre paso una mirada nueva que, de un lado, des-
cubre la envergadura actual de las hibridaciones entre visuali-
dad y tecnicidad y, de otro, rescata las imagineras como
lugar de una estratgica batalla cultural.
Confundido por unos con las identificaciones primarias y
las proyecciones irracionales, y por otros con las manipula-
ciones consumistas o el simulacro poltico, el actual rgi-
men de la visualidad se halla an socialmente dicotomizado
entre el universo de lo sublime y el del espectculo-
divertimento.
2
Pero en los ltimos aos la iconografa, la
semitica y el psicoanlisis han ido reubicando la imagen
en la complejidad de sus oficios y lenguajes, pues en la
experiencia social que ella introduce emerge la relacin
constitutiva de las mediaciones tecnolgicas con los cam-
bios en la discursividad, sus nuevas competencias de
lenguaje: desde los trazos mgico-geomtricos del homo
pictor, al sensorium laico que revela el grabado o la fotogra-
fa, y los relatos inaugurados por el cine y el vdeo.
3
Lo que
sale a flote en ese recorrido no son slo las complejidades
de lenguajes y escrituras de la imagen, las imagineras y los
imaginarios, sino tambin su desgaste, el vaciado de sentido
que sufre la imagen sometida a la lgica de la mercanca: la
insignificancia corroyendo el campo mismo de las imgenes
del arte, al mismo tiempo que se produce una estetizacin
banalizada de la vida toda; la proliferacin de imgenes en
las que, como ha dicho Baudrillard, no hay nada que ver.
Importa igualmente el ocultamiento de lo real producido
2
Una de las expresiones ms radicales de esa dicotoma en N. Postman,
Divertirse hasta morir, Ediciones de la Tempestad, Barcelona, 1991.
3
Una esplndida panormica de estas transformaciones en R. Gubern,
La mirada opulenta, Gustavo Gili, Barcelona, 1987. Complementaria de
este panorama hay una obra que recoge la formacin de la visin
moderna de la imagen: D.M. Levin (comp.), Modernity and the Hegemony
of Vision, University of California Press, Los ngeles, 1993.
Los ejercicios del ver. Introduccin.
4
por el discurso audiovisual de la informacin, en el que la
sustitucin de la cifra simblica, anudadora del pasado y el
presente, por la fragmentacin que exige el espectculo,
transforma el deseo de saber en mera pulsin de ver. Por su
parte el primado del objeto sobre el sujeto hace de la ima-
gen, protagonista del discurso publicitario, una estrategia de
seduccin y obscenidad, de puesta en escena de una libera-
cin perversa del deseo cuyo otro no es ms que el simulacro
fetichista de un sujeto devenido l mismo objeto.
De lo que trata este libro es de los avatares culturales, po-
lticos y narrativos del audiovisual, y especialmente de la
televisin. Primer movimiento: la hegemona audiovisual
entre otros procesos de fin de siglo est des-ubicando el
oficio, y la autoridad, de los intelectuales e introduciendo
en el mundo de la cultura occidental un agrio sabor a deca-
dencia inatajable, producida por el des-orden que padecen
las autoras y las jerarquas. En Amrica Latina la hegemo-
na audiovisual des-cubre, pone al descubierto, las contra-
dicciones de una modernidad otra, esa a la que acceden y de
la que se apropian las mayoras sin dejar su cultura oral,
mestizndola con las imagineras de la visualidad electrni-
ca. Segundo movimiento: ms que una enfermedad de la
poltica, la massmediacin televisiva apunta en direccin a
la crisis de la representacin y a las transformaciones que
atraviesa la identidad de los medios. Y ello por el estallido que
vive el espacio audiovisual en sus oficios y alianzas, en sus
estructuras de propiedad y gestin, y en las reconfiguracio-
nes del discurso televisivo; pero especialmente por el
adensamiento de las mediaciones de la sensibilidad y la
teatralidad de la poltica a la vez espacio de simulacin y
de reconocimiento social, del hacerse socialmente visible
tanto la corrupcin como su fiscalizacin y denuncia, tanto
los dolorosos avatares de la guerra como las luchas por la
paz. Tercer movimiento: el de las narraciones televisivas
que encarnan la inextricable trabazn de las memorias y los
www.mediaciones.net
5
imaginarios; la geografa sentimental que del bolero y el
tango reencarn en la radionovela, el melodrama cinemato-
grfico y finalmente en la telenovela. Movimiento que
incluye todo lo que ah circula de experiencia del mercado
en renovar el desgaste narrativo juntando el contar cuentos
con el saber hacer cuentas, pero tambin con la lucha de los
pueblos sur por entrar a contar en las decisiones que los afec-
tan, esto es por el derecho a contar sus historias, y des-
cubrir/recrear en ellas en los relatos que la hacen local y
mundialmente reconocible su identidad plural.
De la secuencia de movimientos que aqu se despliegan
no podemos salir sin reencontrarnos con el motivo (en jerga
musical) que los sostiene y enlaza, pues el des-ordenamiento
cultural que atravesamos se debe en gran medida al entrela-
zamiento cada da ms denso de los modos de simbo-
lizacin y ritualizacin del lazo social con los modos de
operar de los flujos audiovisuales y las redes comunicacio-
nales. El estallido de las fronteras espaciales y temporales
que ellos introducen en el campo cultural des-localizan los
saberes des-legitimando las fronteras entre razn e imagina-
cin, saber e informacin, naturaleza y artificio, ciencia y
arte, saber experto y experiencia profana. Lo que modifica
tanto el estatuto epistemolgico como institucional de las
condiciones de saber y de las figuras de razn en su conexin
con las nuevas formas del sentir y las nuevas figuras de la
socialidad. Estos desplazamientos y conexiones empezaron
a hacerse poltica y culturalmente visibles en los movimientos
del 68 desde Pars a Berkeley pasando por Ciudad de Mxi-
co. Entre lo que dicen los graffitis Hay que explorar
sistemticamente el azar, La ortografa es una mandari-
na, La poesa est en la calle, La inteligencia camina
ms pero el corazn va ms lejos y lo que cantan Los
Beatles necesidad de liberar los sentidos, de explorar el
sentir, de hacer estallar el sentido; entre la revuelta de los
estudiantes y la confusin de los profesores, y en la revoltu-
Los ejercicios del ver. Introduccin.
6
ra que esos aos producen entre libros, sonidos e imgenes,
emerge un des-orden cultural que cuestiona las invisibles for-
mas del poder que se alojan en los modos del saber y del
ver, al tiempo que alumbra unos saberes-mosaico, hechos
de objetos mviles, nmadas, de fronteras difusas, de inter-
textualidades y bricolages.
Si ya no se escribe ni se lee como antes, es porque tampo-
co se puede ver ni expresar como antes: Es toda la
axiologa de los lugares y las funciones de las prcticas
culturales de memoria, de saber, de imaginario y creacin la
que hoy conoce una seria reconstitucin.
4
La visualidad
electrnica ha entrado a formar parte constitutiva de la
visibilidad cultural, esa que, segn A. Renaud, es a la vez
entorno tecnolgico y nuevo imaginario capaz de hablar
culturalmente: de abrir nuevos espacios y tiempos para una nueva
era de lo sensible.
4
A. Renaud, Videoculturas de fin de siglo, Ctedra, Madrid, 1990, p. 17.
También podría gustarte
- Charles Peirce - SignoDocumento18 páginasCharles Peirce - SignomartinAún no hay calificaciones
- Sistema InquisitivoDocumento12 páginasSistema InquisitivoRocio Styles100% (1)
- Autopsia Del Turismo 1ra ParteDocumento144 páginasAutopsia Del Turismo 1ra PartepavelbtAún no hay calificaciones
- Cine y Política: Susana SelDocumento205 páginasCine y Política: Susana Selnu_01001110Aún no hay calificaciones
- Oficio de Cartógrafo - Introducción: Aventuras de Un Cartógrafo MestizoDocumento32 páginasOficio de Cartógrafo - Introducción: Aventuras de Un Cartógrafo MestizoJesús Martín Barbero100% (6)
- Georges Balandier El Poder en Escenas de La Representacion Del Poder Al Poder de La RepresentacionDocumento187 páginasGeorges Balandier El Poder en Escenas de La Representacion Del Poder Al Poder de La RepresentacionAngel ManikomioAún no hay calificaciones
- Segurola Martinez Arkaitz AI04 Tarea4.2Documento3 páginasSegurola Martinez Arkaitz AI04 Tarea4.2Arkaitz Segurola Martinez100% (2)
- Stuar Hall. Capítulo IV.Documento43 páginasStuar Hall. Capítulo IV.Ramiro BalderramaAún no hay calificaciones
- Paul Ricoeur: La Memoria y Promesa (Reseña)Documento9 páginasPaul Ricoeur: La Memoria y Promesa (Reseña)Jesús Martín Barbero100% (2)
- Razón y Pasión en La Prensa Popular (Prólogo)Documento5 páginasRazón y Pasión en La Prensa Popular (Prólogo)Jesús Martín Barbero100% (1)
- Representaciones Culturales y Prácticas SignificantesDocumento3 páginasRepresentaciones Culturales y Prácticas Significantesmanuela duran fernandez100% (1)
- Nadine Haas - Ficciones Que Duelen PDFDocumento13 páginasNadine Haas - Ficciones Que Duelen PDFFernanda Alves100% (1)
- Comunicación Masiva: Discurso Y... - Parte IDocumento44 páginasComunicación Masiva: Discurso Y... - Parte IJesús Martín Barbero83% (6)
- Comunicación Masiva: Discurso Y... - Parte IIDocumento132 páginasComunicación Masiva: Discurso Y... - Parte IIJesús Martín Barbero100% (1)
- Stuart Hall Identidad Cultural y D&poraDocumento16 páginasStuart Hall Identidad Cultural y D&poraar22arAún no hay calificaciones
- (GUARDIOLA SEIRUOLO) en Busca de Una Confluencia Interdisciplinar 2018 PDFDocumento66 páginas(GUARDIOLA SEIRUOLO) en Busca de Una Confluencia Interdisciplinar 2018 PDFPabloAún no hay calificaciones
- Stuart Hall Sin Garantias, Trayectorias y Problemas de Los Estudios Culturales PDFDocumento64 páginasStuart Hall Sin Garantias, Trayectorias y Problemas de Los Estudios Culturales PDFAndrea PinedoAún no hay calificaciones
- Garcia Canclini Cultura y Sociedad Una IntroduccionDocumento32 páginasGarcia Canclini Cultura y Sociedad Una IntroduccionAgustín MarréAún no hay calificaciones
- Ideas para Postergar El Fin Del MundoDocumento18 páginasIdeas para Postergar El Fin Del MundoCoquetteAún no hay calificaciones
- Arfuch, Leonor. Problemáticas de IdentidadDocumento14 páginasArfuch, Leonor. Problemáticas de IdentidadFermín Martínez Ramírez100% (1)
- Desubicaciones de Lo Popular - Conversación de Martín-Barbero Con H. HerlinghausDocumento21 páginasDesubicaciones de Lo Popular - Conversación de Martín-Barbero Con H. HerlinghausJesús Martín BarberoAún no hay calificaciones
- Desubicaciones de Lo Popular - Conversación de Martín-Barbero Con H. HerlinghausDocumento21 páginasDesubicaciones de Lo Popular - Conversación de Martín-Barbero Con H. HerlinghausJesús Martín BarberoAún no hay calificaciones
- Lo Que Queremos Es Que Nos Deseen SOLANA MarielaDocumento12 páginasLo Que Queremos Es Que Nos Deseen SOLANA MarielaMariela SolanaAún no hay calificaciones
- Geografías Liminales en Las Performances y El Teatro Latinoamericano (Autoguardado)Documento29 páginasGeografías Liminales en Las Performances y El Teatro Latinoamericano (Autoguardado)Luvel García LeyvaAún no hay calificaciones
- Monografia CompletaDocumento37 páginasMonografia CompletaIenyzhitha Yudhy Ataucusi100% (1)
- Bourdieu - P - El Mercado de Los Bienes SimbólicosDocumento11 páginasBourdieu - P - El Mercado de Los Bienes SimbólicosIván Lucas100% (1)
- Nosotros Que Habíamos Hecho Estudios Culturales Mucho Antes de Que Esta Etiqueta Apareciera - EntrevistaDocumento12 páginasNosotros Que Habíamos Hecho Estudios Culturales Mucho Antes de Que Esta Etiqueta Apareciera - EntrevistaJesús Martín Barbero100% (2)
- ¿Una Entrevista? No, Gracias.Documento2 páginas¿Una Entrevista? No, Gracias.Carlos Rosales DozsaAún no hay calificaciones
- No Hay Posibilidad de Ser Fiel A La Identidad Sin Transformarla (Entrevista)Documento17 páginasNo Hay Posibilidad de Ser Fiel A La Identidad Sin Transformarla (Entrevista)Jesús Martín Barbero100% (1)
- Semioticas de La Vida Cotidiana PDFDocumento36 páginasSemioticas de La Vida Cotidiana PDFHein MheinkAún no hay calificaciones
- Curso - Telenovela y Sociedad en América Latina - Con H. HerlighausDocumento6 páginasCurso - Telenovela y Sociedad en América Latina - Con H. HerlighausJesús Martín Barbero100% (1)
- Marc y Picard. La Comunicación No VerbalDocumento11 páginasMarc y Picard. La Comunicación No Verbalapi-3767141100% (2)
- Michel Foucault - de La Amistad Como Modo de VidaDocumento3 páginasMichel Foucault - de La Amistad Como Modo de VidaLuciana ZeballosAún no hay calificaciones
- Rompecabezas de Una Escritura - Rossana ReguilloDocumento20 páginasRompecabezas de Una Escritura - Rossana ReguilloJesús Martín Barbero100% (1)
- Contra La Literatura InfantilDocumento2 páginasContra La Literatura InfantilSandra ContrerasAún no hay calificaciones
- Critica Social Del Juicio Del GustoDocumento6 páginasCritica Social Del Juicio Del Gustocarina_gonzález_1Aún no hay calificaciones
- MixtopíaDocumento4 páginasMixtopíamvsengerAún no hay calificaciones
- Norberto Griffa Las Industrias Culturales en DebateDocumento12 páginasNorberto Griffa Las Industrias Culturales en DebateFlorencia GomezAún no hay calificaciones
- Resumen Diseño .Com Nestor Sexe PDFDocumento18 páginasResumen Diseño .Com Nestor Sexe PDFTere J. Contreras SalinasAún no hay calificaciones
- El Coraje de Vivir A La Intemperie (Entrevista)Documento18 páginasEl Coraje de Vivir A La Intemperie (Entrevista)Jesús Martín Barbero100% (1)
- Dislocaciones Del Tiempo y Nuevas Topografías de La MemoriaDocumento29 páginasDislocaciones Del Tiempo y Nuevas Topografías de La MemoriaJesús Martín Barbero100% (3)
- Una Mirada Otra: La Cultura Desde El Consumo - Guillermo SunkelDocumento25 páginasUna Mirada Otra: La Cultura Desde El Consumo - Guillermo SunkelJesús Martín Barbero100% (4)
- Imaginarios Sociales. Apuntes para La Discusión Teórica y Metodológica PDFDocumento5 páginasImaginarios Sociales. Apuntes para La Discusión Teórica y Metodológica PDFYenny Paredes GonzálezAún no hay calificaciones
- De La Conquista de La Ciudad A La Apropiación de La Palabra (Prólogo)Documento4 páginasDe La Conquista de La Ciudad A La Apropiación de La Palabra (Prólogo)Jesús Martín Barbero100% (1)
- Henry Jenkins y La Cultura Participativa en AmbientesDocumento6 páginasHenry Jenkins y La Cultura Participativa en AmbientesMario Cesar BallesterosAún no hay calificaciones
- Molina Michelle Investigacion PDFDocumento138 páginasMolina Michelle Investigacion PDFNestorAún no hay calificaciones
- Pino, Mirian Policial Del Nuevo Milenio Mirian PinoDocumento7 páginasPino, Mirian Policial Del Nuevo Milenio Mirian PinoLa Dolo González Montbrun100% (1)
- Teoria Queer EppsDocumento56 páginasTeoria Queer EppsMina Bevacqua100% (1)
- Tesis Punk e Identidad Cultural 2004: Estudios de Caso, Punk Activistas de Santiago de ChileDocumento434 páginasTesis Punk e Identidad Cultural 2004: Estudios de Caso, Punk Activistas de Santiago de ChileChris100% (1)
- Analisis de La Pelicula Los Cuatrocientos GolpesDocumento4 páginasAnalisis de La Pelicula Los Cuatrocientos GolpesalexandrapaezAún no hay calificaciones
- TP 4 Peirce. Segundo Cuatrimestre 2020Documento5 páginasTP 4 Peirce. Segundo Cuatrimestre 2020LautaroAún no hay calificaciones
- Lourdes Méndez - Antropología FeministaDocumento155 páginasLourdes Méndez - Antropología FeministaalewaismanAún no hay calificaciones
- Comunicación III - Gassman - Teórico El Giro LinguisticoDocumento6 páginasComunicación III - Gassman - Teórico El Giro LinguisticoVictoria0% (1)
- Comunicación para DiseñadoresDocumento14 páginasComunicación para DiseñadoresCecilia Marijanovic100% (2)
- Canclini - La Sociología de La Cultura de Pierre BourdieuDocumento27 páginasCanclini - La Sociología de La Cultura de Pierre BourdieuDiana DiazAún no hay calificaciones
- Javier Callejo Investigar Las AudienciasDocumento11 páginasJavier Callejo Investigar Las AudienciasPaola Morales JaqueteAún no hay calificaciones
- Notas Sobre Mafalda: Historia Social y Política de Isabella CosseDocumento10 páginasNotas Sobre Mafalda: Historia Social y Política de Isabella CosseSebastian CollAún no hay calificaciones
- Representaciones Culturales y Prácticas SignificantesDocumento3 páginasRepresentaciones Culturales y Prácticas SignificantesBarracasAlSurLibrosLeídosAún no hay calificaciones
- GOFFMANDocumento19 páginasGOFFMANJuly PinillaAún no hay calificaciones
- La Tercera Mirada.Documento34 páginasLa Tercera Mirada.Jorge Juarez LiAún no hay calificaciones
- Manel Clot Ficciones ResidentesDocumento6 páginasManel Clot Ficciones ResidentesTai VillanuevaAún no hay calificaciones
- David Morley (Reseña) Televisión, Audiencia y Estudios CulturalesDocumento5 páginasDavid Morley (Reseña) Televisión, Audiencia y Estudios CulturalesTama VehementalAún no hay calificaciones
- Mauro WolfDocumento4 páginasMauro WolfCandela Blanco VecchiAún no hay calificaciones
- Rituales de ProtestaDocumento11 páginasRituales de ProtestaLuis GrdoAún no hay calificaciones
- Los Origenes de La PosmodernidadDocumento2 páginasLos Origenes de La PosmodernidadMariana OlivaresAún no hay calificaciones
- Martín Barbero - Arte-Comunicación-Tecnicidad en El Fin de Siglo PDFDocumento17 páginasMartín Barbero - Arte-Comunicación-Tecnicidad en El Fin de Siglo PDFfargovallejoAún no hay calificaciones
- Televisión y Literatura NacionalDocumento29 páginasTelevisión y Literatura NacionalJesús Martín Barbero0% (1)
- Arte/comunicación/tecnicidad en El Fin de SigloDocumento24 páginasArte/comunicación/tecnicidad en El Fin de SigloJesús Martín Barbero100% (4)
- La Visibilidad de Lo Privado - Nuevos Territorios de La IntimidadDocumento8 páginasLa Visibilidad de Lo Privado - Nuevos Territorios de La IntimidadDaniel Andres Huertas PaezAún no hay calificaciones
- Los Tiempos Del Teleteatro - Germán ReyDocumento31 páginasLos Tiempos Del Teleteatro - Germán ReyJesús Martín BarberoAún no hay calificaciones
- La Supervivencia de Los Superhéoes en Las Historietas NorteamericanasDocumento14 páginasLa Supervivencia de Los Superhéoes en Las Historietas NorteamericanasJesús Martín BarberoAún no hay calificaciones
- Comunicación Masiva: Discurso Y... - BibliografíaDocumento12 páginasComunicación Masiva: Discurso Y... - BibliografíaJesús Martín BarberoAún no hay calificaciones
- La Supervivencia de Los Superhéoes en Las Historietas NorteamericanasDocumento14 páginasLa Supervivencia de Los Superhéoes en Las Historietas NorteamericanasJesús Martín BarberoAún no hay calificaciones
- Comunicación Masiva: Discurso Y... - Parte IIIDocumento101 páginasComunicación Masiva: Discurso Y... - Parte IIIJesús Martín BarberoAún no hay calificaciones
- Las Transformaciones Del Mapa Cultural. Una Visión Desde América LatinaDocumento21 páginasLas Transformaciones Del Mapa Cultural. Una Visión Desde América LatinaJesús Martín BarberoAún no hay calificaciones
- La Modernidad Ha Comenzado A Hablarnos ... - H. HerlinghausDocumento27 páginasLa Modernidad Ha Comenzado A Hablarnos ... - H. HerlinghausJesús Martín Barbero100% (1)
- Taller - Cibernautas y CibercreadoresDocumento9 páginasTaller - Cibernautas y CibercreadoresJesús Martín Barbero100% (1)
- Seminario - Políticas Culturales: Cuestiones Claves Del DebateDocumento9 páginasSeminario - Políticas Culturales: Cuestiones Claves Del DebateJesús Martín Barbero100% (1)
- Curso - La Ciudad. Travesías, Urbanías y CiudadaníasDocumento10 páginasCurso - La Ciudad. Travesías, Urbanías y CiudadaníasJesús Martín Barbero100% (1)
- Curso - Diseño Cultural y Análisis SocialDocumento3 páginasCurso - Diseño Cultural y Análisis SocialJesús Martín BarberoAún no hay calificaciones
- La Construcción Simbólica de La Ciudad (Prólogo)Documento7 páginasLa Construcción Simbólica de La Ciudad (Prólogo)Jesús Martín BarberoAún no hay calificaciones
- Los Niños Como Audiencias (Prólogo)Documento9 páginasLos Niños Como Audiencias (Prólogo)Jesús Martín BarberoAún no hay calificaciones
- De La Conquista de La Ciudad A La Apropiación de La Palabra (Prólogo)Documento4 páginasDe La Conquista de La Ciudad A La Apropiación de La Palabra (Prólogo)Jesús Martín Barbero100% (1)
- Sociología de La Comunicación y de Los Medios (Prólogo)Documento4 páginasSociología de La Comunicación y de Los Medios (Prólogo)Jesús Martín BarberoAún no hay calificaciones
- Todas Las Voces. Educación y Comunicación en El Perú (Prólogo)Documento5 páginasTodas Las Voces. Educación y Comunicación en El Perú (Prólogo)Jesús Martín BarberoAún no hay calificaciones
- Lo Viejo y Lo Nuevo (Prólogo)Documento11 páginasLo Viejo y Lo Nuevo (Prólogo)Jesús Martín BarberoAún no hay calificaciones
- Comunicación y Lenguaje (Prólogo)Documento7 páginasComunicación y Lenguaje (Prólogo)Jesús Martín BarberoAún no hay calificaciones
- Globalización Comunicacional y Transformación CulturalDocumento30 páginasGlobalización Comunicacional y Transformación CulturalJesús Martín Barbero100% (2)
- Pensar Críticamente Este Roto PaísDocumento8 páginasPensar Críticamente Este Roto PaísJesús Martín BarberoAún no hay calificaciones
- Cultura Escolar, Cultura Mediática: Intersecciones (Prólogo)Documento6 páginasCultura Escolar, Cultura Mediática: Intersecciones (Prólogo)Jesús Martín BarberoAún no hay calificaciones
- Civilización y Violencia (Prólogo)Documento8 páginasCivilización y Violencia (Prólogo)Jesús Martín Barbero100% (1)
- Tesis WuendyDocumento45 páginasTesis WuendyMichelle Carriel CiriloAún no hay calificaciones
- Enlace en Las Emergencias PDFDocumento242 páginasEnlace en Las Emergencias PDFamyzeevshelaAún no hay calificaciones
- Guia 4 - Quinto Bachillerato - Seminario - PNDocumento21 páginasGuia 4 - Quinto Bachillerato - Seminario - PNHortencia ViverosAún no hay calificaciones
- Plantilla Plan de NegocioDocumento6 páginasPlantilla Plan de Negociomaritza castroAún no hay calificaciones
- Seminario UIU, Madrid, Junio'21Documento2 páginasSeminario UIU, Madrid, Junio'21Manuel CáceresAún no hay calificaciones
- Procesal Civil 2 (Demanda de Alimentos)Documento22 páginasProcesal Civil 2 (Demanda de Alimentos)Luis Enrique Nazario SánchezAún no hay calificaciones
- Actividad Fundamental 1Documento7 páginasActividad Fundamental 1Alexis HernándezAún no hay calificaciones
- Educar para La PazDocumento8 páginasEducar para La PazBrinnely MarcanoAún no hay calificaciones
- Apet U3 EaDocumento10 páginasApet U3 Eaiveth garciaAún no hay calificaciones
- Lenguaje PerlDocumento18 páginasLenguaje PerlAlix41Aún no hay calificaciones
- Taller Recuperacion Grado 8 y 9Documento2 páginasTaller Recuperacion Grado 8 y 9Adolfo Alzate GuarinAún no hay calificaciones
- Calidad - ISO 9001 EN PERÚDocumento15 páginasCalidad - ISO 9001 EN PERÚLuisa Francesca Bambaren MauricciAún no hay calificaciones
- Diseno ProyectosDocumento17 páginasDiseno ProyectosJose Andres OrtizAún no hay calificaciones
- UNIDAD 6 Segundo GradoDocumento8 páginasUNIDAD 6 Segundo GradoJoselimAlvaradoLLanos100% (1)
- Formatos de Refuerzos AcademicosDocumento7 páginasFormatos de Refuerzos AcademicossilviangaAún no hay calificaciones
- Cursos de Verano SM - PerfeccionateDocumento12 páginasCursos de Verano SM - PerfeccionateLuis Flores PalomaresAún no hay calificaciones
- El Holocausto Asiatico. ArticuloDocumento2 páginasEl Holocausto Asiatico. ArticuloEnrique Luis Coronel100% (1)
- InfoturDocumento3 páginasInfoturmikichuAún no hay calificaciones
- Grupo SasaDocumento8 páginasGrupo Sasaangelica torresAún no hay calificaciones
- Bicm1-19 Colegio Sagrada FamiliaDocumento11 páginasBicm1-19 Colegio Sagrada Familiajohana cantorAún no hay calificaciones
- Diseño Industrial de Un MedicamentoDocumento11 páginasDiseño Industrial de Un MedicamentoWilliam smith Hernandez100% (1)
- CVVVDocumento2 páginasCVVValdo echama arcosAún no hay calificaciones
- Diagnostico Dofa LeidyDocumento6 páginasDiagnostico Dofa LeidyJoann LeidyAún no hay calificaciones
- Umana Arce Fabian Modulo 2 E-PortafolioDocumento7 páginasUmana Arce Fabian Modulo 2 E-Portafoliofabian umanaAún no hay calificaciones
- Semana 5Documento5 páginasSemana 5Matias Andres Munster VillenaAún no hay calificaciones
- Problema de Investigacion CuantitativoDocumento11 páginasProblema de Investigacion CuantitativoBrayan Agudelo RodriguezAún no hay calificaciones