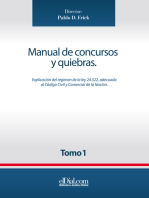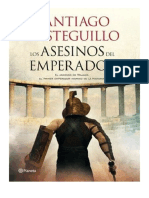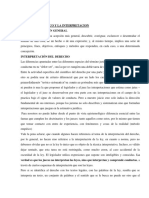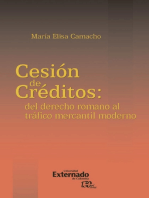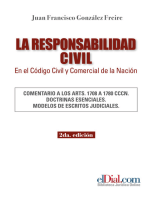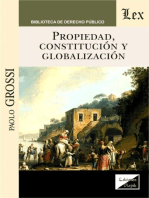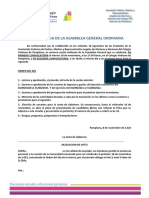Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Derecho Comercial y Económico - Parte General - Raúl Etcheberry PDF
Derecho Comercial y Económico - Parte General - Raúl Etcheberry PDF
Cargado por
miguebalTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Derecho Comercial y Económico - Parte General - Raúl Etcheberry PDF
Derecho Comercial y Económico - Parte General - Raúl Etcheberry PDF
Cargado por
miguebalCopyright:
Formatos disponibles
DERECHO COMERCAL Y ECONMCO
PARTE GENERAL
RAL ANBAL ETCHEVERRY
Profesor titular de Derecho Comercial e nvestigador en la Facultad de Derecho y
Ciencias
Sociales y en la Facultad de Ciencias Econmicas de la Universidad de Buenos
Aires
DERECHO COMERCAL Y ECONMCO
Parte general
4a reimpresin
editorial astrea
DE alfredo Y ricardo depalma
CUDAD DE BUENOS ARES
2001
la edicin, 1987.
la reimpresin, 1994.
2a reimpresin, 1998.
3a reimpresin, 2000.
4a reimpresin, 2001.
editorial astrea
DE alfredo Y ricardo depalma SEL
Lavalle 1208 - (C1048AAF) Ciudad de Buenos Aires
SBN: 950-508-204-5
Queda hecho el depsito que previene la ley 11.723
MPRESO EN LA ARGENTNA
PRLOGO
De un prlogo se espera que explique las motivaciones, los de-
seos, las esperanzas y las frustraciones del autor.
En realidad, escribir ciencia jurdica no es tarea tan diferente
de la que realiza el escritor de ficciones, porque tanto el que pre-
tende interpretar las ciencias sociales como el literato traducen, o
mejor, intentan traducir la inasible realidad del ser humano frente
al mundo en que vive.
Quien escribe sufre al querer transmitir sus intuiciones, sus os-
curas relaciones con la materia que enfrenta y a la que interroga.
Cada escritor sabe cuanto cuesta poner en palabra escrita las ideas
que se le presentan. deas que no le pertenecen en su totalidad,
sino que aparecen como destellos de la temtica que se intenta sis-
tematizar e imponen el ritmo de la cultura que las impregna.
Esta lucha entre el escritor y sus fantasmas debe ser compren-
dida por el benevolente lector para perdonar los altibajos de la
obra, los claroscuros y aun, por qu no?, las ideas contrapuestas.
Pese a las imperfecciones que reconozco, he acariciado el deseo
de aportar nuevas ideas o nuevas formas de ver cosas antiguas y
realidades actuales. Pero s que todo libro se hace siempre sobre
otros libros o en torno de otros libros. Toda ciencia es acumu-
lativa.
De ah que mis estudios y anlisis tuvieran en cuenta ideas y
opiniones anteriores, propias y ajenas, a las que agregu las perte-
necientes a la doctrina patria, no siempre debidamente recordadas
y de gran utilidad para entender la formacin del pensamiento ju-
rdico contemporneo.
En mi caso es realidad aquello de que un libro constituye un
enorme esfuerzo, pues no se escribe en un rapto de inspiracin;
bien se ha dicho que genius is twenty per cent inspiration and
eighty per cent perspiration. Esfuerzo que en buena medida se
debe a que he pretendido ser postmoderno en una materia de vasto
contenido antiguo.
x
PRLOGO
No es fcil ser claro en una temtica fracturada, no solamente
porque en su esencia siempre lo fue, sino porque actualmente se ad-
vierte la crisis de esas estructuras lmpidas creadas como "ramas
del derecho", que ahora se aunan, se confunden y se interpenetran.
La idea es escribir un moderno derecho comercial y econmico,
abarcando todas sus instituciones y aspectos, que sea til para pro-
fesionales, estudiosos y estudiantes; que permita confrontar situa-
ciones en vista de prximas reformas legales, sin olvidar nuestra
pertenencia a la Amrica latina y nuestro lugar en el mundo.
Este libro tiene como antecedente mi Manual de derecho co-
mercial pero ste ha sido modificado en diversas partes, abrevando
en la experiencia que surge de la realidad, estudiando las interpre-
taciones de la jurisprudencia, analizando las opiniones de los diver-
sos autores y las nuevas leyes.
En un captulo se exponen los principios generales del derecho
comercial, tratados de manera distinta de la que hasta ahora se ha
hecho. Ellos pueden inspirar las reglas generales que permitan
que nuestra materia se inserte en la temtica de la unificacin del
sistema patrimonial privado.
El derecho comercial pasa a ser, actualmente, apenas un
prisma desde el cual estudiar el orden jurdico.
Otro ngulo de anlisis nos lo da el llamado derecho econmico,
enfoque de gran vigencia y utilizacin en las nuevas estructuras de
las Facultades de Derecho y de Ciencias Econmicas de la Univer-
sidad de Buenos Aires, en las cuales trabajo desde hace muchos
aos como docente. Esa "diagonal fulgurante del derecho", como
la ha descripto coloridamente Savatier, es, sin duda, nuestra preo-
" cupacin. Desde varios ngulos se penetra en el derecho econ-
mico en este libro, incluyendo un intento de delinear su concepto.
Hoy es imposible omitir el estudio -aunque no sea en la forma
central con que lo hace Reich- del mercado como centro nuclear de
nuestro sistema econmico, transformado -como dice Galn Co-
rona- mediante la concentracin e internacionalizacin que lo ha lle-
vado a formas asimtricas en perjuicio de las ms dbiles, provo-
cando la intervencin del Estado.
Ese nuevo fenmeno ha alentado a muchos juristas a estudiar
el derecho comercial desde otro ngulo, a confrontarlo con el dere-
cho de la economa, a intentar un nuevo enfoque actualizado inte-
grando disciplinas diversas.
Es con este enfoque que ahora se estudia el moderno derecho
comercial, y hemos de esforzarnos por tender el puente necesario
para lograr la ms completa comprensin del derecho moderno y
del cambio y la actualizacin del antiguo y tradicional.
PROLOGO
X
Debo agradecer las enseanzas de mis maestros, siempre re-
cordadas en la persona de Carlos Juan Zavala Rodrguez.
Deseo manifestar mi reconocimiento y gratitud a los colegas de
la Academia nternacional de Derecho Comercial y del Consumidor;
a juristas como King, Acosta Romero, Scott Kozolchyk, Giger, Gu-
tirrez Falla, Rengifo, Silva Ruiz, Reich y muchos otros de los que
he recibido apreciaciones y opiniones sobre los diversos rdenes ju-
rdicos del mundo.
Tambin a mi familia, mi mujer y mis cuatro hijos, porque ellos
me han ayudado con cario y de diversos modos en el esfuerzo que
esta obra, que comienza con este libro, representa.
Un recuerdo final destino a la juventud argentina, a los jve-
nes abogados, escribanos y contadores y tambin a los estudiantes,
herederos y futuros luchadores en un pas cuyas constantes crisis
representan los preanuncios de una gran Nacin. A ellos reco-
miendo estudio, paciencia, constancia y seriedad. De ellos es ya la
patria.
ral anbal etcheverry
NDCE GENERAL
Prlogo ....................................................................... X
captulo primero
NOCIONES GENERALES Y ANTECEDENTES HISTRICOS
A) referencias INTRODUCTORIAS A LA TEMTICA GENERAL
1. Comercio y derecho comercial ................................ 1
2. La industria ....................................................... 3
3. El derecho econmico ........................................... 5
B) histria DEL DERECHO COMERCIAL
4. ntroduccin ....................................................... 9
5. poca anterior a Roma ......................................... 10
6. Civilizacin romana .............................................. 11
7. Edad Media: la aparicin del derecho mercantil diferen-
ciado ................................................................. 14
a) Ferias y mercados ........................................... 18
b) Las casas de comercio ...................................... 20
e) El contrato de cambio. La letra de cambio; el vale
o pagar; el cheque ......................................... 21
d) Las corporaciones ............................................ 22
e) La jurisdiccin ................................................ 23
8. La salida del perodo medieval .............................. 25
a) Las economas nacionales ................................. 26
b) Las sociedades y los bancos .............................. 28
9. Derecho subjetivo. Derecho objetivo ..................... 29
10. Las normas jurdicas escritas. Los primeros cdigos . 31
a) Francia ......................................................... 34
b) El Cdigo de Comercio francs .......................... 36
c) Holanda ......................................................... 38
d) Espaa .......................................................... 39
e) Portugal ........................................................ 41
f) Brasil ............................................................ 42
g) Alemania ....................................................... 42
h) Chile ............................................................. 44
i) talia ............................................................. 44
j) Honduras ....................................................... 46
k) Panorama de otras regiones .............................. 47
1) Common law .............................................. 47
2) Pases del socialismo marxista ....................... 48
C) e! DERECHO COMERCAL EN NUESTRO PAS
11. La poca colonial y la era independiente anterior a la
codificacin ......................................................... 49
12. Los jueces de comercio: el Consulado ..................... 51
13. Algunas nociones sobre la economa de la poca virrei-
nal .................................................................... 52
14. poca independiente ............................................ 53
15. Algunos antecedentes ........................................... 54
16. Otras leyes posteriores ......................................... 54
D) el cdigo DE comercio ARGENTNO
17. Antecedentes ...................................................... 55
18. Las reformas al Cdigo de Comercio ...................... 58
a) La promulgacin del Cdigo Civil y los cambios eco-
nmico-sociales ................................................ 59
b) La primera gran reforma .................................. 60
c) Las reformas posteriores .................................. 62
apndice
ANTECEDENTES HSTRCOS
Exposicin de los codificadores al elevar el proyecto al Poder
Ejecutivo del Estado de Buenos Aires ........................ 70
Ley que sanciona el Cdigo de Comercio para el Estado de
Buenos Aires .......................................................... 73
NDCE GENERAL "#
Ley que declara Cdigo Nacional al Cdigo de Comercio de
la Provincia de Buenos Aires. Ley 15 ..................... 74
captulo II
CONCEPTO, CARACTERES Y FUENTES
DEL DERECHO COMERCAL
A) antecedentes Y EVOLUCN CONCEPTUAL
19. ntroduccin ..................................................... 75
20. El derecho del lucro o la especulacin econmica .... 77
21. La circulacin de bienes, los actos en masa y la inter-
mediacin ......................................................... 79
22. Derecho de la produccin, de la intermediacin, de los
negocios ........................................................... 80
23. El derecho econmico ......................................... 82
24. La empresa. Los contratos de empresa ............... 83
25. Orientaciones pragmticas ................................... 84
26. Nuestra opinin ................................................ 85
B) caracteres
27. Autonoma ....................................................... 89
28. La unidad del derecho ........................................ 92
29. Transformaciones del derecho .............................. 93
30. La disgregacin ................................................ 94
31. Unificacin e integracin del derecho privado ......... 95
a) Antecedentes argentinos ................................. 98
b) Derecho comparado ....................................... 101
1) Suiza ....................................................... 101
2) Alemania ................................................. 101
3) talia ....................................................... 102
4) Holanda ................................................... 103
5) Estados Unidos ......................................... 104
c) Cuestiones a unificar. Situacin actual ............ 104
d) La integracin .............................................. 109
C) fuentes DEL DERECHO COMERCAL Y DE LAS OBLGACONES
COMERCALES. aplicacin DE SUS NORMAS EN GENERAL
32. ntroduccin ..................................................... 112
33. Las leyes ......................................................... 114
a) Los estatutos ............................................... 116
b) nfluencias sobre la legislacin ......................... 117
c) Aplicacin de la ley ....................................... 117
d) Orden de prelacin ........................................ 118
34. La jurisprudencia .............................................. 120
35. Obligaciones provenientes de actos jurdicos .......... 121
36. Los actos de comercio como fuentes ..................... 122
37. Las costumbres y los usos .................................. 122
38. La apariencia. Remisin ................................... 127
39. Obligaciones provenientes del dao causado ........... 127
40. Enriquecimiento sin causa ................................... 128
41. Obligaciones que nacen del actuar del empresario
frente al mercado .............................................. 128
D) actualidad Y FUTURO DEL DERECHO COMERCAL
43. La cuestin ...................................................... 129
captulo III
$RINCI$IOS IN%ORMANTES O $RINCI$IOS GENERALES
DEL DERECHO COMERCIAL
A) intr&'cci(n
44. Concepto .......................................................... 133
B) enumeracin, BREVE ANLSS Y APLCACN
JURSPRUDENCAL DE ALGUNOS PRNCPOS
45. ntroduccin ..................................................... 136
46. La onerosidad ................................................... 137
47. Habitualidad o negocio continuado ........................ 138
48. Profesionalidad ................................................. 140
49. La buena fe ...................................................... 142
50. Contrataciones concluidas con preponderancia respec-
to de bienes muebles ......................................... 151
51. Contrataciones posibles respecto de objetos futuros,
inciertos, ajenos ................................................ 153
52. Celeridad en los negocios .................................... 155
53. Mayor libertad en las formas y pruebas (o mayor se-
veridad) ........................................................... 157
NDCE GENERAL "#))
54. La costumbre y los usos ..................................... 160
55. Solidaridad obligacional ...................................... 162
56. Plazos diferentes de prescripcin ......................... 168
57. Uso de la abstraccin y de la aptitud circulatoria en
los actos jurdicos .............................................. 170
58. La proteccin del crdito .................................... 174
59. La responsabilidad del empresario ........................ 177
60. Posibilidad de limitacin patrimonial ..................... 180
61. Organizacin del empresario ................................ 182
62. mposicin de una contabilidad regular ................. 185
63. Mayor publicidad en los actos y proteccin del secreto 187
64. La produccin o intermediacin para el mercado ..... 189
65. La concurrencia al mercado y la proteccin de la com-
petencia ........................................................... 191
66. Castigo de las prcticas desleales en el mercado ..... 195
67. Proteccin de terceros indeterminados y del consu-
midor .............................................................. 196
68. Utilizacin del concepto de apariencia jurdica ........ 199
69. Vinculaciones obligacionales a distancia ................. 204
70. Medios negocales deparados por la tecnologa ........ 205
71. Remedios tpicos para salvar a la empresa econmica
con dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones 207
72. nternacionalidad de las instituciones .................... 209
73. ntervencin estatal en los negocios mercantiles ..... 211
C) a*!icaci(n
74. Aspectos generales ............................................ 214
captulo I#
LOS ACTOS DE COMERCIO
A) generalidades
75. ntroduccin ..................................................... 217
76. El origen del sistema ......................................... 218
77. El derecho comercial comparado .......................... 220
a) Pases que enumeran los actos de comercio ....... 221
b) Pases en que no se establecen actos de comercio,
pero hay una mencin explcita de ellos ............ 222
c) El sistema alemn ......................................... 224
d) La prescindencia total .................;.................. 225
"#))) NDCE GENERAL
78. Reflexiones previas sobre el concepto de actos de co-
mercio ............................................................. 226
79. Deben enumerarse los actos de comercio? ............ 228
80. La concepcin de Rocco ...................................... 229
81. La doctrina nacional .......................................... 231
82. El acto de comercio y el acto jurdico ................... 235
83. La jurisprudencia .............................................. 236
84. La creacin de los actos de comercio .................... 236
a) Se puede prescindir del rgimen legal? ............ 237
b) Nuestra opinin ............................................ 238
B) legislacin Y JURSPRUDENCA
1) introduccin
85. Actos de comercio y legislacin mercantil .............. 240
86. La enumeracin del artculo 8 ............................ 243
87. El orden pblico: la enumeracin es de orden pblico? 244
88. Clasificacin de los actos de comercio ................... 247
+) an,!isis DE LOS ACTOS DE COMERCIO LEGISLADOS
-ART.CULO /01 c(&i2 DE C3erci
89. "Toda adquisicin a ttulo oneroso de una cosa mueble
o de un derecho sobre ella, para lucrar con su enaje-
nacin, bien sea en el mismo estado que se adquiri o
despus de darle otra forma de mayor o menor valor"
(inciso 1) ......................................................... 250
a) La adquisicin .............................................. 251
b) A ttulo oneroso ............................................ 253
c) Cosa mueble ................................................. 254
1) Es conveniente extender legislativamente el
precepto a la adquisicin onerosa de inmuebles? 257
2) La compra de un establecimiento mercantil es
acto de comercio? ...................................... 259
d) O de un derecho sobre ella ............................. 260
e) Para lucrar con su enajenacin ........................ 260
1) Cundo tiene que existir el propsito de lucro? 262
2) Es necesario que la enajenacin posterior se
cumpla inexorablemente? ............................ 262
f) En el mismo estado o despus de transformarla . 263
90. "La transmisin a que se refiere el inciso anterior"
(inciso 2) ........................................................ 263
91. "Toda operacin de cambio, banco, corretaje o rema-
te" (inciso 3) ................................................... 264
NDCE GENERAL "I"
a) Cambio ........................................................ 265
b) Banco .......................................................... 269
1) Hay otras reglas legales referentes a los con-
tratos o a las operaciones bancarias en nuestro
ordenamiento? .......................................... 273
2) Bancos y otras entidades ............................ 273
3) Hay oposicin entre las reglas pblicas y pri-
vadas? ..................................................... 276
4) Es la actividad bancaria un servicio pblico? . 276
5) Los bancos y entidades financieras son comer-
ciantes? ................................................... 278
6) Las normas positivas sobre entidades finan-
cieras ...................................................... 279
c) Corretaje ..................................................... 283
d) Remate ....................................................... 285
92. "Toda negociacin sobre letras de cambio o de plaza,
cheques o cualquier otro gnero de papel endosable o
al portador" (inciso 4) ....................................... 286
a) Qu ttulos comprende el inciso? .................... 287
b) El texto legal ............................................... 288
c) Es el derecho de los ttulos de crdito un derecho
autnomo? .................................................... 290
d) Cul es el lugar del derecho cambiario en nuestro
derecho? ...................................................... 291
93. "Las empresas de fbrica, comisiones, mandatos co-
merciales, depsitos o transportes de mercaderas o
personas por agua o por tierra" (inciso 5) ............. 291
a) La idea de empresa ....................................... 292
b) La empresa que menciona el inciso .................. 294
c) La ley se refiere a las empresas o a sus actos? . 295
d) "Quid" de la empresa mltiple ......................... 296
e) El artesano puede considerarse empresario? ..... 296
f) La empresa puede ser civil, comercial o pblica . 297
g) La empresa tiene que ser siempre permanente? . 298
h) Clases de empresas a las que alude el inciso ...... 298
1) Empresas de fbrica .................................. 298
2) Comisiones y mandatos comerciales .............. 300
3) Empresas de depsito ................................ 301
4) Empresas de transporte de mercaderas o per-
sonas, por agua o por tierra ........................ 302
i) Rgimen vigente. Nuestra opinin .................. 304
j) Aplicacin extensiva del inciso ......................... 306
1) Las empresas de construcciones de inmuebles . 307
2) Sanatorios ................................................ 307
3) Espectculos pblicos ................................. 308
"" NDCE GENERAL
4) Empresas periodsticas ............................. 308
5) Establecimientos educativos ....................... 308
6) Empresas de servicios varios ..................... 308
7) Actividades agropecuarias, pesca, explotacin
forestal, minera, avicultura y similares ....... 308
8) Empresas del Estado ............................... 309
k) Crtica a la extensin ................................... 310
94. "Los seguros y las sociedades annimas, sea cual
fuere su objeto" (inciso 6) ................................ 310
a) Los seguros ................................................ 310
1) Alcances del precepto ............................... 311
2) El acto aislado de seguro .......................... 312
b) Las sociedades annimas ............................... 313
c) Las otras sociedades .................................... 314
1) La ley 19.550 .......................................... 315
2) Las sociedades de hecho ........................... 316
3) Sociedades de economa mixta ................... 316
4) Las sociedades del Estado ......................... 316
5) Las cooperativas ...................................... 317
95. "Los fletamentos, construccin, compra o venta de
buques, aparejos, provisiones y todo lo relativo al
comercio martimo" (inciso 7) ............................ 317
a) Extensin conceptual .................................... 318
b) Extensin a la navegacin area ..................... 320
96. "Las operaciones de los factores, tenedores de libros
y otros empleados de los comerciantes, en cuanto
concierne al comercio del negociante de quien depen-
den" (inciso 8) ................................................ 320
97. "Las convenciones sobre salarios de dependientes y
otros empleados de los comerciantes" (inciso 9) .... 321
98. "Las cartas de crdito, fianzas, prenda y dems ac-
cesorios de una operacin comercial" (inciso 10) .... 322
a) La carta de crdito ...................................... 323
b) La fianza .................................................... 323
c) La prenda .................................................. 324
d) Las restantes obligaciones accesorias .............. 325
99. "Los dems actos especialmente legislados en este
Cdigo" (inciso 11) ........................................... 326
a) Ejemplos que dan los distintos autores ............ 327
b) Delitos y cuasidelitos .................................... 328
100. Actos de comercio subjetivos ............................. 329
101. Artculos complementarios ................................. 331
NDCE GENERAL ""I
C) a*!icaci(n DE LOS ACTOS DE COMERCIO
102. ntroduccin .................................................... 332
a) Artculo 5, prrafo 2, del Cdigo de Comercio . 332
1) A qu actos se refiere el prrafo? ............. 333
2) La prueba en contrario ............................. 334
3) Por qu se da esta solucin legal? ............. 334
b) El artculo 7 del Cdigo de Comercio ............. 334
1) nterpretacin moderna ............................ 337
2) Las excepciones ....................................... 337
3) El caso de la compraventa mercantil ........... 338
103. Prueba de los actos de comercio ......................... 339
apndice
CASAS, AGENCIAS U O%ICINAS DE CAMBIO
Ley 18.924 ................................................................. 340
Decreto 62/71 ............................................................. 342
Decret 427/79 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 565
ca*7t'! #
EL COMERCIANTE4 EL EM$RESARIO
A) nociones GENERALES
104. ntroduccin .................................................... 345
105. Comerciante, industrial, empresario comercial ...... 346
106. Relacin entre el comerciante y la empresa .......... 348
B) &erech COM$ARADO
107. Amrica latina ................................................. 350
a) Bolivia ....................................................... 350
b) Costa Rica .................................................. 350
c) Colombia .................................................... 350
""II NDCE GENERAL
d) Chile ......................................................... 351
e) Ecuador ..................................................... 351
f) Honduras ................................................... 351
g) Mxico ....................................................... 351
h) Per .......................................................... 351
i) Paraguay .................................................... 351
j) Uruguay .................................................... 352
k) Venezuela ................................................... 352
1) Brasil ........................................................ 352
108. Otros pases .................................................... 352
a) Espaa ...................................................... 352
b) Portugal ..................................................... 352
c) Francia ...................................................... 352
d) Alemania .................................................... 352
e) talia ......................................................... 352
f) Egipto ....................................................... 352
g) Lbano ....................................................... 353
C) r82i3en LEGAL ARGENTINO DEL COMERCIANTE
O EM$RESARIO INDI#IDUAL
109. Calidad de comerciante ..................................... 353
110. Anlisis de la norma legal que determina la calidad
de comerciante ................................................ 354
a) ndividuos .................................................. 354
b) Capacidad legal para contratar ....................... 354
c) Ejercicio por cuenta propia ........................... 355
d) Actos de comercio ........................................ 356
e) Profesin habitual ........................................ 356
111. Prdida de la calidad de comerciante ................... 358
112. Prueba de la calidad de comerciante ................... 358
113. Efectos .......................................................... 359
114. Clases de comerciantes ..................................... 360
a) Comerciantes minoristas y mayoristas ............. 360
b) El comerciante extranjero y el comercio con el
extranjero .................................................. 362
c) Comerciante individual o colectivo .................. 363
d) Se es comerciante por ser socio? ................... 364
e) El artesano ................................................. 365
f) El Estado "empresario" ................................ 367
NDCE GENERAL ""III
captulo #I
ESTATUTO DEL COMERCIANTE
O EM$RESARIO INDI#IDUAL
A) e! ESTATUTO DEL COMERCIANTE EN GENERAL
1) introduccin
115. Concepto y alcances ......................................... 369
2) capacidad
116. ntroduccin .................................................... 370
117. Menores ...................................... 371
a) Emancipacin por matrimonio con autorizacin
paterna ................................... 360
b) Emancipacin por matrimonio sin autorizacin
paterna ................................... 373
c) El menor con 18 aos cumplidos y menor de 21
emancipado por habilitacin civil .................... 373
d) Menores autorizados por el procedimiento comer-
cial ........................................ 373
1) Autorizacin expresa ................................ 373
2) Autorizacin tcita o de hecho ................... 374
118. Mujeres .......................................................... 375
119. ncompatibilidades e incapacidad ........................ 376
a) Corporaciones eclesisticas ............................ 376
b) Clrigos .................................. 377
c) Los magistrados civiles y judiciales ................ 377
d) nterdictos .................................................. 378
e) Fallidos ...................................................... 378
f) Cnyuges ................................ 382
g) Corredores y martilleros. Factores y empleados 382
h) Escribanos .................................................. 382
120. Ejercicio del comercio por representantes legales .. 382
121. Validez de los actos de los incapaces de hecho y de
derecho .......................................................... 383
3) el NOMBRE COMERCAL. !a DESGNACN
122. Concepto ........................................................ 383
123. El nombre societario ........................................ 385
""I# NDCE GENERAL
124. Nombre civil y nombre mercantil ....................... 386
125. Cese .............................................................. 386
126. Firma social .................................................... 387
4) domicilio
127. ntroduccin .................................................... 388
128. Rgimen legal del domicilio ............................... 388
129. La empresa. Remisin .................................... 390
9) :!i2acines COMUNES A LOS COMERCIANTES
130. Consideraciones generales ................................. 390
131. La matrcula ................................................... 392
132. El Registro Pblico de Comercio ........................ 394
a) Organizacin ............................................... 395
b) Funcin ...................................................... 395
c) Forma de registracin .................................. 395
d) Qu se registra ........................................... 396
e) Otras funciones ........................................... 397
f) Matriculacin e inscripcin ............................ 398
g) Algunos supuestos en particular frente a la ins-
cripcin ...................................................... 398
1) Convenciones matrimoniales y pactos sobre
restitucin de dote y adquisicin de bienes do-
tales ...................................................... 398
2) Sentencias de divorcio o separacin de bienes
y liquidaciones sobre bienes de la sociedad con-
yugal (artculo 36, inciso 2, Cdigo de Comer-
cia) ........................................................ 398
3) Escrituras de sociedad mercantil ................ 399
4) Los poderes a factores y dependientes. Re-
misin .................................................... 399
5) Autorizacin a menores y su revocacin. Re-
misin .................................................... 399
6) Transferencias de fondos de comercio .......... 399
7) Reglamentos de gestin de fondos comunes de
inversin ................................................ 400
8) Sociedades extranjeras ............................. 400
9) Contratos de emisin de debentures ............ 400
h) Trmites. Formas ...................................... 401
i) Plazo de inscripcin ...................................... 401
j) Efectos de la registracin .............................. 402
k) Libros de contabilidad .................................. 403
1) Crtica del sistema ....................................... 403
NDCE GENERAL ""#
133. Contabilidad y libros ........................................ 404
a) Cuentas ..................................................... 405
b) Libros ........................................................ 406
c) nventarios ................................................. 409
d) El balance. Nocin ..................................... 410
1) Naturaleza .............................................. 411
2) Composicin ............................................ 411
3) Estado de resultados ................................ 412
134. Rendicin de cuentas ........................................ 413
a) Renunciabilidad ........................................... 414
b) Quin las rinde y cules son sus efectos .......... 414
c) Forma ....................................................... 415
d) Momento .................................................... 415
e) Lugar ........................................................ 416
f) Costas ....................................................... 416
g) Aceptacin e impugnacin. Accin judicial ...... 416
;) &erechs DE LOS COMERCIANTES
135. Limitacin de la responsabilidad. Nocin ............ 418
136. Otros derechos del empresario ........................... 418
a) Organizacin de una comunidad laboral ............ 418
b) Organizacin de los bienes ............................. 420
1) En general ............................................. 420
2) Objetos materiales ................................... 421
3) Los bienes inmateriales ............................ 421
c) Concurrencia ............................................... 422
d) Publicidad .................................................. 423
e) La imagen .................................................. 425
f) Proceso concursal ........................................ 425
7) !a JURSDCCN COMERCAL
137. ntroduccin .................................................... 426
138. El Poder Judicial ............................................. 426
a) Prdida histrica ......................................... 428
b) Procedimiento ............................................. 429
139. El arbitraje .................................................... 429
a) Clases de arbitraje ....................................... 431
b) Clases de arbitros ........................................ 432
c) Procedimiento. Normas legales ..................... 432
140. Arbitrajes especiales ........................................ 434
141. Arbitraje en el mbito internacional .................... 435
142. Valoracin ...................................................... 436
""#I NDCE GENERAL
B) estat'ts ES$ECIALES
1) introduccin
143. Los denominados "agentes auxiliares del comercio" . 439
2) corredores
144. Caracterizacin ................................................ 441
145. Requisitos para ser corredor .............................. 442
146. nscripcin en la matrcula ................................ 443
147. Obligaciones .................................................... 443
a) Contabilidad y libros .................................... 443
b) Verificacin de identidad ............................... 444
c) Garantas ................................................... 444
d) nformacin ................................................ 445
e) Secreto ...................................................... 445
f) Asistencia ................................................... 445
g) Conservacin de muestras ............................. 445
h) Minuta y copias de contratos ......................... 445
i) Fondo de comercio ....................................... 446
148. Prohibiciones ................................................... 446
149. Penalidades ..................................................... 448
3) martilleros
< )9=4 La !e> 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 448
151. Concepto y labor especfica ............................... 448
152. Requisitos, inhabilidades e incompatibilidades ....... 449
153. nscripcin en la matrcula ................................ 450
154. Obligaciones del martillero ................................ 451
a) Libros ....................................................... 451
b) Dominio ..................................................... 451
c) Publicidad .................................................. 452
d) Loteos ....................................................... 452
e) Regla genrica ............................................ 452
155. El acto del remate ........................................... 452
156. Derechos ........................................................ 454
a) La comisin ................................................ 454
b) Formar sociedades ....................................... 454
157. Prohibiciones y sanciones .................................. 455
158. Procedimiento judicial ....................................... 456
NDCE GENERAL ""#II
6) :arra?'ers Y DUE@OS DE CASAS DE DE$SITO
159. Concepto ........................................................ 457
160. Derechos ........................................................ 458
161. Obligaciones y responsabilidades ........................ 459
162. Warrants y certificados de depsito .................... 460
9) factres1 ENCARGADOS Y DE$ENDIENTES4
re3isi(n4 AiaBantes DE COMERCIO
163. En general ..................................................... 461
;) acarrea&res1 $ORTEADORES Y EM$RESARIOS DE TRANS$ORTE
164. Generalidades .................................................. 461
165. Sujetos .......................................................... 462
C) a2entes DE BOLSA
166. Concepto y funcin ........................................... 462
167. Requisitos e inscripcin .................................... 463
168. ncompatibilidades ........................................... 464
169. Sanciones ....................................................... 465
/) &es*achantes DE ADUANA Y OTROS AU"ILIARES
DEL SER#ICIO ADUANERO
170. El Cdigo Aduanero ......................................... 465
171. Despachantes de aduana ................................... 466
D) *r&'ctres ASESORES DE SEGUROS
172. Concepto ........................................................ 467
173. Antecedentes .................................................. 468
174. Funciones y responsabilidad .............................. 470
175. La ley 22.400 .................................................. 478
)=) trs AU"ILIARES Y EM$RESARIOS AUTNOMOS
176. ntroduccin .................................................... 482
177. El agente de comercio ...................................... 483
""#III NDCE GENERAL
captulo #II
LA EM$RESA
A) nci(n CONCE$TUAL
178. ntroduccin .................................................... 485
179. La legislacin argentina .................................... 486
180. Doctrina tradicional argentina ............................ 489
181. Doctrina de principios de siglo ........................... 491
182. Estudio crtico de las posiciones de la doctrina ..... 495
a) Concepcin subjetiva .................................... 495
b) Bifurcacin del subjetivismo .......................... 495
c) Criterio objetivo .......................................... 497
d) Teora intermedia ........................................ 499
e) La empresa como actividad ........................... 499
183. Doctrina social de la glesia ............................... 500
184. La doctrina negatoria o atomista. Nuestra opinin 502
185. Empresa civil, comercial, estatal. El fin de lucro . 503
186. La realidad actual. El futuro ........................... 504
B) aspectos JURDCOS DE LA EMPRESA ECONMCA
Y SU ORGANZACN
1) introduccin
187. Precisiones metodolgicas .................................. 506
+) e! EM$RESARIO Y SUS COLABORADORES
188. Caracterizacin de la figura del empresario .......... 508
189. El trabajador dependiente, la cogestin y otras for-
mas participativas ............................................ 510
190. El factor ........................................................ 512
a) Capacidad ................................................... 514
b) El contrato institorio .................................... 514
c) Poderes del factor ....................................... 515
1) nscripcin .............................................. 516
2) Falta de inscripcin. Efectos .................... 516
3) Extensin ............................................... 516
NDCE GENERAL ""I"
4) Exceso ................................................... 517
5) Transmisin del poder .............................. 517
d) La labor del factor ....................................... 517
e) Finalizacin del contrato ............................... 519
191. Otros empleados y auxiliares ............................. 519
5) e! CA$ITAL DE LA EM$RESA
192. Capital y patrimonio ......................................... 521
193. Capital: de la empresa o del empresario? ............ 521
6) !caci(n ES$ACIAL
194. ntroduccin .................................................... 522
195. Diversas denominaciones ................................... 523
196. Local habilitado ............................................... 523
197. Establecimiento ............................................... 524
198. Sucursales ...................................................... 525
199. Filiales ........................................................... 526
200. Agencias ........................................................ 527
9) fn& DE COMERCIO
201. Concepto ........................................................ 527
202. Hacienda ........................................................ 529
203. "Avviamento". Llave. Clientela ....................... 529
204. Transferencia. Crticas .................................... 534
a) El rgimen legal .......................................... 535
b) Proyectos de reforma ................................... 537
6) los BENES NMATERALES. !a TECNOLOGA
205. Nociones introductorias. La propiedad industrial . 539
206. Patentes de invencin. Regulacin legal ............. 544
a) Concepto .................................................... 544
b) Certificados de adicin .................................. 546
c) Patentes precaucionales ................................ 547
d) Patentes complejas ...................................... 547
e) Transmisibilidad .......................................... 547
f) Publicidad .................................................. 547
g) Nulidad y caducidad ..................................... 548
h) Penas ........................................................ 549
207. Marcas de industria, comercio y agricultura. De-
signaciones ..................................................... 549
""" NDCE GENERAL
a) Rgimen legal marcario ................................ 550
1) La propiedad de la marca .......................... 552
2) Extincin del derecho ............................... 554
3) El trmite .............................................. 555
b) Las designaciones ........................................ 556
c) Defensas precautorias e ilcitos ...................... 557
208. Modelos de utilidad y dibujos o diseos industriales . 557
209. dentificacin de mercaderas ............................. 558
210. Asistencia tcnica. Contratos de licencia ............ 559
a) El "know-how" ............................................ 560
b) Transferencia de tecnologa ........................... 563
C) !as EM$RESAS DIRIGIDAS $OR EL esta&
211. Nocin ........................................................... 564
8) !a EMPRESA NDVDUAL LMTADA
212. ntroduccin .................................................... 565
213. El concepto de empresa individual limitada .......... 567
214. Recepcin jurisprudencial .................................. 568
9) !a CONSERVACN DE LA EMPRESA
215. Principio general y aplicaciones prcticas ............. 569
)=) e3*resa Y SOCIEDAD
216. Diferenciacin conceptual .................................. 570
))) e3*resa Y %ONDO DE COMERCIO
217. Cuestiones al respecto. Remisin ...................... 570
)+) cntrats DE EM$RESA
218. Concepto y caracteres ...................................... 571
a) Condiciones generales del contrato ................. 571
b) Condiciones generales de contratacin ............. 572
c) Condiciones particulares ............................... 572
d) Condiciones impuestas .................................. 572
219. Contratos autorregulatorios ............................... 572
220. Contratos coactivos o forzosos ............................ 572
NDCE GENERAL """I
221. Contratos-tipo ................................................. 572
222. Contratos normativos ....................................... 572
223. Contratos cientficos o automticos ..................... 572
224. Contratos tpicos como "contratos de empresa" ..... 573
i!liogra"#a ........................................................... 575
captulo primero
NOCIONES GENERALES Y ANTECEDENTES HISTRICOS
A) referencias INTRODUCTORIAS A LA TEMTICA GENERAL
1. comercio y derecho comercial. - Sin perjuicio del estu-
dio posterior que haremos precisando el concepto y contenido de
nuestra materia, es necesario formular una rpida referencia al
concepto de comercio y ensayar una primera confrontacin con el
de derecho comercial.
Los asirios, judos, fenicios y griegos desarrollaron un impor-
tante intercambio comercial en la antigedad, pero los rastros ms
claros de estructuras comerciales estables aparecen en Egipto,
3000 aos antes de Cristo.
Rodas pasa a ser centro de gran actividad comercial por su si-
tuacin de privilegio en el Mediterrneo, siendo punto intermedio
entre Egipto y Siria.
Con el mperio Romano, se ampla despus el comercio hacia
otras latitudes; dentro del mar Mediterrneo, se hace en gran es-
cala, hasta la decadencia y cada de ese pueblo. Los invasores de
Europa occidental practicaron el comercio rudimentariamente.
Despus, durante la Edad Media, renace con fuerza y su expansin
es tan grande, que origina, en sucesivas oleadas, las instituciones
del derecho comercial que llegan a nuestros das.
El comercio se da con mayor intensidad entre los siglos X y
X, cuando cesan las invasiones de germanos, escandinavos, nma-
das de las estepas asiticas y sarracenos. El comercio es, enton-
ces, el intercambio pacfico de granos, pieles, metales preciosos,
telas1.
Comercio, desde siempre, significa negociar, con nimo de lu-
cro sobre bienes, en especial mercaderas de uso y consumo2. La
compraventa es la operacin fundamental, pero en torno de ella
surgen el prstamo, el comodato, el depsito, la fianza, formas de
representacin, estructuras asociativas.
Describe Guyot lo que hace el comerciante; citando a Tur-
got, seala que el cambio se realiza en el momento en que cada uno
atribuye a la cosa que adquiere ms valor que a la que cede. En
una variada forma de trueque cada parte compra a la otra: una una
cosa, otra una moneda, todo en un acto de buena voluntad.
El comercio reconoce una gnesis rudimentaria en el trueque;
despus aparece la moneda y ms adelante el crdito. De la pri-
mera habilidad humana consistente en apreciar el valor de los ob-
jetos, fijar su equivalencia, se pasa a la habilidad para el cambio,
para la transmisin de bienes muebles, obteniendo una diferencia
econmica a su favor. Esta tarea, la mercantil, ser la que origi-
ne uno de los grandes cambios sociales de la historia, el desarrollo de
una nueva clase4.
Cuando Rocco5 define al derecho mercantil como el "conjunto
de normas jurdicas por las que se rigen las relaciones nacidas en
la industria comercial", incurre en un error, y es el de denominar
"industria comercial" a una actividad que nosotros llamamos sim-
plemente "comercio".
Es posible lograr una definicin de comercio desde el punto de
vista de la economa. Transcribimos la idea de Siburu: "Comercio
es la actividad humana que tiene por objeto mediar entre la oferta
y la demanda para promover, realizar o facilitar los cambios y ob-
tener con ello una ganancia calculada sobre la diferencia de los va-
lores de cambio"6.
Como sta podran obtenerse muchas otras precisiones concep-
tuales que establecieran econmicamente lo que significa la activi-
dad de comerciar.
Damos un ejemplo ms: "Los actos de comercio son los que rea-
liza una persona no para satisfacer una necesidad propia, sino como
intermediario, persiguiendo habitualmente un fin de especula-
cin"7.
Cuando expongamos la parte histrica, veremos cmo el primi-
tivo movimiento comercial, que resurge a partir del siglo X en
Europa occidental, es el que origina las primeras reglas consuetu-
dinarias de nuestra materia, permite ms tarde formular no muy
ordenadas recopilaciones que son meramente descriptivas para lle-
gar despus a la etapa de la tcnica jurdica, que arranca en el siglo
XX y prosigue hasta nuestros das.
El comercio, que esencialmente es intermediacin en los cam-
bios, no logra una nocin unitaria en el mbito jurdico tal como lo
reconoce Fontanarrosa, quien, sin embargo, arriesga un concepto:
ser comercio en sentido jurdico, todo supuesto de hecho al que la
ley califica de mercantil8.
Esta idea, sin embargo, implica una peticin de principio, y en
definitiva, es sealar que es comercio en sentido jurdico todo lo
que la ley dice que lo es9.
Adems de ser absolutamente intil lograr un concepto seme-
jante, llegaramos a la conclusin de que comercio es tambin, en
sentido jurdico, la industria y otras actividades no estrictamente
mercantiles de intermediacin.
En nuestra opinin, no interesa lograr un concepto jurdico de
comercio, porque la ley mercantil regula una temtica que en oca-
siones excede el concepto econmico de comercio y en otras delega
en distintas ramas del derecho la regulacin de diversos aspectos
del fenmeno social definido por la ciencia econmica llamado co-
mercio (v.gr., derecho fiscal, derecho aduanera).
El fenmeno del comercio, siempre vigente, ha sido en cierto
modo eclipsado ante un nuevo fenmeno econmico, que partiendo
de unidades se multiplica y diversifica en organizaciones de tercer
grado que son conocidas generalmente como mtodos de agrupacin
empresaria10.
< +4 la industria. - Algo similar a lo anterior ocurre con la
definicin econmica de industria.
Histricamente es el artesano el primer industrial; es l quien,
adems de intermediar con el cambio, transforma en todo o parte
la cosa que adquiere. Despus se suceden los avances hasta llegar
a la revolucin industrial, fenmeno claramente reseado por la his-
toria.
En la actualidad, los estudios de micro y macroeconoma distin-
guen las unidades de consumo y las de produccin; involucran en la
idea de industria, la de organizacin de una empresa.
A pesar del desarrollo de la empresa agraria, extractiva, pes-
quera, an se distingue el trabajo aplicado simplemente sobre las
fuerzas de la naturaleza (que, como ms adelante veremos, se ex-
cluir de nuestra disciplina) del que implica transformar materia
prima o productos primarios en otros, mediante diversos procedi-
mientos que llegan actualmente a una notable sofsticacin (v.gr.,
la utilizacin de ordenadores, camino hacia formas casi absolutas de
robotizacin).
La revolucin industrial es una expresin que comprende un
largo camino histrico, iniciado en nglaterra y transmitido despus
a otros pases europeos a fnes del siglo XV y a lo largo del siglo
pasado. Aunque el grado de desarrollo industrial difiere segn los
pases, esa evolucin en la produccin no ha cesado, favorecida en
este siglo por los adelantos de la tecnotrnica.
La revolucin industrial, que segn Birnie signific la sustitu-
cin de los utensilios por las mquinas", import no solamente una
revolucin de la tcnica sino del mundo todo, alterando, consecuen-
temente, el sistema jurdico, tutela de la conducta humana.
Cuando la doctrina pretendi situar la industria en una rama
separada, se habl de derecho industrial o de propiedad indus-
trial 12, pero este concepto era slo uno de los aspectos jurdicos de
la industria.
La industria, es, en esencia, transformacin, produccin de
ciertos productos a partir de otros o de materias primas. Al igual
que el comercio, se dirige a un mercado, a un pblico consumidor.
guala y supera a veces al comercio, si se compara el desarrollo de
ste y de la industria, en razn de los capitales invertidos, la mag-
nitud de las organizaciones y la influencia general de su actividad
sobre otras.
Tampoco es necesario lograr un preciso concepto jurdico de in-
dustria, desde el punto de vista de nuestra disciplina. Ella regula
parcelas de este quehacer, en la medida en que la historia lo ha per-
mitido.
3. el derecho econmico. - A pesar de que Santos Briz
sostiene que antes de la primera guerra mundial se desconoca la
expresin "derecho econmico"13, ya en 1911 se haba fundado en
Jena, Alemania, una asociacin denominada "Derecho y Economa"
$Recht und %irtscha"t&' cuyo promotor principal fue Justus W.
Hedemann. '
A partir del manifiesto de Jena, en el que se recomienda la mo-
dificacin del pensamiento jurdico, aceptando la nueva tendencia
que toma en consideracin los imperativos de la "nueva economa",
surge una distinta visin para analizar los fenmenos econmicos en
su reflejo jurdico.
Con la primera guerra mundial aparece una clara intervencin
estatal en la economa liberal, reinante desde mediados del siglo
XX; estas medidas intervencionistas persisten y se acrecientan en
la poca de paz posterior a la conflagracin.
Por su parte, las empresas siguen creciendo y compitiendo en
poder con los gobiernos de las potencias ms importantes de la
poca.
A partir de 1917, una parte del mundo abandona la economa li-
bre y socializa los medios de produccin. Esta tendencia se conso-
lida despus de la segunda guerra mundial y aparece a consecuen-
cia de la relacin de poder impuesta por el conflicto.
Entre las dos tendencias, recuerda Santos Briz, aparece una
tercera, de origen espiritual, que pretende un camino distinto del
liberalismo y del socialismo: la glesia Catlica, que por medio de
sus papas expone tal pensamiento en las encclicas, de las que po-
demos recordar como seeras la Mater et magistra y la Pacem in
terris.
As, la llamada doctrina social de la glesia se refiere a los bie-
nes admitindolos en propiedad privada, pero exigiendo que su uti-
lizacin sea adecuada a su funcin social y sosteniendo la necesidad
de lograr la justicia social.
Nos recuerda Santos Briz algunas definiciones de "derecho eco-
nmico", desde un enfoque de derecho interno14. Las examinare-
mos, no sin antes recordar que en muchos supuestos un hecho eco-
nmico no coincide con uno jurdico16. Para Hermann Krause es
"el derecho de la economa dirigida". Arthur Nussbaum, quien
puede considerarse el precursor del concepto, elabora la idea de
una materia que, partiendo del derecho privado, estudie toda la in-
cidencia que el derecho pblico tiene sobre l, con especial referen-
cia a la intervencin del Estado en la economa, la que se produce
por diversas vas.
Cita tambin Santos Briz la posicin de Muller-Armack, segn
la cual el derecho econmico es el derecho de la economa organi-
zada, segn el sistema capitalista individualista de la economa de
adquisicin, o segn el sistema de la economa dirigida, en sus di-
versas variantes, entre las que aparece ms tarde la economa so-
cial de mercado.
Por su parte, Kaskel, Haussmann y otros relacionan en concep-
ciones matizadas con algunas diferencias, el derecho econmico con
el concepto de empresa, en el cual incluyen al factor trabajo.
Por ltimo, Santos Briz cita la teora filosfica o conceptual-f-
losfca, por la cual el derecho econmico sera un precipitado jur-
dico de las concepciones econmicas de la poca, del espritu eco-
nmico de nuestro tiempo y de los rasgos econmicos, que se abren
paso como elementos determinantes de la totalidad del orden ju-
rdico.
Otros autores se refieren al derecho econmico como el "dere-
cho de la economa", considerando esta disciplina como el estudio
de las relaciones y la posicin que la economa debe adoptar ante el
derecho y la poltica; y adems de estudiarlas, las dirige y conduce
hacia los objetivos deseados por la comunidad nacional. As, el de-
recho econmico que explica Polo tendra por objeto la satisfac-
cin de las necesidades individuales y colectivas y en su centro apa-
rece la empresa subjetivizada, es decir como "sujeto por cuya
cuenta y riesgo gira la economa".
Otros esquemas vinculados aparecen en disciplinas nuevas;
una, es la de llamar "derecho econmico internacional" a temas ta-
les como: economa y comercio internacional, nuevo orden econ-
mico internacional, la Carta de derechos y deberes econmicos de
los Estados, la nacionalizacin de bienes, el control de empresas
transnacionales, sistemas de integracin de zonas mundiales, la
propiedad industrial en su tratamiento internacional, problemas de
explotacin y soberana de recursos naturales, derecho del mar.
Por otro lado, surge tambin la expresin "contrato econmico
internacional", que alude, segn Espinar Vicente, a un fenmeno
jurdico en el mbito econmico internacional, que puede ser des-
cripto, mejor que definido, aludiendo a sus notas esenciales: a)
trascendencia econmica del objeto del negocio; !& posicin relativa
de poder en el medio comercial internacional de los sujetos del
acuerdo, y c) incorporacin al contrato de una serie de disposiciones
tendientes a desconectarlo, de hecho, tanto de las jurisdicciones na-
cionales, va arbitraje, como de los derechos estatales, por medio
de un minucioso desarrollo de sus clusulas y de la remisin, tcita
o expresa, a los usos y costumbres del comercio internacional en
todo lo no previsto por ellas.
El tema lanzado desde Jena se expande y multiplica, lo cual im-
pone la necesidad de aprehenderlo y circunscribirlo dentro de lmi-
tes que permitan utilizarlo provechosamente.
Despus de reconocer la dificultad de obtener un tratamiento
unvoco para la expresin, Santos Briz, siguiendo a Huber, seala
la existencia de un moderno derecho econmico que comprende el
conjunto de normas que se refieren a la regulacin de las relaciones
econmicas, ya se hallen dichas normas en las leyes civiles genera-
les o en las normas econmicas especficas. Este criterio abarca la
regulacin de la economa privada al lado de la economa colectiva.
mporta destacar tambin las opiniones de Cottely, cuando
adjudica al derecho econmico una categora interdisciplinaria es-
pecfica, que surge del difcil equilibrio entre derecho y economa;
y la de Hugo Rangel Couto cuando entiende el derecho econmi-
co, no como una nueva rama del derecho, sino como el enfoque de
un nuevo orden jurdico para lograr el desarrollo econmico y
social.
En nuestro derecho, Olivera estudia el concepto desde el punto
de vista objetivo, recordando a Siburu; su determinacin por el
sujeto, que es la concepcin de Hug; las posturas que lo diferencian
por el sentido, y despus las que se refieren al marco institucional.
En conclusin, el brillante estudioso argentino estima que la con-
cepcin de derecho econmico "debe basarse sobre un criterio plu-
ral o sinttico, que tenga en cuenta a la vez el marco institucional,
el objeto, el sujeto y el sentido de las normas", apareciendo enton-
ces como "un sistema de normas jurdicas que: (& en un rgimen de
economa dirigida (marco institucional); )& regula las actividades-
del mercado (objeto); *& de las empresas y otros agentes econmi-
cos (sujetos); .4) para realizar metas y objetivos de poltica econ-
mica (sentida)". Por extensin, Olivera considera parte del de-
recho econmico las normas complementarias, de carcter formal
o penal, destinadas a asegurar la efectividad de las regulaciones
principales.
Como se observa sin esfuerzo, se trata de otro universo jur-
dico, distinto del de las instituciones que habitualmente se incluyen
en el derecho comercial; es un mtodo de aproximacin, una tcni-
ca, donde se podrn obtener interpretaciones diversas de la regla
de derecho. No es una nueva materia jurdica, sino una nueva p-
tica directa de las materias tradicionales. Como en el caso del de-
recho comparado, el derecho econmico importa una cualifcacin
del derecho; ella est muy ligada a las consecuencias econmicas.
Rojo seala que hay una contraposicin terica entre un en-
foque adjetivo y otro objetivo o sustantivo.
El primero no es tampoco unitario, distinguindose distintas
posiciones doctrinarias: a) el derecho econmico sera el resultado
de la aplicacin del mtodo sociolgico jurdico o aquellas institu-
ciones jurdicas que inciden directamente sobre la realidad econ-
mica: la persona, el rgimen de los bienes y de la propiedad, el contrato, la
asociacin y la competencia; !& la segunda idea ubica al
derecho econmico como el "espritu de la poca", en una era caracterizada por el
dominio de lo econmico; c) el tercer sector docrinal
entiende que el derecho econmico es el rostro del sistema jurdico, en el cual se
agrupan normas apatridas, reguladoras, por lo ge-
neral, de fenmenos coyunturales, transitorios o fugaces, pero que
son vanguardia de nuevas tendencias evolutivas de las instituciones
jurdicas; d& para otros, el derecho econmico sera el "derecho de
conflicto" en el que se patentiza la antinomia entre la libertad y
coaccin, entre el poder privado y el del Estado en la vida econmica.
La lnea objetiva de caracterizacin del derecho econmico, entiende que la
economa es el objeto esencial del mismo; por lo tanto,
este derecho es el de la ordenacin de la economa. No toda norma
sera derecho econmico, sino slo aquella que se refiera primariamente a la
ordenacin econmica.
El profesor espaol, en brillante sntesis, seala que "el derecho econmico no es
un derecho aglutinador de las nuevas normas
en las que se manifiesta el intervencionismo estatal, sino aquel derecho (estatal o
no, legal o na) en el que se integran aquellas normas -nuevas o viejas- que
determinan los principios ordenadores
de la economa en un concreto espacio -incluidas las medidas de poltica
econmica de carcter coyuntural-, el rgimen jurdico del
mercado o mercados comprendidos en ese espacio, la organizacin
y el funcionamiento de los sujetos econmicos que operan en l o en
ellos y las relaciones entre ellos, el rgimen jurdico de las actividades que
desarrollan, as como de los bienes y servicios en relacin con esas actividades".
B) histria DEL DERECHO COMERCIAL
4. introduccin. - El derecho, como ciencia social, no es
ajeno a la historia de la humanidad y aparece ligado a ella en las
distintas edades y a travs de las grandes civilizaciones.
La materia mercantil existi siempre, desde los remotos orgenes humanos; tan
pronto como se realiza un intercambio de cosas
con un inters lucrativo, podemos decir que el hombre realiza comercio. En tanto lo
regulan normas, hay un embrin de derecho.
Pero la materia comercial como disciplina autnoma y diferenciada del resto del
derecho privado, no se manifiesta hasta la poca
medieval, segn coinciden en afirmar la mayora de los autores.
All, con el florecer de las nuevas ciudades tras el perodo feudal,
nace la acumulacin de capital privado que determina la aparicin
de una clase social que vive en las ciudades dndoles una novedosa
actividad econmica: es la burguesa.
El estudio histrico nos permitir un mejor conocimiento de
nuestra materia, as como de la creacin y evolucin de sus instituciones.
El antecedente histrico nos brindar diversas explicaciones,
surgiendo claramente el porqu de la existencia de las instituciones
actuales.
Segn Blackstone, las antigedades de la jurisprudencia no parecern intiles al
hombre que se d cuenta de que las doctrinas antiguas son el fundamento de las
que hoy estn vigentes; Bouchard,
por su parte, adhirindose al anterior, aade que nadie llegar a
ser jams jurisconsulto si ignora el origen del derecho, si no sabe
quines fueron sus autores y en qu poca se estableci.
5. +poca anterior a roma. - Los autores se empean en
encontrar rastros del derecho comercial en antiguos ordenamientos
jurdicos. Algunos los hallan en el antiguo ,digo de -r-Nam.'
que se remonta a 2050 aos antes de Cristo y es unos 300 aos anterior al de
/ammura!i0 ste regula formas precarias de sociedad,
transporte (en especial martima), prstamo, depsito, compraventa y comisin.
Es habitual reconocer en las antiguas civilizaciones de Europa
la confusin de conceptos jurdicos y religiosos. Dice Romero que ocurre con
frecuencia que las sanciones por la violacin de normas comerciales se las
considere castigos por irregularidades religiosas.
Coincidentemente, los dirigentes de antiguas civilizaciones americanas, como la de
Teotihuacn en Mxico, son al mismo tiempo
jefes religiosos y organizadores de la actividad mercantil de la comunidad.
Compara Anaya el aislamiento del derecho de Egipto con el
universalismo de la Mesopotamia: en sta, "poblada por un mosaico
de pueblos en constante movilidad", se entrecruzan las rutas de los
comerciantes y de los invasores.
Pases de Oriente como China e ndia, contaron con antiguas
disposiciones mercantiles; en China se conoci la contabilidad
antes que en Occidente.
En tanto existe comercio, aparecen reglas escritas o se conservan normas verbales
que lo reglamentan. Pero el ordenamiento
legal diferenciado no aparecera hasta bastante despus.
En Grecia y Roma se desarrolla el comercio, pero desenvolvindose por dos
carriles diversos: el pequeo comerciante, que no
es ciudadano y es mal mirado por quienes lo son; y el comercio extrazonal,
manejado desde los niveles gubernamentales.
Por su ubicacin sobre el mar Mediterrneo y en atencin al
medio de transporte de mercaderas generalmente empleado, se
desarrolla el trfico martimo y con l, importantes reglas mercantiles.
De los griegos recibimos el nauticum "oenus' la echa1n (que
vendra a su vez de los fenicios), la Le2 Rhodia de iactu y la commenda' como
pacto de una sociedad embrionaria.
Recuerda Anaya la importancia que tuvo la banca en Grecia,
tanto privada como estatal, que realizaba operaciones de cambio,
depsito y prstamo; tambin all se conocieron la carta de crdito
y la transferencia.
Aunque no se ha llegado a comprobar la existencia de la letra
de cambio, Cmara reconoce que est histricamente probado que
los griegos conocieron el contrato de cambio.
En el derecho griego, el derecho mercantil goz de cierta autonoma, aunque no se
crean instituciones con slido apoyo doctrinario.
El derecho martimo, diversas figuras negocales, la utilizacin
de principios consuetudinarios bien arraigados y un especial procedimiento para
resolver los litigios referentes al comercio, son
pruebas fehacientes de la existencia de un derecho mercantil dife
renciado.
6. ci3ili1acin romana. - Ensea Halperin que no hubo
en Roma un derecho comercial, tal como se lo concibe actualmente,
pese a la intensidad de la vida mercantil y la existencia de instituciones
comerciales; ellas estaban contenidas en el derecho comn.
Romero sostiene que hasta la cada del mperio Romano de Occidente, el ao 476,
la humanidad no haba estructurado un sistema
orgnico de normas ni de principios de derecho comercial.
En general, los comercialistas reconocen la existencia de instituciones propias de
nuestra materia en el extenso perodo de
tiempo en que subsisti la civilizacin romana.
Probablemente se preste a confusin la terminante afirmacin
de algunos doctrinarios americanos y europeos de que en Roma no
existi el derecho comercial. La realidad fue otra: no fue una disciplina separada
con rigor jurdico; no le atribuyeron los juristas
del mperio una caracterstica particular aparte de la del derecho
material y procesal general.
El derecho mercantil en Roma era derecho comn; pero a la
vez, era un derecho especial, distinguible del derecho comn general, aunque,
como ocurre todava en el sistema anglonorteamericano, no haba una
sistematizacin legal especfica: un solo autor,
Heymann, opina lo contrario, con mltiples reservas.
Tres respuestas da Benito Mampel a la pregunta: por qu en
Roma era intil la separacin del derecho comercial del derecho
comn? Citando a Goldschmidt, Thaller y a Huvelin, el catedrtico espaol
recuerda sus tres respuestas. La del primero se refiere a la enrgica tendencia de
los romanos hacia la abstraccin y
la centralizacin; Thaller explica que, ante el espritu liberal de los
romanos, los hombres de negocios no necesitaban de un estatuto
protector especial. Mampel concuerda finalmente con Huvelin, en
tanto entiende que la separacin entre el derecho comercial y el civil no se da en
Roma, porque el primero no continu desenvolvindose en las condiciones en que
haba nacido, es decir, como un derecho internacional del mercado; no continu,
porque el derecho del
mercado se transform en un derecho privado interno a consecuencia de las
conquistas romanas.
Recordando el intenso trfico comercial romano, Rubio, tambin plantea la
pregunta en justos trminos: por qu no hubo un
derecho mercantil separado? Y agrega que parecera ms lgico,
ante la unidad esencial del derecho, preguntarse sobre los motivos
de escisin de las ramas del derecho privado.
El trfico jurdico regulado por el derecho civil romano comprenda en su unidad al
mercantil, tanto en derecho material como
en derecho procesal; esto era natural en aquel tiempo y para aquel
pueblo. La explicacin de Rubio es que entonces no se dieron, ni
por lo tanto pudieron repercutir sobre la estructura del ordenamiento jurdico, las
circunstancias polticas, ideolgicas y econmicas que produjeron la dualidad
desde la baja Edad Media en el Occidente europeo.
Dentro del sistema romano es el pretor el que vitaliza y flexibiliza el derecho civil,
aplicando adems reglas adecuadas al caso,
la buena fe, el reconocimiento de las costumbres. Primero el pretor peregrino,
despus el urbano; al principio en casos de excepcin, despus en forma ms
general, la aplicacin del derecho existente y la creacin constante de un derecho
nuevo, muestran una
vez ms el genio de los romanos.
En su conocida obra -ni3ersal geschichte des /andeisrechts'
Goldschmidt habla de un derecho civil universal, flexible y desarrollado con
depurada tcnica en sus ms finos detalles, informado por
principios ticos y con arreglo a la buena fe, que atiende a la voluntad de los
interesados en la regulacin de un derecho encaminado a
resolver jurdicamente las controversias en que participaren el valor, el dinero, el
crdito, el cambio, la sociedad.
Las reglas mercantiles directas o indirectas fueron, en Roma,
numerosas; algunas tomadas de Grecia o de pueblos conquistados,
otras de propia creacin.
Slo en el Digesto pueden advertirse: 4e lege Rhodia de iactu0
4e n5utico "oenore0 Nautae' caupones' sta!ularii ut recepta restituant0 6urti
ad3ersus nautas...0 4e e2ercitor#a actione0 Locati
conducir' 4e lege 7ulia annona0 4e nundinis0 4e incendio ruina
nau"ragio. Tambin se citan el Cdigo Teodosiano, la ley 16 del
senadoconsulto Macedoniense y las actividades de los argentar#a.
Se refiere tambin Halperin al desarrollo del concepto del receptum' reglas del
derecho marcario y del cambio a distancia, as
como a la preposicin institoria y a las actiones y e2ceptiones' aplicables con
provecho y flexibilidad a los asuntos mercantiles.
En Roma se conocieron estructuras asociativas, como la sodalitas' el collegium' la
uni3ersitas y el corpus0 en ellas aparece una
nocin aproximada de personalidad.
Haba tambin dos figuras de sociedad: la societas !onorum'
en la cual los socios aportaban la totalidad de sus patrimonios (bienes presentes y
futuros) y la societas alicuius negotii' en la cual los
aportes se realizaban para una sola operacin o una serie determinada de
negocios.
Dicen Di Pietro y Lapieza Elli que la primera responda a la
idea de una comunidad hereditaria y que la segunda aparece ms
adelante por necesidades mercantiles. Tambin evolucionan las
clases de aportes, admitindose primero el de capitales y despus
tambin el de trabajo. Este ltimo queda fuera de toda duda ante
el dictado de una constitucin por Diocleciano.
Puede considerarse probado que tambin en el mundo romano
existieron las corporaciones y asociaciones de mercaderes y navieros,
esencialmente privadas, pero protegidas por el Estado, aunque, como es sabido, la
civilizacin romana, formada por propietarios, agricultores, artistas y polticos,
consideraba el comercio
como algo subalterno.
En cuanto a las personas, merece destacarse que en la etapa
cristiana de Roma se produce el nacimiento de cierta aristocracia
mercantil (la orden de los caballeros), pero ella no alcanza una valoracin social por
el desprecio de la aristocracia terrateniente, de
mayor tradicin, y la influencia del cristianismo, que condenaba la
usura y el agio.
En sntesis, no es desacertado afirmar que los romanos no distinguieron el derecho
comercial como un sistema separado, a pesar
de poseer otras clasificaciones jurdicas de alto nivel cientfico.
Pero es imposible ignorar la riqueza del ius mercatorium romano,
que adems se integraba con numerosas disposiciones propias del
derecho pblico.
7. edad media8 LA APAR9,9:N 4EL 4ERE,/; MER,ANT9L 496EREN,9A4;. -
La cada del mperio Romano de Occidente es un proceso que dura siglos y que
obedece a diversas causas histricas.
Pueblos venidos del medio y el lejano Oriente, empujados por
los hunos, penetran en lo que queda de las ciudades y de la organizacin romanas
y comienzan una transferencia cultural que altera
las condiciones de vida, hbitos y costumbres. Esto incide tambin en el
ordenamiento jurdico general.
Con la invasin de los "brbaros" se opera un cambio en el centro de poder; de los
pases mediterrneos pasa a los francos (norte
de la Galia y riberas del Rin); de all surgirn las principales novedades
econmicas, polticas, culturales, sociales y jurdicas.
La ciudad romana se ve disminuida en poblacin y animacin
con la venida de los "brbaros"; la actividad general se traslada al
campo.
Segn algunos autores, en el perodo medieval desciende el
nivel cultural, decaen las escuelas, las leyes, la administracin pblica y la justicia;
los restos de cultura se refugian en algunos mo-
nasterios. Desde pasado el primer milenio, en una labor preparatoria durante la
Edad Media y explosiva a partir del siglo xv,
Europa comienza un largo despertar, que se prolonga hasta el siglo
XV.
En la baja Edad Media el comercio llega a su mnima expresin; el trfico mercantil
por tierra en largas distancias se hace imposible; el martimo ve grandemente
menguada su vitalidad anterior, y con algunas excepciones -como la ciudad-Estado
de Venecia,
fundada en el ao 452 sobre islotes, para evitar las invasiones brbaras- se ve muy
dificultado.
El actual territorio europeo entra en un perodo oscuro, que
para algunos significa decadencia y para otros el crisol de razas
que despus fructificar.
Los rabes invaden Espaa y de all intentan el avance hacia
el Este, con su "estrategia de la media luna"; en tanto se mezclan
y redistribuyen los grupos tnicos, el mperio Romano de Oriente
permanece con cierta organizacin sobre la base de las recopilaciones de
Justiniano.
Los pueblos invasores traen sus leyes y costumbres jurdicas,
las que se enfrentan con el rigorismo formal romano. Toda Europa se sacude y
reacomoda a la nueva realidad.
Entre otras novedades jurdicas, el derecho de los invasores es
fundamentalmente consuetudinario, fuente de gran importancia en
el derecho comercial.
El mare nostrum romano no estimula ya el trfico mercantil
martimo y este hecho empobrece y ensombrece al continente.
Despus de la decadencia y la confusin, hacia el siglo X aparece un paulatino
reordenamiento de labores, roles y normas, que
se conoce histricamente como feudalismo, cuyo fundamento econmico es la
organizacin agrcola-pastoril.
La inseguridad del habitante en general, lo impulsa a buscar su
proteccin en caudillos fuertes, a quienes se llama seores, que edifican castillos o
fortalezas y tienen el don de la organizacin y el
mando. As, se organizan regiones, de dimensiones variables, en
las que existe el poder total del amo y la obediencia absoluta del vasallo. La
economa es en esta etapa eminentemente agrcola y su
control y verdadera propiedad estn en manos del seor feudal.
Esto acaece en la Europa central; antes, en las ciudades italianas, se aprecia otra
realidad.
A partir del siglo X se abre en ellas el desarrollo y progreso del
sector terciario (actividades comerciales e intelectuales). Desde
la gran Venecia, que sigue creciendo, continan su ejemplo Amaif,
Pisa y Genova. Hasta el siglo XV, son las ciudades-puertos las
que impulsan el comercio medieval; sirven ellas de modelo para el
resto de Europa en cuanto a regulaciones jurdicas comerciales.
tambin tenemos que mencionar a Miln y Florencia como centros internos, pero
de gran actividad mercantil.
En el siglo X se produce un cambio: empieza una era de prosperidad en Europa
central. Se ha logrado la paz y un statu <uo'
entre los detentadores del poder regional; aumenta la riqueza agrcola y crece la
poblacin.
Y se produce un fenmeno que despus se repite mucho ms
adelante con el advenimiento de la industrializacin: la migracin
del hombre de campo, que poco a poco se va instalando en las ciudades. El sector
primario (agricultura) cede su puesto al artesanado (sector secundaria). Muy
documentadamente, Jess Rubio
explica la aglomeracin de personas, que de pequeos villanos se
convierten en burgueses o habitantes del burgo (ciudad). El mercader es una nueva
figura que resalta entre las que viven en ciudades: acumula riquezas y stas le dan
poder. Ese poder es el que
le permitir, desafiando el de los seores, exigir y crear un nuevo
derecho que regule su actividad.
En Europa central, a comienzos del siglo X, se difunde el tratado de un monje del
cual slo sabemos su nombre: Tefilo; ste, en
su 4i3ersarum artium schedula' explic las reglas bsicas del tratamiento del cuero,
la seda, la cristalera, metales, tcnicas de acabado, textiles, etc.; y adems agrega
reglas elementales de comercio. Comienza tambin en el siglo X el uso de libros
y normas de
contabilidad por partida doble; el trfico se complica, los negocios
que se abarcan son mayores: ello determina la creacin de diversas
formas de acumulacin de capital y su uso en operaciones de banca
de gran amplitud, desde talia hacia el Oeste. En ese siglo y el siguiente se
generaliza el uso de la letra de cambio y una moneda "de
banca". El comerciante comienza a tener sus instituciones, incluido el
procedimiento concursal cuando sus negocios no van bien.
Es verdad que la sociedad feudal fue una sociedad de intercambios limitados, pero
conoci el derecho comercial embrionario.
Lo contrario opina Galgano, para quien no se daba la economa de
cambio; este autor, siguiendo a Thaller, dice que slo se puede hablar de derecho
comercial cuando los mercaderes son capaces de
fundar "repblicas enteras".
Los "burgueses", habitantes de las nuevas ciudades, son los
=porters= o los =portmen= de Flandes e nglaterra; nombre que se
relaciona con el vocablo "puerto" $port&' que designaba el lugar o
centro, no siempre martimo, desde donde partan o hacia donde se
dirigan las mercaderas. El portus era un verdadero centro comercial.
El hombre que se desplaza del campo a la ciudad, no slo lo
hace por motivos econmicos, sino tambin para sacudir el yugo de
la frrea voluntad del seor feudal. Busca su realizacin como ser
humano y fundamentalmente su libertad.
Sin embargo, hay que recordar que el abandono del campo no
es masivo, ya que en l se halla la mayora de la poblacin en los
siglos Xv y xv.
Poco a poco, cada uno en el nivel que puede, sale de la dependencia campesina
como artesano, vendedor ambulante, mercader al
por menor o en mayor escala. Esta verdadera nueva clase desafa
a la clase seorial (que despus se continuar con la nobleza, el clero, la
aristocracia) y quiere e impone diferentes reglas y condiciones de vida y de trabajo.
En las ciudades, el "aire se hace libre", segn un dicho medieval; por ejemplo, el
siervo domiciliado en el "burgo" durante ms de
un ao y no reclamado por su antiguo dueo, se convierte en libre.
Los burgueses desean conquistar un nuevo orden jurdico que
los beneficie; quieren el poder poltico y tribunales propios segn
las necesidades de la dinmica de las transacciones; desean libertad
de residencia, seguridad de la persona y de los traslados personales
y de las mercaderas; libertad para negociar. Todo ello se logra
con el tiempo, cuando se acepta una le2 mercatoria' basada en
usos, costumbres y normas que regulan la actividad de grandes y
pequeos mercaderes. Ese conjunto de normas de contenido jurdico es el
"estatuto del comerciante", que tiene un neto matiz subjetivo y profesional.
En realidad, el sistema feudal entero no sirve para ellos. Tienen que crear otro
"sistema" dentro o paralelo a l, que consulte
sus propias necesidades y responda a los deseos y apetencias de
esta clase naciente.
Seala Guynot que el derecho comercial se forma a partir de
las costumbres, edictos y ordenanzas reales, decisiones reglamentarias de los
parlamentos y de las normas de derecho romano.
Atribuye a dos razones la formacin de un derecho propio de los comerciantes: (&
necesitaban ellos reglas ms simples que las del derecho comn, demasiado
formalista, que facilitaran la celeridad
de las operaciones del comercio; )& desde aquella poca, el comercio
adquiere un carcter internacional muy marcado: mercaderes y negociantes tenan
que disponer de un conjunto de reglas jurdicas
que le fuesen comunes.
Con los mercaderes se produce el notable desarrollo de la economa mobiliaria; por
eso, el nuevo derecho no se ocupa de inmuebles, ni de actividades agrcolas: se
basa en el intercambio y en la
intermediacin de cosas muebles; estos rastros perduran todava en
nuestra legislacin, como se lo puede ver, p.ej., en el contrato de
compraventa mercantil que regula nuestro Cdigo de Comercio y
en el sistema de actos de comercio (art. 8, incs. 1 y 2, Cd. de
Comercio.
Seala Rubio que "el nuevo derecho de los mercaderes nace y
se desarrolla ntimamente vinculado al espritu de la organizacin
econmica que con ms o menos precisin se conoce hoy en el
mundo histrico y cientfico con el nombre de capitalismo. Que no
alcanzar sus formas ms avanzadas y, si se quiere, ms deshumanizadas, hasta
varios siglos ms tarde, pero que est ya en la
ciudad, en el mercado y en la feria medieval, en el trfico y en
la navegacin mercantil, en el espritu y en la actividad de los hombres", a lo cual
se opone Fargosi quien, en concordancia con Garrigues y Ascarelli, recuerda que
existi derecho mercantil antes
del desarrollo del capitalismo, sealando, adems, que "la identificacin de que se
trata conlleva una inmovilizacin que no se compadece con la esencia misma de
esta rama del orden jurdico, caracterizada por ser una categora histrica, lo que
significa que las
normas jurdico-mercantiles -como lo apunta Garrigues- no son el
fruto del capricho del legislador ni obedecen a preocupaciones puramente
dogmticas o formalistas, sino que responden a exigencias
ineludibles de la realidad. Por ello sus incesantes transformaciones tanto en el
mbito de su accin como en el espritu que lo informa y que refleja las cambiantes
ideologas del fenmeno econmico; quizs, y como lo sealara Valeri, las notas
tipificantes estn
dadas por tratarse de normas reguladoras de relaciones que se desenvuelven con
un ritmo particular de celeridad, por referirse al fenmeno de circulacin de los
bienes y a la actividad productiva,
desde que suponen una constante recurrencia al crdito, interdependencia de
empresas, masifcacin de las operaciones, especial
tutelamiento de la buena fe y simplicidad y al mismo tiempo estrictez de los
mecanismos econmicos jurdicos"52.
a) "erias y mercados. Los mercaderes pertenecen a una ciudad; operan en ella o
preparan caravanas para llevar cada vez ms
lejos sus productos.
Los mercados son su mbito permanente de trabajo; las ferias,
el discontinuo. En ambos se intercambian o venden productos, se
rinden las cuentas y se liquidan las deudas; la venta al menudeo
se produce principalmente en los mercados, donde la poblacin concurre a surtirse.
A las ferias van los mercaderes profesionales:
all se intercambian los distintos productos; como requieren una
larga preparacin, se las celebra anualmente o a lo sumo dos veces
al ao.
No hay que dejar de considerar el sinnmero de obstculos que
halla el mercader errante en su desplazamiento hacia ciudades o ferias lejanas:
tiene que salvar obstculos naturales en los caminos de
tierra que recorre y en las vas de agua que navega.
La ruta europea del comercio norte-sur o viceversa, no puede
evitar en un extremo los Pirineos y en el otro los Alpes; en ocasiones las rutas
estn apenas delineadas, los transportes son primitivos: mulas, caballos, carretas,
carros. Los historiadores recuerdan el progreso que se obtuvo con la construccin
del puente del
San Gotardo en 1237, estableciendo el camino ms corto entre Alemania e talia.
En otras zonas, donde no haba montaas, haba grandes ros
que atravesar. A todo ello hay que agregar el peligro de los bandoleros, que
asediaban los caminos.
En vez de vender de ciudad en ciudad, se van organizando reuniones
permanentes, que con el correr del tiempo se hacen famosas:
son las ferias. En ellas, los comerciantes intercambian experiencias recprocas; a
su vez la poblacin en general se beneficia con la
mayor disponibilidad de productos y ms variedad en cantidad y calidad.
En el siglo X son famosas las ferias de Champagne: en enero
y febrero se las celebra en Lagny; en marzo y abril en Bar; en mayo
y junio en Provins; en julio y agosto se reunan los mercaderes en
Troyes para la feria de San Juan; en setiembre y noviembre volvan
a Provins y en noviembre y diciembre se celebraba la feria de Saint
Rmy en Troyes.
Recuerda Ripert la feria de Saint-Denis, que se celebraba seis
veces al ao, dedicndose las dos primeras al intercambio de mercancas y las
otras cuatro a liquidar los pagos entre los asistentes,
comerciantes de toda Europa.
Se refiere Halperin a las ferias de Champagne y Lyon en Francia; Medina del
Campo en Espaa; Francfort en Alemania, y Nijni Novgorod en Rusia.
Las ferias de Champagne se desarrollaron en gran medida por
la accin de los condes de Champagne, que advierten los beneficios
de regular y gravar este intercambio que comienza en el siglo X
por la iniciativa de los mercaderes de Arras (Flandes), que vienen
con sus animales cargados de paera fina. As se da el fomento y
la promocin contina con la creacin de la proteccin de los comerciantes en los
caminos (los "salvoconductos de feria"), la organizacin de un cuerpo especial de
guardias de vigilancia para lo que
acontece en esas reuniones y de un hospital (el /tel-4ieu& para los
comerciantes enfermos.
El ius mercatorum nace en las ferias y en los mercados; el
vnculo entre ciudad y mercado es evidente. Aparece un nuevo
derecho ciudadano, frente al derecho feudal, tradicional y jerarquizado: es el
derecho de los bienes, del crdito, del intercambio, del
dinero. Es un sistema legal reglamentado por nuevos estatutos.
Es el derecho comercial naciente, uno de cuyos aspectos es la reglamentacin real
de la polica de las ferias.
b) las casas de comercio. La evolucin del derecho mercantil
marca una nueva etapa, con la superacin de la figura personal del
comerciante y la aparicin de la "casa comercial".
El mercader supera la tienda, el almacn, y con el progreso
econmico mejora y perfecciona sus instalaciones.
No se llega en los comienzos a una objetivizacin total de la fgura, a un reemplazo
de la persona por la "casa", la "firma", el
"fondo de comercio". Mas con el tiempo, ciertas firmas comerciales -sean o no
sociedades- se desarrollan de tal modo que se presentan con un nombre que
adquiere importancia propia objetivada.
Ms all de la "casa comercial", aparecen las organizaciones: figuras asociativas,
descentralizacin por medio de matrices y filiales, el uso de marcas especficas
para los productos, organizaciones
ms complejas a las cuales se suman toda clase de empleados y auxiliares, as
como contabilidades que intentan reflejar todo esto.
El dinero se utiliza cada vez ms, pero con l tambin se genera una forma de
multiplicacin de la moneda: es la llamada "moneda de banca", de tanto mayor
cotizacin cuanto ms importante
es la "casa bancaria" que la produce.
Las organizaciones crecen, a medida que crecen los negocios.
Estas estructuras de derecho comercial se expanden de las ciudades italianas a los
puertos europeos sobre el Mediterrneo y a las
ms progresistas ciudades interiores.
C) el ,;NTRAT; 4E ,AM9;. la LETRA 4E ,AM9;0 EL >ALE ; PAGAR?0 el
che<ue. Slo diremos aqu que son figuras jurdicas utilizadas por los comerciantes
con el fin de agilizar sus negocios, evitar
el envo de moneda metlica a lugares lejanos y de simplificar pagos y enjugar
deudas.
Como hemos visto, no es en las ferias y mercados donde se crea
el contrato de cambio y despus ciertos papeles de comercio entre
los cuales podemos incluir el cheque, la letra de cambio, el vale o
pagar. Pero se puede afirmar que en las ferias y mercados comienza el
perfeccionamiento y una suerte de recreacin de esas modalidades negocales.
Primero como contrato solemne, el contrato de cambio aparece
como un instrumento utilizable, pero no el ms idneo para las
transacciones mercantiles.
Poco a poco se dejan de lado las formas: los testigos, la intervencin notarial, la
redaccin completa de un contrato; esto constituye una serie de pasos que se dan
en un largo perodo histrico y
que van desde una simple carta, hasta llegar a aceptarse un
ttulo, con breve escritura y una firma, la del responsable.
El simple y eficaz papel de comercio aparece as como un instrumento idneo que
slo en nuestro siglo recibira la aceptacin
general por parte de toda la poblacin, despus de incorporar en los
siglos XV y XV la clusula a la orden y el endoso y merced a la
posterior elaboracin germana de 1848, que agrega, a partir de la
obra de Einert, la alta tcnica jurdica que le permiti un considerable grado de
utilizacin, con gran seguridad jurdica para las
partes.
d) las corporaciones. Nacen como centros de autorregulacin, como proteccin
contra el poder gubernamental, y tambin en
concepto de agrupaciones profesionales, excluyentes de competencia y vigas de la
calidad del trabajo de cada gremio.
El derecho corporativo implica el derecho estatutario. De la
aplicacin de las costumbres se avanza hacia la emisin de reglas
escritas, cada vez ms minuciosamente detalladas, de gran rigor.
Las corporaciones se forman entre comerciantes o entre artesanos.
Las guildes (vocablo francs que proviene del bajo-alemn geldan y que designa la
solidaridad pecuniaria y la fuerza del grupa),
fueron las primeras cofradas de la gente del pueblo; al principio no
eran asociaciones profesionales, pero ms adelante pasaron a serlo,
tal vez por influencia en su seno de artesanos, tenderos y otros pequeos grupos
con intereses profesionales comunes; as nacen las
corporaciones, que no se denominan de ese modo hasta el siglo
XV; antes se llaman guildes, guildas, hansas, cofradas.
Estas asociaciones nacen durante el rgimen feudal; pasan, de
voluntarias y espontneas, a ser obligatorias, al punto de impedir
el ejercicio del oficio a quien no estuviera autorizado por ellas.
Las corporaciones adquieren poco a poco gran poder: comienzan a controlar las
ferias, participar en cargos municipales, propugnar ordenanzas y reglamentos,
adquirir privilegios y franquicias,
intervenir en asuntos de impuestos y aduanas, acrecentar sus propiedades
inmobiliarias y almacenes de depsito.
Las corporaciones imponen estatutos, verdaderos reglamentos de cada oficio.
Hay reglamentos de asociaciones de mercaderes antiqusimas,
como la "caritet" de Valenciennes (entre 1050 y 1070), la "guilda"
de Saint-Omer (antes de 1080). Estn encuadrados por el clero y
muchos artculos presentan un carcter ms religioso y caritativo
que esencialmente profesional.
Ms adelante en la historia, grupos de asociaciones profesionales se federan en las
"hansas", que tratan de monopolizar el gran
trfico mercantil y restringir el nmero de sus partcipes. Hubo
varias famosas: la de Londres, la Hansa Teutnica, la Liga Hansetica.
Junto a los estatutos profesionales se establecen otros, ms generales, similares a
leyes o cdigos. Seala Ripert que se han
conservado los estatutos de las ciudades italianas (Pisa, Genova,
Venecia, Amaif, Trani), pero que son pocos los reglamentos corporativos
conocidos en nuestros das.
Como es sabido, el derecho corporativo queda abolido completamente con la
Revolucin francesa.
e) la @urisdiccin. El comerciante, el artesano, no se ve suficientemente atendido en
sus conflictos por los jueces, acostumbrados a resolver asuntos civiles. No
cualquiera puede aplicar rectamente el derecho consuetudinario mercantil y los
estatutos.
Aparecen primero los arbitros mercantiles, personificados por
los comerciantes de mayor prestigio; despus se crea la jurisdiccin
consular, especializada para aplicar la justicia frente al orden creado por las
costumbres y el consentimiento informal de las partes.
A veces tambin se utiliza el derecho romano, renovndolo o
adaptndolo a las exigencias del trfico; en ocasiones con una interpretacin
errnea, y en otras usando un criterio correcto y renovador. As, se adaptan textos
romanos sobre el contrato literal y la
con"essio0 se elabora la teora del consentimiento y su validez en el
caso de existir causa vlida o!ligandi0 se recrea la disciplina de los
documentos y la del contrato entre ausentes; aparecen soluciones
nuevas en el campo de la representacin merced a la actuacin de
agentes y comisionistas de casas comerciales en el exterior.
La le2 mercatorum surge as, tanto de los propios comerciantes como de la
jurisdiccin especial, que recibe el nombre de consulado. Los cnsules no son
letrados sino hasta muchos aos despus. Juzgan aplicando la buena fe, la
costumbre, la equidad.
Atienden a los principios esenciales de este derecho, fundamentalmente mobiliario:
celeridad, libertad de formas, internacionalidad,
libre creacin de estructuras negocales.
Tambin se aplican las regulaciones reales o municipales de polica y registro, y
por supuesto, los estatutos o reglamentos corporativos.
El cnsul tena que prestar juramento de que utilizara las normas y las costumbres
de la corporacin; los juramentos se redactaban por escrito y compilaban
ordenadamente, llamndose estatutos.
Si eran aprobados por el prncipe o el magistrado supremo, su autoridad era
idntica a la de la ley civil; pero, aun no aprobados,
constituan ley comercial aplicable.
En un primer tiempo, los estatutos estn redactados con una
diversidad de temas en los que se mezclan disposiciones profesionales con reglas
jurdicas y procesos o tcnicas de cada oficio. Ms
adelante se separan y agrupan por temas o conjuntos de temas, en
un lapso de aproximadamente siete siglos a partir del siglo X.
Las normas jurdicas de los estatutos, empezando por los de
las ciudades italianas, son la base del actual derecho comercial: en
ellos se dispone sobre diversas formas asociativas, muchos de los
contratos comerciales hoy conocidos, el corretaje y la representacin, las falencias.
Todas estas reglas legales agrupadas deban ser obligatoriamente aplicadas por
los tribunales consulares. Y esta jurisdiccin
se va extendiendo a individuos que sin ser comerciantes o miembros de una
corporacin, intervienen en materia mercantil. De
cmo tenan que juzgar aquellos cnsules, verdaderos jueces, son
un ejemplo las disposiciones V y V del captulo de las Ordenanzas de Bilbao,
citadas por Anaya.
< /4 la salida del per#odo medie3al. - Las tcnicas mercantiles progresaron y con
ellas lo hicieron tambin las jurdicas.
Los italianos en el siglo X dominaban los principales mercados de Europa: Brujas
en los Pases Bajos; en Pars las principales
ferias; en nglaterra el mercado de la lana.
Manejaban sus asuntos con representantes en distintas plazas
y por correspondencia; principalmente son "hombres de despacho" y
de gran cultura para la poca; los grandes mercaderes deban tener
conocimientos mercantiles en general, saber leer y escribir, entender un sistema de
contabilidad, poseer criterio sobre temas jurdicos y actuar en poltica. El trfico
mercantil comienza a hacerse
multiforme y complejo.
La hegemona proveniente de las ciudades italianas es sustituida por el crecimiento
propio de la Europa central; all evoluciona
nuestra materia hacia una nueva etapa.
Crece el poder de los seores y reyes, y a su lado crece la intervencin de
empresarios que han dejado ya de ser comerciantes
individuales para pesar con su fortuna y medios en las decisiones
polticas y econmicas.
Hay muchos ejemplos de estos comerciantes-empresarios que
son autnticos capitalistas con poder; en el siglo X se cita el caso
de Mauro y su hijo Pantalen, que dieron un poderoso impulso a la
prosperidad de Amaif por medio de sus negocios internacionales.
Estaban a la cabeza del trfico mercantil entre talia y Constantinopla; intervinieron
en las luchas entre el emperador, el papa y los
normandos; mandaron erigir la iglesia de San Pablo Extramuros en
la ciudad de Roma, instalando en ella las puertas de bronce que
haban hecho transportar desde Constantinopla; mantenan un hospital en
Antioqua e hicieron restaurar un monasterio en Jerusaln,
donde fundaron un convento y un hospital para peregrinos. Es necesario advertir
este aspecto filantrpico de algunos grandes mercaderes para lograr una justa
visin histrica.
En el siglo xv, mediante los grandes descubrimientos, Europa
toma posesin del mundo y comienza una era de colonizacin y explotacin de las
colonias.
El Renacimiento, con la serie de fenmenos de gran cambio
que lo caracterizan, impone un desarrollo e impulso fundamental al
derecho comercial. Las cruzadas primero, los viajes, exploraciones y
descubrimientos y los grandes inventos despus, contribuyen
a consolidar este derecho, que ya se revela como una importante
rama autnoma del derecho privado.
En esa poca Europa sale de una larga crisis de crecimiento
que es desigual en las distintas regiones: se fundan monarquas poderosas: Luis X
y los Valois en Francia, los Tudor en nglaterra,
los Habsburgos y los Reyes Catlicos en Espaa, y varios principados conducidos
por gente bien preparada intelectualmente (p.ej.,
los ducados de Baviera y Borgoa).
El derecho comercial pasa en esta poca a formar parte del derecho estatal de los
Estados monrquicos; ellos reivindican para s
el monopolio de la funcin legislativa. Pero la disciplina sigue
siendo autnoma: no es absorbida por el derecho comn, ya que, al
contrario, influye sobre ste.
En este perodo y no con la codificacin, se produce la objetivacin del derecho
comercial: muchos no comerciantes practican
uno o ms actos de los realizados por mercaderes, pero sin intencin profesional.
La ley aplicable natural que se impone es la mercantil, porque as lo exige el
razonamiento lgico.
Por supuesto que el Cdigo de Comercio francs -Revolucin
francesa mediante- sella la objetivizacin esencial de nuestra materia; pero la
aplicacin de normas y jurisdiccin mercantiles a los actos comerciales realizados
por no comerciantes, es anterior. Comienza tambin consuetudinariamente y se
consolida en estatutos y
ordenanzas.
a) las econom#as nacionales. La poca de las economas encaradas globalmente, a
nivel de una nacin, vuelve a Europa con el
centralismo creciente del poder.
Desde entonces hasta la revolucin industrial del siglo XV, se
producen nuevas mutaciones en la circulacin del crdito y de los
bienes.
La fase urbana de la economa pas y estamos ya en la poca
de las economas nacionales, que, centralizadas y organizadas, dan
pie al enorme avance expansionista del Renacimiento (que tuvo aspectos positivos
y negativos con los descubrimientos y colonizaciones y el trfico de esclavos, que
alcanzar lmites infrahumanos).
Del siglo xv en adelante, comienza a desaparecer la artesana
y a perfeccionarse los procedimientos industriales en estado embrionario (la
imprenta y el papel, el hierro de fundicin mediante
sencillos altos hornos, vidrio, textiles, con la mecanizacin del batn); pero el paso
de la declinacin del corporativismo y el avance
del industrialismo naciente se hace simultneamente, coexistiendo
la artesana manual con formas embrionarias de industria durante
varios siglos; junto a este proceso es justo mencionar el acervo artstico aportado
en esta poca por pintores, escultores, arquitectos
y msicos, que legaron a la humanidad un tesoro que da a da apreciamos.
Los siglos Xv y xv se dicen de expansin comercial, pero ello
no es tan simple; podra ser en cuanto al volumen, aunque no hay
estudios estadsticos ciertos, pero tenemos que computar negativamente factores
como las guerras (con la interrupcin consiguiente
del trfico comercial), los saqueos, los desequilibrios financieros de
los reinos en pugna.
De todos modos el comercio progresa: la letra de cambio adquiere una notable
difusin; la contabilidad se hace ms compleja;
de una columna se pasa a dos, en el sistema alia 3ene1iana0 se est
cerca ya de la partida doble y de las complejas contabilidades en
materia societaria o en comercios altamente diversificados.
El seguro, por la dedicacin y experiencia de los mercaderes
genoveses, evoluciona notablemente; nunca asegura una persona
individualmente un viaje martimo (que es el ms comn de los
riesgos cubiertos), sino que lo hacen varios inversores unidos.
Condenado el prstamo a la gruesa por usurario por el derecho
cannico, se idean nuevas formas de cobertura de los embarques
u operaciones arriesgadas. La venta con reserva de recompra fue
un primer paso. Hacia el siglo Xv se llega al pago de la prima por
adelantado, a cambio de que los aseguradores compren una mercadera a un
precio conocido pagadero en un plazo fijo. Si la mercadera llega indemne a
destino, el acuerdo se anula. De all a la
instrumentacin del seguro moderno falta poco; la nocin de empresa aseguradora
nace con el origen de la figura, ya que es imposible que una sola persona garantice
una expedicin martima con
mercaderas valiosas. Se hacen famosas las plazas de seguros:
Madrid y Burgos en Espaa; Ran y Lyon, en Francia; en el siglo
XV, Livorno y Venecia; y Londres en el siglo XV.
Nace un nuevo problema, que es el del crdito al empresario,
es decir, el comerciante organizado y prspero; con el crdito aparece la necesidad
de la circulacin de l; es entonces cuando el derecho comercial crea nuevas
estructuras jurdicas que posibiliten
tambin la circulacin del crdito, como antes circulaban los bienes. Como dice
Ascarelli, "la vieja letra de cambio de la poca
municipal italiana, mero documento probatorio e instrumento de
pago, fue transformada en instrumento de crdito, en una serie de
etapas que van desde la introduccin del endoso en el siglo XV, al
Cdigo napolenico, a las reformas inglesas y alemanas del siglo
XX, a las convenciones ginebrinas".
b) las sociedades y los !ancos. De esta poca es la creacin
de las primeras sociedades comerciales, y las ms famosas son las
florentinas, que sealaban con su nombre a quienes perteneca el
poder de decisin, como, por ejemplo, la de los Bardi, Scali y Peruzzi, la familia
florentina de los Medici tuvo amplia influencia sobre las compaas comerciales que
siguieron a las primitivas, muchas de las cuales quebraron.
La sociedad comercial tuvo una doble vertiente: la privada,
fundada sobre la base del poder poltico vinculado a los negocios,
favorecido por el anonimato de los verdaderos dueos del capital; y
la sociedad pblica gestada desde el Estado para realizar importantes empresas.
De la primera es un ejemplo el banco genovs de
San Giorgio, fundado en 1547, cuyos inversores posean ttulos, llamados luoghi'
que daban derecho a una renta fija.
Las compaas de ndias de los siglos XV y XV, creadas primero en Holanda y
despus en nglaterra y Francia, eran grandes
empresas dedicadas a la colonizacin de nuevas regiones: en ellas se
generaliza un beneficio que slo era conocido para una clase de
socios en las sociedades en comandita: la limitacin de la responsabilidad al aporte
que el socio prometa al ente colectivo; su patrimonio personal quedaba al margen
de los riesgos del negocio. Su
carcter publicstico est dado por el hecho de que no se las poda
formar sin una autorizacin real, la carta de concesin. Para Galgano estas
empresas nacen de un pacto establecido entre el soberano y un grupo empresarial,
destinado a explotar las riquezas de
ultramar, lo cual haba de producir por aadidura la riqueza en potencia poltica y
econmica del Estado.
Estas grandes empresas, a diferencia de las pequeas sociedades personales,
limitan la responsabilidad de los socios intervinientes y dividen su capital en
acciones, las que con el tiempo, se convertirn en ttulos circulatorios.
Quienes dirigen estas grandes compaas, adems estn liberados de
responsabilidad personal; la Carta de Constitucin de la
Compaa de las ndias Orientales de 1664, al igual que la respectiva de la
Compaa de las ndias Occidentales del mismo ao, establece que "los directores
y los particulares interesados no podrn
ser obligados, bajo ninguna causa ni pretexto, a proporcionar suma
alguna superior a la que se obligaron en la constitucin de la Compaa" (art. 2);
"los directores de la citada Compaa no podrn ser
inquiridos, ni padecer fuerza en su persona o en sus bienes, por razn de los
negocios de la Compaa" (art. 5).
La forma societaria se generaliza en el uso y sus tcnicas de dinmica interna y
externa van adquiriendo ms precisin y rigor
jurdicos.
El Cdigo napolenico legisla despus sobre sociedades annimas y en 1867 su
uso se generaliza en Francia con la ley de ese ao.
La estructura societaria permite la concentracin de capitales,
favorece el desenvolvimiento del mercado de stos y beneficia con
su mayor elasticidad a las estructuras bancarias, que, desde la
Edad Media se desarrollan a lo largo de los siglos XV y XV.
Con la organizacin accionaria recuperan vida los bancos, el de
Barcelona y el de Genova (la "Casa de San Jorge"), el "Rialto"
de Venecia (creado en 1586) y los de Amsterdam y Londres (estos
ltimos fundados en 1609 y 1694 respectivamente).
Los bancos intermedian exclusivamente respecto del dinero y
de los papeles de comercio; reciben depsitos, otorgan crditos y financian
operaciones con grandes ganancias. A una con los bancos
se crea la "moneda contable" y la expansin econmica con una mnima circulacin
de la moneda metlica.
En los siglos XV, XV y XV campea el mercantilismo como
doctrina econmica que hara evolucionar y predominar como potencias a Portugal
y Espaa primero, Holanda e nglaterra despus, y por ltimo el coibertismo, con
Luis XV, en Francia.
9. derecho su!@eti3o. derecho o!@eti3o. - Se suele ensear que el derecho
comercial pasa, de un primer estadio subjetivo
(en cuanto regula la persona del comerciante) a otro que histricamente se califica
de objetivo, porque se establecen actos que son,
por su naturaleza, mercantiles. Esta segunda etapa se asigna,
errneamente a veces, a los principios impuestos por la Revolucin
francesa.
Recuerda Halperin que la presuncin de comercialidad del negocio se recoge en la
Ordenanza francesa de 1673, lo cual marca una
diferencia con el sistema anterior, que regulaba exclusivamente a
los comerciantes; as, la teora de los actos de comercio elaborada
en Francia, dara a nuestro derecho un carcter predominantemente objetivo, en
contraposicin al sistema concebido desde un
punto de vista profesional, es decir, preferentemente subjetivo.
Opina Romero que nuestro sistema, al ser de marcada inspiracin francesa, resulta
"netamente objetivo", y seala que el acto de
comercio es el eje central de la materia.
Describe Guynot lo que l denomina "ruptura con el concepto
subjetivo del antiguo derecho francs"; y agrega: "el derecho comercial francs est
basado, racionalmente, en un concepto subjetivo lleno de buen sentido; es el
derecho de los comerciantes nicamente, es decir, de quienes hacen profesin
habitual de comprar
para revender. A cada uno su oficio y el que ejerce la profesin de
mercader est sometido a las obligaciones que le asigna la ordenanza; a la inversa,
se beneficia con un privilegio de derecho y de
jurisdiccin, muy til para la realizacin de su tarea". A rengln
seguido, expone que las dificultades surgirn a partir de que el derecho francs
pierda su carcter originario y deje de ser el derecho
de los comerciantes para convertirse en un derecho de carcter
real, el de los actos de comercio.
Por su parte, Jimnez Snchez da su visin de la evolucin histrica de nuestra
materia; en la Edad Media lo sita como derecho
profesional de los mercaderes y de todas las personas dedicadas al
ejercicio del comercio; ms tarde, como derecho de los actos "objetivos" de
comercio y del estatuto profesional de las personas que se
dedican habitualmente a la realizacin de tales actos; luego, como
derecho profesional de los comerciantes y de los negocios realizados
por stos, y ms adelante como derecho de los actos en masa realizados por
empresas, de las empresas y del estatuto profesional de
sus titulares. El pasaje del mundo subjetivo al objetivo, se
funda en la generalizacin de tcnicas y principios propios de los
mercaderes a otros grupos sociales; as el derecho comercial, sin
perder su carcter esencial de derecho regulador del estatuto profesional de unos
determinados protagonistas del trfico econmico
y de la actividad especfica realizada por stos, pas a aplicarse no
solamente a los miembros de unos concretos gremios, en consideracin exclusiva
a la existencia de este dato o conexin formal, "sino
tambin a todos aquellos otros sujetos que, aun resultando ajenos
o extraos a las corporaciones mercantiles, realizaban de hecho
profesionalmente negociaciones semejantes a las de los mercaderes (animados
por un mismo espritu y empleando tcnicas anlogas)".
En nuestra opinin, el derecho comercial siempre fue la regulacin de sujetos y
actos, en tanto que todo ordenamiento jurdico
est destinado a reglar conductas, intereses de individuos, respecto
de otros, en forma inmediata o mediata (v.gr., referencia a los
bienes).
En una primera etapa, aparece como un derecho no escrito, carcter que
conservar el sistema anglosajn. Ms adelante, se regularn simultneamente
deberes y atribuciones para ciertas personas, que realizan una actividad
diferenciada.
Tngase en cuenta que para establecer deberes y derechos a
los comerciantes, habr que indagar quines son stos y esta investigacin llevar
directamente a los actos, a la actividad.
Por esta razn creemos que el derecho comercial posee una
esencial unidad histrica, y si bien existen variantes legislativas (el
sistema alemn, los actos objetivos de comercio, la regulacin del
empresario por el derecho italiana), siempre se estar en presencia
de un orden legal que apunta a parmetros especficos: el desarrollo
y ejercicio de la industria, el comercio y ciertos servicios, para un
mercado, y adems, reglas, principios, obligaciones y atribuciones
que se refieren a los sujetos que realizan tal actividad.
Todo sistema deber forzosamente establecer normas referentes a los sujetos y a
la actividad. La regulacin de ciertos contratos, operaciones o figuras por el
derecho mercantil, no hace cambiar su esencia, ya que slo trata de encuadrar los
actos que, al no
ser "exclusivos" para ciertos ciudadanos, pueden repetirse por
cualquiera, inclusive en forma aislada.
El grupo de los llamados "actos de comercio", introducidos con
un fin procesal en el ,ode francs, no constituyeron nunca una categora jurdica,
por lo cual no es exacto hablar de un "derecho objetivo" cuando el ordenamiento
demuestra, en todos los pases, una
realidad distinta.
La codificacin, que slo fue un paso ms amplio que el dado
cuando se sancionan estatutos y ordenanzas, recoge todas las instituciones de
nuestra disciplina en una sola ley, sistema que en la
actualidad ha desaparecido prcticamente frente a la obsolescencia
de los institutos no reformados y a la aparicin de completas leyes
reguladoras de sistemas como el societario o cambiario.
< )=4 las NORMAS JURDICAS ESCRITAS. los PRIMEROS CDIGOS. -
De las costumbres se pasa a los estatutos, que, por ese motivo, van
adquiriendo progresivamente ms complejidad. De la autorregulacin corporativa
se llega a la normativa impuesta por el prncipe
o el rey.
Los estatutos personales, reglas aplicables por los jueces especiales, pasan a ser
cuerpos escritos, que contienen normas orgnicas concernientes a la materia; de
una preponderante subjetividad se pasa a una objetivacin de lo regulado: se
identifican ciertos
actos como los "de comercio", y se les aplica la nueva normativa
comercial.
Las reglas legales, dictadas cada vez con mayor precisin jurdica, aparecen
recopiladas; algunas de las que se tiene noticia son:
la ,harte dABl+ron o Roles dABl+ron (siglo X); las ,apitulare nauticum (Venecia,
1255); la Ta!ula amal"itana (Amalfi, siglo Xv); los
;rdinamenta et ,onsuetudo Maris Edita per ,nsules ,i3itatis
Trani (siglo Xv); el ,onsulado del Mar (Barcelona, 1370); el proyecto de
Amsterdam elaborado por iniciativa de la hansa de Brujas
en 1407 (adoptado en puertos escandinavos con el nombre de Leyes
de %is!y&.
A fines del siglo XV aparece una recopilacin privada, annima, llamada Guidon
de la Mer.
Adems de las citadas, existen otras que pertenecen a costumbres escritas y
ordenadas para algunas ciudades del medioda francs, que compiten en precisin
con las italianas y espaolas (estas
ltimas desarrolladas a partir del siglo X).
Con la formacin de las grandes monarquas, del derecho comercial de los
estatutos corporativos y las costumbres recopiladas
se pasa a un nuevo derecho mercantil de los edictos y ordenanzas
reales. Esta transicin empieza en Francia y de ella se transmite
a los dems centros de Europa.
Esto coincide con la formacin de Estados nacionales, de suyo
ms amplios que las comarcas feudales.
Con las reglas escritas, que pretenden objetivar por un lado lo
que los comerciantes hacen de manera profesional y por otro, determinar
obligaciones personales exclusivamente para ellos, aparece una nueva forma de
aplicar el derecho comercial para la jurisdiccin consular: los mercaderes sern
juzgados por ella slo
cuando corresponda a negocios mercantiles; por otro lado, quien
realice actos de comercio sin ser comerciante, tambin ser juzgado
a tenor de las reglas de nuestra materia.
Antes de la expresin "actos de comercio" del Cdigo napolenico, la Ordenanza
de 1673 se refiere a ellos con la expresin =par
"aits de marchandise=. Aparece definido un criterio de objetivacin que hace decir a
un comentarista de la Ordenanza, que la jurisdiccin consular era real, no personal.
Por la misma razn aparece en la Ordenanza de 1673 la regulacin de los ="aits de
marchandise= en el captulo referido a la jurisdiccin consular y no como tema
autnomo.
En materia de ordenanzas, Espaa, en 1737, exhibe sus famosas Ordenanzas de
Bilbao, redactadas por seis comerciantes sobre
la base del derecho castellano y las Ordenanzas francesas. Se las
expona en veintinueve captulos y constituyen un armnico y progresista cuerpo
legal que a su vez fue ms adelante fuente de inspiracin para muchos pases de
Hispanoamrica.
Cita Sola Caizares la Ordenanza de la Marina de Cerdea de
1717, leyes y constituciones de Vctor Amadeo en 1723 (letras
de cambio, libros de Comercio, el Cdigo de Francisco de Mdena de 1771
(ferias y mercados, sociedades mercantiles), el Reglamento sobre letras de cambio
de la Repblica de Venecia y el
Cdigo de la Marina Mercante de 1786 y el Edicto de Navegacin
Comercial de las provincias austracas de 1774.
Despus de la etapa de las ordenanzas, que veremos con ms
detalle segn cada pas, aparecen los cdigos, compilaciones de mayor extensin,
de una ms cuidadosa tcnica, encabezados por los
que Napolen hiciera sancionar en Francia como Civil y Comercial. Pese a ello el
francs no es el primer cdigo promulgado.
Sola Caizares recuerda que en los pases escandinavos exista el
Cdigo dans de Cristian V de 1638; el Cdigo noruego de 1687 y
el Cdigo sueco de 1734. Pero estos Cdigos son, como dice este
autor, ms bien colecciones de soluciones concretas, semejantes a
la recopilacin de las costumbres francesas, que un conjunto sistemtico de las
reglas de derecho.
Con la codificacin se pretende cristalizar un derecho eterno
e inmutable, perfecto. Se trata de otorgar estabilidad jurdica a
las instituciones: escribir las estructuras que, para siempre, regiran al ser humano.
sta tambin es la idea del Cdigo Territorial
prusiano de 1794, que contiene una parte dedicada al derecho comercial.
El pasaje de la Ordenanza francesa al Cdigo de Comercio no
se hace con rupturas. De ah que en el Cdigo los actos de comercio no se
independizan del captulo de la jurisdiccin consular.
Como dice Mossa, el Cdigo de Comercio no fue, como el Civil, un
hijo genuino de la Revolucin francesa; su promulgacin haba sido
un deseo de la majestad real, en sus ltimos tiempos.
El Cdigo de Comercio francs es pequeo, sencillo, pero claro;
ste fue el motivo de su xito, porque dejaba un inmenso campo
abierto al derecho existente y a las costumbres; algunas instituciones vitales para el
comercio, como la cuenta corriente, jams se re-
gularon en l.
Con los cdigos, el Estado ordena ms adecuadamente la actividad mercantil,
imponiendo al comerciante profesional la inscripcin y otras obligaciones y a los
grupos colectivos de comerciantes
(sociedades) la inscripcin y la publicidad.
El centro de la norma no ser ya la figura del comerciante; habr reglas subjetivas
para l y otras objetivas, admitiendo o condicionando la forma en que se practique
la actividad mercantil.
En cada pas o regin se produce un proceso de desarrollo que
va recorriendo las etapas descriptas. Ser til resear brevemente esa evolucin.
a) "rancia. Las reglas que nacen al comienzo de la Edad Media en talia no
fructifican all en cdigos; su desarrollo se transfiere a Francia y al principal centro:
Pars. Ocurri as porque
talia, con haber tenido importantes Estados independientes, careca en aquella
poca de un centro poltico que le permitiera capitalizar, reordenar y difundir por el
mundo su gran esfuerzo creacional; la unidad italiana se logr, como se sabe,
mucho despus.
En 1563 aparece La 7urisdiction des 7uges et ,onsuis de Par#s' promulgada por
Carlos X, que se conoce simplifcadamente
como el Edicto de Par#s. Estableca la jurisdiccin consular en la
ciudad, diciendo que: "...los jueces y cnsules de comercio conocern en todo
proceso y controversia que en adelante se produzca entre comerciantes, por
hechos de mercanca solamente".
La mencionada norma legal puede considerarse el fundamento
de la moderna justicia especializada en lo comercial y de ah su importancia.
Pero, adems, se insina ya en el Edicto de Pars una cierta
aprehensin de lo comercial por la doble va subjetiva-objetiva
("por hechos de mercanca"). Ms adelante, sobre esta base, se da
el paso siguiente: por influencia de Coibert, reinando Luis XV en
Francia, se dicta en el ao 1673 la ;rdonnance du commerce o
,ode Marchand' preparada por una comisin especial que integraba, entre otros, el
comerciante Jacques Savary; esta Ordenanza regula el comercio terrestre en forma
bastante detallada.
Algunos autores la llaman ,ode Ca3ary' por la intervencin del
citado comerciante y su actuacin decisiva en la redaccin final.
En 1681, sobre la base de Le Guidon de la Mer se promulga
una Ordenanza para el comercio martimo; comprenda tanto el realizado por el rey
como el de comerciantes por su cuenta. Un proyecto de reforma haba sido
publicado en 1786, bajo el reinado de
Luis XV y se lo promulg durante el Consulado.
De esta manera fue en Francia donde por primera vez se extiende el derecho
comercial escrito a todo un reino de manera general, uniforme y obligatoria. Lo
mismo ocurre con la ;rdonnance ,i3ile y la ;rdonnance ,riminelle' bases todas
ellas de las
principales lneas de codificacin del siglo XX.
Con la aparicin de estas Ordenanzas en lo comercial, se produce una mayor
objetivizacin del derecho mercantil, ya que ese
cuerpo legal se aplica incluso a los no comerciantes que sean juzgados ante
tribunales especiales de comercio en materia de letras de
cambio.
Se da entonces el proceso de comercializacin del derecho civil,
que muchos autores refieren, aceptan y hasta llevan a conclusiones
de un verdadero ricorsi de nuestra disciplina; las reglas mercantiles, sus institutos,
son tiles para fines no comerciales, como, por
ejemplo, las formas asociativas, los papeles de comercio, algunos
contratos bancarios. A ello tenemos que aadir figuras en las que
se advierte siempre al empresario mercantil de un lado y como contraparte, a quien
acta slo en sentido personal, civil, no profesional (v.gr., seguros, compraventas
en masa o en serie).
En Francia, el derecho a legislar en la rama mercantil, que se
arroga la monarqua, nace antes que en la esfera civil, por las consecuencias
econmico-polticas que la actividad tiene en todo el territorio del Estado.
El ,ode Ca3ary pretendi ser reformado en 1778 mediante un
proyecto: la iniciativa no tuvo xito. Sin embargo, aquellos estudios no se
desaprovecharon, ya que constituiran la base del futuro
Cdigo de Comercio francs, modelo despus para toda Europa y
desde all, para Amrica latina.
Sobre la base de estas lneas evolutivas, se desarrolla todo el
derecho codificado conocido como el "derecho continental", en oposicin al
anglosajn, basado en casos o precedentes reunidos durante siglos.
b) el cdigo de comercio "ranc+s. Turgot, en 1776, trata de
terminar con las corporaciones, por ser asociaciones con privilegios
incompatibles con las nuevas ideas que en aquella poca se difunden; en la noche
del 4 de agosto de 1789 se decide abolir los
privilegios que conculcan la igualdad y la libertad que los revolucionarios sustentan:
la Asamblea Constituyente suprime tanto los privilegios individuales como los de
comunidades: virtualmente hay
libertad plena de comercio e industria.
Pero slo en 1791 y a iniciativa de Le Chapellier, se promulga
el decreto del 14 de junio, por el cual quedan definitivamente disueltas las
corporaciones, estipulndose que el comercio ser ejercido por quien lo desee y
con toda libertad.
Pasado el perodo revolucionario, vuelve Francia al gobierno
autoritario y centralizado con Napolen. ste, con su capacidad
enorme para encarar toda clase de asuntos, asume tambin el papel
de colegislador; ni la Asamblea Legislativa, ni el Tribunado, ni el
Senado pueden proponer leyes. Napolen encara la necesidad, rodeado de
hombres de valor: el Consejo de Estado que forma est
compuesto por personas laboriosas y capaces.
A las nueve de la noche, dice Ludwig, se reuna este verdadero "cenculo de la
inteligencia" y el Cnsul de treinta aos animaba as a sus colaboradores: "mporta
conocer exactamente la opinin de las autoridades jurdicas, pues esto hace buen
efecto; lo que
nosotros, hombres de guerra y de dinero pensamos, importa poco".
Dieciocho horas diarias de trabajo y la capacidad de Napolen
para dirigir, intervenir y motivar, hace que se examinen en poco
tiempo treinta y siete leyes, tras once aos de absoluta desorganizacin jurdica. Y
aquella tarea se realizaba sin descuidar los
asuntos financieros, econmicos, sociales, administrativos y militares.
El Cdigo de Comercio francs es redactado muy rpidamente
por una comisin de siete miembros, designada el 3 de abril de
1801.
Cuando se proyecta la redaccin de este Cdigo las corporaciones ya no existan;
cualquiera poda ser mercader o artesano; por
eso se perfecciona la objetivacin del acto de comercio y se omite
regular subjetivamente, en principio, al comerciante, aunque despus aparece esta
figura.
La ley del 16/24 de agosto de 1790 vuelve a instaurar la jurisdiccin consular con el
nombre de Tribunales de Comercio.
En la primera redaccin del proyecto del Cdigo de Comercio
presentada al Consejo de Estado, se prevea un primer artculo
declarando que cualquier persona tena el derecho de ejercer el
comercio en Francia, y otro segundo enumeraba los actos de comercio. El artculo
primero fue finalmente suprimido porque se entenda que resultaba redundante; el
segundo tambin, porque el
proyecto contena la regulacin de los actos de comercio cuando se
refera a la jurisdiccin consular (art. 632, que an est vigente).
Faltaba plasmar legislativamente la figura del comerciante,
mas ya no existan las corporaciones y el antiguo sistema que consideraba
comerciante a quien perteneciera a ellas. Por esa razn
surge la idea de caracterizar al comerciante como a quien realiza actos de
comercio haciendo de ellos su profesin habitual.
Censuran este texto Hamel - Lagarde y lo califican de poco lgico, ya que la
definicin de comerciante est vinculada al acto de
comercio, que a su vez se define en el art. 632 y ss., los cuales forman parte del
rgimen legal de la competencia de los tribunales de
comercio.
El Cdigo de Comercio francs se promulga por ley del 15 de
setiembre de 1807, utilizndose las formas del Cdigo Civil: 648 artculos divididos
en libros y ttulos. No es posible pensar en una
predeterminada intencin de objetivar el derecho mercantil. Fue,
como vimos, directa continuidad del rgimen anterior, con las variaciones que el
nuevo sistema poltico y econmico impona. No
se pudo prescindir de la figura del comerciante, ni de su tarea profesional.
Los cuatro libros del ,ode se refieren a los siguientes grandes
temas: a) del comercio en general; !& del comercio martimo; c) falencias; d&
jurisdiccin mercantil. El primer libro, base de nuestra
"Parte general", regulaba: comerciantes, libros de comercio, sociedades, bolsa,
prenda, comisionistas, compraventas, letras de cambio y billetes a la orden.
Comentando este Cdigo, que no contiene una parte de obligaciones comerciales
en general, ni de contratos en particular (excepcin hecha de la sociedad mercantil
y la compraventa), dice Le Pera
que el trabajo se limit a regular la organizacin externa de la actividad del
comerciante, salvo pocas novedades, como los regmenes sobre letra de cambio y
sociedades.
Seala Guynot que, habida cuenta de las disposiciones del
artculo primero, los redactores del Cdigo de Comercio tuvieron
que evitar una extensin muy amplia a la competencia de los tribunales consulares;
de ah que se vieran fatalmente obligados a precisar cules eran los actos
justiciables ante los jueces-cnsules y cules no. Pero en vez de establecer un
principio directivo, para
la distribucin de los mbitos civil y mercantil, redactan una lista,
bastante extensa, de los actos de comercio.
No es indudablemente un cdigo que constituya un cuerpo de
derecho privado autnomo; solamente se intenta reemplazar con l
la ausencia de reglas aplicables ante la nueva realidad planteada y
la falta de las regulaciones corporativas. Pero hay que tener presente que exista
en Francia, ya vigente, el Cdigo Civil.
Parece injusta la calificacin de "mediocre" que le atribuyen
Ripert y otros autores, ya que este Cdigo es un importante hito
jurdico a partir del cual se ir elaborando un nuevo derecho comercial.
Adelanta tambin el paso hacia una mayor objetivizacin de la
materia: segn sus reglas, los tribunales de comercio conocern
asuntos desde un doble punto de vista: subjetivo, porque juzgan las
transacciones entre negociantes, mercaderes y banqueros (arts.
631 y 632, ap. 6); y objetivo en cuanto crea un listado de "actos de
comercio" (art. 632), que provoca con su existencia la intervencin
de la jurisdiccin especializada. Se generaliza de este modo la excepcin que
creaba la Ordenanza de 1673 respecto de la letra de
cambio, cuyo uso siempre era comercial $entre toutes personnes&.
La sancin del Cdigo y la importancia del centro desde el cual
nace y se difunde, tiene como consecuencia la proliferacin de juristas que se
dedican a comentarlo y criticarlo; coexiste con libros
prcticos del comercio, cuyo ejemplo podra ser el famoso Li3re des
m+tiers de tienne Boileau.
Y la consecuencia principal, que ya hemos venido sealando insistentemente, fue
la inspiracin no ocultada ni discutida que el
Cdigo de Comercio francs refleja sobre los cdigos que se dictan
en los aos posteriores: el Cdigo sardo de 1842, el de Valaquia de
1850, el italiano de 1865, el holands de 1838, normas de comercio
de Rusia en 1833, el Cdigo de Comercio griego de 1835, el turco de
1850, reglas de comercio en algunos Estados alemanes, enumeracin
ejemplificativa a la que hay que agregar el Cdigo de Comercio
argentino.
c) holanda. En 1811 Holanda, as como Blgica, reciben y
adoptan el modelo francs. Pero ms adelante se elabora un sistema con algunas
particularidades, que tuvo influencia sobre la
tarea de nuestros propios codificadores.
En 1822 se eleva a la Cmaras del Reino de los Pases Bajos el
proyecto de algunos ttulos para la promulgacin de un Cdigo, lo
cual ocurre en 1826 y se renueva en 1829.
Este Cdigo de Comercio rigi en Holanda y Blgica hasta que
en 1830 este segundo pas se separ del primero.
En 1838 se sanciona un nuevo Cdigo en Holanda, que se divide en tres libros: (&
del comercio en general; )& de los derechos y
obligaciones que resultan de la navegacin; *& medidas que se han
de tomar en caso de insolvencia de los comerciantes.
Actualmente, la legislacin privada est unificada en un proceso constante de
revisin y actualizacin.
d) espaDa. De las ciudades espaolas con estructura corporativa y jurisdiccin
mercantil diferenciada, tal vez sea la "Ribera de
Barcelona" la ms antigua, delimitada por privilegio real en el ao
1243; en ella se dictan las Ordenanzas de la Ribera de Barcelona, de
gran importancia para el derecho martimo; se crea tambin una
compilacin sobre el Consulado.
En 1370 se elabora el Lli!re del ,onsolat de Mar' que es un
cdigo de costumbres martimas de la zona aledaa a Barcelona.
Otra recopilacin bsica de la Espaa medieval es el Lli!re de las
costums de Tortosa' publicado a fines del siglo X.
Tambin influyen como disposiciones indirectas el Fuero Real
y las Partidas, que contienen algunas normas vinculadas a nuestra
disciplina.
Ms adelante, la Espaa unificada conoce las ordenanzas generales (o reales) y
las consulares. Muchas son las normas mercantiles dispersas en la Nueva y
Novsima Recopilacin (especialmente, en los libros y X). Al estudiar esta
poca, los autores de
derecho mercantil espaol distinguen tres grupos: las ordenanzas
antiguas, las nuevas y las modernas (tanto si se refieren al Consulado de Burgos
como al de Bilbaa). En 1543, sobre la base de las
disposiciones de estas dos ciudades, se funda el Consulado o Universidad de los
Cargadores de ndias, vinculado al trfico con Amrica.
Las Ordenanzas de Bilbao, a las que ya nos hemos referido, posean veintinueve
captulos divididos en setecientos veintitrs nmeros, y sus disposiciones, tomadas
del derecho castellano y de la
Ordenanza francesa, se refieren a la jurisdiccin comercial, a los libros de los
mercaderes, las compaas (sociedades), contratos, comisiones, letras de cambio,
vales y libranzas, corredores, quiebras
y derecho martimo.
Estas Ordenanzas poseen un doble carcter, objetivo y subjetivo: la competencia,
no slo se refiere a los comerciantes, sus socios y factores, sino tambin a ciertos
actos y operaciones tpicas
del comercio; estas Ordenanzas se extendieron despus, como ley
general, a casi toda Espaa.
En nuestra tierra, los dos consulados americanos tradicionales
son los de Lima y MXco. En 1793 se crea el de Guatemala, en
1794 los de Buenos Aires y La Habana, y en 1795 los de Veracruz,
Cartagena de ndias y Guadalajara.
En 1737 Felipe V de Espaa confirma las famosas Ordenanzas
de Bilbao, de indudable importancia para el derecho mercantil peninsular y
americano. Regulan el comercio terrestre y el martimo y se las aplica en la mayor
parte de los consulados de Espaa
y de Amrica. Este cuerpo de normas se inspira en la legislacin
general espaola, la de los dems consulados, algunas recopilaciones locales y
tambin en las Ordenanzas francesas de 1673 y 1681.
Tiene 723 artculos y 29 captulos; la primera parte regimenta el
funcionamiento del consulado; la segunda, el comercio terrestre, y
la tercera y ltima, el martimo.
En 1797 Carlos V pide a la Junta General de Comercio, Moneda y Minas, la
redaccin y puesta al da de una Ordenanza General de Comercio. En el ao 1800
se presenta el proyecto, patrocinado por el Consulado de Cdiz. Finalmente, no se
aprueba,
perdindose para Espaa el primer puesto que pudo haberle correspondido en
cuanto a la era de la codificacin, que entonces sobrevino.
Con el Cdigo francs ya promulgado, se forma en 1812, por
disposicin de las Cortes, una comisin especial para la redaccin
de los Cdigos Civil, Comercial y Penal.
En el ao 1827 presenta Pedro Sainz de Andino su proyecto al
rey, en el cual le solicita autorizacin para redactar el Cdigo de
Comercio; nombrada una comisin, se lo designa secretario de ella;
tras de las sesiones de estudio, se presenta un trabajo de la comi-
sin y otro personal de Sainz de Andino. El rey Fernando V
elige el de ste, que con pocos retoques es promulgado el 30 de
mayo de 1829; casi un ao despus se aprueba la Ley de enjuicia-
miento sobre negocios y causas de comercio.
El Cdigo de Comercio espaol fue reconocido como muy bueno
para su poca y superior al francs; en nuestra opinin, legislaba
tanto un aspecto objetivo como otro subjetivo, aunque en lo primero siguiera el
modelo francs.
El Cdigo espaol, de tanta influencia sobre el nuestro y aplicado adems en
diversos lugares del pas por algn tiempo, tena
1219 artculos y cinco libros, que se dividan as: (& comerciantes y
agentes de comercio; )& contratos de comercio en general, sus fines
y efectos; *& comercio martimo; ) quiebras; 5) jurisdiccin y competencia
mercantiles.
sta es la primera ley general de comercio de Espaa, aunque
las ordenanzas bilbanas pueden considerarse casi un verdadero
cdigo. En cuanto a los actos de comercio, no los define ni enumera; incorpora una
parte general de obligaciones y contratos; tambin regula algunos pocos contratos
tpicos de aquella poca.
Al no existir ley civil, este Cdigo contiene muchas disposiciones de esa naturaleza,
situacin similar a la que despus se dio en
nuestra patria.
Pocos aos pasan y debe ser revisado por faltarle instituciones
que se consideran indispensables: sociedad annima y ttulos-valores, transporte
ferroviario, bolsas, bancos. Se promulgan en el nterin algunas leyes que
responden a esta necesidad acuciante.
En 1885 se reforma el Cdigo y se lo reemplaza por otro nuevo,
cuya base es el anterior; se modifica la terminologa, pero la estructura es la
misma; se agregan materias que estaban reguladas por
leyes especiales.
Actualmente, el Cdigo de Comercio espaol, est integrado
con reformas ms recientes y leyes complementarias, como sucede con las dems
legislaciones codificadas existentes.
e) portugal. Recordemos el esplendor de los dos pases de la
Pennsula brica en aquella poca. Por eso el Cdigo de Portugal
tiene importancia y guarda relacin con los estudios que pocos aos
antes haban comenzado los franceses, espaoles y holandeses.
Recibe as estas influencias. Su promulgacin data de 1833.
Su estructura consta de tres libros: (& referente a los comerciantes
y a los actos de comercio; )& las obligaciones comerciales y los con-
tratos; *& las acciones mercantiles, tribunales de comercio y quie-
bras.
Cuando enumera actos de comercio, no se aparta en lo sustan-
cial de las orientaciones de la poca. Respecto de algunos con-
tratos, su localizacin en la rbita mercantil se hace mediante la
distincin de algunos aspectos que la haran diferente de una ope-
racin civil.
Este cuerpo legal organiza adems una jurisdiccin consular
mixta, en el sentido de estar integrada por jueces legos (comercian-
tes) y jueces letrados.
El Cdigo vigente en Portugal fue aprobado en 1888 y comenz
a regir desde el 1 de enero de 1889. Tambin ha sido actualizado
con normas complementarias.
f) !rasil. En 1832 se formula en el Brasil un proyecto a
cargo de Jos Da Silva Lisboa; en 1834 se redacta otro.
En 1850 se promulga el Cdigo de Comercio del mperio del
Brasil, dividido en tres partes: (& del comercio en general; )& del co-
mercio martimo; *& de las quiebras.
Este Cdigo result progresista respecto de sus inspiradores,
las codificaciones francesa, espaola y portuguesa; el derecho ma-
rtimo tiene como fuente la doctrina inglesa90.
No define ni enuncia los actos de comercio. Sus normas regu-
lan las obligaciones de los comerciantes en general y de sus auxilia-
res (factores y dependientes, corredores, martilleros, transportis-
tas y administradores de casas de depsita); despus, contiene una
detallada normativa para obligaciones y contratos.
g) alemania. Al igual que talia, a fines de la poca medie-
val, la nacin alemana no se unifica todava como tal.
En los siglos XV y XV se sustituyen las ordenanzas munici-
pales o regionales por otras especiales que regulan materias de de-
recho pblico y privado.
La idntica influencia romana anterior, las costumbres comu-
nes vinculativas de los habitantes de Europa y la recepcin poste-
rior de la codificacin francesa a travs de las campaas militares
y la influencia cultural, hacen de Alemania un integrante del grupo
de pases del sistema llamado "continentalista" (en contraposicin
al sistema insular ingls).
En Wrttemberg, en 1805, reino de Alemania vecino a Bavie-
ra, Badn y el territorio prusiano de Hohenzollern, se publica el
ao 1839 un proyecto de Cdigo de Comercio redactado por el ju-
rista Hoffacher, consejero de la Corte Suprema; la obra se difunde
y sirve notoriamente de ejemplo en su poca, tanto para ese reino
como para otros pases de Europa. Fue fuente importante de
nuestro Cdigo de Comercio. Nunca lleg a ser ley.
Aquel Cdigo se abre con un captulo de "disposiciones genera-
les" y se divide despus en tres libros: (& de los comerciantes y au-
xiliares del comercio; )& de las obligaciones comerciales (incluyendo
contratos, letra de cambio y quiebras); *& procedimiento en materia
de comercio.
En 1847 se aprueba para los Estados Germnicos, en materia
comercial, la llamada "ley cambiara general alemana".
En el ao 1869 se promulga un Cdigo de la Confederacin
Germnica del Norte que pasa luego a ser ley del Reich. Dicha ley
contena cinco libros: (& estado de comerciante; )& y *& sociedades;
.4) "actos de comercio"; E& navegacin. Se observa en l gran in-
fluencia del Cdigo de Comercio francs.
El 10 de mayo de 1897 se reemplaza el Cdigo de Comercio an-
terior por otro nuevo, que entra en vigor el 1 de enero de 1900 y
rige hasta nuestros das, naturalmente con enmiendas: se trata del
HGB o /andeisgeset1!uch' que se divide en cuatro libros: (& co-
merciantes; )& sociedades; *& actos de comercio; ) navegacin.
Aunque define cules son los actos de comercio "bsicos" (que
daran a quienes los realizaran organizada y habitualmente y con fi-
nes de lucro la calidad de comerciantes), los actos de comercio "en
general" seran los que realizara el comerciante "en ejercicio de su
actividad comercial".
A este Cdigo se le ha atribuido reiteradamente naturaleza
subjetiva o preponderantemente subjetiva. Por esa razn ser
til conocer los siete primeros artculos que a continuacin transcri-
bimos:
Art#culo (F - Comerciante en el sentido de este Cdigo, es el que ejerce
un oficio comercial.
Como oficio comercial se entiende toda explotacin que tiene por objeto alguno de
los tipos de negocios sealados a continuacin:
(F& La adquisicin y reventa de cosas muebles o valores sin distincin si
los bienes son revendidos sin modificacin despus de su manufactura o
elaboracin.
)F& La manufactura o elaboracin de mercadera para terceros, en tanto
la actividad no sea realizada manualmente.
*F& El otorgamiento de seguros mediante pago de primas.
4) Negocio de banca y cambios.
5) El transporte de bienes o pasajeros por mar, acarreo o transporte de
personas por tierra o agua continentales, asi como las operaciones de remolque
martimo.
GF& Comisionistas, despachantes o barraqueros.
7) Agentes o corredores de comercio.
HF& Editoriales y dems negocios de librera u objetos de arte.
9) mprentas, en tanto la actividad no sea realizada manualmente.
Art. )= - Una empresa manual u oficio de otro tipo cuya explotacin no
est ya comprendida por el art. 1, prr. 2, como comercial, pero que sin embargo
por su especie o volumen requiere una explotacin organizada en forma
comercial, es considerada como comercial en el sentido de este Cdigo, en
tanto la razn social de la empresa haya sido inscripta en el registro de comercio.
El empresario est obligado a realizar la inscripcin segn las disposiciones
vigentes para la inscripcin de firmas comerciales.
Art. *F - En la explotacin de actividades agropecuarias o forestales no
son de aplicacin las disposiciones de los arts. 1 y 2.
Si una empresa est vinculada a la explotacin de una actividad agropecuaria o
forestal en que slo representa un accesorio la actividad agropecuaria o
forestal, es de aplicacin el art. 2, en la medida en que el empresario tiene el
derecho pero no la obligacin de realizar la inscripcin en el registro de comercio; si
en la actividad accesoria se realizan negocios del tipo sealado en el art.
1 se considera no obstante la explotacin como comercial slo en cuanto el
empresario hace uso de la facultad de inscribir su firma en el registro de comercio
segn el art. 2. Realizada la inscripcin, la extincin de la firma slo puede
tener lugar segn las disposiciones generales que rigen para la extincin de las
firmas comerciales.
Art. y - Las disposiciones sobre razn social, libros de comercio y mandatos no se
aplican a las personas cuya explotacin por la especie o el volumen
no requieren una actividad organizada en forma comercial.
En la asociacin para la explotacin de una actividad sobre la cual no rigen
las disposiciones sealadas, no puede ser fundada una sociedad comercial
abierta o una sociedad en comandita.
Art. EF - Si una firma est inscripta en el registro de comercio, no puede
alegarse frente a quien invoca la inscripcin, que la explotacin de la firma no
sea comercial o que la misma pertenezca a la actividad sealada en el art. 4,
prr. 1.
Art. e= - Las disposiciones sealadas respecto de los comerciantes son
igualmente aplicables a las sociedades comerciales.
Los derechos y obligaciones de una asociacin a la que la ley otorga la calidad de
comercial sin consideracin al objeto de la empresa, no son afectados
por la disposicin del art. 4, prr. 1.
Art. IF - La aplicacin de las disposiciones de este Cdigo respecto de los
comerciantes no es afectada por las disposiciones de derecho pblico segn las
cuales la posibilidad de una explotacin puede estar excluida o depender de
ciertos presupuestos.
h) chile. Para Sola Caizares, el Cdigo de Comercio de
Chile de 1867 redactado por Jos Gabriel Ocampo, fue el mejor
de todos los del siglo XX92.
Este Cdigo, vigente an, pero con reformas, comprendera un
ttulo preliminar y cuatro ttulos, que trataban de los comerciantes
y de los agentes de comercio, de los contratos y obligaciones mer-
cantiles, del comercio martimo y de las quiebras.
Se inspiraron sus normas en los Cdigos vigentes en la poca,
incluyendo el argentino.
El Cdigo chileno enumera los actos de comercio despus de
establecer en su art. 1: "rige las obligaciones de los comerciantes
que se refieren a operaciones mercantiles, las que contraigan per-
sonas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de obligacio-
nes comerciales y las que resulten de contratos exclusivamente
mercantiles".
i) italia. El Cdigo de Comercio del reino de Cerdea, del
ao 1842, llamado por algunos Cdigo Albertino, despus de la uni-
dad italiana conseguida a iniciativa del Piamonte, se convierte en el
Cdigo de Comercio de talia.
En 1865 se lo sustituye por otro, que tambin sigue, como el
anterior, el modelo francs. Son obras que se adecan a la poca,
pero que al poco tiempo evidencian su desactualizacin respecto de
los temas que va suscitando el pujante derecho mercantil.
Un nuevo Cdigo se promulga el ao 1882 y rige a partir del
ao siguiente, con influencia alemana respecto del derecho cambia-
rio y belga con relacin a las sociedades.
Consagra la autonoma y libertad de las partes contratantes y
la tutela del crdito. Los autores en general lo dan como muy ob-
jetivo, porque perfecciona la doctrina del acto de comercio. Sus
cuatro libros se ocupan: (& acto de comercio, comerciante y parte
general de las obligaciones; )& comercio martimo; *& falencias; .4)
ejercicio de las acciones comerciales y duracin de ellas.
Segn este Cdigo, sern comerciantes los que realicen actos
de comercio como profesin habitual; estos actos determinan la ju-
risdiccin mercantil, cualquiera que sea la persona que los realice;
las obligaciones sern comerciales de acuerdo con las pautas bsicas
dadas sobre los actos de comercio.
A partir del dictado de este Cdigo, florece una importantsima
doctrina italiana, que mantendr su vigencia y calidad por muchos
aos.
En el ao 1942 se promulga el ,dice ,i3ile' que comprende
unifcadamente las materias de derecho civil, comercial, laboral y
parte del derecho pblico. Aunque se lo sanciona durante un r-
gimen poltico muy particular, es la norma que sigue rigiendo en
talia desde entonces. Sus reglas son ejemplo de muchas legisla-
ciones del resto del mundo.
Tambin ha sido completado por muchas leyes agregadas al
texto original, que lo adecan a la cambiante realidad mercantil.
La normativa primitiva fue aprobada por el Real decreto del 16
de marzo de 1942, no 262, por Vittorio Emanuele , siendo un
Cdigo corporativista en su origen y vinculado a la Carta del La-
voro (sta abrogada en setiembre de 1944); conserv gran parte de
su estructura merced a la excelencia de su contenido y al alto valor
de la tcnica jurdica adoptada.
Un rpido estudio de su ndice nos dar la idea de este impor-
tante trabajo legislativo de derecho privado unificado.
El libro Primero se refiere a las personas y a la familia; el libro
a las sucesiones, y el libro a la propiedad; el libro V esta-
blece las obligaciones, los contratos en general y en particular; en
el libro V se legisla sobre el trabajo, incluyndose all tanto dispo-
siciones referidas al trabajo individual y colectivo (nuestro derecho
del trabaja), como al trabajo en la empresa, que comprende todas
las posibilidades asociativas civiles y comerciales, incluyndose dis-
posiciones penales en materia de sociedades y de consorcios.
El libro V se refiere a la tutela de los derechos, incluyndose
la registracin de actos, pruebas de los actos y negocios jurdicos,
responsabilidad patrimonial, prenda, hipoteca, acciones reales, eje-
cucin forzada, prescripcin y caducidad.
Las leyes complementarias al Cdigo Civil tratan sobre ciuda-
dana, matrimonio, estado civil, ley bancaria, bolsas, seguros, ley
cambiara y ttulos de crdito, sociedades por acciones, empresa ar-
tesana, inventos (patentes), modelos y marcas, derechos de autor y
concursos $"allimenta&.
j) honduras. Si bien son muchos los Cdigos de Comercio
que podramos mencionar aqu por la excelencia de sus previsiones,
el moderno Cdigo de Honduras y Ley de Marina Mercante Nacio-
nal, con sus dictmenes previos de la Corte Suprema de Justicia del
20 de enero de 1949 y el de la Comisin Especial de Legislacin del
Congreso Nacional del 1 de marzo de 1949, constituye un testimo-
nio de una legislacin codificada americana de vanguardia.
Despus de un Ttulo preliminar, se ocupa del comerciante in-
dividual y del comerciante social (las sociedades), as como de los
auxiliares de los comerciantes.
En el libro trata de la publicidad mercantil, los lmites de
esa actividad, la competencia desleal y la contabilidad y correspon-
dencia.
En el libro , se regulan las cosas mercantiles: ttulos valores
y la empresa y sus elementos.
El libro V est constituido por la regulacin de las obligacio-
nes y los contratos mercantiles en general y por una detallada nor-
mativa de muchos contratos comerciales clsicos y modernos.
El libro V se refiere a las quiebras.
El libro V, a la prescripcin y a la caducidad.
Autores de todo el continente citan sus modernas normas y es
notable su regulacin objetiva de la empresa, ya que el art. 644 se-
ala: "Se entiende por empresa mercantil el conjunto coordinado de
trabajo, de elementos materiales y de valores incorpreos, para
ofrecer al pblico, con propsito de lucro y de manera sistemtica,
bienes o servicios".
Para regular el concepto de empresa, la legislacin hondurena
recepta influencias del mtodo econmico: el instrumento para rea-
lizar, en forma profesional, actos en masa93; para Gutirrez Falla,
el concepto jurdico de empresa es el siguiente: un bien mueble,
una cosa mercantil de naturaleza compleja94.
Muchas son, en general, las concepciones modernas de este
Cdigo, uno de los ms avanzados del sistema "continental" o codi-
ficado.
k) panorama de otras regiones. Sin llegar a exponer las divisiones del mundo por
sus sistemas jurdicos, nos parece importante
referirnos a dos de ellos, completamente diferentes de esta serie
que hemos denominado de derecho codificado o "continental".
Brevemente delinearemos las reglas jurdicas del mundo del
common law y las realidades correspondientes en los pases socialistas marxistas.
Sin olvidar que otras regiones del planeta podran exhibirse
como modelos particulares y a veces nicos (v.gr., los sistemas de
srael o de Sudfrica); pero una tarea comparativista de tal magnitud no puede ser
realizada en esta obra.
Nos referiremos, pues, al sistema del common law y al socialista marxista,
inspirado principalmente por la URSS.
1) common law. As se llama el orden jurdico que se aplica
en diversas regiones de la tierra, puro o con combinaciones. Fue
creado pragmticamente en nglaterra, quien lo difundi en sus colonias, despus
pases libres.
An es utilizado en los pases de la comunidad britnica, Estados Unidos y
naciones del medio y lejano Oriente y del frica.
Hay pequeas naciones de Amrica que reciben su directa o indirecta influencia.
No expondremos aqu cul es el criterio con que se desenvuelve el common law ni
sus principios. Remitimos a obras especializadas.
En el campo especfico del derecho mercantil, se discute si el
common law reconoce un especial derecho, separado del comn.
Lo cierto es que no prosper un intento de aproximacin al sistema
continental ocurrido en el siglo XV, hecho al que nos hemos ya referido.
En el siglo XV Lord Mansfeld incorpora la le2 mercatoria al
common law' desapareciendo tambin los tribunales especiales que
la aplicaban.
Por eso se discute doctrinariamente si existe o no derecho mercantil en el sistema
anglonorteamericano.
La solucin es similar a la que se da cuando se pregunta sobre
Roma: no hay un derecho comercial separado del civil; pero existe
nuestra disciplina en cuanto regula personas, actos y contratos,
irrelevantes desde el punto de vista civil.
A todo ello hay que agregar la naturaleza especial del derecho
del common law -que a su vez registra variantes en nglaterra, Estados Unidos,
srael, Sudfrica, Escocia, Canad, etc.-, que no
siempre ofrece textos legales y se apoya en el sistema de precedentes judiciales,
de imposible traduccin a una mentalidad ajustada al
derecho codificado.
El sistema del common law es una estructura que puede estudiarse acudiendo a
otros criterios y conceptos jurdicos, distintos
de los utilizados por el sector romano-germnico.
De todos modos, son famosas las regulaciones inglesas sobre
sociedades, as como el Cdigo Uniforme en los Estados Unidos y
muchas leyes especiales, material tpicamente de derecho comercial, resolvindose
la mayora de las dems cuestiones de esta disciplina sobre la base de
precedentes jurisprudenciales.
2) pa#ses del socialismo mar2ista. Resultara un simplismo
unificar en un solo concepto a todo el diverso mundo de naciones
con economa socializada. Pero s podemos anotar los rasgos que
tal vez puedan considerarse esenciales.
Estos pases ejercen un importante comercio entre s y con los
del mundo capitalista; su economa dirigida y sus bienes de produccin en manos
del Estado, no impiden que se desarrolle una fuerte
industria y un intenso intercambio de naturaleza mercantil.
Mas el derecho comercial como es concebido en Occidente, ha
sido borrado de los cdigos socialistas, habiendo sido reemplazado
por una disciplina similar a la que caracterizamos como derecho
econmico.
Los particulares no pueden, sino por excepcin, practicar actos
de comercio, y en todo caso, nunca en gran escala; la propiedad privada existe en
algunos Estados socialistas, pero ella se da en el
campo civil, nunca en el mercantil.
El derecho privado es un conjunto de reglas concernientes al
derecho civil y algunas normas de derecho internacional privado,
pero no existe como tal y distinto del resto del ordenamiento, con
el que forma una unidad; es que no hay posibilidad de admitir separaciones que
enfrenten intereses generales de la sociedad con intereses privados de los
particulares".
Las relaciones econmicas semejantes a las ventas, comisiones, crditos, se
realizan por empresas especiales del Estado, descentralizadas o no, cooperativas o
empresas autogestionadas en
Yugoeslavia.
Las sociedades comerciales no existen y la actuacin empresaria se rige por el
derecho administrativo; tambin se desconocen
otras instituciones tpicas mercantiles como las quiebras, las letras
de cambio o los bancos privados.
En definitiva, el derecho comercial es, en los pases socialistas
marxistas, un verdadero derecho pblico de la economa, aunque en
los ltimos tiempos, se observa una gradual apertura hacia la explotacin
capitalista individual en menor escala.
C) el DERECHO COMERCAL EN NUESTRO PAS
11. la ?P;,A ,;L;N9AL J LA ERA 9N4EPEN49ENTE ANTER9;R A LA
codi"icacin. - Del siglo pasado son los principales Cdigos de Comercio
latinoamericanos; Malagarriga los cita detalladamente.
Es importante destacar la unidad legislativa de Hispanoamrica,
base, sin duda, de una posible integracin futura. Tambin hay
que recordar la tarea de difusin por el modelo que ejerci nuestro
Cdigo sobre pases vecinos, ya que fue el segundo en la regin,
despus del brasileo.
Antes de 1810 rega en nuestro pas la legislacin hispana para
sus colonias de Amrica: las leyes de ndias y las de Castilla primero, y las
Ordenanzas de Bilbao del ao 1737 despus, tuvieron vigencia desde 1794,
cuando se cre el Consulado de Buenos Aires,
aunque Acevedo dice que en algunas oportunidades se aplicaron
antes.
Recurdese que los territorios descubiertos dependan al principio de la corona de
Castilla y de ah la preponderancia de sus
leyes en Amrica.
En 1503 por Real Cdula se crea la Casa de Contratacin de
Sevilla, compuesta en sus comienzos por un tesorero, un contador
y un factor, a cargo del cual corra la recepcin del oro, plata y piedras preciosas de
Amrica; tena funciones de gobierno con atribuciones polticas y era organismo
rector del comercio peninsular con
las ndias.
En 1524 se crea el Real y Supremo Consejo de ndias: intervena en la
administracin de los nuevos territorios y en la preparacin de leyes que se
sometan al monarca para su aprobacin.
Todos estos organismos comienzan aplicando las leyes de Espaa, pero poco a
poco la realidad del nuevo mundo demuestra que
son ellas insuficientes. La importancia del trfico es tal, que ya no
bastan las instituciones y las normas existentes.
Es necesario transitar por todo este perodo de ingente y engorrosa legislacin,
para poder apreciar la realidad de la poca.
La Nueva Recopilacin (ao 1567) era un verdadero "cdigo"
de legislacin ultramarina; fue completada en 1807 por la Novsima
Recopilacin. Algunos historiadores discuten su aplicacin en
Amrica, pero hay pruebas de que sus disposiciones estuvieron
vigentes, al menos para ciertos sectores del quehacer del nuevo
mundo.
Esta gran cantidad de normas nos lleva a rendir tributo a la
madre patria y a sus juristas, por su esfuerzo en la conquista y colonizacin de
Amrica. Desde otro punto de vista, esas leyes generales, adicionadas con
cdulas, provisiones y ordenanzas, formaban un sistema de muy complejo
tratamiento por la superposicin
de textos e infinidad de decisiones emitidas en respuesta a los diversos problemas
que iban surgiendo.
La ley del ttulo del libro de la Recopilacin de ndias
establece el orden y la prelacin de las leyes aplicables en Amrica.
Muy sintticamente, diremos que las principales reglas mercantiles
para esta regin eran: la Real Orden sobre comercio con colonias
extranjeras (4 de marzo de 1795) y despus con colonias neutrales
(18 de noviembre de 1797); Real Cdula de ereccin del Consulado
de Buenos Aires (30 de enero de 1794); Real Decreto del 2 de febrero de 1778
sobre comercio directo entre el puerto de Buenos Aires y los de la Pennsula; Real
Cdula de 1776 comprendiendo a
Buenos Aires en las franquicias del comercio recproco a que se refera la Real
Cdula de 1774 tendiente a que regiones del Per,
Nueva Espaa, Nueva Granada y Guatemala pudieran realizar el
comercio de sus frutos.
En el ao 1719 don Juan del Corral, oidor de la Audiencia de
Chile, presenta al rey su propsito de dedicarse, dice, al "penoso
trabajo de comentar todas las Leyes de la Recopilacin de ndias":
la obra tendra seis tomos en latn, llevando cada ley sus concordancias con las
Partidas y la Recopilacin castellana: de su propsito logr realizar tres tomos;
cuando trabajaba en el cuarto lo sorprendi la muerte. Ms adelante hubo otros
intentos de abordar
el trabajo de codificacin o agrupacin de la gran cantidad de normas legales, pero
nadie logr realizarlo con xito; antes bien, se
lleg a prohibir toda "glosa interpretativa" por considerrsela inconveniente y
peligrosa.
Este verdadero alud legislativo, justificado por la inmensa empresa espaola,
abarca los siglos XV y XV; una primera y cercana
manifestacin de derecho mercantil se produce con la creacin, en
el ao 1749, en Montevideo, de un juzgado comercial para conocer
en causas de arribadas forzosas o naufragios.
En el ao 1776 se crea el Virreinato del Ro de la Plata, cuyo
destino no haba de ser por cierto un centro de gran produccin minera como su
nombre sugiere. En 1783 se crea la Real Audiencia
de Buenos Aires, que fue un tribunal poltico-judicial de gran importancia.
Estos precedentes son hitos que jalonan singularmente el
transcurso de la historia de nuestro pas.
12. Los @ueces de comercio8 el consulado. - La magistratura colonial era compleja;
haba jueces reales, que eran funcionarios con ciertas atribuciones judiciales,
jueces capitulares (integrantes del Cabilda) y jueces de la Real Audiencia (rgano
que, como se sabe, tena poder equiparable al del virrey). ste era el fuero
ordinario.
Tambin haba jueces para fueros especiales: militar, eclesistico, universitario,
minero, mercantil.
Como dijimos, el 30 de enero de 1794 se expidi la Real Cdula de creacin del
Consulado de Buenos Aires, tribunal que segua histricamente la tendencia
europea de separar la jurisdiccin civil
de la mercantil. Cuando se funda el Consulado, se legisla sobre
bases similares a las disposiciones de 1784, cuando se cre el de
Sevilla.
Este tribunal, independiente y autnomo, como todas las instituciones de ndias,
subsistira en nuestra patria hasta 1862. En
sus comienzos lo forma un prior, dos cnsules, nueve consiliarios,
un sndico, un secretario, un contador y un tesorero, pero, adems,
destacaba representantes en puertos y lugares de mayor comercio,
llamados diputados. El prior y los cnsules eran elegidos anualmente por los
comerciantes de la ciudad; los cargos consulares eran
pblicos y remunerados.
El Consulado tena doble funcin: la judicial, que entenda en
pleitos mercantiles, y la administrativa, que se ocupaba de problemas de polica del
comercio y fomento del trfico mercantil en todos
sus ramos. Aplicaba las leyes segn el siguiente orden de prelacin: Ordenanzas
de Bilbao (1737), leyes de ndias (1681) y leyes de
Castilla (1492 y 1496), segn lo recuerda Anayalw.
En 1797 se establece que debe igualarse en su seno el nmero
de comerciantes y hacendados, dos sectores en puja en la vida
colonial de entonces. Estas diferencias se manifiestan en otros
grupos: los que defendan el inters local contra los monopolistas
vinculados al puerto de Cdiz. El equilibrio que tuvo que mantener el Consulado fue
parte de su importante misin.
El procedimiento ante los jueces mercantiles era breve y sumario, no siendo
obligatoria la intervencin de letrados. El fallo del
tribunal era apelable ante un oidor de la Audiencia llamado "juez de
apelaciones", quien deba emitir su fallo asesorado por dos comerciantes del
Consulado que l mismo designaba. Si el pronunciamiento era confirmatorio de la
sentencia de primera instancia, el
proceso quedaba concluido; si era modificatorio, exista una suerte
de nuevo recurso intentado ante aquella segunda instancia, pero
cambindose los dos primeros comerciantes por otros dos nuevos
elegidos por el mismo procedimiento. Donde no funcionaba consulado, los
representantes de aquel tribunal designaban un diputado
que juzgaba en su nombre.
Fue secretario destacado del Consulado nuestro procer Manuel
Belgrano, quien recin vuelto de Europa a donde haba ido a perfeccionar sus
estudios econmicos, escribi sus famosas Memorias'
en las cuales breg lealmente por el desarrollo del ms amplio comercio, pidiendo
su fomento junto a la industria naciente y a la
agricultura.
13. algunas N;,9;NEC C;RE LA E,;N;MKA 4E LA ?P;,A >9RRE9NAL. -
La idea dominante en aquella poca era la necesidad de ampliar la libertad de
comercio. Ya en 1777 el progresista virrey Cevallos haba dictado el "Auto de
comercio libre para la regin del
Plata", que comprenda el trfico desde Chile hasta el Atlntico y
desde el Per al sur; pero se limitaba al comercio interno y con Espaa. Se
completa en 1778 con un Reglamento que hara prosperar la regin en esta parte
del siglo.
A estas medidas hay que agregar que el 25 de julio de 1778 se
crea la Aduana de Buenos Aires, cuyo primer administrador fue
Francisco Ximenes de Mesa.
La libertad de comercio avanza a paso lento. Al principio se
autoriza el intercambio de productos con "colonias extranjeras", en
favor de nglaterra, a la sazn aliada de Espaa. Ms adelante el
tema se convierte en una de las claves polticas de los ltimos tiempos del
Virreinato y de los primeros de nuestra naciente Repblica
independiente.
En este juego diplomtico-poltico-econmico, interviene notoriamente, como es
sabido, la diplomacia inglesa; este pas, necesitado de exportar sus abarrotados
puertos con el exceso de mercadera de su creciente industria, despliega una hbil
poltica que
sirve a sus fines. Agudiza su influencia para forzar la apertura del
libre comercio en beneficio inmediato de la colocacin de sus productos, siguiendo
su clara filosofa: "nglaterra no tiene amigos ni
enemigos, sino intereses permanentes".
Est histricamente demostrado que la entrada legal o ilegal
de los productos ms variados (desde paos hasta aguardiente),
perjudic enormemente a la naciente industria virreinal del Plata
en la zona de influencia de la ciudad-puerto, y asimismo en el interior del pas.
Es til hacer un breve relato de la situacin comercial de la
poca. Segn se deca entonces, la ganadera, hacia fines del siglo
XV, "podra rendir ms riquezas que todas las minas del Per";
esta frase se atribuye al administrador de la Aduana don ngel zquierdo.
El comercio al exterior era bsicamente agropecuario. De la
ganadera se exportan al principio solamente los cueros, el sebo
ms adelante y vienen despus los primeros saladeros y fbricas de
curtiembres (stas en el nuevo sigla); el primer saladero lo instal
don Francisco Medina el ao 1784.
La entrada de mercaderas extranjeras a la ciudad de Buenos
Aires y de ella al interior, hace que la situacin econmica del Virreinato, que era
floreciente en el siglo XV, decaiga completamente en el siglo siguiente. Coincide
el perodo con la mengua de
influencia y grandeza econmico-poltica de Espaa en Europa, lo
cual tambin repercute en sus colonias americanas.
14. +poca independiente. - En los primeros aos de independencia de nuestro
pas, se aplican los preceptos hispanos, salvo
los que contradijeran expresamente la nueva organizacin poltica;
se mantiene con pocas excepciones el derecho castellano vigente.
En cuanto al derecho comercial, podemos hacer algunas menciones
sobre los temas ms importantes que merecieron tratamiento legislativo.
El Cdigo de Comercio espaol fue al principio adoptado por
varias provincias, dada la falta de un ordenamiento adecuado a la
realidad mercantil.
El uso de esa ley codificada revela a muchos la imprescindible
necesidad de contar con una regulacin propia y adecuada al medio. No obstante,
el anhelo no habra de realizarse sino hasta muchos aos despus.
15. algunos antecedentes. - La Asamblea del ao 1813
crea la "matrcula de comerciantes nacionales" y adopta algunas
disposiciones sobre consignaciones.
El 22 de noviembre de 1815 se resuelve que los contratos de sociedad deben
otorgarse ante el escribano del Consulado, a fin de
darles mayor justeza y seriedad tcnica.
En 1817, el Reglamento manda que se observen las leyes espaolas vigentes, en
tanto no contraren el nuevo status de las Provincias Unidas.
Pocas cosas concretas ms en materia mercantil pueden sealarse en estos aos
de formacin de la patria.
16. otras leyes posteriores. - Siendo gobernador de la
provincia de Buenos Aires Martn Rodrguez, se dictan varias normas legales. El
ministro Manuel Garca en aquella poca haca
alusin a un prximo "Cdigo Mercantil", que nunca lleg a ser ley.
En esta etapa se crea la Bolsa Mercantil. En 1821 se emiten
normas para corredores y martilleros, que se complementan en
aos posteriores. Rivadavia propugna en 1822 decretos sobre
"causas de comercio", "actos de comercio" y "alzada de comercio".
En 1824, siendo gobernador de Buenos Aires Las Heras y ministros Rivadavia y
Garca, se design por decreto una comisin
para que redactara el Cdigo de Comercio, cuyo proyecto fue elevado a la Junta de
Representantes, pero ella no lleg a estudiarlo.
En 1831, dada la necesidad de una completa legislacin mercantil, el diputado
Garca Ziga propone que rija el Cdigo de Comercio de Espaa para la provincia
de Buenos Aires, pero no se
acept la proposicin; en cambio, se design una nueva comisin
para el estudio de un proyecto que no lleg a redactarse.
En la poca en que Rosas gobierna a Buenos Aires hay poca
produccin legislativa atinente a lo mercantil; en 1836 se decreta la
suspensin de concursos de acreedores, esperas y moratorias, remisin o quitas,
porque era de pblico conocimiento la existencia de
quiebras escandalosas amparadas en aquellas normas. El decreto
1349 y una carta del propio Rosas explican esta decisin, que por
no ser bien entendida a veces mueve a perplejidad.
Tambin existi un renovado movimiento en pro de la adopcin
de un nuevo Cdigo de Comercio, siguindose la idea de los aos
anteriores. En 1833 se nombra una comisin que fracasa en su
cometido.
En 1838 se legisla sobre martilleros, normas que son nuevamente objeto de adicin
en 1857 y 1858.
En el perodo histrico rosista predomina una economa agraria con desarrollo de
una nica industria a partir de aquella actividad: los saladeros.
D) el cdigo DE comercio ARGENTNO
17. antecedentes. - La Constitucin Nacional promulgada
en 1853 y an vigente con algunas reformas, impone al Congreso la
facultad-deber de redactar y sancionar el Cdigo de Comercio y una
ley de bancarrotas (quiebras) y "reglar el comercio martimo y terrestre con las
naciones extranjeras, y de las provincias entre s"
(art. 67, inc. 12).
En 1852 Urquiza emite un decreto y nombra una comisin para
la redaccin del Cdigo Mercantil, que no obtiene resultados positivos.
La separacin de Buenos Aires del resto del pas, encuentra a
Dalmacio Vlez Srsfeld como ministro de gobierno en 1856. Por
su iniciativa -y tambin, se dice por consejo de Sarmiento-, decide
emprender la obra junto a Eduardo Acevedo, destacado jurista
uruguayo, que aos antes haba redactado un proyecto de Cdigo
Civil para el Estado Oriental del Uruguay.
Respecto de esta labor conjunta, existi en nuestro medio una
polmica que acus a Vlez Srsfeld de "supervisar" nicamente el
trabajo, reconociendo como principal redactor a Acevedo. Malagarriga se refiere
detalladamente a ella, y Anaya recuerda el reciente hallazgo en la biblioteca del
Colegio de Abogados de Buenos
Aires de un manuscrito que demostrara la real participacin de
Vlez en el trabajo.
Es til recordar el hecho porque de l puede extraerse una enseanza.
Refirindose al mencionado tema, ha dicho Eduardo A.
Roca: "La denominada polmica sobre quin es el autor real del
Cdigo de Comercio no fue sino un ataque poltico operado en la
mejor tradicin criolla; ataque a la persona y no a la obra". Histricamente, est
probada la participacin de Vlez Srsfeld como
l mismo lo explica y reconoce a raz de aquella estril discusin y
en posteriores publicaciones, pero es necesario insistir en esta llamativa
propensin nuestra -de ah el acierto de Roca-, a destruir
obras que son el fruto del esfuerzo personal de quienes hacen cosas.
Lo cierto es que Acevedo redactaba partes de la obra que Vlez correga o admita
(no hay que olvidar que adems tena que desempear su cargo oficial); con
respecto a la regulacin de la letra
de cambio, al parecer, la labor se hizo a la inversa, por lo cual a
Vlez Srsfeld se le debe reconocer la concepcin de ella como
ttulo abstracto.
Todo el trabajo de preparacin del Cdigo, los medios de que
se sirvi Vlez Srsfeld y los antecedentes utilizados como fuentes,
han sido investigados en un laborioso estudio del profesor Salvador
R. Perrottam; en esta investigacin, el autor recuerda que Vlez
llev a la imprenta "dos gruesos cuadernos", que eran borradores
de su puo y letra, con las diversas adiciones hechas a los artculos
que Acevedo haba proyectado. El propio Vlez Srsfeld declarara en ocasin del
mencionado debate sobre la autora del Cdigo,
que no se poda decir que hubiera un solo artculo redactado por
uno o por otro: tal era la labor conjunta realizada.
El proyecto Vlez - Acevedo se presenta en la legislatura en el
ao 1857; se intenta cierta revisin, pero es ella imposible por el especial
tecnicismo del trabajo; Sarmiento sigue bregando por la
aprobacin de las Cmaras de la provincia, lo cual se consigue por
fn en 1859, el 6 de octubre, sin reformas ni enmienda alguna.
Se remite al da siguiente con la frma de Felipe Llavallol y del secretario Jos A.
Ocantos, a Valentn Aisina, quien ordena su publicacin.
La flamante ley para el Estado de Buenos Aires regira seis
meses despus de su promulgacin; existe una copia manuscrita de
este primer Cdigo en la biblioteca central del Poder Judicial de la
Provincia de Buenos Aires, en La Plata. Contena 1748 artculos
y siete disposiciones transitorias, divididos en cuatro libros: (& personas del
comercio; )& obligaciones y contratos en general y contratos del comercio; *&
derecho y obligaciones que resultan de la navegacin; 4) insolvencia de los
comerciantes.
Este Cdigo tena algunas particularidades: comerciantes eran
los que se inscriban en la matrcula; no se legislaba sobre cheques
y eran incompletas las reglas sobre sociedades. Zavala Rodrguez
lo elogia porque constitua un Cdigo unificado principalmente en lo
referente a las obligaciones y contratos; debe recordarse que an
no exista el Cdigo Civil.
Juez implacable de las leyes de nuestro ordenamiento mercantil, Segovia dijo que
este Cdigo haba sido tomado en gran parte
de los Cdigos del Brasil, Espaa y Holanda, pero lo considera el
mejor de su tiempo.
Nuestro primer Cdigo tuvo como indudable modelo general el
Cdigo francs; tambin se tuvieron en cuenta los que de l haban
surgido: espaol, portugus, holands, brasileo y proyecto de
Wrttemberg. La parte civil, segn dice Segovia, fue inspirada
en sus trescientos artculos, en el proyecto de Acevedo para su
pas; en materia cambiara, se acogi la doctrina alemana a travs,
principalmente, de Mittermaier.
Es interesante transcribir parte de la carta del 16 de marzo de
1857, dirigida por Acevedo a Vlez, citada en el trabajo de Perrotta.
Dice as: "El trabajo como usted sabe, lo he hecho teniendo siempre
a la vista los Cdigos de Francia, Holanda, Espaa, Portugal,
Wrttemberg y Brasil, sin perjuicio de haber aprovechado las mejoras introducidas
en la legislacin francesa sobre quiebras, la ley
general de Alemania sobre letras y muchas disposiciones vigentes
en nglaterra, Estados Unidos, etctera. Desde entonces sera
muy difcil decir cul de los Cdigos ha servido especialmente para
cada ttulo, pues la verdad es que para la redaccin de cada uno he
tratado de tenerlos todos a la vista".
La exposicin de los codificadores, al elevar el proyecto al Poder Ejecutivo del
Estado de Buenos Aires, fechada el 18 de abril de
1857, contiene una general explicacin sobre las fuentes.
Sobre el modo de trabajar para la redaccin del proyecto, la reconstruccin
histrica indica el siguiente mecanismo: Acevedo -a
quien hay que honrar no solamente como jurista sino como hombre
de bien, ya que permaneci en silencio sin intervenir jams en polmica alguna-
proyectaba la primera redaccin sobre la base de
cdigos y leyes extranjeras; Vlez Srsfeld examinaba los borradores; los
modificaba o no, segn su propio anlisis de la doctrina, teniendo en cuenta
precedentes jurisprudenciales. Al parecer, la
mayor parte del Cdigo se habra redactado as.
El juicio crtico sobre nuestro primer Cdigo fue siempre -y
coincidentemente- positivo en nuestra doctrina.
Enseaba Siburu que el Cdigo de Comercio de 1857 haba sabido innovar con
eficacia y espritu liberal; Perrotta destaca su
innegable utilidad, al dar uniformidad y orden a las normas difusas
e incoherentes que regan los negocios y asuntos mercantiles.
Recuerda Zavala Rodrguez y se adhiere a la expresin de
Amancio Alcorta en el sentido de que este Cdigo era el mejor que
se haba hecho en el momento de ser sancionado y cita a Vivante,
segn el cual: "este Cdigo es uno de los ms notables de la Amrica meridional".
Por su parte, Fargosim rinde homenaje a los autores y a la
obra concluida, recordando el elogio de Segovia.
Bajo la presidencia de Bartolom Mitre, cuya firma refrenda
Juan A. Gelly y Obes, el 12 de setiembre de 1862 se promulg el
Cdigo de Buenos Aires como Cdigo de Comercio de la Nacin,
cumplindose as una etapa de progreso en la organizacin nacional.
Ya aquella provincia estaba integrada a las dems.
La ley n 15, que adopta este Cdigo, fue remitida por Marcos
Paz y Pastor Obligado con las firmas de los secretarios de ambas
Cmaras: Carlos M. Sarana y Bernab Quintana.
No se le hicieron modificaciones, pero el Congreso tard
tiempo en resolver, pese al empeo de Mitre; una de las causas de
la demora fue la estril polmica a que hemos hecho referencia.
Es til recordar que algunas provincias ya lo haban adoptado
con anterioridad. Tambin tenemos que mencionar que en 1869 se
aprueba tambin, "a libro cerrado", el proyecto de Cdigo Civil que
Vlez Srsfield haba redactado por un especial pedido del presidente Mitre (ley
340). Con ste se da la total regulacin privada,
por primera vez, para todo el mbito nacional.
18. !as re"ormas al cdigo de comercio. - Sealaba Siburu que "mantener una
legislacin inadecuada a la actualidad del
trfico mercantil, es invertir la lgica de las cosas: es mantener el
sometimiento del comercio a la ley, cuando lo que debe buscarse es
el sometimiento de la ley al comercio".
Concordamos con el gran jurista argentino, siempre que se
tenga en cuenta que la alternativa que l plantea no se da en forma
tajante: la ley no puede ni debe ser una simple reguladora de la realidad
circundante; sin dejar de atender sus manifestaciones, deber
regularlas desde un punto de vista tico-social, alumbrando el camino recto y
dirigiendo la conducta de sus destinatarios hacia el
bien comn.
a) la PR;M-LGA,9:N 4EL cdigo ci3il J L;C ,AM9;C E,;N:M9,;-
C;,9ALEC. Es en razn de estos acontecimientos que aparece la necesidad de
reformar nuestra disciplina, adaptndola a ese nuevo
monumento legislativo que ha creado Vlez Srsfield y a partir de
all, reglando nuevas realidades o reestructurando antiguas disposiciones que,
siendo integrantes de un derecho de gran dinamismo,
tienen que actualizarse permanentemente.
La necesidad de reformar, ha dicho Fargosi, corresponde a
la naturaleza de categora histrica que el derecho comercial tiene;
y en muchos aspectos -acota el jurista- el cmulo de reformas ha
venido sustituyendo a la originaria norma de la ley, al punto de que
ellos se presentan, en ocasiones, como un mero soporte formal de
la regulacin actual.
Y esto es una realidad tangible: en cualquier edicin del Cdigo
de Comercio aparece su texto actualizado por un lado y complementado por otro,
en virtud de un sinnmero de disposiciones legales
de toda ndole: desde leyes, hasta decretos y resoluciones.
La ley 111 sobre patentes de invencin, promulgada en 1864,
vigente hasta hace muy pocos aos, fue una norma de avanzada
para la poca y la primera que se incluy en el posterior y extenso
apndice del Cdigo de Comercio. Tambin puede citarse la ley
928, sancionada en 1878, referente a warrants y mercaderas depositadas en
almacenes fiscales.
Las grandes reformas al texto del Cdigo llegaran varios aos
despus, pese a los intentos anteriores que brevemente describiremos.
Recuerda Malagarriga que, antes de la entrada en vigencia
del Cdigo Civil, una ley haba dispuesto que el Poder Ejecutivo
nombrara a dos jurisconsultos para que informasen sobre las modificaciones que
fuesen necesarias. Es que el nuevo ordenamiento
resolva las cuestiones referentes a los actos jurdicos, obligaciones, parte general
de contratos y otras, por lo que era imprescindible reformular estos temas en el
Cdigo de Comercio.
La ley 431 del 27 de setiembre de 1870 seala que se decide
aprovechar la ocasin para introducir las reformas que convinieran
y se hicieran necesarias de acuerdo con la prctica de los tribunales
del pas.
En abril de 1873, Sixto Villegas y Vicente G. Quesada presentaron un proyecto en
el cual proponan la supresin de las materias
legisladas en el Cdigo Civil y el agregado de ttulos sobre cuentas
corrientes y cheques. El trabajo fue sometido a distintas comisiones especiales en
la Cmara de Diputados, sin que ellas llenaran su
cometido; el tiempo pas, el proyecto no fue aprobado y sin otras
novedades transcurren el resto de la presidencia de Sarmiento,
la de Avellaneda y la primera de Roca, sin que se concretara esta
reforma.
Durante esta poca coexisten reglas civiles en ambos Cdigos.
Como sealara Alcorta varias naciones haban promulgado despus del nuestro,
distintos cdigos: Alemania, Austria, talia, Blgica, Chile y Venezuela.
b) la primera gran re"orma. El 9 de diciembre de 1886, bajo
la presidencia de Jurez Celman, se encomienda la reforma a Lisandro Segovia,
abogado de cuarenta y cuatro aos, que haba publicado en 1881 una minuciosa
obra sobre la "explicacin y crtica" del
Cdigo Civil.
En el decreto de nombramiento de Segovia, no slo se alude a
la doble legislacin general civil, sino que aparecen ya evidentes
muestras del "progreso del pas y el desarrollo del comercio", advirtindose, en el
mismo acto oficial, la modificacin de varias legislaciones mercantiles por parte de
diversas naciones en atencin a
los adelantos de la ciencia y a las nuevas necesidades econmicas.
El trabajo de Segovia estaba inspirado en las leyes mercantiles
de talia, Francia y Alemania y en las conclusiones del Congreso de
Amberes, de 1885, sobre letra de cambio y derecho martimo.
En marzo de 1887 Segovia enva al Poder Ejecutivo los dos primeros libros de su
proyecto y el resto el 5 de mayo. En ciento
cuarenta y ocho das haba concluido un nuevo Cdigo de 1619
artculos, "totalmente nuevo", segn lo sealaba la Comisin de
Diputados integrada por Wenceslao Escalante, Estanislao S. Zeballos, Benjamn
Basualdo y Ernesto Colombres y que el Poder Ejecutivo haba hecho suyo al
elevarlo.
Despus de dos aos y medio, el Proyecto Segovia fue girado,
en la Cmara de Diputados, a la Comisin de Cdigos, para que
fuera estudiado durante el receso. En 1888 encontrbanse a estudio del Congreso
los dos proyectos de reforma: el de 1873 y el de
1887 de Segovia.
El resultado de todo aquel esfuerzo se tradujo en que, finalmente, ambas Cmaras
aprueban un nuevo proyecto de reformas
que haba elaborado la Comisin formada por Escalante, Zeballos,
Basualdo y Colombres, consistente en una serie de modificaciones
al Cdigo de Comercio vigente, acompaado por un extenso "nforme" en el que se
exponen las causas y las fuentes de las modificaciones. sta es la primera gran
reforma de nuestra materia, promulgada el 9 de octubre de 1889, y que comenzara
a regir desde
el 1 de mayo de 1890. En ella no se quiso modificar totalmente el
Cdigo de Acevedo y Vlez Srsfeld, que se consider "uno de los
ms adelantados del mundo" en la poca de su sancin. La ley que
la puso en vigencia fue la 2637 y tuvo gran influencia en el trabajo
el ministro de Justicia, Culto e nstruccin Pblica, Filemn Posse,
quien asisti con frecuencia a las sesiones.
La Comisin que redact el texto de la reforma de 1889 adopt
un criterio conservador, no tocando las disposiciones que a su juicio
no haban tenido grandes inconvenientes en su aplicacin. No obstante, citando los
treinta aos que ya haban pasado desde la creacin del Cdigo de Comercio, se
entendi que el desenvolvimiento
comercial del pas reclamaba reformas y agregados, que expresamente se
incluyeron.
En 1892 Segovia critic el trabajo de esta Comisin, sealando
que slo haban redactado personalmente un centenar de artculos,
"casi todos ellos no fundados y en gran parte inaceptables" y el
resto tomado de su proyecto y de otras fuentes, concluyendo que
el reformado era el "viejo Cdigo" de antes. Tambin Siburu,
quince aos despus, consider que la reforma de 1889 haba sido
"tmida y mezquina".
Posteriormente se enjuiciara con ms benevolencia a la obra
de la Comisin.
Recuerda Malagarriga una modificacin en cuanto al valor asignado a los usos y
costumbres, ya que el Cdigo de Comercio dispona al respecto que "en el silencio
de la ley o cuando no pudiera
ocurrirse a leyes anlogas, debe el juez buscar en la costumbre los
elementos de decisin que las leyes le niegan". La reforma dispuso que el Cdigo
Civil se aplicase inmediatamente en lo no regido
en especial por el de Comercio y que las costumbres mercantiles
slo serviran para interpretar la voluntad de las partes, cuando
fuera necesario, a juicio del juez, "indagar si es de la esencia del
acto" referirse a ellas o para "determinar el sentido de las palabras
o frases tcnicas".
Se suprime el requisito de la inscripcin en la matrcula como
exigencia para adquirir la calidad de comerciante, tomado por Vlez y Acevedo del
Cdigo espaol de 1829, explicndose en el "nforme" que "la omisin de este
requisito no debe tener el poder
de sustraer al que la lleva a cabo en transgresin del precepto legal, por acto
propio, de las leyes y jurisdiccin mercantil establecidas, por razones de orden
pblico, teniendo en cuenta la naturaleza de los actos concretos".
En 1889 tambin se admite la actual solucin del art. 7 del
Cd. de Comercio, proveniente del proyecto de Segovia y de los
arts. 54 del Cdigo italiano y 227 del alemn de entonces.
Se modifican palabras o enfoques respecto de los actos de comercio (v.gr., "la ley
declara" en vez de "la ley reputa actos de
comercio", etc., "adquisicin" en el actual inc. 1 del art. 8, en vez
de "compra", etctera).
En general se quitaron del primer Cdigo las reglas que se entendi pertenecan al
derecho civil, ya reguladas por ste, dejndose algunas, consideradas en la poca
imprescindibles, por ser
contrarias en ambos ordenamientos privados, como, por ejemplo, la
condicin resolutoria implcita.
Se modificaron varias instituciones del Cdigo: corredores, empresas de transporte,
bolsas, sociedades, compraventa, fianza, seguros terrestres, letra de cambio,
cheques y otros papeles, cuenta
corriente, prescripcin, derecho martimo, quiebras.
Se adecuaron los contratos de mutuo, depsito y prenda, quitando el material que
se consideraba civil.
Parece innecesario abundar en una revalorizacin de esta importante reforma, que
marc una nueva etapa en nuestra materia,
no habindose limitado a una simple adecuacin del texto mercantil
frente a la existencia del ya no tan reciente Cdigo Civil.
Es verdad que no se sancion un Cdigo totalmente nuevo;
pero las disposiciones, originadas en el triple esfuerzo de Villegas
y Quesada, Segovia y el propio de la Comisin, constituyeron un
importante avance que histricamente debemos valorar.
c) las re"ormas posteriores. Podemos mencionar una larga
serie de reformas posteriores a la gran reforma de 1889, unas pequeas y otras de
instituciones completas.
Es fundamental mencionar cronolgicamente las principales,
que forman parte de la historia del derecho comercial argentino.
(& En el ao 1900 se promulga la ley 3975 sobre marcas de fbrica, comercio y
agricultura, que ha regido, con modificaciones en
1957, hasta hace muy poco tiempo.
)& La primera ley de quiebras lleva el no 4156; en 1914 se promulga la ley 9643
sobre warrants y la 9644 sobre prenda agraria,
precursora de la prenda con registro y sin desplazamiento.
*& En 1923 se organiza la nspeccin de Justicia, tarea que se
contina legislativamente en 1952 por decr. 7112.
.4) Es de 1926 la ley 11.357 sobre derechos civiles de la mujer,
que modifica tambin su capacidad comercial; ese ao se sancion
tambin la ley 11.380 sobre sociedades cooperativas agrcolas y la
11.388 de sociedades cooperativas.
5) Pasado un lapso, en 1935, el ilustre profesor Carlos C. Ma-
lagarriga vuelve a interesar al presidente Justo en una nueva y
completa reforma general de la legislacin mercantil. Siendo ministro de Justicia e
nstruccin Pblica Ramn S. Castillo, se dicta
en agosto de 1936 un decreto por el cual se crea una nueva comisin
de reformas que redacta algunos proyectos: estaba ella compuesta
por FlX Martn y Herrera, Carlos C. Malagarriga y Dimas Gonzlez Gowland, a la
que ms adelante se agregaron Leopoldo Mel
y Vicente Rodrguez Ribas. A partir de entonces se promulgan
varias normas de repercusin en nuestra disciplina: la ley 11.645
sobre sociedades de responsabilidad limitada; se crea la Superintendencia de
Seguros para el control de la actividad aseguradora
(ley 11.672 y decr. reglamentario 23.350/39); ley de quiebras 11.719 y
de transferencia de fondos de comercio 11.867; se reglamenta a las
sociedades de ahorro para la vivienda familiar por decrs. 100.038/41
y 4853/43).
G& En aquella poca comienza la proteccin del consumidor,
con la ley de identificacin de mercaderas 11.276 y la de represin
a los monopolios 11.210.
7) El derecho bancario comienza su desarrollo en 1935 con el
impulso del ministro Pinedo. El Banco Central es creado por la
ley 12.155, marcndose as un hito en el derecho bancario argentino, que
sucesivamente se desarrolla a partir de la fundacin, el 15
de enero de 1822 del Banco de Descuentos, que ms adelante sera
el Banco de la Provincia de Buenos Aires124.
De aquella poca son el Banco de la Nacin y el Banco Hipotecario.
H& El ao 1940 es importante para el derecho mercantil argentino: se realiza en
Buenos Aires el primer congreso de la especialidad, organizado por el nstituto de
la Facultad de Derecho de
Buenos Aires: de l surgieron muchas y valiosas ponencias y dictmenes, algunos
de los cuales fueron convertidos en leyes o sirvieron para fundarlas.
L& En 1946 se regula el rgimen de Bolsas y Mercados de Valores (decr.
15.353/46).
(B& La prenda con registro se legisla en 1946 mediante el decr.
ley 15.348 y las sociedades de economa mixta por el decr. ley
15.349 de ese mismo ao.
((& La primera Comisin de Valores, vinculada al Banco Central, se organiza
tambin en 1946 mediante el decr. 15.353; en ese
ao tambin se nacionalizaron el Banco Central y los depsitos ban-
carios.
()& En 1953 se realiza el segundo Congreso de Derecho Comercial, y en esta
poca se dictan pocas regulaciones sobre temas
de nuestra materia: la ley 13.000 sobre despachantes de aduana; ley
13.663 que modifica el art. 188 del Cd. de Comercio; leyes 13.653
y 14.380 sobre empresas del Estado; se proyectan reformas sobre
quiebras y protestos, que no se concretan; se dictan: la ley 14.152
de nacionalizacin del NDER y la ley 14.307, que crea el Cdigo
Aeronutico de la Nacin.
(*& Mediante el decr. ley 7771 del ao 1956 se ratifican los Tra-
tados de Derecho Comercial Terrestre nternacional y de Navega-
cin Comercial nternacional de 1940.
l#& En 1958 se reanuda la actividad legislativa en favor de la
actualizacin del derecho mercantil argentino; se sanciona la ley
14.546 sobre viajantes de comercio e industria; tambin la ley 14.769
sobre Registro Pblico de Comercio, al que convierte en Juzgado
Comercial de Registro.
En el mismo ao 1958, siendo presidente Frondizi, ministro de
Educacin Luis Mac Kay y subsecretario de Justicia smael Bruno
Quijano, se produce, por inspiracin de este ltimo, la puesta
en marcha de proyectos de reformas parciales de diversas institu-
ciones mercantiles, a cargo de prestigiosos juristas nacionales.
Guillermo Michelson trabaj sobre un nuevo rgimen para la trans-
misin de establecimientos comerciales; Carlos C. Malagarriga y
Enrique A. C. Aztiria sobre sociedades en general (proyecto ele-
vado en setiembre de 1959 y base cierta de la legislacin actual);
saac Halperin estudi el rgimen de seguros; Afilio Malvagni,
el de la navegacin; qued un proyecto trunco por la desaparicin
de Yadarola, a cuya ctedra de Crdoba se le haba encargado la
reforma de ttulos de crdito y concursos. Todos estos estudios,
aunque no fructificaron en leyes, fueron valiosos antecedentes para
normas que ms adelante se promulgaron y otras que an faltan
sensiblemente en nuestro medio.
(E& En el ao 1960 se legisla sobre contrato de trabajo por des-
pido (ley 15.785) y en 1961 sobre fondos comunes de inversin, ley
15.885. En el ao 1963 se produce un importante avance en la ac-
tualizacin de nuestra disciplina. En esa poca se sancionan los
decr. leyes 4776 sobre cheques; 4777 sobre contabilidad mercantil;
5965 sobre letras de cambio y pagar; 6601 modificando el art. 474
del Cdigo sobre el plazo de pago en la compraventa y la factura
conformada; decr. leyes 6604 y 6708 sobre bancos y 6810 sobre
prenda con registro, modificando la ley 12.962.
(G& En 1964 se promulga la ley 16.613 sobre cheque certifica-
do; en 1966 sobre cooperativas de crdito (ley 16.898) y supermer-
cados (ley 17.024). En el ao 1967 se da la ley 17.145 (sobre pu-
blicacin de los balances de entidades de seguros); 17.325 sobre
despachantes de aduana (reformndose el rgimen de las leyes
13.000, 13.902 y decr. ley 6772/63); ley 17.391 de contrato de traba-
jo, reformando el Cdigo de Comercio; y ley 17.418 sobre rgimen
de seguros sobre la base del proyecto de Halperin de 1961, en el
que fue secundado por los doctores Morandi, Mackinlay Zapiola y
Oneto. Aquella ley fue fruto del trabajo de una comisin desig-
nada por el secretario de Justicia Conrado Etchebarne (h) formada
por, Gervasio Colombres, Rodolfo Fontanarrosa y Guillermo Mi-
chelson, a la que despus se agreg Juan Carlos Morandi.
(I& En el ao 1965 se realizaron en Mendoza las Jornadas de
Derecho Comercial, con el patrocinio de la Universidad Nacional
de Cuyo, presididas por el doctor Carlos R. Zannoni. ntervinie-
ron muchos de nuestros comercialistas; se formaron tres comisio-
nes: la designada con la letra A fue presidida por Waldemar Arecha,
siendo sus vicepresidentes Rogasiano M. Lo Celso y Carlos Surez
Anzorena y su secretario Salvador R. Perrotta. La comisin es-
taba presidida por Horacio P. Fargosi, con Guillermo Casiello y
Enrique Testa Arueste como vicepresidentes y Hctor A. Benlbaz
como secretario; la comisin , tuvo como presidente a Celestino
Araya, vicepresidentes a Juan Jos de Arteaga e ris Ferrari Car-
son de Miri y secretario a Hctor Alegra.
Los principales trabajos, estudios y ponencias versaron sobre
las sociedades mercantiles. Sus temas principales fueron: coope-
rativismo, intervencin judicial, AMtiengeset1 de 1966 (Colombres),
mercado de capitales (Etchebarne), minoras, acciones de trabajo
(Perrotta), aportes no dinerarios, disolucin, sindicatura, fusin,
anteproyecto de ley de sociedades, sindicacin de acciones, etctera.
(H& En 1966, designado el doctor Conrado Etchebarne secreta-
rio de Estado de Justicia primero y despus, por cambio de deno-
minacin, ministro de Justicia de la Nacin, por resolucin 42 del 4/
12/66 se cre la Comisin de reformas a la legislacin mercantil, la
cual por resolucin 58 del 21/2/67, qued integrada por los siguien-
tes profesores: a) sociedades8 Rodolfo Fontanarrosa, saac Halpe-
rin, Hctor Cmara, Horacio P. Fargosi, Gervasio R. Colombres,
Carlos S. Odriozola y Enrique Zaldvar; !& <uie!ras8 saac Halpe-
rin, Francisco Quintana Ferreyra, Horacio P. Fargosi, Hctor Ale-
gra y Carlos R. Zannoni; c) seguros8 Rodolfo Fontanarrosa, Gui-
llermo Michelson y Gervasio R. Colombres; d& contratos' agentes
au2iliares y t#tulos de cr+dito8 Carlos C. Malagarriga, Francisco
Quintana Ferreyra, Hctor Cmara, Rodolfo Fontanarrosa, Gui-
llermo Michelson, Carlos R. Zannoni y Hctor Alegra. Coordina-
dor de la labor de las comisiones fue el doctor Gervasio R. Colom-
bres. Por diversas razones no se incorporaron en aquel momento
Carlos S. Odriozola y Enrique Zaldvar; Hctor Cmara, si bien co-
menz colaborando en los trabajos, en definitiva no lleg a suscribir
ninguno de los despachos de la Comisin. En la sesin del 31/3/67
la Comisin, ya constituida con las subcomisiones mencionadas, re-
solvi encargar la "parte general" del captulo de los contratos, a
Fontanarrosa, quien tom tambin a su cargo los "contratos prepa-
ratorios"; lo referente al "fideicomiso" se encomend a Quintana
Ferreyra, requirindose al respecto la colaboracin de Michelson;
un anteproyecto sobre contratos de agencia y concesin a Juan Car-
los Malagarriga; Carlos C. Malagarriga revisara, en relacin al
Cdigo Civil, los contratos que regula el Cdigo de Comercio y
aconsejara la reforma conveniente para evitar la duplicacin de
normas (p.ej., compraventa); E& Zannoni habra de proponer un an-
teproyecto de ley general de ttulos de crdito; G& y Michelson el
proyecto sobre transferencia de fondos de comercio y competencia
desleal.
Todos los miembros encargados presentaron sus anteproyec-
tos, los que fueron discutidos en cada una de las comisiones y algu-
nos de ellos pasaron a redaccin final y los respectivos proyectos,
aprobados por la comisin, quedaron en los archivos del Ministerio.
Por disposicin expresa del Ministerio se les dio especial pre-
ferencia a las leyes sobre concursos comerciales y civiles. El an-
teproyecto cont con la colaboracin de saac Halperin, quien des-
pus renunci; reemplazado por Carlos C. Malagarriga, la muerte
sorprendi a ste en la tarea. Fueron Hctor Alegra, Francisco
Quintana Ferreyra y Horacio P. Fargosi quienes revisaron despus
el proyecto definitivo de la Comisin, aceptaron las modificaciones
propuestas en el Ministerio a cargo del doctor Bruno Quijano y fir-
maron la exposicin de motivos que actualmente precede a la ley.
(L& En el ao 1969 se realiz en Rosario el Congreso Na-
cional de Derecho Comercial, en el cual se estudiaron diversas
ponencias presentadas por los muchos juristas argentinos que in-
tervinieron. Slo a modo de ejemplo citaremos algunos temas sa-
lientes: sobre establecimientos de casas de comercio o industria
(Le Pera, Seara); la empresa y el empresario: reformas al Cdigo
de Comercio (Cmara, Zavala Rodrguez, Zannoni, Capn Filas,
Arteaga); sociedades (Perrotta, Odriozola, Richard, Spiguel); ley
nacional de bancarrotas (Arecha); temas penales vinculados al de-
recho comercial (Bergel): temas de concursos varios, contratos
(Marsili, Juan C. Malagarriga, Le Pera, Linares Bretn); etctera.
)B& Es importante mencionar la ley 17.711 de reformas al Cdigo
Civil con muchos puntos de contacto con nuestra materia; el mismo
ao 1968 se crea por ley 17.811 la Comisin Nacional de Valores.
)(& En 1969 por ley 18.061 se pone en vigencia el ordenamiento
de bancos y entidades financieras; es del caso recordar tambin la
ley 18.245 sobre supermercados. La ley 18.805 se promulga en
1970 y por ella se organiza la nspeccin General de Justicia con un
nuevo nombre, habiendo actualmente recuperado el primitivo, con
la ley 22.315.
Por la ley 18.832 se legisl sobre continuacin de la explotacin
por el Estado de las empresas declaradas en quiebra, sistema com-
pletado ms adelante por otras disposiciones. Tienen tambin im-
portancia las leyes 19.060 y 19.061 y la 19.063 sobre Banco Nacional
de Desarrollo.
))& En el ao 1972 se sanciona la ley 19.982, sobre identifica-
cin de mercaderas; de ese mismo ao es la ley de sociedades co-
merciales 19.550 que cambia el concepto y la estructura de dichos
entes de derecho, adecundolos a los modernos conceptos de la le-
gislacin comparada; otra importante innovacin legal es la ley de
concursos 19.551, que reemplaz a la ley 11.719 de quiebras y cre
el concurso nico para comerciantes y no comerciantes.
Estas dos ltimas leyes, con la ley 17.418 de seguros del ao
1967, que entr en vigencia en 1968, y la ley 20.094 de navegacin,
de 1973, constituyeron una reforma medular del Cdigo de Comer-
cio, ya que, incorporndose a l, reestructuraron totalmente estas
instituciones, adecundolas a las ms modernas del mundo.
La ley de sociedades fue redactada por los siguientes juristas,
sobre la base del proyecto Malagarriga - Aztiria y de los antece-
dentes nacionales y extranjeros: saac Halperin, Horacio P. Fargo-
si, Gervasio R. Colombres, Enrique Zaldvar y Carlos Odriozola.
La de concursos cont con el trabajo de Hctor Alegra, Francisco
Quintana Ferreyra, Horacio P. Fargosi y Carlos Malagarriga, quie-
nes ya en 1967 haban preparado un proyecto de ley. Ello se ma-
terializa, como vimos en 1972, a iniciativa del entonces ministro de
Justicia, smael Bruno Quijano, siendo subsecretario de Asuntos
Legislativos Horacio P. Fargosi.
)*& A partir de entonces, la actividad de los juristas que pre-
sentan sus trabajos en distintos congresos o jornadas y de comisio-
nes que preparan diversos proyectos de reformas, no cesa.
Podemos mencionar la ley 20.091 sobre entidades de seguros y
su control, la ya citada ley 20.094 sobre navegacin, la ley 20.266
sobre martilleros, la ley 20.337 sobre cooperativas.
Durante el gobierno constitucional de 1973, se legisl sobre
pocos temas vinculados a nuestra disciplina: hubo un rgimen nue-
vo de inversiones extranjeras, se estructur la promocin indus-
trial con miras a la descentralizacin de empresas y se regul el
contrato de trabajo. En 1974 se sanciona la ley de sociedades del
Estado, 20.705.
A partir de 1976 se han modificado el rgimen de inversiones ex-
tranjeras y el contrato de trabajo, e introducido reformas menores a
la ley de sociedades y al rgimen concursal, reformas procesales sobre
arbitraje (art. 1, Cd. Procesal) y martilleros judiciales.
En el mes de mayo de 1976 se llevaron a cabo en San sidro,
con la organizacin del Colegio de Abogados de Uruguay y del Co-
legio de Abogados de San sidro, las Jornadas Rioplatenses de De-
recho Comercial, que tuvieron la virtud de coordinar una natural
tarea de integracin con nuestros hermanos uruguayos; de ellas
surgieron nuevos enfoques sobre: sociedades (derecho de receso,
participaciones societarias, sociedades de economa mixta, inter-
vencin de las sociedades, anlisis crtico de la experiencia ar-
gentina en materia de sociedades); seguros (seguro obligatorio de
responsabilidad civil por el uso de automotores, las nuevas moda-
lidades operativas aseguradoras: seguro de crdito a la exporta-
cin, caucin, seguros tcnicos, sepelio y seguros derivados de la
relacin laboral, coberturas de riesgos vinculados al trfico regional
rioplatense); empresa (enajenacin y arrendamiento de casas de co-
mercio, los contratos de empresa con especial relacin al derecho
financiero y bancario, crculos cerrados para la adquisicin de bienes
muebles, problemas relacionados con las legislaciones marcaras
nacionales y la aplicacin del convenio de Pars para la proteccin
de la propiedad industrial, sugerencias para una mejor aplicacin
del arbitraje comercial); ttulos de crdito (ttulos de crdito nomi-
nativos reajustables); derecho areo (los protocolos de Montreal de
1975 y su influencia en las legislaciones nacionales); rgimen con-
cursal (del derecho internacional privado concursal, posibilidades
de unificacin de los regmenes concrsales en el mbito de la
cuenca del Plata, el pedido de quiebra como accin pblica tutelar
de orden econmica). En 1977 en Punta del Este, se celebraron
las Segundas Jornadas Rioplatenses, extendiendo el mbito de es-
tudio; las dos Jornadas siguientes (en San sidro y Punta del Este,
la ltima en 1986) discutieron temas de diversas ramas del derecho.
Cuatro Congresos de Derecho Societario son dignos de men-
cin: a) La Cumbre, realizado en 1977, organizado por los profeso-
res ms destacados de la Universidad Nacional de Crdoba; !& el
que propici la Cmara de Sociedades Annimas en Mar del Plata,
en el mes de octubre de 1979, que tambin cont con importantes
trabajos sobre las sociedades comerciales; c) el celebrado en Salta,
el ao 1982, merced al gran esfuerzo de Emilio Cornejo Costas y
sus colaboradores; d& el Cuarto Congreso, de gran relieve, fue ce-
lebrado en Mendoza, en el mes de mayo de 1986.
)N& En los aos recientes, las leyes ms destacadas de nuestra
materia fueron las siguientes: ley 21.526 y sus modificaciones,
sobre entidades financieras y bancos; ley 21.382 sobre inversiones
extranjeras; la ley 21.488 complementa la ley de concursos 19.551,
estableciendo el ajuste de crditos en las quiebras en que hubiese
remanente; ley 22.169 sobre el control de sociedades que hacen
oferta pblica de ttulos-valores; ley 22.315, orgnica de la nspec-
cin General de Justicia, complementada con la ley 22.316, por la
cual transfiere, en sede federal, el Registro Pblico de Comercio a
la citada nspeccin; ley 22.362 sobre marcas y designaciones; ley
22.415, que promulga el Cdigo Aduanero que contiene una nueva
regulacin para los despachantes de aduana; ley 22.426 sobre trans-
ferencia de tecnologa.
El rgimen bancario nacional se nutri de nuevas leyes y de un
sinnmero de circulares del Banco Central, que adecuaron el sis-
tema a las distintas conducciones econmicas. A su vez la Comi-
sin Nacional de Valores y la nspeccin General de Justicia, cada
una en su mbito, dictan sus resoluciones, obligatorias para los en-
tes, personas y actividades bajo su control.
)E& Las ltimas reformas pertenecen al ao 1983, y mediante
ellas se establecen diversas correcciones y estructuras nuevas, a
las leyes de sociedades y de concursos vigentes.
A fines de 1981, el Ministerio de Justicia de la Nacin forma
dos Comisiones Asesoras honorarias integradas, una por Horacio
P. Fargosi, Jaime L. Anaya, Enrique Zaldvar, Juan Carlos Palme-
ro, Enrique M. Butty y el autor de este libro, para la consideracin
de la reforma de la ley de sociedades 19.550; y otra por Edgardo
Marcelo Alberti, Hctor Alegra, Francisco Quintana Ferreyra,
Hctor Cmara (que luego renunci) y Anwar Obeid, la cual tena
como cometido reformar la ley de concursos 19.551.
El resultado del trabajo iniciado entonces fue la sancin de las
leyes de reformas 22.903 para sociedades, y 22.917 para concursos
promulgadas en setiembre de 1983. '
)G& En octubre de 1984 se realiza un Congreso Nacional de De-
recho Comercial en la ciudad de Buenos Aires, organizado por la
Asociacin de Abogados, que cont con una numerosa concurrencia
de letrados y un elevado nmero de trabajos sobre las distintas ins-
tituciones de nuestra disciplina, habindose introducido por vez pri-
mera en una de las comisiones, temas de informtica jurdica.
)I& El ao 1986 encuentra a un grupo de diputados empeados
en hacer una gran reforma de la legislacin civil y comercial, pro-
pendiendo a actualizar viejas estructuras de esos Cdigos y a uni-
fcar reglas sobre obligaciones y contratos.
La tarea es mproba y posiblemente conducir a un gran de-
bate nacional.
Como novedad concurrente, aparece la necesidad de una nueva
legislacin mercantil que trace cauces para reglar el fenmeno
poltico-econmico que marca los acuerdos de integracin entre
Brasil y Argentina127.
Esta fatigosa enumeracin, slo muestra la principal actividad
cumplida en el campo de nuestra disciplina y el esfuerzo constante
en el intercambio de ideas y en la creacin de nuevas estructuras
o remozamiento de las existentes, consecuente con la dinmica mer-
cantil, siempre nueva y cambiante.
apndice
ANTECEDENTES HSTRCOS
EXPOSCN DE LOS CODFCADORES
AL ELEVAR EL PROYECTO AL PODER EJECUTVO
DEL ESTADO DE BUENOS ARES
uenos Aires' a!ril (H de (HEI.
Al EO999o. Go!ernador del Estado de uenos Aires
Excelentsimo seor:
Tenemos la satisfaccin de presentar a V.E. el proyecto de un Cdigo de Comercio
para el Estado de Buenos Aires, que el Gobierno se sirvi encargarnos en jur.nrc'
127 ?ara e^os temas' ver "uestros trabajos Los proyectos parlamentarios
para uni"icar o!ligaciones y contratos y el contrato asociati3o' E4 9/10/86 v
Pri^^toT'C^TW^ Tbre los cerdos de inteLracNN Ntre rasil y Argentina'
presentado en las X Jornadas Franco-Latinoamericanas de Derecho Comparado
celebradas en Bogot el 1-3 de diciembre de 1986. L.ompd,raao,
lio del ao pasado. Lo hemos concluido felizmente para la poca que V.E. deseaba,
consagrando a este trabajo una asiduidad incesante. Sus imperfecciones seran
menores si el tiempo de que podamos disponer nos hubiera permitido ocuparnos
ms
de su redaccin, o consultar nuestros trabajos en puntos o materias
verdaderamente
difciles.
No nos es posible ahora exponer la jurisprudencia que nos ha guiado en la
composicin de cada Ttulo y los fundamentos en que nos hemos apoyado para
resolver
muchas y diversas cuestiones que estaban indecisas en el derecho comercial; pero
podemos hacerlo en el examen que V.E. ordenase del Cdigo que le presentamos.
Ahora nos limitaremos a dar al Gobierno una ligera idea de nuestros trabajos y de
las fuentes del derecho de que nos hemos servido.
En el estado actual de nuestros Cdigos Civiles era imposible formar un Cdigo
de Comercio, porque las leyes comerciales suponen la existencia de leyes civiles,
son
una excepcin de ellas, y parten de antecedentes ya proscriptos en el derecho
comn.
No podamos hablar, por ejemplo, de consignaciones, sino suponiendo completa la
legislacin civil sobre el mandato; era intil caracterizar muchas de las obligaciones
mercantiles como solidarias, si no existan las leyes que determinasen el alcance y
las consecuencias de ese gnero de obligaciones. Pero estas y otras diversas
materias no estaban tratadas en los Cdigos Civiles; o la legislacin era
absolutamente
deficiente respecto de ellas, guindose los tribunales solamente por la
jurisprudencia
general. Hemos tomado, entonces, el camino de suplir todos los ttulos del derecho
civil, que a nuestro juicio faltaban, para poder componer el Cdigo de Comercio.
Hemos trabajado por estos treinta captulos del derecho comn, los cuales van
intercalados en el Cdigo en los lugares que lo exiga la naturaleza de la materia.
Llenando esa necesidad, se ha hecho tambin menos difcil la formacin de un
Cdigo Civil en armona con las necesidades del pas.
Podemos decir que en esta parte nada hemos innovado en el derecho recibido en
Buenos Aires. La jurisprudencia era uniforme en todas las naciones respecto a las
materias legisladas en esos treinta captulos, y no hemos hecho sino formular como
ley el derecho que ya exista.
En la formacin de la legislacin mercantil, felizmente contbamos con la
jurisprudencia recibida de los tribunales en falta de leyes expresas, tomadas de los
jurisconsultos franceses y alemanes; y no tenamos que destruir costumbres y usos
inveterados que fueran disconformes al derecho usado en los pueblos en que la
ciencia
estuviera ms adelantada.
Nuestro nico Cdigo Mercantil, las Ordenanzas de Bilbao, haban sido tomadas
de las Ordenanzas de Luis XV; y stas en muchas partes se trasladaron al Cdigo
Mercantil de la Francia, publicado en los primeros aos de este siglo. Ese Cdigo
haba sido el modelo de los Cdigos Mercantiles que despus se han publicado en
diversas naciones. Podamos desde entonces hacer el estudio de la legislacin
comparada de los primeros Estados del mundo, aprovecharnos de los
adelantamientos
que en ellos hubiese hecho la ciencia, pues marchbamos sobre el mismo campo,
nuestra legislacin comercial tena el mismo origen y poda mejorarse con iguales
progresos.
El primero de todo los cdigos, el Cdigo francs, fuente de todos los otros, no
correspondiendo ya al estado del derecho, ni a las exigencias del comercio, haba
sido sucesivamente mejorado y reformado, principalmente por el Cdigo espaol,
por el de Portugal, por el de Holanda, por el Cdigo de Wrttemberg, y por el del
mperio del Brasil. Nosotros hemos hecho lo mismo que hicieron los jurisconsultos
de esas naciones al formar sus Cdigos, con la ventaja de que hoy el estudio de la
legislacin comparada abraza mayor extensin, como que puede hacerse en mayor
nmero de leyes comerciales sobre una misma materia. Slo el que se consagre a
este gnero de estudios puede medir el tamao de las dificultades que en l se
encuentran para conocer en cada captulo las leyes de diversas naciones porque
los ttulos en los Cdigos no siempre se corresponden, o estn esparcidos en
diversos lugares, y parten las ms veces de un antecedente que puede quedar
desapercibido.
Nosotros, seor, hemos tenido, podemos decirio, pleno conocimiento de las leyes
respectivas que se hallan en ocho o diez Cdigos de las principales naciones, y
hemos
podido as levantar nuestra obra ayudados por la experiencia y la ciencia de los
pueblos en que estaba ms adelantada la jurisprudencia comercial.
Nuestro trabajo ha tenido, adems, otros elementos muy importantes. Los
Cdigos publicados han sido examinados y criticados por grandes jurisconsultos; y
nos hemos aprovechado mil veces de sus doctrinas y hasta de su letra al
apartamos
de los textos que estudibamos. No nos hemos dispensado as trabajo alguno para
que el Cdigo de Comercio de Buenos Aires correspondiese al estado actual de la
ciencia.
En otras ocasiones, y en materias las ms importantes en el derecho comercial,
nos hemos guiado por las doctrinas y observaciones de los grandes jurisconsultos
de
la Alemania, apartndonos totalmente de todos los Cdigos existentes, y hemos
proyectado las leyes por una jurisprudencia ms alta, nacida de las costumbres de
algunas naciones que felizmente eran tambin las costumbres del comercio de
Buenos
Aires. En la legislacin, por ejemplo, de las letras de cambio, el Cdigo francs
tenia por fundamento la jurisprudencia entonces recibida, que esos papeles de
crdito
se formaban y se transmitan por los contratos conocidos por el derecho romano.
Los cdigos subsiguientes, aunque hicieron grandes novedades en la legislacin de
cambio, dejaron sin embargo la esencia de las cosas bajo la antigua jurisprudencia.
Pero en los ltimos aos aparecieron nuevas doctrinas propagadas por los sabios
jurisconsultos Einert, Wiidner y Mittermaier, variando absolutamente los principios
del derecho de cambio.
Esas doctrinas eran precisamente los usos de la nglaterra y de Buenos Aires
y el carcter que ellos daban a la letra de cambio estaba tambin confirmado por
los
usos y las leyes de los Estados Unidos. Fijada la naturaleza de la letra de cambio
en fundamentos tan slidos y aceptando el texto de la ley americana, el
desenvolvimiento de la legislacin que deba regirla era ya fcil, y la lgica del
jurisconsulto
fcilmente tambin descubrira los elementos complejos de cada una de las
frmulas
de ese ttulo. Concluimos esa materia valindonos en mucha parte de la ley general
de la Alemania de 1848, discutida y sancionada en un Congreso de sabios,
reunidos como representantes de casi todos los gobiernos del norte de Europa.
Otras veces nos hemos encontrado sin precedentes legislativos respecto a
materias tambin de primer orden, como las sociedades annimas y en comandita.
Buenos Aires se hallaba a este respecto como la nglaterra, sin otra ley que la ley
general, que no distingue unas sociedades de las otras, e iguala las obligaciones
de
todos los asociados, si un acto del Cuerpo Legislativo no incorporaba a cada
determinada sociedad en el nmero de las sociedades privilegiadas. La nglaterra,
hasta
el ltimo Parlamento, no ha podido variar sus leyes en esta materia, porque la ley
escrita jams alcanzara a derogar all con suceso la ley tradicional. Pero,
felizmente, en Buenos Aires no tenamos sino convertir en leyes las teoras
recibidas y sancionadas por el derecho y los actos mil veces cumplidos en los
juicios. La jurisprudencia haba suplido la falta de derecho escrito, y existan las
sociedades annimas
y en comandita con su propio carcter legal, aunque no se hallaban en nuestras
leyes
de comercio.
Los Cdigos de otras naciones tampoco eran suficientes para evitar los males
que los pueblos de Europa sufran por la mala composicin de esas sociedades,
hasta que en estos ltimos aos, una consulta de letrados y comerciantes tenida en
Pars propuso las leyes que deban adoptarse y que se adoptaron al efecto. A esta
fuente hemos ocurrido para suplir lo que no podan ensearnos los Cdigos de las
primeras naciones de Europa.
Otras veces tambin hemos tenido que apartarnos, no slo de las leyes
comerciales de las diversas naciones contenidas en los Cdigos publicados, sino
aun de
los usos y costumbres judiciales de Buenos Aires, como lo hemos hecho respecto a
los
procedimientos en los casos de quiebra. El comerciante fallido, desde los tiempos
ms remotos, ha estado sujeto a la ms dura legislacin respecto a su persona. La
civilizacin y las conveniencias mismas de los acreedores han trado
sucesivamente
la moderacin en el rigor con que era tratado; pero l, siempre, y desde el primer
da de la quiebra, quedaba sujeto a una presuncin de fraude que lo conduca
necesariamente a prisiones de una duracin indefinida. Mas la industria, libre en su
accin en casi todos los pueblos del mundo, el desenvolvimiento del comercio, la
mayor
facilidad en las comunicaciones, el uso inmenso de los papeles de crdito, y todo el
estado social de los pueblos modernos, anima y arrastra a mil empresas, cuyos
ensayos no siempre son felices. Las observaciones ms comprobadas nos
demuestran
hoy que en el mayor nmero de los fallidos no hay un fraude punible.
Los jurisconsultos modernos, del ms alto crdito, aconsejan hacer cesar ya la
presuncin de fraude en las quiebras, mientras no hubiere motivos especiales para
ella en el olvido de los deberes que las leyes imponen al que ejerce el comercio.
Esta doctrina dirige los primeros procedimientos que se establecen en el ttulo
correspondiente, variando las leyes y costumbres judiciales hasta aqu observadas,
sin
ventaja alguna para los acreedores y sin que pudiese decirse que haban sido
medidas preventivas de alguna eficacia.
Estos ejemplos, seor, pueden hacer comprender el gnero de nuestros trabajos
para la formacin del Cdigo de Comercio. Hemos tenido el cuidado especial de no
crear un derecho puramente ideal, sino el que fuese conforme al estado actual de
la
sociedad y a los progresos y desenvolvimientos ulteriores del comercio, no slo en
el Estado de Buenos Aires, sino en todos los Estados del Plata, y en cuanto fuera
posible, conforme tambin al derecho del mayor nmero de naciones que
comercian
con Buenos Aires. Nuevas luces, otros letrados, darn a esta obra un complemento
feliz; o la aplicacin de las leyes que forman el Cdigo demostrar las reformas que
debiera sufrir. Dios guarde a V.E. muchos aos.
dalmacio vlez srsfield - eduardo acevedo
LEY QUE SANCONA EL CDGO DE COMERCO
PARA EL ESTADO DE BUENOS ARES
uenos Aires' octu!re I de (HEL.
El Presidente del Cenado.
Al Poder E@ecuti3o del Estado.
El infrascripto tiene el honor de transcribir a V.E., a los efectos consiguientes,
la ley que en sesin de anoche ha tenido sancin definitiva en esta Cmara.
El Senado y Cmara de Representantes del Estado de Buenos Aires, reunidos
en Asamblea General, han sancionado con valor y fuerza de ley lo siguiente:
Art#culo (= - Es ley del Estado el Cdigo de Comercio para el Estado de Bue-
nos Aires, tal como lo ha elevado a las Cmaras el Poder Ejecutivo, debindose po-
ner en ejercicio a los seis meses de la publicacin de la presente ley en los
trminos
proscriptos por el mismo Cdigo.
Art. )F - Comuniqese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde a V.E. muchos aos.
felipe lavallol
jos A. ocantos
uenos Aires' octu!re H de (HEL.
Cmplase, acsese recibo, comuniqese a quienes corresponde y publquese.
valentn alsina
VLEZ SRSFELD
LEY QUE DECLARA CDGO NACONAL
AL CDGO DE COMERCO DE LA PROVNCA DE BUENOS ARES
LEY 15
Art#culo (= - Declrase Cdigo nacional, el Cdigo de Comercio que actual-
mente rige en la Provincia de Buenos Aires, redactado por los doctores don Dalma-
cio Vlez Srsfield y don Eduardo Acevedo.
Art. )= - En el resto de la Repblica, con excepcin de aquellas provincias que
ya hubiesen adoptado el mencionado Cdigo, empezar ste a regir tres meses
des-
pus de la publicacin oficial, que har de l el Poder Ejecutivo a la mayor breve-
dad, bajo la direccin de sus autores, siendo posible.
Art. *F P En aquellas provincias en que, por la composicin de sus respectivos
tribunales o juzgados mercantiles o por cualesquiera otras causas, no sean ejecuta-
bles algunas disposiciones del Cdigo, podrn sus autoridades dictar las medidas
que
convengan a fin de que lo sean.
Art. /a - Comuniqese al Poder Ejecutivo.
marcos paz
carlos M. sarana
pastor obligado
bernab QUNTANA
uenos Aires' setiem!re () de (HG).
Por tanto: cmplase, comuniqese, publquese e insrtese en el Registro Na-
cional.
bartolom mitre
juan A. gelly y obes
ca*7t'! II
CONCE$TO1 CARACTERES Y %UENTES
DEL DERECHO COMERCIAL
A) antece&entes Y E#OLUCIN CONCE$TUAL
19. introduccin. - Tras el estudio histrico en el cual
apreciamos la evolucin del derecho mercantil, hay que preguntarse sobre el
concepto y los caracteres que actualmente distinguen
a nuestra materia, debiendo tenerse muy presente que ella integra
la ciencia del derecho y sta, a su vez, el conocimiento humano, la
=enMiMios paideia= a que se refera Plutarco en el siglo .
Una primera cuestin se plantea al preguntarnos sobre la utilidad de una
delimitacin dogmtica y otra inmediata, consistente
en saber, si la respuesta fuera positiva, cul sera el mtodo para
separar esta rama del ordenamiento general.
La necesidad de precisar el objeto de nuestro estudio se justifica ampliamente en el
aspecto acadmico: el derecho como ciencia
debe estudiarse separada y progresivamente.
Mas en la realidad interna e internacional es evidente la interpretacin de las
disciplinas, al punto de no poder distinguirse con
puridad, a veces, la naturaleza -en el sentido de pertenencia a una
rama del derecho- de alguna institucin.
Modernamente, cuando aparece o se descubre algn fenmeno
social al cual haya de darse una regulacin jurdica, todo el orden
normativo participa, impidiendo su parcelacin como derecho pblico o privado, civil
o comercial, administrativo o penal.
Ejemplos de ello son el derecho de proteccin al consumidor,
el rgimen del comercio o de los contratos internacionales, el derecho del mar o el
de la energa atmica.
Queda soslayado el tema de estudio que trata de saber si el derecho comercial
actual es preferentemente objetivo o subjetivo (ver
9). ndependientemente de las tendencias legislativas, persiste
una "esencia" vital nacida de la antigua regulacin del artesanado
y del comerciante, que aun distingue la disciplina.
De ah que no tenga sentido establecer, en el moderno derecho
positivo, si sus reglas tienen carcter preponderantemente objetivo
o subjetivo (p.ej., la referencia al Cdigo de Comercio alemn).
Slo se trata de modalidades de tcnica legislativa -antiguas o modernas- que
intentan regular una parte del fenmeno econmico de
la empresa que acta en el mercado.
Es anacrnico actualmente referirse a la "clase de los comerciantes", tanto como
clasificar de objetivo un derecho sustentado en
una enumeracin de actos de comercio o pretender que la empresa
"es" el derecho comercial. En este sentido, Romero, siguiendo a
Langle, dice con acierto que la empresa no puede ser el centro de
un sistema si ella misma constituye una incgnita no despejada; y
aade el problema emergente de su desconexin con el derecho civil
y hasta con institutos del propio sistema comercial, como pueden
ser la compraventa y el sistema cambiario.
No carece de inters realizar un somero estudio de las diversas
posiciones que en la doctrina pretendieron captar la unidad de
nuestra disciplina en un concepto totalizador. El motivo fue situarla en una parcela
del derecho positivo, en interaccin, pero con
autonoma dogmtica y funcional.
Pero hoy, frente a la complejidad del mundo, el jurista no
puede parcelar como antes su enfoque, como tampoco puede hacerlo
el legislador. Ms que nunca hay que reivindicar el estudio de
las instituciones del derecho, que no sern nunca ya, en puridad,
materia exclusivamente civil o comercial ni aun derecho pblico
o privado.
Lo fundamental ser perfeccionar el orden jurdico, teniendo
siempre en mira el doble fn del ordenamiento que sealaran Montejano y Noacco:
a) composicin de los conflictos de intereses entre los integrantes de la sociedad
poltica, a fn de que stos puedan
propender a la satisfaccin de sus necesidades por medio de una
justa ordenacin de sus conductas; !& desarrollo y perfeccin de la
sociedad poltica y de sus integrantes.
< +=4 el DERECHO DE UCRO O A ESPECUACIN ECONMICA. -
La finalidad de lucro parece algo inseparable de la actividad mercantil, si la
consideramos en sentido estricto.
Ha sealado Ascarelli que la profesionalidad supone tambin
un propsito lucrativo, realice o no su objetivo, y aade: "quien
vende con prdida para conquistar un mercado o quien, para lanzar
los productos vendidos, inunda un mercado de costosa propaganda
y muestras de regalo, persigue en su actividad un propsito lucrativo, aun cuando
el acto individual (o los varios actos) pueda ser
incluso a ttulo gratuito"; el mismo jurista extiende el concepto del acto aislado a la
actividad, con independencia del destino
final del lucro.
Pero en un estudio amplio, no siempre el lucro o la especulacin aparecen como
integrantes de instituciones del derecho comercial.
Dice con razn Langle que "el fn de lucro del comercio, tan
esencial desde el punto de vista econmico, no lo es desde el legal"; recuerda que
algunos contratos mercantiles pueden ser gratuitos y con Bolaffo y Vivante
ejemplifica aadiendo: es mercantil
avalar una obligacin cambiara como favor a un amigo; invertir
ahorros en acciones de sociedades para previsin y empleo til; depositar en un
almacn los frutos que se cultiva, en espera de venderlos. A pesar de ello, este
prestigioso jurista espaol entiende
que el derecho mercantil es "principalmente" derecho especial del
comercio.
El lucro o el fn de obtenerlo ha servido para caracterizar judicialmente un acto
como mercantil, pero no todo es lucro para el
empresario: Zavala Rodrguez explica que muchas veces el empresario acta
movido por otras motivaciones distintas de la del simple
lucro. Cita el caso "Dodge c/Ford", en donde este ltimo, ante el
requerimiento de la explicacin de sus fines como empresario, responde que su
compaa "est organizada para hacer el mayor bien
que podamos en todas partes para quienquiera que se interese en
ella. Para ayudar lo ms posible a quienquiera que tenga necesidad de ella... Para
hacer dinero e invertirlo, para dar trabajo,
para mandar el automvil all donde las gentes puedan servirse de
l... y accesoriamente $incidentally& para hacer dinero".
Sin perjuicio de tomar conciencia de que esta exposicin fue
una defensa judicial, es cierto que muchos comerciantes o empresarios no trabajan
en lo suyo con el nico (o principal) objetivo de ganar dinero. Zavala Rodrguez
propone que se ample la nocin de
"lucro" hasta comprender en ella la de "lucratividad".
Es mejor salir de palabras afines y entender que el comerciante o empresario tiene
como objetivo principal el "nimo de empresa", que se traduce generalmente en un
esfuerzo de organizacin y accin muy especfica.
El elemento de lucratividad ha cedido tambin su lugar e importancia, si se tiene en
cuenta el debilitamiento de su fisonoma individualista y liberal, dejando paso a un
fuerte sentido social en
muchas de sus instituciones, respondiendo a una realidad que no
slo abarca nuestra disciplina. Esto ha permitido constatar a Ura
la tendencia socializadora observada en el campo de la sociedad
annima, en la actividad bancaria, burstil, de seguros o de transportes.
La persecucin de una ganancia queda as muy desdibujada en
el derecho mercantil y no constituye actualmente un elemento vlido para integrar
su definicin y mucho menos un patrn esencial
sobre el cual se funde ella.
Sin desconocer la importancia del elemento especulativo, que
no es patrimonio nico del quehacer mercantil, es muy claro hoy
que el lucro esperado est presente en distintas relaciones ajenas a
nuestra disciplina y ausente en estructuras tpicas de ella.
Como ejemplos de confrontacin, vemos toda la actividad cooperativa, que se
desenvuelve bajo formas mercantiles sin obtener
un lucro directo; el rgimen cambiario en s mismo no implica lucro
evidente alguno; la actividad productiva agropecuaria o minera,
conlleva lucro y no es mercantil; las personas jurdicas mercantiles
no poseen un fin de lucro en s, sino que su actividad y dinmica estn destinadas
a regular una empresa econmica subyacente; muchas tareas tpicamente civiles
importan un inters lucrativo evidente (v.gr., profesionales, artsticas); la estructura
de la sociedad
civil est destinada a la bsqueda de lucratividad (arts. 1648, 1653,
1654, 1657, 1658, etc., Cd. Civil).
Ms adelante estudiaremos cmo el nimo de lucro opera en su
carcter de principio informante de nuestra materia, as como la relatividad de su
aplicacin moderna.
21. la ,9R,-LA,9:N 4E 9ENEC' L;C A,T;C EN MACA J LA
9NTERME49A,9:N. - En el ao 1895 sostuvo Thaller que el comercio y el
derecho que lo rega regulaban el fenmeno de la circulacin de
bienes muebles. El comercio es en esencia movimiento, trfico,
transmisin ininterrumpida; el derecho mercantil promueve y protege esa
circulacin.
Si bien esta concepcin explica ciertos caracteres de nuestra
disciplina, no la abarca totalmente, ya que son muchas las operaciones o
estructuras que no se refieren a la circulacin (v.gr., el seguro, el depsito, el acto
aislada).
En 1902 Heck presenta su teora: el ejercicio de actos jurdicos
repetidos, es decir, en masa o en serie, constituye la naturaleza
misma del orden mercantil. As, el campesino, que no es comerciante, no obra del
modo descripto, que en cambio es aplicable al intercambio comercial y a la
produccin para el mercado.
El mismo Heck reconoce, sin embargo, que hay actos en serie
no mercantiles, como los correspondientes al ejercicio de una profesin liberal,
operaciones postales, los actos del obrero en su trabajo en relacin de
dependencia. Aqu hallamos ya la falta de sustento esencial en esta doctrina que
ms adelante censur Wieland,
multiplicando los ejemplos negativos (v.gr., arrendamientos) y presentando otro
aspecto de la actividad mercantil, que de ningn
modo se cumple en masa o serie, sin perjuicio de su actividad continuada, como
por ejemplo, la funcin directiva del empresario.
Cuando Wieland elabora el concepto de empresa, contribuye
con un logro de Heck, esto es, acercar nuestra disciplina a la realidad econmica,
destacando la organizacin y la profesionalidad.
Sin nimo de homogeneizar doctrinas, sino de simplificar el estudio general,
incluimos en este grupo un gran esfuerzo cumplido
intelectualmente para resumir en un solo esquema legal toda la
compleja relacin mercantil. Fue Alfredo Rocco quien en 1927
present como sntesis su definicin: "es [el derecho comercial] el
conjunto de normas jurdicas por el que se rigen las relaciones nacidas
en la industria comercial"'. Y agrega que esta materia comprende algo ms que el
derecho del comercio y tambin algo menos.
Ante la crtica de Bolaffio, reconoce que el trmino "industria
comercial" no es jurdico. Cuando estudia qu clase de relaciones
son las propias del derecho mercantil y aplica el procedimiento de
ampliacin analgica, obtiene, estudiando los actos de comercio establecidos en su
legislacin, este resultado: es acto mercantil por s
todo aquel en que se realiza un cambio indirecto o lo que es igual,
un acto de interposicin en el cambio, no siendo esencial la finalidad
de especulacin o lucro.
Establece Rocco cuatro grupos de actos de comercio:
a) Actos de interposicin en el cambio de mercancas, ttulos,
predios rsticos y urbanos.
!& Actos de interposicin en el cambio de dinero contra dinero
a crdito (operaciones de banca).
c) Actos de interposicin en el cambio de trabajo (empresa).
d& Actos de interposicin en el cambio de riesgos (seguros).
Agrega a este listado los actos por conexin o accesorios.
No obstante lo ingenioso del esfuerzo doctrinario realizado,
esta teorizacin resulta insuficiente hoy y peca tanto por exceso
como por defecto.
Langle observa con acierto que el derecho mercantil no se reduce a las actividades
tpicas de interposicin (constitutivas), sino
que se extiende a las de simple ayuda o garanta. Comprende actos "de cambio" y
"para el cambio". En el mandato, en la sociedad
o en la fianza, dice Langle, no existe una actividad intermediaria,
sino un mero auxilio para ella; tambin cita el ejemplo de la sociedad civil con forma
mercantil (en nuestro derecho sera asociacin
con forma mercantil).
Por nuestra parte observamos: no hay intermediacin alguna
en el rgimen concursal, que recin en el ao 1983 se ha unificado
totalmente con el sistema civil respectivo.
Adems, cuando la ley comercial regula temas atingentes a los
propios sujetos o a sus obligaciones (estatuto del comerciante individual o
colectiva), en nada se refiere al cambio o a la interposicin en l.
Tampoco resulta la teora de Rocco una explicacin integral del
contenido de nuestra materia, al menos, en la sociedad actual en la
que vivimos, en la cual se nota una fuerte crisis de estructuras,
propia de los tiempos de cambio.
< ++4 de!e"#o DE A PRODUCCIN$ DE A INTERMEDIACIN$ D% OS
negocios. - Tradicionalmente, el comerciante raramente fue a la
vez productor; por ello, cuando ocurre la revolucin industrial, se
pretende separar el derecho industrial del comercial, distinguiendo
las dos fases econmicas que lo vitalizan.
El derecho industrial, el derecho de la tecnologa, el derecho
sobre bienes inmateriales de uso industrial (patentes, marcas,
Mnow-how&' no es ms que una rama de un nico ordenamiento: el
mercantil.
Ni la produccin ni la intermediacin son separables de los sujetos que forman la
empresa econmica, ni de sta.
Aparece el derecho industrial como la doble vertiente ya existente en los tiempos
del artesanado.
Nuestro Cdigo de Comercio considera mercantiles a las empresas de fbrica (art.
8, inc. 5) y la compra para revender cuando
a lo comprado se le agrega algn cambio (art. 8, inc. 1).
En efecto, si todo el derecho comercial se regula mediante instituciones que sirvan
a la actividad de un sujeto, el empresario (que
es la proyeccin actual del artesano y del mercader) puede realizar
la actividad intermediadora o productiva y lo mismo se servir y
quedar obligado por las normas de nuestra materia. La diversa
realidad econmica de una y otra labor no es bice para que exista
provechosamente, una regulacin comn.
Por lo dems, nadie puede hablar de "normas de derecho industrial" que no sean
aplicables al comerciante que no produce, sino intermedia en el trfico de bienes o
servicios.
Conceptuar el derecho comercial como el derecho de los negocios, es otra
explicacin posible, debida a Joseph Hamel, sostenida
en el ao 1950. Dice Hamel que comercio equivale a negocio; que
es difcil definir qu son "los negocios", pero que ellos constituyen el motor de la
actividad econmica moderna. Para ese mundo
de los negocios se ha formado el derecho comercial.
Y dos pautas sostienen ese mundo mercantil: la necesaria rapidez de las
operaciones comerciales y el apoyo del crdito, oxgeno
esencial de las transacciones del comercio.
El derecho de los negocios, para la actual doctrina francesa, diverge en dos
grandes concepciones: una se entronca con el derecho
comercial tradicional, renovando la visin objetiva de nuestra materia, intenta
sustituir el acto de comercio por la moderna idea de
operation dAa""aires (Hamel).
La otra idea capta un sentido ms amplio: el derecho de los negocios sera un
derecho de prcticos, cuyo campo de aplicacin trasciende el derecho mercantil
para penetrar en todos los aspectos del
derecho (laboral, fiscal, procesal) que juntamente con aqul se aplican hoy al
mundo de las relaciones negocales. Esta concepcin
implica un contrato directo con el derecho econmico y con la nocin
anglonorteamericana del usiness La3o. En esta corriente se hallan Savatier,
Leloup y Champaud, entre otros.
Pero a pesar de ser estas doctrinas razonables y con bases serias, pecan por
exceso y por defecto, como las anteriores: no todos
los "negocios" son comerciales; ni toda la materia mercantil se reduce a "negocios".
Y ello as sin tomar en cuenta el indudable inconveniente de no
poder definir con precisin qu se entiende por "negocio", que concurre como un
trmino ms de uso prctico, pero que no ayuda al
anlisis jurdico.
23. el derecho econmico. - Este tema ha sido evaluado
en el 3. Creemos que nuestra materia no es tan amplia. Una
gran parte de la vida econmica no es comercial, como ejemplifica
Guynot al referirse a las profesiones liberales, la agricultura, las
industrias extractivas. A ello podemos agregar que muchos contratos civiles son
derecho econmico, no mercantil: v.gr., operaciones con inmuebles, compraventa
civil en general, sociedad civil.
Normas de derecho pblico referentes a la economa, a materia
tributaria o al llamado derecho penal econmico, no pertenecen
tampoco a nuestra disciplina y son, indudablemente, derecho econmico.
Y "comercio", como deca Rocco, excede a veces el contenido
de esta disciplina; o en ocasiones, sta desborda aquel concepto.
La legislacin francesa empeor la situacin, creando una "tierra de
nadie virtualmente intransitable".
De un concepto profesional, se pretendi pasar al derecho de
una categora determinada de actos, lo cual no se obtuvo, sino que
de ello deriv un rgimen mXto, que "ni objetiviz el derecho mercantil ni pudo
prescindir de la figura del comerciante que continu
campeando en su estructura".
El comercio, a pesar de ser una nota asimilable al orden mercantil, qued pronto
superado por las modernas concepciones de
produccin para el mercado y de empresa, en cuanto organismo estable para
producir bienes y servicios, como lo explica Fargosi. Y
el mismo, con cita de Ura, muestra la correlacin entre la antigua
idea del comerciante profesional con la moderna del empresario,
y a la vez, la preeminencia de la actividad econmica organizada
sobre la actividad ocasional y aislada.
Actualmente, es diferenciable el campo del derecho mercantil
de las concepciones modernas del derecho econmico, como las de
Olivera (ver 3), a pesar del creciente avance hacia formas de derecho pblico que
se opera en el contenido de nuestra disciplina.
24. la EMPRECA. los ,;NTRAT;C 4E EMPRECA. - Desde el
punto de vista econmico, es empresa una organizacin que prev
la realizacin de una actividad econmica, con un riesgo, para intermediar en la
produccin o el cambio de bienes y servicios.
Muchos autores, desde Mossa y Wieland en adelante, identifican la empresa con el
derecho mercantil. Garrigues, despus de
vacilar con la teora de los actos en masa, adopta resueltamente
la concepcin de empresa. Polo va ms all, aplicando la teora
de la empresa al derecho comercial con la pretensin de volver esta
disciplina a su cauce originario: el derecho de la economa mercantil
organizada. Ura, con su gran autoridad, define nuestra materia
como el "derecho ordenador de la organizacin y de la actividad
profesional de los empresarios".
En nuestra doctrina, Halperin confiere a la empresa un sentido
objetivo y Zavala Rodrguez, en cierto modo, la subjetiviza.
La ley de sociedades mercantiles objetiviza a la empresa en su
art. 1, mas sin sentido preceptivo, segn hemos dicho.
Sin perjuicio de remitirnos al desarrollo final de la idea expuesta en el 178 y ss., y
al examen amplio de la estructura jurdica de la empresa como concepto
econmico, que haremos en el captulo X, adelantamos ya una opinin sobre la
imposibilidad de
identificar al derecho comercial con el concepto de empresa.
En primer lugar, tal concepto no fue nunca acogido ntegramente por nuestra
legislacin (en el sentido estructural); en segundo lugar, la doctrina predominante
aplica a la empresa una
lente econmica ms que jurdica.
Muchas organizaciones empresarias no son mercantiles: asociaciones,
fundaciones, sociedades civiles. Desde otro punto de vista,
instituciones enteras del derecho comercial no se relacionan con el
concepto de empresa (v.gr., derecho cambiaria).
En el mbito contractual, se ha originado una corriente que
pretende distinguir los llamados "contratos de empresa", cuando
esta categora legal no existe como tal, ni siquiera indirectamente establecida por la
ley. Como crtica, podemos adelantar dos consideraciones: una, que en esta
temtica el derecho italiano difiere
del nacional; otra, que el "contrato de empresa" se estudia por lo
comn como una realidad econmica. Un enfoque clasifcatorio correcto, pero an
sin sustento legal en nuestro ordenamiento, sera
la referencia a contratos de colaboracin, pero ello est lejos de
constituir la clasificacin omnicomprensiva de nuestra disciplina.
Por su parte, Broseta Pons define cabalmente la cuestin de
este modo: si la empresa est integrada por dos factores, el capital
y el trabajo, el derecho mercantil no regula uno de los elementos
integrantes (el trabajo, que pertenece a la legislacin laboral).
Adems, si el contenido de nuestra materia fuera el de regular las
empresas, todas ellas deberan someterse al rgimen mercantil, o
establecerse una estructuracin que comprendiera todas las empresas
jurdicamente posibles, como ocurre en el orden legal holands.
25. orientaciones pragm5ticas. - Distingue Broseta Pons
el concepto de derecho mercantil en su Cdigo vigente y en la realidad econmica
de la Espaa de hoy: con esta ltima base, define
el derecho mercantil como "el ordenamiento privado propio de los
empresarios y de sus estatutos, as como de la actividad externa
que stos realizan por medio de una empresa".
Seala Rubio que el derecho mercantil, del que deberamos
saber qu es y no qu debera ser, es una realidad vital, que nicamente se puede
captar o entender histricamente. Recordando
a Dilthey, dice que el derecho slo se puede entender, a semejanza
de los dems fenmenos culturales, como realidad social; y sin perjuicio de la
valoracin apriorstica de sus fines ticos, tenemos que
concretar una visin real de su manifestacin temporal (cultural) de
la conducta humana que regula.
El estudio de la realidad histrica nos ha dado el porqu de la
existencia de la regulacin mercantil; cmo sus necesarias instituciones aparecen y
se desarrollan en el tiempo. Y para crear
un concepto omnicomprensivo de esa realidad no podemos hacer
otra cosa que volver a ella, porque no existe ni ha existido una concepcin
dogmtica en que fundamentarla.
El derecho nace para regular conductas que ya se vienen dando
histricamente; si el derecho no guarda relacin con la realidad que
lo circunda, cae en desuso o es fuente de grandes tensiones sociales, polticas y
econmicas. Podr y deber el legislador proponerse un fin tico para intentar
dirigir y encauzar en pautas morales la conducta que pretende regular; pero no
podr dar la espalda
a la realidad que en tiempo y espacio le toca vivir.
La Repblica Argentina es una realidad particular en el tramo
final del siglo xx, y si bien es cierto que el mundo ahora es pequeo
a causa de los medios de comunicacin, las realidades nacionales o
regionales son insoslayables.
Una apreciacin concreta de la proyeccin histrica aparece en
la concepcin de Malagarriga: para l, el derecho comercial "es una
rama del derecho privado que se ocupa, aunque no desde todos los
puntos de vista, de ciertas actividades, ejercidas o no de modo accidental, que se
ha estimado, por razones varias, necesario o conveniente que no sean objeto, al
menos en primer trmino, del derecho civil, comn o general".
Arecha dice que "la ley comercial regula una serie diversa de
negocios que por razones histricas y de conveniencia social, que
hacen a la seguridad y celeridad de los mismos negocios, y al inters del comercio
y del crdito, deben caer en su mbito".
Esta misma apreciacin es compartida por Fontanarrosa y
tambin por Halperin, quien estima que el derecho comercial es
una "categora histrica".
Pero estas orientaciones pragmticas tienen el defecto de dejarnos en cierto modo
sin respuesta.
Sealar que el derecho comercial constituye una categora histrica o cualquiera de
los enfoques anteriormente descriptos, implica casi tanto como decir: "el derecho
mercantil es el derecho mercantil". En definitiva, una explicacin alocua que no se
refiere,
obviamente, a ninguna de las nociones abstractas de la lgica aristotlica.
Por lo tanto, es en cierto modo una expresin que implica una
metonimia, reducir la nocin del derecho mercantil resumindola en
el concepto de categora histrica; aunque esta referencia sea acertada, resulta til
como tal, pero insuficiente como concepto globalizador.
26. nuestra opinin. - Es de fundamental importancia la
visin histrica que explica por qu ciertos institutos permanecen
unidos en nuestro abigarrado y desistematizado Cdigo de Comercio. Por ello nos
adherimos a las posiciones que enfocan la realidad de nuestra materia en una
visin directa y sin desvos de la
realidad histrica pasada y presente.
Pero es necesario ir ms all, porque el mundo evoluciona y
porque tal vez asistamos a la ltima posibilidad de definir un derecho comercial en
estas postrimeras del siglo, antes de que estalle
en pedazos como concepcin unitaria y se transforme.
El orden mercantil respondi a una necesidad, que fue la de regular la actividad de
ciertos sujetos que desplegaban determinadas
tareas de gran incidencia econmica. As nace histricamente.
No nos quedemos, sin embargo, ah: ms adelante aparece sealando qu actos
son objetivamente "comerciales". Se regula
tambin al sujeto, pero indirectamente.
Ahora se vuelve, mediante instituciones fortalecidas, a formar
distintos ncleos de la materia. Qu tienen en comn los concursos con los
seguros, las letras de cambio con las sociedades mercantiles? No solamente su
existencia histrica; hay que ver la causa
de ella.
Aparecen entonces, en el campo econmico visible, dos clases
de sujetos que realizan una tarea similar: son los empresarios individuales
(comerciantes, industriales, productores de servicios);
ellos fundan una organizacin, afrontan un riesgo, dirigen esa organizacin,
dndole vida dinmica, vinculan a otros empresarios,
mueven la rueda econmica de la Nacin, son regulados por el Estado en el
sentido de que ste conduce la economa.
No toda empresa est hoy legislada por normas pertenecientes
al derecho mercantil; no toda nuestra materia est referida a la empresa o al
empresario.
Slo una parte de ella se ocupa de los sujetos, estableciendo
para ellos un plexo de deberes y obligaciones, unido a reglas reguladoras de su
actividad desde diversos puntos de vista: de los efectos, del control.
La organizacin econmica que llamamos "empresa" no tiene
una regulacin integral, ni por una rama del derecho, ni por la combinacin de
todas ellas. S existen diversos aspectos jurdicos del
fenmeno empresario.
As, la empresa se perfila borrosamente para el orden jurdico,
que no ha esquematizado su estructura ni trata de hacerlo. Pero
el fenmeno en su conjunto es enfocado parcialmente desde distintos puntos de
vista, por varias formas del derecho; este enfoque
mltiple no siempre es armnico.
El moderno derecho comercial presenta instituciones diversas. Se centraliza en el
estatuto del empresario individual y en el
del empresario colectivo; sigue regulando enfoques de su actuar dinmico,
detenindose en los cambios y hasta en la patologa de las
organizaciones productoras para el mercado. Controla su actividad desde el punto
de vista del inters general y de la comunidad
de empresarios (competencia, publicidad, prcticas leales) y de
los habitantes (proteccin al consumidor).
Regula tambin algunos negocios especficos (seguros, compraventas, depsita) y
ciertos medios (papeles de comercio, prenda)
para facilitar el trfico.
Con esta descripcin se llega as a un sistema que contiene
instituciones que no se agrupan histricamente porque s, sino porque la realidad
indica que existe un sector jurdico, que es la ley
mercantil, que regula la actividad comercial e industrial en ciertos
aspectos.
Actos objetivos se agregan a la construccin histrica subjetiva
y forman un plexo de normas.
Por un lado, aparece el empresario individual -llamado comerciante individual-,
junto a otros sujetos que realizan profesionalmente ciertos actos -los llamados por
la ley auxiliares del comercio- y para todos ellos se establece un estatuto.
Por otro, estn las sociedades comerciales, los nuevos sujetos
que ocupan un amplio espectro en la vida econmica de la Nacin.
Ellas tienen un estatuto propio y compiten, a la manera de los
grandes comerciantes y banqueros del antiguo derecho mercantil,
hasta con los Estados soberanos, en poder y riqueza.
El actual derecho comercial no ha logrado la regulacin de la
empresa; el derecho de sociedades no es ms que un derecho de organizacin
empresaria parcial, como bien dice Garrigues. All
radica, para el jurista espaol, la crisis en que ha cado la disciplina, de cuo liberal
e individualista; y concluye: el sujeto del derecho mercantil y el del derecho de la
economa es el mismo: la empresa.
En nuestra opinin, el derecho mercantil mantiene esa categora de derecho
especial, en atencin a ciertas regulaciones especficas: derecho cambiario,
sociedades comerciales, seguros, estatutos del comerciante individual y de algunos
auxiliares del comercio;
ellas estn an imbuidas de los principios que informan nuestra materia, y que
analizamos en el captulo .
Pero al estudiar esta disciplina, no se puede menos que estudiar el cambio lento,
pero profundo, que ella experimenta: por un
lado, cierta temtica perteneciente al derecho comercial tradicional
se ha separado de l. Un ejemplo histricamente anterior es el derecho del trabajo;
otro actual, el derecho de la navegacin.
Todas las instituciones mercantiles sirven al derecho civil y lo
han penetrado; sera intil desconocer la utilizacin, por la realidad
no mercantil, que se hace de la empresa econmica, del derecho
cambiario, del seguro, del derecho de proteccin del consumidor.
A su vez, el derecho civil da sustento a todo el derecho mercantil en orden a la
teora general del acto jurdico, de las obligaciones
y de los contratos.
As, el derecho patrimonial civil y comercial estn en ntima
relacin, lo cual no podra ser de otro modo, toda vez que el orden
jurdico es nico.
Pero el anlisis debe ir ms all. Existe un movimiento continuo de temas,
estructuras e instituciones, slo perceptible a lo
largo de un considerable lapso.
Por ejemplo, la sociedad civil avanza hacia su integracin con
todas las sociedades, siendo en esto vanguardia las del derecho comercial. A la
vez, todas las sociedades avanzan imperceptiblemente hacia la integracin de una
estructura general que abarque
a todas las personas jurdicas.
Los principios informantes del derecho mercantil, los que tradicionalmente fueron
especiales en nuestra materia, ceden en distincin y eficacia respecto de nuestra
rama del derecho privado y se
extienden y fructifican en los sistemas civil, laboral y hasta administrativo, penal,
impositivo.
Por ltimo, fusiones de sistemas se presentan claramente, anticipndose al futuro
ordenamiento: como antes hemos sealado, en
materia concursal, en nuestro derecho positivo, existe una sola estructura legal
para resolver situaciones civiles, comerciales y laborales.
El derecho comercial es un sistema en mutacin, como lo est
todo el orden jurdico. Slo queda la posibilidad de estudiar sus
instituciones, pero, como se ver, en ese estudio ser imposible ya
desdear principios e instituciones provenientes del derecho civil,
laboral, administrativo, penal, que darn mayor sentido a las instituciones que hoy
consideramos comerciales.
De ah que sea necesaria una reformulacin profunda del orden
jurdico actual; sin que haya que perder de vista la necesidad de
dejar constituida una comisin permanente de reformas, que realice
los ajustes necesarios a medida que los vaya exigiendo la realidad.
De lo expuesto se infiere que estamos ante una materia que no
halla correspondencia entre lo que debe regularse y las disposiciones legales
vigentes.
La verdadera apolepsia de toda la normativa positiva argentina
referente al comerciante individual, la poca utilidad actual de la
teora de los actos de comercio, la evidencia clara y uniforme de
una realidad social distinta e incoercible, nos inducen a sostener
dos realidades:
a) El derecho comercial existe, en algunos campos por, sobre
y tal vez a pesar de, las normas positivas.
!& En nuestra disciplina, se advierten movimientos de disgregacin, unificacin,
integracin y cambio, que fatalmente conducirn a un orden jurdico diferente.
Pero hay que ver qu es el derecho mercantil aqu y ahora.
En contra de la opinin sostenida por el distinguido profesor
espaol Rubio, nos vemos constreidos a elaborar una teora sobre
lo que el derecho mercantil "debera ser" en el ordenamiento jurdico, y no lo que se
presenta como legislacin positiva, que de todos
modos, es aparente, en vastos aspectos.
Lo que nuestra materia "debera ser" legislativamente, es lo
que ella en este estadio es: una disciplina de ciertos sujetos (comerciantes,
industriales, los llamados auxiliares del comercio, las sociedades comerciales) y de
ciertos actos y actividades (organizacin
empresaria, actos jurdicos de representacin, cooperacin e interposicin,
sistemas de circulacin y negocial mobiliario, etctera).
Este derecho, separado del resto solamente en funcin acadmica, an sostiene
cierta especialidad en cuanto a las personas, cosas y organizaciones, aplicndose
a las relaciones surgidas en el mbito jurdico, una serie de principios, que en
mayor o menor medida
aun resultan preferentemente de uso para nuestra materia.
Los principios informantes, a los que nos referiremos en el captulo , antes de que
lleguen a una generalizacin total y terminen por diluirse en el orden jurdico todo
-como es su natural e
ineludible destino- an son los signos distintivos que contribuyen a
homogeneizar las estructuras de nuestra disciplina.
UNIDAD II
$UNTO ) B) caracteres
27. autonom#a. - No hay duda de que el derecho comercial es una disciplina que
no ha nacido a partir del derecho civil, sino que constituye un conjunto de normas
que pretendieron, desde su nacimiento histrico, regular una situacin nueva. Esto
es comprobable con slo evocar los antecedentes histricos.
Hemos reseado la poca de fractura en que vivimos. Las ramas del derecho no
son ajenas a esta reformulacin de instituciones en todo el ordenamiento jurdico.
No hay duda de que la autonoma didctica es un hecho en
nuestro pas y en otros lugares del mundo. En cambio, estamos
frente a una transicin respecto de la autonoma legislativa, ya que
se observan en el mundo fenmenos recibidos y aceptados de unificacin del
derecho privado, y en nuestro pas, concretas unificaciones legislativas (v.gr., el
rgimen concursal) y como hemos visto
antes, muchos proyectos pasados y presentes.
El derecho comercial naci como un sistema especial destinado
a reglar la conducta y los negocios de los comerciantes en la Edad
Media. Ante la carencia propia del rgimen civil, hubo que idear
normas, instituciones y sistemas nuevos, que pudieran satisfacer
aquella nueva modalidad operativa.
El derecho comercial naci autnomo y as se mantuvo durante
mucho tiempo en las legislaciones que siguieron la tendencia codificadora francesa.
Hoy en da tenemos que volver a preguntarnos sobre la existencia de la autonoma
cientfica, ya que es ella la que en definitiva
importa.
La autonoma legislativa, existente en nuestro pas, que no es
de todos modos absoluta, fue quebrada en talia a partir del Cdigo
Civil unificado de 1942, sin que esta nueva estructuracin del derecho positivo haya
provocado dificultad alguna.
Ello demuestra la unidad esencial del derecho privado y de
todo el orden normativo, ya que, como dice Rotondi, se poda hablar de un derecho
comercial, como se habla de un derecho matrimonial, cambiario, agrario, pero
todos ellos sern un captulo dentro de un nico sistema de normas.
Volviendo sobre algunas ideas anteriores, entendemos que en el
estado actual de nuestra materia, para ciertas instituciones existe
una plena autonoma cientfica, ya que como ocurre, por ejemplo,
en el campo de las sociedades mercantiles, ellas se insertan en un
sistema cerrado y casi autosuficiente; lo mismo podemos afirmar a
propsito del rgimen cambiario.
Cuando se trata de la regulacin de ciertos estatutos, como podran ser los del
comerciante, de los corredores, de los martilleros,
la ley mercantil es autnoma. Pero no lo es en el sistema de los actos jurdicos,
obligaciones y contratos en los cuales la remisin al
derecho civil es obligada, existiendo de hecho una integracin plena
entre estas ramas del derecho privado.
Los jueces en su tarea, aplican sin solucin de continuidad las
reglas civiles, mercantiles o laborales que sean necesarias para
dilucidar el caso concreto sometido a su consideracin. Es que el
ordenamiento jurdico es uno y las normas estn reguladas en una
integracin completa.
La cuestin capital consiste en determinar qu se quiere significar cuando los
autores se refieren a la autonoma de un derecho
o niegan esa cualidad cientfica.
Se trata de dilucidar si los principios legales establecidos constituyen o no una
construccin jurdica sistemtica completa cerrada, que haga innecesaria toda
recurrencia a los principios de otra
rama.
Bsicamente, las ramas naturales del derecho han sido: el derecho internacional y
el derecho nacional, el derecho sustancial y el
derecho procesal, y los derechos civil, penal y administrativo.
En los das que corren pareciera que ms all de la valoracin
que se pueda realizar de una y otra rama del derecho, lo que importa en el tema de
la autonoma viene a ser la sistemtica aplicable en situaciones no reguladas o de
duda.
En este sentido el derecho mercantil puede considerarse autnomo porque posee
una serie de principios que, aunque se han ido
desdibujando en el tiempo y algunos ingresaron y revitalizaron
el derecho civil, se mantienen en razn de la distinta realidad que
este derecho regula.
Entender que es autnomo el derecho comercial y que esto significa atribuirle un
orden cerrado, completo y autosufciente, es
errneo. Como dijimos, slo existen algunas instituciones mercantiles con esa
particularidad.
Si llamamos rama autnoma a un agrupamiento de normas que
poseen un tiempo, un espacio y un sector concreto de la realidad social sobre los
cuales actan, el derecho mercantil es autnomo y ello
se ver reflejado plenamente en el estudio que realizaremos en el
captulo siguiente.
Hay que apartarse de la posicin que an perdura en muchos
autores pertenecientes a la escuela del conceptualismo jurdico,
por la cual se llegue a pensar que el derecho comercial es fruto de
toda una dogmtica que emerge en forma de construccin lgico jurdica.
Por el contrario, l regula intereses distintos y cambiantes en
el tiempo y si crea estructuras, slo lo hace por un imperativo de
tcnica jurdica, pero ellas no deben de ningn modo dar la espalda
al orden jurdico positivo total.
En definitiva, probablemente en poco tiempo ms, como sealamos en el punto
anterior, haya un enfoque distinto y diverso de
las hoy conocidas como ramas del derecho y las instituciones se
agrupen de otro modo para poder satisfacer a una realidad cada vez
ms cambiante y ms exigente.
Coincidimos una vez ms con el enfoque visionario del gran Ascarelli, quien
sostuvo el progresivo oscurecimiento de la lnea divisoria entre el derecho civil y
comercial, lo que llevara al derecho
de origen romanista a una solucin cientfica y legislativa similar al
del mundo anglosajn, en la cual la distincin entre el derecho civil
y derecho comercial y el derecho del trabajo es inexistente.
28. la unidad del derecho. - Ms all de la unidad del derecho privado sostenida
por muchos autores, es imprescindible,
aunque probablemente redundante, hacer una referencia concreta a
la unidad de todo el orden legal. Como ensea Nio, el sistema
jurdico es un sistema normativo, es decir, un "sistema deductivo
de enunciados" (Tarski, Alchourrn, Bulygin); en su distincin respecto de otros
rdenes normativos, el jurdico posee la prescripcin
de sanciones y el consiguiente poder de coactividad para aplicarlas
(Kelsen).
Tambin los sistemas jurdicos poseen otra caracterstica, representada por reglas
secundarias, que cumplen la funcin que
asigna Hart a los "sistemas institucionalizados", es decir, de reconocimiento, de
adjudicacin y de cambio.
El ordenamiento positivo es uno e indivisible. Merced a los
cambios producidos en este siglo, es cada vez ms difcil separar en
forma de compartimientos estancos o grupos de normas, a las instituciones y
mucho menos, a sistemas.
Puede decirse hoy que existe un derecho privado, aislado del
derecho pblico? Creemos que ste ya no es ms un concepto clasifcatorio vlido;
no hay ya una divisin del derecho que justifique
mantener una distincin dual dogmtica al respecto.
Todas las relaciones jurdicas muestran aspectos privados y
pblicos y ello se acenta e intensifica da a da. Lo mismo puede
decirse de la distincin entre derecho civil y derecho comercial.
Sobre la doble regulacin en cdigos y leyes, aparece una estructura unificada, una
"pertenencia" a un sistema nico y total.
Ms an, las divisiones en "ramas" del derecho, posiblemente
hayan conspirado en muchos sentidos en contra del desarrollo, la
coherencia y la cabal comprensin del rgimen aplicable a la solucin de los
conflictos. Se lo advierte en la "especializacin" de
ciertos profesionales, en la aislada manera de legislar (civil, comercial, laboral,
penal), sin atender los requerimientos del resto del ordenamiento y a veces, ni
siquiera los de la rama prXima.
No es conveniente en absoluto la parcelacin del derecho, justificada nicamente
con fines didcticos. Por ello sostenemos vivamente la necesidad de volver a la
consideracin del orden jurdico total. Ello incidir directamente en la armnica
integracin
del propio sistema jurdico nacional.
No bastar que sostengamos la unidad esencial del derecho privado, si despus
establecemos distintas concepciones para un
mismo tema, por ejemplo, las reglas de origen comercial y otras
provenientes del rea fiscal o del derecho administrativo.
Todo el orden jurdico se conmueve cuando se construyen normas nuevas en una
"rama", y es natural que as ocurra porque
aqul es una verdadera unidad.
Es verdad que cada "rama" del derecho se ocupa de cierto sector de la realidad
social, atendiendo a sus requerimientos y con la
pretensin de regular los comportamientos posibles y tpicos que en
l se presentan. Mas el olvido de la unidad sustancial provoca las
contradicciones legales que originan pleitos y son causa de perplejidad en los
jueces. De ah que la tcnica legislativa deba atender
a este problema cuyo origen se halla sin duda en la parcelacin exagerada.
Modernamente aparece clara una tendencia agrupadora (v.gr.,
concursos civiles y comerciales) y otra que importa una ruptura
del criterio de divisin en "ramas del derecho"; ciertas regulaciones erigidas en
sistemas, presentan en su cuerpo tanto reglas "pblicas" (el uso de la coaccin, la
posicin de superioridad, segn
Jellinek), como "privadas" (armazones obligacionales, derechos,
reglas estatutarias), as como normas provenientes de diversas "ramas" (penal,
civil, comercial, administrativa, laboral).
Siendo el orden jurdico una unidad, el jurista tiene que conservar y recrear
constantemente la visin de ese todo, en el cual
slo ser una parte nuestra disciplina.
29. trans"ormaciones del derecho. - En tanto el derecho
es ciencia social, no es esttico. As como muda la realidad, el orden jurdico
cambia, progresa constantemente, aunque a veces retroceda en parte.
Este movimiento de expansin, fractura y reacomodamiento,
se observa en toda la historia del derecho.
Estamos asistiendo a cambios importantes en el mundo, y no
solamente ocurre esto por la presencia cada vez ms evidente de
una civilizacin tecnotrnica.
De todos modos, el orden jurdico sigue, a paso ms lento, a los
hechos salientes que provienen de la realidad social. A menudo es
conservador, a riesgo de aparecer como una innovacin estructural
carente de sentido.
En la dinmica jurdica hay aspectos que reiteradamente interesan a los autores,
desde el campo particular del derecho mercantil: el proceso de disgregacin, el de
integracin, el de unificacin,
son otros tantos fenmenos producidos en los distintos sistemas jurdicos del
mundo.
Nos referiremos brevemente a ellos.
30. la disgregacin. - Tradicionalmente se ha nombrado
as a la fracturacin de sectores de una rama del derecho para erigirse en
verdaderos sistemas, que despus pretenden la clsica "autonoma". El derecho
laboral, que en el siglo pasado, se hallaba
inserto en pocas reglas legales, es hoy un verdadero estatuto de
todo aquel que se encuentre en relacin de dependencia.
En el campo civil, la locacin de cosas, establecida como un
contrato ms, se erige hoy en casi una verdadera "materia" con sus
propias reglas y principios.
Se ha referido Langle a la tendencia integradora, que posee
una contrapartida "asimiladora". Cita la realidad alemana, en la
cual aparecen los nuevos derechos martimo, cambiario, de seguros, de concursos
(quiebras). Y la asimilacin se produce en ramas
como la industria, que de hecho se incorpor al orden mercantil.
No se atreve Romero" a catalogar como tendencia "desintegradora", aquello que
surge de la sancin de una serie de leyes muy
completas, que aparecen regulando instituciones y que no necesariamente integran
los Cdigos. Cita en concreto los regmenes de
seguros, de aseguradores, de sociedades, de concursos, de martilleros, de
cooperativas, de navegacin, de transferencia de tecnologa, de promocin
industrial, de radicacin de capitales, de entidades financieras, de letra de cambio y
pagar, de cheque, de bolsas.
A estas leyes ya se haba referido Anaya, preguntndose si ante
esta realidad no nos hallaramos en el umbral de un futuro que indicara el fin de los
cdigos, para dar paso a un orden positivo constituido por leyes especiales y
particulares.
Los ejemplos podran multiplicarse y no solamente en el orden
mercantil, aunque en l la riqueza y diversidad sean mayores.
El fenmeno descripto, de disgregacin y asimilacin, no es
ms que el resultado de la dinmica del orden jurdico, que en ciertas disciplinas se
observa con mayor intensidad.
ste es el caso de la nuestra.
La tendencia disgregatoria y asimilatoria procede de manera
similar al movimiento expansivo y a su recproco, el de contraccin,
que puede observarse en el orden natural del universo.
mporta no cerrarse dogmticamente en esquemas rgidos que
pretendan la inmovilidad de los sistemas jurdicos; de este modo,
no podr tacharse de irreal un esquema legal que se disgregue de
una disciplina, que posiblemente despus soporte a su vez otra
nueva disgregacin (v.gr., el derecho de la navegacin, sufre la
fractura al separarse de l el derecho aeronutico, y a su vez, de
ste surge el derecho espacial).
Es importante s que las tendencias disgregantes no olviden la
unidad sustancial del orden jurdico, el cual exige coherencia y homogeneidad. De
este modo, no preocupar la aparicin de nuevos
regmenes separados -como no preocup antes- ni tampoco la asimilacin de
sistemas, fundindose en uno (v.gr., el tema de las bancarrotas, que nuestra
Constitucin Nacional impone como ley federal, art. 67, inc. 11, aparece hoy
unificado en la ley 19.551 para
el orden civil, comercial y laboral), o bien la aparicin de ciertos
regmenes que unifican reglas que tradicionalmente se ubican en
el campo del derecho pblico o privado, civil o comercial, administrativo o penal
(p.ej., el derecho de la competencia, vinculado al de
lealtad comercial y al de defensa del consumidor).
< 5)4 &ni'i"a"i(n E INTEGRACIN DE DERECHO PRI)ADO. - La
unificacin en el campo del derecho privado, sostenida con euforia
al promediar este siglo, aparece hoy como un intento realmente
complejo, merced a la mltiple bifurcacin de soluciones posibles.
Estudiemos algunos antecedentes del derecho nacional y otros
provenientes del derecho comparado.
Antes de ello, recordemos que la diversidad en la unificacin,
se da en los medios o caminos para obtenerla: a) unidad de criterio
en derecho privado, mediante la unificacin de los fueros judiciales: en nuestro
pas, solamente en la Capital Federal existe un fuero
comercial separado del civil y del llamado especial; !& unificacin por
medio de reglas integradoras de la legislacin; c) unificacin mediante la fusin de
leyes o cdigos de distintas ramas del derecho;
d& unificacin por el tratamiento multidisciplinario, en una misma
ley, de un solo fenmeno (v.gr., ley de proteccin de la competencia); e& unificacin
de reglas internacionales para mejorar las transacciones, negocios y aplicacin de
la ley entre los distintos pases;
"& unificacin de normas legales tendientes a la integracin territorial de naciones de
una misma regin.
El sistema codificado reconoce, en la mayora de los pases, el
doble Cdigo Civil y Mercantil, originado en la tradicin francesa;
sta, como la espaola, la alemana y la italiana antes de 1942, son
el producto histrico de la Edad Media, realidad que marca la
necesaria aparicin de un derecho nuevo, aplicable primero a los
comerciantes y luego a ellos y a sus actos habituales, realizados en
ejercicio de su profesin.
Con el correr de los siglos se producen fracturas, nuevos rumbos, hay avances
legislativos al lado de estructuras estticas. Se
desarrollan nuevas formas de ejercer jurdicamente la actividad
econmica, emerge el derecho laboral, se socializa -con diversas variantes en los
diferentes pases- el rgimen capitalista, el Estado
exhibe una presencia cada vez ms importante, cuando no absorbente.
Despus de aos de avances, retrocesos y estancamientos, se
vuelve a pensar en unificar el derecho privado, de unirlo en un solo
cuerpo jurdico, como estuviera antes, como se mantiene -aunque
para algunos slo formalmente- en el derecho anglonorteamericano
o se ha hecho en diversos cdigos que unen ciertas partes del orden
jurdico privado.
La idea de la unificacin tiene cierta antigedad.
Ya en 1867, en una carta dirigida al gobierno brasileo, el gran
jurista brasileo Augusto TeXeira de Freitas, se evidenciaba como
el precursor de la doctrina que sostena la necesidad de la unificacin de las
obligaciones civiles y comerciales, antes que lo hiciera
Suiza y que lo sostuviera Vivante.
Seala Satanowsky en su tratado, que haban unificado de alguna manera sus
legislaciones Suiza, Rusia, Polonia, talia, Turqua, Marruecos, Lbano y los pases
anglosajones.
Por su parte, Zavala Rodrguez sostiene que la unificacin
est vigente en Suiza, talia, Rusia, Turqua, Polonia, Marruecos,
Lbano y en las naciones anglosajonas.
Menciona Halperin como unificados los derechos de Suiza,
talia, Polonia, Holanda, Portugal, el sistema angloamericano, citando tambin los
proyectos para Paraguay y Brasil.
De estas experiencias es de destacar la contempornea de Holanda, que desde
hace varios aos est reformando la legislacin
privada, en bloques, merced a la labor de una comisin permanente
de juristas (ver b, 4). Y tambin podemos recordar la tendencia
evolutiva del Cdigo Civil mexicano hacia un cdigo de derecho privado y social,
carcter en el cual tambin se incluira a la legislacin mercantil.
Debemos plantearnos primero si es necesario mantener la codificacin, ese ideal
"de construir un derecho que persista a travs
de los tiempos y que exprese la conciencia jurdica del pueblo".
Personalmente creemos que ella es an til, a pesar de la dificultad
para proceder a su actualizacin en virtud de la beneficiosa acumulacin
sistemtica de normas afnes.
Partamos de esa base, aceptando la codificacin: cmo hacer la
unificacin en el sistema codificado?
Unificacin significa una sola estructura codificada para el derecho privado, pero
son numerosas las variantes posibles: un solo
cdigo civil, en el que se agrupe el derecho civil, comercial y laboral; dos cdigos,
uno de las obligaciones o patrimonial con insercin
de la materia mercantil y otro civil, ste es el caso de Suiza; un solo
cdigo de comercio para el tema patrimonial civil y comercial: es la
posicin de Satanowsky, Mel, Yadarola y Malagarriga; un cdigo
de derecho privado con inclusin de algunos temas de derecho pblico, como se da
en Holanda; un cdigo genrico y fundamental de
obligaciones y contratos y as una infinita variedad de sistemas.
Respondiendo a otra realidad, el orden jurdico del common
law anglonorteamericano, nunca estableci diferencias en general
entre la rama civil y la mercantil, aunque dentro de su textura puedan algunos
autores hallar principios solamente aplicables al comerciante individual, las
sociedades o el comercio.
Frente a esta realidad, aparecen otros tipos o clases de unificacin: por ejemplo, la
que se realiza a travs del derecho de la integracin, cuya realidad tangible se halla
en las reglas de la Comunidad Europea, o en normas comunes para algunas
regiones de
Amrica (Pacto Andino, SELA, Aladi). Por otro lado, organismos
internacionales privados, como el Unidroit, o pblicos como el Uncitral, trabajan
permanentemente en tareas de unificacin y compatibilizacin del derecho privado
de los diferentes pases.
Examinaremos aqu el tema, desde una perspectiva limitada,
sin desconocer que ser mucho lo que podr hacerse en el futuro,
en el amplio campo que esta materia sugiere.
a) antecedentes argentinos. ,on acierto ha sealado Satanowsky que la legislacin
comercial argentina naci bajo el signo
de la unificacin.
El Cdigo de Comercio de 1859 para la provincia de Buenos Aires, ley nacional de
1862, se dicta sin que existiera un Cdigo Civil,
y cuando Vlez Srsfeld redacta ste, que se sanciona en setiembre de 1869, no
adopta las ideas que para entonces tena ya Freitas
sobre unificacin; el maestro brasileo, como dijimos, present en
1867 una propuesta para unificar el derecho privado, con argumentos de gran peso
jurdico para la poca.
Como ya vimos, el Cdigo Civil de 1869 coexiste con el Cdigo
de Comercio hasta el ao 1889, fecha en la cual se decide eliminar
del segundo la mayor parte de sus previsiones de derecho comn,
por lo que el Cdigo Civil pasa a ser, segn lo seala con acierto la
Exposicin de motivos de la reforma de 1889, la regla general que
rige al comercio en los casos no previstos por la legislacin mercantil.
Ya en la Exposicin de motivos del Cdigo de Comercio para el
Estado de Buenos Aires (18 de abril de 1857), Vlez Srsfeld y
Acevedo explican que, ante la ausencia de una legislacin civil, haban tenido que
crear un Cdigo de Comercio completo que supliera
aquella falta (ver Apndice del captulo ).
En 1906, por iniciativa del profesor Leopoldo Mel, titular de
la materia, se intenta redactar un cdigo de obligaciones, contratos
y de unificacin de algunos otros aspectos del derecho privado; el
doctor Mel mantiene su idea en 1937 con una ponencia en igual
sentido que despus lleva al Primer Congreso Nacional de Derecho
Comercial en 1940.
Tambin Mauricio L. Yadarola, aos despus, desde su ctedra
de Crdoba, propugna el "Cdigo nico de las obligaciones", idea
que mantiene en el mencionado Congreso y que cuenta con la opinin favorable de
Oribe, Mel, Malagarriga y Cermesoni, quienes
recomendaron la sancin de un Cdigo nico de las obligaciones;
puesta la idea a votacin, se aprob por 33 votos a favor, 16 en la
negativa y tres abstenciones. En contra de la unificacin se pronunciaron entonces
Gar y Castillo.
Anaya, citando profusa doctrina, seala que ella es predominante, en favor de la
unificacin, en este siglo.
Ms adelante la idea unificadora es sostenida por Marcos Satanowsky en las
Jornadas Franco-Latinoamericanas de Derecho Comparado, celebradas en
Montevideo, en setiembre de 1948; la misma
idea se ratifica en las Jornadas para la Unificacin de la Legislacin
Rioplatense reunidas en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires el 23 de octubre de 1956.
Las opiniones sobre el tema de la unificacin estn divididas:
Malagarriga persisti en su antigua idea; Halperin pareca partidario de la
unificacin de las relaciones econmicas, mientras que
Videla Escalada sostiene la conveniencia de unificar las sociedades civiles y
comerciales, tarea ya anticipada por el Anteproyecto
Malagarriga - Aztiria. Tambin se pronuncian a favor, argumentando que la unidad
de la vida econmica actual se opone a la
separacin entre las dos ramas del derecho privado, Aftalin, Garca Olano y
Vilanova.
Sin que esto signifique agotar las opiniones vertidas en este
tema ser de mucha utilidad conocer la de Faria, quien se opone
a la unificacin del derecho privado; precisamente en virtud de los
principios que rigen al derecho comercial y que le otorgan autonoma, sostiene que
frente al quietismo del derecho civil -que considera una virtud-, aparece nuestro
derecho, dinmico y cambiante.
Seala que "pretender encerrar a ambos derechos en un solo cdigo
derivar en perjuicio de ambos sin beneficio para ninguno. Es que
hasta los criterios de interpretacin en ambos derechos deben ser
distintos. El derecho comercial debe tutelar la seguridad del trfico, la celeridad de
la circulacin, el crdito, el derecho de los consumidores, la subsistencia de la
empresa".
En la actualidad, contamos en nuestro orden legal positivo con
un Cdigo Civil, otro de Comercio y una completa ley de contrato de trabajo; pero
adems, existe una larga lista de leyes complementarias de los dos primeros (unas
incorporadas a los Cdigos y
otras na).
Aun dentro del sistema mercantil, es fcilmente advertible la
presencia de grandes instituciones, vinculadas entre s por su procedencia de una
fuente comn y una modalidad especial que justifica tal vez su diferenciacin
ontolgica: los concursos, las sociedades, los seguros, el derecho cambiario, la
navegacin martima,
son otros tantos subsistemas mercantiles con reglas unas comunes
y otras propias.
No se puede sostener que perduren ahora las fuertes antinomias entre el derecho
civil y el comercial que sealara Cermesoni
en 1922; en efecto, hay muchas pruebas de una tendencia fctica
y legal tendiente a unificar reglas y estructuras para que se las
pueda utilizar tanto en el campo civil como en el comercial. Por
ello no aparece ya como una tarea urgente la que se seal en la
primera mitad del siglo, consistente en unificar en una sola codificacin las
obligaciones y los contratos del derecho privado.
b) derecho comparado. Haremos una breve sntesis de algunas soluciones de
unificacin realizadas en el campo del derecho
privado.
1) sui1a. Con inspiracin en fuentes alemanas contemporneas y sobre la base de
los trabajos de los juristas Munzinger y
Fick, el 14 de junio de 1881 se promulg el Cdigo suizo de las Obligaciones.
En l se unen el derecho comercial con el de las obligaciones y
los contratos civiles. Es decir, la teora general y casos del derecho de las
obligaciones y su equivalente del sistema contractual, se
aplicaran -y hasta el presente se mantiene el sistema- tanto a
comerciantes como a no comerciantes, a actos de comercio como
a actos civiles.
El Cdigo de las Obligaciones se federaliza el 30 de marzo de
1911, sufriendo una reforma de cierta trascendencia en diciembre
de 1936.
2) alemania. No logra unificar su legislacin, a pesar del
traslado de una serie de preceptos mercantiles pertenecientes al famoso Cdigo de
Comercio alemn de 1861 al Cdigo Civil de 1900.
Con este trasvasamiento de normas (conclusin y cumplimiento
de los contratos, formas contractuales, fuerza obligatoria de las
ofertas, mora, resarcimiento por daos, representacin directa,
forma para los negocios mercantiles) se prescinde de los actos aislados de
comercio en toda la legislacin germana.
El Cdigo de Comercio alemn, viene a ser en cierto modo preponderantemente
subjetivo, porque en l se regulan los actos estrictamente profesionales,
excluyndose los actos de comercio que
realizan los no comerciantes.
Pero por otro lado se adopta por otra va el objetivismo, al
aplicarse el Cdigo de Comercio a quienes explotan una empresa
mercantil, aunque no estn inscriptos como comerciantes, hacindose extensiva la
ley en sus efectos, a las partes no comerciantes
de la relacin.
3) italia. En 1942 se unifica el derecho civil, comercial y laboral en talia bajo el
rgimen de Mussolini, inserto en un plexo
normativo corporativista, cuestin que se vena discutiendo desde
fnes del siglo pasado, siendo relevantes la opinin de Vivante y la
polmica entre Bolaffo y Marghieri.
Desde mucho tiempo atrs se trabajaba en talia para lograr un
cuerpo unificado de normas de derecho privado y esa tendencia contaba con la
opinin favorable del gran Vivante; la obra fue precedida por un proyecto talo-
francs sobre obligaciones (unificadas)
que fue despus abandonado.
La unificacin se logra mediante un completo cuerpo normativo, al que se
denomina "Cdigo Civil".
El derecho comercial se ajusta, en este Cdigo Civil, al orden corporativo cuyas
ideas-fuerza se establecen en la Carta del
Lavoro.
Se abandonan los actos de comercio, adoptndose como eje del
sistema mercantil la empresa desde un punto de vista subjetivo
y subordinndola a los fines superiores del Estado.
Segn Asquini, la idea de empresa se extiende a toda la economa, incluyendo la
empresa cooperativa y la agraria. La economa se organiza mediante la regulacin
de la figura del empresario,
la empresa, la hacienda y el trabajo dentro del establecimiento.
Salida talia del fascismo, una plyade de juristas, sobre la
misma base estructural, elabora algunas enmiendas y sobre todo,
una slida teora de todo el derecho privado, que sirve de modelo
para muchos pases.
Hoy en da el Cdigo Civil italiano est vigente, gracias a su
completsima estructura legal originaria; mas es til recordar que
oportunamente se suprimi toda su parte corporativa y la Carta del
Lavoro y ms adelante se realizaron modificaciones de importancia en su
estructura misma.
La experiencia italiana ha sido positiva, pero su ejemplo no
fue imitado en Amrica, donde no prosper el proyecto De Gsperi,
ni en otros pases, con ciertas excepciones (p.ej., Holanda).
De todas maneras, no ces en talia la discusin sobre la existencia o no de un
derecho comercial, distinto del civil, a pesar de la
existencia del Cdigo unificador.
Para Ascarelli, el Cdigo Civil de 1942 implica la unificacin
del derecho de las obligaciones; desaparecen los actos de comercio,
y por tanto, no se contraponen ya actos civiles y actos comerciales.
Los diversos actos son sometidos a una disciplina constante y uniforme. Con el
cuerpo nico desaparece -dice Ascarelli, recordando a Montanelli- aquella
dicotoma que contrapone agricultura
con industria y comercio, clases nobles y tercer estado mercantil.
La produccin industrial en masa, no se traduce ya en instituciones
aisladas que se vayan situando junto a las tradicionales o en normas
particulares para algunos sectores, sino que supone una transformacin general de
todas las instituciones, de toda la estructura econmica, de todas nuestras
costumbres.
4) holanda. Realiza desde hace aos un trabajo ejemplar
para unificar su legislacin.
En el antiguo derecho holands no se distingua el derecho civil
del comercial, hasta que en 1811 se introducen los cdigos franceses, ms
adelante reemplazados por un Cdigo Civil y uno de Comercio.
El 2 de julio de 1934 se suprime el estatuto del comerciante y
los actos de comercio, reemplazadas ambas nociones por la de =!edri@"' semejante
a la de empresa, aunque sta tiene un vocablo
propio: onderneming.
Segn la doctrina y la jurisprudencia, hay !edr#@" cuando el interesado acta de
modo regular y pblico para obtener un beneficio
para s.
En la actualidad rige en Holanda un nuevo Cdigo Civil, que va
siendo sancionado por libros, gracias al trabajo de una Comisin
permanente que lo elabora.
Para dar un ejemplo ilustrativo, el Libro , sobre personas jurdicas, abarca un
espectro muy amplio, comprendiendo estructuras legales correspondientes a
distintos sujetos de derecho ideales,
inclusive pblicos o mXtos.
El art. 1 seala: "El estado, las provincias, las comunas, las
redes cloacales $wateringues&' las administraciones de las hornagueras (hornos
donde se fracciona el carbn) y las de las tierras ganadas al mar $"alelers&' as
como todos los cuerpos a los que se
otorga poder reglamentario en virtud de la Constitucin, poseen
personalidad jurdica". Sigue a esto la regulacin dinmica de
las personas jurdicas, y ms adelante las asociaciones (art. 26 y
ss.), cooperativas y mutuales (art. 53 y ss.), a partir del art. 64 las
sociedades annimas, las de responsabilidad limitada, que tambin
pueden poseer acciones (art. 175 y ss.), las fundaciones (art. 285 y
ss.) y algunos temas conexos ms.
5) estados unidos. Los Estados Unidos de Amrica, como es
sabido, regulan su legislacin y jurisprudencia, segn las pautas del
common law creado en nglaterra y difundido por el mundo cuando
este pas era el centro de un imperio.
Mas la legislacin norteamericana difiere en muchos sentidos
de la inglesa. Adems, se desarrolla en forma autnoma en cada
Estado de la Unin.
De ah que se sintiera la necesidad de unificar normas, no ya
de obligaciones o contratos civiles y comerciales -esa distincin no
existe all formalmente-, sino de las pertenecientes a un Estado y
a los dems.
En el mbito del derecho mercantil, mezclado, claro est, con
instituciones civiles, aparece el -ni"orm ,ommercial ,ode. Este
Cdigo de Comercio Uniforme, que no contiene la materia societaria, pues sta
aparece en otra ley modelo independiente, trata
sobre los siguientes temas: cuestiones generales, compraventa, papeles de
comercio, algunos contratos bancarios, temas de seguros,
etctera.
El federalismo propio del sistema norteamericano hace que no
todos los Estados acepten leyes uniformes y que muchos que las reciben
dispongan la coexistencia con otros regmenes que desde
nuestro punto de vista podran parecer contradictorios (p.ej., estn
vigentes los Cdigos Civiles de Luisiana y Puerto Rico, de origen
francs y espaol, respectivamente).
c) cuestiones a uni"icar. situacin actual. Hoy en da no
es ya una verdad aquella frase de Ascarelli: "el problema de la uni
ficacin del derecho de las obligaciones es en sustancia el problema
de la aplicabilidad a la agricultura de los principios del derecho comercial", porque
la realidad actual es mucho ms compleja y heterognea.
Un dato digno de tenerse en cuenta es la opinin de Rotondira,
que sostuvo la caducidad de la autonoma del derecho mercantil, y
por tanto, la posibilidad de una fusin definitiva entre el derecho civil y el comercial
en un nico y nuevo cuerpo normativo.
Tal vez fuera posible sostener actualmente una diferencia concreta, no entre
obligaciones o contratos comerciales, sino entre las
actividades que presuponen una organizacin compleja y actan
para el mercado y otras que siguen vigentes, pero de exteriorizacin ms personal
tal vez: las transacciones tradicionales entre sujetos.
Podramos contraponer actualmente la actividad empresa-mercado con la
correspondiente a la que se da sujeto-sujeto. O bien,
aquilatar una serie de instituciones de gran importancia vinculadas
con el orden econmico, pero en las cuales confluyen principios del
tradicional derecho civil, del derecho mercantil, del trabajo y el derecho
administrativo. Un claro ejemplo de lo que decimos es la
disciplina de proteccin de la lealtad comercial, de la libre concurrencia y del
consumidor (ver 65 y 66).
Opinamos antes que la tarea de unificar la parte general y
la de obligaciones no era demasiado difcil y aun lo creemos as.
Pero actualmente el dilema se plantea de manera compleja: qu y
cmo unificar.
Propona Garrigues una reformulacin del derecho privado,
de este modo: a& un cdigo nico de las obligaciones, incluyendo los
contratos mercantiles de uso general; b) un cdigo de comercio para
la empresa, abarcando sus aspectos interno y externo, y adems,
los contratos que slo realizan estas organizaciones; c) un cdigo civil conteniendo
reglas sobre personalidad, familia y sucesiones.
Entre nosotros, es Alejandro Fargosi quien propone un esquema concreto de
reformulacin de los Cdigos de Comercio y Civil, en una primera aproximacin,
que recin comienza en nuestro
pas, con nuevas ideas que habrn de perfeccionarse confrontando
distintos modos de pensar, hasta llegar a la sntesis que permita
formular el esquema definitivo.
Aun as, perdurar siempre el peligro de cristalizacin, propio
de los cdigos, que deber aventarse mediante un mecanismo legislativo, que
como antes sealamos, permita una permanente actualizacin.
Nuestra propia idea, radica en que el derecho privado tiene
que reformularse en los siguientes grupos de normas:
(& Personas como tales y familia.
)& Personas jurdicas y otros sujetos colectivos (sociedades,
asociaciones, fundaciones, cooperativas).
*& El derecho de los bienes; el orden sucesorio; la usucapin.
) Los actos jurdicos, las obligaciones y la parte general de
los contratos (tanto civiles como comerciales), incluyendo la prescripcin.
5) Estatutos especiales: comercial, laboral, incluyendo los llamados "auxiliares de
comercio".
G& Organizacin del trabajo para la produccin o el intercambio
en el mercado (incluye la lealtad comercial, la proteccin del consumidor, reglas
impositivas).
7) Perfil de diferentes tipos de contratos y su rgimen positivo.
Pero estas sugerencias, no sern nada ms que opiniones direccionales en una
temtica tan rica como la que estamos abordando.
Conviene adems tener presentes otras consideraciones. Hay
que tener conciencia clara -como ha ocurrido en el caso suizo o en
el derecho italiano- que unificar la legislacin civil y comercial no
importa suprimir las diferencias y particularidades de cada una de
estas dos ramas del derecho privado. Ellas seguirn subsistiendo porque poseen
una finalidad especfica y destinatarios determinados dentro del cuerpo social de la
comunidad; lo mismo cabe
decir respecto del derecho del trabajo.
La coexistencia de los dos regmenes no importa una independencia absoluta entre
ellos; como hemos visto, la teora general del
derecho patrimonial generalmente reposa en los cdigos civiles de
cada pas que posee la doble legislacin.
La separacin aparente entre el derecho civil y el comercial, en
el campo patrimonial, se ve desvirtuada da a da por la expansin
del segundo sobre instituciones civiles, fenmeno observado por Ripert en Francia
y Ascarelli en talia y Amrica. Y se ha hablado
tambin de la "civilizacin" del derecho comercial.
El eminente maestro italiano sealaba que el derecho comercial
evoluciona mediante la objetivacin de sus reglas, en una progresiva expansin de
sus principios y de sus instituciones, que tienden
a convertirse en derecho comn; en esa superacin de su especialidad, dice
Ascarelli, el derecho mercantil celebra su triunfo y revela
la fuerza de sus principios.
Seala Garrigues: "En el derecho futuro sigo viendo hoy confirmada la idea de una
reduccin de este derecho (se refiere al mercantil) a las instituciones que fueron
siempre y seguirn siendo
mercantiles, aunque no reciban este calificativo porque se trata de
una exportacin invisible hacia el derecho comn de los que tradicionalmente
fueron contratos mercantiles. Y mientras las instituciones mercantiles (bolsas,
mercados, sociedades mercantiles, bancos, estatuto del empresaria) se
mantendrn siempre formando el
fondo inalienable del derecho y constituirn un derecho residual
que sobrevivir en la unificacin de las obligaciones civiles con las
mercantiles, el derecho contractual quedar unificado en un cdigo
nico de las obligaciones, en cuyos mrgenes acamparn las figuras
atpicas que oscilan entre el libre consentimiento del contrato clsico y las nuevas
figuras atpicas que incluyen los llamados 'contra-
los forzosos' y las puras relaciones contractuales fcticas nacidas de
una conducta social que produce las mismas consecuencias que si
hubiere mediado un contrato".
En realidad, si en un pas no se produce la unificacin legislativa en el campo de
los cdigos, de hecho y de derecho este acercamiento se dar de todos modos.
Ejemplos para nosotros son el
antiguo sistema de interpretacin de los contratos, el ordenamiento
concursal, el rgimen de defensa de la competencia o el de lealtad
comercial.
Creemos que esta tendencia contina y no solamente referida
a las obligaciones y a los contratos, sino para todo el derecho privado, a partir de
los hechos y actos jurdicos y con repercusin en
los derechos reales, de familia, sucesiones. Es comn observar
una simultaneidad de regmenes actuando en el derecho patrimonial privado:
cuestiones sucesorias o de familia, donde existen sociedades comerciales;
utilizacin creciente de toda clase de ttulos
circulatorios por parte de todos los individuos, generalizacin del
fenmeno asegurador; conversin de actividades civiles en empresarias
mercantiles (p.ej., turismo, fondos comunes de inversin),
unificacin de procedimientos concrsales; existencia de contratos
nuevos que asimilan principios civiles y comerciales (crculos cerrados de ahorro,
imposiciones bancarias a plazo fijo, diferentes sistemas de copropiedad en todo el
tema turstico o de inversin inmobiliaria).
Del mismo modo, las estructuras legales de las empresas comerciales se
transmiten a empresas civiles de toda ndole (agrarias,
mineras, inmobiliarias, etctera).
Los principios mercantiles obligacionales, que antes fueron excepcin, se han
generalizado en la contratacin civil a tal punto,
que en la prctica, est ello tan ntimamente imbricado, que es posible hablar de
una unidad en los hechos.
Hoy en da el juez argentino aplica sin solucin de continuidad
tanto el Cdigo Civil como el Comercial para resolver problemas de
derecho privado.
Tambin actan del mismo modo las personas que establecen
diariamente vnculos civiles o comerciales, cualquiera que sea su
estado, oficio u ocupacin. El consumidor frente al empresario; el
ciudadano que opera con la banca, utiliza transportes pblicos y
privados, trata con corredores y agentes, se asocia a entes colectivos civiles o
comerciales (o a cooperativas), encara empresas de naturaleza mercantil, y las
vincula a grupos u organizaciones caracterizadas como civiles.
No solamente se da la falta de solucin de continuidad en las
actuaciones con el mercado y desde el mercado, sino en operaciones
privadas, en las cuales se utiliza uno y otro derecho, o ambos.
En esta virtual unificacin de reglas y estructuras, aparece
tambin la actividad del Estado, mediante sus empresas, sociedades del Estado,
sociedades annimas con participacin estatal mayoritaria, sociedades de
economa mixta. En este caso convergen
reglas bsicas del derecho comn con estructuras comerciales y del
derecho administrativo.
Actualmente hay que preguntarse si la unificacin del derecho
privado debe hacerse, si ella es imprescindible, si ha de hacrsela
dentro del sistema mercantil en el tema de las obligaciones y los
contratos o de otro modo, por ejemplo, utilizando la nocin de empresa o de
empresario.
Con Anaya recordamos que la tendencia a aceptar la unificacin se observa en
general en la doctrina. En cambio, son mayora
an los pases de derecho codificado que separan legislativamente
el derecho comercial y el derecho civil.
Algunos beneficios de la unificacin podran ser: mejor aplicacin de los principios
de la organizacin empresaria, y hasta regular
jurdicamente a la empresa, facilitar la transmisin de derechos,
despersonalizar las operaciones y facilitar la aplicacin del plexo
normativo total a todos los actos y contratos.
d) la integracin. Este ya no tan nuevo fenmeno irrumpe
en escena complicando el tema de la unificacin interna. Se manifiesta en una
doble modalidad: por un lado, se van creando reglas
legales de derecho mundial unificado; por otro, surge la novedad
poltica y econmica de la integracin de varios pases de una regin, los cuales,
partiendo de directivas de integracin, van creando las condiciones y las
instituciones que les permitan convertirse
en el futuro en una unidad poltica federada.
En el pasado, cada nacin posea su propio orden jurdico; despus aparecieron los
tratados internacionales, como evidencias de
un orden no coactivo pero s jurdico incompleto.
En los tratados mismos, la tendencia ha variado: de solucionar
conflictos normativos surgidos de la colisin de reglas legales nacionales, se pas a
legislar unitariamente, a unificar rdenes legales
para una ms o menos vasta regin del mundo.
Son muchos los organismos internacionales que trabajan activamente en el campo
de la unificacin del derecho internacional y
no es casual que los temas, preferentemente, sean los del derecho
comercial.
Podemos ejemplificar citando a la Uncitral (rgano de las Naciones Unidas para la
unificacin del derecho privada), que posee su
recproco no estatal en el Unidroit, con sede en Roma.
Tambin estudian reglas de unificacin y armonizacin de las
legislaciones, distintos organismos, como ciertos Congresos, la
OEA, el SELA, etctera.
Es verdad que esta tarea se realiza a nivel internacional, pero
ella influye notablemente en el derecho interno de cada pas. De
ah que surjan objeciones a la labor de unificacin interna, como la
sealada por Vivante, quien mud con ella de parecer, despus de
haber sido entusiasta partidario de un cdigo nico: la posibilidad
de que, ante un derecho privado unificado, se impidiera la unificacin internacional
del derecho mercantil. Como seala Gmez Segade, "en los tiempos actuales, la
unificacin se ha tornado una
necesidad imperiosa -se refiere a la unificacin internacional mercantil- como
consecuencia del grave perjuicio que produce al trfico
econmico intenssimo en todo el mundo, la disparidad de las legislaciones
nacionales. Se multiplican los convenios internacionales,
los contratos-tipo y las normas desarrolladas por empresarios interesados en el
trfico econmico internacional; y en general, se habla
de la necesidad de volver a una nueva le2 mercator#a $new la3o
merchant&=.
Hemos sostenido antes la necesidad de unificacin interna.
Actualmente pensamos que es vital un reordenamiento y clarificacin de la
legislacin privada: ella debe ser armnica y coherente,
simple y precisa.
Cualquiera que sea el mtodo con que este trabajo se encare,
no hay que perder de vista nuestra prXima realidad integrativa.
En Amrica latina se hallan en regulaciones jurdicas separadas,
los derechos civil, comercial y laboral; la unificacin interna en uno
solo de ellos podra obstar a la integracin o unificacin regional;
ello no sera deseable y podra constituir uno ms entre los muchos
obstculos que aparecen frente a esta inmensa pero imprescindible
tarea.
El mundo marcha hacia la definitiva integracin planetaria;
mas estamos atravesando la etapa de las integraciones regionales;
stas se dan, cuando el desarrollo tecnolgico de las grandes potencias hace
imposible el acortamiento de la brecha por parte de los
pases perifricos y stos concientizan su necesidad de unin.
A la vanguardia de la tendencia camina Europa occidental, con
la formacin, mediante el Tratado celebrado el 25 de marzo de
1957, del Mercado Comn Europeo, en el cual, por medio de directrices (art. 100),
convergen medidas polticas, econmicas, jurdicas y hasta culturales. Un pacto
econmico de notas no tan
avanzadas de integracin, es el de las naciones europeas del Este,
llamado COMECON.
La segunda regin que tiene que avanzar por la ruta de la integracin es Amrica
latina, subcontinente que puede unir a muchos millones de habitantes que poseen
lengua, raza, religin y estado social semejantes. La tarea unifcadora es ciclpea,
pero no
constituye ms que un aspecto del nuevo perfil propio que est tomando y debe
adoptar nuestra regin, lo cual implicar la adopcin
de una lnea filosfica propia que habr de tomar, adquiriendo una
vitalidad colosal, de uno de los tres "imperios filosficos" que existen en el planeta,
como piensa Ferrater Mora.
En nuestra Amrica, existen ya subregiones integradas como
la de los pases que firmaron el Acuerdo de Cartagena formando el
llamado Pacto Andino; sin funcionar bien, existen an vestigios del
Mercado Comn Centroamericano.
La ALALC (Asociacin Latinoamericana de Libre Comercio
fracas en su estrategia integradora del comercio regional. Fue
reemplazada por la ALAD y el SELA, organizaciones tendientes
a promover respectivamente el intercambio bilateral y un mejor orden econmico
latinoamericano.
Otro ejemplo integracionista de Amrica latina lo constituyen
los recientes entes binacionales, formados para construir, explotar
y mantener grandes obras. Podemos citar el de taip (Paraguay-
Brasil), el de Yaciret (Paraguay-Argentina) y el de Salto Grande
(Uruguay-Argentina), entre otros.
C) f'entes DEL DERECHO COMERCIAL Y DE LAS OBLIGACIONES
COMERCIALES4 a*!icaci(n DE SUS NORMAS EN GENERAL
32. introduccin. - No vamos a exponer aqu la teora ge-
neral, que con las variantes que corresponden a distintos autores y
a los diferentes sistemas, se exponen en textos dedicados a estu-
diarla.
En un sentido muy genrico, la fuente fundamental del derecho
en los pases de derecho codificado es la ley, as como los preceden-
tes constituyen el primer rango en sistemas del common law.
La ley mercantil est constituida por un ordenamiento espe-
cial, aplicado por los jueces con el enfoque interpretativo necesario
para evaluar el fenmeno comercial, ciertamente distinto del civil,
el penal o el administrativo.
Veremos en el captulo siguiente el estado actual de los prin-
cipios informantes del derecho comercial, que son permanente-
mente mutables. Ha dicho Ascarelli" que "la distincin entre el
derecho civil y mercantil no descansa, pues, sobre peculiares y
constantes exigencias de determinadas actividades su! especie ae-
temitatis' sino sobre el diverso nivel histricamente propio de al-
gunas actividades y no de otras, sobre valoraciones aparecidas pri-
meramente en un campo limitado y despus aplicadas en campos
ms amplios".
El derecho mercantil debe poseer una depurada tcnica, ya que
construye instituciones especficas de gran resonancia social; por la
misma razn, el Estado est prontamente dispuesto para un con-
trol, que ser ms riguroso cuanto ms importante y ms eventual-
mente daosa sea la actividad.
Al privilegio de admisin en la actividad bancaria, de seguros,
de transporte pblico, correspondern otras tantas obligaciones
adicionales y seguramente, una ms rgida interpretacin de la ac-
tuacin de quienes tienen la facultad de operar de ese modo ante los
consumidores.
El primer intrprete, el asesor y el intrprete con poder deci-
sorio, el juez, debern adecuarse a las cambiantes modalidades del
trfico y a las particulares condiciones de operatividad en que se
desenvuelve cada actividad negocial, aplicando con flexibilidad,
pero no sin rigor, lo establecido por la ley escrita. De ah que no
haya dudas de que en nuestro derecho tambin el juez es creador
de normas jurdicas100.
En una obra nuestra anterior, hemos sealado que las fuentes
del derecho comercial no difieren en general de las que correspon-
den al conjunto del derecho privado: ley, jurisprudencia, costum-
bre, doctrinal01; tambin enunciamos un orden de prelacin espec-
fico en la material02.
No parece aceptable en la actualidad entender que las relacio-
nes jurdicas objeto del derecho comercial provengan ms de los
contratos que de otros campos obligacionales103, ya que la actuacin
empresarial es de una riqueza tal, que, abarcando todo el derecho
patrimonial, crea constantemente figuras, estructuras, situaciones
o relaciones jurdicas en la forma ms variada y dinmica.
Es conocida la observacin de Siburu104, de que las fuentes de
las obligaciones, en lo mercantil, tienen el mismo origen que en de-
recho civil: la ley, el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cua-
sidelito, traducido en la doctrina moderna en el acto jurdico, el he-
cho ilcito y la norma legal o consuetudinaria106.
Frente a estas concepciones, aparece otra, la que formulan Af-
talin, Garca Olano y Vilanova: a) obligaciones estatutarias: son
las que surgen de un status social determinado; !& obligaciones con-
tractuales: todo aquello que no atae al orden pblico puede ser
puesto por las partes como relacin obligatoria; c) obligaciones que
surgen del dao causado; d& obligaciones derivadas del enriqueci-
miento sin causal06.
Cualquiera de estas posiciones resulta un buen punto de parti-
da para estudiar el sistema occidental capitalista, ya que el rgimen
sovitico, as como el del resto de los pases socialistas, no admite,
en general, que la voluntad individual sea fuente de obligaciones,
ya que es la ley emanada del Estado -dueo y rector de la economa
de cada pas- la que constituye la nica fuente de derechos y debe-
res jurdicos1OT.
En nuestra doctrina, Fontanarrosa opina que las fuentes del
derecho comercial son las mismas que las del sistema civil108, trans-
cribiendo algunas opiniones sobre cules y cuntas son.
Creemos que la posicin del empresario frente al mercado ad-
mite que se distinga una situacin distinta por su particular actua-
cin, que eventualmente podra modificar el sistema civil de las
fuentes; otra cuestin se refiere a la costumbre, tema que tratare-
mos ms adelante.
Cualquiera que sea la opinin que se adopte en doctrina, eli-
giendo alguna de las teorizaciones sobre las fuentes de las obli-
gaciones 109, en nuestro derecho comercial aparecen claramente las
siguientes: a) obligaciones legales y estatutarias; !& obligaciones
provenientes de actos jurdicos de la costumbre y la apariencia; c)
obligaciones provenientes del dao causado; d& obligaciones que
surgen del enriquecimiento sin causa; e& obligaciones que nacen del
actuar del empresario frente al mercado.
Aqu se impone una doble aclaracin: no pueden ser stas todas
las fuentes, porque podran descubrirse otras, ni es posible expo-
ner aqu extensamente este tema. No obstante, estudiaremos
brevemente estas fuentes del derecho comercial.
33. las leyes. - Tomamos este vocablo en sentido amplio,
comprensivo de normas constitucionales, cdigos, leyes generales o
especiales, tratados internacionales y otras normas emergentes de
otros poderes, por ejemplo: ordenanzas municipales, resoluciones
de diversos organismos (nspeccin General de Justicia, Comisin
Nacional de Valores, circulares del Banco Central, edictos poli-
ciales).
Vimos ya que el Cdigo de Comercio vino a llenar un vaco le-
gislativo; podemos afirmar que en el derecho comercial argentino,
a diferencia de otros, no existen normas vigentes anteriores al
Cdigo. Es ste, por tanto, el cuerpo de normas central que rige
la materia.
Al Cdigo de Comercio se le han ido agregando las leyes que
hemos visto en el captulo anterior, que lo modifican o completan.
Tal ha sido la tarea integradora, que el Cdigo de 1859 es hoy irre-
conocible.
Su estructura bsica se mantiene con grandes esfuerzos de los
que en cada oportunidad emprendieron reformas, grandes o peque-
as. No obstante, es imprescindible contar con un esquema del
Cdigo de Comercio para situarse en la idea central desde la cual
parte lo esencial de la materia.
El Cdigo de Comercio argentino contiene, a diferencia del Ci-
vil, un Ttulo Preliminar, que fue muy amplio en su origen en 1859
(dieciocho apartados, individualizados con nmeros romanos),
ahora reducido a cinco solamente. Pese a su indudable desactua-
lizacin, este Ttulo Preliminar establece algunos principios de ne-
cesaria consideracin, a modo de reglas generales. Transcribimos
su contenido:
. En los casos que no estn especialmente regidos por este Cdigo, se
aplicarn las disposiciones del Cdigo Civil.
. En las materias en que las convenciones particulares pueden derogar
la ley, la naturaleza de los actos autoriza al juez a indagar si es de la esencia
del acto referirse a la costumbre, para dar a los contratos y a los hechos el
efecto que deben tener, segn la voluntad presunta de las partes.
. Se prohibe a los jueces expedir disposiciones generales o reglamen-
tarias, debiendo limitarse siempre al caso especial de que conocen.
V. Slo al Poder Legislativo compete interpretar la ley de modo que
obligue a todos.
Esa interpretacin tendr efecto desde la fecha de la ley interpretada;
pero no podr aplicarse a los casos ya definitivamente concluidos.
V. Las costumbres mercantiles pueden servir de regla para determinar
el sentido de las palabras o frases tcnicas del comercio, y para interpretar los
actos o convenciones mercantiles.
Tambin hay que apreciar el contenido de todo el Cdigo, para
ubicar mejor las instituciones.
Grficamente podemos representarlo en este cuadro:
Hay una diversidad de leyes que, situndose en una rama con-
creta del derecho, contribuyen a modificar instituciones o conduc-
tas mercantiles: v.gr., orden laboral, impositivo.
Otras leyes contienen referencias al orden mercantil, as como
a otras ramas del ordenamiento; la ley de defensa de la competencia
apunta a la organizacin de un mercado sano y amplio, y sus nor-
mas pueden reconocerse como mercantiles algunas, pero otras cla-
ramente pertenecen al derecho administrativo o al orden represivo.
A esto hay que agregar la eventual reduccin del orden mer-
cantil al civil, en temas de teora general, y la presencia cada vez
mayor de reglas provenientes de tratados internacionales u rdenes
legales internacionales, que el pas adopta como derecho interno
(v.gr., la Convencin de Pars, los Tratados de Montevideo de De-
recho Comercial Terrestre nternacional y Navegacin Comercial
nternacional).
a) Los estatutos. A la manera del antiguo sistema medieval
que rega un status especial, el del comerciante, aparecen en nues-
tros das dos disciplinas estatutarias destinadas a reglar ciertas
obligaciones, derechos, deberes, de los dos sujetos del derecho
mercantil: el comerciante individual (que en su conjugacin con la
figura del industrial o productor puede ser modelada en una que es
su sntesis: el empresaria) y el comerciante llamado social o colec-
tivo, representado jurdicamente por las sociedades mercantiles.
Los derechos y deberes del empresario individual110 se estu-
dian en la parte general e integran el comienzo del rgimen positivo
plasmado en nuestro Cdigo de Comercio.
El estatuto del comerciante, as llamado por nuestra doctrina,
est integrado por una serie de reglas que indican en qu condicio-
nes una persona podr producir bienes y servicios para el mercado.
Nuestro rgimen adolece de graves fallas, originadas en su an-
tigedad, en la existencia de enmiendas parciales, as como en la
falta de decisin de encarar la reforma que esta parte del Cdigo
necesita.
El empresario-sociedad se destaca por ser un sujeto abstrac-
to de derecho, que funciona con personalidad unificada, sobre la
base de un contrato suscripto por dos o ms personas; ellas sern
las titulares dominiales indirectas del fondo afectado al giro y con
un alcance variable, responsables por los actos y negocios que
con motivo de su actividad se celebren.
As como el estatuto del comerciante est previsto en el Cdigo
de Comercio, el de las sociedades comerciales surge de una ley es-
pecial, la 19.550, que modific el cuerpo codificado en el ao 1972;
con algunas reformas posteriores, es el ordenamiento legal vigente.
La parte general y especial del derecho societario mercantil
forma as una verdadera institucin tpica, que se rige por reglas
diferenciadas.
b) in"luencias so!re la legislacin. Ante un mundo que
ofrece como alternativas concretas los "sistemas" que, para simpli-
ficar, llamaremos "capitalismo" y "socialismo", todo un conjunto de
pases han recibido las influencias de ambos lados (y de algunas
otras ideas que en su momento fueron poderosas) y se ha teido con
ellos parte de su legislacin, as como su vida social y econmica.
El derecho comercial no pudo ser una excepcin.
Tambin existe una "publicizacin" del derecho mercantil y se
advierte una creciente intervencin del Estado que regula materias
o temas que antes eran de exclusivo dominio privado.
Sin embargo, estimamos que dentro de nuestra organizacin
capitalista, muchas de las leyes vigentes son de avanzada y contie-
nen una profunda preocupacin social. Y lo curioso es que esta co-
rriente no es patrimonio de los gobiernos elegidos por el voto de
la poblacin, sino que revela una lnea constante de adecuacin a la
realidad del pas, durante los diversos regmenes de gobierno por
los que ha ido pasando.
Hay dos tendencias antagnicas que tambin es preciso sea-
lar: la que va hacia la definitiva unificacin mundial (mXme en de-
recho mercantil) y la que piensa en crear soluciones apropiadas
para la realidad de cada pas. Sobre estas dos fuerzas opuestas se
construye todos los das el derecho argentino.
La tarea de completar y poner al da nuestra materia se ve por
lo tanto ms dificultada. Es notable el equilibrio y la ponderacin
necesarios para conjugar leyes que se adecen a las ms modernas
del mundo, junto (o supeditadamente) a reglas que constituyen la
traslacin de nuestra realidad a las normas; en este sentido son
ponderables las leyes sobre sociedades y sobre concursos.
c) aplicacin de la ley. Merece un breve comentario en esta
parte de la obra, el sentido que tiene el establecer la comercialidad
de una institucin, una norma, un contrato: a todos se les aplicar
la ley mercantil.
Qu alcance tiene esta frase? Establece una pertinencia prio-
ritaria de la legislacin mercantil, de todo el sistema, institucin,
leyes anlogas, a una situacin previamente identificada como co-
mercial. El orden en que ello ocurre lo estudiamos en el pargrafo
siguiente.
Aplicar el ordenamiento mercantil no significa apartarse total-
mente de las leyes, principios o instituciones reguladas en el Cdi-
go Civil; simplemente, ante la situacin de hecho, se establecer
por lo comn una aplicacin compleja de una serie de normas, que
no necesariamente irn actuando en exclusin de otras; en ocasio-
nes es posible y frecuente aplicar la ley mercantil para algunos as-
pectos del negocio y la civil para otros.
Establecer que una situacin se rige por el orden legal comer-
cial, es una tarea judicial que puede cumplirse de diferentes modos.
Sintticamente distinguimos:
(& Aplicacin estatutaria: cuando corresponde a ciertos estatu-
tos establecidos por la ley.
)& nterpretacin con utilizacin de los principios informantes
(tratados en el captulo ), verdaderos principios generales del
derecho mercantil.
*& Utilizacin de la analoga: ciertas estructuras no legisladas
o legisladas deficientemente, deben interpretarse mediante la inte-
gracin con rdenes mercantiles afnes (v.gr., para resolver sobre
un contrato de leasing no ser prudente acudir a los lineamientos
previstos para algn contrato similar civil, sino a uno mercantil).
.4) La utilizacin de la costumbre o los usos, segn se explica
ms adelante.
d) orden de prelacin. El Cdigo de Comercio y las leyes
complementarias son las normas centrales de derecho comercial.
El Cdigo Civil, las leyes civiles y dems leyes, se aplican subsidia-
riamente, aunque los autores discuten sobre cul es la prelacin de-
bida.
El Cdigo de Comercio en su Ttulo Preliminar, ap. , y en el
art. 207, indica que el Cdigo Civil se aplicar a los casos no pre-
vistos por este Cdigo, aunque lo dice de dos maneras distintas.
Cuando un asunto se rige por la ley mercantil y ella lo resuel-
ve, no hay dificultad: se la aplica directamente. Si no lo tratan ex-
presamente ni el Cdigo ni la ley comercial, hay que acudir al de-
recho civil. All encontramos el art. 16, que dice: "Si una cuestin
civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espritu de
la ley, se atender a los principios de leyes anlogas; y si an la
cuestin fuere dudosa, se resolver por los principios generales del
derecho, teniendo en consideracin las circunstancias del caso".
Cul es, por tanto, el orden de prelacin? Hay dos posibili-
dades; vemoslo grficamente: Primera8 a& ley mercantil y costum-
bre; !& ley civil; c) espritu de la ley civil; d& leyes civiles anlogas;
e) principios generales del derecho civil. Cegunda8 a& ley mercan-
til y costumbre; !& espritu de la ley mercantil; c) leyes mercantiles
anlogas; d& principios generales del derecho comercial; e) ley civil.
En 1948 escribi Viterboln que por lo dispuesto en el ap. del
Ttulo Preliminar, slo se aplicaba el Cdigo de Comercio y las le-
yes mercantiles, y despus de ello, directamente el Cdigo Civil y
las leyes modificatorias. Tambin entenda que la costumbre que-
daba descartada como fuente del derecho en nuestro sistema, dada
la antigua redaccin del art. 17 del Cd. Civil.
No creemos, sin embargo, que sta sea la interpretacin co-
rrecta del orden mercantil actual, que es, como lo reconoce Viter-
bo, especial y por lo tanto fuente primaria.
En el orden de prelacin hay que utilizar no todo el Cdigo Ci-
vil, sino su regla maestra de orden de aplicacin del derecho, el
art. 16. De precederse de otro modo, se aplicara a las institucio-
nes comerciales todo el orden prelativo civil, con la consiguiente
mala interpretacin y el posible desenfoque de los fenmenos jur-
dicos que hay que estudiar. Cualquier ejemplo bastara para en-
tender que hay que descartar la primera alternativa112.
La eleccin de una u otra posibilidad tiene una importancia ex-
cepcional, ya que ser el juez quien aplique la ley, siguiendo uno u
otro camino, lo cual puede conducir a resultados completamente di-
ferentes.
Un recto criterio de sensatez indica aceptar la segunda alter-
nativa, precisamente porque la especial dinmica de la vida comer-
cial no puede apoyarse en estructuras que tienen otro origen, otro
fin, un diferente sentido.
Cuando nos referimos a la ley mercantil, tambin tenemos que
incluir la temtica de la costumbre, que tratamos aparte por razo-
nes de orden expositivo, pero que obra como fuente material, slo
inferior a la ley.
En la temtica del orden de prelacin, hay problemas difciles
de concretar, merced a la redaccin poco clara del ap. del Ttulo
Preliminar del Cdigo de Comercio.
Una interpretacin integradora del orden mercantil, sostenida
por casi toda la doctrina nacional, es la solucin ms sensata que
debe admitirse modernamente.
Nos parecen errneos, tanto los juicios que interpretan a la le-
tra ese primer apartado del Ttulo Preliminar113, como el de quien
asigna slo funcin integradora y no de fuente al derecho civil114,
porque no todo el sistema comercial est presentado en institucio-
nes casi autosuficientes (v.gr., orden societario, cambiaria), sino
que en otros sectores (como, p.ej., obligaciones, parte general de
los contratos), el orden civil obra como fuente con ms intensidad.
Una amplia mayora de la doctrina nacional116 acepta un orden
integrado mercantil como primer postulado, pero sin apartar o mi-
nimizar el sistema civil, el cual, por otra parte, emplean los jueces
con la ms absoluta naturalidad porque ellos, pese a la distincin
acadmica entre las ramas del derecho, aplican el ordenamiento ju-
rdico como corresponde, es decir, como una unidad.
En el Cdigo de Comercio, en el Libro Tercero, actualizado por
la ley 20.094, se ha establecido un especial orden de prelacin, que
demuestra la autonoma del derecho de la navegacin: a& ley de la
navegacin; !& leyes y reglamentos complementarios; c) usos y cos-
tumbres; d& analoga; e& derecho comn.
En nuestra opinin tendr prevalencia el derecho comercial no
martimo en lo que se refiere a los tres apartados finales, frente al
derecho civil.
34. la @urisprudencia. - Como es sabido, las repetidas y
constantes soluciones judiciales forman corrientes que, cuando son
pacficas, pueden invocarse con fuerza parecida a la de la ley misma.
En temas de fondo, la Corte Suprema de Justicia de la Nacin y la
Suprema Corte o Superior Tribunal de cada provincia tienen pode-
res unifcatorios de interpretacin casi similares a los de una ver-
dadera casacin; y no es que el juez se vea compelido coactivamente
a seguir esas interpretaciones adecuadoras a la Constitucin, sino
que es un deber moral, y responde al respeto a la justicia, a las par-
tes y al principio de economa procesal, que el juzgador observe
esas orientaciones.
Las decisiones judiciales cumplen la misma funcin en derecho
civil y en derecho comercial, ya que por medio de ellas se inter-
preta la ley y se la completa a la luz de los hechos expuestos y pro-
bados. El juez emite verdaderas reglas de derecho en cada caso
que le es sometido, pudiendo usar diversos mtodos de interpreta-
cin judicial (exegtico, dogmtico, cientfico, libre, hermenutico,
etctera).
El juez proceder del siguiente modo:
a) Estudio del caso y su ubicacin temporal y espacial.
!& Examen atento de los hechos.
c) Aplicacin de la ley y de la costumbre correspondiente, todo
relacionado a los principios informantes del derecho comercial.
d& El fallo dispondr sobre la razn que asiste a cada parte y
la eventual responsabilidad, sin perjuicio de fijar los lmites corres-
pondientes a los efectos del negocio cumplido en el pasado.
Por la complejidad y el cambiante panorama del derecho co-
mercial, la jurisprudencia obra siempre como un importante motor
en la interpretacin y adecuacin del derecho escrito y no escrito a
la realidad diaria.
Hay en derecho comercial creaciones jurisprudenciales de
enorme importancia (p.ej., la teora de la "penetracin de la perso-
nalidad" de las personas jurdicas); pero los jueces no pueden hacer
interpretaciones generales (Ttulo Preliminar, ap. , Cd. de Co-
mercia), sino que tienen que concretarse a resolver el caso que se
les presenta.
Este apartado, y el V, han confundido a autores como Viter-
bo, que contrariando correctas ideas de Ascarelli, sostiene que la
jurisprudencia no crea derecho, como en los pases anglosajones.
Actualmente parece demostrado el poder legiferante de los
jueces, aunque limitado, segn lo ha sealado la moderna doctrina,
cuando se refiere a la teora general del derecho.
Una jurisprudencia que utiliza la costumbre, llena lagunas, es
pacfica y est bien fundada, tiene un importante valor, apreciable
jerrquicamente despus de la ley y la costumbre.
El modo de pensar de los jueces no solamente es tenido en
cuenta, sino frecuentemente estudiado y citado en obras y en pre-
sentaciones ante la justicia, pues l indica cmo se analizan los pro-
blemas y con qu razones y criterios de valoracin trabajan los
hombres que poseen el poder judicial.
En la Capital Federal, con un fuero mercantil especializado,
tienen suma importancia los fallos plenarios, en los cuales todas las
Salas del Tribunal sientan una nica, y en este caso obligatoria, ju-
risprudencia.
35. o!ligaciones pro3enientes de actos @ur#dicos. - Para el
derecho mercantil no basta la simple fuente contractual.
Tenindose en cuenta la riqueza de nuestro derecho positivo
respecto del acto jurdico ste es la verdadera fuente del derecho
comercial, entendido en un sentido amplio, que no solamente
abarca lo que la doctrina europea llama negocio jurdico, sino que
va ms all, incluyendo el acto unilateral, la actividad (nocin espe-
cfica de derecho societaria) y hasta el concepto de "operacin" que
aparece ms amplio que el de acto jurdico (v.gr., operaciones ban-
carias).
El lmite del acto jurdico no es solamente el orden pblico,
sino la moral y las buenas costumbres, las normas que sin ser de or-
den pblico son indisponibles y las reglas que de un modo u otro im-
pone el Estado al actuar del empresario.
Los actos que por alguna razn pertenecen al orden comercial,
surgen a la vida del derecho respetando el esquema bsico obliga-
cin-responsabilidad; provienen de un actuar humano con reflejo en
la norma legal o en la costumbre.
La obligacin que nace de esos actos est teida con el color t-
picamente mercantil, en su esencia, forma, celebracin, validez,
cumplimiento, interpretacin y extincin. No slo en lo que atae
al sujeto, sino tambin a la estructura negocial en s misma.
Esta particular "ptica mercantil" surge de ciertos principios,
que llamamos informantes y cuya exposicin veremos en el captulo
siguiente, que aplicados a las instituciones obligacionales y contrac-
tuales, ofrecen el criterio de diferenciacin que tradicionalmente
corresponde a las dos ramas del derecho privado.
36. Los actos de comercio como "uentes. - Los actos de co-
mercio existentes en nuestra legislacin mercantil (ver especialmen-
te art. 8, Cd. de Comercio) y de los cuales nos ocuparemos exten-
samente ms adelante, no son fuente del derecho comercial, ya que
no constituyen estructuras normativas ni un sistema jurdico.
Simplemente, se trata de una enumeracin de ciertos actos ju-
rdicos, operaciones, alguna clase o modalidad contractual y partes
o sectores enteros de la materia (v.gr., sociedades, ttulos de cr-
dita).
Ellos tipifican la actividad mercantil, constituyendo una espe-
cie de compendio de los temas que abarca el derecho mercantil.
No poseen un contenido homogneo y ni siquiera son reducibles a
una categora unitaria del derecho.
37. las costum!res y los usos. - Como sealan Alterini, Del
Carril y Gagliardo116, constituyen la fuente del derecho ms anti-
gua, ya que nacen antes que las normas escritas. Ello es ms que
evidente en nuestra material17.
Poco a poco la costumbre va pasando a ser ley positiva. Por
ejemplo, se deriva de la costumbre -y despus la ley recoge la regla
legal- el derecho de los socios a repartirse anualmente las utilida-
des ns.
La costumbre aparece como un dato prenormativo que el dere-
cho debe considerar: puede rechazarla, oponindole soluciones de
ilicitud; acogerla expresamente, regulndola e incorporndola al or-
den positivo (v.gr., en nuestro derecho, los acuerdos preconcursa-
les). La tercera posibilidad es reconocer la costumbre y otorgarle,
por s misma, un valor legal.
En un completo estudio sobre el tema desde el punto de vista
del derecho civil, Allenden9 recuerda a Ulpiano, quien asimila las
costumbres a la ley. Para el moderno derecho, sigue la definicin
de Barassi: "La costumbre consiste en la observacin constante y
uniforme de un cierto comportamiento por los miembros de una co-
munidad social, con la conviccin de que responde a una necesidad
jurdica"120. Personalmente nos enrolamos entre los que creen
que no es necesario agregar la faz subjetiva a la definicin seala-
da, porque dicha "necesidad jurdica" puede o no darse, segn las
diversas circunstancias de tiempo y de lugar. En consecuencia, la
costumbre tendr los siguientes caracteres: a) uniformidad en el
modo de realizacin; !& repeticin constante; c) duracin o cierta an-
tigedad; d& generalidad o conocimiento social generalizado, aunque
sea propia de un grupo de la comunidad.
Tiene que tratarse de hechos o actos en los que se adviertan es-
tos caracteres. Podrn ser positivos $consuetuda& o negativos $de-
suetuda&' pudiendo constituir un aval de la ley $propter legem o se-
cundum legem& o en ciertos casos derogarlos $contra legem&.
El criterio del art. 17 del Cd. Civil responde a la teora racio-
nalista en cuanto hace depender la costumbre de la ley que la re-
conozca; el derecho mercantil tiende a darle en cambio mayor
fuerza propia, ms autonoma y validez como fuente.
Al estudiar los principios informantes (ver cap. ), observa-
remos qu particular tratamiento confiere nuestra materia al uso y
a la costumbre.
La moderna concepcin civilista, apartndose de la jurispru-
dencia anterior a la ley de reformas 17.711, que conceda a la cos-
tumbre el carcter de principio general del derecho, la reconoce
ahora como fuente autnoma, con jerarqua nicamente inferior
a la ley121.
Desde el punto de vista mercantil, la costumbre ha sido siem-
pre considerada especialmente, ya que histricamente fue la pri-
mera -y en cierto perodo nica- base en la cual se asentaron las
relaciones entre comerciantes. Esto sucede tanto en Europa Cen-
tral como en Espaa, la cual crea y aplica el derecho consuetudina-
rio, es decir, el estructurado segn pautas de convivencia, durante
los siglos llamados "mudos" en la historia del derecho en esa Nacin
(siglos vm-X); slo desde entonces en adelante, ciudades, pueblos,
villas y comarcas proceden, a veces con precipitacin, a redactar
por escrito los ordenamientos jurdicos segn los cuales vivan
hasta entonces122.
La costumbre y el uso, en cuyos caracteres coincide en general
la doctrina nacional (uniformidad, generalidad, frecuencia, concien-
cia de su obligatoriedad) aparecen de manera sobresaliente en el
derecho comercial por medio de estas manifestaciones: a) costum-
bre integrativa de la ley (fuente del derecha); !& costumbre gremial
o estatutaria; c) costumbre interpretativa; d& costumbre interna-
cional.
No hay que dejar de lado el tratamiento del primer aspecto,
que si bien pertenece a todo el derecho privado, adquiere singular
relevancia en nuestra disciplina. As, coincidimos con Halperin en
sealar que la costumbre es derecho supletorio y se la aplica aun
cuando las partes hayan efectivamente ignorado su existencia al
tiempo de realizar el acto vinculante.
No hay diferencias conceptuales entre los vocablos "usos" y
"costumbres"; el ordenamiento legal argentino los emplea como si-
nnimos (Ttulo Preliminar, aps. y V, arts. 217, 218, inc. 6, 219,
220, 238, Cd. de Comercio).
El art. 17 del Cd. Civil se aplica bsicamente en nuestra ma-
teria: "Los usos y costumbres no pueden crear derechos sino
cuando las leyes se refieran a ellos o en situaciones no regladas le-
galmente". La vida negocial del comercio impone una realidad dis-
tinta de la civil. De ah que el derecho mercantil no pueda pres-
cindir de reglas ms amplias en materia de usos y costumbres.
Los aps. y V del Ttulo Preliminar del Cdigo de Comercio,
conceden a la costumbre valor de fuente del derecho y tambin se-
alan una especial funcin interpretativa.
a) La costumbre interpretativa de la ley acta en sentido de
fuente autnoma del derecho comercial, quiz con mayor precisin
legal que en el sistema civil.
El Ttulo Preliminar, en el ap. V, seala: "Las costumbres
mercantiles pueden servir de regla para determinar el sentido de
las palabras o frases tcnicas del comercio, y para interpretar los
actos o convenciones mercantiles".
A pesar del empleo de la palabra "pueden", entendemos que el
juez debe utilizar la costumbre integrando las disposiciones legales,
si las hay, como regla de derecho destinada a resolver un caso en
forma justa.
!& La costumbre estatutaria implica la aceptacin legal de cier-
tas modalidades de actuacin que conducen a un resultado jurdico
concreto.
La calidad de comerciante no se adquiere mediante ningn acto
de inscripcin, sino repitiendo un uso o costumbre: la reiteracin de
actos de comercio (art. 1, Cd. de Comercio).
La actuacin negocial, que implcitamente demuestra una calidad,
determina, aplicndose el rigor vinculante de la costumbre, unalocaliza-
cin jurdica precisa (v.gr., el productor asesor de seguros, la so-
ciedad de hecho, ciertos comportamientos tcitos concluyentes).
c) La costumbre interpretativa es la de mayor aplicacin en
nuestra disciplina, y curiosamente, extendida implcitamente al sis-
tema civil, ya que ste carece de un orden legal para interpretar
palabras y clusulas de los contratos.
No es casual que el sistema interpretativo fundamental de los
contratos, no haya sido quitado del Cdigo de Comercio en 1889 y
permanezca en l, en los arts. 217, 218 y otros.
Sin desconocer que el sistema civil posee reglas interpretativas
de los actos jurdicos -aunque no ordenadas sistemticamente como
tales-, como, por ejemplo, la entronizacin expresa del principio
general de buena fe (art. 1198, parte la, Cd. Civil), los jueces del
derecho privado acuden a ambos Cdigos para integrar su enfoque
interpretativo de la presunta voluntad de las partes.
En el Cdigo de Comercio, el ap. del Ttulo Preliminar es
explcito:
. En las materias en que las convenciones particulares pueden derogar
la ley, la naturaleza de los actos autoriza al juez a indagar si es de la esencia
del acto referirse a la costumbre, para dar a los contratos y a los hechos el
efecto que deben tener, segn la voluntad presunta de las partes.
En este caso se trata de utilizar la costumbre como regla inter-
pretativa, lo cual se ratifica en los arts. 217 a 220 cuyo texto es el
siguiente:
Art. )(I. - Las palabras de los contratos y convenciones deben enten-
derse en el sentido que les da el uso general, aunque el obligado pretenda que
las ha entendido de otro modo.
Art. )(H. - Siendo necesario interpretar la clusula de un contrato, servi-
rn para la interpretacin las bases siguientes:
9=& Habiendo ambigedad en las palabras, debe buscarse mas bien la in-
tencin comn de las partes que el sentido literal de los trminos.
)FQ Las clusulas equvocas o ambiguas deben interpretarse por medio de
los trminos claros y precisos empleados en otra parte del mismo escrito, cui-
dando de darles, no tanto el significado que en general les pudiera convenir,
cuanto el que corresponda por el contesto general.
*=& Las clusulas susceptibles de dos sentidos, del uno de los cuales resul-
tara la validez, y del otro la nulidad del acto, deben entenderse en el primero.
Si ambos dieran igualmente validez al acto, deben tomarse en el sentido
que ms convenga a la naturaleza de los contratos, y a las reglas de la equidad.
>& Los hechos de los contrayentes, subsiguientes al contrato, que tengan
relacin con lo que se discute, sern la mejor explicacin de la intencin de las
partes al tiempo de celebrar el contrato.
5) Los actos de los comerciantes nunca se presumen gratuitos.
6) El uso y la prctica generalmente observados en el comercio, en casos
de igual naturaleza, y especialmente la costumbre del lugar donde debe ejecu-
tarse el contrato prevalecern sobre cualquier inteligencia en contrario que se
pretenda dar a las palabras.
7) En los casos dudosos, que no puedan resolverse segn las bases esta-
blecidas, las clusulas ambiguas deben interpretarse siempre en favor del deu-
dor, o sea en el sentido de liberacin.
Art. )(L. - Si se omitiese en la redaccin de un contrato alguna clusula
necesaria para su ejecucin, y los interesados no estuviesen conformes en
cuanto al verdadero sentido del compromiso, se presume que se han sujetado
a lo que es de uso y prctica en tales casos entre los comerciantes en el lugar
de la ejecucin del contrato.
Art. ))B. - Cuando en el contrato se hubiese usado para designar la mo-
neda, el peso o medida, de trminos genricos que puedan aplicarse a valores
o cantidades diferentes, se entender hecha la obligacin en aquella especie de
moneda, peso o medida que est en uso en los contratos de igual naturaleza.
De este modo, la ley mercantil viene a cohonestar la ms anti-
gua prctica mercantil, que halla en el respeto a la costumbre una
vinculacin directa con el obrar de buena fe.
Slo una regla convencional expresa establecida por las partes,
permitir dejar de lado las costumbres de la plaza al interpretar-
se los actos pasados, la intencin de las partes, su real voluntad
negocial.
stas son las costumbres que permanecen vigentes en forma
oral o que se incorporan a los contratos-tipo, propios del actuar en
el mercado.
La costumbre, para tener relevancia jurdica en nuestra disci-
plina, debe ser reconocida en la plaza o regin donde se la invoca;
puede ser general o local, y tiene que cumplir un considerable lapso
de vigencia. No debe aceptarse como vinculante una costumbre
contra la moral, el orden pblico o reglas legales inderogables.
Se discute si quien invoca una costumbre tiene o no que pro-
barla. En general la solucin depender de la mayor o menor no-
toriedad que la costumbre invocada posea. Si se la presume cono-
cida y general, podr plantersela ante el juez sin ms; en caso de
duda, habr que probarla, porque el juzgador no podr aplicar una
costumbre que desconoce, no le consta o tiene difcil interpretacin
tcnica123.
Los usos y costumbres se hallan en el mbito de los hechos y
muy difcilmente llegan a los tribunales de casacin, que interpre-
tan en general normas escritas (leyes en sentido amplia). Slo una
gran habilidad legal de los abogados obligar a los jueces de las ins-
tancias extraordinarias a expedirse sobre temas fcticos.
d& La costumbre se aplica reiteradamente y, sin duda alguna,
con mayor intensidad, en el mbito de los negocios internacionales.
All, la falta d vigencia de todo un sistema legal coactivo, hace que
se acente la buena fe, habindose codificado, por ciertas institucio-
nes internacionales o mediante tratados, reglas de actuacin preci-
sas que implican, ante todo, una exigencia de buena fe en el actuar
internacional, seguido inmediatamente por el necesario respeto a
los usos y costumbres reiteradamente utilizados.
Remitimos en estos temas al captulo , especialmente al
54.
En definitiva, la costumbre en derecho comercial es sin duda
una fuente autnoma y esencial y slo ceder ante una expresa dis-
posicin legal o un preciso acuerdo de partes contrarindola,
cuando ello sea legalmente posible.
38. la apariencia. remisin. - Nuestro sistema mercantil
concede cierta importancia a situaciones aparentes. A ellas nos
referimos en el 68 del captulo .
< 5D4 o*li+a"iones PRO)ENIENTES DE DA,O CAUSADO. - Sea *r
el principio de derecho comn que seala que todo el que por su
culpa o negligencia causa un dao a otro, debe repararlo (art. 1109,
Cd. Civil), o tomando el esquema de Llambas, que ampla la
fuente al hecho ilcito en general, en el campo del derecho mercantil
pueden surgir obligaciones provenientes de un actuar culposo o
doloso.
Son muchos los ejemplos que podran aducirse, en los cuales el
sistema mercantil corrige o modifica la teora general civil.
As, podemos referirnos a la reticencia en materia de seguros,
el actuar ante el mercado en una situacin de apariencia determi-
nada, los actos de los administradores de la sociedad mercantil, el
actuar del propio sujeto de derecho-sociedad en el campo ilcito.
De todos estos supuestos nos iremos ocupando.
40. en!i-&e"i.iento sin "a&sa. - Es tambin fuente de obli-
gaciones mercantiles y la institucin se aplica con ciertas particula-
ridades en relacin a ciertos sistemas que integran nuestra materia.
El enriquecimiento sin causa surge como una construccin ju-
rdica; nuestra fuente cercana se halla en el Es!o1o de Freitas,
cuyo art. 3400 precepta: =)F& nadie de!e enri<uecerse sin @usta
causa en per@uicio de tercero=.
Esta idea, nacida de la condicio certae pecuniae y la certae rei
romanas, ingresa a la dogmtica jurdica con Savigny. Es recep-
tada por nuestro derecho civil y en el subsistema mercantil aparece
en el derecho cambiario en casos de caducidad y en el supuesto de
averas del derecho martimo.
< 6)4 o*li+a"iones /UE NACEN DE ACTUAR DE EMPRESARIO
"rente al mercado. - Es una fuente tpica de obligaciones; podra
admitirse un equivalente civil si a la vez se aceptara la existen-
cia de la empresa civil que acta organizadamente frente al con-
sumidor.
Pero la particular configuracin del dinamismo propio de los
negocios, centra esta peculiaridad de estudio en nuestra materia.
Baste por ahora referirnos al empresario, que tiene un deber
de lealtad para con el mercado, no solamente en su obligacin de
admitir la competencia sino tambin en la de no incurrir en prcti-
cas desleales o desvos dolosos de la clientela; adems de ello, debe
observar escrupulosa conducta frente al consumidor y a las imposi-
ciones del Estado en su papel de rector de la poltica econmica del
pas.
Ms adelante trazaremos diversos lineamientos concernientes a
la actividad del empresario en el mercado, sin olvidar hacer una re-
ferencia a la especialsima responsabilidad que proviene del ordena-
miento para regular tales conductas.
42. la in"luencia d+la doctrina. - La doctrina ha cumplido
con una misin trascendente: integrar, suplir y hacer progresar
el Cdigo de Comercio, que ha envejecido con el transcurso del
tiempo, especialmente en los sectores no actualizados por leyes
especiales.
Los juristas que hacen ciencia del derecho, interpretando le-
yes, fallos y costumbres, influyen notoriamente en la formacin,
modificacin e interpretacin del orden jurdico.
Con sus comentarios producen un reenvo vital que pasa con el
tiempo, por medio de modificaciones o rectificaciones, a enriquecer
las dos principales fuentes del derecho.
As se interpretar una materia orgnicamente por la interven-
cin de los estudiosos, que irn incorporando sus ideas al derecho
vivo. ste, a su vez, se ir modificando segn el predicamento
que tenga el doctrinario que lo critique.
Los jueces se refieren habitualmente en sus fallos a la doctrina;
el valor intelectual y cientfico del jurista dar mayor o menor res-
paldo a una opinin doctrinaria. Por eso esta fuente cumple una
fundamental funcin en la interpretacin y formacin del derecho
positivo y en la creacin jurisprudencial. De ah que sea imposible
prescindir de citas doctrinarias.
Adems de lo dicho, la doctrina contiene un valor fundamental
que se revela en la conceptualizacin de las instituciones del dere-
cho, tarea que no deben realizar ni la ley ni el juez. Tambin la
doctrina indicar la naturaleza jurdica de las normas o grupos de
normas. Y su juicio crtico sealar el acierto o desacierto de una
ley o de una interpretacin jurisprudencial, lo cual servir decidi-
damente para el avance natural del derecho en cada rama especial,
hacia soluciones ms justas, contemporneas o eficaces.
D) actualidad Y FUTURO DEL DERECHO COMERCAL
43. la cuestin. - Siguiendo las lneas del cambiante dere-
cho mercantil, hay que adoptar en nuestro pas, ahora, la decisin
de poner al da el ordenamiento legislativo de nuestra materia; ya
en el captulo anterior vimos los intentos y los logros en este sen-
tido.
Para ello, tomaremos en cuenta la realidad interna, que nos
muestra un Cdigo fraccionado en temas que se han elaborado con
cien aos de separacin, leyes dispersas que deben incorporarse,
definiciones que es necesario adoptar (p.ej., naturaleza de las coo-
perativas). dear para todo esto soluciones modernas y dinmicas
har que se evidencie la verdad de la frase de Kant que he citado
en otro lugar: "siendo el progreso continuo de la humanidad posi-
ble, es un deber buscarlo"124. Parafraseando a este notable pensa-
dor, no hay duda que constituye un deber la bsqueda del mejora-
miento del orden positivo mercantil.
Mas esto no puede hacerse aisladamente, sino considerando los
cambios del mundo y atendiendo a la creciente necesidad de inte-
grarnos a l.
El planeta se orienta hacia una futura confederacin de Esta-
dos, algo mucho ms complejo e integrado que lo que ahora vemos;
estamos en el Estado-regin y vamos hacia la Confederacin mun-
dial, a la que la humanidad llegar algn da. En este proceso, el
derecho mercantil tiene mucho que hacer; con l, tambin saldr
transformado y seguramente nuestra materia ser distinta en el
tercer milenio.
En la actualidad estamos ya en una nueva era del derecho mer-
cantil, cuyo centro es, sin duda, el comerciante colectivo. l es
quien ocupa el lugar ms destacado y el que motiva las normas ms
ricas de nuestra materia; tambin en derecho pblico, las empresas
del Estado o las mixtas, comparten la importancia que realmente
tienen los entes que intermedian en la industria, comercio y servi-
cios mercantiles o industriales. Todas las formas estructurales co-
lectivas adquieren cada da mayor importancia en un mundo que les
exige participacin en el solidarismo humano125.
No hay que olvidar tampoco que estamos recorriendo la era
tecnotrnica, lo cual ha de provocar un cambio radical en el queha-
cer humano, del cual lo jurdico es solamente un aspecto126.
Los fenmenos mercantiles provenientes del campo de la infor-
mtica, imponen un ritmo de constante superacin para compren-
der y adaptarse a nuevos planteamientos y nuevas realidades. Un
ejemplo es el sistema SWFT (sistema mundial de transferencias
interbancarias), por medio del cual, durante las veinticuatro horas
del da se movilizan miles de millones de dlares entre los bancos
de todo el mundo asociados a la red.
El uso de terminales de computacin, incluso para el hogar,
constituye otra realidad que debe considerarse en este verdadero
cambio de las costumbres del ciudadano comn.
A la vez, serios problemas plantea el uso de ordenadores, lo
En el campo de la informtica jurdica, al que nuestro pas accede con va-
cilaciones, se revela la gran versatilidad de estos sistemas que almacenan,
ordenan
y clasifican datos que servirn a la comunidad. No vamos a explayarnos sobre
el tema, pero hay que sealar que los pases europeos han desarrollado diversos
sis-
temas de tilsima aplicacin; se trata de bancos de datos que suministran a jueces
y abogados toda una gama de informacin jurdica. Para citar algunos ejemplos: el
Centre d'information juridique (CEDJ) de Francia, el talgiurefind de talia, son
generales; existen otros muchos ms, pblicos y privados, tanto en Europa como
en los Estados Unidos, que se ocupan selectivamente de leyes, doctrina y juris-
prudencia.
que obliga a los hombres de derecho a idear estructuras legales
para resolverlos. Un ejemplo de ello es el nuevo Cdigo de pagos
que regular en los Estados Unidos un nuevo sistema para las tran-
sacciones realizadas por medios electrnicos, no contempladas por
el -ni"orm ,ommercial ,ode()I.
En este campo es necesario acortar distancias, empujar al pas
para que participe en la revolucin electrnica.
No se lo har sin esfuerzos, ya que la brecha que nos separa de
los pases altamente industrializados es grande. No obstante, hay
que intentarlo para impedir que nuestra patria quede paralizada,
detenida, en el conjunto del desarrollo de la humanidad.
Ante todo, necesitamos estructuras legales simples, claras y
concretas. Sencillas y adecuadas a nuestra realidad. Slo de ese
modo podremos aceptar las novedades provenientes de otros pa-
ses, necesarias ya para poder actuar como comunidad civilizada.
Si nos enredamos en nuestra propia burocracia; si continuamos
con esa tendencia a complicarlo todo, ser mezquino el futuro que
nos espera: depender de pases o regiones eficientes.
La tarea es ciclpea, porque entraa un cambio de mentalidad,
no fcil de realizar. Pero es el nico camino posible para sobrevi-
vir como Nacin en el mundo futuro.
El derecho mercantil, por su parte -ya que lo dicho antes com-
prende todos los aspectos de la Nacin-, tiene que llevar adelante
su tradicional papel de avanzada del derecho, procurando el mejor
vivir para el hombre. Regular las relaciones de los productores
o intermediarios actuantes en el mercado -en su mayora sujetos de
nuestra materia- para adecuar el fenmeno econmico a pautas te-
leolgicamente valiosas. Hay que facilitar las transacciones, sim-
plificndolas, pero otorgando al mismo tiempo seguridad y pro-
teccin a la parte dbil, utilizando como fundamento esencial el
respeto a la buena fe.
Deber cuidarse por medio de normas armnicas, la estructura
legal empresaria y su funcionamiento, para estimularla y garanti-
zar reglas de juego claras y perdurables.
Ser fundamental equilibrar los aspectos del riesgo empresario
con los de la responsabilidad y la ganancia. La economa debe es-
tar al servicio del hombre.
La conducta empresaria deber quedar encuadrada dentro de
moldes ticos, como lo sugieren las encclicas y otros documentos
de la glesia Catlica. Si el crdito no cumple su funcin social
dentro del sistema econmico, pierde su justificacin tica128. Lo
mismo puede sealarse respecto de la necesidad de asignar una fun-
cin social a la propiedad, corrigiendo el esquema del derecho de
propiedad y reemplazndolo por el del derecho a la propiedad.
Todo lo dicho no importa perder de vista la garanta de la libre
iniciativa129 y la de la propiedad privada130, motores esenciales de
la economa de los pases no socialistas y que el Estado tiene que
proteger si se desea un desarrollo sostenido de las empresas para
satisfaccin del mercado.
Por todas las razones expuestas se impone reformular perma-
nentemente, desde un ngulo no materialista, pero sin dejar de
lado la realidad, la actividad de las empresas en el mercado y la ac-
titud y responsabilidad de los empresarios.
Si se logra conciliar los cambios tecnolgicos con un criterio
moral adecuado y con una actitud de solidaridad social que tome en
cuenta el verdadero valor del ser humano, el nuevo derecho comer-
cial habr cumplido con una nueva etapa de desarrollo hacia el pro-
greso de toda la humanidad.
128 Esto fue ratificado por la Conferencia Episcopal reunida en Mendoza en
1981. Los principios de la doctrina cristiana son aplicables con provecho a todos los
hombres y representan el mejor camino, en nuestra opinin, para con ellos colorear
todos los enfoques de la vida humana. En su encclica Mater et magistra' Juan
XX entenda (63) que el paso de los principios evanglicos a la prctica poda
crear an divergencias entre catlicos rectos y sinceros, mas que no haba que
gas-
tarse en interminables discusiones, sino optar por la consideracin y el respeto re-
cproco para hallar los puntos de coincidencia para una oportuna y eficaz accin.
130 La economa de mercado es un sistema social de divisin de trabajo basado
en la propiedad privada de los medios de produccin. A nuestro entender, es, con
la debida correccin solidarista y tica que proponemos, la mejor forma de
conviven-
cia actual posible.
ca*7t'! III
$RINCI$IOS IN%ORMANTES O $RINCI$IOS GENERALES
DEL DERECHO COMERCIAL
A) introduccin
44. concepto. - Producido el mutuo trasiego del derecho
civil al comercial y de ste nuevamente a aqul, interpenetracin
que no cesa en su actuar de ida y vuelta, hay que distinguir cules
son las pautas diferenciales entre estas dos ramas del derecho
privado.
A partir del sector de la realidad que se pretende regular, es
posible entresacar de las distintas disposiciones mercantiles que
son derecho material, una serie de pautas, de enfoques, de "modos
de ver" el derecho aplicado a actos, contratos, sistemas e institucio-
nes de derecho comercial.
Los principios informantes no son otros que los que al estudiar
las fuentes del derecho comercial utilizamos para integrar la ley o
interpretarla. Surgen de la ley y de las costumbres y usos del co-
mercio y se encuentran en todos los rdenes positivos del mundo,
incluyendo el common law. Los principios generales del derecho
comercial no son inmutables, cerrados, absolutos, ni se establecen
ratione aetemitatis0 varan, en la medida en que la historia y sus
hombres evolucionan.
Por esta razn vamos a realizar un anlisis de los principios,
que algunos autores llaman "principios informantes" y otros "prin-
cipios generales del derecho comercial"; ellos son los que determi-
nan ese especial ritmo, propio del derecho que estudiamos.
Estas reglas sern primero enunciadas en base a su aptitud ju-
rdica, como consecuencia de observaciones empricas. Despus
procederemos a verificarlas para confirmar si realmente pertene-
cen o no al esquema legal vigente.
La regla jurdica estudiada y puesta en evidencia para intentar
la nueva sistematizacin que aqu se propone, tiene que reunir la
doble condicin que indicara Sacco1: a) la regla que se explica debe
ser existente, no imaginaria; !& la relacin entre el ambiente socio-
cultural y la regla jurdica debe ser rigurosamente causal.
Sobre la base de estas premisas hay que estudiar crticamente
algunos principios que, real o falsamente, se dice que pertenecen a
la materia mercantil y que en el primer caso modificarn con una
peculiaridad propia el instituto al cual se apliquen.
El principio informante mercantil o principio general de nues-
tra materia, aparece inserto en la esencia de su normativa.
As como todo el orden jurdico se rige por principios generales
de derecho, que tienen una explicacin histrica, ontolgica y dog-
mtica, el derecho comercial posee los suyos propios, que en unas
ocasiones aparecen como totalmente nuevos, en otras con un mayor
o menor grado tendencial, y en otras, como un simple principio ge-
neral del derecho con una ligera adaptacin al orden mercantil2.
No vamos a teorizar sobre el concepto, contenido y fin del prin-
cipio general del derecho. S sealamos la existencia de estas "l-
neas rectoras" especficas para la materia mercantil y que poseen
fuerza propia en orden a la aplicacin prelativa del orden legal3.
No todos los especialistas en derecho comercial opinan como
nosotros. Por ejemplo, Garrigues se manifiesta contrario a admi-
tir que el perfil de nuestra materia est dado por estos principios
informantes, sino que lo atribuye a la teora de la empresa. No
advierte el gran profesor espaol, que existe un derecho comercial
ms all de la empresa, y que, por otra parte, hay empresa econ-
mica o con otros fines, regida por el derecho civil o por el adminis-
trativo.
El derecho mercantil no es nicamente el derecho del comer-
cio, ni totalmente el derecho de la empresa; es un conjunto de ins-
tituciones unidas y relacionadas por motivos histricos vinculados a
un orden profesional. De ah que el reparo de Garrigues4, en el
sentido de que ciertos principios tambin han sido incorporados por
el derecho civil (el maestro espaol se refiere a los de libertad de
formas, facilidad de adaptacin, tendencia a ordenamientos interna-
cionales), no obste a nuestra idea, ya que aunque el derecho civil
lo haya desarrollado tomando en cuenta otra parte del quehacer
jurdico.
2 Los principios informantes obligacionales provienen de la nocin misma de
derecho comercial.
La construccin que exponemos no es terica, sino que posee
sustento normativo. En primer lugar, la Constitucin Nacional, al
establecer derechos y garantas, impone indirectamente el trata-
miento de ellos con ciertos criterios generales y otros especficos.
As, por ejemplo, el derecho a ejercer industria o comercio lcitos,
deber adecuarse a las modalidades del momento, a normas gene-
rales y especiales (que no deben desnaturalizarla) y a principios
propios de la materia a que se refiere la garanta o el derecho es-
tablecidos.
En la ley fundamental de la provincia de Buenos Aires existe
una disposicin expresa que se refiere al tema que estudiamos.
El art. 159 ordena a los jueces que apliquen el texto de la ley para
fundar sus sentencias; a falta de ste, dispone que se apliquen "los
principios jurdicos de la legislacin vigente en la materia respec-
tiva y en defecto de stos, ...los principios generales del derecho,
teniendo en consideracin las circunstancias del caso". ste es el
orden debido, ya que hay que distinguir los principios generales de
una materia de los principios generales del derecho.
No corresponde aqu exponer la teora jurdica en torno a los
principios generales del derecho, los informantes de cada materia,
ni hacer clasificaciones ni esquematizar sobre aplicaciones. Remi-
timos a los diversos autores, que en teora general separan analo-
ga de principios, y clasifican stos (dogmticos, aXomticos en Es-
ser, sistemticos segn de los Mozos)6.
S, en cambio, tenemos que dejar claramente establecido que,
en el campo del derecho, hay principios generales bsicos del or-
denamiento. Luego existen otros propios solamente del derecho
privado, a los que alude el art. 16 de nuestro Cdigo Civil, y una
tercera categora de principios, que es la que tratamos ahora de
precisar: la que pertenece al derecho comercial.
Esta tercera categora se forma, en primer trmino, con prin-
cipios provenientes de la primera o segunda, que sufren una modu-
lacin especial en nuestra disciplina; a veces, aparecen principios
directos del derecho mercantil, y que no se hallan en otras ramas
del derecho.
Pero la cuestin no es tan clara ni sencilla, porque, siendo el
ordenamiento jurdico una unidad, obra como tal en el nimo de los
jueces, abogados y ciudadanos, y lo establecido de modo general
puede aplicarse particularmente y viceversa.
En ocasiones, el derecho comercial provee de principios gene-
rales al derecho privado, como ocurre con el "a3or de!itoris (art.
218, inc. 7, Cd. de Comercio); en otras, una regla general de de-
recho privado, v.gr., la del mantenimiento o validez de los actos ju-
rdicos, puede hallarse de manera distinta en ambos ordenamientos
y aun en distinta forma en la misma rama cuando disciplina una di-
versa institucin: en los sistemas civil y comercial, para los contra-
tos la aplicacin es la misma; en nuestra disciplina el tema aparece
con distinta solucin cuando se refiere, por ejemplo, a sociedades
comerciales (v.gr., art. 100, ley 19.550).
Las nulidades, cuya base estructural aparece en el Cdigo Ci-
vil, vuelven a revelarse, con caracteres propios, en el ordenamiento
comercial, en el procesal, en el derecho administrativo. Algo simi-
lar ocurre con el principio del derecho que se refiere a la buena fe
o a la licitud de los actos.
Por ello, sin pretender agotar la lista, nos parece de utilidad
resear la vinculacin de algunos principios al sistema obligacional
y contractual mercantil.
B) en'3eraci(n1 BRE#E ANLISIS Y A$LICACIN
EURIS$RUDENCIAL DE ALGUNOS $RINCI$IOS
45. introduccin. - Sin guardar ningn orden jerrquico
preestablecido, procedemos a formular una lista de los principales
temas en los cuales el derecho comercial aplica su impronta parti-
cular. Luego estudiaremos cada principio informante para diluci-
dar en qu medida existe como tal y en cunto se aleja del orden es-
tablecido para las relaciones no mercantiles.
a& La onerosidad (o el nimo de lucra).
!& Habitualidad o negocio continuado.
c) Profesionalidad.
d& Buena fe en materia mercantil.
e) Contrataciones principalmente concluidas en el campo de los
bienes muebles.
"& Contrataciones posibles respecto de objetos futuros, incier-
tos, ajenos.
g& Celeridad en los negocios.
h& Mayor libertad en las formas y pruebas.
i& La costumbre y los usos.
@& Solidaridad obligacional.
M& Plazos diferentes de prescripcin.
Esta enumeracin, que es meramente enunciativa, muestra los
principales conceptos que se manejan para crear, pautar e interpre-
tar las instituciones mercantiles, sean ellas legisladas o no; su uti-
lizacin permite identificar un negocio mercantil cuando su perte-
nencia a uno u otro campo del derecho privado fuera dudosa.
Estos principios tambin aparecen, de uno u otro lado, en la
enumeracin de los actos de comercio, verdadera sntesis del orde-
namiento mercantil total.
46. la onerosidad. - No es exacto que la onerosidad sea un
principio absoluto del derecho obligacional o contractual mercantil.
Como antes expusimos, tampoco la onerosidad es una pauta
que permita lograr un concepto uniforme en nuestra materia. El
nimo de lucro se encuentra en general, en el ordenamiento mer-
cantil, pero no es nico o exclusivo de l, ya que en el derecho civil
patrimonial surge en diversas instituciones.
Hay excepciones en derecho comercial: la navegacin por pla-
cer no presupone nimo de lucro; la fianza comercial, se presume
gratuita (art. 483, Cd. de Comercio y la interpretacin que la doc-
trina hace de esa norma)6; la actividad cooperativa supone, a lo
ms, un lucro indirecto y los fines del seguro no son el lucro sino la
proteccin frente a los riesgos.
No obstante, es norma legal que los actos de los comerciantes
no se presumen gratuitos, y constituye una regla admitida la que
seala que un comerciante o un industrial despliegan una actividad
tendiente a realizar buenos negocios, acrecentando su patrimonio
con ganancias derivadas de ellos.
El Cdigo de Comercio contiene una disposicin normativa re-
ferente a este tema. El art. 218 seala: "Siendo necesario inter-
pretar la clusula de un contrato, servirn para la interpretacin
las bases siguientes: ...5) Los actos de los comerciantes nunca se
presumen gratuitos".
En el art. 8 del Cd. de Comercio, el legislador hace una lista
de los actos de comercio, cuya enumeracin constituye de algn
modo el recuento de cules son las distintas instituciones de nues-
tra materia, que Ascarelli llam "derecho fragmentario".
Las actividades all descriptas obran cada una (lgicamente,
con las excepciones que explica la doctrina), como un catalizador
personal, en tanto que, si alguien elige alguna o varias de ellas
como su medio permanente de vida, ser considerado comerciante
(art. 1, Cd. de Comercio).
Hay que corregir, pues, el brocrdico generalmente en uso, de
este modo: el derecho comercial est esencialmente basado en el
nimo de lucro y al mismo tiempo, es necesario establecer este
principio en sus justos lmites; slo se trata de una presuncin, que
aunque importante, no es absoluta.
La ley se refiere a la interpretacin de una clusula contrac-
tual. Pero hay que extender el precepto a todo acto voluntaria-
mente realizado por el comerciante, sea o no un contrato y est o
no instrumentado por escrito. Esto significa sacar el principio re-
seado del campo estrecho de la interpretacin contractual, para
elevarlo a categora de presuncin legal general, similar a la que se
menciona en el art. 5, prr. 2, del Cdigo de la materia.
Por lo tanto, habr en las negociaciones que emprenda un co-
merciante una presuncin de onerosidad que no se da como tal en
el derecho civil7; aclaremos, sin embargo, que esto ltimo es vlido
como regla genrica, pero no lo es cuando nos referimos al derecho
obligacional (derecho personal de contenido patrimonial), ya que en
ese caso, las prestaciones que constituyen el objeto de la obligacin
han de ser susceptibles de apreciacin pecuniaria, como un requi-
sito de la existencia misma de la obligacin8.
Mas la aplicacin general de la idea especulativa de la activi-
dad mercantil, se reflejar en el campo obligacional y contractual
comercial de una manera especfica, tal como se presenta en la
realidad y con sus particulares matices9.
Es, pues, en virtud de este principio que entre comerciantes no
se presume la liberalidad10 y s la onerosidad de los actos mercan-
tiles". Por ello mismo, para ser considerada mercantil la empresa
tiene que ser una organizacin que persiga "ines de lucro()' lo cual,
dicho sea de paso, no se confunde con "especulacin": tal la termi-
nologa empleada por el art. 8 del Cd. de Comercio13.
47. ha!itualidad o negocio continuado. - Una caracters-
tica destacable de la actividad mercantil es su continuidad y repe-
ticin en el tiempo; la Corte Suprema de Justicia de la Nacin ha
entendido como habitual la actividad regular realizada con el pro-
psito de obtener beneficios14.
Por otra parte, la habitualidad debe surgir objetivamente de la
actividad desplegada.
Para Fernndez15, con quien coincidimos, no se necesita que la
habitualidad se d en cumplimiento de actos de comercio, sino que
ya existe en los actos preparatorios, v.gr., abrir un negocio o ad-
quirir un fondo de comercio; lo contrario opinan Castillo, Segovia
y Malagarriga16, no siendo definida la opinin de Halperin, que
parece sugerir una apreciacin elstica17. Este mismo autor se-
ala con acierto que determinar la habitualidad es una cuestin de
hecho.
Si los negocios civiles se pueden realizar sin tropiezos en forma
aislada, los comerciales, en congruencia con el principio de organi-
zacin, necesitan un cierto tiempo, una continuidad, una repeticin,
para poder desarrollarse y crecer.
Esa repeticin, esa actividad desplegada ininterrumpidamente
en el tiempo, es la reiteracin y frecuencia a que se refieren los fa-
llos judiciales18.
Como seala acertadamente Siburu19, el elemento esencial que
determina la calidad de comerciante no es, simplemente, el de una
profesin, sino el de una profesin ejercida.
Ese ejercicio significa reiterar el acto de naturaleza comercial;
requiere permanencia. Si se trata del comerciante individual,
para ser tal, repetir actos de comercio, llegando a una verdadera
actividad (cfr. art. 1, Cd. de Comercio). Si desea comerciar
colectivamente, formar una sociedad, que implica una organiza-
cin empresaria de contenido econmico fundada con el propsito
de mantenerse operando, al menos por un tiempo generalmente
extenso.
La ley 19.550 exige la fijacin de un plazo de duracin, para to-
dos los tipos de sociedades regulares (art. 11, inc. 5) y contiene un
principio que protege la supervivencia del ente, en el caso de que
fuera dudosa la existencia de una causal de disolucin (art. 100).
En la minora de los casos puede aparecer un acto aislado como
mercantil y ello se dar para los supuestos del acto de comercio por
su forma (art. 8, inc. 4), o bien precisamente, en un acto aislado
que puede ser mercantil o alcanzado por su normativa (arts. 6 y 7,
Cd. de Comercio).
Pero en la generalidad de los supuestos, la nocin de habitua-
lidad, permanencia o duracin, sern las que corresponden ntima-
mente a la actividad mercantil, tema que tenemos que relacionar
con los de profesionalidad y organizacin, que ms adelante anali-
zaremos (ver 48 y 61): no hay habitualidad sin profesin y tam-
poco sin una mnima organizacin empresaria, revelada al menos en
una casa abierta al pblico.
Pese a todo, no se podr identificar habitualidad con actividad
ininterrumpida, porque quedaran fuera del precepto las activida-
des estacionales o los perodos ms o menos prolongados seguidos
de un cese por diversas razones. De ah que sea importante la
apreciacin de los hechos para determinar si la habitualidad, jur-
dicamente creada por el Cdigo, se da o no. Para ello ser impres-
cindible relacionarla con la profesionalidad, tema que tratamos en
el pargrafo siguiente20.
El requisito de habitualidad es esencial para el comerciante in-
dividual21 y va implcito en la organizacin societaria. Podr darse
mediante la repeticin de un acto, con lo cual tendremos una ac-
tividad homognea, o realizando habitualmente distintos actos de
comercio en cumplimiento de una actividad empresarial ms com-
pleja.
La habitualidad aparece claramente en la actuacin mediante
la concurrencia al mercado, abre el crdito, implica la necesidad
de llevar una contabilidad ordenada, de respetar normas de lealtad
comercial, de hacer buen uso de la publicidad. De este modo ve-
mos la relacin dada entre distintos principios informantes en que
se inspira la actividad comercial o industrial.
48. pro"esionalidad. - Dice Ascarelli que la profesionali-
dad en las personas fsicas implica habitualidad; para el maestro
italiano, profesionalidad conlleva tambin un propsito de lucro, no
20 As, p.ej., la compraventa de inmuebles se considera profesin habitual o
comercio, en el significado del art. 22, inc. c (art. 25, t. o.) de la ley 11.682, si se
la realiza con continuidad que no necesita ser diaria: CSJN, 15/10/47, "Brave c/Dir.
Gral. de mpuestos a los Rditos", 7A' 1947-V-250.
21 CCivCom Santa Fe, Sala , 11/8/71, 4igLL' )' 11-47, n 17. Cfr. asimismo
la jurisprudencia citada en nota 18, en la cual los jueces aplican la regla de la habi-
tualidad, en ocasiones sin mencionarla.
respecto del acto considerado aisladamente sino de la actividad,
constituyendo un motivo de ella22.
Si aceptramos esta posicin doctrinal, slo deberamos remitir
el principio a otros dos ya estudiados: habitualidad y lucro; es cierto
que la profesionalidad tiene relacin con ellos, pero conceptual-
mente es algo distinto.
Contrapone Halperin23 su opinin a la de Fontanarrosa: para
este autor, adems de la profesin (conjunto de conocimientos y ap-
titudes para ejercer el Comercio debe existir el hbito. Pero Hal-
perin se pregunta: qu conocimientos y aptitudes se requieren
para ejercer el comercio?, respondiendo que ninguno, que la calidad
de comerciante se adquiere como resultado de una actividad para la
cual la ley no exige capacidad especial alguna.
En nuestra opinin, el concepto de profesionalidad debe distin-
guirse y -para alcanzar la calidad de comerciante- sumarse al de
habitualidad.
No se trata de aptitud especfica, a la manera de la exigida
para el desempeo de una profesin liberal. La profesionalidad
mercantil debe vincularse a la responsabilidad, a la proyeccin de
su actividad, emane sta de una persona fsica o de una sociedad co-
mercial: significa encarar una actividad de contenido econmico,
afrontar un riesgo, elegir un camino de produccin o intermediacin
de bienes o servicios insertando su actividad en un mercado.
Para esto, para enfrentar a los consumidores, se presume una
decisin y una cierta aptitud para encarar negocios, que si bien el
ordenamiento no dispone examinar, como sucede en cambio en
otros pases, sanciona cuando ella no se da de un modo eficaz.
Esta presuncin de profesionalidad tiene como correlato una
credibilidad general que acrecienta la responsabilidad del comer-
ciante, de quien encara la actividad empresaria.
El orden legal exige profesionalidad al comerciante individual
(art. 1, Cd. de Comercio) y la aptitud (la ley seala lealtad y di-
ligencia) de un buen hombre de negocios24, en quien desempea la
tarea de administrar una sociedad mercantil (art. 59, ley 19.550).
Aparece as una unidad conceptual dirigida a los sujetos del orden
mercantil.
A su vez, el Estado controla por medio de diversos mecanismos
esta profesionalidad, exigindola, aunque en general lo hace indi-
rectamente. A mayor importancia social de la actividad, corres-
ponde una mayor exigencia de profesionalidad y especializacin,
como ocurre en el caso de la banca, el seguro, el transporte, la ac-
tividad burstil, entre otras.
En virtud de la exigencia de profesionalidad, el derecho mer-
cantil crea jurdicamente, inspirndose en la realidad, una calidad
especial de sujetos, otorgndole un status jurdico (deberes y obli-
gaciones) propio y diferente.
Tanto el empresario individual como el colectivo poseen un pre-
ciso y detallado estatuto profesional, que los habilita para su prin-
cipal y natural funcin social: producir bienes o servicios para el
mercado.
En este mismo esquema debemos incluir los auxiliares del co-
mercio25 que, aun contando con un estatuto propio, no escapan a las
previsiones de profesionalidad y habitualidad dispuestas por el or-
denamiento.
49. la !uena "e. - La buena fe es un principio general del
derecho26, que seala una manera de actuar deseable y se presenta
en todo el orden jurdico positivo, en sus ramas privada y pblica,
apareciendo en mltiples manifestaciones de derecho material, ju-
risprudencial o doctrinario27, tanto en el sistema codificado como en
el anglonorteamericano28.
No nos corresponde exponer conceptualmente este principio
pero sealaremos algunas
pautas.
Borga ensea que la buena fe "aflora por s misma en el hecho
tico $lato sensu8 moral-jurdica) y no es ms que el acto o la accin
integrada con elementos internos y externos, cuya comprensin su-
pone un recorrido que va desde las vivencias psicolgicas del
agente (elementos hilticos de la conciencia: vivencias, sensaciones,
etc., segn Husseri), pasando por la valoracin concreta, hasta la
proyeccin de esta ltima a travs de principios, hacia aquellos
ideales puros que son, por as decirlo, verdaderos paradigmas del
obrar humano, en su sentido puramente ideal"29.
Este principio jurdico fundamental halla cabida en todo el or-
denamiento, y obra como uno de los puntales de la respuesta social
frente a los ya superados sistemas individualista y colectivista, que
slo han podido mantener un cierto orden mundial apoyados en el
equilibrio de las armas nucleares.
Segn Kelsen, regular el deber jurdico es la funcin esencial
del derecho. La facultad jurdica del sujeto, que es una "modali-
dad" del derecho objetivo, presupone el deber de otro.
En este sentido, la buena fe es un principio general del dere-
cho; es uno de los deberes jurdicos exigidos a los individuos some-
tidos a un orden legal.
La ley manda y prohibe, pero tambin otorga poderes jurdi-
cos 30; en nuestro tema el poder jurdico se da a quien es destinata-
rio de la conducta jurdica de cualquier persona, mientras le sea
posible exigir que esa conducta est teida de buena fe.
La buena fe es, pues, una faceta de la conducta querida por el
mundo de valores que compone el orden normativo. Es un stan-
dard en el sentido que expresa Spota, siguiendo a Pound: "la me-
dida media de la conducta social correcta"31, distinta, a nuestro
juicio, en cada sociedad.
Sin embargo, como acertadamente seala von Tuhr32, en la es-
cala aXolgica la buena fe ha de ceder paso a valores superiores: a
nuestro entender la caridad, la justicia y la verdad son tres compo-
nentes esenciales del sistema tico.
Con base en estos tres pilares de la conducta humana querida,
la buena fe se transforma de un modo activo: del acto individualista
pasa a la conducta inspirada en la solidaridad; as, quien no sabe,
no conoce o no puede conocer, aparece tutelado por el ordena-
miento jurdico, que ya no otorga validez per se al acto como quiera
que se lo celebre.
No bastar un mero sentir subjetivo; no ser suficiente la au-
sencia del propsito de daar: la conducta exteriorizada debe eva-
luarse y catalogarse segn este principio legal del ordenamiento33.
El sujeto que acta por s o por otro, inspirado por la verdad,
debe buscar su coincidencia con ella. Si no lo logra en el plano fc-
tico, al menos su intencin vale como buena fe, ante el derecho ob-
jetivo.
De todos modos, es de notar que la buena fe es un intento de
poner en prctica el principio superior de verdad, de indudable ori-
gen externo al ordenamiento (siguiendo a Borga, recordamos la
frase de San Pablo: "la verdad os har libres"),
La diferencia radica en que la transgresin del principio supe-
rior de verdad, tendr como sancin la esfera moral que rodea al
sujeto y su propia conciencia; en el plano jurdico, es decir en el as-
pecto social -segn dice Del Vecchio citado por Borga34-, la situa-
cin es distinta, porque depender de las previsiones del orden ju-
rdico y de la acreditacin de la conducta en pugna con la buena fe.
Por otra parte, la buena fe tambin significa esfuerzo. La ma-
licia, la negligencia, la culpa, la torpeza, no son buenos compaeros
jurdicos de la buena fe. El sujeto debe actuar con atencin y cui-
dado en sus negocios o actos; poner la mayor diligencia tendiente
a la concrecin del resultado, con lealtad hacia la otra parte; sa es
la conducta querida por el orden legal.
La mayor o menor diligencia tiene gradaciones: por ejemplo, la
reticencia del tomador del contrato de seguros, que produce un
efecto perturbador en el mismo, no supone una simple diligencia,
sino la estricta exigencia de tener que conocer ciertas circunstan-
cias que ataen al verdadero estado del riesgo.
Hay una sola "buena fe" o existe la buena fe de las relaciones
civiles, la buena fe procesal, la buena fe comercial, la buena fe la-
boral? Es nuestra opinin que la norma tica es la misma, adap-
tada a las distintas modalidades que recibe en las diversas ramas el
derecho y que puede traducirse tanto en reglas o principios legales
como en standards de conducta (v.gr., buen padre de familia, buen
hombre de negocios).
Aunque no nos es dado profundizar en este estudio sobre las
variantes con que la buena fe se manifiesta y si bien no se puede ha-
blar de "clases" de buena fe, es posible establecer una diferencia si
seguimos algunas investigaciones alemanas, entre la buena fe-leal-
tad $Treu und Glau!e& y la buena fe-creencia $Guter Glau!e&.
En la buena fe-lealtad, como explica Acua Anzorena35, hay
preponderancia del querer sobre el creer. Se obra leal o desleal-
mente porque se quiere as, con conocimiento de lo que se va a ha-
cer. En la buena fe-creencia, se obra creyendo estar dentro de lo
jurdicamente permitido.
Tericamente, otras distinciones son posibles, como las que
propone Kozolchyk: la buena fe amistosa, la buena fe "de mercado"
y la buena fe ante un extrao36; tambin, habr grados u pticas di-
versas para apreciar la buena fe, segn sean las condiciones en que
se acta37.
La buena fe no slo se desenvuelve en el campo contractual,
sino que posee una especfica connotacin en materia comercial
tanto interna como internacional38, la que trataremos de resear
someramente considerando primero el aspecto legal.
Aunque sera posible recurrir a la gnesis del derecho mercan-
til en la cita de la exigencia del actuar de buena fe39, nos limitare-
mos a consignar un solo precedente: el Cdigo de Comercio espaol
de 1829 dispona en su art. 247, que "los contratos de comercio se
han de ejecutar y cumplir de buena fe, segn los trminos en que
fueron hechos y redactados, sin tergiversar con interpretaciones
arbitrarias el sentido propio y genuino de las palabras dichas o es-
critas, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven del
modo en que los contratantes hubieren explicado su voluntad y con-
trajesen sus obligaciones".
Este antecedente, que a su vez se remonta a precedentes del
derecho estatutario medieval, tuvo decisiva influencia en nuestro
medio, directamente, a travs de Freitas, o en complementacin
con los principios franceses, tambin recibidos.
La regla de la buena fe halla su generalizacin legal en lo dis-
puesto en el art. 1198 del Cd. Civil. Pero fue el Cdigo de
Comercio el que estableci antes normas interpretativas de las con-
venciones, subrayando implcitamente el valor de la conducta ob-
servada de buena fe.
Recordamos la letra de la ley, dejando para ms adelante un
examen detallado de esta verdadera construccin interpretativa.
Seala el art. 217 del Cd. de Comercio: "Las palabras de los
contratos y convenciones deben entenderse en el sentido que les da
el uso general, aunque el obligado pretenda que las ha entendido
de otro modo".
Entre las "bases" que indica el art. 218, para la interpretacin
de las clusulas contractuales, destacamos: a) atender a la inten-
cin de las partes, si hay ambigedad en las palabras (inc. 1); !&
interpretar las clusulas no explcitas por medio de otras clara-
mente redactadas (inc. 2); c) los hechos de los contrayentes, sub-
siguientes al contrato y relacionados a lo que se discute, explicarn
la intencin de las partes (inc. 4); d& el uso y la prctica prevale-
cern sobre otra interpretacin que se le pretenda dar (inc. 6 y
art. 219).
Los jueces han aplicado reiteradamente la valoracin de una
conducta de buena fe (veracidad, lealtad, fidelidad, honorabilidad,
honestidad), contraponindola con la de mala fe (engao, induccin
al error, abuso, deslealtad, falsedad, mala intencin, dolo, fraude,
mentira, obrar artero, solapado, omisivo a sabiendas)40.
La valoracin, tema central de la teora jurdica, se produce
frente a los hechos, actos o actividad desplegada dentro del campo
comprendido por el ordenamiento legal. All se enriquece a la ley,
se le da un contenido vivo, se modela el caso concreto, sometindolo
a la tabla de valores que maneja el juez.
El magistrado, en su funcin de crear derecho41, aplica los m-
dulos disponibles que en los distintos ordenamientos existen nomi-
nados a veces de manera variada: clusulas generales, normas en
blanco, equidad, circunstancias del caso, discrecin, restrictividad
en la apreciacin, standards.
Frente a la voluntad discrecional del magistrado, las reglas le-
gales del ordenamiento se presentan como lmites o como "venta-
nas" -segn la expresin de Esser- abiertas para llegar a la solu-
cin de justicia.
Ha dicho Sanhoury42 que el standard jurdico es una directiva
general destinada a guiar al juez en la administracin del derecho
y a suministrarle una idea de su objeto y de su finalidad.
La directiva expuesta como buena fe, no es otra cosa que una
exigencia al individuo de que acte con la verdad; ella implica leal-
tad, ausencia de engao o de maniobras que puedan producir dao
a otro.
La buena fe implica un estado subjetivo presumido sobre la
base de un comportamiento y con referencia a un sujeto. El com-
portamiento (accin u omisin) debe realizarse en forma "debida",
es decir, de acuerdo con las condiciones, tiempo, lugar, etc., del
acto sometido a examen.
Se ha sealado que es buena fe contractual la consideracin que
se deben las partes en un negocio43, o bien, en una aplicacin ms
amplia, la necesaria observancia de una conducta coherente, no
contradictoria con otros actos anteriores del mismo sujeto44.
La buena fe se presume -es una presuncin iuris tantum- y
quien la alegue no debe probarla, sino que lo debe hacer quien sos-
tenga la mala fe45; salvo en ciertos casos en que la mala fe se pre-
sume o se insina en reglas legales de reproche.
Aparte de la doctrina jurisprudencial, aparece la buena fe par-
ticularizada en una serie de institutos mercantiles, tras de cuyo es-
tudio trazaremos un perfil para nuestra materia.
Por un lado, la buena fe mercantil no excluye, como con acierto
seala Ascarelli46, ciertas formalidades, como, por ejemplo, las que
se manifiestan en los ttulos de crdito. Por otro lado, aparece
como un fenmeno propio en el orden negocial comercial.
Una expresin tpicamente mercantil de la buena fe, protegida
en inters de los terceros, es el rgimen cambiario, en el cual se es-
tablecen una serie de principios y consecuencias jurdicas que
atienden a la creacin y puesta en marcha del ttulo, ya que se con-
sidera al documento de manera formal y objetiva47; as, por ejem-
plo, mediante la literalidad se protege al poseedor legtimo.
El mayor uso de la equidad se revela en situaciones basadas en
la buena fe, de singular contenido en el orden mercantil; un ejemplo
lo constituye la admisin de una accin de enriquecimiento indebi-
do, que se otorga subsidiariamente en el derecho cambiario, para
cuando no son viables ni la accin cartular ni la causal (art. 62,
decr. ley 5965/63).
En el mbito societario mercantil, es aplicable la buena fe en
proteccin de terceros; un mdulo indicativo lo constituye el art.
58 de la ley de sociedades, al establecer las excepciones a la infrac-
cin de la representacin organizada en forma plural. ste es uno
de los aspectos de la necesaria buena fe para concluir negocios por
medio del sujeto sociedad; frecuentemente se advierte una reite-
rada aplicacin de este principio48.
La buena fe en materia mercantil se proyecta en una dimensin
especfica en el quehacer frente al consumidor; as, junto a la tutela
del inters general, aparece el concepto de buena fe comercial o
moral comercial49, que importa un standard aplicable a la actuacin
del empresario frente a los consumidores, a sus acreedores y a los
terceros.
En ocasiones, ciertas instituciones que van surgiendo reciente-
mente y todava se presentan sin perfiles ntidos, hallan su funda-
mento, ms que en una definida regla jurdica, en una regla moral
directamente conectada a la buena fe mercantil; as ocurre, por
ejemplo, con las cartas de patrocinio50.
Los ejemplos pueden repetirse; una particular manifestacin
del principio de la buena fe se da en el derecho comercial, tanto in-
terno como internacional, en la institucin del arbitraje, en la cual
se aplica a partes y arbitros y en especial, cuando se da la variante
de actuacin de los "amigables componedores", quienes no laudan
utilizando normas legales, sino nicamente con aplicacin del crite-
rio de lo bueno y de lo justo51.
Otro supuesto concreto se advierte en el seguro, en el cual los
principios de la buena fe hallan una aplicacin ms frecuente y ri-
gurosa debido a la naturaleza del contrato y a la posicin especial
de las partes62.
Una vez considerados todos estos antecedentes, estamos en
condiciones de perfilar la particular aplicacin de la regla de la
buena fe en el orden mercantil.
Ms que antes, ahora es una verdad objetiva aquella frase de
Pound: "en una era mercantil, la riqueza est formada en gran
parte por promesas"53. Estas promesas deben presuponer una in-
tencin cierta y leal y una posibilidad real de ser cumplidas. As,
se da simplemente la buena fe en nuestro derecho comercial, mas
con una variante que slo ocasionalmente se verifica en los negocios
civiles: el comerciante acta repetidamente en negocios, para un
pblico indeterminado, en un quehacer profesional de gran repercu-
sin social.
La actividad del comerciante -que modernamente llamamos
empresario, voz comprensiva de la actividad comercial y de la in-
dustrial- se inserta en su propio sistema econmico, en busca de
ganancias, es decir, de acrecentamiento del patrimonio personal,
con un especial nimo de empresa, que antes hemos tipificado y que
consideramos un rasgo esencial54.
El empresario produce bienes o servicios o se dedica nica-
mente a la intermediacin de bienes o de servicios. Su actividad,
como bien seala Ascarelli, est siempre dirigida al mercado, aun-
que se la pueda destinar a un mbito restringido, hasta a un solo
sujeto, e incluso, dada la pluralidad empresaria que un mismo su-
jeto es capaz de poseer, puede producir para otra empresa de su
propiedad55.
El mercado tiene sus leyes y una de ellas es la disciplina de la
concurrencia. No puede aceptarse la concurrencia en una econo-
ma de mercado o similar, ni tampoco cabe pensar en un acentuado
intercambio internacional, sin que esta actividad implique una exi-
gencia ntima de buena fe, expresada en todo el proceder del em-
presario.
Es verdad que no se puede afirmar que el derecho comercial
sea la rama en la cual se acte con mayor buena fe, pero la circuns-
tancia de trabajar en operaciones masivas, generalizadas, controla-
das en mayor o menor medida por el Estado, da la certeza de esa
exigencia en cabeza del mercader, que proviene de una doble ver-
tiente: el principio tico, comn a todo el ordenamiento, y por otra
parte, una mltiple amenaza concreta sobre su actividad habitual:
la del ente administrativo controlador, la de los consumidores y la
de los competidores, cualquiera de los cuales puede determinar su
exclusin parcial o total del mercado.
El anlisis y la debida ponderacin de la buena fe mercantil,
han llevado a elaborar la llamada equidad "de mercado", segn la
cual, la conducta de las partes en una transaccin comercial se va-
lora a la luz de la actitud con que un comerciante que persigue su
propia ventaja econmica, trata a otro comerciante56. Este crite-
rio internacional vigente, que tambin es aplicable en el orden in-
terno de cada pas, tiene su origen, como ha sealado Le Pera57, en
la equidad de los tribunales medievales, que juzgaban a "verdad sa-
bida y buena fe guardada", e importa un standard no escrito pero
implcito, en atencin a los bienes jurdicamente protegidos.
Una conducta de mala fe en un contrato civil resulta daosa,
pero dentro de los lmites de sus efectos; socialmente se proyecta
en calidad de mal ejemplo, pero esto no es comparable a las conse-
cuencias que puede traer a la comunidad la conducta de mala fe
de un comerciante o un industrial que actuara as reiteradamente
-dada su labor masiva-, frente a un sinnmero de terceros de
buena fe, los consumidores.
Tanto en el derecho interno de cada pas, como en el derecho
consuetudinario de las transacciones internacionales, la buena fe
deja su carga de individualidad para transformarse en una regla so-
cial, vehculo de la solidaridad deseada por el ordenamiento.
El comerciante tiene que saber, si es idneo, que si no acta de
buena fe, adems de una posible sancin legal -que podr hacerse
efectiva o no-, corre el peligro de una sancin ms cierta, la exclu-
sin suya del mercado, por obra de las tres partes concurrentes:
los empresarios (en este caso, sus colegas), los consumidores y el
Estado.
Y el peor castigo que puede sufrir el empresario es la prdida
de prestigio y credibilidad, ya que se traduce en la exclusin expli-
cada (traducida en la prctica de muchas maneras: prdida del cr-
dito, prdida de negocios), seguida de una severa consecuencia eco-
nmica que afecta directamente a todo o parte de su patrimonio.
De ah que pensemos que la conducta de buena fe en el campo
del derecho comercial, est condicionada no slo por la coercin
normativa, aplicada en sentido sancionatorio, sino por una coer-
cin fctica similar a la que existi en todos los tiempos en nuestra
disciplina.
La aplicacin jurisprudencial de la regla relativa a la buena fe
es amplia y permanente desde que, en definitiva, es un principio
que debe regir la vida de los negocios58 y guiar la interpretacin.
Desde esta ltima perspectiva, y a modo de ejemplo, se ha enten-
dido que la buena fe implica: a& entender que un ttulo de crdito
suscripto por el vicepresidente de una SA lo ha sido en ejercicio de
la presidencia59; !& lealtad recproca entre los accionistas o socios60;
c) interpretar contra el autor de las clusulas uniformes, mdulos
o formularios (art. 1198, Cd. Civil y art. 218, inc. 3, Cd. de Co-
mercia)61.
50. contrataciones ,;N,L-94AC ,;N PREP;N4ERAN,9A RECPE,-
T; de !ienes mue!les. - Nuestro derecho comercial es esencial-
mente mobiliario62, mas esta caracterstica ha variado en otros de-
rechos y hasta, aunque en menor medida, entre nosotros.
El concepto de cosa mueble surge de los arts. 2311, 2313, 2318,
2319 y concs. del Cd. Civil; a l hay que agregarle algunos elemen-
tos que no son cosas corporales $Mnow-how' inventos, patentes, in-
ters asegurable), pero que en cambio suelen ser frecuentemente
objeto de contratos mercantiles.
Ya no se da el derecho comercial en el campo de los muebles y
el civil en el de los inmuebles, segn la tradicional frase de Portalis
en su 4iscours pr+liminaire. Varios factores contribuyen a cam-
biar esta tajante distincin, por lo cual, nuestra idea es mantener
conceptualmente una "preponderancia" de la utilizacin de muebles
en el trfico mercantil; pero nada ms.
La complejidad del trfico, el acercamiento y la interpenetra-
cin mutua entre los derechos civil y comercial, la variedad y aun
la multiplicidad de las formas negocales, recomiendan una unin o
al menos ciertas formas de dependencia cada vez mayores entre los
dos rdenes legislativos privados. Esto se da ms en los pases
que han hecho reformas en el tema obligacional o contractual.
Los comercialistas argentinos amplan el precepto contenido en
el art. 8, inc. 1, del Cd. de Comercio, entendiendo que la frase
"cosa mueble" debe interpretarse como "bien mueble", concepto
comprensivo de bienes materiales e inmateriales.
Por otro lado, la extensin jurisprudencial del concepto de em-
presa63 permite que ciertas organizaciones civiles por su contenido,
se "comercialicen" por estar ordenadas bajo la forma de empresa
econmica64. De esta manera se supera el valladar que ofrece el
art. 452, inc. 1, del Cd. de Comercio65. En otras ocasiones, cier-
tas adquisiciones de inmuebles pueden estar regidas por el derecho
comercial (actos preparatorios, empresas y sociedades con objeto
de comprar y vender inmuebles).
Por qu se han excluido tradicionalmente los inmuebles de
nuestra materia? La razn es histrica y la respuesta se halla r-
pidamente con slo pensar en las condiciones en que se desenvolva
el comercio en la Edad Media, tiempo en que comenz la gnesis del
derecho mercantil.
Los inmuebles no podan ser de propiedad de los particulares,
sino de los seores y grandes terratenientes. En cierto modo, es-
taban fuera del comercio.
Hay otra respuesta, que da Thaller pero que no compartimos,
en el sentido de que el bien inmueble no es un bien que admita la
circulacin. Como seala acertadamente Malagarriga66, los in-
muebles pueden econmicamente circular, siendo ejemplo de ello
las empresas de compraventa de inmuebles, las modernas organiza-
ciones tursticas, que venden "espacios" de tiempo relacionados con
inmuebles, los medios legales de transmisin por endoso de las hi-
potecas, el corretaje y el remate referidos a inmuebles, los seguros
referidos a inmuebles, los contratos de ahorro y prstamo para la
compra de bienes races o los de "apart hotel" y similares, creados
recientemente en el mercado argentino.
La idea de Obarrio, en el sentido de que sobre los inmuebles no
se genera especulacin, no resiste actualmente el anlisis y de-
sistimos de comentarla por resultar de toda obviedad el aserto
contrario.
En sntesis, la regla legal vigente en nuestro derecho excluye
del derecho comercial toda venta o adquisicin de inmuebles; como
dice Halperin, ello no excluye otro tipo de negocios sobre dichos
bienes, pero hay que reconocer que la limitacin es esencial.
En otros pases, este criterio se ha superado67 y el acento no
se pone sobre el tipo del bien, sino sobre el modo en que se lo co-
mercializa. Creemos que ste es el camino acertado y no la inde-
bida extensin jurisprudencial, aplicando la teora de la empresa,
que dista mucho de otorgar la necesaria seguridad jurdica en este
tema.
En orden a lo expuesto, es interesante recordar el fallo ano-
tado por Garrido, donde se distingue entre los resultados de aplicar
a la venta de automotores el rgimen civil o el comercial68, o aque-
llos decisorios donde se ha interpretado que la compra de un inmue-
ble es mercantil si dicha adquisicin es accesoria de las compras
realizadas para ejercer el comercio69.
< 9)4 "ont!ata"iones POSI0ES RESPECTO DE O0JETOS 1UTUROS$
inciertos' a@enos. - La teora general civilista admite estos modos
negocales. Mas es en el derecho mercantil donde ellos se dan con
mayor reiteracin y extensin.
El art. 453 del Cd. de Comercio seala que la compraventa de
una cosa ajena es vlida frente a la regla contraria civil: "Las cosas
ajenas no pueden venderse" (art. 1329, Cd. Civil). Es que la pro-
pia naturaleza de la operacin de venta mercantil impone la nece-
sidad de que no slo se admita la venta de un objeto mueble ajeno,
sino que por lo general, ello sea absolutamente comn y corriente70.
El empresario contrata pensando en una serie de factores que
no actan en la mente del ciudadano que celebra un negocio civil.
Los negocios se concluyen prometiendo cosas o bienes de otros, que
no han entrado an a formar parte del patrimonio del comerciante:
v.gr., productos a fabricar, mercaderas en viaje71.
En muchas ocasiones, el contenido del negocio es amplio, por-
que no se puede precisar; a veces se reserva el derecho de fijar la
cantidad de cierta mercadera, el nombre de la nave sobre la cual
se embarcar; otro ejemplo se da en el contrato de seguro, porque
no siempre es posible determinar con absoluta precisin el inters
asegurable o hasta la cosa o persona sobre la cual recae el seguro.
Es comn diferir la fijacin del precio del negocio o referirlo al
valor de mercado; es habitual que el mercader compre no pose-
yendo el dinero necesario y venda antes de obtener siquiera la te-
nencia del bien.
En resumen, las instituciones mercantiles existen precisa-
mente para posibilitar ese actuar flexible, gil, anticipado, inmerso
en un acelerado movimiento del mercado en que se acta.
As, el comerciante utiliza los ttulos de crdito, las operacio-
nes bancarias, los seguros, el transporte y otros medios que facili-
ten una negociacin muy distinta de la que se cumple en el mbito
civil72.
La organizacin econmica empresaria, en constante funciona-
miento, exige de su titular la creatividad necesaria para la realiza-
cin de rpidos y buenos negocios, obvindose con mtodos que
el ordenamiento admite, diversas pautas tradicionales de los con-
tratos.
Esta riqueza en la actividad, sin que por ello se quiebre la se-
guridad jurdica ni se conculque la buena fe, ha permitido el enri-
quecimiento del propio derecho civil, que reiteradamente acepta y
recepta para sus instituciones, modos de actuar tpicamente mer-
cantiles.
Precisamente en consideracin a la antedicha seguridad jur-
dica ha expresado la jurisprudencia, por ejemplo, que cuando se
contrata sobre cosas ajenas, el comprador es de buena fe, y si el
vendedor no cumple con su obligacin de entregar la cosa, tiene que
indemnizarlo por daos y perjuicios73, aclarndose que el dueo de
la cosa no queda obligado por ser ajeno al acto74.
52. celeridad en los negocios. - El estatuto del comer-
ciante contiene reglas personales y otras registrales (necesidad de
un Registro Pblico de Comercio, obligatoriedad de llevar contabi-
lidad uniforme, etctera). Estas ltimas constituyen la garanta
de una contrapartida negocial mercantil: la necesidad de que el
trfico se lleve a cabo aceleradamente, principio ste expresamente
reconocido por la jurisprudencia76.
Cualquier persona medianamente informada sabe que el comer-
ciante produce bienes o servicios o intermedia con bienes o servi-
cios. Y sabe tambin que, cuanto mayor sea la celeridad del giro,
mayor ser la utilidad del negocio y menores los costos.
El empresario tambin conoce esto y busca los caminos ms
apropiados para acelerar el ritmo de su produccin o del cambio de
productos que realiza siendo apoyado en ello por las interpretacio-
nes jurisprudenciales en el tema76.
Una de las vas jurdicas establecidas para la regulacin de la
aceleracin del trfico, es la llamada contratacin en masa o en se-
rie, que permite la rpida repeticin de ciertos contratos o nego-
cios, colaborando as con la salida de la produccin industrial y la
recolocacin de los productos comerciales, mediante la estandariza-
cin de los convenios y la simplificacin de las formas.
En virtud de la contratacin masiva, se imponen contratos-tipo
o contratos formularios, que apresuran an ms los acuerdos, ade-
ms de otorgar uniformidad a las transacciones.
Es tan veloz la accin desplegada para llevar a cabo ciertas
operaciones mercantiles y en ocasiones tan aformales, que a veces
ni siquiera se les reconoce estructura contractual, caracterizndose
genricamente como "operaciones" por la ley77, la jurisprudencia78
o la doctrina79.
La celeridad en les negocios importa una necesidad vital, em-
parentada con el xito o el fracaso del empresario y de su empresa.
Conlleva un diferenciado mecanismo negocial que difiere del queha-
cer similar civil tanto en lo esencial como en lo formal80.
En ocasiones, cuando se imputa al empresario la imposicin de
su voluntad a la contraparte, ello no ocurre por abuso de la posicin
ms fuerte, sino en virtud de la necesaria celeridad del trfico: ma-
sifcando y simplificando el texto contractual se consigue operativi-
dad y eficacia.
De diversas maneras, en el sistema mercantil se acoge esta ne-
cesaria urgencia de los negocios mercantiles: podemos hallar un
ejemplo en la jurisprudencia ampliatoria del mbito de aplicacin
de la mora e2 re0 otro, en la informalidad de la compraventa mer-
cantil; un tercero, en la notable agilidad del sistema cambiario que
posibilita una reiterada circulacin del crdito.
Con agudeza seala Gar que los actos de comercio se encade-
nan entre s, y para que se cumpla ntegramente la mayor parte de
los ciclos mercantiles, el actuar reclama rapidez en sus diversas
etapas, sin dificultades, sin tropiezos, sin dilaciones81.
Todo este proceso, al cual no es ajeno el ordenamiento legal,
facilita una mayor produccin, una ms perfecta competitividad,
menores precios y ms bienestar. De ese modo se dinamiza la eco-
noma y se llevan a ms personas los bienes y los servicios produ-
cidos empresarialmente.
La actividad acelerada aumenta la posibilidad de ganancia, fa-
vorece la elasticidad de los factores y dinamiza las estructuras eco-
nmicas.
53. mayor L9ERTA4 EN LAC 6;RMAC R PR-EAC $; MAJ;R CE>E-
R94A4&. - Ms adelante expondremos las formas y pruebas referen-
tes a las obligaciones y los contratos regidos por el derecho comer-
cial. En este lugar, estudiaremos un principio que generalmente
se invoca como propio de nuestra materia, sin que se le otorgue la
precisin debida.
El derecho comercial, merced a las necesidades prcticas del
trfico, fue liberndose cada vez ms de ritos que hacan el negocio
ms complejo, ms lento, ms oneroso. Un caso claro aparece a
partir del siglo Xn, cuando del contrato de cambio, formal y solem-
ne, celebrado ante un notario, se desprende la misiva que lo acom-
paa, para adquirir la fuerza de un documento que a lo largo del
tiempo, reemplaza con ventaja a aquella convencin formal. As
naci la letra de cambio.
Pero para todo el derecho privado rige como regla general el
principio de libertad de las formas negocales.
Manifestacin negocial es "cualquier comportamiento exterior
de un sujeto, apto para revelar su intencin"82. Los acuerdos en-
tre las personas producen validez jurdica, establecindose general-
mente mediante expresiones orales o escritas. Mas la difusin de
las formas masivas de contratar han hecho necesario que el orden
jurdico acepte otros modos de comportamiento que expresen acep-
tacin o rechazo: ciertos actos y aun gestos validan legalmente la
intencin de los sujetos.
Distingue Barbero83 a la declaracin y al comportamiento de
hecho como formas negocales vlidas para manifestar la intencin
de las partes.
Actualmente no es acertado -menos en derecho comercial- que
a mayor importancia del acto corresponde mayor rigor formal84,
porque son diversas las motivaciones que llevan al legislador a se-
alar una u otra forma para admitir la veracidad y los alcances del
acto cumplido; los ttulos de crdito que poseen mXimo rigor for-
mal, pueden emitirse por montos muy reducidos; en cambio, una
compraventa mercantil goza de gran liberalidad formal cualquiera
que sea el precio.
Los principios bsicos legales respecto de las formas, se hallan
en la teora general referida a los actos y contratos. Sin la debida
formalidad, el acto o acuerdo de voluntades permanece en un es-
tado en cierto modo "latente", sin que surja obligacin alguna, aun-
que haya consentimiento.
En el derecho mercantil aparecen las formas de publicidad
(edictos, registracin) que se requieren para acompaar de manera
trascendente el cumplimiento de ciertos actos; estas formas espe-
ciales se exigen a causa de la calidad del sujeto que acta (en ge-
neral, el estatuto del comerciante) o de la naturaleza del acto que
hay que cumplir (v.gr., la creacin de una sociedad mercantil).
En nuestra materia, se produce una clara dicotoma: en ocasio-
nes las formas se alivian ms que en el derecho civil y en otras, las
exigencias del rito son extremadamente severas.
Por lo tanto, no es posible ensear que para todas las institu-
ciones mercantiles se aplica una mayor liberalidad en las formas y
las pruebas86 sino que ello se da en algunas; en otras, aparecen fuer-
tes exigencias referentes al modo de exteriorizar el negocio; por un
lado, el formalismo implicar una serie de desventajas, mas por
otro, se obtendr una gran seguridad jurdica86.
Con base en stas y otras premisas, el legislador mercantil dis-
pone precisas reglas formales para el sistema cambiario. Tambin
en materia de sociedades, la falta de tipicidad (recta y precisa es-
tructuracin formal) determina la nulidad del ente (art. 17, ley
19.550).
En el terreno negocial y con la excepcin sealada para el sis-
tema cambiario, las operaciones concluidas por el comerciante o
el industrial, presentan una menor exigencia formal, que se tra-
duce en una correspondientemente menor exigencia en materia de
pruebas.
Una compraventa mercantil es un eslabn de una larga cadena
de negocios repetidos en serie, masivamente, realizados de ese
modo para favorecer la necesaria celeridad propia de la actividad
ante el mercado. Su exteriorizacin se cumple sin necesidad de
observar sino unas pocas reglas formales. Se contrata por tel-
fono o tlex, utilizando a veces computadoras que procesan el
acuerdo de venta.
En la venta simple al consumidor, se emplean sencillos medios
para posibilitar una mayor celeridad en el trfico y un menor costo
(v.gr., distintos modos de ofrecer productos, como pueden ser el
autoservicio o la venta realizada mediante mquinas).
En el transporte pblico se emplea un mtodo elemental para
contratar: la emisin de un boleto, ticket o cospel resuelve el pro-
blema de las formas.
Tambin se contrata en forma implcita o encadenada (v.gr., el
contrato de seguro incluido en otro contrata) y se avizoran en un fu-
turo cercano formas ms simples de realizar operaciones comercia-
les (v.gr., los mdulos computarizados, que permiten manejar ope-
raciones bancarias y otras personales desde el hogar o la oficina).
Nuestro Cdigo de Comercio tampoco se ha actualizado en esta
temtica, pero presenta varios ejemplos en los cuales se prev una
simplificacin en materia de formas y pruebas: en la compraventa
mercantil existen cinco supuestos de tradicin simblica, presumi-
dos por la ley, salvo la prueba contraria en los casos de error,
fraude o dolo (art. 463, Cd. de Comercio).
Si comparamos el art. 1190 del Cd. Civil (y los siguientes que
lo completan) con los arts. 208, 209, 210, y 211 del Cd. de Comer-
cio, advertimos que ste resulta mucho ms amplio en materia pro-
batoria que el primero.
Un avance se ha cumplido con la sancin de la ley 22.903, de re-
formas a la ley 19.550, al disponer una mayor libertad formal para
instrumentar los estados contables que deben llevar las sociedades
comerciales, admitindose, entre otras reglas, que se podr pres-
cindir del cumplimiento de las formalidades impuestas por el art. 53
del Cd. de Comercio, sustituyendo libros por ordenadores, medios
mecnicos, magnticos u otros, con la sola excepcin del de inven-
tarios y balances (art. 61).
Amplio es el espectro de soluciones jurisprudenciales que dan
curso a este principio, tales como los que confirman la no exigencia
del doble ejemplar para validez de los contratos bilaterales en ma-
teria comercial87, los que afirman la validez de un documento que
contiene enmiendas no salvadas pero que no alteran ningn ele-
mento esencial88, los que destacan la importancia de la prueba de
presunciones en la materia89, etctera.
54. la costum!re y los usos. - En estrecha relacin con el
tema de las formas, las pruebas y la interpretacin de actos y con-
tratos comerciales, est la fuerte presencia del derecho consuetudi-
nario, que es fuente de nuestra materia90.
Estimamos que pese a la inicial afirmacin de Siburu91 de que
nuestra legislacin otorga a la costumbre una importancia limitada,
ella desempea un importante papel todava hoy, en materia de ac-
tos y contratos mercantiles.
No ser exagerado afirmar que la costumbre de los comercian-
tes fue, antes que la ley escrita, la verdadera y nica fuente del de-
recho mercantil.
Slo en el siglo xv, con la Ordenanza de Montil-les-Tours dic-
tada en 1454, comienzan a redactarse compilaciones de usos y cos-
tumbres mercantiles; una ley del 13 de junio de 1866 codific en
Francia los usos en materia de venta comercial.
Siguiendo a Barassi92, recordamos que "la costumbre consiste
en la observacin constante y uniforme de un cierto comporta-
miento por los miembros de una comunidad social, con la conviccin
de que responde a una necesidad jurdica".
En derecho alemn, para considerar el sentido, la significacin
y la eficacia de actos u omisiones de los comerciantes en el trfico
mercantil, se han de tener en cuenta las costumbres y usos del
comercio (art. 346, Cd. de Comercio alemn); y esta norma no se
refiere slo al negocio jurdico, sino a toda conducta, proceder o
actitud observados por los comerciantes en las operaciones que rea-
lizan93.
Pero no nicamente en derecho codificado comercial la costum-
bre es fuente fundamental; Sola Caizares, siguiendo a David94,
recuerda que la costumbre es fuente de escasa importancia en el
derecho privado ingls, pero no en el derecho mercantil, el cual re-
conoce la costumbre como fuente esencial. Y no se trata de la cos-
tumbre del common law' sino de cualquier costumbre moderna que
sea razonable, prcticamente universal, que haya subsistido por
cierto tiempo y que los comerciantes en su profesin la consideren
obligatoria.
Dejando de lado el tema en su aspecto ms amplio referido a
la costumbre como fuente del derecho, que debe estudiarse en la
parte general96, advertimos que los usos y costumbres tienen en el
sistema mercantil valor prevaleciente sobre el derecho civil en
el orden de prelacin de normas.
Especialmente en materia obligacional y contractual el uso y la
costumbre mercantil se utilizarn para cumplir el pacto, para inter-
pretarlo, para considerarlo modificado, etctera.
A diferencia del derecho civil, que sienta una cerrada norma-
tiva en el art. 17, el derecho comercial tiende a dar a las reglas con-
suetudinarias y a los usos repetidos y constantes, una fuerza nota-
ble; y ello se produce en atencin a las especiales circunstancias en
que se desenvuelve esta clase de negocios.
El juez aplicar, al interpretar un acto mercantil, en primer lu-
gar, la ley especfica. Pero junto a ella no podr prescindir del es-
tudio de todas las circunstancias que rodean al caso, incluyendo a
las costumbres vigentes relacionadas con l.
El Cdigo de Comercio argentino se refiere a la costumbre en
el Ttulo Preliminar, V: "Las costumbres mercantiles pueden servir
de regla para determinar el sentido de las palabras o frases tcnicas
del comercio, y para interpretar los actos o convenciones mercan-
tiles".
Pero es posible, y hasta frecuente, que el magistrado se en-
frente con situaciones no reguladas por el ordenamiento, sean nue-
vas o no. Ante este hecho, ser la costumbre la que determinar
ciertas soluciones doctrinarias: damos como ejemplo el caso en que
el juez deba considerar a un contrato como "de duracin" para re-
conocerle efectos legales especiales.
El art. 217, referente a contratos y convenciones, dice que las
palabras de stos deben entenderse en el sentido que les da el uso
general, a pesar que el obligado pretenda que las ha entendido de
otro modo.
Una regla de interpretacin de clusulas contractuales, est
contenida en el inc. 6 del art. 218, que seala: "El uso y prctica
generalmente observados en el comercio, en casos de igual natura-
leza, y especialmente la costumbre del lugar donde debe ejecutarse
el contrato prevalecern sobre cualquier inteligencia en contrario
que se pretenda dar a las palabras".
El art. 219 del mismo cuerpo legal utiliza tambin la remisin
al uso y la prctica, para el caso de preverse una clusula necesaria
para la ejecucin de un contrato, a la que despus se le discuta el
sentido.
Tambin en el caso de moneda, peso o medida, indicados de
manera genrica, deber entenderse que la obligacin se refiere a
la moneda, peso o medida que est en uso en contratos de igual na-
turaleza (art. 220, Cd. de Comercio).
En el mbito internacional en la jerarqua de las fuentes, a la
autonoma de las partes le suceden los usos que en el comercio
internacional sean ampliamente conocidos y regularmente obser-
vados96.
Todo lo expuesto hasta aqu prueba que el derecho comercial,
como ya lo hemos dicho antes97, tiende a dar a la costumbre una
mayor fuerza propia, ms autonoma y un considerable poder de va-
lidez como fuente directa.
Finalmente, es necesario reconocer que, en virtud de una in-
terpretacin integradora basada en la costumbre y los usos, los jue-
ces argentinos pueden recrear el sistema de los contratos comercia-
les, tales como el crdito documentado98, el contrato de seguro99,
publicidad100, sociedades101, compraventa101"1.
55. solidaridad o!ligacional. - La solidaridad es un insti-
tuto propio del derecho obligacional.
Existen modos implcitos y explcitos mediante los cuales el
acreedor trata de asegurar su garanta frente al riesgo que implica
el actuar jurdico dentro del campo patrimonial. Bien sea enmar-
cando un negocio dentro de previsiones legales especficas que ase-
guren la cooperacin del deudor o utilizando preceptos permitidos
en el campo de la autonoma de la voluntad, quien concluye una
convencin, utiliza lcitamente medios de prevencin con poder de
coercin para el futuro; uno de ellos es el pacto de solidaridad.
La solidaridad es un concepto jurdico que, a partir de la man-
comunacin, posee un efecto que, en sntesis, puede definirse como
"unidad en la prestacin y pluralidad de vnculos". El art. 699 del
Cd. Civil describe los efectos que produce este instituto, que
puede tener como fuente el ttulo constitutivo o la ley misma; en
nuestro derecho, quien alegue solidaridad, deber probarla salvo
en regmenes especiales102.
Originariamente103, este instituto fue una excepcin al rgimen
comn de los actos jurdicos y sta es la caracterstica que se con-
serva en nuestro ordenamiento, tanto civil como comercial, a pesar
de cierta tendencia contraria observable en el derecho compara-
do 104. No nos ocuparemos aqu de explicar el instituto y sus carac-
tersticas (relacin entre correalidad y solidaridad activa y pasiva,
las obligaciones solidarias y las concurrentes o in solidum& porque
ello pertenece a la teora general, que corresponde al derecho civil.
Aceptamos la idea de Lafaille106, quien seala que la solidari-
dad tcita debe descartarse en el campo civil; e intentaremos de-
mostrar que lo mismo sucede en el campo mercantil.
El antiguo debate sobre la existencia o inexistencia de una re-
gla general de solidaridad para las obligaciones mercantiles, tuvo
importantes oponentes. Nos cita Lafaille como favorables a la so-
lidaridad tcita y general, a Segovia, Obarrio y Argaars y tam-
bin considera las opiniones de De Gsperi, Salvat, Colmo y mu-
chos otros.
Apoyado en la unnime tendencia francesa de sostener la soli-
daridad en materia de obligaciones mercantiles, sealaba Sego-
via106 en su obra, que la solidaridad pasiva es tilsima para el co-
mercio, porque ella afirma el crdito personal, que dada la rapidez
de los negocios comerciales, no es posible verificar en todo deudor;
y puesto que el comerciante siempre est expuesto a riesgos, la so-
lidaridad se erige en garanta indispensable en los negocios de gran
importancia107.
Un estudio de Fargosilos pareci agotar el tema: en l sostuvo
la misma opinin que los entonces integrantes de la Sala A de la
Cmara Nacional en lo Comercial, Vzquez (juez de primer vota),
Halperin y Zavala Rodrguez, en el sentido de que "no existe soli-
daridad por el solo carcter comercial del contrato"109, tesitura
compartida en el voto del doctor Armando barluca, entonces inte-
grante de la Cmara 2a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de
La Plata, Sala 110.
En aquel momento estaban en favor de la solidaridad el juez de
la nstancia que provoc el citado fallo de la Sala A, doctor N.
Amuchstegui, Gar, Cermesoni, Castillo y Rivarola. En contra
opinaban Colmo, Salvat, Lafaille, Busso, De Gsperi, Carlos C.
Malagarriga y Obarriom.
Sostuvo Fargosi los siguientes argumentos:
a) Pese a que en el derecho comparado se observa una mar-
cada tendencia a admitir la solidaridad como regla obligacional en
materia mercantil, nuestro derecho patrio y aun el precedente es-
paol, mantenan este instituto como excepcin.
&) No es posible aplicar en este tema los usos y costumbres, ya
que hay una norma expresa de derecho civil que establece reglas
sobre solidaridad.
c' En esencia, existe un rgimen unificado de obligaciones y
contratos, razn por la cual hay que recurrir al Cdigo Civil cuando
no haya modificacin expresa de sus disposiciones en el Cdigo de
Comercio.
d& La conclusin de Gar sobre la regla de solidaridad, segn
su interpretacin del art. 480 del Cd. de Comercio, adems de ha-
ber sido rechazada por la jurisprudencia, es errnea, puesto que la
norma es de excepcin y debe distinguirse el tema de los beneficios
de excusin y divisin de la regla general de solidaridad.
La cuestin pareca incontrovertible, porque la apoyaban figu-
ras como las de Fontanarrosa en la doctrina mercantil112 y
Ameal113, Alterini y Lpez Cabana, Llambas y Cazeaux y Trigo
Represas114 en la dogmtica civilista.
De modo similar al sistema brasileo n5 y al espaol116, es el or-
den impuesto por el Cdigo Civil el que debe imperar en materia
mercantil, es decir, que en las obligaciones de sujeto plural la regla
es la simple mancomunin, en tanto que la excepcin ser la man-
comunin solidaria (art. 701, Cd. Civil), la que puede ser estable-
cida por la ley o por la voluntad de las partes.
En el ao 1980 aparece un trabajo postumo de Halperin que
sorpresivamente altera este pacfico fluir de la doctrinal17. En l
seala que la solidaridad mercantil es regla especfica en nuestra
materia y para demostrarlo, expone sus razones:
a) La solidaridad como regla concuerda con el sistema estable-
cido por el Cdigo de Comercio, que la predispuso en trminos ge-
nricos en diversas disposiciones: (& la letra terminante del art. 480
del Cd. de Comercio; )& el art. 140, que establece la responsabili-
dad solidaria de los condminos del establecimiento mercantil, aun-
que no sean socios, por las obligaciones contradas por el factor
(norma que se extiende a los herederos del propietario del estable-
cimiento, despus de aceptada la herencia); *& lo dispuesto en el
art. 399 en materia de sociedades en participacin.
!& Dice Halperin que la solidaridad se ajusta a los intereses ge-
nerales, porque suministra seguridad al trfico mercantil y facilita
la circulacin.
c) Tambin sostiene que, histricamente, la solidaridad pasiva
era de la naturaleza de las obligaciones mercantiles mancomunadas;
y de ah se deriva probablemente la solidaridad de los socios en la
sociedad colectiva.
Nada sostuvo la doctrina hasta que el 26 de noviembre de 1982
la Cmara Nacional en lo Comercial r8 resuelve adherirse a la doc-
trina negatoria de un sistema distinto del civil, para el derecho co-
mercial.
El fallo estudia el tema, y aunque reconoce la conveniencia de
una regla de solidaridad en materia comercial "9, niega su existen-
cia actual en el derecho positivo.
En el pronunciamiento, en pocos trazos, se define con acierto
el alcance del art. 480 del Cd. de Comercio, agregndose un argu-
mento nuevo, cual es el referente a la supresin de esa norma legal
que no tuvo por objeto desarrollar un nuevo rgimen, como tal vez
lo entendi Seg va en sus estudios, sino mantener como regla ge-
neral para el derecho privado la dispuesta al regularse el instituto,
es decir, la del Cdigo Civil.
Esta solucin no slo creemos que es buena -desde el punto de
vista' de la poltica legislativa-, sino que es tambin acertada desde
la ptica metodolgica, ya que corresponde al derecho comn per-
filar las estructuras de institutos como el que nos ocupa.
Ser oportuno recordar que el 10 de setiembre de 1862 bajo la
presidencia de Mitre, se promulg la ley que declar Cdigo Nacio-
nal el Cdigo de Comercio que rega en la Provincia de Buenos Ai-
res. Este Cdigo contena en el Libro , una larga regulacin de
los contratos y obligaciones comerciales. En el Captulo , Sec-
cin V, se establecan varias disposiciones sobre solidaridad (arts.
262 a 277).
El art. 262, despus de distinguir entre solidaridad activa y pa-
siva, perfilaba la nocin de obligacin solidaria.
El antiguo art. 263 sentaba la regla general, entonces aplicable
al derecho civil y al comercial: "La solidaridad nunca se presume,
sino que debe ser estipulada expresamente. Es un principio co-
mn a la solidaridad entre los acreedores y entre los deudores.
Esa regla slo cesa en el caso de que la solidaridad tenga lugar ipso
iure' en virtud de disposicin de la ley".
En los arts. 267 y 268 se estableca una lista de los efectos de
la solidaridad activa y pasiva.
Este sistema se deroga en el ao 1889 y no se lo reemplaza por
ningn otro en materia mercantil; en el informe de la Comisin Re-
formadora a la Cmara de Diputados, se seal que "el Cdigo vi-
gente contiene varios ttulos sobre los contratos y obligaciones, que
hemos debido suprimir, por ser materia correspondiente al Cdigo
Civil".
No parece, pues, acertado sostener hoy la opinin del profesor
Halperin, porque a pesar de la fuerza de conviccin de sus argu-
mentos, la ley positiva dispone lo contrario.
Sostenemos la interpretacin que en su oportunidad formulara
Fargosi y sostuviera en 1982 la Cmara Comercial120: la solidaridad
-salvo excepciones expresas- posee idntico rgimen que el pre-
visto en el Cdigo Civil; de ah que, en los negocios en que las par-
tes prevean el efecto solidaridad, se cumpla el tercer aspecto del
cual habla Luigi Ferri121: el de aparecer como fuente normativa.
Creemos que las razones de Halperin, pese a su fuerza y al
prestigio del maestro, no concuerdan con la ley, en base a lo si-
guiente:
a) Los supuestos legales que cita en su apoyo (arts. 480 y 140)
se refieren a situaciones expresamente previstas por la ley mercan-
til; a ellos podramos agregar muchas soluciones del derecho socie-
tario122, as como el derecho cartular, estructuras no coincidentes
con otras civiles y aun mercantiles.
Mas estas previsiones no autorizan a erigir en regla obligacio-
nal mercantil el principio de mancomunin solidaria, porque si la
ley as lo hubiese querido, lo hubiera establecido claramente, como
sucede en el derecho italiano.
6) Desde el punto de vista de la conveniencia, creemos que de-
jando de lado el sistema cambiario, en el cual impera la solidaridad
que obra en apoyo de un fecundo instrumento del crdito123 o algu-
nas soluciones legales en otras pocas instituciones mercantiles,
no parece oportuno que los deudores en una operacin mercantil
se vean sorprendidos con una solidaridad no pactada; mXme si se
tiene en cuenta la solucin del art. 7 del Cd. de Comercio que "co-
mercializa" los efectos de un acto que es perfectamente civil para
una de las partes.
Es preferible el sistema del Cdigo Civil, aplicable a todo el de-
recho privado, con las excepciones que en la materia mercantil se
establezcan.
c) Analizando el antecedente histrico, tampoco parece acer-
tada la opinin de Halperin.
Si bien en la tradicin jurdica franco-italiana la solidaridad es
regla en materia mercantil, en la espaola no; tampoco en nuestro
derecho patrio. En nuestro pas, el Cdigo de Comercio naci
como nico Cdigo de derecho privado, primero para el Estado de
Buenos Aires y despus para la Nacin124; ante la inexistencia
de normas civiles, contena, como surge del resumen indicado ms
arriba, una amplia regulacin sobre obligaciones y una de sus nor-
mas es recordada por el tribunal en el fallo que comentamos. Pre-
cisamente se establece una regla contraria a la que sostiene Hal-
perin.
Si bien tal norma fue derogada con la reforma de 1889, esa su-
presin no debe interpretarse como una clara voluntad del legis-
lador tendiente a establecer la regla opuesta, porque en otros
supuestos en que ello se quiso hacer (v.gr., el art. 7, Cd. de Co-
mercia), se lo hizo en forma clara y expresa125.
Cul es, pues, el principio informante del derecho comercial
en materia de solidaridad? No una reglamentacin contraria gene-
ral del instituto, sino una mayor utilizacin de l en algunos campos
del quehacer comercial, en los que se considera conveniente esta-
blecer la excepcin.
En ocasiones, se regulan instituciones completas, como ocurre
en el derecho cambiario, que establece, inserta en su estructura, la
solidaridad pasiva, con especialsimos caracteres.
Tambin en derecho societario se utiliza a menudo la solucin
de la solidaridad, pero siempre debe estar impuesta de una manera
expresa en la norma, lo cual indica indirectamente la estricta apli-
cacin del sistema general civil (arts. 699 y ss., Cd. Civil).
56. pla1os di"erentes de prescripcin. - Es sabido que el
ordenamiento mercantil prev distintos plazos de prescripcin de
los que estn legislados en el Cdigo Civil126.
Como es sabido, el instituto de la prescripcin y el de su simi-
lar, la usucapin, proceden del derecho comn, que sienta su con-
cepto y principales reglas generales; algo similar ocurre con los pla-
zos de caducidad.
El Cdigo Civil ha unificado la adquisicin y prdida de los de-
rechos personales y reales por prescripcin, estableciendo un sis-
tema general a partir del art. 3947, regulando tambin en l la sus-
pensin y la interrupcin. Despus establece los plazos127.
El Cdigo de Comercio regula la prescripcin liberatoria, co-
menzando con el art. 844, que dice: "La prescripcin mercantil est
sujeta a las reglas establecidas para las prescripciones en el Cdigo
Civil, en todo lo que no se oponga a lo que disponen los artculos si-
guientes".
La ubicacin del ttulo correspondiente a prescripcin, ha sido
justamente criticada128; sin que quepa ahora ocuparnos del tema,
diremos que la regulacin legal actual de la prescripcin mercantil,
asume proporciones anrquicas129, lo cual empece a la seguridad ju-
rdica.
Son de diferente naturaleza jurdica la prescripcin civil y la
comercial? La respuesta negativa se impone, tanto en el caso de
la liberatoria como de la adquisitiva.
Descartado esto, hay que estudiar por qu los dos Cdigos de
fondo contienen un conjunto de reglas al respecto.
Si observamos con atencin, en el Cdigo de Comercio slo en-
contramos dos disposiciones generales y despus se sealan los tr-
minos. Una se refiere a la especialidad de la materia (art. 844); la
otra dispone la improrrogabilidad de los trminos establecidos (art.
845).
Hay una explicacin a esta doble regulacin: ella reside en la
naturaleza del derecho mercantil, marcada por las especiales rela-
ciones que regula130. Es cierto que la brevedad de los trminos de
prescripcin -si se los compara con los civiles- responden a exigen-
cias de la celeridad en los negocios, propia del trfico comercial.
Ensea Zavala Rodrguez: "En este campo un negocio se trans-
forma rpidamente en base de otros numerosos negocios: sus resul-
tados se liquidan prontamente y las sumas que no son retiradas al
vencimiento se emplean en otra operacin, donde afrontan otra
suerte; las utilidades y las prdidas de cada ejercicio son divididas
definitivamente al fn del ao y a su criterio el comerciante modera
sus gastos, la sociedad divide sus beneficios y regula sus reser-
vas"131; despus cita a Heck, quien estudia los efectos de importan-
cia que produce el trfico en masa; hay un fenmeno de adecuacin
interior y exterior. "Exteriormente, la supresin de obstculos
incompatibles con una accin repetida y la aparicin de institucio-
nes auxiliares, inconcebibles para el puro acto aislado"132.
El anlisis de la legislacin vigente nos permite resumir: la
prescripcin en materia comercial se regula: a) en plazos ms bre-
ves; !& con ciertas modalidades no utilizadas por el derecho civil
(v.gr., art. 845; la prescripcin en materia cambiara).
Ninguna diferencia en la naturaleza del instituto; ninguna con
sus reglas generales (v.gr., suspensin, etctera). Slo en su apli-
cacin se registran variantes, como por ejemplo, en el tema de la
interrupcin (v.gr., lo dispuesto por el art. 58, ap. 3, ley 17.418,
sobre la liquidacin del dao en el segura).
Es, por tanto, fundamental en este campo establecer cul es la
relacin a la que se aplicar el instituto, debiendo determinarse si
ella es civil o comercial.
Para finalizar, sealaremos que el rgimen actual provoca du-
das y contradicciones, que no son beneficiosas para una mejor
observancia del orden legal. Como ejemplos, consignamos: la con-
troversia suscitada en el caso del art. 452, inc. 2, del Cd. de Co-
mercio133 y la confusa nominacin del art. 4032, inc. 3, del Cd.
Civil, que menciona a los "agentes de negocios".
En resumen, hay dos regulaciones para una sola institucin e
interpretacin de reglas y normas. Un tema que debera actuali-
zarse con reglas modernas y simples.
< 9C4 USO DE A A0STRACCIN 2 DE A APTITUD CIRCUATORIA EN OS
actos @ur#dicos. - El acto jurdico abstracto no es una categora a
la que puedan recurrir libremente los individuos; pero taxativa-
mente existen supuestos de actos jurdicos abstractos en nuestro
derecho y su determinacin y anlisis de estructura jurdica perte-
nece a la teora general134.
Explica Messineo136 que la razn de ser del negocio abstracto
es de orden prctico: se quiere hacer ms prctica y segura la ad-
quisicin de ciertos derechos de crdito, sustrayndolos a algunas
excepciones que el deudor podra oponer; al mismo tiempo, por esa
va se puede lograr la circulacin de esos derechos y ello de modo
que queden a cubierto de las acciones que el causante pueda ejercer
frente a terceros que adquieran posteriormente los derechos.
Con depurada tcnica se logr, tras aos de sistematizar prin-
cipios de derecho comn, la desvinculacin del acto jurdico atri-
butivo de la relacin-base. Sin exagerar, podemos afirmar que el
logro pertenece al derecho comercial, que presentaba una mayor
necesidad de estas modalidades jurdicas para su desenvolvimiento
y progreso.
El art. 499 del Cd. Civil seala que no hay obligacin sin
causa que la origine, lo cual es avalado en nota por el codificador.
Sin entrar a discernir las teoras sobre la causa (causa fuente,
causa fn o causa identificada con el objeto), hay que afirmar que,
cualquiera que se aplique es vlida para el derecho comercial, que no
posee una teora general sobre las obligaciones, sino que se atiene
a la del derecho comn.
Pero el negocio causal persigue una finalidad concreta, deter-
minada, operando dentro de un marco estrecho, invariable; a su
lado, la causa del acto jurdico abstracto se caracteriza por ser in-
diferente, fungible, neutra. El ejemplo que da Messineo es el si-
guiente: la orden de hacer pagar una suma de dinero instrumentada
en un cheque puede servir para el cumplimiento de una obligacin,
co. fines de reforzamiento (garanta en sentido amplia) o con fines
d 'lonacin, prstamo o depsito.
tl principio consagrado en el Cdigo de Comercio, art. 212,
constituye toda una excepcin al rgimen civil. Esta norma legal
dice: "La falta de expresin de causa o la falsa causa, en las obli-
gaciones transmisibles por va de endoso, nunca puede oponerse al
tercero, portador de buena fe".
Para Gar136, representa una regla aplicable a los ttulos de
crdito comerciales, tpica de nuestra materia. Siburu, despus
de historiar sobre el origen de la norma, probablemente inspirada
en Mass, dice que la verdadera razn de ser del artculo es que en
los ttulos de crdito endosables o a la orden, el derecho que se
funda en el ttulo es absolutamente independiente de la relacin ju-
rdica en virtud de la cual se emite el ttulo137. Esta disposicin
abre camino a la teora y al sistema de los ttulos de crdito, los
cuales permiten multiplicar el crdito sin mengua de la buena fe y
la celeridad en los negocios.
Estos ttulos, a los que se incorpora un derecho cuya causa se
deja momentneamente de lado138, para favorecer su aceptacin y
consiguientemente su circulacin, son un logro tpicamente comer-
cial, cuyo uso se ha extendido a otras ramas del derecho.
Para conseguir esa fcil y segura movilizacin de los derechos,
se han seleccionado ciertos principios jurdicos, tales como el de la
incorporacin, el de la literalidad, el de la autonoma, reglas sobre
legitimacin activa y pasiva o aceptacin de la buena fe del tenedor
como condicin de legitimacin139.
Alguna doctrina prefiere ampliar el nombre, llamando a una
variada gama de instrumentos negociables, "ttulos circulatorios"
(letras de cambio, pagar, cheque, factura conformada, acciones,
debentures, cdulas hipotecarias, bonos pblicos diversos, cartas
de porte y conocimiento, warrants y certificados de depsito, ttu-
lo de capitalizacin y ahorro, etc.); otros, como Brunner, los deno-
minan "ttulos-valores".
No hay duda de que ellos poseen importancia creciente en la
economa nacional, que trasciende las fronteras por medio de nego-
ciaciones internacionales propias de las necesidades del empresario
y aun del propio Estado; no en todos esos ttulos se utiliza la abs-
traccin, pero es comn a ellos esa aptitud notable, que permite la
circulacin del crdito o de la inversin.
Por ello, aparecen en la actualidad formando parte de un ver-
dadero subsistema obligacional.
La doctrina discute desde hace aos si los ttulos de crdito
-llamados circulatorios por otros autores aunque con diferente al-
cance-, pertenecen al derecho de las obligaciones o al derecho de
las cosas.
Gmez Leo140 opta por considerarlos cosas muebles; una opi-
nin similar sostienen Gualtieri y Winizky141.
Estudia Cmara142 la letra de cambio, exponiendo el pensa-
miento de Guidi, ya que entiende que documento es un objeto cor-
poral producto de la actividad humana, de la cual conserva los tra-
zos; este objeto, a travs de la percepcin de las grafas impresas
en l, o luces o sonidos143 que puede dar, es capaz de representar
permanentemente, a quien lo investiga o examina, un hecho que
est fuera de l144.
Este hecho exterior que el documento recepta y se funde en l,
est originado en hechos o actos de los cuales se siguen consecuen-
cias jurdicas; parte de esas consecuencias estn legisladas en un
subsistema obligacional llamado genricamente derecho cambiario.
La abstraccin, representada principalmente por este verda-
dero subsistema obligacional mercantil, avanza y se multiplica en
diversas direcciones, asumiendo distintas modalidades. Junto a
ella se destaca la aptitud circulatoria de los derechos, verdadero
instrumento mercantil.
El ttulo abstracto es una creacin de la ley y no pueden los
particulares establecer por s nuevos ttulos abstractos sin la auto-
rizacin legal. ste es un rasgo tpico del derecho comercial, ya
que la abstraccin utilizada en la letra de cambio, el pagar y el
cheque no tiene equivalentes en el sistema civil.
Los ttulos causales, en cambio, son en principio de libre crea-
cin y frecuentemente aparecen nuevos; pero tambin y en general,
la mayor parte de los documentos causales son regulados por la le-
gislacin comercial (ver, p.ej., el art. 235 de la ley 19.550).
La circulacin o traslacin de derechos y obligaciones no slo se
da en los ttulos circulatorios; tambin la posicin de socio de las so-
ciedades comerciales se transmite de modo ms o menos fluido
segn los tipos. Sin el fenmeno circulatorio sera imposible rea-
lizar las actividades financieras, cooperativas, de seguro y muchas
otras, que son la base de la vida moderna.
La abstraccin y la circulacin permiten el progreso del dere-
cho de los negocios y promueven su modernizacin.
Dentro de ese marco se inscriben los negocios mecnicos y
electrnicos, que permiten un avance en el derecho cambiario145,
pero tambin en el orden contable, el bancario, el de los seguros,
en tanto se comienza a reemplazar al instrumento por sistemas
cada vez ms sofisticados.
Es obvio que este desarrollo ha de realizarse unido a estrictas
reglas de formalidad, ya que implican un compromiso de cumplir la
promesa sin atender a la causa del negocio-base, y tambin la pr-
dida de excepciones o defensas.
En nuestro pas, si bien no se han logrado los progresos de al-
guna avanzada legislacin extranjera, mediante el sistema de la
Caja de Valores de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires146 se per-
mite una fluida compensacin de operaciones y toda clase de nego-
cios sin movilizar los ttulos depositados.
En otro orden de cosas, recientemente la ley 22.903 de refor-
mas de la ley 19.550 de sociedades comerciales, reconoce la creacin
de una modalidad accionaria sin ttulo: las acciones escritrales,
previstas ahora en el art. 208.
Junto a estas formas cartulares descriptas, aparecen tambin
los ttulos impropios, eminentemente probatorios y generalmente
al portador, que facilitan la ejecucin de prestaciones obligacionales
exonerando de cualquier responsabilidad al deudor que sin dolo o
culpa grave realice la prestacin a quien presente el ttulo.
La abstraccin, la posibilidad circulatoria del crdito o la inver-
sin, la inmaterializacin de ciertos derechos, son creaciones del
moderno derecho comercial, que facilitan los negocios, otorgando
mayor celeridad al trfico a la par que un alto grado de seguridad.
En definitiva, son medios negocales de los que se vale el orden
jurdico para atender los requerimientos del actual trfico mercan-
til, interno e internacional.
58. la proteccin del cr+dito. - El crdito es un bien que
forma parte del patrimonio del comerciante; la posibilidad de su
circulacin importa la movilizacin de una riqueza, la riqueza de la
Nacin147, a la vez que implica una manera de protegerla148 y mul-
tiplicarla.
El crdito, en su sentido ms amplio149, es un bien tangible y
por ello el derecho comercial no se desentiende de su tratamiento.
Permite, mediante el uso de capitales ajenos, la realizacin de ope-
raciones en escala mayor que si slo se las hiciera al contado; de
este modo se aumenta el volumen de los negocios con el consi-
guiente beneficio individual y colectivo160.
La proteccin del crdito est emparentada con la buena fe,
pues quien no acta con sta pierde aqul.
En el derecho estatutario se castigaba mediante diversos mo-
dos el actuar individual o pblico de mala fe; quien simulara poseer
crditos mayores que los que realmente tena o pretenda el cobro
de una suma totalmente inexistente frente a otro comerciante en
quiebra, era sancionado con la prdida de su crdito y, adems, con
la imposicin de una multa161.
Dice Gar152 que el comercio necesita indispensablemente para
su desarrollo de este factor llamado crdito, que es a la vez impon-
derable y ponderable. Lo primero, en tanto se contemple su otra
acepcin: la con"ian1a en la solvencia, correccin de procederes y
capacidad de quien, en el ejercicio del comercio necesita del crdito
para el desenvolvimiento y el afianzamiento de sus negocios. Y es
ponderable -sigue Gar- en cuanto se lo utiliza como valor mate-
rial, o medio valorable en dinero u otros bienes, que se facilitan me-
diante una promesa de restitucin en el futuro, con o sin intereses.
Mediante el uso del crdito se moviliza la economa, multipli-
cando los medios de pago: por el crdito, la empresa econmica cre-
cer y aumentar su actividad permanentemente.
Gracias al crdito, se acrecienta la celeridad del giro, aplazn-
dose la prestacin del deudor al permitirle realizar otros negocios
o percibir a su vez otros pagos.
El crdito es algo concreto y efectivo, dice Fernndez153; en el
crdito llamado real, el acreedor busca la seguridad con la afecta-
cin especial de bienes determinados (prenda, hipoteca); en el cr-
dito personal no existe afectacin, pero el acreedor toma en cuen-
ta dos factores: la capacidad objetiva y la capacidad subjetiva del
deudor154.
A nuestro juicio, la capacidad crediticia, activa y pasiva, coin-
cide en el derecho argentino con la capacidad de obrar, sin perjuicio
de las limitaciones que impone el sistema legal (v.gr., el art. 134,
inc. 3, Cd. Civil).
El deudor comerciante debe hacer honor a su palabra: cumplir
con sus obligaciones de entregar o pagar algo; el cumplimiento debe
ser puntual y si se ha abierto un crdito, el mismo debe ser aten-
dido estrictamente a su vencimiento.
Ensea Cmara que el crdito es el alma del campo mercantil;
es una operacin que suministra riqueza presente a cambio de
reembolso futuro166; citando a Hamel y Lagarde, dice que el crdito
es la base de la vida negocial: el comerciante no puede subsistir sin
l, ya sea porque l lo necesita o porque no puede negarlo a sus
clientes.
El derecho comercial acepta una variada gama de modalidades
obligacionales y contractuales en las que opera el crdito; para slo
citar algunos ejemplos: fianza, cesin de crditos, prenda, derecho
cambiario, crdito documentario, crdito del comisionista, carta de
crdito, cuenta corriente mercantil y bancaria, crditos colectivos.
A menudo el crdito se vincula con la circulacin de derechos
o mercaderas, lo cual permite aprovechar el tiempo ocioso a todas
las partes; en una compraventa internacional con utilizacin del
crdito documentario y el contrato de seguro, se opera en forma
muy confiable por parte del vendedor y del comprador, quienes
concluyen su negocio salvando el tiempo y la distancia.
El crdito se tutela tanto cuando el empresario est en quiebra
como cuando se halla in !onis.
El pago oportuno y completo de lo debido es vital para el co-
mercio, y cualquier dilacin genera una cadena de problemas que se
expande tanto como sean de complejas las relaciones econmicas en
un mercado.
El ordenamiento jurdico prev los medios para forzar el cum-
plimiento de los pactos, medios que se refuerzan en sede mercantil.
As, los ttulos de crdito, si cumplen con las formas respectivas,
obran ejecutivamente frente al deudor156.
Los plazos legales son ms frecuentes en derecho comercial y
la negociacin repetida, veloz y reiterada importa informalidad
y mayor observancia de la costumbre157.
El concurso es un procedimiento destinado, entre otros objeti-
vos, a proteger el crdito: ello se refleja en los poderes del juez y
en las reglas legales indisponibles que en ese especialsimo proceso
se advierten.
El ordenamiento concursal -unificado en nuestro medio- busca
la paridad de condiciones e igualdad, dentro de los grados distintos
de igualdad, de todos los acreedores del fallido.
La existencia del crdito, su circulacin y proteccin, hacen po-
sible la obtencin de grandes capitales para la realizacin de impor-
tantes empresas industriales y comerciales. Esa obtencin se ga-
rantiza adecuadamente con los mecanismos de proteccin que crea
el ordenamiento jurdico.
Por eso el crdito pasa a ser elemento fundamental de la eco-
noma, al facilitar su desarrollo y su sostenido progreso.
59. la responsa!ilidad del empresario. - Nuevamente te-
nemos que sealar que la teora general sobre la responsabilidad no
pertenece a nuestra materia.
Sin embargo, en el derecho comercial aparecen ciertas modali-
dades especficas de responsabilidad que no concuerdan con las pre-
vistas en el derecho civil o en el derecho administrativo. Ello ocu-
rre precisamente porque el comerciante tiene un actuar diferente y
su modus operandi necesita de nuevos principios de derecho o de
los tradicionales, pero modificados convenientemente.
El ordenamiento no suministra una teora general sobre la res-
ponsabilidad mercantil, referente a la actuacin ante el mercado168
pero ya se perfilan lneas legales que trazan un camino futuro ine-
ludible.
En el estado actual de nuestra disciplina es posible perfilar dos
rdenes en los cuales se hace presente una responsabilidad particu-
lar o diferenciada.
En primer lugar aparecen instituciones, contratos, figuras le-
gales, en las que directa o indirectamente se modifican los princi-
pios bsicos de la responsabilidad civil.
Para sealar un ejemplo, me referir a la comisin: el comisio-
nista queda directamente obligado frente al tercero; la responsabi-
lidad del comitente resulta inoponible (art. 233, Cd. de Comercio);
en el mismo contrato, si se trata de conservar un crdito o acciones
otorgadas por las leyes, el comerciante se halla impedido de recha-
zar las diligencias encargadas por otro: su incumplimiento deter-
mina un especial tipo de responsabilidad.
Del mismo modo, hay connotaciones particulares en la actua-
cin del factor, en los negocios que resuelve el directorio de una so-
ciedad annima, en los convenios realizados por el productor asesor
de seguros para la compaa aseguradora.
Un segundo tipo de responsabilidad aparece cuando el comer-
ciante o industrial organizan su actividad para el mercado.
Tal vez basados en la idea de una especie de culpa especfica
aplicable a quien produce para el mercado, o aun ms, siguiendo la
idea ya recibida en el common law de objetivizar esa responsabi-
lidad159, advertimos el camino comn que recorren diversas es-
tructuras modernas (proteccin del consumidor, responsabilidad
del fabricante por los productos que elabora, responsabilidad "em-
presaria"), hacia la figura compleja que los genera: el empresario.
Este moderno "comerciante", organiza una compleja estruc-
tura econmica para producir bienes o servicios con destino al mer-
cado de consumidores; l "pone" en el mercado una infinita varie-
dad de frutos, productos y servicios, y mediante la publicidad, llega
al pueblo, pblico indeterminado que recibe su oferta y comprende
la necesidad de adquirir el producto.
Tiene un deber positivo de lealtad, otro de eficiencia (no debe
hacer negocios quien no es idneo para ella) y un tercero de diligen-
cia (simbolizado en el standard del art. 59, ley 19.550).
Es advertible que al empresario le incumben tambin deberes
negativos, como los de no ser negligente o no romper la implcita
garanta que surge de su actuar empresarial ante el mercado (en el
common law' !reach o" warranty&.
Todos estos deberes se dan frente a personas que no han sido
nunca partes directas en un contrato con l, titulares de los llama-
dos "intereses difusos", tema que ampliaremos en apartados si-
guientes.
El empresario mercantil tiene una nota de profesionalidad que
lo convierte en un sujeto de particular responsabilidad. Su deber
es mayor en su campo especfico, pues se supone que posee una ap-
titud real y una actitud seria al ofrecer sus servicios al mercado.
Si su deber de obrar es mayor, ser mayor la obligacin que resulte
de las consecuencias posibles de sus actos (arg. art. 902, Cd. Civil).
Al mismo tiempo, en la actividad sistemtica se tiende a con-
siderar objetivamente las prestaciones, prescindindose de la per-
sona del contratante, establecindose tambin un modo de distin-
cin en el enfoque y en la severidad de la responsabilidad, en
abierto apartamiento de los criterios generales160, dejando de lado
a veces la idea de culpa y conectando el actuar y los efectos que
ese actuar genera con el riesgo empresarial y con las condiciones
del mercado.
Hay diversos casos en que el comerciante o empresario es res-
ponsable en distinto grado o medida, o con diverso tratamiento por
parte del orden jurdico.
Su responsabilidad puede ser contractual o extracontractual,
pero siempre estar relacionada de algn modo con los principios
informantes que venimos exponiendo.
Por ejemplo, en materia de responsabilidad del fabricante por
los productos que fabrica y ofrece al mercado: sobre qu bases
puede imputrsele responsabilidad? Cmo opera ella en nuestro
derecho? Esa responsabilidad es contractual o extracontractual?
Cul es la ley aplicable?
Sin duda no podemos extendernos aqu en el tema, pero si-
guiendo a Llambas, Bustamante Aisina y a Compagnucci de
Caso161, opinamos que esa responsabilidad es de origen extracon-
tractual.
Pero s llamamos la atencin sobre un aspecto que muchos ju-
ristas, dedicados exclusivamente al derecho civil, omiten: la activi-
dad empresarial de produccin para el mercado, generalmente es
mercantil, y por ello hay que aplicar los principios informantes que
inspiran esta parte de nuestro derecho privado.
Si se lo hiciera, se despejaran no pocos interrogantes que no
se pueden resolver utilizando exclusivamente los criterios legales
del Cdigo Civil, porque esta ley se adeca a otra realidad mate-
rial, a pesar de su gran valor jurdico, reconocido unnimemente.
En resumen, dos cuestiones se plantean en este tema: a) si el
comerciante, por serlo, posee una especial responsabilidad, y !& si
la empresa, como organizacin y por ser tal, impone una responsa-
bilidad diferente, agravada, en virtud de los actos que realiza.
Creemos afirmativa la respuesta para ambos interrogantes,
aunque las soluciones para el segundo se hallen an en elaboracin
y desarrollo. Ntese que la nocin de empresa, si bien es aplicable
prevalentemente a organizaciones mercantiles, es tambin un crite-
rio de encuadramiento del derecho civil, aunque ste, tmidamen-
te, no se decida a reconocer una mayor y diferente responsabili-
dad atribuible a organizaciones empresarias por el solo hecho de
serlo162.
Sin embargo, da a da el hecho de organizarse para actuar en
el mercado importa ms asumir explcita o implcitamente nuevas
formas de responsabilidad cuyas particularidades va estableciendo
la jurisprudencial63 y la doctrina, pero que en un futuro habr de
plasmarse en reglas ciertas.
En este avance hay que recomendar prudencia y cuidado, por-
que no siempre se halla apoyo legal, porque creaciones pretorianas
pueden causar ms daos que beneficios y porque tambin hay que
tener muy en cuenta la realidad empresarial y las condiciones del
mercado, no protegiendo nica y exageradamente al consumidor o
a la parte contractual no dominante.
60. posi!ilidad de limitacin patrimonial. - Muy relacio-
nado con el tema anterior se halla esta posibilidad concreta que el
ordenamiento ofrece al comerciante o industrial cuando organiza su
empresa sobre la base de ciertas estructuras legales colectivas.
La regla de derecho comn seala que la responsabilidad es ili-
mitada. El deudor responde por sus obligaciones con todos sus
bienes, presentes y futuros. El acreedor posee el poder de ejecu-
tar forzadamente esos bienes para satisfaccin de su crdito. Las
obligaciones establecidas entre deudor y acreedor presentan aque-
lla segunda fase lgica de la relacin obligatoria, la relacin entre
los patrimonios de uno y del otro164; como ensea Messineo, de la
regla general de la responsabilidad ilimitada se sigue el principio de
la integridad del patrimonio, que da lugar a un deber del deudor
mismo; pero la integridad patrimonial no opera ilimitadamente,
sino dentro de los lmites del inters de los acreedores, no ms
all166.
Hay varios supuestos en que el derecho civil reconoce la posi-
bilidad de limitar la responsabilidad. La aptitud jurdica para se-
parar patrimonios o para diversificar la responsabilidad, marcando
una excepcin a la regla general de la responsabilidad ilimitada,
nunca es convencional, sino que siempre tiene que provenir de la
!e> );;4
No vamos a extendernos en detalles ni a explicar las diversas
variantes que ofrece la teora de la responsabilidad y los grados de
limitacin o ilimitacin, como podra resultar de la teora del ultra
3ires y el intra 3ires167. Simplemente nos interesa aqu sealar la
gran posibilidad que el derecho ofrece especialmente al empresario
comercial, que es la de limitar su responsabilidad, parcializarla, o
dicho de otro modo, disponer de parte de su patrimonio para un ne-
gocio especfico sin arriesgar el total de sus bienes.
Es en el tema de las sociedades en el cual aparece claramente
la posibilidad limitativa de la responsabilidad168, en tanto es posible
que todos los socios o parte de ellos ejerzan una actividad autnoma
sin someter todos sus bienes al riesgo empresarial.
El orden societario mercantil, establecido dentro de las figuras
tpicas, permite la limitacin patrimonial, no del sujeto-sociedad,
sino de todos o de algunos de los socios, admitindose que su aporte
primero y su parte social despus, sea la nica medida de su res-
ponsabilidad por las operaciones que realice el ente colectivo.
Este mecanismo se ha estudiado ya cuando nos hemos referido
al estatuto del comerciante169 y produce efectos que deben tenerse
en cuenta, porque son propios del derecho comercial.
Quien forma una sociedad de carcter parcial o total de respon-
sabilidad limitada, estar seguro de que su patrimonio personal
no corre riesgo alguno, salvo los especficos supuestos que la ley
indica.
Los bienes aportados en propiedad al ente colectivo pasan a
formar parte del patrimonio del ente y sern la garanta de los
acreedores.
Los socios de las sociedades annimas y de responsabilidad li-
mitada sern siempre limitadamente responsables, salvo en ciertos
casos de. excepcin que el ordenamiento prev; tambin lo sern los
comanditarios en las dos comanditas, los socios industriales en la
sociedad de capital e industria, los socios participantes -si no con-
sienten el actuar del socio gestor- en la sociedad accidental.
Cuando la sociedad no se halle in !onis' la responsabilidad
limitada se mantiene intacta, salvo conductas especialmente pre-
vistas en la ley, que revelen un intento de defraudar a los acree-
dores TO.
La limitacin de la responsabilidad del socio, que segn Asca-
relli podra tener origen en la responsabilidad limitada del armador
en el derecho martimo171, importa un privilegio legal, que se ha
considerado til para el desarrollo del comercio y la formacin de
fuertes capitales. Pero en atencin al carcter tcnico del fenme-
no, a su instrumentalidad, se ha considerado conveniente disponer
que, en ciertas circunstancias, tal beneficio pueda ser derogable,
para lo cual se ha elaborado la doctrina de la penetracin de la per-
sonalidad societaria172, apareciendo actualmente en nuestro dere-
cho, con depurada tcnica, como una solucin de inoponibilidad de
la personalidad jurdica173.
En definitiva, la limitacin patrimonial mercantil no tiene co-
rrelato en la sociedad civil, ni tampoco en otras estructuras en las
que la solucin aparece diversa porque son distintas las circunstan-
cias que justifican su tratamiento particular (v.gr., asociacin, fun-
dacin).
61. organi1acin del empresario. - Cualquier persona que
desee actuar en el mercado como comerciante, industrial o produc-
tor de servicios considerados mercantiles, tiene que formar necesa-
riamente una organizacin174.
Crear una empresa u organizacin significa ordenar y dinami-
zar los factores bsicos, segn la clase de economa en que se acte.
Organizarse no es una necesidad exclusivamente mercantil, ya
que responde a una necesidad general humanal75. En el plano eco-
nmico, Hueck sostena en 1923 la aparicin del fenmeno caracte-
rizado por una mutacin: el individuo aislado es reemplazado por las
organizaciones.
Hay diversas clases de organizaciones, pero la tpica organiza-
cin para ejercer el comercio o la industria, esto es, la organizacin
empresarial, es generalmente comercial, aunque no se la conoci en
la tradicin ms antigua del derecho mercantil176.
Muchas actividades civiles asumen formas empresariales no
'mercantiles (explotaciones agropecuarias, mineras) a menos que se
organicen jurdicamente como sociedades comerciales. En estos
casos, sern mercantiles por su forma.
Es oportuno recordar que nuestro derecho no acepta una figura
jurdica caracterizable bajo el concepto de empresa177, aunque es
posible reconocer en la empresa econmica perfiles jurdicos178.
En legislaciones en que se ha unificado el derecho privado, apa-
rece una disciplina, ms que de la empresa, del empresario (v.gr.,
talia) que se sita en una avanzada concepcin, ya que supera la
primitiva nocin de comerciante, antigedad mantenida en Cdigos
no actualizados, como el nuestro179.
Es verdad que no es sencillo reglar dentro del ordenamiento le-
gal una figura tan proteica como la empresa. Ms an, ella se nu-
tre de diversas ramas del derecho (derecho laboral, fiscal) al par
que excede el campo mercantil (son ejemplos las sociedades civiles,
fundaciones, asociaciones).
La organizacin como empresa consta de elementos personales
(todos los colaboradores y el propio empresario o titular), materia-
les e inmateriales. El titular organiza, dirige y corre el riesgo pa-
trimonial; los bienes materiales e inmateriales, dotados de una sin-
cronizada actividad, convergen en la empresa180.
No es justo sealar que un contenido lucrativo o aun "econ-
mico", es el dato que distingue a la empresa mercantil181. En
primer lugar, existe en el orden econmico la empresa civil, y, ade-
ms, junto a la organizacin empresaria privada aparece la pblica
o la mixta. A todas ellas es aplicable un principio actual activo de
derecho mercantil: el de la conservacin de la empresa182.
A consecuencia de lo expuesto es necesario entender definitiva-
mente que, al menos en el estado actual de nuestra legislacin, la
empresa no constituye una estructura jurdica, sino una realidad
econmica multifactica.
Por eso los esfuerzos que se realizan doctrinariamente para
precisar el concepto antiguo o para formular nuevas concepciones
como la de Galgano183, no llegan ms que a determinar un trazo
vago, generalmente reducido a figuras ms econmicas que jur-
dicas 184.
Aun convencidos de nuestra idea atomista o negativa del con-
cepto de empresa, hallamos una tendencia que viene cumplindose,
que permite vislumbrar un cambio futuro: nos referimos al orden
concursal.
Nuestro pas, siguiendo aun con timidez a otras legislaciones
ms avanzadas, deslinda la organizacin empresarial del sujeto-pro-
pietario de esa organizacin. El orden concursal tiende a castigar
al empresario deshonesto o negligente, pero trata de proteger a la
empresa que l comanda.
El tema no puede solucionarse mediante estriles discusiones
sobre la empresa o la masa de los bienes desapoderados o su su-
puesta personalidad propia. La empresa sigue siendo propiedad
del fallido, que slo pierde su poder de administracin y de dispo-
sicin.
En nuestro derecho, se acepta cada da ms la idea, ya recibida
en Francia, en talia y hasta en el ordenamiento del common law
por otras vas, que la crisis patrimonial no debe hacer desaparecer
a la empresa.
Esta idea puede ser llevada a la prctica por diversos caminos,
que a su vez responden a distintas concepciones polticas. Pero
algo hay permanente en ella: la economa productiva es la que ms
beneficia a un pas y se la debe proteger mediante adecuadas cons-
trucciones legales.
No nos parece impropio que sea el derecho mercantil el que en
el futuro se ocupe totalmente del fenmeno empresario. Para elle
hay que superar esquemas obsoletos, que apartan muchas activida-
des econmicas organizadas de nuestro derecho. Un signo de
avance es que algunas de ellas ya responden frente al consumidor,
es decir, por su actuacin en el mercado186.
A partir de la eleccin de nuestra definitiva va de organizacin
poltica, econmica y social, podr elaborarse la estructura legal de
una nueva empresa; en nuestro sentir, ella no habr de ser la cru-
damente capitalista, como tampoco la absorbida totalmente por el
Estado, con un rgido plan exgeno respecto de sus creadores y
continuadores186.
En definitiva y para sintetizar: la organizacin empresarial no
es un patrimonio nico del derecho comercial, ni siquiera la em-
presa que produce para el mercado.
Sin embargo, la mayor parte de ellas, tienen por una u otra va
naturaleza mercantil, y a travs de este derecho se ha estudiado
con mayor profundidad toda esta problemtica.
Por esa razn existe como principio informante y es muy tenido
en cuenta en el derecho comercial, el orden empresarial como par-
ticular generador de principios y soluciones legales especficas.
< ;+4 i.posi"i(n DE UNA CONTA0IIDAD REGUAR. - Tant a! COF
merciante individual como a quienes se organizan societariamente,
la ley les impone -bajo ciertas penalidades indirectas- la obligacin
de llevar una contabilidad privada regular187.
Ello implica una exigencia de orden, cuyo primer beneficiario
es el empresario mismo, que es quien adoptar decisiones en fun-
cin de sus propios registros, podr utilizarlos como medios de
prueba y tambin como "memoria" de lo ocurrido en su empresa en
tiempos pasados188.
De toda la documentacin de orden contable se destaca el ba-
lance, que tiene una finalidad inmediata, objetiva y compleja, que
es la de dar a conocer la rentabilidad de una empresa, as como su
consistencia patrimonial, con referencia a una unidad concreta de
tiempo y espacio189.
Los terceros -y entre ellos incluimos al Estado- tambin tie-
nen relacin con los estados contables del empresario; como stos
son en principio privados, generalmente la confrontacin con inte-
reses de terceros o de los poderes pblicos, producir un efecto po-
sitivo o negativo, segn sea o no correcto y puntual el modo de lle-
varlos.
Quienes cumplen tareas no mercantiles, salvo que lo hagan
bajo la forma de una sociedad comercial, no estn obligados a llevar
un orden de contabilidad uniforme, claro y veraz, salvo el caso de
ciertas organizaciones colectivas que, por serlo, soportan una carga
similar (fundaciones, asociaciones, empresas estatales).
Los sistemas registrales de operaciones de toda ndole, nacie-
ron para el derecho comercial, pero su utilidad trasciende nuestra
materia.
Es el sistema mercantil el que ha logrado perfilar los intereses
que la normativa vigente pretende proteger190, establecindose una
diversidad de opiniones en nuestra doctrina, ya que se sostiene que
la contabilidad se establece en inters del propio comerciante, y por
otro lado que se la impone legalmente en proteccin de los intereses
de terceros191.
En nuestra opinin, la cuestin no puede definirse slo desde
un punto de vista parcial del tema: los registros contables son pri-
vados y pertenecen al empresario, que puede llevarlos o no. Su
obligatoriedad se ha atenuado ahora en el campo concursal192.
Pero el aspecto externo de ella, su relacin con terceros (particula-
res, otros comerciantes, el Estada) es innegable y no se puede des-
conocer que aparecen una serie de efectos negativos y positivos
producto de la contabilidad (bien o mal llevada) o la falta parcial o
absoluta de ella.
En definitiva, las construcciones legales mercantiles de aplica-
cin e interpretacin, no prescinden del orden de contabilidad que
la ley prev para comerciantes, industriales y sociedades comercia-
les. Esta creacin tpica del derecho comercial da una nota carac-
terstica ms a nuestra disciplina y sus instituciones, tanto en el or-
den estatutario como en el obligacional.
Entre las obligaciones del comerciante, trataremos sta en el
captulo V.
63. mayor P-L9,94A4 EN L;C A,T;C J PR;TE,,9:N 4EL CE,RE-
T;. - La publicidad es el medio de notificacin a terceros de la exis-
tencia del acto que se celebra193. Se cumple mediante las formas
escritas, los avisos o anuncios (tabulares, por peridicos y revistas,
por otros medios audiovisuales, edictos judiciales), o a travs del
acto registral.
El negocio cumplido, su forma y su exteriorizacin, son aspec-
tos relevantes de un mismo fenmeno jurdico.
La particular actuacin del mercader frente al pblico en gene-
ral impone al ordenamiento legal un distinto tratamiento de la pu-
blicidad de tales actos.
El comerciante tiene que cumplir pautas de publicidad precisas
que implican un doble orden de publicidad: la suya privada y la le-
gal u obligatoria194; la primera es "privada", en el sentido de que
pertenece a la esfera discrecional de la voluntad mercantil, en tanto
el titular de un ente comercial podr seleccionar la manera ms
apropiada para hacer conocer su actuacin y sus productos al p-
blico.
El otro aspecto es la publicidad obligada, que la ley dispone, tal
como la publicacin de edictos, ciertas registraciones, presentacin
de balances y otros estados contables, que se exigen en ciertos mo-
mentos o etapas de la vida mercantil.
El actuar en pblico, dice Ascarelli196, implica para la organi-
zacin empresaria la necesidad de manifestarse a los terceros, para
que ellos sepan legalmente a qu atenerse. Un ejemplo de ello se
manifiesta en el rgimen societario, en el cual la regularidad est
condicionada a la inscripcin registral196. Otro es la creacin
desde antiguo del Registro Pblico de Comercio, cuya funcin fue
siempre la de responder a la necesidad de los terceros de conocer
las operaciones y negocios del comerciante, mediante la guarda y
conservacin de los elementos formales y documentales del negocio
concluido1OT.
El comerciante o industrial debe informar sobre las caracters-
ticas del bien que produce u ofrece (produccin, intermediacin,
servicia); debe informar bien, porque puede causar un enorme dao
a la comunidad si no lo hace o realiza una publicidad abusiva, err-
nea o engaosa.
Y se ha ido ms lejos an, afirmndose que el principio de la
publicidad de los actos importa dejar de lado conductas aparente-
mente transgresoras de alguna norma legal, hasta de contenido pe-
nal, en aras de la debida informacin pblica de actos y negocios
mercantiles198.
As como se exige publicidad adecuada para los principales ac-
tos del comerciante, su estado falencial debe ser tambin publicado
adecuadamente, pese a que ello pueda ser muy perjudicial para l
y su empresa199. Por medio de la publicidad (v.gr., edictos) que en
este caso se convierte en informacin, los acreedores y los terceros
sabrn de la apertura del concurso preventivo (art. 28, ley 19.551)
o de la existencia de quiebra (art. 97, ley 19.551).
La publicidad, que es un derecho del comerciante, tiene su con-
trafigura: el deber de informacin, que viene a ser un derecho de
los consumidores o terceros en general.
La informacin puede ser requerida por la ley a personas de-
terminadas (fsicas o colectivas, pblicas o privadas), o exigirse a
personas indeterminadas, a la generalidad.
Puede estar a cargo tanto del propio empresario como de otras
personas que la ley individualice en cada caso200.
Vislumbramos as especficas exigencias de publicidad, propias
del derecho comercial; ellas difieren, en los motivos fundantes de la
exigencia y en los medios empleados, de otras previsiones de publi-
cidad existentes en otras ramas del derecho.
Curiosamente, frente a la fuerza de las disposiciones sobre pu-
blicidad, aparece una mayor proteccin legal al secreto, en tanto l
constituya un bien del empresario: se tutela el secreto industrial,
ciertas formas de Mnow-how' el secreto bancario; se sugiere legal-
mente una conducta respetuosa del secreto societario a los adminis-
tradores del ente colectivo.
El motivo legal de imponer publicidad especial al comerciante
y tutelar fuertemente el secreto, rasgos distintos en nuestra disci-
plina, radica en la naturaleza propia de la organizacin empresarial,
dispuesta a competir en un mercado con sus pares, en una actividad
dirigida a terceros (pblico en general); en esa tarea, se conjugan
los actos en masa provenientes de una organizacin econmica, a los
que se les aplican reglas de publicidad al mismo tiempo que se nor-
mativiza protectivamente el secreto.
64. la PR;4-,,9:N ; 9NTERME49A,9:N PARA EL MER,A4;. - Ee-
lacionemos la mayora de los principios informantes ya analiza-
dos. Aparece la organizacin empresaria inserta en un merca-
do. Como ha dicho Ascarelli201, "la produccin sera intil si no
pudiese llegar al consumidor, que es siempre el definitivo destina-
tario y en definitiva quien financia".
Nuestro sistema econmico, con mayores o menores variantes,
es capitalista; se basa en la divisin del trabajo y en la propiedad
privada de una buena parte de los medios de produccin. Otra
parte est en poder del Estado, con diversas variantes en lo que
concierne a la descentralizacin de su administracin. Dejemos de
lado ahora la medida en que el Estado debe o no intervenir como
empresario.
La Constitucin Nacional protege las libertades econmicas202;
pero ellas no deben lesionar principios de solidaridad social, que ge-
neralmente se van imponiendo en las naciones civilizadas. En este
sentido, se habla de una transformacin fundamental: Friedmann,
siguiendo ideas de Berle, ve que la sociedad annima del empresa-
rio despiadado, esencialmente individualista y ansioso de lucro, del
siglo XX, pasa a ser un organismo social consciente de sus funciones
pblicas, de sus responsabilidades sociales y de la fuerza de la opi-
nin pblica203.
Se ha establecido internacionalmente un cdigo de conducta
para las empresas y grandes sociedades multinacionales; da a da
se dictan normas sobre el derecho del consumidor; se avanza en la
determinacin legal de una funcin social para la empresa; se re-
prime la usura y el abuso de posiciones dominantes que causan per-
juicio; se sancionan penalmente los delitos econmicos; se crean or-
ganismos pblicos para investigar ilcitos.
Consideramos que es un simplismo excesivo dividir los enfo-
ques econmicos nicamente en capitalistas (liberalismo, neolibera-
lisma), marxistas y estatalistas o fascistas204.
La doctrina social cristiana, pese a que no se la ha expuesto n-
tegramente, propone soluciones de solidaridad social con base en el
amor fraterno, que se da como un imperativo metafsico.
No resulta fcil adaptar principios ticos del hombre a la eco-
noma. Pero es la mejor solucin y a ella se llegar algn da.
Es el Estado el que debe imponer -sin ahogar la libertad del in-
dividuo- la solidaridad social.
Por ejemplo, en un sistema empresarial de ganancias, es mejor
que stas se canalicen hacia la produccin y no hacia la especulacin
(financiera u otra). El Estado posee medios para permitir un de-
sarrollo econmico sostenido, protegiendo a la vez el inters nacio-
nal (en definitiva, el de las empresas y el de los consumidores).
El empresario debe comprender su responsabilidad social y el
pblico apoyar a sus empresas, porque ellas son el motor del desa-
rrollo econmico.
Por un lado, el empresario no deber obrar exclusivamente en
busca de ganancias ilimitadas y tendr que cultivar el lado ms po-
sitivo de ese particular animus empresarial que se advierte en mu-
chos de ellos206; por otro, hay que comprender que las ganancias se
justificarn con un actuar eficaz, y adems, ante la necesidad de
reinvertir, adquirir nuevas materias primas, modernizar equipos,
atender los gastos extraordinarios (v.gr., aumentos de salarios o
del precio de los insumos).
En nuestro derecho aparece ntidamente la figura de un comer-
ciante o un industrial, presidiendo una organizacin empresaria en-
frentada al pblico en general, a los llamados consumidores. Esta
situacin, a pesar de la existencia de empresas tpicamente civiles,
no se encuentra con tanta nitidez en instituciones del derecho civil.
El sistema mercantil es el que por naturaleza aparece como el
ms apto para regular el fenmeno de la empresa y disciplinar la
concurrencia. De l surgen los principios generales, aunque hay
que reconocer que an no se ha logrado una estructura completa.
El empresario mercantil, preparado para su tarea, desplegar
su actividad en un escenario en el cual tendr tres interlocutores:
los otros empresarios, estn o no en competencia con l; los consu-
midores (terceros en general), y el Estado (ste en la funcin que
poltica y econmicamente se le asigne en el orden nacional).
El empresario actuar -deber actuar- enmarcado en los pa-
rmetros del respeto hacia el pblico en general, junto a la impres-
cindible buena fe negocial. El acceso al mercado, su permanencia
en l obrando lealmente con los competidores y con sinceridad
frente al consumidor, son valores defendidos desde hace muchos
aos por el orden legal de distintos pases206.
La concurrencia al mercado y la permanencia en l, se com-
pletan desde el ngulo que ofrece el inters general. Diversos son
los ejemplos que pueden aportarse para demostrar que la libertad
de ejercer el comercio o la actividad industrial tiene lmites preci-
sos, que se establecen en la aplicacin del principio superior del bie-
nestar general, de rango constitucional207.
En el mundo actual, esta clase de reglas legales adquiere ma-
yor fuerza en naciones que poseen escasa o nula reglamentacin, y
en las ms adelantadas se produce un marcado avance y constante
modernizacin.
El derecho comercial, sin ser exclusivo en esta materia, se
erige en centro necesario de ella, estableciendo las lneas principa-
les y creando y recreando nuevas instituciones o grupos de normas
al respecto.
65. la ,;N,-RREN,9A AL MER,A4; J LA PR;TE,,9:N 4E LA ,;M-
PETEN,9A. - Reglar normativamente la concurrencia significa esta-
blecer un orden legal para los actos y la actividad realizados para
y en el mercado.
Quienes creen en la existencia de un concepto jurdico de em-
presa, la identifican con la organizacin o con una actividad econ-
mica dirigida a un mercado determinado208.
Dice Ascarelli: "Cuando el acceso al mercado es libre, la concu-
rrencia, lcita en trminos generales, adquiere nueva importancia,
a la vez que, de hecho, el desarrollo de los transportes tiende a uni-
ficar los diversos mercados y la produccin industrial en masa (ori-
gen tambin del desarrollo de los transportes, pero que por ello
puede, a su vez, reconducirse a la produccin en masa) da a la con-
currencia una importancia central"209.
Mucho cost -y cuesta an- a la humanidad poseer claramente
la idea de un mercado libre. La declaracin de tal libertad se pro-
duce en Francia con la ley del 2 de marzo de 1791, por la cual se ad-
mita que a partir del 1 de abril de aquel ao, cualquier persona
podra realizar cualquier negocio o ejercer cualquier profesin, arte
u oficio. La ley Le Chapellier del 17 de junio de 1791 suprimi las
corporaciones y con ello las restricciones al libre comercio y a la li-
bre empresa. No pocos avances y retrocesos se han producido
desde entonces. Podemos decir que la libertad de comercio actual
es relativa y slo se la visualiza ntegramente en el orden interno
de grandes pases o comunidades econmicas, que a veces no apli-
can la misma doctrina hacia el exterior.
En las naciones de economa capitalista, en las cuales los me-
dios de produccin permanecen en manos privadas, se ha tomado
conciencia de la necesidad de proteger la creacin de un mercado
competitivo y tambin del mantenimiento de reglas de "juego lim-
pio" en dicho mercado210.
Europa occidental lleva en el tema la delantera en materia nor-
mativa, no slo en cada pas, sino por medio de su legislacin comu-
nitaria de. proteccin a la competencia y al consumidor211.
En Alemania, para solo tomar un ejemplo, la libre competencia
en el mercado se halla regulada por dos leyes. Una de ellas, abar-
ca las prcticas desleales para castigarlas y data de 1909 (UWG);
la otra, del ao 1958 se refiere a las restricciones a la competen-
cia (GWB). La primera, caracteriza las prcticas mediante actua-
ciones desleales individuales de las empresas (v.gr., publicidad
falsa o engaosa). La segunda, sanciona los casos de cartelizacin
no permitidos en la economa germana (v.gr., acuerdo sobre pre-
cios).
Sobre la base de este verdadero fenmeno moderno, el ordena-
miento mercantil recibe directa o indirectamente ciertas reglas ju-
rdicas que protegen la creacin de un mercado competitivo y el
mantenimiento de l, exigiendo la supresin de polticas restricti-
vas o desleales, as como el respeto y la consideracin a los consu-
midores.
Histricamente, los sistemas corporativos y los mercantilistas
pusieron una valla a la iniciativa privada. La creacin y el perfec-
cionamiento de diversas estructuras jurdicas comerciales trae
como consecuencia la posibilidad de un pleno desarrollo de las par-
ticularidades personales de cada empresa y de cada empresario.
Un primer paso, proteger la iniciativa; el segundo, asegurar el ac-
ceso al mercado; el tercero, coadyuvar en la formacin de un mer-
cado competitivo; el cuarto, mantener un mercado en libertad y
competencia.
Ello debe concretarse en todo pas civilizado, con la provisin
de medios adecuados de defensa de la posicin del pueblo, del con-
sumidor.
En las naciones en desarrollo es difcil que exista un mercado
privado absolutamente competitivo; en ocasiones, alguna o varias
actividades se desenvuelven monopolsticamente, sea por particula-
res, sea por el Estado. Es legtimo aceptar la intervencin de este
ltimo cuando ello se funda en razones de inters pblico: ah nace
la propiedad pblica que acta en el mercado.
En el mbito comercial e industrial de la Nacin, el Estado ac-
ta como empresario privado, y en otro sentido, como controlador
pblico. En ambos casos el objetivo debe ser el mismo: la defensa
directa o indirecta del inters pblico, no debindose aceptar otras
motivaciones.
Como empresario, el Estado compite con otros que son priva-
dos (nacionales o extranjeros) o ejerce el monopolio. Como contra-
lor, el Estado establece, mediante el sistema legal y luego por me-
dio de su actuacin administrativa, las pautas para la formacin de
un mercado libre -con una libertad que obviamente es relativa-, es-
tableciendo restricciones a la transferencia o circulacin de los ac-
tivos, controlando de cerca ciertas actividades (v.gr., aseguradora,
bancaria), regulando el mercado cambiario, el comercio exterior y
de muchos otros modos212.
En nuestro pas, existen algunas leyes que defienden la compe-
tencia (ley 22.262) y la lealtad comercial (ley 22.802 e indirecta-
mente la 22.362 sobre marcas y designaciones). Nos referiremos
aqu a la primera y en el pargrafo siguiente a las dems213.
La ley de defensa de la concurrencia, trata de asegurar el ac-
ceso libre de todas las empresas competidoras al mercado, prohi-
biendo y sancionando las conductas y actos que, relacionados con la
produccin o el intercambio de bienes y servicios, limiten, restrin-
jan o distorsionen la competencia214. Tambin se pena la existen-
cia de una posicin dominante en el mercado215, cuando ella consti-
tuya un perjuicio para el inters econmico general (art. 1, ley
22.262)216.
La legislacin argentina prev una instancia administrativa, a
cargo de la Comisin Nacional de Defensa de la Competencia, reco-
nocindose un posterior recurso judicial (art. 32 y ss., ley 22.262).
A partir del art. 41 de la ley 22.262, se tipifican delitos y penas
aplicables, para quienes hagan variar los precios de un mercado,
controlen el desarrollo tcnico o las inversiones destinadas a la pro-
duccin de bienes y servicios, establezcan condiciones de venta,
emprendan acciones de divisin del mercado o de impedimento del
acceso a los competidores, establezcan condiciones discriminatorias
de compra o venta de bienes o servicios, destruyan productos o
abandonen cosechas.
Para la tipificacin del ilcito se exige como presupuesto una
"accin concertada", salvo en el art. 41, inc. d' que seala como
conducta punible la siguiente: "Subordinar la celebracin de contra-
tos a la aceptacin de prestaciones u operaciones suplementarias
que, por su naturaleza y con arreglo a los usos comerciales, no
guarden relacin con el objeto de tales contratos".
Desde el 1 de agosto de 1980, fecha de promulgacin de la ley,
la jurisprudencia, tanto administrativa como judicial, ha resuelto
numerosos casos sobre el tema.
< ;;4 "asti+o DE AS PR3CTICAS DESEAES EN E MERCADO. - acF
tuando ya las empresas -colectiva o unipersonalmente- en el m-
bito de un mercado, es necesario conseguir que sus prcticas sean
verdaderamente leales. Como dice Polo 217, complemento del sis-
tema protector de la libre competencia es el de represin de las
prcticas restrictivas.
Esta cuestin tiene polifacticos aspectos218, ya que se trata
de disciplinar la conducta de un empresario en el mercado, con
referencia a los dems concurrentes -sean o no competidores- y
tambin respecto de los consumidores. En 1947 opinaba Zavala
Rodrguez219 qu la concurrencia desleal se refiere nicamente a co-
merciantes, ya que la ley reprime el desvo de la clientela. El ju-
rista argentino entenda que uno de los medios de competencia des-
leal era la publicidad engaosa.
En nuestro pas se sanciona el 5 de marzo de 1983 la ley 22.802,
de lealtad comercial, de la que el precedente ms cercano -aunque
no obviamente integral-, es la ley 22.362 sobre marcas y designa-
ciones.
El orden legal argentino dispone tambin que debe existir una
conducta leal en el proceder empresarial en materia de marcas220 y
patentes, metrologa y pesas y medidas (ley 19.511) y abasteci-
miento (ley 20.680); y especficamente se refiere al tema, con refe-
rencia a la identificacin de mercaderas, denominaciones de ori-
gen, publicidad y promocin mediante premios, en la ley 22.802.
Este ltimo orden legal alude de una manera ms general a la
actuacin de un empresario ante el mercado. '
Como seala Garrigues221, la competencia es la lucha por la
clientela y el premio es la propia clientela. Pero en esa lucha no
pueden utilizarse armas que impliquen una conducta desleal, que
busquen el error, que se apoyen en el fraude o en el detrimento del
competidor222.
La ley argentina 22.802 recoge previsiones legales anteriores,
las ordena y las mejora. Pero hay campos desprotegidos, si com-
paramos su texto con el de sus similares extranjeros.
En primer lugar, se procura una correcta y leal identificacin
de las mercaderas, los frutos y los productos puestos en el merca-
do. Ello vale tanto para la presentacin en s, como en ocasin de
publicitarios.
Se castiga, no slo la publicidad engaosa o abusiva, sino tam-
bin la promocin de ventas mediante premios, considerada desde
hace aos en el pas como una prctica desleal.
Se establece una instancia administrativa previa, de control y
procedimiento, y un recurso judicial posterior ante la Cmara Na-
cional en lo Penal Econmico de la Capital Federal o el juzgado fe-
deral competente en la jurisdiccin de la autoridad que dict la con-
dena.
Las sanciones previstas por esta ley nos parecen demasiado be-
nignas y falta, claramente, la disciplina legal del ltimo eslabn del
tema: regular la proteccin integral del consumidor.
67. proteccin 4E TER,ER;C 9N4ETERM9NA4;C J 4EL ,;NC-M9-
4;R. - No sera errneo sostener que, en general, todo el derecho
protege a los terceros de buena fe. Pero si se estudia cuidadosa-
mente el derecho comercial, aparece la comprobacin de una reali-,
dad insoslayable: la proteccin de terceros indeterminados es ms
acentuada en las previsiones legales mercantiles que en las del or-
denamiento civil u otros.
La explicacin es sencilla: normalmente, las instituciones civi-
les -tal vez la excepcin se halle en el campo asociativo civil- tienen
como ltimos destinatarios a partes individualizadas; generalmen-
te, el acto cumplido no trasciende a terceros o lo hace dbilmente.
En el derecho mercantil, los actos jurdicos pueden ser bilaterales
o plurilaterales, pero es inevitable una traslacin de importantes
efectos a terceros, grupos de terceros o a la comunidad en general.
La actividad industrial o comercial se cumple tendiendo a la in-
sercin en el mercado. De ah que el empresario, que tiene como
contraparte a un grupo de personas variable, en principio desorga-
nizadas y de buena fe, halla en la ley una exigencia, directa o indi-
recta, que lo obliga a actuar con buena fe, lealtad y publicidad ade-
cuada.
Frente a esos deberes de conducta aparece el sistema sancio-
natorio como un aval necesario.
En la antigua Roma existan ya elementos legales de protec-
cin al consumidor, como lo demuestra Lezama223.
Hoy en da este principio se abre paso en las modernas legis-
laciones del mundo, y as, la necesaria proteccin al consumidor se
instrumenta cada vez en ms complejas estructuras civiles, mer-
cantiles y administrativas224.
El consumidor generalmente no es comerciante, pero el orden
pblico y las reglas de moral y buenas costumbres obligan a regla-
mentar la conducta de quien puede engaarlo: el comerciante o el
industrial. De ah que vayan apareciendo en el mundo leyes que
regulan la responsabilidad del fabricante226, instituciones de control
estatal especial, como el ,onsumer ;m!udsman o la Comisin de
Clusulas Abusivas226, legislaciones que apoyan el control del mer-
cado por parte de asociaciones privadas de consumidores o acciones
organizadas de los propios consumidores227.
El consumidor ser fiel al empresario siempre y cuando ste
responda a las cambiantes necesidades de la dinmica sociedad en
que vivimos228 y sea leal, honesto, no induzca a error y se conforme
con una ganancia razonable.
Los franceses hablan del "derecho nuevo" del consumidor y en
toda Europa, Norteamrica y hasta en nuestra Amrica latina, sur-
gen normas e instituciones que buscan su proteccin.
Este nuevo derecho trasciende las fronteras de las ramas civil
o comercial; segn Rezznico229, tambin la antinomia contrato-
norma.
La necesidad de establecer lo que algunos autores denominan
"democracia del mercado" y la referencia que hacen otros a la re-
gulacin de los llamados "intereses difusos"230, no deben llegar a
extremos en que el consumidor (organizada) pase a ejercer un po-
der dictatorial sobre las empresas del mercado.
En condiciones de paridad y equilibrio, parece muy justo fre-
nar el proceder empresario ilcito y proteger activamente al consu-
midor, cuando acta como interlocutor negocial en el mercado y no
tardamente, cuando su inters ha sido ya lesionado231.
La proteccin de terceros en general o indeterminados y de los
consumidores, es un valor entendido que halla tutela en diversos
campos del derecho mercantil. Esta proteccin se da mediante re-
glas directas que apuntan al quehacer interno de la empresa, como,
por ejemplo, cuando se seala la obligacin de establecer un orden
de contabilidad232, o pautas sobre responsabilidad o publicidad233.
Otra forma de proteccin al consumidor se advierte en el con-
tralor que ejerce el Estado sobre ciertas actividades que pueden
afectar el inters general, por ejemplo, el sistema de ahorro y prs-
tamo para fines determinados234, la regulacin bancaria, la de segu-
ros y bolsas de valores.
Es posible engaar o abusar de los consumidores en el campo
de la contratacin en masa, mediante la utilizacin incorrecta de las
condiciones generales de contratacin236 que desplazan el riesgo en
los contratos, especialmente en la compraventa internacional236.
La proteccin de terceros indeterminados (aunque sea genri-
camente; v.gr., acreedores) se presenta respecto de la organizacin
empresarial en forma destacada tambin en el derecho concursal.
La ley 19.551 contiene reglas para que contine la empresa de-
clarada en quiebra cuando ella sea relevante para la comunidad.
Estas previsiones se han aumentado considerablemente en el mo-
derno derecho concursal comparado, tratndose no solamente de
viabilizar salidas posteriores a la cesacin de pagos, sino de arbi-
trar medios para ayudar a las empresas en dificultades, aun antes
de caer en cesacin de pagos o en insolvencia. Como ejemplos
pueden citarse el Rapport Sudreau, el Rapport Chevrier, el funcio-
namiento de la Cmara de Empresas de Holanda, los regmenes fa-
limentarios de Francia e talia. En cuanto a este ltimo tema, se
ha producido un avance notable en nuestro medio con las previsio-
nes de la ley 22.917, sancionada en setiembre de 1983, referentes
a los acuerdos preconcursales (arts. 125-1 y 125-2, ley 19.551 refor-
mada)237.
En todos los casos citados se atiende a los siguientes factores:
a& importancia de la empresa; !& descubrimiento de que tiene difi-
cultades (varios sujetos tienen la accin preventiva); c) necesidad
de un apoyo preconcursal; d& actuacin del Poder Judicial como ga-
rantizador de imparcialidad y bsqueda de un fin justo; e) protec-
cin de la empresa, para que siga operando en el mercado, con el
consiguiente beneficio para sus integrantes (trabajadores y emplea-
dos), para los acreedores y para la comunidad en general238.
En definitiva, pensamos que parte de los derechos del hombre
estn referidos a su actuacin en el mercado como consumidor de
una gran diversidad de bienes y servicios, imprescindibles en la
vida moderna.
En nuestro pas se preparan nuevas leyes sobre el tema y en
especial hay que destacar que se desea crear una institucin que
defienda al consumidor, no slo de los abusos de los empresarios
privados, sino tambin de los que cometa el Estado, ya acte como
empresario o como poder pblico.
< ;/4 &tili4a"i(n DE CONCEPTO DE APARIENCIA JURDICA. - I3F
plica toda una modificacin al sistema de obligaciones -y consecuen-
temente de responsabilidad- porque actos cumplidos con apariencia
de una posicin jurdica, producirn un efecto concreto de orden le-
gal, que se traduce en el deber de responder en la medida del acto
aparente y no del real.
Ya Vlez Srsfield conoci la doctrina de la apariencia en sus
primeras formulaciones (v.gr., la nota al art. 732, Cd. Civil y sus ci-
tas), pero la aplicacin moderna obedece a una teora mucho ms
elaborada.
La nocin ha surgido frente a la necesidad de solucionar ca-
sos excepcionales, dando un contenido jurdico especial a ciertos
hechos.
Seala Messineo que es condicin de efectividad de la aparien-
cia, la buena fe del tercero que la invoca, ya que la mala fe quita
toda efectividad a la apariencia. En definitiva, el principio nace
como la proteccin de la buena fe negocial239.
En el derecho comercial se emplea esta doctrina con ciertas
particularidades; como una generalizacin en su relevancia desde el
punto de vista empresario (vinculada al riesgo de la empresa)240 o
bien en ciertos casos o institutos determinados.
En una forma o en otra, para el derecho mercantil la doctrina
de la apariencia jurdica adquiere una particular importancia, pero
ello no debe llevarnos al grave error que podra ser el pensar que
tal principio fuera inutilizable en otras reas del derecho.
Aqu nos limitaremos a trazar el perfil de un principio infor-
mante, estudiando de manera muy general aspectos de la teora sobre
la apariencia, que pertenece a la teora general241; ella se vincula
con la buena fe y la teora del error, pero es importante separarla
de la legitimacin242, la publicidad o la mera exteriorizacin de un
acto.
Bien dice Messineo que la titularidad aparente de un derecho,
puede ser relevante jurdicamente frente a terceros y esto es admi-
tido por muchos autores; pero hay disenso en la medida de la apli-
cabilidad del concepto243, as como de su carcter de general o par-
ticular y de sus alcances.
Encontramos, en una primera comprobacin, que hay una apa-
riencia activa y una pasiva; que se la puede esgrimir tanto en de-
recho civil como en el orden mercantil; que su base, su razn de
ser, es la exigencia de buena fe que el ordenamiento reclama para
todos los actos con relevancia jurdica.
Seala Messineo244 que la doctrina de la apariencia nace como
una necesidad de tutela de la expectativa o confianza de los terce-
ros de buena fe respecto de la existencia y alcance de un acto o ne-
gocio jurdico, tal como se manifiesta por su apariencia externa.
En el derecho italiano existe la regla principal del art. 1416 del
Cd. Civil de 1942, que adopta la doctrina de la apariencia jurdica
con soporte en la buena fe de los terceros acreedores. Mas con ra-
zn se citan reglas, como las provenientes de los arts. 1362, 1366,
1398 de aquel ordenamiento, de gran similitud con otras que con-
tiene nuestro propio orden legal.
El art. 1362 del ,dice ,i3ile' por ejemplo, encuentra una co-
rrespondencia casi exacta en el art. 218, inc. 1, de nuestro Cdigo
de Comercio; el art. 1366 de aquel orden positivo unificado, aparece
perfeccionado en el art. 1198, parte la, de nuestro Cdigo Civil.
En general, los arts. 217 y 218 del Cd. de Comercio argentino,
que constituyen un excelente sistema de interpretacin de contra-
tos y convenciones (y a nuestro juicio, por analoga, de todos los
actos jurdicos) llevan implcitamente en sus reglas, tanto el prin-
cipio de la buena fe negocial como el necesario respeto de la con-
fianza frente a expectativas de cocontratantes de buena fe.
La apariencia se presenta mediante situaciones de hecho, que
se manifiestan frente a terceros de buena fe, es decir, que creen en
la realidad del acto. El ejecutor aparenta un estado o un derecho
que no es tal, pero esa apariencia llega como relacin jurdica cog-
noscible, lo cual hace que el tercero cuente con ese estado o con ese
derecho como si fuera una realidad jurdica.
Siguiendo a Balandra, expone Rodrguez Rodrguez245 las ba-
ses fundamentales de la doctrina de la apariencia jurdica. Ellas
son:
a& Que la apariencia tenga carcter objetivo, de tal naturaleza,
que por las circunstancias que le acompaan, pueda suscitar en una
persona normal la opinin de su probable correspondencia con la
realidad.
!& Que esta apariencia objetiva no quede eliminada, en el caso
concreto, por el conocimiento objetivo de su no correspondencia con
la situacin real jurdica (mala fe)246.
c) Que la formacin de la situacin aparente se encuentre en
una relacin de efecto a causa respecto de la situacin de la persona
frente a la cual tiene que valer como real.
El derecho debe proteger la creencia que razonablemente el
tercero pudo tener; cesa la proteccin si hay mala fe, culpa o negli-
gencia247; o como dicen otros autores, cesa esa proteccin legal si el
tercero que la invoca, empleando la diligencia comn, habra podido
reconocer la irrealidad del acto o negocio; en tales casos, la aparien-
cia no puede predominar sobre la realidad248.
En el derecho comn se advierten varios ejemplos de derechos
aparentes (v.gr., mandatario aparente, aparente poseedor).
En el orden mercantil el tema se da con mayor frecuencia y
tiene una impronta especfica; generalmente, la apariencia se pre-
senta en el mbito de un mercado, es decir, una apariencia empre-
saria frente a los consumidores249.
Un contrato celebrado en masa, no permite que los terceros in-
vestiguen sobre el contenido y la extensin de l250. Frente a la
necesidad de proveerse de bienes y servicios, el simple ciudadano
contrata, en un estado elemental de confianza y a la vez descono-
cimiento de las cuestiones tcnicas y de detalle.
Vemos en el consumidor, aunque tambin es posible advertirlo
en otro empresario cocontratante, un actuar con error excusable,
un acto cumplido de buena fe, respondiendo a una conducta apa-
rente.
Para que esta conducta empresarial aparente tenga eficacia ju-
rdica, debe ser valorada en el contexto en que se presenta, y de la
otra parte, es exigible que la situacin sea de tal entidad, que pu-
diera caer en el engao un sujeto medio de la comunidad.
La aplicacin de la doctrina de la apariencia tiene medidas, l-
mites de diverso tratamiento en distintas circunstancias. De ah
que deba ser merecedora de una diferente concepcin si la contra-
tacin se realiza entre empresarios o se la celebra entre un empre-
sario y los consumidores.
Nos adherimos a las ideas de Ascarelli, Cariota Ferrara, Salan-
dra y Ladaria Caldentey, en tanto entienden que no es posible for-
mular una teora general de la apariencia, sino que ella se aplica,
con sus principios bsicos, a casos especiales, a hiptesis singu-
lares.
Obra la apariencia ms en derecho comercial que en otras
ramas?
La actuacin empresaria lleva implcito un riesgo y Demogue
demostr hace ya muchos aos las relaciones entre el riesgo y la se-
guridad dinmica.
Pero aun fuera de la actuacin empresarial vemos casos en que
la apariencia aparece representando un papel decisivo, como la apli-
cacin de la teora general de la representacin en la actuacin del
administrador, el factor o el dependiente en el sistema societario261.
La apariencia jurdica tiene una particular aplicacin en el de-
recho de seguros262.
Tambin se presenta en varios supuestos en el derecho cartu-
lar; p.ej., el portador de la cambial debe ser reputado verdadero
acreedor (arg. art. 40 y concs., decr. ley 5965/63; art. 731, inc. 6,
Cd. Civil). La explicacin de estas reglas legales radica en la ne-
cesidad de proteger a terceros de buena fe. En el sistema legal de
los ttulos de crdito, se admite la creacin de un documento que
la ley valora como hecho nicamente en su apariencia, cualquiera
que haya sido en verdad la voluntad de la parte que ha creado el
ttulo253.
Pero en ocasiones se juzga como aparente una situacin a la
que la ley le asigna realidad jurdica264, por lo cual la doctrina de
la apariencia tiene que tomarse con precaucin y en un enfoque res-
trictivo.
En definitiva: no creemos que esta construccin de derecho sea
un principio exclusivo del derecho comercial. S, en cambio, es su
utilizacin mayor en nuestra materia, en atencin a que ella est
constituida principalmente por instituciones que responden a nor-
mas de organizacin de segundo grado, que presuponen una forma
de actividad o comportamiento regulado, en proteccin de la buena
fe, el crdito y el orden econmico mismo.
< ;D4 5in"&la"iones O0IGACIN AES A DISTANCIA. - De !a si3F
ple observacin de la realidad negocial, resulta que los actos jur-
dicos de naturaleza civil generalmente se celebran entre presentes.
Esta afirmacin no implica olvidar los numerosos actos jurdicos ci-
viles que tienen como partes a sujetos alejados especialmente entre
s, sino destacar que el derecho comercial, que posee ese carcter
masivo, es especialmente apto para el contrato a distancia, ya entre
dos plazas de un mismo pas, ya entre un lugar del pas y otro en
el extranjero.
Esto se relaciona con su naturaleza internacional, que ms ade-
lante expondremos ( 72).
' Es verdad que el empresario mercantil acta generalmente en
el mercado en el que se halla radicada su empresa. Pero tambin
es comn que se produzcan bienes o servicios destinados a uno o va-
rios mercados alejados del centro empresarial. Ello implica que
aparezcan en nuestra materia una serie de instituciones destinadas
a cubrir el aspecto "distancia" en ese actuar. Un ejemplo lo cons-
tituyen las formas de descentralizacin empresaria a las cuales nos
hemos referido en otro lugar255.
Las negociaciones realizadas a distancia imponen un particular
carcter a nuestro derecho; ellas se originan en las antiguas prc-
ticas mercantiles -negociaciones plaza a plaza- ahora modernizadas
en virtud del espectacular desarrollo de los medios de comunica-
cin.
Como el empresario no acta aislado, las convenciones a distan-
cia se multiplican y diversifican merced a la creciente interdepen-
dencia del capital mundial, tanto privado como estatal descentrali-
zado. Esta realidad necesariamente tiene que flexibilizar reglas,
propender a una internacionalizacin de las ms utilizadas y permi-
tir aun el apartamiento del negocio de uno u otro sistema legal na-
cional.
A ello hay que agregar la particular actuacin de las empresas
transnacionales y de las estatales conjuntas, las que deben contar
con normas jurdicas propias de una actuacin en la que la distancia
es un ingrediente esencial.
En el campo de la compraventa, sostiene Le Pera256 que,
siendo ella realizada "a distancia", no adquiere por esa razn una
especfica connotacin normativa. Simplemente, aparece una no-
vedad modal, que resulta de la necesidad del traslado de la cosa.
Pero la negociacin en s misma resulta en ciertos aspectos di-
ferente, como, por ejemplo, el distinto tratamiento que hay que
darle a la oferta y a la aceptacin257, el uso de distintos idiomas, la
necesidad de intermediacin (mandatarios, comisionistas, corredo-
res, bancos) o la utilizacin de documentos con aptitud circula-
toria258.
En el perodo de posguerra iniciado en 1945, el intercambio de
mercaderas (importacin-exportacin) se trueca en inversin di-
recta en el extranjero: all aparece una nueva variante del actuar a
distancia, ya que son las empresas multinacionales las que protago-
nizan este nuevo fenmeno259, creando sucursales o filiales.
En sntesis, el derecho comercial puede utilizarse, naturalmen-
te, en negocios celebrados entre presentes. Pero su dinmica in-
terna admite un componente especial difcil de hallar en otra rama
jurdica260. Por ello estimamos que es de la esencia de las obliga-
ciones y de los contratos mercantiles, el contar con una especfica
aptitud en el sentido indicado.
< C=4 .edios NEGOCAES DEPARADOS POR A TECNOOGA. - La
rapidez y estandarizacin de los negocios impone al moderno em-
presario el empleo cada vez mayor de medios sofisticados que lo
ayudan en su compleja tarea.
Si comparamos el uso de computadoras para su utilizacin en la
contratacin civil con una situacin similar mercantil, pronto adver-
tiremos que para la prctica del comercio y de la industria se incor-
poran aceleradamente ms y mejores medios aportados por la tec-
nologa.
Los negocios en masa, las contrataciones a distancia, la deriva-
cin de actos jurdicos a mquinas o mecanismos, es cuestin co-
rriente, facilitada por el creciente avance tecnolgico.
La informtica representa un indudable avance que facilita el
desarrollo del derecho comercial internacional.
Mediante distintos sistemas, se revela una indudable capacidad
de procesamiento, almacenamiento y obtencin de informacin, que
facilita la toma de decisiones empresarias, as como su ejecucin;
los ordenadores pueden utilizarse tambin como una estupenda
base de apoyo para el planeamiento del comerciante individual y co-
lectivo o del grupo empresarial que as lo desee.
No es posible ignorar que el mundo se halla en la era tecnotr-
nica, aunque los diversos pases no estn situados en el mismo es-
tado de avance.
Mientras la evolucin de la humanidad sigue su curso, a la pri-
mera "ola" -segn la expresin de Alvin Toffler-, que corresponde
a la posesin de los medios agrcolas, ha sucedido la segunda, la
industrial, signada por la posesin de los medios de produccin.
Los pases ms adelantados, con la repercusin correspondiente
en los perifricos, se hallan en la "tercera ola", representada por el
dominio de la informacin.
Con el desarrollo, el proletariado se minimiza y deja paso a un
"cognitariado", representado por los trabajadores del saber, pro-
vistos de instrumentos electrnicos.
Desde luego que la tecnotrnica, no slo ha revolucionado el
mundo de los negocios: incide en la conducta y pensamiento huma-
nos, la costumbre, la poltica y hasta en el modo de hacer la gue-
rra. De cualquier forma la mquina nunca suplantar al ser huma-
no261. La informtica no es patrimonio del derecho comercial, ni
siquiera la ha creado l. Pero el impacto de la revolucin tecnol-
gica que est cambiando al mundo, modificar el sistema de los ne-
gocios, las relaciones, las modalidades y los medios a emplearse.
Surgirn nuevas estructuras y nuevos problemas jurdicos.
Se contratar por y a travs de mquinas, y ellas auxiliarn cada
vez ms al juez y al abogado a resolver los problemas que la vida
plantee.
Si bien la informtica no es aplicable slo y exclusivamente al
derecho comercial, sta es la rama del derecho que primero la ha
receptado y la que puede sacar de ella indudable provecho.
Muchos son los ejemplos que indican la presencia de medios
mecnicos o electrnicos que facilitan los negocios y reemplazan el
actuar humano.
Toda la contratacin de viajes areos se realiza actualmente
por computadoras, pero est vedada su utilizacin abusiva262. La
operativa bancaria y financiera nacional e internacional se apoya
cada vez ms en los adelantos de la electrnica y ello incide en los
conceptos tradicionales de formacin de la voluntad, la interpreta-
cin y la responsabilidad de los contratantes.
Resultan ya insuficientes las concepciones de principios de si-
glo sobre el comportamiento tcito concluyente o el contrato o con-
venio tcito263. En otras latitudes se estudian verdaderos "cdi-
gos" para regular los negocios cumplidos por va electrnica264.
En nuestro medio, al desarrollo de la tarjeta de crdito, sigue
el del sistema de "cajero automtico", por lo cual se habla del "di-
nero plstico", sustituto del cheque como instrumento negocial.
La ley de sociedades argentina autoriza desde 1983 la creacin
de acciones escritrales, que se negocian y transfieren contable-
mente y con la utilizacin de computadoras. La misma legislacin
ha ampliado la posibilidad de introducir sistemas computados para
los registros contables empresarios.
Es verdad que el derecho civil puede hacer uso de la tecnolo-
ga, pero es el sistema comercial el ms apto para incorporarla, y
por eso marcha a la vanguardia.
< C)4 !e.edios TPICOS PARA SA)AS A A EMPRESA ECONMICA
CON DI1ICUTADES EN E CUMPIMIENTO DE SUS O0IGACIONES. - E!
O:EeF
tivo principal del proceso concursal, cuyo respaldo final se halla en
la necesaria homologacin del acuerdo en el concurso preventivo, y
en general, toda la actuacin del sndico bajo la direccin del juez,
es actualmente objetivizado bajo el concepto de sanear la empresa,
conservndola265.
Salvando a la empresa, objetivo fundamental, se cumple la pro-
teccin del crdito, de los acreedores y otros terceros, incluidos
los trabajadores que estn en relacin de dependencia con el em-
presario.
La ley 19.551 sobre concursos, ha sido reconocida por la Corte
Suprema de Justicia de la Nacin como una ley de orden pblico266.
Esta ley fue reformada por la 22.917, sancionada en 1983, me-
diante la cual se unifica totalmente el procedimiento concursal, ya
se trate de insolvencia civil o comercial.
El rgimen civil de la quiebra, conocido como concurso civil,
hall todos sus lincamientos en la teora elaborada por el derecho
comercial. ste, en constante desarrollo, ha interpretado la nece-
sidad de apuntalar a la empresa econmica cuando ella se encuentra
en dificultades, elaborando el principio de la "continuacin de la
empresa" para cuando sea ello posible.
Dejando atrs concepciones antiguas, como las que asimilaban
todo quebrado a un delincuente o la que sancionaba al deudor con
prisin, el moderno ordenamiento mercantil tiende a imponer otras
pautas valorativas, que podramos resumir as:
a& No todo quebrado ha obrado de mala fe.
!& Es necesario, en ciertos casos, dar oportunidades nuevas a
los empresarios que lo merecen.
c) No toda quiebra puede equipararse a un delito fraudulento.
d& Frente a la impotencia patrimonial del comerciante, llamada
tcnicamente "cesacin de pagos", hay que arbitrar soluciones me-
jores que el estado de quiebra, si se cumplen ciertos presupuestos:
as nace la posibilidad de peticionar un concurso preventivo, que no
implica desapoderar al empresario del manejo de su empresa.
e) Aunque se haya demostrado que el titular no debe seguir
frente a la organizacin econmica empresaria, la ley, por razones
de orden pblico, trata primero de mantener activa y operante a la
empresa.
"& En todo el sistema se respeta la paridad entre los acree-
dores.
g& Si finalmente se liquida la empresa, se lo hace con interven-
cin judicial y con especial atencin a todos los intereses compro-
metidos.
Hemos sealado que la ley mercantil cuida la empresa y que las
reglas legales evolucionan. Hoy se piensa en las distintas vas
preconcursales como un remedio de prevenir quiebras y evitar los
males que esta situacin irroga a toda la comunidad267.
72. internacionalidad de las instituciones. - El carcter
eminentemente internacional del derecho comercial contribuye
tambin a que las obligaciones, los contratos y otras instituciones
mercantiles sean considerados desde otro punto de vista a este res-
pecto.
El derecho civil es esencialmente domstico, sin perjuicio de
reconocer que en ocasiones se plantean diversos problemas de ex-
traterritorialidad legal. Lo contrario hay que afirmar del derecho
comercial, que nace fundamentalmente relacionado a los negocios
que atraviesan fronteras, ya los realicen los particulares o cuando
los propios Estados acten como partes comerciantes.
De ello se sigue que los derechos comerciales nacionales no de-
ban ser muy diferentes entre s, sino antes bien, sea conveniente su
unificacin; precisamente es sa la funcin de organizaciones inter-
nacionales privadas como el Unidroit268, oficiales como el Uncitral
(de Naciones Unidas), la Cmara de Comercio nternacional (para
naciones occidentales), el Comecon (para pases socialistas), sin
contar los rdenes unificados regionales, de rpido avance, como,
por ejemplo, la Aladi y el Pacto Andino en nuestro continente y el
Mercado Comn Europeo, que funciona en Europa occidental.
Los caracteres de internacionalidad del derecho comercial pau-
tan una unificacin conceptual de institutos que permite otorgar
contenidos similares a situaciones obligacionales anlogas; lo cual
tiene plena relacin con la produccin industrial en masa y con el
trfico realizado a distancia, principios a los que ya nos hemos re-
ferido.
Tambin es preciso tener en cuenta que el negocio internacio-
nal se forma generalmente como un enjambre de contratos (com-
praventa internacional, seguro, contratos bancario, de transporte
martimo, de depsito y estiba, de transporte terrestre), a los cua-
les deben aplicarse una o ms legislaciones internas nacionales.
Si bien es verdad que existe una rama del derecho que se ocupa
del estudio de las leyes en su actuar transnacional, tambin lo es
que la unificacin progresiva de reglas, especialmente mercantiles,
hecha mediante tratados a los que se adhiere un gran grupo de na-
ciones, se formula mediante un considerable nmero de reglas ma-
teriales de derecho comercial.
Son ejemplo de ello, para nuestro pas, la ley 22.691 del 9/12/
82, que aprueba la Convencin nteramericana sobre conflictos de
leyes en materia de letras de cambio, pagars y facturas, suscripta
en Panam el 30/1/75269; otra ley, la 22.765, del 11/3/83, aprueba la
Convencin de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-
venta internacional de mercaderas y el Protocolo, por el que se en-
mienda la Convencin sobre la prescripcin en materia de compra-
venta internacional de mercaderas, firmados en Viena el 11 de
abril de 19802TO.
El carcter de internacional es un elemento que debemos vin-
cular al nacimiento y razn de ser del derecho mercantil. Dice Gu-
ynot271, que as como los comerciantes disponan de reglas legales
unitarias para las operaciones internacionales, tambin necesitaban
lenguas comunes (latn, italiano, francs), cuando se reunan en las
grandes ferias o realizaban los negocios por encima de las fronteras
nacionales.
El fenmeno que pretendemos describir incide sobre las reglas
legales de todos los pases del mundo, ya que ninguno prescinde del
comercio. De este modo, los rdenes positivos y las costumbres
con valor vinculante, van acercndose y asemejndose y en ocasio-
nes forman derecho unificado. Un ejemplo de ello lo constituye el
derecho de la Comunidad Europea272.
Opera en todo ello y especialmente en materia de convencio-
nes, la clusula transnacional que entre nosotros ha recordado Le
Pera y que se relaciona directamente con un obrar responsable, efi-
ciente, profesional y de buena fe; se la cita normalmente en estos
trminos: "reglas y principios generalmente aceptados en los pases
civilizados" y lejos de constituirse en una formulacin abstracta o
vaga, implica el actuar del modo que venimos describiendo.
Nuestras leyes admiten el comercio internacional y los tribuna-
les han resuelto que no hay que obstruir o condicionar su desenvol-
vimiento273; esta garanta de naturaleza constitucional marca preci-
samente uno de los caracteres de nuestra disciplina.
Ms adelante estudiaremos los contratos que poseen compo-
nentes internacionales, modalidad especfica que en nuestra mate-
ria implica ciertos efectos jurdicos particulares que cohonestan la
afirmacin de Gar274, quien destaca la universalidad del derecho
mercantil, precisamente porque el fenmeno que regula, el de cir-
culacin de la riqueza, desborda los lmites nacionales.
< C54 inte!5en"i(n ESTATA EN OS NEGOCIOS MERCANTIES. -
Es hoy un lugar comn afirmar la presencia creciente del Estado
regulando, planeando y hasta interviniendo directamente en la ac-
tividad mercantil.
Fue Halperin quien llam la atencin sobre la intervencin es-
tatal cada vez mayor, aun en sistemas de libre empresa, denomi-
nndola "publicizacin", es decir, penetracin del derecho pblico
en el privado a travs de regulaciones administrativas, permisos,
controles, juntas reguladoras, asociaciones compulsivas, fijacin de
precios, tipificaciones, etctera.
El Estado establece pautas para muchos aspectos de la econo-
ma; algunos ni siquiera entran dentro de criterios de planificacin
econmica, sino que afectan otras reas de actuacin. Ejemplo de
ello lo constituyen las previsiones sobre radicacin industrial, cuya
importancia y repercusin parece innecesario destacar275 o el con-
trol del crdito y otros mecanismos econmicos de un pas.
Desde la nfima intervencin del Estado, que es posible apre-
ciar en pases como Suiza, se advierte el extremo opuesto en los re-
gmenes socialistas con la totalidad de su economa planificada
unida a la propiedad estatal de los medios o factores de la produc-
cin e intermediacin.
Entre los extremos indicados corre una amplia gama de mati-
ces entre los cuales se advierte una mayor o menor participacin
del Estado.
El papel del Estado como comerciante o industrial tambin es
amplio y creciente. Ello puede comprobarse si se estudian la titu-
laridad del capital en las grandes empresas de Brasil, MXco y Ar-
gentina. Y un fenmeno parecido se da en numerosos pases de
Europa, en los cuales el Estado posee una gran proporcin de ca-
pitales.
En nuestro pas, son diversas las estructuras jurdicas a las
que puede acudir el Estado para presentarse en el mercado como
operador econmico. Ejemplos son: sociedades del Estado, socie-
dades annimas con participacin estatal mayoritaria, sociedades
de economa mixta, empresas estatales, entes binacionales o trina-
cionales276.
Muchos autores asignan en este caso el papel de comerciante al
Estado. Pero se lo distingue del comerciante privado, llamndo-
selo a veces "comerciante pblico". De ah que no se le puedan
aplicar todas las reglas de los primeros277 y que en cambio haya que
aadir reglas legales de derecho administrativo278.
Seala Anaya279 que la empresa estatal no constituye una cate-
gora jurdica unitaria, sino una nocin emprica, que persigue los
datos cambiantes de la experiencia, preocupndose ms de su uti-
lidad que de su configuracin cientfica.
Recuerda que la doctrina no asigna en general calidad de co-
merciante al Estado, porque no persigue fines de lucro, aunque al-
gunos autores, como Marienhoff, le asignen el status de "comer-
ciante pblico". De todos modos, no por ello se le puede aplicar
ntegramente el estatuto del comerciante, siendo diferentes las re-
glas respecto de la contabilidad, el control, la publicidad de sus ac-
tos, el rgimen de concurrencia, el impositivo y el del personal.
Asimismo, el Estado controla y planifica en materia econmica.
La mayor intervencin estatal en la negociacin mercantil,
atae a la celeridad de las transacciones, pero se establece a fin de
proteger a los terceros y al pblico en general280.
Los contratos mismos se hallan sometidos para su conclusin y
ejecucin a regulaciones administrativas (leyes, decretos, resolu-
ciones), que penetran el rgimen de derecho comn establecido por
los Cdigos281. A ello, agrega Halperin, deben aadirse los medios
indirectos que utiliza el Estado para gobernar la economa: tasas de
cambio, convenios internacionales sobre importacin y exportacin,
impuestos aduaneros, retenciones, declaraciones de "inters gene-
ral" para proteger una industria, rgimen de radicacin de capita-
les, etctera.
Una ya muy antigua forma de intervencin estatal en el orden
mercantil, est claramente expuesta en la organizacin coactiva del
proceso colectivo concursal, en el cual, frente al inters privado de
los acreedores y del deudor, se erige el inters pblico282, que, en
aspectos esenciales, marca una subordinacin a los otros dos. De
ah nace el concepto de "orden pblico comercial"283, que tiene su
raz en los principios de confianza, buena fe y proteccin conse-
cuente del crdito que ya hemos explicado.
Por fin y para no citar ms que un mero aspecto, el Estado
aparece como controlador celoso de gran parte de la actividad eco-
nmica general, por medio de organismos de regulacin administra-
tiva de ciertas personas jurdicas (nspeccin General de Justicia),
de la oferta pblica -de ttulo? valores (Comisin Nacional de Valo-
res), de las sociedades cooperativas (nstituto Nacional de Accin
Cooperativa), bancos y entidades financieras (Banco Central de la
Repblica Argentina), de entidades y contratos en el mbito del
seguro (Superintendencia de Seguros de la Nacin), etctera.
A nuestro juicio, no hace falta argumentar ms para demostrar
que la actividad estatal, por los dos canales expuestos, imprime un
sello especial al derecho comercial, al que tie de ciertos aspectos
de derecho administrativo que son insoslayables y hacen variar
gran parte de las reglas de nuestra disciplina.
C) aplicacin
74. aspectos generales. - Los principios precedentemente
enunciados no son los nicos aplicables a los casos mercantiles; hay
omisin de algunos y todos sufren variaciones con el tiempo. A la
lista, a medida que pasan los anos, se agregan o quitan principios,
ya por desuetudo, ya porque pasan a ser reglas generales para todo
el derecho privado.
De todos modos es posible advertir que los principios generales
del derecho comercial aparecen recurrentemente en diversas insti-
tuciones comerciales.
Su aplicacin la hace el abogado, primer intrprete de la ley,
despus el juez, finalmente el doctrinario; los dos primeros, en ca-
sos concretos emanados de la realidad, y los juristas, generalizando
teoras y explicando sistemas.
Los principios informantes son as una fuente del derecho co-
mercial, en el sentido explicado por Cueto Ra: "datos sociales per-
ceptibles a los que se acude para encontrar en ellos criterios de ins-
piracin o de corroboracin que permitan una actuacin objetiva de
los rganos de aplicacin"284.
Un fallo judicial debe contener una armnica integracin de la
ley con la jurisprudencia y la doctrina; la Corte Suprema de Justicia
de la Nacin ha sealado que el fallo que no se adeca a la ley en
su ineludible vinculacin con los principios de la doctrina y jurispru-
dencia, relacionada a su vez con el caso concreto, satisface slo apa-
rentemente la exigencia de constituir una derivacin razonada del
derecho vigente con aplicacin a los hechos comprobados de la
causa, lo cual impone su descalificacin como acto judicial, con arre-
glo a la conocida jurisprudencia de la Corte en materia de arbitra-
riedad285.
La interpretacin del supuesto dado, obtendr el auXlio com-
plementario de un "modo de ver" el caso, guiado por ciertas cons-
tantes de la materia comercial, conduciendo el criterio de las partes
y de los letrados, cuando el caso se plantee en forma extrajudicial y
de los jueces, si ellos deben resolver un asunto presentado ante sus
estrados.
Los principios informantes, que revelan la esencia de la mate-
ria mercantil, deben ser utilizados tambin como complemento de
interpretacin y aplicacin, en la solucin de conflictos cuando se
los dirime por arbitros.
As, todos los que tengan a su cargo la labor interpretativa,
confrontando hechos y actos mercantiles con el ordenamiento vi-
gente, utilizarn esas normas al estudiar la ejecucin de tales he-
chos y actos, la prueba de ellos y el desenlace que deban tener de
acuerdo a derecho.
La jurisprudencia ha empleado constantemente en su razona-
miento estos principios; segn surge, como vimos, de algunos ejem-
plos concretos en que se los aplic, tanto para llegar a la cuestin
central, como para apoyar el razonamiento judicial con una base
lgica, pero construida a partir de la realidad que condujera a una
solucin justa.
Tambin en la contratacin internacional los comerciantes e in-
dustriales utilizan los principios generales del derecho comercial
para conducirse en su trato con sus pares de otros pases.
Generalmente se los aplica cuando en los contratos internacio-
nales no se establecen disposiciones especficas contrarias; con al-
gunas variantes, tambin se los acepta en el comercio entre nacio-
nes capitalistas y otras de ideologa marxista286.
Frecuentemente aparecen estos principios en diversas clusu-
las que regulan convencional o institucionalmente el comercio inter-
nacional.
Volviendo al plano interno, cualquiera que sea la procedencia
del conflicto, la aplicacin de los principios informantes de derecho
comercial nunca podr hacerse contra legem0 a menudo su empleo
judicial ser inconsciente y en otras ocasiones, implcito.
Por otra parte, es conveniente recordar ahora la marcada di-
versidad que existe en la consideracin de los principios informan-
tes en tanto se apliquen a contratos de cambio o a negocios pluri-
laterales, una de cuyas especies es el de sociedad.
La diferencia indicada reside en que el sistema societario im-
porta una especial coordinacin y gradacin de las normas287 apar-
tndose del enfoque negocial simple, que reside en la operacin de
cambio, en cuanto dinamiza interna y externamente a un sujeto,
que opera en el mundo de los negocios, rgimen que tiene repercu-
siones patrimoniales directas sobre el fondo comn e indirectas
sobre los patrimonios de los socios y de ciertos terceros (v.gr., in-
tegrantes de los rganos).
Por lo dems, el rgimen societario es un sistema que podra-
mos calificar de "completo", ya que a partir de l, casi autosuficien-
te, la tarea integrativa es mnima.
La disimilitud entre los rdenes o sistemas completos del dere-
cho comercial (sociedades, ttulos circulatorios, concursos) y el de
obligaciones y contratos, estriba en que stos se establecen en el
ordenamiento, no como los primeros, sino mediante una tcnica in-
tegrativa, sustitutiva o complementaria de instituciones bsicas
atendidas por el derecho civil. Esto permite incluirlos entre las
nociones de segundo grado, pero con un matiz diferente, ya que no
se "arman" como un sistema retroalimentado que por esta caracte-
rstica obra con pautas y carriles legales propios.
Por otro lado, hay que tener presente que los principios que in-
forman el derecho comercial, dado el grado de acercamiento entre
esta rama y el derecho civil, no se hallan ya en estado puro. Son
patrimonio de todo el derecho privado o en ocasiones del completo
ordenamiento legal. Pero es posible determinar a veces una ma-
yor pertenencia, una preponderancia o una diversa aplicacin en el
campo de nuestra materia.
El tema de los principios informantes del derecho comercial,
tiene una directa relacin con las habituales indagaciones de la teo-
ra general sobre las fuentes del derecho, las lagunas del sistema
legal y la interpretacin de la ley.
En su mayora, son principios generales del derecho modifica-
dos con un matiz especial al aplicarse a nuestra disciplina.
Los principios reseados se complementan de un modo armni-
co, con la triloga clsica que le da completividad al sistema jurdico
positivo: principios generales del derecho, costumbre y equidad288.
captulo I#
LOS ACTOS DE COMERCIO
A) generalidades
75. introduccin. - El sistema legal argentino, como ocu-
rre en casi todas las dems legislaciones de Amrica latina, con-
tiene una lista especial de los llamados "actos de comercio".
La nocin se origina en el derecho comercial francs, imitado
originariamente por el italiano. Pasado un cierto lapso, este l-
timo se unifica con el derecho civil (en el Cdigo de 1942) y all
desaparece la enumeracin.
De ah que sirva como referencia solamente el ordenamiento
jurdico galo, ya que el alemn y el espaol encaran el problema de
manera diferente.
En 1936 Ascarelli1 sealaba que "en nuestro derecho positivo,
no existe un concepto unitario de la materia de comercio", sino gru-
pos de actos que se consideran comerciales. Y agregaba el maes-
tro italiano: "la comercialidad de estos actos, a su vez, depende,
como veremos, muy a menudo, de elementos econmicos y psicol-
gicos que normalmente, en cambio, no tienen trascendencia jur-
dica".
Esta idea de Ascarelli lleva directamente a su concepcin de
que el derecho comercial es una categora histrica, asunto que he-
mos tratado en el captulo .
Desarrollando ideas de Vivante y Rocco, Ascarelli dice que la
materia de comercio se presenta primero en forma econmica y so-
cial, no sujeta a disciplina jurdica alguna; las relaciones que des-
cribe no son an relaciones jurdicas, sino simples relaciones socia-
les, porque se hallan en un momento anterior al de la disciplina
jurdica2.
Ensea Langle que los cdigos de comercio, de preponderante
significacin objetiva, al regular la mayor parte de los negocios ju-
rdicos, propenden a derivar su comercialidad, no de la calidad de
las personas, sino de la naturaleza misma de los actos. Esto pare-
cera que permitiera trazar con tales actos una delimitacin precisa
de la materia mercantil, pero no es as, dada la disimilitud entre los
aspectos econmico y jurdico del comercio3.
Las especies que aparecen en la ley como actos de comercio no
responden a un criterio fundamental y orgnico, dice Langle, sino
que se han originado en motivos histricos y consideraciones prc-
ticas.
En nuestra legislacin, la materia mercantil, su contenido, se
sintetiza en los actos de comercio, que se sitan en los primeros ar-
tculos y en especial en el art. 8 del Cd. de Comercio.
El sistema de los actos de comercio, como regulador de la ma-
teria mercantil, trasciende el problema interno y se proyecta al
plano del derecho internacional privado, el cual lo utiliza de acuerdo
con sus pautas $le2 loci' le2 "on' le2 causae&' para solucionar los
conflictos de leyes en caso de extraterritorialidad4.
La enumeracin de los llamados "actos de comercio", se hace
en parmetros objetivos y algunos de contenido subjetivo. Des-
pus de analizar los antecedentes del tema, estudiaremos el rgi-
men legal argentino.
Podemos adelantar algunos criterios para establecer la natura-
leza de los actos de comercio, que pueden esquematizarse as: a)
criterio de la circulacin de bienes; !& criterio de la especulacin u
onerosidad; c) criterio fundado en la causa; rf) criterio profesional;
e& criterio de repeticin masiva; "& criterio histrico de agrupa-
miento de los "actos".
76. el origen del sistema. - Sin duda es el derecho comer-
cial francs el que crea la nocin de acto de comercio, que despus
se transmite a todo el sistema continental o de derecho escrito.
Relata Guynot la formacin del derecho comercial, al lado del
civil, sobre la base de las costumbres, ordenanzas y edictos reales,
disposiciones reglamentarias de los parlamentos y algunas normas
del derecho romano5; recuerda que las reglas propias de los comer-
ciantes para las necesidades de sus negocios, vinieron de la talia
del norte: los banqueros lombardos y los activos negociantes de
Genova, Florencia, Venecia o Amaifi hacen que en Europa penetre
un derecho comercial prctico y simple, formado en las grandes ciu-
dades, especialmente dedicadas al gran comercio. Aquellas nor-
mas fueron recibidas por Francia, Espaa, Flandes, nglaterra y
los Estados alemanes, y al generalizarse adquirieron un carcter
casi universal. El mismo Guynot agrega que en aquella poca co-
mienza a desarrollarse en Francia el derecho de las ferias, que per-
flan una jurisdiccin especial6. Todo esto se ha visto detallada-
mente en el captulo .
ndica Vicent Chuli7 el origen del acto de comercio: esta no-
cin sirvi durante la Edad Media y la Edad Moderna para delimi-
tar la competencia de los tribunales consulares, que conocan en los
pleitos entre comerciantes, pero relativos a la actividad comercial,
y agrega: "y tambin sirvi de expediente para que los no comer-
ciantes se sometieran voluntariamente a la jurisdiccin de aqullos
y de este modo al derecho mercantil, ms favorable a los negocios.
Este mismo carcter procesal tiene la nocin en los arts. 2 y 7 de
la ;rdonnance du commerce terrestre de 1763 y en los arts. 631 a
633 del Cd. de Comercio francs de 1807".
A partir de la costumbre, en las primeras reglas escritas, la ju-
risdiccin especial se aplica a los comerciantes atendiendo a los ne-
gocios que realizan (v.gr., edicto del Tribunal Consular de Pars de
1563). La ordenanza de Coibert de 1673, precisa los actos de co-
mercio, creando una lista de los considerados tales al solo efecto de
aplicarles la jurisdiccin mercantil; estos actos se extraen de otros
documentos legales o de la realidad circundante.
se es el momento en que muchos autores creen ver un cambio
de enfoque legal, ya que el derecho comercial pasara de ser sub-
jetivo a objetivo.
En el prembulo de la Ordenanza de 1673 se establecen tres
objetivos muy claros: conservar la seguridad del comercio; asegu-
rar entre los negociantes la buena fe contra el fraude, y prevenir
los obstculos que desvan al comerciante de su ocupacin por la
lentitud de los procesos.
Los precedentes histricos sealan que la jurisdiccin consular
se da para los negocios de "mercanca" y para el comerciante como
"profesional"8; pero poco a poco la aplicacin del derecho por parte
de jueces mercantiles se va extendiendo tambin a militares, ecle-
sisticos y nobles, cuando ellos intervenan en actividades de co-
mercio.
Ms adelante se rechaza el privilegio personal o profesional; se
avanza extendiendo la ley y la jurisdiccin mercantil por razn de
la materia: se admiten ya los actos de comercio.
En el Cdigo de Comercio francs de 1807 reaparecen los actos
de comercio (arts. 1, 3, 631 a 633), perfeccionado el sistema res-
pecto de la aplicacin: la jurisdiccin consular (especial para el co-
mercia) tendr una competencia objetiva, pues ser aplicable a
cualquier persona que realice actos de comercio.
Toda la doctrina interpretativa del Cdigo de Comercio francs
tiende a sostener la objetividad del enfoque, habida cuenta de la
plena vigencia de las ideas de la Revolucin francesa, que no admi-
tan una jurisdiccin profesional ni un carcter separado -a modo
de privilegio clasista- de un rgimen especial para ciertos ciudada-
nos (los comerciantes).
Cuando el orden legal francs es llevado a otros pases de Eu-
ropa o tomado como modelo por las naciones americanas de habla
hispana o portuguesa, se incluye en su ordenamiento normativo
mercantil una lista de los "actos de comercio" con los cuales se re-
laciona la figura del comerciante. Los rdenes jurdicos positivos
elaboran as un rgimen o estatuto, aplicable a quienes ejercen el
comercio como profesin habitual, y declaran materia mercantil
todo el grupo de relaciones jurdicas conocidas como "actos de
comercio".
77. el derecho comercial comparado. - ntentando siste-
matizar el estudio de los regmenes ms conocidos, se ha estable-
cido una triple particin:
a) Pases en los que la ley define y reglamenta el acto de co-
mercio independientemente de la persona que lo realiza.
6) Pases en los que la ley define y reglamenta el acto de co-
mercio como el acto realizado por determinadas personas.
c) Pases en los que no existe la nocin de acto de comercio.
Esta distincin pertenece a Sola Caizares9, quien coloca en el
apartado a los pases que han adoptado la teora objetiva; en el !
los que han adoptado la subjetiva, y en el c los sistemas unifica-
dos. Para el eminente autor, ejemplos del primero son: Argenti-
na, Blgica, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Francia, Guatema-
la, Hait, Holanda, Lbano, MXco, Uruguay, Venezuela. ncluye
en el sistema subjetivo el Cdigo de Comercio alemn. En el ter-
cer grupo, el common law y los derechos unificados suizo e italiano.
Por nuestra parte, pensamos que es de utilidad distinguir en la
primera categora, la concepcin objetiva generalista de la objetiva
ejemplificativa: el Cdigo de Comercio espaol habla del acto de co-
mercio, generalizando el concepto. Otros pases, como el nuestro,
presentan un listado enunciativo.
Por otra parte, hay distinciones aun dentro de los grupos de
pases del sistema codificado y los del common law.
Y adems, no se puede olvidar que muchos rdenes legales no
aceptan la actuacin mercantil privada: son los regmenes socia-
listas.
La divisin que proponemos, quedara establecida as: a) pa-
ses que presentan una lista enunciativa de actos de comercio; !&
pases que se refieren a ellos sin ejemplificar; c) pases que evitan
los actos de comercio, remitindose a un criterio profesional; d&
pases con el sistema del common law0 e& pases de derecho comer-
cial y civil unificado; "& pases socialistas, en los que, en general,
desaparece el' derecho comercial como derecho privado.
Estudiaremos brevemente algunos sistemas legales del dere-
cho comparado.
a) pa#ses <ue enumeran los actos de comercio. En Amrica
latina algunos cdigos de comercio siguen el ejemplo francs10.
El de Argentina presenta un listado de actos de comercio; si-
milar a ste, es el rgimen legal del Uruguay.
El Cdigo de Boliva regula los "actos y operaciones" en su art.
6 mediante veintin incisos; despus establece los que no son actos
de comercio, y en el art. 11 define los "bienes mercantiles".
Chile enuncia en su Cdigo de Comercio, diecinueve supuestos
de actos de comercio (art. 3).
El de Colombia establece dieciocho ejemplos de actos de co-
mercio en el art. 20 y un ltimo inciso que agrega: "los dems actos
y contratos regulados por la ley mercantil".
Ecuador enuncia en su Cdigo de Comercio diecisis ejemplos
(art. 2).
Para Felipe de J. Tean, el art. 75 del Cd. de Comercio de
MXco es la piedra angular del sistema. Veintitrs ejemplos lle-
va esta regla legal, precedidos por un acpite que seala: "la ley
reputa actos de comercio". En el art. 1 se declara: "Las disposi-
ciones de este Cdigo son aplicables slo a los actos comerciales";
y el 2 dice: "a falta de disposiciones de este Cdigo, sern aplica-
bles a los actos de comercio las del derecho comn".
Si bien no deja de establecerse en MXco un mnimo estatuto
del comerciante, el sistema es predominantemente objetivo.
Venezuela incorpora veintitrs ejemplos de actos de comercio
en el art. 2 del Cdigo de la materia. Precede a esta enumeracin
el art. 1, que dice: "El Cdigo de Comercio rige las obligaciones de
los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos de co-
mercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes".
En Paraguay, al aprobarse la ley del comerciante, el 16 de di-
ciembre de 1983, se enumeran, en trece incisos, una larga lista de
actos de comercio que, sobre la base del sistema argentino, incor-
pora los negocios realizados con ttulos valores, la actividad para la
distribucin de bienes y servicios y la adquisicin o enajenacin de
un establecimiento mercantil12.
Adems del sistema francs, que ya hemos citado, enumeran
los actos de comercio, el Cdigo del Lbano en su art. 6 (16 casos)
y el Cdigo de Egipto (art. 2).
b) pa#ses EN S-E N; CE ECTALE,EN A,T;C 4E ,;MER,9;' PER; /AJ
una mencin e2pl#cita de ellos. En nuestra Amrica encabeza
este grupo el Brasil. Para Rubens Requio13 el sistema brasileo
es fuertemente subjetivo, ya que se asienta en la definicin de co-
merciante del art. 4 del Cd. de Comercio; sin que ello implique
desconocer las enseanzas del profesor de Paran, creemos ms ati-
nado colocar el sistema brasileo en este grupo.
En este Cdigo de Comercio, se regulan las cualidades necesa-
rias para ser comerciante (art. 1 y ss.), las obligaciones comu-
nes de todos los comerciantes (art. 10 y ss.) y sus derechos especiales
(art. 21 y ss.); despus se refiere a capacidad, plazos y agentes au-
Xiliares. A partir del art. 121 el Cdigo expone reglas sobre obli-
gaciones y contratos mercantiles.
Es comerciante, en Brasil, quien se inscriba en la matrcula de
los Tribunales de Comercio y "haga de la mercanca profesin ha-
bitual" (art. 4)14.
El reglamento 737, dictado en el ao 1850, establece qu se
considera "mercanca", en forma que Requio califica como ejempli-
ficativa.
(& Compraventa o cambio de efectos muebles o semovientes,
para venderlos en forma mayorista o minorista, en la misma espe-
cie o manufacturados o alquilarlos (inc. 1).
)& Las operaciones de cambio, banco o corretaje (inc. 2).
*& Las empresas de fbricas, comisiones, de depsito, de expe-
dicin, consignacin y transportes de mercaderas, de espectculos
pblicos (inc. 3).
^) Los seguros, fletamentos, riesgos y cualquier contrato rela-
cionado al comercio martimo (incs. 4 y 5).
El Cdigo de Comercio de Costa Rica, en su art. 1, establece:
"Las disposiciones contenidas en el presente Cdigo rigen los actos
y contratos en l determinados, aunque no sean comerciantes las
personas que los ejecuten. Los contratos entre comerciantes se
presumen actos de comercio, salvo prueba en contrario. Los actos
que slo fueren mercantiles para una de las partes, se regirn por
las disposiciones de este Cdigo".
No se enuncian los actos de comercio en forma de lista.
El Cdigo de Comercio de Honduras legisla sobre los comer-
ciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles (art. 1).
Define a los comerciantes como los titulares de una empresa
mercantil y las sociedades constituidas en forma mercantil (art. 2);
se complementa con la presuncin legal de que ellos realizan profe-
sionalmente actos de comercio. El art. 3 declara: "son actos de
comercio, salvo que sean de naturaleza esencialmente civil, los que
tengan como fin explotar, traspasar o liquidar una empresa y los
que sean anlogos".
Per da una definicin idntica a la espaola: "sern reputados
actos de comercio, los comprendidos en este Cdigo y cualesquiera
otros de naturaleza anloga" (art. 2 m "ine&.
En Europa, Espaa representa el orden positivo ms puro de
este grupo, ya que no da ningn ejemplo de acto de comercio.
En la Exposicin de motivos del Cdigo espaol de 1885 se de-
clara que se ha buscado una frmula prctica, exenta de toda pre-
tensin cientfica, pero comprensiva, al punto de que en una sola
frase enumera o resume todos los contratos y actos mercantiles co-
nocidos hasta entonces; tambin se pens en comprender las com-
binaciones que podran aparecer en el porvenir.
La frmula aparece al final del art. 2, prr. 2: "sern repu-
tados actos de comercio los comprendidos en este Cdigo y cuales-
quiera otros de naturaleza anloga".
El Cdigo de Comercio de Portugal se refiere, en su art. 2, a
los actos de comercio de este modo: "sern considerados actos de
comercio todos aquellos que se hallaren especialmente regulados en
este Cdigo y adems, todos los contratos y obligaciones de los co-
merciantes que no fueren de naturaleza exclusivamente civil, salvo
que lo contrario resultara del propio acto".
En el art. 4 se establecen reglas reguladoras de los actos de
comercio, en cuanto a su sustancia v efectos (luear de celebracin)
modo de cumplimiento (lugar de realizacin) y forma externa (lugar
en que se los haya celebrada). Todo ello, dejando a salvo el dere-
cho pblico portugus y sus principios de orden pblico.
c) el sistema alem5n. nnumerables autores, argentinos y
extranjeros, caracterizan el sistema alemn como subjetivo o con
preponderancia de ese elemento; frecuentemente se indica que el
derecho comercial alemn fue objetivo en el Cdigo de 1861 y vuel-
ve a establecer un criterio subjetivo con el Cdigo de 1897.
Transcribimos el sistema del Cdigo de Comercio germano en
sus primeros artculos:
Art. (= - Comerciante en el sentido de este Cdigo, es el que ejerce un
oficio comercial.
Como oficio comercial se entiende toda explotacin que tiene por objeto al-
guno de los tipos de negocios sealados a continuacin:
1) La adquisicin y reventa de cosas muebles o valores, sin distincin si
los bienes son revendidos sin modificacin despus de su manufactura o elabo-
racin.
2) La manufactura o elaboracin de mercadera para terceros, en tanto la
actividad no sea realizada manualmente (o artesanalmente).
3) El otorgamiento de seguros mediante pago de primas.
4) Negocio de banca y cambios.
5) El transporte de bienes o pasajeros por mar, acarreo o transporte de
personas por tierra o agua continentales, as como las operaciones de remolque
martimo.
6) Comisionistas, despachantes o barraqueros.
7) Agentes o corredores de comercio.
8) Editoriales y dems negocios de librera u objetos de arte.
9) mprentas, en tanto la actividad no sea realizada manualmente.
Art. )F - Una empresa manual u oficio de otro tipo cuya explotacin no
est ya comprendida por el art. 1 prrafo 2 como comercial, pero que sin em-
bargo por su especie o volumen requiere una explotacin organizada en forma
comercial, es considerada como comercial en el sentido de este Cdigo, en
tanto la razn social de la empresa haya sido inscripta en el registro de comer-
cio. El empresario est obligado a realizar la inscripcin segn las disposicio-
nes vigentes para la inscripcin de firmas comerciales.
Art. Co - En la explotacin de actividades agropecuarias o forestales no
son de aplicacin las disposiciones del art. 1.
Si una empresa est vinculada a la explotacin de una actividad agropecua-
ria o forestal en que slo representa un accesorio la actividad agropecuaria o
forestal, es de aplicacin el art. 2, en la medida en que el empresario tiene el
derecho pero no la obligacin de realizar la inscripcin en el registro de comer-
cio. Realizada la inscripcin, la extincin de la firma slo puede tener lugar
segn las disposiciones generales que rigen para la cancelacin de las firmas
comerciales.
Si una empresa est vinculada a la explotacin de agricultura o silvicultura
que slo representa una actividad accesoria de la empresa agropecuaria o fo-
restal, en la empresa explotada en forma accesoria son de aplicacin correspon-
diente las disposiciones de los prrs. 1 y 2.
Art. i= P Las disposiciones sobre razn social, libros de comercio y man-
datos no se aplican a las personas cuya explotacin por la especie o el volumen
no requieren una actividad organizada en forma comercial.
La asociacin para la explotacin de una actividad sobre la cual no rigen
las disposiciones sealadas, no puede ser constituida como una sociedad colec-
tiva o una sociedad en comandita simple.
Art. E= - Si una firma est inscripta en el registro de comercio, no puede
alegarse frente a quien invoca la inscripcin, que la explotacin de la firma no
sea comercial o que la misma pertenezca a la actividad sealada en el art. 4,
prr. 1.
Art. GF - Las disposiciones sealadas respecto de los comerciantes son
igualmente aplicables a las sociedades comerciales.
Los derechos y obligaciones de una sociedad a la que la ley otorga la ca-
lidad de comercial sin consideracin al objeto de la empresa, no son afectados
por la disposicin del art. 4, prr. 1.
Art. IF - La aplicacin de las disposiciones de este Cdigo respecto de los
comerciantes no es afectada por las disposiciones de derecho pblico segn las
cuales la posibilidad de una explotacin puede estar excluida o depender de
ciertos presupuestos.
Esta normativa debe ser complementada con lo dispuesto por
los arts. 343 y 344. Dice el art. 343: "Son reputados actos de co-
mercio todas las operaciones efectuadas por un comerciante en la
explotacin de un comercio. Las operaciones mencionadas en el
art. 1, inc. 2, del presente Cdigo son reputadas igualmente actos
de comercio, aquellas que han sido concluidas por un comerciante
en el ejercicio de un negocio". Por su parte dice el art. 344: "En
caso de duda, las operaciones efectuadas por un comerciante son
consideradas como vinculadas a su comercio". A partir de all y
hasta el art. 372, el HGB (Cdigo de Comercio alemn) se refiere
a los actos de comercio.
De la lectura del sistema, se infiere el otorgamiento de una re-
levancia especial al sujeto que realiza profesionalmente actos de co-
mercio. Pero a l tambin se llega por la va de ciertas operacio-
nes que objetivamente se sitan en el campo mercantil (art. 1 y
siguientes).
d) la prescindencia total. El derecho comercial suizo y el
italiano han unificado las obligaciones y los contratos civiles y co-
merciales, aunque en pocas diversas.
Desaparece en estos cdigos la enumeracin de los actos de co-
mercio y ni siquiera se establece referencia genrica alguna a ellos.
Por ejemplo, el Cdigo Civil italiano regula la materia comer-
cial, adems de las leyes complementarias, que son muchas, en el
Libro Cuarto, sobre obligaciones, que trata en conjunto y en unin
con las civiles; en este libro, en el Ttulo , ocurre lo mismo con
los contratos y actos unilaterales (v.gr., venta de cosas muebles,
reporto, contrato estimatorio, suministro, transporte, agencia, de-
psito bancario, descuento bancario, segura), incluyndose en el
Ttulo V los ttulos de crdito.
El Libro Quinto, "Del trabajo", legisla sobre la disciplina de la
actividad profesional y la actividad econmica, las empresas, la ha-cienda, el
trabajo en dependencia y el autnomo, las sociedades, las
empresas cooperativas, los derechos intelectuales e industriales, la
concurrencia, los consorcios, etctera.
En el common law no existen los actos de comercio como tales,
porque la materia mercantil se legisla junto a la civil o confundida
con ella.
Como seala Ramrez15 la figura del comerciante aparece en
instituciones mercantiles y de derecho comn en los Estados Uni-
dos de Amrica; los actos y contratos se rigen por ambas legislacio-
nes y las sociedades estn reguladas por leyes especiales.
< C/4 !e'le6iones PRE)IAS SO0RE E CONCEPTO DE ACTOS DE
comercio. - Sin olvidar que el tema se presenta en todos los pases
en los cuales la ley comercial hace referencia a los actos de comer-
cio, hay que hacerse algunas preguntas atinentes a su origen y su
concepto y a los efectos que produce dentro del sistema mercantil.
Parece prudente partir de nuestro ordenamiento positivo refe-
rente a los actos de comercio, cuyo eje es el art. 8 del Cdigo de
la materia.
Art. HF - La ley declara actos de comercio en general:
1) Toda adquisicin a ttulo oneroso de una cosa mueble o de un derecho
sobre ella, para lucrar con su enajenacin, bien sea en el mismo estado que se
adquiri o despus de darle otra forma de mayor o menor valor.
2) La transmisin a que se refiere el inciso anterior.
3) Toda operacin de cambio, banco, corretaje o remate.
4) Toda negociacin sobre letras de cambio o de plaza, cheques o cual-
quier otro gnero de papel endosable o al portador.
5) Las empresas de fbricas, comisiones, mandatos comerciales, depsi-
tos o transportes de mercaderas o personas por agua o por tierra.
6) Los seguros y las sociedades annimas, sea cual fuere su objeto.
7) Los fletamentos, construccin, compra o venta de buques, aparejos,
provisiones y todo lo relativo al comercio martimo.
8) Las operaciones de los factores, tenedores de libros y otros empleados
de los comerciantes, en cuanto concierne al comercio del negociante de quien
dependen.
9) Las convenciones sobre salarios de dependientes y otros empleados de
los comerciantes.
10) Las cartas de crdito, fianzas, prenda y dems accesorios de una ope-
racin comercial.
11) Los dems actos especialmente legislados en este Cdigo.
Antes de tratar de formular el concepto, que surgir de todo el
captulo, hay que determinar si la nocin de "acto de comercio"
es dogmtica o histrica.
Le Pera, en nuestro medio, ha estudiado su naturaleza iusfilo-
sfica, para exponer despus su opinin de que stos no constituyen
una categora pre-legal, inherente a "la naturaleza de las cosas",
sino que resumen concepciones prcticas del derecho mercantil que
apenas datan del siglo pasado, sin perjuicio de su innegable antece-
dente histrico.
Con la evolucin misma de nuestra disciplina se recurre al em-
pirismo y se observa la conducta del comerciante. Lo que el "su-
jeto comerciante" hace peridica y repetidamente, constituyendo
su modo y medio de vida principal: esos actos -algunos complejos-
se traducen a normas legales.
As, la ley pudo finalmente, en el siglo pasado, objetivar el acto
de comercio, a fin de lograr una ms fcil aprehensin por la juris-
diccin. Al par que se descartan privilegios personales repugnan-
tes a los nuevos principios de igualdad, se favorece la extensin del
derecho mercantil y se asienta un ms concreto avance en la ten-
dencia reglamentarista del Estado (monrquico, republicano o im-
perial).
Cuando decimos que se logra objetivizar el concepto, no quere-
mos decir que se haya podido obtener una idea unitaria, definible,
de acto de comercio; y tampoco que toda idea subjetiva, es decir,
referida al sujeto, haya sido dejada de lado.
Simplemente se agrup lo que constitua, tras el correr de los
aos, la materia comercial; primero, con un sentido procesal; des-
pus, como derecho de fondo.
Por ello, se pudo distinguir un doble motivo legislativo que
an se mantiene en los cdigos que no han sido unificados: por un
lado, se agrupa la materia mercantil; por otro, se establece una se-
rie de normas que tienden a reglar la actividad, los deberes y los
derechos que poseen quienes se dedican profesionalmente al comer-
cio o a la industria, que en nuestra materia se denomina el estatuto
del comerciante.
Siempre hay un nexo entre los actos de comercio y el comer-
ciante profesional. El art. 1 de nuestro Cdigo de Comercio de-
clara que sern comerciantes los que realicen actos de comercio
como profesin habitual.
Pero no hay que llegar a la simplificacin de considerar que esa
regla responde a un rgimen armnico y coherente. Como vere-
mos ms adelante, el sistema ha quedado en gran parte desarticu-
lado por diversos cambios y por obsolescencia.
La primera aproximacin al tema nos indica que al parecer, el
acto de comercio no es un acto natural, previo a la ley y reconocible
fuera de ella. Tampoco vemos en esa enumeracin una categora
unitaria que permita definir un concepto legal comprensible, que
abarque todos los actos de comercio.
Los actos de comercio son una categora de actos que slo in-
dican la voluntad del legislador? El legislador tom de la realidad
-no del derecho civil como dicen Lyon Caen y Renault16- cules
eran los actos a los cuales se dedicaban los mercaderes.
Pero en virtud de que la enumeracin de tales actos es enun-
ciativa, se deja la posibilidad abierta en manos de los jueces (y la
doctrina en orientacin sugerente), para incorporar nuevos actos de
comercio que la realidad vaya indicando.
Esta reflexin nos lleva a una apreciacin crtica de la teora
puramente legal; hay "algo" en la realidad diaria que indica al legis-
lador la necesidad de incorporar un determinado acto o contrato a
la categora legal citada.
Ya las Ordenanzas de Burgos hablaban de los "tratos de mer-
cadera", y las Antiguas y las Nuevas Ordenanzas de Bilbao se re-
feran a los "negocios de comercio"; en aquella poca comenz la
acumulacin de datos provenientes de la realidad histrica que cris-
talizaban en normas legales sobre "qu cosa los comerciantes ha-
can".
Por ello el acto de comercio no es una categora pre-legal, in-
herente a la "naturaleza de las cosas"; pero tampoco la voluntad del
legislador ni la del juez puede ser caprichosa o infundada; la crea-
cin de nuevos actos de comercio obedece a necesidades pragm-
ticas, pero tambin al reconocimiento de la realidad histrica, de
base econmica, que en determinado momento debe regularse por
razones de conveniencia legal y oportunidad poltica.
79. 7de*en EN-MERARCE L;C A,T;C 4E ,;MER,9;T - El SS-
tema espaol, como algunos otros, hace referencia a los actos de co-
mercio, sin indicarlos con precisin. El art. 2 de este Cdigo de
Comercio en texto completo, dice: "Los actos de comercio, sean o
no comerciantes los que los ejecuten y estn o no especificados en
este Cdigo, se regirn por las disposiciones contenidas en l; en su
defecto, por los usos del comercio observados generalmente en cada
plaza; y a falta de ambas reglas, por las del derecho comn.
Sern reputados actos de comercio los comprendidos en este
Cdigo y cualesquiera otros de naturaleza anloga".
Por su parte Vicent Chulla17, para quien este sistema es el
nico verdaderamente objetivo, seala su desactualizacin, pidien-
do clasificaciones ms sociolgicas que se adecen a la realidad del
trfico moderno.
En varios trabajos, y especialmente en su tratado, Garrigues
ha criticado el sistema espaol, con los siguientes argumentos:
a) En el campo de los contratos no se permite definir el "acto
de comercio" porque se utilizan diversos criterios de calificacin
(sujetos intervinientes, calidad del acto, lugar en que se lo celebra).
!& El Cdigo presenta un sistema bifronte, porque exige la in-
tervencin de un comerciante y crea los actos de comercio objetivos
(arts. 2 y 325), de donde aparece una sola disciplina para actos de
comercio aislados y actos de comercio profesionales.
c) El sistema legal espaol se explica slo para aplicarlo a pro-
fesionales en el ejercicio de su actividad profesional empresarial;
v.gr., la intencin del comprador de obtener lucro en la reventa,
slo puede conocerse en la compraventa si ste es comerciante.
Los otros sistemas que se refieren al acto de comercio, entre
ellos el nuestro, formulan una lista de ellos, en la que con cierta
anarqua se agrupan actos jurdicos, calificados de "actos de comer-
cio" por ciertas particularidades (v.gr., adquisicin onerosa de una
cosa mueble con intencin de obtener un lucra), personas jurdicas
mercantiles (las sociedades comerciales), conceptos que definen una
realidad econmica, pero no jurdica (empresa), ciertos papeles uti-
lizados por los comerciantes, pero cada vez de uso ms generalizado
por toda la poblacin (ttulos de crdita), etctera.
Pero esa lista aparece abierta, incompleta, a fin de no dejar
fuera de ella ninguna actividad mercantil tpica, presente o futura.
De este modo estamos ante el problema siguiente: la ley seala
cules son los actos de comercio; admite que se pueden reconocer
otros no enumerados en esa lista; y como veremos ms adelante, no
todos los del elenco legal son ya actos de comercio.
Tambin, hay que recordar que la ley indica un efecto general
esencial. Parece evidente la necesidad de obtener un concepto.
Adelantamos nuestra opinin en el sentido de que ello no es posi-
ble, al menos en forma unitaria y como parte de un sistema cohe-
rente.
80. la concepcin de Rocco. - Han sido muchos los esfuer-
zos realizados por los juristas italianos, alemanes, franceses, espa-
oles y de nuestra Amrica, para incluir los actos de comercio en
un solo concepto legal.
Quien lleg ms cerca fue Alfredo Rocco, pero a nuestro juicio
no consigui obtener el ansiado concepto, es decir, develar una
nica esencia jurdica en estos "actos".
El recordado profesor de Roma sealaba que es necesario,
como en toda norma o conjunto de normas de un derecho especial,
fijar con precisin la clase de relaciones a las que se aplica18; para
Rocco era un problema de contenido de derecho positivo y el acto
de comercio constitua la actividad que motiva relaciones regidas
por el derecho mercantil.
Examina Rocco las veintisiete clases de actos de comercio
emergentes de la vieja enumeracin legal italiana, que estudia, y
concluye que algunos de ellos son mercantiles por su naturaleza in-
trnseca; a partir de all, forma grupos y clasificaciones y aparecen
los actos conexos como una alternativa de los intrnsecamente mer-
cantiles.
Establece un concepto unitario que puede resumirse as: es
acto mercantil todo el que realiza o facilita la interposicin en el
cambio.
A partir de all, elabora los dos grandes grupos que para l
constituyen el derecho italiano de su poca: a) actos mercantiles se-
gn su naturaleza intrnseca o actos mercantiles constitutivos; !&
actos mercantiles por conexin, o tambin, actos mercantiles acce-
sorios.
Conforma un cuadro19, que resulta de suma utilidad para com-
pararlo con la enumeracin de la ley argentina, que contiene impor-
tantes puntos de coincidencia con el antiguo sistema italiano.
Resumimos las consecuencias que Rocco extrae de esa sistema-
tizacin:
a) Cualquier interposicin en el cambio es acto de comercio,
siendo indiferente que haya o no lucro esperado.
!& Toda actividad, que aunque no sea mercantil est destinada
a una actividad de esta clase y propenda a facilitarla, es comercial.
c) Los actos ilcitos mismos, cuando estn relacionados con una
actividad mercantil y en razn de esa conexin adquieren carcter
comercial, cualquiera que sea quien los ejecute.
d& El acto mercantil por conexin deber ser determinado ju-
dicialmente en cada caso.
e) El carcter y la forma de la cooperacin aparecen sealados
sin ms distincin cuando estn fijados el concepto y la especie del
acto mercantil (se refiere al fundamental).
La doctrina de Rocco fue completada por Viterbo, quien habla
tambin de "interposicin en el cambio", como concepto totalizador.
Mas, como enseara despus Bolaffo, el acto tpico de comer-
cio, en realidad, no existe, dando una serie de ejemplos de actos
mercantiles que no son interposicin en el cambio.
Como ha sealado Fontanarrosa20, el esfuerzo de Rocco no con-
sigui su objeto, porque pretendi agrupar bajo un solo concepto
actos esencialmente heterogneos.
La crtica de Fontanarrosa se centra en esta realidad: por un
lado, la definicin excluye de su letra ciertos actos que no realizan
ni facilitan la interposicin en el cambio, pero que han sido decla-
rados mercantiles por la ley a causa de su conexin con el comercio
(cheques, letras de cambio, actos presuntivamente comerciales del
art. 5, prr. 2, Cd. de Comercio), y por otro, incluye muchos ac-
tos de intermediacin en el cambio que no son mercantiles (v.gr.,
el trabajo y los actos del agricultor).
Al trabajo de Fontanarrosa se ha sumado el minucioso estudio
que hacen Anaya, Fernndez Madero y Baslico de la concepcin de
Rocco, quienes llegan a la misma conclusin crtica21, a la que nos
adherimos.
81. la doctrina nacional. - A nuestro juicio es esencial tra-
zar a grandes rasgos el pensamiento de la doctrina elaborada por
los autores argentinos en torno al concepto de acto de comercio.
Quien primero clasific los actos de comercio fue Obarrio, inspirn-
dose en la doctrina francesa.
En 1892 sealaba Segovia22 que el acto de comercio era la c-
lula madre de toda la legislacin mercantil, porque es el elemento
esencial de la nocin del comerciante; muy grande es para este ju-
rista la importancia de definirlo, pero reconoce la dificultad de es-
tablecer reglas absolutas para ello. Tambin Castillo23 dice que la
caracterizacin del acto de comercio ofrece dificultades insalvables:
porque los actos de comercio son mltiples y complejos, la actividad
mercantil se desarrolla constantemente y se manifiesta en nuevas
formas, y porque no se enfocan todos los actos con un criterio eco-
nmico, sino que a veces se prescinde de la naturaleza de los actos
para satisfacer el inters pblico, que reclama para ciertas relacio-
nes formas simples, prueba fcil, sanciones severas y las dems
condiciones propias del derecho comercial. Castillo acepta la defi-
nicin de Vivante, quien seala que el acto de comercio es todo acto
atinente a la materia comercial24.
Al examinar el texto legal, dice Rivarola25, que es fcil concluir
que no slo existe una numerosa variedad en la ndole de los actos
de comercio que la ley declara tales, sino tambin un sensible desor-
den e imprecisin en la enumeracin, a lo cual se agrega la designa-
cin genrica y comprensiva del art. 8, inc. 11: "los dems actos
especialmente legislados en este Cdigo".
Tras un extenso estudio de teoras y clasificaciones, Siburu
formula su propia opinin26: es acto de comercio el que tiene por ob-
jeto mediar entre la oferta y la demanda para realizar, promover y
facilitar los cambios y obtener as una ganancia calculada sobre las
diferencias de cambiabilidad.
Elabora su explicacin, que desarrolla luego, apoyado en la
creencia de que existen actos de comercio naturales y otros que son
legales; slo los primeros son objetivos y absolutos y con cuyo ejer-
cicio se adquiere la calidad de comerciante.
En aos cercanos, opinaron otros grandes tratadistas argenti-
nos. Satanowsky encuentra la misma valla, en tanto no puede de-
finirse unitariamente el acto de comercio; esboza una clasificacin27
y examina en las pginas siguientes, muy a fondo, los precedentes
franceses y la doctrina francesa, as como la italiana, llegando a
Rocco y a Viterbo, su seguidor. Despus de citar algunos autores
nacionales, expone su pensamiento que en lo principal viene a ser
el siguiente:
a) Actos de comercio por su propia naturaleza intrnseca, son
todos los enumerados en el art. 8, prescindindose del carcter
profesional del que los ejecuta, por lo cual son objetivos.
!& El ejercicio habitual de los actos de comercio determina la
profesin de comerciante, exceptuados los que no lo permiten por
su naturaleza formal: los ttulos cambiarios (inc. 4) y las socieda-
des annimas (inc. 6).
Seala Malagarriga que a pesar de que la ley los llama "actos",
lo cierto es que la enumeracin del art. 8 no comprende solamente
actos jurdicos. Son actos los dispuestos en los incs. 1, 2, 3 y 4
(y los seguros); las sociedades annimas son personas; las empresas
no son, propiamente, actos; tampoco lo es "todo lo relativo al co-
mercio martimo"; las cartas de crdito no son actos, sino que lo es
su expedicin28.
Como dice Zavala Rodrguez28, ninguna de las definiciones de
los actos de comercio, enunciadas por los grandes maestros, logr
satisfacer; recuerda la frmula de Arecha30, que pretendi sustituir
el art. 8 por una disposicin ms general, de tres incisos31 pronun-
cindose por la concepcin de Fontanarrosa, presentada en el Pri-
mer Congreso Nacional de Derecho Comercial; relata tambin que
ni esta frmula ni la de Gar merecieron la aprobacin del Con-
greso.
Sostiene Halperin32 que en el art. 8, el Cdigo de Comercio ar-
gentino no adopt un sistema de inspiracin dogmtica, sino que
en la compleja enumeracin "se incluyen actos, operaciones y hasta
organizaciones". Dice que no se trata de un sistema exclusiva-
mente objetivo, sino que en l predomina esa tendencia.
Sigue el criterio de Vivante, afirmando que "no existe una no-
cin fundamental nica; el legislador se ha guiado por diversos cri-
terios y razones -incluso el inters general-; de ah que solamente
puede decirse que son actos de comercio los que el legislador ha
considerado tales"33.
En un largo estudio expone Fontanarrosa sobre "la materia de
comercio", diciendo que constituye tal todo supuesto de hecho que
la ley considera mercantil34.
Sostiene que el criterio econmico del comercio no coincide con
la ley positiva, razn por la cual no es posible obtener una defini-
cin del acto de comercio. Critica la idea de Manara, por la cual
actos de comercio seran actos jurdicos regidos por el derecho mer-
cantil; se adhiere a Scuto, Bolaffo, Vivante, Fernndez y Sata-
nowsky, en el sentido de que la expresin legal indica "actividades
econmicas simples o complejas segn los casos, que se manifiestan
en actos u operaciones".
La clasificacin de Fontanarrosa es de singular valor: a& actos
de comercio naturales (de interposicin en el cambio de bienes); !&
actos de comercio por conexin (subdivididos en dos: los que requie-
ren prueba de la conexidad y aquellos en los que la ley la presume);
c) actos de comercio por disposicin de la ley; d& actos unilateral-
mente comerciales (art. 7, Cd. de Comercio).
Sealan, Anaya, Fernndez Madero y Baslico36, con gran
acierto, la tautologa que implica la enseanza doctrinaria que sos-
tiene que el derecho comercial regula la materia comercial y que
sta es la actividad humana disciplinada por las leyes comerciales
(Carvalho de Mendonca, Fontanarrosa).
Aceptan el sistema de los actos de comercio como el punto cen-
tral y la base por excelencia de la materia comercial, mas reconocen
que ellos no absorben por completo el derecho comercial, cuyo con-
tenido comprende tambin la disciplina de los sujetos, objetos y re-
laciones jurdicas mercantiles, del estatuto del comerciante y sus
auxiliares.
No hallando una definicin conceptual apropiada36, hacen la
clasificacin de los actos de comercio que la ley indica.
Por su parte, Le Pera37 estudia primero las consecuencias le-
gales de los actos de comercio; a partir de all los define como "la
clase de aquellos actos a los que se imputan una o alguna de las con-
secuencias" que se indican.
Parece negar la existencia del acto de comercio natural o como
categora pre-legal, lo cual constituira, seala, una categora "na-
cional" o "jurdica", que subsistira aunque no existiera el derecho
comercial.
Un excelente resumen de todas estas apreciaciones se halla en
Fernndez y Gmez Leo38, quienes completan la informacin con
antecedentes histricos y jurisprudencia.
Por su parte, Romero39 recuerda a Garrigues, que habla del di-
vorcio entre comercio y derecho comercial; despus de estudiar
algunas opiniones, llega a la conclusin de que no es posible definir-
los "por cuanto hay actos que no participan de las caractersticas de
otros".
De todas las opiniones que hemos reseado, surge claramente
la conclusin de que no es posible comprender unitariamente, en
una nocin comn, los actos de comercio.
Va ms lejos Fargosi40, cuando expone el fracaso del sistema:
"creemos que es incontestable que la legislacin francesa no alcan-
z, al menos en el mbito del derecho comercial, la meta que se pro-
puso puesto que a su travs se cre una distorsin entre el concepto
econmico de comercio y el legal que si bien desde el mbito her-
menutico no ofrece mayores dificultades, en cambio cientficamen-
te cre una suerte de tierra de nadie virtualmente intransitable".
Citando a Braceo y a Ferri, Fargosi dice que en la actualidad,
la faz productiva predomina sobre la intermediadora, y particular-
mente por medio de la produccin empresaria; esta forma de acti-
vidad no se ajusta a la nocin esquemtica de comerciante que da
el Cdigo de Comercio, porque en la actualidad la produccin de
bienes y servicios para el mercado presupone una organizacin tc-
nica y especializada, cumplida por organismos econmicos.
Concluye que hay que centrar el derecho mercantil en las no-
ciones de empresa y empresario, en concordancia con la evolucin
histrica de la materia41.
82. el acto de comercio y el acto @ur#dico. - En el estado
actual de nuestra disciplina, los actos de comercio aparecen como
una borrosa, confusa y dispersa enunciacin legal, lo cual implica
un desorden normativo que se ha salvado merced a la labor de la ju-
risprudencia y la doctrina.
Sealaba Rocco que el acto de comercio no es un acto jurdico,
sino simplemente un acto humano que se considera en el aspecto
social, o mejor, en el aspecto econmico42. Halperin ensea que
la expresin "acto de comercio" no est empleada con un carcter
tcnico, ni en el amplio sentido que le da el Cdigo Civil a "acto ju-
rdico", ni en el criterio dogmtico de la expresin "negocio jur-
dico"43.
Sostiene este autor que en el art. 8 se utiliza la expresin acto
de comercio con el alcance de "negocio comercial complejo", ya que
para algunos de ellos se engloban varios actos jurdicos y hasta una
organizacin econmica y su actuacin; ejemplifica con el proceso
industrial del inc. 1: "darle otra forma al bien adquirido".
No creemos que con este criterio se aclare la situacin, porque
en nuestro derecho no existe como concepto tcnico-legal el de ne-
gocio comercial complejo; y si se alude a l solamente de manera
grfica o demostrativa, la cuestin no queda con ello jurdicamente
resuelta.
El acto de comercio no puede reducirse a la nocin de acto ju-
rdico, a pesar de la vastedad que ella presenta en nuestro derecho.
No es solamente acto ni hecho jurdico; tampoco es un contrato.
El criterio de "negocio jurdico" es ajeno a nuestro ordena-
miento, pudiendo a lo sumo equiparrselo a nuestro acto jurdico.
No se trata, pues, de una estructura legal precisa, coherente y
enlazada al sistema civil de los hechos, actos y contratos.
Tampoco las "operaciones" u "organizaciones", a las que alude
Halperin, constituyen estructuras jurdicas provenientes del sis-
tema comn.
Referirlos a "actividades econmicas simples o complejas segn
los casos, que se manifiestan en actos u operaciones", como ensea
Fontanarrosa44, no llega, por exceso o por defecto, a encuadrar los
actos de comercio. Actividades econmicas pueden existir sin que
sean actos de comercio. Y a la inversa, hay "actos de comercio"
que no son ni actividades, ni actos, ni operaciones; como por ejem-
plo, las sociedades annimas.
83. la @urisprudencia. - sta pocas veces se ha referido al
concepto de actos de comercio. En cambio, es numerossima la
aplicacin de las disposiciones legales pertinentes, segn veremos
ms adelante.
La Corte Suprema ha establecido, en cuanto a la reglamenta-
cin legal de una agencia privada de colocaciones (ley 13.591, en es-
pecial arts. 10 y 11), que no es ella razonable. El fallo se refiere
al derecho de trabajar y a la forma de reglamentarlo, a lo cual no
es ajeno el sistema de actos de comercio. El resumen de la doc-
trina de la CSJN es el siguiente:
Que los derechos y garantas establecidos en la Constitucin Nacional no
son absolutos, debiendo ejercerse en el marco de las leyes que los reglamenten
(art. 14, parte la) siempre que las mismas sean razonables (art. 28)#s.
84. la ,REA,9:N 4E L;C A,T;C 4E ,;MER,9;. - El anlisis
de esta cuestin podra llevarnos a clasificar el concepto de actos de
comercio.
Puede el legislador crear nuevos actos de comercio, adems
de los establecidos en la ley? La respuesta es positiva, porque
ellos emanan de la ley. En Francia, por ejemplo, la compraventa
de inmuebles ha sido agregada a la lista de actos de comercio46.
Pueden los jueces crear actos de comercio? No directamen-
te, pero al examinar casos nuevos, los tribunales pueden pronun-
ciarse reconociendo o desconociendo la existencia de actos de co-
mercio.
Examinaremos algunos pronunciamientos: (& es mercantil la
compra y venta de especficos, perfumes y artculos de higiene que
realiza el farmacutico, por lo que debe atribursele calidad de co-
merciante47; )& el productor agrario que comercializa las frutas y
verduras en campos de su propiedad, no ejerce el comercio48; C& la
locacin de cosas muebles se considera mercantil49.
Por ltimo: pueden las partes crear convencionalmente un acto
de comercio? La respuesta negativa se impone, porque si el acto, lla-
mado "de comercio" por las partes, es civil segn la ley o la doc-
trina jurisprudencial, ser sin duda de esa naturaleza.
De ah que haya que sealar con Fargosi, que el carcter de
"enunciativo", del listado del art. 8 no es totalmente abierto, ni
ejemplificativo, sino que dentro de su amplitud es esencialmente le-
gal, ya que la aparicin de nuevas categoras de actos de comercio
o la supresin de algunas, slo pueden provenir de una mencin de
la ley, expresa, tcita, por remisin, analoga o vinculacin.
a) Use P-E4E PREC,9N49R 4EL R?G9MEN LEGALT El sistema de los
actos de comercio, aunque no es de orden pblico, est constituido
por leyes imperativas, y los efectos que de ellas se siguen son in-
disponibles para los jueces y las partes.
Ser ineficaz la clusula contractual que establezca que la ley
aplicable a un determinado acto de comercio es la civil; ser arbi-
traria la sentencia que no aplique el sistema legal dispuesto por la
ley. Lo consideramos as porque el rgimen mercantil tiene una
particular aplicacin, y sus principios informantes una especfica di-
nmica, no susceptible de ser reemplazada.
Pactar la utilizacin de las normas de un contrato civil en otro
mercantil, sera tanto como desconocer el espritu y el sentido del
orden comercial, su especialidad, su particular enfoque para ese
sector de la sociedad.
Por ejemplo, si se declaran aplicables a una compraventa co-
mercial las reglas de la compraventa civil; o si a una sociedad colec-
tiva se le intenta imponer estatutariamente las normas previstas
por el Cdigo Civil para las sociedades, se producira un verdadero
dislate, pues tales rdenes no encajaran en el supuesto que prev
el orden comercial.
En este sentido entendemos que el rgimen mercantil es indis-
ponible, lo cual podra no ser exactamente as en el caso siguiente:
al ser el derecho civil derecho bsico comn, entendemos con Ana-
ya50 que sera posible pactar, dentro de los lmites de la autonoma
de la voluntad, que un contrato civil fuera regido por reglas mer-
cantiles.
Todo ello siempre y cuando no se lesionaran otros principios
del orden normativo privado comn.
b) nuestra opinin. Creemos importante subrayar que hay
que enfocar con criterio actual el tema de los actos de comercio.
Estas enumeraciones, de origen y significado histrico, tuvie-
ron una funcin, primero consuetudinaria, despus legal, desde la
creacin de la disciplina mercantil hasta principios de este siglo:
constituir un verdadero compendio de la actividad y de las institu-
ciones mercantiles.
Actos jurdicos -simples o complejos-, contratos, personas jur-
dicas mercantiles, instituciones o sectores vinculados estrechamen-
te al comercio primero y a la industria despus, fueron catalogados
en una lista ms o menos desordenada. En ella se condens la ma-
teria comercial.
De todos esos actos y de las instituciones vinculadas a ellos, se
obtiene un resumen del contenido de todo el derecho comercial.
Esto, que era aceptable -aunque no tcnicamente impecable-
en el siglo XX y en los primeros aos del siglo xx, no resiste hoy
el paso del tiempo. El sistema ofrece fisuras, pierde coherencia.
Algunas de sus enunciaciones son letra muerta; otras, no se ade-
can a los cambios de la humanidad.
No obstante, aun hoy la enunciacin de los actos de comercio
revela una sntesis del contenido del derecho comercial, una indica-
cin de la mayor parte del sector que nuestra materia disciplina, el
prolegmeno de su regulacin legal especfica.
Es verdad que a esa suma de actos, contratos, personas e ins-
tituciones mercantiles, aluden directa o indirectamente otras reglas
legales comerciales (v.gr., art. 1, Cd. de Comercio; art. 21, ley d<
sociedades comerciales 19.550; art. 235, inc. 14, ley 19.551, etc.)
pero esa vinculacin no siempre indica un efecto directo y claro
una respuesta normativa inmediata.
Cuando la ley remite a los actos de comercio, seala genrica
mente la materia mercantil en su conjunto o algunos sectores d(
ella, a los que llegar previa interpretacin jurdica.
Por esta razn algunas legislaciones no enumeran tales "actos
de comercio", sino que se refieren a ellos de manera genrica.
Tambin, por el mismo motivo, los "listados" de los Cdigos d(
Comercio que los contienen, son diversos y variados.
Y por la misma razn, la casi totalidad de la doctrina opina que
tales elencos de "actos" son abiertos, enunciativos, y que pueder
hallarse otros en toda la extensin de la legislacin mercantil.
Segn Anaya, Fernndez Madero y Baslico, los actos de co-
mercio no totalizan la materia comercial: "interesa destacar que si
bien los actos de comercio constituyen el punto central y la base por
excelencia de la materia comercial, en el sistema adoptado por
nuestro Cdigo, ellos no absorben por completo el derecho comer-
cial, cuyo contenido comprende tambin la disciplina de sujetos, ob-
jetos y relaciones jurdicas mercantiles, del estatuto del comer-
ciante y de sus auxiliares"51.
La observacin es aguda, pero si se analiza detenidamente el
rgimen de los actos de comercio (arts. 5, 6, 7 y 8 del Cdigo),
su vinculacin legal con otros aspectos de la materia y su carcter
abierto y enunciativo, es posible concluir que ellos resumen prcti-
camente toda la materia mercantil, ya que se enlazan directamente
con el estatuto del comerciante y se vinculan a las instituciones de
registro y control.
Todo el sistema jurdico del comerciante e industrial indivi-
dual, pequeo, mediano o grande (empresaria), est ntimamente
ligado al acto de comercio, por lo cual es imprescindible estudiar y
tener muy presentes las reglas que lo rigen.
Y si bien es verdad que alguna actividad "empresaria" queda
en el campo civil (inmuebles, agropecuaria, extractiva), como con-
trapartida, el acto objetivo de comercio permite incorporar el no
comerciante a su normativa cuando lo ejecuta, lo cual constituye
una solucin tcnica que permite resolver gilmente las controver-
sias que aparezcan.
Tomando uno de los criterios ms modernos de derecho comer-
cial, en tanto lo considera la "rama del derecho patrimonial privado
que regula el estatuto profesional de los titulares de las institucio-
nes de produccin econmica caractersticas del sistema capitalista,
los empresarios mercantiles, as como el trfico que stos realizan
para colocar en el mercado los bienes y servicios producidos"52, los
actos de comercio constituyen una sntesis, bien que imperfecta, de
todo lo referente a sujetos, objeto y actividad mercantil.
Las sociedades mercantiles, los comerciantes individuales, sus
auxiliares, amn de las relaciones jurdicas que esos sujetos esta-
blecen, y tambin sus organizaciones, se presentan vinculados es-
trechamente a los actos de comercio y a partir de ellos, se redactan
sus estatutos.
Los principios informantes del derecho comercial surgen de la
materia mercantil, resumida en los actos de comercio, como tam-
bin ocurre con las instituciones de registro y control (Registro
Pblico de Comercio, nspeccin General de Justicia).
En definitiva no son los actos de comercio un conjunto especial
de hechos, actos, contratos o personas, que posean una estructura-
cin jurdica de operatividad directa. Ellos representan el conte-
nido general de la materia mercantil, sus sujetos y el objeto de ella,
bien que para obtener el criterio actual hay que obrar por interpre-
tacin legal correctora, y adems, integrativa.
sta puede ser la ubicacin actual que se les otorgue en el mo-
derno derecho comercial; mas habr que tener presente su falta de
actualidad, de tecnicismo, sus lagunas jurdicas y hasta sus incohe-
rencias. Pero la funcin asignada actualmente por el ordenamien-
to, no crea problemas o dificultades insalvables y ha dado lugar a
una provechosa jurisprudencia interpretativa.
En nuestra opinin, mantener los actos de comercio en nuestra
materia, implica sostener un enfoque ya obsoleto. Modificar el sis-
tema es un imperativo de la hora actual, pero no podr hacrselo
demoliendo sus enunciados, sino reemplazando todo el esquema
completo de la disciplina que nos ocupa.
B) !e2is!aci(n Y EURIS$RUDENCIA
)) intr&'cci(n
< /94 acts DE COMERCIO 2 EGISACIN MERCANTI. - DeS*US
de haber intentado esclarecer el contenido del llamado "acto de co-
mercio", hay que estudiar la ley argentina.
Como ha sealado Ramrez63, el Cdigo de Comercio argenti-
no, que innov, gracias al genio de Vlez Srsfeld, sobre su an-
tecedente francs, ha sido, junto al chileno, el Cdigo modelo del
siglo pasado, para toda Amrica latina.
Nuestra ley mercantil encara el tema de los actos de comercio
del siguiente modo:
a) En el art. 8 del Cd. de Comercio se enumera un hetero-
gneo nmero de temas mercantiles; por un lado, actos jurdicos,
algunos de manera genrica (art. 8, inc. 1) y otros de modo espe-
cfico; en la lista, como vimos antes, se incluyen contratos, opera-
ciones, organizaciones econmicas, personas jurdicas, partes de un
sector de la disciplina ("todo lo relativo al comercio martimo"),
operaciones no cumplidas por comerciantes (p.ej., las de los facto-
res); actos accesorios de una operacin mercantil.
!& Define al comerciante (sujeto individual) como quien te-
niendo capacidad legal para contratar, ejerce por "cuenta propia ac-
tos de comercio, haciendo de ello profesin habitual" (art. 1, Cd.
de Comercio. Ms adelante veremos que no todo acto de comer-
cio es hbil para que, con su ejercicio, una persona adquiera la ca-
lidad de comerciante.
c) Presume que los actos de los comerciantes son actos de co-
mercio; en cambio, quienes realizan accidentalmente algn acto de
comercio, no son considerados comerciantes (art. 6, Cd. de Co-
mercia).
d& Los actos de comercio son legislacin mercantil, aunque se
los realice accidentalmente (art. 6, Cd. de Comercio); ste es el
orden aplicable si un acto es comercial para una sola de las partes
(art. 7, Cd. de Comercio). La legislacin mercantil ser aplicada
por cualquier juez competente en el caso concreto.
e) Las sociedades de hecho son comerciales si tienen un "ob-
jeto comercial" (la referencia al acto de comercio parece ser clara),
segn el art. 21 de la ley 19.55064.
El resto del rgimen societario se regir por su estatuto, y
cualquiera que sea su objeto, las sociedades sern mercantiles, en
tanto que sus actos jurdicos podrn o no ser "actos de comercio".
No se agota con esto el planteo legal del tema. Sin embargo,
este primer anlisis, nos lleva a advertir la importancia que poseen
los actos de comercio en el rgimen legal argentino: si por un lado
es ella mXima respecto del comerciante individual, la sociedad de
hecho, la aplicabilidad del orden mercantil, y para obtener el con-
tenido aproximado de la totalidad de la materia comercial, por otro,
no posee gran relevancia con referencia a ciertas instituciones, que
slo se enlazan con el tema por el hecho de integrar el mismo orden
de derecho privado (v.gr., las sociedades comerciales).
Los actos de comercio son objeto de la ley mercantil: integran
el Cdigo de Comercio y son, en esencia, una suerte de resumen de
la disciplina. No siempre est presente en ellos una intencin lu-
crativa56. Pero el estatuto del comerciante, esto es, las disposicio-
nes que rigen los derechos, deberes y obligaciones de los comer-
ciantes, tambin son ley mercantil positiva e integran el Cdigo de
Comercio; lo mismo ocurre con las estructuras creadas para regis-
tro o control de una parte de la materia mercantil.
Ley mercantil en sentido amplio ser, por tanto, todo precepto
de derecho positivo comercial, su espritu, las costumbres comer-
ciales y los principios informantes del derecho comercial, y no so-
lamente los actos de comercio, aunque stos comprendan la casi
totalidad de la materia.
Una ley puede ser totalmente comercial, como ocurre con el
propio Cdigo de Comercio (ley 15) o la ley de sociedades comercia-
les (ley 19.550), pero tambin en especial en las leyes nuevas, se da
el caso de un orden legal que contiene la disciplina de temas comer-
ciales y civiles. A veces concurren tambin otras normas prove-
nientes del derecho pblico. Ejemplos de lo dicho se observan: a)
en el orden concursal, el concurso civil se ha unificado con el mer-
cantil: ley 19.551; !& la ley de defensa de la competencia, que con-
tiene reglas de los derechos comercial, civil, administrativo y penal.
En general el movimiento legislativo tiende a una progresiva
interpenetracin y a una verdadera integracin de las antiguas "ra-
mas del derecho".
La importancia de precisar cul es la ley comercial, radica en
que ella tendr destinatarios concretos y una modalidad de aplica-
cin especfica, al observarse los principios informantes.
Cuando un supuesto de hecho ha de resolverse judicialmente y
la norma no es claramente mercantil, el juez repasar la lista de ac-
tos de comercio en su primera investigacin.
La jurisprudencia ha establecido esta orientacin, resolviendo
que para determinar la aplicacin de la legislacin mercantil debe
examinarse, en primer trmino, la naturaleza de los actos de que se
trata y subsidiariamente la calidad de la persona, individual o colec-
tiva, que los realiza56.
86. la enumeracin del art#culo HF. - El art. 8 del Cd. de
Comercio establece, en once incisos, lo siguiente:
Art. H= - La ley declara actos de comercio en general:
1) Toda adquisicin a ttulo oneroso de una cosa mueble o de un derecho
sobre ella, para lucrar con su enajenacin, bien sea en el mismo estado que se
adquiri o despus de darle otra forma de mayor o menor valor.
2) La transmisin a que se refiere el inciso anterior.
3) Toda operacin de cambio, banco, corretaje o remate.
4") Toda negociacin sobre letras de cambio o de plaza, cheques o cual-
quier otro gnero de papel endosable o al portador.
5) Las empresas de fbricas, comisiones, mandatos comerciales, depsi-
tos o transportes de mercaderas o personas por agua o por tierra.
6) Los seguros y las sociedades annimas, sea cual fuere su objeto.
7) Los fletamentos, construccin, compra o venta de buques, aparejos,
provisiones y todo lo relativo al comercio martimo.
8) Las operaciones de los factores, tenedores de libros y otros empleados
de los comerciantes, en cuanto concierne al comercio del negociante de quien
dependen.
9) Las convenciones sobre salarios de dependientes y otros empleados de
los comerciantes.
10) Las cartas de crdito, fianzas, prenda y dems accesorios de una ope-
racin comercial.
11) Los dems actos especialmente legislados en este Cdigo.
Fueron Malagarriga, Segovia y Alcorta quienes, en la doctrina
nacional, opinaron que el rgimen era taxativo.
En respuesta a la argumentacin de Siburu, que sostena que
los actos enumerados all no eran todos los actos de comercio exis-
tentes (en base a las palabras "en general", "declara", y a lo dis-
puesto en el inc. 11), Malagarriga67, afirma que los nicos actos de
comercio existentes son los detallados en el art. 8, y en el resto del
Cdigo de Comercio: la ley ha querido limitar el nmero de actos de
comercio, lo cual se revela en el inc. 11, que no habla de otras leyes
mercantiles, sino de "este Cdigo".
Pero Malagarriga concluye: "A nuestro juicio el problema debe
resolverse sobre la base, simplemente, de una interpretacin am-
plia y analgica de los diversos incisos de la enumeracin legal".
La mayora de la doctrina nacional ensea, en cambio, que la
enumeracin es enunciativa y que hay que admitir otros actos no
indicados en el texto del art. 8 del Cd. de Comercio, o hasta en
otras leyes que no sean ese Cdigo. Del mismo criterio participa
la jurisprudencia68.
Lo enunciativo del tema no constituye un esquema normativo
abierto, que permita a las partes contratantes, por ejemplo, es-
tablecer que el acto que celebran es de "comercio", o la situacin
inversa: declarar convencionalmente que una compraventa de mue-
bles para revenderlos no lo sea. Es la ley la que crea los supues-
tos que estudiamos y los jueces deben aplicarla teniendo en cuenta
las circunstancias del caso.
Nos adherimos a la interpretacin amplia: son actos de comer-
cio, constituyen materia comercial, no solamente los enumerados en
el texto del art. 8 o en forma ms o menos evanescente, en alguna
otra parte del Cdigo de Comercio, sino los actos o negocios esta-
blecidos por la ley o la costumbre comercial.
As, son actos de comercio los seguros (art. 8), las sociedades
annimas (art. 8), las dems sociedades comerciales, el mandato
mercantil, la comisin, el depsito, el mutuo, el leasing' el "acto-
r#ng' la franquicia, el crdito documentario69.
La jurisprudencia ha declarado que la enumeracin del art. 8
del Cd. de Comercio es enunciativa60.
Los actos de comercio enumerados en el art. 8 se declaran
mercantiles en forma objetiva y sin admitir prueba alguna en con-
trario. Sean ellos ejecutados por comerciantes o no comerciantes,
son igualmente actos de comercio.
No escapa a un riguroso estudio del tema, la desactualizacin
y obsolescencia de que adolece nuestra ley comercial en esta parte.
Es necesario, segn el clamor general, al que nos adherimos,
actualizar todo este sector del Cdigo de Comercio con normas que
respondan a una moderna concepcin del derecho mercantil.
87. el ;R4EN PVL9,;8 ULA EN-MERA,9:N EC 4E ;R4EN PVL9-
,;T - Muchas son las definiciones que de este concepto se pueden
leer en la doctrina internacional.
No hay duda de que el principio por el cual el derecho pblico
o de orden pblico no puede ser derogado por convenciones priva-
das, nace en el derecho romano; en el Digesto se pueden leer dis-
posiciones que as lo confirman (Libro , ttulo 14, ley 38 "De pac-
tis" y Libro , ttulo 17, ley 45, ap. 1, "De reg. iure").
Para Portalis, que emite su opinin en ocasin del debate pro-
ducido al tratarse el art. 8 del Proyecto que sera sancionado como
art. 6 del Cd. Civil francs, la expresin romana ius pu!licum
era equivalente a derecho pblico.
Savigny, en cambio61, opina que los romanos utilizaban las vo-
ces de ius pu!licum y ius commune para aludir con ellas a las re-
glas imperati3as' es decir a las que determinan ciertos actos u omi-
siones obligatorias en forma absoluta.
Clsicas tambin son las caracterizaciones de Baudry-Lacan-
tinerie (el orden pblico es la organizacin considerada imprescin-
dible "para el buen funcionamiento general de la sociedad") y de
Planiol (las leyes de orden pblico son las motivadas por el inters
general de la sociedad, por oposicin a las que tienen la finalidad
prevalente de defender el inters individual).
Miguel Reale62, advierte que los trminos "orden pblico" han
dado lugar a lamentables confusiones, ya que el adjetivo ha llevado
a veces a confundir estas reglas con las del derecho pblico, que es
el que rige las relaciones sociales en las que, inmediatamente, pre-
valecen los intereses de la colectividad.
Para este autor, regla de orden pblico o ius cogens es aquella
a la cual estamos todos obligados; traduce la prevalencia o primado
de un inters tutelado por la regla, lo cual implica la exigencia irre-
fragable de su cumplimiento, independientemente de las intencio-
nes o deseos de las partes contratantes o de los individuos a los que
se dirigen. El Estado no subsistira, ni la sociedad podra alcan-
zar sus fines, si no existiesen ciertas reglas dotadas de contenido
estable, cuya obligatoriedad no fuera susceptible de alteracin por
la voluntad de los obligados.
En el plano internacional, se debe a Savigny la formulacin de
una teora que sienta las bases cientficas para fundamentar la ex-
traterritorialidad de las normas jurdicas.
El fundamento de la extraterritorialidad radica, para Savigny,
en la comunidad jurdica de los Estados cuyos pueblos se encuen-
tran en un mismo nivel de civilizacin. Las leyes de esos pueblos
constituyen una comunidad de instituciones que posibilita la aplica-
cin de las normas jurdicas ms adecuadas a cada relacin jurdica,
prescindiendo de que tales normas sean nacionales o extranjeras.
Pero esa comunidad jurdica tiene dos limitaciones:
a) La primera est constituida por leyes imperativas estricta-
mente territoriales, de rigurosa imperatividad, tanto para los na-
cionales como para los extranjeros.
!& La segunda, leyes imperativas que prohiben la extraterrito-
rialidad de normas jurdicas extranjeras cuando ellas contradicen
en lo fundamental a la legislacin de un Estado.
En ambos casos hay regla de orden pblico. En el primero
existira imperatividad interna; en el segundo, aparece el orden
pblico internacional.
En los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940 y en el Cdigo
Bustamante, se distinguen claramente los supuestos de orden p-
blico interno e internacional63.
Una regla interna del derecho argentino menciona en el art. 21
del Cd. Civil, el orden pblico del siguiente modo: "las convencio-
nes particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya obser-
vancia estn interesados el orden pblico y las buenas costumbres".
En el plano internacional, los principios del derecho argentino
actan a modo de clusula de reserva frente a soluciones del dere-
cho extranjero; limitan, por tanto, la autonoma de la voluntad.
Segn Goldschmidt, la excepcin de la aplicacin del derecho
extranjero funciona como caracterstica negativa de la consecuencia
jurdica de la norma de conflicto.
En el Cdigo Civil argentino se establece la prohibicin de apli-
car en el territorio argentino, las normas jurdicas extranjeras con-
trarias a nuestras instituciones fundamentales.
El principio general est contenido en el art. 14, que seala:
"Las leyes extranjeras no sern aplicables: (& cuando su aplicacin
se oponga al derecho pblico o criminal de la Repblica, a la reli-
gin del Estado, a la tolerancia de cultos, o a la moral y buenas cos-
tumbres; )& cuando su aplicacin fuere incompatible con el espritu
de la legislacin de este Cdigo; *& cuando fueren de mero privile-
gio; .4) cuando las leyes de este Cdigo, en colisin con las leyes ex-
tranjeras, fuesen ms favorables a la validez de los actos".
Respecto del inc. 2 dice BoggianoM, que la incompatibilidad
con el "espritu de la legislacin" debe resultar de la lesin a prin-
cipios generales inferidos de normas positivas de la legislacin.
No basta la contradiccin con una norma o disposiciones particula-
res si no se contradice un principio.
El mismo Boggiano indica que, en ocasiones, dada la vaguedad
de los principios generales, puede haber dudas sobre los lmites del
principio.
En nuestra opinin, la enumeracin del art. 8 no es de orden
pblico, como parece admitirlo Anaya66, citando a Fontanarrosa66.
Como hemos sealado antes, las partes no pueden crear actos
de comercio o excluir, a uno que lo sea, del rgimen mercantil.
Por ello parece ms apropiado entender que se trata de una enume-
racin imperativa, slo interpretable por el Poder Judicial cuando
le fuere sometido expresamente un caso concreto y extensible slo
por los jueces, utilizando la analoga o los principios informantes,
en sentencia fundada.
Las normas jurdicas pueden clasificarse de diversos modos.
Uno de ellos, consiste en distinguir las normas de organizacin de
las de comportamiento67; estas segundas constituyen una orden
para que se haga o se deje de hacer algo.
La enumeracin de los actos de comercio constituyen reglas de
presentacin de la materia mercantil, a partir de las cuales se va a
conformar el plexo normativo comercial.
Creemos en la distincin entre normas de orden pblico y nor-
mas imperativas, y con esa base entendemos que la enumeracin
del art. 8 del Cd. de Comercio argentino, presenta imperativa-
mente la materia comercial, aunque de modo relativamente amplio.
Son reglas primarias, que indican actos jurdicos, estructuras
no jurdicas, sujetos de derecho, sectores de la disciplina, cuyo con-
tenido se declara imperativamente mercantil aunque esto no se es-
tablece directamente.
La ley presenta, aunque fracturada e inadecuadamente, un
"sistema", cuyo eje ser esta enumeracin y sus ramificaciones, el
propio Cdigo de Comercio y las leyes mercantiles.
Si se asimila imperatividad y orden pblico en un solo concep-
to, se llegar a la conclusin de que esta enumeracin y su enlace
con todo el sistema, implican la exigencia insustituible de su apli-
cacin, independientemente de los deseos de las partes contratan-
tes y hasta de la voluntad del juez.
88. clasi"icacin de los actos de comercio. - Son muchas
las clasificaciones intentadas. Halperin propone la suya68, distin-
guiendo: a) actos objetivos propiamente dichos y que la ley mer-
cantil expone en el art. 8, incs. 1 y 2, el corretaje, el remate, la
operacin de cambio, la de banco, etc.; !& actos realizados por me-
dio de empresa (art. 8, inc. 5); c) actos de comercio por su forma:
los del inc. 4; d& actos de comercio por conexin: entre stos dis-
tinguimos los preparatorios o accesorios y los complementarios de
actos principales.
Los primeros seran los que preparan la instalacin y funciona-
miento de la explotacin mercantil y los segundos estn represen-
tados por contratos u obligaciones accesorias o de garanta (manda-
to. depsito, prenda. fianza, etctera).
A su vez Fontanarrosa69 encuadra la enumeracin legal, advir-
tiendo con Garri70 que las clasificaciones no son ni verdaderas ni
falsas: son serviciales o intiles. Establece una clasificacin que
infiere de nuestros textos legales: a& actos mercantiles naturales; !&
actos mercantiles por conexin; c) actos declarados mercantiles por
disposicin de la ley.
Explica Fontanarrosa que todos los actos, en estricto derecho
positivo, son de comercio porque la ley as lo establece (expresa o
analgicamente), pero en algunos casos, la ley no hace ms que re-
conocer su naturaleza mercantil, establecida ya por la economa
poltica (actos mercantiles naturales), en tanto que otros se decla-
ran comerciales por su vinculacin o conexin con el ejercicio del
comercio (actos mercantiles conexos); finalmente otros, dice el re-
cordado maestro argentino, por diversos motivos, que hay que es-
tablecer en cada caso particular, se declaran mercantiles (actos
mercantiles meramente legales)71. Con referencia a los primeros,
Fontanarrosa ensea que los actos de comercio naturales son aque-
llos que responden al concepto de comercio tal como lo da la econo-
ma poltica. No compartimos este criterio, porque entendemos
que comercio adquiere un sentido distinto en derecho y en econo-
ma segn lo hemos establecido en el captulo de esta obra.
Adems, el agrupamiento histrico de los "actos de comercio"
no ha respondido a un criterio dogmtico, ni tcnico, sino que ha
sido un hecho legislativo, en su momento dirigido a controlar y re-
gular al comercio primero y despus la actividad productiva.
Al hablar de actos naturales, Fontanarrosa acepta en cierto
modo la posicin de RoccO, que, como ya vimos, es valiosa, pero no
pudo llegar a la unicidad conceptual que revelara una esencia comn.
De ah que el mismo profesor santafecino no pueda evitar ex-
poner, l mismo, una de las objeciones: el Cdigo de Comercio no
incluye entre los actos de comercio, como especie tpica, un acto
econmico simple como es la intermediacin personal en el cambio
de servicios.
Otro reparo que merece esta clasificacin, es que la ltima ca-
tegora es tan amplia, que en realidad pierde efectividad la divisin
propuesta72.
Seala con acierto Fontanarrosa que no existen los llamados
"actos mXtos de comercio", referencia que se hace al tratar el su-
puesto del art. 7 del Cd. de Comercio. Ms adelante nos referi-
remos a l.
Los actos de comercio constituyen una enumeracin legal, una
presentacin desordenada del ncleo principal de la materia comer-
cial. Ellos existen por la voluntad del legislador, y en su conjunto
exponen una amplia heterogeneidad de esquemas jurdicos.
Ms que una clasificacin, proponemos una lectura legal de los
actos de comercio, que tiende a deslindar su categora jurdica,
vista ella desde el enfoque de una teora general del derecho. Con
esta apreciacin pretendemos facilitar su comprensin y estudio.
Veamos lo tratado en la enumeracin del art. 8 del Cdigo: a)
actos jurdicos de intermediacin lucrativa presentados en forma
genrica, pero referidos solamente a cosas muebles: inc. 1; !& he-
chos y actos jurdicos de variada complejidad, relacionados con el
esquema anterior, pero encarados desde el punto de vista indus-
trial: inc. 1, cuando seala "o despus de darle otra forma de ma-
yor o menor valor"; c) actos jurdicos, hechos o actividad, referidos
especficamente por la ley: incs. 3 y 6 (los seguros) y algunas enu-
meraciones del inc. 10; d& cierta clase de ttulos valores: su con-
feccin (sobreentendida) y su negociacin: inc. 4; e) ciertas organi-
zaciones empresarias que se subdividen en: (& empresa de produccin
en general (fbricas): inc. 5; )& empresas determinadas: comisio-
nes, mandatos comerciales, depsito o transporte de mercaderas o
personas por agua o tierra: inc. 5; "& estructura jurdica que es su-
jeto de derecho: inc. 6, en cuanto se refiere a las sociedades an-
nimas; g& se alude a un sector de la materia mercantil: "todo lo re-
lativo al comercio martimo" (inc. 7); h& actos o hechos jurdicos
que realizan los factores, tenedores de libros y otros empleados de
los comerciantes, en cuanto concierne al comercio del negociante
de quien dependen: inc. 8; i& convenciones sobre salarios con de-
pendientes y otros empleados: inc. 9; la doctrina coincide en que
este inciso no est vigente, pues el tema est regulado por el dere-
cho del trabajo; @& derecho real de prenda: inc. 10; M& actos de co-
mercio de una operacin mercantil: inc. 10.
Todos estos actos constituyen ley positiva mercantil -con ex-
cepcin del inc. 9, con cuya temtica se ha desarrollado una disci-
plina distinta- y se proyectan y relacionan con otras partes del C-
digo de Comercio y de las leyes complementarias mercantiles o la
parte mercantil de leyes que disciplinen una cuestin, integrndola
con disposiciones de otras ramas del ordenamiento.
+) an,!isis DE LOS ACTOS DE COMERCIO LEGISLADOS
-ART.CULO /01 c(&i2 DE C3erci
< /D4 8toda AD/UISICIN A TTUO ONEROSO DE UNA COSA MUE0E O
DE UN DERECHO SO0RE EA$ PARA UCRAR CON SU ENAJENACIN$
0IEN SEA
EN E MISMO ESTADO /UE SE AD/UIRI O DESPU%S DE DARE OTRA
1ORMA DE
mayor o menor 3alor= $inciso (F&. - El Cdigo de Comercio origina-
rio, anterior a la reforma de 1889, en el art. 7, inc. 1, sealaba:
"Toda compra de una cosa para revenderla o alquilar el uso de ella,
bien sea en el mismo estado que se compr o despus de darle otra
forma de mayor o menor valor". Esta norma legal se relacionaba
directamente con el art. 516, que estableca las compras que no se
consideraban mercantiles.
En 1889 se agrega un nuevo art. 7 (el actual), volvindose a
numerar el que corresponda a los actos de comercio como 8. Se
reemplaza =compra= por =ad<uisicin=0 se agrega "a t#tulo onero-
so= y a la palabra "cosa" se le adiciona =mue!le=. Tambin se
aade "o de un derecho so!re ella= y se reemplaza =re3enderla= por
=lucrar con su ena@enacin=' se suprime =al<uilar su uso=. En la
frase fnal se cambia la palabra =compr= por =ad<uiri=.
En su actual redaccin, este inciso tiene una relacin directa
con el segundo, tambin agregado en 1889, como consecuencia di-
recta del primero. En ellos se presentan dos actos jurdicos de
una tipificacin amplia.
Estos actos contienen un alto grado de generalizacin, ya que
no se los puede encasillar nicamente en el contrato de compra-
venta de mercaderas, por ejemplo.
En el derecho comparado aparece una presentacin similar.
La nueva ley del comerciante de Paraguay, en su art. 71, inc.
a' dice: "toda adquisicin a ttulo oneroso de una cosa mueble o in-
mueble, de derechos sobre ella, o de derechos intelectuales, para
lucrar con su enajenacin, sea en el mismo estado que se adquiri
o despus de darle otra forma de mayor o menor valor".
El art. 2, incs. 1 y 2, del Cd. de Comercio de Venezuela
declara: "la compra, permuta o arrendamiento de cosas muebles,
hecha con nimo de revenderlas, permutarlas, arrendarlas o suba-
rrendarlas en la misma forma o en otra distinta; y la reventa, per-
muta o arrendamiento de estas mismas cosas"; "la compra o permuta
de deuda pblica u otros ttulos de crdito que circulen en el comer-
cio, hecha con el nimo de revenderlos o permutarlos; y la reventa
o permuta de los mismos ttulos".
El art. 75 del Cd. de Comercio de MXco se expresa as en
nuestro tema: "Ap. : todas las adquisiciones, enajenaciones y al-
quileres verificados con propsito de especulacin comercial, de
mantenimientos, artculos, muebles o mercaderas, sea en estado
natural, sea despus de trabajados o labrados"; "Ap. : las com-
pras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho pro-
psito de especulacin comercial".
En Chile es acto de comercio la compra de un establecimiento
comercial, tema que se repite en diversas legislaciones america-
nas. El art. 3, inc. 1, del Cd. de Comercio contiene el precepto
genrico: la compra y permuta de cosas muebles, hecha con nimo
de venderlas, permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en
otra distinta y la venta, permuta o arrendamiento de esas mismas
cosas. Sin embargo, no son actos de comercio la compra o per-
muta de "objetos destinados a complementar accesoriamente las ,
operaciones principales de una industria no comercial".
En el derecho nacional, no cualquier adquisicin de una cosa
mueble es acto de comercio. Para que lo sea, deben darse las si-
guientes circunstancias: a) un acto de adquisicin (la ley emplea un
trmino genrica) a ttulo derivado; b) a ttulo oneroso (excluye la
gratuidad); c) de una cosa mueble o de un derecho sobre ella (la in-
terpretacin, seala que ser un derecho personal o real sobre cual-
quier bien)73; d& con nimo de lucrar con su enajenacin (basta la
intencin especulativa, se cumpla o no la enajenacin posterior).
Esta enumeracin contiene la regla legal y la interpretacin ju-
risprudencial y doctrinaria. La norma del art. 8, incs. 1 y 2, del
Cd. de Comercio, en materia de compraventa, tiene los lmites
que le seala el art. 452 del Cdigo:
Art. 7"E). - No se consideran mercantiles:
1) Las compras de bienes races y muebles accesorios. Sin embargo, se-
rn comerciales las compras de cosas accesorias al comercio, para prepararlo
o facilitarlo, aunque sean accesorias a un bien raz.
2) Las de objetos destinados al consumo del comprador, o de la persona
por cuyo encargo se haga la adquisicin.
3) Las ventas que hacen los labradores y hacendados de los frutos de sus
cosechas y ganados.
4) Las que hacen los propietarios y cualquier clase de persona, de los fru-
tos y efectos que perciban por razn de renta, dotacin, salario, emolumento
u otro cualquier ttulo remuneratorio o gratuito.
5) La reventa que hace cualquier persona del resto de los acopios que
hizo para su consumo particular.
Sin embargo, si fuere mayor cantidad la que vende que la que hubiese con-
sumido, se presume que obr en la compra con nimo de vender y se reputan
mercantiles la compra y la venta.
La cosa adquirida puede retransmitirse en el mismo estado o
despus de darle otra forma de mayor o menor valor; es decir, tras
el sometimiento a alguna transformacin de tipo industrial (y en
nuestra opinin, aun la modificacin que se realiza artesanalmente).
Expondremos estas previsiones legales en sucesivos apartados.
a) la ad<uisicin. El concepto se simplifica en derecho mer-
cantil as: =compra para re3ender=0 y la reforma de 1889 sustituy
la nocin de =compra= por la de =ad<uisicin=.
No se trata de =compra=' sino de =ad<uisicin=' palabra gen-
rica que emplea la ley positiva vigente, y que segn Siburu74, debe
interpretarse como cualquier aumento del patrimonio de una perso-
na: la incorporacin a l de cosas y derechos.
Con criterio ms restringido, enseaba Segovia76 que la adqui-
sicin puede darse por compra, cesin, permuta, locacin, sociedad,
mutuo, adems de los contratos innominados.
Se adquiere, dice Siburu, no slo en propiedad, como sostena
Segovia, sino tambin por medio de hechos que pueden ser o no ju-
rdicos: contrato, herencia o legado, apropiacin, especificacin, ac-
cesin, prescripcin, tradicin y aun en casos de hechos que cons-
tituyan delitos o cuasidelitos76. Halperin y Fontanarrosa limitan
el precepto a la adquisicin originaria, ya que al exigirse ttulo one-
roso slo puede hacerse referencia a ella, no a la derivada, como
son, por ejemplo, la ocupacin y la accesin77. Coincidimos con
ellos.
Por su parte, Romero78 limita la nocin de adquisicin: debe
ella ser contractual, derivada y a ttulo oneroso, quedando fuera
del precepto las adquisiciones originarias, las no contractuales y las
contractuales a ttulo gratuito.
Antes de analizar esta opinin, que no compartimos totalmen-
te, veamos el concepto genrico de adquisicin patrimonial. Fon-
tanarrosa explica con acierto79 que la adquisicin se refiere a los
derechos, y supone la incorporacin de stos al patrimonio de su ti-
tular, ya que, en rigor, el patrimonio no es un conjunto de objetos
o cosas sino un conjunto de relaciones jurdicas (derechos y obliga-
ciones). As, lo que se transmite o adquiere es el derecho que re-
cae directamente sobre la cosa (derecho real), o el derecho de exigir
una prestacin determinada con referencia a una cosa o a un servi-
cio (derecho personal). Fontanarrosa80, en cambio, limita el pre-
cepto slo a las adquisiciones contractuales y en propiedad, criterio
que no compartimos. Para nosotros, la idea de adquisicin es am-
plia, aunque limitada por la exigencia de onerosidad; mientras sta
exista, no habr necesidad de que ella sea siempre a ttulo de due-
o, ya que hay otra forma posible de adquisicin onerosa (v.gr., de-
rechos personales, tenencia).
La jurisprudencia ha interpretado, por ejemplo, que tambin
se halla comprendida la locacin de muebles81.
Con Fontanarrosa y Romero disentimos, adems, en conside-
rar que la adquisicin a la que se refiere el inciso deba estar limi-
tada solamente al mbito contractual.
El acto jurdico, categora ms amplia que la de contrato,
puede ser oneroso82 y el fundamento de distinguirlos en bilaterales
y unilaterales es distinto del criterio legal empleado en materia
contractual83.
La comunicacin de la resolucin de un contrato en el que se ha
establecido un pacto comisorio expreso, no es un contrato, sino un
acto jurdico, e importa la adquisicin de un derecho y tambin su-
pone onerosidad, en los trminos de la ley comercial; si se puede
ver objetivamente en el acto la intencin de retransmitir los dere-
chos que se recuperan, el supuesto legal mercantil quedara confi-
gurado.
b) A t#tulo oneroso. Para el inc. 1 debemos tener en cuenta
la expresin =a t#tulo oneroso=' que exige la ley; se excluyen las ad-
quisiciones gratuitas (donacin, herencia). La intencin de espe-
cular se presume en derecho comercial84.
Es decir, tiene que haber onerosidad en la prestacin, segn el
concepto jurdico de ella: la onerosidad se entiende que existe
cuando las partes asumen obligaciones recprocas, de modo que se
promete una prestacin a cambio de otra; puede ser o no dinero
(p.ej., se admite la permuta como acto de comercio encuadrable en
el art. 8, inc. 1). Se excluyen el comodato, el depsito gratuito
y la donacin.
No parece justificarse la opinin de Siburu, a quien sigui Fon-
tanarrosa, que restringe el inciso slo a los contratos, diciendo que
la onerosidad slo es posible en los pactos o contratos86, citando el
art. 1173 del Cd. Civil; remitimos a lo sealado en el pargrafo an-
terior. Como all indicamos, nos parece aceptable excluir a los ac-
tos jurdicos gratuitos, mas no a los onerosos que no son contratos.
Por otra parte, el criterio legal de no admitir como mercantil
la adquisicin gratuita, tambin debera revisarse, porque, a nues-
tro entender, el elemento esencial caracterizante es la idea especu-
lativa.
Hay casos en que ciertos bienes muebles son recibidos por do-
nacin y se los revende; ms, a veces, se busca esa donacin -que
puede ser peridica- para ejercer el comercio, revendindolos (sea
en igual estado o previa una cierta elaboracin o mejoramienta).
Es el supuesto de quien retira objetos de descarte que el propieta-
rio no desea vender, y despus de cierto tratamiento los vende
(p.ej., material sobrante en algunas labores industriales, como re-
cortes, retazos, materiales que para ciertas actividades son resi-
duos sin valor, etctera). Cuando el bien tiene cierto valor, se re-
vende a menor precio (v.gr., ropa con fallas de confeccin), pero
entonces el origen ya no es una donacin. No obstante lo dicho,
estas operaciones de procedencia gratuita no encajan en la defini-
cin legal, y tenemos que descartarlas por ahora sin perjuicio de
considerarlas en alguna futura reforma, ya que cumplen esencial-
mente una actividad mercantil. La exigencia de ttulo oneroso, li-
mita tambin, como hemos visto, el criterio jurdico de adquisicin,
al excluir la originaria.
c) cosa mue!le. De conformidad con el inc. 1, en nuestro de-
recho mercantil se descartan los inmuebles, a diferencia del fran-
cs, que legalmente los ha incorporado.
Pese a lo dicho, advertimos en la diaria vida mercantil que la
operacin especulativa sobre inmuebles es frecuente; algunos hacen
de ella su profesin habitual. De ah que sea necesaria una am-
pliacin legislativa. Creemos que han cesado las causas histricas
de tal exclusin.
En su Proyecto, Segovia aceptaba como mercantil la compra y
la venta de cosas inmuebles cuando se hicieran con el propsito de
una especulacin comercial86.
Aquel jurista argentino presentaba en el ao 1892 diversos ar-
gumentos, parte de los cuales poseen notable actualidad. Para Se-
govia era la razn la que indicaba que quien compra bienes races
para especular con ellos, quien edifica un terreno vaco para vender
las fincas, quien adquiere un terreno pantanoso para mejorarlo y
revenderlo, ejecuta una operacin de igual naturaleza que la que
realiza el que compra lana para venderla hilada87.
"Cosa mueble" se refiere al concepto de coso en sentido amplio,
dada la naturaleza del derecho mercantil y sus instituciones. As
opinan Halperin88 y Anaya89, recordando este ltimo la unanimidad
de la doctrina. Segovia daba ejemplos: semovientes, ttulos, ac-
ciones y, en general, =toda mercader#a=.
Siburu aade: agua y gases contenidos en recipientes y aun la
energa elctrica90. Fontanarrosa habla de cosas muebles, corpo-
rales e incorporales91, en tanto que Romero recuerda la prelacin
del Cdigo de Comercio al Civil y el origen de los arts. 8, inc. 1
(Cdigo de Portugal, francs y de Wrttemberg), y 451 (Cdigo de
Brasil, espaol de 1829 y el fragmento 1390 de la obra de Mass)92.
De este modo, la nocin de cosa fue elaborada con un criterio
amplio en el derecho comercial, ratificado ms adelante, cuando se
reform en 1889 el Cdigo de Comercio; entonces se agreg la men-
cin del =derecho so!re ella=' criticado en general por su impreci-
sin terminolgica.
En el informe de la Comisin de Reformas de 1889 se seal
que "tratndose de cosas muebles, tanto stas como los derechos
personales o reales que a ellas se refieren, pueden ser materia co-
mercial... Agregamos a las cosas muebles los derechos sobre
ellas, sean personales o reales, porque no estn comprendidas en la
definicin de cosas y sin embargo pueden ser materia comercial".
Bien sea teniendo en cuenta el origen y significado de la pala-
bra cosa, equiparable a bien material o inmaterial, o atendiendo a
la clara voluntad expresada por la reforma de 1889, no hay duda de
que la definicin de cosa emergente del sistema civil (arts. 2311 y
2312, Cd. Civil), resulta ms restringida en el campo de los dere-
chos reales, que en nuestra materia.
La nica intencin apreciable de Vlez y Acevedo fue oponer
este concepto al de cosa inmueble, que desearon excluir expresa-
mente93. Halperin cita la jurisprudencia que ampla el concepto
de cosa, y las precisiones de los arts. 953, 1335 y 2391 del Cd. Ci-
vil, as como la nota al art. 1327 del mismo Cdigo94.
Del anlisis de estas disposiciones concluimos que en el sistema
civil, la expresin cosa no se ha utilizado unvocamente, ya que el
criterio ms amplio posible de ella es el que corresponde al art. 8,
inc. 1, del Cd. de Comercio.
La jurisprudencia nacional ha admitido siempre un criterio am-
plio para interpretar el significado de la palabra cosa en la norma
legal que comentamos96.
Recuerda Anaya otros casos en que se consider acto de co-
mercio: la cosa puede ser inmueble para el enajenante y mueble
para el adquirente, como en el supuesto de los inmuebles por acce-
sin moral del art. 2316 del Cd. Civil; puede ser un inmueble ad-
quirido como cosa mueble futura, como, por ejemplo, el edificio que
se compra para especular con los materiales provenientes de su de-
molicin; o un inmueble para el adquirente comprado como cosa ac-
cesoria al comercio, para prepararlo o facilitarlo, de acuerdo con el
art. 452, inc. 1, del Cd. de Comercio.
Si el mueble adquirido es un bien registrable (v.gr., automvil)
la operacin ser mercantil si se cumplen las dems condiciones del
inciso96. Para la adquisicin, sern aplicables coordinadamente las
reglas legales que correspondan del derecho comn.
Si una sociedad comercial regular se dedica a la compra y ven-
ta de inmuebles, no por ello transforma los actos civiles que rea-
liza, en mercantiles, porque las sociedades pueden operar con toda
clase de actos97. Pero a estos actos civiles se les aplicar el dere-
cho civil o comercial segn corresponda.
El trabajo humano no es cosa mueble: es actividad humana,
susceptible de contratacin, pero inseparable de la persona que lo
presta98.
Como sealamos ms arriba, en nuestro derecho comercial no
cabe extender el criterio a los inmuebles, aunque la adquisicin de
ellos se haga en forma onerosa y con la intencin de enajenarlos99.
Con acierto seala Halperin que la exclusin del precepto se
refiere solamente a la adquisicin y enajenacin de inmuebles pero
no a los dems contratos que puedan referirse a un inmueble (rema-
te, corretaje). En efecto, se trata de contratos mercantiles inclui-
dos en el art. 8, inc. 3i00.
Una excepcin aparece en el caso de los inmuebles por acce-
sin, contenida en el art. 452, inc. 1, parte 2a, del Cd. de Co-
mercio.
)) 7es ,;N>EN9ENTE EOTEN4ER LEG9CLAT9>AMENTE EL PRE,EPT; A
la ad<uisicin onerosa de inmue!lesT Parece opinar que s Halpe-
rin, ya que para l la realidad econmica contempornea est re-
ida con un criterio restrictivo; pero de acuerdo con la ley positiva,
opina que no es posible extender el supuesto normativo, ni aun en
el caso de que la adquisicin del inmueble se haga para revenderlo
mediante una organizacin empresaria (edificar en terrenos propios
o adquiridos para vender en unidades en propiedad horizontal o
subdividir terrenos en lotes para su enajenacin)101.
Por su parte, dice Fontanarrosa que basta que la cosa sea mue-
ble para el adquirente, aunque desde otros puntos de vista sea ella
inmueble. Ejemplifica: la compra de una casa para especular con
los materiales provenientes de su demolicin, la compra de un bos-
que para talar los rboles y venderlos cortados102.
La jurisprudencia ha sido vacilante103. Aparte de algunos fa-
llos aislados, que no siempre se expidieron en sentido coincidente,
se pueden citar dos precedentes, pero que son ya muy antiguos.
El primero es el plenario de las Cmaras de la Capital, en au-
tos "La Cattiva" de 1914104, por el cual se estableci: "Los construc-
tores de obras, aunque pongan adems de su trabajo los materiales
necesarios para su ejecucin, se encuentran sometidos a la legisla-
cin civil".
El segundo plenario es el de las Cmaras Civiles y Comercial
de la Capital, que se expidi en 1928 en el concurso de Cayetano Al-
fano e hijo106, sentando la siguiente jurisprudencia: "las empresas
de construcciones realizan actos de comercio y se hallan sometidas
a la jurisdiccin mercantil, salvo cuando se limitaren a la direccin
tcnica y vigilancia de las obras, corriendo el dueo con la adquisi-
cin de materiales y pago de jornales".
En general, con el caso "Alfano" se modific el criterio ante-
rior. Es hoy obligatorio ese plenario? En nuestra opinin no lo
es, sin perjuicio de que su jurisprudencia pueda citarse, pese a la
notoria obsolescencia del criterio adoptado entonces.
La jurisprudencia plenaria emana del recurso de inaplicabili-
dad de ley, que segn Palacio106 es un remedio procesal "frente a la
contradiccin existente entre la sentencia pronunciada por una Sala
de una Cmara Nacional de Apelaciones y la doctrina establecida
por alguna de las Salas del mismo tribunal en los diez aos anterio-
res a la fecha del fallo que se impugna", que tiene por objeto obte-
ner una suerte de casacin, es decir que la Cmara reunida en pleno
fje una doctrina legal nica, debiendo todos los camaristas volver
a exponer su opinin sobre el tema.
Pese a que el art. 303 del Cd. Proc. Civil y Com. de la Nacin
indica que la sentencia plenaria es obligatoria para la Cmara y los
jueces de primera instancia respecto de los cuales aqulla es tribu-
nal de alzada, el art. 288 de ese mismo Cdigo limita la procedencia
a cuando haya contradiccin legal respecto de pronunciamientos de
una antigedad no mayor de diez aos.
Volvemos a la pregunta anterior: es aceptable hoy el criterio
de excluir la adquisicin onerosa de inmuebles realizada con ni-
mo de restransmitir el bien?
Las razones que histricamente justificaron la exclusin han
desaparecido actualmente. Diversas legislaciones comenzando por
la originaria francesa, han modificado el criterio y aceptan incluir,
en determinadas condiciones, los inmuebles107.
La doctrina en general de lege "erenda aconseja esa exten-
sin 108, a la que nos adherimos, por considerar que lo esencial para
caracterizar esta figura jurdica, es la intencin especulativa, no la
cosa sobre la cual ella recae.
No obstante, en nuestra ley actual nos parece un obstculo de-
finitivo la clara redaccin del inciso. No cabra cambiar por va in-
terpretativa el precepto de manera alguna, ni siquiera utilizando el
criterio de empresa, el cual, en nuestra opinin, ha sido equivoca-
damente extendido por la jurisprudencia.
2) la ,;MPRA 4E -N ECTALE,9M9ENT; MER,ANT9L EC A,T; 4E
comercioT Como es sabido, algunas legislaciones, como la para-
guaya, incluyen expresamente este caso. Recuerda Romero109 que
los establecimientos comerciales pueden ser objeto de varias opera-
ciones que sern o no mercantiles segn los casos. Para este au-
tor, ser mercantil la adquisicin de un fondo para explotarlo (art.
452, inc. 1, Cd. de Comercio); cuando se lo arriende con el mismo
fin; si se lo adquiere para alquilarlo o revenderlo; y tambin lo ser
cuando se adquiera el fondo de comercio para liquidarlo a fin de evi-
tar la competencia.
Entiende Romero que el acto es civil si se adquiere el fondo de
comercio con la intencin de obsequiarlo; pero contradictoriamente,
admite la aplicacin de la ley mercantil para regular el acto. En
nuestra opinin, en todos los casos habra acto de comercio.
La antigua doctrina, en general, acepta que el acto de transfe-
rencia de un establecimiento mercantil es de comercio110; la influen-
cia de la opinin de Fontanarrosa ha contribuido a reconocer que
hay que estudiar la intencin del adquirente m.
La jurisprudencia, por su parte, es vacilante. Tal vez el error
provenga de pretender incluir el acto en el art. 8, inc. 1, que
alude a la intencin del adquirente, as como de la restrictividad
emergente del art. 452, inc. 1, del Cd. de Comercio.
En nuestra opinin los actos de compra, venta, locacin, etc.,
perfeccionados con referencia a un fondo de comercio, son mercan-
tiles, pese al silencio de la ley 11.867 y del Cdigo de Comercio.
Lo son, porque a ellos se les aplica, sin duda, la ley comercial,
los preceptos sobre el espritu de la ley mercantil, la analoga y los
principios informantes.
Si el tema no encaja en el inc. 1 del art. 452, habr que tener
en cuenta que la ley 11.867 integra implcitamente el sistema co-
mercial. Ella prev el modo de transmisin de un establecimien-
to mercantil en marcha; ella indica los elementos que lo componen.
Aqu es aplicable el art. 8, inc. 11: "los dems actos especial-
mente legislados en este Cdigo".
El acto es de naturaleza mercantil, porque recae sobre una uni-
dad de explotacin unipersonal comercial. No puede importar la
intencin de las partes; aqu opera la analoga, el espritu de la ley
mercantil y sus principios informantes, que nos llevan a nuestra
disciplina, cualquiera que sea el destino final del negocio cumplido.
d) O de un derecho so!re ella. Dice Halperin112 que la ex-
presin no alcanz a traducir lo que el legislador pretendi, "atento
a los textos correlativos de los arts. 450 y 451"; los derechos sobre
las cosas son los reales y para los muebles, seala Halperin, el ms
importante es la prenda, prevista por el Cdigo en el art. 8, inc.
10, cuya enajenacin no es posible sin el crdito que la garantiza y
del que es accesorio.
En contra de este agregado de la Comisin de Reformas de
1889, se pronunci Segovia113 porque contrariaba los arts. 2318 a
2322 del Cd. Civil, sin reparar en la excepcionalidad de la expre-
sin "cosa" en nuestra disciplina.
Recuerda Anaya que Fontanarrosa propuso en el Congreso
Argentino de Derecho Comercial la modificacin del inc. 1, para
que se refiera a "cosas muebles y derechos", frase que permitira
una clara comprensin legal de todos los derechos posibles, incluso
los intelectuales, que no son "derechos sobre la cosa"114.
De todas maneras, la doctrina y la jurisprudencia les ha dado
una interpretacin amplia, entendindose comprendido todo dere-
cho real o personal de contenido patrimonial referente a una cosa,
debiendo tenerse en cuenta que este ltimo concepto debe interpre-
tarse de modo amplio, como lo hemos sealado antes.
e) para lucrar con su ena@enacin. La adquisicin onerosa
de la cosa mueble debe hacerse: "para lucrar con su enajenacin"
(art. 8, inc. 1); este fin trasciende al inc. 2, ya que en ste se lee:
la "transmisin a que se refiere el inciso anterior".
Plante Segovia tres observaciones: (& que el vocablo "especu-
lacin" que utiliz en su Proyecto, era preferible al de lucro, que
significa obtener una ganancia o ventaja, mediata o inmediata, evi-
tar una prdida o una mayor prdida; as, el acto puede dar prdida
sin dejar de ser mercantil; )& con la palabra "enajenacin" no queda
comprendida la permuta, el arriendo o subarriendo que pueden ser
actos de comercio; prefiere "transmisin", trmino que integra el
inc. 2; *& la adquisicin de cosas accesorias a un comercio, para
prepararlo o facilitarlo, es comercial, aunque sean accesorias a un
bien raz (art. 452, inc. la)116.
Entenda Siburu116 que deban unirse la intencin de enajena-
cin posterior con la de lucrar, pues as surga de la ley positiva;
ambas intenciones sern, para este autor, causa determinante y
principal de la adquisicin117.
El sentido de la palabra "lucro" debe interpretarse, como lo se-
alan Fernndez y Gmez Leo, en sentido amplio, no simplemente
el acto de obtencin de una ganancia especfica directa e inmediata.
Siguiendo a autores nacionales y extranjeros, caracterizan el lucro
como "intencin de especular", "el propsito genrico de obtener un
provecho, una ventaja o una ganancia, mediata o inmediata, o evi-
tar prdidas o una prdida mayor a la previsible si no se realizara
la adquisicin y enajenacin de marras"118.
As, especula un comerciante o industrial cuando adquiere un
establecimiento mercantil para cerrarlo, una determinada mercade-
ra para venderla bajo su costo o, como dice Zavala Rodrguez119,
para sostener el precio del producto en el mercado. Y aun se ha
ido ms lejos: una venta para procurarse efectivo rpidamente en
una situacin de iliquidez120.
Ser el juez quien en cada caso deber evaluar las circunstan-
cias que rodean a una operacin que no resulte acto objetivo de co-
mercio en virtud de otras normas y determine si existe o no esa in-
tencin lucrativa caracterizante.
En nuestra opinin, el artesano adquiere pensando en un lucro
despus de transformar el producto; de ah surge la comercialidad
de ese acto121.
Las asociaciones o sociedades civiles, si adquieren para obte-
ner un lucro con la reventa, realizan actos de comercio.
La adquisicin de envases por parte de los productores agrco-
las o ganaderos, con la intencin de utilizarlos en la entrega de sus
productos, es mercantil, no slo por aplicacin de este inciso, sino
tambin en base a la solucin del art. 7 del Cd. de Comercio122.
Al adquirir la cosa, habr que demostrar -llegado el caso- el
inters lucrativo, de ganancia o de especulacin, para que el acto
pueda ser considerado mercantil.
La intencin de lucrar es subjetiva, pero ella debe surgir obje-
tivamente, pues de otro modo no se la podra probar. De ah que
tengan gran importancia las presunciones de artculos como el 5 y
el 32, por ejemplo. No bastar, por tanto, la mera intencin, sino
la naturaleza del acto y la conducta previa, coetnea y posterior, de
quien lo realice.
En otras legislaciones, como por ejemplo, los antiguos Cdigos
de talia, Alemania y Francia, no se exige ese "nimo de lucro":
basta la intencin de revender. En la nuestra, en cambio, esta
exigencia es legal, aunque la interpretacin debe ampliarse al con-
cepto de lucratividad o beneficio, que podr ser directo o indirecto.
En caso de posible duda, el interesado puede hacerlo constar en el
contrato, lo cual constituir una presuncin iuris tantum.
1) Ucu5ndo T9ENE S-E EO9CT9R EL PR;P:C9T; 4E L-,R;T los aU-
tores discrepan: unos dicen que debe existir objetivamente al cele-
brarse el contrato123 y otros que sera suficiente incluso el prop-
sito posterior. En realidad, se trata de una cuestin fctica, que
no tendr importancia mientras no se la controvierta o el contrato
haya de ventilarse total o parcialmente en juicio. Slo entonces se
podr sostener la comercialidad del acto, y tal afirmacin, como
cualquier otra que constituya la causa petendi' deber ser probada.
La onerosidad de los negocios comerciales es un principio infor-
mante de relativa apreciacin124; no obstante, esta clase de actos de
comercio la imponen de modo esencial.
Respecto de "enajenacin", tambin Siburu126 considera que
el trmino es restringido, porque "el acto de enajenar es un acto
de transmisin de la propiedad y dems derechos reales, pero no de
derechos personales".
La palabra -concordamos con Siburu- hay que tomarla en sen-
tido amplio, pues tal fue la intencin del legislador, conservando el
acto su comercialidad, aunque la intencin sea de enajenar a ttulo
no traslativo de dominio, como ocurre cuando se adquiere una cosa
para locarla o prestarla a ttulo oneroso.
2) Ues NE,ECAR9; S-E LA ENA7ENA,9:N P;CTER9;R CE ,-MPLA 9NEO;-
RALEMENTET A nuestro modo de ver, si ella no se realiza, la ad-
quisicin llevada a cabo con esa intencin, es igualmente mercantil,
aplicndose la legislacin pertinente.
La intencin de enajenar debe manifestarse, para Siburu126,
junto a la de lucrar y contemporneamente a la adquisicin127.
f) en EL M9CM; ECTA4; ; 4ECP-?C 4E TRANC6;RMARLA. Muchos
autores opinan que este inciso se refiere a la actividad industrial.
La cosa adquirida puede ser materia prima, un producto semielabo-
rado o hasta uno elaborado.
Cuando la ley seala "sea en el mismo estado que se adquiri
o despus de darle otra forma de mayor o menor valor", indica no
solamente que esta actividad transformadora puede ser mercantil,
sino que imperativamente lo es.
La ley se refiere al proceso entre el primer acto de comercio
(inc. 1) y el segundo (inc. 2), que puede ser de simple intermedia-
cin o de produccin, aditamento o transformacin.
Dice Satanowsky que entre la cosa adquirida y la transmitida
debe haber una vinculacin objetiva, aunque no cuantitativa. Otros
autores discuten hasta qu punto se puede variar la cosa incluso
cuantitativamente. Pensamos que si el Cdigo no distingue, tam-
poco debe hacerlo el intrprete.
La actividad productora queda completamente incluida: por
una parte, el acto de manufactura aislado, por lo que, en nuestra
opinin, tambin se incluye la transformacin que realiza el artesa-
no, ya que cumple con los requisitos previstos por la norma legal,
sean sus actos aislados o repetidos.
En cuanto a la gran industria, adems puede hallarse una re-
ferencia legal en el inc. 5, al que nos referiremos en su oportu-
nidad.
90. 8la TRANCM9C9:N A S-E CE RE69ERE EL 9N,9C; ANTER9;R=
$inciso )F&. - Este inciso no exista en el Cdigo original: fue incor-
porado con la reforma de 1889.
Agudamente objeto Segovia128 la diferencia existente en los
incs. 1 y 2 entre las palabras ena@enacin (ms restringida) y
transmisin (ms amplia).
Una vez cumplida la adquisicin con un fin especulativo, ste
debe concretarse; Siburu129 ensea que, aunque se trate de actos
distintos, constituyen un solo proceso econmico que se inicia en
uno y termina en el otro.
De ah la importancia de esa transmisin posterior, que es un
acto jurdico tpicamente mercantil; por esa misma razn no son
mercantiles las ventas indicadas en el art. 452, incs. 3 y 4, del
Cd. de Comercio130.
No es necesario que tal transmisin se opere inmediatamente,
ni hay plazos para ello. En el comercio existen mercaderas que
no son fcilmente vendibles o que el paso del tiempo las torna ina-
decuadas para obtener un lucro (v.gr., ropa fuera de moda).
Recuerda con razn Romero131 que es frecuente que la reventa
se realice en el mbito mercantil antes que la compra, lo cual no
empece a la comercialidad del acto132. Segovia critica el trmino
"transmisin" por encontrarlo no jurdico133. De todos modos, su
significado debe entenderse en sentido jurdico amplio, incluyndo-
se, por ejemplo, la transmisin del uso134.
Si el mercader decide no retransferir lo adquirido, no opera el
inc. 2, pero ello no empece a la perfeccin del inc. 1. No es ne-
cesaria la onerosidad, porque el comerciante puede revender la
cosa a menor valor: por ejemplo, para propaganda, promocin de
ventas136, etctera.
Si el empresario la consume, variando su idea inicial, perma-
nece la adquisicin como acto de comercio; el acto futuro de re-
transmisin no tendr efecto.
La cosa transmitida seguir siendo un mueble en la mayora de
los casos; si pasa a integrar un inmueble, se aplican las reglas civi-
les. Por otra parte, podra incorporarse a un mueble registrable,
en cuyo caso el rgimen ser este ltimo.
< D)4 8toda OPERACIN DE CAM0IO$ 0ANCO$ CORRETAJE O REMATE8
$inciso *F&. - Este inciso, a diferencia del primero, permanece con
idntica redaccin a la que tuvo cuando formaba parte del art. 7
del Cd. de Comercio para el Estado de Buenos Aires.
La palabra "toda" alude claramente a cualquier acto jurdico o
contrato que pueda encasillarse en este inciso.
El trmino "operacin", que precede a la enumeracin de l, ha
querido ser deliberadamente ms amplio que si se hubiese dicho
"acto jurdico" o "contrato", aunque paralelamente se cae en una
falta jurdica de precisin.
Hay que tener presente, por tanto, que "operacin" aqu puede
entenderse en un sentido amplio, comprensivo de hechos y actos ju-
rdicos y tambin de contratos en los cuales aparezca el cambio, el
negocio bancario, el corretaje o un acto de subasta pblica o remate.
a) cam!io. El cambio de plaza a plaza y el realizado en la mis-
ma plaza, tienen tanta antigedad como el derecho comercial mismo.
Se generaliza en las comunas italianas y en las ferias y merca-
dos del centro de Europa durante la Edad Media, en donde los cam-
bistas $campsores& y comerciantes intercambian monedas de dis-
tinto origen, obteniendo una utilidad con las diferencias.
El cambio convive en esa poca con los tradicionales negocios
mercantiles: la compra para revender, el trueque, el mutuo (limi-
tado entonces por principios religiosos que condenaban la usura),
ciertos negocios bancarios y la utilizacin de papeles de comercio.
El cambio de moneda poda realizarse en el siglo X entre di-
versas plazas o directamente; en el primer caso se utiliz en la
poca medieval el contrato de cambio, cuyo origen es el diverso r-
gimen monetario existente entre varias ciudades, que importaba
permuta o trueque de moneda. El contrato de cambio, celebrado
formalmente y redactado por un notario ante testigos, contena dos
elementos: el reconocimiento de la deuda, llamado clusula valuta,
y la promesa de pago.
El contrato iba acompaado por una carta mediante la cual el
banquero o cambista encargaba a una tercera persona que realizara
el pago en el lugar y poca que se indicaban.
En nuestro Cdigo de 1862 se legisla sobre el contrato de cam-
bio en los arts. 589 a 597, que fueron derogados el ao 1963 por el
decr. ley 5965.
Histricamente, la letra de cambio no es otra cosa que la carta,
en forma simple y cada vez ms depurada, abandonndose la prc-
tica del riguroso contrato de cambio notarial, y perfeccionada la mi-
siva merced a la labor tcnico-jurdica volcada al instituto a partir
del siglo XV.
El cambio trayecticio, originado en el contrato de cambio, sufre
diferentes transformaciones, hasta llegar a perfeccionar un instru-
mento de crdito que por algunos aos ser til: la letra de cambio.
Ella fue primero instrumento del contrato de cambio, despus
instrumento de pago (perodo francs) y ms adelante ttulo de
crdito (a partir de la formulacin jurdica germana), modalidad
con la cual integr la legislacin unificada existente en un gran n-
mero de pases.
En la actualidad es el desarrollo de esta institucin el que per-
mite utilizar la letra de cambio, como resultante de otros negocios
diversos: venta, mutuo, permuta, crdito.
Recuerda Fontanarrosal36, acertadamente, que la moneda, in-
dependientemente de su funcin de medio de pago, puede ser ob-
jeto directo de operaciones mercantiles.
Siguiendo a Carvalho de Mendonca, a Franchi-Pagani y a Fon-
tanarrosa, opina Anaya137 que el cambio, "es el trueque de una mo-
neda por otra de distinta especie", operacin que se realizar en la
misma plaza o en plazas distintas.
Enseaba Segovia138, a quien sigui despus la doctrina, que
eran dos las operaciones posibles: el negocio del cambista, llamado
tambin cambio manual, por el cual se cambian monedas metlicas
o de papel, nacionales o extranjeras, por otras monedas. Y por
otro lado, existe un cambio que es una remisin de fondos de una
plaza a otra o dentro de la misma plaza.
Agregaba, que el cambista compra para revender y por ello lo
consideraba incluido en el inc. 1 del art. 8. De la misma opinin
participa Fontanarrosa139 y van ms lejos Fernndez y Gmez Leo,
al sostener que la operacin es mercantil cuando la realiza un cam-
bista profesional140. Siburu141 observ con agudeza que puede
cambiarse moneda nacional por moneda nacional y que este cambio,
que habitualmente se realiza por comodidad, no constituye acto de
comercio. S lo es para este autor argentino, la compra de oro
para especular.
En nuestra opinin toda operacin de cambio es mercantil, in-
dependientemente de las personas que intervengan y de la modali-
dad que se adopte. El cambio de moneda es un trueque, por el
cual se procura una utilidad, que es la diferencia entre la compra y
la venta142; para Fontanarrosa, en vez de trueque o permuta, puede
considerarse en ocasiones compraventa143.
Es necesario que se cambie con la intencin de especular o lu-
crar con su posterior enajenacin? Expone Anaya144 sus dudas,
pero creemos que la respuesta negativa se impone: la adquisicin
onerosa de una cosa mueble para lucrar con su enajenacin perte-
nece a la figura abierta del art. 8, inc. 1. En el inc. 3 la ley uti-
liza la palabra "toda", para referirse a los actos jurdicos de cam-
bio. Por lo tanto, aun el cambio no especulativo es, para nuestra
ley, un acto de comercio, ya se lo realice con igual o con diferente
moneda.
El cambio de moneda nacional por extranjera est severamente
controlado por el Estado, el cual, desde hace tiempo, ha establecido
diversos regmenes cambiarios. Existen empresas especialmente
autorizadas para operar en cambios, que se hallan reglamentadas
por su objeto.
La otra variedad de cambio que este inciso comprende, es la
operacin que tiene por objeto suministrar dinero a una persona en
otro lugar, distinto del contrato (cambio trayecticia)145 o, como en-
sea Zavala Rodrguez146, "la entrega por un tercero, mediante un
valor prometido o entregado, de una suma de dinero en favor del
contratante" (aqu se admite el negocio en la misma plaza). Lo
llama Anaya147 cambio trayecticio, indirecto o local, y siguiendo a
Van Ryn, dice que es el que tiene por objeto "operaciones sobre
monedas efectuadas en una plaza para obtener el contravalor, en la
misma o diferente moneda, en otra plaza".
El Cdigo de Comercio regulaba tpicamente el contrato de
cambio en los arts. 589 y ss., texto que fue reemplazado por el
decr. ley 5965/63, ratificado por ley 16.478, referente a la letra de
cambio y el pagar.
Opina Siburu que el inciso se refiere a ambas clases de cam-
bio 148, pero para l, es necesario que las dos se refieran a monedas,
porque "si alguna de las prestaciones de los contratantes fuese otra
cosa, el contrato sera entonces de compraventa, de permuta o de
cesin, siendo entonces comerciales o no, segn lo dispuesto por
otros incisos"149.
Con referencia a la opinin de Segovia, que entenda suficien-
temente incluida esta clase de cambio en el inc. 4, hay que sealar
que si bien en general el cambio trayecticio se realiza corriente-
mente mediante la utilizacin de papeles de comercio, sta es slo
una forma de hacerlo160, interpretacin que persiste ahora, aunque
ya no tengan vigencia los arts. 591 y 590 del Cd. de Comercio.
Hoy en da, suprimida la regulacin del contrato de cambio,
este contrato es ms amplio desde el punto de vista jurdico: pue-
den o no utilizarse papeles de comercio o realizarse mediante en-
vos en efectivo o giros. El acto puede llevarse a cabo entre plazas
distintas o en un mismo lugar geogrfico mediante la intervencin
de tres personas, una de ellas mediadora en el negocio.
La otra libre actividad cambiara ya no lo es en el pas, puesto
que, con algunas excepciones temporales, el sistema del cambio
de moneda, en nuestro territorio y despus hacia el extranjero,
ha sido reglamentado en forma rgida, con apoyatura de normas
penales.
En 1929, por decisin del gobierno de Yrigoyen, se decret la
inconversin, mudndose as el rgimen establecido en 1899 por
la llamada ley de conversin.
En 1931 se establece en la Argentina el control de cambios, re-
ferente a transacciones con moneda extranjera, el que con varian-
tes y perodos de relativa libertad, perdurara hasta nuestros das.
El sistema cambiario argentino es, ciertamente, complejo.
Trazaremos aqu las lneas fundamentales concernientes a esta
materia, sin pretender realizar un estudio a fondo en el cual indu-
dablemente entrara buena parte del derecho econmico argentino.
La ley 19.359, sancionada el 10/12/71, estableci el rgimen pe-
nal de cambios, reuniendo y clasificando las normas dispersas que
existan hasta entonces.
El artculo primero es muy claro en cuanto al bien jurdico pro-
tegido; implica admitir que es el Estado el que regula el rgimen de
cambios y autoriza a ciertas entidades para esta operatoria.
El art. 1 de la ley 19.359 dice as:
Sern reprimidas con las sanciones que se establecen en la presente ley:
a& Toda negociacin de cambio que se realice sin intervencin de institu-
cin autorizada para efectuar dichas operaciones.
6) Operar en cambios sin estar autorizado al efecto.
c) Toda falsa declaracin relacionada con las operaciones de cambio.
d& La omisin de rectificar las declaraciones producidas y de efectuar los
reajustes correspondientes si las operaciones reales resultasen distintas de las
denunciadas.
e& Toda operacin de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o
al tipo de cotizacin, en los plazos y dems condiciones establecidos por las nor-
mas en vigor.
"& Todo acto u omisin que infrinja las normas sobre el rgimen de cam-
bios151.
No solamente el simple cambio de monedas est regulado por
esta ley primitiva, sino tambin la falsa o errnea liquidacin de ex-
portaciones o importaciones (compraventas internacionales) que se
realiza con diversas cotizaciones.
A tal efecto, la ley prev un rgimen de estimacin de oficio y
una presuncin de entendimiento o vinculacin econmica entre el
exportador o importador del pas y el importador o exportador del
extranjero.
Es el Banco Central de la Repblica Argentina, el que tiene a
su cargo la fiscalizacin de las personas fsicas y jurdicas que ope-
ren en cambios (art. 5, ley 19.359).
El Banco Central investiga, formando un sumario, y despus
aplica la sancin que corresponda, recurrrible ante la Cmara Na-
cional de Apelaciones en lo Penal Econmico.
b) !anco. Para Segovia, el inciso se refera a la emisin a la
que tenan derecho en aquella poca algunos establecimientos ban-
carios y al prstamo, el descuento, el depsito, el cobro de efectos
de comercio (papeles de Comercio, la apertura de crdito, la cuenta
corriente. Recordaba que los bancos son empresas comerciales y
de las ms lucrativas162.
Dejando de lado las enumeraciones que hacen Obarrio y Sego-
via, se pregunta Siburu153 qu hay que entender por operacin de
banco. Observa que las operaciones de prstamo de consumo,
mandato, depsito, comisin, prenda, etc., son contratos legislados
por los Cdigos de Comercio y Civil y aisladamente no pueden exis-
tir como operaciones de banco. Antes de describir las operaciones
bancarias (depsito, descuento, redescuento, prstamo, apertura
de crdito o cuenta, emisin de billetes al portador, cobranzas, gi-
ros, cheques), afirma que las operaciones de banco se caracterizan
por su funcin de conjunto y que en toda operacin bancaria parti-
cipa necesariamente un banquero o banco.
Expone Siburu su criterio: las operaciones de banco se carac-
terizan por su naturaleza econmica y no por la ndole de las insti-
tuciones que las realizan; de ah que pueda efectuarlas cualquier
persona: real o jurdica. "Pero para ello -sigue Siburu- es indis-
pensable que esas operaciones sean practicadas por profesin, es
decir, con nimo de hacerse 'banquero', pues slo as las operacio-
nes de banco realizan su funcin mediadora entre la oferta y la de-
manda de capitales; ms propiamente, deben ser hechas por empre-
sa' como lo dice Arcngel!, y por ello requerirn un establecimiento
organizado (banca) que permita el ejercicio organizado regular,
continuo y coordinado de las operaciones"164.
En la doctrina extranjera existen autores que niegan tipicidad
a las operaciones bancarias (De Biase) y otros que la sostienen (Bo-
laffa); diversa es la forma de incluir el tema en la legislacin com-
parada 156.
Distingue Halperin156 entre operacin de banco y operaciones
de los bancos, en virtud de dos argumentos: (& aun segn el rgi-
men bancario, hay empresas que pueden realizar operaciones de
banco sin ser bancos: p.ej., cooperativas de crditos, financieras; )&
los bancos realizan distintas operaciones que no caben dentro de
la calificacin de operaciones de banco: administracin de propieda-
des, diversos servicios, como la custodia de ttulos, alquiler de
cajas de seguridad, pagos y cobros por cuenta del Estado y de ter-
ceros.
Para Halperin, la operacin de banco consiste en la intermedia-
cin en el comercio de dinero: se recibe ste del pblico (depsitos)
para prestarlo (prstamos, descuentos). Agrega que cuando el
prstamo se realiza con dinero propio, no hay operacin banca-
ria167. Fontanarrosa, con mayor rigor y siguiendo a Grecco, re-
cuerda que, en realidad, no hay interposicin en el cambio de cr-
dito, ya que lo que se cambi es el goce de cosas fungibles contra
el precio de ese goce158.
Los negocios bancarios son para Fontanarrosa, principalmente,
de intermediacin, en el campo de crdito propio, monetario, de con-
trapartida homognea; el tipo de crdito en que la separacin de
las dos prestaciones recprocas que constituyen la operacin credi-
ticia es consecuencia de un acto de voluntad de las partes contra-
tantes, fundado sobre la confianza que una de ellas deposita en la
otra, o que ambas, recprocamente, se otorgan y en el que tanto
la prestacin presente como la futura se refieren a una suma de di-
nero; fuera de este tipo el maestro santafesino piensa que los ban-
cos realizan ordinariamente otras clases de negocios, "ms o menos
vinculados con aqul"159.
Parece admitir Fontanarrosa como tpica operacin de banco,
junto a Bolaffo, la interposicin en el cambio de dinero (bajo la
forma de interposicin en el crdita), tanto la realicen banqueros (o
bancos) o particulares; si una persona recibe un prstamo de otra,
para volver a prestarlo a una tercera, existir para este autor una
operacin de banco, si el intermediario quiere lucrar con su enaje-
nacin 160.
Es cierta la observacin de Bolaffo referida a su legislacin y
aplicable a la nuestra: la ley no habla de "bancos", "organizacin
bancaria" o de "empresa bancaria".
Son muy convincentes los argumentos que expone la doctrina,
que distingue el banco como empresa, de las operaciones que l
realiza.
Creemos, no obstante, que una moderna interpretacin del inc.
3, debe referirse a la comercialidad de las operaciones, no slo a
las cumplidas por bancos, sino a todas las consideradas de interme-
diacin financiera, entre las cuales se consideran fundamentales las
que se refieren a la interposicin crediticia (de las cuales se distin-
guen las activas, en las que el banco es acreedor, de las pasivas, en
las que es deudor) y las accesorias, tarea ampliatoria que han ab-
sorbido los bancos y otras entidades financieras.
Es que, como ha dicho Ascarelli161, las llamadas operaciones de
banca no dan lugar a negocios jurdicos de diversa ndole que los
que corresponden al derecho comn: mutuos y depsitos son, en
esencia, los mismos, tanto si se celebran en el mbito bancario
como fuera de l.
La "operacin de banco" supuestamente "tpica" que realiza un
particular, debe incluirse en el concepto amplio del art. 8, inc. 1,
o en algn otro acto o contrato comercial legislado (v.gr., mutua) o
que resulte de una interpretacin analgica (v.gr., si un particular
alquila a terceros cajas de seguridad)162.
Los bancos realizan ciertos actos jurdicos o contratos que no
por el sujeto actuante cambian su esencia. Si aparecen algunas
connotaciones especiales, ellas son externas a la estructura del ne-
gocio, ya que provendrn de la especfica organizacin bancaria
(empresa para realizar sistemticamente ese tipo de negocios), del
control que el Estado establece sobre esas entidades o de la mayor
profesionalidad que es dable exigir a un banco.
El concepto de operacin bancaria es ms amplio que el de con-
trato bancario y aunque ste especifique una ms exacta tipificacin
jurdica, carece, como ha dicho Vicente Santos163 de la dinmica
que permite acomodarla al quehacer real y a los aspectos tcnicos
de la actividad, tan ntimamente ligados a ella.
No es admisible la operacin de banco aislada, segn hace
tiempo lo expresamos164, porque ella, si existe, adquiere la estruc-
tura jurdica propia de un contrato civil o comercial (mutuo, dep-
sita), pero no ser una tpica operacin de banco165. nterviene
fundamentalmente para que constituya la operacin de banco, la ac-
tuacin de una institucin organizada como empresa y destinada a
cumplir con aquellos actos166.
Como ha dicho Fargosi167, "esa posicin del legislador al formu-
lar diferenciadamente un supuesto de comercialidad, distinto de la
de los contratos en que se 'concretaba, supone la aprehensin de
una realidad que excede el mero marco del vnculo contractual por
el cual se manifestaba, dando lugar, en cambio, a una problemtica
particular, en cuya escena la figura de la banca, como denominacin
generalmente aceptada de un sujeto que hace profesin de la inter-
mediacin financiera, en forma organizada, en masa y con carcter
profesional, adquiere caracteres dominantes, generando una situa-
cin que requiere soluciones especiales y distintas, so pena de frus-
trar el sustrato econmico que explica la existencia misma de la
actividad".
En sntesis, en nuestro criterio, el inciso comprende, defi-
niendo como actos de comercio, todas las operaciones que realice
cualquier entidad financiera, segn las caracteriza la ley vigente,
sean ellas privadas u oficiales168.
1) Uhay ;TRAC REGLAC LEGALEC RE6ERENTEC A L;C ,;NTRAT;C ; A
LAC ;PERA,9;NEC AN,AR9AC EN N-ECTR; ;R4ENAM9ENT;T Cita Eoit-
man169 las nicas referencias del derecho positivo respecto de la
contratacin bancaria: arts. 8, inc. 3, y 791 del Cd. de Comercio,
decr. ley 15.348/46 de prenda con registro, ley 21.309 de clusula
de estabilizacin en hipotecas y prendas y ley 21.311 de creacin de
certificados de depsitos transferibles.
A ellas tenemos que agregar la triloga fundamental que regla
la actividad financiera en general, que incluye la desplegada por los
bancos: leyes 21.526, 22.267 y 22.529.
2) !ancos y otras entidades. No es ste el lugar de la obra en
que nos referiremos al derecho bancario.
No obstante, parece apropiado adelantar criterios jurdicos so-
bre este importante sector del derecho comercial, que trata el con-
junto de normas que regulan la estructura y la actividad de los ban-
cos y otras entidades financieras.
Ocurre que el concepto econmico de banco se da por supuesto;
por ello, las leyes no definen el concepto jurdico, el cual debe in-
ferirse de las operaciones que esas entidades realizan170 y de su
misma organizacin empresaria.
Seala Garriguesm que "banco es la empresa mercantil que
tiene por objeto la mediacin en las operaciones sobre dinero y so-
bre ttulos".
Desde el punto de vista de una concepcin econmica general,
Caprara172 recuerda que la banca es una organizacin empresaria
que propende a hacer asumir calidad crediticia a las manifestacio-
nes monetarias del ahorro, que tiende a movilizar, para la vida pro-
ductiva del mercado, aun la ms pequea y efmera posibilidad de
crdito, estimulndolo con su sistemtica insercin en la economa
de las empresas.
Segn Giraldi173, la idea de intermediacin en el crdito es in-
suficiente, pues hay muchas entidades que tambin intermedian en
el crdito sin ser bancos, como las empresas de capitalizacin o de
financiacin, y aade que los bancos oficiales, en cambio, se llaman
bancos, pero su propsito es el fomento pblico174.
Propone que no se empleen las palabras "bancos" y "empresas
bancarias" como sinnimos, afirmando que empresa bancaria es la
que se dedica profesionalmente a las operaciones bancarias, sea
o no un banco, y que no siempre un banco realiza operaciones ban-
carias.
Un criterio amplio propicia Acosta Romero176: como la activi-
dad de banca y crdito ofrece muchas facetas, todas ellas importan-
tes, no puede dejar de considerarse la estructura jurdica, el orden
interno de la empresa (personal, contabilidad), las operaciones ban-
carias y su complemento, los usos y prcticas bancarias. En otra
obra suya176 explica la clasificacin que puede hacerse de los ban-
cos, llamando banca mltiple a la universal, en oposicin a otro tipo
de especializacin sectorial.
En la misma lnea de pensamiento, Rodrguez Azuero177 re-
cuerda la "publicizacin" del derecho comercial, al que no es ajeno
el derecho bancario, a tal punto que determinados autores lo con-
sideran un servicio pblico, tema que trataremos ms adelante; si-
guiendo el mismo orden de ideas, adquiere actualmente suma im-
portancia el derecho penal bancario y financiero178.
La antigua operatoria bancaria179 ha sido reemplazada por una
moderna banca, sin la cual no se concibe la economa actual180; tan
importante es ella, que las entidades bancarias o financieras de un
pas determinan el ritmo de desarrollo econmico y las condiciones
del ambiente social181, actuando en la demanda pblica de recursos
financieros182 y creando nuevas formas de dinero, cuya circulacin
incide en la poltica monetaria183. Para Folco184, la empresa ban-
caria es la viva manifestacin de la "intermediacin industrial" en
el crdito.
Como dice Fargosi186, aunque los bancos privados operan para
obtener beneficios para sus accionistas, constituyen un lazo de
unin entre la autoridad monetaria y el pblico, debiendo tomarse
en cuenta la ntima relacin que tienen el crdito y el ahorro, ya
que ste condiciona con su volumen las operaciones de crdito.
En otro trabajo186 explica que no se puede desconocer la inci-
dencia del sector bancario en todo el proceso econmico, porque
est presente en la produccin, en el comercio, en la agricultura, en
las empresas individuales y colectivas y ms an: concurre y co-
labora con el Estado en la obtencin de finalidades propias de ste.
Fargosi recuerda tambin que la circulacin monetaria, el mercado
cambiario -interno y externo-, la ejecucin de pagos, el desarrollo
del crdito en las formas ms variadas, la distribucin de capitales
y otros, son fenmenos y aspectos caractersticos de la actividad de
las entidades financieras.
La actividad de banco tiene perfiles e institutos propios, como
el del secreto bancario o financiero187, admitido por la Corte Su-
prema de Justicia de la Nacin188, y modalidades que la hacen tras-
cender de la actividad privada para penetrar en el sector pblico,
parcial o totalmente.
De todo ello surge la importancia de esta actividad, compuesta
por estructuras diversas personalizadas jurdicamente y organiza-
das econmicamente como empresas, dinmica de actividad interna
y externa; esta ltima manifestada en operaciones, trmino que en-
globa actos jurdicos y contratos diversos, como hemos visto.
El derecho bancario comprende pues, un cmulo de institucio-
nes, hechos, actos, contratos y las reglas de derecho administrativo
que establecen las pautas para ejercer la actividad, a las que se
agregan normas de polica estatal. Y tambin est integrado, en
un amplio enfoque, por estructuras especficas en el caso de quie-
bra de las entidades bancarias, y fuera del derecho comercial, por
disposiciones penales.
3) 7#a9 ;P;C9,9:N ENTRE LAC REGLAC PVL9,AC J PR9>A4ACT A!F
guna jurisprudencia ha establecido una distincin entre actividad
bancaria y operaciones de banco, sealando que la primera est re-
gulada por el derecho administrativo, y las operaciones, por el de-
recho privado189.
No es posible escindir el orden jurdico en compartimientos es-
tancos, especialmente si se tiene en cuenta que, con el transcurrir
del tiempo, se ha ido borrando cada vez ms el lmite -antes ta-
jante- entre el derecho pblico y el privado.
Las grandes instituciones del presente, mXme las que conlle-
van inters pblico, poseen un complejo haz normativo, que no se
detiene en sectores del derecho, sino que se sirve de todas las ins-
tituciones que necesita.
El sistema bancario o ms ampliamente, el de las entidades fi-
nancieras, no escapa a este criterio, y al igual que otros (v.gr., la
proteccin del consumidor y la competencia) se integra con reglas
de derecho comercial, administrativo y penal.
No creemos que todo el derecho bancario sea derecho pblico,
como lo ha sealado Villegas190. No hay, pues, una dicotoma y los
supuestos que estudiamos deben considerarse empleando el orden
legal en forma conjunta y coordinada y segn los casos191.
4) Ues LA A,T9>94A4 AN,AR9A -N CER>9,9; PVL9,; T La &ctrina
discrepa: la mayor parte de los administrativistas lo consideran ser-
vicio pblico impropio192, tema controvertido por opiniones de rele-
vantes comercialistas193.
A la observacin sobre la imprecisin del concepto de servicio
pblico194, hay que aadir la peligrosidad potencial de su utilizacin195.
Como ha dicho Zuelli196, es imposible suministrar una nocin de
servicio pblico, dado su continuo devenir.
La figura se origina cuando el Estado asume ciertas activida-
des desplegadas antes por particulares, desplazando a stos; apa-
rece una nueva actividad que concita el inters pblico, y la Admi-
nistracin Pblica se hace cargo de ella.
En los casos en que el Estado no absorbe el tema de alta sen-
sibilidad social y lo deja en manos de particulares, bajo un riguroso
control, utilizando su poder de polica, aparece la figura de la con-
cesin de servicios pblicos, que permite extender el campo de in-
tervencin del Estado sin necesidad de ampliar desmesuradamente
su presencia en la vida social197.
La doctrina administrativista, al extender el concepto, crea un
rea nueva: llama "servicio pblico impropio" a la actividad que por
su contenido material u objetivo constituye servicio pblico, pero
es prestado por particulares a ttulo propio, aunque sujeto al con-
tralor de la Administracin Pblica.
Ms all del servicio pblico propio o impropio, que ha definido
la doctrina nacional198, aparecen otras actividades que, sin ser ser-
vicios pblicos, resultan de inters pblico; una de ellas es para
Barra199, y el fallo que comenta200, la enseanza privada; otra es,
para nosotros, la actividad financiera.
Existe una argumentacin terminante para descartar que la ac-
tividad bancaria sea un servicio pblico, aun impropio.
Dice Fargosi, refirindose a este sector, que se observa la au-
sencia de los elementos tipificantes que la doctrina asigna al con-
cepto de servicio pblico, propio o impropio: uniformidad o igualdad
y la obligatoriedad201.
Esto ltimo define terminantemente la controversia, porque en
las operaciones de banca, ni se da la igualdad requerida en el ser-
vicio pblico ni existe la carga de prestar el servicio, puesta en ca-
beza del banco o de la entidad financiera.
La banca privada es un centro de negocios y funciona como tal,
sin perjuicio del poder de polica del Estado.
Mas este poder y las reglamentaciones que de l emanan, no
empece a que la actividad, aunque sea de gran gravitacin econ-
mica, llegue a constituirse, aun ahora, como un servicio pblico.
La jurisprudencia ha sido vacilante. La Suprema Corte de
Justicia de Tucumn202, en 1979, conceptu la actividad financie-
ra como un servicio pblico impropio, sometido a la autorizacin y
control del Estado, por la incidencia que tiene sobre la economa
general.
Hace unos aos tuvimos la oportunidad de dar nuestra opinin,
compartida por los miembros de la Sala A de la Cmara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial203, en el sentido de que la actividad
bancaria no tiene carcter de servicio pblico, ni propio ni impro-
pio, mas por su importancia puede incluirse entre las individuales
de inters pblico.
En sentido similar, la Corte Suprema de Justicia de la Nacin
haba aludido al carcter de las normas que regulan la actividad
bancaria, diciendo que estaban ellas asentadas en razones de "bien
pblico y necesario gobierno"204.
5) OS AN,;C J ENT94A4EC 69NAN,9ERAC C;N ,;MER,9ANTEC T La
pregunta no resiste el anlisis: el carcter de comerciantes es apli-
cable a las personas de existencia visible, no a las de existencia
ideal, propia de todas las entidades financieras.
Ms ajustado es sealar que tales entidades son comerciales,
no slo porque se constituyen la mayor parte de ellas como an-
nimas205, sino tambin porque son sujetos del ordenamiento mer-
cantil, fundamentalmente porque todas sus operaciones estn pre-
cisamente, en virtud del art. 8, inc. 3, regidas por el derecho
comercial.
La regulacin del sistema bancario de la Nacin contiene reglas
del derecho administrativo, combinadas con estipulaciones del or-
den mercantil y figuras contravencionales.
Es que el moderno orden econmico que rige la vida en socie-
dad, ha ido cambiando las reglas de actuacin de estas entidades,
que nacidas del orden estrictamente comercial privado, tienen una
incidencia cada da mayor sobre la vida de la comunidad206.
6) las N;RMAC P;C9T9>AC C;RE ENT94A4EC 69NAN,9ERAC. La reF
gulacin actual de la actividad financiera, nombre amplio con el que
ha de englobarse el quehacer del sector, es prolija y detallada.
No se admite, terminantemente, la banca de hecho, que cons-
tituira un objeto social prohibido para ciertas sociedades y otros
entes colectivos de derecho, como tambin un objeto totalmente
prohibido para el comerciante individual.
La actividad bancaria se desenvuelve en el mbito especial-
simo de los entes colectivos reglamentados por su objeto, con un or-
ganismo estatal que controla y reglamenta el sistema legal positivo.
En el siglo pasado y en el primer cuarto del siglo xx las enti-
dades financieras gozaron de una amplia libertad para operar.
El art. 67, inc. 10, de la Const. Nacional reserva al Estado na-
cional, por medio del Congreso, "hacer sellar moneda, fijar su valor
y el de las extranjeras".
En noviembre de 1934 el Poder Ejecutivo elev al Congreso el
proyecto de ley para la creacin del Banco Central.
Se prevea la formacin de un banco mXto, en parte estatal y
en parte privado.
Este banco se crea por ley 12.155; mediante la ley 12.160 se
completa la medida, al formarse la Comisin organizadora, que
tuvo como objetivo reunir y coordinar los elementos de poltica fi-
nanciera y monetaria del pas.
sta fue la respuesta de la Nacin a la crisis de entonces, re-
flejo de la recesin mundial iniciada en la Bolsa de Nueva York en
octubre de 1929, que redujo en 1930 a un tercio el comercio exterior
de nuestro pas.
El 31 de mayo de 1935 el Banco Central inici sus actividades
por decreto 61.127 del 18 de mayo de aquel ao. El directorio te-
na una duracin de siete aos, para no coincidir con el mandato
constitucional del presidente de la Nacin y los legisladores y de
este modo lograr la independencia del Banco.
En el art. 3 de la ley de creacin se expone uno de los obje-
tivos de derecho econmico del Banco Central: se seala en l que
"a fin de mantener el valor de la moneda", corresponder al Banco
"concentrar reservas suficientes para moderar las consecuencias de
las fluctuaciones en las exportaciones y en las inversiones de capi-
tales extranjeros sobre la moneda, el crdito y las actividades co-
merciales".
En ese prrafo de la ley, aunque no se agota el quehacer del
Banco, se explica perfectamente el porqu y el cmo de su funcio-
namiento.
En 1946, se regula nuevamente y en detalle la actividad ban-
caria mediante el decr. 8503/46. Se la considera un elemento esen-
cial del sistema econmico.
Es que, como seala Vigorita207, la banca toma una posicin
clave en la economa: para la industria, cooperando en la problem-
tica del continuo aumento de los costos fjos, la produccin en masa,
el alargamiento de los ciclos productivos, los costos derivados de la
lucha por la concurrencia; para el comercio, apoyndolo en la defi-
nitiva disociacin entre produccin y venta, la prolongacin del ci-
clo de ventas sucesivas con su consiguiente necesidad de capital; en
el campo de la agricultura, adhiriendo a la progresiva organizacin
capitalista de la propiedad fundiaria y a la necesidad de transfor-
mar racionalmente esas explotaciones.
Autores como Villegas208 establecen cinco etapas definidas en
el desarrollo de nuestro derecho de banca.
Una nueva se inicia en el ao 1957, cuando se sanciona legisla-
tivamente un nuevo orden, que regula la actividad209.
La ley 18.061 reemplaz al decr. ley 13.127/57, pero a su vez,
fue sustituida por la ley 21.526, de entidades financieras, promul-
gada el 14 de febrero de 1977.
Es importante recordar que, a partir de la ley 18.061, se ex-
tiende el concepto de actividad bancaria a otras entidades financie-
ras (cajas de crdito, crdito para consumo, compaas financieras),
por lo cual el concepto de actividad bancaria es sustituido por el de
actividad financiera.
El rgimen general de la ley 21.526 de entidades financieras
reglamenta la actividad de la entidades pblicas o privadas "que
realicen intermediacin habitual entre la oferta y la demanda de re-
cursos financieros" (art. 1). En el criterio de la citada norma le-
gal se ha reconocido que estn comprendidas las entidades que rea-
licen intermediacin no pblica de recursos financieros210.
Sin ser taxativa, la ley enumera en su art. 2 las siguientes cla-
ses de entidades: a& bancos comerciales; !& bancos de inversin; c)
bancos hipotecarios; d& compaas financieras; e) sociedades de aho-
rro y prstamo para la vivienda u otros inmuebles; "& cajas de cr-
dito.
El Banco Central es la autoridad de aplicacin de esta ley, con
las facultades que ella y su carta orgnica le confieren. Es el or-
ganismo encargado de verificar la aplicacin por los bancos de las
normas legales vigentes del sistema, ejerciendo tambin el poder
de polica, es decir, la inspeccin, fiscalizacin y aplicacin de san-
ciones.
La ley establece las condiciones en que se autorizar a funcio-
nar a cada una de las entidades financieras indicadas (art. 7 y ss.),
distinguiendo las que son extranjeras de las nacionales. Tal auto-
rizacin es esencial y condicin de eficacia para operar211.
La misma norma legal establece las operaciones que pueden
realizar cada una de las entidades enumeradas, previendo una regla
abierta que favorece a los bancos comerciales sobre las dems; as,
el art. 21 dice que "los bancos comerciales podrn realizar todas las
operaciones activas, pasivas y de servicios que no les sean prohibi-
das por la presente ley o por las normas que con sentido objetivo
dicte el Banco Central de la Repblica Argentina en ejercicio de
sus facultades".
Las dems entidades tienen un listado legal que indica las ope-
raciones que les son permitidas.
Para todas ellas, se establece la prohibicin o limitacin de las
siguientes operaciones, segn lo establece el art. 28 de la ley 21.526:
Las entidades comprendidas en esta ley no podrn:
a) Explotar por cuenta propia empresas comerciales, industriales, agrope-
cuarias, o de otra clase.
!& Constituir gravmenes sobre sus bienes sin previa autorizacin del
Banco Central de la Repblica Argentina.
c) Aceptar en garanta sus propias acciones.
d& Operar con sus directores y administradores y con empresas o personas
vinculadas con ellos, en condiciones ms favorables que las acordadas de ordi-
nario a su clientela.
e& Emitir giros o efectuar transferencias de plaza a plaza, con excepcin
de los bancos comerciales.
La ley tambin se refiere a la liquidez y solvencia de estas
entidades, a su responsabilidad patrimonial, regularizacin y sa-
neamiento, rgimen contable e informativo, al secreto financiero;
tambin establece sanciones, y regla la disolucin y liquidacin en
diversos artculos de su texto.
Hemos sealado que es el Banco Central de la Repblica Ar-
gentina, el organismo que tiene el poder de polica estatal en ma-
teria de entidades financieras.
Es verdad que la funcin del Banco Central es ms amplia, ya
que regula todo el sistema financiero, colaborando en la elaboracin
y ejecucin de la poltica econmica nacional.
En casi todos los pases occidentales existen Bancos Centrales
que cumplen tareas similares, y ms an, protegen a sus propios
bancos nacionales fuera de sus fronteras212.
Recordemos que nuestro pas posee banca oficial y privada y
que ambas, en conjunto, constituyen un complejo sistema del cual
surgen innumerables operaciones.
Presidiendo el sistema est el Banco Central, que ejerce una
accin preventiva213 y otra de contralor y hasta una tercera san-
cionatoria. Se expresa a travs de memorndums, resoluciones,
circulares, comunicaciones y reglamentaciones214. Acta en tal ca-
rcter tambin en situaciones de concurso o liquidacin216, en las
cuales puede delegar ciertas funciones en representantes o funcio-
narios 216.
El Banco Central aplica sanciones de diversa ndole, funda-
mentalmente contravencionales, que son parte de su actividad es-
tatal policial; constituyen ellas jurdicamente actos administrativos.
Slo son revisables judicialmente cuando son palmaria y manifies-
tamente arbitrarias217.
Puede tambin decidir la suerte de la entidad financiera, revo-
cando la autorizacin para funcionar.
As, el Banco Central se ocupa de diversas cuestiones que se-
ra muy largo exponer aqu con detalle.
El desvo o inadecuada canalizacin de fondos de las entidades
financieras, fue en su momento, una de las cuestiones que ocuparon
a la doctrina y la jurisprudencia218, para slo dar un ejemplo.
Un recurso intermedio, creado por la ley 22.267 (B.O., 19/8/
80), es la posibilidad de intervenir a las entidades financieras que
estn bajo su control: el art. 4 dice:
El Banco Central de la Repblica Argentina, cuando considere que la sol-
vencia o liquidez de alguna entidad financiera comprendida en la ley 21.526 es-
tuviere seriamente comprometida, o comprobare la realizacin de operaciones
prohibidas o limitadas indicadas en el ttulo , captulo X de la misma, y no
se dieran fehacientemente, las causales de liquidacin previstas en los arts. 45
y concordantes del mencionado cuerpo legal, podr resolver su intervencin,
con el objeto de contar con mayores elementos de juicio que puedan determinar
la posibilidad de recuperacin, recomposicin de cartera y reordenamiento de
su eficiencia operativa, a fin de decidir alternativamente, sobre la conveniencia
de su fusin, venta o liquidacin.
Respecto de la tipificacin de infracciones en el sistema finan-
ciero, se lo ha criticado, considerando que las figuras establecidas
en la ley vigente no describen las conductas punibles y tampoco los
elementos que integran cada "figura". No se dice legalmente, con
claridad y precisin, a qu infracciones o ilcitos corresponden tales
sanciones219.
Es conveniente recordar que la ley 22.529 (B.O., 26/1/82) sobre
reordenamiento y consolidacin de entidades financieras220, junto a
la ya citada ley 22.267, completan e integran la normativa bsica
del sistema, la 21.526.
c) correta@e. El corredor es una figura tpicamente mercan-
til y a l nos referiremos en el lugar de la obra dedicado a examinar
el estatuto de los distintos auxiliares de comercio.
El corretaje es un contrato mercantil caracterizado y en l hay
que distinguir dos actos jurdicos de diversa naturaleza: el corre-
taje en s mismo, que es el acercamiento de las partes para que con-
cluyan una operacin, y el negocio que esas partes estn tratando
de realizar y que no es el corretaje, sino su objeto, y que puede ser
un acto civil o comercial221.
Recuerda Segovia222 el error de Molinier, corregido por Lyon-
Caen, cuando estableca que la intermediacin o corretaje de bienes
races (inmuebles) no era comercial223.
La ley argentina, al igual que su modelo francs (art. 632), que
se refiere a la "intermediacin", toma en cuenta la interposicin del
corredor224, que es auxiliar del comercio, no la naturaleza del acto
en el cual ste intermedia. De ah el valor que hay que dar a la pa-
labra "toda" que encabeza el inciso.
Dice Siburu226 que las operaciones de corretaje son las que rea-
lizan los corredores, la mediacin entre los que ofrecen y los que
demandan, encaminada a provocar entre ellos la formacin de un
contrato; llama la atencin sobre ellas, que "favorecen y promueven
grandemente las operaciones comerciales". Tambin este autor
argentino opta por la interpretacin amplia, entendiendo que aun el
corretaje cumplido por un no corredor o hasta por alguien a quien
le est prohibido el corretaje, es tambin acto de comercio, porque
ello depende de su naturaleza, no de la persona que lo lleva a cabo.
Coincidimos con el criterio de Siburu, avalado por jurispruden-
cia plenaria226 y muchos pronunciamientos posteriores: el inciso
es general y se refiere al corretaje en s mismo, sin atender a cul
sea el negocio que las partes concluyen y hasta si finalmente no lo
concluyen.
El corretaje aislado tambin es acto de comercio. Como se-
ala Halperin, no hay corretaje civil227.
En general, el corredor no tiene representacin de ninguna de
las dos partes228, pero nos parece excesiva la afirmacin de Halpe-
rin, respecto de la comercialidad del acto, en tanto entiende que "la
representacin de cualquiera de las partes, elimina el corretaje"229.
La desvinculacin total del corredor respecto del inters de las
partes, ms que una clara regla legal, es una creacin de la doctrina
y de la jurisprudencia.
Es verdad que de los arts. 98 y 108, inc. 4, del Cd. de Comer-
cio y de la redaccin de los restantes de este tema, se puede inferir
la preferencia de la ley por la imparcialidad del corredor ante el ne-
gocio que celebren las partes que acerca; tambin lo es, que para el
caso de actuar con parcialidad se ha previsto en el ordenamiento la
figura del mandato comercial.
Pero insistimos: parece adecuada la equidistancia entre las par-
tes, tal como lo dicen la doctrina patria y la jurisprudencia, mas no
debe erigirse en una cuestin que determine la inexistencia o la nu-
lidad del corretaje si no se la observa.
Creemos que en ciertas circunstancias, sin caer en las expresas
prohibiciones del Cdigo (v.gr., arts. 105 y 95, Cd. de Comercio)
y sin ocultarlo, podr el corredor actuar a pesar de poseer cierta re-
presentacin de una de las partes.
En definitiva, es un tema que habr que estudiar y clarificar en
una prxima reforma.
d) remate. Dice Halperin que remate es la venta pblica al
mejor postor230.
El acto de remate lo realizan los rematadores o martilleros, au-
xiliares del comercio, que tambin son mediadores entre los que
quieren vender mercaderas y los que quieren comprarlas231; Za-
vala Rodrguez recuerda que el martillero posee representacin232.
El remate es una verdadera intermediacin entre la oferta y la
demanda; el martillero debe mantenerse imparcial. El acto es
nico en cada bien subastado, constituyndose as una sucesin de
compraventas, a medida que se van vendiendo los distintos objetos
que el auxiliar del comercio (y de la justicia en el remate judicial)
ofrece al pblico indeterminado.
Al igual que en el caso de los corredores, estudiaremos deteni-
damente la fgura del martillero y su estatuto, al tratar sobre los
llamados "auxiliares del comercio", por lo cual recomendamos que
se relacionen ambos temas.
Siburu233 parece en un primer momento extender el criterio ge-
neralizador que expusiera respecto de los corredores; despus duda
ante el acto de remate judicial, que para l tiene ms bien carcter
de funcin pblica. Coinciden con l Zavala Rodrguez234 y Hal-
perin236.
Para nosotros el acto de remate judicial es mercantil236, porque
as lo dispone la ley de fondo, sin perjuicio de que para regular sus
formas se aplique la ley de procedimiento.
Hay que distinguir con Halperin237 el acto de remate, que es
comercial, de la operacin misma de compraventa entre enajenante
y adquirente, a la cual se le aplicar el derecho que corresponda
(v.gr., si la venta es de un inmueble, rige en general el sistema ci-
vil). Remitimos a lo expuesto al comentar el inc. 1 de este art. 8,
del Cdigo ( 89).
Respecto de la cuestin referente a si la realizacin profesional
de actos de corretaje o remate otorgan o no la calidad de comer-
ciante, nos remitimos al lugar donde explicamos cmo se obtiene
ese status.
< D+4 8toda NEGOCIACIN SO0RE ETRAS DE CAM0IO O DE PA:A$
CHE/UES O CUA/UIER OTRO G%NERO DE PAPE ENDOSA0E O A
PORTADOR8
$inciso WF&. - El texto original fue ms restringido: "art. 7, inc. 3:
Toda negociacin sobre letras de cambio o de plaza o cualquier otra
clase de papel endosable".
El Cdigo Civil regula los instrumentos jurdicos en general y
algunas de sus especies, en particular. El Cdigo de Comercio
contiene las precisiones legales respecto del rea cambiara, de los
papeles de comercio (letra de cambio, pagar, cheque), mediante
dos decretos leyes agregados a su texto; adems, existen en el C-
digo o en leyes complementarias diversas disposiciones sobre otra
clase de instrumentos negocales destinados a poner en circulacin
derechos y obligaciones (acciones, warrants, certificados de prenda
con registro, plizas de seguros).
El fundamento del precepto, dice Cmara238, lo hallamos en los
antecedentes de los ttulos valores nacidos como instrumentos del
contrato de cambio.
Fue Yadarola quien sistematiz primero en nuestro pas los t-
tulos de crdito239, que otros autores denominan ttulos valores o
ttulos circulatorios; pero esto qued por el momento en el plano'
doctrinario; nuestra legislacin no contempla una regulacin unita-
ria de los ttulos de crdito240, aunque de ella se pueden inferir cier-
tos principios que hacen posible construir el sistema.
El art. 8, inc. 4, menciona las letras de cambio, letras de pla-
za, cheques, y despus, generalizando, "cualquier otro gnero de
papel endosable o al portador".
Para Zavala Rodrguez241 esta disposicin atiende a un inters
prctico: agilizar la circulacin de estos documentos y la solucin
rpida de cuestiones que se susciten.
Aunque el tema no corresponde a este lugar de la obra, hemos
apreciado ya la importancia de todos los ttulos que permiten la
circulacin del crdito o de otra clase de negocios, a la vez que evi-
tan el empleo de moneda.
La doctrina francesa distingui las letras de cambio de las de
plaza242, criterio que no fue adoptado por los codificadores de 1857,
que siguieron principalmente las nuevas ideas alemanas al estruc-
turar el instituto. Para Cmara243 la referencia legal es actual-
mente anacrnica.
No obstante, la versin legal permaneci, por lo cual la distin-
cin naci ya obsoleta.
a) U<u+ t#tulos comprende el incisoT Menciona Siburu la le-
tra de cambio, el cheque, el pagar, el vale y el billete a la orden,
los warrants, los ttulos de renta pblica emitidos por la Nacin, las
provincias o las municipalidades, los cupones de esos ttulos, las ac-
ciones de sociedades annimas y los billetes de banco244.
Adems de las letras de cambio, los pagars y los cheques,
Halperin245, incluye el certificado de prenda con registro (art. 24,
decr. ley 15.348/46), los warrants y certificados de depsito, los t-
tulos de renta pblica, los debentures, las acciones, la carta de por-
te, el conocimiento de embarque, la pliza de seguro; aclara que los
ltimos son mercantiles por su forma y por la materia a que se re-
fieren.
Opina Fontanarrosa246 que el cheque, por no ser instrumento
de crdito sino de pago, no es intrnsecamente comercial; pero s lo
es por su forma. En nuestra opinin, la comercialidad proviene de
la costumbre y de la ley, por lo cual se puede hablar de comercia-
lidad "intrnseca".
Para Satanowsky247 el inciso se refiere a tres clases de papeles:
a la orden, endosables y al portador.
A nuestro entender, toda clase de papeles comerciales o ttulos
valores deben considerarse comprendidos en el inc. 4, incluyendo
algunos dudosos, como la letra de cambio con clusula no a la or-
den, que aunque pierde efectos cambiarios, debe considerarse mer-
cantil, empleando un criterio amplio248.
b) el te2to legal. La defectuosa redaccin del inciso fue mo-
tivo de discusin entre los comentaristas patrios: un pagar a la
orden, dado en pago de una obligacin civil, es un acto comer-
cial?249 Replanteado en trminos actuales: son mercantiles todos
los ttulos circulatorios?
En primer lugar, las palabras "toda negociacin", vinculadas a
"cualquier otro gnero de papel", denotan amplitud de miras en el
legislador: se pretendi comprender todos los ttulos conocidos en
la poca y todas las operaciones que se pudieran realizar con ellos
(emisin o creacin, endoso, aval, aceptacin, pago, protesta).
Una antigua discusin sobre la comercialidad de la letra o pa-
gar no endosable, ha sido superada por las disposiciones del decr.
ley 5965/63: todas las letras o pagars tienen naturaleza cambiara
mercantil250.
Observa Siburu261 que la ley mercantil atiende aqu a lo acce-
sorio del negocio, convirtindolo en principal: no importa su natu-
raleza, "sino la forma literal que se le da".
Desde Thaller se los ha llamado "actos comerciales por su for-
ma"282, distinguindolos de las personas que intervienen en la ne-
gociacin y de la negociacin misma, que puede ser civil o comer-
cial253. Como dice Ascarelli254, la explicacin de la comercialidad
absoluta de estos actos es histrica.
Concordamos, por un lado, en que el sistema cambiario tiene
fuertes connotaciones formales; pero no es un orden legal mera-
mente formal. La creacin y circulacin mismas del ttulo poseen
caractersticas rgidas, que determinan efectos jurdicos de fondo.
Toda la estructura cambiara, emisin, aceptacin, aval, accio-
nes cambiaras, cancelacin, constituyen un sistema que es mercan-
til, debiendo regirse el negocio-base por sus propias reglas (civiles
o mercantiles)256.
No pensamos que la instrumentacin cartular sea accesoria del
negocio-base, sino un modo o forma de manifestarlo, reforzarlo con
garantas o darle posibilidad de circulacin: de ah que los precep-
tos cambiarios no sean meramente formales, sino que se mueven
dentro de un subsistema preciso y concreto, que determina en las
formalidades una aptitud dispositiva y constitutiva.
Aparecen, por tanto, estos instrumentos y los institutos que los
apoyan legalmente, como un verdadero derecho de fondo, que no
determina comercialidad en la persona de quien negocia, simple-
mente por su enorme adaptabilidad histrica a funciones no comer-
ciales.
En su texto, el Cdigo de Comercio dice "papel endosable o al
portador". La referencia directa es al modo de circulacin del
papel.
Recuerda Anaya que las clusulas a la orden y al portador son
mecanismos propios del derecho comercial, cuyo funcionamiento no
responde a reglas del sistema civil.
Es a la orden el ttulo que se emite a nombre de una determi-
nada persona, con facultad expresa o implcita (en ciertos papeles:
v.gr., letras de cambia) de transferirlo sin intervencin alguna del
deudor o el emisor, y cuyo titular se individualiza mediante la po-
sesin del documento unida a una serie ininterrumpida de transfe-
rencias, que lleguen a l266; es decir, el documento es naturalmente
endosable, a no ser que se le incluya especialmente la clusula "no
a la orden".
Ttulo al portador es el que se emite sin indicacin de benefi-
ciario o tomador y cuya transmisin se opera por medio de la tra-
dicin o entrega del ttulo257.
La tercera clasificacin bsica de los ttulos, es la de los no-
minativos, los cuales expresan el nombre de la persona en favor
de la cual se los emite, pero para cuya transferencia no basta el
simple endoso, sino que es necesario documentarla en los libros del
emisor258.
C) Ues EL 4ERE,/; 4E L;C TKT-L;C 4E ,R?49T; -N 4ERE,/; A-T:-
N;M;T Entiende Winizky269 que el derecho de los ttulos circulato-
rios es legislativamente autnomo, porque sirven tanto al comer-
ciante como al no comerciante.
Ms que una caracterstica de autonoma, en el derecho cam-
biarlo, parece distinguirse la presencia de un subsistema obligacio-
nal, emergente de las elaboraciones alemanas e italianas. Este
sistema cubri, en el pasado, las necesidades del comercio y de la
empresa, pero poco a poco fue adoptado por todas las personas,
fueran o no comerciantes.
De ah que el "formalismo" que habitualmente se contrapone a
otros actos llamados "intrnsecamente comerciales", no son ms
que dos manifestaciones de un mismo fenmeno, el de la captacin
legal de esas figuras, su sistematizacin e inclusin en el orden
mercantil.
d) Ucu5l EC EL L-GAR 4EL 4ERE,/; ,AM9AR9; EN N-ECTR; 4E-
RE,/;T Rechaza Cmara la idea contractual, que aparentemente
fue seguida por el decr. ley 5965/63, y opina que se trata de una
parte del derecho de las obligaciones, tal como ha sido situado en
el Cdigo Civil italiano, o bien, propone que se lo regule en un libro
aparte, como lo hace el Cdigo de Comercio de Costa Rica260.
Hoy, los ttulos de crdito o ttulos valores, son utilizados
tanto por comerciantes, como por particulares y hasta por el Es-
tado. El uso es tan general, que en legislaciones unificadas su
estructura pertenece al derecho comn261.
Su importancia en la vida de los negocios autoriza a mantenerlo
regulado dentro de la legislacin mercantil, donde funciona como
institucin vinculada a los principios informantes de esta rama del
derecho (universalidad, celeridad, buena fe).
Actualmente, definir los ttulos de crdito como actos de co-
mercio o decir que lo son, significa solamente mencionar la vincu-
lacin del sistema cambiario con nuestra disciplina general mer-
cantil.
No obstante lo dicho, el subsistema cambiario tiene una enorme
vigencia e interrelacin con todo el derecho, y el tema principal que
se plantea modernamente es dilucidar los mbitos normativos con-
currentes, en los que aparecen los ttulos de crdito.
Siguiendo a Cammarotta, ensea Cmara262 que los pagars hi-
potecarios, cuando han sido negociados, son actos de comercio, a los
efectos de la jurisdiccin mercantil.
Pero el problema no es tan simple; el tema jurisdiccional slo
interesa en el mbito de la Capital Federal, donde hay fueros civil
y comercial separados.
La cuestin de fondo es determinar si se aplica complementa-
riamente la ley civil o la ley mercantil: hasta que una ley expresa
aclare mejor la situacin, los jueces debern tener mucho cuidado,
utilizando preceptos civiles para la temtica hipotecaria y mercan-
tiles para los aspectos cambanos. En definitiva, es un tema pen-
diente de resolucin legislativa en el futuro.
< D54 8las EMPRESAS DE 130RICA$ COMISIONES$ MANDATOS COMER-
CIAES$ DEPSITOS O TRANSPORTES DE MERCADERAS O PERSONAS
POR AGUA
o por tierra= $inciso EF&. - Este inciso dio lugar a una amplia doc-
trina y jurisprudencia.
A la redaccin original se le agreg "mandatos comerciales" y
la palabra "personas" en la referencia al transporte.
La voz "empresa" vuelve a repetirse, como lo ha hecho notar
Anaya, aunque con diferentes acepciones a veces, en los arts. 162,
163, 184, 204, 313, 370, inc. lo, 422, inc. lo, 554, 583, 744, 748, 753,
766, entre otros, del Cd. de Comercio263; la misma Constitucin
Nacional, en su art. 14 !is se refiere a las empresas.
Otras leyes han evitado citar este vocablo cuando aluden a la
actividad, a los entes o entidades, como la ley 20.091 sobre entida-
des de seguros y su control.
La ley 19.550 de sociedades comerciales incorpora la idea de
empresa en su artculo primero, al hablar de la "produccin o inter-
cambio de bienes o servicios", y en este texto s se tuvieron en
cuenta las ideas sobre la empresa propias de este siglo264, entre las
cuales tuvo amplia preponderancia el concepto de empresario, le-
gislado por el Cdigo Civil italiano.
Tambin en otras leyes, con otras miras, se legisla sobre la em-
presa, como, por ejemplo, la que rige el contrato de trabajo.
El tema principal consiste en saber si estas menciones, y en especial
la del art. 8, inc. 5, se refieren a un criterio jurdico concreto.
a) la idea de empresa. Son valiosas las construcciones doctri-
narias que elaboran sobre el tema, Satanowsky, Arecha, Zavala
Rodrguez, Anaya, Fontanarrosa y otros destacados juristas. Pero
no es el momento de estudiarlas, por lo cual nos referiremos bre-
vemente a la teora jurdica aplicable al inciso, no sin adelantar al-
gunos temas insoslayables.
Cuando Ascarelli distingue los actos de comercio del antiguo
Cdigo de Comercio italiano, separa aquellos cuya comercialidad
proviene del "modo como se lleva a cabo el acto"266, entendiendo
que el concepto de empresa es decisivo para la calificacin del acto
como mercantil. El gran autor italiano, recuerda el concepto de
Vivante: "organizacin de los factores de la produccin (naturaleza,
capital, trabaja)", el de "simple actividad sistemtica" (Scialoja,
Arcangeli), o el que le parece preferible, siguiendo a Rocco: "orga-
nizacin del trabajo ajeno"266.
Para Ascarelli, aparece la autonoma de la figura del empre-
sario, que se distingue de los dems elementos humanos que co-
laboran con la empresa y que, de acuerdo con la teora econmica,
percibe una remuneracin econmicamente individualizada y tcni-
camente denominada provecho267.
Dice tambin el maestro italiano que fue por medio del con-
cepto de empresa como la actividad industrial entr en el mbito
del derecho comercial, porque en el derecho estatutario se regulaba
la actividad comercial en sentido estricto268.
El principal aporte de Ascarelli, quien tambin ensea que la
empresa, para ser mercantil, debe producir para el mercado y no
para su dueo, radica en que, a partir de la serie de empresas des-
criptas en su pas (manufacturas, transportes, tipografas, editoria-
les, libreras, espectculos pblicos, agencias de negocios, comisio-
nes), dada la razn de la comercialidad, es posible considerar que
cualquier empresa es comercial, aunque no figure entre las mencio-
nadas en el Cdigo269. Este criterio no es aceptado por Siburu270,
cuando estudia nuestro inciso.
Es sabido que en Europa occidental se orient en dos o tres di-
recciones el concepto de empresa. El tema, en profundidad, se
tratar ms adelante, cuando veamos la organizacin mercantil.
Sin embargo, adelantamos, reiterando una antigua opinin
nuestra, que la ley positiva argentina no cuenta con un criterio que
defina la empresa, ni directa ni indirectamente, desde un punto de
vista legal271.
Creemos firmemente que el derecho, cuando habla de empresa,
no muestra la estructura legal correspondiente en un preciso mar-
co, sino que remite a la economa poltica, que s ha expuesto el cri-
terio totalizador: organizacin de los factores de la produccin para
la fabricacin o intercambio de bienes y servicios destinados, en
principio272, al mercado de consumidores, con un fin econmico.
Este fin econmico puede ser o no de lucro directo, por lo cual
no nos parece que el lucro sea una caracterstica del concepto de
empresa y ni siquiera de empresa mercantil273.
El sistema de normas positivas proveer estructuras que per-
mitan el desarrollo de la empresa econmica (v.gr., sociedad comer-
cial, cooperativa, sociedad civil), as como reglas que ataen a dis-
tintas manifestaciones de su dinmica (v.gr., para un sector de los
colaboradores de la empresa, parte del derecho del trabaja).
b) la empresa <ue menciona el inciso. En el inciso 5, como
dice Anaya274, la empresa "no est referida a los modernos concep-
tos existentes en esta materia". Siguiendo a Wah, dice que el
Cdigo emplea un lenguaje notoriamente impropio o vicioso.
El origen de la nocin de empresa se halla en el criterio francs
que la asimila a la locacin de obra276.
En nuestro derecho positivo la mencin del art. 8, inc. 5,
naci con las limitaciones propias de la poca en que se escribi el
Cdigo: no se haba elaborado todava el concepto econmico de
empresa.
No puede asimilarse la idea de empresa a la idea de profesio-
nalidad, como se lo hizo en Francia, o a la actividad del empresario,
como lo hace gran parte de la dogmtica italiana.
Coincidimos con Anaya en que la nocin de empresa ha sido in-
corporada con un criterio econmico, ms que jurdico276, ya que no
se establece una estructura legal que podamos identificar como em-
presa, ni la cita del inc. 5 permite saber a qu parte del concepto
econmico de empresa se refiere el criterio all descripto.
No consideramos aplicables a nuestro derecho los conceptos
que Anaya cita de Vivante y Bolaffo, que son intentos de sistema-
tizar jurdicamente una nocin que la ciencia econmica adopta y
que surge de la realidad.
La ley se ha referido a ciertas organizaciones empresariales,
conocidas en aquella poca y sin mayor cuidado tcnico las incluye
en su texto. Como sealan Fernndez y Gmez Leo, si el legisla-
dor no hubiese querido plantear una limitacin, se hubiera referido
a "empresas" en general277.
De ello resulta que la voz "empresa", necesaria para el inci-
so278, se refiere solamente a cinco clases de empresas: (& de fbrica;
)& de comisiones; *& de mandatos comerciales; ) de depsitos; 5) de
transportes de personas o cosas por agua o por tierra.
La idea de empresas, debe entenderse en sentido similar al cri-
terio econmico que hemos expuesto.
No todos los componentes y actos de la empresa econmica se
rigen exclusiva o excluyentemente por el derecho comercial. No
toda empresa ser comercial.
C) Ula LEJ CE RE69ERE A LAC EMPRECAC ; A C-C A,T;CT Aqu apa-
rece claramente planteado uno de los problemas que nacen de la im-
precisin conceptual del Cdigo, en este inciso.
Literalmente, la ley no habla de los actos de las empresas, sino
de =las empresas=. Alude nicamente a su escritura, sus elemen-
tos, su organizacin?
Citando a Satanowsky y a Fontanarrosa, dicen Fernndez y
Gmez Leo279 que las empresas enumeradas en el inciso son mer-
cantiles, independientemente del carcter civil o comercial del acto
que realicen.
Estamos de acuerdo, siempre que se tenga en cuenta que no
todos los factores de la produccin pertenecen al orden mercantil
(v.gr., factor naturaleza, trabajo humano subordinada).
La organizacin jurdica de estas empresas ser fundamental-
mente mercantil, pero en ellas intervendrn actos de otra natura-
leza (v.gr., autorizacin administrativa).
En la dinmica operativa podremos distinguir los actos de
cumplimiento directo del objeto, los que sern mercantiles por-
que la ley se refiere a esas empresas "mercantilizando" su objeto
en virtud del modo como se lo cumple: organizada y sistemtica-
mente.
La empresa es indudablemente un complejo de factores y pro-
duce una actividad principal (la produccin fabril, los mandatos co-
merciales, las comisiones, los transportes, los depsitos) y diversos
actos y actividades conexas.
Las ideas de Manara, que siguen Anaya, Carvalho de Men-
donca y Siburu ("a este complejo de actos, considerado el modo de
su produccin, el legislador reconoci carcter comercial, carcter
que del conjunto se comunica a cada uno de los actos que lo compo-
nen y que constituyen el objeto de la empresa")280, no pueden apli-
carse actualmente al texto legal, ya que la compleja organizacin
empresarial y la moderna y mltiple regulacin legal del fenmeno,
hacen que hayan de tenerse en cuenta las distinciones antes indi-
cadas.
No se puede aceptar el criterio de Vivante, Bolaffio o Fontana-
rrosa281, en el sentido de que cualquier actividad desplegada en un
establecimiento, ser comercial, pues no lo ser la compraventa de
un inmueble, la contratacin laboral o la de un profesional indepen-
diente.
Si la empresa est ms o menos regulada por disposiciones de
derecho pblico, muchos de sus actos tendrn esa caracterstica,
con exclusin del sistema comercial.
En sntesis, no todos sus actos de constitucin, ni sus elemen-
tos, ni sus operaciones, actos o contratos, sern mercantiles por
disposicin de este inciso, que slo sienta la regla general, frente a
la cual el ordenamiento puede establecer excepciones y hasta una
sustraccin total a la regulacin por parte del sistema mercantil.
d) =<uid= de la empresa m.ltiple. Una organizacin empre-
saria puede incluir varias actividades; puede suceder que algunas
de ellas sean mercantiles y otras no.
En este supuesto, habr que observar cul de los objetos es el
principal; si lo es uno de los enumerados en el inc. 5, la empresa
ser mercantil, en general, sin perjuicio de que si se cumple el ob-
jeto civil integrante del objeto plural, esos actos tendrn el carc-
ter de civiles.
El problema se plantea en los casos en que haya dos objetos
fundamentales que se desarrollen en un sola empresa, uno de los
cuales sea civil y otro mercantil282.
En tal caso, no se podr calificar a la empresa ms que de mer-
cantil, porque una norma lo dispone; pero tambin los actos admi-
tirn distincin segn su naturaleza.
e) Uel ARTECAN; P-E4E ,;NC94ERARCE EMPRECAR9;T Sin *erB'iF
cio de aplazar el tratamiento del tema para cuando estudiemos el
concepto de comerciante (ver 104 y ss.), adelantaremos aqu al-
gunas ideas.
Observamos cuatro figuras en este tema: el profesional, el ar-
tesano, el comerciante y el que posee un oficio.
Descartando los trabajos en relacin de dependencia, que se ri-
gen por el derecho laboral, los profesionales (universitario o con
estudios terciarios), los artesanos, los comerciantes y los que po-
seen un oficio (plomeros, albailes, constructores, gasistas, electri-
cistas), realizan esa tarea como medio de vida, como profesin ha-
bitual.
Tanto el artesano como quien tiene un oficio pueden crear una
empresa, pero ella ser comercial si coincide con la materia mercan-
til. De otro modo ser una empresa civil, estructura econmica en
la cual no se ha reparado, pero que existe en el orden social real.
La jurisprudencia ha ideado distintos modos de imputar comer-
cialidad a la labor de ciertos artesanos o la cumplida por algunas
que poseen un oficio. La pauta para otorgar carcter de comercial
a su labor, es su organizacin como empresa.
Dada la ambigedad de este trmino, as como su aplicabilidad
al orden civil y al pblico (empresa pblica), este criterio no puede
tener el sustento que permita la seguridad jurdica de los adminis-
trados.
f) la EMPRECA P-E4E CER ,9>9L' ,;MER,9AL ; P-L9,A. Algunos
destacados profesores argentinos identifican empresa con empresa
comercial. Arecha, que fue uno de los estudiosos del tema, no
cay en este error283.
Reiterando una antigua opinin284, no vemos el motivo de esta
posicin, que monopoliza la estructura empresarial para nuestra
disciplina.
Existen, sin duda, organizaciones empresariales de naturaleza
civil, y no son las menos importantes, si pensamos en las socieda-
des civiles, asociaciones, mutuales, fundaciones.
Tambin el Estado organiza empresas, que si no poseen apor-
tes de particulares, son indudablemente regidas por el derecho p-
blico: empresas del Estado, sociedades del Estado.
Se ha olvidado la organizacin empresaria civil y su impor-
tancia, en esta desmesurada extensin interpretativa: Halperin
incluye la empresa agrcola y la extractiva286, pero estn las coope-
rativas, que son estructuras de dudosa comercialidad, las socieda-
des civiles, las asociaciones, las fundaciones, etc., que estn orga-
nizadas como empresas y no son mercantiles.
g) Ula EMPRECA T9ENE S-E CER C9EMPRE PERMANENTET Como S-
buru, Halperin acepta la doctrina italiana, que sostiene que la em-
presa de transporte puede ser ocasional, sin necesidad de ser per-
manente.
En la mayor parte de los casos, la empresa se crea para la rea-
lizacin sistemtica de su objeto, en forma ininterrumpida en el
tiempo; no es frecuente el acto aislado de empresa.
Fue Manara286 quien aport la idea de la organizacin empre-
saria ocasional o transitoria; pone el ejemplo de una persona no co-
merciante que, sabiendo que en cierto lugar se da un espectculo,
organiza un servicio de transportes hasta ese lugar: para ello con-
trata medios y personal, consigue la autorizacin administrativa,
hace publicidad.
Para la doctrina, este acto ser de comercio, porque es un acto
de empresa de transporte, aunque aislado287; decir que es acto de
comercio no importar, tampoco en este caso, identidad con el cri-
terio de acto jurdico.
Volvemos, pues, al precepto legal, puerta por la cual muchos
autores han admitido la entrada de toda la teora de la empresa a
nuestra legislacin positiva: Vlez Srsfield y Acevedo tomaron el
precepto de los Cdigos francs, holands y portugus. Anali-
zando el alcance de las menciones que hace el inc. 5, la palabra
empresa se extiende a comisiones, mandatos comerciales, etctera?
La respuesta afirmativa se impone, porque de otro modo no tendra
sentido incorporar los contratos que menciona el texto legal, si no
fuera para aadirles la idea de organizacin empresaria.
h) clases 4E EMPRECAC A LAC S-E AL-4E EL 9N,9C;. CiGO >a !
destacamos, son ellas cinco.
1) empresas de "5!rica. Diversos son los alcances que la doc-
trina ha asignado a esta expresin.
Muchos autores sostienen un criterio cuantitativo, para acep-
tar o no la inclusin en el inciso de toda la realidad productiva.
Para Romero288 hay que separar cuidadosamente la actividad
del artesano, de aquella que tiene una magnitud mayor, criterio
que no compartimos, porque el texto no habla de grados, sino de or-
ganizacin y sta puede ser elemental y encajar en el concepto de
empresa.
a) Cul es el criterio que hay que aceptar legalmente cuando
la ley se refiere a fbrica? Unas opiniones lo limitan a manufac-
tura y otras lo amplan.
"La fbrica trabaja las materias primas o mercaderas con el
fin de transformarlas en nuevos productos o mercaderas ya me-
diante mquinas y obreros, ya mediante obreros solamente": sta
es la explicacin de Segovia289, siguiendo a Nouguier y a Bdarride.
Fbrica, para Siburu, es manufactura; importa la transforma-
cin de las materias primas con el objeto de aumentar su utilidad,
destinado al cambio del producto obtenido290.
Distingue Fontanarrosa las empresas de fbrica de las de ma-
nufacturas, incluyendo ambas en el concepto legal: "la fbrica es
una organizacin tcnico-econmica de produccin"291; afirma que la
actividad de fbrica consiste en elaborar la materia prima, creando
cosas o modificando las ya existentes para aumentar su utilidad.
A partir de un criterio amplio, Fontanarrosa y Romero extien-
den el concepto de fbrica, a las empresas de construcciones, ci-
tando los fallos judiciales que se refieren a esta temtica292.
En nuestro modo de ver, la extensin no se justifica. El pre-
cario concepto de empresa empleado en el Cdigo de Comercio, es
la base de la moderna idea estructural de una unidad de produccin;
ella justifica una norma legal separada de la mencin de una "trans-
formacin" de materia del art. 8, inc. 1, del Cd. de Comercio.
Para nosotros, la ley se refiere a la tpica empresa manufactu-
rera, porque se fue el criterio adoptado de las legislaciones que
fueron fuente, lo cual es visible tambin en la enumeracin de otras
empresas que el Cdigo quiso integrar a la de fbrica.
De otro modo, la extensin del criterio, tal como lo propone
Van Ryn, debera comprender tambin la tarea empresaria de las
organizaciones dedicadas a actividades extractivas, agrcola-gana-
deras, de pesca, de forestacin293.
!& La empresa de fbrica, la empresa industrial o manufactu-
rera es totalmente mercantil, en todos sus aspectos? Los autores,
ante esta pregunta, incurren directa o indirectamente en una ca-
sustica peligrosa. Fontanarrosa, por ejemplo, dice que no es ne-
cesario que el fabricante adquiera de terceros la materia prima; que
no es elemento conceptual la adquisicin para revender; que los ma-
teriales pueden ser suministrados por el propio cliente, y pone
ejemplos: empresas de molienda, de tintorera, de lavado y plan-
chado de ropas, limpieza de cloacas domiciliarias294.
En nuestra opinin, el Cdigo se ha referido al concepto preca-
rio que en aquella poca se tena de la industria; tampoco estruc-
tura la figura mediante un esquema legal preciso: la actividad de
producir es lo mercantil, sin perjuicio de que en su complejidad,
est regulada parcialmente por otras normas legales, de derecho
administrativo, civil o laboral, para no citar ms que las ramas que
frecuentemente contribuyen a regular el fenmeno empresarial.
En lo que respecta a la opinin jurisprudencial, se ha destacado
que si la empresa o la actividad industrial no es de "fbrica", no
puede afirmarse que el empresario o industrial sea un comercian-
te295, siendo la trans"ormacin de la materia prima el elemento ca-
racterizante de la industria o fbrica296: por esto mismo se ha dicho
que no es industrial o de fbrica la empresa que recibe mquinas o
materiales armados o desarmados para lucrar con su venta297. Se
ha destacado, asimismo, el carcter mercantil de la industria de
fbrica "no siendo necesario forzar la argumentacin para concluir
que la empresa fabril y manufacturera est comprendida dentro del
concepto jurdico del comercio"298.
2) comisiones y mandatos comerciales. Segn Segovia299, la
reforma del inc. 5, realizada en 1889, empeor la redaccin original
de 1862. )
El art. 222 del Cd. de Comercio vigente define los contratos
de mandato y comisin: "Se llama especialmente mandato, cuando
el que administra el negocio obra en nombre de la persona que se
lo ha encomendado.
Se llama comisin o consignacin, cuando la persona que de-
sempea por otros, negocios individualmente determinados, obra a
nombre propio o bajo la razn social que representa".
Pese a algunas dudas doctrinales300, estos contratos, si llenan
las condiciones legales, son mercantiles, aunque se los celebre aisla-
damente y sin organizacin empresarial; parece que sea as, dada
la redaccin de estas figuras y su inclusin en el orden normativo
mercantil301.
Dice Halperin que puede haber comisin civil (art. 1929, Cd.
Civil); Fontanarrosa no la admite, enseando que el mandato civil
puede existir con representacin o sin ella302.
El mandato es un contrato esencialmente civil, que, cuando
tiene por objeto principal la realizacin de actos de comercio, es
mercantil (art. 223, Cd. de Comercio).
El inciso se refiere, en primer lugar, a la empresa de comisio-
nes. Esta actividad, desplegada por medio de una organizacin
empresaria, es mercantil; aunque la comisin ejecutada sea civil, si
existe empresa, tal forma de trabajar mercantiliza a los contratos
de comisiones civiles que se celebren303.
Con agudeza distingue Fontanarrosa el caso de los manda-
tos. Hemos visto la diferencia entre mandatos civiles y comercia-
les cuando stos se presentan aisladamente.
Pero el agregado, en el texto legal, de la palabra "comerciales"
a continuacin de mandatos, excluye como acto de comercio la em-
presa de mandatos civiles304.
He aqu la palmaria demostracin de la inutilidad de la preten-
sin de incluir el concepto de empresa como connatural del orden
mercantil.
3) empresas de depsito. Algunos autores dicen que el dep-
sito no es un acto jurdico o contrato de naturaleza mercantil, sino
civil.
Esta afirmacin no parece tener sustento, ya que existe dep-
sito mercantil (art. 572, Cd. de Comercio) y Civil (art. 2182 y ss.,
Cd. Civil), reglados de manera diferente, en atencin a ciertas
particularidades, a las cuales nos referiremos cuando estudiemos
los respectivos contratos.
Pero cuando se organiza una empresa de depsito, la ley la con-
sidera mercantil305, excluyendo la posible empresa de depsitos ci-
viles306; la ley se refiere al modo como se desarrolla la actividad, sin
detenerse a considerar la naturaleza de cada uno de los actos de de-
psito realizados.
La tpica empresa comercial est manejada por los barraqueros
o administradores de casas de depsito. sta es la antigua deno-
minacin legal, que emplea el Cdigo a partir del art. 123, para re-
ferirse al empresario.
De algn modo, la organizacin, al ser mercantil, mercantiliza
el contrato de depsito que celebra, en el sentido de que le ser
aplicable nuestra disciplina, no la del Cdigo Civil (v.gr., depsito
de granos, muebles, automviles)307.
A tenor del inc. 5, sern comerciales todas las operaciones
realizadas en almacenes, depsitos generales y barracas.
No se puede admitir que tales actos puedan en ciertos supues-
tos ser actos mercantiles para alguna de las partes, puesto que el
encasillamiento objetivo comprende toda la actividad sistemtica
del depsito realizado en forma empresarial308.
La ley 9643, que regula las empresas habilitadas para emitir
warrants y certificados de depsito, es una norma comercial, y esos
papeles tambin lo son (por este inciso y por el inc. 4).
4) empresas 4E TRANCP;RTE 4E MER,A4ERKAC ; PERC;NAC' P;R
agua o por tierra. El transporte ha evolucionado muchsimo en
este siglo. No corresponde aqu estudiar la mltiple variedad con-
tractual que hoy presenta el contrato y las diferentes lneas de ne-
gocio referidas al transporte.
El inc. 5 comercializa el transporte realizado mediante la pre-
via organizacin de una empresa. As, el caso paradigmtico de
los taxmetros o automviles de alquiler, que slo se considera co-
mercial cuando la organizacin cuente con ms de una unidad o em-
plee personal dependiente309.
Observa Fontanarrosa que la redaccin del inciso es doble-
mente estrecha, en cuanto a la cosa transportada y lo concerniente
al medio por el cual se realiza el transporte310.
En su opinin, la interpretacin debe extenderse, por ejemplo,
al supuesto de las empresas que transportan noticias311, las de mu-
danzas, las de servicios pblicos.
Esta extensin es cuestionable: en primer lugar, porque el in-
ciso es limitado; en segundo trmino, muchas de las actividades de
transporte no tradicional tienen regulaciones especficas, algunas
integrantes del derecho pblico.
Es preferible ceirse al tema admitido por el Cdigo, no avan-
zando ms all, en espera de que una oportuna reforma aclare la si-
tuacin.
Podra "mercantilizarse", sin ms, el transporte de noticias
de la palabra, de imgenes va satlite u otro medio? Sera ste de
alguna utilidad?
En primer lugar, cada actividad no tradicional de transporte
(v.gr., energa) tiene en el derecho positivo normas especficas que
la disciplinan. A partir de ah se aplicarn las disposiciones admi-
nistrativas penales, comerciales o civiles que corresponda.
En cuanto al transporte por agua y por aire, recordemos que
se han convertido en verdaderas disciplinas, que son a su vez ramas
modernas del antiguo derecho comercial.
En nuestro pas la ley de la navegacin est incorporada al
Cdigo de Comercio.
El Cdigo Aeronutico, ley 17.285 (B.O., 23/5/67), se refiere al
transporte areo y comienzan a sancionarse disposiciones de trans-
porte espacial (v.gr., satlites). ;
El derecho aeronutico est vinculado a un inmenso movimien-
to econmico y es actualmente una materia autnoma312; lo mismo
se podr decir dentro de unos aos del derecho espacial.
Como es fcil observar, del tradicional acto de transporte de
los comerciantes, las caravanas por tierra y los veleros por mar, se
llega a las distintas formas de transportar cosas y personas que, sin
duda, seguir evolucionando312-1.
Conviene, a nuestro juicio, restringir la aplicacin del inc. 5
tal como su texto lo indica.
Volvamos a l; Siburu descartaba el transporte aislado313.
Seala Zavala Rodrguez314 que el acto aislado de transporte es
civil, salvo el martimo, en atencin a lo proscripto por el art. 8,
inc. 7, de nuestro Cdigo; del mismo modo opina Halperin316, ba-
sado en los arts. 162, 163, 164, 204, prr. 2, y 205 del Cd. de Co-
mercio y en el art. 1624 del Cd. Civil; ejemplifica con el transpor-
te por taxmetros, que, si no est organizado como empresa, ser
civil.
Como el transporte de personas puede considerarse en ciertas
ocasiones un servicio pblico, a veces la empresa que opera es
estatal.
En este caso, Anaya316, siguiendo a Van Ryn, dice que la em-
presa no pierde su carcter comercial, aunque quede sometida en
primer trmino a la legislacin particular, a las reglas administra-
tivas y slo despus a las normas del Cdigo de Comercio317. Pre-
cisamente por esto ltimo interpretamos que en la prctica deja
de ser una institucin mercantil, para resultar slo que el derecho
comercial ser de aplicacin supletoria.
Si bien es verdad que el Cdigo de Comercio no distingue la ca-
lidad pblica o privada de las empresas que menciona en el inc. 5,
las primeras estn reguladas principalmente por el derecho admi-
nistrativo y las mixtas, mediante la convergencia de ambos rdenes
(v.gr., sociedad de economa mixta, sociedad annima con partici-
pacin estatal mayoritaria).
Las empresas de mudanzas transportan cosas, por lo cual son
mercantiles.
No tan clara es la situacin de las empresas de pompas fne-
bres, que no se ocupan solamente del transporte del cuerpo de la
persona fallecida, sino tambin de otros actos conexos318.
i) r+gimen 3igente. nuestra opinin. Tuvimos ocasin de
criticar este inciso en otra oportunidad, ya que parece inconve-
niente y equvoca la mencin de la voz "empresa"319.
En realidad, es todo el sistema de actos de comercio el que ha
quedado fuera de actualidad; tantas interpretaciones integradoras o
sustitutivas, han terminado por complicarlo a tal punto, que en
cierto modo es ininteligible.
Por ello, se impone reclamar una reforma, sin que haya que
prescindir de la comprensin del rgimen vigente.
La interpretacin del sistema positivo hay que hacerla segn
las reglas siguientes:
(& El concepto de empresa recibido por el inc. 5 del art. 8 del
Cd. de Comercio, es el impreciso y primitivo que se posea en la
poca en que se redact el Cdigo.
)& A este concepto, que no es jurdico, sino econmico, no se le
puede adjudicar la teora de la empresa, tal como se la expone mo-
dernamente.
*& Asimismo, las empresas u organizaciones a las cuales la ley
les reconoce el carcter de acto de comercio, son solamente cinco.
4) No puede aplicarse el criterio analgico para otras empresas
no enumeradas, que podran obtener el carcter mercantil de otras
fuentes: el inciso en s es cerrado, completo y no generaliza, ni in-
dica evidentemente que pretenda ser ejemplificativo320.
En la poca en que se redact el Cdigo se conoca la posibili-
dad de mencionar, por su nombre, otras empresas econmicas.
5) Las dems empresas no enumeradas, no son comerciales o
civiles por los actos que realicen; su ubicacin legal depender de
varias circunstancias; una de ellas puede ser la estructura legal
bajo la cual se la personalice.
G& La mayor parte de los actos de formacin, organizacin y su
propia estructura, sern mercantiles, segn la directa alusin del
inciso.
Pero habr que salvar la omisin que pretende desconocer que
otras ramas del derecho pueden concurrir a otorgar su tonalidad en
estos actos.
7) Los actos de cumplimiento del quntuple objeto legal posi-
ble, son mercantiles, aunque se trate de actos que antes hayan te-
nido conexin con el sistema civil.
H& Los dems actos, internos o externos, de la empresa, po-
drn considerarse de acuerdo con su naturaleza, como pertenecien-
tes a una u otra rama jurdica.
j) aplicacin e2tensi3a del inciso. El concepto de empresa y
la doctrina italiana han ejercido un poderoso influjo en la doctrina
nacional, y en la jurisprudencia, que ha extendido la comercialidad
del inciso por la voz "empresa" y no segn el texto legal.
Se opuso Siburu321 a este criterio; para l, no todas las organi-
zaciones econmicas empresarias son mercantiles, sino solamente
las de fbrica, comisin, mandatos comerciales, depsito y trans-
portes. Este gran jurista argentino tambin hace notar que es in-
diferente para algunos actos mencionados en el art. 8 del Cdigo,
que se los realice o no por medio de empresas; recuerda asimismo
la existencia de la empresa civil.
Para Satanowsky, en cambio, que hizo importantes estudios
sobre el concepto de empresa, la exteriorizacin de ella y de la or-
ganizacin que ella representa, basta para "comercializar" aun los
actos civiles que se cumplan322.
Por su parte, Halperin323 siente que la extensin del concepto
de empresa es tan importante, que ha desplazado como eje de la
materia, al inc. 1 del art. 8. Menciona las empresas que la doc-
trina y la jurisprudencia han considerado mercantiles324: lavado o
planchado, pompas fnebres, espectculos pblicos, servicios sani-
tarios, desinfecciones, sanatorios, hoteles, periodsticas, estableci-
mientos privados de educacin, de construcciones de inmuebles,
etctera.
Anaya, en base a las elaboraciones de la doctrina nacional y ex-
tranjera, propone una clasificacin de empresas del art. 8, inc. 5,
que es extensiva: (& empresas de produccin, categora a la que co-
rresponden las empresas de fbrica y las de construcciones y tra-
bajos pblicos, las empresas periodsticas y de edicin; )& empresas
de distribucin, como la de suministros; *& empresas de servicios,
como las de transportes, depsitos, espectculos pblicos; .4) em-
presas auxiliares, como las de comisiones, mandatos comerciales,
agentes de comercio, publicidad, expediciones y en general, empre-
sas de intermediarios que facilitan a otros comerciantes el ejercicio
del comercio325.
Admiten Fernndez y Gmez Leo326 la extensin analgica, no
por utilizacin de la voz "empresa", sino de sus elementos espec-
ficos, es decir, las actividades que el inciso enumera; as, del trans-
porte, surgir el transporte areo, el de noticias, etctera.
La jurisprudencia, inspirada en el caso "Alfano" o en otros pre-
cedentes, se extendi a diversas empresas no enumeradas en el
Cdigo de Comercio.
1) las EMPRECAC 4E ,;NCTR-,,9;NEC 4E 9NM-ELEC. El art. 69+1
inc. 1, del Cd. de Comercio, dice que las compras de bienes races
y muebles accesorios no es comercial (salvo el acto accesorio de co-
mercia). Sin embargo, en esta materia se ha evolucionado a partir
del concepto de "empresa".
Dos plenarios que ya hemos citado marcaron rumbos en este
tema; en 1914327, las Cmaras Civiles en pleno resolvieron que los
constructores no son comerciantes, ni aunque el titular adquiera
los materiales que se incorporarn al inmueble.
En el plenario "Alfano", de 1929, en el cual hay que tener pre-
sentes los votos de los doctores de Vedia y Mitre y Matienzo, se de-
cidi que las empresas de construcciones realizan actos de comercio
y se hallan sometidas a la jurisdiccin mercantil, salvo cuando se
limiten a la direccin tcnica y vigilancia de las obras, corriendo
el dueo con la adquisicin de los materiales y el pago de los jor-
nales 328.
Esta jurisprudencia influye notablemente en el nimo judicial,
que en reiterados fallos que llegan hasta el presente, extiende la
nocin de empresa comercial a diversas organizaciones.
2) sanatorios. La actividad del mdico y otros profesionales
del arte de curar, es eminentemente civil. Pero si existe una em-
presa dedicada a la atencin de los enfermos o de ciertas especia-
lidades, en la cual un empresario organice el complejo funciona-
miento de ella con fin de lucro, existir empresa mercantil, dicen la
doctrina y la jurisprudencia329.
No creemos inoportuno insistir en que la nocin econmica de
empresa podr ser aplicada a cualquier actividad civil. Por qu
comercializarla? Si se lo considerara necesario, habra que pro-
pugnar una modificacin sustancial de la legislacin. Mientras
tanto, esa extensin no nos parece con suficiente sustento legal.
3) espect5culos p.!licos. Teatros, cinematgrafos, circos,
salas de concierto y otras, cuando se organizan con un fin lucrativo,
son comerciales, ha dicho la jurisprudencia330; la actividad ser civil
si se persiguen fines benficos, artsticos o deportivos.
4) empresas period#sticas. El criterio adoptado por la juris-
prudencia es similar al del caso anterior. Si las publicaciones tie-
nen como origen asociaciones o agrupaciones sin fines de lucro, se
rige la organizacin por la ley civil331.
Cuando se forma una verdadera empresa periodstica con fines
lucrativos (directos o indirectos), es comercial, ya que organiza ca-
pital y trabajo con el fin de obtener ganancias332. La crtica a esta
jurisprudencia es la seguridad de que es posible constituir una em-
presa civil con fines de lucro.
5) esta!lecimientos educati3os. En los llamados "privados"
(es decir, no estatales), puede darse un fin principal lucrativo, y en-
tonces la empresa ser comercial, segn la doctrina prevaleciente y
alguna jurisprudencia333.
No as, ensea Halperin, cuando la organizacin tenga como fin
fundamental la educacin, porque se tratar de una asociacin civil
(p.ej., colegios religiosos, parroquiales, gremiales, etctera)334.
6) empresas de ser3icios 3arios. Segn la misma jurispru-
dencia extensiva que comentamos, son tambin mercantiles las em-
presas organizadas con un fin de lucro que realicen tareas de re-
paracin de artefactos determinados, desinfeccin, desratizacin
o vaciamiento de cloacas, lavaderos, tintoreras, pompas fne-
bres, reparacin de instalaciones, provisin de personal temporal y
varias otras.
7) acti3idades AGR;PE,-AR9AC' PEC,A' EOPL;TA,9:N 6;RECTAL'
miner#a' a3icultura y similares. Estas actividades sern civiles,
aun explotadas por razones de lucro, si se las realiza individual-
mente y en predios propios (art. 452, inc. 3, Cd. de Comercio) y
se comercializa el producto en su estado primario336.
Cuando el obrajero, agricultor, ganadero o criador se organiza
en forma de empresa, una de cuyas variantes sera realizar la ela-
boracin o semielaboracin de los productos, la actividad pasa a ser
mercantil, segn expone Halperin336. Este autor dice tambin que
es comercial la adquisicin de ganado para su engorde, y es comer-
ciante tambin el obrajero que trabaja un campo arrendado, el mi-
nero que explota una cantera ajena, etctera337.
Aqu cabe la misma objecin que en los supuestos anteriores.
8) empresas del estado. La actividad estatal es creciente, y
avanza modernamente ms all de la mera regulacin de la econo-
ma. El Estado interviene directa o indirectamente en el comer-
cio, de manera que algunas actividades las desempea en forma
directa338.
Y no slo cuando se trata de explotaciones que ataen a la eco-
noma bsica de la Nacin o a necesidades de defensa o seguridad,
sino tambin cuando sostiene actividades teniendo en cuenta su re-
percusin social y su importancia econmica. Con diferentes posi-
ciones en ms o en menos, el papel del Estado ha cambiado y no
volver a ser el mero espectador que en algn tiempo se sostuvo
que deba ser.
As, el Estado puede participar en la actividad pblica por me-
dio de empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades de
economa mixta y sociedades con participacin estatal mayoritaria
que constituyen estructuras aptas para ser manejadas autrqui-
camente por el poder central, con o sin participacin de capital pri-
vado.
Los actos realizados por esas personas jurdicas son de comer-
cio (segn Halperin), porque la organizacin estatal o mixta busca
un lucro o rentabilidad, aunque la actividad est enderezada hacia
fines de bienestar general de la comunidad o de parte de ella.
Sin embargo, hay que aclarar que tambin sus actos se regulan
por el derecho administrativo, por lo cual se da un caso de interre-
lacin de normas privadas y pblicas de especial inters.
k) cr#tica a la e2tensin. No hallamos un claro motivo para
admitir la extensin interpretativa que propugna la mayor parte de
la doctrina y de la jurisprudencia argentinas.
Esta extensin por va de la aplicacin del concepto econmico
de empresa, olvida la existencia de la misma organizacin en mate-
ria civil.
Tampoco existen hoy razones para dejar fuera de una legisla-
cin unitaria las empresas agrcolas y extractivas, que por razones
histricas y no por un error de concepto339, fueron separadas del
derecho comercial, al igual que el artesano, aun cuando ste trabaje
junto a un grupo de colaboradores (aprendices o empleados).
De ah que slo quepa reclamar por la urgente redaccin legal
de un rgimen normativo para las empresas, bien sea por la va po-
sitiva, o por la solucin pasiva, que puede consistir en unificar cier-
tos principios del derecho privado suprimiendo el sistema de los
actos de comercio.
< D64 8los SEGUROS 2 AS SOCIEDADES ANNIMAS$ SEA CUA 1UERE
su o!@eto= $inciso GF&. - El original, inc. 5 del art. 7, slo se re-
fera a las segundas: "las sociedades annimas, sea cual fuere su ob-
jeto"; los seguros slo se citaban en el inciso siguiente, vinculados
al comercio martimo.
a) Los seguros. El contrato de seguro, conocido desde la ms
remota antigedad340, suscit una gran atencin por parte del legis-
lador.
El Ttulo X del Libro del Cdigo de 1862 legislaba sobre
los seguros en general y tambin respecto de algunas ramas en par-
ticular: incendio, riesgo de la agricultura, de vida. En el Ttulo X
del Libro ese Cdigo se refera a los seguros martimos. Pero
hasta 1889 no se lo menciona como acto de comercio.
De todos modos, antes lo era tambin, si se interpreta el texto
total con un criterio amplio341.
Antes de la reforma de 1889, se sinti la necesidad de incorpo-
rar al Cdigo el tema del seguro. Amando Alcorta342 menciona
que en el Proyecto de la Comisin Revisora, en el art. 8, inc. 9,
se haca referencia a las "empresas de seguros".
El actual inc. 6, nombra en general, los "seguros".
1) alcances del precepto. Como el Cdigo no hace distincio-
nes, considera Segovia343 que el precepto legal abarca toda clase de
seguros, aun los martimos y los mutuos; de la misma opinin par-
ticipa Zavala Rodrguez344.
Las razones que expone Siburu346 para considerar mercantil
el "contrato de seguro, sea de cosas sea de personas", son las si-
guientes:
a) La aseguracin es un acto de especulacin: la empresa re-
cibe y rene en una sola masa las primas de los asegurados y les
paga las indemnizaciones que correspondan. La diferencia entre
esas cantidades, es la ganancia o prdida de la empresa.
!& La aseguracin es un acto de mediacin comercial; lo que se
ofrece es una garanta contra los riesgos.
c) La aseguracin se ha desenvuelto en el comercio y para fa-
vorecer el trfico mercantil.
d& Siguiendo a Vivante, recuerda que el seguro aislado es un
anacronismo y que por ello el seguro se desarrolla por medio de
asociaciones con forma mercantil.
Seala concretamente Halperin346 que el precepto se refiere al
contrato de seguros, excluyndose las jubilaciones y pensiones, que
integran una nocin amplia de seguro. Recuerda que el asegura-
dor tiene siempre que constituirse como empresa con objeto exclu-
sivo.
Recuerda Halperin que en Francia el seguro es actividad civil.
En nuestro pas es siempre mercantil, porque este inciso lo incluye
como un acto de comercio y porque as lo ha reconocido tradicional-
mente la legislacin argentina (primero en el seguro martimo del
Cdigo de 1862; despus se lo extendi a toda clase de seguros en
1889: arts. 492 y ss.; ahora la ley 17.418 regula la materia y se halla
incorporada al Cdigo de Comercio: ver el art. 163 que lo indica y
deroga los arts. 492 a 557 y 1251 a 1260 del Cdigo y la ley 3942).
Dice Anaya347 que la falta de toda distincin entre los seguros
del inc. 6 importa la comercialidad tanto de los terrestres como de
los martimos, sean a prima o mutuos.
Sobre la base de la definicin de Halperin (que a su vez la toma
de Bruck), seala Fontanarrosa*WC que el contrato de seguro "es un
contrato oneroso en cuya virtud una de las partes (asegurador)
asume espontneamente un riesgo y por ello cubre una necesidad
eventual de la otra parte (tomador del segura), emergente del acon-
tecer de un hecho determinado, o bien se obliga a una prestacin
apreciable en dinero, ejecutable en un momento determinado y por
un monto determinado o determinable y en el que la obligacin,
por lo menos de una de las partes, depende de circunstancias des-
conocidas en su gravedad o realizabilidad"349.
Este autor parece ampliar la idea de Halperin: no slo el inciso
se refiere al contrato, sino a las empresas que pueden ser asegura-
doras. A este criterio se opone Anaya360.
Por nuestra parte creemos que el acto de comercio, como no-
cin institucional, debe referirse a todo el fenmeno jurdico asegu-
rador tomado en su conjunto. As, comprender tanto las perso-
nas como el contrato de seguro, y tambin las organizaciones que
celebran sistemticamente esta clase de negocios jurdicos.
2) el acto aislado de seguro. Recuerda Anaya la antigua opi-
nin de Vivante: el contrato aislado de seguro implica para el ase-
gurador un riesgo comparable al del juego; este riesgo slo se elimi-
na si se parte de un gran nmero de personas que contribuyan con
el pago de una prima: sta es la contratacin en masa, en gran es-
cala, en base a clculos estadsticos y financieros. No existiran
as seguros fuera de su explotacin sistemtica y all introduce la
necesidad de la organizacin de una empresa351.
El estudio del sistema legal argentino nos da las pautas nece-
sarias para interpretar el fenmeno de manera actual. La triloga
fundamental del seguro est formada por las leyes 17.418, 20.091 y
22.400.
La ley 20.091 estableci en su art. 2, cules eran las entidades
autorizadas para operar en seguros: a) sociedades annimas, coope-
rativas y de seguros mutuos; !& sucursales y agencias de sociedades
extranjeras indicadas en el inciso anterior; c) los organismos y en-
tes oficiales o mXtos nacionales, provinciales o municipales.
La ley 22.400 regul el rgimen de los productores asesores de
seguros352.
b) las sociedades annimas. El Cdigo de 1862, adems de
considerar actos de comercio las sociedades annimas, en el Li-
bro , Ttulo , legislaba sobre "las compaas o sociedades", in-
cluyendo, tras de algunas disposiciones generales, adems de las
annimas las en comandita, de capital e industria, accidentales y
colectivas.
Despus presentaba otros captulos: derechos y obligaciones de
los socios, disolucin, liquidacin y modos de dirimir las diferencias
entre los socios.
Ya el Cdigo alemn de 1869 y los comercialistas de entonces,
Pardessus, Delangle y Nouguier, aceptaban como mercantil a cual-
quier sociedad annima, aunque su objeto fuera civil; el Cdigo ale-
mn citado extiende la comercialidad a las sociedades en comandita
por acciones363.
En aquella poca, despus de la opinin de Thaller, tanto en
Alemania como en Francia se entiende que la comercialidad com-
prende todas las sociedades y todos sus actos.
Con Segovia354 comienza a plantearse la distincin, que muchos
juristas y fallos actuales no han aceptado totalmente: la sociedad
annima es mercantil, pero puede realizar actos civiles o comerciales.
Recuerda Siburu366 que el inciso deba completarse con el estu-
dio del antiguo art. 282, el cual en su ltima parte deca: "son tam-
bin mercantiles las sociedades annimas, aunque no tengan por
objeto actos de comercio". Este gran jurista argentino define: la
forma de la sociedad es lo que determina su carcter mercantil.
El motivo de su comercialidad es que ellas ejercen -dice Si-
buru- "las funciones ms extensas y complicadas de la vida mercan-
til", ya que emiten efectos negociables (ttulos de crdita), y son la
forma ordinaria de las grandes empresas de seguros, ferrocarriles,
bancos, navegacin.
El plenario de 1920356 decidi por mayora que lo mercantil es-
tablecido por la ley se refera a la estructura societaria: actos de
constitucin, funcionamiento, disolucin, liquidacin y particin.
Los actos que las sociedades annimas celebraren con terceros, po-
dan ser civiles o comerciales. El criterio fue sustentado por el ca-
marista Repetto, quien sigui las opiniones de Lyon-Caen y Re-
nault.
Critican el plenario, Castillo y Satanowsky, entendiendo que
todos los actos del objeto son de comercio357; hay fallos que compar-
ten esa posicin358, que iba dirigida ms a la competencia judicial
que al carcter jurdico de los actos aisladamente considerados.
Satanowsky359, con una visin subjetiva, comercializa los actos que
realiza el sujeto-sociedad y de este criterio parece participar Fon-
tanarrosa.
En aquella poca, antes de la ley 19.550, esta discusin no te-
na sentido respecto de las sociedades de responsabilidad limitada,
las cuales, legisladas por la ley 11.645, podan realizar actos civiles
o mercantiles (art. 3).
Haba entonces sociedades mercantiles por su forma y otras
-en general, las sociedades por partes de inters-, por su objeto,
ya que existan sus similares civiles, legisladas en el Cdigo Civil.
c) las otras sociedades. Antes de la vigencia de la ley de so-
ciedades comerciales 19.550, no era comn aceptarlas como "actos
de comercio" y en ocasiones, ni siquiera como "sociedades comer-
ciales".
Estudiando los arts. 381 y 372 vigentes entonces, entenda Si-
buru360 que las sociedades en comandita por acciones no eran, como
las annimas, siempre sociedades comerciales, sino cuando ejercan
actos de comercio.
El propio art. 282 del Cd. de Comercio, hoy derogado, defina
la sociedad mercantil como un contrato, destinado a cumplir un ob-
jeto: practicar actos de comercio.
Cuando estudia los tipos societarios, Halperin361 dice que la ley
19.550 de sociedades comerciales ha cambiado el criterio anterior,
existente hasta el ao 1972, mediante el cual se distinguan las so-
ciedades comerciales por su objeto (colectiva, en comandita, capital
e industria), o por su forma (annima, de responsabilidad limitada,
cooperativa, de economa mixta). A partir de aquella ley, dice
Halperin, todas las sociedades que adopten uno de los tipos legis-
lados son mercantiles, en razn de la forma adoptada362. Excep-
cin a ello sern las sociedades de hecho, que son mercantiles sola-
mente si poseen un objeto comercial.
1) la ley (L.EEB. Es verdad que el criterio jurdico de la
nueva ley de sociedades, vigente a partir de 1972, fue novedoso.
Tanto para Halperin como para Fontanarrosa363, esta ley con-
sagra la comercialidad de todas las sociedades que tipifica en su
texto.
Dice el art. 1 de la ley 19.550: "Habr sociedad comercial
cuando dos o ms personas en forma organizada, conforme a uno de
los tipos previstos en esta ley, se obliguen a realizar aportes para
aplicarlos a la produccin o intercambio de bienes o servicios par-
ticipando de los beneficios y soportando las prdidas".
Ambos juristas citan tambin en su apoyo el art. 3 de la ley
19.550: "Las asociaciones, cualquiera fuere su objeto, que adopten
la forma de sociedad bajo algunos de los tipos previstos, quedan su-
jetas a sus disposiciones".
Participamos totalmente de esta opinin.
Fernndez y Gmez Leo interpretan la ley de sociedades
19.550, sacando estas conclusiones: a) los actos internos son siem-
pre comerciales; !& los actos externos relativos al objeto societario,
son en principio comerciales, salvo prueba en contrario (citan al
art. 5, inc. 2, Cd. de Comercio); c) respecto del sometimiento a
la legislacin y jurisdiccin mercantiles, se rigen por los arts. 5",
prr. 1, 6 y 7 del Cd. de Comercio.
No compartimos estas opiniones.
La ley 19.550 establece la posibilidad de crear las siguientes
sociedades: a) colectivas; !& en comandita simple; c) de capital e in-
dustria; d& de responsabilidad limitada; e& annimas; "& annimas
con participacin estatal mayoritaria; g& en comandita por acciones;
h& accidental o en participacin.
Tales entes pueden realizar actos civiles o comerciales. Su es-
tructura general es comercial. El funcionamiento interno y ex-
temo de esa estructura (reunin de asambleas o de directorio, fun-
cin de representacin) es mercantil.
Mas hay actos internos no comerciales (v.gr., contratacin de
personal administrativo u obrera) y externos que tampoco lo son
(compraventa de un inmueble para vivienda de un ejecutiva).
El objeto de las sociedades comerciales puede ser civil o comer-
cial, salvo el caso de la sociedad de hecho. La calidad civil del ob-
jeto no les hace perder su estructura mercantil. Por ello, los actos
referentes al objeto, pueden ser civiles o comerciales.
No se someten las sociedades mercantiles a la presuncin de
comercialidad prevista en el art. 5, prr. 2, del Cd. de Comercio,
porque ellas no son, tcnicamente hablando, "comerciantes", sino
que tienen calidad mercantil por su forma, por su estructura.
2) las sociedades de hecho. Unifican Fernndez y Gmez
Leo364 la exigencia de objeto mercantil, tanto para las sociedades
irregulares como para las de hecho.
La ley 19.550, en el art. 21, no dice tal cosa.
Al tratar la irregularidad, el art. 21 distingue las sociedades
irregulares de las de hecho, aunque determina para ambas un r-
gimen similar; pero a las de hecho les exige un objeto mercantil,
para distinguirlas de las civiles.
Por ello, las nicas sociedades que necesitan imprescindible-
mente un objeto mercantil para ser tales, son las sociedades de
hecho365.
3) sociedades de econom#a mi2ta. Para Halperin366 son mer-
cantiles por ser un subtipo de la sociedad annima (art. 3, decr. ley
15.349/46).
Concordamos con esa apreciacin, siempre que se tenga en
cuenta que habr una convergencia de normas de derecho adminis-
trativo y de derecho comercial, que regularn su estructura y fun-
cionamiento.
4) las sociedades del estado. Por ley 20.705 se crearon las
llamadas "sociedades del Estado", con la idea de formar una em-
presa estatal con la agilidad estructural de una sociedad annima.
Su rgimen es muy especial, sin posibilidad alguna de que in-
tervenga en ella el capital privado.
Se acepta la constitucin de una sociedad del Estado de un solo
socio, lo cual sera impensable en el rgimen societario mercantil.
Bsicamente, es una empresa pblica estructurada como una
sociedad annima privada.
Todas tienen que estar sometidas a contralor estatal, pues ma-
nejan fondos pblicos367.
5) las cooperati3as. En el rgimen anterior, de la ley
11.388, su comercialidad pareca indiscutida (art. 11 de la misma
ley y la aplicacin del art. 8, inc. 11, del Cd. de Comercio)368.
Hoy en da, la realidad legislativa es diferente.
La cooperativa es un tipo societario o asociativo que no es fcil
encasillar, dentro del sistema dualista tradicional (civil-comer-
cial). Nace de otra realidad y como tal debe estudiarse. La
nueva ley 20.337 del ao 1973 sobre cooperativas no se incorpora al
Cdigo de Comercio y no llama a los miembros "socios" sino "aso-
ciados".
A nuestro entender, forma parte de un tercer gnero, dentro
de los entes colectivos personalizados, ya que su estructura, din-
mica, y especialmente los fines que el legislador persigui con su
regulacin legal, son diferentes de los que se obtienen a partir de
sociedades civiles o comerciales.
< D94 8los 1ETAMENTOS$ CONSTRUCCIN$ COMPRA O )ENTA DE
0U/UES$ APAREJOS$ PRO)ISIONES 2 TODO O REATI)O A COMERCIO
MARITIMO= $inciso IF&. - En la poca en que se sancion el Cdigo para
el Estado de Buenos Aires, los seguros martimos eran los de ma-
yor desarrollo; de ah que el inciso tuviera en 1859 esta redaccin:
"los fletamentos, seguros, compra o venta de buques, aparejos,
provisiones y todo lo relativo al comercio martimo". Llevaba en-
tonces el nmero seis.
La inclusin del inciso entre los actos de comercio, tiene una
explicacin histrica, ya que la navegacin era el medio ms impor-
tante de comerciar en grandes cantidades desde la ms remota an-
tigedad369. Recordemos el contenido de una de las Ordenanzas
de Coibert y ms remotamente la ley martima de la isla de Rodas.
La palabra "construccin", que se agrega al nuevo inc. 7, se
toma del Proyecto Segovia370.
Este autor excluye estas operaciones cuando no se advierte en
ellas mediata o inmediatamente un propsito de especulacin (p.ej.,
compra de un buque para hacer viajes de paseo si el enajenante, an-
tes de venderlo, lo posea con idntico fn).
Dedica Segovia largas pginas a comentar y criticar este inciso.
La frase "y todo lo relativo al comercio martimo" propone que se
la lea: "todo acto jurdico relativo a la navegacin"371.
El art. 633 del Cdigo francs hablaba de "los seguros y los de-
ms contratos concernientes al comercio martimo". Segovia, a
pesar de quitar fuera del precepto todo lo que fuera especulativo
(nota 53), parece extenderlo despus "a todo acto jurdico relati-
vo a la navegacin" (nota 56).
Consolida Siburu una de las vertientes de la opinin de Sego-
via; dice que el inciso hace una enumeracin demostrativa; de ah
deduce que no se aplica solamente a todo lo relativo al comercio ma-
rtimo, sino a todo lo concerniente "a la navegacin, sea por mar o
por ros, lagos o canales"372.
Apoya su idea en el Libro Tercero del Cdigo, que regula los
derechos y obligaciones que resultan de la navegacin y se aparta
de Segovia correctamente, cuando ensea que el inciso no exige, ni
explcita ni implcitamente, propsito de lucro.
La enumeracin del inc. 7 es juzgada como innecesaria por
Fontanarrosa373, habida cuenta de la frase con que concluye; el au-
tor argentino entiende que la redaccin legal es deficiente.
a) e2tensin conceptual. La comercialidad de los actos de
este inciso no requiere para Anaya374 organizacin empresarial y se
extiende a todo acto de navegacin, ms all del "comercio mar-
timo". Se funda el prestigioso autor en las excepciones previstas
en los arts. 206 y 911, en lo dispuesto por el Libro Tercero, segn
lo hemos mencionado antes.
Como vimos, sta fue la idea imprecisa de Segovia y concreta
de Siburu.
La misma extensin se advierte en Fontanarrosa375 y uno de
sus argumentos nos parece vlido: la existencia del Libro Tercero.
Pero el otro, que la navegacin se asemeja a una empresa, no lo
compartimos, en especial, por nuestra opinin acerca de la empresa
y su indebida expresin interpretativa.
Creemos que al extender la interpretacin, ha sido entusiasta,
pero no cuidadoso. Anaya recuerda con acierto que la doctrina ita-
liana que se suele citar, interpretaba un texto ms amplio, el del
art. 3, inc. 18, del Cd. de Comercio de 1882, que se refera al co-
mercio martimo y a la navegacin376.
Del inc. 7 no surge, de ningn modo, que "todo lo relativo a
la navegacin" deba considerarse acto de comercio, ni siquiera lo
referente a la navegacin martima.
Si recurrimos al Libro Tercero, actualizado el ao 1973 por la
ley 20.094, veremos que en su artculo primero se establece la au-
tonoma de la materia, sin perjuicio de que ella sigue integrada al
Cdigo de Comercio.
Dice el art. 1 de la ley 20.094: "Todas las relaciones jurdicas
originadas en la navegacin por agua se rigen por las normas de
esta ley, por las de las leyes y reglamentos complementarios y por
los usos y costumbres. A falta de disposiciones de derecho de la
navegacin, y en cuanto no se pudiere recurrir a la analoga, se
aplicar el derecho comn".
Es indudable que el artculo sustrae todo lo concerniente a la
navegacin -mercantil, por placer- de su relacin con los actos de
comercio, pese a la secundaria importancia de esta temtica377.
All queda perdido el inc. 7 con su referencia, nada ms que al
"comercio martimo", lo cual indica su desactualizacin, como ocu-
rre con la mayora de los otros. El paso del tiempo ha sido desin-
tegrador de esta antigua enumeracin.
Como seala Satanowsky378, el derecho de la navegacin es
completo por s y posee sus principios propios emergentes de las
peculiaridades de la disciplina. Es autnomo, no en el sentido de
que pudiese desgajarse esta materia del tronco comn379, sino inte-
grndose en el cuadro de las disciplinas jurdicas restantes y, en es-
pecial, del derecho comercial.
Dice Gonzlez Lebrero380 que la autonoma supone la organiza-
cin de una norma en derredor de un elemento experimental que
determina con su particularismo la especialidad de ella: "la navega-
cin nos muestra instituciones informadas de una doctrina homog-
nea, basada en principios generales propios y cuya regulacin da lu-
gar a un verdadero sistema completo y cerrado".
Relata Satanowsky que a una edicin impresa de las dos Orde-
nanzas francesas de 1673 y 1681, se la titul "Cdigo de los comer-
ciantes". Esta acumulacin no cientfica fue para l la causa de
que el Cdigo de Comercio francs incluyera el comercio martimo
y el terrestre en un mismo cuerpo normativo.
Estimamos que esto debe quedar en el plano anecdtico, ya
que de otro modo subestimaramos el genio jurdico francs de la
poca. No olvidemos que ambas Ordenanzas se referan "al co-
mercio", por lo cual la vinculacin tena un matiz cientfico impor-
tante en aquella poca.
Es que esta disciplina, como lo reconoci, entre otros, Ri-
pert381, tiene una especial particularidad que la distingue de las
otras.
b) e2tensin a la na3egacin a+rea. Han opinado Satanowsky
y Zavala Rodrguez que la comercialidad de la navegacin debe ex-
tenderse a la area, no conocida en la poca de redaccin del Cdigo
de Comercio382.
Distingue Malagarriga383 los casos de navegacin area, op-
tando por comercializar el hecho si se la realiza en forma de empresa.
96. 8las ;PERA,9;NEC 4E L;C 6A,T;REC' TENE4;REC 4E L9R;C J
;TR;C EMPLEA4;C 4E L;C ,;MER,9ANTEC' EN ,-ANT; ,;N,9ERNE AL
,;-
MER,9; 4EL NEG;,9ANTE 4E S-9EN 4EPEN4EN= $9N,9C; HF&. - El texto es
idntico al original del Cdigo de 1859, en cuanto a su inciso 7.
A pesar de las justificadas crticas de incorreccin tcnica384,
Segovia expone el exacto alcance del precepto: "en cuanto con-
cierne al comercio del negociante de quien dependen'1385.
La actuacin del factor, regulada en el art. 132 y ss. del Cdigo
se examinar ms adelante, en su relacin con el comerciante (ver
190). Lo mismo ocurrir con los dems dependientes. En am-
bos casos, nos referiremos solamente al derecho mercantil, con
prescindencia del derecho del trabajo.
Este inciso que comentamos, estuvo originado en el art. 634,
1, del Cdigo francs386; Siburu dice que podra habrselo suprimi-
do, sin menoscabo del propsito legislativo: los actos de los factores
que son mandatarios del principal, se consideran actos de ste387.
Esta consideracin tiene pleno respaldo en lo previsto por el art.
138 del Cd. de Comercio.
A pesar de nuestro inicial rechazo, creemos que la norma debe
mantenerse, si no se derogase el sistema de actos de comercio, por
su relacin con diversos artculos del Cdigo388 y como aclaratoria
en un tema en el cual podra surgir alguna duda.
97. 8las ,;N>EN,9;NEC C;RE CALAR9;C 4E 4EPEN49ENTEC J
otros empleados de los comerciantes= $inciso LF&. - La misma re-
daccin tuvo el inciso 8 y ltimo del Cdigo de 1859.
En la antigua doctrina estos contratos se consideraban de lo-
cacin, de servicio, o de mandato389 y en sentido nicamente unila-
teral, es decir, slo para el comerciante390. El inciso, como dice
Halperin391, tena su complemento en el art. 154 y ss. del Cd. de
Comercio.
Actualmente el derecho del trabajo se ha erigido en disciplina
autnoma y regula mediante la ley 20.744, llamada ley de contrato
de trabajo, las relaciones laborales en situacin de dependen-
cia392. Esta ley ha derogado el art. 154 y ss. del Cd. de Co-
mercio.
Hoy en da, el derecho del trabajo o derecho social o derecho
laboral, es una rama autnoma393.
Para Anaya este inciso tiene importancia porque supletoria-
mente se aplica la ley laboral (v.gr. prescripcin, intereses) y
porque da el fundamento legal a la intermediacin en el trabajo
ajeno394.
Estos contratos de trabajo tambin se han considerado prepa-
ratorios del ejercicio del comercio o accesorios a l396.
Desarrollamos el tema de la organizacin del personal de la em-
presa, a partir del 189.
98. =las ,ARTAC 4E ,R?49T;' 69ANXAC' PREN4A J 4EMYC A,,E-
C;R9;C 4E -NA ;PERA,9:N ,;MER,9AL= $9N,9C; ;<=. - Este inciso no
exista en el Cdigo originario. Fue tomado en 1889, del art. 1
del Proyecto de Segovia.
Se quiso separar con l, las obligaciones accesorias de otras.
Dice el Cdigo Civil en su art. 523: "De dos obligaciones, una es
principal y la otra accesoria, cuando la una es la razn de la exis-
tencia de la otra". El artculo siguiente menciona la prenda y la
hipoteca.
La hipoteca, siempre civil, no fue propuesta por Segovia en su
Proyecto, ni tampoco incorporada al inciso. Para este autor el
aval no es obligacin accesoria, sino una obligacin distinta y per-
sonal396. Zavala Rodrguez entiende que la hipoteca es accesoria y
cabe su inclusin, si es del caso, en el inciso397.
Enseaba Siburu398 que aqu se consagra la comercialidad
e"ecti3a del acto accesorio8 la ley "no deduce la calidad del acto de
la calidad de la persona, sino del acto principal"; luego, para este
destacado autor argentino, estos actos no confieren por s la calidad
de comerciante: hay imposibilidad de que sirvan de fundamento a
un ejercicio del comercio de modo profesional.
Este inciso hay que estudiarlo con independencia del art. 5 del
Cd. de Comercio, que establece una presuncin399, y su redaccin,
para Fontanarrosa, ha sido "desdichada"400 y puntualiza por qu
opina as: a) las cartas de crdito no son accesorias de una ope-
racin comercial; !& "los dems accesorios" es una expresin poco
precisa, a diferencia de los "contratos accesorios", que era la refe-
rencia del informe de la Comisin reformadora.
Estamos de acuerdo con Satanowsky401 al interpretar el inciso
como la determinacin de comercialidad de todos los actos jurdicos
accesorios a una operacin comercial, estn o no legislados en el
Cdigo.
Debi establecerse el principio sin poner ejemplos que pudie-
ran confundir: es verdad que la carta de crdito no es un acto ac-
cesorio, ya que constituye una antigua modalidad, casi en desuso,
de solicitar a un tercero que pague una suma de dinero al porta-
dor de un documento o carta que as lo solicita402; es nominativa y
no puede darse a la orden, lo cual la distingue de la letra de cambio
(art. 485, Cd. de Comercio)403.
a) la carta de cr+dito. Es una operacin objetivamente co-
mercial, sin que sea necesario acudir al art. 8, inc. 10; por el inc.
11 y teniendo en cuenta su regulacin especfica, aun vigente, en
nuestro Cdigo de Comercio404, hoy en da se la aplica, con varian-
tes, como una operacin bancaria, por lo cual tambin sera mer-
cantil (art. 8, inc. 3).
b) la "ian1a. Separa Fontanarrosa405 las cartas de crdito de
la fianza y la prenda; estas ltimas son actos de comercio "por co-
nexin", cuya vinculacin al comercio deber demostrarse en cada
caso.
La fianza es una tpica operacin accesoria. No necesitaba la
mencin en el inciso, habida cuenta de que, pudiendo ser civil o co-
mercial, el propio Cdigo de Comercio la identifica; as, dice el art.
478: "Para que una fianza se considere mercantil, basta que ten-
ga por objeto asegurar el cumplimiento de un acto o contrato de
comercio, aunque el fiador no sea comerciante". Ratifican Fernn-
dez y Gmez Leo406 que la fianza es siempre accesoria, pues requie-
re, imprescindiblemente, la existencia actual o futura de una obli-
gacin principal.
La fianza adquiere su carcter comercial en virtud de la teora
de lo accesorio seguida por el Cdigo de Comercio, en este punto,
aunque sea otorgada por personas no comerciantes407.
El hecho de que la fianza sea de carcter solidario, no le quita
su naturaleza de obligacin accesoria408.
c) la prenda. Z La prenda tambin puede ser civil o mercan-
til. Es una garanta real accesoria de otra obligacin principal, de
una u otra naturaleza.
En el Cdigo de Comercio se define la prenda mercantil; dice
el art. 580: "El contrato de prenda comercial es aquel por el cual el
deudor o un tercero a su nombre, entrega al acreedor una cosa
mueble, en seguridad y garanta de una operacin comercial".
La prenda con registro, regulada por la ley 9644, reemplazada
luego por el decr. ley 15.348/46 (ley 12.962), puede constituirse
como accesoria de obligaciones civiles o mercantiles408"1.
Dice Fontanarrosa409 que puede ser civil o comercial segn la
naturaleza de la obligacin principal. Halperin aclara la frase "dis-
posiciones civiles" del art. 48, como referida al derecho comn.
Pero sostiene, y con ello concordamos, que esta clase de prenda es
siempre mercantil410.
Se ha considerado a la prenda sobre crditos no sujeta a la le-
gislacin mercantil, sino al Cdigo Civil, por no considerarla com-
prendida en el art. 580 del Cd. de Comercio411.
La prenda se considera de carcter comercial cuando for-
ma parte de un contrato de compraventa mercantil412, o cuando
est constituida en garanta de un prstamo bancario en cuenta co-
rriente 413.
Se presume que es de naturaleza comercial la prenda celebrada
con un deudor de profesin comerciante414.
d) las restantes o!ligaciones accesorias. La interpretacin
de esta locucin debe ser amplia, no debiendo limitarse a los con-
tratos, sino extenderse a los actos jurdicos en general.
La hipoteca y la anticresis son, a nuestro entender, siempre ci-
viles, ya que as lo establece su rgimen-legal: formas, constitucin,
efectos. Puede en ocasiones haber concurrencia de estas normas
bsicas con disposiciones mercantiles, por lo cual ser el juez com-
petente en el caso quien armonice las reglas legales que no siempre
sern adecuadas entre s. Es lo que ocurre en el tema de los pa-
gars hipotecarios, an no resuelto legalmente con claridad415.
Dice Fontanarrosa con acierto que son accesorios los contratos
parasociales416, uno de cuyos ejemplos es el de sindicacin de accio-
nes, con lo cual concuerda Maradiaga417; otro podra ser el socio del
socio, del art. 35 de la ley de sociedades.
Cita Halperin418 como accesorios los actos de ejecucin de obli-
gaciones de los socios por su calidad de tales, operaciones atingen-
tes a las partes sociales o negociacin de acciones, los debentures.
Muchos autores incluyen en este inciso el aval, que es "el acto
unilateral no recepticio de garanta, otorgado por escrito en el t-
tulo o fuera de l, en conexin con una obligacin cartular formal-
mente vlida, que constituye al otorgante en responsable cambiario
del pago"419; para que exista aval, tiene que existir a su vez una
obligacin avalada.
En cuanto al aval, es de naturaleza comercial el acto de avalar
una obligacin documentada en un pagar y, por tanto, cambia-
ra420.
Una de las caractersticas del aval es la accesoriedad que se in-
fiere del hecho de estar vinculado a una concreta obligacin cambia-
ra, y para que pueda existir tal vinculacin documental entre el
aval y la deuda garantizada debe resultar en forma clara y pre-
cisa421.
La hipoteca es una operacin civil, si la garanta hipotecaria se
ha constituido para respaldar un negocio de esa naturaleza y no una
transaccin mercantil, pues el dinero que se ha tomado en prstamo
no ha sido para su aplicacin en uso comercial422.
La naturaleza civil o comercial del contrato al cual accede la hi-
poteca, debe surgir de las propias constancias del ttulo423.
99. =los 4EMYC A,T;C ECPE,9ALMENTE LEG9CLA4;C EN ECTE c-
digo= $inciso ;;=. - Tampoco form parte este inciso, de la redac-
cin patria.
Explicaba Segovia el mismo expresando: "nadie ignora la gene-
ralidad con que el Cdigo de Comercio legisla los actos de comer-
cio". sta es una frmula emprica ideada para orillar las graves
dificultades de la materia; por muy completa que sea la enumera-
cin, es inevitable que queden fuera algunos actos424.
Esta cuestin se observa aun en legislaciones muy recientes,
como la ley del comerciante de Paraguay: despus de establecer en
el art. 71 doce supuestos, en el inc. 11 se dice: "los dems actos es-
pecialmente legislados".
El inciso del Cdigo de Comercio argentino demuestra indirec-
tamente que la enumeracin del art. 8 no es limitativa426 y las pa-
labras "este Cdigo" deben reemplazarse por la idea de que la ley
se refiere a todas las leyes mercantiles, as como a las instituciones
no mencionadas en leyes, que con el uso han adquirido tipicidad
econmica o jurdica.
Son, por tanto, actos de comercio, es decir, materia mercantil:
a) los expresamente indicados en los incisos del art. 8 (a excepcin
del 11); !& los dems incluidos en el Cdigo de Comercio; c) los que
estn comprendidos en leyes comerciales especiales (sea su comer-
cialidad total o parcial); d& los actos de comercio no legislados sern
tales si as lo demuestra su incorporacin conceptual a la materia
(v.gr., leasing' "actoring' franquicia, concesin, agencia, estimato-
rio, suministro, publicidad).
Al mudarse el enunciado general en 1889 (se reemplaz "la ley
reputa" por "la ley declara"), ms el agregado del inc. 11, se ha
abierto la puerta a un gran campo para la comercialidad de situa-
ciones, actos, contratos e instituciones, antiguas y nuevas, presen-
tes o futuras, al punto que la jurisprudencia ha interpretado que
toda actividad organizada con el fin de obtener beneficios econmi-
cos y que tiene por objeto negocios comerciales, reviste carcter
mercantil426.
a) e@emplos S-E 4AN L;C 49CT9NT;C A-T;REC. so9i &iAerssH S-
buru427 hablaba de actos bajo una forma general (v.gr., sociedades,
cuenta corriente, prstama) o bajo una forma especial (arts. 452,
inc. 1, parte 2a, y 453, Cd. de Comercio).
Zavala Rodrguez428, seala siguiendo a Arecha: cuenta co-
rriente429, sociedades de todos los tipos, prstamo, depsito430,
mandato comercial, comisiones431 o consignaciones, contratacin de
gente de mar, contrato de pasaje, abordaje, arribada forzosa, nau-
fragios, concordato preventivo, la liquidacin sin quiebra, socieda-
des de economa mixta, marcas, y patentes, warrants.
Mencionando algunos de ellos, Anaya432 agrega: "quedan inclui-
dos tambin los actos e instituciones de la legislacin complemen-
taria".
Halperin433 menciona el mutuo comercial, depsito, mandato,
comisin, emisin de certificados de depsito y warrants, la cuenta
corriente, la transferencia de fondos de comercio.
Romero434 dice que en virtud de este inciso adquieren comer-
cialidad todos los actos, contratos e instituciones de carcter co-
mercial incorporados legislativamente al Cdigo de Comercio, y las
que surjan de nuevas normas, como marcas y patentes de invencin.
Dice Ray435 que el crdito documentario es acto de comercio.
Garca Tejera examina en el mismo sentido la compraventa de ac-
ciones436. Fernndez y Gmez Leo ejemplifican437: cuenta co-
rriente mercantil y bancaria, la transferencia de fondo de comercio,
los actos aislados de mutuo, depsito, mandato, comisin y locacin
de cosas muebles.
Tambin pueden considerarse actos de comercio los contratos
"llave en mano" y "producto en mano", variantes de la primitiva lo-
cacin de obra438.
b) delitos y cuasidelitos. Una cuestin debatida en la doctri-
na, dice Rubio439, es la de lo "ilcito mercantil". Existen delitos
y cuasidelitos "comerciales"?
Recordemos la nocin en nuestro derecho. Ensea Llam-
bas440 que en acepcin amplia, ilcito es "todo acto contrario al de-
recho objetivo, considerado ste en su totalidad" (art. 898, Cd. Ci-
vil); en su acepcin restringida, el hecho ilcito alude a acciones u
omisiones antijurdicas daosas que hacen nacer un vnculo entre el
damnificado, como acreedor, y el responsable, como deudor, con
respecto a la reparacin del dao sufrido por aqul.
El acto ilcito civil (arts. 898, 1066 y 1067, Cd. Civil) se divide
en delitos o cuasidelitos, segn que la intencin del agente haya
sido dolosa o culposa441; un concepto aparte es el delito penal, fi-
gura tpica del derecho represivo.
Descartando estas ltimas figuras, que pueden o no vincularse
al ejercicio del comercio (v.gr., administracin fraudulenta, balance
falsa), hay que estudiar si puede haber delitos o cuasidelitos comer-
ciales. Lo acepta Garrigues para lo ilcito contractual, donde la
obligacin principal se transforma en otra de resarcimiento, que
conservar el carcter mercantil de la primera; niega, en cambio, la
comercialidad del ilcito extracontractual, porque piensa que es ab-
surdo considerar una conducta ilcita inherente a una actividad pro-
fesional comercial; con ello concuerda Rubio442.
En nuestro derecho, Halperin443 cita jurisprudencia antigua y
ejemplifica: abordaje, competencia desleal, violacin del secreto
bancario, usurpacin de patente, falsificacin de marca. No aclara
bien la diferencia delictual penal, y ms parece referirse a la juris-
diccin competente, tema secundario.
Un ejemplo jurisprudencial actual es el referido a la banca de
hecho, es decir no autorizada legalmente, que se llev a cabo a tra-
vs de la explotacin ilcita de una "mesa de dinero"443'1.
Aceptamos por nuestra parte el criterio de Garrigues y Rubio:
a la responsabilidad contractual mercantil puede aplicrsele las re-
glas del derecho comercial, y la deuda emergente ser de esta na-
turaleza.
No descartamos totalmente que pueda existir un supuesto de
responsabilidad extracontractual que sea comercial.
En todo este tema, habr que tener especialmente en cuenta la
unidad sustancial del derecho, as como la progresiva interpenetra-
cin de normas de todas las ramas del ordenamiento, que antes he-
mos descripto.
100. actos de comercio su!@eti3os. - Se discute en doctrina
si existen en nuestra legislacin los actos subjetivos de comercio.
stos seran los que reciben la comercialidad del sujeto, del comer-
ciante.
Las posiciones han sido variadas: Halperin habla de sistema
"preponderantemente objetivo", cuando se refiere al nuestro.
En el derecho patrio, Segovia444 crea que el prr. 2 del art.
5 del Cd. de Comercio consagraba un criterio subjetivo. Sibu-
ru445 haca notar, empero, que la ley emplea all una presuncin,
destruible por prueba en contrario: la calidad de comerciante slo
hace presumir la naturaleza del acto, pero no la determina.
Limitndose a los arts. 5, 6 y 7, dice Halperin446 que es evi-
dente que en ninguno de ellos se establece el criterio de acto de co-
mercio subjetivo.
Explican Fernndez y Gmez Leo447 la categora de actos de
comercio subjetivos, como aquellos que resultan tales, no por su
falta de objetividad, sino por la profesin comercial de quien los
cumple; seran actos neutros: si los realizara un no comerciante se-
ran civiles y mercantiles si quien los lleva a cabo es un comercian-
te. Con cita de Bolaffo y Ripert, dicen que nuestro sistema es
preponderantemente objetivo, y hallan en la disposicin del art. 5,
prr. 2, el acto de comercio subjetivo. Segn Fernndez y Gmez
Leo, estos actos subjetivos son llamados por la doctrina accesorios,
subjetivos, relativos o por conexin, pero todos son subjetivos.
Como se ver ms adelante, no vemos el acto subjetivo en el
art. 5, prr. 2, del Cd. de Comercio; en l se establece una pre-
suncin que es una simple indicacin legal para casos en los que no
aparezca una clarsima objetividad en el acto.
Por ejemplo: un comerciante adquiere una cosa mueble. Hay
presuncin de que el acto ser comercial; por prueba en contrario
se podr demostrar que no lo es. La presuncin, en este caso, fa-
cilita una primera aproximacin a la ley aplicable. Si despus se
prueba que el acto no encuadra en el art. 8, inc. 1, ni en ningn
otro acto objetivo de comercio (explcito o por extensin, del art.
8, inc. 11), el acto ser civil o de otra naturaleza.
Ms complejo es el caso del mutuo. Este contrato es mercan-
til cuando "la cosa prestada puede ser considerada gnero comer-
cial, o destinada a uso comercial, y tiene lugar entre comerciantes,
o teniendo por lo menos el deudor esa calidad" (art. 558, Cd. de
Comercio.
De ah, que el caso en que una persona no comerciante haga un
prstamo a otra que tampoco lo sea, ser un acto civil, pese a que
su finalidad puede ser la realizacin, con ese dinero prestado, de un
acto de comercio448.
En el mutuo s, veramos la posibilidad de que apareciera un
acto (contrato aqu) de comercio, que en cierto aspecto tuviera una
definicin subjetiva449. De todos modos, unida a la exigencia sub-
jetiva va una objetiva: la cosa debe ser mercantil o destinada al uso
comercial.
En el derecho comparado, se ha dicho que el sistema alemn es
subjetivo aunque, como ya lo hemos mencionado, tiene elementos
importantes de objetividad.
Define Langle460 el sistema subjetivo como aquel que es el de-
recho del comerciante en ejercicio de su industria. Este autor, sin
embargo, sostiene que ninguno de los dos sistemas, el objetivo y el
subjetivo, pueden ser cerrados, exclusivistas, sino que todos son
mXtos; lo que hay que decir -aade- es que tal o cual legislacin
mercantil atiende preponderantemente a la persona o al acto.
En nuestro derecho son muy pocas las ocasiones en que la ley
se refiere a la persona del comerciante para disponer la aplicacin
del orden mercantil.
Se aplicar tambin al comerciante la ley mercantil y de ella
formar parte un verdadero estatuto de derechos, cargas y obliga-
ciones.
La aplicacin de la ley ya determinada y la individualizacin de
los sujetos llamados comerciantes, importa una consecuencia juris-
diccional: es necesario que a los casos propios de nuestra materia se
les aplique la misma integralmente, lo que incluye a los principios
informantes.
Hay otro efecto, actualmente muy limitado: slo en jurisdiccin
nacional se reproduce una necesidad sentida en la Edad Media: que
jueces especializados interpreten en casos concretos la materia
mercantil, ya que en el resto del pas la competencia civil y comer-
cial al menos, irn unidas ante la jurisdiccin de un solo magistra-
do. De todos modos, tampoco la atribucin de competencia mer-
cantil es perfecta, porque en el mbito capitalino hallamos materia
comercial dentro de la competencia de jueces federales o de la lla-
mada justicia especial en lo civil y comercial.
La ley, entonces, establece dos efectos importantes: a) declara
o resume cul es el centro o los centros vitales del derecho comer-
cial, al enumerar los actos de comercio; !& conecta a ellos con la
figura del comerciante individual y del comerciante colectivo no re-
gularmente constituido.
Ello surge de lo normado en los ocho primeros artculos del
Cdigo de Comercio y del art. 21 de la ley 19.550 de sociedades co-
merciales.
Adems de estas precisiones, se establecen aplicaciones parti-
culares de la ley mercantil, que pretenden completar el sistema:
son las contenidas en los arts. 5, 6 y 7 del Cd. de Comercio.
Mediante ellos, indica: a) una presuncin8 los actos de los co-
merciantes se presumen actos de comercio (art. 5, Cd. de Comer-
cia); b) una "orma de aplicacin8 el art. 7, que indica la necesaria
aplicacin de la materia mercantil a casos especiales; c) la descone-
O9n del comerciante con los actos de comercio, si no se practican
en forma habitual (art. 6, Cd. de Comercio).
Por esta razn haremos un breve anlisis de los arts. 5 y 7,
en cuanto se refieren a los actos de comercio. Ellos dan pautas es-
peciales que es preciso determinar con absoluta claridad.
C) a*!icaci(n DE LOS ACTOS DE COMERCIO
102. introduccin. - Hemos llegado a la conclusin que no
existe una categora jurdica unitaria en los actos de comercio.
De ah que tampoco quepa esperar efectos similares emergen-
tes de la utilizacin jurdica de ellos.
La ley mercantil codificada formula una enumeracin en el art.
8 que ya hemos analizado.
La comercialidad de un acto debe surgir de su propia natura-
leza; no es suficiente la calidad de comerciante de una de las partes
o de ambas, para conferir carcter mercantil al acto.
No todos estos actos de comercio pueden aplicarse para consi-
derar comerciante a quien los ejecuta profesionalmente. Por
ejemplo, los negocios con letras de cambio o cheques, aunque sean
habituales no confieren tal calidad.
Tampoco lo son, en principio, quienes fundan una sociedad
annima u otra sociedad comercial. Los sujetos de derecho colec-
tivo creados, s sern comerciales. Lo mismo puede afirmarse res-
pecto del inc. 8.
Todos los actos de comercio, en cambio, sern parte de la ley
positiva mercantil, con la sola excepcin del inc. 9, con cuya pro-
blemtica se ha desarrollado otra disciplina jurdica.
En muchas ocasiones, el sistema de actos de comercio se em-
plea, con otorgamiento de efectos particulares, en leyes mercanti-
les o no.
Un ejemplo es la legislacin de quiebras. La ley de concursos
considera que la realizacin de actos de comercio, mediando inhabi-
litacin o incompatibilidad, importa la calificacin de fraudulenta de
tal conducta (art. 235, inc. 14, ley 19.551).
a) art#culo EF' p5rra"o )F' del cdigo de comercio. El ar-
tculo en cuestin tiene el siguiente texto completo:
"Todos los que tienen la calidad de comerciantes, segn la ley,
estn sujetos a la jurisdiccin, reglamentos y legislacin comercial.
Los actos de los comerciantes se presumen siempre actos de
comercio, salvo la prueba en contrario".
Esta regla se vincula, como dice Zavala Rodrguez461 a la esta-
llecida en el art. 218, inc. 5.
En el prr. 2, se dispone una presuncin iur#s tantum' ya con-
tenida en el art. 5, prr. 2, del Cdigo de 1859.
1) A <u+ actos se re"iere el p5rra"oT No a ninguno de los
reseados en el art. 8 del Cdigo, que son objetivamente declara-
dos mercantiles462. Tampoco a los actos indudablemente civiles,
que cualquier comerciante puede realizar463.
Opina Siburu que se trata de los actos destinados a preparar,
facilitar o ayudar al ejercicio profesional del comercio: ellos "no tie-
nen en s mismos ningn elemento propio o peculiar que los dis-
tinga de los actos civiles, pero como entre ellos y el ejercicio del co-
mercio hay un ligamen que los relaciona, esta relacin sirve para
distinguirlos de los actos civiles"464.
Esta conexidad tambin es sostenida por Satanowsky456.
Contra esa idea limitativa, se podra discurrir que los actos ac-
cesorios o de conexin, estaran ya alcanzados objetivamente por el
art. 8, inc. 10 in "ine. Tambin, es posible decir que su criterio
es, en cierto modo, limitativo sin justificacin alguna.
En nuestra opinin, el art. 5 se refiere a dos momentos, que
podramos desglosar as:
a) Una primera genrica presuncin, que sita en el campo co-
mercial, al acto de un comerciante.
El acto puede estar o no vinculado al ejercicio del comercio por
comerciante456.
De este modo un no comerciante u otro comerciante puede en-
casillar, desde su punto de vista, que luego podr sostener judicial-
mente, al acto como mercantil.
Por supuesto que esto debe descartarse en el caso en que el
acto sea objetiva y claramente civil.
!& Un anlisis ms a fondo, que se referir al acto cumplido.
Se ubicar en la previsin legal a los actos que, sin ser objetiva-
mente comerciales o civiles, son ejecutados por un comerciante467.
2) la prue!a en contrario. Por cualquier medio de prueba es
posible establecer que la presuncin del art. 5, prr. 2, del C-
digo, no se ajusta al sistema mercantil.
Qu se debe probar?: que por alguna razn legal o fctica el
acto no es mercantil, siendo civil o de otro carcter (p.ej., adminis-
trativa).
Las pruebas sern presentadas cuando haya controversia en la
interpretacin de la naturaleza del acto: dichas evidencias, obrarn
para que al acto controvertido le sea aplicable el sistema de derecho
que le corresponda (comercial, civil, laboral, administrativa).
3) Upor <u+ se da esta solucin legalT La funda Siburu en la
teora de lo accesorio, proveniente de los autores y la jurispruden-
cia francesa, que resumida no es otra cosa que el principio civil de
que lo accesorio sigue a lo principal458; Fontanarrosa disiente con
esta opinin por considerar que la denominacin "actos de comercio
accesorios" es equvoca y por ello, no recomendable459.
Tambin aqu creemos que el enfoque es limitado. La ley pre-
tende cubrir todos los actos que realice el comerciante y que no fue-
ren naturalmente civiles u objetivamente comerciales.
Como dice Zavala Rodrguez460, "persigue el propsito de de-
finir la posicin jurdica de los contratantes en defensa de la segu-
ridad de los negocios".
Para Anaya461 el legislador, al establecer esa presuncin, ha te-
nido en consideracin el inters general ya que de esa manera fija
una pauta defnitoria para ciertas situaciones dudosas, tendiendo
con ello a dar certeza y estabilidad a las relaciones jurdicas.
b) el art#culo IF del cdigo de comercio. Dice esta nor-
ma: "Si un acto es comercial para una sola de las partes, todos los
contrayentes quedan por razn de l, sujetos a la ley mercantil,
excepto a las disposiciones relativas a las personas de los comer-
ciantes, y salvo que de la disposicin de dicha ley resulte que no
se refiere sino al contratante para quien tiene el acto carcter co-
mercial".
El antecedente histrico de esta norma se halla en el proceso
de homogeneizacin de la sociedad bajo la influencia de la burgue-
sa, que extiende la aplicacin de reglas comerciales a los actos y
contratos que celebraren personas que no son profesionalmente co-
merciantes. Ello ocurre en los Cdigos italianos de 1865 y 1882,
influidos por el Cdigo alemn de 1861 y las prcticas francesas e
inglesas del siglo XVu.
El comentario a este artculo ha sido amplio en la doctrina ar-
gentina: la norma legal se refiere a casos muy frecuentes en los cua-
les el acto es slo mercantil para una de las partes.
Como sealara Satanowsky462, a falta de una definicin con-
creta del acto de comercio, se ha tratado de sistematizarlo, clasifi-
cndolo en diferentes categoras. Las dos principales son la obje-
tiva y la subjetiva y una tercera sera la que comprende a los actos
por conexin o accesorios.
Alguna doctrina pretendi establecer errneamente una cuarta
categora llamndola "actos mXtos". Como dice Anaya463, si-
guiendo a Waldemar Ferreyra, el acto, por s mismo, no es mXto.
Se trata de actos unitarios de naturaleza homognea, pero que resul-
tan mercantiles slo para una de las partes, y a los que Satanowsky
y Fontanarrosa llaman "actos unilateralmente mercantiles", deno-
minacin que tambin es confusa pues los actos son bilaterales464.
La discusin doctrinaria respecto de estos ltimos -ya que la
unidad del contrato exiga unidad en la regulacin legal-465 con-
cluye en nuestro derecho con la reforma de 1889, que establece un
nuevo art. 7, corriendo la enumeracin de los actos de comercio al
art. 8, tal como es actualmente.
En su Proyecto, Segovia haba previsto la solucin, inspirado
en el viejo Cdigo de Comercio italiano de 1882 y en el Cdigo de
Comercio alemn que ya obtuvo la solucin legal en 1861466.
La idea no se refiere a la participacin de los no comerciantes
en actos mercantiles como seala Halperin467, sino que apunta a la
comercialidad del acto para una de las partes, sea o no mercader.
El artculo comprende una regla general y dos excepciones.
Se refiere concretamente al acto nico que, para una de las partes
es mercantil y para la otra, civil.
Expone Segovia468 claramente el problema: podra sostenerse
que en los contratos bilaterales, respecto de la parte para la cual
el acto es civil, sus derechos y obligaciones se deberan regir por el
Cdigo Civil; y para la contraparte, para la cual el acto es mercan-
r
til, podra aplicarse el Cdigo de Comercio469. "Sin embargo -pro-
sigue- la autoridad de los Cdigos alemn e italiano por una parte,
y la ventaja de someter un acto nico a una legislacin nica, me ha
decidido a dar, en principio, la preferencia a la ley comercial y a los
intereses mercantiles, como el mayor inters social".
Con agudeza, contina Segovia con su pensamiento, sealando
que no es tan diferente el orden comn del mercantil y que ste
tiene vinculacin con el inters general.
Por ltimo, argumenta, con esta norma se elimina la cuestin
de saber si tales o cuales actos son comerciales para ambas partes.
Como ensea Siburu470 en muchas ocasiones el acto es comer-
cial para una sola de las partes.
En casi todos los ejemplos, el rgimen de los actos objetives de
comercio o el de la compraventa, sealan, sin lugar a dudas, la co-
mercialidad del acto471; como la compra para revender que hace un
comerciante a quien no lo es; el transporte puede ser civil para una
parte pero es mercantil para el empresario que presta el servicio.
La ley habla de "partes" y de "contrayentes"; el primero es el
trmino que responde a una correcta tcnica jurdica. Fontana-
rrosa472 recuerda que fue tomado de sus modelos alemn e italiano,
pero que en el primero el trmino [ontrahenten (contratantes) fue
sustituido por Teile (partes).
La regla legal es beneficiosa aunque los supuestos a los que se
la puede aplicar sean escasos. Con ella se evitan confusiones entre
las partes que celebran el acto o contrato bilateral.
La disposicin del art. 7 no transforma el acto cumplido hist-
ricamente: simplemente, hace aplicable todo el derecho comercial
(v.gr., reglas de interpretacin, contractuales, modalidades, inte-
reses, prescripcin, efectos) con sus principios informantes (ver ca-
ptulo ).
La regla legal no debe interpretarse como que es creadora de
una categora especial de actos de comercio473, simplemente se
trata de una disposicin de aplicacin de la ley mercantil a un acto
dado474.
No se refiere el art. 7 a ninguno de los actos regulados en el
art. 80476, pues stos ya son actos declarados objetivamente mer-
cantiles por la ley. Ntese al respecto la amplitud, por ejemplo,
de los incs. 1 y 2 y la previsin del inc. 11.
Tampoco el art. 7 alude a la calidad de comerciante de las par-
tes, que es indiferente a los efectos de aplicar la solucin legal.
1) interpretacin moderna. Es posible que nos enfrentemos
a un acto que sea comercial para una de las partes y administrativo
o laboral para la otra. Se aplica en este supuesto la presuncin?
En realidad, el artculo fue pensado slo para el caso en que el
acto fuese civil para la contraparte. No se haba desarrollado en
esa poca el derecho administrativo con su teora del acto adminis-
trativo, ni el derecho del trabajo.
La respuesta no es sencilla y depender del estudio de cada
caso concreto y a partir de all aplicarle las normas que corres-
pondan.
Un ejemplo puede resultar til: la provincia de Buenos Aires
vende una cosa mueble, en remate, a un mercader que la compra
para revenderla. Aqu sera aplicable el derecho comercial para
regular los efectos generales del acto. Pero en tanto el mismo
tiene aspectos de derecho administrativo, tambin sus reglas ha-
brn de converger en su regulacin.
Ser el intrprete quien prudentemente deber armonizar los
preceptos de una o ms ramas del derecho, a fin de obtener una
aplicacin justa y correcta de la normativa.
2) las e2cepciones. Las excepciones establecidas en el art.
7, parte 2a, se refieren no al acto en s mismo, sino a disposiciones
relativas al ejercicio profesional del comercio476,
Con mucha claridad, Siburu las explica: a) cuando la disposi-
cin de la ley comercial se refiere a la persona de los comerciantes;
!& cuando la misma ley comercial haga la excepcin, declarando su
aplicabilidad solamente respecto de la parte para quien el acto tiene
carcter comercial477.
Las disposiciones que aluden a la persona de los comerciantes
son las referidas a su estatuto: capacidad, inscripcin en la matrcu-
la, orden regular de su contabilidad.
Siguiendo a Rocco, sostiene Fontanarrosa, que esta excepcin
es ms aparente que real, porque el estatuto del comerciante nunca
podra serle aplicado a la parte que no lo es478.
No obstante, pensamos que es necesaria, porque de este modo
se clarifica bien la intencin legal.
Respecto de la segunda excepcin, tambin ha sido criticada
por Malagarriga479 considerndola obvia.
Ejemplifica Fontanarrosa: la prueba de los libros es excluida
cuando beneficia al comerciante que contrata con alguien que no lo
es (art. 63, Cd. de Comercio)480.
Es por ello que tambin aceptamos como plausible la letra del
Cdigo, porque en este caso, la segunda aclaracin tambin res-
ponde al significado que el legislador quiso otorgar a toda la norma
legal.
3) el caso de la compra3enta mercantil. Aunque el tema se
tratar in e2tenso en el lugar adecuado examinemos estas reglas:
Art. .450. - La compraventa mercantil es un contrato por el cual una per-
sona, sea o no propietaria o poseedora de la cosa objeto de la convencin, se
obliga a entregarla o a hacerla adquirir en propiedad a otra persona, que
se obliga por su parte, a pagar un precio convenido, y la compra para reven-
derla o alquilar su uso.
Art. #i.E(. - Slo se considera mercantil la compraventa de cosas muebles,
para revenderlas por mayor o menor, bien sea en la misma forma que se com-
praron o en otra diferente, o para alquilar su uso, comprendindose la moneda
metlica, ttulos de fondos pblicos, acciones de compaas y papeles de cr-
dito comerciales.
Art. i.E). - No se cnsi&eran 3ercanti!esH
(F& Las compras de bienes races y muebles accesorios. Sin embargo, se-
rn comerciales las compras de cosas accesorias al comercio, para prepararlo
o facilitarlo, aunque sean accesorias a un bien raz.
)F& Las de objetos destinados al consumo del comprador, o de la persona
por cuyo encargo se haga la adquisicin.
*F& Las ventas que hacen los labradores y hacendados de los frutos de sus
cosechas y ganados.
4) Las que hacen los propietarios y cualquiera clase de persona, de los
frutos y efectos que perciban por razn de renta, dotacin, salario, emolu-
mento u otro cualquier ttulo remuneratorio o gratuito.
5) La reventa que hace cualquier persona del resto de los acopios que
hizo para su consumo particular. Sin embargo, si fuere mayor cantidad la
que vende que la que hubiese consumido, se presume que obr en la compra
con nimo de vender y se reputan mercantiles la compra y la venta.
Estas reglas son especiales para el contrato mercantil de com-
praventa, nicamente.
La base fundamental para excluirlas del derecho comercial, es
la ausencia de la intencin de especular, seala Segovia481.
Cmo se resuelve la colisin entre las normas del art. 7 y las
del art. 452 del Cd. de Comercio? Satanowsky4F2 se pronuncia
confusamente. Zavala Rodrguez483 cita un caso de jurisprudencia
en el cual pese a tratarse de una compra para consumo, deba apli-
carse la legislacin mercantil. Tambin se refiere a la posicin
contraria de las Cmaras Civiles, haciendo prevalecer el art. 452,
inc. 2, sobre el 7. Por su parte, Fontanarrosa484 recuerda la ju-
risprudencia y que la diferente interpretacin puede llevar a la apli-
cacin de un orden diverso de prescripcin (v.gr., el pago de las
mercaderas compradas para el consumo del comprador: art. 849,
Cd. de Comercio o art. 4035, Cd. Civil).
Nuestra opinin ha variado en el tiempo485. Es tan forzada la
argumentacin a construir para dar prioridad al sistema mercan-
til486 que es preferible, en honor a la seguridad jurdica entender
que la compraventa para consumo es civil, porque as lo indican los
arts. 452 y 451 del propio Cdigo de Comercio.
No obstante no estamos de acuerdo con esta solucin legal, que
creemos debera cambiarse en una futura reforma487.
103. prue!a de los actos de comercio. - Referente a las re-
glas de la prueba en materia mercantil, existe una parte concreta
del Cdigo de Comercio que alude a ellas. Remitimos al lector a
la oportunidad en que las desarrollamos. No obstante, puede re-
sultar til concretar algunas ideas ahora.
Los actos de comercio estn establecidos por la ley. Como su
descripcin es objetiva, no necesitan de probanza alguna, pues de
la propia actuacin surge su carcter mercantil o civil488.
Pero s deben probarse los actos que no aparecen objetiva e in-
dubitablemente mercantiles (v.gr., el mutuo, una compraventa de
cosa mueble, el depsito, el transporte), o aquellos que resultan
mercantiles para una sola de las partes.
La prueba estar a cargo de quien afirma una postura: que el
acto es o no es mercantil489.
Los actos de comercio pueden probarse por todos los medios de
prueba, debiendo respetarse las reglas que impone la propia nor-
mativa comercial en los arts. 208 y ss. del Cd. de Comercio.
Para qu se probar que un acto es de comercio? A fin de
aplicarle, ante todo, el derecho comercial; tambin, para exigir el
cumplimiento de recaudos legales en materia de capacidad, inhabi-
lidades, formas, publicidad, entre otros.
La duda en materia probatoria deber resolverla el juez, el
cual atender a los principios de validez y eficacia del acto, que
tambin estn previstos en el orden mercantil.
apndice
CASAS, AGENCAS U OFCNAS DE CAMBO
El Banco Central de la Repblica Argentina, por la comunicacin A-422, puso
en vigencia un nuevo sistema legal para operar en cambios, que regira a partir de
fines de 1983. En l est contenida toda la reglamentacin del propio BCRA e in-
cluye las siguientes normas legales: la ley 18.924 y su decr. reg. 62/71, modificado
por el decr. 427/79.
Transcribimos estas normas por ser ellas indicadoras de la magnitud de la re-
glamentacin con que el Estado somete esta actividad.
LEY 18.924 *
Art#culo lo - Ninguna persona podr dedicarse al comercio de compra y venta
de monedas y billetes extranjeros, oro amonedado y cheques de viajero, giros,
transferencias u operaciones anlogas en divisas extranjeras, sin la previa autoriza-
cin del Banco Central de la Repblica Argentina para actuar con casa de cambio,
agencia de cambio u oficina de cambio.
Art. )F - La reglamentacin que se dicte establecer:
a) Operaciones que en cada caso podrn realizarse segn la ndole de la auto-
rizacin conferida y sus lmites operativos.
!& Requisitos de los pedidos de autorizacin y condiciones de solvencia y res-
ponsabilidad de los solicitantes.
c) Capital mnimo, garantas a exigirse, rgimen de incompatibilidades con
otras actividades, obligaciones y requisitos necesarios.
d& Libros, documentacin y antecedentes que debern llevar las casas de cam-
bio, agencias de cambio u oficinas de cambio, obligaciones informativas e
inspeccio-
nes a que estarn sujetas.
e& Causas de revocacin de la autorizacin conferida.
Art. *= - El Banco Central de la Repblica Argentina ser autoridad de aplica-
cin de la presente ley y sus reglamentaciones. El Poder Ejecutivo Nacional esta-
blecer las facultades reglamentarias del Banco Central de la Repblica Argentina
en la materia.
Art. > - No podrn desempearse como promotores, fundadores, titulares, di-
rectores, administradores, sndicos, liquidadores, gerentes o apoderados de las en-
tidades regidas por esta ley:
a) Los que por autoridad competente hayan sido sancionados por infracciones al
rgimen de cambios, segn la gravedad de la falta y el lapso transcurrido desde la
aplicacin de la penalidad, circunstancia que ponderar en cada caso el Banco
Cen-
tral de la Repblica Argentina.
!& Los condenados por delitos contra la propiedad o contra la Administracin
Pblica o contra la fe pblica.
c) Los condenados por delitos cometidos en la constitucin, funcionamiento y li-
quidacin de entidades financieras o cambiaras.
d& Los condenados con la accesoria de inhabilitacin para ejercer cargos pbli-
cos, mientras no haya transcurrido otro tiempo igual al doble de la inhabilitacin.
e& Los condenados por otros delitos comunes, excluidos los delitos culposos, con
penas privativas de libertad o inhabilitacin, mientras no haya transcurrido otro
tiempo igual al doble de la condena.
"& Los que se encuentren sometidos a prisin preventiva por los delitos enume-
rados en los incisos precedentes, hasta su sobreseimiento definitivo.
g& Los fallidos por quiebra fraudulenta o culpable.
h& Los otros fallidos y los concursados hasta cinco aos despus de su rehabi-
litacin.
i& Los deudores morosos de las entidades financieras.
@& Los inhabilitados para el uso de cuentas comentes bancarias y el libramiento
de cheques, hasta un ao despus de su rehabilitacin.
M& Los inhabilitados por aplicacin de los arts. 35, inc. d' de la ley 18.061 y 5
d3 la presente ley, mientras dure su sancin.
(& Quienes por autoridad competente hayan sido declarados responsables de
irregularidades en el gobierno y administracin de entidades financieras, casa de
cambio, agencia de cambio u oficina de cambio.
Art. E= - Sin perjuicio del juzgamiento de las infracciones cambiaras por la au-
toridad judicial competente, el Banco Central de la Repblica Argentina instruir
los sumarios de prevencin y adoptar las medidas precautorias que correspondan
de acuerdo a las facultades que le otorguen las reglamentaciones vigentes. Asimis-
mo, podr requerir a las autoridades judiciales embargos, inhibiciones u otros
recau-
dos de naturaleza patrimonial.
Cuando se comprueben infracciones a las normas y reglamentaciones adminis-
trativas, deber aplicar las sanciones previstas en el art. 35 de la ley 18.061. Estas
sanciones sern impuestas por el presidente del Banco Central de la Repblica Ar-
gentina, previo sumario que se instruir en todos los casos, en el que se asegurar
el derecho de defensa, y sern apelables ante la Cmara Nacional de Apelaciones
en
lo Federal y Contenciosoadministrativo de la Capital Federal, conforme a lo deter-
minado en el mismo artculo. La forma, plazo y dems condiciones del recurso de
apelacin se regirn por las disposiciones del art. 36 de la ley 18.061.
Art. G= - Las disposiciones contenidas en la presente ley no alcanzan a las en-
tidades financieras autorizadas para operar en cambios.
Art. I= - Derganse los decrs. 84.651/41 y 3214/43.
DECRETO 62/71
uenos Aires' )) de enero de (LI(.
>isto lo dispuesto por ley 18.924 por la que se regula el funcionamiento de las
casas de cambio, agencias de cambio y oficinas de cambio, y
,onsiderando8
La necesidad de dictar las normas reglamentarias correspondientes.
Por ello,
El Presidente de la Nacin Argentina
Decreta:
Art#culo (= - El Banco Central de la Repblica Argentina tendr a su cargo la
autorizacin para el funcionamiento de casas de cambio, agencias de cambio y
ofici-
nas de cambio.
Art. )F - Dentro de las facultades y lmites que en cada caso les fije el Banco
Central de la Repblica Argentina, las entidades a que se refiere el art. 1 podrn
realizar las siguientes operaciones:
a) ,asas de cam!io. Compra y venta de monedas y billetes extranjeros, oro
amonedado y en barras de buena entrega y compra, venta o emisin de cheques,
transferencias postales, telegrficas o telefnicas, vales postales, giros y cheques
de
viajero, en divisas extranjeras.
b) Agencias de cam!io. Compra y venta de monedas y billetes extranjeros,
oro amonedado y en barras de buena entrega y compra de cheques de viajero en
di-
visas extranjeras. Los cheques de viajero adquiridos debern ser vendidos a las
instituciones o casas autorizadas para operar en cambios.
c) ;"icinas de cam!io. Compras de monedas, billetes y cheques de viajero, en
divisas extranjeras, los que debern ser vendidos nicamente a las instituciones y
casas autorizadas para operar en cambios.
Sin perjuicio de ello, el Banco Central de la Repblica Argentina podr suspen-
der la realizacin de cualquiera de las operaciones mencionadas, por parte de las
en-
tidades comprendidas en el presente decreto.
Art. Co - Les est prohibido a las casas de cambio y a las agencias de cambio:
a) La realizacin de operaciones a trmino y de pases de cambio, as como las
que se relacionen con exportaciones e importaciones, apertura de crditos simples
y documntanos, mediacin entre la oferta y la demanda de recursos financieros,
aceptacin de depsitos y otorgamiento de prstamos, avales y otras garantas en
moneda nacional o extranjera.
6) Explotar empresas comerciales, industriales, agropecuarias o de otra clase.
c) Comprar bienes inmuebles que no sean para uso propio.
d& Constituir gravmenes sobre sus bienes sin previa autorizacin del Banco
Central de la Repblica Argentina.
e) Efectuar inversiones en acciones y obligaciones de entidades fiscalizadas por
el Banco Central de la Repblica Argentina.
Se exceptan de las prohibiciones establecidas precedentemente:
i& Las actividades relacionadas con el turismo y venta de pasajes.
n) ntervenir en oferta pblica de ttulos valores con sujecin a las disposicio-
nes legales pertinentes.
Art. > - (Ver decr. 427/79, en el punto 1.12.1.3.).
Art. EF - El Banco Central de la Repblica Argentina deber dictar normas
tendientes a asegurar que las entidades comprendidas en este decreto, mantengan
un adecuado grado de solvencia y liquidez, pudiendo determinar capitales mnimos,
relacin entre ellos y sus compromisos, reservas, garantas que podrn otorgar y
modos de constituirlas y regmenes de sus inversiones.
Art. GF - El Banco Central de la Repblica Argentina establecer las obligacio-
nes a que quedarn sujetas las casas de cambio, agencias de cambio y oficinas de
cambio en materia de contabilidad, suministro de informacin, facultades y requisi-
tos a cumplir por sus administradores y gerentes, publicidad, horarios de atencim
al pblico, cambios de domicilio, apertura y cierre de sucursales y representaciones
y de todo otro aspecto vinculado con su funcionamiento.
Art. 7 - El Banco Central de la Repblica Argentina podr revocar la autori-
zacin a las entidades comprendidas en este decreto, cuando dejaren de cumplir el
objeto que se tuvo en cuenta al otorgrsela. Esta facultad podr ser ejercida tam-
bin respecto de sus sucursales o representaciones.
Art. H= - Las casas de cambio, agencias de cambio y oficinas de cambio, quedan
sujetas a la inspeccin del Banco Central de la Repblica Argentina cuando estelo
considere conveniente.
A tal efecto estn obligadas a la presentacin de los libros, registros, documen-
tos y dems elementos que se les requiera y a proporcionar las informaciones que
el personal autorizado interviniente les solicite.
Art. LF - En caso de negativa a permitir la inspeccin, de omisin en el suii-
nistro de informaciones o cuando la ndole de las irregularidades cometidas lo
hiciera
aconsejable, el Banco Central de la Repblica Argentina podr disponer como ne-
dida precautoria, la suspensin transitoria para actuar como casa de cambio,
agenda
de cambio u oficina de cambio, sin perjuicio de las dems sanciones que fuere el
caso imponer.
Art. (B. - Las casas de cambio y agencias de cambio autorizadas debern ajus-
far su funcionamiento a las condiciones establecidas en el presente decreto, dentro
del trmino que establezca el Banco Central de la Repblica Argentina.
DECRETO 427/79
uenos Aires' (G de "e!rero de (LIL.
>isto la ley 18.924 por la que se regula el funcionamiento de las casas de cambio,
agencias de cambio y oficinas de cambio, y
,onsiderando8
Que resulta necesario el dictado de normas reglamentarias con el fin de preser-
var la identidad de los tenedores de las acciones con derecho a voto de las casas
de
cambio y de las agencias de cambio, as como lograr una adecuada
individualizacin
de los patrimonios afectados por estas ltimas a su actividad especfica.
Que el art. 3 de la ley 18.924 establece que el Banco Central de la Repblica
Argentina es autoridad de aplicacin de dicha ley y sus reglamentaciones, debiendo
el Poder Ejecutivo establecer las facultades reglamentarias del citado organismo en
la materia.
Por ello,
El Presidente de la Nacin Argentina
Decreta:
Art#culo (= - Modifcase el art. 4 del decreto 62 del 22 de enero de 1971, el que
queda redactado en la forma siguiente:
=Art. > - Las casas de cambio debern constituirse bajo la forma de socie-
dad annima. Las agencias de cambio podrn adoptar ese tipo de sociedad o
constituirse como sociedades en comandita por acciones o de responsabilidad li-
mitada. Las acciones con derecho a voto de las entidades que revistan la forma
jurdica de sociedad annima o en comandita por acciones sern nominativas.
Los directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia y
sndicos de las entidades constituidas como sociedades annimas o en comandita
por acciones, debern informar sin demora sobre cualquier negociacin de accio-
nes o partes de capital, u otra circunstancia capaz de producir cambios en los
respectivos grupos de accionistas. gual obligacin regir para los gerentes de
las sociedades de responsabilidad limitada y para los enajenantes y adquirentes
de acciones o cuotas sociales.
El Banco Central de la Repblica Argentina considerar la oportunidad y
conveniencia de esas modificaciones, encontrndose facultado para denegar su
aprobacin.
La autorizacin para funcionar podr ser revocada cuando en las entidades
se hayan producido cambios fundamentales en las condiciones bsicas que se tu-
vieron en cuenta para acordarla. En cuanto a las personas responsables, sern
de aplicacin las sanciones del art. 41 de la ley-21.526.
Asimismo, el Banco Central de la Repblica Argentina determinar los res-
tantes requisitos a que se ajustarn las solicitudes para funcionar como casa de
cambio, agencia de cambio u oficina de cambio".
Art. a= - De forma.
ca*7t'! #
EL COMERCIANTE4 EL EM$RESARIO
A) ncines GENERALES
104. introduccin. -Al decir de Broseta Pont1 -que mo-
derniza el concepto de comerciante, llamndolo "empresario"- ste
es la "persona fsica o jurdica que se sirve de una empresa para
realizar en nombre propio una determinada actividad econmica".
Para Langle2, el concepto de comerciante se somete a un doble
proceso de concrecin y de ampliacin: por una parte, la figura se
reduce y perfila merced a los requisitos de capacidad jurdica y el
ejercicio de actos de comercio en nombre propio y con habitualidad;
por otra, son comerciantes tanto las personas fsicas como las socie-
dades, y su actividad puede ser comercial o industrial.
Por su parte Rodrigo Ura3 dice que empresario individual es
"la persona fsica que ejercita en nombre propio, por s o por inter-
medio de representante, una actividad constitutiva de empresa",
explicando que el concepto tiene en la moderna tcnica jurdico-
mercantil una significacin equivalente a la de comerciante del C-
digo de Comercio.
Con el juicio de estos tres autores espaoles queda planteado
el primer tema de caracterizacin del sujeto del derecho comercial.
Las leyes con redaccin antigua hablan de "comerciante" y "socie-
dades", sujeto que podemos mentar as o con el nombre de "empre-
sario individual" y "empresario colectivo".
Por qu tenemos que distinguirlo? Porque todas las perso-
nas, comerciantes o no, pueden realizar actos de comercio. Pero si
lo son, la sujecin a la ley mercantil es ms amplia. De uno u otro
modo, comerciante en sentido amplio, ser el empresario individual
o colectivo, que se ocupe de actividad comercial o industrial. Con
una diferencia: el colectivo, es decir las sociedades, pueden ejercer
actividad civil o comercial, porque para la casi totalidad de ellas im-
porta la estructura tpica legal de la que estn recubiertas; no ocu-
rre as en el caso del comerciante o empresario individual, el cual
adquiere esa categora nicamente si se dedica habitual y profesio-
nalmente a una actividad comercial o industrial.
El orden jurdico comn regula la persona de existencia visible
y la persona de existencia ideal; a estas ltimas las distingue en
pblicas y privadas4.
Para el derecho comercial, algunas de las personas de existen-
cia visible son sujetos, en el sentido de que tienen que ajustarse a
l y que se les aplican sus disposiciones. Para que quede cons-
tituida la relacin estatutaria, se requieren determinadas condi-
ciones.
En cuanto a las personas de existencia ideal, el sistema mer-
cantil norma fundamentalmente las sociedades comerciales, otor-
gndoles un estatuto legal y una personalidad como sujetos de de-
recho.
Esta personalidad implica una relacin instrumental entre el
concepto de persona jurdica y el de sociedad5.
A diferencia de la idea de Gar6, sostenemos que son sujetos
del derecho comercial: a) los comerciantes e industriales; !& los au-
Xiliares del comercio; c) las sociedades comerciales.
Las empresas no son sujetos, sean ellas estatales o privadas.
< )=94 "o.e!"iante$ INDUSTRIA$ EMPRESARIO COMERCIA. - E!
comerciante pasa a ser empresario cuando la complejidad de los ne-
gocios exige del mercader que sea hombre ilustrado, culto, relacio-
nado con la poltica y los crculos influyentes. Para dirigir sus
asuntos necesita una slida preparacin no nicamente mercantil.
Tiene que crear y exigir a sus subordinados un riguroso orden,
mtodo y organizacin. Tiene que estar informado con precisin
acerca de los sistemas de su empresa y anotar debidamente sus
compromisos para evitar las fallas de su memoria.
No podr tolerar errores en sus contabilidades ni perdonar equivocaciones de sus
representantes.
Al mismo tiempo, la nocin de comerciante tiene vinculacin en
general con los principios polticos-sociales que en los comienzos re-
gularon la tarea de las corporaciones y desarrollaron luego el indi-
vidualismo, segn el cual la bsqueda del poder, el dinero, el xito,
se convierte en bien supremo.
En el siglo XV se forma por primera vez el "tipo" del !usiness
man u "hombre de negocios". Son ejemplo de ello las familias
Fugger y Welser, proyectadas a travs de pocos siglos en los actua-
les "magnates" de la industria y el comercio.
Esta clase de empresario, por lo comn es representante de un
"grupo" originado en relaciones de negocios o de familia.
El grupo empresario se expande y forma despus las grandes
corporaciones. Algunas internacionales, que compiten en riqueza
y poder con algunos Estados del planeta.
En su momento histrico, los grandes comerciantes equiparon
flotas, contribuyeron a los gastos de guerra y prestaron su dinero
a los reyes7.
Modernamente aparece el "empresario", sntesis de todo el
proceso intermediador, al que se agrega tambin la faz productiva.
Es tal la fuerza de su personalidad, que trasciende el derecho mer-
cantil y se llama empresario a toda persona que organiza los bienes
para producir o intercambiar bienes o servicios; sta es la orienta-
cin del Cdigo Civil italiano de 1942, art. 2082, cuando define al
=imprenditore= ("E imprenditore chi esercita professionalmente
una attivit econmica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni o di servizi"). En esa acepcin lo ha tomado la
Cmara Nacional de Apelaciones en lo Comercial8.
Para aclarar la idea de la evolucin y desmembramiento hist-
rico que sealamos, proponemos el siguiente esquema:
El empresario aparece como la sntesis de las dos distintas ac-
tividades econmicas que convergen en nuestro derecho mercantil:
el comercio y la industria. Ya hemos visto que jurdicamente no
se establece un rgimen diferente, salvo pocas excepciones: es, por
tanto, aceptable utilizar el vocablo que sugiere Le Pera, tomando
en cuenta el olvido del Cdigo, que no ha legislado el fenmeno pro-
ductivo o industrial9, al menos en toda su magnitud actual.
La diferencia entre las figuras del comerciante y el artesano
con la del empresario es nuevamente cuantitativa. La voz nica
de empresario resume, a nuestro juicio, todas las anteriores. No
obstante, ante la amplitud y vaguedad del concepto de empresa,
proponemos que se los llame a comerciantes e industriales, grandes
o pequeos, empresarios mercantiles. Con ello los subsumimos
dentro del exclusivo mbito de nuestra materia. Adems, la voz
"empresario", aunque no tiene una especfica regulacin como tal,
tiene -a diferencia de lo que acontece con el concepto de empresa-
una perfecta correspondencia en nuestro ordenamiento jurdico po-
sitivo.
El empresario no se improvisa; presupone talento especial y
formacin apropiada. En la segunda parte de este siglo se han am-
pliado y sistematizado los estudios sobre administracin de empre-
sas, que forman profesionales con los complejos conocimientos que
exige la actividad en esta poca.
En los pases industrializados se observa un fenmeno de
reemplazo; los empresarios por intuicin, carcter y empuje, son
sustituidos por tcnicos y profesionales con conocimientos espec-
ficos del manejo de empresas. Tambin en nuestro medio, los di-
rectores y las sindicaturas de las grandes empresas cuentan cada
da con mayor cantidad de profesionales hbiles, que reemplazan
una conduccin intuitiva por una direccin sobre bases cientficas o
tcnicas.
No obstante esta incorporacin de tecncratas a las empresas,
el papel del empresario no decae, asumiendo el riesgo y la creacin
de nuevos caminos para su empresa o de nuevas estructuras.
As, siempre encontraremos al entrepreneur' que en la jerga
de los negocios internacionales es el promotor de asuntos, creando
empresas de la misma manera que un escritor escribe un libro o un
pintor pinta un cuadro.
El empresario es as, el hombre con la fuerza vital de la inno-
vacin creadora en el mercado.
< )=;4 !ela"i(n ENTRE E COMERCIANTE 2 A EMPRESA. - E!
tema arranca con el Cdigo de Comercio alemn, que nace de la fu-
sin de los proyectos austraco y prusiano, pero adaptado sin clara
visin10 al criterio francs, que centraba el rgimen mercantil en el
acto de comercio. Pero este Cdigo se ocupa tambin del empre-
sario y de la empresa".
No hay en nuestro derecho una estructura legal que podamos
denominar empresa. El orden jurdico regula aspectos, aristas o
sectores del fenmeno econmico conocido por empresa (ver cap-
tulo V).
Una persona individual que pretenda iniciarse en actividades
comerciales o industriales debe formar -si lo hace por s- una orga-
nizacin, mayor o menor, que le permita insertarse en el mercado
de bienes y servicios.
Hay organizaciones empresarias que no son mercantiles, inclu-
sive las hay pblicas, cuando el Estado interviene en la produccin
o intermediacin de bienes o servicios.
Mas cuando la materia es mercantil, es decir, si el objeto del
trfico o produccin es comercial, esa organizacin empresaria es-
tar regida por el derecho comercial.
Si una sola persona fsica se propone crear una empresa, el de-
recho no le provee reglas que deba observar para organizara. En
cambio, su responsabilidad patrimonial ser plena y sus actos y ne-
gocios estarn regidos por diversas normas, no slo mercantiles
sino otras, segn sea el rea legal a que se extienda su actividad.
Cabe pensar en la existencia de un comerciante -moderna-
mente llamado "empresario"- sin empresa? Creemos que la habi-
tualidad, la continuidad y aun la profesionalidad, no se logran sin
una mnima organizacin.
sta se advierte en los hechos, pero no tiene estructura jur-
dica para la labor mercantil individual; s, en cambio, en el caso de
que varias personas decidan producir o intermediar en el mercado,
en un pie de igualdad jurdica: para ello la ley ofrece una amplia va-
riedad de estructuras llamadas sociedades. Ellas permiten la ac-
tuacin colectiva, previendo el modo de regulacin de la dinmica
interna y externa.
Pero tambin las estructuras societarias son excedidas por la
idea econmica de empresa, pues aquellas reglas legales no alcan-
zan a comprender toda la magnitud del fenmeno organizativo.
En ocasiones el pasaje de empresa individual a empresa colec-
tiva se torna imprescindible por razones de crecimiento; en otras,
la creacin de una sociedad responde a una necesidad de actuacin
colectiva pero unificada.
La sociedad se subjetiviza en una unidad de decisin, al pre-
sentar jurdicamente el aspecto de un sujeto de derecho (art. 2,
ley 19.550).
La ventaja adicional que constituye la posibilidad societaria de
limitar -ms o menos- la responsabilidad, tiene su contrapartida en
la existencia de otras personas fsicas que actan en un mismo nivel
jurdico de igualdad de derechos y de obligaciones.
El estudio previo y necesario para elegir la organizacin indi-
vidual o colectiva apta para cumplir los fnes previstos, tiene que
ser amplio y serio, debiendo ponderarse cuidadosamente los pro
y los contra de cada regulacin normativa.
B) &erech COM$ARADO
107. am+rica latina. - En Amrica latina, el comerciante
individual halla las siguientes definiciones:
a) !oli3ia. El art. 4 del Cd. de Comercio, dice: "Comer-
ciante es la persona habitualmente dedicada a realizar cualquier ac-
tividad comercial, con fines de lucro.
La calidad de comerciante se la adquiere aun en el caso de que
la actividad comercial sea ejercida mediante mandatario, interme-
diario o interpsita persona".
En 21 incisos, el art. 6 detalla los actos y operaciones de co-
mercio.
b) costa rica. El Cdigo de Comercio contiene una enume-
racin de los comerciantes en su art. 5, que dice:
"Son comerciantes:
a) Las personas con capacidad jurdica que ejerzan en nombre
propio actos de comercio, haciendo de ello su ocupacin habitual.
!& Las empresas individuales de responsabilidad limitada.
c) Las sociedades que se constituyan de conformidad con dis-
posiciones de este Cdigo, cualquiera que sea el objetivo o activi-
dad que desarrollen.
d& Las sociedades extranjeras y las sucursales y agencias de
stas, que ejerzan actos de comercio en el pas, slo cuando acten
como distribuidores de los productos fabricados por su compaa en
Costa Rica.
e) Las sociedades de centroamericanos que ejerzan el comercio
en nuestro pas".
c) colom!ia. El art. 10 del Cd. de Comercio dice: "Son co-
merciantes las personas que profesionalmente se ocupan en algunas
de las actividades que la ley considera mercantiles.
La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad
mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o inter-
puesta persona".
d) chile. El art. 7 del Cdigo se refiere a los comerciantes:
"son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, ha-
cen del comercio su profesin habitual".
e) ecuador. En el art. 2 del Cdigo se define el comercian-
te, de manera casi idntica al Cdigo de Chile.
f) honduras. En este moderno Cdigo, el art. 2 define:
"Son comerciantes:
) Las personas naturales titulares de una empresa mercantil.
) Las sociedades constituidas en forma mercantil.
Se presumir legalmente que se realizan profesionalmente ac-
tos de comercio, o que la sociedad qued constituida en forma mer-
cantil, cuando de uno u otro hecho se realice una publicidad sufi-
ciente para llevar ese convencimiento al nimo de un comerciante
prudente, y cuando se abra un establecimiento al pblico.
Los extranjeros y las sociedades constituidas con arreglo a las
leyes extranjeras, podrn ejercer el comercio en Honduras con su-
jecin a las disposiciones de este Cdigo; sin perjuicio de las limi-
taciones que legalmente se establezcan, se consideran como comer-
ciantes de acuerdo con lo preceptuado en este Cdigo".
g) m+O9co. El art. 3 del Cd. de Comercio de este pas, dice:
"Se reputan en derecho comerciantes:
) Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el
comercio, hacen de l su ocupacin ordinaria.
) Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercan-
tiles.
) Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de
stas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio".
h) per.. El Cdigo de Comercio de este pas en su art. 1
dice:
"Son comerciantes, para los efectos de este Cdigo:
(& Los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio,
se dedican a l habitualmente.
)& Las compaas mercantiles o industriales que se constituyen
con arreglo a este Cdigo".
i) paraguay. En la nueva ley del comerciante, sancionada en
1983 en esta Repblica, el art. 3 dice:
"Son comerciantes:
a& Las personas que realicen profesionalmente actos de co-
mercio.
!& Las sociedades que tengan por objeto principal la realiza-
cin de actos de comercio".
j) uruguay. Este pas posee los cinco primeros artculos
idnticos a los de nuestro Cdigo, porque ellos adoptaron ste en
1861, y esta primera parte no fue reformada.
k) 3ene1uela. En el Cdigo de Comercio, el art. 10 seala:
"Son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar hacen
del comercio su profesin habitual, y las sociedades mercantiles".
1) !rasil. En este pas no se define al comerciante, sino su
obligacin de matricularse (art. 4). El Cdigo de Comercio co-
mienza estableciendo quines pueden ejercer el comercio y qui-
nes no.
108. otros pa#ses. - En algunos otros pases las versiones
aparecen en forma similar, cuando el sistema pretende definir la
figura.
a) espaDa. El Cdigo de Comercio espaol, reza en su art. 1:
"Son comerciantes para los efectos de este Cdigo:
(& Los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio,
se dedican a l habitualmente.
)& Las compaas mercantiles o industriales que se constituyen
con arreglo a este Cdigo".
b) portugal. El Cdigo de Comercio, en el art. 13, dice que
son comerciantes: (& las personas, que teniendo capacidad para
practicar actos de comercio hacen de esto su profesin; )& las socie-
dades comerciales.
c) "rancia. En el art. 1 del Cd. de Comercio, se establece:
"Son comerciantes aquellos que ejercen los actos de comercio y ha-
cen de ello su profesin habitual".
d) alemania. En el art. 1 del HGB $/andeisgeset1!uch'
Cdigo de Comercio alemn) se establece que es comerciante quien
ejerce, segn este Cdigo, la profesin comercial.
Despus se describen las actividades que, ejercidas profesio-
nalmente, son "profesin comercial".
e) italia. Unificado su derecho privado, en el ,dice ,i3\e
se define al empresario en el art. 2082: "Es empresario quien ejer-
cita profesionalmente una actividad econmica organizada con fina-
lidad de produccin o de intercambio de bienes o de servicios".
f) egipto. El art. 1 de su Cd. de Comercio define al comer-
ciante como aquella persona que se ocupa de asuntos comerciales
practicndolos como profesin.
g) l#!ano. Su Cdigo de Comercio, en el art. 9, establece
que sern comerciantes: (& aquellos cuya profesin es realizar actos
de comercio; )& sociedades cuyo objeto es mercantil.
Las que tengan objeto civil pero forma mercantil, se sujetarn
a las leyes comerciales.
C) r82i3en LEGAL ARGENTINO DEL COMERCIANTE
O EM$RESARIO INDI#IDUAL
109. calidad de comerciante. - La calidad de comerciante
se obtiene de modo fctico: en forma profesional, si una persona f-
sica realiza actos de comercio.
Las normas legales bsicas son las siguientes:
a) El art. 1 del Cd. de Comercio dice: "La ley declara comer-
ciantes a todos los individuos que, teniendo capacidad legal para
contratar, ejercen de cuenta propia actos de comercio, haciendo de
ello profesin habitual".
!& El art. 6, seala: "Los que verifican accidentalmente algn
acto de comercio no son considerados comerciantes".
En el Cdigo de 1859 la calidad de comerciante la obtenan to-
dos los individuos con capacidad legal para contratar que se inscri-
bieran en la matrcula de comerciantes y ejercieran por cuenta pro-
pia actos de comercio como profesin habitual (art. 1); el requisito
de inscripcin para obtener la calidad, se abrog en 1889 con la re-
forma del Cdigo.
Ya Segovia sealaba la importancia de distinguir y caracterizar
al comerciante del no comerciante; inclua al productor o industrial
en la nocin de comerciante12. -
No exige la norma legal el propsito de lucro o especulativo,
aunque generalmente ste acompae al mercader o al productor.
La definicin del art. 1, en trminos generales, es acertada13.
El orden legal se maneja en este caso con contrafguras: quien
habitualmente realiza actos de comercio, haciendo de ello profesin,
es comerciante. Mas el que realiza un acto de comercio de modo
accidental, no adquiere tal calidad. Slo se aplica el derecho co-
mercial a la operacin cumplida, mas no a l mismo14.
La adquisicin de la calidad de comerciante determina una
imputacin personal del ordenamiento, debido a su peculiar situa-
cin en la vida social.
El comerciante abrir una "casa" o establecimiento, con un
nombre y utilizando una firma social; necesitar clientela y estar
pendiente de su crdito.
Toda esta organizacin es regulada por el orden jurdico, pero
no en forma estructurada para el comerciante individual. sta es
una falla importante, observable en las codificaciones que siguieron
el sistema francs.
Para las sociedades, sujetos colectivos, el derecho comercial ha
creado estructuras modernas, en las cuales se prevn hasta los de-
talles mnimos de la organizacin. Algo similar hay que hacer en
el futuro, legislativamente, en el caso del comerciante individual y
su organizacin.
c) El art. 2 del Cd. de Comercio es una norma innecesaria e
incongruente. Muchos autores, entre ellos Siburu, han dicho que
es una disposicin intil, originada probablemente en los arts. 92 y
95 del antiguo Cdigo portugus; en l se distingua el "mercader"
del "comerciante", cuestin que no se plantea en el actual rgimen
argentino, dada la amplitud del art. lo16.
< ))=4 an>lisis DE A NORMA EGA /UE DETERMINA A CAIDAD
de comerciante. - Varios son los aspectos que merecen ser des-
tacados.
a) indi3iduos. La ley se refiere a personas de existencia visi-
ble y no es apropiado el uso de la palabra "individuo". EXsta
ya, en la poca de redaccin del Cdigo, el concepto jurdico de per-
sona.
Como hemos visto, la legislacin extranjera vara en esta ca-
racterizacin.
Excluye esta mencin las sociedades comerciales? Creemos
que s, a pesar de que muchos autores de prestigio opinan lo con-
trario, de lege lata o de lege"erendaw. Nos remitimos al 114, c,
en el cual tratamos este tema.
Concluimos sealando que si bien es verdad que la mencin de
"individuos" no es totalmente feliz, no produce ningn efecto ne-
gativo. Tampoco surge de ella ninguna contradiccin legal en el
ordenamiento mercantil.
b) capacidad legal para contratar. La idea fue tomada del
Cdigo portugus de 1833 y del chileno; como dice Zavala Rodr-
guez, hubiera sido preferible referirse a la capacidad de ejercer el
comercio y no de contratar17.
El tema se ver cuando estudiemos a fondo la capacidad mer-
cantil, pero adelantamos que no es lo mismo capacidad para contra-
tar que para ejercer el comercio.
Es mayor la capacidad legal para ejercer el comercio que la ci-
vil? Siburu, Fernndez y Rivarola opinaban que s, cuando haba
ms restricciones legales en el Cdigo Civil. Hoy en da el sistema
est, en general, ms integrado, aunque se sealan algunas discor-
dancias, como la que corresponde a los dos sistemas de emanci-
pacin.
Dice con acierto Anaya18, que la capacidad es profesional y que
por ello el ordenamiento puede ampliarla o restringirla segn con-
venga.
c) e@ercicio por cuenta propia. Para interpretar el inciso,
hay que distinguir la representatividad del inters en el negocio ju-
rdico. La representatividad indica en nombre de quin se realiza
el acto de comercio, mientras que el inters, por su parte, seala
por cuenta de quin se realiza dicho negocio. Estos elementos no
siempre se dan simultneamente en la misma personal9.
La frase se tom del proyecto de Wrttemberg y contiene un
error tcnico que los autores han destacado, poniendo ejemplos.
Critica el concepto Segovia por dejar fuera a los comisionis-
tas, que obran en nombre propio, pero por cuenta ajena20, sugi-
riendo que se la sustituya por "en nombre propio", como deca el
Cdigo hngaro de entonces.
Si un prestanombre ejerce el comercio -son los ejemplos de
Thaller y Mass-, l mismo adquiere la calidad de comerciante y no
la persona por quien realiza el acto21; no obstante, segn las cir-
cunstancias, la calidad de comerciante podra alcanzar al comer-
ciante oculto; es el ejemplo que pone Zavala Rodrguez22, para
quien hay un mandato; es comerciante el propietario de una farma-
cia puesta a nombre de un farmacutico.
Las diversas apreciaciones doctrinales respecto de estos ca-
sos23 no hacen ms que sealar una fuente de dudas en la legisla-
cin, situacin que deber corregirse en algn momento.
El estudio in e2tenso lo dejamos para cuando expongamos la
teora de la representacin aplicada a nuestro derecho comercial.
d) actos de comercio. La profesin debe consistir en realizar
actos de comercio. Pero no todos ellos otorgan calidad de comer-
ciante, pues, como vimos, muchos no son actos jurdicos ni contra-
tos que puedan celebrarse.
La larga y abierta nmina que comienza en el art. 8, inc. 1,
del Cd. de Comercio, menciona actos, contratos, negocios, opera-
ciones, actividades, estructuras o estructuras personificadas, ins-
trumentos, partes de una materia hoy autnoma, etctera.
Es fcil entender que ser comerciante quien se dedique a con-
tratar seguros como profesin, o a realizar del mismo modo los ac-
tos previstos en el art. 8, incs. 1 y 2. Pero no ocurre lo mismo
con el inc. 4 y otros.
Pese a que Cmara cita a un autor italiano, Cogitlo, que sos-
tiene que quien suscribe habitualmente letras de cambio adquiere
la calidad de comerciante, l no comparte tal criterio, apoyndose
en que los actos que otorgan esa calidad son los llamados por Si-
buru "naturales" o por Rocco "intrnsecamente mercantiles", es de-
cir, los que promueven la intermediacin en los cambios.
Y agrega otra razn: al sujeto se le pide adems un ejercicio
profesional de actos de comercio; y nadie tiene -dice Cmara- como
objeto principal de su profesin librar letras de cambio, que en todo
caso puede ser un medio para satisfacer otra actividad negocial24.
Tampoco se adquiere calidad de comerciante practicando los
actos accesorios del art. 8, inc. 10, segn Siburu25.
Cul ser, por tanto, el acto de comercio que permita adquirir
la calidad de comerciante? Siburu26 los llama naturales. Para no-
sotros, habr que ver cada caso y decidir, pues la variedad de si-
tuaciones que pueden producirse en la realidad son infinitas.
Preferimos descartar la clasificacin de los actos en naturales
y otros, porque con ello se dividen o forman estamentos ficticios en
una materia no homognea.
e) pro"esin ha!itual. Se discute en doctrina si esta disposi-
cin no es redundante por los trminos que contiene: =pro"esin= y
=ha!itual=)I.
Son las palabras unidas que indican una idea aclaratoria cuya
intencin es marcar bien la voluntad que se ha querido transformar
en ley. As, la ley 19.550 de sociedades, que emplea en su art. 11,
inc. 3, la expresin =preciso y determinado= para referirse al obje-
to societario, ha suscitado tambin algunas crticas. Sin embargo,
en ambos casos, el aparente pleonasmo es justificado.
La habitualidad se refiere a la repeticin del acto, en tanto que
la "profesin" alude al medio de vida propio de la persona que los
hace28.
Para la actividad mercantil no se exige ninguna preparacin o
prctica especial; es esencialmente intuitiva. Sin perjuicio de ello,
actualmente cualquier capacitacin es posible merced a la gran can-
tidad de estudios que es dado realizar en distintos niveles. En la
"profesin" se ve una "actividad" destinada a una finalidad lucrati-
va; a ella dedica el sujeto la mayor parte de su tiempo o su principal
esfuerzo. Podra darse por tanto el caso de un conocedor de cier-
tas modalidades de produccin o intermediacin que no las ejerciera
habitualmente: no sera comerciante en el sentido legal.
Los actos preparatorios, aunque por causas ajenas no se lleve
luego adelante la explotacin, otorgan calidad de comerciante (de
acuerdo, Fontanarrosa y Halperin: doctrina de los actos de comer-
cio por conexin, art. 452, inc. 1, Cd. de Comercio).
As, pues, el que prepara con diversos actos jurdicos su acti-
vidad mercantil futura, adquiere la calidad de comerciante en vir-
tud de que realiza indudables =actos de comercio= y le cabe por
tanto la aplicacin del art. 1. Y si bien esos actos no "hacen su
profesin habitual", el nico sentido que tienen es precisamente
preparar un organizado ejercicio del comercio para el futuro en al-
gn ramo determinado, o bien se los realiza a fin de comenzar con
una explotacin industrial.
De todos modos ser una evaluacin judicial, la que determi-
nar si existe "actividad o profesin habitual", si el supuesto se
discute.
No har falta la inscripcin en la matrcula para ser comercian-
te; pero el estar inscripto supone (presuncin inris tantum& la exis-
tencia de esa calidad (art. 32, Cd. de Comercio).
En cuanto a la habitualidad, hay que atender a diversos facto-
res: en primer lugar al medio fundamental de vida (en sentido eco-
nmica). Si alguien es mdico y realiza aparte algunos pocos actos
de comercio, no adquiere la calidad de comerciante.
Pero si una persona se desempea en dos actividades dismiles
(una mercantil y otra en relacin de dependencia, por ejempla) y las
dos tienen importancia similar, entendemos que se adquiere la ca-
lidad de comerciante, sin perjuicio de que pueda coexistir con otra
para otros fines. Es decir, tal calidad no es necesariamente exclu-
yente de otras; ya veremos para qu sirve determinarla.
Es posible que durante cierto lapso una persona sea comer-
ciante y despus deje de serlo por haber cesado en la prctica ha-
bitual de actos mercantiles. Es, por consiguiente, una cuestin
fctica que, en caso de dudas, habr de resolver con pruebas, que,
como hemos dicho, slo pueden interpretar los tribunales compe-
tentes.
Por estas razones la ley no pide solamente profesionalidad, sino
que se la ejerza real y habitualmente.
< )))4 p?!dida DE A CAIDAD DE COMERCIANTE. - La Cn&ici(n
de comerciante se pierde tambin de hecho; es decir, por no hacer
ejercicio habitual y profesional de actos de comercio.
Aunque el mercader mantenga su inscripcin en el Registro
Pblico de Comercio, su inactividad como tal, debidamente compro-
bada, demostrar que no es comerciante, que ha dejado de serlo.
La prdida de la calidad de comerciante podr demostrarse por
todos los medios de prueba, los que debern incrementarse en caso
de que permanezca inscripto en la matrcula, dada la presuncin le-
gal del art. 32 ya citado29.
Basado en el rgimen anterior sobre quiebras, Siburu30 soste-
na que, dado que el comerciante despus de su cese o muerte
puede ser sujeto de la quiebra, mantiene la calidad de comerciante.
En el rgimen actual unificado es insostenible esa apreciacin, ya
que todas las personas son sujetos del concurso.
Con esta ltima opinin nuestra concuerda Anaya, siguiendo a
Fernndez31.
< ))+4 p!&e*a DE A CAIDAD DE COMERCIANTE. - La Ca!i&a& &e
comerciante es un hecho jurdico, que si se lo controvierte, debe
ser probado por quien invoca tal calidad32.
La ley se maneja con una regla general: son comerciantes los
que realizan actos de comercio, haciendo de ello su profesin habi-
tual (art. la)33.
Y adems, se presume iur#s tantum que el que se inscribe en
la matrcula de comerciantes posee la calidad de tal (art. 32, Cd.
de Comercio34.
La inscripcin en la matrcula da al sujeto slo la presuncin de
que es comerciante; la prueba se deber fundar en el objetivo y
probado ejercicio de actos de comercio, repetidos y realizados como
actividad profesional.
Que una persona realice actos de comercio habitualmente, ha-
ciendo de ello su medio de vida, puede probarse de acuerdo con las
reglas de la prueba de los actos jurdicos en general, reguladas por
el derecho procesal: confesional, testimonial, instrumental, pericial
e informativa, son algunos ejemplos. Para los contratos, se apli-
can las reglas del art. 208 y ss., del Cd. de Comercio.
En muchos casos judiciales se encar el problema de la prueba
del carcter de comerciante: por ejemplo, obtener la habilitacin o
autorizacin administrativa para la apertura de un comercio o in-
dustria35.
En otro caso36, se decidi que la adopcin de una sigla con el
aditamento "comercial", trasunta la existencia de una organizacin
o empresa para actuar con fnes de lucro, "caracterstico del status
de comerciante".
Otro supuesto de prueba indirecta de la calidad citada es dable
encontrar en la inscripcin voluntaria del comerciante o industrial
en ciertos registros37.
113. e"ectos. - El art. 5 del Cd. de Comercio seala el
efecto principal de poseer la calidad de comerciante. En su prr.
1, dice: "Todos los que tienen la calidad de comerciantes, segn la
ley, estn sujetos a la jurisdiccin, reglamentos y legislacin co-
mercial".
ste es el efecto esencial y general: la aplicabilidad de la ley
mercantil, no slo a sus actos objetivamente mercantiles, sino a su
persona, a la que exige un estatuto.
Siburu38 recordaba algunos efectos prcticos:
a) La inscripcin en la matrcula no confiere la calidad de co-
merciante: la ley establece solamente una presuncin en el art. 32.
!& Llevar libros en forma legal no implica la calidad de comer-
ciante.
c) Tampoco el frecuentar las bolsas de comercio, adquirir una
marca u obtener una autorizacin administrativa para ejercer el co-
mercio.
Estos indicios, como los llama Siburu, no confieren, ni todos
juntos siquiera, la calidad de comerciante: hay un solo medio, que es
nico: el ejercicio de algunos actos de comercio a nombre propio y
de modo profesional.
En cambio, si una persona posee esa calidad, nada impedir
que sea as considerada: ni la falta de libros, matrcula u otras cir-
cunstanciass9.
La declaracin, aun judicial, de que una persona es comercian-
te, slo tiene valor respecto del tiempo en que ella se hizo efectiva.
La calidad cesa de modo fctico, por lo cual bien podra suceder que
alguien fuera comerciante a principios de ao y abandonara tal pro-
fesin en los meses siguientes.
El art. 5, prr. 1, nos lleva al estatuto del comerciante, esto
es, a las diversas reglas que ataen a estos sujetos por su calidad.
Las trataremos ms adelante en forma completa, pero seala-
remos ya que la ley reglamenta la capacidad y ciertos datos de or-
ganizacin que indica como obligatorios para los comerciantes.
La calidad de comerciante hace presumir la comereialidad de
sus actos, segn hemos visto (art. 5, prr. 2, Cd. de Comercio).
La jurisdiccin mercantil especializada existe actualmente slo
en las ciudades de Crdoba y Buenos Aires. Pero todos los jueces,
de cualquier fuero, debern aplicar al comerciante, en el caso nece-
sario, las reglas de su estatuto legal.
En cuanto al rgimen concursal, si bien es verdad que hay ma-
tices diferenciales en la ley 19.551, hoy en da constituye un rgi-
men unificado para comerciantes y quienes no lo son.
114. clases de comerciantes. - Es sta una cuestin de
vastos contornos.
a) comerciantes minoristas y mayoristas. Veamos el texto de
los arts. 2 y 3 del Cd. de Comercio. Dice el art. 2: "Se llama
en general comerciante, toda persona que hace profesin de la com-
pra o venta de mercaderas. En particular se llama comerciante,
el que compra y hace fabricar mercaderas para vender por mayor
o menor.
Son tambin comerciantes los libreros, merceros y tenderos de
toda clase que venden mercancas que no han fabricado".
Establece el art. 3: "Son comerciantes por menor los que, ha-
bitualmente, en las cosas que se miden, venden por metros o litros;
en las que se pesan, por menos de 10 kilogramos, y en las que se
cuentan, por bultos sueltos".
En 1889 se agreg la palabra "habitualmente" al art. 3.
Restringe Siburu40 la distincin del minorista y el mayorista a
los comerciantes que venden mercaderas.
En la realidad diaria, es fcil distinguir los comerciantes mino-
ristas de los mayoristas. Mas a veces se asume la doble calidad y
esto no est prohibido, sino limitado por una conducta tica mer-
cantil: el mayorista es intermediario y distribuidor de los productos
y en ocasiones puede realizar competencia desleal con el minorista
si los comercializa de modo directo.
Hoy en da, la forma de vender mercaderas es mltiple, y
mientras se la cumpla regularmente y dentro de los lmites regula-
dores administrativos, es ella libre.
La necesidad de que el pblico consumidor obtenga los mejores
precios, hace intervenir al Estado en la regulacin de los mercados,
estableciendo algunos centros de concentracin de productos co-
mestibles primarios, fomentando la instalacin de supermercados,
etctera.
Hay que diferenciar al minorista del mayorista? Las conse-
cuencias son mnimas: hay distinciones en las obligaciones de llevar
libros en el rgimen del Cdigo de Comercio y en el concursal41.
Un pequeo beneficio para llevar los asientos otorga el Cdigo
a los comerciantes por menor en el art. 47, que dispone: "Los co-
merciantes por menor debern asentar da por da, en el libro dia-
rio, la suma total de las ventas al contado y, por separado, la suma
total de las ventas al fiado". Pero esta pequea concesin en la
manera de llevar el libro diario no obsta para que la ley le exija el
cumplimiento general de las obligaciones que dispone para los co-
merciantes (matriculacin, obligacin de llevar los libros en forma
legal, inscripcin en el Registro Pblico de Comercio, conservacin
de la correspondencia, obligacin de rendir cuentas).
Otra de las pocas reglas sobre el tema, la tenemos en el art. 50:
"Respecto a los comerciantes por menor, no se entiende la obliga-
cin de hacer el balance general sino cada tres aos". Esta norma
es prctica, operativa, pero en nada afecta o cambia la realidad ju-
rdica que indica la inexistencia de una real diferenciacin legal.
El art. 89, inc. 3, exige para los corredores una actuacin mer-
cantil anterior en "casa de corredor o de comerciante por mayor",
requisito que la ley no exige, en cambio, de los martilleros.
Otra distincin aparece en el art. 151 del Cdigo: los depen-
dientes del minorista tendrn mayor poder de representacin que
los del mayorista.
Puede ser importante la categorizacin para el caso de distinta
regulacin administrativa estatal, cambiante en el tiempo, pero
existente siempre42.
b) el ,;MER,9ANTE EOTRAN7ER; J EL ,;MER,9; ,;N EL EOTRAN-
7ER;. La Constitucin Nacional asegura el derecho a trabajar a
todo habitante de la Nacin. No hace diferencia alguna con el co-
merciante de nacionalidad extranjera que desee traficar o insta-
larse en el pas (arts. 14, 17 y especialmente el 20 de nuestra Cons-
titucin Nacional), siempre que se dedique a comercio o industria
lcitas y respete nuestras leyes43.
En materia de sociedades, la ley 19.550 ha previsto un rgimen
especial, que se estudiar con ms detalle al profundizar esa insti-
tucin especfica.
Hablando en general, es til sealar que se ha controvertido la
nacionalidad de las sociedades, la de las empresas, la del capital;
que existen normas de promocin industrial, de derecho bancario,
de radicacin de capitales, que establecen ciertas modalidades de
tratamiento para ciertas sociedades o capitales o personas fsicas
extranjeras. Pero no por ello se rompe la igualdad con los nacio-
nales; simplemente, son asuntos de poltica econmica, que varan
con las circunstancias coyunturales del momento. Pero se est
muy lejos de establecer un rgimen discriminatorio con los extran-
jeros, como existe en otros pases.
Por otra parte, el comerciante puede actuar internamente o en
forma transnacional, caso en el cual la ley aplicable la indicar el
derecho internacional privado.
El Cdigo de Comercio describe en el art. 4: "Son comercian-
tes as los negociantes que se emplean en especulaciones en el ex-
tranjero, como los que limitan su trfico al interior del Estado,
ya se empleen en un solo o en diversos ramos del comercio al mismo
tiempo".
El art. 20 de la Const. Nacional, dice as: "Los extranjeros go-
zan en el territorio de la Nacin de todos los derechos civiles del
ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesin; po-
seer bienes races, comprarlos y enajenarlos; navegar los ros y
costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las
leyes. No estn obligados a admitir la ciudadana, ni a pagar con-
tribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalizacin re-
sidiendo dos aos continuos en la Nacin; pero la autoridad puede
acortar este trmino a favor del que lo solicite, alegando y pro-
bando servicios a la Repblica".
Pertenece al derecho econmico toda la regulacin normativa
del comercio exterior, variable con las distintas polticas econmi-
cas adoptadas por el pas en diversas pocas de su historia.
c) comerciante indi3idual o colecti3o. El concepto de co-
merciante debe aplicarse a la persona individual que se sita en el
caso que menciona el art. 1 del Cd. de Comercio.
Las sociedades pueden ser comerciales o civiles, pero no son,
ni es necesario que lo sean, "comerciantes", porque tienen un esta-
tuto propio.
Cuando el comerciante individual aumenta el volumen de su
empresa, se torna ella compleja.
Puede en tal caso necesitar ms capitales disponibles y acudir
a la estructura societaria, formando un ente regular de diverso ta-
mao legal (desde la colectiva hasta la annima).
La sociedad mercantil, desde este punto de vista, es una es-
tructura jurdica que permite el funcionamiento de una administra-
cin y titularidad compartidas (a veces por muchos socios), que se
exterioriza en derecho con el nombre de sujeto de derecho (art. 2,
ley 19.550).
La contrafigura de beneficios que ofrece una sociedad mercan-
til frente a la actuacin individual del mercader o empresario indi-
vidual, tiene muchos puntos de apoyo:
(& El empresario o comerciante individual tiene que estar pre-
parado mentalmente para formar una sociedad regular; mXme si
es annima, donde la organizacin es muy compleja.
)& Las ventajas que otorgan la limitacin de la responsabilidad
y el menor pago del impuesto a las ganancias y otros, ceden a veces
ante el cmulo de gastos que impone la constitucin de una anni-
ma: llevar la contabilidad, conseguir un asesoramiento permanente
(porque se supone la dificultad de manejar la estructura jurdica so-
cietaria), el pago de sindicatura titular y suplente.
*& Para el comerciante individual, formar sociedad supone bus-
car un socio que indudablemente importe una negociacin colectiva;
las dificultades de adaptarse a otra persona, despus de una larga
negociacin singular, son fcilmente imaginables.
Por esa razn la empresa individual nunca debiera ser susti-
tuida por sociedades sino cuando la realidad mercantil as lo exigie-
re. Y dada la estructura para la cual se ha ideado la sociedad an-
nima, es preferible revertir la corriente en nuestro pas, en donde
se constituye esa clase de sociedades en mayor nmero que el que
la realidad comercial necesita.
Hemos dicho que las sociedades no son "comerciantes"; se ha
discutido en doctrina, pero a nuestro parecer esta cuestin ya no es
actual.
Si bien se puede pensar en un comerciante individual y en otro
colectivo, este segundo no lo es en el sentido del art. 1 del Cd. de
Comercio y de todo el estatuto que el Cdigo le aplica.
Cuando hablamos de sujetos, preferimos unificarlos dentro del
trmino "empresarios", y no del de "comerciantes".
As, sern empresarios, el comerciante individual (comerciante
o industrial), los auxiliares de comercio y las sociedades comercia-
les. El empresario colectivo, la sociedad mercantil, tiene su pro-
pio estatuto, sus reglas de actuacin y control y sus normas de
disolucin y liquidacin particulares.
Para estos nuevos sujetos del derecho mercantil (nuevos en im-
portancia actual), no operan casi los actos de comercio; tienen sus
propias reglas de contabilidad; su especial inscripcin en el Regis-
tro Pblico de Comercio; sus normas de responsabilidad y repre-
sentacin; su privilegiada posicin de sujetos de derecho.
d) Use es comerciante por ser socioT Ya Siburu opinaba que
no44, porque la personalidad de una sociedad es distinta de la de
los socios y acta, adems, en su propio nombre, no a nombre de los
socios.
Sostenemos esta idea aun con relacin a la sociedad de hecho,
de precaria personalidad; otro es el caso del socio gestor en la so-
ciedad accidental, ya que acta en nombre propio45.
La extensin de la quiebra a los socios con responsabilidad ili-
mitada o de la responsabilidad a los administradores y otras perso-
nas, no se funda en la calidad de comerciante, sino en la estructura
de la propia institucin reguladora de responsabilidad, que obra a
modo genrico de garanta.
Las sociedades en s son comerciales o civiles, pero no comer-
ciantes. En su calidad de comerciales, poseen un estatuto especial,
diverso del vigente para el comerciante individual y que est con-
tenido en la propia ley de sociedades comerciales, ley 19.550 y sus
modificaciones.
e) el artesano. Ya nos hemos referido en general a la tarea
artesanal. El artesano es quien fabrica personalmente ciertas co-
sas, de mayor o menor valor artstico. Puede equiparrselo a
quien sabe un oficio y trabaja en forma libre, personal e indepen-
diente. Es un pequesimo empresario en su tarea, para cumplir
la cual puede tener o no ayudantes.
Tradicionalmente la doctrina opina unnimemente que el arte-
sano no es comerciante. Se mira su actividad manual, con algo de
habilidad, cercana al arte, o de otra manera, como una "profesin"
o un oficio46.
De esta misma forma se ha expresado la jurisprudencia, repi-
tiendo que "la calidad de comerciante no es una profesin, arte u
oficio"47.
Histricamente hemos visto la diferencia entre el comerciante
y el artesano asociado a corporaciones. Uno fue la base del gran
comerciante (individual o colectiva) que ahora se llama empresario,
y el otro prefigur la industria enmarcada en el tiempo actual, en
la era tecnolgica.
Si al industrial lo consideramos comerciante, no vemos la razn
para que no admitamos que lo sea tambin el pequeo industrial, el
artesano.
Distinta es la realidad que se presenta con el artista, para el
cual son diversos el fin y el resultado. Pero el artesano (sastre,
zapatero, cestera) tiene una indudable finalidad de lucro.
Cambia la calificacin si tiene empleados? Es diversa su ac-
tividad si compra los materiales? No vemos razn alguna para tal
distincin, porque la actividad es la misma, el objeto no cambia y
tampoco el fin de obtener un beneficio.
Ascarelli48, comentando el Cdigo Civil italiano, seala a los
artesanos como pequeos empresarios; pero agrega "pequeos em-
presarios no mercantiles, dada la distincin tradicional entre arte-
sanado e industria, que ha determinado histricamente la inclusin
de la actividad industrial en el derecho mercantil, precisamente en
oposicin al artesanado y que encontraremos de nuevo en el art.
2195" (se refiere al Cdigo italiana). Esta opinin del eminente
profesor italiano parece inaplicable en nuestro derecho, que no con-
tiene reglas como la de los arts. 2082 o 2083, por ejemplo, de la le-
gislacin peninsular, o la referencia a una "actividad manual", como
lo hace el HGB alemn.
nsistimos, por tanto, en no admitir la distincin que considere
empresarios (sujetos del derecho mercantil) a los comerciantes
grandes y pequeos; y por otra parte, a los grandes industriales di-
vorciados de los pequeos, es decir, de los artesanos.
Porque la realidad indica que el artesano es un pequeo indus-
trial; y no se puede llegar a la pormenorizada distincin sobre si
trabaja solo, si su explotacin es familiar, etc., ya que a ello se
opone un concepto general que debiera estar perfectamente legis-
lado. No hay razn para que el artesano quede fuera de la ley:
porque sepa mejor o peor un oficio? porque revele ciertas habili-
dades? Es igual para el pequeo comerciante: en mayor o menor
medida domina la actividad mercantil, la habilidad para los nego-
cios. Un pequeo industrial (artesana) no debe tener ni privile-
gios ni desventajas respecto del pequeo comerciante49.
Algunos juristas han visto esta contradiccin o la han intuido,
tratando de solucionarla por medio de la doctrina de la empresa; la
frmula sera aproximadamente as: si hay empresa, entra el arte-
sano dentro del acto de comercio, aunque la empresa sea mnima50.
Algunos de los que no aceptamos la formulacin jurdica de la
empresa, estimamos injusta la eliminacin del artesano del derecho
mercantil. La jurisprudencia no es pacfica al respecto51. Por
otro lado, ella atribuye calidad de comerciante al constructor y ac-
tividad comercial a la obra que construye con suministro de mate-
riales, mano de obra y maquinarias62.
No es aceptable a nuestro juicio -Malagarriga reconoce que no
tiene apoyo legal- la opinin que los equipara con elaboraciones
francesas e italianas, que aislan al artesano de la legislacin mer-
cantil. Este autor63, por otra parte, nos recuerda las actividades
"artesanales" que pueden surgir del art. 8, inc. 1, del Cd. de Co-
mercio. Tampoco tienen base legal las afirmaciones de un antiguo
fallo de la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que Ma-
lagarriga recuerda64 y que sostuvo que en la actividad del artesano
lo principal es la mano de obra y que la transformacin de la ma-
teria prima se produce a consecuencia de su trabajo manual. Ello
no puede cambiar el encuadramiento, ya que el art. 8, inc. 1, ti-
pifica al comerciante como quien adquiere "una cosa mueble o un
derecho sobre ella, para lucrar con su enajenacin... o despus de
darle otra forma de mayor o menor valor".
Ese "derecho sobre la cosa" bien podra entenderse como facul-
tad de transformarla aunque sea ajena (v.gr., tela para hacer un
traje; madera para fabricar un mueble).
La circular B. 1323 (3/2/76) del Banco Central de la Repblica
Argentina reconoce que los artesanos, talleristas y personas que
desempean oficios o profesiones, son pequeos empresarios (ver
tambin circular B. 1365 y todo el rgimen de fomento a la pequea
y mediana empresa).
En cambio, la ley de concursos, en el art. 108, permite al fa-
llido desempear tareas artesanales.
Observemos de paso que la actividad de un profesional s es ci-
vil, ya que interviene en servicios merced a un ttulo habilitante
expedido por centros de enseanza especializados.
A todas estas observaciones es necesario agregar que entende-
mos que el artesano, de no ser incorporado al ordenamiento mer-
cantil -al que debera pertenecer, por razones histricas-, queda
como una figura sin precisa regulacin legal. En efecto, por un lado
tendramos al comerciante, por otro al profesional con normas con-
cretas para que realice su actividad, despus a los auxiliares del co-
mercio, con sus estatutos y por ltimo toda la actividad depen-
diente en los distintos niveles, pblica o privada.
No parece adecuado escamotear al Estado la reglamentacin de
esta actividad, que slo pasara a la zona normada cuando de alguna
manera se dieran siempre imprecisos caracteres que nos conduje-
ran a la nocin de empresa.
Si el artesano o quien tiene un oficio se integra al concepto am-
plio de comerciante, no ser relevante cuan importante sea su or-
ganizacin o si acta slo, porque se aplicarn armoniosamente las
reglas del Cdigo, como ocurre con la figura tradicional del comer-
ciante, intermediario de bienes.
f) el estado =empresario=. La actividad estatal se desen-
vuelve de manera creciente y avanza en campos antes reservados
a la iniciativa privada.
El Estado interviene, adems de su carcter de control y pla-
nificador de la poltica econmica nacional, como un empresario
ms55.
Y no solamente cuando se trata de explotaciones bsicas para
la economa nacional (petrleo, defensa, energa atmica), sino'
tambin cuando, para sostener empresas privadas en dificultades,'
las estatiza. Con diferentes posiciones, en ms o en menos, se re-
conoce, en general, que el papel del Estado ha cambiado y no vol-
ver a ser el mero espectador del "dejar hacer y dejar pasar".
Nuestro pas tiene excesivas estructuras empresariales para el
Estado, cuyo estudio pertenece al derecho administrativo. Puede
participar en actividades mercantiles en casi todas las reglamenta-
das por su objeto (v.gr., bancos, financieras, seguros) y adems,
utKzar comercialmente las empresas del Estado, sociedades del
Estado, sociedades de economa mixta o sociedades con participa-
cin estatal mayoritaria56. Tambin realiza proyectos de obras
pblicas por medio de entes binacionales o trinacionales (v.gr., Ya-
ciret, Salto Grande).
Halperin, siguiendo a alguna jurisprudencia, piensa que los ac-
tos de los entes estatales son actos de comercio. Creemos que no
porque el Estado intervenga como comerciante, lo es, o porque ac-
te en labor empresarial otorgue a sus actos calidad mercantil.
Los actos sern civiles, comerciales, laborales o administrati-
vos, segn la naturaleza propia de cada uno de ellos.
Y el derecho en su rama respectiva o en convergencia de va-
rias, regular los actos segn el rgimen que corresponda57.
captulo #I
ESTATUTO DEL COMERCIANTE
O EM$RESARIO INDI#IDUAL
A) el ESTATUTO DEL COMERCANTE EN GENERAL
1) introduccin
115. concepto y alcances. - El estatuto del comerciante
tiene tambin origen histrico; lo forman las normas que regulaban
su actividad. Dispersas, integradas primeramente con usos y cos-
tumbres, se van completando despus por la labor de los compila-
dores; una vez aprobadas por el prncipe o seor de la ciudad o
zona, adquieren poder coactivo.
Ms adelante comienza una cuasi-codificacin con las "Ordenan-
zas" en Espaa y Francia y, luego, el conocido proceso de codifi-
cacin.
Al producirse la mayor objetivizacin del derecho mercantil,
merced a la incorporacin del "acto objetivo de comercio", el esta-
tuto del comerciante se hace menos importante. Pese a ello, aun
hoy han subsistido en las legislaciones inspiradas en los modelos
francs, espaol e italiano, diversas regulaciones referidas a la per-
sona del comerciante.
La actual composicin del derecho mercantil, parcelado en
grandes temas autnomos, pero no independientes, podra traducir
diversos "estatutos" segn fuera el punto de vista desde el cual se
los encarara. As, se podra hablar del estatuto del empresario,
de la sociedad mercantil, del industrial, del comerciante al por me-
nor. O muchos estatutos, o bien, en el otro extremo, podra de-
cirse que todo el derecho comercial es el gran estatuto. Yendo a
un trmino medio, vemos que se renen en el llamado "estatuto" las
modalidades de la actividad, los deberes y los derechos del comer-
ciante individual. Esto debe completarse con el anlisis de la or-
ganizacin de la empresa, que hacemos ms adelante. Para las so-
ciedades existe otro estatuto que no corresponde considerar ahora
y que en doctrina se designa con el nombre de "parte general" o co-
mn de las sociedades comerciales.
A propsito del comerciante individual o empresario indivi-
dual, estudiaremos los rasgos de capacidad, el derecho al nombre,
a la propaganda y a la competencia; obligaciones contables, rgimen
de rendicin de cuentas, matriculacin. Ms adelante se comple-
tan estas reglas con otras operativas y se establecen las dos prin-
cipales vertientes que tiene el mercader para resolver sus conflic-
tos: la va judicial y el arbitraje.
Sin perjuicio de lo dicho, iremos adelantando algunas normas
sobre las sociedades, a medida que veamos instituciones afnes al
estudiar el status del empresario individual, necesidad que se im-
pone a causa de la unidad que tiene nuestra disciplina.
Por ltimo nos referiremos a una serie de estatutos especiales,
correspondientes a los a veces llamados "auxiliares del comercio".
2) capacidad
116. introduccin. - Ce llama capacidad la aptitud de las
personas para adquirir derechos y contraer obligaciones. Borda
recuerda la estrechsima relacin que existe entre capacidad y es-
tado; del estado (base sobre la cual descansa la capacidad de una
persona) dependen los derechos y las obligaciones1.
Como dice Ascarelli2, sujeto de un acto singular de comercio
-de la relacin jurdica derivada de un acto de comercio- puede ser
cualquiera; tanto un comerciante como un no comerciante.
La capacidad de derecho, que es la regla, es la aptitud de todo
ser humano para adquirir derechos y contraer obligaciones. Hay
incapacidades relativas de derecho que informan el derecho mer-
cantil, basadas en principios ticos, morales o de orden pblico.
Tambin existen incompatibilidades o prohibiciones que no son re-
glas de capacidad.
Primero expondremos la capacidad de hecho, que se refiere a
la posibilidad de ejercer los derechos y que puede ser absoluta o re-
lativa (arts. 54 y 55, Cd. Civil).
Estudiaremos las reglas especficas del sistema mercantil, a
partir de las nociones generales que nos provee el derecho civil3.
Elart. 9, prr. 1, del Cd. de Comercio dice:
"Es hbil para ejercer el comercio toda persona que, segn las
leves comunes, tiene la libre administracin de sus bienes".
Siburu vea en este artculo dos clases de capacidad; en el pri-
mer prrafo, para ejercer el comercio; en el segundo, la necesaria
para celebrar actos singulares de comercio.
Los actos de comercio se pueden celebrar segn las reglas del
derecho civil o comercial.
El ejercicio permanente del comercio, con la adquisicin de la
calidad de comerciante, est sujeto al sistema mercantil.
Este artculo ensaya, aunque sin xito debido a su confuso
enunciado, una regla general; a partir del sistema civil, quien tenga
capacidad para administrar sus bienes, puede ejercer el comercio4.
Ya veremos la profunda imbricacin de ambos sistemas de derecho
privado.
117. menores. - La reforma del Cdigo Civil mediante la
ley 17.711, estableci diversas categoras en las incapacidades de
hecho. La mayora de edad, con todos los atributos de capacidad,
se obtiene a los 21 aos.
Los menores se diferencian en impberes -absolutamente inca-
paces de hecho- y adultos, que son los que han cumplido los 14
aos, edad desde la cual se puede ejercer empleo pblico, profesin
o industria, pudiendo tener su propio peculio (art. 283, Cd. Civil).
Cumplidos los 18 aos, aparecen otras posibilidades en la capa-
cidad de hecho. El Cdigo Civil regula este grado en el art. 128:
el menor puede celebrar contrato de trabajo sin autorizacin de su
representante o ejercer su profesin si obtiene ttulo habilitante
para ello.
En esos casos, el menor puede administrar y disponer libre-
mente de los bienes que adquiera con el producto de su trabajo, as
como estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas a ellos
(art. 128, Cd. Civil y art. 34, ley 20.744).
El Cdigo de Comercio, en el art. 10, dice: "Toda persona ma-
yor de 18 aos puede ejercer el comercio con tal que acredite estar
emancipado o autorizado legalmente"5.
Aqu se presenta una primera bifurcacin: los que han cum-
plido 18, 19 o 20 aos pueden ejercer el comercio. Pero necesitan
una autorizacin especial de su representante legal. O bien, pue-
den estar emancipados. Veamos ambos casos.
La emancipacin se alcanza al contraer matrimonio (art. 131,
Cd. Civil), con las restricciones impuestas por el art. 134 del Cd.
Civil6; si se han casado sin autorizacin, opera la restriccin pre-
vista en el art. 131, prr. 2: no tendrn, hasta los 21 aos, la ad-
ministracin y disposicin de los bienes recibidos o que recibieren
a ttulo gratuito, salvo posterior habilitacin.
Hay que tener en cuenta que la emancipacin por matrimonio
es irreversible, aun cuando el matrimonio fuese anulado, respecto
del contrayente de buena fe (art. 132, Cd. Civil).
Otra forma de emancipacin es la de habilitacin de edad, pre-
vista tambin en el art. 131 del Cd. Civil. Se puede otorgar a
partir de los dieciocho aos cumplidos, con consentimiento del me-
nor y mediante decisin de quien ejerza la patria potestad. En
doctrina se discute si basta esta emancipacin para el ejercicio del
comercio7.
Si se encontrara bajo tutela el juez podr habilitarlo a pedido
del tutor o del menor, previa informacin sumaria sobre la aptitud
de ste.
La habilitacin de edad debe inscribrsela y se la podr revo-
car, a diferencia de la emancipacin matrimonial; se inscribir tam-
bin la revocacin para evitar perjuicios a terceros; la revocacin
no podr hacerla el padre solamente, sino que ser necesaria la in-
tervencin judicial (art. 131, Cd. Civil, reformado por la ley
17.711).
En la rbita mercantil, el art. 10 del Cd. de Comercio habla
de dos situaciones: emancipacin y autorizacin legal.
Entonces distinguimos: a& emancipacin por matrimonio; !&
emancipacin por habilitacin civil; c) autorizacin para ejercer el
comercio, la que, a su vez puede ser "expresa" (o de derecha) o
"tcita" (o de hecha).
El art. 131 deca que para que el habilitado ejerza el comercio,
hay que cumplir con las disposiciones del Cdigo respectivo.
En base a estos artculos y al art. 11 del Cd. de Comercio, es-
tablecemos las siguientes situaciones:
a) emancipacin P;R MATR9M;N9; ,;N A-T;R9XA,9:N PATERNA.
Puede el menor ejercer libremente el comercio (art. 131, Cd. Ci-
vil, y arts. 10 y 11, Cd. de Comercio).
b) emancipacin P;R MATR9M;N9; C9N A-T;R9XA,9:N PATERNA.
En nuestra opinin, pese al escollo del art. 11 del Cd. de Comer-
cio, por imperio del rgimen general del art. 131 del Cd. Civil hay
que entender que aqul fue tcitamente derogado.
Por ello, la situacin es igual a la del apartado a.
C) el MEN;R ,;N (H A];C ,-MPL94;C J MEN;R 4E )( EMAN,9PA4;
por ha!ilitacin ci3il. Para el ejercicio del comercio, hay que
cumplir, deca el Cdigo Civil, "las disposiciones del Cdigo respec-
tivo", que es el de Comercio.
Qu exige el Cdigo de Comercio? Que la emancipacin sea
de acuerdo con la ley (art. 10).
Al respecto se sostienen dos posiciones: que se cumplan todos
los trmites establecidos en el Cdigo de Comercio, o que basta con
la inscripcin en el Registro Pblico de Comercio8. Estamos de
acuerdo con la segunda posicin, sin perjuicio de requerir para el
futuro una reforma que unifique la situacin de los menores adul-
tos, en el campo civil y comercial.
d) menores A-T;R9XA4;C P;R EL PR;,E49M9ENT; ,;MER,9AL.
Existen dos autorizaciones para ejercer el comercio en nuestro or-
den legal. La de derecho y la de hecho. Cumplidas ellas, es po-
sible ejercer el comercio. Nos ocuparemos en seguida de ellas.
1) autori1acin e2presa. El comercio puede ser ejercido por
el menor debidamente autorizado por su padre, madre o tutor en su
caso (art. 10, Cd. de Comercio), siempre que tenga 18 aos o
ms. Es la llamada autorizacin expresa, a la cual parece referirse
el art. 11 a pesar de que, equivocadamente, la llama "emancipa-
cin".
Se discute si el menor puede pedirla al juez si el representante
legal se la niega. La mayor parte de la doctrina, al igual que en
el orden civil, opta por la negativa.
nsistiendo en una opinin anterior nuestra, creemos que quien
ha cumplido los 18 aos puede practicar legtimamente el comer-
cio. No vemos inconveniente legal en que recurra a los estrados
Judiciales para pedir esa autorizacin.
La autorizacin legal (de derecho o expresa) debe ser inscripta
en el Registro Pblico de Comercio. As surge del art. 11 del Cd.
de Comercio, el que se refiere a "emancipacin" cuando en realidad
debi decir "autorizacin".
La autorizacin es revocable, pero siempre por va judicial, a
fn de evitar arbitrariedades; el interesado debe ser odo: la revo-
cacin, si procede, deber ser inscripta despus en el mismo Regis-
tro para que surta efecto respecto de terceros (art. 12, prr. 2,
Cd. de Comercio, aplicable a la autorizacin expresa, aunque de-
bi ser norma aparte, que sirviera genricamente a los dos casos de
autorizacin; la doctrina as lo entiende, porque sera inadmisible
una autorizacin irrevocable).
El alcance de esta autorizacin es amplio, para todos los actos
y obligaciones comerciales (art. 11 in "ine&. El menor pone en
juego todos sus bienes (excepto los recibidos a ttulo gratuito: art.
134, Cd. Civil).
El trmite es sencillo, ya que la simple peticin de autorizacin
paterna no contendr recaudo alguno; ni siquiera puede exigirse
que acredite una idoneidad determinada, porque es obvio que el
menor nunca pudo ejercer la actividad mercantil, que, por otra par-
te, vimos que no requiere legalmente ninguna preparacin espe-
cial. Se tramitar mediante el procedimiento adecuado para los
juicios voluntarios. No se publican edictos, porque la publicidad
se hace en el mismo Registro por fijacin de un anuncio y final-
mente se inscribe.
2) autori1acin t5cita o de hecho. Otra clase de autorizacin
es la tcita: se da cuando al hijo mayor de 18 aos se lo asocia de
hecho al comercio del padre (o de la madre, aunque la ley no lo
diga).
Surge del art. 12 del Cd. de Comercio, que dice: "El hijo ma-
yor de 18 aos que fuese asociado al comercio del padre, ser repu-
tado autorizado y mayor para todos los efectos legales en las nego-
ciaciones mercantiles de la sociedad.
La autorizacin otorgada no puede ser retirada al menor sino
por el juez, a instancia del padre, de la madre, del tutor o ministe-
rio pupilar, segn el caso, y previo conocimiento de causa. Este
retiro, para surtir efecto contra terceros que no lo conocieren, de-
ber ser inscripto y publicado en el tribunal de comercio respectivo".
Esta sociedad es de hecho (art. 21, ley 19.550) y se rige por la
mencionada norma legal.
El menor estar habilitado para todos los negocios de esa socie-
dad, pero no ms all o fuera de ella (art. 12, Cd. de Comercio);
ser solidario con su progenitor ante terceros.
Si el padre o la madre desea formar con el hijo o hija una so-
ciedad regular, deber habilitarlo expresamente primero y despus
formalizar el contrato respectivo, segn las normas aplicables al
tipo de que se trate.
La sociedad de hecho entre padre e hijo ser una cuestin fc-
tica que habr que probar en caso de controversia.
El retiro de tal autorizacin se hace mediante el pedido de di-
solucin de la sociedad, extrajudicial, por notificacin al hijo, o ju-
dicial, si hubiere oposicin o disconformidad.
Con el rgimen vigente desde 1983 la ley de sociedades permite
una accin por regularizacin de la sociedad de hecho, plenamen-
te ejecutable por el menor habilitado de hecho, para lo cual el
padre deber autorizar expresamente al hijo para el ejercicio del
comercio.
Si la sociedad de hecho se disuelve, habr que inscribir tal acto
en el Registro Pblico de Comercio, para obtener efectos ante ter-
ceros (art. 98, ley 19.550 y art. 12, prr. 2, Cd. de Comercio).
Para el caso de disolucin de la sociedad, el menor pierde la au-
torizacin tcita obtenida.
118. mu@eres. - Las mujeres casadas eran incapaces de he-
cho relativas en el antiguo ordenamiento civil y comercial.
Actualmente, la mujer, cualquiera que sea su estado civil, ad-
quiere plena capacidad comercial, a partir de los 21 aos. A los 18
aos puede ejercer el comercio por emancipacin o autorizacin,
segn el rgimen que hemos descripto.
La ley 11.357 primero y la 17.711 despus, modificaron los im-
pedimentos de las mujeres casadas, tanto en la rbita civil como en
la mercantil. Los antiguos arts. 13 a 21 del Cd. de Comercio no
se consideran hoy vigentes.
El art. 5 de la ley 11.357, an vigente en parte, separa patri-
monios; pero no se refiere, como opina Fontanarrosa, a posibilida-
des societarias entre ellos, sino a otros supuestos aplicables en la
vida de la sociedad conyugal; por ello afirmamos que no ha sido mo-
dificado. Es til poner atencin tambin al art. 6 de la ley citada,
no derogado tampoco por la reforma de 1968.
Un plenario de la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Co-
mercial se ha referido a los bienes conyugales y es aplicado reite-
radamente por nuestros tribunales. Por su importancia, transcri-
bimos un resumen de sus conclusiones:
"El hecho de que un bien figure como adquirido por uno de los
cnyuges es suficiente para excluirlo de la accin de los acreedores
del otro. Sin perjuicio de ello, los acreedores de uno de los cnyu-
ges estn facultados para agredir dicho bien: a) cuando se ha cons-
tituido la obligacin para atender las necesidades del hogar, gastos
de conservacin de los bienes comunes o educacin de los hijos (en
relacin a los frutos: art. 5, ley 11.357), o !& probando que aquel
bien ha sido ilegtimamente sustrado a la responsabilidad que le es
debida. Todo ello sin perjuicio de que, por aplicacin derivada de
la carga procesal, y tomando en consideracin cada situacin par-
ticular que se plantee, el cnyuge agredido deber aportar los ele-
mentos probatorios que conciernan a la relacin procesal trabada,
segn sus hechos relevantes"9.
Marido y mujer pueden asociarse entre s, siempre que lo ha-
gan en sociedades por acciones o de responsabilidad limitada (art.
27, ley 19.550); no son vlidas entre ellos, en cambio, las sociedades
de hecho, que debern disolverse, al igual que las irregulares.
Se discute si marido y mujer pueden adquirir cualquier calidad
en las sociedades en comandita por acciones (que tienen rgimen
mXto de responsabilidad). Hemos sostenido antes10, que si la ley
habla de "sociedades por acciones", no es posible, por va de inter-
pretacin, alegar validamente lo contrario.
119. incompati!ilidades e incapacidad. - El Cdigo de Co-
mercio aporta otras soluciones, que hay que distinguir de las de in-
capacidad.
Son prohibiciones del ejercicio del comercio: a) en proteccin
de determinadas funciones o profesiones; !& en tutela del crdito, o
c) en inters del comercio o inters pblicon.
Como seala Anaya, la incompatibilidad supone capacidad0 los
actos de los incapaces son nulos, pero los ejecutados por quienes
han sido declarados incompatibles por la ley, son vlidos12. Re-
cuerda, asimismo, este autor las crticas que ha suscitado la forma
en que el Cdigo regula las incompatibilidades, materia propia de
leyes especiales13.
De todos modos, pese a que hay respecto de los efectos una ar-
dua divisin doctrinaria, es necesario examinar los supuestos le-
gales.
a) corporaciones eclesi5sticas. El Cdigo de Comercio enu-
mera algunos supuestos ms, en los que se prohibe el ejercicio del
comercio (art. 22 y siguientes).
Al citar las corporaciones eclesisticas (art. 22, inc. 1), se re-
fere a rdenes o congregaciones en general y se deben excluir las
asociaciones formadas por laicos. El origen de la norma es el
mismo que informa la previsin del Cdigo Civil respecto de los re-
ligiosos profesos (art. 1160, entre otros), ya que el codificador trat
de adecuar la ley mercantil y la civil al derecho cannico vigente en
la poca.
Llambas opina que se trata de una incapacidad de derecho, no
de hecho14.
En virtud de la previsin citada, las mencionadas rdenes o
congregaciones no pueden adquirir la calidad de comerciantes aun-
que realicen, contra la prohibicin, actos de comercio; adems, los
actos no seran nulos, sino vlidos, solucin que se extiende a
los dems supuestos que iremos examinando.
b) cl+rigos. Se llama clrigo a quien ha sido consagrado para
la celebracin de los divinos ministerios. Es obvio que un clrigo,
tenga el rango que tuviere, no puede ejercer el comercio.
Cuando la ley dice =mientras 3istan el tra@e clerical= no se re-
fiere a la indumentaria, sino al estado y a las funciones y misin que
los clrigos deben desempear en la sociedad.
Los clrigos no son incapaces para la mayor parte de los actos
civiles, por lo cual Fontanarrosa halla en la limitacin legal una in-
compatibilidad antes que una incapacidad15.
Si realizan actos mercantiles, se aplica igual solucin que para
el caso anteriormente descripto.
c) Los magistrados ci3iles y @udiciales. La primera expresin
corresponde a funcionarios pblicos de la Administracin nacional,
provincial o municipal, de jerarqua superior; no pueden realizar
actos de comercio en el territorio donde ejercen su autoridad o ju-
risdiccin.
Para los jueces se aplica igual precepto; pero las leyes que re-
glamentan el ejercicio de la magistratura han prohibido cualquier
otra clase de actividad, a menos que formen parte de comisiones de
estudio o ejerzan actividades docentes. La ley 13.998 extiende a
todo el mbito de la Nacin la incompatibilidad mencionada, cuando
regula el Reglamento para la Justicia Nacional (la ley 21.341 ha
completado estas prohibiciones).
El art. 23 del Cd. de Comercio faculta el prstamo de dinero
si con ello no se hace profesin habitual. La ley se refiere induda-
blemente al mutuo comercial, regido por el art. 558 y ss. del Cdigo
de la materia.
S pueden los magistrados judiciales y civiles ser accionistas en
cualquier compaa mercantil (art. 23, Cd. de Comercio). En
realidad no es "cualquier sociedad", sino que debe ser una sociedad
por acciones; el magistrado podr ser accionista de la annima o
subtipos; en la comandita por acciones, nicamente comanditario;
estimamos que podr ser socio de cooperativa sin problema alguno,
dados los fines de este tipo asociativo y su estructura, pero no con-
sejero, a pesar de no prohibirlo el art. 64 de la ley 20.337, por ex-
tensin interpretativa del art. 23 in "ine del Cdigo (id. decr. ley
1285/58 y ley 21.341 y su espritu).
El estado judicial impide al accionista formar parte de los r-
ganos de administracin y de control, aunque la ley slo se refiera
a la "gerencia administrativa". Su actuacin quedar reservada,
por tanto, a la calidad de accionista, sin el derecho de formar parte
de los rganos mencionados (ver arts. 264, inc. 1, y 286, inc. 1, ley
19.550). Es til tener en cuenta los artculos citados, que expre-
san incapacidades especiales, para ser director o sndico de socie-
dad por acciones, los que se completan con esta regla legal.
d) interdictos. El art. 24, inc. 1, del Cd. de Comercio de-
clara incapaces para ejercer el comercio a "los que se hallan en es-
tado de interdiccin". Creemos, contra la opinin de Siburu16, que
esta norma debe tener alcance general.
Se llaman as quienes estn bajo un rgimen especial de inca-
pacidad (v.gr., los dementes); a ellos se les asigna un curador, a fin
de que los asista en todos sus actos.
En nuestro actual ordenamiento legal, deben incluirse en el in-
ciso los inhabilitados, sujetos a una asistencia por ser semi incapa-
ces y necesitar de autorizacin para ejercer ciertos actos, en espe-
cial, los patrimoniales17.
e) "allidos. Los quebrados no rehabilitados eran, para la an-
tigua ley mercantil, sujetos con prohibicin de ejercer el comercio
(art. 24, inc. 2, Cd. de Comercio).
La ley 11.719 derog el inc. 2 y la ley 19.551 de concursos de-
rog esta ley. De todos modos, no se puede considerar rehabili-
tado el inciso.
El rgimen concursal tiene caractersticas propias, que no ex-
plicaremos aqu, sino someramente. Quienes estn presentados
en concurso preventivo administran sus bienes bajo vigilancia del
sndico. Los quebrados son desapoderados desde la sentencia de
quiebra.
La ley asigna al sndico la obligacin de tramitar la calificacin
de la conducta de la persona fsica declarada en quiebra, sea comer-
ciante o no. Otro incidente aparte, puede ser el de complicidad si
se da el supuesto previsto por la ley.
El incidente -tal es la naturaleza procesal del trmite- se pro-
mueve de oficio en base a una copia del informe del sndico. Ella
reemplaza a la demanda (art. 248, ley 19.551).
Los acreedores pueden realizar denuncias de hechos que deter-
minen el encuadramiento de la conducta del deudor (arts. 41 y 248,
inc. 2, ley 19.551).
El trmite del incidente se cumple con la citacin de los sujetos
a quienes se calificar la conducta. Se asegurar el derecho de
defensa.
El juez dicta sentencia final calificando las diversas conductas
del empresario y otros sujetos como culpable, fraudulenta o cmpli-
ce. El incidente se remite despus a la justicia penal, comunicn-
dose al Registro de Concursos y al Registro Pblico de Comercio.
Tambin se hace publicacin de edictos del resultado.
Sin el trmite de calificacin de conducta no hay rehabilitacin
posible. Puede ocurrir que ni el sndico ni los acreedores (cfr. art.
41, ley 19.551) encuentren o descubran hechos constitutivos de la
calificacin como culpable o fraudulenta, ni de complicidad. En tal
caso, el juez declara la quiebra casual, salvo -dice la ley- que por
motivos fundados ordene que se prosiga el trmite (art. 248, inc.
3, ley 19.551).
Los sujetos pasibles de la calificacin de conducta, no sola-
mente son el fallido o los fallidos cuando son personas fsicas. Se
califica tambin la conducta individual de cada uno de los adminis-
tradores, gerentes, directores, fundadores, liquidadores y sndicos
de sociedades (art. 238). Habida cuenta de la unificacin concur-
sal, hay que incluir a los miembros equivalentes de sociedades ci-
viles, asociaciones, fundaciones y otras de existencia ideal de carc-
ter privado, con las excepciones que la ley prev (cfr. art. 2, ley
19.551).
Tambin hay que calificar la conducta individual de represen-
tantes, factores, administradores y apoderados generales de cual-
quier fallido.
Aqu la ley es ms imprecisa, debiendo entenderse que no se
califica la conducta, por ejemplo, de un apoderado general judicial
del fallido o de un representante no permanente.
La ley establece tambin la calificacin de la conducta del pro-
pio sndico concursal, que es excepcional y deber ser materia de
resolucin por el juez mercantil. El supuesto del art. 239 es espe-
cfico y obviamente no se da en el mismo incidente de calificacin
general que la ley obliga a tramitar al sndico.
La complicidad est asignada a ciertas personas que incurran
en los actos o conductas descriptas en el art. 240 de la ley.
La ley concursal legisla directamente sobre rehabilitacin, de-
biendo reconstruirse en normas dispersas el sistema de inhabili-
tacin.
Sabido es que, adems de la ley general, existen diversas leyes
que inhabilitan para ciertos actos a quienes hayan sido declarados
en quiebra.
La ley 19.551 establece los efectos personales que surgen de la
sentencia de quiebra: sta produce una inhabilitacin inmediata,
que no depende de la calificacin de conducta.
El fallido es desapoderado de sus bienes. No puede ejercer el
comercio: slo est facultado para desempear tareas artesanales,
profesionales o en relacin de dependencia (art. 108, ley 19.551).
El fallido slo puede disponer de sus derechos no patrimonia-
les, bienes inembargables, indemnizaciones por daos a su persona
o agravio moral (art. 112, ley 19.551).
Es til hacer notar que mientras el fallido es desapoderado de
este modo en virtud de la sentencia de quiebra, todos los dems su-
jetos que indica la ley, slo sern inhabilitados desde la resolucin
firme dictada en el incidente de calificacin de conducta.
Por otra parte, los bienes que ingresan de cualquier modo en
el patrimonio fallido, pertenecen al concurso e ingresan en la masa
hasta la rehabilitacin.
El fallido cuya quiebra se declare casual y no tuviera proceso,
sobreseimiento o absolucin, por los delitos establecidos en los arts.
176, 177, 178 y 180 del Cd. Penal, es rehabilitado por el juez in-
mediatamente (art. 249, ley 19.551); esta evolucionada norma se
logr con el nuevo sistema concursal del ao 1972.
Para el fallido y los dems sujetos a quienes se califica la con-
ducta, los plazos de inhabilitacin son los siguientes:
a) Calificacin como culpable: cinco aos de inhabilitacin.
!& Calificacin como fraudulenta: diez aos de inhabilitacin.
El plazo se cuenta desde la sentencia declarativa de la quie-
bra. Si la calificacin se resuelve ms all del plazo, la inhabilita-
cin para el ejercicio del comercio es inapelable.
No se califican las conductas en los casos de acuerdo resoluto-
rio homologado o avenimiento. Los plazos establecidos en el art.
250 de la ley 19.551, se reducen a la mitad si la quiebra se concluye
por pago total (art. 251).
Qu es lo que la inhabilitacin impide hacer a los fallidos y a
otras personas en la misma o similar condicin?
De acuerdo con los arts. 244 y 245 de la ley 19.551, los inhabi-
litados no pueden:
(& Ejercer el comercio por s o por interpsita persona.
)& Ser socio, administrador, gerente, sndico, liquidador o fun-
dador de sociedades comerciales.
*& Tampoco de sociedades civiles.
-& Ser factor o apoderado con facultades generales para el
ejercicio de la actividad comercial.
5) Para el sndico del concurso, se aade una inhabilitacin es-
pecial: no desempearse en esas funciones por el trmino de diez
aos. Esta norma no es clara; a nuestro entender, la inhabilitacin
de diez aos es especfica de su cargo y se cuenta en forma indepen-
diente de la inhabilitacin general, a partir de la sentencia que ca-
lifica de fraudulenta su conducta (art. 239, ley 19.551).
Para los cmplices, el art. 246 indica que adems de ser inha-
bilitados (art. 245), pierden sus derechos en el concurso; deben
reintegrar los bienes correspondientes; deben pagar al concurso da-
os y perjuicios y una multa igual a la suma que se intent sus-
traer.
La rehabilitacin hace concluir la inhabilitacin especial con-
cursal. Nunca opera de pleno derecho o se declara de oficio: la
parte debe peticionarla y el juez resolver.
Puede producirse indirectamente, con la homologacin de un
acuerdo resolutorio o la presentacin completa de un avenimiento;
en estos casos, tambin necesita el trmite de comprobacin de los
extremos que se invoquen. Sucede en forma directa cuando la
quiebra es casual (art. 249).
(& En sntesis: en todos los casos hay que cumplir con un breve
procedimiento que concluye con una resolucin judicial.
En primer lugar, hay que solicitar al juez del concurso: si es el
supuesto del art. 251, deber acreditarse debidamente (art. 254).
)& El juez tratar de establecer la existencia de causas pena-
les, porque ellas obstan a la rehabilitacin, si no hay sobresei-
miento definitivo o absolucin.
*& Se dar vista al sndico y al agente fiscal, para or estas opi-
niones.
Zi& Si hay oposicin, se convoca a una audiencia para que com-
parezcan los oponentes y el interesado. En esa audiencia se apor-
tar toda la prueba pertinente.
5) El juez, despus de la audiencia, resuelve el pedido de reha-
bilitacin, en auto que es apelable.
G& Estando firme el auto, se comunica la rehabilitacin a los re-
gistros pertinentes y el interesado puede publicar edictos a su costa
(art. 255).
7) La rehabilitacin hace cesar todos los efectos personales de
la quiebra y en especial los de la calificacin de conducta (art. 253),
pero no extingue el juicio de quiebra.
H& Los bienes desapoderados no se restituyen al fallido, pero
su rehabilitacin permite que nuevamente ejerza el comercio o
forme sociedades, sin que los nuevos bienes que obtenga deban
aplicarse a los saldos que se adeudaren en el concurso (art. 253,
prr. 2, ley 19.551).
La rehabilitacin no es procedente si existe, pendiente de cum-
plimiento, una inhabilitacin especial en causa penal (art. 250 in
"ine' ley 19.551, modificado por ley 20.315).
f) cnyuges. Los cnyuges de los inhabilitados no incurren
en la misma prohibicin de ejercer el comercio. Ni en el caso de
los jueces (Halperin en contra; Fontanarrosa a favor) los cnyuges
son alcanzados por ella. Es explicable: el ejercicio del comercio es
personal y sera un exceso extender una prohibicin genrica como
sta al cnyuge del juez, del escribano, del corredor.
Obviamente, el cnyuge de un inhabilitado no podra otorgar
alguna clase de participacin (v.gr., sociedad) al otro, que desvir-
tuase el precepto legal.
g) corredores J MART9LLER;C. "actores J EMPLEA4;C. A OS
corredores les es prohibido el ejercicio del comercio (art. 105 del
Cdigo); a los martilleros la ley 20.266 no los ha inhabilitado para
el ejercicio del mismo, lo cual no es conveniente, dada su especfica
funcin. El corretaje y el remate, hay que recordarlo, son actos
de comercio por imperio legal (art. 8, inc. 3, Cd. de Comercio).
En realidad, la prohibicin legal implica la obligacin de aten-
der su especialidad sin compartirla con otra clase de negocios.
Algo semejante se puede decir de los factores (art. 141) y em-
pleados (art. 88, ley de contrato de trabaja).
h) escri!anos. Los escribanos se hallan inhabilitados para
ejercer el comercio por el art. 7 de la ley 21.212. En la provincia
de Buenos Aires se prev lo mismo (art. 7, ap. 6, ley 6191). La
ley para el mbito nacional impide ejercer el comercio y la banca,
sea por cuenta propia o como gerente, apoderado o factor de ter-
ceros.
< )+=4 e@e!"i"io DE COMERCIO POR REPRESENTANTES EGAES. -
Es indudable que el representante legal del menor o incapaz puede
ejercer el comercio por cuenta de su representado, debiendo des-
pus rendir cuentas de acuerdo con las disposiciones legales.
El representante legal no adquiere la calidad de comerciante
por su labor, ya que ejerce la funcin de quien, por su incapacidad
temporal o permanente, de hecho o de derecho, no puede actuar
por s mismo.
As, en los casos en que el declarado incapaz tuviera anterior
profesin mercantil o fondo de comercio, o lo recibiere despus por
herencia, donacin o legado, es posible que se d el supuesto es-
tudiado. De todos modos, pensamos que slo la situacin es ima-
ginable si existe un mnimo de empresa econmica (organizacin
dinmica, aunque sea pequea), ya que la actividad personal del
ejercicio del comercio no sera reemplazable ni es jurdicamente
transmisible.
El factor, desde otro punto de vista, es un representante con
poder general de administracin que ejerce el comercio por cuenta
y en nombre de su principal; remitimos al estudio de la figura hecho
en el captulo V.
< )+)4 5alide4 DE OS ACTOS DE OS INCAPACES DE HECHO A DE
derecho. - ncapacidad de hecho es la que establece la ley, presu-
miendo carencia de aptitud para ejercer por s mismo los derechos
que se tienen.
La ley anula, con nulidad relativa, los actos de los incapaces de
hecho, en tanto que los de los incapaces de derecho son sancionados
con nulidad absoluta, segn Llambas18.
En el sistema mercantil, como hemos visto, aparecen, junto a
incapacidades de derecho, incompatibilidades o prohibiciones de es-
tado. stas no son generadoras de nulidad respecto de los actos
realizados, sino de otras sanciones establecidas en cada caso.
Es tambin en este tema, en el cual se impone una puesta al
da de la legislacin comercial y civil, integrando ambas con precep-
tos ms claros y ntidos, que hagan congruente e indudable el sis-
tema legal.
Actualmente puede considerarse que este rgimen es uno de
los ms atrasados y confusos del derecho privado.
3) el NOMBRE COMERCAL. !a DESGNACN
122. concepto. - El nombre, en el derecho civil, es la de-
signacin exclusiva que corresponde a cada personal9.
Se utiliza para distinguir una persona de otra, para fijar defi-
nitivamente su identidad. Por ello, en principio, es inmutable.
Es habitual que un comerciante gire en plaza bajo su propio
nombre civil, o su apellido solamente; o tambin puede usar una
denominacin de fantasa. La eleccin es amplia y slo se limita
por un derecho igual de otro comerciante.
La ley 11.867, que legisla sobre transmisin de establecimien-
tos industriales y comerciales, declara "elemento constitutivo del
mismo" el "nombre y ensea comercial".
En derecho civil el nombre es un atributo de la personalidad y
es invariable e incesible.
Para el comerciante individual, el nombre mercantil es cesible,
ya designe a una persona con nombre y apellido, o solamente este
ltimo, o tenga otro significado; tambin puede ser un puro inven-
to, sin significado material (nombre de fantasa).
Halperin, en opinin con la cual coincidimos, dice que el nom-
bre es un bien inmaterial, sobre el que el comerciante tiene derecho
de propiedad; como tal, es eminentemente transferible; compone
por tanto la universalidad que importa un establecimiento mer-
cantil20.
Hasta 1980 el derecho al nombre estaba regulado por la ley
3975 (art. 42), que fue derogada por la ley 22.362.
Esta ltima incorpor, en los arts. 27 a 30, el concepto de "de-
signacin", que puede referirse al nombre o al signo distintivo de
una actividad; as, el concepto legal es ahora ms amplio.
La propiedad de la designacin se adquiere con su uso, y con-
cluye mediante el abandono de tal uso. Cuando ms adelante trate-
mos la ley de marcas, nos referiremos ms extensamente a este
tema. La jurisprudencia, interpretando el sistema anterior, dijo
que el uso debe ser pblico y ostensible21; esto es aplicable al sis-
tema actual.
El nombre no necesita registro, pero puede ser registrado
como marca, en cuyo caso se le aplica el derecho marcario. En
caso de uso simultneo, se prefiere a quien lo emple primero en el
tiempo y a l se le otorga el uso exclusivo y la proteccin legal22.
El nombre o la designacin debe ser inconfundible para lograr
proteccin.
La Corte Suprema ha dicho que no es posible extender el nom-
bre de un local a un lugar alejado23 y que la ley no protege el uso
potencial del nombre, sino el efectivo24. Adems, la proteccin le-
gal del nombre comercial se limita al ramo (art. 28, ley 22.362)26.
La ley 22.362 establece en su art. 29 un plazo de caducidad de
un ao, para que alguien deduzca oposicin al uso de un nombre (o
designacin) por otro.
En ocasiones ser necesario probar que tal nombre pertenece
a un comerciante; o probar que no le pertenece, a fin de eximirse
de alguna obligacin. En esos casos, la prueba de la identidad o
falta de identidad de un nombre puede realizarse con todos los me-
dios de prueba, aun por presunciones si ellas son precisas y concor-
dantes para formar conviccin26.
123. el nom!re societario. - El art. 45 de la derogada ley
3975 haba perdido ya importancia frente a la ley 19.550, que regula
el nombre de las sociedades. Lgicamente, la ley 22.362 no se re-
fiere al nombre de estos sujetos colectivos.
En la ley 19.550 las sociedades annimas y las de responsabi-
lidad limitada slo tienen denominacin. Las en comandita por
acciones y las sociedades por partes de inters, pueden optar por el
sistema de razn social (que incluye el nombre personal de alguno
o todos los socios) o de denominacin (nombre de fantasa).
El nombre de las sociedades identifica a estos sujetos de dere-
cho; acompaa a la sociedad hasta su disolucin y la proteccin legal
es implcita y previa, porque desde la formacin del ente se esta-
blece el rechazo de la homonimia, no inscribindose en el Registro
Pblico de Comercio el nombre de una sociedad si existe otra con
el mismo nombre27.
Aunque el tema ha de ser tratado in e2tenso cuando se estudie
el rgimen de las sociedades, adelantemos que el nombre de ellas,
si bien difiere del civil, tampoco se identifica con el del comerciante
individual (la designacin).
Las sociedades son sujetos de derecho (art. 2, ley 19.550), por
lo que para ellas, el nombre (razn social o denominacin) no es un
bien inmaterial transferible, sino que constituye un atributo de la
personalidad.
Y si es posible mudarlo (excepcionalmente), no se lo puede
transferir a menos que forme parte de una marca (con lo cual, en-
tonces, ser sta la que se transfiera). Asimismo, hay que tener
en cuenta toda la problemtica societaria en torno a la firma social,
expresin grfica vinculante del nombre societario.
En este campo, la identificacin mediante el nombre societario,
aun omitindose las siglas "SRL" resulta suficiente para imputar
responsabilidad a una sociedad, sin mengua de la personal del fir-
mante, debido a esa omisin28.
124. nom!re ci3il y nom!re mercantil. - A veces el comer-
ciante da su nombre civil a su explotacin mercantil y encuentra la
proteccin legal tal como ya lo hemos explicado.
Pero puede haber conflictos si un mercader adopta como de
fantasa el nombre civil de una persona fsica. Conocido es el caso
del fondo de comercio denominado "La Taberna de Landr". El
humorista Colombres, que haba adquirido fama en nuestro medio
con el seudnimo de "Landr", demand al comerciante que lo usa-
ba; y si bien es verdad que no era su nombre propio (en cuyo caso
no hubiera habido dudas acerca de la procedencia de la demanda),
la justicia entendi finalmente que le asista razn en su derecho29.
Aqu se dio una contienda entre un nombre artstico o seud-
nimo reglado por el derecho civil y el nombre mercantil de un es-
tablecimiento 30.
125. cese. - El nombre comercial est protegido con el de-
recho al uso exclusivo; si es nombre de fantasa, se pierde con la
falta de mencin del empresario en sus operaciones; si forma parte
de un fondo de comercio, el cierre o transferencia de ste hace ce-
gar el derecho sobre ese bien. En sntesis: la cesacin del uso hace
perder el derecho al nombre (art. 30, ley 22.362).
El tiempo de uso para adquirirlo y para perderlo es cuestin de
hecho, que la justicia fijar en cada caso, como ocurre para recono-
cer la adquisicin y el cese de la calidad de comerciante, debiendo
tenerse en cuenta los arts. 28, 29 y 30 de la ley 22.36231.
126. "irma social. - Antes del Proyecto de Cdigo de
Wrttemberg, ya en Prusia se aprobaron leyes sobre la firma so-
cial, a la que iba unido el concepto de razn social32.
Actualmente, la nocin de firma social se presenta vinculada al
nombre comercial33.
A primera vista podra creerse que constituye un solo concep-
to. Ascarelli parece entenderlo as, ya que al exponer la nocin,
se refiere a la denominacin particular del establecimiento comer-
cial, denominacin "que se utilizar siempre que (por ejemplo, en
materia de publicidad) se quiera llamar la atencin sobre el estable-
cimiento mismo"34.
La firma puede considerarse, en sentido subjetivo, coincidente
con la nocin civil o comercial: el rasgo clsico y reiterado de sus-
cribir algn documento con su nombre35. Mas existe otro sentido
en la firma, que es la mencin del nombre del establecimiento o el
comercial del empresario, aadido generalmente debajo de su firma
olgrafa.
La firma social es el conjunto de firma subjetiva y objetiva,
que tiene relevancia cuando el comerciante suscribe documentos
(v.gr., cambiarios) o contratos. En su aspecto objetivo va ligada
al nombre y es transferible como l36.
La firma subjetiva obliga personalmente a quien la ejecuta.
La firma social cambia la imputacin normativa de la obligacin,
trasladndola a la organizacin mercantil, sea sta una empresa
unipersonal o una sociedad.
Nuestro ordenamiento mercantil no regula el tema de la firma
social, ni para la empresa individual ni en el sistema societario.
No obstante, la costumbre ha permitido que los tribunales asigna-
ran carcter obligacional a las firmas segn ellas hayan sido sus-
criptas en diversas formas negocales37.
4) domicilio
127. introduccin. - El antiguo Cdigo de Comercio de
1862 contena en su Captulo V reglas sobre domicilio mercantil,
derogadas en 1889. Transcribimos esas normas, que nos parecen
de suma utilidad actual:
Art. #B. - El domicilio de un individuo es el lugar en que habita con nimo
de permanecer.
El domicilio general del comerciante es el lugar donde tiene su principal
establecimiento.
Art. hl. - Cuando un comerciante tiene establecimientos de comercio en
diversos lugares, cada uno de stos es considerado como un domicilio especial,
respecto a los negocios que all hiciere por s, o por otro.
Art. (N). - Los individuos que sirven o trabajan en casa de otros, tendrn
el mismo domicilio de la persona a quien sirven, o para quien trabajan, si ha-
bitan en la misma casa.
Art. ^t#. - El lugar elegido para la ejecucin de un acto de comercio causa
domicilio especial, para todo lo relativo a ese acto y a las obligaciones que cau-
sare.
Para el derecho civil, el domicilio es el asiento jurdico de una
persona38; en l se producirn ciertos efectos jurdicos (Bussa).
El concepto de domicilio real del Cdigo Civil subsume dos
menciones: residencia y lugar de los negocios (art. 89); y el art. 94
de ese cuerpo legal, cuando ambos no coinciden en el lugar, elige:
ser domicilio real aquel en el cual est establecida la familia de una
persona y no donde estn sus negocios.
El Cdigo Civil italiano, en su art. 43, distingue el domicilio
(sede de los negocios) de la residencia ("luogo in cui la persona ha
la dimora abituale").
128. r+gimen legal del domicilio. - Una de las especies
de domicilio es el comercial, del cual no nos habla nuestro Cdigo de
Comercio en forma estructurada; en cambio se refieren al "domici-
lio" los arts. 25, 27, 74 y 89 del Cdigo; el art. 11, incs. 1 y 2, de
la ley de sociedades, donde se diferencian el real y el societario, y
varias normas ms, que lo mencionan directa o indirectamente.
El domicilio del comerciante o empresario sealar el lugar
desde donde se toman las decisiones, se hallan o depositan los libros
y la contabilidad general, o lo que es lo mismo, la centralizacin ad-
ministrativa: el nervio motor de la empresa.
Pero hay una diferencia entre el domicilio societario y el del
empresario individual, que se evidencia en la naturaleza jurdica de
la sociedad.
As, el comerciante poseer el domicilio real propio y el domi-
cilio comercial o de los negocios. Y las sociedades tendrn que
aceptar el concepto de domicilio para una realidad diferente de la
que se observa para las personas de existencia visible.
Las personas fsicas en su domicilio real tienen su residencia,
su familia, su intimidad. El lugar donde realiza actividades pro-
pias del hogar, intelectuales, afectivas, materiales. La persona ju-
rdica carece de esa realidad. Su domicilio ser algo diverso: ser
la relacin de lugar o espacio fsico que establece la sociedad con la
autoridad de contralor; excepto en las sociedades irregulares, en
cuyo caso los dos conceptos se pueden unificar (ver art. 3, inc. 4,
ley 19.551).
El comerciante individual tendr un domicilio en cada lugar
donde desenvuelva una actividad econmica. Por conveniencia
prctica, lo llamaremos sede social.
Para las sociedades, a partir de la reforma de 1983 a la ley de
sociedades, la ley 22.903 ha dispuesto una nueva distincin legal.
El domicilio se entiende, en el art. 11 de la ley 19.550, como
comprensivo de la jurisdiccin en la que la sociedad es constitui-
da. La sede es calle y nmero determinados. Ella puede ser ins-
cripta aparte, fuera del contrato social.
La sede es el lugar en el cual se tienen por vlidas y vinculan-
tes para la sociedad todas las notificaciones realizadas (art. 11, inc.
2, ley 19.550)39.
Por esta razn, en derecho comercial no poseemos un concepto
unvoco de domicilio y sede, respecto del comerciante individual y
del sujeto de derecho sociedad. El siguiente cuadro puede ser
ilustrativo:
,omerciante8 a& domicilio real o ci3il8 su casa particular (calle, nmero, lugar).
!& domicilio comercial o sede8 la direccin de su establecimiento
comercial o industrial (calle, nmero, lugar).
Cociedad comercial8 a& domicilio8 es la jurisdiccin donde se constituye (v.gr.,
ciudad de Buenos Aires).
!& sede8 calle y nmero concretos en donde funciona su administracin.
Con la reforma de 1983 ha quedado superado el plenario de la
Cmara Nacional en lo Comercial referido al concepto de domici-
lio40, ya que la ley 22.903 adopt el criterio de la mayora en ese
pronunciamiento, convirtindose en norma legal.
En cuanto a los efectos del domicilio o sede del comerciante in-
dividual, recordemos que es el centro de donde parten las decisio-
nes fundamentales; all se paga, se reciben mercaderas y efectos,
facturas, notas, pedidos, reclamaciones.
Es esencialmente mudable y transferible porque slo significa
la eleccin de un determinado asiento fsico, provisto de seas o di-
reccin.
Es vlido para la constitucin en mora del comerciante o em-
presario, a no ser que se demuestre el desconocimiento de la noti-
ficacin o la mudanza o cambio del domicilio comercial o sede.
No es vlido, en cambio, para la recepcin del traslado de una
demanda, por ejemplo, que debe notificarse en el domicilio real de
la persona fsica; en algunos casos se acepta la notificacin en un
domicilio especial constituido (p.ej., ejecucin hipotecaria o pren-
daria).
129. la empresa. remisin. - Todo lo expuesto aqu, debe
completarse con las precisiones sobre el emplazamiento espacial de
la organizacin empresaria que se explica en el captulo correspon-
diente.
9) :!i2acines COMUNES A LOS COMERCIANTES
130. consideraciones generales. - La ley obliga al comer-
ciante a cumplir determinados recaudos correspondientes a su cali-
dad de tal.
El sistema actual es completamente obsoleto; la propia regula-
cin del Cdigo de Comercio no se corresponde con la realidad y
la vigencia de otras reglas (v.gr., administrativas). El moderno
empresario necesita una estructura ms adecuada, realista y din-
mica.
La inscripcin como comerciante, habida cuenta de que a partir
de octubre de 1983 han cesado los beneficios concrsales aplicables
nicamente para los comerciantes matriculados y sociedades regu-
lares (v.gr., presentacin en concurso preventiva), queda sola-
mente til en la faz contable, en lo que se refiere a la posibilidad de
rubricar sus libros.
La ley mercantil establece ciertas cargas y la obligacin de ren-
dir cuentas, segn dispone el art. 33 del Cd. de Comercio que dice:
"Los que profesan el comercio contraen por el mismo hecho la obli-
gacin de someterse a todos los actos y formas establecidos en la
ley mercantil.
Entre esos actos se cuentan:
(& La inscripcin en un registro pblico, tanto de la matrcula
como de los documentos que segn la ley exigen ese requisito.
)& La obligacin de seguir un orden uniforme de contabilidad y
de tener los libros necesarios a tal fin.
*& La conservacin de la correspondencia que tenga relacin
con el giro del comerciante, as como la de todos los libros de la con-
tabilidad.
i& La obligacin de rendir cuentas en los trminos de la ley".
Tenemos que encararlo como ley vigente, pero con un sentido
crtico. La praXs indica el incumplimiento casi total de los "actos
y formas del comercio" y en especial de las que enumera el art. 33
por parte de los comerciantes o empresarios singulares; queda por
consiguiente como una recomendacin terico-doctrinaria, sin ma-
yor andamiento real en nuestra actividad mercantil actual.
De todos modos, tenemos que estudiar lo que queda de este
sistema destruido por el correr del tiempo, replantendonos crti-
camente la utilidad de l y la virtualidad de las que Gar denomin
"sanciones indirectas" del ordenamiento. Por qu indirectas?
Porque el no cumplir con las obligaciones mercantiles, no conlleva
sancin alguna de nulidad o de multa, sino otras indirectas, resul-
tantes de no atender lo que la ley indica41.
La ley, en el art. 33, habla de quienes profesan el comercio,
aludiendo al sentido profesional del quehacer del comerciante42.
Las obligaciones se establecen para todos los comerciantes.
Deca Segovia43 que no es la matrcula la que se inscribe, sino
el comerciante.
A la exigencia de llevar un orden uniforme de contabilidad (art.
33, inc. 2) hay que aadir la obligacin de confeccionar un balance
anual o trienal (este ltimo para el pequeo comerciante).
La correspondencia es de vital importancia, porque ella gene-
ralmente sirve de respaldo y prueba de las constancias contables.
A pesar de la reforma del art. 51 por el decr. 4777/63, la obligacin
de conservar la correspondencia contina vigente.
La rendicin de cuentas la encara el Cdigo a partir del art. 68
hasta el 74.
En el Registro Pblico de Comercio, legislado a partir del art.
34 del Cd. de Comercio, se recibe la inscripcin del comerciante,
de sus documentos y contratos, y se rubrican los libros para llevar
la contabilidad regular.
El sentido de las obligaciones impuestas a todos los comercian-
tes por el art. 33 es, segn Siburu44, el impedir el fraude y favo-
recer la buena fe, protegindose de este modo el ejercicio del co-
mercio. Para este gran jurista, estas obligaciones y cargas estn
basadas en el inters pblico.
As como nos hemos referido al balance, hay otras obligaciones
y cargas especficas para ciertos casos de ejercicio del comercio, a
los que la ley se refiere en su articulado general o especial.
131. la matr#cula. - La calidad de comerciante proviene de
una situacin fctica: el ejercicio regular y profesional de actos
de comercio. La matriculacin no otorga esa calidad, a diferen-
cia de lo que dispona el Cdigo de 1862.
La ley establece que todo comerciante debe matricularse, es
decir, inscribirse como tal en el Registro Pblico de Comercio. El
art. 25 del Cd. de Comercio seala: "Para gozar de la proteccin
que este Cdigo acuerda al comercio y a la persona de los comer-
ciantes, deben stos matricularse en el tribunal de comercio de su
domicilio. Si no hubiere all tribunal de comercio, la matrcula se
verificar en el juzgado de paz respectivo".
Bien dice Anaya45 que el registro de los comerciantes est li-
gado a la organizacin corporativa de los comerciantes en la Edad
Media. Por eso, en el primer Cdigo de Comercio slo con la ma-
triculacin se adquira la calidad de comerciante.
Distingue von Gierke46 tres sistemas: el alemn, que es obliga-
torio; el latino, que no exige matrcula obligatoria; el anglosajn, en
el cual no existe matriculacin.
En nuestro sistema, el matricularse trae cada vez menos bene-
ficios. Al ser una carga, la ley aplica sanciones indirectas por su
incumplimiento.
El art. 26 del Cd. de Comercio estableci cinco ventajas para
el comerciante matriculado. Veamos su texto:
Todos los comerciantes inscriptos en la matrcula gozan de las siguientes
ventajas:
1) La fe que merezcan sus libros con arreglo al art. 63.
2) Derecho para solicitar el concordato.
3) Moratoria mercantil.
Para que la inscripcin surta los efectos legales, debe ser hecha al empezar
el giro o cuando no tuviere necesidad el comerciante de invocar los privilegios
mencionados.
En cuanto a los libros, slo harn fe y servirn como prueba,
aquellos que estn rubricados por el Registro Pblico de Comercio.
Este organismo no rubricar libros de quien no est matriculado
como comerciante.
ste es el beneficio principal, actualmente vigente.
El inc. 2 fue derogado implcitamente por la reforma al rgi-
men concursal sancionada en 1983 (art. 5, ley 22.917).
La moratoria mercantil ya no existe; la rehabilitacin es un ins-
tituto concreto y diferente, perteneciente al sistema concursal, se-
gn ya lo hemos visto.
Los incs. 4 y 5 fueron derogados por la ley 11.719; la ley
19.551 no incluy ninguna disposicin al respecto.
Adems, tenemos que recordar que:
a) Se necesita la inscripcin para poder actuar como corredor
(art. 89, Cd. de Comercio) y martillero (art. 3, ley 20.266); en la
prctica esta disposicin ofrece grandes desajustes con la realidad.
!& Para ser acreedor prendario, el comerciante o industrial
debe inscribirse en el Registro Pblico de Comercio (art. 5, ap. d'
decr. ley 15.348/46 de prenda con registro, modificado por decr. ley
6810/63).
c) La ley establece una presuncin de que el inscripto es co-
merciante; esta presuncin es inris tantum e invierte as la carga
probatoria, que estar a cargo de la persona que impugne esa ca-
lidad (art. 32, Cd. de Comercio, que hay que correlacionar con el
art. 5, prr. 2).
El Registro Pblico de Comercio tiene diversos sistemas de orga-
nizacin en el pas. Naci como organismo administrativo; despus
se lo convirti, en la Capital Federal, en juzgado comercial especial.
Actualmente, el rgimen no es uniforme en el pas. En la Ca-
pital Federal integra la nspeccin General de Justicia. En la
provincia de Buenos Aires funciona como una Secretara depen-
diente del juzgado de turno.
El tiempo en que debe hacerse la inscripcin resulta de la l-
tima parte del art. 26 del Cd. de Comercio.
Los trmites varan segn el lugar del pas en que se lo realice.
Generalmente se harn por escrito, siguindose las instrucciones
del art. 27 y siguientes.
La ley exige un escrito que contenga: a) nombre, estado y na-
cionalidad del comerciante; !& designacin de la clase de actos a los
que se dedicar (ramo, objeto); c) el domicilio comercial; d& nombre
del gerente o factor que lo representar en el establecimiento (por
supuesto, si existe tal representante); e) en caso de menores, se de-
ber acompaar la autorizacin legal inscripta, que es, como vimos,
otro trmite independiente (art. 28, Cd. de Comercio).
El juez de comercio estudiar la peticin y podr denegar el
pedido de inscripcin si existen motivos fundados para considerar
que el comerciante no goza del crdito y la probidad caractersticos
segn la actividad que desempee (art. 29, Cd. de Comercio) o
cuando el peticionante no tenga capacidad legal para ejercer el
comercio47.
En la prctica no se requiere prueba alguna de la moralidad o
solvencia econmica del solicitante, lo cual ha sido criticado por
Halperin, quien se refiere a los fines que la ley tuvo en cuenta y
propone que en una futura reforma se rectifique este simple proce-
dimiento para poder sanear la matrcula.
Cualquier cambio posterior de alguno de los requisitos denun-
ciados ante el Registro deber inscribirse ante l (art. 31, Cd. de
Comercio), exigencia necesaria para mantener el Registro al da,
ya que las inscripciones son de consulta pblica.
En el moderno derecho mercantil existe una matriculacin in-
directamente obligatoria: a causa de lo estricto de las reglas del de-
recho laboral, que prev como regla general la inversin de la carga
probatoria, existen dificultades a veces para negar la relacin de
dependencia. Algunas empresas han acudido al recurso de exigir
a sus subcontratistas la inscripcin como comerciantes en el Regis-
tro, de modo que se obtenga otro elemento objetivo ms que sirva
para sostener su posicin.
Las empresas del Estado no pueden inscribirse como comer-
ciantes, segn dictamin la Cmara en lo Comercial48. En el
mismo fallo se dijo que la inscripcin en dicha matrcula se otorga
a las personas que desean ejercer el comercio y no a la empresa o
fondo de comercio, con abstraccin de su propietario.
132. el registro p.!lico de comercio. - Este Registro
fue instituido por nuestro Cdigo como una secretara especial pa-
rajudicial; el art. 34 dice: "En cada tribunal de comercio ordinario
habr un Registro Pblico de Comercio, a cargo del respectivo se-
cretario, que ser responsable de la exactitud y legalidad de sus
asientos".
Es decir, una oficina de asientos, inscripciones y registraciones
del trfico mercantil y de actos o documentos vinculados a los co-
merciantes o sociedades mercantiles; este registro estar siempre
fiscalizado por el juez de comercio respectivo.
Mediante la ley 14.769, de aplicacin local, qued convertido en
juzgado, denominndose para el mbito nacional juzgado nacional
en lo comercial de registro. En la provincia de Buenos Aires tam-
bin se lo elev a esa jerarqua mediante la ley provincial 833749.
a) organi1acin. Actualmente, en la Capital Federal se ha
vuelto al sistema administrativo, dejndose la rbita judicial.
En Buenos Aires el ex juzgado de registro se ha convertido en
un juzgado contencioso ms. Las funciones del Registro Pblico
de Comercio dependen ahora de la nspeccin General de Justicia,
a la cual se ha integrado el organismo (ley 22.316, B.O., 7/11/80).
En la provincia de Buenos Aires, como hemos dicho ms arri-
ba, el Registro Pblico de Comercio es una Secretara judicial, de-
pendiente del juzgado de turno; en cada departamento judicial
existe esa secretara especial.
Las organizaciones del mundo son diversas; algunas, como en
Alemania, mantienen el sistema judicial; otras sitan los registros
en el mbito de la Administracin Pblica.
Los beneficios de un sistema amplio y eficaz de publicidad son
notables. Una rpida inscripcin, averiguacin o trmite, ayudan
al desenvolvimiento de todas las relaciones mercantiles, que son
parte importante del movimiento econmico del pas. Cuanto ms
se agilice toda clase de tramitacin, ms eficaz y mayor beneficio
tendr el recaudo formal, que no se erigir en traba burocrtica
obstativa de la circulacin de bienes y derechos.
b) "uncin. Explica De riondo60 la doble faz de su funcin:
Jurisdiccional, en cuanto valora, ordena o rechaza los pedidos de
inscripcin o autorizacin, y administrativa, en cuanto cumple ma-
terialmente la rbrica, registracin, formacin de legajo, inscrip-
cin de medidas cautelares y archivo.
La competencia, en general, no es contenciosa, y cabe un re-
curso judicial ante resoluciones del Registro que ahora, en la Capi-
tal Federal, son resoluciones de la nspeccin General de Justicia.
c) "orma de registracin. Se inscribir en un registro espe-
cial la matrcula de los negociantes que se habilitaren en el tribu-
nal, y se tomar razn, por orden de nmeros y de fechas, de todos
los documentos que se presenten al registro, formando tantos vo-
lmenes distintos cuantos fueren los objetos especiales del registro.
El Registro Pblico de Comercio lleva distintos libros, que es-
tn ordenados por ndices y foliados. Su consulta es pblica.
d) <u+ se registra. La tarea registral, que es la principal, se
realiza sobre la base de diversos actos para los cuales la ley prev
un asiento que cumple la funcin de publicidad, otorgamiento de fe-
cha cierta y verosimilitud de lo asentado.
nscribir ciertos actos es jurdicamente una carga y no una
obligacin en sentido estricto51.
Los actos que se registran o se pueden registrar, principalmen-
te, son:
(& Convenciones matrimoniales (art. 36, inc. 1, del Cdigo).
)& Sentencias de divorcio, separacin de bienes y liquidaciones
practicadas respecto de la sociedad conyugal (art. 36, inc. 2).
*& Escrituras o contratos de las sociedades mercantiles (ex-
cepto de las accidentales o en participacin) y los actos modificato-
rios o extintivos respecto de esos contratos (art. 36, inc. 3, Cd.
de Comercio y ley 19.550); tambin la disolucin de las sociedades, ,
aun las irregulares y de hecho (art. 98, ley 19.550). Sin perjuicio
de no agotar los ejemplos, anotamos tambin los casos de fusin,
escisin y transformacin; instalacin de sucursal y constitucin de _
sociedad originada en sociedad extranjera (arts. 118 y 123, ley
19.550); cesacin y nombramiento de administradores de las socie-
dades mercantiles (art. 60, ley 19.550); contratos de emisin de de-
bentures (arts. 339 y 360, ley 19.550).
4) Transmisin de establecimientos mercantiles (ley 11.867).
5) Reglamentos o contratos de gestin de fondos comunes de
inversin.
G& Matriculaciones de los comerciantes y auxiliares del comer-
cio, y toda modificacin de las mismas.
7) Los poderes que otorguen los comerciantes a factores y
dependientes y la revocacin de ellos (art. 36, inc. 4, Cd. de Co-
mercia).
H& Las autorizaciones expresas a menores de edad y su revoca-
cin (art. 36, inc. 5).
L& Registro de fallidos (Reglamento de la Cmara Nacional de
Comercio, art. 84 y siguientes).
Como la enumeracin del art. 36 del Cdigo es enunciativa
(art. 36, inc. 5, parte ltima), se van agregando de tiempo en
tiempo nuevos documentos que registrar. Un ejemplo son los con-
tratos y documentos anexos de las agrupaciones de colaboracin y
los de unin transitoria de empresas (arts. 369 y 380, ley 19.550).
e) otras "unciones. El Registro Pblico de Comercio cumple
otras funciones. Pondremos algunos ejemplos:
a) Rbrica de libros de comercio y autorizacin de empleo de
medios mecnicos de contabilidad. No es procedente la rbrica
de libros que no sean de comerciantes matriculados o sociedades re-
gulares. Los libros se rubrican desde el comienzo, cuando an tie-
nen todas las pginas en blanco.
!& Exmenes jurdicos que van ms all del control del mero
texto del documento presentado (art. 123, ley 19.550).
c) nformacin a terceros sobre constancias asentadas en sus
libros (es la funcin de publicidad).
d& Anota embargo, inhibiciones, constitucin de usufructo,
prenda y otras medidas sobre cuotas o acciones (art. 156, ley
19.550). No es posible materializarlo de una manera general,
como podra ser una inhibicin general de bienes52.
e& Controla la licitud de las presentaciones y el respeto por la
moral, buenas costumbres y orden pblico.
"& Tiene la direccin y control del procedimiento de evaluacin
judicial de los aportes en especie (art. 51, ley 19.550).
g& Tambin conduce el trmite en los casos de inscripciones
que lo necesitan (p.ej., autorizacin judicial expresa de los menores).
h& Controla el cumplimiento de requisitos legales y fiscales
para la constitucin de las sociedades comerciales (arts. 6 y 167,
ley 19.550).
1& Algunos autores, como Halperin y Sirven, admiten una fa-
cultad de polica del comercio que, en principio, no fue pensada por
los autores del Cdigo de Comercio. El ltimo autor cita dos casos
de la Cmara Comercial de la Capital Federal53, en donde este es-
pecial juzgado interviene en tal sentido con referencia a la actua-
cin de martilleros.
Empero, es una reforma legal la que debe fijar la real compe-
tencia del Registro en este aspecto, a fin de que se eviten amplia-
ciones fcticas de las facultades que reconoce expresamente la ley.
@& Recibe las comunicaciones judiciales de calificacin de con-
ducta como culpable, fraudulenta o cmplice del fallido (art. 248,
inc. 7, ley 19.551 de concursos).
M& Puede disponer algunas medidas procesales, como, por
ejemplo, de mejor proveer, pidiendo documentacin complementa-
ria o aclaracin de las peticiones.
f) matriculacin e inscripcin. Halperin distingue entre ma-
trcula e inscripcin (v.gr., de sociedades); si bien los trmites son
diversos, la matriculacin de un comerciante para ejercer el comer-
cio (arts. 25 y 27, Cd. de Comercio) o de un auxiliar de comercio,
no se diferencian en lo sustancial de la inscripcin de una autoriza-
cin a un menor para ejercer el comercio o de la registracin de los
contratos de sociedades regulares, inscripcin que les otorga preci-
samente ese carcter (art. 7, ley 19.550).
Los fines y los efectos, naturalmente, son distintos: al tiempo
que la matriculacin importa ciertos beneficios, la inscripcin regis-
tral de sociedades es un acto integrativo que les confiere regulari-
dad (art. 7, ley 19.550).
g) algunos C-P-ECT;C EN PART9,-LAR 6RENTE A LA 9NC,R9P,9:N.
Es til atender la situacin de algunas convenciones y negocios "en
particular frente a la obligacin que nos ocupa.
)) con3enciones MATR9M;N9ALEC J PA,T;C C;RE RECT9T-,9:N 4E
dote y ad<uisicin de !ienes dtales. No son habituales estos
pactos, por lo cual tampoco son comunes estas inscripciones; sin
embargo se las puede hacer dentro de las restrictivas normas im-
perativas que prev la ley.
Las leyes 11.357 y 17.711 han restringido considerablemente el
margen de la libertad convencional; la primera tcitamente y la se-
gunda explcitamente.
As, las convenciones matrimoniales pueden consistir en: a) la
designacin de los bienes que cada uno aporte al matrimonio, y !&
las donaciones que el esposo haga a la esposa (art. 1217, incs. 1 y
3, Cd. Civil).
Es muy escaso el efecto mercantil que tal acto puede tener; si
existe alguno posible, directo o indirecto, tal convencin (que debe
ser previa al matrimonio, art. 1219, Cd. Civil), puede inscribirse
en el Registro.
2) sentencias 4E 49>;R,9; ; CEPARA,9:N 4E 9ENEC J L9S-94A,9;-
NEC C;RE 9ENEC 4E LA C;,9E4A4 ,;NJ-GAL $ARTK,-L; *G' 9N,9C; )F'
cdigo de ,omercio. A pesar de la obligacin legal, esta norma
ha cado totalmente en desuso. Halperin opina que deberan ha-
cerse estas inscripciones y adems las de reconstitucin de la socie-
dad conyugal. Pero en la prctica, cuando se concluye un juicio de
divorcio, aun habiendo fondo de comercio de propiedad ganancial (y
menos si es propia) no se realiza inscripcin alguna.
La razn es que, al concluirse la particin de bienes, se procede
a la adjudicacin por los dems medios legales habituales, los cua-
les, si se los observa, dejan enterados a interesados y terceros del
nuevo status legal, por ejemplo, de un establecimiento mercantil.
3) escrituras de sociedad mercantil. El enunciado del C-
digo es insuficiente. Los instrumentos pblicos o privados de
cualquier sociedad comercial, para obtener su regularizacin, deben
ser inscriptos en el Registro Pblico de Comercio (arts. 4, 5 y 7,
ley 19.550); nos referimos a los contratos constitutivos que regirn
toda la vida de la sociedad.
Las sociedades accidentales, tambin llamadas "en participa-
cin", no se inscriben porque son sociedades ocultas ante terceros,
aunque lcitas. El socio gestor contrata en nombre propio frente
a terceros y contrae personalmente obligaciones y adquiere dere-
chos (art. 362, ley 19.550). Este tipo societario, al ser oculto,
transitorio y sin personalidad jurdica, se exime de la inscripcin
registral, que las dems sociedades no pueden evitar si desean ser
regulares.
Si una sociedad no se inscribe, despus de los pasos formales
previos, en el Registro Pblico de Comercio, se la considera irre-
gular, aplicndosele el rgimen del art. 21 y ss. de la ley de socie-
dades.
Las sociedades regulares pueden modificar el contrato social
durante su desenvolvimiento; debern inscribir esas modificaciones
para que sean oponibles a terceros (arts. 5 y 12, ley 19.550).
Tambin deben inscribirse la prrroga del plazo de duracin de
la sociedad (art. 95, ley 19.550) y la disolucin (art. 98).
4) los P;4EREC A 6A,T;REC J 4EPEN49ENTEC. remisin. ReS-
pecto de este tema nos remitimos a lo dicho en el lugar correspon-
diente y a lo dispuesto en los arts. 42, 133, 134, 135 y ss. del Cd.
de Comercio.
5) autori1acin a menores y su re3ocacin. remisin. Tam-
bin este punto qued explicado al tratar de la autorizacin expresa
a los menores, hecha por su representante legal, para ejercer el co-
mercio, y su inscripcin.
No se aplica la disposicin del Cdigo (art. 36, inc. 5) respecto
e las mujeres casadas, que son, como dijimos, plenamente capaces
Para cualquier acto jurdico, inclusive el ejercicio del comercio.
. 6) trans"erencias de "ondos de comercio. La ley 11.867
exlge que dentro del plazo de diez das despus de otorgado el do-
cumento de transferencia se lo inscriba en el Registro Pblico de
Comercio.
Es uno de los casos citados por el Cdigo de Comercio, en su
art. 36, inc. 5 in"ine8 =y en general, todos los documentos cuyo re-
gistro se ordena especialmente en este Cdigo". O en leyes espe-
ciales complementarias, agrega la doctrina.
El art. 12 de la ley 11.867 dispone que el Registro Pblico de
Comercio (o el "especial que se organice", dice) llevar libros es-
peciales para inscribir las transferencias de establecimientos co-
merciales o industriales; faculta a esos registros a percibir un aran-
cel por tal servicio.
No ha sido aceptada la inscripcin de la transferencia de ele-
mentos aislados M.
7) reglamentos 4E GECT9:N 4E 6;N4;C ,;M-NEC 4E 9N>ERC9:N. Z
La ley 15.885 sobre fondos comunes de inversin, fue reglamentada ,
por el decr. 11.146/62, que dispone, en su art. 4, ap. -b, la ins-
cripcin del reglamento de gestin del fondo en el Registro Pblico
de Comercio; previamente deber instrumentrselo por escritura
pblica.
8) sociedades e2tran@eras. Si desean establecer sucursal, ;
asiento o representacin permanente en el pas (art. 118, prr. 3,
ap. 2, ley 19.550), deben fijar domicilio y publicar e inscribir en el
Registro sus estatutos y los poderes de los factores que ser ponen
al frente de ella.
Si hay cambio de factor o representante, deber registrrselo
nuevamente (arts. 60 y 121, ley 19.550).
Cuando la sociedad extranjera desee constituir como socia una
sociedad en el pas, acreditar primero ante el juez de Registro que
se constituy de acuerdo con la ley de su pas de origen. Y pro-
ceder a inscribir su contrato social, reformas y dems documenta-
cin, en el Registro mencionado (art. 123, ley 19.550).
Y el art. 124 exige tambin el cumplimiento de los requisitos
registrales para la sociedad constituida en el extranjero que tenga
su sede y cuyo objeto principal est destinado a cumplirse en la Re-
pblica; se la considera sociedad local y se le exigen las mismas for-
malidades de constitucin, reforma y funcionamiento que a las na-
cionales.
9) contratos de emisin de de!entures. Los debentures son
ttulos obligacionales que instrumentan un prstamo que una socie-
dad mercantil recibe de terceros; poseen ms garantas, ya que el
tenedor legtimo de un debenture tiene posicin preferencial; estn
regulados minuciosamente en la ley de sociedades.
El contrato de fideicomiso se otorgar por instrumento pblico
y se inscribir en el Registro Pblico de Comercio (art. 339, ley
19.550); se cumplirn adems las formalidades complementarias
que exige la ley.
Tambin deben inscribirse en el Registro Pblico de Comercio
los contratos o actos por los cuales una sociedad constituida en el
extranjero emita debentures con garanta flotante sobre bienes si-
tuados en la Repblica (art. 360, ley 19.550).
h) tr5mites. "ormas. No es posible hallar una norma ge-
nrica en cuanto al trmite y la presentacin formal de cada inscrip-
cin, porque cada una tiene sus particularidades, segn el acto del
cual provenga.
Cuando se presente una escritura pblica, se la acompaar
con un escrito con firma de letrado. Para algunos trmites no se
exige firma de abogado.
Si la presentacin es directa, deber firmar el interesado
(v.gr., matrcula) y los dems nter vinientes, en su caso (v.gr., pa-
dre, tutor).
Si se agregan instrumentos privados, en general se pedir que
las firmas estn certificadas por escribano pblico o que los firman-
tes ratifiquen su consentimiento personalmente.
i) pla1o de inscripcin. El plazo de inscripcin es un tema de
cierta complejidad. El art. 39 del Cd. de Comercio dice que todo
comerciante est obligado a presentar al Registro el documento que
haya de registrarse dentro de los quince das de su otorgamiento.
Si se lo presenta dentro de ese plazo, no necesita ratificacin adi-
cional de parte interesada y el efecto es retroactivo a la fecha del
otorgamiento. El plazo se entiende que es de das corridos, de-
biendo computarse los feriados56.
Si se lo presenta despus del precitado plazo, tendr efecto
desde la fecha del registro, y la inscripcin slo podr hacrsela si
no media oposicin de parte interesada.
Parte interesada es, no cualquier tercero, sino una de las par-
tes otorgantes del acto. Halperin, en cambio, parece extender
ms la interpretacin de esta frase, al igual que von Gierke, citado
Por Anaya56 y De riondo, que relata un caso en el cual particip
como fiscal67.
Una cuestin que se debate en doctrina es la necesidad de
causa legtima de oposicin, ya que no cabra una actitud obstativa
por la mera razn formal de que ha vencido el plazo58. De riondo
se pronuncia por la aceptacin sin cortapisas del "arrepentimiento",
que a su juicio estatuye el Cdigo.
En el caso de las sociedades, el tema ofrece mayor compleji-
dad. Halperin opina que si no se presenta el contrato social dentro
de los quince das del otorgamiento, ser ella irregular (arts. 5 y
7, ley 19.550 y arts. 39 y 36, Cd. de Comercio). La doctrina est
de acuerdoB9. La presentacin est en trmino si se la hace dentro
del plazo citado ante el organismo de contralor, para las sociedades
por acciones60. La razn es que se da una verdadera imposibilidad
de que el instrumento de una sociedad por acciones llegue al Regis-
tro en tan breve lapso, pues antes tiene que ser presentado ante la
nspeccin General de Personas Jurdicas que tarda ms tiempo en
confrontarlo.
j) e"ectos de la registracin. Los efectos varan segn las
distintas normas que ordenan las diversas inscripciones. El efecto
ms importante es la oponibilidad a terceros de las constancias que
se registran, es decir, la publicidad del acto a persona indetermina-
da; y respecto de la matriculacin, los derechos que fueron oportu-
namente explicados cuando hablamos del comerciante y de los au-
Xiliares del comercio.
Por tanto, no hay razn para reiterar la variada gama de efec-
tos que corresponden a cada situacin en especial; los veremos en
cada caso.
De todos modos, es importante la distincin que hace Anaya en
cuanto a los efectos del acto: a) constituti3os' cuando la inscripcin
integra la relacin jurdica (p.ej., lo normado en el art. 7 de la ley
19.550); !& saneatorios8 se llaman as cuando la inscripcin subsana
los defectos del acto; c) declarati3os8 que documentan hechos o ac-
tos y los anuncian o permiten su conocimiento pblico, sin perjuicio
de que tales efectos se destruyan por prueba en contrario (es la
presuncin de validez, que recuerda De rionda).
De estas tres posibilidades, hay que dejar bien en claro que los
actos o documentos inscriptos tienen en general los efectos declara-
tivos; excepcionalmente sern constitutivos. Pero no se admite
que el Registro, a pesar de realizar un control con jerarqua judi-
cial, tenga efectos saneatorios61.
Las inscripciones s poseen, como lo recuerda Anaya, siguiendo
a Satanowsky, fuerza probatoria y la presuncin de veracidad pro-
pia de los instrumentos pblicos. Tambin la presuncin de lega-
lidad (art. 34, Cd. de Comercio), en lo que estn de acuerdo Are-
cha y Garca Cuerva62. Ver en contra lo que dijo hace tiempo la
Cmara de Comercio de la Capital: "La inscripcin en el Registro
pblico de Comercio es un acto de publicidad que no importa una
valoracin jurdica sobre la validez o legitimidad"63.
Adems, importan la fijacin de fecha cierta, con todos los
efectos que este concepto conlleva en el plano jurdico (art. 1035,
Cd. Civil).
Si uno de los firmantes del documento se opone a la registra-
cin, habr que acudir a la justicia para que sta lo ordene.
k) li!ros de conta!ilidad. Como es sabido, los comerciantes
concurren a rubricar sus libros al Registro Pblico de Comercio por
imperio de lo dispuesto en el art. 53 del Cd. de Comercio, que
dice: "Los libros que sean indispensables conforme las reglas de
este Cdigo, estarn encuadernados y foliados, en cuya forma los
presentar cada comerciante al tribunal de comercio de su domicilio
para que se los individualice en la forma que determine el respec-
tivo tribunal superior y se ponga en ellos nota datada y firmada del
destino del libro, del nombre de aqul a quien pertenezca y del n-
mero de hojas que contenga. En los pueblos donde no haya tribu-
nal de comercio se cumplirn estas formalidades por el juez de paz".
1) cr#tica del sistema. Los distintos autores que han estu-
diado el tema, sealan algunas deficiencias y contradicciones en
toda nuestra organizacin registral y de control: insuficiente publi-
cidad, superposicin de controles y funciones, gran dispendiosidad
burocrtica, poca agilidad en los trmites, existencia de reglas ar-
caicas junto a otras normas ms modernas como confusin interpre-
tativa por diversidad de situaciones. Zaldvar ha dicho64, que coe-
Xsten diversos controles que se superponen a veces con las mismas
actividades (parcial o totalmente). Compartimos en general tales
opiniones, aunque hay que reconocer la mejora que ha constituido
la unificacin de funciones en la Capital Federal, del Registro P-
blico de Comercio con la nspeccin General de Justicia.
No obstante, mucho es lo que se puede mejorar y en esa tarea
estn los hombres del organismo de contralor, a quienes en muchas
ocasiones les falta un pleno apoyo de la Administracin central, de
la cual dependen.
*''A
133. conta!ilidad y li!ros. - Desde el art. 43 hasta el 67
inclusive del Cdigo (con las modificaciones del decr. ley 4777/63,
ratificado por ley 16.478), se halla la regulacin de la contabilidad
legal que deben llevar los comerciantes.
La ley 19.550 de sociedades comerciales, en sus arts. 61 y ss.,
dispone sobre la documentacin y contabilidad societaria, tema que
no trataremos en este captulo. Nos referiremos por tanto al co-
merciante individual y al sistema legal contable que le compete.
La contabilidad tiene antigedad histrica; es un conocimiento
vital para el comerciante, que tanto ms la necesita cuanto mayor
es su empresa.
En talia, el A!aco' de Pietro Borgi, escrito en Venecia en
1484, fue un libro elemental sobre el tema; en 1494 se imprimi
en aquella misma ciudad otra obra que fue un verdadero manual del
comercio realizado por el franciscano Lea Pacioli, titulada Cumma
de Arithmetica' Geom+trica' Proportioni et Proportionalit5.
Ms adelante, dedicado a la juventud, escribi en Alemania, en
1518, Adam Rise, el Pe<ueDo li!ro de c5lculo.
Estos compendios no slo eran obras de contabilidad, sino que
contenan principios tericos y prcticos sobre comercio, derecho y
economa.
De all en adelante la contabilidad fue evolucionando hasta con-
vertirse en una disciplina compleja, auxiliar indispensable de cual-
quier explotacin econmica.
El primer beneficiado con una correcta contabilidad es el pro-
pio comerciante, y por ello es aconsejable que la lleve ajustada a
derecho y a sus particulares necesidades.
Quian explica66 que las empresas (podramos aadir "o el co-
merciante individual") cumplen su objeto comprando, transforman-
do, vendiendo, cobrando y volviendo a comprar, reiniciando el ciclo;
la contabilidad, siguiendo estos pasos, los registra, analiza e inter-
preta. El mencionado autor define la contabilidad as: "es la dis-
ciplina que, basada en una fundamentacin terica propia, se ocupa
de la clasificacin, el registro, la presentacin y la interpretacin de
los datos relativos a los hechos y actos que tienen -por lo menos,
en parte- carcter econmico-financiero, con el objeto de obtener y
proporcionar, principalmente en trminos monetarios, la informa-
cin histrica y predictiva utilizable para la toma de decisiones".
Hacemos notar el lenguaje tcnico-econmico. Pero de l
surge la evidencia de que la contabilidad no tiene su sustento ni-
camente en el orden o el registro ordenado de operaciones, sino que
importa adems dos funciones fundamentales: sirve para presentar
estados econmico-financieros y para interpretar hechos que a su
vez podrn generar la toma de decisiones econmico-financieras o
de otra ndole; una rama de la contabilidad es la moderna contabi-
lidad gerencial, que no es de uso exclusivo para gerentes, sino que,
por su oportunidad y conformacin, es de utilidad para'todos los es-
tamentos de la empresa econmica.
Halperin seala el triple fundamento de la contabilidad: a) el
inters del comerciante; !& el de los terceros que contratan con l,
sean comerciantes o no; c) el inters del Estado que representa el
inters de la comunidad en su faz de controlador y de recaudador
fiscal. La jurisprudencia ha confirmado esta lnea66.
Los libros tradicionales exigidos por el Cdigo de Comercio
hasta la reforma de 1963 eran el Diario, el nventario y el Copiador;
este ltimo cay en desuso; despus la ley lo descart.
Los tres pilares bsicos de la reforma se asientan sobre los mo-
dernos principios universales de la contabilidad: sistema uniforme
(invariable), veraz y claro. La forma de registracin, mientras cum-
pla esas tres condiciones, es amplia, pero deber estar de acuerdo
con los principios generalmente aceptados en el arte contable.
En contabilidad hay que conocer el concepto de cuentas, libros,
inventario, balance y estado de resultados; no es conveniente que
aqu vayamos ms lejos, ni siquiera a los rudimentos del anlisis e
interpretacin de estados contables, porque son temas que tras-
cienden el marco de esta obra.
El art. 43 del Cd. de Comercio es claro y expresivo; de su lec-
tura surge la intencin del legislador: "Todo comerciante est obli-
gado a llevar cuenta y razn de sus operaciones y a tener una con-
tabilidad mercantil organizada sobre una base contable uniforme y
de la que resulte un cuadro verdico de sus negocios y una justifi-
cacin clara de todos y cada uno de los actos susceptibles de regis-
tracin contable. Las constancias contables deben complemen-
tarse con la documentacin respectiva" (esta ltima exigencia era
de la jurisprudencia antes de la reforma67. Las fuentes de este
artculo son el anteproyecto Malagarriga - Aztiria y el Cdigo de
Honduras, art. 430).
a) cuentas. Es una serie de anotaciones de contenido homog-
neo, cuya base son tres elementos importantes: objeto, sujeto, valor.
Las columnas de una cuenta sern el Debe (para las entregas)
y el Haber (para las cancelaciones), palabras que no tienen signifi-
cacin gramatical ni jurdica alguna.
El "saldo" ser la diferencia entre las cantidades de la cuenta
(puede ser deudor o acreedor).
Cada empresa necesita su especial "plan de cuentas" segn su
volumen, la actividad a que se dedique y la informacin que pre-
tenda reflejar. Es decir, cada empresa tendr sus propias cuen-
tas, diferentes de las dems.
El mtodo usual de contabilidad es el de la partida doble, que
algunos dicen que se inici en la poca medieval; por l, los impor-
tes del Debe sern iguales a los del Haber. La anotacin se hace
por registraciones simultneas, que permiten advertir un error si
las sumas no se balancean adecuadamente.
b) li!ros. Se llaman as los registros en que se asientan las
operaciones del mercader. Su origen se sita en Roma68, aunque
hay constancias similares anteriores, pero ms difusas. No siem-
pre se usan "libros" en el sentido material del trmino, pudiendo ser
reemplazados por sistemas similares de contabilidad siempre que
ellos reflejen la realidad, veracidad y exactitud del movimiento del
empresario69.
Los obligatorios (art. 44, Cd. de Comercio) son dos: (& Diario
(en el art. 45 se aclara con prolijidad cmo se lleva); )& nventarios
y balances.
No se agota en esta enumeracin la obligacin del comerciante,
ya que, de acuerdo con la importancia y la naturaleza de su explo-
tacin, deber completar sus registros con otros.
El sistema francs indica los libros que deben llevarse; el in-
gls no seala ninguno; el suizo y el alemn son mXtos. Fargosi,
uno de los autores de la ley de reforma, explica el porqu de la elec-
cin del sistema: se trat de ampliar el antiguo y rgido del Cdigo,
intentndose un equilibrio sin llegar a la solucin suiza, alemana o
inglesa. Se indican los libros esenciales, pero en ellos no se agota
la carga de llevar contabilidad, ya que el comerciante deber agre-
gar los propios de su giro. Ser el juez el que oportunamente y en
cada caso estime si la contabilidad es suficiente70.
Los agentes auxiliares del comercio deben llevar tambin obli-
gatoriamente los libros generales y algunos especiales que la ley
indica.
La prctica suprimi el copiador de cartas, antes que lo hiciera
la ley en 1963; hay modernos sistemas para archivar la correspon-
dencia en la actualidad.
La forma de los libros surge del art. 53 del Cd. de Comercio,
que estipula que habrn de estar encuadernados y foliados: el juz-
gado de comercio del domicilio (o juez de paz, si no lo hay) los in-
dividualizar y foliar. En la prctica se coloca nota en la primera
pgina y se sellan las dems por medios mecnicos. Los libros se
adquieren ya encuadernados y numerados en casas especializadas,
que los venden en esas condiciones.
Adems de los libros sealados, son de frecuente uso el auxiliar
de Caja, el Mayor y otras registraciones complementarias de
acuerdo con el movimiento y la importancia de la empresa (art. 44),
ya que los sealados como obligatorios son frecuentemente insufi-
cientes71.
El modo de llevar los libros est dispuesto en el art. 54 del
Cdigo: no se pueden alterar los asientos, que se harn en orden
progresivo; no es posible dejar blancos o huecos, hacer interlinea-
ciones, raspaduras o enmiendas, tachaduras, mutilacin de hojas
o alteracin de la encuademacin o foliatura. Los errores se sal-
varn con un nuevo asiento que se har en la fecha en que se ad-
vierta el error o la omisin.
La sancin mercantil, sin perjuicio de la pertinente responsa-
bilidad criminal que corresponda legalmente, es la falta de valor en
juicio en favor del comerciante a quien pertenecen (art. 55, Cd. de
Comercio y la vigencia de la prueba en los libros de su adversario
(art. 56), salvo que tambin los de ste sean irregulares. La falta
de libros influye en la calificacin de la conducta del fallido72 (arts.
235, inc. 11, y 236, inc. 12, ley 19.551) y no llevarlos es causal de
rechazo del pedido de concurso preventivo (art. 13, prr. 2, ley
19.551).
No es necesario que el comerciante anote por s sus libros, ya
que puede autorizar expresa o tcitamente a otro para que los lleve
(art. 62, Cd. de Comercio). Generalmente la tarea intelectual del
asiento en los libros se encarga a un contador pblico nacional, que
elegir los mejores medios disponibles de la ciencia contable para
cumplir los fines de la registracin; el mismo profesional seleccio-
nar los empleados que se encarguen de la tarea manual de efectuar
las anotaciones pertinentes.
Los libros, para ser admitidos en juicio, debern llevarse e
idioma nacional; si se hacen asientos en idioma extranjero, deber
ordenarse su traduccin en caso de ser presentados al juez.
El hecho de llevar libros es facultativo, ya que la ley otorga b(
neficios, pero no obliga a hacerlo; consecuentemente, ningn juez
tribunal puede hacer pesquisas de oficio para inquirir si los comel
ciantes llevan o no los libros obligatorios y si los llevan en form
(art. 57, Cd. de Comercio); el juez se limitar a ordenar las med:
das de prueba solicitadas por las partes; aunque tambin podr d(
cretar una medida para mejor proveer.
En determinados juicios se puede ordenar la exhibicin gener;
de los libros: en caso de sucesin, comunidad, sociedad, administra
cin o gestin mercantil por cuenta ajena, liquidacin, quiebra (ar1
58). En los dems, se puede exigir el control pericial, pero limitado al punto o
cuestin especfica que se discute (p.ej., pleito ie
boral), segn reza el art. 59 del Cd. de Comercio.
El control judicial de los libros deber hacerse en el lugar
donde se encuentren, si no se hallan dentro del territorio donde
tiene jurisdiccin el juez que decret la verificacin (art. 60, Cd.
de Comercio. La ley trata de evitar los perjuicios de un traslado
La diligencia ms comn, la prueba pericial de libros, se practica en
el domicilio comercial.
Si los libros obligatorios se pierden sin culpa del comerciante
debe denunciarse el hecho y podrn valer los restantes no extravia
dos (art. 65, Cd. de Comercio).
En juicio, los libros de los comerciantes llevados en forma legal
son principio de prueba si se trata de actos no mercantiles (art. GW.
o se oponen a no comerciantes73.
La prueba de libros es autnoma y distinta de la prueba doc
mental. En cuanto a las operaciones comerciales, esquematiza
mos el art. 63 del Cdigo:
(& Los libros de los comerciantes, llevados en forma legal so
oponibles como prueba en juicio y sus asientos hacen fe.
)& No podrn seleccionarse unos asientos y desecharse otro;
en virtud del principio de uni"ormidad y segn el sistema elegido
las constancias contables son inseparables.
*& Sirven como prueba prevaleciente si el oponente no hizo su
asientos en forma legal o no opone una contraprueba plena y cor
cluyente74.
W.& Si los libros de ambas partes son arreglados a derecho, el
juez podr descartar ese medio de prueba y calificar los hechos so-
bre la base de las dems pruebas rendidas, haciendo una aprecia-
cin de conjunto.
El juez evaluar prudentemente la prueba de libros y podr
exigir otra complementaria (art. 63, prr. 4, Cd. de Comercio); la
razn es que el magistrado goza de cierta amplitud en la valoracin
fctica de cada expediente sometido a estudio.
El comerciante tiene obligacin de conservar en buen estado
los libros y la correspondencia que tenga relacin con su giro (art.
33, inc. 3). El plazo mnimo ser de diez aos a contar desde el
cese del negocio. Esta obligacin pasa a los herederos (art. 67).
La carga de conservacin antes rega por veinte aos. La obliga-
cin de conservar en orden las cartas y telegramas recibidos y en-
viados por el comerciante sigue vigente, a pesar de la supresin del
art. 51, por lo dispuesto en los arts. 43 in"ine y 44, que hacen ne-
cesario el respaldo de los asientos de los libros con la documenta-
cin adicional pertinente.
Son varios los libros existentes que completan los dos legal-
mente exigidos, as como los que corresponden a distintas activida-
des auxiliares o conexas al comercio.
El art. 47 seala cmo deben llevar la contabilidad los comer-
ciantes al por menor, es decir, con anotaciones globales; es una de
las pocas disposiciones que hacen excepciones o diferencias en
cuanto al monto del giro.
Fargosi76 ha expresado duda sobre la validez doctrinaria de
asimilar la fe que merece la anotacin de los libros a la confesin ex-
trajudicial. Acertadamente seala su desacuerdo con tal simplifi-
cacin, porque no hay que confundir un medio de prueba con otro.
El comerciante hace la contabilidad para s; ms an, es beneficia-
rio de datos que constituyen un secreto para terceros y que slo se
rompe en casos de excepcin. La problemtica tambin se ex-
tiende a considerar si la irrevocabilidad del art. 63 obra contra el
empresario mismo respecto de su propia contabilidad, o slo frente
a terceros. Creemos prudente dejar la resolucin de cada caso
concreto al juez, que estudiar globalmente la prueba y determi-
nar qu medidas prevalecen sobre otras76.
c) in3entarios. El art. 48 del Cd. de Comercio exige que se
abra un libro de inventarios, con una descripcin exacta del dinero,
muebles e inmuebles, crditos y cualquier otra especie de valores:
ste es el llamado inventario inicial. Bergel lo define como "un
cuadro contable en el cual figuran analticamente los diversos ru-
bros del activo y del pasivo de la hacienda mercantil, valuados mo-
netariamente" 77.
Todos los aos se actualizar el inventario inicial, debiendo re-
gistrarse entonces nicamente las modificaciones.
En el libro de inventarios se incluyen los balances de cada ejer-
cicio (art. 48).
El inventario fsico ser la cuenta detallada de los bienes en
existencia; el inventario contable se lograr tomando como base las
constancias contables, es decir, sin hacer la pertinente verificacin
sensorial de cada tem.
El inventario permanente se consigue con un sistema contable
que permita llevar una cuenta individual por cada uno de los bie-
nes, lo cual ofrece una informacin contable muy ajustada.
Los inventarios incluyen valuacin de los bienes como medio de
obtener un dato contable ms; esa valoracin debe ser uniforme
(art. 51, Cd. de Comercio) e invariable.
El inventario final del ejercicio se hace con el balance, y forma
con l un cuerpo total; Bach ha dicho que, en resumen, el inventario
es anlisis y el balance sntesis.
d) el !alance. nocin. Sobre la base del inventario y otros
datos contables, cada ao (puede hacrselo tambin y segn los ca-
sos mensual, trimestral o trianualmente) se confecciona el balance,
que es un reflejo del estado patrimonial en un momento determi-
nado de la vida de los negocios.
Se lo materializa mediante un grfico por el cual se visualiza el
estado del activo y el pasivo de una explotacin empresaria. ste es
el balance de ejercicio, pero hay otros; v.gr., el impositivo. Para
las sociedades mercantiles, la ley exige un rgimen muy detallado
a partir del art. 61 (ley 19.550). El comerciante individual y el co-
lectivo debe elegir una fecha anual en la cual terminar el ejercicio;
al cabo de l confeccionar un balance general; los comerciantes por
menor (art. 50, Cd. de Comercio) pueden hacerlo cada tres aos.
Hacer el balance no es obligatorio en la prctica, sino para las
sociedades por acciones y las de responsabilidad limitada con vein-
te socios o ms, quienes pueden ser pasibles de ciertas sanciones (a
pesar de lo que dice el art. 43). Las otras sociedades y el comer-
ciante individual no tienen sancin directa en la ley, excepto que la
contabilidad sin el balance final del ejercicio no se considera llevada
en forma legal y se pierden los beneficios legales ya sealados; para
el balance siguen aplicndose las disposiciones ya mencionadas en
cuanto a libros.
El balance debe ser veraz al reflejar la situacin econmico-fi-
nanciera que expresa (art. 51, Cd. de Comercio), ser claro y de-
ber llevrselo con criterios uniformes (no se requiere criterio de-
terminado, pero elegido uno, no puede arbitrariamente cambirselo
por otra); se lo exige as en beneficio del comerciante, de sus so-
cios, de los terceros que contratan con ellos o interesados en el giro
(p.ej., habilitados), los acreedores y el fisco (arts. 51 y 52, Cd. de
Comercio. El Cdigo Penal78 y la ley 19.551 de concursos sancio-
nan el balance falso.
1) naturale1a. La naturaleza jurdica del balance ha sido
discutida. No es un hecho o acto jurdico, ni siquiera intelectual;
es una exteriorizacin ordenada de diversos registros que, como
sntesis, revela un "momento" de la vida de la empresa; ese mo-
mento es esttico, en oposicin a la real evolucin econmica que es
dinmica.
No es utilizable para adquirir derechos o contraer o extinguir
obligaciones; no debe confundirse con la rendicin de cuentas, que
-es otro acto diferente (art. 70, Cd. de Comercio).
Puede utilizrselo en juicio como prueba de una declaracin vo-
luntaria y presumida veraz y en nuestra opinin tiene los mismos
efectos que los libros de comercio. Halperin, aunque al parecer
opina en contra, cita un caso de jurisprudencia79, en el cual la in-
clusin de un crdito de terceros se juzg que era un reconoci-
miento de la deuda con efectos interruptivos de la prescripcin80.
2) composicin. No es habitual que el comerciante individual
haga balances, sino, a lo ms, arqueos propios de su inters perso-
nal, a fin de verificar la marcha del negocio, ya que a nadie debe
presentar cuentas de su gestin. En empresas medianas y gran-
des el balance se hace necesario y es til para su exhibicin ante
terceros (v.gr., bancos, acreedores) y para fundar en l decisiones
importantes.
As, la funcin til del balance se da ms en derecho societario
(ver art. 63, ley 19.550), pero tenemos que explicar ya algunos da-
tos necesarios para comprenderlo.
El activo se integra generalmente con los rubros siguientes:
disponibilidades, crditos, bienes de cambio, cargos diferidos, in-
versiones, bienes de uso, bienes inmateriales, etctera. La forma
de valuar sus tems no ha sido tema de fcil solucin en la doctri-
na81. Como recuerda Bergel varias legislaciones contienen reglas
de valuacin (Cdigos italiano; suizo, ley espaola de sociedades
annimas).
El pasivo, entre otras cuentas, est formado por: deudas (es-
pecificando las diversas que se posean: bancarias, comerciales,
financieras, etc.), previsiones, rentas percibidas por adelantado,
etctera.
Un cuadro aparte constituye el patrimonio neto, donde se
anota el capital suscripto (es decir, total), las reservas (en sus dis-
tintas variantes) y los resultados (utilidades o quebrantos).
En la prctica, inventario y balance se hacen aparte y despus
se copian por medios mecnicos en el libro de nventarios y ba-
lances.
Para dar un ejemplo, en el rubro del activo "deudores por ven-
tas"; en el inventario se detalla cada deudor de la empresa; en el
balance va el resumen de todos los deudores por ventas, sin discri-
minar, globalmente.
Otra cuestin necesaria es determinar cundo se trata de "ac-
tivo corriente" o de "pasivo corriente". Se da este nombre a los
crditos y deudas, por cobrar o satisfacer dentro del ao.
No es desdeable destacar el problema que plantea la valua-
cin de los activos. Ellos pueden resultar de un valor de costo, de
reposicin o actualizados a moneda constante.
Para las sociedades comerciales en particular, hay reglas espe-
ciales de la Comisin Nacional de Valores y de la nspeccin Gene-
ral de Justicia que regulan la necesidad de uniformar estos crite-
rios.
3) estado de resultados. Es una presentacin contable que
se estructura en forma de cuenta o relacin y tiene por objeto de-
mostrar los principales fenmenos econmicos y deudas que surgen
de la explotacin mercantil o industrial en un lapso determinado.
Estos datos surgen del balance; con ellos se forma lo que suce-
sivamente se llam "cuenta de ganancias y prdidas", "cuadro de-
mostrativo de ganancias y prdidas" y modernamente "estado de
resultados" (para las sociedades est regulado en los arts. 64 y 65,
ley 19.550).
Esta cuenta especial es, por su naturaleza, de resultados, y a
diferencia del balance y del inventario, que son una representacin
esttica del patrimonio durante un ejercicio econmico, el cuadro
de resultados constituye una representacin dinmica, ya que en l
pueden observarse los cambios y las variaciones del patrimonio ex-
perimentados en un ejercicio y las causas generadoras de ellos. Es
obvio sealar la importancia de este cuadro contable para la toma
de decisiones y la rectificacin de la poltica empresaria.
Si se acumulan en ms de un ejercicio, se puede formar un
anexo llamado "cuadro de resultados acumulados".
Es una cuenta de mucha importancia y su interpretacin pre-
senta a la empresa econmica en estado dinmico. Refleja los in-
crementos y las deducciones en el patrimonio, lo cual permite ob-
tener una informacin complementaria de gran utilidad.
Como ha dicho Bergel, para el conocimiento de la situacin pa-
trimonial de la empresa y de la evolucin operada en sus negocios,
son piezas necesarias los tres estados mencionados.
134. rendicin de cuentas. - En los arts. 68 a 74 del Cd.
de Comercio se puntualiza esta obligacin propia de los comercian-
tes, prevista en el art. 33, inc. 4, del Cd. de Comercio. Pero no
es solamente de ellos, ya que todo el que administre bienes ajenos,
o gestione negocios de otro, debe rendir cuentas peridicamente o
al finalizar la gestin (p.ej., tutores, mandatarios, administradores,
sndicos, albaceas, curadores).
Se trata de una exposicin detallada y precisa de la gestin
cumplida, a fin de que el interesado pueda discutirla (o aprobarla),
y llegado el caso promover las acciones resarcitorias pertinentes.
Se detallarn en forma completa los ingresos y egresos con los com-
probantes contables que los justifiquen82; en las diversas relaciones
jurdicas enunciadas, cada rendicin de cuentas tendr sus particu-
laridades. Para facilitar la comprensin del tema llamaremos "rin-
diente" al comerciante que tiene a cargo la negociacin y posterior
obligacin de rendir cuentas, y "principal" a aquel a quien hay que
rendir la cuenta y por cuenta de quien se gestiona.
Es correcta la posicin de Halperin cuando dice que no toda ne-
gociacin es objeto de una cuenta (cita en contra a Satanowsky,
Fontanarrosa y Zavala Rodrguez)83; slo cuando se acta por
cuenta ajena o en nombre ajeno o se tiene obligacin de restituir,
se deber rendir cuentas. Por lo tanto, deber interpretarse la
disposicin del art. 68 del Cd. de Comercio, combinada con las re-
glas que le siguen en los dems artculos.
As, el art. 69 del Cd. de Comercio se refiere a los "comer-
ciantes corresponsales", el art. 70 al "comerciante que contrata por
cuenta ajena", o el "administrador" de bienes ajenos (arg. art. 71
del mismo Cdigo), excluyndose al rgano administrador de socie-
dades, que posee un rgimen propio.
La relacin que hace Zavala Rodrguez con el art. 474 del Cd.
de Comercio no es vlida, ya que el precepto, a nuestro juicio, no
se refiere a la rendicin de cuentas, sino a la rendicin de una o ms
cuentas, que es otra cosa. No obstante, no son desdeables los ra-
zonamientos del jurista, que es til consultar, as como su voto en
minora en los autos "Kubsch c/Meba SRL", que l mismo fund
como juez de la Cmara Nacional de Comercio84.
En sntesis: toda negociacin es objeto de una registracin con-
table (art. 68, parte la, Cd. de Comercio); pero los comerciantes
corresponsales o por cuenta ajena (arts. 69 y 70) tienen obligacin
de materializar un acto de rendicin de cuentas explicando su ges-
tin y los resultados obtenidos. En cabeza del principal se dis-
tinguen dos acciones (sin perjuicio de que demande ambas en con-
junta): (& el derecho a que las rindan y su correlativo, el derecho a
impugnarlas, y )& el derecho a pedir el cobro del saldo resultante.
a) renuncia!ilidad. Se discute en doctrina si la obligacin de
rendir cuentas es renunciable; Siburu opina que es unh obligacin
legal de orden pblico; Halperin, sin pronunciarse sobre la natura-
leza jurdica, dice que la renuncia sera contraria a la naturaleza del
comercio y que puede generar fraudes; Fontanarrosa admite esa
renuncia; Zavala Rodrguez no se expide al respecto.
Creemos que la renuncia por adelantado sera contraria a la
moral y buena fe exigibles en toda relacin jurdica; sin perjuicio de
ello, es posible que el beneficiario apruebe "a libro cerrado" las
cuentas, en una demostracin de confianza que cabe justificar jur-
dica y humanamente. Pero de ah a anticipar o preestablecer con-
tractualmente que no se pedirn cuentas al cabo de una negocia-
cin, la diferencia es notable.
b) <ui+n las rinde y cu5les son sus e"ectos. Est obligado a
rendir cuentas quien acta por otro o quien tiene obligacin de
restituir.
Si son varios los gestores, administradores o comisionistas,
cada uno deber rendir sus cuentas -y responder despus- por la
parte que le correspondi en la negociacin (art. 71). Tambin
puede haber cuentas recprocas.
El efecto jurdico personal para el que rinde cuentas es que in-
mediatamente afronta la responsabilidad por reclamaciones o im-
pugnaciones que realice el principal, a las cuales deber satisfacer
o reparar. Si no las hay, se libera de su obligacin eventual y con-
cluye as su gestin.
Despus de rendida la cuenta, el principal adquiere los dere-
chos de la negociacin cumplida y contrae las obligaciones inhe-
rentes a ella. Se entender que la cuenta est rendida cuando se
concluyan todas las cuestiones que le son concernientes (art. 72,
Cd. de Comercio).
c) "orma. La rendicin de cuentas de una negociacin deber
presentarse por escrito si los actos o negocios jurdicos realizados
son de cierta importancia; as surge de la realidad y no de norma
jurdica alguna. Nada obsta a que, en ciertos casos, pueda admi-
tirse una rendicin verbal de cuentas, con exhibicin de los respec-
tivos comprobantes de apoyo. Si se la exige judicialmente, la ren-
dicin deber ser siempre escrita.
El rindiente har un informe de su gestin, presentando en
caso de necesidad un balance e inventario de las existencias.
La presentacin contendr, en general, los estados contables
necesarios para comprenderla cabalmente; ellos debern ser lleva-
dos en forma legal. Adems, la relacin debe contener una expli-
cacin o descripcin de los negocios realizados85 y finalmente la in-
dicacin del saldo -acreedor o deudor- que resulte.
Las cuentas as presentadas debern tener la suficiente auto-
noma para bastarse a s mismas, sin necesidad de explicacin adi-
cional. No ser suficiente, por tanto, una simple copia de cuentas,
exhibicin de libros o presentacin de ciertos estados contables in-
completos o ininteligibles; tampoco es admisible la presentacin
parcial o la exposicin de mtodos contables no conocidos sin la de-
bida explicacin adicional.
Deber adjuntar los comprobantes que justifiquen cada cuenta
que presente, excepto algunos gastos menores o propios de la ges-
tin concluida (ste es el sentido de la expresin "instruida y docu-
mentada" del art. 70 del Cdigo).
Las cuentas no se envan, salvo pacto en contrario; las constan-
cias contables que se aporten como prueba podrn quedar en poder
del rindiente o entregarse previo fotocopiado si se lo cree conve-
niente. Halperin opina que la documentacin que avala las cuen-
tas rendidas integra la documentacin del comerciante (el principal,
en este casa) y no deben entregarse con las cuentas; ella le servir
tambin de prueba ante una posible impugnacin.
d) momento. Las cuentas se rendirn al finalizar cada nego-
ciacin en que sean exigibles, segn las pautas ya sealadas, o al
concluir el ao o el ejercicio (art. 69, Cd. de Comercio), si la tarea
es continuada por un tiempo relativamente largo.
Ante la falta de cumplimiento de esa obligacin, el principal
puede exigirla primero extrajudicialmente y despus coactivamente.
e) lugar. Dice el art. 74 del Cd. de Comercio que la presen-
tacin de la rendicin de cuentas debe hacerse en el domicilio "de
la administracin", es decir, en el domicilio comercial del rindiente.
Pero es vlido el pacto en contrario que estipule que las cuen-
tas se presentarn en el domicilio (real o comercial) del principal.
En el caso de rendicin de cuentas en juicio, se las presentar
por escrito al juez y se las agregar a la causa; de ellas se dar tras-
lado y el procedimiento se adecuar a las resultas de las peticiones
de las partes.
f) costas. Gastos y honorarios que deriven de la negociacin,
se cargarn al patrimonio del principal; en principio pesarn sobre
los bienes administrados (art. 71 in"ine' Cd. de Comercio), pero
si no los hay o no son suficientes, deber pagarlos el beneficiario o
principal.
Si la liquidacin es impugnada y procede la queja judicial, los
gastos que devengue dicha reclamacin deber pagarlos el rindien-
te; no as si se rechaza la impugnacin.
g) aceptacin e impugnacin. accin @udicial. Lgicamen-
te, ante la presentacin de la rendicin de cuentas, el interesado o
principal podr aceptarlas, callar o rechazarlas con algn cargo; si
las acepta, cumplir un acto jurdico cancelatorio, siempre y cuando
no haya vicios en la voluntad del principal.
Si las acepta expresamente, se concluye la negociacin y se
produce de pleno derecho el total traspaso de derechos y obligacio-
nes, sin perjuicio de los derechos de terceros.
Si no hay respuesta del principal, pasado un mes de la recep-
cin fehacientemente comprobada de la cuenta, se presume la acep-
tacin y conformidad con ella; pero se puede probar que el silencio
se debi a una especial circunstancia, ya que la presuncin es iuris
tantum (art. 73, Cd. de Comercio).
Es conveniente, por tanto, para quien la rinde, tomar precau-
ciones de prueba respecto de la entrega o presentacin de las cuen-
tas (p.ej., hacer firmar un duplicado de recepcin, etctera).
Otra forma de aprobacin tcita, segn recuerda Halperin, es
la percepcin del saldo sin reserva alguna, siempre y cuando no
pueda justificarse que este acto tuvo otro sentido.
En ocasiones puede ser imposible agregar toda la documenta-
cin de una larga y compleja operacin. En ese supuesto se puede
presentar una cuenta provisional y pedir las ampliaciones (pericias
u otras) que se estimen oportunas; pero debe quedar claro que las
omisiones se pueden justificar por la falta en ese momento de do-
cumentacin de respaldo, pero no de la relacin o detalle explica-
tivo de la negociacin, que indudablemente debe por fuerza presen-
tarse, porque es la mnima conducta debida exigible en el rindiente.
Cuando la cuenta no se considera ajustada a la realidad de la
negociacin o a derecho, se puede hacer una impugnacin extraju-
dicial (hay que hacerla por medio fehaciente) o una presentacin
judicial.
Deber precisarse cul es el error o vicio que se seala y no
mantenerse en una mera negativa genrica que d derecho al rin-
diente a una intimacin a recibirlas primero y a ser compelido ju-
dicialmente despus a considerarlas; es decir que la accin judicial
se abre tanto para el que desea rendirlas y no es odo, como para
el que exige cuentas y no se le escucha. Es decir: la negativa im-
pugnatoria ser precisa, debiendo explicarse qu rubro es acepta-
do, cul el rechazado y cul es el motivo.
Con anterioridad a la demanda por una u otra causa deber
reclamarse fehacientemente (intimacin telegrfica, notarial, etc-
tera). Ante el silencio despus del emplazamiento, se podr pro-
mover un incidente (si hay proceso principal o si se cumplen ciertos
" requisitos, art. 653, Cd. Procesal), o un juicio que en la Capital
Federal y la provincia de Buenos Aires es sumario. Podr acom-
paarse a la demanda una cuenta provisional del principal; de ella
deber darse traslado. Si se demanda por rendicin, la sentencia,
sobre la base de lo expuesto por el peticionante (actor), admitir la
procedencia de la reclamacin o la rechazar; si se acciona por acep-
tacin de cuentas, se agregarn stas con el respaldo probatorio ne-
cesario y despus del traslado a la parte contraria, se fallar decla-
rndoselas aceptadas u ordenndose la rectificacin de ellas.
En caso de demanda por rendicin, la ejecucin de sentencia se
materializar en la rendicin de las cuentas, o se admitirn las
cuentas que presente el principal, o se abrir la accin por daos y
perjuicios en virtud de la negativa a rendirlas o presentacin insu-
ficiente. Al promoverse la demanda, se puede en subsidio pedir
por adelantado la compensacin por los perjuicios y daos que oca-
sione la conducta elusiva del rindiente.
El Cdigo Procesal prev que el actor puede reclamar el pago
de saldos reconocidos por el demandado sin esperar la resolucin
definitiva sobre las cuentas, que sigue un trmite independiente.
El Cdigo Procesal Civil y Comercial de la Nacin regula el
proceso sumario de rendicin de cuentas en sus arts. 652 a 657;
parte de sus reglas han sido expuestas en este pargrafo. Las cos-
tas del juicio ya concluido se impondrn al vencido, salvo que el
juez tenga razones -que deber explicar- para aplicarlas de otra
manera.
;) &erechs DE LOS COMERCIANTES
< )594 li.ita"i(n DE A RESPONSA0IIDAD. no"i(n. - Un &e
los beneficios que otorga la ley mercantil al comerciante, es la po-
sibilidad de limitar su responsabilidad.
Desde antiguo se pens en la empresa de responsabilidad limi-
tada, en la cual el comerciante pudiera destinar una parte de su pa-
trimonio a los riesgos del negocio que emprenda; Fontanarrosa cita
el caso del "peculio" romano.
En nuestro derecho, que, al decir de Le Pera, conlleva el prin-
cipio de que a cada persona corresponde un patrimonio, no es
posible en principio, que el comerciante individual limite su respon-
sabilidad por el giro comercial a una parte determinada de su pa-
trimonio.
La cuestin se ha estudiado antes y la volveremos a tratar.
En materia de sociedades comerciales se ofrece la posibilidad
de separar patrimonios (para todas las sociedades regulares, en ge-
neral) y de limitar la responsabilidad a partes de l (las sociedades
de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones en gene-
ral, excepto la parte comanditada en las comanditas por acciones).
Lo contrario dispone el derecho societario civil (art. 1651, Cd.
Civil).
Esta excepcin a la regla general de que a cada persona le per-
tenece un patrimonio que responde por sus deudas (excepto los bie-
nes inembargables, con sus modalidades propias), es un beneficio
exclusivo del derecho mercantil.
Por eso, en nuestra materia se da una posicin de excepcin
respecto del derecho en general, ya que la propia ley acepta la crea-
cin de ese sujeto de derecho nuevo y diferente, adems con el
privilegio sealado (no es comparable la situacin de la sociedad
conyugal, bien de familia u otras instituciones, que tienen otras es-
tructuras e inclusive distintos efectos).
136. otros derechos del empresario. - El empresario (co-
merciante o industrial) tiene otros derechos que modernamente se
le reconocen y que se hallan dispersos en varias normas.
Sin pretender agotar su estudio ni su localizacin, haremos
mencin de los principales y ms evidentes derechos de quienes se
dedican a la actividad sealada.
Este punto debe relacionarse con lo que decimos ms adelante
sobre la organizacin econmica de la empresa.
a) organi1acin de una comunidad la!oral. E! e3*resari
*riAa& tiene &erech a r2aniIar 'na c3'ni&a& !a:ra!1 *r 3eF
dio del llamado contrato de trabajo. Se crea, entre l y sus subor-
dinados de cualquier nivel, un vnculo que los autores llaman "re-
lacin de dependencia", cuya caracterizacin jurdica es propia del
derecho laboral.
La situacin de dependencia constituye el contrato de trabajo
y cuando se advierte el vnculo de subordinacin cabe afirmar su
existencia, cualquiera que sea la manera como se presten los servi-
cios o el modo en que se los remunere. Por lo tanto, es relacin de
dependencia el estado de limitacin de la autonoma de la voluntad
del trabajador y al cual se encuentra sometido en sus prestaciones
a causa de su contrato; proviene de la potestad del patrn o empre-
sario para dirigir la actividad de la otra parte, tendiendo al mejor
rendimiento de la produccin o al mayor beneficio de la empresa.
Para Dussaut y Josserand, es lo que da la nota distintiva al con-
trato de trabajo, ya que existe un derecho o prerrogativa que posee
el empleador para ejercer su autoridad mediante rdenes o instruc-
ciones de servicio, como manifestacin unilateral de voluntad, que
le permite utilizar la fuerza de trabajo del asalariado en la forma
ms adecuada para los intereses de la empresa.
La ley de contrato de trabajo define el contrato ("a los fines de
esta ley") como toda actividad lcita que se preste en favor de quien
tiene la facultad de dirigir, mediante una remuneracin (art. 4, ley
20.744).
El empresario nato es tambin organizador y dirigente por
naturaleza. Respecto de su comunidad laboral, desde su gerente
general (el ms alto empleada) hasta el ltimo trabajador, debern
recibir de l un trato humano, firme, congruente, eficaz. El em-
presario deber dar el ejemplo en todo y fijar y hacer entender los
objetivos de la empresa; el empleado y el obrero tendrn la obliga-
cin de cumplir su trabajo a conciencia, respetar a su principal; y
tambin podrn exigir sus derechos: el trato considerado, el pago
puntual de sus haberes, condiciones de trabajo adecuadas.
En toda la regulacin del derecho del trabajo se estudian las
distintas facetas que presenta esta relacin.
El empresario podr habilitar a uno o ms empleados, general-
mente los ms eficientes o los que tienen altas responsabilidades.
La habilitacin es una forma de bonificacin integrante del salario:
se la calcula sobre la base de las ganancias de la empresa econmi-
ca. Lo que distingue al habilitado del socio es su falta de contri-
bucin a las prdidas, la carencia de aporte alguno y el status que,
como dijimos, es el de subordinacin jurdica (no la igualdad jur-
dica del socia).
En distintos pases se han ideado diversas soluciones en lo que
atae a la organizacin de comunidades de trabajo: en unos casos se
da participacin en las ganancias a los integrantes de ella; en otros
se los incorpora a la direccin de la empresa (cogestin). Ejemplos
nuevos hallamos en Per, Alemania Federal y Yugoslavia, a pesar
de los diversos regmenes polticos que imperan en ellos.
En Yugoslavia se ha implantado la autogestin para el funcio-
namiento de las empresas econmicas, que son de propiedad esta-
tal, con fuerte influencia municipal.
La cooperativa es una estructura en nuestro medio, que posee
una diversa alternativa: sus asociados constituyen una verdadera
comunidad con igualdad jurdica. Empero, los empleados de la
cooperativa continan manteniendo la relacin de dependencia la-
boral ya explicada.
Es til recordar que nuestra Constitucin Nacional, en su art.
14 !is' regula diversos derechos de empleados y obreros que traba-
jen en relacin dependiente, muchos de los cuales an no han sido
puestos en vigencia desde su sancin en 1957; dicho texto legal in-
cluye "participacin en las ganancias de las empresas, con control
de la produccin y colaboracin en la direccin". Este beneficio y
otros son imposibles de establecer sin la correlativa responsabilidad
por parte de los sectores asalariados, pero indican una lnea de in-
dudable progreso humano.
En lo que estrictamente concierne al derecho mercantil, remi-
timos a las consideraciones sobre factores y dependientes, expues-
tas a partir del 189 y siguientes.
b) organi1acin de los !ienes. El empresario tiene que con-
tar con capital (dinero, bienes materiales e inmateriales), que le
es imprescindible para poner en marcha el proyecto econmico pre-
visto.
El conjunto de bienes es llamado "hacienda" por algunos auto-
res, siguiendo al modelo italiano; otros lo denominan "fondo de co-
mercio", segn nuestra ley. De todos modos, se advierte una uni-
dad productiva porque los bienes no se agrupan al azar o en simple
yuxtaposicin, sino coordinadamente, de manera interactiva y en
persecucin de un fin previamente determinado.
1) en general. El empresario organiza y combina asimismo
bienes, materiales o inmateriales. Dentro de estos ltimos se ha-
lla todo lo que hoy se designa como "derecho tecnolgico".
En derecho civil se estudia la estructura de los bienes, los cua-
les se dividen en cosas, es decir: objetos materiales o corporales
(art. 2311, Cd. Civil) y bienes inmateriales (art. 2312, Cd. Civil).
Todos deben ser susceptibles de tener un valor; el conjunto de bie-
nes constituye el patrimonio de una persona (art. 2312, Cd. Civil).
Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energa
y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiacin (art. 2311, con
la reforma de la ley 17.711).
As, el capital de la empresa econmica estar constituido por
cosas (maquinarias, rodados, muebles en general, herramientas,
mercaderas, inmuebles, etc.) y por bienes inmateriales (patentes,
marcas, ciertos elementos del fondo de comercio, etctera). Desde
otro punto de vista, habr bienes que son de uso y bienes de cambio.
2) o!@etos materiales. Las cosas organizadas por el empre-
sario siguen su rgimen jurdico especial respecto de los derechos
a ellas y sobre ellas. As, en lo que se refiere al dominio, por
ejemplo, ser distinto el sistema de transferencia para los muebles,
los muebles registrables y los inmuebles.
Generalmente el empresario deber contar con cosas propias o
con dinero para adquirirlas y as fundar su empresa econmica.
Si realiza una tarea industrial o de produccin, necesitar maquina-
rias; instalaciones adecuadas si la actividad es de intermediacin, y
los elementos de apoyo necesarios si presta servicios.
Las cosas de que el empresario dispone para cumplir el objeto
que se ha fijado, pueden tambin ser obtenidas en prstamo, loca-
cin, usufructo, etc.; ello implicar, para el titular de la empresa,
contraer una serie de obligaciones que influirn en el desarrollo de
la tarea.
No podr el empresario hacer uso de cosas "fuera de comer-
cio".
El conjunto de cosas dispuestas de un especial modo por el em-
presario constituye el negocio o "fondo de comercio", del cual for-
man parte tambin los bienes inmateriales; ms adelante estudiare-
mos esta figura ( 201 y siguientes).
Las cosas que el empresario destina al giro de su actividad, son
las que responden ante los acreedores; pero, salvo los casos de li-
mitacin de la responsabilidad, todo el patrimonio personal del co-
merciante o industrial responder por sus deudas, excepcin hecha
de los bienes inembargables86.
3) Los !ienes inmateriales. No expondremos aqu la teora
sobre bienes inmateriales. Para nuestra materia basta decir que
algunos de ellos los consideramos atributos del fondo de comercio:
clientela, valor llave; otros los englobamos en ese grupo especial de
derechos que forman lo que unos autores denominan "derecho in-
dustrial" y otros "tecnologa".
La tecnologa es parte del patrimonio del comerciante o indus-
trial. Puede ser propia o ajena: cuando es ajena, el empresario
la emplea pagando una suma en cambio, que se llama regala o
royalty.
Tambin la tecnologa (patentes de invencin, marcas, etc.),
tiene gran repercusin social; las empresas de pases en desarrollo
colocan a su pas en posicin de deudor de divisas si compran licen-
cias o asistencia tecnolgica; la tecnologa adquirida plantea un pro-
blema de dependencia econmica para la empresa licenciataria,
problema que se agrava si es grande el conjunto de empresas que
depende de esos bienes provenientes del extranjero.
En toda la cuestin de la transferencia de tecnologa, hay un
sinnmero de detalles que directa o indirectamente repercuten en
toda la sociedad. Es verdad que no se puede aceptar, sin discrimi-
nacin, mucha propaganda intencionada tendiente a erigir la tecno-
loga en algo as como una verdadera organizacin del mal. Pero
tampoco hay que subestimar la importancia econmica y social del
fenmeno y su repercusin en el plano de la empresa privada y en
el mbito de una nacin, mXme si tal pas ofrece un menor grado
de desarrollo que otro altamente industrializado87.
Problemas econmicos y problemas sociales han sido encarados
desde muchos ngulos y con diversas intenciones. El profesor me-
Xcano Jaime lvarez Soberanis, ha publicado recientemente un im-
portante trabajo sobre el tema88.
Los hallazgos, inventos, diseos, dibujos, modelos de utilidad,
no dependen ya, por lo comn, de la mera casualidad o de la inven-
tiva personal de algn individuo ingenioso, sino que suelen ser el
resultado de costosos y largos estudios de laboratorio que realizan
sistemticamente los pases industrializados; especialmente en esas
actividades, la moderna empresa industrial invierte grandes sumas
en investigacin de tecnologa. De ah que la "brecha tecnolgica"
se ample constantemente.
Todo el tema de los bienes inmateriales de la empresa, se ex-
pondr en el captulo V, que corresponde a su organizacin eco-
nmica, al cual nos remitimos.
c) concurrencia. La temtica de la concurrencia o compe-
tencia tiene dos principales aspectos en el derecho. Por un lado,
se da como derecho propio del empresario de los pases de organi-
zacin capitalista, donde es necesario fomentar y reglamentar el li-
bre juego de la oferta y la demanda.
Por otra parte, en pases de economa fundada en la iniciativa
privada (en forma total o en forma mixta), donde el empresario in-
dividual o colectivo puede acumular capital, es necesario que el Es-
tado se ocupe de contrabalancear el correspondiente derecho de
concurrencia al mercado. De ah surgen normas que se bifurcan
en la proteccin de la propia concurrencia en beneficio del empre-
sario mismo y en proteccin del consumidor, que recibe productos,
mercaderas o servicios por parte del comerciante o del industrial.
Verdad es que este tema ha sido ya muy estudiado en Euro-
pa89, pero entre nosotros slo ahora comienza a serlo90, existiendo
adems una cantidad dispersa de normas en el ordenamiento vigente.
Antecedentes interesantes son los citados por Padilla: las leyes
estadounidenses, la francesa de 1966, las normas suecas de 1953 en
adelante, las inglesas; el Cdigo nternacional de Prcticas Leales
de Estudios de Mercado, el Cdigo nternacional de Prcticas Lea-
les en la Promocin de Ventas y el Cdigo nternacional de Prc-
ticas Leales en Publicidad, los tres de la Cmara nternacional de
Comercio. Tambin es til conocer las disposiciones venezolanas
(de agosto de 1974) y mexicanas91.
A estos antecedentes hay que agregar los modernos mecanis-
mos de defensa de la competencia, proteccin frente a la concurren-
cia desleal, y del consumidor que ya hemos reseado antes.
d) pu!licidad. El acto de publicidad es bsicamente un acto
de comunicacin92. En tanto que en un contrato civil las partes
pueden eventualmente utilizar -voluntaria u obligatoriamente- una
publicidad pasiva, el comerciante est obligado, por la fuerza de la
realidad o por la ley, a desplegar una publicidad activa, que opera
en mltiples manifestaciones.
Que la publicidad comercial es un sector fundamental del dere-
cho mercantil lo demostr hace aos Zavala Rodrguez en su obra
sobre el tema; consiste ella en el llamado de clientela a travs de los
numerosos medios audiovisuales que existen en la actualidad.
El empresario tiene derecho a publicitar sus actividades, sus
productos, su organizacin. Esta proteccin de la propaganda es
una facultad implcita en la economa capitalista. De nada sirve un
producto excelente si no lo conoce el pblico, si no es susceptible de
comercializacin masiva. Mediante la propaganda, quien realiza
actividad comercial o industrial aumenta sus ventas y mejora su
imagen ante la opinin general.
Como todo fenmeno humano, la publicidad tiene un aspecto
positivo y sus posibles consecuencias negativas. Mucho es lo que
se ha escrito y discutido sobre esto93.
Lo cierto es que grandes organizaciones comerciales tienen a
su cargo las campaas de publicidad de pequeos y grandes empre-
sarios.
Tambin las reglas y normas en este campo se hallan dispersas
y no estn sistemticamente ordenadas. Habr que contar con
una verdadera y completa ley de publicidad.
En efecto, fcil es advertir que la publicidad del pequeo, me-
diano y gran empresario se realiza por medio de una infinidad de
canales, por los cuales se intercomunica el mundo moderno. Para
citar algunos: prensa diaria, revistas, libros, radiodifusin, televi-
sin, los espectculos masivos (cinematgrafos, teatros, aconteci-
mientos deportivos, culturales), medios de transporte terrestres,
martimos y areos, de viva voz, discos, folletos y catlogos, cartas
y notas, afiches, posters, letreros.
De esta vasta institucin, tenemos que recordar tambin el
considerable elemento humano que despliega actividad publicitaria
(agentes, jefes, redactores, corredores de anuncios, fotgrafos,
obreros y empleados).
En materia de publicidad, tambin es til mencionar que por
esa va se puede llegar a figuras de competencia desleal, de activi-
dad engaosa hacia el consumidor y hasta de carcter delictual en
ciertos casos.
Por todo ello, dicho fenmeno moderno necesita y merece una
especial atencin y conciencia de su vital gravitacin en el complejo
mundo moderno.
El derecho comercial tiene buena parte de labor que realizar,
ya que sus estructuras se adecan para la recepcin de todos sus
variados aspectos.
La regulacin legal de la publicidad se estudia junto con el con-
trato respectivo.
e) la imagen. Mediante la propaganda, el mercader mejorar
su imagen comercial, aumentar sus ventas y consecuentemente,
obtendr una mayor satisfaccin profesional y econmica; por ello
la imagen empresaria trasciende el mero derecho extrapatrimonial
para llegar a ser una cualidad de contenido econmico.
El derecho a la imagen comercial tiene relacin con la propa-
ganda, pero es una nocin vinculada a la personalidad comercial del
empresario; ste tiene derecho al respeto, consideracin y consenso
de ser la persona de bien que todo ser humano pretende. Pero ese
concepto general es ambivalente, porque se puede referir al plano
personal, humano, o al aspecto profesional, de la actividad, del ofi-
cio o tarea que esa persona despliega (en el primer supuesto, la
imagen es decididamente un derecho extrapatrimonial).
Tambin se relaciona el derecho a la imagen con el derecho a
la competencia que ya hemos estudiado y que significa la lucha
franca, de buena fe y por medios lcitos, para ganar el favor del
pblico (que es el derecho a comerciar o ejercer una industria lcita,
que consagra nuestra Constitucin Nacional en el art. 14).
Una forma de competencia desleal -que es la negacin de la li-
bre concurrencia- es el descrdito intencional del competidor, per-
judicando su imagen.
f) proceso concursal. El empresario, colectivo o individual,
tiene tradicionalmente un beneficioso procedimiento procesal, que
comporta un derecho emanado de su estado.
Desde antiguo nuestra materia regula soluciones para los casos
de cesacin de pagos, es decir, impotencia patrimonial del deudor
(el comerciante, el industrial), para hacer frente a sus compromisos
econmicos. Se ha justificado esto diciendo que el Estado se preo-
cupa cuando una entidad econmica cae en esa clase de dificultades:
*ara tratar de salvarla, o a fin de no agravar ms el descalabro,
prev reglas y toda una estructura que reducir el dao.
Todos los comerciantes y las sociedades (aun en estado de liqui-
dacin), pueden solicitar la formacin de su concurso preventivo
(art. 5, ley 19.551). Este procedimiento tendr como fin llegar a
una solucin definitiva que impida la cada en quiebra del empresa-
rio individual o colectivo (en este segundo caso, se arrastrar a los
socios con responsabilidad solidaria e ilimitada).
Nuestra actual ley de concursos ha llegado en 1983 a la unifi-
cacin de los casos de falencia, tanto civiles como comerciales. Sin
embargo, muchas de sus reglas son especficas para los comercian-
tes e importan verdaderos privilegios de su estado, dispuestos,
como ya dijimos, con un fin superior y no meramente profesional.
No exponemos en esta parte general el tema in e2tenso' reser-
vndolo para su lugar apropiado en la obra.
7) !a JURSDCCN COMERCAL
137. introduccin. - Hemos visto cmo histricamente
aparece la necesidad de establecer tribunales especiales para cues-
tiones mercantiles. Por un lado, ciertos comerciantes con presti-
gio intermedian en los negocios de sus pares, aportando experiencia
y juicio imparcial; ms adelante aparece el sector jurisdiccional es-
pecializado en estos especficos temas.
A diferencia del modelo francs, nuestro Cdigo de Comercio
no contiene una regulacin de los tribunales de comercio, de la com-
petencia y del procedimiento, temas indudablemente propios del
derecho procesal.
En Francia, la tradicin histrica, unida a la ausencia de regu-
lacin del tema por el Cdigo de Procedimientos de 1806, hizo que
estos asuntos, originados en la antigua jurisdiccin consular, se tra-
taran en el Cdigo de fondo94.
No se puede dudar en afirmar que los conflictos comerciales,
exigen que quienes los diriman conozcan la materia y sus principios
informantes. Los negocios y la forma en que ellos deben interpre-
tarse, no coinciden con la visin que pueda tener un juez, acostum-
brado a resolver cuestiones civiles.
Por eso en nuestra materia se han seguido dos caminos para re-
solver temas controvertidos, cuando es insuficiente un entendi-
miento directo entre las partes.
As, en nuestro pas, hay tribunales especializados en ciertos
temas mercantiles, que integran el Poder Judicial de la Nacin o de
las provincias.
Por otro lado, tanto en el mbito interno como en el internacio-
nal, se ha introducido una forma jurisdiccional no institucionaliza-
da, el arbitraje.
138. el poder @udicial. - No es ste el lugar para explicar
la compleja organizacin judicial de nuestro pas. Slo citaremos
algunas cuestiones que nos parece de utilidad adelantar a un estu-
dio completo de derecho procesal.
Los tribunales del Poder Judicial tienen la facultad jurisdiccio-
nal que la Constitucin les otorga (art. 100). La cabeza es la Corte
Suprema de Justicia de la Nacin, como superior tribunal de la Na-
cin e intrprete final de las leyes y de la Constitucin (art. 94 y
concs., Const. Nacional). Existen diversos fueros con materias de
especializacin, en primera y segunda instancia ordinaria.
La justicia federal, organizada por el art. 100 de la Const.
Nacional, tiene variada competencia. Respecto de nuestra ma-
teria, sus tribunales de primera instancia y Cmaras resuelven
sobre marcas y patentes, por entenderse que estos temas son de
orden nacional (federal); tambin sobre puntos regidos por trata-
dos con naciones extranjeras; todas las causas relativas a juris-
diccin martima, pblica y privada; tambin se extiende su co-
nocimiento a la navegacin area y al transporte terrestre (p.ej.,
ferrocarriles).
La competencia se impone ratione mater#ae y por ello es ino-
ponible cualquier pacto, ya que esta distribucin interesa al orden
pblico.
En la Capital Federal hay tribunales especializados en lo co-
mercial. Esos jueces aplican tanto las reglas de nuestra disciplina
como normas civiles cuando son del caso.
Es comn que se debatan temas de alta complejidad, en los
cuales aparezcan aplicables reglas civiles, comerciales o hasta de
derecho administrativo.
El art. 43 !is del decr. ley 1285/58, sobre organizacin de los
tribunales nacionales, dice: "los juzgados nacionales de primera ins-
tancia en lo comercial de la Capital Federal conocern en los asun-
tos regidos por las leyes comerciales cuya competencia no est atri-
buida por la ley a los jueces de otro fuero. Conocern adems en
los juicios sobre concursos civiles".
La justicia nacional en lo comercial, con jurisdiccin en la Ca-
pital Federal, est compuesta por veintisis juzgados de primera
instancia y una Cmara de Apelaciones con cinco Salas (A, B, C, D,
E) en las que intervienen tres jueces en cada una y un fiscal de C-
mara.
La Cmara de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Fede-
ral se cre en 1910, porque antes la alzada del fuero era, extraa-
mente, la Cmara Criminal.
La Cmara de Apelaciones resuelve en cada Sala (a la cual van
los expedientes por sortea), los asuntos que tienen sentencia de los
jueces de primera instancia. Es tribunal de apelacin de las reso-
luciones de la nspeccin General de Personas Jurdicas (leyes
18.805 y 19.550), Bolsa de Comercio de la Capital Federal y Comi-
sin Nacional de Valores (ley 17.811).
En cambio, la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Federal
Contenciosoadministrativo conoce en el mbito nacional de las reso-
luciones del NAC (nstituto Nacional de Accin Cooperativa).
Adems de los asuntos judiciales, resuelve cuestiones adminis-
trativas conocidas como de superintendencia (personal, edificios,
servicios, maestranza, reglamento, auxiliares de la justicia, fichero
de jurisprudencia, biblioteca, etctera).
Si de dos o ms salas surgen sentencias con doctrina contradic-
toria, tienen que votar todos los jueces de la Cmara en acuerdo
plenario; los plenarios son resoluciones de aplicacin obligatoria
para los jueces de primera instancia; si se lo hace automticamente
se evita dispendiosidad judicial. El sistema de plenarios tambin
tiene minuciosa regulacin en el Cdigo Procesal. Llambas opi-
na96 que el plenario es una verdadera fuente formal del derecho.
La Cmara Comercial, como todas las Cmaras, tambin emite
las llamadas "acordadas", que regulan determinadas cuestiones que
en su mayora son reglamentarias. El tribunal decide por mayora
de votos y asienta el texto de la resolucin en un libro especial, que
se lleva al efecto.
Las acordadas pueden resolver meras cuestiones de trmite o
tambin estructurar todo un sistema, como, por ejemplo, la elec-
cin y el sorteo de contadores pblicos nacionales para formar las
listas de posibles sndicos en los concursos. Tambin por esa va
pueden resolverse asuntos de superintendencia.
Las cuestiones relacionadas a la prenda con registro y a las eje-
cuciones hipotecarias (aunque el crdito sea de naturaleza comer-
cial), caen en la jurisdiccin de la Cmara Nacional de Apelaciones
Especial en lo Civil y Comercial de la Capital de la Repblica (art.
46, incs. c y h' decr. ley 1285/58).
Tambin respecto de la locacin de obra privada, en jurisdic-
cin nacional, sea sta civil o comercial, las controversias que se
originan en esta forma contractual son juzgadas por la justicia
nacional especial en lo civil y comercial (art. 46, inc. a' decr. ley
1285/58).
En las provincias, es comn que diversas ramas del derecho
sean interpretadas por los mismos jueces. La mayora de ellas
han previsto una competencia conjunta para cuestiones civiles y co-
merciales.
a) p+rdida histrica. Se puede hablar sin ambages de la pr-
dida histrica de la jurisdiccin exclusiva que se ha producido en
esta materia.
La necesidad de dividir la competencia, no siempre basada en
estudios ciertos y adecuada confrontacin con la realidad, ha dado
como resultado la atomizacin del derecho mercantil en su trata-
miento por distintos fueros, como lo hemos expuesto.
En las provincias argentinas, donde prevalece la doble compe-
tencia civil-comercial, se avanza por el momento en el plano de los
proyectos hacia una suerte de especializacin, dada la vastedad de
la materia que es necesario que los jueces abarquen con tan amplia
competencia. En la Capital Federal, si bien lo esencial del trfico
comercial lo resuelven los jueces de comercio, el proceso ha desbor-
dado, al admitirse la distribucin que hemos sealado.
Es evidente, porque lo prueban los hechos, que la especializa-
cin produce una sensible mejora en el servicio de justicia.
b) procedimiento. Cabe distinguir una esfera de accin ne-
tamente judicial y otra administrativa. Para ello la justicia comer-
cial se apoya principalmente en el Cdigo Procesal Civil y Comercial
de la Nacin, leyes complementarias y resoluciones (p.ej., organi-
zacin de la justicia nacional, reglamento del fuero, acordadas, ple-
narios y otras decisiones de la Cmara, tomadas en acuerdo del
tribunal).
La Cmara Nacional de Apelaciones en lo Comercial es el tri-
bunal que posee superintendencia en el fuero en el plano organiza-
tivo-administrativo, y jurisdiccin de alzada en cuestiones judi-
ciales.
139. el ar!itra@e. - Es un modo de resolver los conflictos
mercantiles que surgen en el mbito domstico o en el internacio-
nal. nstitucin de antiguo cuo, se lo practicaba en Roma y apa-
rece en antiguas legislaciones europeas, como las Partidas.
Ensea Ripert, que los comerciantes prefieren, con frecuencia,
recurrir al arbitraje, que les ofrece garantas de economa y ra-
pidez %.
Es evidente la naturaleza procesal del arbitraje; como opinaba
el famoso procesalista italiano Carnelutti, es un procedimiento para
llegar a una solucin cuando disienten las partes. Zavala Rodr-
guez, siguiendo a Guasp, dice que es un contrato de solucin o
resolucin; Satta opina que el arbitraje es jurdicamente una cate-
gora afn a la transaccin. Tcnicamente es un "proceso sustitu-
tivo de la jurisdiccin"97.
Para nosotros, hay contrato seguido de un proceso de justicia
privada. El arbitraje no puede existir sino en una sociedad pac-
fica y estructurada en base al respeto de principios ticos.
Ante un conflicto entre particulares, una posible solucin es
la conversacin y acuerdo extrajudicial. Otra es el intento com-
pulsivo de la va judicial. La intermedia es resolver la cuestin
por medio de terceros, con imparcialidad, honestidad y capacidad
tcnica: el arbitraje. Este ltimo medio es muy utilizado en dere-
cho internacional, ya que entre las naciones hay escasas normas
coercitivas. En 1961 se realiz en Pars el primer Congreso de
Arbitraje, con gran xito; en Amrica, a partir de los Tratados
de Montevideo de 1889 y 1940, el fallo arbitral pasa a ser conside-
rado en pie de igualdad con la sentencia extranjera.
Entre comerciantes, el arbitro reemplaza al juez, pero no ser
un magistrado del Estado, permanente, sino que intervendr en ca-
sos aislados, percibiendo una paga por ello, acorde con la importan-
cia del asunto. Zaldvar, Rovira, Ragazzi y Manvil98 dicen que el
arbitraje es el trmite por el cual una o ms personas, dentro del
marco de las disposiciones legales aplicables, dan solucin exitraju-
dicial a un conflicto planteado por otras, que se comprometen pre-
viamente a aceptar su decisin. Estos autores lo distinguen de la
conciliacin y la mediacin.
El primer Cdigo de Comercio de la Repblica Argentina, con-
tena el art-. 208, que sealaba lo siguiente: "Las cuestiones de he-
cho sobre la existencia de fraude, error, dolo, simulacin u omisin
culpable en la formacin de los contratos comerciales o en su ejecu-
cin sern siempre determinadas por arbitradores, sin perjuicio de
las acciones criminales que por tales hechos pudieran tener lugar".
Esta regla fue tomada del art. 139 del Cdigo de Brasil, nico C-
digo, al decir de Alcorta", que contena una prescripcin semejan-
te, ya que converta en ordinaria la jurisdiccin arbitral, que segn
l deba ser siempre excepcional.
El Cdigo de Comercio legislaba tambin sobre arbitraje socie-
tario en los arts. 448 y 449, derogados despus por el art. 368 de
la ley 19.550100. Actualmente, normas procesales -cuyo estudio in
e2tenso corresponde a la materia respectiva- estn vigentes sobre
el tema. Estas reglas se aplican tambin a cuestiones civiles, ya
que el Cdigo Procesal, como se sabe, comprende ambas materias
de derecho privado.
Al arbitraje se llega generalmente por la va convencional,
pero tambin puede existir alguno impuesto por la ley (o legal).
El primero siempre es condicional, porque su realizacin o necesi-
dad de realizacin puede o no sobrevenir. Pactado, ser obliga-
torio, o en caso de no cumplirse con esta verdadera obligacin de
hacer, emerger un crdito por daos y perjuicios.
Las partes nombran y delimitan la competencia de los arbitros,
quienes deben comportarse como verdaderos jueces, si bien con
ms libertad formal. Su resolucin final se llama laudo.
Todo derecho patrimonial puede ser objeto de transaccin
(arts. 849 y 844, Cd. Civil). No es posible someter a arbitraje las
cuestiones de orden pblico, moral y buenas costumbres.
El arbitraje puede ser obligatorio en ciertos casos: si los barra-
queros o administradores de casas de depsito, deben pagar a la
otra parte falta de los efectos u otros perjuicios, la tasacin respec-
tiva debe hacerse por peritos arbitradores (art. 128, Cd. de Co-
mercia). Similar referencia ofrecen los arts. 179, 180, 182, 456,
471, 476 y 491 del mismo Cdigo, el art. 580 de la ley 20.094 (na-
vegacin) y el art. 5 de la ley 17.418 (seguros).
El art. 138 de la ley 19.551 de concursos, alude expresamente
a los efectos de la quiebra respecto de clusulas compromisorias
establecidas101.
El Cdigo Procesal de la Nacin, as como el de la provincia de
Buenos Aires, impiden someter ante arbitros las cuestiones que no
puedan ser objeto de transaccin.
Segovia y Zavala Rodrguez102 han censurado duramente el
procedimiento arbitral: la pluralidad de normas y la vulnerabilidad
del laudo, hacen que se convierta el proceso arbitral en un proceso
previo al judicial, con lo cual se distorsiona la institucin.
El secreto del xito del arbitraje reside en que se otorgue al
laudo validez de sentencia, reducindose al mnimo o totalmente los
supuestos en que pueda ser revisado judicialmente. La esencia
del arbitraje verdadero y efectivo, es la existencia de una sola ins-
tancia.
A pesar de las dificultades, hay muchos casos en el pas en
los cuales ha sido fructfero el arbitraje. Sobre el conocimiento
de los laudos, opina Jelonchelost, que es conveniente la publicidad de
ellos, que no es comn ahora y por eso no se pueden confrontar so-
luciones semejantes; si lo obstativo fuera el carcter privado que se
procura para las partes, podran publicarse los casos sin mencin de
los nombres de ellas, dice el autor citado.
a) clases de ar!itra@e. Los autores discrepan, pero a los fi-
nes de este estudio, hemos de concretar tres divisiones:
(& Arbitraje convencional: que surge de pacto o convencin.
Generalmente forma parte de un contrato o acto jurdico, cuya po-
sible futura controversia se prev y se deriva al procedimiento ar-
bitral.
)& Arbitraje convencional: pero previsto en un acto posterior
al contrato. Se hace por acto separado y resulta as una forma de
transaccin entre las partes.
*& Arbitraje legal: es el previsto en el ordenamiento jurdico.
Se ven claros ejemplos en derecho laboral y en el derogado
Cdigo de Comercio (arts. 448 y 449 en lo referente a "todas las
cuestiones entre socios"); en contra, art. 57 de la ley 17.418.
b) clases de ar!itros. Tradicionalmente se distingue en doc-
trina dos clases de arbitros: a) inris o de derecho, y !& arbitradores
o amigables componedores. La diferencia est en el modo de cum-
plir la funcin; el Cdigo Procesal hace las distinciones formales ne-
cesarias; para dar un ejemplo, los recursos contra los laudos de los
arbitros iuris son distintos que los admitidos contra los de los ami-
gables componedores (art. 760, Cd. Procesal de la Nacin).
Las pautas de actuacin son similares, pero los amigables com-
ponedores tienen que decidir segn su "leal saber y entender", es
decir, se regirn por la equidad, ms que por las reglas de derecho
(art. 766, Cd. Procesal de la Nacin, y art. 804 del similar de la
provincia de Buenos Aires).
Las sentencias de los arbitros iuris' en cambio, debern obli-
gatoriamente ser conformes a derecho (art. 754).
A unos y otros arbitros es posible que se les sometan las mis-
mas cuestiones (art. 766, Cd. Procesal); ambos tienen derecho
a retribucin por su labor.
Ni los arbitros iuris' ni los arbitradores, tienen imperium' es
decir, poder de coaccin para hacer cumplir sus laudos, lo cual es,
en cambio, caracterstico de la funcin judicial; sin embargo, toma-
dos los recaudos formales y legales, sus laudos son obligatorios y es
posible recurrir despus al aparato judicial para exigir el cumpli-
miento de la resolucin definitiva y no viciada.
Los jueces y funcionarios del Poder Judicial no pueden ser ar-
bitros ni amigables componedores, a menos que sea parte la Nacin
o una provincia (as lo dispone el art. 765, Cd. Procesal).
c) procedimiento. normas legales. Como vemos, es el de-
recho procesal el que se ocupa principalmente del arbitraje. No
obstante, tenemos que exponer ahora ciertas nociones esenciales
sobre esta institucin, para despojarla del tratamiento estructural
y vincularla a la diaria labor del comerciante.
Hay que distinguir la clusula compromisoria del compromiso
arbitral. La clusula es un pacto en el cual se ponen de acuerdo
las partes, o emana de la ley. Colombo la define as: "el acuer-
do contractual por el que las partes convienen en que todos o par-
te de los litigios que puedan surgir de determinada relacin jurdi-
ca, sern sometidos a juicio de arbitros". Aqu se da nicamente
la nocin convencional que, como ya lo hemos adelantado, puede
agregarse a las clusulas de un contrato o pactrsela posteriormente.
Hay quienes opinan que se trata de un contrato preparatorio y
otros, que es un contrato incompleto.
La capacidad para firmar una clusula compromisoria es la
misma que la requerida para transigir. Este pacto es condicional:
el litigio podr existir o no en el futuro, pero si existe, la formacin
de tribunal arbitral es exigible. Con la declaracin de quiebra
resultan inaplicables las clusulas compromisorias pactadas con
el deudor. El sndico del concurso, con autorizacin del juez,
puede pactar clusulas compromisorias (art. 138, ley 19.551).
Generalmente se establecen plazos para poder optar por el ar-
bitraje; estos plazos de caducidad hacen perder el derecho al arbi-
traje en s, pero no a la demanda judicial para defender el dere-
cho14.
Si a propsito de un contrato o negocio jurdico que tiene pacto
compromisorio surgen divergencias entre las partes obligadas, se
impondr la necesidad de formar el tribunal arbitral previsto en l.
Una parte requerir a la otra la designacin del arbitro, le propon-
dr pautas que los arbitros debern estudiar y el plazo al cual habr
de sujetarse el procedimiento.
Si acepta la otra parte, se firma el compromiso arbitral; para
l se necesita la misma capacidad que para firmar clusula compro-
misoria (es decir, la capacidad de hacer transacciones: art. 738,
Cd. Procesal; ver tambin arts. 839 y ss., Cd. Civil).
La forma del compromiso ser escrita; podr elegirse instru-
mento pblico o privado, o, en su caso, acta judicial (art. 739).
El Cdigo Procesal indica cules son las clusulas obligatorias (bajo
pena de nulidad) y las facultativas del compromiso arbitral (arts.
740 y 741, Cd. Procesal); puede no determinarse en el compromiso
la clase de arbitro elegido, en cuyo caso se entender que se trata
de amigables componedores, y lo mismo si se autoriza a los arbitros
-sin mencionar su clase- a decidir segn equidad (art. 766).
El compromiso firmado otorga a las partes la excepcin de in-
competencia, si hay demanda judicial de la contraria.
Adems del compromiso firmado en acuerdo de partes, si se
dan las condiciones para un arbitraje (habiendo existido el previo
pacto o clusula compromisoria) y una de las partes no lo admite o
no contesta pese al requerimiento de la otra, podr demandarse ju-
dicialmente la formacin de tribunal arbitral (art. 742, Cd. Proce-
sal); en esa demanda, el actor deber precisar el objeto litigioso,
es decir, sobre qu puntos debe emitirse el laudo y en virtud de
qu lo propone (citar concretamente la clusula compromisoria que
obliga a la contraria).
Si hay allanamiento, se redacta el compromiso y se nombran
los arbitros. Si no lo hay, resolver el juez.
Si hay resistencia "infundada", el juez provee el compromiso
arbitral por la parte renuente. Si la resistencia tiene fundamento,
el peticionante cargar con las costas del incidente planteado.
Veamos someramente el procedimiento arbitral: cada parte de-
signa un arbitro y ambos nombran a un tercero. Si hay acuerdo,
puede nombrarse tambin un arbitro nico. Si hay desacuerdo, los
nombra el juez que sera competente en el caso planteado. Los ar-
bitros son recusables. Para el procedimiento arbitral se nombra
un secretario ad hoc.
Los arbitros nombrarn un presidente para las providencias de
mero trmite. No podrn imponer medidas compulsivas o de eje-
cucin; laudarn dentro del plazo fijado en el compromiso. Sern
responsables en su funcin y eventualmente perdern sus honora-
rios, pudiendo ser tambin demandados por daos y perjuicios (art.
756, Cd. Procesal).
El laudo se dicta por mayora o unanimidad. Si no se logra
mayora, habr que nombrar un arbitro ms, como dirimente. El pro-
nunciamiento es recurrible -salvo renuncia expresa en el compro-
miso- al igual que cualquier fallo judicial, si se trata de tribunal
arbitral de arbitros de iure0 en cinco das se fija el plazo para las
apelaciones. El Cdigo Procesal de la Nacin regula tambin el
recurso de nulidad, uno de los ms comunes en los casos jurispru-
denciales que se conocen.
140. ar!itra@es especiales. - Dentro de los lmites del
pas, algunas instituciones han organizado tribunales o poseen re-
glas para resolver cuestiones que a sus asociados -o vinculados- les
interesan.
Colombo, en su estudio del Cdigo Procesal, cita y transcribe
el procedimiento del Banco Nacional de Desarrollo. Las ms fa-
mosas son las reglas de arbitraje de la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires explicadas por Jelonche10B. Recuerda este autor, que la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires ha previsto la registracin de
contratos diversos entre sus asociados, cmaras y mercados adhe-
ridos. Estos contratos someten las diferencias de interpretacin o
cumplimiento al procedimiento arbitral de la Bolsa. Promovida
una cuestin arbitral ante una entidad adherida, el presidente de
ella (o la persona que designe para reemplazarla) convoca a las par-
tes y preside sus reuniones hasta la constitucin del tribunal arbi-
tral. Los arbitros, que deben ser socios de la Bolsa, actan como
amigables componedores, pero estn obligados a observar el proce-
dimiento previsto por el Estatuto de la Bolsa y las reglamentacio-
nes de la respectiva entidad adherida.
Contra los laudos que emite este tribunal ad hoc' se admite re-
curso de apelacin ante el Tribunal de Arbitraje General, integrado
por tres arbitros permanentes designados por el Consejo de la Bolsa.
Acta tambin un secretario, que es a su vez director y fedatario
del procedimiento.
Los arbitros permanentes deben ser profesionales, de treinta a
setenta aos de edad, y uno por lo menos ser abogado; les est
prohibido que tengan relacin de dependencia, desarrollen activida-
des polticas o ejerzan cargos pblicos.
El procedimiento est detalladamente regulado; a l se accede
por haber firmado previamente un contrato mercantil con una clu-
sula que impone el arbitraje; se registra despus dicho contrato en
la Bolsa de Buenos Aires; las partes gozan de un descuento legal
en el sellado. La entidad suele suministrar formularios impresos
para los contratos, los cuales incluyen una clusula compromisoria
de contenido muy amplio.
Todo el procedimiento, acciones y recursos, est previsto en
los documentos legales de la institucin, que son: el Reglamento del
Tribunal de Arbitraje General y el Estatuto y el Reglamento de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires106.
141. ar!itra@e en el 5m!ito internacional. - La comunidad
mundial ha posibilitado un notable desarrollo del arbitraje en ma-
teria de negocios internacionales, obteniendo verdaderas ventajas
con este modo de dirimir las controversias: rapidez, economa, con-
fidencialidad. El arbitraje es internacional si el contrato contiene
elementos de extranjera.
En un trabajo publicado por la Academia Nacional de Derecho
y Ciencias Sociales de Buenos Aires, dice Ray107 con acierto, que
"el arbitraje, no slo es til para la solucin de los casos en que por
circunstancias especiales las partes consideran que no es conve-
niente someterse a la decisin de los tribunales, sino en funcin de
la llamada le2 mercatoria' para los que se presentan normalmente
en ciertos sectores del comercio y, en especial, del bancario, nave-
gatorio e internacional".
Para que sea satisfactoria la utilizacin del procedimiento arbi-
tral hay que contar con reglas legales adecuadas; de no ser as, la
institucin fracasar.
ndica V'an den Berg108 cul es el contenido normativo indis-
pensable para el xito del procedimiento arbitral, tema de plena vi-
gencia tanto en el arbitraje interno como en el internacional: (& la
posibilidad e ejecutar la clusula compromisoria que somete un li-
tigio futuro a arbitraje; )& la potestad del tribunal arbitral para
nombrar un arbitro (o varios) cuando las partes son incapaces de
acordar sobre ese punto; *& el reconocimiento de la libertad de las
partes de reglar el procedimiento arbitral como lo estimen ms
apropiado; K& la posibilidad de ejecucin del laudo por medio de un
procedimiento sumario; 5) una accin nica para anular el laudo, ex-
cluyendo la revisin del fondo del laudo arbitral por el tribunal (ju-
dicial).
Cremades109 sintetiza los pasos o fases de un arbitraje interna-
cional: (& la nrma del convenio arbitral, con la eleccin del procedi-
miento, lugar, idioma, ley aplicable y fijacin de la identidad de los
arbitros; )& las alegaciones de las partes, de lo cual surge, general-
mente, el acta de misin; *& despus abre el perodo de pruebas, y
finalmente, ) se dicta el laudo arbitral.
No existe en Amrica latina un centro privado de arbitraje.
S son famosos los tribunales de arbitraje internacional de Nueva
York y Parfs.
Sin embargo, como recuerda Crdenas110, en los ltimos aos
se ha ido presentando al foro de la Cmara de Comercio nternacio-
nal, un creciente nmero de casos, en los que los pases de Amrica
latina actan como parte actora.
Sera til estimular el esfuerzo de las naciones latinoamericanas,
para crear y sostener uno o ms centros de arbitraje en su rea.
Otro aspecto interesante del arbitraje internacional es la posi-
bilidad de que ante l se presenten los Estados, cuando ejercen
directa o indirectamente el comercio, como ocurre en nuestros
diasm.
En nuestro pas, el arbitraje internacional fue admitido por los
Tratados de Montevideo de 1889 y 1940 y por la ley 15.787, que ra-
tific la Convencin de Bruselas de 1952; tambin la ley de navega-
cin 20.094 recepta en su normativa la posibilidad de acudir a la ju-
risdiccin arbitral libremente (art. 621).
El art. 1 del Cd. Proc. Civil y Com. de la Nacin (ley 17.454),
fue reformado por la ley 21.305, y despus por la 22.434, admitin-
dose la prrroga de la jurisdiccin nacional, salvo cuando haya
asuntos en que los jueces argentinos posean jurisdiccin exclusiva112.
A pesar de ello, es muy lenta la admisin de las prcticas ar-
bitrales internacionales, como ocurre tambin en otras naciones de
Amrica latina.
Piaggin3 recuerda que la actualizacin o aggiornamento de las
reglas arbitrales en Amrica latina se inici en la Primera Confe-
rencia nteramericana de Arbitraje Comercial reunida en Buenos
Aires, en abril de 1967, a las que siguieron las reuniones celebradas
en San Jos de Costa Rica, Ro de Janeiro, MXco (1968), Panam
(1970), Guatemala (1972), Bogot (1974), MXco (1976) y Buenos
Aires (1979).
La reunin de Acapulco, celebrada en 1985 por la Federacin
nteramericana de Abogados, trat nuevamente el desarrollo del
arbitraje en Amrica latina y la eventual creacin de un Tribunal
Arbitral Regional.
Piaggi, citando a Strauss, enumera cinco problemas que a jui-
cio de ste obstaculizan el arbitraje en Amrica latina, aportan-
do las soluciones posibles. Nos parece de inters transcribir sus
ideas:
Pro!lema no (8 Ni los hombres de negocios, ni los juristas es-
tn familiarizados con el arbitraje. - Colucin8 Dialogar con los
clientes y no con usted mismo.
Pro!lema no )8 Los expertos en arbitraje no estn bien infor-
mados sobre las verdaderas necesidades de la prctica potencial. -
Colucin8 nvestigar la naturaleza de los litigios.
Pro!lema no *8 La desconfianza proviene de la falta de fami-
liaridad con la institucin arbitral en s misma. - Colucin8 Hacer
conocer las instituciones arbitrales.
Pro!lema no MA- El arbitraje ha devenido demasiado complejo
y confuso. - Colucin8 Ayudar a clarificar y simplificar las posibi-
lidades del arbitraje.
Pro!lema no E8 Qu posibilidad real de ejecucin tiene el
laudo arbitral? - Colucin8 Deben suprimirse los obstculos de las
leyes nacionales y proceder a ratificar las Convenciones de Nacio-
nes Unidas y de la Organizacin de los Estados Americanos.
Dos cuestiones ayudan o no a favorecer el desarrollo de los pro-
cesos arbitrales: una, llamada por Piaggi, "el taln de Aquiles" del
sistema, se refiere a la ejecucin del laudo arbitral y respecto de
ella las convenciones internacionales han dispuesto: a) el reconoci-
miento del laudo se cumple con la homologacin; !& la ejecucin que
sigue el camino del autor del exequtur regulado por la ley del pas
donde se pide la ejecucin coactiva.
La otra, a nuestro juicio, se da en el campo de los recursos con-
tra el laudo, por nulidad total o parcial de l. Cuanto ms reduci-
dos sean, mayor ser el xito de la institucin.
142. 3aloracin. - Haciendo un estudio crtico del arbitra-
je, lo justo es situarse en la realidad de la figura. Ni este procedi-
miento es la panacea para resolver todas las cuestiones, ni constitu-
ye algo de lo cual hubiera que prescindir. Los rganos del Poder
Judicial tienen una funcin propia que es de la esencia de la organi-
zzacin del estado de derecho. Ella es irreemplazable, si bien pueden
mejorarse los resortes de su funcionamiento, muchos de los cuales
estn fuera o son extrnsecos a su organizacin, sujetos y medios.
El arbitraje es un modo provechoso de resolver cuestiones que
por diversas razones no es posible u oportuno someter al Poder
Judicial. Pero los asuntos fundamentales del Estado no pueden
prescindir de este juicio mesurado e independiente.
En su trabajo, propone Jelonche114 pautas para una mejor apli-
cacin del arbitraje comercial. En primer lugar dice que los lau-
dos arbitrales deben contener una adecuada fundamentacin, en ley
o equidad, segn sea el caso. Adems, deben contar con publici-
dad suficiente, omitindose los nombres de las partes si as lo piden
ellas expresamente. Son tiles los tribunales de arbitraje perma-
nente, que aseguran una especializacin ptima de los arbitros,
normas de procedimiento claras y precisas y economa en los gastos
de las partes.
En el campo internacional, Piaggi sostiene, en el trabajo cita-
do, que es urgente que la estructura del arbitraje privado interna-
cional sea revisada, teniendo en cuenta los intereses de los pases
en desarrollo, debiendo drseles a ellos participacin activa en las
instituciones arbitrales, y propugnando la creacin de centros de
arbitraje regionales.
Asimismo, hay que favorecer la autonoma de la clusula arbi-
tral para que ella subsista a la eventual nulidad del contrato.
Tanto el Unidroit como el Uncitral trabajan ahora activamente
en la elaboracin de nuevas convenciones referentes al arbitraje in-
ternacional.
B) estat'ts ES$ECIALES
)) intr&'cci(n
< )654 los DENOMINADOS 8AGENTES AUBIIASES DE COMERCIO8. -
El Cdigo de Comercio en el Ttulo V (art. 87 y ss.), expone los
estatutos de quienes llama "agentes auxiliares del comercio". Son
empresarios particularmente dedicados a una rama concreta del
quehacer mercantil. No practican actos de comercio en general,
sino que ejercen una parte de las tareas del mercado, con dedica-
cin que a veces es exclusiva.
El art. 87 del Cdigo dice as: "Son considerados agentes auX-
liares del comercio, y, como tales, sujetos a las leyes comerciales,
con respecto a las operaciones que ejercen en esa calidad:
1) Los corredores.
2) Los rematadores o martilleros.
3) Los barraqueros y administradores de casas de depsito.
4) Los factores o encargados, y los dependientes de comercio.
5) Los acarreadores, porteadores o empresarios de transporte".
En el art. 87, idntico al art. 88 del Cd. de Comercio de 18.59,
slo se detalla una lista que incluye a quienes trabajan bajo relacin
de dependencia (factores, dependientes), junto a tradicionales auX-
liares autnomos (martilleros, corredores) y a verdaderos empresa-
rios dedicados por completo al giro mercantil que dirigen (transpor-
te, depsito o barraqueros).
Pero la lista no es ni completa ni actual, porque hay diversos
empresarios con o sin estatuto especfico, que tienen igual o mayor
importancia que aqullos: agentes de bolsa, despachantes de adua-
na, productores asesores de seguros, banqueros.
Otras figuras han sido sealadas por el derecho laboral, ya que
se les ha reconocido su relacin dependiente; un ejemplo de ello es
el viajante de comercio116.
La razn de que existan esos estatutos es que el ejercicio del
comercio no se agota con la realizacin de actos como los descriptos
en el art. 8, incs. 1 y 2, del Cdigo. Existen tareas especiales
que se llevan a cabo mediante empresarios especializados.
Todo ello hay que vincularlo a la teora general de la represen-
tacin, la que explica en qu condiciones y con qu alcance se da la
colaboracin o la sustitucin jurdica.
Una cuestin que se plantea es saber si esos "auxiliares" lo son
del comerciante o del comercio. Las necesidades del moderno
trfico son ms amplias; podemos sintetizarlas en las siguientes: a)
cooperacin; >) intermediacin; c) sustitucin; d& especialidad.
Todas ellas se cumplen en el mercado, entre comerciantes o en-
tre comerciantes y consumidores. As el comisionista -regulado
en el Cdigo a travs del contrato y no mediante un estatuto- cum-
ple la funcin de cooperacin. Otros ejemplos en el campo depen-
diente, son el factor y el viajante de comercio. ntermediacin
es funcin particular de martilleros y corredores. El mandatario ge-
neralmente sustituye al mandante. Son especiales las labores de
los agentes de bolsa, productores asesores de seguros, banqueros,
despachantes de aduana.
Parece que el nombre de auxiliares queda ahora fuera de toda
realidad. Son comerciantes independientes, que tienen un esta-
tuto especial, explcito o implcito. En algunos casos, la figura
an no ha encontrado sus lneas definitivas (v.gr., los agentes de
Comercio.
Corresponde preguntarse si son ellos comerciantes. Creemos
que lo son, porque de un modo u otro realizan tareas mercantiles.
Es verdad que algunos estatutos tienen expresa regulacin
dentro del Cdigo (martilleros, corredores); otros se manejan con
leyes especiales: ley de productores asesores de seguros, Cdigo
Aduanero. Algunos son legislados por el sistema mercantil a tra-
vs del contrato que habitualmente concluyen (mandatarios, comi-
sionistas).
Ya no interesa la calidad de comerciante respecto del sistema
concursal, habida cuenta de la definitiva unificacin de 1983. S es
importante que se apliquen a sus relaciones el Cdigo de Comercio,
las leyes complementarias y el sistema de principios informantes
que integra la materia mercantil. En ese sentido, tenemos que
considerarlos comerciantes.
Quienes trabajan en relacin de dependencia, vern su estatuto
regulado por el derecho comercial y en concurrencia por el derecho
del trabajo (v.gr., factores, viajantes, productores de seguros de-
pendientes).
Estudiaremos algunos de los estatutos ms importantes y cier-
tas figuras que se perfilan como tpicas en el moderno trfico mer-
cantil.
2) corredores
144. caracteri1acin. - El corredor es un intermediario en
el negocio que desean celebrar dos partes; el acto jurdico intentado
por ellas puede ser de naturaleza civil o mercantil.
El contrato que las partes pretenden concluir no lo hace el co-
rredor, ya que no es gestor de negocios. El corredor, no slo no
es gestor ni mandatario, sino que acta en funcin propia y aut-
noma. Puede realizar pericias y tasaciones conexas con su labor
central.
Existen, pues, dos actos jurdicos de diversa naturaleza: d& el
trabajo del corredor, el corretaje, que consiste en acercar a las par-
tes para que lleguen a un acuerdo y concluyan un determinado ne-
gocio, y !& el acto jurdico o contrato que las partes pretenden rea-
lizar utilizando el trabajo de mediacin del corredor.
El corredor tiene derecho a cobrar una comisin por su tarea:
de ambas partes o de su comitente, si interviene un corredor por
cada parte (art. 111, Cd. de Comercio).
Si el contrato no se concluye por culpa de alguno de los contra-
tantes, la comisin debe pagarse lo mismo. Tambin hay que abo-
narla si, comenzada la negociacin por un corredor, se lo sustitu-
ye arbitrariamente o sin causa, o el comitente la concluye por s
mismo.
145. re<uisitos para ser corredor. - El art. 88 del Cd. de
Comercio, reformado por la ley 23.282 (B.O., 12/11/85) establece las
siguientes condiciones para ser corredor:
"a) Ser mayor de edad [concluye as la polmica respecto
de los 22 aos establecidos en el art. 88, derogado por esta nueva
ley]116.
!& Poseer ttulo de enseanza secundaria expedido o revali-
dado en la Repblica con arreglo a las reglamentaciones vigentes.
c) Aprobar el examen de idoneidad para el ejercicio de la acti-
vidad, que se rendir ante cualquier tribunal de alzada de la Rep-
blica con competencia en materia comercial, ya sea federal, nacio-
nal o provincial, el que expedir el certificado habilitante en todo el
territorio del pas. A los efectos del examen de idoneidad se incor-
porar al tribunal un representante del rgano profesional con per-
sonera jurdica de derecho pblico no estatal, en las jurisdicciones
que exista. El examen deber versar sobre nociones bsicas
acerca de la compraventa civil y comercial".
Puede ejercer como corredor el menor autorizado legalmente
(art. 11, Cd. de Comercio), pues la ley no hace distinciones, ya que
"el menor ser reputado mayor para todos los actos y obligaciones
comerciales" (art. 11 in "ine' Cd. de Comercio).
Las mujeres ya no estn impedidas para ser corredores, a par-
tir de la ley 11.357 y la reforma de la ley 17.711.
Las condiciones habilitantes impuestas en el nuevo art. 88 del
Cd. de Comercio no se pueden exigir a quienes estuviesen ya ma-
triculados a la fecha de la sancin de la ley (art. 3, ley 23.282).
La ley 23.282 crea un nuevo artculo el 88 !is' para el Cdigo
de Comercio, que seala lo siguiente:
Art. HH !is. Estn inhabilitados para ser corredores:
a) Quienes no pueden ejercer el comercio.
!& Los fallidos y concursados cuya conducta haya sido calificada como frau-
dulenta o culpable, hasta cinco aos despus de su rehabilitacin.
c) Los inhibidos para disponer de sus bienes.
d& Los condenados por delitos dolosos incompatibles con la funcin que re-
glamenta la presente ley, hasta despus de diez aos de cumplida la condena.
e) Los excluidos temporaria o definitivamente del ejercicio de la actividad
por sancin disciplinaria.
"& Los comprendidos en el art. 152 bis del Cd. Civil.
Deben probar el ejercicio del comercio por s (en principio cual-
quier clase de actos de Comercio o haber sido socio, gerente, o te-
nedor de libros de algn corredor o comerciante al por mayor, con
buen desempeo y honradez (art. 89, inc. 3).
146. inscripcin en la matr#cula. - El corredor que posea
los requisitos enunciados debe inscribirse en la matrcula (art. 89,
Cd. de Comercio), bajo pena de perder el derecho al cobro de la
comisin.
La jurisprudencia no ha aplicado con todo rigor el precepto, ya
que se podra prestar a un tpico caso de abuso del derecho (art.
1071, Cd. Civil, y art. 1627 del mismo Cdigo, utilizando la doc-
trina del enriquecimiento sin causa).
Un plenario de las Cmaras Civiles y Comercial de la Capital117
ha resuelto que "quien se obliga mediante un contrato escrito a abo-
nar a la otra parte una suma de dinero en concepto de comisin,
no puede luego eludir dicho pago alegando que su pretendido acree-
dor no se halla matriculado y que, por lo tanto, ha incurrido en
la sancin establecida por el art. 89, ltima parte, del Cd. de Co-
mercio".
La Cmara Nacional en lo Comercial, Sala B, resolvi118 que,
tratndose de una sociedad de corredores matriculados, no puede
invocarse la falta de matriculacin de la sociedad para negarle el
derecho a cobrar comisin, ya que la matrcula corresponde indivi-
dualmente a los integrantes. Esta orientacin fue seguida por ju-
risprudencia posterior.
Al inscribirse, la peticin contendr los requisitos que fija el
art. 89 y para lo que no surja claramente deber acompaarse la
respectiva prueba. Aprobada la presentacin, prestar juramento
ante el juez encargado del Registro Pblico de Comercio de obser-
var fielmente los deberes que les impone la ley (art. 90, Cd. de
Comercio.
En la provincia de Buenos Aires se exige la inscripcin ante el
Colegio Departamental que corresponda. Cada Colegio atender,
conservar y depurar la matrcula que estar integrada por todos
los inscriptos.
147. o!ligaciones. - A partir del art. 91, el Cdigo de Co-
mercio enumera una serie de preceptos que deben cumplir los co-
rredores.
a) conta!ilidad y li!ros. Debern llevar un cuaderno manual
foliado y un registro (ste con las formalidades del art. 53). En l
anotarn detalladamente las operaciones y los datos de los contra-
tantes, todo en forma cronolgica; hay especiales anotaciones para
las letras de cambio y seguros, que el Cdigo prev.
El registro podr mandarse exhibir en juicio a peticin de
parte interesada o aun de oficio (art. 93). El corredor slo puede
dar certificado de las constancias del libro de registro, haciendo re-
ferencia a l; si da un certificado contra lo que consta en sus libros,
incurrir en delito penal y podr ser destituido, es decir, cancelada
su matrcula por el juez que la admiti (art. 95, Cd. de Comercio).
Entendemos que la facultad cancelatoria existe de oficio o podr ser
pedida por parte interesada o por el juez que conoce sobre la base
del delito criminal.
La pena (cuya fijacin se deriva a los reglamentos) ser de
multa para el caso de que no se cumplan las formalidades proscrip-
tas en el libro de registro; ms adelante en el texto legal se impone
la pena de suspensin (de tres a seis meses) y la destitucin si hay
reincidencia (art. 109).
El Cdigo dispone tambin que el corredor puede ser citado
como testigo para deponer sobre lo que vio u oy en algn negocio
en que intervino, lo cual es innecesario, dado el carcter de carga
pblica del testimonio en el proceso judicial.
En caso de muerte o destitucin del corredor, ste o sus here-
deros debern entregar los registros al tribunal de comercio res-
pectivo (art. 104).
b) 3eri"icacin de identidad. Los corredores estn obligados
a verificar la identidad y la capacidad de las personas entre las cua-
les interviene como mediador.
Responder de los perjuicios que causaren, en el supuesto de
que, a sabiendas o con ignorancia culpable, se conviniera un con-
trato entre alguna de cuyas partes haya un incapaz de hecho o de
derecho (art. 96, Cd. de Comercio).
c) garant#as. Los corredores no pueden ser garantes de la
solvencia de los contrayentes (art. 97); concluida su labor, no los
afecta el incumplimiento del contrato celebrado entre las partes
que acercaron119, salvo negligencia, culpa o dolo en su trabajo, se-
gn las aclaraciones que en esta enumeracin se hacen; el art. 107
declara que cualquier garanta, aval o fianza dada por un corredor
sobre el contrato de las partes entre las cuales haya mediado, es
nula.
Es criticable, en cambio, la segunda parte del art. 97, en
cuanto constituye al corredor en garante en las negociaciones de le-
tras o valores endosables; Siburu lo atribuye a la confusin de los
codificadores con la figura del agente de cambio, opinin que recoge
Zavala Rodrguez120.
d) in"ormacin. Los arts. 98 y 99 se refieren a los informes
que debe dar el corredor a las partes; deben ser exactos, precisos
y veraces. Si indujere a error, deber responder por el dao cau-
sado (p.ej., en caso de tergiversar el objeto en la negociacin de
que se trate).
Lgicamente que, para hacer efectiva la responsabilidad, de-
ber cumplirse una acabada prueba de tal proceder.
e) secreto. El secreto profesional es otra exigencia que se
impone al corredor, bajo apercibimiento de responder por los per-
juicios que cause.
En cuanto a su armonizacin con el art. 94, prr. 2, la juris-
prudencia ha admitido que un secreto profesional sea revelado ante
el juez: Zavala Rodrguez opina en contra, dada la naturaleza de la
reserva que la misma ley impone.
La redaccin por separado de los preceptos admitira una solu-
cin diferente; Halperin parece conforme con la mencionada orien-
tacin jurisprudencial.
f) asistencia. El corredor debe asistir a la entrega de los
bienes vendidos.
Aunque el precepto (art. 101) se refiere a "efectos", no sola-
mente ser aplicable a muebles, ya que el corredor puede interme-
diar -y en la mayora de los casos lo hace- en una compraventa de
uno o ms inmuebles.
Si alguna parte lo pide, tendr la obligacin de asistir a la en-
trega de la posesin (si son inmuebles) o tradicin de los muebles
vendidos.
g) conser3acin de muestras. El art. 101, prr. 2, exige que
el corredor conserve las muestras (si las hay) de las mercancas
que se vendan, hasta el momento de la entrega para la verificacin
de calidad, tipo, clase, etctera.
Deber tomar de alguna manera las medidas necesarias para
identificarlas desde el principio, y hasta la mencionada entrega.
h) minuta y copias de contratos. La ley ordena que se entre-
gue una minuta o resumen de la operacin, a cada uno de los con-
tratantes; ella contendr el asiento (o resumen de l) de acuerdo
con el libro de registro (no del cuaderno manual).
La sancin ser la prdida de la comisin y la obligacin de in-
demnizar por los daos y perjuicios que causare.
El no cumplimiento de esta regla la ha hecho inaplicable por
desuetudo0 la prdida de la comisin parece una sancin excesiva.
En los casos de contratos escritos, la ley no obliga al corredor
a redactar los contratos finalmente celebrados entre las partes que
relaciona, pero generalmente lo hace. Cuando sea el caso de un
contrato escrito, deber redactarse en un ejemplar ms, que de-
ber conservar en su poder y asistir a la firma de todos los contra-
tantes; al pie deber certificar que se hizo con su intervencin. La
ley no indica aqu sancin, pero de hecho, si el corredor no cumple
con la ley, se har pasible de un desconocimiento de su interven-
cin, la que tal vez le sea despus difcil probar.
Por ello, a pesar de que la prctica a veces no lo recoge, una
razn de prudencia indica la necesidad de cumplir con el precepto.
No creemos, como parece surgir de las palabras de Halperin,
que las partes puedan rechazar la presencia del corredor a la firma
del contrato escrito, ya que ella es obligatoria por imposicin legal
(art. 103, Cd. de Comercio).
i) "ondo de comercio. El corredor aumenta sus obligaciones
si intermedia en la venta de un fondo de comercio, porque debe
cumplir escrupulosamente con las disposiciones legales de la ley
11.867.
148. prohi!iciones. - El Cdigo enumera prohibiciones en
los arts. 105 a 108.
a) La doctrina interpreta el texto del art. 105, inc. 1, como la
prohibicin de ejercer actos de comercio en general, aislados o
no. Pero ello no autoriza a considerarlo no comerciante, toda vez
que la ley le permite ejercer ciertos actos de comercio especficos
dentro de su especialidad.
!& No puede formar parte de sociedades (art. 105, inc. 1),
salvo como accionista de las annimas (entendemos que tambin,
por analoga, de otras sociedades por acciones), ni como socio, ni en
calidad de director, administrador o gerente (art. 106). Si lo hace,
su vnculo con la sociedad ser nulo.
Pero pueden los corredores formar sociedades entre s con el
nico objeto de realizar corretaje121. As como puede comprar
acciones, podr tambin adquirir ttulos de la deuda pblica (art.
106).
c) Hacer cobranzas o pagos por cuenta ajena: parte de la doc-
trina entiende que se prohibe al corredor anticipar fondos o hacer
de banquero (Satanowsky, Siburu, Segovia); Zavala Rodrguez y
Rivarola sostienen una interpretacin ms restrictiva todava.
Pero es habitual que el corredor pague o cobre segn le ordene
alguna de las partes. Esa intermediacin es beneficiosa en la ge-
neralidad de los casos, incluso por motivos probatorios.
Aparentemente la sancin es la destitucin ("so pena de perdi-
miento de oficio"), pero en la prctica no se aplica la prohibicin en
forma rigurosa.
d& No puede el corredor adquirir para s o para sus familiares
las cosas cuya venta le ha sido encargada a l o a otro corredor, ni
aun para su consumo particular, bajo sancin de suspensin o "per-
dimiento de oficio" (art. 105, inc. 3).
El precepto se justifica respecto del propio corredor, pero no
en caso de que un corredor compre a un colega (siempre que no se
pruebe dolo, connivencia o fraude), ya que en el supuesto actuara,
no como comerciante ni como corredor, sino en una compraventa
que para l est regida por el derecho civil. Zavala Rodrguez
tambin critica la normal22.
El juez regular la sancin (art. 105, inc. 3) que corresponda.
e& Como ya vimos, el art. 107 impide al corredor prestar ga-
ranta, aval o fianza a alguna de las partes que intervenga en la ne-
gociacin; si lo hace, tal garanta ser nula de nulidad absoluta.
"& No podrn intervenir en contratos ilcitos o "reprobados por
el derecho" (art. 108, inc. 1). sta es una norma innecesaria, ya
que todo el ordenamiento civil, comercial y penal impone las sancio-
nes que corresponden a los ilcitos, aunque no sean contratos.
g& No pueden tampoco proponer venta de mercaderas, letras
o valores de personas desconocidas en plaza, si no presentan un co-
merciante -al menos- que abone su identidad (art. 108, inc. 2).
Remitimos aqu al art. 96 del Cd. de Comercio.
h& Les est prohibido intervenir en ventas o negociacin de le-
tras de personas que hayan suspendido sus pagos (art. 108, inc. 3).
No se trata de la "cesacin de pagos", precisin tcnica en ma-
teria concursal, sino de suspensin o dificultades que una persona
tenga para hacer sus pagos.
Si el corredor se entera de aquella suspensin o es una eviden-
cia pblica y notoria, deber abstenerse de intervenir para lograr
que contrate con otra persona que podra perjudicarse. El men-
cionado estado es una cuestin de hecho que debe probarse.
i& Se prohibe asimismo (art. 108, inc. 4) tener inters perso-
nal en el mayor valor de las operaciones o exigir mayor comisin
que la legalmente estatuida.
Se critica el "salvo convencin en contrario", que hace letra
muerta la prohibicin que conlleva una exigencia de moral y una
persecucin de actitudes especulatorias reidas con la funcin pre-
vista por la ley.
Zavala Rodrguez cita123 dos fallos de la Cmara Comercial que
se contradicen al afirmar la nulidad de tal pacto y su validez. El
jurista citado se pronuncia por la validez del pacto, a menos que se
atente contra la moral o el orden pblico.
Entendemos que la sobrecomisin, por s, es inmoral; y lo
mismo el tener inters personal sobre un mayor valor en las opera-
ciones.
149. penalidades. - El corredor que contravenga lo dis-
puesto en este captulo incurrir en la pena que se seale expresa-
mente en la ley o la destitucin (art. 110, Cd. de Comercio).
3) martilleos
150. la ley. - Los martilleros son los auxiliares cuya acti-
vidad ha sido objeto de la mayor cantidad de regulaciones legales
en nuestro derecho mercantil. Ahora su estatuto se rige por el or-
denamiento que ha dispuesto la ley 20.266 (B.O., 17/4/73), que de-
rog los arts. 113 a 122 del Cd. de Comercio, reemplazndolos por
sus normas.
La Corte Suprema declar inconstitucional la mencionada
ley124, porque, sancionada y promulgada el 10 de abril de 1973 y pu-
blicada el 17 del mismo mes y ao, dispona que su entrada en vi-
gencia se operara a los noventa das de su publicacin (es decir, ya
con las autoridades constitucionales en ejercicio).
La Corte, en sucesivas composiciones posteriores, ha aplicado
la ley 20.266, que se halla, por tanto, vigente.
151. concepto y la!or espec#"ica. - Como bien lo dijo Co-
lombres en la nota de elevacin de la ley vigente, la funcin del
martillero tiene una fundamental importancia en la vida moderna;
para todas las actividades de los auxiliares del comercio, est im-
plcita la idea de regular adecuadamente y jerarquizar, de paso, la
funcin.
Es de lamentar que no se aprovechara la oportunidad para ha-
cer una revisin legal total de los auxiliares. Al menos debi pre-
verse una modernizacin de la actividad del corredor, habida
cuenta de que es frecuente hallar la doble calidad en los que se de-
dican a estas actividades.
Las normas legales sustituyen el Captulo , Ttulo V, del Li-
bro del Cdigo de Comercio, por lo cual no se ha innovado res-
pecto de su condicin de auxiliares del comercio, formando an
parte del Cdigo de la materia.
La funcin principal del martillero es su intervencin en el acto
del remate, que siempre ser pblico, sea judicial o no, en el que
podr vender al mejor postor cualquier clase de bienes (art. 8, inc.
a); podr tasar los bienes segn su valor real o de mercado y, ade-
ms, solicitar directamente a oficinas pblicas y bancos los infor-
mes y certificados necesarios para cumplir su cometido (art. 8,
incs. ! y c).
Pueden realizar remates el Estado Nacional, las provincias, las
municipalidades cuando actan como personas de derecho privado,
as como los bancos, entes autrquicos y empresas del Estado na-
cional, provincial o municipal. En estos casos los remates se regi-
rn por las disposiciones de sus respectivos ordenamientos y por la
ley 20.266 en cuanto no se oponga a aqullos (art. 25, ley 20.266,
modificado por ley 20.306).
< )9+4 !e-&isitos$ INHA0IIDADES E INCOMPATI0IIDADES. - Las
condiciones habilitantes para ser martillero, son un poco ms seve-
ras que las del Cdigo de Comercio, debido a que se ha procurado
jerarquizar esta actividad. En resumen se exige:
a) La capacidad para ejercer el comercio (art. 2, inc. a' de
la ley).
!& Mayora de edad y no tener ninguna de las inhabilidades del
art. 2; aqu la norma concluye con la polmica existente en torno
a la edad de los corredores y avala con otro argumento la posicin
amplia que compartimos.
c) Poseer ttulo de enseanza secundaria expedido o revali-
dado en la Repblica.
d& Aprobar un examen de idoneidad para ejercer la actividad,
que se rinde ante cualquier tribunal de segunda instancia (Cma-
ras) con competencia en lo comercial; la mesa examinadora la for-
marn los jueces y un representante del Colegio de Martilleros en
la jurisdiccin que exista como persona jurdica de derecho pblico
no estatal.
El examen se har sobre la base de preguntas en materia de
compraventa civil y comercial y de derecho procesal en lo que atae
al martillero. La Cmara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
ha elaborado un reglamento y programa de examen para cumplir el
precepto.
En la provincia de Buenos Aires cada Cmara de Apelaciones
Civil y Comercial prepara su programa de examen; la Suprema
Corte de Buenos Aires ha recomendado la adopcin de uno muy
completo, vigente en varias jurisdicciones.
e) No pueden ser martilleros los fallidos y concursados cuya
conducta haya sido calificada de fraudulenta o culpable, hasta cinco
aos despus de su rehabilitacin.
Esta inhabilidad es de difcil comprobacin en el estado actual
de nuestro sistema. Vase que el art. 3 no exige comprobante o
prueba alguna sobre esa circunstancia.
"& Tampoco pueden serlo los que estn inhibidos para disponer
de sus bienes. En la prctica no se aplica, por lo dicho antes y
porque la inhibicin puede inscribirse despus, con el martillero ya
en ejercicio y si no hay pedimento de parte interesada el requisito
no se hace efectivo.
g& Estn suspendidos tambin los condenados con pena acceso-
ria de inhabilitacin para ejercer cargos pblicos y los condenados
por hurto, robo, extorsin, estafa y otras defraudaciones, usura,
cohecho, malversacin de caudales pblicos y delitos contra la fe
pblica, hasta despus de diez aos de cumplida la condena. Me-
diante el certificado de buena conducta es posible acreditar este ex-
tremo. Normalmente no se exige en la prctica procesal.
h& No pueden ejercer como martilleros los excluidos temporal
o definitivamente del ejercicio de la actividad por sancin discipli-
naria impuesta por el Colegio de Martilleros respectivo (art. 2, inc.
e' ley 20.266).
i& El art. 2, inc. /, dice que son inhbiles para ser martilleros
"los comprendidos en el art. 152 !is del Cd. Civil". Pero es na-
tural que los que padezcan embriaguez habitual, incapacidad por
uso de estupefacientes, los disminuidos en sus facultades mentales
y los prdigos, estn inhabilitados por sentencia judicial, esto es,
interdictos para ser encuadrados en la regla legal comentada.
@& Tampoco puede ser martillero quien sea empleado pblico
(art. 7).
< )954 ins"!ip"i(n en la .at!C"&la. - La ley 20.266 dispone
en los arts. 3 a 6 algunas cuestiones atinentes a la matriculacin.
Es obligatorio para el martillero inscribirse en la matrcula co-
rrespondiente a la jurisdiccin en que haya de desempearse. En
realidad, la ley debi decir "inscribirse en el Registro Pblico de
Comercio", sin perjuicio de que despus se matricule en el respec-
tivo Colegio (p.ej., en jurisdiccin de la provincia de Buenos Aires,
segn rgimen obligatorio para ejercer la actividad).
Adems de la matriculacin deber constituir garanta real o
personal (art. 3, inc. d&0 la Cmara Nacional en lo Comercial fija la
forma y el monto de ella para su jurisdiccin.
El gobierno de la matrcula ser ejercido por la autoridad ju-
dicial u organismo profesional, segn las leyes adjetivas de cada
lugar (art. 4). La autoridad que gobierna la matrcula formar
legajos de cada martillero -que sern pblicos-, en los cuales cons-
tarn los datos personales y las modalidades de la inscripcin.
Las modificaciones debern constar en los legajos, incorporndose
con similar trmite que para la inscripcin.
En la Capital Federal el martillero debe inscribirse en el Re-
gistro Pblico de Comercio, despus de cumplidos los extremos del
art. 1 y los requisitos del art. 3 de la ley 20.266.
En la provincia de Buenos Aires se presentar en los Registros
Pblicos de Comercio.
154. o!ligaciones del martillero. - La ley enumera las
obligaciones a que estn sujetos los martilleros en sus arts. 9 y 10,
donde tambin se regula el acto de remate y otros temas del ejer-
cicio de la actividad.
a) li!ros. Los martilleros deben llevar libros; se los men-
ciona en el captulo V de la ley (art. 17); los libros rubricados,
obligatorios, sern: diario de entradas, donde se anoten los bienes
que se reciban para la venta, con todos los datos referentes al bien
y a la enajenacin; el diario de salidas, donde constarn da por da
las ventas, con indicacin de vendedor, comprador, precio, condi-
ciones de pago y otras modalidades de la operacin; libro de cuentas
de gestin, donde documente el martillero las cuentas suyas con
cada comitente.
Formarn un archivo con un ejemplar de los documentos que
se extienden con su intervencin (art. 18).
No tienen que llevar los libros los martilleros dependientes,
contratados o adscriptos a empresas de remates o consignaciones
(art. 17 in "ine&.
b) dominio. Debe comprobar las condiciones de dominio de
los muebles y obtener certificado de dominio e inhibicin de los in-
muebles (art. 9, inc. !&. Si no cumple esta obligacin, ser pasible
de responder por daos y perjuicios126.
Despus, suscribir un convenio con quien tenga jurdicamente
la facultad de disponer del bien, sobre las condiciones, modalida-
des, lugar de la venta en acto de remate y dems instrucciones; si
se autoriza al martillero a suscribir el contrato de venta, deber de-
jarse constancia de ello en el convenio.
e) pu!licidad. El martillero debe anunciar los remates con
publicidad adecuada, con la debida explicacin de las condiciones de
los bienes, datos propios y mencin del lugar, fecha y hora del
remate.
Si quien remata es una sociedad, se anunciarn los datos de su
inscripcin en el Registro Pblico de Comercio.
La publicidad es esencial porque de ese modo los bienes sern
previamente ofrecidos a la mayor cantidad posible de compradores.
La ley 7021 de la provincia de Buenos Aires exige la publicidad
necesaria para asegurar "el mayor xito de la subasta" (art. 58, ap.
2 y 3).
d) loteos. Los planos debern tener constancia de la men-
sura y los datos respecto de accesos a las vas de comunicacin ms
prXimas; se detallarn clases de pavimento, obras de desage y
saneamiento y servicios pblicos en caso de que existan.
El martillero ser responsable, en lo que le competa, del cum-
plimiento de otras disposiciones provinciales, y en lo pertinente, de
lo que manda la ley 14.005.
e) regla gen+rica. La ley ordena, en general, que se cum-
plan las obligaciones establecidas por leyes y reglamentaciones vi-
dentes (art. 9, inc. (&.
Es una regla abierta, que abarca toda disposicin nacional, pro-
yincial o municipal, que sea referente a la actividad del martillero.
155. el acto del remate. - La ley prev en el art. 9, a par-
tir del inc. e, algunas modalidades del acto de remate.
Antes de analizarlas hemos de detenernos en la figura jurdica
que constituye la actividad central de este auxiliar del comercio.
El acto de remate es un procedimiento u operacin destinada a ob-
tener el consentimiento de una persona fsica -quien actuar por s
o por otra- respecto de un acto jurdico que generalmente ser una
compraventa.
El acto de remate, si es extrajudicial, consistir en una oferta
genrica a un pblico previamente citado con el objeto de que se
concluya un negocio jurdico que ha sido encargado por el titular
del bien a rematar. Si la subasta es judicial, consistir en una
venta forzosa, aunque en ocasiones tambin puede convenirse vo-
luntariamente un remate judicial, lo que implica un mayor control
por el rgano jurisdiccional que obviamente no est presente en un
remate comn.
El acto de remate es siempre mercantil. Pero es importante
insistir sobre una sutileza de esta compleja operacin: lo mercantil
ser exclusivamente el procedimiento, es decir, el modo o camino
especialsimo para lograr el consentimiento. Una vez lograda la
individualizacin del comprador o adquirente, se formaliza la opera-
cin, que en la mayor parte de los casos ser una compraventa.
Pero esta compraventa ser civil o comercial segn la propia natu-
raleza de la convencin126.
La primera obligacin es realizar el remate en fecha, hora y lu-
gar sealados; podr comenzar algunos minutos despus, pero
nunca antes (art. 58, ap. !' 4, ley 7021 de la prov. de Buenos Ai-
res). Colocar en lugar visible la bandera con su nombre y, en su
caso, la denominacin o razn social de la sociedad a que pertenezca.
Antes de comenzar el remate debe explicar en voz alta y en
idioma nacional (y con precisin y claridad, dice la ley) los caracte-
res, condiciones legales, cualidades del bien y gravmenes que pe-
sen sobre l.
Despus, invitar a los presentes a ofrecer postura, dando vali-
dez nicamente a las que se hagan de viva voz; aunque las normas
dicen que de no ser as, el acto ser ineficaz, a veces en la prctica
se admiten seas claras y expresivas.
No habiendo ms oferentes, bajar el martillo y vender al me-
jor postor; despus redactar en tres ejemplares el instrumento de
venta, donde constarn identificados, las partes, el bien, las moda-
lidades de la operacin; uno de los ejemplares queda en poder del
martillero. Si lo que se vende son muebles que se entregan en el
acto del remate o inmediatamente despus, bastar un recibo en
forma.
El martillero percibir la sea o la suma a cuenta de precio, se-
gn lo anunciado en la publicidad y el pago correspondiente a su co-
misin, y deber otorgar los recibos pertinentes.
Terminado el acto de remate, el martillero debe conservar
muestras, certificados e informes hasta el momento de la transmi-
sin del dominio, si correspondieran por la clase del bien de que se
trate.
Dentro de un plazo de cinco das, salvo convencin en contra-
rio, deber el martillero rendir cuenta documentada y entregar el
saldo de la venta; perder la comisin si no cumple este precepto
(art. 9, inc. @' ley 20.266).
El art. 10 de la ley 20.266 prescribe que si el dueo no est pre-
sente en el acto del remate, a los martilleros se los reputa consig-
natarios, debiendo ajustarse a lo dispuesto en los arts. 232 y ss. del
Cd. de Comercio.
El martillero que no cumple con las obligaciones que le impo-
nen la ley y su oficio, se hace pasible de perder la comisin que le
corresponde (sin perjuicio de que pueda decretarse la anulacin de
la subasta)127.
156. derechos. - En el captulo V de la ley 20.266 (art.
11 y ss.) se detallan los principales derechos de los martilleros.
a) la comisin. Adems de recibir del vendedor el reintegro
de los gastos del remate (convenidos y realizados), tendr derecho
a cobrar su comisin, segn los aranceles vigentes en cada jurisdic-
cin y de acuerdo con el precio obtenido en el remate (art. 13) o so-
bre la base del bien a rematar, si el acto no se realiza (salvo pacto
con el vendedor).
El juez fijar la comisin si el remate se suspende o se aplaza
por causas que no le fueren imputables y segn el trabajo realizado;
lo mismo si el remate fracasa por falta de postores. Aqu la ley
(art. 12) se refiere a la subasta judicial; pero se debieron haber fi-
jado sumas porcentuales para las ventas pblicas en remates no ju-
diciales. Es til recordar una jurisprudencia plenaria antigua: "El
martillero no tiene derecho a comisin por el remate judicial fraca-
sado si el bien resulta vendido por l en una subasta posterior"128.
La interpretacin actual del art. 14 deber hacerse al contrario de
lo entonces decidido.
Para el caso de anulacin del remate: si tiene culpa el martilie-
ro, no percibir comisin, no se le reintegrarn los gastos realiza-
dos y responder por daos y perjuicios (art. 22, ley 20.266); si se
anula el remate por causas no imputables al rematador, tiene dere-
cho al pago de la comisin (art. 14). Quin la paga? Dice el art.
14 que paga quien caus la nulidad; el precepto puede dar lugar
a diversos conflictos por la variedad de casos que se pueden pre-
sentar.
b) "ormar sociedades. Habida cuenta de los conflictos que
surgieron con las disposiciones del Cdigo (ver lo dicho sobre corre-
dores en este captula), se derog la prohibicin de constituir socie-
dades, pero no totalmente.
Pueden constituir cualquier sociedad, excepto cooperativas,
con una restriccin en el objeto; ste ser nicamente el de realizar
actos de remate129.
Admite la ley 20.266, en el art. 16, otra variante; que se for-
men sociedades comerciales que tengan por objeto la realizacin de
actos de remate; no formadas por martilleros como la anterior, sino
por comerciantes; un ejemplo lo constituiran las llamadas "inmobi-
liarias", cuyo nombre tambin es frecuente que comprenda activi-
dades de corretaje.
Pero la ley indica que el martillero que realice el acto (que por
ser especfico no podr realizarlo quien no lo sea), ser responsable
ilimitada y solidariamente con los administradores (o miembros del
directorio, si es annima o similar), por los daos y perjuicios que
pudieran ocasionarse a consecuencia del acto de remate. sta se-
ra una buena solucin para la misma cuestin en el corretaje.
Esta clase de sociedades deben inscribirse en el Registro P-
blico de Comercio, en un registro especial que se crear a este
efecto (art. 16, ley 20.266).
157. prohi!iciones y sanciones. - Los arts. del 19 al 23 de-
tallan prohibiciones y sanciones que enumeraremos someramente.
a& No pueden hacer descuentos, bonificaciones o reajustes en
sus comisiones. S les est permitido retener del precio, su comi-
sin y los gastos convenidos.
!& Tampoco podrn tener participacin en el precio que se ob-
tenga y se prohibe celebrar convenios por diferencia a su favor o de
terceras personas.
Se desea evitar el inters parcial del martillero en el resultado
&e! remate (cfr. art. 108, inc. 4, Cd. de Comercio) y el uso de
prestanombres con el mismo fin.
Con esta prohibicin se relaciona otra: la de comprar por
cuenta de terceros, directa o indirectamente, los bienes que tiene
para la venta (art. 23, inc. d&0 tampoco puede comprar para s (art.
23, inc. e) o para parientes cercanos, empleados o socios.
c) Siendo el acto de remate personal e indelegable, le est
prohibido (art. 19, inc. c) ceder, alquilar o facilitar su bandera o
nombre propio o de la sociedad a que pertenezca130. La regla se
refiere a que "efecten el remate personas no matriculadas"; el pre-
cepto es extensible a otros martilleros por la ndole personal de la
actividad.
Slo podr delegar el remate por ausencia, enfermedad o impe-
dimento grave, justificando el motivo ante la autoridad que go-
bierne la matrcula, cediendo el acto a otro matriculado. No es ne-
cesario el aviso de publicidad o rectificacin alguna; bastar que el
martillero sustituto se presente al remate y explique someramente
los motivos de la ausencia del otro.
d& No puede suscribir el instrumento de venta si no ha sido au-
torizado por el vendedor.
e) Le est prohibido tergiversar el carcter del remate, di-
ciendo que es judicial, oficial o municipal, cuando no lo sea; tampoco
usar otro trmino o expresin que induzca a engao o confusin.
Tales son ejemplos del deber de veracidad.
La ltima parte de la regla es amplia, por lo cual hay que ex-
tenderla a cualquier dato falso atinente al acto.
No se comprenden, en cambio, las expresiones que resalten
(aun con cierta amplitud) cualidades o utilidad del producto que
vende, o estimule a la concurrencia en forma lcita. Es precisa-
mente un reflejo de la verdadera actividad del martillero y prueba
de su habilidad e ingenio para vender.
"& No puede admitir ofertas bajo sobre, a menos que la ley lo
autorice.
g& Tampoco le es dable suspender el remate si hay posturas,
salvo que, habiendo base, no se llegue a ella.
h& El martillero ser pasible de multas (art. 20), suspensin
hasta de dos aos en la matrcula y cancelacin por incumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
Las sanciones sern aplicadas por quien tenga el gobierno de la
matrcula y apeladas ante la Cmara con competencia en lo comer-
cial que corresponda. Se anotarn en el legajo individual del mar-
tiliero.
Por el art. 23 se prohibe la actividad si no est matriculado, so
pena de multa, clausura y la accin penal correspondiente. Se per-
mite el allanamiento del local previa orden judicial.
158. procedimiento @udicial. - El art. 27 de la ley 20.266
sobre martilleros dispone que las subastas judiciales se rigen por lo
que disponen las leyes procesales y, en lo que no se oponga a ellas,
por la presente ley.
Es una curiosa manera de legislar, haciendo primar la ley ad-
jetiva sobre la de fondo; estimamos que debi influir en el nimo de
quien redact la ley, la preexistencia de normas provinciales com-
pletas.
De todos modos, el precepto debe interpretarse de esta mane-
ra: las disposiciones formales de ambas leyes reconocen la prima-
ca, si hay conflicto, de las de cada territorio. Pero las reglas de
fondo no pueden ser suplantadas por ninguna ley provincial, de pro-
cedimiento o no, puesto que se trata de una ley general para toda
la Repblica. Adems, forma parte de un Cdigo, cuya redaccin
las provincias delegaron en la Nacin (art. 28, ley 20.266).
Con anterioridad, el Cdigo de Procedimiento de la Nacin, en
sus arts. 560, inc. 1, y 567, dispona la designacin de oficio, por
el juez de la causa, de los martilleros que se encargaran de las su-
bastas judiciales. La nueva ley 21.411 de 1976 resolvi que ese
nombramiento deba realizarse por sorteo, desinsaculndose el nom-
bre del martillero designado de una lista que se formara cada ano
en los respectivos fueros, en la que podrn inscribirse los martilie-
ros con ms de dos aos de antigedad en la matrcula131.
El Cdigo Procesal de la Nacin (arts. 559 y ss.) y el Cdigo
Procesal de la Provincia de Buenos Aires (arts. 557 y ss.), contie-
nen algunas normas para las subastas judiciales de las que slo
citaremos las sustanciales, que se refieren a la actuacin del rema-
tador, lugar del remate (si es inmueble, en el mismo bien), faculta-
des de peticionar al juez, diversidad de bienes, tasacin, exhibicin
de ttulos, remate fracasado, comisin del martillero, rendicin de
cuentas, compra en comisin, postor remiso, nulidad de la subasta.
Su estudio corresponde al derecho procesal.
6) :arra?'ers Y DUE@OS DE CASAS DE DE$SITO
159. concepto. -En su Captulo , arts. 123 y ss., el
Cdigo de Comercio, regula las obligaciones de los "barraqueros y
administradores de casas de depsito".
Vimos ya que se los llama agentes auxiliares de comercio, aun-
que en realidad son verdaderos empresarios.
En cuanto a las personas, los barraqueros son los propietarios
de las barracas, una clase de casas de depsito (v.gr., para cueros
y frutos del pas, etctera). "Administradores" es una voz que no
corresponde, pues se llama as al factor, pero no al empresario
principal. De ah que hayamos cambiado e2 pro"eso el ttulo de
estos empresarios, apartndonos parcialmente del Cdigo de Co-
mercio.
Fontanarrosa los considera comerciantes, no auxiliares, y Za-
vala Rodrguez seala que estos empresarios son los tpicos del
Cdigo cuando realizan depsitos como empresa, es decir, para ter-
ceros en forma regular132.
Barraquero, dice Zavala Rodrguez es el propietario de la ba-
rraca, es decir el local donde se guardan frutos, cueros, lanas; en
general, productos agropecuarios, excepto granos o carne. Siburu
recuerda que "barraca" es el nombre primitivo de lo que en otros
pases se llama "almacenes generales" o docMs(**.
Toda la regulacin, en nuestra ya vieja legislacin, se ha to-
mado del Cdigo del Brasil, que a los barraqueros los llama trapi-
cheiros.
Se les aplican las normas del contrato de depsito por expresa
disposicin legal (art. 131, Cd. de Comercio); y se utilizan tambin
en este tema la ley 928 de 1878, sobre warrants y mercaderas de-
positadas en las aduanas y la 9643 de 1914, que extiende el uso de
los warrants, antes slo para almacenes fiscales o de terceros.
Los empresarios de depsito son comerciantes134 y por ello su
actividad se integra con la materia mercantil. Su principal labor
es celebrar con terceros contratos de depsito, repetida y habitual-
mente.
160. derechos. - Los barraqueros o empresarios de dep-
sito tienen los siguientes derechos:
a) A cobrar una retribucin por el depsito y su labor segn lo
estipulado o lo que fuera usual en la plaza (art. 129, Cd. de Comer-
cia). Si hay reclamacin pendiente, pueden exigir el depsito de la
retribucin, hasta que se dilucide si se debe pagar o no indemniza-
cin.
!& Poseen derecho de retencin sobre los efectos depositados;
pero no slo en el caso de los comerciantes quebrados -en cuyo caso
tienen privilegio para el cobro de retribucin y gastos de conserva-
cin-, sino que el precepto debe entenderse general, ya que pueden
negarse a entregar la mercadera si no se les abonan los gastos y
la retribucin (la ley dice impropiamente "salarios").
c) Podrn emitir certificados de depsito y warrants bajo cier-
tas condiciones.
< );)4 o*li+a"iones 2 RESPONSA0IIDADES. - E! C(&i2 &e CF
mercio es severo al atribuir responsabilidad a los barraqueros o em-
presarios de depsito, coherentemente con las disposiciones de este
contrato (arts. 572 a 579), que ser comercial si el depsito "se hace
con un comerciante, o por cuenta de un comerciante, y que tiene
por objeto o que nace de un acto de comercio" (art. 572).
La ley dispone que:
a) Deben llevar un libro con las formalidades exigidas en el
art. 53; los asientos se hacen como en cualquier libro de comercio,
con las recomendaciones del art. 54 (art. 123, inc. 2).
!& Recibir las mercaderas y dar recibos detallados de lo que le
dejan en depsito (art. 123, inc. 3).
c) Conservacin y cuidado de los objetos en depsito. La
norma obliga al barraquero a tener para esto la misma diligencia
que si fueran sus propios bienes. Y adems, realizar las diligen-
cias y gastos necesarios para que los efectos queden en su depsito,
durante el tiempo pactado, en buenas condiciones, para cuando
haya que entregarlos.
El deber de vigilancia que se ha establecido mediante esta
norma de conducta, ha sido criticado por Rivarola y Zavala Rodr-
guez, diciendo que el Cdigo se expresa con impropiedad, porque el
dueo puede preferir dejar que perezcan las cosas con tal de no in-
currir en gastos para su conservacin. Pero en realidad, si la re-
gla general es cuidar y conservar los efectos, el aadido de "como
si fueren propios" se refiere a una ratificacin del deber de obser-
var una conducta activa y vigilante, ms all de una actitud pasiva
o poco interesada, en que los objetos se mantengan en buenas con-
diciones.
sta es la interpretacin que se impone si combinamos el inciso
y las dems normas que rigen la actividad.
d& La exhibicin de la mercadera es otra obligacin del barra-
quero o empresario de depsito.
Es muy posible que los objetos que se depositen (frutos, mue-
bles, etc.), y se guarden para ser vendidos, se transfieran varias
veces sin traslado de lugar. Por ello, es inherente al contrato co-
mercial de depsito la obligacin de mostrar a los posibles compra-
dores los artculos u objetos depositados (art. 123, inc. 5).
Esa exhibicin se har nicamente por orden (directa o indirec-
ta) de los dueos.
e) Entregar la mercadera es otra obligacin, bajo pena de pri-
sin, dice el Cdigo (art. 124). Aqu tenemos que remitirnos al
ordenamiento penal.
Si se comete hurto o robo, responden salvo caso de fuerza ma-
yor (art. 126), lo cual deber justificarse inmediatamente despus
del suceso. No se lo exime por culpa o caso fortuito. Es til re-
cordar aqu que se ha considerado en la doctrina que fuerza mayor
es el hecho imprevisible o inevitable, ajeno al deudor, pues impide
absolutamente el cumplimiento de la obligacin; "accin" extraa,
incontrastable, que la voluntad del deudor no puede superar (Llam-
bas). Orgaz alude al suceso que no es posible resistir, por vio-
lento o soberano, es decir, que es expresin del poder de la natu-
raleza o del Estado.
La tasacin en caso de que los efectos se deterioren o desapa-
rezcan, se har por medio de un perito (art. 128, Cd. de Comer-
cia); no por arbitros, como parece indicar la ley.
Si no hay conformidad extrajudicial en el nombramiento de los
peritos, se podr solicitar que se los nombre por va jurisdiccional.
162. warrants y certi"icados de depsito. - Aunque este
tema es propio del contrato de depsito, podemos adelantar simples
nociones a fin de que se obtengan los conocimientos bsicos que se-
rn necesarios ms adelante.
El empresario de depsito o el barraquero debe otorgar los re-
cibos de que habla el Cdigo (art. 123, inc. 3). Pero adems
puede expedir los certificados de depsito y warrants que han sido
previstos en las leyes 928 y 9643.
El warrant es un documento que se expide contra entrega de
las mercaderas, como copia de un certificado de depsito. La ley
seala quines, en qu condiciones y con qu obligaciones pueden
emitirlo.
El certificado de depsito transmite la propiedad de los obje-
tos; el warrant otorga un derecho creditorio en favor del endosante
o los endosantes.
La mercadera slo se puede retirar presentando el certificado
y el warrant; como ambos son negociables por separado, el que de-
see llevarse los bienes, tiene que procurarse legalmente los dos.
El propietario de la mercadera que desee obtener un crdito
sin venderla, endosa y entrega el warrant y recibe el prstamo;
mientras tanto, la mercadera queda depositada sin que nadie
pueda retirarla. Cuando el propietario desea retirar los objetos,
paga su deuda, y al serle devuelto el warrant, puede proceder a lle-
vrselos.
Pero, aun habiendo negociado el warrant y sin rescatarlo,
puede vender mediante la cesin del certificado de depsito; trans-
mitir la propiedad, pero no el poder de retirar las mercaderas,
que slo adquirir el comprador cuando recupere el warrant.
El respaldo del warrant es el contrato de depsito que su emi-
sin implica, la mercadera inmovilizada y el gil procedimiento ex-
trajudicial para su ejecucin que la ley 9643 prev.
5) factores, ENCARGADOS Y DEPENDENTES. remisin.
AiaBantes DE COMERCO
163. en general. - Respecto de factores y otros emplea-
dos, que se hallan en relacin de dependencia del comerciante prin-
cipal, remitimos al 188 y ss., en donde se estudia su rgimen le-
gal. Ellos no son auxiliares autnomos del comercio.
Los viajantes, si bien gozan de cierta autonoma y prerroga-
tivas, no por ello dejan de estar en relacin de dependencia. Los
regula la ley 14.546, que es especial para ellos y en la cual se con-
sagran varias ventajas sobre otras formas de labor (p.ej., indemni-
zacin por clientela).
Si bien es verdad que el viajante no posee clientela propia
-sino que ella es del principal o del empresario que lo contrata-, su
labor consiste en ofrecer los productos o servicios del comercio que
representa (sean pequeas o grandes cosas), sobre cuyas ventas co-
bra su salario; sin perjuicio de ello, podr ser beneficiario de un sa-
lario bsico mnimo. Es similar la tarea del vendedor a comisin,
y muchas veces ambas figuras se confunden.
;) acarrea&res1 $ORTEADORES Y EM$RESARIOS DE TRANS$ORTE
164. generalidades. - Es frecuente estudiar estas figuras
junto a las reglas del contrato de transporte, que en su momento
consideraremos.
No obstante, hay que dar la nocin jurdica de estos auxiliares
del comercio, ltimos en la enumeracin del art. 87, inc. 5, del
Cd. de Comercio.
La legislacin argentina sobre transportes necesita con cierta
urgencia un ordenamiento y actualizacin. As, las normas del
Cdigo se complementan con otras y por un lado existen las diver-
sas clases de transportes (ferrocarriles, automotores, barcos, avio-
"es), y por otro la diferente mercadera transportada y el trans-
porte de personas.
A partir del art. 162 y en esa misma norma, coexisten los tro-
peros y arrieros con los ferrocarriles, y por imperio del Cdigo Ae-
ronutico o la ley de navegacin, este siglo y el pasado se aunan con
dudoso orden.
Las empresas de transporte pueden ser pblicas o privadas con
lo cual su rgimen dista mucho de estar unificado.
La obligacin genrica del transportador es llevar las personas
o mercaderas a destino en el tiempo convenido (art. 162, Cd. de
Comercio, contra el pago de una retribucin. La doctrina en ge-
neral piensa que el transporte es mercantil si se lo presta mediante
una organizacin empresaria; el ttulo del Captulo V parecera
abonar esta afirmacin.
El transportista debe llevar un registro especial, con las for-
malidades de los arts. 53 y 54 del Cd. de Comercio. En l ano-
tar los efectos cargados, el nombre de las cargadores, el destino.
El transportador emite documentos que se llaman cartas de por-
te, imprescindibles para el negocio masivo mercantil del transporte
de mercaderas. Para el transporte de personas por tierra, agua
o aire, se emplean boletos o billetes, en los cuales se detallan las
condiciones del contrato de transporte.
165. su@etos. - El empresario de transporte tiene ante s
una realidad legal compleja. Del acarreador individual -aunque
mercantil- poco ha quedado. Los modernos medios de transporte
y la necesidad de una verdadera organizacin, hacen forzoso que el
transportista (sea de personas o de cosas) no pueda actuar indivi-
dual o aisladamente.
Se necesitar, por tanto, una empresa -en el sentido econmico
del trmino- que con su organizacin se adapte a las tres posibles
variantes que pueden observarse en los sujetos obligados a trans-
portar: empresario individual, sociedad comercial o cooperativa, o
el Estado mismo en esa funcin.
Sin duda que el transporte es un servicio, aunque hay que re-
conocer que tiene especficas particularidades que lo distinguen de
los dems servicios.
Son tan variadas las reglas y normas que se refieren al empre-
sario del transporte, que no es posible estudiarlas ahora, cuando
simplemente se expone la nocin general del sujeto, como auxiliar
del comercio. (Tnganse en cuenta los transportes por camin,
barco o avin, para las cosas; los transportes colectivos de personas
en todas sus formas, las particularidades del transporte ferroviario,
de superficie o subterrneo, etctera.)
C) a2entes DE BOLSA
166. concepto y "uncin. - El Cdigo de Comercio, en su
art. 82, los sujetaba a las normas sobre corredores y los llam as
"corredores de bolsa"; pero la doctrina los consider y denomin
despus, "comisionistas de bolsa".
Su funcin es compleja porque tiene algo de corredor, de comi-
sionista y de agente financiero.
Halperin los llama "comisionistas de bolsa", criticando la desig-
nacin legal actual.
La naturaleza jurdica de su funcin es compleja y no debemos
tratar de encuadrarlo en figuras conocidas, que tienen otro objetivo
en la ley y en la prctica de los negocios.
El agente de bolsa hace de intermediario (con exclusividad)
en la compra y venta y dems transacciones con acciones y ttulos en
las bolsas, de acuerdo con la ley, los reglamentos y las normas ati-
nentes a la actividad.
Se ajustar a las reglas de cada mercado; debe guardar secreto
de las operaciones y nombres de los terceros que se las encomien-
dan, salvo orden judicial emitida en proceso criminal.
La ley 17.811, promulgada en 1968, ha actualizado las normas
sobre bolsas, mercados de valores, Comisin Nacional de Valores
y agentes de bolsa. Ahora hablaremos solamente del status de
los agentes de bolsa.
La ley 17.811, en el captulo V, arts. 39 a 51 inclusive, regula
la actividad de los agentes de bolsa.
En las transacciones, deber aceptar rdenes de personas que
hayan acreditado su identidad, datos personales y registrado su
firma (arts. 45 y 46).
Los agentes de bolsa llevarn los libros, registros y documen-
tos que indiquen los mercados de valores; stos podrn inspeccionar
esa documentacin contable y solicitar de ellos toda clase de in-
formes.
El art. 49, que ha sido controvertido en su interpretacin, dis-
pone que "la firma de un agente de bolsa da autenticidad a los bo-
letos y dems documentos correspondientes a las operaciones en
que haya intervenido". La crtica se centra en que en nuestro de-
recho la autenticacin ha correspondido siempre a los escribanos.
Los aranceles que perciben los agentes de bolsa son fijados por
el mercado de valores de acuerdo con el Estado; no pueden renun-
ciar a esas comisiones, cederlas a otros agentes o a terceros, salvo
que el Mercado de Valores los autorice expresamente para ello.
167. re<uisitos e inscripcin. - Para ser agentes de bolsa
se requiere:
a) Mayora de edad, que se adquiere a los 21 aos, porque de-
bemos remitirnos a las normas civiles.
!& Ser accionista del mercado de valores correspondiente y ha-
ber constituido una garanta en l.
c) Ser idneo en el cargo; tener solvencia moral y material.
Ello lo determina el mercado de valores respectivo.
d& Debe ser socio de la bolsa de comercio a la cual est adhe-
rido el mercado de valores antes mencionado.
La inscripcin se har en un registro de agentes de bolsa que
llevar el mercado de valores. Sin esa inscripcin, ser imposible
legalmente operar en un mercado de valores o usar la denominacin
de agente de bolsa. Cada mercado de valores reglamentar las
formalidades de inscripcin.
No es necesaria la inscripcin ante el Registro Pblico de Co-
mercio; dice Halperin lo contrario, sin explicar su opinin136.
Los mercados de valores pondrn en conocimiento del rgano
estatal de control, la Comisin Nacional de Valores, las inscripcio-
nes, bajas y dems modificaciones referentes a los agentes de bolsa.
Si el mercado de valores deniega la inscripcin, se podr recurrir
judicialmente, segn lo dispone el art. 60 de la ley; se podr insistir
en el pedido dos aos despus de haber quedado firme la resolucin
obstativa.
168. incompati!ilidades. - Antes o despus de inscribirse,
los agentes de bolsa pueden verse incursos en las prohibiciones del
art. 42 de la ley.
Si sobreviene la incompatibilidad, quedarn suspendidos en sus
funciones hasta que ella desaparezca.
Los impedimentos son, de acuerdo con el art. 42 de la ley
17.811, los siguientes:
"No pueden ser inscriptos como agentes de bolsa: a) los fallidos
por quiebra culpable o fraudulenta; los fallidos por quiebra casual y
los concursados, hasta cinco aos despus de su rehabilitacin; los
condenados con pena de inhabilitacin para ejercer cargos pblicos,
los condenados por delito cometido con nimo de lucro o por delito
contra la fe pblica; !& las personas en relacin de dependencia con
las sociedades que coticen sus acciones; c) los funcionarios y em-
pleados rentados de la Nacin, las provincias y municipalidades,
con exclusin de los que desempeen actividades docentes o inte-
gren comisiones de estudio; d& las personas que ejercen tareas que
las reglamentaciones de los mercados de valores declaren incompa-
tibles con la funcin de agente de bolsa. Cuando la incompatibili-
dad sobrevenga a la inscripcin, el agente de bolsa queda suspen-
dido en sus funciones hasta tanto aqulla desaparezca".
No est prohibido a los agentes de bolsa formar sociedades en-
tre s o con otras personas. Los mercados de valores reglarn las
formalidades y requisitos de los entes societarios, en especial,
las exigencias para los socios que no sean agentes de bolsa. A es-
tas sociedades se les aplicarn las normas que rigen a estos auxilia-
res del comercio.
169. sanciones. - Los mercados de valores, que sern so-
ciedades annimas con las caractersticas y objeto que les otorga la
ley (ver art. 35 y concs.), tienen facultades disciplinarias sobre los
agentes de bolsa (art. 59), pudiendo actuar de oficio, a pedido de la
Comisin Nacional de Valores o de parte interesada.
La Comisin Nacional de Valores, no tiene facultades para fis-
calizar directamente la actividad de los agentes de bolsa, ha dicho
la Corte136, sin perjuicio de haberle reconocido a aqulla amplias fa-
cultades para fiscalizar el cumplimiento de las normas legales vi-
gentes m.
Los mercados de valores podrn aplicar: apercibimiento, sus-
pensin y revocacin de la inscripcin para actuar como agente de
bolsa.
Se har un sumario y se resolver previo descargo (o su rebel-
da), que se producir a los tres das del aviso publicado en la pi-
zarra del Mercado de Valores. La medida se comunica a todos los
mercados de valores.
Las resoluciones sobre medidas disciplinarias podrn recu-
rrirse por el procedimiento de los arts. 60 y 61 de la ley 17.811.
Si al agente de bolsa se le cancela su inscripcin, podr pedirla
nuevamente una vez transcurrido el plazo de cinco aos (art. 62).
/) &es*achantes DE ADUANA Y OTROS AU"ILIARES
DEL SER#ICIO ADUANERO
170. el cdigo aduanero. - Por la ley 22.415 del ao 1981
se sancion el Cdigo Aduanero para toda la Repblica Argenti-
na. Entre los sujetos regulados por la ley, se hallan los agentes
del servicio aduanero (arts. 29 a 35) y los llamados "auxiliares del
comercio y del servicio aduanero".
Estos ltimos ocupan el Ttulo de la Seccin y su rgimen
est expuesto a partir del art. 36 del Cd. Aduanero.
Estos auxiliares son los siguientes: a) despachantes de aduana;
!& agentes de transporte aduanero; c) apoderados generales y de-
pendientes de los auxiliares del comercio y del servicio aduanero.
Por separado, en el Ttulo , arts. 91 a 108, se legisla sobre
importadores y exportadores.
Finalmente, el Ttulo V habla de "otros sujetos" (arts. 109
a 111).
Como se podr observar, el rgimen ha sido cuidadosamente
compuesto, legislndose sobre todas las personas que tienen que
ver con la materia aduanera. Actualmente el derecho aduanero,
sin tener autonoma propia, se ha erigido en una parte singular-
mente importante, diferenciada, del derecho comercial, tanto como
lo es el rgimen de seguros o el cambiario.
Las personas mencionadas en el Cdigo Aduanero actan por
cuenta de otros (exportadores, importadores) en relacin con una
exportacin, importacin, transporte o almacenamiento de merca-
deras, y tratan directamente con la aduana.
Los auxiliares del comercio y del servicio aduanero son aut-
nomos, es decir, pequeos empresarios que no tienen relacin de
dependencia. Para la mayor parte de la doctrina, son comercian-
tes por aplicacin del art. 8, inc. 5, del Cd. de Comercio. Estos
auxiliares prestan servicios referentes a la aduana, siendo especia-
lizados en dichas tareas, y otorgan una mayor eficiencia al servicio.
171. despachante de aduana. - Son profesionales que rea-
lizan trmites y diligencias para destinar y despachar mercade-
ras y efectos, en operaciones de importacin, exportacin y otras
aduaneras.
Deben ser personas de existencia visible (art. 36); no se admi-
ten sociedades, debido a la exigencia implcita de una actuacin y
una responsabilidad personal.
Tratan directa y profesionalmente con la aduana, represen-
tando a terceros, que son los exportadores o importadores de mer-
caderas (art. 38). Esto ocurre en la generalidad de los casos,
aunque esta relacin de mandato pueda ser reemplazada por una
gestin en nombre propio, en cuyo caso el propio despachante ser
el importador o el exportador (art. 39).
Son agentes exclusivos ante la aduana (art. 37); ningn otro
profesional o intermediario puede intervenir en el trmite, a menos
que ste sea realizado por el propio importador o exportador per-
sonalmente.
El art. 40 del Cd. Aduanero dispone que los despachantes,
salvo caso excepcional, no pueden actuar ms que en una aduana.
Esta norma tiene directa relacin con las anteriores y posteriores,
que exigen idoneidad profesional y actuacin personal.
Los despachantes de aduana deben inscribirse en el Registro
de Despachantes de Aduana (art. 41). Son requisitos para ello:
a) Ser mayor de edad, tener capacidad para ejercer el comer-
cio y estar inscripto como comerciante en el Registro Pblico de
Comercio.
!& Haber aprobado estudios secundarios completos y acreditar
conocimientos especficos en materia aduanera en los exmenes que
a tal fin se establecieren.
c) Acreditar domicilio real.
d& Constituir domicilio especial en el radio urbano de la aduana
en la cual ejercer su actividad.
e& Acreditar solvencia y otorgar una garanta en favor de la
Administracin Nacional de Aduanas.
"& En este apartado se enumera una serie de inhabilidades
(condenas por delitos, procesos, hallarse en concurso, estar inhibi-
do, etctera).
El art. 43 indica el trmite de inscripcin y recursos; el art. 44,
las causales de suspensin en el Registro de Despachantes de
Aduana; el art. 45 expone los motivos por los cuales se puede eli-
minar a un despachante del Registro.
El art. 48, de acuerdo con el sistema civil general, declara que
los despachantes de aduana son responsables por los hechos de sus
apoderados generales, dependientes y dems empleados, en el m-
bito de las operaciones aduaneras.
El art. 55 exige que los despachantes lleven un libro rubricado
por la aduana donde ejerzan su actividad, en los trminos del art.
54 del Cd. de Comercio. En l se detallarn todas sus operacio-
nes, sin perjuicio de llevar los dems libros exigidos por la legisla-
cin general.
El atraso en el libro especial o en los generales (art. 44, Cd.
&e Comercio ser sancionado (art. 56, Cd. Aduanera).
El Cdigo contiene tambin normas similares para los agentes
de transporte aduanero, apoderados generales y otros dependien-
tes de los despachantes de aduana.
D) *r&'ctres ASESORES DE SEGUROS
172. concepto. - En dos oportunidades nos hemos referido
antes a los productores asesores de seguros138. En esta ocasin
haremos una sntesis del Estatuto de estos empresarios que en
forma autnoma o de manera independiente, intermedian entre la
empresa aseguradora y el cliente, en el negocio del seguro.
Con la ley 22.400 del 11/2/81 se complet la regulacin que rige
a estos verdaderos auxiliares del seguro. Esta ley fue reglamen-
tada por la res. 16.384 de la Superintendencia de Seguros de la
Nacin.
El productor de seguros, como dijimos139, siguiendo a Gaetano
Castellano, cumple lo que se llama una actividad perifrica de la
empresa de seguros.
Siendo el seguro una tarea clara de intermediacin en el riesgo,
la aparicin del productor asesor implica una doble, o a veces tri-
ple, intermediacin de carcter contractual.
No hay que olvidar la gran importancia social del seguro, por-
que de algn modo se la hace notar en las normas jurdicas que re-
gulan la figura. As, el derecho de seguros aparece como el con-
junto de reglas jurdicas que rigen el contrato en su manifestacin
social y econmica.
Muchas legislaciones, siguiendo los principios de la Carta de
Buenos Aires u0, han regulado o perfeccionado la figura del produc-
tor de seguros.
173. antecedentes. - Los hitos principales que cumpli el
actual sistema argentino, referido al productor asesor de seguros,
se los puede esquematizar as:
Mediante la ley 11.672 y el decr. 23.350/39, la Superintendencia
de Seguros de la Nacin fue facultada para controlar y fiscalizar las
funciones y la conducta de los "agentes intermediarios" del seguro.
Durante mucho tiempo, este organismo rector estableci pau-
tas para la actividad, tarea que an cumple eficazmente hoy.
Por los decrs. 8339/46, 40.368/47 y 8312/48 se estructura el r-
gimen provisional para los corredores de seguros y la base de su es-
tatuto; el decr. 8909/52, reglamentario del ltimo citado, constituy
en su momento el verdadero estatuto, renovado por el decr. 4177/
53, reservando para el productor de seguros la exclusividad de la
mediacin entre asegurador y asegurado.
El "productor de seguros" deba ser una persona de existencia
visible (salvo en zonas de campaa, previa autorizacin de Superin-
tendencia de Seguros) y estar inscripto en el Registro de Producto-
res de Seguros. Tambin se establecan las siguientes categoras
de productores, que no eran excluyentes entre s, con excepcin del
que figura en el ap. e:
a) Corredor: productor que acta directamente y sin exclusivi-
dad para una entidad aseguradora determinada.
!& Agente: es el productor que acta directamente con prefe-
rencia o exclusividad para una sola entidad aseguradora, en los ra-
mos y condiciones que convenga con ella.
c) Agente organizador: es el productor que acta directamente
con exclusividad para una sola empresa aseguradora, en los ramos
y condiciones que convenga con ella.
d& Agente organizador de campaa: es el "agente organizador"
que acta exclusivamente en la campaa, esto es, en regiones del
interior del pas, que comprenden zonas rurales, parajes o pueblos
de menor importancia.
e& Director de produccin (ramo vida): es el productor que ac-
ta indirectamente con exclusividad para una sola entidad asegura-
dora, en las condiciones que convenga con ella.
La llamada "actuacin indirecta" se daba, segn este decreto,
cuando los productores sealados con las letras c, d y e gestionaban
y realizaban operaciones mediante otros productores vinculados,
integrantes de una organizacin que ellos creaban e instruidos por
sus principales. La actuacin directa era la conclusin del con-
trato de seguro con gestin ante el mismo tomador.
Los productores podan agruparse en sociedad colectiva y con
un mXimo de cinco personas, todas las cuales deban ser, indivi-
dualmente, productores de seguros, pero en las categoras de co-
rredores o agentes; no podan participar simultneamente de ms
de una sociedad de esta clase.
La ley prevea, adems, los beneficios de los productores que
actuaren en relacin de dependencia y las relaciones entre empresa
aseguradora y sus agentes vinculados (arts. 9, 10 y 4).
La inscripcin en el Registro de Productores de Seguros se
condicionaba a la inscripcin previa como corredor en el Registro
Pblico de Comercio; se exiga, igualmente, tener domicilio en el
pas, acreditar buena conducta y competencia.
Tambin el decreto fijaba incompatibilidades (absoluta y rela-
tiva) para ejercer tal trabajo, estipulndose obligaciones detalladas
tanto para las empresas de seguros como para sus productores.
Una ltima nota que interesa destacar del decreto era la deta-
llada regulacin del derecho a cobrar comisin y la proteccin legal
de ella. Todo el sistema, por fin, se pona bajo el control de la Su-
perintendencia de Seguros de la Nacin.
Este rgimen sufri una suspensin por ciento ochenta das,
decidida por decr. 9124, que se convirti en una suspensin sin tr-
mino establecida en el decr. 24.041/53.
Las reglas enunciadas respondieron a un sistema apto para la
dcada de los aos 50, de ninguna manera renovable ahora, en
tanto debe pensarse por lo menos en los prximos treinta aos del
pas.
Frente a la imposibilidad de que se contara con un rgimen legal,
la Superintendencia de Seguros de la Nacin sigui ordenando la
actividad, tal como se ha dicho, dictando, entre otras, las res. 2362,
2411, 2419, 3386, 3396, 3473, 3577 y 3967; circulares 154 y 566; etctera.
La ley 17.418, de 1967, estableci un rgimen abierto en la sec-
cin XV, arts. 53, 54 y 55; esta norma legal sigui una larga tra-
yectoria de estudios hasta convertirse en tal141.
En el ao 1969 se redact un proyecto de Estatuto del produc-
tor originado en una comisin de la Superintendencia de Seguros de
la Nacin, cuyo presidente fue el doctor Morandi. La labor tom
algunos antecedentes de un proyecto equivalente redactado el ao
1966 y que tampoco fue norma legal.
En el ao 1973 se sancion la ley 20.091, con vigencia a partir
del 21/4/77; ella se refiere a las empresas de seguros y su control,
pero contiene algunas reglas legales atinentes al productor asesor
de seguros.
El art. 55 de la ley 20.091 se refiere al desempeo de la pro-
fesin; es un standard jurdico que delimita en general una con-
ducta querida por el ordenamiento; dice as: "Los productores,
agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros estn
obligadas a desempearse conforme a las disposiciones legales y a
los principios tcnicos aplicables a la operacin en la cual intervie-
nen y a actuar con diligencia y buena fe".
El art. 59 establece penas, que van hasta la inhabilitacin por
cinco aos, al no cumplir las pautas que surgen del art. 55 o por no
suministrar la informacin que la autoridad de control le requiera.
El caso de retencin de primas se lo sanciona con prisin de uno a
seis aos (art. 60).
A la Superintendencia de Seguros de la Nacin corresponde
fiscalizar la conducta de agentes, productores e intermediarios del
seguro (art. 67). Este organismo de control puede examinar libros
y documentacin de los productores asesores y dems auxiliares
vinculados al seguro, as como pedir otras informaciones y declara-
ciones juradas.
Estas reglas, ms las que surgen de los arts. 53, 54 y 55 y otras
aplicables de la ley 17.418, eran el orden legal vigente antes de la
sancin de la ley 22.400.
Antes de examinar esta ley, base de la estructuracin actual
de la figura, importa hacer algunas consideraciones sobre la natu-
raleza de la funcin y la responsabilidad del productor asesor de
seguros.
174. "unciones y responsa!ilidad. - En la prctica las fun-
ciones del productor asesor son diversas. Segn el punto de vista
desde el cual se encare su actuacin, tendremos:
Y esto sin contar que en los organigramas de las ms importan-
tes empresas se incluyen por lo menos estas categoras jerrquicas:
a& director general; !& subdirector; c) organizadores; d& agentes
productores; e) promotores accidentales.
El estatuto tipo mundial que surgi de la reunin a la cual asis-
ti APAS (Asociacin de Productores Asesores de Seguros de la
Repblica Argentina) por nuestro pas, distingua estas categoras:
(& agentes libres o corredores; )& agentes generales o representan-
tes; *& agentes simples o profesionales.
El productor asesor no es un simple intermediario; no es com-
parable al corredor, ni al mandatario, ni a otros mediadores. Par-
ticipa en el contrato que concierta, durante todo el lapso de dura-
cin pactado; adquiere merced a ese contrato obligaciones propias,
al par que refleja sobre el patrimonio del ente asegurador otros de-
beres y cargas.
Concluye el convenio, interviene en una o ms modificaciones;
para ello, asesora a ambas partes en virtud de una relacin parti-
cularizada con cada una de ellas.
Percibe generalmente las primas, denuncias, manifestaciones y
comunicaciones, que pueden en ocasiones determinar graves res-
ponsabilidades para la empresa de seguros o para el asegurado
(v.gr., caducidad o suspensin de la cobertura).
Sin unidad en su naturaleza, la figura del productor asesor se
presenta cuando menos como dual. La ley positiva admite a un
productor o agente de seguro "autorizado para la mediacin" (art.
53, ley 17.418) que solamente puede: a) recibir propuestas de cele-
bracin y modificacin de contratos; !& entregar los instrumentos
emanados del asegurador, provenientes de tales propuestas; c) per-
cibir la prima si tiene recibo del asegurador (que puede entregarlo
con una firma facsimilar).
Son muy pocos los productores asesores existentes en el pas
que respondan a esta labor de "buzn" que el derecho llama =nun-
ciusnw. Adems, no es exacto que haya que identificrselos con
los agentes dependientes, porque pueden o no tener esa relacin.
En ms o en menos, la actuacin perceptible de ellos se acerca
a la segunda variante legal, los representantes o agentes instito-
rios, quienes pueden: a) celebrar contratos de seguros; !& pactar
modificaciones o prrrogas; c) recibir notificaciones; d& formular de-
claraciones de rescisin (esto puede limitarse; pero esta limitacin
es de difcil instrumentacin si se tiene en cuenta la proteccin a
terceros); e) prestar asentimiento expreso o tcito vinculante para
la empresa, porque el conocimiento del representante o agente
equivale al del asegurador (art. 55, ley 17.418); la ley agrega: "con
referencia a los seguros que est autorizado a celebrar", a lo que
tambin oponemos el reparo indicado en el apartado d anterior.
Los agentes institorios pueden sufrir limitacin de zonas de ac-
tuacin que la ley autoriza con referencia a personas e intereses
asegurables de ese lugar o regin; cabe preguntarse cmo el tercero
de buena fe se enterara de la limitacin especial mencionada143.
La segunda variante de agentes de seguro opera por expresa
disposicin legal, "sujetos a las reglas del mandato" (art. 54, ley
17.418); ello no significa que la figura responda al contrato de man-
dato.
Sin entrar en la teora general de la representacin, la corres-
pondiente al productor asesor de seguros sera representacin con-
vencional 144, cuya caracterizacin general la obtenemos a partir del
art. 1869 del Cd. Civil, sin perjuicio de la prevalecencia legal de
las normas de la especialidad (art. 221 y ss., Cd. de Comercio).
Barbero, como otros autores nacionales y extranjeros, distingue
entre el "poder" como negocio unilateral, es decir, la autorizacin
de "obrar en nombre", del mandato, que es el encargo de "obrar
por cuenta" del mandante. Dice este autor que el poder supone,
pero no comprende el mandato (el encargo de obrar), ni se identi-
fica con l.
Tambin diferencia el ejercicio de la representacin del ejerci-
cio del mandato (o encarga). ste -dice- tiene sus propias reglas
que interesan a las partes; la relacin de representacin, en cam-
bio, se explica esencialmente porque el representante, tratando con
los terceros, exhibe el nombre del representado dentro de los lmi-
tes de las facultades recibidas.
El representante declara, no solamente por cuenta ajena, sino
en nombre ajeno; esto significa, segn el autor italiano, que quien
negocia -el representante- no es aquel que con el negocio adquiere
los derechos o contrae las obligaciones que derivan del acto; es
parte del negocio, pero no de la relacin, a la cual permanece aje-
na. Con esto coincide Messineo, quien seala que el representante
es parte en el negocio, porque es suya la paternidad de la declara-
cin.
Por otro lado, el productor asesor no es un factor ni es posible
asimilarlo a l, como alguna errnea doctrina lo sugiri; el factor es
un administrador general de los negocios del principal; el productor
asesor de seguros no administra: concluye y participa en las opera-
ciones que cierra. La pre-posicin (puesta al frente) -o represen-
tacin- institoria es una especie disciplinada particularmente, dice
Barbero145 en la figura del factor.
No es posible comparar factor con productor de seguros, en
ninguna de las variantes que este ltimo puede adoptar. Borga
opina146 que algunas reglas pueden tomarse de aquella figura, por
analoga, lo cual es inaceptable jurdicamente, porque se trata de
dos labores muy diferentes.
El representante institorio debe ser capaz. Dice Messineo
que basta la capacidad de entender y querer, "habida consideracin
a la naturaleza y al contenido de determinado negocio".
El anlisis de las reglas del contrato de mandato, tanto civil
como el ms cercano, el comercial, llevan a la inmediata conclusin
de la falta de utilidad de la mayor parte de sus disposiciones, para
regular con propiedad las diversas variantes que se presentan en el
negocio del seguro, con referencia a los intermediarios (ver art. 8,
inc. 6, Cd. de Comercio)147.
La visin de Pugliatti148 quiz sea la que ms se adeca a la rea-
lidad del productor de seguros, cuando explica la relacin entre re-
presentacin y relacin gestora; as, el negocio representativo "es
un negocio complejo" cuyo centro lo constituye el representante "y
que se ramifica, partiendo de l, en una doble direccin: hacia el re-
presentado (lado interna) y hacia el tercero (lado externa)".
El productor de seguros se diferencia totalmente, por muchas
razones, del corredor, del factor, del mandatario. Es, en realidad,
una figura autnoma, cercana al agente, pero que a su vez tiene
otros matices que tampoco concuerdan con ese esquema, por lo de-
ms no regulado por nuestro derecho. La ley, al remitir subsidia-
riamente a las reglas del mandato, ha adoptado una figura cmoda,
pero inexacta: este contrato no se adeca en razn de las clases ad-
mitidas de mandato, ni en lo relativo al poder ni en orden a los ca-
racteres, y adems tampoco como figura de apoyo respecto de la ac-
tuacin total de uno y otro sujeto ejecutor. Las reglas de la
prueba del mandato no pueden aplicarse a la representacin del
productor de seguros149.
Nos hallamos, pues, ante una realidad: la frase "se aplican las
reglas del mandato" del art. 54 de la ley 17.418, quiere decir bien
poco cuando se confronta con los casos que se presentan.
La doctrina nacional no ha desarrollado su significado, llegando
a las ltimas consecuencias, y la jurisprudencia encuentra notables
escollos para aplicarla, recurriendo habitualmente a otros esque-
mas del ordenamiento jurdico para apoyar sus pronunciamien-
tos. Contra todo ello tambin conspira la confusa regulacin en
nuestro Cdigo Civil, de los conceptos de representacin, mandato
y poder, no actualizado en esto a pesar de los reiterados proyectos
de reforma y unnime crtica de que fue objeto.
Ante la insuficiencia de las reglas del mandato, la actuacin del
productor asesor de seguros debe inscribirse en el campo ms com-
plejo de la teora general de la representacin.
Aun con la vigencia de la ley 22.400, el tema se mantiene sin
una regulacin concreta.
En el tema de la responsabilidad, hay que distinguir las conse-
cuencias que recaern sobre el patrimonio propio y sobre el ajeno,
en este caso la empresa de seguros.
El poder -de diversa amplitud segn los casos- del productor
trasciende el cerco que impone el art. 1161 del Cd. Civil160.
El agente mediador de seguros cuenta con una vastedad nota-
ble de posibilidades de actuacin. No solamente en el campo acti-
vo, cuando transmite la voluntad de la empresa aseguradora, sino
tambin como sujeto recepticio, en tanto se notifica de la voluntad
de tomadores, asegurados, siniestrados y, en ocasiones, de terce-
ros 161.
En su persona se producirn actos que podrn alcanzar o no la
responsabilidad del asegurador: v.gr., pagos, denuncias de sinies-
tro, declaraciones de variacin del estado del riesgo, reclamos va-
riados, y muchos otros. De ah que sea importante delinear en ge-
neral los carriles de esa imputacin.
Segn cuenta Maestro Lpez152, de conformidad con un estudio
realizado en Finlandia por el Comit de Consumidores de la ndus-
tria del Seguro, se puede situar en cuatro fases distintas la infor-
macin a recibir por el consumidor individual: a) la fase de la venta
del seguro; !& la validez del seguro; c) la modificacin de las circuns-
tancias del seguro, y d& los siniestros.
Si comparamos esta necesaria informacin con la actuacin de
nuestros productores, vemos que en cualquiera de ellas, no slo in-
tervienen, sino que lo hacen activamente. Se produce as una evi-
dencia destacable: la labor es ms extensa y completa que la de
otros intermediarios, lo cual se refleja en la retribucin que los pro-
ductores cobran.
El trabajo del mediador de seguros debera considerarse dis-
continuo, en tanto perciben la comisin cuando logran concretar
una operacin, independientemente del resultado del contrato153.
Pero es til resaltar que ante la necesidad de mantener una buena
relacin comercial con la empresa aseguradora y a la vez mantener
a sus clientes, el productor asesor proseguir atendiendo la evolu-
cin y vicisitudes del contrato, interviniendo en ellas, ya fuera de
su estricta labor de mediador en la faz gestatoria del acuerdo.
El agente es quien recibe las quejas directas, como aquella de
"los de los seguros no cumplen" que cuenta Maestro Lpez; l ser
tambin quien forzar a la empresa a pagar algn siniestro deter-
minado o sugerir que se tengan ciertas atenciones con clientes es-
peciales.
Viceversa, la actuacin del agente frente al consumidor, que
ser ms autoritaria cuanto ms amplia sea su cartera, realiza actos
con valor jurdico que comprometen a la empresa, que al emitir la
pliza ha aceptado poner en evidencia instrumental la prueba del
contrato consensual.
El agente deber informar al consumidor o cliente, sobre con-
diciones, modalidades y alcances del convenio a suscribir; despus
intentar materializar el consenso, vigilando el regular proceder de
la empresa aseguradora al emitir la pliza. Esta actividad mate-
rial seguir durante la vigencia del contrato y se aumentar en caso
de siniestro.
Desde el punto de vista de la actuacin del productor asesor de
seguros, entre las dos figuras extremas que indica la ley (arts. 53
y 54, ley 17.418, respectivamente), se desarrollan otras interme-
dias que no alcanzan el grado de responsabilidad que para el asegu-
rador genera la actividad del agente con poder amplio.
No es tampoco comn advertir el actuar de un agente "autori-
zado para la mediacin", con las limitaciones que el art. 53 de la ley
17.418, seala. La realidad es otra, porque la mayor parte de los
agentes -con o sin relacin de dependencia, con o sin empresa eco-
nmica organizada, personas fsicas o entes colectivos- se desempe-
an a la manera de un agente libre, pero sometido a las lneas po-
lticas generales de las aseguradoras a las cuales se vincula. Y en
esta medida de realidad es como hay que ponderar los hechos o ac-
tos que rodean a cada contrato de seguro.
Al asegurado, por su parte, hay que exigirle jurdicamente
buena fe y diligencia razonable en la contratacin y en el posterior
cumplimiento del convenio. Y nada ms, porque la costumbre que
crea la operatoria -variable a veces segn las zonas del pas, como
ha dicho Zavala Rodrguez- importa una apariencia de facultades
jurgenas que el ordenamiento hace respetar154.
Con la adecuada morigeracin que ejercen las reglas consuetu-
dinarias del intrprete judicial, sobre la base de hechos probados,
el juez determinar las caractersticas y el alcance jurdico de la
gestin del agente, para trasladar, o no, la responsabilidad emer-
gente de todo el contrato o de algunas facetas de su desenvolvi-
miento al patrimonio de la empresa de seguros165.
El asegurador responde por los actos expresamente autoriza-
dos y tambin por los comprendidos implcitamente; la aquiescencia
con un acto del agente en exceso de sus poderes -ha dicho la C-
mara Comercial166- autoriza al asegurado a considerarlo facultado
para ese acto en contrataciones o diligencias futuras. Y desde otro
punto de vista, la actuacin irregular del productor, encarada
desde el punto de vista que vinimos perfilando, compromete la res-
ponsabilidad de la aseguradora167.
En sntesis: la teora general de la responsabilidad civil se
aplica segn sus propios principios, adaptados a las situaciones par-
ticulares de la actuacin de los intermediarios de seguros en la pro-
duccin, cuyas reglas son, segn Garrigues168, la actividad prepara-
toria del contrato y la asistencia posterior al asegurado. Mas la
aplicacin a cada caso concreto se har teniendo en cuenta, no slo
las caractersticas del actuar normal del productor, sino la conducta
del asegurador y del consumidor, las cuales, conjugadas con el prin-
cipio de buena fe, permitirn el recto entender sobre los efectos del
contrato o de los actos vinculados a l.
De todas maneras, la nueva ley 22.400 no aclara estas cuestio-
nes. Nos referiremos a ella y a sus carencias.
175. la ley DD.E<<. - Con esta ley nace un nuevo esquema
jurdico en el pas, ya que se reconoce la profesionalizacin del
agente que acta como intermediario entre el tomador (o asegura-
ble, segn algunos autores) y la empresa aseguradora.
Ya es obsoleta la clasificacin habitual de agentes institorios y
agentes no institorios plasmada en la ley 17.418 y a la que nos re-
ferimos ms adelante.
En la actividad hay un solo productor asesor de seguros, una
sola figura, que segn el art. 1 de la ley 22.400 tiene estos perfiles:
es una actividad intermediadora, que promueve la concertacin de
seguros; su labor implica el asesoramiento de asegurados y asegu-
rables.
Esta disposicin importa un primer avance para concretar en
normas lo que surge de la realidad operativa; es un paso fundamen-
tal hacia adelante respecto de la oscura reglamentacin indirecta
del pasado.
La ley obliga al productor asesor a inscribirse (art. 4); en los
arts. 7 y 15 se establece un cierre de la figura, prohibindose el
pago de comisiones a los productores asesores no inscriptos. Quien
no est inscripto, dice el art. 7, no puede ejercer la actividad.
El productor asesor de seguros que modela la ley es un arque-
tipo legal objetivo, operativo, que permite establecer derechos,
obligaciones y deberes, regulando la figura, para lo cual tambin se
tiene en mira los otros dos vrtices del tringulo: el asegurable o
tomador y la empresa aseguradora.
Soler Aleu seala que la ley no se ha referido, en cambio, a la
relacin interna entre productor y empresa169; para ello se basa en
lo que seala la Exposicin de motivos.
Afortunadamente no se legisl sobre ello, porque al parecer, el
enfoque de quienes elevaron la ley, era confuso: en primer lugar
porque el carcter de institorio o no del productor, ya est legislado
(cfr. arts. 53, 54 y 55, ley 17.418); en segundo lugar, este carcter,
como tambin ocurre con el productor dependiente o el libre, alude
a modalidades del contrato, mas no a la caracterstica unitaria, glo-
bal o general de la figura.
Uniendo los rasgos generales de la ley 22.400, con las previsio-
nes que marca el standard del art. 12 de ese cuerpo legalque se-
alan una repeticin de lo preceptuado en el art. 55 de la ley
20.091- se configura un nuevo auxiliar del comercio, que en general
trabajar autnomamente y cuyas pautas de conducta sern las de
observar la ley y los principios tcnicos propios del seguro, ac-
tuando con diligencia y buena fe.
Haciendo un rpido repaso de la ley, observamos algunos te-
mas encarados por ella, no olvidando que hay otros puntos sobre los
cuales tambin pueden proponerse reformas.
En una futura norma legal, que abogamos por que sea completa,
integrada por los aspectos contractuales, empresarios, de control y
de intermediacin profesional, debera estructurarse la modalidad
institoria, como una forma de relacin que el productor asesor
puede tener permanente o temporalmente con la empresa de segu-
ros, perfeccionndose el sistema actual, que da lugar a muchas du-
das y vacilaciones.
Despus de la ley 22.400, ya no hay ms agentes "institorios"
y otros que no lo son; a partir de la ley sancionada a principios de
1981 y segn la importante definicin de la jurisprudencialw' la re-
lacin ser juzgada como institoria o no de acuerdo con lo que surja
en cada contrato o mediante el anlisis de una actividad que ema-
nar de un conjunto de actos del productor161.
Pero siempre la figura profesional y estatutaria ser la del pro-
ductor asesor de seguros, que podr ser institorio o no, simultnea-
mente, con referencia a dos empresas o ms, a veces con una sola
de ellas en distintas operaciones, o bien frente a una diferente ex-
tensin de tiempo.
El agente no tiene el carcter de institorio como categora o
clase, sino que puede ser calificado de tal, segn su actuacin en un
contrato o en varios o en un lapso determinado.
En el interior del pas, la mayor parte de los productores ase-
sores de seguros actan en forma institoria, generalmente de ma-
nera tcita. En estos casos se aplican las normas del mandato y la
teora de la apariencia162.
Que un productor asesor de seguros sea o no dependiente, im-
plica que le alcance o no en su posicin laboral, jurdicamente, la
nocin de relacin de dependencia163, que no siendo totalmente
unvoca, implica genricamente la aplicacin coetnea a la propia
de la actividad, de la legislacin laboral especfica (la ley hace re-
ferencia al tema en el art. 11).
Como las reglas del mandato son insuficientes y no encajan to-
talmente en la regulacin de la actividad, aparece una interpreta-
cin pretoriana, utilizndose la nocin de apariencia, creada por los
juristas hace ya mucho tiempo, basados en la nocin de riesgo (No-
rin en 1906, Crmien en 1910 y ms tarde Demogue) o de culpa
(Planiol y Ripert, Savatier), o dndoles una aplicacin no perma-
nente (Ascarelli, Cariota Ferrara, Salandra y otros), o bien admi-
tindola en forma general para el derecho empresario.
En suma, contamos ya con una nueva regulacin legal, pero
ella tiene algunos defectos que pueden subsanarse.
La ley debera completarse con reglas legales que prohibieran
la devolucin de comisiones o bonificaciones, directa o indirecta-
mente, a fin de asegurar una competencia leal. Esas normas de-
beran extenderse tambin a las empresas, incluidas las estatales164.
Una serie de disposiciones de la Carta de Buenos Aires tienen
que incorporarse a la ley, incluida la regulacin del derecho a la
cartera, reconocido por la legislacin mexicana y espaola166. El
productor asesor acta en general, formando l mismo una pequea
o gran empresa econmica, a la cual se vincula una clientela, que es
su ms importante activo; pues bien, la clientela o "cartera" debe
obtener proteccin legal traducible a trminos dinerarios.
El art. 7 sanciona con prdida de la comisin a quienes no se
inscriban en el registro que la ley crea: nos parece una norma que
no ha evolucionado para lograr el fin que se propone, en atencin
a nuestra experiencia negativa con lo que dispone el art. 89, inc. 3
in"ine' del Cd. de Comercio, para el corredor.
Otro tema incluido en la ley 22.400, pero tratado muy ligera-
mente, es el de la sociedad de productores. Una primera omisin
de dicho orden legal es hablar del Cdigo de Comercio cuando
existe una ley especial de sociedades comerciales. Pero frente a
esta omisin formal hay olvido de una realidad: qu ocurre con las
sociedades irregulares y con las de hecho? estn o no admiti-
das? Segn lo que surgira del texto legal, podran o no estar in-
cluidas y esto debe precisarse166.
Tampoco se ha previsto el problema de la transferencia de t-
tulos si la sociedad entre productores es una sociedad por acciones:
con la transmisin del ttulo podra evadirse o violarse la obligato-
ria composicin mnima del elenco de socios reseado en el art. 21;
no slo la nominatividad, sino una clara limitacin a insertarse en
el papel -utilizando la va del art. 214 de la ley 19.550- debera im-
ponerse legislativamente.
Es una realidad que a partir de la reunin que produjo el do-
cumento llamado la Carta de Buenos Aires, comenzaron a reali-
zarse estudios y a sancionarse leyes sobre los intermediarios en el
seguro, cambiando la realidad que explicaba Partesotti en 1971167.
Para nuestra ley, independientemente de cualquier modalidad
que adopte la actuacin del productor asesor, figura nica e indivi-
sible, ella est regida por una serie de normas que aseguran la pro-
fesionalidad e implican la capacitacin.
Toda la estructura legal del seguro ha recibido el impacto de la
nueva ley, que a modo de pieza que faltaba ha venido a completar
el espectro total de la actividad, sin perjuicio de que observemos
stas y otras carencias168 que en el futuro pueden solucionarse.
Ahora s podemos prepararnos para el prximo estadio: la ley
general del seguro, que deber insertarse como una completa regu-
lacin de esta fundamental y dinmica porcin del derecho comer-
cial.
)=) trs AU"ILIARES Y EM$RESARIOS AUTNOMOS
176. introduccin. - En el moderno derecho comercial,
aparecen constantemente figuras que intermedian en la produccin
o intercambio de bienes y servicios, actuando individualmente u or-
ganizando una pequea o mediana empresa.
Los supuestos son diversos: en ocasiones, su regulacin pro-
yiene de fuente contractual (v.gr., comisionistas, mandatarios) y en
otros casos no hay siquiera reglas legales establecidas en el orden
positivo.
Estas nuevas figuras van apareciendo constantemente, y su
nacimiento responde a distintas necesidades: econmicas, profesio-
nales, conveniencia del Estado, injerencia de ste en actividades di-
yersas, nuevas labores o negocios antes inexistentes, distintos as-
pectos del trfico mercantil.
Es difcil precisar cul es el punto de coincidencia entre unas
y otras, que obliguen al jurista a incorporarlas al derecho comercial
o a situarlas en el mbito que paulatinamente ha conquistado para
s el derecho administrativo. Por ello hay que volver a la obser-
vacin del sujeto empresario (comerciante o industrial), para lograr
de este modo completar el elenco de auxiliares del comercio o figu-
ras afnes.
Adems, es posible que haya que pensar en establecer, al lado
de los tradicionales "estatutos" distinguidos por actividad paramer-
cantil, reglas que comprendan, en general, a los sujetos vinculados
al quehacer comercial directa o indirectamente.
Es til que desde ahora se tome conciencia de que es necesario
ordenar la sobredimensionada tarea legislativa, para que la maraa
ie disposiciones no haga intrincada la interpretacin de la ley aun
para los jurisperitos.
De todos modos, la doctrina va incorporando nuevas figuras a
medida que ellas se presentan y la necesidad demuestra que deben
ser absorbidas por nuestra disciplina. Por ejemplo Lapa169 pro-
pone la creacin de un auxiliar nuevo, en reemplazo de lo que ha-
bitualmente se llama "balanceador" en las operaciones de transfe-
rencia de fondos de comercio.
Tambin la jurisprudencia ha contemplado nuevos supuestos,
cuando declara, por ejemplo, la calidad de comerciante del titular
de una concesin para la venta de billetes de lotera170.
177. el agente de comercio. - Otra figura, de amplia acep-
tacin en Europa, pero que aqu no ha sido totalmente recibida
an, es la del agente de comercio.
En nuestro pas se habla del contrato de agencia comercial que
se da cuando una de las partes asume, con carcter estable, directa-
mente la responsabilidad de una representacin comercial exclusiva
para uno o ms lugares -zonas-, aun respecto del propio productor
o representado; pudiendo celebrar negociaciones con terceros, in-
cluso con el productor mismo que le haya otorgado la agencia,
siendo obligacin de la otra parte el pago de las remuneraciones o
comisiones que se hubiesen pactado"171. Algunos autores lo asimi-
lan al contrato de concesin; otros no, opinando lo contrario.
El agente contrata a nombre propio y no es corredor; existe
permanencia en la funcin y representa y comercializa productos de
otra persona fsica o jurdica; Zavala Rodrguez seala que la ex-
clusividad no pertenece a la esencia de la institucin; esto lo distin-
guira del contrato de concesin (p.ej., concesionarias de automo-
tores).
La definicin del Cdigo Civil italiano dice as (art. 1742): "Col
contratto di agenzia una parte assume stabilmente 1'incarico di pro-
muovere, per cont delPaltra, verso retribuzione, la conclusione di
contratti in una zona determinata".
Como lo ha sealado Faria172, las legislaciones suiza, alemana
e italiana, que han aceptado la figura, dan una base que no existe en
nuestro pas. Este autor dice que el agente de comercio podra
entenderse en nuestro medio como un auxiliar que acta autnoma-
mente y en relacin estable con el comitente, para la captacin de
clientes y realizacin de negocios.
Con esta conceptuacin es difcil distinguir entre agente de co-
mercio y concesionario. En principio, ante la realidad observable,
no parecen diferenciarse totalmente, no siendo muy convincente la
diferenciacin que hace Zavala Rodrguez.
No obstante, el agente ha sido ms estudiado que el concesio-
nario, por lo cual, merced a los citados trabajos de Faria, Malaga-
rriga (h) y Zavala Rodrguez, se ha llegado a una cercana precisin
conceptual. As, la distincin con el corredor se har sobre la base
te la estabilidad que tiene el agente y de la cual carece el corredor,
([uien acta ocasionalmente. Este mismo rasgo lo distingue tam-
bin del comisionista, nica figura a la que sera asimilable el
agente en nuestro derecho positivo. Compartimos con Faria la
opinin de que el agente puede tener representacin, sin que por
ello se desdibuje la figura.
La autonoma es otra de las notas que caracterizan al agente.
En cuanto a la exclusividad, el punto se discute, como ya lo hemos
visto m.
La distincin con el factor es neta; ste tiene relacin de depen-
dencia y es administrador general de una fbrica o de un estable-
(imient,o mercantil.
La distincin del agente respecto del viajante de comercio tam-
bin tiene su punto principal en la relacin de dependencia.
En la actualidad, se denomina en lenguaje comn "agencia" a
muchas actividades que no lo son: de turismo, de cambios, de trans-
portes, etctera. Sera necesaria una legislacin que ordenara el
tema, e incluyera tambin a los concesionarios si se los cree figura
autnoma.
Ms adelante, al estudiar el contrato de agencia, el de conce-
sin y el de corretaje, veremos con mayor precisin estas figuras,
encaradas ahora slo como introduccin al tema.
Una variante de inters podra ser la figura italiana del procac-
5atore di a""ar#' quien tendra la mayor parte de las connotaciones
tel agente de comercio, pero sin vinculacin jurdica con principal
alguno, llevando negocios a donde crea conveniente para sus pro-
pios intereses (algo as como un productor libre).
captulo #II
LA EM$RESA
A) nocin CONCEPTUAL
178. introduccin. - Este vocablo "empresa" tiene una es-
pecial sugerencia en el derecho comercial, nacional o extranjero
continental, ya que toda la problemtica que se ha planteado por
medio de numerossimos trabajos es prcticamente desconocida en
el mundo anglosajn.
El Diccionario de la Real Academia Espaola da de la voz "em-
presa" varias acepciones, de las cuales sealamos tres: "Accin ar-
dua y dificultosa que valerosamente se comienza || Casa o sociedad
mercantil o industrial fundada para emprender o llevar a cabo cons-
trucciones, negocios o proyectos de importancia... || ,om. Enti-
dad integrada por el capital y el trabajo, como factores de la pro-
duccin y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de
prestacin de servicios con fines lucrativos y con la consiguiente
responsabilidad". La ltima es el criterio econmico.
Mucho se ha hablado de este complejo concepto mercantil, de
difcil aprehensin dada la anfibologa que normalmente implica,
aun limitndolo al campo del derecho, y ms an del derecho mer-
cantil.
El esquema conceptual es de este siglo, aunque la palabra em-
presa se empleaba ya en muchas legislaciones del siglo pasado; en
el siglo xx, a partir de Vivante y con las contribuciones de Asquini
y Mossa, mucho se ha escrito sobre la empresa y especialmente so-
bre la empresa mercantil.
Los primeros intentos de identificar el derecho comercial con la
empresa se manifestaron en Alemania; pero fue en talia donde la
escuela de Mossa lo llev a sus ltimas consecuencias'.
En economa, el perfil de la empresa toma en cuenta que se
trata de una unidad econmica, administrativa y contable. Todo
ello se logra mediante una organizacin de bienes o servicios para
la produccin o el intercambio de bienes o servicios. General-
mente se persigue un fin econmico, especulativo o de lucro.
Es en el siglo XX cuando la empresa comienza a presentarse
como un fenmeno real frente al orden jurdico: por ejemplo, en las
organizaciones para depsito, hoteles, transportes o seguros. La
empresa es un fenmeno social y real; una realidad compleja y pro-
teica. No es sencilla su relacin con el derecho, porque ste en sus
diversas disciplinas, regula aspectos de la empresa. As, el dere-
cho administrativo, el laboral, el comercial y el civil contienen nor-
mas que se refieren a la empresa o a ciertos aspectos suyos parti-
culares. Tambin el derecho fiscal2.
A partir de la idea econmica aparece la organizacin empresa-
ria en el derecho. As, podr haber una empresa estatal, una em-
presa civil, una mercantil. Por su parte, el derecho del trabajo re-
gula un aspecto interno de la empresa: las relaciones laborales del
grupo humano que conforma la organizacin.
A la vez, son muchos los enfoques que pueden hacerse al estu-
diar la empresa: la teora de los doctrinarios, el encuadramiento ju-
risprudencial, reglas legales que se refieren al fenmeno3.
179. la legislacin argentina. - La tradicional regla que
menciona a la empresa en el derecho comercial, se halla, como he-
mos visto, en el art. 8, inc. 5, del Cd. de Comercio, que dice: "La
ley declara actos de comercio en general: ...5) Las empresas de
fbrica, comisiones, mandatos comerciales, depsitos o transportes
de mercaderas o personas por agua o por tierra".
Este artculo tuvo como antecedentes indirectos el Cdigo de
Portugal: arts. 203, 204 y 205; el Cdigo francs: art. 632, y el
de Wrttemberg: arts. 3 y 94, y consagra una nocin esttica de
la empresa, como otras menciones que se hallan tambin en el C-
digo desde que fuera redactado por los juristas Vlez Srsfeld y
Acevedo (v.gr., las menciones de los arts. 162, 163, 184, 313, 370,
etctera).
Debemos a Perrotta5, haber obtenido, siguiendo a Levene, el
origen directo del art. 8, que fue el Proyecto de Cdigo Mercantil
de Pedro Somellera y Bernardo Vlez, cuyos arts. 34 y 37 hablan de
"toda compra por mayor de frutas o de primeras materias con for-
ma; toda empresa de fbricas, ingenios o prensas destinadas en
grande a dar nueva forma o mejorar materias mercantiles; toda em-
presa de provisiones, de conduccin de efectos por tierra o canales
o toda empresa de espectculos pblicos; todas las operaciones de
bancos pblicos, de cambio y corretaje autorizado; toda emisin
de dinero a ganar bajo seguridad, de efectos mercantiles y fianza de
negociante, toda empresa de construccin de buques de comercio,
todo lo relativo a su gua y direccin, a fletamientos, seguros, em-
prstitos bajo seguridad de casco, carga o flete, todo lo pertene-
ciente a estiba, alije, pasaje y salarios de tripulacin, todas las com-
pras, ventas y reventas de buques o aparejos".
El derecho patrio, pues, no recibi una nocin dinmica, sino
esttica, de la empresa. Tampoco regul al empresario, sino,
como hemos visto, al comerciante como sujeto del derecho mercan-
til. stas eran, por otra parte, las ideas en los dos ltimos siglos
pasados, en los que se identifica -como recordara Galgano- la em-
presa con la locacin de obra.
La nocin de empresa, en la legislacin argentina moderna, se
presenta, no como unidad, sino en posicin parcial y sugerente de
ciertas modalidades y de ciertos efectos jurdicos.
En el derecho laboral la empresa se caracteriza segn los fines
generales y especficos de ese sistema normativo, sin ningn signi-
ficado en lo que concierne a nuestra materia. La ley de contrato
de trabajo dice as: "Art. 5. A los fines de esta ley, se entiende
como 'empresa' la organizacin instrumental de medios personales,
materiales e inmateriales, ordenados bajo una direccin para el lo-
gro de fines econmicos o benficos".
ste es el concepto laboral, que indudablemente se incorpora al
ordenamiento general de manera especial y teniendo como mira el
fin que esa materia persigue; se enfoca slo desde el punto de vista
del factor trabajo, buscando el mejor desarrollo de los derechos que
reconoce esta rama a todos los asalariados. Por ello es inaplicable
a una concepcin jurdica general de empresa mercantil; la ley
misma lo indica, cuando dice "a los fines de esta ley", pero, aun
desde el punto de vista laboral, la conceptuacin es deficiente6.
Complemento de esa idea y como norma superior con igual sig-
nificado -aunque no est vigente todava-, la regla del art. 14 !is
de la Const. Nacional consagra el derecho de participacin de los
trabajadores en las ganancias de las empresas con control de la pro-
duccin y colaboracin en la direccin.
La ley de sociedades comerciales 19.550 lleva consigo, en el
art. 1, la nocin de empresa. El texto es el siguiente: "Habr
sociedad comercial cuando dos o ms personas en forma organiza-
da, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obliguen
a realizar aportes para aplicarlos a la produccin o intercambio de
bienes o servicios participando de los beneficios y soportando las
prdidas".
Pero aqu la ley ha pretendido definir la sociedad, no la em-
presa, como lo reconocen diversos autores, sirviendo la mencin
nicamente para categorizar la organizacin que debe poseer toda
sociedad7, empleando un criterio econmico, no jurdico8.
La ley concursal, a partir del art. 182, se ocupa de un instituto
que se ha dado en llamar "continuacin de la explotacin de la em-
presa". La ley 19.551 se refiere a la posibilidad de continuar la ex-
plotacin de la empresa econmica del fallido (distinguindose la
nocin de establecimienta), sin separarla del sujeto propietario, a
diferencia de lo que establecen otras regulaciones legales falimen-
tarias extranjeras (v.gr., Francia).
Para terminar estas referencias diremos que aparentemente la
empresa podra aparecer subjetivizada en la reforma de la ley de
sociedades por la ley 22.903, de 1983, al regularse los contratos
de colaboracin empresaria. En los arts. 367 y 377 se mencionan
dos clases de sujetos: las sociedades y los empresarios individua-
les. Pero esta mencin no legisla sobre la empresa como sujeto ni
como objeto, sino que alude al empresario individual, que no es otro
que el que nuestro viejo Cdigo llam "comerciante".
No hay posibilidad, pues, de admitir que se haya legislado en
forma directa algn concepto moderno y dinmico de empresa.
Slo quedan las menciones del Cdigo de Comercio, que se ins-
piraron en un concepto esttico ochocentista, proveniente de sus si-
milares del derecho francs o espaol. La empresa del siglo pa-
sado es, como lo recuerda Rubio9, la sede, los locales, los talleres,
la tienda, la fbrica, el establecimiento.
A todo esto, corresponde preguntarse sobre qu partes de la
empresa se legisla en el derecho. Como lo ha observado Anaya10,
el derecho argentino no contiene -y tampoco el latinoamericano
salvo algunas pocas excepciones- la estructura empresaria catego-
rizada, sino aspectos, perfiles del quehacer empresarial.
Es muy difcil que con el rgimen patrimonial actual (a cada
persona corresponde un patrimonio, etc.), pueda verse una prxima
regulacin jurdica integral de la empresa; en este sentido es clara
la afirmacin de Le Peran, cuando dice que "todo intento de des-
cribir o definir en s misma la empresa es una tarea condenada de
antemano al fracaso, porque no hay tal nocin absoluta por captar.
Existe un uso comn de la palabra en el lenguaje no cientfico, pero
su significacin y referencias son demasiado vagas para que puedan
resultar suficientes sin ms especificacin".
Es exacto lo que ha dicho Wuerdinger, citado por Zavala Ro-
drguez12, que la empresa es slo un supuesto de hecho $Tat!es-
tand& y no un concepto traducible al mundo jurdico.
Slo se nos darn en el derecho aspectos parciales, no todas las
facetas que implicara la figura13; por esas mismas razones parece
inaplicable a la empresa la nocin jurdica de universalidad; por lo
mismo tambin, la poca legislacin aplicable al tema es un mosaico
de diversas procedencias, fenmeno que se da tambin en el dere-
cho positivo europeo.
180. doctrina tradicional argentina. - Una larga nota
compuso Segovia14 sobre las empresas de fbrica que precisamente
revelan un parentesco directo con esa nocin esttica de la que he-
mos hablado.
Plantendose el significado de la palabra empresa, Siburu16
trata de localizarlo acercndose a la ciencia econmica y recordando
los tres factores de la produccin, naturaleza, capital y trabajo, que
organizados forman el concepto.
Recuerda tambin Siburu que no hay organizacin sin un pen-
samiento director, que seala a cada elemento la funcin que ha de
cumplir: es el empresario, persona que preside y ordena los facto-
res de la produccin. A ello le agrega las ideas de riesgo y retri-
bucin incierta, directamente vinculadas al empresario.
Subjetiviza Gar16 la nocin de empresa, distinguiendo las in-
dustriales de las comerciales. Dice que desde el punto de vista
econmico hay que entender por empresa, en general, toda entidad
que rena en su seno un conjunto de bienes utilizados por su dueo,
quien tambin, por lo comn, la dirige, persiguiendo una finalidad
econmica.
Seala Satanowsky un concepto jurdico de la empresa: es ac-
tividad del comerciante o de sociedades annimas o de responsa-
bilidad limitada. Para l, el art. 8, inc. 5, incluye un concepto
econmico de empresa. Este autor argentino realiz un prolijo re-
cuento de todas las doctrinas subjetivas y objetivas de la empresa
en el derecho comparado de su poca17.
Cuando se refiere al "concepto actual" de la empresa, dice Za-
vala Rodrguez18 que ha sufrido una transformacin total en los l-
timos aos. Segn la nueva orientacin, la empresa no representa
un aspecto parcial o aislado del derecho comercial, sino que atae
a su esencia y a la profesin de comerciante.
Afirma el jurista que con el concepto de empresa se subjetiviza
nuevamente el derecho mercantil, como en sus comienzos, y cita a
Pinzi: el comercio, en su esencia actual, es algo distinto de la fun-
cin intermediaria: es un fenmeno de organizacin. El comercio
no es solamente el intercambio; es la organizacin para realizar ese
intercambio. No hay verdadero comercio donde falte la empresa.
Recuerda Anaya19 el pasaje de la nocin econmica de la em-
presa primero al derecho fiscal y despus al laboral. En el dere-
cho comercial expone el problema terminolgico que ha asimilado la
empresa a hacienda, sociedad, fondo de comercio, casa comercial,
negocio. No obstante pasa revista a la extensa dogmtica exis-
tente sobre la empresa, a las posiciones atomista, subjetiva y obje-
tiva, para exponer despus el sistema de la empresa como acto de
comercio.
Traduce Halperin20 la nocin de empresa como "la organizacin
de bienes y servicios para la produccin de bienes y servicios", y
vincula el concepto al art. 1 de la ley 19.550; rechaza las teoras del
patrimonio de afectacin, de la institucin y otras subjeti vistas.
Parece admitir, en cierto modo, que la empresa es un objeto de
derecho.
Recuerda Fontanarrosa21 que la nocin de empresa ingresa en
el campo mercantil a travs de la industria manufacturera y de f-
brica. El Cdigo de Comercio -dice- con tcnica defectuosa, slo
enunci cinco categoras de empresas (art. 8, inc. 5), pero la
norma es extensible a otras, por ser un sistema enunciativo.
Empresa, para Fontanarrosa, es "ese <uid inmaterial y algo
abstracto consistente en la actividad de organizacin". Junto a
ella est el trmino de "hacienda", que es el conjunto de bienes or-
ganizados para la explotacin de la empresa (cosas corporales, de-
rechos, crditos, deudas y relaciones jurdicas de diverso orden).
En su opinin la ley mercantil no se ocupa de la regulacin del fe-
nmeno econmico de la empresa, sino de disciplinar el sujeto em-
presario y la entidad jurdica hacienda.
Colombres22 parece asimilar la empresa a objeto o actividad,
dndole una profunda relacin con la organizacin. Para Zald-
var23 la empresa es una universalidad institucional, es decir, una
creacin opuesta a la contractual, formada por una serie de elemen-
tos, algunos de los cuales escapan al control de las partes; la acti-
vidad de todos estos elementos, ms que tender a la utilidad del
propietario de la empresa, procura el beneficio de la colectividad.
181. doctrina de principios de siglo. - En Alemania, a
principios de este siglo, se abandona la concepcin del acto de comer-
cio objetivo, impuesta durante cien aos por el Cdigo de Comercio
francs. Alrededor del art. 343 del Cd. de Comercio alemn se
crea una nueva dogmtica: la de la empresa. As, la materia co-
mercial se vincula directamente a una actividad profesional, a la or-
ganizacin de una empresa.
Resulta claro el trnsito operado: de la figura del comerciante,
se pasa al acto de comercio; de l, a la empresa mercantil. A su
vez la doctrina de la empresa seguir varios caminos: a) una idea
subjetiva favorecida por la ideologa corporativista; !& una concep-
cin objetiva; c) un criterio jurdico que categoriza a la empresa como
actividad. A ello puede agregarse una cuarta posicin, que com-
partimos, y es la negatoria de la empresa como categora jurdica,
que algunos autores han llamado "atomista".
Con Heck se advierte la diversidad de criterios respecto de la
contratacin civil y comercial. Esta ltima contiene una vocacin
masiva de contratar; de ah a la necesidad de una organizacin em-
presarial que haga posible el trfico repetido, en masa, hay slo un
paso.
En talia, a comienzos de este siglo, se siguen y desarrollan las
ideas alemanas. Sobre la organizacin empresarial se impregna
la idea corporativa. As, Mossa relata la preeminencia de la ,arta
del la3oro sobre la de empresa, y en 1943, ante el flamante Cdigo
Civil italiano de 1942, Asquini estudia en su clebre Per"iles de la
empresa' toda la estructura empresarial desde el punto de vista
corporativo24.
Entonces, tambin en Alemania se admita la concepcin sub-
jetiva de la empresa, la existencia del 6\hrerprimip y la subordi-
nacin de todas las empresas al Estado.
El derecho actual italiano suprimi la ,arta del la3oro' pero
mantuvo en lneas generales el Cdigo Civil de 1942.
En el art. 2082 este Cdigo define as al empresario: " im-
prenditore chi esercita professionalmente una attivit econmica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di ser-
vizi".
De ah surge tambin el concepto de empresa con estos carac-
teres: empresa sera toda organizacin de trabajo y de capital con
finalidad de produccin de bienes o servicios para el cambio (As-
quini).
Debemos notar la ausencia de las nociones de lucro, lucrativi-
dad, especulacin, provecho, fin econmico u otras parecidas. No
es ajeno a esto el sentido corporati vista de la legislacin que co-
mentamos.
Pero la diferencia se explica tambin desde otro punto de vista:
la empresa que se insina en el Cdigo a travs de la figura del em-
presario, tiene que abarcar tanto organizaciones mercantiles como
civiles.
En el sistema italiano todava vigente parece ser subjetiva la
nocin de empresario ("quien ejerce") y objetiva la de empresa,
aunque la ley no define ni regula el concepto.
"Profesionalmente" se refiere al medio de vida, a la habituali-
dad, a la principal labor econmica. La actividad debe ser econ-
mica y organizada: es decir que el empresario organiza capital (pro-
pio y/o ajena) y trabajo (propio y/o ajena), y con un objeto concreto
(actividad especfica) enfrenta el riesgo de la empresa, poniendo en
marcha un mecanismo complejo y dinmico.
La empresa podr ser grande, mediana o pequea; el empresa-
rio la dirigir e impulsar, siendo el principal afectado (de una u
otra forma) con el resultado de la explotacin.
Al referirse a la "produccin" (industria) o intercambio de bie-
nes o servicios (intermediacin), se muestra la realidad econmica
que hemos descripto.
En sntesis, para el sistema italiano interesar que un empre-
sario organice capital y trabajo con fines productivos o de intercam-
bio (de bienes o servicios), sin importar si se obtienen beneficios o
no (directos o indirectos). As, sera empresa una asociacin, una
sociedad civil, una asociacin artesanal, una cooperativa o mutual,
etctera. Y empresario quien profesionalmente la organice, dina-
mice y dirija.
El Cdigo Civil italiano se refiere tambin a la nocin de ha-
cienda (art. 2555: "complejo de bienes organizados por el empresa-
rio para el ejercicio de la empresa"), que es ajena a nuestro derecho
y no debemos -como hacen equivocadamente algunos autores- tra-
tar de introducirla en l.
No obstante la claridad de las reglas italianas, los autores han
discutido el concepto de empresa y su funcionamiento legal; es que
la controvertida nocin y la compleja regulacin normativa han sus-
citado dudas, problemas y encontrados juicios interpretativos.
Dejando de lado la tendencia economicista de Despax, la social
de Speth y la utilitaria de Casanova, son diversas las concepciones
y hasta las escuelas que intentaron conceptualizar jurdicamente a
la empresa en talia.
Para Francisco Ferrara25 la hacienda es la organizacin pro-
ductiva que constituye un capital, y la empresa la actividad profe-
sional del empresario, idea que es aceptada por la mayor parte de
la doctrina italiana tradicional26.
Sin embargo, Ascarelli, Navarrini, Scialoja y Ruggiero optan
por una concepcin calificada por Barassi de "atomista", porque la
empresa o el establecimiento no posee ninguna relacin jurdica
unitaria en el derecho positivo.
Seala con acierto Ascarelli que la unidad de la empresa es me-
ramente econmica27; similar es la idea de Vivante28, quien ve en el
establecimiento una mera universalidad de hecho, sin autonoma ju-
rdica, ni como sujeto ni como objeto de derecho.
En una somera revisin, vemos que en el derecho francs
existe la nocin jurdica de "onds de commerce' anloga a la nues-
tra; expresin que se usa en general para la pequea empresa.
Valry separaba ya en 1902 las personas del conjunto de valo-
res de los "onds y las maisons de commerce.
La doctrina francesa ha discutido mucho sobre la nocin, que
no es precisa, sino confusa tambin en su legislacin; es que, como
dice Ripert29, el legislador ha confundido fcilmente la empresa con
la propiedad o la sociedad.
Y algunos autores la asimilan al fondo de comercio, ya que en
el derecho francs la empresa no constituye una persona moral (ju-
rdica), con activo y pasivo distintos de la persona o sociedad que
la tiene en propiedad; Ripert reconoce tambin que el fondo de co-
mercio (que llama "empresa") no tiene personalidad; por tanto, sus
deudas se confunden con el pasivo propio de l en la persona de
quien ellas nacen.
En Espaa Jess Rubio30 recuerda que en la legislacin espa-
ola se repite varias veces el trmino "empresa". Y en una bs-
queda detallada advierte que a veces la palabra se usa como sin-
nimo de "empresario" (v.gr., arts. 283, 285, 286, 67, inc. 2, 69, 70,
175, inc. 2, 547, etc., Cd. de Comercio), y otras como conjunto de
bienes que constituyen el instrumento objetivo que el empresario
organiza (arts. 1903, ap. 4, Cd. Civil, 1582, 1056, 475 y especial-
mente el art. 1413, en el que empresa equivaldra a hacienda).
Polo sigui a Mossa, exponiendo su teora; Rodrguez y Lan-
gle, entre otros, afirman que la empresa es una universalidad; Ga-
rrigues, con cambios en su pensamiento en el transcurso del tiem-
po, se muestra partidario de una visin atomista; Ura entiende la
actividad en la empresa como centro motor de la nocin.
Por su parte, Broseta Pont31 concepta la empresa como un
conjunto organizado de elementos (capital y trabaja), sealando
que cuando el derecho positivo se refiere a la empresa, debe ha-
cerlo necesariamente aludiendo a su concepto econmico. Seala
que la empresa es una unidad funcional a la cual las partes, e in-
cluso el ordenamiento positivo, en ocasiones consideran como si
fuera una unidad, especialmente cuando sobre ella se estipulan ne-
gocios jurdicos32.
Participa Fernndez Novoa33 de aquellas posiciones que sepa-
ran el concepto jurdico y el econmico de la empresa, admitiendo
para el primero un criterio trilateral.
< )/+4 est&dio CRTICO DE AS POSICIONES DE A DOCTRINA. - En
razn de lo hasta aqu expuesto, no est de ms intentar la clasifi-
cacin y anlisis de las distintas concepciones.
a) concepcin su!@eti3a. Algunas corrientes jurdicas subje-
tivizan el concepto de empresa, adjudicndole la facultad de adqui-
rir derechos y contraer obligaciones.
As, el empresario sera la figura principal del factor trabajo,
pero la personalidad se atribuira al ente, que trascendera a las
personas que la integran (aun a los fundadores o los propietarios ju-
rdicos del activo, etctera).
En el lenguaje comn es a veces normal decir "las obligaciones
de la empresa", "demanda contra la empresa", "trabajar para una
empresa", forma de expresarse que no es ajena a algunas leyes.
Como bien lo hace notar Le Pera, esta concepcin subjetivista
de la empresa no es clara en los autores y parece referirse al patri-
monio afectado a los fines de la empresa o fondo de comercio; el
mismo autor seala las grandes dificultades y poca acogida que ten-
dra el intento de convertir en ley positiva esta concepcin.
Empero cabe otra idea subjetiva de la empresa cuando no es
ella objeto de derecho de un empresario individual o colectivo.
Nos referimos a las soluciones corporativistas y a las socialistas.
En ellas podra descartarse al empresario como persona titular
de la empresa; l slo las representara y contratara de acuerdo
con sus necesidades.
Pero, por extensin, podra decirse que el administrador en-
cargado no es el empresario, sino que tal empresario es el Estado
mismo, con lo cual la empresa volvera a una posicin objetiva.
Se adhieren al subjetivismo, Asquini, Gierke, Gelpecke,
Mommsen, Endemann, Hassenplug, Voldendorf, Ripert, Duran,
Hermn Krause (se refiere al tema al estudiar en 1954 la Comuni-
dad Econmica del Carbn y del Acera), Despax (sujeto de derecho
en nacimienta), Santero Passarelli (sujeto y objeto al mismo tiem-
pa) y en nuestro pas Zavala Rodrguez, Pueyrredn y Varangot.
Dicen que la empresa es una universalidad institucional, Zal-
dvar, Manvil, Rovira, Ragazzi y San Milln.
b) !i"urcacin del su!@eti3ismo. Es de notar que son varias
las corrientes bsicas dentro de la concepcin subjetiva de la em-
presa.
En primer lugar, el enfoque con orientacin preponderante-
mente privatista, tesis con la cual se manifiesta de acuerdo el pro-
fesor Zavala Rodrguez. Habla l del fin social de la empresa; en
su excelente libro sobre la empresa, no la define, pero entiende que
la regulacin jurdica debe tener estos presupuestos: a) organiza-
cin; !& capacitacin; c) orientacin y funcin social, con que deben
medirse: (& la lucratividad: capital y relaciones entre los componen-
tes socios o propietarios de la empresa; )& las relaciones con los
empleados; *& los servicios y relaciones con la clientela; ) las rela-
ciones con el Estado y la comunidad. Todo este complejo, eviden-
temente, no sera una simple agrupacin entre el capital y el tra-
bajo. El citado autor seala que empresa es, fundamentalmente,
actividad; pero no la actividad del empresario, que es otra cosa.
Zavala Rodrguez defiende .con vigor la importancia de la em-
presa en la vida mercantil actual y la rehabilitacin de un nuevo
subjetivismo a propsito de ella, cargado de un concepto, tambin
nuevo, de profesionalidad. As, la empresa volvera a subjetivizar
el derecho mercantil, pero impregnada de propsitos claros y ro-
deada de precauciones para que alcance los altos objetivos que hoy
deben perseguir el derecho y la economa34.
Es indudable que la fuerza argumental y la expresividad pro-
pias de nuestro querido maestro, impulsan a considerar muy seria-
mente su posicin subjeti vista; mXme cuando relata con vigor y
claridad la realidad actual y defiende el control del Estado en
cuanto a su papel de ordenador econmico tendiente a preservar el
bien comn36.
Compartimos estas ideas, pero no la de subjetivizar la empresa.
Fuera de la escuela de Mossa, encontramos en Francia otra co-
rriente del concepto de empresa subjetiva, basada en la teora de
la institucin. Esta doctrina, de largos antecedentes, ha sido apli-
cada a empresas y a sociedades, cuando se ha hablado de su natu-
raleza jurdica36.
En el tema de la empresa no es aceptable la teora de la insti-
tucin, porque implica tambin el subjetivismo, con el cual hemos
manifestado ya nuestro desacuerdo; un inters autnomo institucio-
nal en la empresa significara, dice Ascarelli37 conceder una esfera
casi de soberana, en contraste con el Estado y con los propios in-
tereses de los trabajadores.
Por otra va, se podra advertir que las llamadas "empresas del
Estado" seran precisamente empresas subjetivas. Pero no es as,
ya que es el Estado mismo el empresario, el sujeto de derecho.
Es decir que todo lo que se piense para regular y definir el con-
cepto de empresa, habra que hacerlo tomando su nocin de univer-
salidad o conjunto de elementos heterogneos; en cuanto a las reglas
vinculadas a la actividad, a la di lmica o hasta a su organizacin,
podrn estatuirse mediante normas que conciernan a los sujetos de
derecho individuales o colectivos.
En otra direccin, Despax38, con criterio basado en realidades
econmicas, confa en que, frente al desprendimiento de la empresa
del empresario -comn en el derecho falimentario francs- se
pueda otorgar a ella un carcter subjetivo.
Dejando de lado las inactuales ideas corporati vistas, apareci-
das con el establecimiento del 6\hrerprin1ip en Alemania e talia,
otro enfoque subjetivo corresponde a la doctrina de los pases so-
cialistas sobre la empresa.
Recuerda Cmara la definicin de empresa del derecho sovi-
tico, citando a Crespi Reghizzi39: son las personas jurdicas tipifica-
das como aquellas organizaciones que poseen un patrimonio separa-
do, con facultad para adquirir derechos patrimoniales y derechos
personales no patrimoniales y asumir obligaciones, como actuar en
juicio, rigiendo la norma general, la recproca irresponsabilidad del
Estado y de las propias organizaciones econmicas.
Todas las concepciones subjetivas son inaplicables en nuestro
derecho porque no existe un sujeto jurdico identificable como em-
presa. Ni el Cdigo Civil (art. 33) enumera a la empresa como su-
jeto, ni existe alguna otra ley especial que, delimitando a un sujeto
"empresa", le otorgue capacidad para adquirir derechos o contraer
obligaciones.
c) criterio o!@eti3o. En el Cdigo de Honduras de 1950 la
empresa se define en su art. 644: "Se entiende por empresa mer-
cantil el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores
incorpreos, para ofrecer al pblico, con propsito de lucro y de
manera sistemtica, bienes o servicios". Este criterio objetivo se
ve reforzado en el art. 646, que dice que "la empresa mercantil ser
reputada como un bien mueble", aunque a continuacin se advierte
que "la transmisin y gravamen de sus elementos inmuebles se re-
gir por las normas del derecho comn".
Ms objetivo an es el Cdigo de Comercio de Bolivia; en su
art. 448 se da el concepto de empresa y de establecimiento de este
modo: "Se entiende por empresa mercantil a la organizacin de ele-
mentos materiales e inmateriales para la produccin e intercambio
de bienes o servicios.
Una empresa podr realizar su actividad a travs de uno o ms
establecimientos de comercio. Se entiende por establecimiento el
conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los
fines de la empresa".
En talia, Franceschelli, y Halperin y Colombres, en nuestro
pas, defienden una idea que aproxima la empresa al concepto de
objeto de derecho.
Otros autores la relacionan de algn modo con un organismo u
organizacin, ms o menos vinculada a la nocin de hacienda (v.gr.,
Fontanarrosa, Greco, Despax, Carnelutti, W. Ferreyra).
Estn tambin por un criterio objetivo: Mossa, Brecher (nocin
objetiva con ciertos aspectos subjetivos), Valry, Saleilles, Bekker
(estos tres referidos al patrimonio de afectacin), y con variantes
Schoenfeid, Langle y Rubio y Requio (Brasil).
En el derecho argentino, Halperin, Colombres, Fontanarrosa,
Richard y Quintana Ferreyra.
La empresa, objetivamente considerada, se caracteriza por un
conjunto patrimonial de bienes cuya titularidad o propiedad perte-
nece a una o ms personas. Es el empresario o el titular de la em-
presa quien contrata o realiza en general diversos actos jurdicos
de administracin y disposicin sobre la empresa, sea en su totali-
dad o en partes de ella (p.ej., alquila toda la explotacin a un ter-
cero, vende una maquinaria por obsoleta, etctera).
La empresa, as objetivada, tendr como organizador al em-
presario, que ser su titular y quien asumir el riesgo propio de la
actividad empresarial. Sin sta, que es propia del empresario, la em-
presa sera un conjunto de bienes estticos, sin accin ni vida (este
concepto se asemeja al que despus propugna Halperin para el
"fondo de comercio").
La empresa como objeto de derecho sera susceptible de nego-
ciacin jurdica; si sus titulares son varias personas de existencia
visible (mnimo, dos), habr sociedad, que podr ser regular o no,
civil o comercial. Se da as el empresario colectivo. Esquemati-
cemos lo dicho:
Queda fuera de esta concepcin, todo el sector trabajo de la
empresa, incluyndose al propio empresario. sta es una de las
crticas ms graves que es posible hacer a esta idea.
La empresa no puede ser una masa de bienes que se asemeje
ala nocin de objeto de derecho. No es tampoco una universalidad
de derecho semejante al patrimonio de cada persona.
Por otra parte, el trmino universalidad de hecho, es esttico,
impreciso y nada aade al intento de categorizacin de la empresa.
El grupo de elementos organizados no puede tener entidad ju-
rdica, separado del factor trabajo y del propio empresario. Y
aunque se separase, el conjunto de elementos unidos por razones
econmicas por el empresario, tiene una heterogeneidad tal, que
impone la aplicacin de diversos sistemas jurdicos a cada uno de
ellos.
Respecto del art. 1 de la ley 11.867, es posible decir que en l
no se menciona "un concepto" de empresa, sino que se establece
una descripcin con valor jurdico, pero de contenido total econ-
mico.
Para finalizar la crtica, recordemos con Anaya a Ascarelli,
respecto de la proteccin jurdica de la idea organizadora de la ha-
cienda. Este jurista sostuvo que no es frecuente la organizacin
de haciendas sobre ideas originales, con lo cual en estos casos es-
taran desprotegidas jurdicamente. Adems, no toda idea origi-
nal da derecho a una exclusividad o proteccin especial, sino las que
pueden entrar en la esfera de las reconocidas por la legislacin so-
bre los bienes inmateriales. Por ltimo, la proteccin a la idea or-
ganizadora conducira a la supresin de la concurrencia y al mono-
polio40.
d) teor#a intermedia. Santero Passarelli, que sigue en prin-
cipio la teora objetiva41, dice que hay que abandonar los sistemas
que clasifican de modo excluyente los entes jurdicos y las cosas.
Hay complejos de bienes que constituyen entes intermedios, o cen-
tros de relaciones jurdicas, que no son ni objeto ni sujeto de de-
recho.
Estos bienes, por su organizacin y su fin, se sitan, recibiendo
un haz de relaciones jurdicas, en una zona intermedia entre los su-
jetos y los objetos.
Es fcilmente ad vertible que esta teora es de imposible apli-
cacin en nuestro medio, por carecer en absoluto de sustento legal.
e) la empresa como acti3idad. Como hemos visto, una gran
parte de la doctrina italiana identifica empresa con actividad del
empresario.
As surge a travs y a partir del concepto de empresario, de-
finido por el Cdigo Civil italiano (art. 2082) y el de hacienda (art.
2555).
En el derecho espaol Rodrigo Ura42 dice que la empresa es
pura forma o modo de actividad del empresario.
Para Le Pera, al igual que Guidini, la categora "actividad no
existe en nuestro derecho". Anaya, siguiendo a Ascarelli, encuen-
tra que la actividad es un hecho (art. 896, Cd. Civil) descompuesto
en actos; varios actos tendientes a una finalidad comn, manifesta-
dos exteriormente por la realizacin de un mismo sujeto.
Para Anaya, el derecho comercial es un derecho de activida-
des, no de actos, y la actividad produce efectos jurdicos; da como
ejemplos el seguro, la calidad de comerciante, la diferencia entre
acto y actividad del art. 9 del Cd. de Comercio.
El art. 25 del Cd. de Comercio de Colombia define en estos
trminos la empresa: "se entender por empresa toda actividad
econmica organizada, para la produccin, transformacin, circula-
cin, administracin o custodia de bienes o para la prestacin de
servicios. Dicha actividad se realizar a travs de uno o ms es-
tablecimientos".
Los establecimientos son bienes organizados por el empresario
(Libro , Ttulo , art. 515 y ss. del Cdigo de Colombia) y la em-
presa es una actividad. Junto a este rgimen, en el art. 20 se de-
terminan una serie de dieciocho actos de comercio, lista abierta o
enunciativa.
No concordamos con la idea de que la empresa sea la actividad
del empresario, ya que sta constituye un concepto jurdico situa-
ble dentro del sistema legal. No es posible decir lo mismo de la
empresa.
Dice Garrigues que sostener que la empresa es actividad im-
porta volver al punto de partida y desconocer lo que se quiere de-
finir, porque es precisamente la actividad del empresario y de sus
colaboradores la que ha creado la empresa como cosa distinta de esa
actividad. La actividad crea la empresa, pero no es la empresa
misma. La empresa -para este jurista- es la organizacin de la ac-
tividad, y adems, un conjunto de elementos de naturaleza variada.
La actividad del empresario no puede separarse de su persona43.
183. doctrina social de la iglesia. - La glesia Catlica no
puede dar una nocin jurdica de la empresa. Su misin evangeli-
zadora y puramente espiritual la obligan a prescindir de interesarse
por lo material, excepto en lo necesario para mantener sus feles y
sus ministros. Pero es irrenunciable a la enseanza religiosa la
formacin de los cristianos en toda su actividad y compromiso
frente al mundo.
Por eso la glesia se ocupa de la empresa en algunas encclicas,
encarndola como actividad humana y mensurando la distancia en-
tre el ser y el deber ser de la empresa, como un camino de mejo-
ramiento que deben recorrer principalmente los empresarios priva-
dos, titulares de estas unidades econmicas de produccin.
La religin es una escuela integral de vida y abarca todos los
aspectos de ella: espirituales y materiales. El cristiano est in-
merso en un mundo materialista y debe enfrentar su vida y su ser
trascendente en base a su fe, a sus principios.
En la encclica Co!re el progreso de los pue!los' el papa Pablo
V ha sealado nuevamente la conducta de individuos y pueblos, la
nica conducta que puede llevar a una mayor justicia, y tambin a
la paz. Y este llamamiento -reiterado siempre, antes y despus,
a travs de todos los medios de comunicacin, por la glesia- es he-
cho a todos los hombres del mundo.
Y as la glesia Catlica ensea un deber de solidaridad, una
superacin del libre cambio, la necesidad del dilogo y la plegaria,
la superacin del nacionalismo excesivo, del racismo, de la injusti-
cia en los contratos; la imperiosa necesidad de la lucha contra el
hambre y el apoyo a los dbiles.
Muchos creen que la religin es algo separado de la economa,
de la poltica, del mundo. Por ello establecen una suerte de asp-
tica divisin; no es as. Si bien es verdad que cualquier religin se
dirige principalmente al espritu, en cuanto supone una vida que
trasciende la fsica, humana y limitada, tambin ensea a vivir
frente a la realidad del mundo, y orienta en la seleccin de los va-
lores.
La religin no es directamente aplicable al derecho o a la eco-
noma; la religin se dirige al espritu. Pero es realmente tan
ajena a la vida terrenal?
En el mundo se observan dos sistemas igualmente injustos y
opresores: ni el capitalismo ni el socialismo han logrado la felicidad
del hombre. El capitalismo reconoce mayor libertad, pero el exce-
sivo egosmo material distorsiona la buena intencin de los propug-
nadores del sistema.
El socialismo ha suprimido en buena medida la tenencia mate-
rial de bienes, la propiedad, el deseo de lucro; pero su base, la lucha
de clases, induce a crear enfrentamientos entre seres humanos, su-
puestos bandos de "buenos" y "malos"; adems, en un sistema
donde se pierde el incentivo de la propiedad, se debe cercenar la li-
bertad de las personas, obligndolas a seguir un camino excesiva-
mente planificado.
En Francia se han hecho serios intentos para llegar a una sn-
tesis de ambos sistemas econmico-polticos; tomar lo mejor de am-
bos y organizar una nueva estructura sera tal vez una buena solu-
cin. Pero habra que eliminar algo: el odio y el egosmo de una y
otra concepcin, y esto no es poltico, ni jurdico, ni econmico: per-
tenece a la mente y al alma de los humanos.
Si se lograra idear una organizacin basada en el amor mutuo,
en la solidaridad y la cooperacin, que tuviera como sujetos a indi-
viduos y pueblos, la felicidad del gnero humano sera ms ase-
quible.
En suma, no hay una empresa "social cristiana"; la religin no
puede darla. Pero s es posible que los juristas, economistas, di-
rigentes y polticos piensen en una solucin que acerque a ese ideal.
Y la tarea no es utpica; est probado que el hombre ha alcan-
zado objetivos y metas mucho ms complejas. Hay que llegar a la
solidaridad, a la convivencia, a la verdadera fraternidad. Ms an
en un mundo de guerras, de odios, de egosmos, donde la superpo-
blacin, la carrera armamentista, la polucin ambiental y la falta de
alimentos obligan a acoger la salida -la nica- que se viene ofre-
ciendo a la humanidad desde hace dos milenios: la caridad, el amor
fraterno entre los hombres.
184. la 4;,TR9NA NEGAT;R9A ; AT;M9CTA. nuestra ;P9N9:N. -
Al exponer nicamente el perfil patrimonial de la empresa, Anaya
reconoce que la enumeracin es incompleta: cita diez opiniones so-
bre la empresa. En la nota 63 dice: "la exposicin efectuada en el
texto, si bien incompleta, es suficiente para revelar el caos impe-
rante en la materia"44.
En 1971, Alfred Solal45, llega a la conclusin de que es impo-
sible dar un concepto jurdico de empresa, en posicin ya susten-
tada por Marsili46 y por nosotros.
Sin definir la empresa, Hctor Cmara47 entiende que es un
concepto no aprehendido unitariamente; para l, la empresa es
un organismo funcional y dinmico, elemento vital del capitalismo,
pero tambin reconocido en el sistema socialista.
Por su parte, Anaya48 expone, sin definir la empresa, los diver-
sos perfiles jurdicos que ella presenta.
La empresa, para nosotros, no es una categora jurdica. No
ha sido recibida como tal por el ordenamiento.
Se critica esta concepcin, llamndola "atomista", porque cada
elemento de la empresa estara regido por la ley que le es propia;
y esto, en nuestro derecho, es as, dado que la empresa no es
sujeto, ni objeto, ni puede asimilarse al concepto jurdico de ac-
tividad. Si la empresa posee bienes registrables, trabajadores,
impuestos que pagar, inmuebles, derechos inmateriales, cada ca-
tegora deber regirse jurdicamente por el rgimen legal que co-
rresponda.
La nica unidad -muy relativa- est dada por la ley de trans-
ferencia de fondos de comercio, que slo establece un procedi-
miento especial en casos especficos (ver 201).
En el conjunto que la economa poltica denomina "empresa",
hay bienes, derechos y hasta personas: el empresario y todos los
trabajadores de la empresa.
La empresa no es tampoco una universalidad de derecho ni de
hecho, posicin esta ltima que no dice mucho en trminos jurdi-
cos, porque en su complejidad no podran incluirse, por ejemplo, los
derechos o el factor humano.
Tampoco es aceptable la posicin de Rosario Nicol, que estima
que la empresa es una categora nueva: el derecho que se ejerce so-
bre una pluralidad de elementos organizados para la produccin de
bienes o servicios. Y es as porque el orden jurdico no ha unifi-
cado la nocin de empresa, no le ha dado cabida an como concep-
cin de derecho nuevo y particular.
< )/94 e.p!esa CI)I$ COMERCIA$ ESTATA. E 1IN DE UCRO. -
Si aceptsemos por un momento que habamos logrado una concep-
cin unitaria y slida, desde el punto de vista jurdico, de la empre-
sa, tendramos que dilucidar que ella no es nicamente mercantil,
ni tampoco privativa del derecho privado.
Habra empresa en el orden civil y tambin una empresa de ca-
rcter pblico.
Y adems, dentro de este esquema, habra que distinguir la
empresa que tuviera o no como fin el de lucro, es decir, el de ob-
tener ganancias.
As, aparecera un gran muestrario de "empresas" posible (ver
cuadro de pgina 504):
No debemos confundir empresa y comunidad de bienes, pues
son conceptos diferentes (por ejemplo, universal: sociedad con-
yugal; parcial: condominia). Los bienes en comunidad no poseen
el dinamismo de la organizacin; respecto del consorcio, an se
discute.
186. la realidad actual. el "uturo. - Pese a que hemos
adoptado la opinin negatoria, creemos una obligacin de honesti-
dad intelectual, sealar que no parece haberse logrado consenso al-
guno sobre la empresa.
La doctrina en general coincide en que hay una empresa, defi-
nible en el plano econmico49; as: la "unidad de produccin" o la
"unidad intermediadora o productora de bienes y servicios". sta
es una realidad comprobable dentro del campo econmico50.
No podemos afirmar que las posiciones atomista, objetivista o
subjetivista, tienen, alguna de ellas, mayora suficiente para impo-
ner criterio. Tambin han fracasado nuevas vas de reforma, que
ven a la empresa como comunidad de intereses51.
La empresa es un concepto econmico, extrajurdico. Es en
realidad, una nocin econmico-poltica62. Slo adquiere significa-
cin jurdica el concepto de empresario (individual o colectiva), o
ciertos aspectos o perfiles de la empresa econmica63.
La sociedad comercial es una estructura jurdica destinada a
regular algunos aspectos de ciertas empresas. No puede hoy dis-
cutirse la distincin entre empresa y sociedad M.
Pese a las recomendaciones hechas por los prestigiosos juristas
asistentes al Congreso de Derecho Comercial66, an no se ha lo-
grado la regulacin jurdica de la empresa, cuestin tambin pro-
puesta en talia mediante un proyecto concreto66.
63 La CNCom, Sala A, (28/11/85, "SA Ca. Azucarera Tucumana s/quiebra c/
Ca. Nacional Azucarera SA"), ha dicho, ratificando el dictamen del fiscal de Cma-
ra, que el "nacimiento de una empresa se encuentra ligado, necesariamente, a la
existencia de un plan -operativo y razonable- que organice un conjunto de elemen-
tos y los oriente hacia la produccin de bienes y servicios. Para que exista empresa
harn falta tres elementos: a& riqueza: entendida como materia prima, maquinarias,
energa, crdito, etc.; 6) trabajo: que ser el factor de aprovechamiento de la rique-
za; c) organizacin: que es la armonizacin del conjunto de riquezas y esfuerzos
(tra-
baja) en pos de una finalidad productiva y comercial".
64 Ver Zaldvar y otros, ,uadernos de derecho societario' t. , p. 61; Halperin,
saac, E"ectos de la nocin de empresa de seguros so!re el contrato' R4,;' 1972-
1;
Arecha - Garca Cuerva, Cociedades comerciales' p. 34, no 15.
66 Recomendaciones del Congreso de derecho comercial:
Las principales sobre el tema "empresa" son las siguientes:
Recomendacin (8 "Sin perjuicio de destacar la principal funcin del empresa-
rio, debe concluirse que la empresa comercial, en su importancia y estructura ac-
tual, requiere una organizacin econmica, tcnica y jurdica que la habilite para al-
canzar la produccin de bienes o servicios que exige el mundo econmico y la
funcin
social de la misma".
Recomendacin )8 "Esa organizacin, que debe alcanzar un perfeccionamiento
adecuado para permitir el desarrollo de la empresa, no desaloja al empresario de
su
primordial y tradicional rol".
Recomendacin *8 "Dentro de estas caractersticas, el derecho comercial debe
legislar la empresa, contemplando sus aspectos jurdico-econmicos y su
orientacin
social".
Recomendacin -8 "Se considera absolutamente necesario dictar normas que
regulen el estatuto profesional del empresario".
Recomendacin G8 "Es conveniente que se llegue a la sancin de un estatuto
de fondo de comercio, el que deber contemplar su organizacin jurdica, los nego-
cios de que puede ser objeto y su proteccin, atendindose, entre otros temas, los
siguientes: nocin, composicin, caracteres, creacin, registracin, usucapin,
com-
praventa, transmisin por causa de muerte, permuta, dacin en pago, aporte, re-
mate judicial, extincin, usufructo, locacin del fondo, comodato, prenda, acciones
reales, accin por competencia desleal, locacin de locales para comercio o
industria
con la posibilidad de reglamentar la institucin que en otros pases se ha aceptado
bajo el nombre de 'propiedad comercial', adems de los problemas que surgen con
motivo de transformacin, fusin, absorcin y disolucin de sociedades y de los que
acontecen por transferencia de todas las cuotas de sociedad de responsabilidad
limi-
tada y de todas las acciones de sociedad en comandita por acciones del art. 381
del
Cd. de Comercio y de sociedades annimas".
66 Ver el Ctatuto dellAimpresa (pblica y privada), en "Nozione di impresa dal
Cdigo alio statuto", Appendice 1 y la "Relazione", en el Appendice 2.
La empresa es actualmente como la apora de Aristteles. En
el futuro, puede llegar a constituir un verdadero concepto jurdico
basado en la idea estructural de una comunidad laboral de produc-
cin o intermediacin, tal vez inscripta en el marco del moderno de-
recho econmico, el cual, como visin diagonal de los fenmenos
econmicos permite enfocar con novedad viejas y nuevas cuestiones
de derecho.
B) aspectos JURDCOS DE LA EMPRESA ECONMCA
Y SU ORGANZACN
)) intr&'cci(n
187. precisiones metodolgicas. - Creo que resulta claro,
de acuerdo con lo que llevamos dicho, que la nocin de empresa no
se puede considerar acogida por nuestro derecho, ni en su aspecto
subjetivo ni en su enfoque objetivo.
Dada la circunstancia que un comerciante o industrial piense en
la explotacin de una actividad organizadamente, con un fn de lu-
ero o econmico, es posible utilizar la nocin de empresa, pero slo
en un sentido que indique cierta comodidad verbal o una mera sim-
plificacin de ideas de uso corriente.
Dice Herschel, citado por Brunetti, que "si la empresa perte-
nece a una sociedad comercial, se cometer, con frecuencia, el error
de designar la sociedad por empresa. Esta prctica es inexacta.
Del mismo modo que una persona fsica no puede ser una empresa
sino un empresario, puede decirse que en las sociedades mercanti-
les la persona jurdica es simplemente empresaria, y, como tal, ti-
tular de la empresa, o sea, la propia empresa".
La nocin de empresa se torna vaga, porque est fundada so-
bre diversas acepciones que indican a su vez otras tantas realidades
distintas; a esto hay que agregarle los criterios, cargados de subje-
tividad, que tambin aaden otros matices al concepto.
Por ello, distingese la empresa, la que a su vez puede ser eco-
nmica o no, pblica o privada, con o sin estructura que la acompa-
e. En nuestro derecho no es posible aceptar que la empresa res-
ponda a una norma o a un sistema ntegro de normas.
Opina Ascarelli que a partir de la nocin econmica debe darse
la elaboracin doctrinaria; slo despus surgira la regulacin jur-
dica integral67.
Hemos visto que el Congreso de Derecho Comercial pro-
pugn la regulacin de la empresa en su faz jurdica. Estimamos
que esa tarea, por el momento, es de difcil realizacin, dada la vas-
tedad del fenmeno.
Seala tambin Ascarelli los distintos enfoques de la nocin,
desde el punto de vista de juristas y economistas. En nuestro me-
dio, Marsili ha demostrado la diferente conceptuacin (y aplicacin
jurdica) de esta controvertida nocin58.
Nos proponemos, por tanto, seguir el tratamiento de este
tema, estudiando los diversos supuestos en que la empresa econ-
mica trasciende el plano propio y se vuelca en efectos jurdicos.
De esta manera iremos descubriendo crticamente cules son esas
manifestaciones y si ellas revisten o no importancia.
En este sentido, a partir del criterio econmico (no interesa la
visin de una posible empresa no econmica a los fines de esta
obra), veremos la manifestacin material de esta unidad organizada
de produccin de bienes o servicios o intercambio de los primeros,
respecto del orden jurdico argentino.
Es til recordar que para la concepcin subjetivista, de la que
participan Mossa, Garriguus (aunque hubo algunos cambios en su
opinin), y en nuestro medio Zavala Rodrguez, turraspe y, aun-
que con variantes, Varangot, el empresario estar siempre "den-
tro" de la empresa, o se confundir con ella, lo cual la hace "suje-
to". En cambio, en el criterio objetivo el empresario es el sujeto
y la empresa el objeto complejo que aquel organiza, controla y di-
namiza.
Siempre a partir de la definicin econmica podemos estudiar
las manifestaciones jurdicas de la empresa en sus grandes rasgos
y principales enfoques. Dentro del esquema damos tambin un lu-
gar al empresario, aunque la empresa, encarada con visin objeti-
va, no podra darle cabida como integrante de ella.
En el siguiente cuadro provisional de trabajo, se expone no sola-
mente la nocin espacial, sino tambin la nocin temporal (ver p. 506):
La "organizacin dinmica" que va hacia el "fn", expresa el ac-
cionar constante, el movimiento, de la empresa.
El trazo que encierra los elementos de la empresa, expresa la
organizacin y la complejidad de la combinacin de los factores de
la produccin.
El objeto de la empresa econmica ser intermediar en bienes
(Comercio, producirlos (industria) o realizar una tercera actividad
distinta de las anteriores, que es la prestacin de servicios; es de-
cir, respecto del servicio no puede haber produccin ni intermedia-
cin. El servicio se presta.
El fn distinguir la empresa existente en diversas ramas del
derecho.
El empresario podr estar parcialmente "dentro" del crculo de
la empresa (objetivamente sealada), si presta un trabajo adicional
concreto, adems de su labor empresarial. Pero en la concepcin
objetiva y al ser l mismo sujeto de derecho, siempre estar fuera
de la empresa, como titular de ella: el empresario es propietario, ti-
tular de dominio de la empresa.
Respecto de la relacin dinmica interna, es til confrontar el
trabajo de Durand, quien concibe la empresa como universalidad de
hecho59.
+) e! EM$RESARIO Y SUS COLABORADORES
< )//4 "a!a"te!i4a"i(n DE A 1IGURA DE EMPRESARIO. - Es:F
zadas las nociones anteriores, conviene examinar esta importante
figura, que podra reemplazar a la antigua nocin de "comerciante"
o "mercader". Y el reemplazo sera til, como lo es el cambio ver-
bal, porque la palabra es comprensiva de muchas "formas empresa-
riales" (p.ej., la industrial).
El empresario ser individual o colectivo (sociedad de cual-
quier tipo legal). Si bien el estudio de la materia societaria nos es
ajeno en esta parte de la obra, tenemos que adelantar que dos o
ms personas organizadas, que realicen aportes con un fin lucrativo
y sobre la base de una igualdad jurdica predeterminada, forman
sociedad (art. 1, ley 19.550).
La figura del empresario es inseparable de la empresa econ-
mica; es ello evidente en la empresa de propiedad privada (capita-
lista); pero tambin existe el empresario en la empresa coopera-
tiva, estatal, en la corporativa y en la socialista. En estos cuatro
ltimos casos el empresario dirigente sera el primer empleado de
la empresa, y no el titular del dominio sobre los bienes que la in-
tegran. Pero el empresario existe, puesto que es fundamental su
labor de organizacin, direccin y control de los dems componen-
tes de la estructura empresaria.
En la empresa capitalista, si el empresario no es capaz, traba-
jador o eficiente, la organizacin funcionar mal; en las otras em-
presas mencionadas, si se da el caso, al empresario se lo podr
reemplazar.
Pero en la empresa econmica de capital privado el empresario
tendr poderosos incentivos para actuar: gusto por el trabajo, po-
sibilidad de creacin, defensa de su patrimonio contra el riesgo
inherente a la actividad empresaria, esperanzas de incremento econ-
mico personal con todas las satisfacciones que ello implica, etctera.
En la empresa que pertenece al Estado (p.ej., el encargado de la
organizacin y direccin) es privado del lucro, porque ningn alto
ingreso puede reemplazar la expectativa de una ganancia ilimitada.
Para el empresario privado, la eficiencia (mayor rendimiento
sin prdida de esfuerzos intiles), ser una necesidad imperiosa y
la obtencin de un buen dividendo o utilidad, su mXima esperan-
za. Aunque ya explicamos que el motor principal del empresario
privado no siempre es el lucro.
En economa y en derecho se reconoce la existencia del peque-
o, mediano y gran empresario, en proporcin al volumen econ-
mico de su empresa. Ello se da con grandes efectos en materia
econmica o fiscal (crditos, promocin, obligaciones contables,
etc.); con algunas consecuencias jurdicas tambin.
De todos modos, la evolucin ms notable es el paso de comer-
ciante y artesano a empresario e industrial; en este avance queda
descolocado el artesano, que, habiendo sido al principio en alguna
medida sujeto de derecho mercantil (corporaciones, etc.), pasa en
la actualidad a ser considerado segn los casos y los autores, figura
del derecho civil.
El empresario, con el fn de produccin, que en la actividad pri-
vada es un fn personal (Ascarelli lo califica de "egosta"), cumple
con el inters pblico; pero para ello, dice el autor italiano60, hay
que someter la iniciativa privada a lmites y obligaciones: pueden
adoptarse medidas encaminadas a garantizar la consecucin de
aquel inters pblico en el cual encuentre su fundamento ltimo la
iniciativa privada, y puede y debe apoyarse en la gestin pblica
cuando y donde la iniciativa privada no sea instrumento eficaz para
la consecucin del bienestar comn.
< )/D4 el TRA0AJADOR DEPENDIENTE$ A COGESTIN 2 OTRAS 1OR-
sas partMipati3as. - No es posible estudiar aqu profundamente
estas complejas figuras. No obstante, hay que reconocer que es
imposible "cosificar" el factor trabajo en una empresa econmica.
trabajo es el esfuerzo de un ser humano, no mensurable nica-
mente por su resultado; ya vimos que su contratacin no es acto de
comercio.
En los intentos polticos y econmicos estructurados por la hu-
manidad en demanda de una mayor justicia, la concepcin de la em-
presa en forma subjetiva y dependiente de un poder externo, diri-
gida hacia un fin predeterminado, tiene un sentido teleolgico.
En todos los regmenes econmicos del mundo, que van desde
el capitalismo hasta el socialismo, se reconoce al factor "trabajo"
una gran importancia. De ah que algunas soluciones propugnen
que esos trabajadores de la empresa, codirijan y se beneficien con
parte de las ganancias o sean copropietarios del patrimonio del ente.
As, se habla de coparticipacin en general: y en especial de co-
gestin y copropiedad; esta ltima se intenta con variantes en la
solucin cooperativa de algunas naciones como Per y Yugosla-
via, sobre diversas bases y estructuras.
Nuestra Constitucin Nacional prev cierta participacin de la
fuerza laboral en su art. 14 !is' que dice: "El trabajo en sus diver-
sas formas gozar de la proteccin de las leyes, las que asegurarn
al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada li-
mitada; descanso y vacaciones pagados; retribucin justa; salario
mnimo vital mvil; igual remuneracin por igual tarea; participa-
cin en las ganancias de las empresas, con control de la produccin
y colaboracin en la direccin; proteccin contra el despido arbitra-
rio; estabilidad del empleado pblico; organizacin sindical libre y
democrtica, reconocida por la simple inscripcin en un registro es-
pecial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colecti-
vos de trabajo; recurrir a la conciliacin y al arbitraje; el derecho
de huelga. Los representantes gremiales gozarn de las garantas
necesarias para el cumplimiento de su gestin sindical y las relacio-
nadas con la estabilidad de su empleo.
El Estado otorgar los beneficios de la seguridad social, que
tendr carcter de integral e irrenunciable. En especial, la ley
establecer: el seguro social obligatorio, que estar a cargo de en-
tidades nacionales o provinciales con autonoma financiera y econ-
mica, administradas por los interesados con participacin del Esta-
do, sin que pueda existir superposicin de aportes; jubilaciones y
pensiones mviles; la proteccin de la familia; la defensa del bien de
familia; la compensacin econmica familiar y el acceso a una vi-
vienda digna".
El empresario individual o colectivo no puede actuar solo;
cuanto mayor sea su empresa, tanto ms necesitar de sus colabo-
radores.
El factor trabajo es de fundamental importancia hoy en da; es
el elemento principal de la empresa y como tal debe ser valorado61.
Por ello, en la empresa econmica moderna el organigrama se
convierte cada vez en algo ms delicado y difcil de elaborar, en-
samblar y dirigir. Haremos algunas distinciones para que poda-
mos concebir una idea general.
Nivel gerencial o factor: es imprescindible en la empresa actual
contar con un factor o gerente; esta actividad se subsume en la del
empresario mismo en la pequea empresa; en la mediana y la
gran empresa, el factor interviene siempre.
El factor o gerente ser quien, con poder general de adminis-
tracin, secunde en lo inmediato al empresario, siempre en relacin
de dependencia con l (ver 190). En las sociedades annimas el
factor se llama gerente o gerente general; en las sociedades de res-
ponsabilidad limitada los gerentes no son factores, sino el rgano
de administracin de la persona jurdica colectiva.
En las empresas grandes y complejas hay diversos niveles ge-
renciales; pero todos dependen de un gerente general o equivalente.
Generalmente el factor o gerente est habilitado, lo cual no le
otorga el carcter de socio, ya que jams contribuye a las prdidas;
tiene estabilidad laboral y est siempre en relacin de dependencia.
Otras categoras laborales sern: empleados, dependientes,
profesionales, tcnicos, agentes externos, mandatarios, comisionis-
tas, etctera.
Casi la totalidad del "trabajo" en la empresa est legislada por
el derecho laboral.
El comerciante, con las limitaciones propias que le impone su
personalidad humana, tiene que solicitar ayuda cuando no puede
enfrentar solo las tareas que crecen en complejidad cuanto ms se
expande la empresa.
La distincin consiste en establecer qu clase de relacin jur-
dica se instaura entre el comerciante, empresario o industrial y las
personas que colaboran con l. Si tienen el mismo nivel de dere-
chos y obligaciones, sern socios, compartan o no la direccin.
En cambio, si estn bajo rdenes laborales, cumplen horario,
perciben un sueldo peridico y no participan en las prdidas ni en
la propiedad de los medios de produccin, sern dependientes, em-
pleados u obreros.
Los factores o gerentes son tambin empleados en relacin de
dependencia, con gran jerarqua y a veces importantes poderes que
aumentan a medida que crece el organigrama empresario. La doc-
trina otorga a su funcin la naturaleza jurdica de mandato general
de administracin con representacin del principal (arts. 135, 137,
132 y concs., Cd. de Comercio).
Repetimos que, al decir "gerente", excluimos la aplicacin de la
voz para el rgano administrador de las sociedades de responsabi-
lidad limitada, cuya funcin es especfica y distinta de la gereneial
o del factor.
Damos un ejemplo comn de organigrama empresario:
190. el "actor. - Los factores eran antiguamente representantes, en cada plaza,
del gran comerciante europeo.
Un ejemplo lo tenemos en los banqueros Fugger, cuya fortuna
se comparaba a la de los reyes; a stos les otorgaban importantes
prstamos y concluan negocios a cambio de concesiones que los en-
riquecan ms; pero sus negocios los manejaban con poca movilidad
personal, desde los centros en que se instalaban.
De all la figura del factor pas a los cdigos escritos. Ellos,
la doctrina y la jurisprudencia, tratan de precisar los caracteres
de la funcin y su naturaleza jurdica.
Se llama factor a un mandatario del comerciante, encargado de
administrar la empresa o un establecimiento de sta, representn-
dolo en forma permanente y obligndolo en la medida de sus facul-
tades debidamente inscriptas.
El art. 2094 del Cd. Civil italiano habla del que "presta un
trabajo subordinado en la empresa", lo cual lo diferencia muy bien
del empresario, titular del sujeto de derecho (art. 2082, Cdigo ci-
tada). El empresario organiza los medios de produccin para ob-
tener una ganancia ilimitada y fija un objeto preciso a la actividad
empresarial.
En nuestro derecho se define al factor en el art. 132 del Cd.
de Comercio, que dice: "Se llama factor, la persona a quien un co-
merciante encarga la administracin de sus negocios, o la de un es-
tablecimiento particular".
El factor -cuyo nombre proviene de los estatutos medieva-
les- administra el comercio o la empresa bajo la supervisin del
comerciante titular del negocio. En la moderna organizacin de la
empresa, muchas veces se designa a los factores con el nombre de
gerentes o gerentes generales, pero nunca son rganos sociales (la
nica excepcin, como dijimos es la gerencia de la SRL, que es r-
gano necesario de dicha sociedad); a pesar de ello, tienen amplias
facultades.
En la ley de sociedades 19.550, se indica que la administracin
de una sociedad puede ser ejercida por un socio o por terceros sin
esa calidad. Pero cuidadosamente tenemos que hacer notar que no
se trata de un caso de aplicacin de la figura del factor, sino de la
teora orgnica en las sociedades. Es decir, no hay que confundir
el rgano de administracin societaria, en donde opera la teora or-
gnica y no la del mandato, con la calidad de factor, el cual es un
encargado dependiente, que administra una empresa o estableci-
miento por delegacin del principal (que puede ser un empresario
unipersonal o un rgano administrador de una sociedad comer-
cial). Dicho rgano administrador, que puede ser desempeado
por un socio o tercero, no es mandatario de la sociedad, sino que es
expresin de la sociedad misma en accin. Es parte del ente que
encarna: opera por s y en nombre y con facultades propias. El r-
gano concluye negocios jurdicos como tal, en un campo propio de
poder y de responsabilidad; y su actuacin constituye una carga, a
diferencia de la representacin, que es principalmente voluntaria.
El mandato del factor, en cambio, es un poder amplio de admi-
nistracin, por el cual aqul se inviste con la cualidad de represen-
tante voluntario.
Es decir: se le confiere poder y se le determina el contenido
concreto y los lmites de dicho poder; es mandatario y tambin ad-
ministrador.
El factor acta en relacin de dependencia; como ocurre con
cualquier empleado en esa subordinacin jurdica, le corresponden
los beneficios, derechos y obligaciones del derecho laboral (la regu-
lacin ntegra del contrato de trabajo en relacin de dependencia y
leyes complementarias).
El factor puede figurar como gerente, gerente general, admi-
nistrador, encargado o cualquier otro ttulo: lo que nos indicar que
estamos ante un factor de comercio (denominacin en desuso ac-
tualmente en nuestro pas), ser el mbito jurdico de poder que
posea y su status jurdico con relacin a la empresa que administra
(ver art. 146, Cd. de Comercio).
Es necesario aclarar que a veces se designa como "factor" a
otras figuras ajenas al mandatario general cuyo concepto hemos ex-
puesto (p.ej., una de las partes en el contrato de"actoring suele de-
nominarse as).
a) capacidad. Aparte de las nociones especiales sobre capaci-
dad civil y capacidad desde el punto de vista del derecho del traba-
jo, el factor debe ser capaz de ejercer el comercio (art. 132, Cd.
de Comercio, aunque ya vimos que no ejerce el comercio en su ac-
tividad sino que lo hace por cuenta de su principal.
Cul es la aplicacin al caso de los arts. 1897 y 1898 del Cd.
Civil? La doctrina comercialista indica que el art. 132 no obsta
para que se apliquen las disposiciones del Cdigo Civil sobre man-
dato; frente a terceros, aun sin inscripcin del mandato (art. 134,
Cd. de Comercio), el factor obliga al empresario: los actos realiza-
dos fuera de los lmites del mandato no inscripto son inoponibles a
los terceros de buena fe. Pero esa obligacin va acompaada de la
correlativa responsabilidad por la negligencia, omisin o dao que
irrogue (arts. 1904 y 1908, Cd. Civil; arts. 226, 227, 228, 229, 230
y concs., Cd. de Comercio, y art. 166, ley 19.551).
En torno a la capacidad, hay que tener en cuenta que el fallido
no rehabilitado no puede ser factor o apoderado con facultades ge-
nerales para el ejercicio de la actividad comercial (art. 244, ley
19.551).
N
b) el contrato institorio. As# se llama en doctrina la rela-
cin jurdica que une al factor con el empresario propietario del ne-
gocio (que puede ser persona jurdica o de existencia visible).
Otros autores la denominan "preposicin institoria".
La naturaleza de esta relacin es un contrato de trabajo espe-
cial regido simultneamente por la legislacin laboral y las normas
del mandato (integrndose stas a la regulacin especfica mer-
cantil).
El factor de comercio acta en nombre y por cuenta del prepo-
nente (no proponente, como por error dice el Cdigo), con el fin de
celebrar negocios jurdicos que no lo obligarn personalmente.
Ya dijimos que el mandato es general y permanente; y es re-
vocable.
A pesar de que el Cdigo de Comercio exige "una autorizacin
especial" del principal (art. 133), no determina que deba ser escrita;
sin embargo, muchos autores indican que debe tratarse de una au-
torizacin escrita, sin que sea necesario extenderla por escritura
pblica. Es lgico que se considere conveniente el contrato escri-
to, pero la prctica no lo utiliza.
A este contrato, por su naturaleza, tendremos que aplicarle las
reglas concernientes a los poderes generales y permanentes de ad-
ministracin ante terceros junto a las laborales concernientes a la
relacin interna entre mandante y mandatario (ley 20.744 de con-
trato de trabaja).
Sin perjuicio de lo dicho, es til recordar que el contrato ins-
titorio importa algo ms que mandato y relacin de dependencia,
pues crea obligaciones adicionales especiales (cfr. arts. 107 y 166,
ley 19.551).
A los factores se les califica la conducta en caso de quiebra del
principal (art. 238, ley 19.551).
c) poderes del "actor. Dijimos que el poder del factor se asi-
mila a un poder amplio de administracin, pero no en el sentido del
Cdigo Civil, sino de acuerdo con el derecho empresario comercial;
es decir, el "acto de administracin" que autoriza el poder no ten-
dr su contrapartida en lo que civilmente se conoce como "acto de
disposicin" (p.ej., transmisin de inmuebles). As, el factor lle-
var a cabo todos los actos que sean tiles y se encaminen al cum-
plimiento del objeto de la empresa comercial y ser se el enmar-
camiento de sus facultades.
Hay, por tanto, un mandato representativo para administrar
por otro una empresa econmica o parte de ella, mandato que se ex-
tiende en forma general y permanente, aunque es, naturalmente,
revocable (arts. 1869, Cd. Civil, y arts. 221, 222, 132 y 134, Cd.
de Comercio. Este mandato puede ser expreso o tcito.
El convenio con terceros que el factor suscriba tendr como
efecto inmediato obligar al principal como si hubiese celebrado l
personalmente el contrato; es decir, se produce la traslacin de
obligaciones tpica de la representacin.
Slo los factores estn eximidos de la necesidad de poder espe-
cial para firmar letras de cambio o pagars en nombre de sus prin-
cipales (art. 9, decr. 5965/63). Las restricciones a este respecto
tienen que ser hechas conocer a los terceros, o inscribirse en el Re-
gistro Pblico de Comercio62.
1) inscripcin. La autorizacin o poder del principal hacia el
factor debe inscribirse en el Registro Pblico de Comercio de la ju-
risdiccin, a fin de que surta efectos ante terceros; la jurispruden-
cia ha atenuado la exigencia del art. 133 basada en la doctrina de
la apariencia.
Entre el principal y el factor de comercio, el otorgamiento del
poder, que puede ser incluso una cuestin fctica, no escrita, tiene
efectos desde que el contrato queda concluido, es decir, desde que
comienza a cumplirse la funcin administradora del representante.
Basta, pues, la capacidad de los contratantes y el comienzo de
las operaciones, para que se d la investidura factorial ante el prin-
cipal y ante terceros.
2) "alta de inscripcin. e"ectos. El poder no inscripto
tambin es invocable por terceros en virtud de la doctrina de la
apariencia; con esta orientacin doctrinaria es congruente el art. 58
de la ley 19.550 de sociedades.
En cambio, la falta de inscripcin de ciertas limitaciones que
desee imponer el principal al factor, de acuerdo con necesidades
o conveniencias, produce efectos con relacin a terceros: esas limi-
taciones no le sern oponibles, salvo que los terceros conocieran
el contenido contractual de tales restricciones que unen al principal
con su administrador general (ver art. 135, parte 2a, Cd. de Co-
mercia).
Los contratos firmados por el factor, dentro de los lmites de
su mandato, obligan al principal sin necesidad de ratificacin, ni ex-
presa ni tcita, por parte de ste, del negocio jurdico concluido.
Desde otro punto de vista, la obligacin pactada recae sobre la
totalidad -ttel patrimonio del empresario y nunca sobre los bienes
personales del factor, salvo el caso de inconducta civil o penal (art.
137, Cd. de Comercio).
El art. 36 del mismo Cdigo indica, en el inc. 4, la pertinencia
de la inscripcin del poder. El art. 39 debe considerarse aplicable,
no as el 42, que estara virtualmente derogado por la legislacin la-
boral. En el mismo sentido se deben interpretar los arts. 133 y
134 del Cd. de Comercio.
3) e2tensin. Dijimos que el poder se presume general y am-
plio para la administracin de una unidad econmica o parte de ella
(p.ej., uno o ms establecimientos). Ello obtiene certeza si se
otorga poder escrito con clusulas generales (art. 135, Cd. de Co-
mercia).
Pero genricamente los contratos suscriptos por el factor se
presumirn realizados en nombre del empresario individual o colec-
tivo propietario del establecimiento (art. 138). Sus poderes com-
prenden, no slo los actos normales que exija la direccin del esta-
blecimiento administrado, sino tambin los anormales, a los que la
actividad mercantil pueda dar ocasin63. Estas reglas cuidan pre-
cisamente la posicin del tercero de buena fe.
4) e2ceso. El exceso del poder estara pautado por el objeto
de la empresa econmica, en general, y los actos de administracin
necesarios para cumplir ese objeto, en especial.
El factor incurrir en responsabilidad personal si contrata
fuera del mandato general, o de los lmites del poder inscripto, o si
contrata en nombre propio (art. 139, Cd. de Comercio). En este
ltimo caso, el tercero podr probar que la negociacin se hizo por
cuenta del comitente; la ley, entonces, reconoce opcin para deman-
dar el cumplimiento ante el factor o ante el comitente (el primero
en forma personal), pero no contra ambos. Es una solucin con-
gruente, pues o se obliga el factor por s y para s, o queda obligado
el principal; nunca puede entenderse solidaria esa obligacin, salvo
expresa disposicin convencional al respecto.
El castigo para cuando el factor cometa actos ilcitos no puede
estar previsto por un Cdigo de Comercio; sin embargo, nuestro
antiguo ordenamiento prev algunas situaciones especiales, las cua-
les estn tambin incluidas en todo el rgimen de responsabilidad
civil por daos y perjuicios, o penal, si el acto cometido es delito.
5) transmisin del poder. La regla general es la intransmisi-
bilidad del poder, segn lo dispone el art. 161 del Cd. de Comer-
cio. As, el factor es personalmente responsable por el cumpli-
miento de su obligacin genrica de administracin de la unidad
econmica o establecimiento al frente del cual se encuentra.
Pero no por ello debe realizar personal y materialmente todas
y cada una de las tareas del giro, ya que podr a su vez contar con
otros dependientes que lo ayuden; pero todos debern obtener la
aprobacin del principal, que ser su empleador nico.
Si delega algn acto, ste no se invalida, sino que es el factor
quien carga directamente con la responsabilidad consiguiente.
d) la la!or del "actor. Podemos sealar algunos caracteres
de ella: se la ejerce en forma permanente en un lugar determinado
previamente por el principal al suscribir o pactar verbalmente el
contrato institorio; su prestacin es onerosa y nunca se presume
gratuita; el factor representa al comerciante individual o al colec-
tivo y trata y realiza las operaciones del giro en su nombre; lleva
la contabilidad (art. 145, Cd. de Comercio) y los papeles exigidos
por la ley; controla a los dems empleados u operarios que trabajan
en la empresa; generalmente es beneficiado con habilitacin, es de-
cir, con una participacin en las ganancias, en atencin al alto cargo
que desempea.
Si el empresario posee varios establecimientos (comerciales o
industriales), podr tener un factor a cargo de cada uno de ellos.
En las grandes empresas modernas, cuya forma jurdica est
instrumentada en sociedad comercial, los factores se llaman geren-
tes, conocindose distintas organizaciones y niveles gerenciales, en
cuya cspide se halla el gerente general. No obstante, ya hemos
aclarado antes y lo reiteramos, que no hay que creer que los geren-
tes de las sociedades de responsabilidad limitada sean factores, ya
que en esta nica sociedad el cargo indica la actuacin misma del
rgano administrador del ente.
Los actos de los factores respecto de terceros sern todos los
que impliquen o exijan el cumplimiento de su funcin: administrar
la empresa, cumpliendo su objeto econmico y jurdico. Fuera del
objeto no le est permitido ningn negocio que pretenda compro-
meter a su principal.
Los actos comerciales de administracin tienen un carcter
ms amplio que el concepto civilista. Sern todos los que caigan
dentro del objeto de la empresa (aunque se incluyan actos que para
el derecho civil son de disposicin; p.ej., venta de inmuebles).
La labor del factor debe relacionarse con el concepto de em-
presario. El empresario tiene que combinar los factores de la pro-
duccin, naturaleza, capital y tecnologa, con recursos humanos:
tcnicos o especialistas, empleados, obreros; todos los estamentos
humanos as reunidos actan en relacin de dependencia respecto
del empresario: cumplen horario de trabajo, rdenes e indicaciones,
y deben permanecer a disposicin del empleador en funcin de la
labor contratada. En el primer puesto jerrquico del elemento hu-
mano de la empresa, siguiendo inmediatamente al empresario, es-
tar el factor de comercio. Y l actuar obligando al principal me-
diante contratos con terceros, en los cuales seala por cuenta de
quin contrata, no siendo indispensable que agregue poder o cons-
tancia alguna para la validez del acto.
Este "primer empleado" de la empresa se mueve, como vemos,
en un mbito amplio, cuyo poder permanece incluso ms all de la
vida del empresario individual si no hay expresa revocacin (art.
144, Cd. de Comercio).
No podr, en cambio, realizar por s actos en competencia con
los propios del giro del empresario a quien representa, porque esto
importara un acto de concurrencia desleal (art. 141, Cd. de Co-
mercia).
En la vida actual y dentro del sistema capitalista, se impone
reconocer mayor participacin en la empresa a las fuerzas del tra-
bajo, dentro de las cuales cumple, como vimos, destacado papel el
factor de comercio.
e) "inali1acin del contrato. En general, el contrato con el
factor no tiene un trmino ni un lmite temporal. sta es la regla.
Para hacerlo cesar en su tarea, deber el principal aplicar las
disposiciones del derecho laboral, pertenecindole al primer em-
pleado la totalidad de derechos que ese ordenamiento le recono-
ce. Su labor no se considerar interrumpida por la venta del esta-
blecimiento comercial (pese al art. 144, Cd. de Comercio), porque
esta regla ha sido expresamente modificada por la legislacin la-
boral.
191. otros empleados y au2iliares. - Para apreciar debida-
mente las actividades del factor tenemos que observar que hay fi-
guras afnes o colaterales a la actividad citada, que es necesario dis-
tinguir bien.
Hay auxiliares del comercio que cumplen tareas para el factor,
pero que no son tales; tambin se pueden cumplir labores para el
empresario, pero en forma independiente o autnoma; no hay su-
bordinacin. Se trata, por ejemplo, de los corredores, martilleros,
comisionistas, despachantes de aduana. Ellos no son factores,
sino que ejercen a veces un mandato especial, actuando por cuenta
del mandante; en otros casos lo hacen en nombre propio. Son, en
general, comerciantes, calidad que no tiene el factor.
Hay otras categoras de subordinados del empresario que, aun-
que estn en esta situacin jurdica, no son factores: distinguimos,
en general, los tcnicos o especialistas, asesores, empleados de di-
verso nivel, obreros. Cumplen rdenes e instrucciones, tienen el
deber de estar a disposicin del principal dentro de un horario y re-
ciben tambin un sueldo o remuneracin, pero no tienen ese poder
general de administracin del negocio o empresa que distingue al
factor64.
Entre los empleados, algunos poseen cierta capacidad legal de
contratar, pero obsrvese que tal facultad es un poder especial para
determinados actos, no un poder general de administracin. Los
empleados pueden ser autorizados expresamente mediante poder
(arts. 146 y 147), que siempre ser especial, o mediante otras for-
mas expresas o tcitas de otorgamiento y determinacin de sus fa-
cultades (arts. 148, 149 y 151, Cd. de Comercio). Se aplica en ge-
neral a estos empleados el rgimen previsto para los factores (art.
150 del mismo Cdigo). Aclaremos que otra clase de empleados no
tienen ningn poder de representacin66, con lo cual su posicin ju-
rdica queda agotada en la mera relacin de dependencia. Se
llama dependientes a quienes tienen un poder especial para ciertos
actos jurdicos establecidos en la autorizacin66 y simples emplea-
dos a los que no poseen poder alguno (cfr. art. 147, Cd. de Co-
mercia) 67.
La ley de contrato de trabajo 20.744, se aplica tanto al factor
como a los dems empleados en relacin de dependencia respecto de
un empresario o sociedad comercial. Dicha ley prev derechos (re-
muneracin, seguridad, ocupacin, igualdad de trato, ascensos, va-
caciones y licencias, descanso, proteccin contra enfermedades o
accidentes, pautas especiales para el trabajo de mujeres y menores,
rgimen del despido, suspensiones, derecho de huelga, privilegios,
etc.) y deberes de los trabajadores (facultad de direccin del em-
presario, organizacin de la empresa, fidelidad, responsabilidad por
daos, justificacin de ausencias, etctera). Esta ley, aunque no
deroga expresamente leyes laborales anteriores, en algunos casos
las reemplaza totalmente.
Por otra parte, cabe sealar que es pasible de aplicacin de
todo el sistema tuitivo laboral cualquier persona que desarrolle una
actividad en beneficio de la empresa, sea factor, administrador, ge-
rente o director. Una ley especial, la 16.593, dispone que las per-
sonas que, integrando una sociedad, le prestan toda su actividad, o
una parte principal de ella, en forma habitual o personal, con suje-
cin a instrucciones o directivas que se impartan, sern considera-
das como trabajadores dependientes de la sociedad a los efectos de
la aplicacin de las leyes protectoras laborales. Se exceptan las
sociedades de familia entre padres e hijos.
3) el CAPTAL DE LA EMPRESA
192. capital y patrimonio. - Hay que dejar claras algunas
nociones jurdicas antes de pasar a exponer lo referente al "capital"
o al "patrimonio" de la empresa.
Cada persona fsica o jurdica tiene sus bienes, sus crditos y
sus deudas. A este conjunto se lo llama patrimonio, y existen muy
pocas personas que no posean un activo aunque sea pequeo y m-
nimo (cfr. art. 2312, Cd. Civil).
El concepto de capital, jurdicamente, designa un conjunto de
bienes (materiales y/o inmateriales) y crditos, sobre cuya base se
inicia una actividad comercial.
Si la titularidad de la empresa es individual, el capital de ella
ser una parte del patrimonio total del empresario afectado a un
objeto y fin determinados; sin embargo, el patrimonio del empresa-
rio individual responder en su totalidad por las deudas de la em-
presa, excepto los bienes que la ley o la jurisprudencia declara
inembargables.
Si el empresario es colectivo y adopta la figura de la sociedad
de personas, incorporar el principio de la subsidiariedad en cuanto
a la responsabilidad (beneficio de excusin) y patrimonio personal
del socio.
Si el empresario colectivo es sociedad annima o sociedad de
responsabilidad limitada, el patrimonio de la sociedad ser indepen-
diente del patrimonio de los socios, y la responsabilidad del socio,
en cuanto a su propio y personal patrimonio, no le alcanzar.
En las sociedades y en la empresa con titularidad individual, el
capital ser una cifra ideal inalterada (salvo aumento o disminucin
por causas legales), que revelar qu es lo que el empresario pro-
mete como aporte a la empresa. Coinciden aqu el concepto jur-
dico y el contable.
Puesta en marcha la empresa, se invertir el capital y ya las ci-
fras no coincidirn; una cosa ser el patrimonio (conjunto de deudas
y crditos a valores reales) y otra la cifra del capital, que es por na-
turaleza intangible.
193. "apitalF 7DE LA EMPRESA O DE EMPRESARIOG - El razO-
namiento nos ha llevado a hablar del capital de la empresa y de su
patrimonio. En realidad, el patrimonio pertenece a un empresario
individual o colectivo.
Nuestra ley, con pocas excepciones68, reconoce un solo patri-
monio a cada sujeto de derecho (colectivo o singular). Por ello el
empresario puede tener varias organizaciones distintas, iniciadas
con parte de su patrimonio. Pero esas distintas empresas econ-
micas no sern independientes, ni siquiera autnomas: las deudas
de todas y cada una de ellas sern deudas del empresario, a las que
se sumarn las personales o las que por cualquier concepto ad-
quiera (esto, con las debidas salvedades del rgimen societaria).
Aclara Giuliani Fonrouge69, respecto del fallo de la Corte Su-
prema de la Nacin en que parece subjetivarse la nocin de empre-
sa, que la relacin entre el Estado y el sujeto se refiere siempre a
un plano personal, no real. El impuesto se impone a un sujeto y
si el sujeto es colectivo, el derecho fiscal averigua la realidad eco-
nmica subyacente, en donde siempre aparece una persona de exis-
tencia fsica o visible. Un ejemplo bien patente de todo ello,
donde se usan sin sentido jurdico las voces "empresa", "capitales",
"establecimientos estables" y aun "sociedades annimas en forma-
cin", podemos hallarlo en la ley 21.287 y su decr. reg. 1692/76, re-
ferentes al impuesto sobre el "capital de las empresas".
6) !caci(n ES$ACIAL
194. introduccin. - El empresario organiza su empresa
con colaboradores, bienes materiales y bienes inmateriales.
Elige uno o varios lugares para desplegar su actividad; ella
ser productiva, intermediadora o de servicios. De acuerdo con su
volumen o complejidad, podrn habilitarse varios centros activos
para actuar en el mercado. Tengamos presente lo dicho sobre el
domicilio del comerciante.
Las diversas variantes son estudiadas por la economa, pero el
sistema legal se refiere a veces a ellas, aunque empleando trminos
con distinto significado y alcance.
Un mismo empresario puede ser titular de una o ms unidades
econmicas de industria o comercio; tambin es posible la vincula-
cin entre diversos empresarios que as agrupan o entrelazan sus
bienes, su personal y su tecnologa.
En el mbito del derecho societario (empresario colectivo,
como dijimos), se dan distintas modalidades de control, participa-
cin y vinculacin entre sociedades comerciales. En efecto, la
principal legislacin sobre vinculaciones, grupos o participaciones
entre empresarios, se da (dentro del mbito de la licitud) en el de-
recho societario (ver, p.ej., lo que disponen los arts. 30 a 33 ley
19.550).
Es que, en general, en el campo de las grandes empresas eco-
nmicas aparecen los agrupamientos y combinaciones entre ellas; y
cuando las empresas adquieren cierto volumen, por diversas razo-
nes toman la forma o estructura de sociedad mercantil regular.
Por ello dejaremos expresamente de lado este vasto campo,
para posponer su anlisis hasta que expongamos el derecho socie-
tario.
No ignoramos que vinculado al tema de sociedades pero sin de-
jar totalmente de lado a las empresas unipersonales, surge a partir
de 1983 una nueva legislacin sobre agrupamientos y extensin de
la quiebra, que quita la exclusividad del tema al derecho societa-
rio. Pero aparece como ms propio tratarlo con relacin a l y no
en este lugar70.
Mas, en el empresario pequeo y mediano, se producen fen-
menos menores de vinculacin, control, descentralizacin y organi-
zacin que conviene sealar, por lo menos en su base conceptual.
195. di3ersas denominaciones. - Las leyes se refieren a las
unidades espaciales designndolas de modo diferente; "fondo de co-
mercio" es una forma de nombrarlas, adoptada del sistema francs,
a la cual nos referiremos ms adelante. Otras variantes son: "ofi-
cinas", a las que se refiere el art. 170 de la ley 19.551 de concursos;
"establecimiento", en la misma ley, art. 182 y ss.; "empresa", art.
182 y ss. de la ley 19.551, y art. 2, inc. a' de la ley 18.832, etc-
tera.
196. local ha!ilitado. - Casi siempre necesitar el empre-
sario, para su giro, por lo menos un bien inmueble. Slo en el caso
de pequeos mercaderes ambulantes u otros casos de excepcin, el
mbito fsico de desenvolvimiento y desarrollo de una empresa eco-
nmica no es un inmueble.
En lenguaje comn se lo denomina "negocio", "local", "casa",
"empresa", "escritorio", "oficina", "agencia", "sede", "comercio",
"fondo de comercio", "establecimiento", "matriz", "filial", "sucur-
sal", etctera. Todos estos trminos deben ser puestos en orden
para una mejor organizacin econmica y jurdica de nuestro trfico
mercantil.
Segn Halperin el "local habilitado", es decir, con autorizacin
suficiente para funcionar (por municipalidad o equivalente) forma
parte del patrimonio del comerciante; segn ese concepto, la "habi-
litacin" es un bien inmaterial.
Y realmente lo es, porque no es sencillo obtenerla siempre, y
adems, se da frecuentemente el caso de planes reguladores que
impiden la creacin de nuevos centros en ciertas zonas (pero respe-
tndose el derecho adquirido de los ya instalados). En un su-
puesto como el indicado, la "habilitacin" tiene adems un valor
econmico.
La falta o cesacin de esa habilitacin o autorizacin adminis-
trativa puede ser, como recuerda Halperin71 causal de resolucin
del contrato de venta del fondo de comercio. Desde otro punto de
vista puede justificar un reclamo por daos y perjuicios.
197. esta!lecimiento. - Cuestiones de semntica han divi-
dido por largo tiempo a los juristas. Convendr, pues, tratar de
aclarar conceptos, y el de establecimiento importa una dualidad es-
pecial.
Por un lado se lo define como "unidad econmica o tcnica de
produccin"; as, se asimila el establecimiento al lugar donde, por
ejemplo, una industria elabora sus productos.
Otros autores lo identifican con sede; Halperin recuerda que el
art. 90, inc. 4, del Cd. Civil lo asimila a sucursal.
Por fin, la ley 11.867 lo usa indistintamente al tratar de todo lo
referente al fondo de comercio.
Conceptualmente, la acepcin conveniente es la que hace la ley
11.867, siempre que se uniformara la legislacin con el fin de supri-
mir la palabra "fondo" (respecto de los fondos de Comercio y se ge-
neralizara el uso comprensivo de la actividad comercial e industrial.
As como para el comerciante y el industrial surge el concepto
sintetizador de "empresario", tambin para fondos de comercio o
fbricas puede proponerse el nombre de "establecimientos indus-
triales o comerciales".
Michelson, en su proyecto de ley de transferencias de fondos
de comercio, cuid detalladamente de que no sufriese cambios ese
nombre, a causa del sentido unvoco que la doctrina y la jurispru-
dencia le asignaban.
Pero pocos comerciantes o industriales usan ya esta expresin,
que, por lo dems, deja fuera la planta industrial o fbrica.
Tal vez extraar un poco llamar a un comercio "establecimien-
to", pero tambin es verdad que pocos lo llaman ya "fondo de co-
mercio", excepto ciertos iniciados en preceptos jurdicos.
En sntesis, hay que reestructurar la ley mercantil en general,
regulando el establecimiento industrial o comercial como especial
conformacin de conjunto, reemplazndose el nombre de origen
francs, que ya no es apto para designar la nueva realidad econ-
mica y jurdica observable en nuestro medio.
Cada empresario, pues, podr tener varios establecimientos
(industriales o comerciales, segn el casa), que manejar y transmi-
tir como unidades independientes. Se entiende que no consti-
tuir el establecimiento un "patrimonio separado", sino un conjunto
patrimonial con autonoma dinmica. Pero si se establece la dife-
rencia entre "empresa" y "establecimiento" (v.gr., art. 132, Cd.
de Comercio la unidad de explotacin pareciera ser la segunda.
Con estas simples contraposiciones, queda demostrada la ver-
dadera anarqua de nombres que una reforma legislativa debe re-
solver.
198. sucursales. - Las unidades de produccin, interme-
diacin o prestacin de servicios, tengan o no forma societaria,
cuando crecen, necesitan descentralizar sus operaciones.
Sin entrar en el tema de las sucursales de empresas extranje-
ras en el pas (tambin propio de las sociedades, arts. 118 y ss., ley
19.550), vemos aqu la organizacin del empresario que, en su di-
nmica, se expande, necesitando crear nuevos puntos de apoyo
-nuevos centros de actividad- en diversos lugares dentro del pas.
Por lo comn en el comercio y menos frecuentemente en la in-
dustria se da esta nocin. Son dos establecimientos distintos (casa
matriz y sucursal), pero que tienen un solo patrimonio y una misma
administracin; nicamente se desenvuelven en mbitos espaciales
distintos por razones de descentralizacin.
Al frente de la sucursal estar un factor de comercio, que de-
ber inscribir sus poderes para que sean oponibles ante terceros las
limitaciones que ellos contengan.
La contabilidad de la sucursal forma parte de la contabilidad
central, con cierta descentralizacin momentnea, que despus se
vuelca en un total.
No tiene la sucursal patrimonio ni personalidad propios; lleva
el nombre de la empresa principal; tiene un domicilio especial a
causa de la necesidad de descentralizacin que la cre.
El tema de las sucursales debiera sistematizarse legalmente,
de modo que abarcara tres aspectos: sucursales de empresas del
pas, dentro de l; sucursales de empresas del pas instaladas en el
extranjero; sucursales de empresas extranjeras instaladas en nues-
tro pas (nico sistemticamente legislado por el momenta).
En cuanto a las sucursales, dice el art. 90, inc. 4, del Cd. Ci-
vil: "Las compaas que tengan muchos establecimientos o sucursa-
les, tienen su domicilio especial en el lugar de dichos establecimien-
tos, para slo la ejecucin de las obligaciones all contradas por los
agentes locales de la sociedad".
Esta regla, aplicable a las sucursales, incluye por error los es-
tablecimientos, que no son entes jurdicamente descentralizados
como ellas.
199. "iliales. - Tenemos que aproximarnos a una idea de
filial, aunque ella sea utilizada preferentemente en el sistema socie-
tario.
A diferencia de la sucursal, se trata de una organizacin jur-
dicamente distinta, con distinta personalidad, medios propios y
conduccin diferenciada.
La empresa unipersonal no puede crear una filial que no sea
una sucursal de ella.
Sin perjuicio de que ambas unidades son jurdicamente inde-
pendientes, existen especiales vnculos, empleados por las tcnicas
societarias, que determinan que una sociedad sea total o parcial-
mente controlada por otra (art. 33, ley 19.550).
Dice Halperin que la filial es una especie dentro del gnero "so-
ciedades controladas" (aunque puntualiza que "sociedad controlada"
no tiene una definicin doctrinaria). Zaldvar ensea que las filia-
les por lazos econmicos o de control, se pueden considerar ligadas
a la sociedad principal.
La filial tiene un patrimonio y una organizacin propios; posee
nombre, domicilio y personalidad independientes de la sociedad
principal. Pero de alguna manera esa independencia es slo for-
mal, ya que por un mecanismo societario u otro la filial est contro-
lada por la casa central o matriz (pueden usarse tambin diversos
pactos de dominacin de naturaleza contractual).
Si se admitieran las empresas limitadas (en forma unipersonal),
sera ms sencillo aceptar el concepto de filial en diversas relacio-
nes (sociedad filial de otra, empresario unipersonal filial de so-
ciedad, sociedad filial de empresario unipersonal o empresario uni-
personal filial de otro empresario unipersonal).
Estas variantes no son, en nuestra opinin, frecuentes, pero s
posibles, incluso en el estado actual de la organizacin del empre-
sario individual sin responsabilidad limitada. En estos casos, cual-
quiera que sea la estructura, lo que importa es que un sujeto de de-
recho dependa econmicamente de otro, acatando obligatoriamente
sus decisiones, con apariencia de autonoma total.
Las obligaciones que contrae la filial, dicen Zaldvar, Manvil,
Ragazzi, R o vira y San Milln72 le son propias; pero en algunas si-
tuaciones concrsales se puede llegar a la extensin de la respon-
sabilidad hasta la casa matriz.
200. agencias. - No hay que confundir la "agencia" con el
contrato de agencia o el contrato de concesin; la agencia es una ofi-
cina del empresario, que no celebra negocios ni contratos. Zald-
var, Manvil, Revira, San Milln y Ragazzi la llaman "mera oficina
administrativa", sin atribucin jurdica alguna y sin autonoma ne-
gocial. Realiza la agencia tareas de administracin, cobranza, re-
cepcin, expedicin, control.
Entre la sucursal y la agencia existen a veces lmites confun-
dibles, porque una pequea sucursal puede ser agencia, o una agen-
cia importante comenzar a realizar tareas de sucursal. De todos
modos, no hay un factor al frente de la agencia, sino un jefe y em-
pleados: o un solo empleado.
La distincin entre agencia y sucursal no es legal sino doctri-
naria, por lo cual habr que estudiar cada caso en particular, antes
de poder determinar cul es la clave de descentralizacin existente.
Como a propsito de la filial, no hay leyes que se refieran a la
agencia en el sentido que aqu explicamos. S existen pocas nor-
mas de uso ambiguo de la palabra "agencia", que habitualmente
aluden al agente mercantil o al contrato de agencia, figuras que
tampoco han sido tpicamente legisladas.
9) fn& DE COMERCIO
201. concepto. - Halperin no define el fondo de comercio;
dice que una parte de la doctrina identifica la empresa (que l con-
cepta como una universalidad de hecha) y el fondo de comercio; y
que otros entienden que el fondo de comercio sera el sustrato ma-
terial de la empresa, el conjunto de bienes integrantes, excluyendo
al empresario y la actividad jurdica de ste; as, el fondo de comer-
cio sera la empresa en estado esttico73.
No concordamos con esta opinin. Hay que concretar qu en-
tiende la ley por "fondo de comercio" y no lo que la doctrina ensea,
habitualmente en virtud de elaboraciones de autores extranjeros.
En nuestro derecho son dos las normas que nos pueden servir
de base para determinar qu es el fondo de comercio: una es la ley
para transferirlo (11.867) y otra la que regula el contrato de trabajo
(20.744).
En cuanto a la primera, dejando de lado las crticas que se le
han hecho, lo que se transfiere como "fondo de comercio", es decir,
como universalidad, son los bienes materiales o inmateriales. La
ley 11.867 en su art. 1 dice: "declranse elementos constitutivos de
un establecimiento comercial o fondo de comercio, a los efectos
de su transmisin por cualquier ttulo". No comprende la norma
las deudas, que no son transferibles si hay oposicin del acreedor y
ste exige el pago (arts. 4, 5, 7 y concs., ley 11.867) y hasta las
no vencidas74.
Segn Satanowsky y Zavala Rodrguez, tampoco se transfieren
los crditos personales en favor del enajenante (que ser el empre-
saria).
Por eso, el "fondo de comercio", tal como est legislado en
nuestro pas, no es la empresa en sentido esttico y tampoco el con-
junto de bienes materiales e inmateriales de una empresa, sino una
estructura jurdica o mecanismo, apto para permitir la venta de
una organizacin o empresa econmica en bloque, facilitando la la-
bor del empresario adquirente, que puede continuar con la explota-
cin sin solucin de continuidad. Colombres76 acertadamente dice
que la ley lo regula a fin de posibilitar la satisfaccin de los acree-
dores antes de que salga de la titularidad del propietario deudor.
En cuanto a los trabajadores con relacin de dependencia, la
ley de contrato de trabajo establece normas que, si bien no signi-
fican que al venderse el fondo de comercio se transfiera inclusive el
trabajo humano (lo cual repugnara por inmoral), aseguran la per-
sistencia de los derechos sociales (antigedad, derecho a indemni-
zacin mayor por despido inmotivado, vacaciones, etc.) del trabaja-
dor contratado.
El fondo de comercio, desde el punto de vista econmico, sera
el conjunto de bienes y cosas que un empresario posee en forma de
unidad de produccin o intermediacin. Puede transferirlos por
separado, hasta uno a uno. La ley slo prev la transferencia en
bloque, con el objeto de permitir la continuacin de la actividad sin
los perjuicios que irrogaran un cierre y una nueva apertura.
No es posible que se inscriba el fondo de comercio en la ma-
trcula de comerciantes del Registro Pblico de Comercio76.
En nuestro derecho la autonoma patrimonial se da por cada
sujeto de derecho; a las personas de existencia fsica se admite por
el ordenamiento alguien que paralelamente posea un patrimonio
autnomo: las personas jurdicas. No en todos los casos la res-
ponsabilidad termina en los bienes de la persona jurdica de que
se trate. Surez Anzorena ha realizado un exhaustivo estudio del
tema77.
Con relacin a este aspecto, es til recordar que econmica-
mente el fondo es parte del patrimonio de una persona, no un pa-
trimonio separado o distinto.
Sobre el concepto de fondo de comercio los autores an discu-
ten. Ello se debe al atraso de nuestra legislacin en el tema, a pe-
sar de contarse en el pas con dos excelentes proyectos de reforma
de los profesores Michelson y Le Pera.
Hay dos valores en pugna: la continuidad de la explotacin y el
inters de los acreedores. La ley 11.867 ha elegido el segundo, sa-
crificando el primero. Si los acreedores se oponen a la venta en
bloque, no se la podr realizar si a quienes posean acreencias no se
los satisface.
sta ha sido la crtica fundamental al rgimen actualmente vi-
gente.
202. #a"ienda. - El trmino es aceptado por algunos auto-
res como sinnimo de fondo de comercio (p.ej., Halperin). Colom-
bres78 dice que es el patrimonio comercial.
En nuestro derecho el trmino "hacienda" no tiene cabida, por-
que es un concepto tomado del Cdigo Civil italiano, que la define
as: "Art. 2555: L'azienda e il complesso dei beni organizzati de-
Fimprenditore per 1'esercizio delPimpresa"; en la doctrina italiana
han discutido Asquini y Greco, asignando a la empresa la natura-
leza de sujeto y a la hacienda la de objeto, contra la opinin de
Mossa y Santero Passarelli (para no citar muchos ms), que al ne-
gar subjetividad absoluta a la empresa, estiman que un concepto
subsume al otro (aunque las opiniones no son coincidentes tampoco
en cul es el dominante). Brunetti seal en su momento el fin po-
ltico de la nocin de empresa para el derecho italiano, en contra-
posicin a la nocin objetiva (conjunto de bienes) de la hacienda.
Entre nosotros, aparte del tradicional concepto econmico,
nada significa jurdicamente, por lo cual su uso debe ser descarta-
do. A menos que una expresa regulacin legal se refiera concre-
tamente a la hacienda.
203. =awiamento=. lla3e. clientela. - Muchos son los
conceptos que la doctrina otorga a estas voces, tpicamente comer-
ciales. Halperin identifica "valor llave" con =a33iamento=' tr-
mino italiano que no ha llegado a ser unvoco, ni en el pas de ori-
gen, ni en la doctrina europea.
El fondo de comercio puede tener un resultado prspero, bue-
no, normal, regular o malo; en ello influirn condiciones objetivas
(situacin, presentacin, oportunidad de la instalacin, necesidades
de la poblacin, competencia y actitud de la competencia, mercade-
ra o tarea elegida) y subjetivas (el empresario ser o no inteligen-
te, sagaz, previsor, amable y de buen o mal trato, audaz, eficiente,
negligente, gil).
Del resultado de los factores del sujeto que dirige -y sus cola-
boradores- y de los componentes bsicos del fondo de comercio,
surgir la medida en que el negocio (o industria) sea prspero y
ofrezca mayores utilidades. Una zapatera en la calle Florida ne-
cesariamente habr de obtener, segn parece, mayores beneficios
que otra de barrio; pero no siempre ocurre as. Depender de
cmo el comerciante maneje sus costos, su clientela (que es el con-
junto de personas que por los diversos factores mencionados acos-
tumbra a comprar all), sus empleados, sus proveedores.
El valor llave es una nocin de no fcil comprensin, ya que
constituye un concepto abstracto que no posee tampoco existencia
independiente del establecimiento que lo origina.
Nuestra ley 11.867 no lo incluye entre los elementos constitu-
tivos del fondo de comercio, aunque, como es sabido, el valor llave
no slo constituye una realidad jurdica, sino tambin, y principal-
mente, econmica.
La ley argentina incorpora, en cambio, la nocin de clientela
(es decir, la habitualidad de un determinado nmero de personas en
la concurrencia a cierto lugar), que en realidad es uno de los ele-
mentos que integran el valor llave.
En la ley de transferencias vigente se menciona a la clientela
como integrante del fondo de comercio; en realidad, la costumbre
de ciertas personas de concurrir a un local determinado, no es in-
mutable, ni tampoco transferible. Por eso algunos fallos asimilan
ese concepto al ms completo de "llave"79.
No debe confundirse la "organizacin", la "dinmica", la "clien-
tela", con el valor llave o de resultado; ste ser la expresin en
trminos econmicos de lo que el comercio o industria han eviden-
ciado hasta el momento en que se calcula: la aptitud del estableci-
miento para producir ganancias. Adems, se entiende como algo
obvio y que no hay razones para que ese "resultado" decline en el
futuro. Por consiguiente, es un valor mensurable que forma parte
del precio en caso de venta.
Un comerciante dira, segn Scoini80, que "la llave de un nego-
cio es el valor asignado al conjunto de elementos invisibles que de-
terminan la ganancia que ste rinde, con independencia de la per-
sona de su titular o de la mercadera que expende". En nuestra
opinin, quien est al frente del negocio y de las mercaderas que
ofrezca, har que el valor llave aumente o disminuya.
Ese valor puede mermar, si se reducen los factores objetivos
del fondo de comercio o los subjetivos del empresario. Pero tam-
bin por razones externas es posible su prdida, a veces total (juicio
de expropiacin o simplemente la afectacin para ese fin, disposi-
ciones estatales sobre precios, prohibiciones, importaciones; activi-
dades de la competencia, leales o no, etctera).
El valor llave, por tanto, es un bien inmaterial (a nuestro modo
de ver, la clientela lo integra), que tiene una especial particulari-
dad: a diferencia de otros bienes inmateriales, no es transferible
con independencia del conjunto de bienes que forman el fondo de
comercio.
Por eso algunos autores hablan de "cualidad" del fondo de co-
mercio, y la jurisprudencia la identifica con "la fama, crdito, pres-
tigio o afianzamiento de un determinado negocio, como realidad
econmica"81.
Brtora ha sido en nuestro medio uno de los que han estudiado
seriamente el tema82. Este autor nos recuerda los orgenes eco-
nmicos del concepto y los primeros casos jurisprudenciales, origi-
narios de los tribunales ingleses: uno de los ms antiguos es el caso
"Broad c/Yollyfe", en el que la Corte inglesa identific clientela con
llave (ao 1620); en 1810 el Lord Canciller Eidon, eminente jurista
ingls, en el caso "Cruptweil c/Lye", dej sentada su desde enton-
ces famosa definicin: "no es otra cosa que la probabilidad de que
los antiguos clientes sigan frecuentando el antiguo lugar".
En general, la idea de valor llave se da ms all de la nocin
de utilidad, para llegar a la de "superutilidad" o "superganan-
cias". Es decir, ganancias ms all de lo que prudentemente se
puede esperar que un negocio produzca83.
Sintetizando opiniones del derecho anglosajn y continental,
Brtora se expresa en estos trminos: "Nosotros opinamos que
llave de negocio es la probabilidad de ganar utilidades por encima
de lo normal -superutilidades-, referidas estas ltimas a sus valo-
res actuales. Sintticamente nuestra definicin podra quedar
concretada en los siguientes trminos: la llave de negocio es el va-
lor actual de las superutilidades futuras ms probables"84. Halpe-
rin se pronuncia en forma similar.
Advertimos que en el concepto se da una esperanza, sobre ba-
ses ciertas de una ganancia extraordinaria (de ah la nocin de su-
perutilidad) en el futuro. Por ello incide en el valor total del bien
que se desea adquirir. Ser un plus que deber pagarse por tal
posibilidad de ganancia y que integra el capital de la empresa eco-
nmica85.
Por lo dicho, cabe concluir que el valor llave es perfectamente
transmisible con el establecimiento comercial o industrial, teniendo
en cuenta que la ley lo admite de alguna manera al incluir la clien-
tela como elemento constitutivo de l. Todo negocio tiene un valor
llave86, pero el monto vara considerablemente de uno a otro.
El tema que estudiamos ha sido desmenuzado por los autores
y la jurisprudencia, encontrndose que est compuesto por varios
elementos que lo integran; todos ellos se vinculan a la posibilidad
futura y cierta de mayores ganancias. Son, en general, los si-
guientes: la habilidad del empresario, su prestigio comercial, su
preparacin tcnica o experiencia, sus relaciones comerciales, sus
crditos, la clientela, la ubicacin del negocio, los elementos inma-
teriales: nombre comercial, marcas, patentes, dibujos y diseos,
franquicias o concesiones, habilitacin o autorizacin, la publicidad
anterior87. De todos los elementos que contribuyen a formar el
valor llave, algunos tienen existencia, vida y transferibilidad pro-
pias.
Como es fcil advertir, muchos elementos integrantes de la no-
cin son subjetivos y pertenecientes a la conduccin empresaria:
son en realidad transmisibles? Y esta pregunta puede hacerse,
porque es obvio que lo nico imposible de transmitir al transferir
un establecimiento comercial o industrial es el sujeto principal: el
empresario.
En realidad, los elementos subjetivos que forman el valor lla-
ve, aunque seran en principio intransmisibles, dejan a causa de su
existencia anterior, una predisposicin del pblico en general (des-
tinatario final de la actividad comercial o industrial) que ser favo-
rable al fondo que se pretende transferir.
Al analizar los componentes subjetivos y objetivos del valor
llave, hay que distinguir sus principales particularidades.
La habilidad del empresario se refiere a sus cualidades de or-
ganizador de la unidad econmica, su facilidad para combinar los
factores de la produccin (naturaleza, capital, trabajo, tecnologa)
y estimularlos para obtener el resultado deseado. La dinmica de
la empresa econmica organizada por l depende de su empuje,
energa y eficiencia. A esto hay que aadir su solvencia tcnica:
tanto ms lucrativa y prspera ser una actividad, comercial o in-
dustrial, cuanto ms profundamente se haya preparado el empresa-
rio para dirigirla. Esto puede llevarlo, como dice Brtora, a una
posicin de privilegio que equivalga a un monopolio de hecho.
El prestigio del comerciante principal se funda en ciertas cua-
lidades personales, unas innatas y otras adquiridas con estudio,
preparacin o experiencia. La conducta es de una incidencia fun-
damental en el mbito comercial o industrial. Como ha dicho Le
Pera, el derecho comercial avanza por una senda nueva, donde se
vuelve un poco a los orgenes, en el sentido de que uno de sus va-
lores permanentes -ahora ms destacado- es la buena fe, la lealtad,
el buen proceder comercial. Esto da al comerciante o al industrial
prestigio, que incide en el crdito y en sus relaciones comerciales.
El crdito es imprescindible para un eficiente desarrollo indus-
trial o mercantil; no se da nicamente por las condiciones materia-
les del peticionante o su solvencia econmica; tiene gran preponde-
rancia su personalidad, su actuacin y su conducta.
Los factores llamados subjetivos pueden encabezarse con la
clientela, que se halla tambin en cierta forma singularmente ligada
a la figura del empresario. Empero, esta cualidad del fondo -par-
te del valor llave- es en cierta medida separable del comerciante
que la origin, siempre y cuando el empresario-sucesor posea, en
general, condiciones personales que lo hagan posible.
La clientela se origina, por tanto, en una doble motivacin; el
factor personal del principal y la ubicacin, esttica y funcionalidad
del local, oportunidad de su inauguracin, as como la calidad, mar-
ca, necesidad, variedad y presentacin de los productos.
La ubicacin del local o establecimiento, puede ser o no impor-
tante, segn el objeto de que se trate. Tambin est en relacin
directa con la actividad a desarrollar y la clase de producto que se
ofrece: si es muy escaso o sofisticado, no importar el sitio en que
se encuentre. A veces la ubicacin resulta intransferible (p.ej., a
causa de la no transferible locacin del inmueble) o est condicionada.
Los elementos inmateriales tambin tienen suma importancia:
mucha de la fama o prestigio de un establecimiento se acumula en
su nombre comercial, que es un bien jurdicamente transferible.
Lo mismo puede decirse de las marcas, patentes, dibujos y
diseos industriales o secretos de fabricacin o elaboracin, que
constituyen un patrimonio perceptible, si se desea adquirir el esta-
blecimiento en marcha (llave en mana), es decir, con todas las cua-
lidades y condiciones atribuidas o reales que posea.
Ya hemos dicho que tiene suma importancia la autorizacin ad-
ministrativa para funcionar, que a veces no se puede volver a re-
petir en una misma zona (p.ej., planes reguladores). Tambin las
franquicias o concesiones del Estado poseen un valor apreciable
para formar el total econmico que se conoce como valor llave.
Tambin es elemento importante la publicidad que se haya
dado al establecimiento en el pasado, porque ella ha contribuido ya
a dar a conocer al pblico en general todas las caractersticas que
el empresario hubiera considerado provechoso difundir. Una
buena publicidad puede cambiar totalmente la imagen del estable-
cimiento y de los dems componentes del valor llave, segn los he-
mos descripto.
Hay que recordar, por tanto, que el valor llave -que los italia-
nos llaman a33iamento' los franceses achandalage' los anglosajo-
nes goodwill-' se concreta materialmente en una suma de valor
econmico a veces importante, en el momento de evaluar montos
para la transferencia del establecimiento. En cambio, es obvio
que dicho valor desaparece si no se produce la transferencia del
fondo de comercio, sino la transmisin parcial de los distintos bie-
nes que componen la unidad econmica referida.
Por ltimo, tenemos que dejar en claro que, contablemente, el
valor llave slo aparece cuando se produce la primera transferencia
del fondo de comercio y se paga ese elemento, que as, y por ese va-
lor pagado, se incorpora a las registraciones de contabilidad.
204. trans"erencia. cr#ticas. - Mucho se ha escrito en el
pas acerca de la transferencia del fondo de comercio, coincidiendo
los autores en la necesidad de modificar la ley vigente, muy criti-
cada, que data de 1934.
Uno de los estudios ms detallados pertenece al doctor Carlos
Juan Zavala Rodrguez, quien le dedica gran parte del tomo se-
gundo de su ,digo de ,omercio comentadosH.
Las crticas principales son las siguientes:
(& Confusin terminolgica en la ley; se habla de'"estableci-
miento" y de "fondo" indistintamente; se tratan en conjunto bienes
corporales y bienes inmateriales, y se vierten algunos no felices
enunciados: "distinciones honorficas".
)& La imposibilidad de que se opere la transmisin de toda la
empresa en marcha; la oposicin de muchos deudores obstara a
la transferencia del fondo de comercio y al desarrollo de la empre-
sa, con la consiguiente repercusin patrimonial, econmica y so-
cial. Precisamente el desidertum de un rgimen de transferencia
de establecimiento en marcha es que pueda realizrsela sin interfe-
rir en su desenvolvimiento comercial.
*& La ley no puede evitar situaciones de fraude a terceros89 y
permite el desenfreno en la transferencia de fondos de comercio ba-
sada nicamente en la especulacin.
Seala Zavala Rodrguez que muchas veces se perjudica al
acreedor paciente o de buena fe, cuando se maniobra con la sea,
se incumple con los depsitos, se revende el mismo bien, se simulan
transferencias.
Dado el rgimen vigente, se da como posible la venta del in-
mueble sin incluir el fondo de comercio o viceversa, lo cual no es
fcil de captar para un tercero sin preparacin jurdica suficiente.
Adems, se plantea el problema de los pagars de existencia
independiente, que pueden acumularse y diversificarse por sucesi-
vas transferencias.
.4) En sntesis, no se protege debidamente ni al comprador ni
a los terceros acreedores ni al personal empleado.
a) el r+gimen legal. A pesar de todas las fundadas crticas,
ese instrumento legal sirvi durante muchos aos como estructura
reguladora de las innumerables transferencias de establecimientos
mercantiles. Pero hay que reconocer que el rgimen ha dado ya
todo cuanto tena que dar de s y es hora de renovarlo.
Son transferibles todas las instalaciones y mercaderas, el
derecho al local (que, sin embargo, deber regirse por las reglas de
cada situacin especial), y los derechos inmateriales (marcas, pa-
tentes, nombre y ensea, clientela, dibujos y modelos).
Si no se hace la transferencia en bloque, que es la regulada por
la ley, hay otras formas jurdicas para lograr la misma finalidad: la
transferencia de determinadas mercaderas o maquinarias; la com-
pra de una empresa econmica con estructura societaria, cedindola
in integrum' con su dinmica y en marcha, con un simple cambio de
titular; hay otras modalidades de absorcin, fusin, sucesin o com-
pra de "activo", que no es del caso enumerar aqu.
La venta fraccionada slo se admite en el rgimen legal para el
caso de remate en pblica subasta.
La transmisin de la unidad econmica llamada fondo de co-
mercio puede hacerse o no por medio de terceros: puede mediar un
escribano, un corredor (aunque la ley no nombre a este auxiliar) o
un martillero; o las mismas partes podrn hacerlo directamente sin
intermediacin alguna.
El titular del fondo de comercio debe entregar al comprador
una nota enunciativa de los nombres de los acreedores, detallando
adems sus domicilios, el monto de sus crditos y las fechas de ven-
cimiento (art. 3, ley 11.867).
La intencin de transferir se publicar por edictos en el Boletn
Oficial, en la Capital Federal, o similar en cada provincia por cinco
das; constar la clase y el local o direccin del negocio, nombre y
domicilio del vendedor y del comprador; si intervienen escribano o
martillero, sus nombres (art. 2, ley 11.867).
Hasta diez das despus de la ltima publicacin, los acreedo-
res del vendedor podrn oponerse, notificando su voluntad en el do-
micilio denunciado en el anuncio o en el del escribano o rematador
(si intervienen); en el respectivo acto de oposicin podrn exigir la
retencin de las sumas que se les adeuden (art. 4, ley 11.867).
Tambin debern pagarse las deudas provisionales, tasas, impues-
tos y toda otra que corresponda al giro del fondo de comercio que
se transmite.
Si hay oposicin, el comprador, el escribano, el rematador, el
corredor, en su caso, deben hacer la retencin del dinero adeudado;
ese depsito se mantendr por veinte das para que los acreedores
obtengan el embargo judicial. Este plazo es evidentemente muy
breve para nuestra prctica actual.
Cuando el crdito sea cuestionable (art. 6, ley 11.867), el ven-
dedor podr pedir autorizacin judicial para recibir el precio, pres-
tando caucin para eventualmente responder si se verifica su pro-
cedencia.
El documento de venta se har por escrito, siendo innecesaria
la escritura pblica, aunque a veces, en la prctica, se la hace; el
instrumento se extender pasado el perodo de oposicin antes ex-
plicado y debe inscribrselo dentro de diez das de otorgado en el
Registro Pblico de Comercio de la jurisdiccin del bien, anotacin
que habr de realizarse en los libros especiales al efecto (art. 12).
Sin esa inscripcin la transferencia no producir efectos respecto de
terceros (les ser inoponible)90.
La ley 11.867 se preocupa en los arts. 8 y 9 por evitar posi-
bles fraudes: no se podr vender un fondo de comercio a un precio
inferior a las deudas del titular (las denunciadas, las oposiciones de-
nunciadas o na); vale el pacto en contrario suscripto por todos los
acreedores.
Los crditos se entienden los propios del giro del fondo de co-
mercio, no los ajenos a l, que habrn de llevar otro trmite para
lograr su seguridad de cobro; este precepto no es claro y, adems,
obsta a la igualdad de los distintos grupos de acreedores, colisio-
nando con el rgimen concursal.
Si hay entregas a cuenta o como sea, del comprador al vende-
dor, se presumen, de pleno derecho, simuladas si pueden perjudi-
car a los acreedores (art. 9); aqu tambin el rgimen debiera co-
rregirse, adecundolo a las reales necesidades actuales.
La venta se puede hacer en remate pblico; as est previsto
en el art. 10, que seala la posibilidad de ventas en bloque o frac-
cionadas. El martillero deber hacer un inventario y las publicacio-
nes que prescribe la ley; y tambin retener el dinero en caso de
oposicin, siguiendo el procedimiento legal.
Si la subasta no cubre la suma que se tiene que retener, habr
que depositarla en el banco que corresponda a los depsitos judicia-
les (el propio del fuero comercial, en la Capital Federal); podr de-
ducir su comisin y gastos, pero no ms del 15 % del total que la
venta produzca. Si hiciere pagos el rematador, habiendo oposi-
cin, quedar obligado solidariamente por las sumas que hubiere
pagado en esas condiciones.
Una regla de responsabilidad impone el art. 11: las omisiones
o transgresiones a lo dispuesto por la ley, harn responsables soli-
dariamente al comprador, vendedor, martillero, corredor o escri-
bano que las hubieren cometido, por el importe de los crditos que
resulten sin pagar y hasta el monto del precio de lo vendido.
b) proyectos de re"orma. La necesidad de una reforma legal
qued evidenciada varias veces para la antigua ley de 1934; de las
crticas, hemos recogido slo las ms importantes.
En 1958 el Poder Ejecutivo nacional encarg al doctor Gui-
llermo Michelson que redactara el proyecto de ley modificatoria del
rgimen para transferir fondos de comercio; su trabajo fue estu-
diado pblicamente, habiendo el propio autor respondido a las cr-
ticas91.
El proyecto constaba de 39 artculos, que contenan una con-
cepcin totalmente original al decir de Halperin y Zavala Rodr-
guez92.
Alguna crtica se le ha hecho por la extensin de su articulado;
Cmara cuestion la intervencin de los bancos93 que era obligato-
ria y, a falta de ella, se exiga actuacin de escribano pblico, pero
no necesariamente instrumento pblico. Las deudas no se hacen
totalmente oponibles (art. 13 y ss.) y se prev un rgimen en el cual
se pueda transferir el pasivo.
En general, el proyecto sigue la orientacin de la ley 11.867,
con las importantes salvedades descriptas, otras menores y un ms
detallado y preciso rgimen de operatividad; prev el proyecto tam-
bin la competencia desleal (art. 28), la ndole del procedimiento
para el caso de contiendas (art. 21) y la coordinacin con la ley de
alquileres vigente en aquella fecha (art. 32).
Otro importante proyecto de ley llamado "anteproyecto" para
la "transferencia de establecimientos comerciales" fue el preparado
por Sergio Le Pera en 1969, solicitado a consecuencia de las ideas
del mencionado jurista, expuestas en el Congreso Nacional de
Derecho Comercial, celebrado en Rosario en 1969; el Ministerio
de Justicia lo consider y modific someramente, pero es de lamen-
tar que no se lo aprobara94.
El sistema ideado por Le Pera tiende a facilitar una transfe-
rencia del fondo de comercio coincidente con la naturaleza de la uni-
versalidad que se transmite; propone transferir las deudas y la
titularidad de los contratos y crditos del fondo; para lo primero,
aprovechando la contabilidad del titular, pero mantenindose el sis-
tema de publicidad.
En el anteproyecto podemos observar el sistema transmisional
ideado, que permite la transferencia total, por un mtodo sencillo,
de todo un fondo o establecimiento mercantil en explotacin, aun
asumindose deudas -salvo las desconocidas-, los derechos reales
sobre inmuebles (que las partes incluyan) y la titularidad de los
contratos, con excepcin de los intuitu personae respecto del titu-
lar del fondo.
Un acierto es acompaarlo de las pertinentes reformas penales
(art. 9 del texta). Tambin es elogiable la brevedad, precisin y
sencillez del sistema adoptado.
No tiene el mismo valor la modificacin hecha en 1973 al ante-
proyecto, que en muchos detalles lo desvirta; pero algunas de sus
reglas podran agregarse sin sacrificar el espritu de la obra.
Las crticas al trabajo de Le Pera son pocas; no compartimos
la proposicin de colocarlo como un captulo especial dentro del T-
tulo de cesiones de crditos y asuncin de deudas; la transferencia
importa un contrato de venta especial o tal vez uno innominado o de
nueva caracterizacin.
La terminologa: consideramos desacertado utilizar la palabra
"hacienda", ajena a nuestro derecho mercantil. El reemplazo de
"fondo de comercio" deber hacerse, si se acepta, por "estableci-
miento comercial o industrial", dando a "establecimiento" un nuevo
sentido en nuestro derecho, como ya lo hemos propuesto ms arriba.
Se podra tal vez agregar a la ley que se proponga la obligacin
adicional de disponer una publicidad suficiente en el frente del local
del fondo de comercio que se desea transferir, la cual debera dar
cuenta del estado de transmisibilidad en que se halla esa unidad de
explotacin.
Habran de establecerse tambin pautas orientadoras de los
terceros, que suelen ser, en la generalidad de los casos, personas
sin asesoramiento adecuado, porque, como dice Le Pera, las trans-
ferencias de establecimientos comerciales por el rgimen de esta
ley interesan al comercio o industria pequeo o mediano. Pero no
se olvide que, si bien en montos totales puede significar menor vo-
lumen, encarada la cuestin desde el punto de vista personal, incide
en un mayor nmero de personas de existencia fsica o visible.
La nueva ley debera resolver asimismo cuestiones de transfe-
rencia parcial, cesin de partes, su relacin con la sociedad de he-
cho, boletos provisionales, casos de simulacin o entorpecimiento
de la venta cuando no implica la transferencia del inmueble, la exis-
tencia de pluralidad de fondos, el problema de la ejecutividad del
ttulo (boleta) cuando se adicionan pagars95, su concordancia con el
rgimen falencial y el societario y la incorporacin de un sistema
que evite la competencia desleal posterior96.
;) !s BIENES INMATERIALES4 !a TECNOLOG.A
< +=94 no"iones INTRODUCTORIAS. la PROPIEDAD INDUSTRIA. -
La creacin intelectual da lugar a la formacin de parte de los lla-
mados bienes inmateriales. Las obras de ingenio constituyen una
propiedad exclusiva de orden artstico; los inventos y descubri-
mientos, la creacin de signos y marcas, de dibujos y diseos espe-
ciales para la industria y el comercio, permiten obtener para sus
autores, un derecho de propiedad especial, que generalmente se
llama "propiedad industrial".
Para algunos autores, el nombre comercial, que hemos tratado
aparte, es tambin una modalidad de la propiedad industrial. Ya
veremos el nuevo rgimen de marcas y designaciones ( 207).
Tradicionalmente, el derecho civil se ha ocupado de las obras y
creaciones artsticas y el comercial de las correspondientes a la tc-
nica, industria o comercio.
La doctrina francesa, por influencia de las ideas de Picard, ha
unificado el concepto llamndolos a todos, "derechos intelectua-
les". En nuestra materia importa estudiar la parte de los derechos
intelectuales que se vincula con el empresario y con su empresa.
La ley protege esta clase de propiedad tanto en un sentido positi-
vo, para permitir a su autor disfrutar de ella, como en un sentido
negativo, al impedir que otros utilicen el dibujo, el modelo, la mar-
ca, el invento. Se establece as la obligacin de abstencin para
los dems miembros de la comunidad.
Como bien inmaterial, la propiedad industrial es transferible;
su destino natural, dice Ascarelli, acogiendo ideas francesas, es
concentrarse en manos de los empresarios.
Segn lo especifica Guglielmetti97, estos derechos intelectuales
o inmateriales no se definen por su objeto, sino por su contenido,
es decir el conjunto de facultades que el derecho concede a su titu-
lar, no el objeto sobre el cual recaen esos poderes jurdicos.
Son los empresarios los que pueden sacar un provecho econ-
mico de la propiedad industrial, pues ellos la utilizan en su labor
combinndola con los dems factores de la produccin.
Para Ascarelli98 la proteccin de la creacin intelectual no se
funda en la compensacin por la realizacin de un trabajo, sino en
el inters de promover, por este camino, el progreso cultural o tc-
nico del pas.
El derecho que venimos estudiando no es ni puede ser absolu-
to. Las leyes especficas regulan el tiempo y las condiciones de su
ejercicio.
Por un lado, hay que proteger al inventor o creador, para com-
pensar su esfuerzo e instarlo a que lo siga cumpliendo. Por otro
hay que limitar su derecho a la utilizacin exclusiva, de modo que
no haya perjuicio para la comunidad. La ley tratar de evitar un
monopolio.
El orden jurdico tambin tiene que dirimir un posible conflicto
entre dos o ms creadores independientes que trabajen en una
misma idea o ideas similares o complementarias.
Otro lmite legal impuesto es que no todo invento o "idea" es
patentable, as como no toda marca es registrable como tal.
El invento, la marca, el dibujo, no suministran por s, utilidad
alguna; no se prohibe tampoco que el propio inventor o un tercero
utilicen la creacin slo para su uso personal.
El creador de un derecho intelectual no slo puede utilizarlo
por s mismo, sino que puede impedir que los terceros lo usen sin
su consentimiento. Lo que la ley tutela mediante ciertos mecanis-
mos es el derecho a obtener por la creacin un beneficio econmico
concreto.
El invento, el modelo, la marca, adquirirn un valor econmico
en tanto se exterioricen en la fabricacin o intermediacin de mer-
caderas; en tanto se los pueda aplicar al proceso industrial, comer-
cial o de servicios.
Las creaciones del llamado derecho industrial slo toman su
verdadera dimensin, cuando son utilizadas por el empresario que
se inserta en el mercado.
La registracin de un invento no produce una ganancia directa
al inventor, aunque su idea sea genial. Si ella no es utilizada
industrialmente, ese derecho de propiedad ser econmicamente
neutro.
Hay dos mbitos o instancias jurdicas que deben separarse
cuidadosamente: la creacin en s misma, que concluye cuando la
idea se materializa y su posterior utilizacin, que referida al con-
junto de derechos denominado derecho industrial, significa la pro-
duccin de una cierta energa que la creacin genera, la que com-
binada con actos, hechos, procesos o mercaderas, potencia a stos.
Como dice Ascarelli, el llamado dominio pblico del bien inma-
terial (su genrica posibilidad de utilizacin en virtud de la termi-
nacin del plazo de duracin del derecha), es un fenmeno que no
tiene paralelo en el mbito de las cosas materiales. Se relaciona
con la limitacin de la duracin de ese derecho99.
Otra cuestin importante es la dependencia que impone la ad-
quisicin de la tecnologa extranjera. El diverso desarrollo de los
pases del mundo hace que no sea igualitario el intercambio tecno-
lgico. Los menos desarrollados tienen que acudir frecuentemente
a la adquisicin de medios y productos tecnolgicamente ms avan-
zados.
Cuando las empresas pblicas o privadas de los pases en de-
sarrollo necesitan mtodos ms modernos de produccin o comer-
cializacin, adquieren tecnologa ajena, y deben pagar regalas por
ella. Por esta razn los pases en desarrollo implantan regmenes
especiales de transferencia de tecnologa que regulan las condicio-
nes de su adquisicin.
La cuestin de la tecnologa hay que centrarla en sus justos
trminos, en lo que a la poltica de un pas se refiere. Los hallaz-
gos y descubrimientos no dependen, por lo comn, de una casuali-
dad o del esfuerzo personal de un sujeto.
Modernamente se investiga sistemticamente mediante la for-
macin de equipos, durante aos, para llegar a crear o perfeccionar
nuevos procedimientos tecnolgicos. Ese esfuerzo es costoso: los
Estados o las empresas invierten grandes sumas en la investigacin
para el desarrollo tecnolgico.
De ah que un pas en desarrollo tenga que situarse en una
acertada posicin poltica, desdeando actitudes chauvinistas o per-
misivas que, por ser extremas, son nocivas.
Es necesario esforzarse para que el pas desarrolle esta clase
de bienes, que constituyen una de las vas para conseguir la moder-
nizacin y el progreso. Pero hay que hacerlo cuidando de no caer
en la dependencia o en la aceptacin de clusulas o condiciones de
verdadero abuso (como, p.ej., las clusulas "corbata" o "atada", por
las cuales se exige en la tecnologa que se vende, el empleo de ma-
teriales especiales que poseen solamente los mismos proveedores).
Por ello es fundamental elaborar una legislacin que corres-
ponda a una poltica de equilibrio, que permita el avance del pas
sin caer en dependencias econmicas que hagan la incorporacin de
la tecnologa ms daina que beneficiosa100.
El tema de los derechos de propiedad industrial es, tal como el
derecho comercial, susceptible de adquirir vigencia tambin en
el mbito internacional.
Existe derecho uniforme o de normas en conflicto, en constante
elaboracin en el mundo; a esto no escapa el derecho industrial.
Recuerda Ascarelli el Convenio de Pars, que ms adelante
examinaremos, y otras convenciones ms restringidas: registro in-
ternacional de marcas (Madrid, 1891), registro internacional de di-
bujos y modelos industriales (La Haya, 1925), proteccin de indica-
dores de procedencia (Madrid, 1891), proteccin de denominaciones
de origen (Lisboa, 1958)1M.
En nuestro pas se presentan como bienes inmateriales perte-
necientes a personas fsicas jurdicas y de ese modo vinculados a la
empresa, los siguientes:
La ley argentina 17.011, del 10/11/66, aprob el llamado Conve-
nio de Pars de 1883, para la proteccin de la propiedad indus-
trial. Este convenio tuvo diversas revisiones: la de Bruselas en
1900, Washington en 1911, La Haya en 1925, Londres en 1934, Lis-
boa (Acta de Lisboa) en 1958, Estocolmo en 1967 y Ginebra en
1975102.
Nuestro pas se ha adherido hasta el Acta de Lisboa; no est
obligado por la revisin de Estocolmo. En el mundo existe, en vir-
tud de esa Convencin, una Unin de pases que se han adherido a
ella parcial o totalmente.
Aun de este modo imperfecto, se ha avanzado hacia la integra-
cin del derecho en este importante campo.
El Convenio de Pars, no slo abarca las patentes de invencin,
sino que regula tambin modelos y diseos industriales, marcas y el
nombre comercial.
Este Convenio es ley para la Argentina, pero son notorios los
desajustes con nuestro sistema, para entender que est l en pleno
funcionamiento103.
No obstante, en general, la Convencin de Pars, por medio de
la ley 17.011, rige en el territorio nacional, siempre que se presente
operatividad para ello104, y teniendo en cuenta las normas y reglas
de derecho interno que son su complemento o permiten su aplica-
cin 105.
De modo ms general, mediante la ley 23.313, que aprueba el
Pacto nternacional de Derechos Econmicos, Sociales y Cultura-
les, y Civiles y Polticos, se establece en su art. 15, el derecho de
toda persona a "beneficiarse de la proteccin de los intereses mo-
rales y materiales que le correspondan por razn de las produccio-
nes cientficas, literarias o artsticas de que sea autora". Este
derecho, segn el art. 4 de la ley deber estar sujeto al principio
establecido en el art. 18 de nuestra Constitucin Nacional.
< +=;4 patentes DE IN)ENCIN. !e+&la"i(n EGA. - Las *aF
tentes de invencin estn legisladas en la ley 111, decr. ley 12.025/
57 y ley 17.011. Son tambin bienes propios del autor o inventor
(art. 1272, reformado por la ley 17.711, Cd. Civil), pero el pro-
ducto de ellos, mientras est vigente una sociedad conyugal, ser
ganancial; no es aplicable el art. 1277 del Cdigo citado, que exige
el consentimiento de ambos cnyuges para disponer o gravar los
bienes gananciales registrales.
La Convencin de Pars protege las patentes de invencin y
crea normas de validez internacional, obligatorias en los pases en
que se la hubiere aprobado; la Convencin cre una Oficina nter-
nacional para la proteccin de la Propiedad ndustrial que estar
sometida a la autoridad del Gobierno de la Confederacin Suiza; y
se reunirn peridicas Conferencias para actualizar las reglas sobre
la materia.
a) concepto. Nuevo descubrimiento o invento es el nuevo
producto industrial, los nuevos medios y la nueva aplicacin de me-
dios conocidos para la obtencin de un resultado o un producto in-
dustrial (art. 3, ley 111)106. El art. 4 excluye de la posibilidad de
patentar las composiciones farmacuticas107, los planes financieros,
los descubrimientos o inventos pblicamente conocidos por publica-
ciones de peridicos, folletos o libros; los puramente tericos sin
aplicacin industrial y los contrarios a las leyes, la moral y las bue-
nas costumbres.
La invencin patentable debe ser una novedad, en un doble
sentido: emerger de un invento o descubrimiento y su no difusin
anterior en el pas, proveniente del extranjero o del propio territo-
rio nacional.
La invencin, al ser patentada, concede a su inventor o des-
cubridor el derecho de monopolizar su explotacin por el tiempo le-
gal (art. 1, ley 111) y ser mencionado como autor en la propia pa-
tente (art. 4 ter' ley 17.011). El invento debe tener aplicacin
lcita, ser individualizable, de utilidad para la industria o el comer-
cio, posible (seria) y no estar prohibido su uso o utilizacin.
Pueden ser titulares de una patente los empresarios individua-
les y los colectivos; el derecho es eminentemente transferible.
El mismo derecho de explotacin exclusiva se concede a las in-
venciones o descubrimientos realizados en el extranjero, siempre
que quien lo solicite sea el propio inventor o un sucesor legtimo; la
ley 17.011 contiene un sistema internacional para la simultaneidad
de patentamientos en diversos pases (art. 4 !is' aps. 1 a 5); al pa-
tentarse en uno de los pases de la Unin, el registro hace cober-
tura en los dems por el plazo de un ao.
Antiguamente en Europa, la solicitud de patente no exiga exa-
men alguno de la autoridad de contralor, ni era posible su rechazo;
por eso la ley habla todava de depsito. En Francia o talia, cual-
quier persona "depositaba" en la oficina de patentes la descripcin
de un invento y se le extenda en el acto un certificado de patente,
sin controlar que hubiera o no otras ya registradas; para evitar
esto, se evolucion hacia el sistema del control antes del otorga-
miento del certificado, no slo con el fin de averiguar si hay pree-
Xstencia de patentes, sino tambin si el invento sirve para un fin
industrial. Nuestra ley en este sentido fue precursora.
El trmite en nuestro pas se indica en la ley 111, incluyndose
las tarifas, obviamente desactualizadas ya; por decr. ley 12.025/57
se autoriz a la Direccin Nacional de la Propiedad ndustrial, que
es el organismo gubernamental de control y aplicacin, a reglamen-
tar el trmite respectivo.
Si dos personas concurren simultneamente a patentar la
misma creacin -dice el art.-32, ley lll-, no se tomar la inscrip-
cin salvo acuerdo entre ellas. Esta regla no se ha aplicado en la
prctica, en virtud de la imposibilidad de que el hecho ocurra (si-
multaneidad de creacin y simultaneidad de presentacin). No
obstante, indica el celo con que deben guardarse las investigaciones
en desarrollo.
El plazo de proteccin monoplica ser de cinco, diez y quince
aos, segn el mrito del invento y la peticin del solicitante (art.
5, ley 111); el art. 20, a su vez, seala como plazo mXimo el de
diez aos, extensible a cinco aos ms si de alguna forma se justi-
fica el pedido. La resolucin al respecto la adopta la Direccin Na-
cional de la Propiedad ndustrial sin consultar en este caso al Mi-
nisterio respectivo (art. 4, decr. ley 12.025/57).
Ningn signo o mencin de patente se exigir sobre el produc-
to, para reconocimiento del derecho (art. 5, D, ley 17.011). Esto
se dispone as porque la proteccin de la invencin patentable se
otorga en cuanto a la explotacin del invento o descubrimiento, no
en cuanto al uso, como se da en el sistema marcario.
El derecho de patentes conlleva, ms que otros, la ya tradicio-
nal limitacin de todo derecho subjetivo. Esta limitacin debe en-
tenderse ms amplia en los pases de menor desarrollo por un prin-
cipio de justicia.
Laquis recuerda que el Convenio de Pars admite el control de
abuso de derecho en cuanto a la explotacin de la propiedad tec-
nolgica. El art. 5, A, 2, dice: "Cada uno de los pases de la
Unin tendr la facultad de tomar medidas legislativas, previendo
la concesin de licencias obligatorias, para prevenir los abusos
que podran resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido
por la patente, por ejemplo, falta de explotacin". Sin embargo, de
todo el trabajo de este autor al respecto se infiere su censura a la
nica va posible para el lmite y control de estos derechos tan
trascendentales para el desarrollo de un pas o regin. Respecto
del abuso del derecho, Laquis expone las diversas manifestacio-
nes legislativas del mundo, as como las opiniones doctrinales ati-
nentes 108.
b) certi"icados de adicin. Es un derecho que se otorga a
quien mejore un descubrimiento o invento ya patentado.
Con un trmite similar al necesario para obtener una patente,
se pide el certificado de adicin, que no podr concederse por ms
tiempo que el que falte para el vencimiento de la patente principal,
pero que no exceder de 10 aos (art. 27, ley 111).
El adicionista podr explotar su invento, pero pagando una pri-
ma, que habr de fijarse, al primer inventor. Si ste decide usar
la mejora, puede pagar la prima al mejorante o compartir la explo-
tacin con l.
El adicionista no puede usar el invento primitivo solamente,
sin su agregado a l.
Si dos personas concurren al mismo tiempo a solicitar adicin
y no se ponen de acuerdo, no se la aceptar (art. 32, ley 111).
El rgimen de los certificados de adicin no est totalmente lo-
grado; se deja su resultado en manos de las partes, lo cual puede
llevar a inutilizar un invento o la adicin a l, que necesitar la co-
munidad.
Debera crearse un rgimen arbitral que solucionara los casos
en que los oponentes no llegan a un acuerdo, en beneficio del inte-
rs general.
c) patentes precaucionales. Del art. 33 al 40 la ley 111 le-
gisla lo concerniente a estas patentes, que se refieren a inventos o
adiciones en proceso de investigacin, con el fin de evitar que al
concluir una obra, ya alguien la haya registrado como resultado de
sus propias investigaciones o por medio del espionaje industrial.
Quien se ocupe de un invento o mejora, puede solicitar una pa-
tente precaucional que durar un ao y ser renovable cada vez que
venza el plazo; se la inscribir en un libro especial, que lgicamente
no es de consulta pblica. El registro sealado otorga al regis-
trante el derecho a que no se otorgue patente o certificado de adi-
cin sobre el mismo proceso sin comunicrselo; al recibir la notifi-
cacin, se podr oponer durante tres meses. Si no se opone en ese
lapso o cambia de domicilio sin dar aviso, perder el derecho a ha-
cerlo (art. 38).
El encargado de la oficina de patentes, a quien la ley llama "co-
misario", mediar en caso de oposicin; si los inventos son iguales,
exigir el acuerdo entre ellos; si son dismiles, los patentar inde-
pendientemente.
Otro caso puede ocurrir cuando un inventor trabaje en una
obra que no sabe si est ya registrada o no; podr averiguarlo pre-
sentando un boceto bsico sin los secretos del invento: mediante un
sencillo trmite, le informarn si tal invento existe o no.
d) patentes comple@as. Es posible, segn la ley 17.011, art.
4, G, 1 y 2, dividir la solicitud de patente, si es compleja, en varias
parciales, conservando como fecha de cada una la de la solicitud ini-
cial y, si corresponde, el beneficio del derecho de prioridad.
e) transmisi!ilidad. El titular de la patente o certificado de
adicin puede transferirlo, porque representa para l un bien inma-
terial; la transferencia puede hacerse en conjunto con los dems
bienes de un fondo de comercio (si lo hubiere) o separadamente.
La instrumentacin se har en escritura pblica, previo pago
de los impuestos correspondientes y con la debida inscripcin en la
oficina de patentes; se inscribirn all las modalidades de la cesin
con sus respectivas restricciones, si las hay.
Podr reservarse el inventor determinados derechos al hacer la
cesin; podr tambin ceder slo el uso del invento patentado, a
cambio de la percepcin de regalas o royalties' mediante el con-
trato de licencia. Es posible la cesin de una patente a una socie-
dad, como transferencia con las variantes explicadas; o al consti-
tuirse, como aporte de socio.
f) pu!licidad. La ley 111, en los arts. 43, 44 y 45, prev un
rgimen de publicidad por medio de "un aviso en los diarios". El re-
gistro, adems, es pblico y tambin se prev la publicacin anual
de un volumen con la incorporacin de un informe descriptivo o di-
bujos de los descubrimientos, inventos o adiciones registrados.
g) nulidad y caducidad. Tanto la nulidad como la caducidad
de las patentes o certificados de adicin, se producen ipso iure'
sin necesidad de declaracin judicial (art. 49, ley 111); sin embargo,
la persona que tenga inters legtimo (as deber interpretarse la
frase "slo puede ser deducida"), podr incoar demanda de nulidad
o caducidad ante el tribunal competente (art. 48)109, o peticionar la
ineficacia del impedimento que artificialmente cree algn opositor
(art. 50), ex propietario de la patente.
La caducidad o nulidad de una patente o adicin, declarada en
juicio (cuyo procedimiento ser sumario y a tenor de las reglas del
art. 51, ley 111), deber ser inscripto en la oficina de patentes res-
pectiva, cuando est firme la sentencia. Esquemticamente, son
causas de nulidad y caducidad las siguientes:
h) penas. La ley contiene disposiciones penales que deben
concordarse con los correspondientes artculos del Cdigo Penal
(ver arts. 53 a 60).
Algunas crticas al rgimen vigente, sancionado en 1864, ha
formulado Jorge Otamendim. Coincidimos en que no existe una
cabal proteccin "efectiva y realista" del inventor, que beneficiar
a la larga a toda la comunidad.
Propone Otamendi que se ajuste la ley segn las legislaciones
de otros pases ms adelantados. Piensa que hay que reformular
lo referente a: (& definicin de la invencin y requisitos de paten-
tabilidad; )& defensa del inventor; *& explotacin de la invencin.
Pese a que hubo algunos proyectos de reforma, nuestra ley y
su jurisprudencia interpretativa se han quedado cien aos atrs.
En nuestro pas se ha deteriorado el sistema de patentes112, y se
hace imprescindible re vitalizarlo.
Va de suyo que el tema, como el general de creacin y trans-
misin de tecnologa, conlleva la necesidad de una definicin ideo-
lgica de poltica econmica.
207. marcas 4E 9N4-CTR9A' ,;MER,9; J AGR9,-LT-RA. desig-
naciones. - La marca es un nombre o signo distintivo de un pro-
ducto o servicio; la designacin lo es de una actividad.
Aplicados en el comercio o la industria, estos "signos distinti-
vos" adquieren un valor relevante. La funcin de ellos es hacer
conocer un producto, un servicio, una actividad, diferencindolos
de otros similares.
Es importante la identificacin precisa del producto, servicio o
actividad, pues sobre ellos se establecer un privilegio legal, opo-
nible a toda la comunidad, en beneficio de quien registre el nombre
o signo distintivo.
La funcin de identificacin se cumple en el mercado y va es-
trechamente unida a la publicidad que el empresario propietario de
la marca vuelca sobre ese mercado.
A veces, la marca slo identifica al producto; en otras ocasiones
la marca ser reconocida cuando se agregue la mencin del producto.
Las marcas, as como tambin las designaciones, tienen un
claro valor econmico, que la ley protege; sirven indudablemente
para penetrar en el mercado y atraer y mantener a una clientela.
Tambin se relacionan con la buena fe que los consumidores de-
positan en los productos, servicios o actividades de los empresa-
rios.
Las marcas y las designaciones obran como indicadores de ca-
lidad y origen. Su difusin procura la concentracin de la de-
manda en esos productos, servicios o actividades, evitando el des-
concierto o la dispersin de los usuarios o compradores.
La palabra o signo marcario es colocado materialmente sobre el
producto, para que se lo pueda identificar.
Mediante la publicidad, el empresario utiliza los medios de co-
municacin para hacer saber a los consumidores cul es el signo o
nombre distintivo de su producto, completando su mensaje con la
breve explicacin de cmo o para qu se lo utiliza. Es un llamado
de atencin generalmente reiterativo.
En ciertas ocasiones, adems del registro, que obra como an-
tecedente necesario para la proteccin de la marca, el Estado o
ciertas organizaciones particulares otorgan certificaciones adiciona-
les de calidad, origen o sinceridad del contenido.
Muchas marcas adquieren una inusitada notoriedad. Son las
que la doctrina llama "marcas supernotorias o de alto renombre".
Se desarrollan casi como "una obra del ingenio protegida con inde-
pendencia de su referencia a un gnero de productos o servicios" n3.
a) r+gimen legal marcario. La ley 22.362 sobre marcas y de-
signaciones (B.O., 2/1/81) derog las leyes 3975 y 17.400, los arts.
2, 3, 5, 6, 7 y 8 del decr. ley 12.025/57, el decr. del 3 de no-
viembre de 1915 sobre escudos y banderas y los decrs. 126.065/38,
21.533/39 y 25.812/45.
El art. 1 de la ley 22.362 describe qu expresiones grficas,
signos o palabras pueden registrarse como marcas, que distingui-
rn a productos o servicios.
El nuevo rgimen legal recogi parte de la doctrina y decisio-
nes jurisprudenciales sobre marcas. En cuanto a los servicios, se
produce la novedad de su admisin en el rgimen legal.
Ya el art. 6 se2ies de la ley 17.011 las reconoca, pero no obli-
gaba a los pases de la Unin a registrarlas.
En su momento, explic Labaqui114, la evolucin y el avance de
las marcas de servicio, no contemplados en la derogada ley 3975.
Este autor, siguiendo a Mascarenas, define el servicio: la presta-
cin hecha por una empresa a una clientela, de ciertas actividades,
tales como el trabajo, locacin, guarda, informacin, transportes,
hoteleras, seguros, operaciones bancarias, emisiones radiofnicas
y de televisin, espectculos, diversiones, baos u otras prestacio-
nes hechas con fines lucrativos con exclusin de toda fabricacin,
produccin o venta de productos.
Los prestadores de servicio pueden utilizar su nombre comer-
cial o ese mismo nombre o cualquier signo como marca registrada,
a tenor del nuevo art. 1.
La ley 22.362 enumera en su art. 1 -creemos que enunciativa-
mente-, las siguientes modalidades: a) una o ms palabras con o sin
contenido conceptual115. Aqu podemos incluir el nombre como
marca, con las limitaciones del art. 3, inc. h' de la ley; !& dibujos;
c) emblemas; d& monogramas; e& grabados; "& estampados; g& sellos;
h& imgenes; i& bandas; @& combinaciones de colores aplicadas en un
lugar determinado de los productos o de los envases; M& los envol-
torios; (& los envases; m& combinaciones de letras y nmeros; n& le-
tras y nmeros por su dibujo especial; a) frases publicitarias; p& re-
lieves con capacidad distintiva; <& todo otro signo con tal capacidad.
El ltimo enunciado del art. 1 deja abierta la posibilidad de
que en el futuro nazcan nuevas ideas para mostrar, mediante sig-
nos, una distincin.
De este modo, la ley se adeca al estado actual de la cuestin
respecto de la industria, el comercio y los servicios, sin cerrar el
campo para el desarrollo de este dinmico mbito empresarial.
La ley 17.011 en el art. 7 !is' en su tres apartados, admite las
llamadas "marcas colectivas", que segn Halperin, son marbetes de
calidad.
El art. 2 de la ley 22.362, explica qu signos no se consideran
marcas y por ende no son registrables:
a) Los nombres, palabras y signos que constituyen la designa-
cin necesaria o habitual del producto, descriptivos de su naturale-
za, funcin, cualidades u otras caractersticas.
!& Los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que ha-
yan pasado al uso general antes de su solicitud de registro.
La ley desea que nadie se beneficie registrando signos, nom-
bres o frases que a favor de los medios de comunicacin, tengan ya
plena vigencia o uso general en el mercado.
c) La forma que se d a los productos.
A diferencia de los envoltorios o envases, que s pueden regis-
trarse, la forma de los productos no es registrable.
d& El color natural o intrnseco de los productos o un solo color
aplicado sobre ellos.
Esta limitacin est plenamente justificada. Es posible regis-
trar como marca combinaciones de colores aplicados a los productos
o envases. Pero no lo es, registrar el color natural o un nico color
para el producto, porque se impedira de manera monoplica la
competencia.
El art. 3 de la ley 22.362 establece las restricciones en cuanto
al registro. El texto es el siguiente:
No pueden ser registrados:
a) Una marca idntica a una registrada o solicitada con anterioridad para
distinguir los mismos productos o servicios.
6) Las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir
los mismos productos o servicios.
c) Las denominaciones de origen nacionales o extranjeras.
Se entiende por denominacin de origen el nombre de un pas, de una re-
gin, de un lugar o rea geogrfica determinados que sirve para designar un
producto originario de ellos, y cuyas cualidades y caractersticas se deben ex-
clusivamente al medio geogrfico. Tambin se considera denominacin de ori-
gen la que se refiere a un rea geogrfica determinada para los fines de ciertos
productos.
d& Las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la na-
turaleza, propiedades, mrito, calidad, tcnicas de elaboracin, funcin, ori-
gen, precio u otras caractersticas de los productos o servicios a distinguir.
e& Las palabras, dibujos y dems signos contrarios a la moral y a las bue-
nas costumbres.
"& Las letras, palabras, nombres, distintivos, smbolos, que usen o deban
usar la Nacin, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religio-
sas y sanitarias.
g& Las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones ex-
tranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argen-
tino.
h& El nombre, seudnimo o retrato de una persona, sin su consentimiento
o el de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive.
i& Las designaciones de actividades, incluyendo nombres y razones socia-
les, descriptivas de una actividad, para distinguir productos. Sin embargo,
las siglas, palabras y dems signos con capacidad distintiva, que formen parte
de aqullas, podrn ser registrados para distinguir productos o servicios.
@& Las frases publicitarias que carezcan de originalidad116.
1) la propiedad de la marca. Las marcas empleadas para dis-
tinguir productos o servicios, pertenecen en propiedad a quienes
las registran.
ntegran los llamados "derechos intelectuales"117, a los cuales
se refiere el art. 1272, prr. ltimo, del Cd. Civil, pese a que esta
norma no aluda expresamente a las marcas. Son bienes propios
del autor o creador de la marca, pero el producido de estos bienes
durante la vigencia de la sociedad conyugal, es ganancial (art. 1272,
Cd. Civil).
Puede registrarse una marca en condominio (art. 9, ley
22.362).
De los arts. 4 y 8 de la ley 22.362, resulta que la propiedad
de una marca y la consiguiente exclusividad de su uso se obtienen
por el registro y la prelacin segn el da y la hora en que se pre-
sente la solicitud.
Tanto para ser titular de una marca como para oponerse a su
registro o a su uso por otra persona, se requiere tener inters le-
gtimo (art. 4).
La expresin "inters legtimo" que reemplaz el requisito de
tener calidad de comerciante (segn admita la jurisprudencia in-
terpretando la ley anterior), tiene un sentido amplio, de acuerdo
con los fallos ms recientes, que slo excluye las hiptesis de incon-
currencia de alguna utilidad sustancial118.
La propiedad conferida por un ttulo marcario y el consiguiente
derecho de formular oposicin, se otorga, en principio, nicamen-
te respecto del objeto para el que se lo ha peticionado. Pero la
proteccin puede extenderse a otros artculos diversos, de igual o
diferente clase, cuando se dan situaciones de superposicin o inter-
ferencia entre los productos119.
La jurisprudencia ha sancionado, empero, a quien se apropia
de mala fe de una marca no registrada, pero muy conocida o que ha
caducado por diversas razones. Como todo derecho, el marcario
no puede prestarse a abuso.
La propiedad de una marca puede ser indefinida en el tiempo,
siempre que sea renovada al cabo del perodo de registro que esta-
blece la ley120.
Este perodo de registro se fija en el art. 5: el trmino de du-
racin del derecho sobre la marca registrada ser de diez aos.
Vencido cada perodo, puede renovarse por otro igual, sucesiva e
indefinidamente. Pero como condicin de aceptacin de tal reno-
vacin, la ley exige que la marca sea utilizada, al menos dentro de
los cinco aos previos a cada vencimiento. El uso, como dice Ota-
mendi121, representa un papel esencial para conservar el derecho a
la marca: permite la declaracin judicial de caducidad por falta de
uso y condiciona la renovacin del registro a un uso previo.
Una persona fsica o una persona jurdica puede registrar una
marca a su nombre.
La marca es un bien libremente transferible en el mercado.
Para que tal transferencia tenga efectos respecto de terceros, debe
registrrsela en la Direccin Nacional de la Propiedad ndustrial
(art. 6, ley 22.362).
La marca puede formar parte de un fondo de comercio. Si
ste se transmite, la ley presume (art. 7) que est incluida la ce-
sin de la marca. Puede establecerse, naturalmente, pacto en con-
trario, reteniendo ese derecho en cabeza del transmitente.
El registro, renovacin, reclasificacin, transferencia, aban-
dono y denegatoria de marcas, as como su extincin o modificacin
del nombre de su titular, sern publicados por la Direccin (art. 45,
ley 22.362).
2) e2tincin del derecho. La ley 22.362 establece en qu ca-
sos se extinguen las marcas registradas (art. 23 y siguientes).
La extincin se produce por: a) renuncia de su titular; !& ven-
cimiento del trmino legal sin que se renueve el registro; c) decla-
racin judicial de nulidad o de caducidad del registro.
Este ltimo supuesto se considera en los arts. 24 y 26.
La nulidad de la marca debe ser declarada nicamente por el
Poder Judicial.
Con deficiente tcnica legal, el art. 24 dice textualmente: "Son
nulas las marcas registradas:
a& En contravencin a lo dispuesto en esta ley.
!& Por quien, al solicitar el registro, conoca o deba conocer
que ellas pertenecan a un tercero.
c) Para su comercializacin, por quien desarrolla como activi-
dad habitual el registro de marcas a tal efecto".
La accin de nulidad, en estos casos, tiene una prescripcin de
diez aos (art. 25).
Otro instituto regulado es el de la caducidad de una marca122.
Segn el art. 26, prr. 1, puede pedrsela cuando una marca regis-
trada no hubiera sido utilizada en el pas, dentro de los cinco aos
previos a la fecha de la iniciacin de la accin, salvo que mediaren
causas de fuerza mayor.
Esta primera parte del art. 26 obliga a quien registra una mar-
ca, a utilizarla; esta norma hay que complementarla con la del art. 5.
La segunda parte del art. 26 seala: "No caduca la marca re-
gistrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada
en la comercializacin de un producto o en la prestacin de un ser-
vicio incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designacin
de una actividad".
3) el tr5mite. El trmite correspondiente al registro de una
marca, est establecido por el derecho interno de cada pas (art. 6,
1, ley 17.011).
Hemos dicho que la propiedad de la marca se obtiene con el re-
gistro y la prelacin, segn el da y la hora de la presentacin de
la solicitud de registro (arts. 4 y 8, ley 22.362).
A partir del art. 10, la ley 22.362 indica el modo de presentar
el pedido de registro, que se har por escrito, debiendo constituirse
domicilio especial. Este trmite es pblico (art. 22).
Si se han cumplido las formalidades legales, la autoridad de
aplicacin, que actualmente es la Direccin Nacional de la Propie-
dad ndustrial (art. 42 y ss.), ordenar la publicacin por un da en
el Boletn de Marcas (art. 12).
Dentro de los treinta das de realizada la publicacin, la Direc-
cin buscar los antecedentes correspondientes a la marca cuyo re-
gistro se solicita y dictaminar sobre su registrabilidad (art. 12).
Dentro de esos mismos treinta das corridos desde la publica-
cin, se habrn de presentar las oposiciones al registro, que se de-
ducirn por escrito y segn las formalidades legales (art. 14). De
ellas se notificar al solicitante (art. 15).
A partir de aqu, la ley ha tratado de combinar el procedi-
miento administrativo y la va judicial, sugiriendo insistentemente
la posibilidad de un acuerdo entre el registrante y su oponente.
Pueden darse, por tanto, tres situaciones: la primera, que no
haya ninguna oposicin al pedido de registro de marca; en tal caso,
la Direccin har lugar o denegar el pedido. Si lo deniega, la re-
solucin es apelable ante la Justicia Federal (art. 21).
Si hay oposicin, puede zanjrsela mediante un acuerdo entre
el peticionante y el oponente. O se podr renunciar a la va judi-
cial, en cuyo caso resolver, de manera inapelable, la Direccin
(art. 19)123.
En el tercer supuesto, habr que recurrir a la va judicial.
Pero no es el oponente el que debe hacerlo, sino el peticionante,
que tiene que demandar judicialmente el levantamiento de la opo-
sicin.
La demanda se presenta ante la Direccin Nacional de la Pro-
piedad ndustrial, quien la derivar a la justicia en lo civil y comer-
cial federal (art. 17); el juez comunicar a la Direccin el resultado
del juicio iniciado124.
Si es deducida la oposicin, se considerar que se abandona la
peticin de registro de marca, en los siguientes casos (art. 16): a)
si no hay acuerdo entre solicitante y oponente para solucionar el
caso o para someterlo a decisin inapelable de la Direccin; !& si en
el plazo de un ao de notificado, el peticionante de la oposicin no
promueve demanda para removerla; c) si promueve demanda, pero
se produce la perencin.
Si no hay oposiciones o stas son removidas, la Direccin Na-
cional de la Propiedad ndustrial registrar la marca en un libro ru-
bricado al efecto y otorgar al solicitante un certificado de registro
de su marca (arts. 43 y 44, ley 22.362).
b) las designaciones. Tambin es un derecho intelectual pro-
tegible "el nombre o signo con que se designa una actividad" (art.
27, ley 22.362).
La doctrina ha discutido largamente si las designaciones indi-
vidualizad oras de una actividad eran bienes inmateriales, si podan
registrarse, si otorgaban derechos de propiedad.
La ley 22.362 las reconoce, pero no admite su registro. Este
cuerpo legal deja de lado la regulacin del nombre y la reemplaza
por la ms amplia de designacin, referida a una actividad.
Segn el art. 28, la propiedad de la designacin se adquiere con
el uso y slo con relacin al ramo en el que se la utiliza. Como con-
dicin, debe ser inconfundible con las preexistentes en el mismo
ramo.
La actividad cuya designacin se protege, puede ser o no lucra-
tiva (art. 27).
La ley tambin establece un derecho de oposicin, que puede
hacer valer el propietario de una designacin ante el uso de ella por
otra persona.
La ley establece que la accin de proteccin que ella reconoce
y que es amparada por la va judicial, prescribe al ao, a contar
desde el momento en que el tercero comenz a utilizarla en forma
pblica y ostensible o desde que el accionante tuvo conocimiento de
su uso (art. 29).
El derecho a la designacin se extingue con el abandono de la
actividad designada (art. 30).
Parecera que tambin puede darse el caso de abandono, no de
la actividad, pero s de la designacin misma, lo cual producira, a
nuestro juicio, la extincin del derecho.
c) de"ensas precautorias e il#citos. En la Seccin 2a del Ca-
ptulo de la ley, se establece la posibilidad de que todo propie-
tario de una marca acte en defensa de sus derechos si aparecen
objetos con marca en infraccin (art. 38 y ss., ley 22.362).
El propietario puede pedir el embargo de los objetos y el se-
cuestro de uno de ellos, sin perjuicio de promover acciones civiles
destinadas a obtener el cese del uso de la marca o designacin.
La ley establece tambin un procedimiento para identificar ple-
namente al infractor.
En los arts. 31 a 36 se imponen las sanciones penales que re-
caern sobre quienes falsifiquen marcas o designaciones, quienes
las usen o quienes las vendan. Es notable que se haya conferido
una accin penal pblica a este delito (art. 32)126.
El damnificado puede solicitar el comiso y venta de las merca-
deras y otros elementos con marcas en infraccin o la destruccin
de las marcas y las designaciones en infraccin (art. 34).
< +=/4 .odelos DE UTIIDAD 2 DI0UJOS O DISE,OS INDUSTRIAES. -
El art. 3 del decr. ley 6673/63, ratificado por ley 16.478, dice: "Se
considera modelo o diseo industrial las formas o el aspecto incor-
porados o aplicados a un producto industrial que le confieran carc-
ter ornamental". La Convencin de Pars (ley 17.011) no define el
concepto, aunque declara que los modelos y dibujos industriales
protegidos integran el amplio concepto de la llamada "propiedad in-
dustrial". La ley 11.723 habla de "modelos y obras de arte aplica-
das al comercio o a la industria".
El decreto 048/84 en el Per, define a los modelos de utilidad,
como "toda nueva configuracin o disposicin de elementos o meca-
nismos de instrumentos, herramientas u objetos, que como fruto
del ingenio humano permiten una mayor utilidad de los mismos, su
manejo o funcionamiento ms fcil o eficaz u otra ventaja".
sta es la orientacin moderna, que distingue al modelo del di-
bujo, subrayando la utilidad del primero.
El modelo es un objeto espacial, tridimensional; el diseo o di-
bujo se sita en un plano y consiste en cierta combinacin de colo-
res o lneas; se les aplican genricamente todas las normas protec-
toras, razn por la cual, en principio, se los puede asimilar a las
marcas, cuando el dibujo y el modelo se destinan a una explotacin
mercantil.
Se plantea en este tema la evolucin del dibujo y diseo arts-
ticos en su pasaje a la industria con fines mercantiles126.
Las reglas de la ley se refieren en escasa medida a los modelos
de utilidad y dibujos o diseos industriales, por lo cual tenemos que
recurrir tan slo a las diversas disposiciones generales de ella.
Desde otro punto de vista, el rgimen tiene aristas dispersas, por
aplicarse, a veces de modo opuesto, los regmenes del propio decre-
to, el de la ley 11.723 y el de las patentes (art. 28, decr. ley 6673/63).
Lo que interesa al derecho comercial es su aplicacin en ese
campo, tanto del embellecimiento de la industrial27 como de propor-
cionarle mayor funcionalidad a instrumentos ya logrados.
El art. 1272, prr. ltimo, del Cd. Civil les otorga a dibujos
y modelos el carcter de bienes propios.
209. identi"icacin de mercader#as. - La ley 19.982 derog
las leyes 11.275, 13.526 y 14.004 y estableci un nuevo rgimen de
identificacin para los frutos o productos nacionales y las merca-
deras fabricadas en el pas. Deben llevar impresa en envases,
etiquetas o envoltorios, la expresin "ndustria Argentina" (o "Pro-
duccin Argentina", si se trata de frutos o productos en estado na-
tural).
El art. 2 seala que la mercadera importada deber conser-
var su identificacin en nuestra plaza. En los frutos, productos y
mercaderas nacionales, tambin deber consignarse claramente en
sus envases, etiquetas o envoltorios, la indicacin de calidad y/o pu-
reza o mezcla; tambin las medidas netas de su contenido, expresa-
das en el sistema mtrico legal argentino (art. 4). Las indicacio-
nes mencionadas, tienen que hacerse en idioma nacional (art. 5) y
deben registrarse los rtulos respectivos (art. 9).
Respecto de la relacin de la identificacin con el sistema mar-
carlo, la ley 19.982 dispone:
Art. 7 - En los bienes de produccin o fabricacin nacional, las marcas
nacionales o extranjeras, registrados o no, formadas con palabras que no sean
del idioma nacional o de idiomas muertos, o con nombres extranjeros de per-
sonas; as como las marcas creadas por unin, combinacin o alteracin de vo-
cablos, cuando uno o ms de ellos o en conjunto tengan ortografa, pronuncia-
cin o fontica con sentido o significado en idioma vivo extranjero, slo podrn
usarse consignando en los rtulos y publicidad escrita, inmediatamente arriba
o debajo, y con caracteres destacados en relacin con el realce, tipo y visibi-
lidad con que las marcas se insertan, las expresiones "ndustria Argentina" o
"Produccin Argentina", segn el caso.
gual exigencia regir con respecto a las marcas de fbrica registradas o
no, formadas con palabras del idioma nacional que puedan sugerir un origen
distinto al real.
Art. 8 - Una marca, registrada o no, acreditada para determinado pro-
ducto, podr ser usada en otro de igual clase de distintas caractersticas o
grado de pureza, pero en este supuesto se efectuarn las debidas aclaraciones
en los envases, etiquetas, envoltorios y propaganda o publicidad.
Las facultades del Poder Ejecutivo, para la reglamentacin y
aplicacin del sistema se establecen en el art. 10. El mismo Poder
Ejecutivo ser quien determine quines sern los rganos de apli-
cacin de la ley (arts. 11 y 14) y organizar el registro de rtulos
y de infractores (art. 19).
El art. 12 seala los casos de infraccin a la ley y las sanciones
(multa).
Por ltimo, se determina que en un plazo de tres aos prescri-
birn las acciones y las penas emergentes de la ley (art. 22).
< +)=4 asisten"ia T%CNICA. "ont!atos DE ICENCIA. - Sn &iF
versas las modalidades que asume la transferencia de tecnologa,
dentro del pas y en el mbito internacional.
An no se han unificado las voces jurdicas para distinguir los
diversos tipos contractuales, que en ocasiones se presentan combi-
nados.
Distingue Cabanellas128 los contratos de cesin de conocimien-
tos y contratos de compraventa, el arrendamiento de conocimientos
tcnicos o de cosas, ventas de maquinarias con o sin prestacin de
servicios tcnicos, contratos de forma societaria con prestacin de co-
nocimientos o asistencia tcnica, contratos laborales en los que se
incluye la asistencia tcnica, etctera.
A su vez, Argeri trata de precisar el concepto de contrato de
Mnow-how129.
Todas estas modalidades se estudiarn en la parte contractual
de esta obra, as como los problemas que implica la transmisin de
la tecnologa y la inclusin de clusulas abusivas o muy onerosas,
impuestas por quien tiene la posicin dominante, el licenciante.
El Congreso de Derecho Comercial reunido en Rosario en 1969
recomend, mediante una ponencia de Le Pera, que se establecie-
ran disposiciones en defensa del licenciatario. Las conclusiones
principales fueron las siguientes:
a) El otorgamiento de una licencia implica:
(& La concesin del uso por el trmino de la misma de todos los derechos
sobre patentes, marcas, derechos de propiedad intelectual y/o sobre diseos in-
dustriales vinculados con la misma.
)& La prestacin del Mnow-how' incluida la revelacin de "secretos comer-
ciales o tcnicos" y la "informacin tcnica" correspondiente.
*& La prestacin de "ayuda y asistencia tcnica".
!& El otorgamiento de una licencia comprende sus "mejoras", los "nuevos
modelos" y los "nuevos productos" que el otorgante pueda desarrollar durante
todo su plazo de vigencia.
c) El precio o regala convenida es entendido como compensacin por la
totalidad de las obligaciones asumidas por el otorgante, quedando a cargo de
ste los gastos que deba efectuar a tal fin.
d& En el caso de convenirse una regala mnima debe entenderse implcita
una clusula pooling (ms especficamente a3eraging o carry o3er& por la cual
cada perodo debe compensarse con los eventuales excesos sobre tales mnimos
producidos durante todos los perodos anteriores.
e& Debe considerarse que todo otorgamiento de licencias es efectuado con
la condicin de "exclusividad". En caso que expresamente la licencia no fuera
otorgada con carcter exclusivo, debe considerarse implcita la llamada "clu-
sula de licencia ms favorecida", por lo cual el beneficiario puede acogerse a las
condiciones ms favorables que el otorgante hubiera convenido con terceros.
"& La posibilidad del beneficiario de adaptar los productos manufacturados
y/o sus partes, al sistema mtrico decimal.
La regulacin que se dicte deber contemplar, entre otros aspectos:
a) La posibilidad o no de cesin u otorgamiento de "sublicencias" por
parte del beneficiario y, en su caso, las condiciones y formalidades de stas.
6) La posibilidad para el beneficiario de introducir "mejoras" en los pro-
ductos.
c) Los deberes de reserva y lealtad por parte del beneficiario.
Finalmente, en la regulacin que se efecte deber asegurarse:
a) Un procedimiento apropiado y objetivo para decidir si la calidad de los
productos elaboradores satisface o no las exigencias de los standards mnimos
convenidos por las partes, y reglas para el control judicial de la razonabilidad
de tales standards.
!& Una prohibicin de las denominadas tying-clauses' por las cuales el be-
neficiario queda obligado a adquirir partes, equipos, materiales y/o elementos
exclusivamente del otorgante, o de terceros vinculados o no con aqul.
c) Limitaciones a la posibilidad de rescisin unilateral de las partes y/o
rupturas arbitrarias del contrato.
a) el =Mnow-how=. Este trmino en ingls, que significa "sa-
ber cmo", aluda, en los comienzos de su evolucin, al secreto de
ciertos procesos de fabricacin industrial que, no siendo registra-
bles ni recibiendo por tanto proteccin legal, constituyen un verda-
dero derecho intelectual, valioso tambin econmicamente.
Masnatta, recordando que el trmino es una elipsis de to Mnow
how to do it' dice que "es el conocimiento tcnico, procedimiento,
conjunto de informaciones necesarias para la reproduccin indus-
trial, que proceden de la experiencia en el proceso de produccin y
que su autor desea guardar en secreto, sea para su uso personal,
sea para transferirlo comercialmente a un tercero"130.
Le Pera, en cambio, se pronuncia por una idea ms amplia in-
cluyendo como Mnow-how todo procedimiento secreto y no slo el
que comprende la elaboracin tcnica. Como dice este autor, los
pases que invierten tiempo y dinero en investigaciones tecnolgi-
cas, desean obtener despus una compensacin y una ganancia por
ello.
[now-how es el grupo de informaciones, conocimientos, frmu-
las, pericias o especial habilidad tcnica necesaria para obtener un
producto, un proceso de fabricacin o una actividad mercantil.
Recuerda Argeri131 una cantidad de definiciones que ha elabo-
rado la doctrina extranjera en torno al Mnow-how. Concordamos
con l en que el trmino no debe quedar circunscripto a lo indus-
trial, sino que tiene que comprender tambin la esfera de lo co-
mercial y aun la de servicios.
Enumera Le Pera la lista de elementos que integran el Mnow-
howls)8 a& cronogramas; !& detalles de experimentos; c) dibujos de
fabricacin; d& planillas con clculos y diseos; e) informacin para
el diseo bsico incluidos manuales de diseo; "& especificaciones de
procesamiento; g& especificaciones de material; h& especificaciones
de comportamientos; i& especificaciones para las compras; @& datos
para las pruebas; M& instrucciones para la operacin.
Aade Argeri la faz comercial: procesos de organizacin, pol-
tica de precios de compra, produccin y venta, etctera.
Siguiendo a Masnatta, Argeri diferencia el Mnow-how de la
asistencia tcnica: "en el Mnow-how la obligacin es hacer entrega
a la otra parte de lo que hace a un proceso industrial o comercial es-
pecfico (informes, planos, etc.), obligndose sta a la reserva del
secreto y sin que en su aplicativa intervenga el otro contratante; en
la asistencia tcnica lo trascendente es la obligacin de hacer con-
cretada en el suministro futuro, de orden tcnico, condicionado a un
determinado resultado"133. Como se advierte fcilmente, los con-
ceptos estn muy prximos.
Otra cuestin que se plantea es que el Mnow-how envuelve un
conocimiento que generalmente, importa un secreto de quien lo po-
see, siendo vlido preguntarse si el secreto es, en realidad, un bien
inmaterial.
A este respecto, Gmez Segade, citado por Laquis, dice: "Al-
gunos autores han negado al secreto el carcter de bien en sentido
tcnico-jurdico, sealando que se trataba de una simple situacin
de hecho. Pero quienes piensan de ese modo olvidan que el se-
creto industrial posee las caractersticas de bien jurdico: valor pa-
trimonial, aptitud para ser objeto de negocios jurdicos, etctera.
Ms an -concluye-, a nuestro juicio, el secreto industrial consti-
tuye un autntico bien inmaterial. Al igual que los dems bienes
inmateriales, es una idea fruto de la mente humana, que se plasma
en objetos corpreos (frmulas, esquemas, diseos, apuntes, et-
ctera)".
Es advertble que se contraponen en el campo tecnolgico (uno
de los tantos donde se disputa el poder en el munda), las necesida-
des de los pases que no poseen desarrollo tecnolgico, frente a
quienes con esfuerzo lo obtienen y despus lo monopolizan.
Por eso, el Mnow-how ("saber cmo") es un secreto industrial o
comercial que no slo puede abarcar el producto (que sera paten-
table), sino los procedimientos para obtenerlo (nicos o ms eco-
nmicos), ayuda adicional en asesoramiento o instalacin de la ma-
quinaria y hasta a veces se extiende a un amplio asesoramiento en
poltica comercial $Mnow-how comercial). Algn autor ha hablado
de transmisin de "enseanza".
En general, el Mnow-how no es patentable. Se discute, por
tanto, si es un bien protegible jurdicamente. Laquis ha hecho ui
pormenorizado estudio de este aspecto de la cuestin134.
El tema del Mnow-how se vincula tambin con el de la trans-
ferencia tecnolgica, la dependencia de los pases menos desarro-
llados frente a la conocida "brecha" y a los contratos de licencia y
asistencia tecnolgica.
De todo ello es imposible ocuparse ahora ya que el Mnow-how
est presupuesto en los contratos mencionados que son modelos de
modernos contratos del derecho comercial.
Al exponer estas nuevas figuras contractuales ampliaremos el
tema del Mnow-how y sus variantes (comercial, industrial) y las
clusulas o convenciones habituales en el manejo de la tecnologa
(p.ej., clusulas "a tierra" o "corbata"), as como la legislacin po-
sitiva en nuestro medio y en derecho comparado.
No obstante, parece muy til transcribir las conclusiones de
Laquis en este importante tema:
=a& El conocimiento tcnico no patentado constituye una situa-
cin de hecho objetiva, sin embargo carente de juridicidad mientras
no se le otorgue el ordenamiento positivo, e inoponible, por tanto,
a los terceros.
!& En cuanto situacin de hecho, el titular del secreto de f-
brica goza de la tutela jurdica slo indirectamente, en su relacin
contractual y mientras el secreto subsista (arg. de Ascarelli).
c) De ah es que, desaparecido el secreto, el conocimiento en-
tra en el dominio pblico sin bices para su utilizacin.
d& No existiendo, pues, dominio o propiedad, la prohibicin de
utilizacin del secreto es arbitraria, cuando ella se establece una
vez expirado el trmino del contrato.
e& En ese orden de conclusiones creemos que debe conside-
rarse un fundamental elemento constituido por la publicidad de los
actos jurdicos, conforme a la orientacin predominante, que tiende
a la eliminacin de la existencia de privilegios o derechos ocultos,
en favor de la estabilidad y seguridad en las relaciones jurdicas"135.
b) trans"erencia de tecnolog#a. Muchos bienes tecnolgicos
son producidos en el exterior. Esto impone la necesidad de adqui-
rir esos bienes y obtener la transferencia de ellos.
Desde 1971, mediante la ley 19.135, se ha regulado legalmente,
en la Argentina, la adquisicin de tecnologa.
En 1974 el Congreso sancion la ley 20.794, la cual creaba un
registro para los actos que tuvieran como objeto principal o acceso-
rio la transferencia de tecnologa proveniente del exterior. La ley
ejemplificaba: adquisicin o licencia para la explotacin de patentes
de invencin, modelos y diseos industriales y "cualquier otro de-
recho industrial" que haya de crearse en lo sucesivo, la provisin de
conocimientos tcnicos bajo cualquier forma, contratacin de perso-
nal en el exterior para la instalacin o puesta en marcha de bienes
de capital o de procesos de produccin, contratacin de trabajos de
consultora o asesoramiento y la prestacin de servicios tcnicos.
Esta ley fue derogada por la ley 21.617, del 16/8/77, salvo en su
art. 38, en el que ratificaba reglas anteriores, creando el Registro
Nacional de Contratos de Licencia y Transferencia de Tecnologa.
El ltimo rgimen de transferencia de tecnologa es el esta-
tuido por la ley 22.426 del ao 1981. Por l se disuelve el Registro
Nacional de Contratos de Licencia y Transferencia de Tecnologa y
se establece la obligacin de registrar, ante el nstituto de Tecno-
loga ndustrial, ciertos actos jurdicos.
Segn el art. 1 de la ley 22.426 quedan comprendidos en las
disposiciones de la ley "los actos jurdicos a ttulo oneroso que ten-
gan por objeto principal o accesorio, la transferencia, cesin o licen-
cia de tecnologa o marcas con personas domiciliadas en el exterior,
a favor de personas fsicas o jurdicas, pblicas o privadas, domi-
ciliadas en el pas, siempre que tales actos tengan efectos en la
Repblica Argentina". Cuando tales actos se celebren entre una
empresa local de capital extranjero y la empresa que directa o in-
directamente la controle, u otra filial de esta ltima, requerirn la
aprobacin de la autoridad de aplicacin (art. 2), caso contrario
slo corresponde el registro a ttulo informativo (art. 3).
La falta de aprobacin, cuando ella corresponda, no produce la
invalidez, de los actos, pero las prestaciones a favor del proveedor
no podrn ser deducidas a los fines impositivos como gastos por el
receptor y la totalidad de los montos pagados a consecuencia de ta-
les actos se considerar ganancia neta del proveedor.
El art. 11 indica que la tecnologa, patentada o no, y las marcas
comprendidas en la ley 22.426, podrn constituir aportes de capital
cuando esto sea permitido por la ley de sociedades comerciales.
La autoridad de aplicacin har la valuacin de tales aportes.
7) !as EMPRESAS DRGDAS POR EL estado
211. nocin. - Aunque su examen integral no forma parte
de este libro, parece necesario destacar la importancia de la inter-
vencin del Estado en diversos campos de la economa, porque tam-
bin la nocin de empresa se ha empleado en estos casos.
En una economa capitalista la intervencin del Estado en ac-
tividades comerciales que habitualmente competen a la iniciativa
privada, no est justificada sino en muy pocos casos: cuando se
trate de explotaciones bsicas, estratgicas o de vital importancia
en materia de seguridad, defensa y soberana del pas, o en situa-
ciones de gran repercusin social.
La actividad del Estado en el comercio, transporte, industria o
ciertos servicios, se la puede prestar en forma monoplica (p.ej.,
telfonos, energa atmica, ferrocarriles) o en forma compartida
('acero, eipctricirlad, aluminia).
Para ello existen estructuras jurdicas legalmente establecidas,
que suelen llamarse "empresas" (ver cuadro p. 563).
Aunque no deseamos extendernos en esta materia por ser pro-
pia del derecho administrativo, diremos que la llamada "sociedad
del Estado" es una concepcin que, segn algunos autores, es intil
en nuestro derecho, viola el requisito de pluralidad para los entes
asociativos y no reporta beneficio alguno apreciable.
Los defensores de la figura, en cambio, sostienen que con esa
forma jurdica obtienen las sociedades del Estado una mayor efi-
ciencia en su sistema organizativo y ms y mejor operatividad.
La Corporacin de Empresas Nacionales primero y la Sindica-
tura despus constituyen un centro operativo de control para todas
las empresas en que intervenga el Estado. A fines de 1986 se crea
una nueva organizacin destinada al manejo y control de las empre-
sas pblicas.
Buena parte de las grandes empresas del pas son manejadas
por el Estado, por diversas razones.
Para dar una somera idea de la importancia econmica de la ac-
tividad estatal en el comercio, mencionamos ejemplificando: a) em-
presas del Estado: YPF, Aerolneas Argentinas, Obras Sanitarias,
Gas del Estado, Fabricaciones Militares; !& sociedades annimas
con mayora estatal: Petroqumica Baha Blanca, AFNE.
Una estructura especial tiene Segba. Algunas actividades
que podran trasladarse al mbito privado, son de imposible mate-
rializacin en esa esfera, como es el caso de los ferrocarriles. En
otros supuestos sera conveniente su traspaso. En nuestro pas,
estos temas constituyen motivos permanentes de discusin y reaco-
modamiento estructural.
Una pregunta a formularse es la relativa a si se aplica o no el
"estatuto del comerciante" a las empresas del Estado. La cues-
tin, que algunos autores plantean en este sentido, parece bizan-
tina, ya que los comerciantes, las sociedades y las empresas del
Estado tienen un diverso haz de normas que regulan su actividad
dentro del ordenamiento jurdico.
8) !a EMPRESA NDVDUAL LMTADA
212. introduccin. - El antes denominado comerciante or-
ganiza un centro complejo para realizar su tarea: contrata personal
de diversas categoras (tcnicos, asesores, empleados administrati-
vos, obreros), dispone de capital y bienes diversos (propio o aje-
nos), adquiere inmuebles para asentar las bases de su organizacin,
puede poseer bienes inmateriales. Todo ello organizado de la ma-
nera ms perfecta que a cada empresario le es posible. Se fija un
objeto: produccin o intercambio de bienes o de servicios.
Se encara, al poner esta organizacin en marcha, un riesgo que
estar ms all del que corre cualquier propietario de un bien. Se
es empresario cuando se movilizan de ese modo los factores econ-
micos bsicos. La importancia del giro har incurrir al empresario
en responsabilidades adicionales a las de un mero propietario, como
el control, el rgimen concursal, la supervisin estatal.
El empresario individual separa econmicamente su patrimonio
para formar su empresa. Pero la ley desconoce esa separacin,
aplicndole la regla general del derecho civil, que seala que cada
persona responde con todos los bienes que componen su patrimonio.
Slo si forma sociedad de algunos de los tipos en que la respon-
sabilidad es limitada, podr quedar fuera de la regla patrimonial
enunciada.
Se ha conocido siempre la forma jurdica del empresario indi-
vidual. La ley moderna la sigue reconociendo (v.gr., arts. 367 y
377, ley 19.550, despus de la reforma por la ley 22.903). Con al-
gunas excepciones menores, la regla general imperante en nuestro
derecho seala que a cada persona le corresponde un patrimonio.
La nica sociedad "universal" admitida es la conyugal.
No obstante, existe un mecanismo legal para transformar la
empresa unipersonal ilimitada en limitada: la creacin de una em-
presa unipersonal limitada. En nuestro pas no se da esa posibili-
dad legal; s, en cambio, en legislaciones americanas como Panam
y Costa Rica, y ms recientemente, el Paraguay136. En Francia se
ha permitido el rgimen en la ley 85-697 del 12 de julio de 1985137.
En la vida comercial surgen negocios u operaciones de alto
riesgo patrimonial. El empresario capitalista, uno de cuyos fines
sustanciales es el lucro o una mayor utilidad, puede no desear com-
prometer todo su patrimonio en una empresa; lo har si acomete la
actividad sin concretar antes una estructura jurdica que lo proteja
contra el riesgo.
Cuando el empresario es colectivo (sociedad), la ley le da algu-
nas opciones privilegiadas que por razones histricas admitieron la
limitacin de la responsabilidad al patrimonio o conjunto de bienes
que se individualicen legalmente, como dispuestos para ese fin pro-
ductivo o intermediador. Por ejemplo, sociedades annimas, de
responsabilidad limitada, parte de capital de las comanditas, et-
ctera.
Pero, cuando el empresario es una nica persona fsica, el or-
denamiento no le otorga el beneficio de limitar su responsabilidad
a parte de su patrimonio personal: tendr que arriesgarlo todo, o
asociarse o simular una sociedad. stas son las tres nicas al-
ternativas; la primera y la tercera importan situaciones nada de-
seables para el empresario y el trfico en general. As, parece
justificada la crtica de Stratta138, cuando no entiende por qu un
hombre aislado no puede hacer lo que s puede realizar unido a
otros.
Fuera del mbito societario hubo que buscar -y se encontr- la
solucin; se la llam "empresa individual de responsabilidad limita-
da" $Anstait&. Por ello, esta problemtica puede apartarse de la
regulacin de las sociedades y situarse dentro de las posibilidades
de variar las reglas patrimoniales de responsabilidad respecto de
un patrimonio determinado.
< +)54 el CONCEPTO DE EMPRESA INDI)IDUA IMITADA. - EnF
tramos al meollo de la cuestin: por qu ese impedimento? Los
argumentos que se dan en favor de la no admisin de la figura se
fundan principalmente en consideraciones de tica mercantil o de
oportunidad legislativa.
El anlisis de esta cuestin en nuestro medio, que lleva varios
aos de preocupacin doctrinaria, se ha hecho a partir del derecho
societario y en especial, cuando se estudiaban las sociedades de res-
ponsabilidad limitada; empero, su admisin en el campo individual
permitira un mayor y mejor desenvolvimiento de esa figura.
Admitir la "sociedad de un solo socio" (una forma de empresa
unipersonal) no era posible en nuestro derecho, que requiere para
la sociedad comercial dos o ms personas (art. 1, ley 19.550; ver
tambin art. 94, inc. 8, y Exposicin de motivos, Seccin X,
4). La ley 20.705 quebr ese esquema, por ahora solamente apli-
cable en el mbito estatal.
La doctrina dice que la imposicin de pluralidad implica evitar
la limitacin unipersonal de responsabilidad139. En uno de sus tra-
bajos Le Pera expone las causas de semejante actitud; son situacio-
nes en que se usa la forma societaria para fines que no merecen
proteccin jurdica: fraude a los acreedores, violacin de prohibicio-
nes legales, "vaciamiento" de sociedades conyugales, burla a las re-
glas sobre la legtima hereditaria, etc.; as, la prohibicin de socie-
dades unipersonales sera como una "figura de peligro", dice este
autor140. Halperin se pronuncia en forma parecida. Pero basta-
ra una solucin general acorde con la que ya establece el art. 165
de la ley 19.551, para evitar cualquier situacin de abuso que pu-
diera darse en una figura no societaria con limitacin de la respon-
sabilidad.
No son razones morales las que invoca Zavala Rodrguez141,
sino que es arriesgado propugnar una institucin -dice siguiendo a
Aztiria- que facilitara la irresponsabilidad. El mismo autor re-
cuerda el proyecto de ley sobre el tema que mereci media sancin
en el ao 1949; y cita como nica legislacin positiva la del ducado
de Licchtenstein. Le Pera, a su vez, menciona tambin la realidad
estadounidense en las =one man companies=' que se acercara a la
figura estudiada142, y la evolucin del concepto en algunos pases de
Europa (p.ej., la realidad alemana actual). Fontanarrosa recuerda
las legislaciones de El Salvador de 1971 (arts. 600 a 622) y de Costa
Rica (arts. 9 a 16). Le Pera seala que el abusar de las formas so-
cietarias no es privativo de la sociedad unipersonal; y que tampoco
es verdad que todas o la mayora de las sociedades unipersonales se
organicen con propsitos de lesionar el orden jurdico o la moral.
Y agregamos: muchas formas jurdicas inocentes pueden ser vlida-
mente usadas para fines inconfesables; hay muchas maneras de
abusar de la ley, tema al que no es ajeno el derecho societario. Es
descartable por tanto, este reparo.
Stratta, que se haba adelantado dando bases para una futura
legislacin, menciona los principales inconvenientes que, segn al-
guna doctrina, tendra la adopcin del instituto: a) razones morales;
!& chocara contra el ordenamiento que prescribe la unidad del pa-
trimonio; c) la naturaleza jurdica de la empresa; d& dificultad para
legislar la figura; e) poco crdito de estas empresas en el comercio.
Opinamos que ninguna de las razones aducidas constituye una
seria objecin al establecimiento de esta especial forma operativa
mercantil.
214. recepcin @urisprudencial. - Es importante advertir
que los fallos judiciales sobre el tema se refieren siempre al dere-
cho societario; pero lo hacen as porque de momento no hay otra
forma legal para introducir en los hechos una figura como la que es-
tudiamos, aunque con la reconocida pero especialsima excepcin de
la ley de sociedades del Estado ya citada.
La jurisprudencia nacional se ha pronunciado pocas veces so-
bre la exigencia de pluralidad de socios para la sociedad; pero siem-
pre, como lo recuerdan Zaldvar, Manvil, Ragazzi, Rovira y San
Milln143, lo ha hecho en sentido positivo en lo que atae a causales
de disolucin de la sociedad por desaparicin de la pluralidad.
Sin embargo, en muchos casos, ni los terceros ni la justicia
pueden hacer frente a la realidad de empresas unipersonales que
funcionan como sociedades regulares, segn hace muchos aos lo
adverta ya Arecha.
En nuestra opinin, rodeando a esta figura de los convenientes
controles y de una ajustada regulacin, nada impedira su adopcin
legal, como parece confirmarlo la realidad actual tanto norteameri-
cana como alemana, francesa o centroamericana en nuestro conti-
nente.
9) !a CONSERVACN DE LA EMPRESA
215. principio GENERAL J APL9,A,9;NEC PRY,T9,AC. - Esta n0-
cin se utiliza en el derecho comercial, desde el punto de vista so-
cietario y tambin en el rgimen concursal.
Para las sociedades, hay reglas, como las del art. 100 de la ley
19.550, que establecen la preferencia de que el sujeto contine con
sus operaciones y no que la sociedad se disuelva.
El sistema concursal admite la necesidad de establecer la posi-
bilidad de continuar con el giro de la empresa si ello es posible (art.
182 y ss., ley 19.551).
Estos principios no son ms que la aplicacin del principio ge-
neral del derecho que prefiere la validez a la nulidad, tendiendo al
mantenimiento del acto y no a su anulacin.
La llamada "conservacin de la empresa" no legitima la nocin
de empresa, como podra creerse, ya que, como surge muy clara-
mente del trabajo de Ferro144, las normas estn dirigidas a la pre-
servacin de la unidad productiva o unidad econmica, sin que ello
implique cohonestar una concreta nocin jurdica. Y lo mismo
puede decirse tanto en las situaciones de estabilidad patrimonial
como en las de insolvencia.
La ley, cuando ha regulado la continuacin de la empresa, slo
indica medios tcnicos adecuados para que la unidad productiva no
deje de funcionar, con el consiguiente perjuicio social y econmico.
Es una solucin jurdica a un problema econmico. Pero ello no in-
dica realidad alguna que el derecho reconozca, en relacin al tema
que estudiamos.
)=) e3*resa Y SOCIEDAD
216. di"erenciacin conceptual. - Zaldvar, Manvil, Ro-
vira, Ragazzi y San Milln distinguen la sociedad de la empresa.
Pero dicen que la sociedad es la forma jurdica de la empresa, idea
que concuerda con la del jurista francs Pailleuseau.
La sociedad es un sujeto y la empresa no lo es. La sociedad
responde a una estructura legal, lo cual no se advierte en la empre-
sa; tambin se ha confundido la conservacin de la empresa con la
conservacin del contrato social. Sin embargo, en la dogmtica
europea es frecuente que se confundan los conceptos de empresa y
sociedad.
La sociedad es algo distinto de la empresa, ya que existen em-
presas individuales, es decir, que no son sociedades.
Vimos el art. 1 de la ley 19.550 de sociedades comerciales.
nsistimos en que ese artculo no tiene contenido preceptivo, sino
descriptivo.
Si la empresa la encaramos nicamente desde el punto de vista
econmico, podemos relacionarla tanto con la sociedad como con la
empresa individual.
As, para cada organizacin empresarial podremos encontrar
en la ley diferentes clases de estructuras para ser llevadas legal-
mente adelante: empresario individual, sociedad colectiva, coopera-
tiva, sociedad con participacin estatal mayoritaria.
Tambin existen empresas reguladas jurdicamente por su ob-
jeto: bancos, seguros, bolsas, financieras.
))) e3*resa Y %ONDO DE COMERCIO
217. cuestiones al respecto. remisin. - El concepto de
fondo de comercio es de origen francs; el de establecimiento es
ms moderno145; el de hacienda surge del Cdigo Civil italiano de
1942.
Por su parte, Carnelutti, Mossa y Santero Passarelli tienden a
identificar ambos conceptos: hacienda o fondo y empresa. Pero ni
el uno ni el otro pueden asimilarse a la empresa, pese a lo que se-
ala Halperin, que el fondo de comercio sera la empresa en sentido
esttico (Carnelutti).
Sostenemos con Picard que nada tiene que ver la empresa con
el fondo de comercio.
En nuestra ley, el fondo de comercio no es una categora legal.
Tampoco lo es la hacienda, que la ley italiana regula como la orga-
nizacin de los bienes del empresario.
Pero hay autores que identifican los conceptos, asimilacin que
es errnea. Remitimos en este tema al 201 y siguientes.
)+) cntrats DE EM$RESA
218. concepto y caracteres. - Hemos visto la nocin de
empresa y su imprecisin jurdica. Sin embargo, partiendo de ella
se han originado dos posiciones en la calificacin de los "contratos
de empresa".
Por una parte, Zavala Rodrguez146 recoge toda la doctrina
referente en realidad, no a tipos de contratos, sino a modalidades de
la contratacin masiva moderna. Por otra, se llaman contratos
de empresa aquellos en los cuales por lo menos una de las partes es
empresa. Examinaremos brevemente ambas situaciones.
Zavala Rodrguez estudia distintas modalidades del quehacer
mercantil.
No es ste el lugar adecuado para exponer m e2tenso este
tema. Sin embargo, podemos sintetizar algunas de las caracters-
ticas que les son comunes y, a continuacin considerar los distintos
tipos de contratos a que se refiere.
a) condiciones GENERALEC 4EL ,;NTRAT;. Sn c!,'s'!as O COnF
tratos completos, que los empresarios redactan para imponer sus
condiciones al mercado en el trfico en masa que realizan.
Encarada desde el punto de vista de los clientes del empresa-
rio, su actitud slo puede ser de adhesin o rechazo147.
b) condiciones generales de contratacin. Son las elabora-
das por los empresarios para que todos ellos las adopten obligato-
riamente.
c) condiciones particulares. Se refieren a ciertas partes del
contrato en las cuales se establecen redacciones uniformes.
d) condiciones impuestas. Si estas condiciones son impuestas
(v.gr., por el Estada) son obligatorias y se convierten en normas de
derecho objetivo148.
219. contratos autorregulatorios. - Son aquellos en los
que las partes fijan reglas de derecho en detalle (v.gr., su interpre-
tacin), eligiendo tambin la jurisdiccin aplicable.
220. contratos coacti3os o "or1osos. - Se dan cuando
existe la obligacin de celebrar un contrato con determinada per-
sona en trminos inflexibles, de los cuales no sea posible separarse
(Zavala Rodrguez).
Un ejemplo de ello lo constituyen las disposiciones estatales sobre
control de precios, y otro, una variante: los contratos de hecho
(v.gr., utilizacin de un aeropuerto por una aeronave en emergencia).
Zavala Rodrguez establece una distincin con los que l llama
"contratos impuestos"149.
221. contratos-tipo. - Son, para Zavala Rodrguez, aque-
llos en que se han establecido las clusulas principales, dejando a
los contratantes la posibilidad de incluir disposiciones de acuerdo
con su inters particular.
Esta categora tiene una gran proximidad con los denominados
"contratos-formulario".
222. contratos normati3os. - Se trata de la previsin de
un conjunto de normas lgicas y conexas que forman la estructura
del contrato, para garantizar la aplicacin de ellas a una masa de
contratos futuros150.
223. contratos cient#"icos o autom5ticos. - Nacen del
avance tecnolgico y se concluyen sin necesidad de redactar un es-
crito o firmarlo (v.gr., contratacin por medio de mquinas).
Estas modalidades principales del moderno contratar del p-
blico en el mercado, tienen como caractersticas comunes que: a) se
las celebra repetitivamente o en masa; !& restan autonoma a las
voluntades contratantes; c) deben interpretarse de un modo que
contemplen la buena fe, es decir, contra el proponente.
< ++64 "ont!atos TPICOS COMO 8CONTRATOS DE EMPRESA8. - $r
otro lado, aparece como "contratos de empresa" un cierto nmero
de contratos tpicos, en los cuales al menos una de las partes es em-
presa y ella utiliza estas estructuras para la exteriorizacin y rea-
lizacin de su actividad empresarial.
En la clasificacin de Broseta Pont151 hallamos: a) contratos de
colaboracin asociativa (sociedad) o de colaboracin simple (comi-
sin, agencia, corretaje, asistencia tcnica, etc.); !& contrato de
cambio, por medio de los cuales se produce la transmisin de bienes
o de servicios (compraventa, suministro, operaciones burstiles,
transporte, etc.); c) contratos de garanta (fianza, hipoteca mobilia-
ria y prenda sin desplazamienta); d& contrato de cobertura de riesgo
(segura); e& contratos de concesin de crdito (prstamo, contratos
bancarios).
Vemos en esta clasificacin una gran generalidad.
Reconociendo que la contratacin individualista tiene todava
vigencia, Delfino Cazet152 estima que la masiva o normada se sita
en cuatro mbitos principales: seguros, transportes, operaciones
bancarias y actividades financieras. stos son para l los contra-
tos de empresa, aunque reconoce con lucidez que no constituyen un
tipo contractual especial163.
Como sealamos en otra oportunidad154, el denominar estos
contratos "de empresa", nada quita ni agrega a su tipificacin y mo-
dalidades.
Es criticable la opinin de Dalmartellols>{) que tea todo el de-
recho comercial con la nocin de empresa. En primer lugar por-
que el concepto aparece en el sistema civil, laboral y fiscal. Pero,
sobre todo, si la empresa aparece como un impredecible concepto
jurdico; si quienes establecen los contratos de empresa no se ponen
de acuerdo sobre el tema, tenemos que concluir que no es conve-
niente emplear esta denominacin, que es indudablemente equvoca.
De todos modos, el mrito de haber introducido esta temtica,
propia de elaboraciones italianas, alemanas y espaolas, consiste en
que se han podido estudiar las diversas variantes contractuales con
singular amplitud.
BBLOGRAFA
Abbiati, Luis E., 4e la e2hi!icin o!ligatoria de los li!ros de comercio de terceros'
R4,;' 1983-481.
Academia Nacional de la Historia, /istoria de la Nacin Argentina' bajo la direc-
cin de Ricardo Levene, Bs. As., El Ateneo, t. V.
Acevedo, Carlos A., Ensayo histrico so!re la legislacin comercial argentina' Bs.
As., 1914.
Acosta Romero, Miguel, 4erecho !ancario' MXco, Porra, 1983.
La !anca m.ltiple' MXco, Porra, 1981.
Acua Anzorena, Arturo, voz uena "e en el matrimonio' en "Enciclopedia Jurdica
Omeba", t. .
Aftalin, Enrique R., Acerca del derecho penal !ancario y "inanciero' LL' 1979-
B-820.
Aftalin, Enrique R. - Garca Olano, Fernando - Vilanova, Jos, 9ntroduccin al
derecho' 6a ed., Bs. As., El Ateneo, 1960.
Aguilar Caravia, Osear W., El delito de !alance "also' LL' 1986-D-1113.
Alcorta, Amancio, Estudios so!re el ,digo de ,omercio' Bs. As., mprenta y Li-
brera de Mayo, 1880.
6uentes y concordancias del ,digo de ,omercio' Bs. As., 1887.
Alegra, Hctor, El a3al' Bs. As., Astrea, 1975.
Aisina Atienza, Dalmiro, E"ectos @ur#dicos de la !uena "e' Bs. As., 1935.
Alterini, Afilio A. - Ameal, Osear J. - Lpez Cabana, Roberto M., ,urso de o!liga-
ciones' Bs. As., Abeledo-Perrot, 1975.
Alterini, Atilio A. - Lpez Cabana, Roberto M., La 3irtualidad de los actos propios
en el derecho argentino' LL' 1984-A-877.
lvarez Soberanis, Jaime, La "uncin econmica de los acuerdos de licencia de
uso
de marcas en los pa#ses en 3#as de desarrollo. El caso de M+O9co' R4,;'
1976-149.
Allende, Guillermo L41 El derecho consuetudinario en el ,digo ,i3il' LL' 1976-
B-608.
Anaya, Jaime L., Acerca de las empresas del Estado' 7A' 1967-V-328.
Notas so!re la empresa' "Revista del Colegio de Abogados de La Plata", ao
XV, n 37.
Anaya, Jaime L. - Podetti, Humberto A. (coords.). ,digo de ,omercio y leyes
complementarias comentados y concordados' Bs. As., Omeba, 1965.
Arecha, Martn - Garca Cuerva, Hctor M., Cociedades comerciales' 2a ed. actua-
lizada, Bs. As., Depalma, 1983.
También podría gustarte
- Tratado de Sociedades Mercantiles - Tomo I - Joaquin Rodriguez RodriguezDocumento509 páginasTratado de Sociedades Mercantiles - Tomo I - Joaquin Rodriguez RodriguezAngy Lopez97% (35)
- Discurso Del Alcalde Alejandro Wuilver Navarro Fernández Con Ocasión Del Décimo Sexto Aniversario de Creación Política de Distrito de Casa GrandeDocumento3 páginasDiscurso Del Alcalde Alejandro Wuilver Navarro Fernández Con Ocasión Del Décimo Sexto Aniversario de Creación Política de Distrito de Casa GrandeJuan Salinas Guerra100% (5)
- Rivera, Julio Cesar - Instituciones de Derecho Civil Parte General Tomo IDocumento719 páginasRivera, Julio Cesar - Instituciones de Derecho Civil Parte General Tomo Imiguegeek93% (40)
- Compendio de normas de Derecho Comercial de la empresa y de defensa de los consumidoresDe EverandCompendio de normas de Derecho Comercial de la empresa y de defensa de los consumidoresAún no hay calificaciones
- Manual de concursos y quiebras - Tomo 1: Explicación de la Ley 24.552, adecuada al Código Civil y Comercial de la NaciónDe EverandManual de concursos y quiebras - Tomo 1: Explicación de la Ley 24.552, adecuada al Código Civil y Comercial de la NaciónAún no hay calificaciones
- Derecho Agrario T. I - GuerraDocumento230 páginasDerecho Agrario T. I - GuerraMaxi Caraballo100% (1)
- Guia de Estudio Derecho RealesDocumento485 páginasGuia de Estudio Derecho RealesEvangelina FontanaAún no hay calificaciones
- Estudios jurídicos: Homenaje a los profesores José Manuel Luque Campo y Nicolasa González de LuqueDe EverandEstudios jurídicos: Homenaje a los profesores José Manuel Luque Campo y Nicolasa González de LuqueAún no hay calificaciones
- La guía práctica del Contract Management: Métodos, herramientas, procedimientos y mejores prácticas del Contract ManagementDe EverandLa guía práctica del Contract Management: Métodos, herramientas, procedimientos y mejores prácticas del Contract ManagementAún no hay calificaciones
- El desistimiento en la Ley de Enjuiciamiento CivilDe EverandEl desistimiento en la Ley de Enjuiciamiento CivilAún no hay calificaciones
- PENAL Bacigalupo Enrique Derecho Penal y El Estado de DerechoDocumento371 páginasPENAL Bacigalupo Enrique Derecho Penal y El Estado de Derechojebus666Aún no hay calificaciones
- Los Asesinos Del Emperador (Trajano, #1)Documento12 páginasLos Asesinos Del Emperador (Trajano, #1)Nevin43% (7)
- Derecho Comercial Argentino - Fontanarrosa Rodolfo ODocumento90 páginasDerecho Comercial Argentino - Fontanarrosa Rodolfo OManuel Teran64% (11)
- D Romano Sosa Vallejos Ed2015Documento79 páginasD Romano Sosa Vallejos Ed2015juanAún no hay calificaciones
- Revista Nosotros - 16 de Septiembre de 2023Documento32 páginasRevista Nosotros - 16 de Septiembre de 2023El LitoralAún no hay calificaciones
- Lopez de Zavalia, Fernando - Teoria de Los Contratos Tomo IVDocumento674 páginasLopez de Zavalia, Fernando - Teoria de Los Contratos Tomo IVlibertojuez100% (2)
- Manual de Derecho Comercial I - ArgentinaDocumento404 páginasManual de Derecho Comercial I - ArgentinaViviana Chavez100% (2)
- Resumen - Raúl Etcheberry - Derecho Comercial y EconómicoDocumento41 páginasResumen - Raúl Etcheberry - Derecho Comercial y EconómicoMarco Ochoa100% (1)
- Dra. Alícia PuchetaDocumento82 páginasDra. Alícia PuchetaVeronica Ygarza CuquejoAún no hay calificaciones
- Cuadernillo de Casos Penales - Parte GeneralDocumento32 páginasCuadernillo de Casos Penales - Parte GeneralVero Ojeda100% (1)
- El Delito de Estafa de Seguro - Fernando BoschDocumento188 páginasEl Delito de Estafa de Seguro - Fernando BoschClaudio Morgado100% (1)
- DERECHO PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL - CorregidoDocumento86 páginasDERECHO PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL - CorregidoGimena More SaviaAún no hay calificaciones
- Tratado de Derecho Administrativo - Miguel S Marienhoff - Tomo IVDocumento504 páginasTratado de Derecho Administrativo - Miguel S Marienhoff - Tomo IVAntonella Lorenzo100% (1)
- Borda, Guillermo - Tratado de Derecho Civil - Parte General - Tomo 2Documento432 páginasBorda, Guillermo - Tratado de Derecho Civil - Parte General - Tomo 2NatalieMistic100% (21)
- Resumen AftalionDocumento8 páginasResumen AftalionPablo FernandezAún no hay calificaciones
- Derecho Procesal Administrativo 1 Funes PDFDocumento221 páginasDerecho Procesal Administrativo 1 Funes PDFOrquesta Sensacion Caribe100% (1)
- Régimen migratorio y de ciudadanía argentino: Régimen Normativo, Procedimiento Administrativo y Proceso JudicialDe EverandRégimen migratorio y de ciudadanía argentino: Régimen Normativo, Procedimiento Administrativo y Proceso JudicialAún no hay calificaciones
- Delincuencia organizada transnacional y protección de testigos: qué, cómo y por quéDe EverandDelincuencia organizada transnacional y protección de testigos: qué, cómo y por quéAún no hay calificaciones
- El derecho procesal constitucional a inicios del siglo XXI en América LatinaDe EverandEl derecho procesal constitucional a inicios del siglo XXI en América LatinaAún no hay calificaciones
- La cesión de créditos: del derecho romano al tráfico mercantil modernoDe EverandLa cesión de créditos: del derecho romano al tráfico mercantil modernoAún no hay calificaciones
- La Responsabilidad Civil en el Código Civil y Comercial de la Nación: Comentario a los Artículos 1708 a 1780 CCCN. Doctrinas esenciales. Modelos de escritos judicialesDe EverandLa Responsabilidad Civil en el Código Civil y Comercial de la Nación: Comentario a los Artículos 1708 a 1780 CCCN. Doctrinas esenciales. Modelos de escritos judicialesAún no hay calificaciones
- Estudios de Derecho Civil: obligaciones y contratos, tomos IVDe EverandEstudios de Derecho Civil: obligaciones y contratos, tomos IVAún no hay calificaciones
- Principales violaciones al derecho de asociación sindicalDe EverandPrincipales violaciones al derecho de asociación sindicalAún no hay calificaciones
- Código procesal administrativo de la provincia de Neuquén: Ley 1305 reformada por Ley 2979. Comentado, actualizado y anotado jurisprudencialmenteDe EverandCódigo procesal administrativo de la provincia de Neuquén: Ley 1305 reformada por Ley 2979. Comentado, actualizado y anotado jurisprudencialmenteAún no hay calificaciones
- La vigencia del Código Civil de Andrés Bello: Análisis y prospectivas en la sociedad contemporáneaDe EverandLa vigencia del Código Civil de Andrés Bello: Análisis y prospectivas en la sociedad contemporáneaAún no hay calificaciones
- La responsabilidad causada por animales sueltosDe EverandLa responsabilidad causada por animales sueltosAún no hay calificaciones
- De la stasis a la eunomia.: Una mirada histórica al Derecho Constitucional colombianoDe EverandDe la stasis a la eunomia.: Una mirada histórica al Derecho Constitucional colombianoAún no hay calificaciones
- Derecho Comercial y Economico - Parte General - Raul EtcheberryDocumento567 páginasDerecho Comercial y Economico - Parte General - Raul EtcheberryEdith EncinaAún no hay calificaciones
- Importancia de La Del Derecho Comercial en La VidaDocumento26 páginasImportancia de La Del Derecho Comercial en La VidaMaricela Leovina Melendez MonasterioAún no hay calificaciones
- Mitología Jurídica de La ModernidadDocumento86 páginasMitología Jurídica de La ModernidadSamuel León Martínez100% (5)
- Curso de derecho de la competencia: AntimonopoliosDe EverandCurso de derecho de la competencia: AntimonopoliosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Codigo Comercio ChilenoDocumento12 páginasCodigo Comercio ChilenoSait Pio SolorzanoAún no hay calificaciones
- Joaquc3adn-Garrigues-C3baltima-Leccic3b3n-Como-Catedratico1 (1) JojojoDocumento14 páginasJoaquc3adn-Garrigues-C3baltima-Leccic3b3n-Como-Catedratico1 (1) JojojoCamila FernandezAún no hay calificaciones
- Derecho Penal y El Estado de Derecho - Bacigalupo Enrique - 2005Documento371 páginasDerecho Penal y El Estado de Derecho - Bacigalupo Enrique - 2005Gianni Calabria100% (1)
- Sara Lidia - Feldstein de CardenasDocumento24 páginasSara Lidia - Feldstein de CardenasSamir VecchioAún no hay calificaciones
- El Cheque y La Nueva Ley de Titulos ValoresDocumento184 páginasEl Cheque y La Nueva Ley de Titulos ValoresRobert Angulo AraujoAún no hay calificaciones
- Bacigalupo Enrique - Derecho Penal y El Estado de DerechoDocumento371 páginasBacigalupo Enrique - Derecho Penal y El Estado de DerechoSpartakku100% (3)
- La Nueva Regulacion Aduanera Frente Al Derecho Comercial Internacional OKDocumento258 páginasLa Nueva Regulacion Aduanera Frente Al Derecho Comercial Internacional OKAlexandra Sippli100% (1)
- Negociacion y Arbitraje InternacionalDocumento46 páginasNegociacion y Arbitraje InternacionalALGER RAPHAEL ALVAREZ PAUCARAún no hay calificaciones
- Fev Av P 03086Documento240 páginasFev Av P 03086MashiAún no hay calificaciones
- 16Documento215 páginas16Adriana Arreguin OchoaAún no hay calificaciones
- Borrego, 1844Documento459 páginasBorrego, 1844Ferran Moncho GonzálbezAún no hay calificaciones
- Richard C Snyder - La Genesis de Las Decisiones Políticas Como Enfoque Del Estudio InternacionalDocumento10 páginasRichard C Snyder - La Genesis de Las Decisiones Políticas Como Enfoque Del Estudio InternacionalGerardo JuárezAún no hay calificaciones
- Bases Convocatoria Responsable de Operaciones PortuariasDocumento23 páginasBases Convocatoria Responsable de Operaciones Portuariashgj,bhjhbAún no hay calificaciones
- Formato Campo Formativo Vino 9-19Documento32 páginasFormato Campo Formativo Vino 9-19Marcelo PeraltaAún no hay calificaciones
- Carta Periodo de PruebaDocumento19 páginasCarta Periodo de PruebaBelkys PalmaAún no hay calificaciones
- Memoria Económica Podemos - Programa Electoral 2015Documento18 páginasMemoria Económica Podemos - Programa Electoral 2015rubscsAún no hay calificaciones
- La Politica Como Ciencia - SartoriDocumento4 páginasLa Politica Como Ciencia - Sartoriecheverri58Aún no hay calificaciones
- Boleto de Ornato Decreto - 121 - 96Documento3 páginasBoleto de Ornato Decreto - 121 - 96xinicAún no hay calificaciones
- METALINCODocumento1 páginaMETALINCOMETALINCO SUCURSAL ACARIGUAAún no hay calificaciones
- Qué Es TLCDocumento4 páginasQué Es TLCFrancy PrietoAún no hay calificaciones
- Dvision 2 Ejecutivos Socios Ventas ProspectosDocumento17 páginasDvision 2 Ejecutivos Socios Ventas ProspectosHiran Del Angel MartinezAún no hay calificaciones
- La Apelación es un Recurso ordinario por el que unas actuaciones judiciales se remiten a un órgano superior con la posibilidad de practicar nuevas pruebas para que revoque la resolución dictada por otro inferior.docxDocumento2 páginasLa Apelación es un Recurso ordinario por el que unas actuaciones judiciales se remiten a un órgano superior con la posibilidad de practicar nuevas pruebas para que revoque la resolución dictada por otro inferior.docxYoni Jose BriceñoAún no hay calificaciones
- Trabajo Colaborativo FASE 3Documento16 páginasTrabajo Colaborativo FASE 3Angelica VianaAún no hay calificaciones
- Teoria Del Comercio InternacionalDocumento20 páginasTeoria Del Comercio InternacionalHeinrich Chavez PAún no hay calificaciones
- Derecho ComparadoDocumento11 páginasDerecho ComparadoAnto La TorreAún no hay calificaciones
- Acta de Creación de Comité Ad HocDocumento6 páginasActa de Creación de Comité Ad Hocedesar100% (1)
- Asamblea APYMADocumento2 páginasAsamblea APYMAAdrianAún no hay calificaciones
- La TrinitariaDocumento2 páginasLa TrinitariaCastillo VargasAún no hay calificaciones
- VISIÓN HISTÓRICA CONSTITUCIONAL DE VENEZUELA Desde Su Independencia en 1811 Ha Tenido Formalmente 25constitucionesDocumento2 páginasVISIÓN HISTÓRICA CONSTITUCIONAL DE VENEZUELA Desde Su Independencia en 1811 Ha Tenido Formalmente 25constitucionesrosamarchenaAún no hay calificaciones
- Analisis de Los Chicos No LloranDocumento12 páginasAnalisis de Los Chicos No LloranCarlos RodriguezAún no hay calificaciones
- Segundo Insumo - Aves Sin NidoDocumento2 páginasSegundo Insumo - Aves Sin NidoCarlos GuerreroAún no hay calificaciones
- 2336374-Listados Provisionales Admitidos y Excluidos Auxiliar AdministrativoDocumento129 páginas2336374-Listados Provisionales Admitidos y Excluidos Auxiliar AdministrativoLuis De La Cruz PrietoAún no hay calificaciones
- 2014 Ley MovilidadDocumento11 páginas2014 Ley Movilidadraivan10Aún no hay calificaciones
- Wa0018.Documento1 páginaWa0018.Bethy RoseteAún no hay calificaciones
- Convenio OIT 14Documento4 páginasConvenio OIT 14Robert Neira ZavalaAún no hay calificaciones
- F51600-01 17 V2 Formulario Unico de Solicitud de Tramites CatastralesDocumento3 páginasF51600-01 17 V2 Formulario Unico de Solicitud de Tramites CatastralesDuvier Orozco50% (2)
- Tarjetas ProtocolariasDocumento3 páginasTarjetas ProtocolariasANDRY YULIETH ROJAS GUZMANAún no hay calificaciones
- Grisanti - Sembrar El Petroleo o Sembrar CiudadanosDocumento3 páginasGrisanti - Sembrar El Petroleo o Sembrar CiudadanosalpsocAún no hay calificaciones
- P. Reglamento de La Ley Del Impuesto Especifico Sobre La Distribucion de Bebidas GaseosasDocumento6 páginasP. Reglamento de La Ley Del Impuesto Especifico Sobre La Distribucion de Bebidas Gaseosasmrsutuc100% (1)