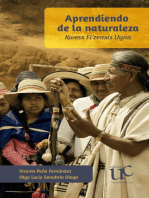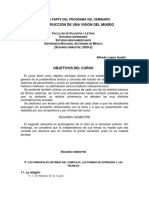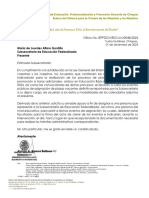Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
5 - La Cosmovisión de La Salud y Los Peligros Del Alma PDF
5 - La Cosmovisión de La Salud y Los Peligros Del Alma PDF
Cargado por
Natiel AlcarraTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
5 - La Cosmovisión de La Salud y Los Peligros Del Alma PDF
5 - La Cosmovisión de La Salud y Los Peligros Del Alma PDF
Cargado por
Natiel AlcarraCopyright:
Formatos disponibles
83
TOPOS
1
OMIECH, Organizacin de Mdicos Indgenas del Estado de Chiapas y su Centro de Desarrollo de la Medicina
Maya, CEDEMM, al que pertenece el Museo de la medicina maya, ubicado en la ciudad de San Cristbal de
las Casas en Chiapas.
2
La elaboracin de este artculo no deriva de fuentes directas de trabajo de campo, sino de una investigacin
documental del trabajo de otros autores, en su mayora antroplogos, que han profundizado en el tema;
y en especial del apoyo de la doctora Vernica Alvarado.
A partir de algunos elementos generales de
la cultura en Mxico, este artculo se centra-
r en las concepciones sobre la medicina tra-
dicional en la zona de los Altos de Chiapas,
tomando como testimonio a los curanderos
de la regin que intervienen en los problemas
del alma
2
.
En Mxico, mosaico de lenguas y de etnias,
la riqueza multicultural tradicional se manies-
ta en todos los aspectos de la vida cotidiana,
tanto en comunidades urbanas como rurales,
pero particularmente en aquellas en las que
se destaca la poblacin indgena.
Si bien la cosmovisin que prevaleca en el
mundo prehispnico se ha modicado, y con
ello tambin algunos saberes que han integra-
do otras referencias, en trminos generales se
plantea que tanto en la historia prehispnica,
como en la colonial, se encuentran las races
de la manera en que la poblacin enfrenta la
enfermedad y los momentos cruciales de la
vida; al igual que con otros acontecimientos,
cuyas signicaciones son compartidas por la
comunidad, para la comprensin de la salud-
enfermedad, es necesario aproximarse a los
elementos histricos y culturales especcos
del contexto donde acontece.
La enfermedad es expresin principalmente
de las alteraciones en el orden subjetivo e in-
tersubjetivo, da cuenta de una ruptura de los
vnculos o de su funcionamiento habitual, por
lo que la sanacin para recuperar el equilibrio
perdido, implica el reconocimiento de la red
social y su restablecimiento al hacer eco del
mito que permite la regulacin del orden alte-
rado. La prctica de la medicina tradicional in-
dgena en nuestro pas mantiene una vigencia
importante, ya que no se circunscribe a lo rural
sino que se encuentra incluso en las grandes
ciudades, representado en lo cotidiano en la
gura del yerbero.
Desde esta concepcin, la enfermedad
es resultado de la falla de un sujeto
ante los otros, ante los dioses, ante los
ancestros o los miembros de la comu-
nidad. Los incumplimientos, transgre-
siones y otros comportamientos dis-
ruptivos, alteran el equilibrio, no slo
en el nivel intersubjetivo sino tambin
con el cosmos. En este sentido, la en-
La cosmovisin de la salud y los peligros del alma
en la zona de los Altos de Chiapas
Mara Eugenia Ruiz Velasco*
A travs de los sueos hemos creado y en la actualidad seguimos re-
creando una medicina adecuada a nuestra forma de vivir y de pensar.
Museo de la medicina tradicional maya,
San Cristbal de las Casas, Chiapas
1
Nada sucede en el pas sin que sea
inmediatamente repetido por los
muchos papeles. El Papalagi llama
a eso estar bien informado. Quie-
re saberlo todo exactamente todo lo
que sucede en su pas. Del amanecer
al ocaso. Se ponen furiosos cuando
algo escapa su atencin. Ellos absor-
ben todo, aun cuando se mencionen
toda clase de cosas nauseabundas y
espantosas, cosa que es mejor que
sean pronto olvidadas para una mente
sana. Precisamente esas escenas ho-
rribles en las cuales la gente se hiere
son reproducidas ms exactamente
y con mayor detalle que las escenas
agradables, como si no fuera mejor y
ms importante relatar las cosas bue-
nas y no las malas.
En cuanto lees el papel, no tienes que
ir a Apolina, Manono o Savaii para sa-
ber lo que tus amigos estn haciendo y
que estn pensando y a qu fiestas han
asistido. l puede permanecer en su es-
tera tranquilamente y los papeles se lo
contarn todo. Esto puede parecer muy
agradable y fcil, pero no obstante no
es la realidad. Puesto que cuando lue-
go te encuentras a tu hermano, y am-
bos habis metido vuestras cabezas en
los muchos papeles, ya no tenis nada
nuevo o interesante que contaros el uno
al otro. Porque vuestras cabezas ahora
contienen las mismas cosas. Por eso am-
bos estaris silenciosos o repetiris las
cosas que el papel acaba de contaros.
(...)
Pero el mayor mal que los papeles ha-
cen en nuestras mentes no reside en sus
relatos sino en sus opiniones; opiniones
sobre los jefes, sobre los jefes de otros
pases, y opiniones sobre el hacer de la
gente y qu es lo que sucede. Los pape-
les tratan de modelar cada cabeza a una
forma, y esto se opone a mis creencias y
a mi mente. Quieren que todo el mundo
comparta su cabeza y sus pensamientos.
Y saben cmo llevar eso a cabo. Cuando
habis ledo los papeles por la maana,
entonces sabis exactamente lo que
cada Papalagi lleva en su cabeza por la
tarde y qu es lo que est pensando.
El papel es tambin una especie de m-
quina, cada da fabricando muchos pen-
samientos, muchos ms de los que una
cabeza normal puede producir. Pero
la mayor parte del tiempo hace pensa-
mientos dbiles, carentes de dignidad
y fuerza. Llenan nuestras cabezas con
arena. Los Papalagi llenan sus cabezas
hasta el borde con tan intil papel comi-
da. Incluso antes de que l haya tirado
el viejo, ya est leyendo el siguiente. Su
cabeza es como un mangle de pantano,
sofocndose en su propio barro, donde
nada fresco y verde crece, y slo se le-
vantan humos sulfurosos y los mosqui-
tos punzantes zumban en crculos sobre
la cabeza.
Los locales de pseudo-vida y los mu-
chos-papeles han convertido al Papala-
gi en lo que es ahora, un dbil y perdido
ser humano, que ama lo que es irreal,
que ya no puede distinguir entre fanta-
sa y realidad, que piensa que el reflejo
de la luna es la misma luna, y que los pa-
peles prietamente impresos son la vida
misma.
TOPOS TOPOS
XXXII
*Psicloga, profesora-
investigadora. UAM-
Xochimilco.
84
TOPOS
85
TOPOS
Para aproximarse a los propios cdigos
de expresin de las enfermedades y
a las prcticas de curacin para su res-
tablecimiento, no slo de la salud, sino
tambin del orden, del equilibrio que se
ha perturbado, es necesario partir de los
contextos culturales. En relacin con la
medicina tradicional, los estudios de la
antropologa mdica y otros campos de
investigacin que indagan la salud-enfer-
medad en el contexto de sus elementos
culturales como una signicacin histri-
ca y social, han aportado especicidad y
sentido a estos procesos subjetivos y es
a partir de ellos que resulta factible la ar-
ticulacin de las ciencias sociales, entre
ellas la psicologa, con las nociones de
salud, enfermedad y tratamiento, mbi-
tos de dominio de la medicina cientca.
Salud-enfermedad en la cosmovisin
prehispnica
Desde los tiempos prehispnicos hasta
la actualidad en la medicina indgena,
la nocin de enfermedad se encuentra
esencialmente ligada a la nocin de
salud, como parte de la lgica de los
opuestos complementarios y su nece-
saria relacin para mantener el equili-
brio: tierra-cielo, fro-calor, da-noche,
femenino-masculino, salud-enferme-
dad, vida-muerte, etc.
Lpez-Austin seala: es lcito deducir
que los estados de salud y de enferme-
dad estaban estrechamente relaciona-
dos con los estados de equilibrio y de
desequilibrio. La polaridad equilibrio-
desequilibrio afecta distintos mbitos:
los naturales, los sociales y los divinos.
El hombre, individuo de la especie en la
que se conjugaban de manera armnica
las fuerzas del cosmos, deba mantener
el equilibrio para desenvolverse en el
mundo en forma tal que su existencia
y la de sus semejantes no se vieran le-
sionadas: equilibrio con las divinidades,
con la comunidad, con la familia, con su
organismo (). Todo quedaba imbrica-
do y el castigo mismo por los excesos,
las imprudencias y las transgresiones, se
haca presente en aquellos valores que
estaban prximos a la integridad corpo-
ral: la salud y la vida, que se convertan
as en los bienes sobre los que caan las
consecuencias de todo tipo de des-
viaciones (Lpez-Austin, 1984: 301).
El equilibrio del cosmos involucra
tanto a las deidades como a los hu-
manos, los animales, rboles y cual-
quier elemento que participe en la
vida cotidiana. En el mito cosmog-
nico de los mayas, la finalidad de la
creacin del mundo es que ste sirva
como habitacin de un ser que ten-
dr por misin venerar y alimentar a
los dioses: el hombre. Como plan-
tea Len-Portilla, Hablar de los mi-
tos de los orgenes en Mesoamrica,
es acercarse a relatos fundacionales
que, ms all de sus variantes, dejan
entrever procesos conceptuales do-
tados de homogeneidad y que han
influido en las creencias y formas de
actuar de los pobladores. El mito,
() constituye la gua, la tradicin y
la pauta de comportamiento de cada
comunidad (2002: 20).
Los mitos mayas sobre el origen son
complejos y ricos en detalles, en la
cosmogona maya segn el orden de
temporalidad cclica aparecen progre-
sivamente los elementos, los animales,
las plantas y los astros, mientras que el
hombre como parte central del proce-
so, sufre una evolucin cualitativa que
fermedad es un suceso colectivo que
atae a toda la comunidad, aunque
los agentes del restablecimiento del
orden sean los curanderos o mdicos
tradicionales, el paciente y sus re-
des ms cercanas. En la sanacin se
busca el restablecimiento del orden,
la reparacin del dao a travs del
ritual y la utilizacin de elementos
simblicos significativos tanto para el
enfermo como para su comunidad.
La cosmovisin de los antiguos ma-
yas se sustenta en lo religioso, su
mundo sagrado y los mitos. Las con-
cepciones y prcticas de los mdicos
tradicionales tienen su soporte en la
relacin del hombre con lo sobrena-
tural y la integracin con la natura-
leza. Los saberes y prcticas se plas-
man en las nociones del universo, el
espacio, el tiempo, los ciclos de la
naturaleza y el origen del cosmos.
Lpez-Austin considera que el n-
cleo de la tradicin mesoamericana,
3
que prevalece en la actualidad, est
basado en un completo sistema re-
ligioso que tuvo como fundamento
un modelo csmico y un cdigo re-
ligioso compartido.
4
Su fundamento
constituye un conjunto estructurado
que da forma y coherencia a las otras
influencias culturales de reciente
asimilacin. En referencia a las reli-
giones de la cultura mesoamericana,
ese sistema ha dejado una herencia
ancestral que se ha resistido a des-
aparecer, subsiste con pocas modi-
ficaciones, como una estructurada
cosmovisin que da coherencia a
las interpretaciones de los aconteci-
mientos de la vida. Este fundamento
prehispnico se expresa, en trminos
del autor, con un sistema de rituales
compartidos, especialmente de ele-
mentos religiosos del proceso de co-
lonizacin espaola.
3
Mesoamrica, de acuerdo con Lpez-Austin y Lpez Lujn, se refiere a una de las tres superreas cul-
turales del Mxico antiguo y centroamrica: aridamrica, oasisamrica y mesoamrica. Cada superrea
cultural supone la existencia de grupos humanos ligados por un conjunto complejo y heterogneo de
relaciones estructurales y permanentes. Mesoamrica comprende total o parcialmente a Mxico y a los
pases centroamericanos de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. (Lpez-
Austin, A, y Lpez Lujn, L., 2010: 15 y 79.
4
Para Lpez-Austin (1999), las religiones que han sobrevivido hasta la actualidad surgieron de la difcil
y conflictiva confluencia de dos tradiciones irreductibles, la mesoamericana y la catlica, pero sobre el
fundamento de lo que l ha llamado el ncleo duro de la herencia primera, que permiti la extensin
y coherencia de la cultura. Ese ncleo duro se refiere a elementos como la relacin entre divinidades y
seres humanos, la referencia del cuerpo humano para analizar las relaciones en el cosmos y el referente
agrcola en torno al complejo del maz como ciclo de la concepcin de los ciclos csmicos y ciclos an-
micos de las fuerzas frtiles.)
Mara del Carmen Guti-
rrez, Homenaje a Mara
Sabina.
Para aproximarse a los
propios cdigos de ex-
presin de las enferme-
dades es necesario partir
de los contextos cultura-
les.
86
TOPOS
87
TOPOS
emplea para referirse a ciertos pade-
cimientos entre los que se encuentran
aquellos complejos mrbidos que
son percibidos, clasicados y tratados
conforme a claves culturales propias
del grupo y en los que es evidente la
apelacin a procedimientos de eca-
cia simblica (Zolla, 1988:31). En esta
investigacin destaca que el mal de
ojo y el susto o espanto son considera-
dos sndromes de liacin cultural por
los investigadores, debido a la com-
plejidad de los sntomas referidos por
los pacientes y a la relacin de esta
sintomatologa con elementos signi-
cativos de la cultura.
Hasta aqu se ha establecido un pano-
rama general de Mesoamrica pero el
inters central de este artculo est en
aproximarse al tema de los males del
alma a partir de algunas experiencias
que recuperan investigaciones actua-
les, de corte antropolgico, en po-
blaciones de la zona de los Altos de
Chiapas, en donde los mitos de origen
prehispnicos tienen un lugar central.
Se destaca el discurso de los curande-
ros,
5
que, en el marco de la tradicin
y de la concepcin salud-enfermedad,
operan bajo la lgica de integrar a la
norma y socializar, comunicando al en-
fermo cmo debe actuar para que se
restablezca el orden social. El curan-
dero no slo es un representante sino
un garante del orden social.
El Alma
En las diferentes culturas mesoamerica-
nas, el alma se encontraba diferenciada
en varias entidades que aludan a la in-
tegracin de los seres humanos con su
entorno; todo como parte del cosmos y
por lo tanto, requeran del equilibrio. Los
males en alguna de estas entidades del
alma, provocaban diferentes efectos en
el cuerpo. En este punto es pertinente
mencionar que en las poblaciones de la
regin tzotzil en Chiapas, se hace una di-
ferencia entre los males (chamel) propios
de su cultura y la enfermedad (akchamel),
que se relaciona con las que los europeos
trajeron a sus comunidades.
En la sociedad tradicional la enferme-
dad es concebida como un problema
de significado que afecta al conjun-
to de los miembros del grupo, altera
el universo de su cultura y los obliga
a reintegrar el sinsentido que repre-
senta el padecimiento del enfermo;
se busca una comprensin general
del universo, integracin que supe-
ra el sinsentido que la enfermedad
provoca en la vida social (De la Pea,
2000:7, citando a Lvi-Strauss).
Somolinos plantea que en el Mxico
tradicional la enfermedad tiene otro
aspecto social, que se vincula con cri-
terios mgicos y divinos, presentes en
la vida cotidiana de las comunidades:
la presencia de un enfermo indica,
por el mismo hecho de la aparicin
de la enfermedad, la infraccin de
preceptos que rigen a la sociedad,
por alguno o algunos de los actos
producidos en el seno de la comuni-
dad (Somolinos, 1976:19). Romper las
normas sociales afecta el curso de to-
das las cosas: la cosecha, los fenme-
lo lleva a constituirse en el ser que los
dioses necesitan para subsistir; creen-
cia que se mantiene hasta nuestros
das en los pueblos mayas y que atra-
viesa la prctica y la concepcin de la
medicina tradicional indgena.
Segn la etiologa mesoamerica-
na, la enfermedad era provocada por
una gran diversidad de agentes ()
los dioses podan castigar a la gente
causando epidemias. Tezcatlipoca era
el principal propagador de enferme-
dades entre los aztecas (Ortiz Mon-
tellano, 2005:37). Otro motivo de la
presencia o ausencia de salud era el
cumplimiento o incumplimiento de los
hombres en su misin de servir a los
dioses.
La medicina tradicional indgena, pre-
sente en todos los pueblos o grupos
etnolingsticos de Mxico, se ha
constituido como un sistema de con-
ceptos, creencias, prcticas y recursos
materiales y simblicos, destinado a la
atencin de diversos padecimientos y
procesos desequilibrantes, cuyo ori-
gen se remonta a las culturas prehis-
pnicas (Zolla, 1995:62).
C. Viesca plantea que de acuerdo con
los documentos histricos, las enfer-
medades mgicas o mgico-religiosas
eran las ms frecuentes. Advierte que
los problemas originados por fuerzas
sobrenaturales podan desencadenar
problemas diferentes dependiendo
de las condiciones de la mente y del
organismo del sujeto que enferma.
Desde esta perspectiva las causas de
los males, su prevencin y curacin no
pueden ser estudiados a partir de los
esquemas de enfermedades espec-
cas que reconocemos en la actualidad
(2005:38).
La concepcin de la salud-enferme-
dad, se asocia a la relacin del hombre
con lo sobrenatural, en el sincretismo
religioso por los procesos de coloni-
zacin espaola, los indios cumplan
con las festividades religiosas y los sa-
cramentos, () tomndoles como un
medio de conservar la salud y atacar la
enfermedad (Guiteras, 1996:19).
Una propuesta metodolgica intere-
sante surge de una investigacin so-
bre las causas principales de demanda
de atencin de la medicina tradicional
en Mxico, coordinada por Carlos Zo-
lla; el empleo de la expresin causas
de demanda de atencin en lugar
de enfermedades o nosologas
de la medicina tradicional, incluye la
revisin de procesos no patolgicos,
como ciertos rituales preventivos que
requieren su participacin. Esta inves-
tigacin recoge, en palabras de los
curanderos, las enfermedades que se
viven y son percibidas como tales por
varios millones de mexicanos. Cabe
destacar que en esta investigacin se
abordan enfermedades cuyas causas
son personales, naturales (entre las
que se consideran las psicolgicas y
las de causa emprica) o las preterna-
turales, es decir, las que estn ms all
de lo natural y que implican al cosmos.
Se reconocen como principales de-
mandas de atencin: mal de ojo, susto
o espanto, aires, cada de la mollera,
empacho y disentera (Zolla, 1988:26).
Una ltima aclaracin que conviene
hacer, est referida al uso de la expre-
sin sndrome de liacin cultural. Se
5
Se habla de curanderos en forma genrica, pero en Mxico existe una amplia gama de sanadores dife-
renciada por sus mtodos, por sus prcticas y por los males que atienden.
El mal de ojo y el susto o
espanto son considera-
dos sndromes de filiacin
cultural.
88
TOPOS
89
TOPOS
del individuo; est compuesto de 13
partes y la persona se halla expuesta
a perder una o ms de ellas, adems,
la posesin de un chulel no est li-
mitada a los seres humanos, tambin
lo poseen el maz, las casas y las cru-
ces. La segunda especie del alma es
chanul, de espritu animal compa-
ero o alter ego espiritual; en la
montaa estn los chanul, en corrales
en los que se dividen los jaguares, za-
rihueyas etc. Si un zinacanteco hace
algo reprobable, el chanul estar en
riesgo con lo que el humano queda-
r desprotegido ya que se cree que
hombre y chanul comparten el mismo
chulel (Vogt, 1966:115)
De manera similar, respecto al ani-
mismo, de acuerdo con Lpez-Austin,
en la cultura nhuatl se ha detectado
la presencia de tres centros anmicos
principales: el teyola o yollo, el tonalli
y el ihyotl. La residencia del primero es
el corazn; se relaciona con la vida, con
el conocimiento, la memoria, los hbi-
tos, las emociones y es inseparable del
cuerpo humano; al daar el teyola y
afectar el corazn poda sobrevenir la
enfermedad o la locura. El segundo,
que tiene como alojamiento la cabeza,
se relaciona con los estados de sueo
y vigilia, con la creacin del calor, es
la razn, la conciencia y es separable
del cuerpo (con posibilidad de captura
por seres externos). El ihyotl es una
tercera fuerza anmica localizada en el
hgado. Se le relaciona con el aire y el
aliento vital que anima al hombre des-
de dentro del organismo. El ihyotl de
un hombre enojado o con muina (enojo
exaltado) que anda regando su aliento
puede daar a otro, con lo que se dira
que tiene aire o est aojado.
El concepto nhuatl del hombre re-
mite al binomio rostro-corazn; es
el corazn, y no el cerebro, el origen
o motor de todos los sentimientos,
actividades y pasiones. Puede des-
viarse, torcerse e incluso ser perdido;
es necesario actuar para recuperarlo
o enderezarlo.
Somolinos (1976: 27) sugiere que la proble-
mtica que actualmente pensamos como
patologa mental podra tener su referente
prehispnico nhuatl en aquella que bajo
el nombre de Yollopoliuhqui recoge Saha-
gn en sus Paralipmenos, cuya traduccin
sera el que ha perdido el corazn, como
se plantea en el fragmento que a continua-
cin se cita del mismo escrito, en donde el
mal de yollo puede asociarse a la locura:
() T no comprendes, no ves, no oyes,
no eres advertido, no eres enseado. T
tienes el corazn torcido, obras a tontas
y a locas, eres un trotahuertos. Has em-
briagado tu cabeza, has perdido la cabe-
za de beodo, tienes la cabeza destorni-
llada, tienes la cabeza desguanzada. Eres
un pintadillo, tienes la cabeza hera, eres
un borrachazo, andas como quien comi
hongos estupefacientes, eres un imbeci-
ln, un tontunaza zoquete, eres un zur-
dazo, eres un (hombre) de labiotes (Ga-
ribay, citado por Somolinos, 1976:27).
Como menciona Lpez-Austin, el teyola
o yollo es la entidad anmica que se rela-
ciona directamente con las emociones y
el corazn; en esta concepcin, podra-
mos decir que lo que est en riesgo al
ponerse en peligro el alma, es la red de
signicaciones que vincula al enfermo
con su medio, al romper con la dinmica
social y el equilibrio del grupo debido a
sus sntomas, que lo aletargan y sealan.
nos atmosfricos y en general, todas
las manifestaciones vitales del grupo:
por esta razn el enfermo infractor
de principios, perjudica al grupo, y su
salud debe ser obtenida lo antes po-
sible () el enfermo no debe curarse
por lo que su enfermedad le produce
a s mismo, sino por el perjuicio social
que acarrea al buen funcionamiento
de toda la comunidad (Somolinos,
1976:19)
En este sentido, es importante revisar
las nociones de alma, persona y en-
fermedad que provienen de la poca
prehispnica y se mantienen vigentes
hasta la actualidad. Resulta tambin
pertinente recordar que con frecuen-
cia es imposible establecer una equi-
valencia u homologar los conceptos
indgenas, profundamente ligados a
su cosmovisin, con los conceptos que
se usan cotidianamente en mbitos
acadmicos o cientcos. Retomamos
aqu las precisiones de Pitarch respec-
to a un estudio realizado en la regin
de los Altos de Chiapas, en el sures-
te mexicano, cuyo objetivo central es
cierto tipo de almas un intrincado
y abigarrado conjunto de principios
anmicos, animales de toda especie,
fenmenos atmosfricos, extraos se-
res humanos, sustancias minerales y
otros que de acuerdo con la creencia
indgena reside en el interior del cuer-
po humano y, simultneamente, fuera
de l, diseminado a lo largo del mun-
do (Pitarch,1996:9). El autor comen-
ta que este estudio proporciona una
gua para adentrarse en aspectos de la
cultura indgena que exceden rpida-
mente el dominio de la representacin
de la persona y permite interrogarse
sobre cuestiones fundamentales de
la antropologa de la regin. Nocio-
nes como la del sincretismo cultural, la
memoria histrica, los fundamentos de
la identidad colectiva, el papel de la
comunidad y otras que en apariencia
slo en apariencia tienen poco que
ver con las almas (Pitarch, 1996:9).
Para una mejor comprensin de la
compleja composicin del alma, es
necesario plantear la nocin de per-
sona entre los tzotziles de la zona de
Chenalh y Zinacantan, que se man-
tienen apegados al costumbre, forma
de nombrar eso que los diferencia de
los que han integrado ms elementos
del cristianismo a su cultura. Los tzo-
tziles se definen como quienes viven
y dan continuidad a las costumbres y
la religin de sus antepasados.
En distintos acercamientos etnogrfi-
cos a los tzotziles se ha dado cuenta
de que la naturaleza humana se com-
pone de cuerpo, elemento mortal de
la persona, y dos entidades anmicas,
a saber: el chulel, elemento inmortal
de la persona, y el chanul o vayijelil,
compaero animal, elemento mortal
o inmortal segn el contexto; lo que
suceda a uno afecta a los otros. En
algunos pocos casos existe tambin
el quibal o nagual, el doble-animal,
cuando el chulel y el chanul de la
persona son muy fuertes. (Page Plie-
go, 2005:208).
Entre los zinacantecos, poblacin
tzoltil, de los Altos de Chiapas, se
cree que cada ser humano posee dos
tipos de alma o espritu: chulel, es-
pecie de alma personal, interna, ubi-
cada en el corazn de la persona y es
de la mayor importancia para la salud
90
TOPOS
91
TOPOS
El susto o espanto
El susto o espanto es una de las mani-
festaciones de la prdida del alma. La
prdida del alma est entre las enfer-
medades ms temibles, junto con cor-
tar hora o matar y la intrusin de ob-
jetos en el cuerpo; adems, estn las
consecuencias del enojo de los vivos o
muertos (tener corazn pequeo) y la
envidia motivada por un deseo frustra-
do o por los celos que causa la prospe-
ridad ajena. Esta ltima se utiliza para
ahogar la ambicin evitando de este
modo la desigualdad, la disparidad, y
la competencia (Guiteras, 1996:120).
Guiteras asocia la prdida del alma con
el susto, considerando que el pavor o
el espanto excesivo sentido durante el
evento traumtico un golpe, una ca-
da, hizo que se quedara suspendida
o detenida el alma, por lo que hay que
regresar a ese lugar para recuperarla.
La prdida del alma es posible que
acontezca por una sacudida nerviosa o
del pavor, en el caso de los nios, el
alma se queda en el lugar del acciden-
te donde la tierra la atrapa y la pone a
trabajar de mocito. Entre los sntomas
que se presentan estn la prdida del
apetito y de la memoria, la indiferen-
cia, la insatisfaccin y la poca vitalidad;
tambin produce grados anormales de
calor o fro (1996:121).
En la investigacin sobre medicina tra-
dicional y enfermedad, realizada en las
zonas rurales de algunos estados de
Mxico (Zolla, et.al., 1988), se conclu-
y que el susto no es una enfermedad
sino un sndrome de liacin cultural,
es decir, un complejo mrbido que slo
es reconocido y diagnosticado con las
claves culturales y mdicas del grupo.
No es posible reducir el susto a me-
ros factores biolgicos, psicolgicos o
conductuales; en este sentido de perti-
nencia cultural, podemos pensar en el
funcionamiento de la ecacia simblica,
como la propone Lvi-Strauss
6
, y en la
importancia de la narracin de los ma-
les que aquejan al enfermo, es decir, la
necesidad de poner en sus propias pa-
labras lo que siente. El susto se clasica
en dos tipos, en funcin de la gravedad
del padecimiento, y en funcin de la
naturaleza del agente; entre los prime-
ros, se encuentran los sustos naturales
o leves y los sustos fuertes o retenidos,
mientras que los sustos en funcin de
la naturaleza del agente, comprenden:
fenmenos naturales (trueno, rayo, re-
lmpago, fuego); animales (vboras, cu-
lebras, toros, perros); personales (a raz
de la violencia, a causa de la envidia,
mediante la brujera); preternaturales
(duende, naguales, sombras de muer-
to, difuntos); sociales (violacin de una
norma) y otros.
Dentro de la sintomatologa del susto
se presenta: visible ataque al equilibrio
general; falta de apetito; decaimiento;
tendencia a sentarse o acostarse en lu-
gares donde pueda recibir el sol; fro
en las extremidades; somnolencia; ten-
dencia a dormir muchas horas; inquie-
tud en la vigilia y en el sueo; insomnio;
palidez; tristeza; angustia; hipersensibi-
lidad en el trato con otros; esfuerzo al
caminar; ocasionalmente desvaneci-
mientos; temor a los sueos en los que
se repiten estereotipos.
6
Lvi-Strauss, C., La ecacia simblica, en: Antropologa estructural. Buenos Aires: Eudeba, 1969.
Fabin Garcilita, Jabones,
2010.
El susto o espanto es una
de las manifestaciones de
la prdida del alma. La
prdida del alma est en-
tre las enfermedades ms
temibles.
92
TOPOS
93
TOPOS
considera grave, mortal, mientras que
al mal de ojo que no es intencional, se
le llama ojo de atrs y se le considera
benigno.
El mal de ojo puede afectar tanto a ni-
os y adultos como a plantas y animales,
si es que provocan la envidia o los malos
pensamientos de otros. La sintomatolo-
ga que presentan los grupos afectados
por el mal de ojo es:
En los nios: intranquilidad, llanto en
exceso, miedo, mal humor; debilidad,
atontamiento, falta de apetito, sudor
fro, cara colorada, piel morada. Los
ojos se hunden, un ojo se vuelve ms
chico que el otro, dolor de ojos, ojos
dormilones (mirada triste, quebrada),
pesantez de los prpados, lagaas,
lagrimeo. Diarrea, diarrea amarilla du-
rante dos das y que luego se torna ver-
de, pujos (si el nio ha sido ojeado por
una embarazada, puja mucho y su ex-
cremento es verde, espumoso), vmito,
aliento ftido.
En los adultos: labios morados, mancha
blanca en medio de la lengua. Cansan-
cio, ojera, temblor del cuerpo, temblor
de manos, dolor de cabeza, somnolen-
cia, falta de apetito, vmitos, sudor fro,
ebre, palidez, decaimiento, debilidad.
En las plantas: se ponen amarillas, se se-
can de un da a otro.
En los animales: tristeza, se quedan
zonzos, se mueven muy poco, ca-
lentura, basca, dejan de comer y de be-
ber agua.
En Chiapas, dentro de municipios me-
nos aculturados como Chenalh, el mal
de ojo tiene nombre indgena, que es
kelsat y es causado por personas de ca-
lor extraordinario y mirada penetrante, y
puede ser provocado sin la intenciona-
lidad del que mira; en otros lugares con
mayor inuencia externa, se integran
elementos como envidia, rencor, hechi-
cera, venganza, confundindose as con
diferentes creencias llegadas de Europa
en relacin con el mal de ojo (Villa Rojas,
citado en Zolla et.al., 2008:63).
Tanto en el susto como en el mal de ojo,
que se consideran prdidas del alma, un
chulel puede abandonar al cuerpo, sea
que el alma deje el cuerpo durante un
sueo, o que se distancie de su casa, y
en ese caso se le pide al alma que regre-
se por medio de ceremonias curativas,
en primer lugar, y por los deseos ardien-
tes de quien se ha quedado atrs. Los
rezadores mantienen unido al chulel y
al cuerpo; los padres vigilan continua-
mente el chulel de sus hijos (Guiteras,
1996:100).
La medicina tradicional y los curande-
ros
En el presente artculo la atencin se
dirige especcamente a los curanderos
conocidos como pulsadores (jilol) en la
zona tzotzil de Chiapas, pero es nece-
sario plantear que en Mxico existe una
amplia gama de curanderos, que die-
ren en mtodos de curacin as como
en los lugares que ocupan dentro de
su organizacin social y cultural; desde
el chamn o maracme, en la cultura
huichola, cuya imagen se relaciona con
la ingesta de peyote para lograr su co-
metido de mediacin con los dioses y
la curacin, hasta los actuales yerberos
que se encuentran en los mercados, y
que en las urbes carecen de vinculacin
Los sustos leves pueden curarse a tra-
vs de una ceremonia adivinatoria que
en realidad consiste en una hbil in-
duccin del sanador a partir de pala-
bras claves del paciente, en la que el
curandero le comprueba al enfermo si
de verdad su enfermedad es un susto.
El mal de ojo
Siguiendo los hallazgos de la investi-
gacin antes mencionada, la enferme-
dad que se presenta como principal
demanda de atencin es el Mal de ojo,
malestar que se presume trado por los
espaoles al estar presente en distin-
tas culturas europeas, y vigente en la
actualidad en el territorio mexicano.
La universalidad del mal de ojo o al
menos, el reconocimiento del poder
amenazador que puede concentrar la
mirada del otro ha producido diver-
sas consecuencias, que van desde la
existencia de patrones culturales se-
mejantes para explicar el dao, hasta
la adopcin de medidas preventivas
comunes a muchas sociedades (Zo-
lla, et.al, 2008:58). En Mxico destaca
el uso de una semilla llamada ojo de
venado, que los padres colocan parti-
cularmente en el cuerpo o la ropa de
los nios como proteccin para el mal
de ojo; la creencia es que esta semilla
recibir el mal, estrellndose.
El mal de ojo centra la atencin en el
poder de la mirada, que es su causa
principal; con frecuencia, el poseedor
de esa mirada fuerte o pesada que cau-
sa el mal, es nombrado como extrao
en razn del que es diferente, el ser
diferente a lo establecido como normal
dentro de un grupo atrae la atencin y
las acusaciones (Zolla, et.al, 2008:64),
esta diferencia abarca tanto a los que
permanentemente son extraos, como
a las mujeres estriles (en comunidades
en donde la esterilidad atenta contra la
continuidad de los valores culturales) y
quienes han nacido con vista fuerte,
como a quienes pasan por un estado
distinto al habitual de manera transito-
ria, como los borrachos, los iracundos y
las embarazadas.
La intencionalidad es otro criterio para
diferenciar la causa de la enfermedad,
ya que si bien puede deberse a la ac-
cin nociva y premeditada, tambin
puede ser causada de manera involun-
taria por personas de mirada fuerte,
cuando posan sus ojos en todo aque-
llo que despierta su deseo de pose-
sin o un sentimiento de envidia. Esta
relacin entre la envidia y el mal de
ojo est dada, en la consideracin de
Siebers, porque comparten una mis-
ma raz etimolgica: El mal de ojo y
la envidia conuyen en la palabra latina
invidia, derivada de invidere: mirar con
excesivo detenimiento, y de ah, envi-
diar (citado en Zolla et.al., 2008:62).
La envidia es una muestra de agresin,
reejo de hostilidad que pone en ries-
go la estabilidad del grupo; en este
sentido, la envidia funciona como un
regulador social muy efectivo ya que
el temor a ser afectado por el mal de
ojo, hace saber a los ambiciosos que
no deben acumular bienes de ms si no
quieren que alguien los mire fuerte o
demasiado; Siebers apunta que el mal
de ojo rige la conducta () realmente
suprime la conducta que provoca los
celos, la envidia y otro tipo de emocio-
nes destructivas (Zolla et.al., 2008:63).
Cuando el mal de ojo ha sido intencio-
nal, se le llama ojo de adelante, y se
El mal de ojo y la envidia
confluyen en la palabra
latina invidia, derivada de
invidere: mirar con excesi-
vo detenimiento, y de ah,
envidiar.
94
TOPOS
95
TOPOS
a travs de este vehculo; es un media-
dor entre las deidades, principalmente
dios y los humanos. Tambin se pue-
de ser jilol a travs de la transmisin,
es decir, si se ha tenido preparacin o
educacin para serlo y aunque es v-
lido, la gente preere al que lo es por
mandato divino, que se da a travs de
los sueos, en una comunicacin de las
deidades con los elegidos para ser jilol
o con sus madres. Tanto el jilol como
las parteras y otros curanderos hacen
su labor sin cobrar porque su don ya es
su regalo.
No queda lo que se aprende por la boca,
es por el alma que aprendemos. El chulel
lo repite en el corazn, no en el pensa-
miento, y slo entonces lo sabe uno ha-
cer. Cuando uno suea es el chulel, uno
ve las cosas, uno tiene enfermo, se sopla,
se reza y por la noche en los sueos, el
chulel aprende todo (Palabras de un
jilol, citado por Guiteras, 1996:131).
El museo de la medicina tradicional
maya, en la ciudad de San Cristbal de
las Casas, Chiapas, muestra las actuales
concepciones y prcticas vinculadas a
la enfermedad y los caminos de la cura,
que preservan sus tradiciones milenarias
al tiempo que se identican inuencias
de otras culturas que se han asimilado a
partir de la Colonia
8
.
Los objetos rituales requeridos para los
tratamientos varan de acuerdo al tipo
de enfermedad y a su gravedad; las en-
fermedades del alma son consideradas
las ms graves y difciles, la prdida
del alma y la envidia y el mal echa-
do, de los que se encarga el pulsador
9
.
El riesgo mayor es cuando el alma no
quiere regresar aun con los esfuerzos
del pulsador que intenta convencerla;
en estos casos el jilol enva a su chulel
a buscar el chulel del enfermo.
Entre los curanderos
10
, los pulsado-
res se aproximan a los males del alma
acompaando a las tcnicas para
pulsar, el pulso lo localizan en las
palmas de las manos, o bien en las
coyunturas de brazos y piernas. La
gravedad de la enfermedad y el pro-
nstico de sus pacientes se diagnosti-
ca de acuerdo a la zona donde la vena
no late o late con debilidad como es
el caso del susto.
Pulsar
11
, es el mtodo de diagnstico
basado en la interpretacin del pul-
so, escuchar donde la sangre late
siempre va acompaado de un acu-
cioso interrogatorio (Erosa Solana,
1996:19). Guiteras coincide con esta
nocin y agrega: Para diagnosticar
un caso, se escucha el pulso y se in-
terroga al enfermo acerca de sus sue-
os. El adulto pasa por una confe-
sin, as llamada errneamente, que
consiste en determinar la causa de la
directa con alguna organizacin cosmo-
gnica originaria.
Millones de mexicanos acuden a los
curanderos en demanda de atencin,
lo que expresan como los males que
los aquejan escapa a las clasificacio-
nes de la medicina acadmica y sus
instituciones.
Para comprender las causas sobrena-
turales y las naturales de las enferme-
dades que aquejan a la poblacin, es
necesario acercarse a la cosmovisin
mesoamericana, dado que, si bien,
en las concepciones etiolgicas y las
prcticas de la medicina tradicional
en Mxico se reconocen posteriores
influencias de otras culturas que se
han asimilado a este sistema a partir
de la Colonia, entre las que se desta-
can la espaola, la africana y la mo-
derna, prevalece, con pocas trans-
formaciones, un resistente ncleo de
las culturas prehispnicas.
Una constante entre la amplia va-
riedad de curanderos en todo el
territorio mexicano, es el don, una
designacin divina que faculta a la
persona para curar y preservar la
tradicin; la legitimacin de este
don se da en lo colectivo. Se con-
sidera que se puede ser curandero
por predestinacin, y aparece otro
elemento recurrente en los discur-
sos de los curanderos, un sueo re-
velador a travs del cual se enteran
de su don como un regalo divino, u
otras seales que se interpretan; as
como de tener que pasar una prueba
para legitimar que s tiene la capa-
cidad de curar. La relacin curande-
ro-consultante es muy estrecha, se
genera un vnculo de confianza, fe,
respeto y seguridad. En la prctica,
el curandero utiliza elementos que
tienen una significacin simblica y
en su eficacia se pone en acto la re-
ligiosidad, esto es posible gracias a
que ambos pertenecen a la misma
cultura, comparten los cdigos lin-
gsticos, sociales y religiosos de la
comunidad.
Los males del alma y los medios
para sanarla entre los tzotziles
Puedo abrirme paso al mundo invi-
sible enfrentarme a l para rescatar el
alma del enfermo que est perdida y
prisionera. El diagnstico lo realizo por
medio del pulso. Cuando pulso siento
una corriente de sangre que va del co-
razn al pensamiento, todo se sabe
por la sangre, y yo oigo su voz, que me
dice cual es el mal del enfermo
(Pulsador; Museo de la medicina tra-
dicional maya)
En la zona tzotzil de Chiapas, entre los
curanderos hay especialidades que de-
penden de la enfermedad que atien-
den y no de la complejidad del ritual
curativo que realizan o del saber y po-
der sobrenatural implcitos (Page Plie-
go, 2005:262).
7
El jilol o pulsador lo es
por mandato divino, y est obligado
por una promesa a servir a los hijos de
dios en todo momento. Se autodene
como el que entiende en el lenguaje de
la sangre lo que las deidades expresan
7
Las especialidades que reconoce la OMIECH son: pulsador, rezador de los cerros, partera, huesero,
yerbatero o yerbero.
8
Organizacin de Mdicos Indgenas del Estado de Chiapas, OMIECH.
9
Las velas juegan un papel relevante en las curaciones de los mdicos indgenas () hasta las ms gra-
ves como son la prdida del alma. Museo de la medicina tradicional maya, San Cristbal de las Casas,
Chiapas.
10
Las especialidades de los curanderos pueden variar por regin, documentados por la OMIECH se ci-
tan, pulsador, rezador de los cerros, partera, huesero y hierbero. Con pocas variantes, esta clasificacin
coincide con otras fuentes como las ms frecuentes.
11
Pulsar y otros trminos utilizados en la medicina tradicional pueden ser consultados en la Biblioteca
digital de la Medicina Tradicional Mexicana, UNAM. Mxico.
Millones demexicanos acu-
denalos curanderos ende-
manda de atencin, lo que
expresan como los males
que los aquejan escapa a
las clasificaciones de la me-
dicina acadmica.
96
TOPOS
97
TOPOS
dolencia: recuerdan las faltas y trans-
gresiones con el objeto de descubrir
la que pueda haber suscitado la cle-
ra de una deidad o de otra persona,
viva o muerta (1996:123).
A los nios se les pulsa el pliegue del
brazo regin radial y la mueca con el
dedo meique; posteriormente se inte-
rroga al paciente o al familiar o acom-
paante, sobre la aparicin de los sn-
tomas, los lugares que ha frecuentado
y las personas que lo han visto.
Aparte, so tres veces pero slo
de puro pulso; porque me vinieron a
ensear cmo debo de pulsar, cmo
debo de escuchar cuando hable la
vena y la sangre, lo so tres veces
y quiero decir que fueron nueve ve-
ces tres veces cuando recib los ma-
teriales, tres veces cuando empec a
pulsar y as fue (Palabras de un jilol,
citado por Page Pliego, 1998: 75)
Para curar el alma, el jilol sale del
cuerpo y se dirige al sitio donde se
perdi el chulel de su paciente, se
suministra trago para el Ayunta-
miento de los Muertos, los testigos y
el jilol. Todos participan de comidas
especiales, incluso los miembros de
la familia y muchos invitados. Tam-
bin hay msica y danzas, suponin-
dose que ello halaga al alma, la atrae
y le provoca el deseo de retornar a su
cuerpo (Guiteras, 1996:124).
Como la enfermedad se considera
algo que atae a la comunidad com-
pleta, es necesario ser cuidadoso con
(la) relacin del paciente y la familia,
cuando uno habla con los enfermos
se debe tener mucho cuidado () por
ejemplo, si una mujer est enferma
pero no quiere decir cul es su deli-
to no importa porque yo ya lo s, s
dnde lo encontr, si es akbilchamel
o si es por problema, yo se lo puedo
decir. La forma en que entro en cono-
cimiento de la situacin es por medio
del pulso porque es por medio del
pulso que yo veo la enfermedad, si
viene de fro, de caliente, o de medio
caliente, de ah cuando la mujer est
solita le puedo explicar porqu tiene
esa enfermedad, ya sea porque habl
o porque un seor se qued enamo-
rado de ella o porque le hicieron mal.
Yo le puedo contar todo a la mujer
cuando su marido o sus padres no es-
tn y slo si ella quiere, si me tiene
confianza (Palabras de un jilol, cita-
do por Page Pliego, 2006:135).
No slo la eleccin del jilol se da a tra-
vs de los sueos, sino que se mantiene
una comunicacin onrica constante con
las deidades, de esta manera se trans-
miten conocimientos y en algunos casos
incluso previsiones sobre enfermedades
graves.
Bueno, por una parte tengo que
pulsar primero. Pero si es muy grave
la enfermedad a veces me lo vienen
a decir en el sueo. Por ejemplo: a
las cinco de la maana me llegan a
avisar unos ngeles a mi casa, y me
despiertan para decirme que yo debo
de mandar a cortar esas plantas, para
que no espere el paciente. Porque
van a llegar algunos hijos de dios,
porque estn graves las cosas, y as
me levantan en mi sueo. Cuando me
despierto s que tengo que ir a cor-
tar esas plantas, ellos me llegan avi-
sar que tengo que cortar tres o seis y
que tengo que mandar a comprar ve-
Fabin Garcilita, Jabo-
nes, 2010.
98
TOPOS
99
TOPOS
Enciclopedia digital de la Medicina
Tradicional, Universidad Nacional Au-
tnoma de Mxico, Mxico.
Eroza Solana, E. (1996), Tres procedi-
mientos diagnsticos de la medicina
tradicional indgena, Alteridades 6-12,
pp 19-26, Mxico.
Garibay, Angel Mara (1947), Parali-
pmenos de Sahagn, Tlallocan, Vol II,
pp239-240, 1947. En la traduccin del
texto nhuatl. Citado por Somolinos
DArdois, pg. 27
Guiteras Colmes, C., (1996), Los peli-
gros del alma, visin del mundo de un
tzotzil, Fondo de Cultura Econmica,
Mxico
Len Portilla, M., (2002) Mitos de los
orgenes en Mesoamrica, Mitos de
la Creacin, Arqueologa Mexicana,
Vol. X, Nm. 56, julio-agosto 2002, Pg.
20, Mxico.
Lpez-Austin, A. (1984), Cuerpo huma-
no e ideologa: las concepciones de los
antiguos nahuas. Serie antropolgica,
Nm. 39, Universidad Nacional Aut-
noma de Mxico, Mxico.
Lpez-Austin, A. (1999), Breve historia
de la tradicin religiosa mesoamerica-
na, Universidad Nacional Autnoma
de Mxico, Instituto de Investigacio-
nes Antropolgicas, Coleccin Textos,
Serie Antropologa e historia antigua,
Mxico.
Lpez-Austin, A., Lpez Lujn, L. (2010),
Las grandes divisiones, El pasado in-
dgena, Fondo de Cultura Econmica,
5 reimpresin, Mxico.
OMIECH, Organizacin de Mdicos
Indgenas del Estado de Chiapas y su
Centro de Desarrollo de la Medicina
Maya, CEDEMM. Museo de la medici-
na tradicional maya, San Cristbal de
las Casas, Chiapas, Mxico.
Ortiz de Montellano, B., Medicina y
salud en Mesoamrica, Salud y en-
fermedad en el Mxico Antiguo, Ar-
queologa Mexicana, Vol. XIII, Nm. 74,
julio-agosto 2005, Pg. 37, Mxico.
Page Pliego, J. (2005), El mandato de
los dioses, etnomedicina entre los tzo-
tziles de Chamula y Chenalh, Chiapas,
Universidad Nacional Autnoma de
Mxico, Mxico.
Page Pliego, J. (2006), Ayudando a sa-
nar. Biografa del jilol Antonio Vzquez
Jimnez. Programa de Investigaciones
Multidisciplinarias sobre Mesoamrica
y el Sureste. Universidad Nacional Au-
tnoma de Mxico, Mxico.
Pitarch Ramn, Pedro (1996), Chulel:
una etnografa de las almas tzeltales,
Fondo de Cultura Econmica, Mxico.
Vogt, Evon Z. (1966), Los Zinacantecos,
Instituto Nacional Indigenista, Mxico
Somolinos DAdrois, G. (1976), El que-
hacer prehispnico en las enfermeda-
des del espritu, Historia de la psi-
quiatra en Mxico, SepSetentas 258,
Secretara de Educacin Pblica, pp
9-34, Mxico.
Viesca, C. (2005) Las enfermedades
en Mesoamrica, Salud y enferme-
dad en el Mxico Antiguo, Arqueolo-
ga Mexicana, Vol. XIII, Nm. 74, julio-
agosto 2005, Mxico.
litas. Eso es donde me los han dicho
as, entonces ya sabe de qu tipo de
enfermedad tengo que ir a ver y en
mi sueo ya estn los conocimientos
y me vienen a avisar tambin. (Pala-
bras de un jilol, citado por Page Plie-
go,1998:76)
Reexiones nales
Las aproximaciones multiculturales a los
problemas de salud se han convertido en
un importante reto, an hay mucho por
hacer en el campo; como hemos visto, la
mayor incidencia en la demanda de aten-
cin tiene que ver con malestares que se
identican como propios del alma y que
aluden a la subjetividad en su relacin
con lo colectivo y con el entorno natural.
Los aportes de investigaciones de corte
antropolgico e histrico hacen evidente
la importancia del acercamiento a las no-
ciones culturales que se expresan en los
sntomas de las enfermedades de estos
grupos y que tendran que integrarse en
los sistemas de atencin.
En la medicina tradicional la persona del
curandero representa una posibilidad
ms cercana de atencin por todo lo que
comparte con el paciente en trminos cul-
turales y simblicos, lo que permite una
identicacin signicativa que se hace
efectiva en la ecacia de la sanacin. En
estas prcticas las medidas curativas,
generalmente se dan por medio del co-
nocimiento de ora, fauna y elementos
cosmognicos, sin embargo la persona
del curandero es la mejor medicina al cris-
talizar esos conocimientos primero en el
diagnstico y luego en el tratamiento.
Este tratamiento se adeca siempre al
relato que el paciente hace de sus ma-
les y al recuento minucioso de las condi-
ciones en las que estos aparecieron; no
sera posible realizar el ritual de curacin
si no hay una labor previa de los miem-
bros de la comunidad, principalmente
familiares y amigos cercanos, que se
renen y preparan la comida, llevan las
ores y participan en los rezos. Esto nos
habla de la forma en que se reconoce
y se restablece el vnculo social del en-
fermo, buscando as la reintegracin, no
slo del alma perdida del enfermo sino
del equilibrio perdido durante la enfer-
medad, ya que se considera una altera-
cin del orden csmico.
En el campo de la salud mental hege-
mnica, habitualmente, no se compren-
de el sentido que tiene el sntoma como
expresin de la cultura y no se propicia
un tratamiento que reactive las redes de
participacin y de compromiso en tor-
no al paciente, con lo que se repite y se
refuerza la exclusin, de ah que pensar
en una atencin complementaria en la
que coexistan la ciencia y la tradicin,
en una mirada transcultural, se pueda
considerar como una opcin de trata-
miento ms vinculante en la medida en
que se da una mayor compresin de las
pautas culturales y de pensamiento del
sujeto y, por lo tanto, se procure un es-
cenario ms efectivo de rearticulacin
subjetiva y comunitaria, crucial para su
recuperacin.
Bibliografa citas
De la Pea, F. (2000), Ms all de la
ecacia simblica del chamanismo al
psicoanlisis, Cuicuilco, Vol 7, nm
18, ene-abril 2000, Escuela Nacional de
Antropologa e Historia, Mxico
La mayor incidencia en la
demandadeatencintiene
que ver con malestares que
se identifican comopropios
del alma y que aluden a la
subjetividadensurelacin
conlocolectivo.
100
TOPOS
101
TOPOS
1
Sobre medicina basada
en la evidencia. German
Berrios. www.psicoeviden-
cias.es.
*Psiquiatra, Centro de
Salud Mental de Lega-
ns.
**Profesora titular de ti-
ca en la Universidad Rey
juan Carlos. Doctora en
Filosofa por la Ludwing-
Maximilians-Universitt
de Munich, Alemania.
Las MAC en psiquiatra (Marta Sanz)
La utilizacin cada vez mayor en las so-
ciedades occidentales de las denomi-
nadas en la literatura como Medicinas
alternativas y Complementarias hace
pensar que algo est fracasando en la
prctica mdica convencional. (MAC:
trmino utilizado para referirse a las
prcticas mdicas que no forman parte
de la prctica mdica reconocida como
ocial)
La psiquiatra cuenta con un gran han-
dicap frente a las Medicinas alternativas
si, tal y como arma Germn Berrios,
est sometida a la ley de los tercios de
Black:
A travs de la historia todos los trata-
mientos propuestos en psiquiatra pare-
cen funcionar segn la ley de los tercios
de Black, (un tercio se recupera, un ter-
cio se recupera parcialmente y otro no
se recupera, un porcentaje del 66% en
tasa de recuperacin semejante a la que
conseguimos hoy en da
1
.
Un proceso teraputico exitoso supone
la eliminacin de la condicin subjetiva
de enfermedad y consecuentemente la
nalizacin del rol de enfermo. La credi-
bilidad que los pacientes asignan a las
fuentes de validacin es la que permite,
en ltimo trmino, aceptar o no las ex-
plicaciones acerca de las causas de sus
enfermedades, y la adherencia a los tra-
tamientos. Frente a una oferta mdica
cada vez ms tecnicada y segura de s
misma encontramos el descrdito cada
vez ms evidente manifestado por los
pacientes.
What do you see? Psychobox, A box
of psychological games edited by Mel
Gooding, UK, 2004
Los presupuestos tericos en los que
se apoya la prctica mdica actual y
ms concretamente la prctica psiquitri-
Zolla, C., Del Bosque, S., Tascn Men-
doza, A., Mellado, V., Maqueo, C.,
(1988) Medicina tradicional y enfer-
medad, Centro Interamericano de Es-
tudios de Seguridad Social, Mxico.
Zolla, C., La medicina tradicional ind-
gena en el Mxico actual, en Salud
y enfermedad en el Mxico Antiguo,
Arqueologa Mexicana, Vol. XIII, Nm.
74, julio-agosto 2005, Pg. 62, Mxico.
Bibliografa comentada
Campos Navarro, R. (1997), Curan-
derismo, medicina indgena y proce-
so de legalizacin en enfermedades
y muerte: La parte negada de la cul-
tura, Nueva Antropologa: Revista
de ciencias sociales. Universidad Au-
tnoma Metropolitana-GV Editores,
Vol. XVI, nm. 52-53, agosto, 1997,
Mxico.
Campos Navarro, R. (1997), Los cu-
randeros, Nueva Imagen. 1. Edicin,
Mxico.
Lpez Garca, H. G. (2001) San Andrs
Tuxtla Veracruz. Pensamiento mgico-
religioso, subjetividad, curanderismo y
brujera. Trabajo Terminal para obtener
el grado de licenciatura en psicologa,
Universidad Autnoma Metropolitana,
Mxico, julio 2001.
Lpez-Austin, A. (1969), De las enferme-
dades del cuerpo humano y de las me-
dicinas contra ellas, Estudios de Cultura
Nhuatl, Vol. VIII, pp. 51-121, 1969. Y De
las plantas medicinales y otras cosas me-
dicinales Vol. IX, Mxico.
Lpez-Austin, A. (1969), Augurios y
abusiones, Universidad Nacional Au-
tnoma de Mxico, Coleccin Fuentes
Indgenas de la Cultura Nhuatl, Tex-
tos de los informantes de Sahagn:
Nm. 4, Mxico.
Matos Moctezuma, E., Testimonio de
las enfermedades en el Mxico Anti-
guo, Salud y enfermedad en el Mxi-
co Antiguo, Arqueologa Mexicana,
Vol. XIII, Nm. 74, julio-agosto 2005,
Mxico.
Page Pliego, J. (1998), La medicina
Tzotzil en el complejo de la interrelacin
entre las medicinas: Un acercamiento
en Quehacer Cientco en Chiapas, Vol.
1, No 2, Agosto de 1998, Mxico.
Vogt, Evon Z., (1993), Ofrendas para los
dioses, Fondo de Cultura Econmica,
Mxico.
Zolla, C., Del Bosque, S., Mellado, V.,
Tascn, A., Maqueo, C. (1992), Medici-
na tradicional y enfermedad, Campos
Navarro, R., comp. La antropologa m-
dica en Mxico, Instituto Mora, Univer-
sidad Autnoma Metropolitana, Mxico
71-104.
Medicina alternativa y complementaria
Marta Sanz* y Teresa Aizpn**
También podría gustarte
- Avales Universitarios SSA 2024-2025Documento21 páginasAvales Universitarios SSA 2024-2025Lapislazuli SternAún no hay calificaciones
- La Eficacia Simbólica en El Proceso Salud-EnfermedadDocumento55 páginasLa Eficacia Simbólica en El Proceso Salud-EnfermedadSaúl CastroAún no hay calificaciones
- Lectura de Tonalamatl WareDocumento6 páginasLectura de Tonalamatl WareManuel GelpudAún no hay calificaciones
- Amazon Tribu Crea La Enciclopedia Médica Tradicional Con 500 PáginasDocumento15 páginasAmazon Tribu Crea La Enciclopedia Médica Tradicional Con 500 Páginaslilianas724Aún no hay calificaciones
- ANAM CARA - Libro de La Sabiduria CeltaDocumento158 páginasANAM CARA - Libro de La Sabiduria Celtainfo7679Aún no hay calificaciones
- 20151007narimanilu PDFDocumento61 páginas20151007narimanilu PDFoscarAún no hay calificaciones
- Antecedentes y Descripcion General Del CorredorDocumento17 páginasAntecedentes y Descripcion General Del CorredorJhoanCruzRiosAún no hay calificaciones
- Medicina Tradicional PDFDocumento20 páginasMedicina Tradicional PDFGladis Ramirez100% (1)
- Aprendiendo de la naturaleza: Kwesx Fi'zenxis UynaDe EverandAprendiendo de la naturaleza: Kwesx Fi'zenxis UynaAún no hay calificaciones
- La Enfermedad y La Medicina PrecolombinaDocumento13 páginasLa Enfermedad y La Medicina PrecolombinaricardoAún no hay calificaciones
- Texto 4-5. Ensayo Sobre Los Dones (Introduccion y Conclusion)Documento3 páginasTexto 4-5. Ensayo Sobre Los Dones (Introduccion y Conclusion)Jorge Reyes MongeAún no hay calificaciones
- Book Chapter Curacion y Maleficio Entre PDFDocumento236 páginasBook Chapter Curacion y Maleficio Entre PDFEdgarGarcia100% (1)
- Radcliffe Brown - FinalDocumento35 páginasRadcliffe Brown - FinalCarlos Ramirez FloresAún no hay calificaciones
- Estructura SocialDocumento12 páginasEstructura SocialJes Rey ParekAún no hay calificaciones
- Derecho A La Sud en Mexico 01032023Documento30 páginasDerecho A La Sud en Mexico 01032023ROGELIO ORTIZ100% (1)
- Problemas de Medicina TradicionalDocumento10 páginasProblemas de Medicina TradicionalAngelik Sheyla Parrillo Zurita100% (1)
- TitlaniDocumento12 páginasTitlaniclauser97Aún no hay calificaciones
- Reseña El Enigma Del DonDocumento6 páginasReseña El Enigma Del DonDamito25Aún no hay calificaciones
- Bajo Sombra de La Gran Ceiba: La Cosmovisión de Los LacandonesDocumento12 páginasBajo Sombra de La Gran Ceiba: La Cosmovisión de Los LacandonesB'alam David100% (1)
- MedicinaTradicionalAndina FolletoComunitario 12jun2020Documento45 páginasMedicinaTradicionalAndina FolletoComunitario 12jun2020Marisel Magali Ruiz DavilaAún no hay calificaciones
- Médico CuánticoDocumento1 páginaMédico Cuánticoronin62Aún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre Los DonesDocumento2 páginasEnsayo Sobre Los DonesAlberto CansecoAún no hay calificaciones
- Bustince Religiones Tradicionales AfricanasDocumento14 páginasBustince Religiones Tradicionales AfricanasElisa ShangoAún no hay calificaciones
- Tema 2. ComunidadDocumento24 páginasTema 2. ComunidadPaul Anderson Rios Ruiz100% (1)
- Informe Medicinas TradicionalesDocumento107 páginasInforme Medicinas TradicionalesAnois LlivarAún no hay calificaciones
- Instrucciones A Don Joseph Rincón de GallardoDocumento17 páginasInstrucciones A Don Joseph Rincón de GallardoAdaSantibanezAún no hay calificaciones
- Fisiología Curso de InducciónDocumento23 páginasFisiología Curso de InducciónKarime rivera100% (1)
- Ritmo CircadianoDocumento2 páginasRitmo CircadianoManuel ZapataAún no hay calificaciones
- Ensayo Ometeotl y La Teoría de Los Cuatro ElementosDocumento6 páginasEnsayo Ometeotl y La Teoría de Los Cuatro ElementosCrossed MoonAún no hay calificaciones
- Valoracion Geronto Geria PDFDocumento83 páginasValoracion Geronto Geria PDFlibrado riosAún no hay calificaciones
- AMT 57 Cultura - Cosmovisión - y Salud Entre Los HuitotoDocumento7 páginasAMT 57 Cultura - Cosmovisión - y Salud Entre Los HuitotohugodeAún no hay calificaciones
- ⊛ AJAW【Cultura, Tradición e Historia Maya】Documento8 páginas⊛ AJAW【Cultura, Tradición e Historia Maya】Carlos IbarraAún no hay calificaciones
- Tercer Hombre Plutarco Elías Calles en CuernavacaDocumento3 páginasTercer Hombre Plutarco Elías Calles en CuernavacaDiego IcazaAún no hay calificaciones
- Medicina Tradicional Mexicana y Relación Intercultural Con Medicina Institucional MexDocumento21 páginasMedicina Tradicional Mexicana y Relación Intercultural Con Medicina Institucional MexSheila GomezAún no hay calificaciones
- Un Panorama Del Uso Ritual de La Ayahuasca en El Brasil Contemporáneo PDFDocumento36 páginasUn Panorama Del Uso Ritual de La Ayahuasca en El Brasil Contemporáneo PDFLuis Alberto Marín AguilarAún no hay calificaciones
- ChamanismoDocumento15 páginasChamanismovirgiliovalienteAún no hay calificaciones
- Fisiologia Costanzo Renal-AcidobaseDocumento90 páginasFisiologia Costanzo Renal-AcidobaseAbraham Serna100% (1)
- El Chamanismo Como Sistema AdaptanteDocumento23 páginasEl Chamanismo Como Sistema AdaptanteGisela BolloAún no hay calificaciones
- Medicina MexicaDocumento24 páginasMedicina MexicaJorge Daniel Lopez Escobar100% (1)
- Ritos YMilpas en Amatlan de Quetzalcoatl Tepoztlan MoreloDocumento37 páginasRitos YMilpas en Amatlan de Quetzalcoatl Tepoztlan MoreloYamile HernandezAún no hay calificaciones
- Tiempo-Sacro en La Montaña PrehispánicaDocumento22 páginasTiempo-Sacro en La Montaña PrehispánicaDavBodriAún no hay calificaciones
- El Espejo HumeanteDocumento6 páginasEl Espejo HumeanteshybumiAún no hay calificaciones
- Generalidades Medicina Primitiva Medicina ArcaicaDocumento3 páginasGeneralidades Medicina Primitiva Medicina ArcaicaReibysVásquezAún no hay calificaciones
- Códices Prehispánicos Parte 2Documento52 páginasCódices Prehispánicos Parte 2Camila M.100% (1)
- La Importancia de Las Mitocondrias en Las Células y TejidosDocumento7 páginasLa Importancia de Las Mitocondrias en Las Células y TejidosMilagros SisinarroAún no hay calificaciones
- I. La Agricultura en La Epoca PrehispaniDocumento145 páginasI. La Agricultura en La Epoca PrehispanicristoAún no hay calificaciones
- Medicina Otomi-ReformadoDocumento2 páginasMedicina Otomi-ReformadoDiario De Una Huerta Permacultura50% (2)
- Cosmovisión MexicaDocumento4 páginasCosmovisión MexicaAngie EscobarAún no hay calificaciones
- Kalpulli o Circulo de DanzaDocumento4 páginasKalpulli o Circulo de DanzaJosé Carlos GutiérrezAún no hay calificaciones
- Ilide - Info Propedeutica Naturopatica PRDocumento50 páginasIlide - Info Propedeutica Naturopatica PRBernardo Henrique de MelloAún no hay calificaciones
- Dilemas Bioéticos Mundo Contemporáneo ActualDocumento54 páginasDilemas Bioéticos Mundo Contemporáneo ActualJesusFragaCidAún no hay calificaciones
- El Origen de Los SentimientosDocumento12 páginasEl Origen de Los SentimientosDoseck FernandoAún no hay calificaciones
- Medicina Andina Tradicional de BoliviaDocumento4 páginasMedicina Andina Tradicional de BoliviaRichi MamaniAún no hay calificaciones
- Benito Historia Del TaoismoDocumento18 páginasBenito Historia Del Taoismoluisbase5502Aún no hay calificaciones
- Dictamen de La Comisión de Salud Sobre Diversas Iniciativas Con Proyecto de Decreto Por Las Que Se Reforman Diversas Disposiciones de La Ley General de Salud en Materia de Medicina Tradicional y ComplementariaDocumento40 páginasDictamen de La Comisión de Salud Sobre Diversas Iniciativas Con Proyecto de Decreto Por Las Que Se Reforman Diversas Disposiciones de La Ley General de Salud en Materia de Medicina Tradicional y ComplementariaAlianza AnahuacaAún no hay calificaciones
- Libro El Arbol de Los Relatos InpiDocumento96 páginasLibro El Arbol de Los Relatos InpiAEAún no hay calificaciones
- La Sexualidad de Los Pueblos Mesoamericanos AntiguosDocumento2 páginasLa Sexualidad de Los Pueblos Mesoamericanos AntiguosErik Alan Garcia JuarezAún no hay calificaciones
- Agua HyOx Superwater Inc March 2022Documento32 páginasAgua HyOx Superwater Inc March 2022Alfredo Arias SantosAún no hay calificaciones
- Contracción Del Músculo EsqueléticoDocumento30 páginasContracción Del Músculo EsqueléticoLizeth Manu100% (1)
- Alfredo Lopez AustinDocumento19 páginasAlfredo Lopez Austinjan0% (1)
- Terapeutas TradicionalesDocumento7 páginasTerapeutas TradicionalesMarian BufaicoAún no hay calificaciones
- ANTOLOGÍA Intro A La Med Trad Mex.Documento156 páginasANTOLOGÍA Intro A La Med Trad Mex.Roberto Cruz De EcheverríaAún no hay calificaciones
- Medicina y Salud en MesoamericaDocumento4 páginasMedicina y Salud en MesoamericaAlejandra Caballero SanchezAún no hay calificaciones
- El ChamanismoDocumento31 páginasEl ChamanismojesuscurasmaAún no hay calificaciones
- Arquitectura y Contexto en Teotihuacan PDFDocumento15 páginasArquitectura y Contexto en Teotihuacan PDFCemanahuac Tahuantinsuyu Abya YalaAún no hay calificaciones
- Solsticio de VeranoDocumento13 páginasSolsticio de Veranoinfo7679100% (1)
- Comunalidad IndigenaDocumento16 páginasComunalidad Indigenainfo7679Aún no hay calificaciones
- Sonido Cuencos TibetanosDocumento3 páginasSonido Cuencos Tibetanosinfo7679Aún no hay calificaciones
- Xipe TotecDocumento8 páginasXipe Totecinfo7679Aún no hay calificaciones
- Besant, Annie y Leadbeater, C. W. - Química OcultaDocumento77 páginasBesant, Annie y Leadbeater, C. W. - Química Ocultainfo7679Aún no hay calificaciones
- TDR Evaluación Externa Convenio AECIDDocumento21 páginasTDR Evaluación Externa Convenio AECIDAcción Contra el HambreAún no hay calificaciones
- Datos de ContrataciónDocumento44 páginasDatos de ContrataciónEduardo VelascoAún no hay calificaciones
- Periódico Noticias de Chiapas, Edición Virtual Jueves 11 de Abril de 2024Documento36 páginasPeriódico Noticias de Chiapas, Edición Virtual Jueves 11 de Abril de 2024ariosto medaAún no hay calificaciones
- Constitución de Chiapas Vigente PDFDocumento146 páginasConstitución de Chiapas Vigente PDFJosé Luis Sarracino AcostaAún no hay calificaciones
- Escrito Sobre La Historia de Mi UniversidadDocumento4 páginasEscrito Sobre La Historia de Mi UniversidadFontaine SamayoaAún no hay calificaciones
- Periódico Noticias de Chiapas, Edición Virtual Viernes 26 de Abril de 2024Documento36 páginasPeriódico Noticias de Chiapas, Edición Virtual Viernes 26 de Abril de 2024ariosto medaAún no hay calificaciones
- Mtro. Rocky D. Mancilla EscobarDocumento4 páginasMtro. Rocky D. Mancilla EscobarRocky David Mancilla EscobarAún no hay calificaciones
- Ofrecimiento Pruebas Materia LaboralDocumento3 páginasOfrecimiento Pruebas Materia LaboralVirginia CuevasAún no hay calificaciones
- Diario Oficial de La Federación Mexicana 01112019-MATDocumento386 páginasDiario Oficial de La Federación Mexicana 01112019-MATjlrubiopAún no hay calificaciones
- Periódico Noticias de Chiapas, Edición Virtual Miércoles 15 de Noviembre de 2023Documento36 páginasPeriódico Noticias de Chiapas, Edición Virtual Miércoles 15 de Noviembre de 2023ariosto medaAún no hay calificaciones
- Cap9 Adventistas en Chiapas PDFDocumento12 páginasCap9 Adventistas en Chiapas PDFFrancisco Ramón ConcepciónAún no hay calificaciones
- Plan GerontologiaDocumento69 páginasPlan GerontologiaJesús Santiago AvendañoAún no hay calificaciones
- Gobierno Del Estado de Chiapas A Través de La Secretaría de EducaciónDocumento3 páginasGobierno Del Estado de Chiapas A Través de La Secretaría de EducaciónLUIS MANUEL VELAZQUEZ HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Itinerario Chiapas Sancris Sep 16Documento1 páginaItinerario Chiapas Sancris Sep 16pancholopez2014Aún no hay calificaciones
- Vera Tiesler - Transformarse en MayaDocumento246 páginasVera Tiesler - Transformarse en MayaBodrieaux DvAún no hay calificaciones
- TESIS (ANA) FacibilidadDocumento122 páginasTESIS (ANA) FacibilidadAdelaido Velazquez MorenoAún no hay calificaciones
- Castro - Himno A ChiapasDocumento5 páginasCastro - Himno A ChiapasChristian Mirsha Velasco Castilla100% (2)
- Monografía: U C A CDocumento41 páginasMonografía: U C A COtonielAún no hay calificaciones
- Trabajo Terminal Citlali Andrea Jimenez Solis Sociologia 2016Documento231 páginasTrabajo Terminal Citlali Andrea Jimenez Solis Sociologia 2016ZitläliCe MadnessAún no hay calificaciones
- Censo Inegi SoDocumento8 páginasCenso Inegi SoSergio SánchezAún no hay calificaciones
- Periódico Noticias de Chiapas, Edición Virtual Jueves 13 de Abril de 2023Documento36 páginasPeriódico Noticias de Chiapas, Edición Virtual Jueves 13 de Abril de 2023Noticias de ChiapasAún no hay calificaciones
- Zona Neartica y Zona NeotropicalDocumento14 páginasZona Neartica y Zona NeotropicalGerardo Gil50% (2)
- Bartra Ponencia Muc3b1ecas PDFDocumento11 páginasBartra Ponencia Muc3b1ecas PDFmvictoireAún no hay calificaciones
- Impacto de La Enfermedad en La FamiliaDocumento17 páginasImpacto de La Enfermedad en La FamiliadanielAún no hay calificaciones
- Reporte de PracticasDocumento33 páginasReporte de PracticasTeffy SuarezAún no hay calificaciones
- Of 0048 EventosAsignAdm y HA - SEFDocumento5 páginasOf 0048 EventosAsignAdm y HA - SEFKarla Maribel Gómez santizAún no hay calificaciones
- ADEMEBA Carta Responsiva, ALEXDocumento2 páginasADEMEBA Carta Responsiva, ALEXjafetAún no hay calificaciones