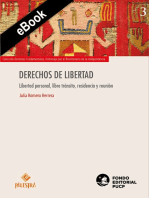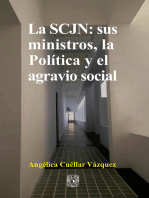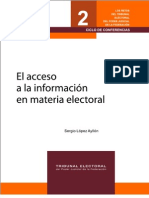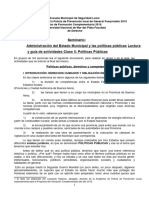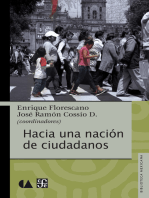Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
01 Debate 3
01 Debate 3
Cargado por
Jenniffer Perez BernalTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
01 Debate 3
01 Debate 3
Cargado por
Jenniffer Perez BernalCopyright:
Formatos disponibles
REVISTA DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DEBATE
DEFENSORIAL
N
o
3 - Mayo 2001
2
DEFENSORIA DEL PUEBLO / REVISTA
Comit Consultivo
Fernando Alvarez de Miranda (Espaa)
Rodrigo Alberto Carazo (Costa Rica)
Eduardo Cifuentes (Colombia)
Jaime Crdoba Trivio (Colombia)
Diego Garca-Sayn (Per)
Juan Mndez (Argentina)
Linda Reif (Canad)
Mireille Roccatti Velzquez (Mxico)
Leo Valladares Lanza (Honduras)
Editor
Walter Albn Peralta
Comit Editorial
Samuel B. Abad Yupanqui
Walter Albn Peralta
Roco Villanueva Flores
Coordinador
Samuel B. Abad Yupanqui
Defensora del Pueblo
Jirn Ucayali 388, Lima 1, Per
Telfono: 426-7800
Fax: (51-1) 426-7889
Internet: http://www.ombudsman.gob.pe
Email: defensor@ombudsman.gob.pe
Lima, Per, mayo del 2001
Hecho el depsito legal
Registro N
o
2000-3147
Detalle de cartula: Andrea Paz
INDICE
Presentacin 5
ENSAYOS
El derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los derechos
humanos 11
Juan E. Mndez
Caractersticas especiales del papel del Defensor del Pueblo en pases
en transicin 31
Ivn Bizjac
El ombudsman como canal de acceso a la justicia 47
Walter Albn Peralta
La Defensora del Pueblo, la defensa de los derechos humanos y la
promocin de la democracia en el sistema interamericano 61
Carla Chipoco Cceda
El debido proceso y la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
tendencias actuales y posibilidades de aplicacin por las defensoras
del pueblo 79
Luis Huerta Guerrero
El uso de los mapas legales en la defensa de las poblaciones y los
recursos naturales en la amazona norte 107
Miguel Donayre
Derechos humanos y autonoma local: lneas de accin de la
Defensora del Pueblo en materia de tributacin municipal 127
Susana Klien Uztegui
INFORMES
Informe Especial al Congreso de la Repblica sobre el ejercicio del
derecho de reunin durante los das 26 y 27 de julio y los sucesos del
28 de julio del ao 2000 147
Informe Defensorial N 56. La aplicacin de la causal de retiro por
renovacin en las Fuerzas Armadas y la Polica Nacional 211
RESOLUCIONES DEFENSORIALES
Resolucin Defensorial N 062-2000/DP. Se aprueba el informe
defensorial N 51 El Sistema Penal Juvenil en el Per: Anlisis
Jurdico y Social en el que se examina la situacin de los adolescentes
infractores en el marco del nuevo Cdigo de los Nios y Adolescentes. 229
Resolucin Defensorial N 007-DP/2001. Se propone derogar el
artculo 374 del Cdigo Penal que sanciona el delito de desacato y
el artculo 7 del Decreto Ley N 25475 sobre la apologa al terrorismo,
por afectar la vigencia de la libertad de expresin. 243
Resolucin Defensorial N 008-DP/2001. Se insta a alcaldes a adecuar
el diseo urbano y edificaciones de sus respectivas ciudades a fin
de erradicar progresivamente las barreras fsicas que impiden garantizar
el acceso y desplazamiento de las personas con discapacidad. 251
DOCUMENTOS
La reforma y control de los servicios de inteligencia 263
Demanda de Inconstitucionalidad presentada por la Defensora del
Pueblo contra el segundo prrafo del artculo 191 de la Ley Orgnica
de Elecciones por vulnerar la libertad de expresin y el derecho a la
informacin; y sentencia del Tribunal Constitucional que declara
inconstitucional dicha norma 291
Propuestas de la Defensora del Pueblo para la instalacin de una
Comisin de la Verdad en el Per. Proyecto de Decreto Supremo
que crea la Comisin de la Verdad 313
PRESENTACIN
Actualmente el Per viene atravesando un perodo de transicin que est permi-
tiendo la puesta en prctica de una serie de medidas democratizadoras necesarias
para garantizar la gobernabilidad en el pas. Ciertamente muchas de las deficiencias
que se presentaban hasta fines del ao pasado han venido siendo subsanadas o se
encuentran en vas de ser superadas. De esta manera, han sido repuestos los magis-
trados del Tribunal Constitucional; se ha derogado la norma que homologaba las
atribuciones de los jueces titulares y provisionales; han sido restituidas las faculta-
des del Consejo Nacional de la Magistratura; se ha desactivado al Servicio de Inte-
ligencia Nacional; se ha superado el impase respecto a la competencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, entre otros aspectos.
Esta nueva etapa, sin embargo, ha conducido a que se presenten nuevos temas
en los que la Defensora del Pueblo no puede permanecer ajena. As por ejemplo, la
necesidad de no olvidar ni ocultar el pasado reciente y dejar para las generaciones
futuras una memoria histrica y colectiva que les permita conocer lo sucedido,
conduce a la exigencia de la creacin de una Comisin de la Verdad que siente las
bases para una reconciliacin nacional. Por otro lado, la desactivacin de los servi-
cios de inteligencia obliga a que se cuente con una nueva regulacin que garantice
controles democrticos para evitar que se repitan los excesos y arbitrariedades
cometidos.
En este sentido, nuestra primera seccin, ENSAYOS, la inicia el profesor argen-
tino Juan Mndez con Derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los
derechos humanos, en el que analiza la obligacin de los Estados de investigar las
violaciones masivas y sistemticas de derechos fundamentales y procesar y casti-
gar a quienes resulten responsables, as como el derecho de las vctimas y de la
sociedad de conocer lo sucedido. Seguidamente tenemos Caractersticas especia-
les del Defensor del Pueblo en pases en transicin, en el que el Defensor del
Pueblo de Eslovenia, Ivn Bizjak, comenta los problemas que enfrentan los defen-
sores del pueblo en pases de Europa del Este, as como el importante rol que juega
esta institucin en la modernizacin del Estado y la transicin a la democracia. A
continuacin, en El ombudsman como canal de acceso a la justicia se examina la
importancia de dicha institucin en su contribucin a la vigencia de la justicia y
detalla las manifestaciones ms frecuentes de intervencin del ombudsman en ma-
teria judicial. Los siguientes dos ensayos abordan el trabajo de la Defensora del
Pueblo y su relacin con el sistema interamericano de derechos humanos. As,
Carla Chipoco en La Defensora del Pueblo, la defensa de derechos y promocin
de la democracia en el sistema interamericano examina las actuaciones realizadas
por la Defensora del Pueblo en este campo. Por otro lado, Luis Huerta en El
debido proceso y la Corte Interamericana de Derechos Humanos: tendencias actua-
les y posibilidades de aplicacin por las Defensoras del Pueblo efecta un anli-
sis de este derecho y las interpretaciones de la Corte Interamericana que sirven de
orientacin a la labor defensorial. Finalmente, se publican dos ensayos que analizan
la labor de la Defensora del Pueblo del Per en dos temas especficos como son la
proteccin del medio ambiente y la tributacin municipal. As, en El uso de los
mapas legales en la defensa de las poblaciones y los recursos naturales de la amazona
norte Miguel Donayre a partir de una queja planteada por una poblacin de la
amazona peruana estudia la utilizacin del principio precautorio en la proteccin del
medio ambiente para las generaciones futuras. Posteriormente, Susana Klien en
Derechos humanos y autonoma local: lneas de accin de la Defensora del Pue-
blo en materia de tributacin municipal analiza las pautas de actuacin de dicha
institucin para la verificacin del legtimo ejercicio del poder tributario local y el
respeto a los derechos fundamentales de los contribuyentes.
La seccin INFORMES incluye dos investigaciones. La primera de ellas, In-
forme Especial al Congreso de la Repblica sobre el ejercicio del derecho de re-
unin durante los das 26 y 27 de julio y los sucesos del 28 de julio del ao 2000,
se realiz con motivo de los sucesos acaecidos antes y durante la denominada
Marcha de los Cuatro Suyos y se comenta el seguimiento realizado por la Defensora
del Pueblo de los desplazamientos y movilizaciones de los participantes, as como la
actuacin que con ese motivo desarrollaron las autoridades locales y nacionales. La
segunda, es el Informe Defensorial N 45, denominado La aplicacin de la causal
de retiro por renovacin en las Fuerzas Armadas y la Polica Nacional, realizado
a partir de quejas recibidas por oficiales instituciones castrenses que cuestionaban
su pase al retiro por renovacin de cuadros por basarse en resoluciones administra-
tivas que no se encontraban motivadas y que vulneraban el debido proceso.
Nuestra siguiente seccin se encuentra dedicada a las RESOLUCIONES
DEFENSORIALES, que registran principios y parmetros de nuestra actuacin o
sustentan la posicin institucional respecto a temas particulares. La Resolucin
Defensorial N 062-2000/DP aprueba el informe defensorial N 51 El Sistema Pe-
nal Juvenil en el Per: Anlisis Jurdico y Social en el que se examina la situacin
de los adolescentes infractores en el marco del nuevo Cdigo de los Nios y Ado-
lescentes. La Resolucin Defensorial N 007-2001/DP propone derogar el artculo
374 del Cdigo Penal que sanciona el delito de desacato y el artculo 7 del Decreto
Ley N 25475 que sanciona la apologa del terrorismo, por afectar la vigencia del
derecho a la libertad de expresin y resultar incompatibles con la Convencin Ame-
ricana sobre Derechos Humanos. Finalmente, la Resolucin Defensorial N 008-
2001/DP insta a los alcaldes provinciales y distritales a adecuar el diseo urbano y
edificaciones de sus respectivas ciudades a fin de erradicar progresivamente las
barreras fsicas que impiden garantizar el acceso y desplazamiento de las personas
con discapacidad.
Por ltimo, en la parte DOCUMENTOS se incluye un estudio sobre la reforma
y control de los servicios de inteligencia, en el que se formulan algunas propuestas
destinadas a contribuir a su diseo democrtico. Tambin se publica la demanda de
inconstitucionalidad presentada por la Defensora del Pueblo contra el segundo p-
rrafo de la Ley Orgnica de Elecciones que prohiba la difusin de encuestas a
boca de urna el da de las elecciones por vulnerar la libertad de expresin y el
derecho a la informacin, y adems se incluye la sentencia del Tribunal Constitu-
cional que declar fundada dicha demanda. Finalmente, se publica la propuesta de
nuestra institucin para la instalacin de una Comisin de la Verdad en el Per y el
proyecto de decreto supremo que la creara, elaborado por un grupo de trabajo
interinstitucional conformado mediante Resolucin Suprema en el que se encuentra
la Defensora del Pueblo.
De esta manera, el presente nmero de la Revista DEBATE DEFENSORIAL
analiza los temas reseados, esperando contribuir a generar espacios de dilogo y
reflexin que permitan iniciar cambios hacia un Estado democrtico de derecho que
los peruanos y peruanas anhelamos y merecemos.
Lima, mayo del 2001
Walter Albn Peralta
Defensor del Pueblo en funciones
ENSAYOS
JUAN MNDEZ
10
EL DERECHO A LA VERDAD
11
El derecho a la verdad frente a las graves violaciones
a los derechos humanos*
Juan E. Mndez
* *
Miembro de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos y Director del
Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame
I. INTRODUCCIN
Las recientes experiencias de transicin de la dictadura a la democracia en Am-
rica Latina han sido la ocasin para una rpida actualizacin de principios funda-
mentales del derecho internacional de los derechos humanos. En efecto, en cada
caso las nuevas sociedades democrticas debieron enfrentar el problema de qu
hacer con el legado de las violaciones masivas y sistemticas del pasado, y en el
debate nacional as gestado se ech mano del auxilio que el derecho internacional
poda prestar para fundamentar alguna obligacin afirmativa o negativa por parte
del Estado respecto a tales graves crmenes. Hasta qu punto las normas del dere-
cho internacional pueden o no zanjar definitivamente esa cuestin seguir siendo
materia de amplio debate. Lo cierto es que la acumulacin de experiencias y la
creciente atencin que la opinin pblica internacional presta a este tema, han gene-
rado dialcticamente la aparicin de principios emergentes en derecho internacio-
nal, uno de cuyos ms claros preceptos es que, en presencia de violaciones masivas
y sistemticas de los derechos ms fundamentales (a la vida, a la integridad fsica
de las personas, al debido proceso o a un juicio justo), el Estado est obligado a
investigar, procesar y castigar a quienes resulten responsables, y a revelar a las
vctimas y a la sociedad todo lo que pueda establecerse sobre los hechos y circuns-
tancias de tales violaciones.
Este artculo se ocupar brevemente de la fundamentacin de ese principio emer-
gente, para abordar con mayor detenimiento las consecuencias que el mismo tiene
para el derecho interno y para su justiciabilidad. Antes, sin embargo, se imponen
algunas precisiones. Hablamos de principio emergente porque reconocemos que
no se trata de una norma claramente descripta en un tratado internacional y cuya
vigencia fuera, por ello, incuestionable. Se trata ms bien de un modo llamativa-
mente uniforme y pacfico de interpretar tales normas para situaciones que no
* Artculo publicado en ABREG, Martn y Christian COURTIS (compiladores). La aplicacin de
los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales. Buenos Aires: CELS, 1997, pp.
517-540. La Defensora del Pueblo agradece al autor y al Doctor Vctor Abramovich, Director
Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS-, por la autorizacin para la publicacin
de este artculo.
** El autor agradece la colaboracin y comentarios del Dr. Francisco Cox.
JUAN MNDEZ
12
fueron previstas en su momento. Esta es, por otra parte, la forma usual de generar
derecho internacional, especialmente en materia de derechos humanos, cuyo de-
sarrollo progresivo se cumple precisamente a travs de opinio juris y jurispruden-
cia de rganos de proteccin que dan contenido enriquecedor a normas necesaria-
mente escuetas
1
. El hecho de que se trate de principios emergentes y no de normas
convencionales claras no les resta eficacia como normas vinculantes. Por tratarse
de la recta interpretacin de normas cuya obligatoriedad no se discute, su eficacia
corre la misma suerte que la de ellas. En derecho internacional, tanto las normas
explcitas (convencionales o consuetudinarias) como sus interpretaciones y alcan-
ces, tienen una vida jurdica incierta por las limitaciones de la coercin en nuestra
materia. Sin embargo, para ambos tipos de obligaciones se vienen abriendo camino
formas de hacerlas cumplir. Lo importante es que ningn Estado puede considerar-
se exento de consecuencias en sus relaciones internacionales si decide ignorar sus
obligaciones respecto a los derechos humanos; por lo mismo, una vez establecida la
existencia de una obligacin internacional, las instituciones de derecho interno en-
cargadas de hacer efectivo el Estado de Derecho deben encontrar la manera de
satisfacerla
2
.
Una segunda precisin tiene que ver con el hecho de que estos principios surgen
de la experiencia concreta que llamamos transiciones a la democracia. Nos pare-
ce importante destacar que ello es un mero accidente histrico y no significa que
los principios as surgidos se apliquen restrictivamente a situaciones de ese tipo.
Por el contrario, las obligaciones a que haremos alusin son de aplicacin universal,
y se nutren de experiencias que poco tienen que ver con la transicin a la democra-
cia. En primer lugar, el debate sobre la superacin de la impunidad excede el marco
de los problemas de la transicin en pases como Per y Colombia, donde no se
trata de gobiernos democrticos de reciente data que deben acarrear las consecuen-
cias de violaciones cometidas por dictaduras militares en las que las actuales auto-
ridades no tuvieron papel alguno. Adems, las transiciones en pases de Europa
Oriental y en Sudfrica, aunque s son indudablemente trnsitos de la dictadura a la
democracia, presentan problemas muy distintos de los de Amrica Latina, en cuan-
to al tipo de violaciones cuyo legado debe superarse, en cuanto a las redes de
complicidades y silencios que dificultan la asignacin de responsabilidades, en cuanto
a la subsistencia de estamentos militares que conservan una cuota de poder al mar-
gen de las autoridades constituidas, y en cuanto a la explosividad de los enfrentamientos
1 NIKKEN, Pedro. La Proteccin Internacional de los Derechos Humanos: Su desarrollo progresi-
vo. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Madrid: Civitas, 1987.
2 Cf. Comisin Interamericana de Derechos Humanos, Informe Caso Gallardo vs. Mxico, Informe
43/96, Informe Anual Comisin Interamericana de Derechos Humanos 1996, Washington, prr.
102. En esta resolucin, la CIDH ha dicho que sus resoluciones deben ser implementadas por los
Estados conforme a su derecho interno. A nuestro juicio, ese deber de ajustar el derecho interno a
una obligacin internacional no requiere el paso previo de que dicha obligacin sea precisada o
declarada por un rgano de jurisdiccin supranacional.
EL DERECHO A LA VERDAD
13
tnicos que subyacen al tratamiento, tanto de los crmenes del pasado como de las
responsabilidades del presente. Por ltimo, las transiciones terminan y sin embargo
las cuestiones relacionadas con el pasado las sobreviven, como lo demuestra el
caso argentino, en que se registra un serio debate pblico sobre qu le debe la
sociedad a los familiares de los desaparecidos a trece aos del fin de la dictadura y
cumplidos todos los hitos que podamos convenir para el fin de la transicin
3
. De
hecho, el tema de qu hacer sobre el legado de violaciones graves vuelve a la agenda
de nuestros pases independientemente de que nuestros dirigentes declaren a la
transicin cumplida o a los sectores de la sociedad reconciliados. Esa preocupa-
cin recurrente de la sociedad obliga a las instituciones, tarde o temprano, a enfren-
tar el problema.
Finalmente, queremos destacar que, si bien en este artculo nos concentraremos
en el derecho a la verdad que surge de estas obligaciones, el mismo es inseparable
de un derecho a la justicia de contenido ms general y que implica obligaciones de
parte del Estado que tambin habremos de precisar. Como adelanto, queremos des-
tacar que no concebimos a este derecho a la verdad como a una alternativa a la
obligacin de investigar, procesar y castigar, ni como una opcin vlida para el
Estado dentro de un men de posibilidades, siendo las otras ofertas del men las
obligaciones de reparaciones a las vctimas, la depuracin de las fuerzas armadas y
de seguridad de los elementos que se sepa han cometido atrocidades, y la misma
obligacin de castigar esas atrocidades por va del proceso penal.
II. UN PRINCIPIO EMERGENTE EN DERECHO INTERNACIONAL
El debate sobre el efecto de leyes de auto-amnista dictadas por los militares, y
sobre la posible promulgacin por parte de gobiernos democrticos de nuevas leyes
con el mismo efecto, se convirti en los aos 80 en punto central de las transicio-
nes. A su vez, ese debate gener en el movimiento internacional de los derechos
humanos una discusin sobre la existencia de normas internacionales que podan
regir la materia, y casi de inmediato una produccin de materiales cuya acumula-
cin en el tiempo va conformando una serie de principios sobre los cuales hay claro
consenso.
La posibilidad de procesar penalmente a quienes hasta muy poco antes haban
sido seores de la vida y de la muerte de sus conciudadanos se plante en la Argen-
tina con singular fuerza a partir de 1983. Aunque la situacin reconoca anteceden-
3 En otro artculo hemos argumentado la necesidad de extraer el tema de la lucha contra la impunidad
de los lmites estrechos de la transicin. MNDEZ, Juan E. Accountability for Past Abuses. En:
Human Rights Quarterly, Vol. 19, N 2, mayo 1997, Johns Hopkins University Press. Una versin
del mismo artculo se public antes en la serie Working Papers (N 230), Kellogg Institute, University
of Notre Dame, 1996. El argumento principal para un tratamiento ms universal es que el nfasis
sobre los problemas propios de la transicin termina dando a los gobernantes democrticos excusas
para el incumplimiento de sus obligaciones.
JUAN MNDEZ
14
tes (Grecia, al final de la dictadura de los coroneles), el problema planteaba evi-
dentes problemas ticos, polticos y jurdicos, uno de los cuales y no el menor en
importancia era la amenaza real de nuevos golpes de Estado y el retorno a las
prcticas del pasado. Los partidarios de los juicios debieron desde el inicio argu-
mentar contra medidas legales tendientes a impedirlos. No se trataba solamente del
efecto jurdico de otorgar leyes de auto-amnista dictadas por los propios dictado-
res (como en Chile), sino tambin de discutir la oportunidad y conveniencia de
nuevas leyes que favorecieran la impunidad de estos crmenes, esta vez sanciona-
das por parlamentos elegidos democrticamente. Una medida del xito parcial que
tuvieron los organismos de derechos humanos lo constituye el hecho de que en
Argentina y en Uruguay tales leyes debieron ser llamadas de otra manera
*
, ya que la
amnista, con su carga moral positiva de olvido y no punibilidad, no poda aplicarse
a las atrocidades como desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas.
Desde ese primer momento, los que luchaban contra la impunidad recurrieron al
derecho internacional en busca de argumentos. Aunque las analogas con Nremberg
no eran del todo satisfactorias, est claro que desde el fin de la Segunda Guerra
Mundial el derecho internacional haba establecido principios que resultaban ahora
de gran utilidad: la obligacin de castigar el genocidio; la de hacer punible en dere-
cho interno la tortura; el deber de castigar los crmenes de guerra bajo las Conven-
ciones de Ginebra; la inaplicabilidad de la obediencia debida como defensa en caso
de rdenes manifiestamente ilegales; la imprescriptibilidad de los crmenes de lesa
humanidad; la inaplicabilidad de la defensa de delito poltico en caso de extradicin
por tales crmenes, y la obligacin de extraditar o juzgar. Tomados en su conjunto,
estas normas representaban una tendencia de la comunidad internacional a impedir
la impunidad de ciertos crmenes considerados moralmente repudiables, aun cuan-
do no se formulara en trminos de una clara prohibicin contra amnistas o indul-
tos. El derecho internacional no prohibe a los poderes pblicos nacionales ejercer
ciertas formas de clemencia; pero s establece lmites para ello. Sin embargo, este
cmulo de antecedentes dispersos requera una elaboracin y sistematizacin, que
se empez a dar en el mbito del derecho internacional a partir de ese debate.
La Comisin Interamericana de Derechos Humanos debi ocuparse de denun-
cias que impugnaron las leyes de Caducidad de la Pretensin Punitiva del Estado
(Uruguay) y de Punto Final y de Obediencia Debida (Argentina). Para ello, deba ser
coherente con pronunciamientos previos de la misma Comisin contra leyes de
auto-amnista dictadas por las dictaduras de Chile, Argentina y Brasil. Adems,
como los hechos que resultaran impunes por efecto de estas nuevas leyes incluan
miles de desapariciones forzadas, deba seguir los lineamientos de mltiples decla-
raciones de la Asamblea General de la OEA y de la de Naciones Unidas, que califi-
caban a la prctica de la desaparicin forzada como crimen de lesa humanidad.
* Nota de los compiladores: sobre las leyes de punto final y obediencia debida, ver tambin, en el
mismo ejemplar, OLIVEIRA, Alicia, y GUEMB, Mara Jos, La verdad, derecho de la sociedad.
EL DERECHO A LA VERDAD
15
Oliver Jackman, como Presidente de la CIDH, pronunci un discurso ante la Asam-
blea General de la OEA de 1989, que condenaba estas nuevas leyes en forma in-
equvoca
4
. Finalmente, la CIDH dict las resoluciones 28 y 29, contra Argentina y
Uruguay respectivamente, en las que establece la incompatibilidad de estas leyes de
pseudo-amnista, y de los decretos de indulto del Presidente Menem, con la Con-
vencin Americana sobre Derechos Humanos
5
.
En el mbito interamericano, esta doctrina de incompatibilidad de leyes de impu-
nidad con las obligaciones del Estado se vio reforzada con las sentencias dictadas
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus primeros casos conten-
ciosos contra Honduras y sobre desapariciones forzadas de personas. Aunque no
hubo ocasin de pronunciarse sobre los obstculos legales que pudieran presentar
leyes internas de amnista, la Corte desarroll una teora sobre las obligaciones
afirmativas de los Estados cuando estn en presencia de violaciones a la Conven-
cin de la gravedad intrnseca de las desapariciones, obligaciones que naturalmente
se hacen extensivas a gobiernos sucesivos aunque estos ltimos no hayan sido
responsables de ellas. Por tratarse de crmenes de lesa humanidad, dijo la Corte, las
desapariciones hacen surgir en el Estado la obligacin de investigarlas, procesar y
castigar a los responsables entre los agentes del Estado, y revelar a las familias y a
la sociedad todo cuanto pueda establecerse sobre la suerte y paradero de las vcti-
mas
*
. Adems, esta obligacin subsiste mientras dure cualquier incertidumbre so-
bre el destino de ellas
6
. Se trata de un deber afirmativo porque se lo encuadra no
slo en la obligacin genrica de respetar los derechos sino en la de garantizar su
ejercicio, conforme al art. 1.1 de la Convencin Americana.
De esta manera, queda claro que, al menos cuando se trata de violaciones que
tienen carcter de crmenes de lesa humanidad, el derecho de las vctimas frente al
Estado no se agota en la obtencin de una compensacin pecuniaria, sino que re-
quiere una reparacin integral que incluye el derecho a la justicia y al conocimiento
de la verdad. Con base en parte en la doctrina sentada en Velsquez, as lo ha
manifestado el Relator Especial de Naciones Unidas para Restitucin, Indemniza-
cin y Rehabilitacin de las Vctimas de Violaciones Flagrantes a los Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales, el jurista holands Theo Van Boven, luego
4 Discurso de Oliver Jackman, Presidente de la CIDH, ante el primer Comit de la XIX Asamblea
General al presentar el Informe Anual de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos,
Noviembre de 1989.
5 CIDH, Informe 28/92 e Informe 29/92, en Informe Anual Comisin Interamericana de Derechos
Humanos 1992. Recientemente se dict el Informe 36/96 en contra de Chile por el Decreto Ley
de Amnista del ao 1978.
* Nota de los compiladores: sobre obligaciones del Estado, ver tambin, en el mismo ejemplar,
KAWABATA, J. Alejandro, Reparacin de las violaciones de derechos humanos en el marco de la
Convencin Americana sobre Derechos Humanos.
6 Corte IDH, casos Velsquez Rodrguez y Godnez Cruz, Sentencias sobre el Fondo, 29 de julio de
1988, prrafos 166, 175, 181 y otros. En igual sentido se pronunci la Corte en el caso Caballero,
Delgado y Santana, Sentencia sobre el Fondo, 8 de diciembre 1995, punto resolutivo N 5.
JUAN MNDEZ
16
de un completsimo estudio
7
. Otros relatores especiales, en el mbito de sus pro-
pios mandatos, tambin han coincidido con Van Boven. En los ms recientes pro-
nunciamientos, ellos se han ocupado especficamente de este emergente derecho
a la verdad que tienen las vctimas y sus familiares
8
.
El Comit de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es el rgano de
interpretacin autorizada del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos,
ha tenido ocasin de pronunciarse tambin sobre leyes limitativas del derecho de las
vctimas a la justicia y al conocimiento de la verdad. Lo ha hecho tanto en el contex-
to de casos sometidos a su consideracin bajo el Protocolo Facultativo, como en
comentarios a los informes peridicos por pases que son partes del tratado, como
en sus comentarios autorizados a ciertos artculos del Pacto. Desde la perspectiva
de este Comit, las leyes de amnista son incompatibles con las obligaciones inter-
nacionales del Estado si su efecto es el de crear un ambiente general de impunidad
para las violaciones ms serias de este tratado. En el caso Quinteros vs. Uruguay,
el Comit se refiri especficamente al derecho de la familia de una persona secues-
trada desde dentro de la embajada de Venezuela en Montevideo, a conocer la suerte
y paradero de su ser querido
9
. En casos planteados contra las leyes de Punto Final
y Obediencia Debida, el Comit rehus pronunciarse invocando falta de competen-
cia, aduciendo que los hechos principales haban ocurrido antes de la entrada en
vigencia del Pacto para la Argentina
10
. Sin embargo, en los comentarios a informes
peridicos por pases signatarios, el Comit ha insistido en inquirir sobre los efectos
jurdicos de estas leyes y ha reiterado su parecer de que son incompatibles con el
Pacto si contribuyen a crear un clima de impunidad para estas violaciones
11
. El
Comit ha afirmado que las amnistas son en general incompatibles con el
deber de los estados de investigar (actos de tortura), de garantizar que los habitan-
tes estn libres de dichos actos dentro de su jurisdiccin, y de asegurar que ellos no
ocurran en el futuro
12
.
7 El informe del Relator Especial fue precedido por un seminario, cuyos aportes fueron publicados
por Universidad de Limburgo y SIM, Summary of the discussions en Seminar on the Right to
Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights
and Fundamental Freedoms, Maastricht, Holanda, 11 al 15 de marzo de 1992.
8 Question of Impunity of perpetrators of Violations of Human Rights (Civil and Political Rights),
final report prepared by Mr. L Joinet, pursuant to Subcommission Resolution 1995/35, U.N.
ESCOR, Commn on Hum. Rts., 48th Sess., Provisional Agenda Item 10, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/
1996/18 (1996). Ver tambin la reunin de expertos convocada por L. Despouy, Relator Especial
sobre Estados de Emergencia, segn su Octavo Informe Anual (UN Doc. E/CN.4/ Sub. 2/1995/20/
Corr.1). Segn la minuta de esa reunin de expertos, ellos coincidieron en afirmar que el derecho a
la verdad ha alcanzado estatus de norma de derecho internacional consuetudinario. Aunque se trata
de una afirmacin de gran apoyo a nuestras tesis, y con el debido respeto que nos merecen los
antecedentes profesionales de dichos expertos, creemos que el asunto requiere mayor elaboracin.
9 Comisin Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 1992/1993, OEA/Ser./L/V/II.83
Doc. 14, 12 de marzo de 1993, p. 162 y siguientes.
10 Comunicacin N 275/1988, S. E. vs. Argentina, 26 de marzo de 1990, prr. 5.3.
11 Informe Argentina 1995, Per 1996.
12 CDH-ONU, Comentario General N 20 (44)(Artculo 7), doc. ONU CPR-C-21-Re-Add.3, 7 de
abril de 1992, prr. 15.
EL DERECHO A LA VERDAD
17
Cabra agregar por lo menos dos argumentos adicionales basados en el derecho
internacional de los derechos humanos. Una es la clusula de varios tratados que
establece que algunos derechos son tan importantes que no son derogables ni aun
durante los estados de emergencia
13
. Una ley de amnista cuyo efecto fuera prohibir
hasta la indagacin de la verdad sobre hechos violatorios de esos derechos funda-
mentales, constituira una legitimacin de tales hechos y una derogacin a posteriori
de los mencionados derechos. Las clusulas de no derogabilidad prohiben tanto la
suspensin previa de esos derechos como la legitimacin posterior de tal suspen-
sin. En segundo lugar, el derecho a la verdad sobre violaciones masivas y sistem-
ticas del pasado es parte integrante de la libertad de expresin, que en todos los
instrumentos internacionales se vincula con un derecho a la informacin en pose-
sin del Estado
14
.
Estas decisiones judiciales y pronunciamientos de rganos especializados van
configurando un cuerpo de doctrina, sustentado adems en el trabajo intelectual de
conocidos especialistas que les han dado sistematicidad y rigor
15
. Lo importante es
consignar que estos aportes doctrinales parecen gozar de amplio consenso entre los
autores, ya que no conocemos artculos u obras que pongan en duda sus asevera-
ciones esenciales
16
.
Tambin es importante destacar que, desde la publicacin de todos estos ante-
cedentes, la comunidad internacional ha dado algunos pasos tendientes a poner en
prctica alguna forma de jurisdiccin universal para este tipo de crmenes, inclu-
yendo sus aspectos relacionados con el derecho a la verdad. As, con auspicio de
Naciones Unidas se han creado Comisiones de la Verdad en El Salvador, Hait y ms
recientemente en Guatemala, y se financi un esfuerzo de esclarecimiento parecido
en Honduras, emprendido por el Comisionado Nacional para los Derechos Huma-
nos de ese pas, Leo Valladares. El Consejo de Seguridad, en uso de sus atribucio-
nes bajo el Captulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, ha creado dos tribunales
13 Art. 4, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos; art. 27, Convencin Americana sobre
Derechos Humanos.
14 Art. 13.1, Convencin Americana; art. 19.2, Pacto Internacional. Ver tambin, The Johannesburg
Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information, 1 de octubre
de 1995, de prxima publicacin por Article XIX, Londres.
15 La mejor argumentacin de este principio emergente de una obligacin del Estado frente a este tipo
de violaciones est en ORENLICHER, Diane. Addressing Gross Human Rights Abuses: Punishment
and Victim Compensation. En: Human Rights an Agenda for the Next Century, Louis Henkin y
John L. Hargrove (eds.). Washington: American Society of International Law, 1994. De la misma
autora, ver Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior
Regime. En: 100 Yale Law Journal 2537, 2551-94, 1991. En el mismo sentido, ROHT-ARRIAZA,
Naomi (ed.), Impunity and Human Rights in International Law and Practice. Nueva York:
Oxford U. Press, 1995.
16 El artculo de Orentlicher en Yale L. J. fue objeto de crtica por Carlos Nino, y sta de una
contestacin de Orentlicher, todos aparecidos en el mismo nmero. Sin embargo, los argumentos
de Nino son de oportunidad y factibilidad poltica, y a nuestro juicio no ponen en duda la existencia
de principios jurdicos de validez universal sobre este tema.
JUAN MNDEZ
18
penales internacionales para reprimir y castigar delitos de genocidio, crmenes de
guerra y de lesa humanidad en la ex Yugoslavia y en Rwanda. Y en el seno de la
Asamblea General ha cobrado decidido impulso la vieja idea de un Tribunal Penal
Internacional de carcter permanente, cuya creacin se espera para 1998
17
.
III. CONTENIDO DE LA OBLIGACIN DEL ESTADO
Los crmenes de lesa humanidad son violaciones de los derechos a la vida, a la
integridad fsica y a la libertad cometidos de manera masiva y sistemtica. Las
desapariciones, las masacres, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la deten-
cin arbitraria prolongada, son crmenes de lesa humanidad. Si bien toda violacin
de una obligacin internacional hace surgir una obligacin de parte del Estado res-
ponsable de reparar el dao causado
18
, cuando se trata de crmenes de lesa huma-
nidad la obligacin del Estado es ms amplia. No puede reducirse a una indemniza-
cin monetaria, porque ello implicara permitir a los Estados mantener la impunidad
a cambio de dinero. El concepto de reparacin integral requerira ante todo un
esfuerzo por volver al status quo ante, remedio que en la mayora de los casos no
ser posible. Pero adems no puede considerarse integral la reparacin si no incluye
la investigacin y revelacin de los hechos y un esfuerzo por procesar y castigar
penal y disciplinariamente a quienes resultaren responsables.
El derecho a la verdad es parte, entonces, de un ms amplio derecho a la justicia
que tienen las vctimas de este tipo de crmenes. Para ser ms especficos, las
obligaciones del Estado que nacen de estos crmenes son cudruples: obligacin de
investigar y dar a conocer los hechos que se puedan establecer fehacientemente
(verdad); obligacin de procesar y castigar a los responsables (justicia); obligacin
de reparar integralmente los daos morales y materiales ocasionados (reparacin);
y obligacin de extirpar de los cuerpos de seguridad a quienes se sepa han cometi-
do, ordenado o tolerado estos abusos (creacin de fuerzas de seguridad dignas de
un Estado democrtico). Estas obligaciones no son alternativas unas a las otras, ni
son optativas; el Estado responsable debe cumplir cada una de ellas en la medida de
sus posibilidades y de buena fe. Decimos en la medida de sus posibilidades por-
que se trata de obligaciones de medio y no de resultado. Por ejemplo, el hecho de
que en una causa los presuntos autores resulten absueltos por falta de pruebas no
hace incurrir al Estado en violacin de la obligacin de Justicia, si la causa se ha
procesado y perseguido de buena fe. Huelga decir que todas estas obligaciones
deben cumplirse en condiciones compatibles con las normas internacionales sobre
17 En relacin con este tema se puede consultar FERNNDEZ, Silvia. Elementos para el Estableci-
miento de una Corte Penal Internacional Eficaz e Independiente, y GUARIGLIA, Fabricio.
Algunas Reflexiones sobre el Proyecto de Estatuto para un Tribunal Penal Internacional Perma-
nente. En: Revista IIDH, N 23, enero-junio 1996.
18 Corte Internacional de Justicia, Barcelona Traction, ICJ Reports, 1970.
EL DERECHO A LA VERDAD
19
debido proceso de ley. En tal sentido, algunas de las leyes de lustracin de los
pases del Este europeo, aunque tienden a poner en conocimiento de la sociedad la
verdad de lo acontecido durante los regmenes comunistas, son condenables por-
que imponen sanciones como la inhabilitacin para ciertos puestos a los que resul-
ten nombrados en las listas de los ex-servicios de inteligencia, sin darles a los san-
cionados oportunidad alguna para hacer sus descargos.
Si bien estas cuatro obligaciones son interdependientes, debe destacarse que
cada una admite un cumplimiento separado. Como se ha dicho, no es permisible
que el Estado elija cul de estas obligaciones habr de cumplir. Pero si una de ellas
se hace de cumplimiento imposible, las otras tres siguen en plena vigencia. As, es
posible que una ley de pseudo-amnista imponga un obstculo insalvable a la obliga-
cin de investigar, procesar y sancionar penalmente a los responsables. Sin embar-
go, el Estado sigue obligado a indagar la verdad all donde todava impere el secreto
y el ocultamiento, y a revelar esa verdad a los familiares de las vctimas y a la
sociedad. Para dar otro ejemplo, si se interpretara el alcance de una ley de pseudo-
amnista en forma tan amplia que hiciera precluir para siempre el derecho a la
reparacin en favor de las vctimas, esa ley constituira expropiacin sin debido
proceso y violacin del derecho de propiedad de los familiares afectados
19
.
En el marco de esta cudruple obligacin, importa dilucidar qu verdad es la que
el Estado est obligado a buscar y a revelar. Asumimos que el Estado no est inme-
diatamente en posesin de todos los elementos de juicio para establecer los hechos
que permanecen ocultos. Por ejemplo, es posible que haya documentacin en ar-
chivos secretos, o agentes del Estado con conocimiento de los hechos pero que
guardan un mal entendido espritu de cuerpo o se escudan errneamente, como se
ver infra en el derecho a no declarar contra s mismos. Por ello, en todos estos
casos estaremos ante la necesidad de un esfuerzo sostenido y sistemtico de inves-
tigacin y acumulacin de evidencias, esfuerzo que casi siempre demandar aten-
cin y recursos humanos y materiales de envergadura.
En primer lugar, ese esfuerzo deber estar destinado a establecer la verdad sobre
la estructura represiva que condujo a la comisin de crmenes de lesa humanidad,
incluyendo las lneas de mando, las rdenes impartidas, los establecimientos que se
hayan utilizado y los mecanismos utilizados conscientemente para asegurar la im-
19 La Corte Suprema chilena declar la inaplicabilidad de la ley 16.519 del 27 de julio de 1966, que
conceda amnista a los responsables de delitos previstos en la ley de abusos de publicidad (ley
15.576). Dicha amnista se hizo efectiva a los efectos civiles provenientes de esos delitos e
infracciones. Pues bien, al fallar el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, la Corte
expres: Que lo dispuesto en los preceptos que preceden, y otras disposiciones de nuestra
legislacin que es inoficioso recordar, se infiere que el ofendido por el delito o cuasidelito tiene
derecho de dominio, que se llama tambin propiedad, de un crdito contra el ofensor, que
adquiri y se incorpor a su patrimonio desde el momento de la ejecucin del hecho punible,
derecho que es de carcter esencialmente civil, personal, incorporal y susceptible de ser transmi-
tido por causa de muerte y cedido en el juicio una vez deducida la accin. Revista de Derecho
y Jurisprudencia, 1966, segunda parte, seccin cuarta, p. 363.
JUAN MNDEZ
20
punidad y el secreto de estas operaciones. Se trata del modelo seguido por la Comi-
sin Nacional sobre Desaparicin de Personas (Conadep), establecida por el Presi-
dente Ral Alfonsn en la Argentina, y presidida por el escritor Ernesto Sbato. El
Informe Sbato no se plante establecer la suerte y paradero de cada una de las casi
9,000 personas desaparecidas cuya identidad comprob, porque la continuidad na-
tural de la actividad de la Conadep eran las causas penales que se procesaran caso
por caso y con mejores posibilidades de establecer esos hechos en forma
pormenorizada.
En Chile, en cambio, se saba de antemano que la mayor parte de los crmenes
de lesa humanidad no seran procesados penalmente por imperio de la ley de auto-
amnista que Pinochet haba dictado en 1978, y cuyo efecto jurdico de ley penal
ms benigna y de derecho adquirido para los potenciales acusados no se quera
alterar. Por ello, la llamada Comisin Rettig se plante la necesidad de establecer
una verdad circunstanciada para cada una de las vctimas cuyo caso llegara a su
conocimiento
20
. Esta verdad individualizada, verdadero hallazgo de la experiencia
chilena, es la obligacin que el Estado y la sociedad debe a cada vctima y a cada
familia de un desaparecido, obligacin que como dijo la Corte Interamericana en
Velsquez permanece en vigencia en tanto subsista cualquier incertidumbre so-
bre la suerte y paradero de la vctima del abuso estatal.
A pesar de lo mucho que se ha hecho en la Argentina para romper el ciclo de
impunidad (mucho en comparacin con otros pases), es esta verdad individualizada
la que en la amplia mayora de los casos sigue sin conocerse. Es por eso que el
legado de la represin ilegal del gobierno del Proceso irrumpe repetidamente en la
conciencia colectiva y en el debate pblico, como lo hizo durante varios meses a
partir de las revelaciones del Capitn de Corbeta Adolfo Scilingo
21
. Es a todas luces
evidente que el Estado argentino tiene a su disposicin elementos de juicio que
constituyen un rico acervo por donde empezar a averiguar lo que pas con cada
desaparecido. Se puede empezar con los archivos de la Conadep y de todas las
causas fenecidas por aplicacin de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida; se
deben identificar los centenares de restos humanos enterrados como NN; se puede
obligar a agentes del Estado que, como Scilingo, conocen aspectos importantes de
los hechos, a prestar su colaboracin. Por ello, la falta de accin en este sentido
compromete la responsabilidad internacional de la Argentina.
Un tercer aspecto del contenido de la verdad a investigar y revelar es el que
concibe al esfuerzo como un proceso en el cual las vctimas o sus familiares son
20 Informe Comisin de Verdad y Reconciliacin. T. I, at. 3, 1991. Tambin ver ZALAQUETT, Jos.
Confronting Human Rights Violations Committed by Former Governments: Principles Applicable
and Political Constraints. En: State Crimes: Punishment or Pardon, Nueva York: Aspen Institute,
1989, reimpreso en 13 Hamline L. Rev. 623, 1990.
21 VERBITSKY, Horacio. El Vuelo, Buenos Aires: Planeta, 1995. Ver tambin el histrico mensaje
del General Martn Balza del 25 de abril de 1995 (ver MNDEZ, Juan E. Dead Reckoning. En:
Hemisfile, Vol. 7, N 2, marzo-abril 1996, p. 9) y las acciones judiciales entabladas por familiares
de desaparecidos a raz de esas revelaciones, El Derecho, 14 y 15 de septiembre de 1995.
EL DERECHO A LA VERDAD
21
invitadas a ser odas por un ente estatal o al menos representativo de la sociedad en
que viven, despus de que las autoridades se han negado a escucharlas y aun a
recibirlas, cuando no las han hecho objeto de intimidaciones y amenazas para que
no persistan en la averiguacin de la verdad. La Comisin Rettig y ms reciente-
mente la Comisin de Verdad y Reconciliacin de Sudfrica hicieron hincapi en la
necesidad de constituirse en lugares remotos del territorio nacional y de escuchar a
las vctimas en audiencias pblicas, como parte de este proceso saneador. Escu-
char a las vctimas es, claro est, slo un primer paso en la averiguacin de los
hechos, ya que las familias no quieren que el informe final simplemente repita lo que
ellas ya saben, y tambin porque sus dichos deben, en todo caso, ser corroborados.
Pero el proceso en s mismo es parte del contenido de la obligacin, ya que el
establecimiento de la verdad no puede hacerse al margen de los aportes que las
vctimas hagan, y ms concretamente porque el objetivo fundamental de cicatrizar
las heridas en el tejido social slo se puede lograr si se altera radicalmente la relacin
que hasta ese momento el Estado y la sociedad tenan con las vctimas.
En otros casos, las Comisiones de la Verdad han producido informes que in-
cluan una verdad limitada. Por ejemplo, la establecida como parte de los acuerdos
de paz para El Salvador incluy muy buena informacin sobre algunos casos (como
el asesinato de los Jesuitas) pero relativamente poca sobre la estructura de los
escuadrones de la muerte, un fenmeno represivo particularmente importante en
ese pas. Adems, su informe incluy casos atribuibles a la oposicin armada, pero
solamente de parte de una de las facciones del Frente Farabundo Mart para la Libe-
racin Nacional. Estas limitaciones indudablemente restaron peso y valor a la expe-
riencia, pero en todo caso el esfuerzo tuvo un balance positivo, tanto porque se
reconoci que esos lmites eran propios de lo exiguo del tiempo asignado, como por
el reconocimiento de que los comisionados y sus asesores trabajaron con absoluta
buena fe e imparcialidad. La enseanza es, a nuestro juicio, que la verdad a descubrir
debe ser comprensiva y representativa de la realidad represiva a la que se dirige, pero
tambin que una verdad limitada es de todos modos vlida a condicin de haber sido
obtenida imparcialmente y sin ocultamiento de otros aspectos significativos.
Un debate importante se ha producido sobre si las comisiones de la verdad
deben nombrar o no a los presuntos autores de los crmenes cuya identidad cono-
cen a travs de su actividad investigativa. Ni la Comisin Sbato ni la Rettig inclu-
yeron tales nombres, aunque en cada caso pasaron los antecedentes a la justicia
para indagaciones ulteriores. La Comisin para El Salvador, en cambio, s public
los nombres de los agentes presuntamente responsables y ello hizo an ms eviden-
te la limitacin antes apuntada sobre el cubrimiento del universo represivo de los
doce aos de guerra sucia en ese pas. En el caso de Sudfrica, como la misma
Comisin de Verdad y Reconciliacin debe conceder amnistas individuales a quie-
nes confiesen sus crmenes, y las presentaciones son pblicas, la individualizacin
de autores ser inevitable. En Guatemala, la Comisin de la Verdad que inicia sus
labores en estos das tiene expresamente limitado su cometido por los acuerdos de
paz a no establecer responsabilidades individuales
22
.
JUAN MNDEZ
22
Autores influyentes como Jos Zalaquett afirman que bajo ninguna circunstan-
cia una Comisin de la Verdad debe revelar nombres, porque ello invadira
automticamente la esfera de los rganos de justicia y vulnerara el derecho de los
nombrados a un juicio justo, aun si el efecto de tal mencin sea una condena exclu-
sivamente moral. A nuestro juicio, ello depende de la posibilidad concreta de que al
informe de la Comisin de la Verdad sigan procesos penales contra los presuntos
responsables. Si ese es el caso, convendr que la Comisin de la Verdad reserve
esos nombres y someta los antecedentes respectivos a la justicia. Pero en muchos
casos la Comisin de la Verdad ser el nico o el ltimo paso en direccin a la
ruptura de la impunidad; en esa circunstancia, la reserva de los nombres de los
presuntos autores har del informe algo menos que toda la verdad y se contribuir
as ms bien al ocultamiento. Si no va a haber posibilidad de procesamiento y cas-
tigo, la Comisin de la Verdad debera revelar los nombres, a condicin de arbitrar
algn medio para dotar a los as nombrados de un mnimo de debido proceso para
ser escuchados antes de sufrir una condena moral.
Otros esfuerzos conciben a las comisiones de la verdad como un intento de
esclarecimiento de la verdad histrica, como lo hace el acuerdo respectivo del pro-
ceso de paz para Guatemala, y cuya Comisin, presidida por el jurista alemn Christian
Tomuschat, acaba de iniciar sus actividades. Como lo revela el texto mismo del
acuerdo, las partes han tratado en Guatemala, en forma no muy bien disimulada, de
limitar al mnimo el esfuerzo investigativo de la Comisin para que no revele hechos
concretos ni responsabilidades personales ni institucionales. Aun as, es de esperar
que la probidad de los comisionados recin nombrados, la seriedad del trabajo de los
funcionarios que Naciones Unidas contrate para asistirlos, y especialmente la presin
de los organismos no gubernamentales de Guatemala, resulten en una considerable
ampliacin del enfoque de esta Comisin. Desde ya, sin embargo, es posible destacar
la falacia de intentar zanjar interpretaciones de acontecimientos histricos por sta o
por cualquier otra va. La naturaleza misma de los acontecimientos histricos es que
se prestan siempre a interpretaciones encontradas. Ni las Comisiones de la Verdad ni
los procesos penales deben aspirar a hacer ms que lo que pueden hacer eficazmente:
establecer una base fctica innegable sobre la cual se pueda luego avanzar con mayor
precisin en las distintas interpretaciones de la historia
23
.
En definitiva, el esfuerzo debe estar dirigido al conocimiento y al reconocimien-
to, como lo ha expresado recientemente el autor ingls Timothy Garton-Ash en
relacin con el experimento sudafricano
24
. El conocimiento consiste en la verdad
22 Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisin para el esclarecimiento histrico de las violacio-
nes a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la poblacin
guatemalteca, adoptado el 23 de junio de 1994 en Oslo.
23 OSIEL, Mark. Ever Again: Legal Remembrance of Administrative Massacre, 144 U. Penn. L.
Rev. 463, 680 (1995).
24 GARTON-ASH, Timothy. The Curse and Blessing of South Africa. En: The New York Book
Review, Vol. XLIV, N 13, 14 de agosto de 1997. Del mismo autor y sobre el tema de los archivos
de la Stasi de la ex Alemania Oriental, ver The File. Londres: Harper Collins, 1997.
EL DERECHO A LA VERDAD
23
de hechos que, a partir de la evidencia acumulada, ya no puedan negarse. Se podr
siempre aducir causas exculpatorias de orden ideolgico o histrico, o razones de
emergencia, de fuerza mayor, estado de necesidad, o imperioso requerimiento de la
salvacin nacional, aunque se expresen estas justificaciones en sentido figurado o
retrico. Pero lo importante es que, como ha ocurrido en gran medida en el Cono
Sur, no puedan ya razonablemente negarse los hechos incontrastables de las atroci-
dades cometidas. En cuanto al reconocimiento, es una especie de transformacin
que sufre la verdad histrica cuando ella es asumida en forma oficial por la sociedad
y por el Estado, al decir del filsofo norteamericano Thomas Nagel
25
. Al establecer
los hechos de esta manera solemne y oficial, la sociedad le dice a las vctimas que
su padecimiento no ha pasado desapercibido y que se lo conoce y se lo reconoce
con la intencin de contribuir a evitar que se repita en el futuro.
IV. LA OBLIGACIN ESTATAL Y EL PROBLEMA DE LA JURISDICCIN
Al suscribir tratados internacionales, los Estados se comprometen a que las
disposiciones en ellos contenidas se conviertan en derecho interno. Esto es espe-
cialmente cierto en el caso de tratados que consagran derechos para las personas.
En la mayora de los pases latinoamericanos, los tratados internacionales son parte
integrante del derecho nacional
*
desde el momento de su ratificacin, sin necesidad
de legislacin de implementacin. Ms an, en las constituciones ms recientes se
consagra el principio de que tales tratados tienen rango constitucional o, cuando
menos, que ocupan un rango intermedio: inferior en jerarqua a la Constitucin pero
superior a las leyes. De ah que la inexistencia de legislacin especfica no puede ser
obstculo para la vigencia de un derecho que se encuentra consagrado en un instru-
mento internacional.
Desde luego, una obligacin internacional puede cumplirse de varias maneras y
por va de diversos poderes del Estado. Al derecho internacional le es indiferente
que esa obligacin se cumpla por va administrativa, judicial o del Poder Legislativo,
de la misma manera que la divisin de poderes sera inoponible a la comunidad
como causal de incumplimiento de una obligacin solemnemente contrada ante
ella. Por ello, en principio sern vlidas diversas experiencias o intentos de dar
cumplimiento a la obligacin de investigar y revelar la verdad sobre violaciones
masivas y sistemticas de los derechos humanos fundamentales. Es posible conce-
bir tal cumplimiento, por ejemplo, por va de una comisin investigadora del Con-
greso, o por va de una Comisin de la Verdad organizada bajo el mbito del poder
25 Citado por Lawrence Weschler en Epilogue, State Crimes, Op. Cit., nota 17, p. 93. Tanto en
Garton-Ash como en Nagel, la palabra inglesa que aqu se traduce como reconocimiento es
acknowledgement.
* Nota de los compiladores: sobre incorporacin del derecho internacional en el derecho interno, ver
en el mismo ejemplar, DULITZKY, Ariel. La aplicacin de los tratados sobre derechos humanos
por los tribunales locales: un estudio comparado.
JUAN MNDEZ
24
administrador, o hasta por una oficina del Defensor del Pueblo
26
. Lo que importa es
que el Estado cumpla, que lo haga de buena fe y en forma completa dentro de la
medida de sus posibilidades. Reconocemos que esta clusula de en la medida de
sus posibilidades puede abrir una inmensa vlvula de escape a los Estados para el
incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Sin embargo, nos parece que
esta es una obligacin de medio y no de resultado, ya que no es inconcebible que
ciertos aspectos de la verdad estn perdidos para siempre. Adems, la obligacin de
cumplir de buena fe, vigente siempre como mtodo de interpretacin de toda obli-
gacin internacional
27
, ser siempre una forma de acotar ese margen, conforme a
las circunstancias.
Sin embargo, ante un incumplimiento, ya sea total o parcial, es a la justicia a
quien corresponder arbitrar los medios para garantizar el goce del derecho, tanto
porque en derecho interno el Poder Judicial es el garante final de los derechos de las
personas, como porque es al estamento judicial al que compete la responsabilidad
por la incorporacin de las normas internacionales al derecho interno. Por ello, no
podemos estar de acuerdo con la invocacin de falta de jurisdiccin que se hace en
el voto del Dr. Cortelezzi, formando mayora, para rechazar el pedido de medidas de
investigacin e informacin en una de las causas reabiertas a raz de las declaracio-
nes del Capitn Scilingo
28
. Si las normas procesales son insuficientes o guardan
silencio sobre cmo dar eficacia a una obligacin que se percibe como efectiva y
vinculante, la responsabilidad de los tribunales es la de disear un remedio adecuado
lo que en el derecho anglosajn suele llamarse fashioning a remedy. Para ello no
es necesario echar mano a concepciones fantasiosas ni antojadizas de las atribucio-
nes que cada tribunal tiene; basta con aplicar analgicamente medidas previstas en
los ordenamientos procesales (citacin de testigos, obtencin de documentos, etc.).
Esta aplicacin analgica es posible sin mayor violencia a las funciones tradiciona-
les de los jueces, porque el fin inmediato de cada medida es el mismo el conoci-
miento de la verdad de los hechos aunque el propsito ltimo no sea castigar
penalmente ni imponer indemnizacin por responsabilidad civil.
Tampoco nos parece persuasivo el argumento de que las leyes de pseudo-am-
nista o decretos de indulto hagan imposible tales medidas. Para ello se alegan dos
variantes argumentativas: una es que ya no existe causa penal porque el efecto
jurdico de esas leyes y decretos es el de dar por fenecida la accin penal
29
. La otra
es que no se puede citar a quienes conocen de los hechos porque se violara el
26 Ejemplo de esta ltima es el informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de
Honduras, Leo Valladares. Ver su informe Los Hechos Hablan por S Mismos, publicado en
versin inglesa por Human Rights Watch, Washington, 1994.
27 Convencin de Viena sobre el Derecho de los Tratados, art. 31 y art. 26.
28 CNCrim. y Correc. Fed., en pleno, julio 18, 1995; Causa N 76, Hechos ocurridos en el mbito de
la Escuela de Mecnica de la Armada, en El Derecho, Buenos Aires, jueves 14 de septiembre de
1995, p. 10.
29 Ibd, voto Dra. Riva Aramayo, p. 14.
EL DERECHO A LA VERDAD
25
principio de non bis in idem as como su derecho a negarse a declarar contra s
mismos
30
. El primer argumento es de un excesivo formalismo, y reduce la activi-
dad jurisdiccional a la accin penal. En rigor, en la peticin a que aludimos no se
insta la accin penal contra persona alguna, sino que se solicitan medidas de escla-
recimiento de hechos cuyo conocimiento compete a los tribunales, y con el objeto
de dar cumplimiento a una obligacin internacional. El segundo argumento es tam-
bin insostenible, porque las medidas de investigacin propuestas al slo fin de dar
eficacia al derecho a la verdad no son homologables a un proceso penal. El presunto
responsable de un delito no puede invocar el ne bis in idem si las preguntas que se
le formulan no estn destinadas a sancionarlo penalmente. De la misma manera, su
derecho a no declarar contra s mismo se reduce exclusivamente a aquellas decla-
raciones que puedan resultar en una sancin penal. Como tal sancin est definiti-
vamente excluida por virtud de las leyes y decretos que consagraron la impunidad
de los hechos, la persona que conoce de ellos est obligada a responder a las pre-
guntas que le formulen los tribunales, tanto por su calidad de testigo como por su
condicin de agente del Estado que debe coadyuvar al cumplimiento de obligacio-
nes de ese Estado.
En este caso, la obligacin de declarar es anloga a las obligaciones de prestar
testimonio en causas civiles o administrativas, en las cuales no rige tal derecho a no
colaborar con la justicia, ni an en el caso de que el declarante fuera tambin de-
mandado, lo cual ni siquiera es el caso de estas medidas investigativas. Lo contrario
sera dar a las leyes y decretos de impunidad un alcance no contemplado y que
hara aun ms flagrante el privilegio en favor de los presuntos actores represivos:
no slo se beneficiaran de la extincin de la accin penal, sino que adems, a
diferencia de otros testigos, se les dara inmunidad para no colaborar con la accin
de la justicia. Como ha dicho Harry Blackmun, ex juez de la Corte Suprema norte-
americana, una ley del Congreso jams debe ser interpretada de modo de violar el
derecho de gentes si existe cualquier otra interpretacin posible
31
. Esto significa
que, en todo momento, el juez debe buscar la interpretacin ms restrictiva de las
leyes de impunidad, de modo de hacerlas compatibles con otras obligaciones inter-
nacionales del Estado.
No obsta a esta tesis el hecho obvio de que, en algunas circunstancias, ser el
Ejecutivo el poder que est en mejores condiciones de cumplir con la obligacin de
investigar y revelar la verdad, ya que los documentos estarn en archivos depen-
dientes del Ejecutivo, y porque los agentes con conocimiento de los hechos sern
integrantes de las fuerzas armadas o de seguridad, por definicin dependientes de la
rama ejecutiva. Si el Ejecutivo cumple de buena fe con el contenido de la obligacin
en su totalidad, no habr papel alguno que tenga que jugar el Poder Judicial. Si en
cambio no hay voluntad poltica en el Ejecutivo de seguir investigando la verdad
30 Ibd, voto Dr. Cortelezzi, p. 10.
31 BLACKMUN, Harry. The Supreme Court and the Law of Nations. En: 104 Yale L.J. 39, citando
el caso Murray vs. Schooner Charming Betsy, 6 US (2 Cranch) 64, 118 (1804).
JUAN MNDEZ
26
hasta dar respuesta completa al inters legtimo de cada vctima, los tribunales
tienen la obligacin de arbitrar medios para hacer efectivo ese cumplimiento, me-
diante rdenes impartidas por los jueces a las autoridades administrativas respecti-
vas o mediante allanamientos de locales o citaciones para declarar como testigos
32
.
Afortunadamente, las batallas jurdicas para obtener el reconocimiento del dere-
cho a la verdad no terminan con las leyes de amnista, condenadas moralmente con
fuerza cada vez mayor. En la Argentina, una de las varias causas reabiertas a raz de
las declaraciones de Scilingo se encuentra a decisin de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nacin. En ella, el nuevo Procurador General de la Nacin, Nicols Eduar-
do Becerra, ha emitido un dictamen favorable a la peticin de que la Cmara Federal
de la Capital asuma su competencia y realice diligencias para establecer el destino y
paradero de los desaparecidos en dependencias del I Cuerpo de Ejrcito durante la
guerra sucia
33
. La misma Cmara Federal, en peticiones similares referidas a la
causa por los crmenes cometidos en la Escuela de Mecnica de la Armada, ha
convocado a algunos testigos a prestar declaracin con similar propsito. En el
Uruguay, el senador Rafael Michelini ha iniciado una intensa campaa para formar
una Comisin de la Verdad sobre el tema de los desaparecidos durante la dictadura
militar. Como parte de esa campaa, el senador Michelini radic ante un juzgado
penal una notitia criminis sobre el presunto enterramiento clandestino de esos des-
aparecidos, luego de su fusilamiento. El juez Alberto Reyes ha dado curso a la
peticin con base en la Convencin Interamericana sobre Desaparicin Forzada de
Personas, recientemente incorporada al derecho interno uruguayo, y cuyo art. 10
prohibe la invocacin de circunstancias excepcionales para violar las obligaciones
all asumidas
34
. En Guatemala, la ley de amnista dictada en diciembre de 1996 para
culminar el proceso de paz es la primera en su gnero que contiene excepciones a
su aplicabilidad a crmenes gravsimos. Adems, las organizaciones no guberna-
mentales de ese pas han presentado acciones judiciales, hasta ahora exitosas, para
impedir su extensin a algunos de los crmenes ms notorios de los ltimos aos
35
.
32 Un segundo argumento del voto del camarista Cortelezzi en el caso aludido es que el Estado
argentino ha dado cumplimiento sustancial a la obligacin. Aunque el grado de cumplimiento del
Estado argentino, por va de la Conadep y de los juicios a los comandantes es altamente loable, no
se ha hecho todo lo que est en manos del Estado hacer para dar a cada familia la informacin
particularizada sobre el destino y paradero de cada desaparecido, aspecto fundamental de lo que,
como vimos, integra el contenido del derecho a la verdad.
33 Aguiar de Lapac, Carmen s. Recurso Extraordinario (Causa N 450), dictamen del 8 de mayo de
1997.
34 MICHELINI, Felipe,. El largo camino de la verdad. En: Revista IIDH, N 24, de prxima
aparicin.
35 Ver en general, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, Memoria del Taller Internacional
Metodologa para una Comisin de la Verdad en Guatemala, Alianza contra la Impunidad, Guatema-
la, 1996.
EL DERECHO A LA VERDAD
27
V. CONFLICTO ENTRE VERDAD, JUSTICIA Y RECONCILIACIN
Aunque el derecho a la verdad y a la justicia tenga slidos fundamentos jurdi-
cos, es preciso abordar los argumentos polticos y ticos que a menudo se esgri-
men para defender polticas pblicas que favorecen el olvido y la clemencia. El
argumento ms frecuentemente utilizado para justificar las leyes de amnista es la
necesidad de la reconciliacin nacional para cerrar un ciclo de enfrentamientos.
Este objetivo es prioritario, especialmente en momentos en que un pas procura
encontrar soluciones negociadas a un conflicto armado, como en El Salvador y en
Guatemala. La amnista es necesaria para facilitar la reintegracin de combatie ntes
a la vida poltica pacfica, y esa necesidad ejerce poderosa presin en favor de una
amnista simtrica para los integrantes de las fuerzas armadas regulares. Tal tipo de
amnista es adems un requisito del derecho internacional humanitario aplicable a
los conflictos no internacionales
36
. Pero esa amnista exigida por el derecho inter-
nacional es la que se refiere a delitos propios del conflicto mismo, como los de
rebelin y sedicin, y no a las violaciones gravsimas a las leyes de la guerra que
hayan cometido los insurgentes. Paralelamente, es admisible una amnista que cu-
bra las violaciones relativamente leves cometidas por las fuerzas del orden, como
arrestos arbitrarios y malos tratos leves, pero la amnista que ponga fin al conflicto
no debe cubrir ni crmenes de guerra ni crmenes de lesa humanidad.
De todos modos, sera un error oponerse al objetivo de la reconciliacin nacio-
nal. Antes bien, el objeto fundamental de toda poltica dirigida a reivindicar la verdad
y la justicia debe ser la reconciliacin
37
. Pero la reconciliacin no puede ser impues-
ta por decreto. La preservacin de la impunidad para los crmenes ms graves
supone exigir de las vctimas que renuncien a su derecho, sin exigir de los que
violaron sus derechos ninguna conducta especial. El resultado no es una reconcilia-
cin verdadera, porque la reconciliacin requiere algn acto de contricin por parte
de los responsables de los daos cometidos, as como algn gesto por parte de la
sociedad y el Estado para con las vctimas.
Entre los autores que reconocen la necesidad de comportamientos afirmativos
por parte del Estado para restaurar la verdad y la justicia frente a violaciones masi-
vas y sistemticas, hay quienes postulan la necesidad de poner el nfasis en la
investigacin y divulgacin de los hechos violatorios y de las circunstancias que los
rodearon, pero prefieren no exigir de los Estados demasiado en cuanto a procesar
penalmente a los responsables. El principal exponente de esta corriente es Jos
Zalaquett, para quien el conocimiento de toda la verdad es condicin de legitimidad
de toda poltica pblica dirigida a superar la impunidad
38
. Otros favorecen directa-
mente la renuncia a todo intento de procesamiento penal y proponen el estableci-
36 Art. 6 (5), Protocolo Adicional I de 1977 a las Convenciones de Ginebra.
37 ZALAQUETT, Jos. Balancing Ethical Imperatives and Political Constraints: The Dilemma of
New Democracies Confronting Past Human Rights Violations, 43 Hastings L. J., 1992, p. 1430.
38 Ibd.
JUAN MNDEZ
28
miento de Comisiones de la Verdad como nica respuesta
39
. As concebidas, las
comisiones de la verdad se convertiran en pobres sustitutos de la justicia (justicia
con minscula al decir de Garton-Ash) y su efecto sera peor an que el de no
hacer nada. Precisamente el valor de las Comisiones de la Verdad ms exitosas es
que su creacin no estaba basada en la premisa de que no habra juicios, sino que
eran un paso en el sentido de la restauracin de la verdad y, oportunamente, tambin
de la justicia.
Esto no significa negarle valor a un esfuerzo serio y honesto de confrontar a la
sociedad con la verdad sobre los crmenes horrendos del pasado reciente. Cree-
mos, con el juez Richard Goldstone, de Sudfrica, que un esfuerzo tal constituye
un paso importante en la direccin de la justicia
40
. Pero lo es slo bajo la condicin
de que las vctimas y la sociedad lo reciban como un elemento de una poltica global
y comprensiva de superacin de la impunidad y no como un intento de canjear el
derecho a la justicia por un informe.
Adems, aunque las Comisiones de la Verdad sean una novedad digna de ser
estudiada y adaptada a diversas situaciones, su proliferacin en aos recientes re-
clama un estudio detenido. Las experiencias mencionadas hasta ahora son unifor-
memente positivas, aunque con algunas variaciones. Pero tambin se han dado
experimentos fallidos, como el de Hait, en que la Comisin de la Verdad auspiciada
por Naciones Unidas no produjo ninguna informacin importante que no se cono-
ciera de antemano, y cometi adems el gravsimo error de mantener su propio
informe en el secreto durante varios meses
41
. Es de esperar que la Comisin de la
Verdad recientemente constituida en Guatemala rinda mejores frutos pero, como se
menciona ms arriba, las condiciones de su creacin por va de los acuerdos de paz
no son alentadoras.
La atencin del mundo est hoy puesta en la Comisin de la Verdad y la Recon-
ciliacin de Sudfrica, cuyo perodo de funcionamiento culmina a fines de 1997. Se
trata del primer intento de vincular especficamente los objetivos de verdad, justicia
y reconciliacin en el cometido mismo de la comisin, que preside el Arzobispo
Desmond Tutu. La ley de creacin incluye una amnista (indemnity en el lenguaje
39 KRAUTHAMMER, Charles. Truth, Not Trials, The Washington Post, 9 de setiembre de 1994;
FORSYTH, David. Conferencia Legal Justice for Human Rights Violations: A Political Analysis,
Kroc Institute for International Peace, Universidad de Notre Dame, 5 de febrero de 1996; PAS-
TOR, Roberto, citado en The Nation: Nuremberg Isnt Repeating Itself, The New York Times, 19
de noviembre de 1995. En la medida en que estos autores se basan en los escritos de Zalaquett,
distorsionan su posicin. Aunque indudablemente Zalaquett favorece la Verdad por encima de la
Justicia, l admite que para los crmenes de lesa humanidad el derecho internacional exige el castigo.
Su posicin es que los gobiernos democrticos deben ser alentados a procesar penalmente a los
violadores de derechos humanos si pueden hacerlo, pero que no debemos exigirles que cumplan esa
obligacin si al hacerlo se pone en peligro la estabilidad democrtica y se arriesga la recurrencia de
los hechos que precisamente se quieren superar. Cit., p. 1428.
40 Citado en Garton-Ash, ver supra nota 23.
41 BRODY, Reed. Impunity Continues in Haiti, en NACLA Report on the Americas, septiembre-
octubre 1996.
EL DERECHO A LA VERDAD
29
jurdico sudafricano) condicionada a la confesin de los crmenes y a la veracidad
del testimonio respectivo. Al final del proceso, quienes no se hayan valido de la
oportunidad de solicitar la amnista o quienes no hayan sido veraces y completos en
sus dichos pueden ser procesados penalmente. Tambin sern excluidos de la mis-
ma quienes, a juicio del panel especial conformado por jueces que otorga el benefi-
cio, hayan actuado con especial malicia o para ganancia personal
42
. Entre tanto,
algunos juicios penales por atrocidades cometidas durante el rgimen del apartheid
se vienen procesando. Al final, las condiciones especiales de Sudfrica seguramen-
te resultarn en un alto grado relativo de impunidad para los mltiples crmenes
atroces ocurridos entre 1960 y 1993, y habr que juzgar la validez de la Comisin
de Verdad y Reconciliacin conforme a sus resultados. Pero entre tanto se ha con-
seguido ya arrojar mucha luz sobre hechos que se mantenan ocultos, se ha logrado
concitar la atencin de la ciudadana sobre los mismos, y se ha impuesto la condi-
cin a quienes se creen con derecho a pedir clemencia en aras de la reconciliacin
a que hagan su propio aporte a la cicatrizacin de las heridas en el cuerpo social.
En definitiva, conviene recordar que el derecho a la verdad no slo es parte
integral del derecho a la justicia, sino que en algunas circunstancias se hace efectivo
de manera ms completa y satisfactoria mediante procesos penales transparentes y
conducidos con todas las garantas de un juicio justo. Esta afirmacin no se hace
para negar validez a las comisiones de la verdad, sino para salir al cruce a cierto
prejuicio contra los procesos penales a los que se ve automticamente como expre-
siones de una actitud vengativa, o en todo caso como inherentemente
desestabilizadores
43
. En realidad, la experiencia histrica no avala esa postura. El
juicio contra los integrantes de las juntas militares en la Argentina no slo contribu-
y tanto como la Conadep al conocimiento y al reconocimiento social de las atroci-
dades del Proceso, sino que ha tenido un efecto profundamente estabilizador sobre
la democracia del pas. Por supuesto, la postura inversa no es demostrable; el argu-
mento poltico en favor de los juicios no puede basarse en una apuesta sobre el
comportamiento eventual de los enemigos de la democracia (lo cual a su vez depen-
de del poder residual relativo que todava conserven), sino en la calidad de la demo-
cracia que se pretende construir a la salida de una tragedia nacional signada por el
crimen de Estado y su impunidad
44
.
Importa aqu analizar si hay o no ventajas comparativas que indiquen la conve-
niencia de tratar de satisfacer el derecho a la verdad por va de una Comisin de la
Verdad o por va de los juicios penales. Es cierto que las comisiones de la verdad
42 Repblica de Sudfrica, Ley de Promocin de la Unidad Nacional y Reconciliacin (Promotion of
National Unity and Reconciliation Bill) B 30-95.
43 Ver cita 35.
44 MNDEZ, Juan E. Introduction, en Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies,
A. James McAdams (ed.), U. of Notre Dame Press, 1997. Adems de los argumentos jurdicos para
la obligacin de castigar, la mejor exposicin de los argumentos ticos y polticos en favor de los
procesos penales en casos de crmenes de lesa humanidad en NEIER, Aryeh, What Should be
Done About the Guilty, en New York Review of Books, 1 de febrero 1990, p. 32.
JUAN MNDEZ
30
pueden concentrar el esfuerzo en pocos meses o aos y forzar as la atencin de la
comunidad nacional en un proceso de esclarecimiento que tiene, por lo mismo, un
efecto de catarsis social de gran valor. Tambin tienen el mrito de dar rpida satis-
faccin al legtimo inters de las vctimas en ser escuchadas y respetadas en su
sufrimiento por un cuerpo oficialmente delegado para representar a la sociedad en
esa tarea. Y por cierto, pueden cumplir una tarea muy til de recopilacin preliminar
de pistas y evidencias que luego facilitarn enormemente la labor de fiscales y
jueces.
Pero como mtodo de averiguacin de los hechos las comisiones de la verdad
tienen una limitacin importante, porque a pesar de los esfuerzos investigativos y de
corroboracin, tendern a reflejar mucho ms la visin de las vctimas o en todo
caso dependern, para una visin ms equilibrada, de la cooperacin de los
represores, que rara vez se presta voluntariamente. Precisamente por no ser rga-
nos jurisdiccionales, las comisiones de la verdad en general no cuentan con los
instrumentos de investigacin y de autoridad estatal para hacerse de pruebas
compulsivamente, como s lo hacen los tribunales de justicia. Adems, todo proce-
so de bsqueda de la verdad fctica es implcitamente falible; ni las comisiones de la
verdad ni los tribunales estn exentos de cometer errores. Pero como mtodo de
llegar a la verdad, no se ha encontrado hasta ahora forma ms eficiente que la
confrontacin sistemtica del procedimiento contencioso
45
. Adems, la verdad ob-
tenida en juicio en que los acusados gozan de igualdad de armas para confrontar la
prueba de cargo, ofrecer la propia e invocar causales de justificacin de todo tipo
tiene un poder persuasivo y una calidad especial que la hace innegable. Ese carcter
de innegable de los hechos en disputa es al que debe aspirar el Estado que quiera
cumplir de buena fe con su obligacin de hacer respetar y garantizar el ejercicio del
derecho a la verdad.
45 En relacin con los lmites del procedimiento como mtodo para alcanzar la verdad, ver FERRAJOLI,
Luigi, Derecho y Razn, Madrid: Trotta, 1995, pp. 51-70.
LA DEFENSORA DEL PUEBLO EN PASES EN TRANSICIN
31
Caractersticas especiales del papel del Defensor del
Pueblo en pases en transicin*
Ivn Bizjak
Defensor del Pueblo de Eslovenia
Las condiciones en pases en transicin se diferencian de aquellas de pases con
democracias establecidas. Los segundos se encuentran atravesando un proceso de
democracia reforzada y de respeto a un gobierno basado en principios de legalidad,
lo que al mismo tiempo significa que se encuentran establecidos los mecanismos
para la debida proteccin de los derechos del individuo y la garanta de su seguri-
dad.
Como resultado de las numerosas incapacidades en la maquinaria normativa e
institucional del Estado, el papel del Defensor del Pueblo en condiciones de transi-
cin y en condiciones que llevan al establecimiento de un nuevo Estado es ms
importante que en aquellas de democracia tradicional, ya que el Defensor del Pueblo
contribuye al fortalecimiento de la democracia, al gobierno basado en principios de
legalidad y a la modernizacin de las entidades estatales.
Esta reglamentacin se refiere a las condiciones en pases en transicin de Euro-
pa Central y Oriental. La primera parte analiza algunas caractersticas especiales de
la transicin y las metas claves de la transformacin democrtica, hasta la realiza-
cin donde el Defensor del Pueblo puede aportar su contribucin. La segunda parte
enfoca los modos en los cuales el Defensor del Pueblo puede influenciar para resol-
ver los problemas claves relacionados con la transicin. Como punto de partida,
veremos el caso de Eslovenia y con relacin a esto, la soluciones del Defensor del
Pueblo en derechos humanos. El Defensor del Pueblo tambin toma en cuenta
informacin disponible de los pases en juego y sus informaciones estn parcial-
mente basadas en resultados de una encuesta llevada a cabo a los defensores del
pueblo de pases en transicin, donde se pregunt a los entrevistados sus puntos de
vista acerca de la caracterstica especial del papel y la influencia del Defensor del
Pueblo en dichas circunstancias. Once defensores del pueblo de pases de Europa
Central y Oriental participaron en esta encuesta
1
.
* Conferencia realizada en el marco de la 7ma. Conferencia del IlO, Durban, Sudfrica.
1 Defensores del Pueblo o instituciones relacionadas de los siguientes pases tomaron parte en la
encuesta: Bosnia-Herzegovina (Federacin), Croacia, Latvia, Hungra, Macedonia, Moldavia, Po-
lonia, Rumania, Eslovenia, Ukrania, Uzbekistn.
IVN BIZJAK
32
I. CARACTERSTICAS ESPECIALES DE LA TRANSICIN
Transicin significa un cambio de un sistema social y econmico a otro. Tengo
la intencin de dejar el aspecto econmico de lado, a pesar de que puede decirse que
esta transformacin tambin se refleja en la defensa de derechos humanos, particu-
larmente aquellos de naturaleza social. En el campo poltico esto implica una transi-
cin de un sistema esencialmente totalitario a un sistema democrtico, el estableci-
miento de un Estado basado en un principio de legalidad y derechos humanos.
El sistema del cul la transicin eslovena se deriva no era favorable para los
derechos humanos. A pesar de los esfuerzos hechos hacia una democracia, La
prctica y la cultura de proteger los derechos humanos no fue establecida. En la
esfera social, sin embargo, una sensibilidad poderosa hacia temas de derechos hu-
manos fue establecida antes del desmantelamiento del sistema antiguo. Esto se re-
flej claramente en los esfuerzos para lograr independencia y para democratizar el
previo Estado comn y en la Constitucin eslovena. Esta sensibilidad disminuy
considerablemente ms tarde, especialmente dentro de esos sectores de sociedad
civil que se convirtieron en una elite poltica. Al mismo tiempo, se dio un debilita-
miento de la sociedad civil, que actualmente se siente sobre todo en la redaccin de
principios en reas donde la sociedad civil tiene que desempear el papel correctivo
a los deseos de las elites polticas.
Una transicin tipo transformacin significa cambios radcales para la legislatu-
ra, la estructura de autoridades y la prctica de las entidades estatales. Con la actua-
lizacin de cambios democrticos pareca posible que este enorme trabajo podra
terminarse en un corto tiempo. Sin embargo, cada vez se ve ms claramente que
esto es un proceso largo y complejo. Es particularmente muy difcil y moroso
lograr un cambio de mentalidad para cambiar la prctica de las entidades estatales y
de sus funcionarios. En Eslovenia y en otros pases que aparecieron despus del
colapso del comunismo, existe otra necesidad para establecer la subjetividad inte-
gral estatal y resolver los numerosos temas que trajo la independencia.
Esto es slo un breve perfil de los procesos que an se encuentran en desarrollo
en Eslovenia y en otros pases de Europa Central y Oriental. Las consecuencias de
dichos cambios son por un lado inestables, y debido a los frecuentes cambios, no
siempre consistentes en un sistema legal; y por otro lado, las entidades estatales se
encuentran tan sobrecargadas de pedidos, que poder decidir los cambios es a veces
un proceso largo e ineficiente. A esto deben aadirse los errores que ocurrieron en
el pasado. Al mismo tiempo mucha gente encuentra problemas que anteriormente
eran desconocidos, particularmente el desempleo y problemas sociales.
1. Un Estado democrtico basado en el principio de legalidad
Los derechos humanos slo pueden protegerse en un Estado democrtico basa-
do en principios de legalidad. La transicin es un paso a ese Estado. El que hable-
mos de medios de transicin, quiere decir que estamos conscientes que an no
LA DEFENSORA DEL PUEBLO EN PASES EN TRANSICIN
33
hemos logrado la meta. La transicin requiere un cambio (modernizacin) de la
legislacin, estructura y prctica, pero esto no puede lograrse sin un cambio funda-
mental en el pensar de aquellos que toman las decisiones.
Un Estado basado en principios de legalidad puede definirse como un gobierno
fundado en principios de legalidad ms que en principios del pueblo (Bobbio). En-
tiendo el concepto del Estado basado en principios de legalidad en un sentido
tangencial. Dadas las condiciones favorables de una operacin convergente de to-
das las estructuras a las cuales se refiere el principio de legalidad desde la legisla-
cin, al ejercicio directo de autoridad el ideal de legalidad puede lograrse con de-
seo, y a travs de una operacin muy atenta de todos los mecanismos establecidos
para ello, es posible preservar un estado de cosas que es lo ms cercano posible a lo
ideal. De este modo es posible eliminar y prevenir irrupciones de reglas por parte de
individuos, de lo que ningn Estado puede estar inmune, sea un caso de arbitrarie-
dad del ltimo funcionario en la ventanilla de informaciones de la unidad administra-
tiva, de un polica en la calle, o de una entidad legislativa.
Para poder establecer los principios de legalidad debe existir la ley, un sistema
legal integral, interconectado, consistente, que cambia y se adapta de tal modo que
mantiene y refuerza la confianza de los ciudadanos en la ley que es igual para todos
y que al presente se implementa. Todos pueden esperar por medio de esto el estar
protegidos en sus derechos e intereses y al mismo tiempo saber que no ser posible
evitar las sanciones prescritas si su conducta no est de acuerdo con lo establecido.
Por supuesto, la situacin ideal descrita slo confirma el punto bsico, que un
Estado basado en el principio de legalidad es un ideal.
Una consolidacin democrtica es por otro lado sine qua non para la afirmacin
efectiva y la proteccin de los derechos humanos. Este elemento es especialmente
importante para formas no judiciales de proteccin de los derechos humanos, tales
como las instituciones del Defensor del Pueblo. No tengo la intencin de llegar a
meditaciones teolgicas en lo referente a la definicin de democracia. Lo importan-
te para la discusin del marco que permite la proteccin eficaz de los derechos
humanos son las dos dimensiones fundamentales de democracia como las define
Dahl. Estas son la competencia pluralista y la participacin poltica. La realizacin
de estas dos dimensiones tiene una gran influencia en el comportamiento de una
minora selecta y medios que no pueden actuar arbitrariamente con impunidad o
permitir un sistema legal que brinde una prioridad clara a grupos especficos mien-
tras se marginaliza a otros.
Un sistema de incertidumbre organizada, para utilizar la definicin de democra-
cia de Przevorski, podra generar la usurpacin de poder por un cierto grupo de
lite, lo que resulta la amenaza ms grande al respeto de derechos y libertades. Por
supuesto una competencia verdaderamente pluralista no aparece tan pronto como
las elecciones multipartitas se hacen posible. Esto es inclusive ms verdadero de la
participacin poltica en el sentido ms amplio de la palabra. Para poder juzgar cuan
lejos podemos ir por el camino de la transformacin, sera oportuno examinar hasta
qu punto se ha llevado a cabo el procedimiento y mnimos institucionales que
IVN BIZJAK
34
sabemos de la teora de Dahl
2
. A pesar de que este criterio ha sido formalmente
reunido, est claro que substantivamente algunos de ellos son implementados de
manera muy dbil en muchos pases de transicin, particularmente en lo referente
al pluralismo de fuentes de informacin y la conexin casual entre principios de
gobierno y el deseo de sus votantes.
2. El aspecto social de la transicin
Mientras consideramos los aspectos legales y polticos de la transicin, no de-
bemos olvidar el aspecto social. Tanto como las libertades, la democracia requiere
un nivel social tolerable. El proceso de transformacin trae nuevos problemas so-
ciales en varias categoras. Normalmente hablando, muchas personas estn enfren-
tando la amenaza de querer y pobreza, que es lo opuesto de lo que esperaban. Este
desarrollo es para mucha gente un factor que mina su dignidad humana y por lo
tanto los derechos fundamentales basados en ella no necesitan ser demostrados
especficamente. Para establecer un Estado democrtico slido que respete los de-
rechos humanos, es importante establecer vlvulas de seguridad social extensivas,
al mismo tiempo que democracia y una economa de mercado
3
. De otro modo
existe el peligro de que los resultados logrados democrticamente de principios
econmicos y sociales, se mantengan por debajo de un umbral de tolerancia dado
para grandes secciones de la poblacin
4
.
II. EL PAPEL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EN PASES EN TRANSICIN
Despus de esta reflexin teortica de las caractersticas especiales de las cir-
cunstancias de la transicin, veamos los problemas concretos que encara el Defen-
sor del Pueblo y el modo de resolverlos.
1. Problemas fundamentales que se derivan de transiciones circunstanciales
Algunos problemas especficos para pases en transicin han sido ya menciona-
dos en la primera seccin. Veamos en primer lugar qu problemas de transicin son
percibidos por el Defensor del Pueblo en los diferentes pases en transicin. La
encuesta preguntaba: Observa usted en su pas algn problema especial que sea
2 Los mnimos de procedimiento e institucionalidad de Dahl: libertad de expresin, derecho activo de
votar, derecho pasivo de votar, derecho de las elites para competir en votos, pluralismo de fuentes
de informacin, elecciones libres y justas e instituciones que establecen una conexin causal entre
las polticas del gobierno y el deseo de los votantes.
3 Cf. MERCAL. Teorije transformacija, demokraticna konsolidacija postavtoritarnih druzb. En:
Kaj je politika?. Ljubljan: Ed. Adolf Biblic, 1977.
4 Ibd.
LA DEFENSORA DEL PUEBLO EN PASES EN TRANSICIN
35
importante para el Defensor del Pueblo y que sea resultado de la transicin?. Las
respuestas de los defensores del pueblo en pases de transicin han sido clasifica-
das en tres grupos:
Legislacin:
- Legislacin se encuentra an inestable (Rumania)
- Legislacin no se encuentra en lnea con convenciones internacionales y
la Constitucin (Bosnia Herzegovina)
- Insuficiente conocimiento de cambios de legislacin dentro del pblico,
especialmente con respecto al sistema de vivienda y el sistema de asisten-
cia social (Latvia)
- Irregularidades en la legislacin, especialmente inestabilidad de regulacio-
nes en la esfera comercial impuestos, obligaciones, etc (Polonia)
Organizacin de trabajo de entidades estatales:
- Reforma del sistema judicial es necesaria (Uzbekistn)
- Estndar profesional inapropiado y ticas personales dentro de oficiales a
cargo de la proteccin de derechos humanos (Latvia)
- Uniformidad de autoridad reflejada en control estricto de los tribunales
(Bosnia-Herzegovina)
- Demoras en los procesos legales (Polonia)
- Ineficiencia de soluciones tradicionales legales (Ukrania)
- Falta de tradicin en la proteccin de derechos humanos (Bosnia-
Herzegovina)
- Administracin no profesional y politizada y polica (Bosnia-Herzegovina)
- Inconsistencia del sistema de cuidado de salud (Polonia)
Problemas sociales y polticos:
- Serias violaciones de derechos sociales y econmicos (Ukrania)
- Problemas de migracin, ecologa y desempleo (Moldavia)
- Condiciones econmicas dificultan el ejercicio de los derechos de los de-
mandantes, especialmente en lo relacionado a asistencia social, vivienda,
el derecho a la dignidad personal, derechos de los nios y el derechos del
minusvlido (Rumania)
- Cambio de estructura de propiedad en todos los sectores (Croacia)
- Lmites de recursos destinados para seguridad social (Polonia)
A pesar de que se mencionan diferentes problemas para diferentes pases, la
mayora de ellos es aplicable a todos. Las respuestas confirman los principales
problemas de un proceso de transicin y tambin son identificados por el Defensor
del Pueblo en Derechos Humanos de Eslovenia
5
.
5 BIZJAK, Ivn. Clovekove pravice v Sloveniji danes. En: Clovekove pravce v Sloveniji danes
Studijski dan Komisije Pravicnost n mir. Ljubljana: Druzina, 1999, pp 15-16.
IVN BIZJAK
36
No se ha establecido un sistema legal estable y como resultado, los principios
legales son dbiles y algunas veces contradictorios; muy seguido se utiliza la
posibilidad de una decisin arbitraria y los ciudadanos perciben estos cambios a
las leyes que traen soluciones incompletas, como violaciones a sus derechos.
No es sorprendente que de manera seguida se presenten pedidos para hacer
revisiones de constitucionalidad y legalidad y recientes anulaciones de las varia-
das leyes. Las demoras en la emisin de reglamentos ejecutivos son ms la regla
que la excepcin y por lo tanto, ni siquiera las reglas importantes para los dere-
chos del individuo pueden comenzar a implementarse correctamente. Se ha in-
tentado llenar los vacos legales por medio de analogas, que generalmente ter-
minan siendo en detrimento del individuo.
Las instituciones legales no toman decisiones dentro del tiempo legal establecido
o dentro de un perodo razonable. Algunas de ellas no implementan las regla-
mentaciones debidamente. El tiempo necesario para proteger los derechos en
los tribunales tiene el mismo efecto en muchos casos, como si dicha proteccin
no hubiera existido nunca.
Muchos problemas sociales se van tornando peores, lo que consecuentemente
significa la marginacin de un sector de la poblacin y hace que se los conduzca
a una posicin donde no vean ningn futuro ni salida alguna. Esto es aplicable en
particular a aquellos problemas cuya causa radica en un perodo largo de des-
empleo.
El Defensor del Pueblo de Polonia tambin cita los inestables informes del siste-
ma legal y la falta de claridad en el frecuente cambio de reglamentaciones, y a su
vez llama la atencin a los problemas de interpretacin de las reglamentaciones
utilizando solamente instrucciones internas o correspondencia
6
. Con respecto a
problemas relacionados con la duracin de procesos en los tribunales, el Defensor
del Pueblo de Hungra seala que los jueces muy seguido entienden su independen-
cia recientemente adquirida como intocable e irresponsable. Otras tantas caracte-
rsticas ligadas a la transicin provienen de informes del Defensor del Pueblo de
Eslovenia, que indica que se rectifican demasiado lento descaradas irresponsa-
bilidades; la informacin pblica acerca de las intenciones del gobierno es inadecua-
da; el tiempo dentro de los departamentos para resolver problemas es demasiado
largo; la actitud del gobierno hacia el ciudadano no es frecuentemente adecuada en
lo relacionado al respeto de su dignidad y la provisin de una total forma de asisten-
cia e informacin; existe insuficiente cuidado para ciertos grupos que cargan los
pesos ms grandes en la transformacin econmica; an no existen caminos efica-
ces para quejarse en muchas reas; y hay un sentido inadecuado de trabajo bien
regulado por parte de entidades estatales y otros
7
.
6 Comisionado para Proteccin de Derechos Civiles, Informe Anual N 1996197, Varsovia, 1997.
7 Informe Anual del Defensor de Derechos Humanos, 1997.
LA DEFENSORA DEL PUEBLO EN PASES EN TRANSICIN
37
En relacin con los problemas que atienden los defensores del pueblo en dife-
rentes pases de transicin, se puede decir que es verdad que stos incluyen todos
los problemas citados en sus informes por los defensores del pueblo de Europa
Oriental. Los problemas mencionados anteriormente son problemas adicionales y
de un tema especial en pases de transicin. La mayora de los problemas especiales
mencionados son de una naturaleza sistmica, por lo tanto no slo involucran una
irregularidad que afecta a solamente un individuo. El solucionar estos problemas
depende de cambios sistmicos en el gobierno, que por un lado significa que es
difcil resolverlos, y por el otro, que la actividad del Defensor del Pueblo puede
contribuir para lograr estos cambios.
2. La influencia del Defensor del Pueblo en la constatacin de problemas
Se reflejan las caractersticas de la transicin en la tarea del Defensor del Pueblo
y tambin en el mtodo de trabajo mismo. Por lo tanto, vamos a mencionar algunas
experiencias que sealan las caractersticas especiales en la proteccin no judicial
de los derechos humanos en una democracia recientemente establecida particular-
mente en el caso de Eslovenia, con algunas referencias a experiencias en otros
pases de similar situacin. Se puede decir que son iguales la mayora de las carac-
tersticas que diferencian la tarea del Defensor del Pueblo en las democracias nue-
vas de Europa Central y Oriental de aquellas del trabajo de sus colegas en democra-
cias con largas tradiciones.
Si vamos a la informacin emprica, observamos en comparacin (en el caso de
defensores debidamente establecidos en pases de transicin) que existe un nmero
ms elevado de agravios que en pases Occidentales. Irlanda es una buena compa-
racin para Eslovenia con un nmero de habitantes comparable, un Defensor del
Pueblo con poderes similares y con una institucin que funciona en un modo simi-
lar. Sin embargo, el Defensor del Pueblo de Irlanda recibe cada ao aproximada-
mente el mismo nmero de quejas que el Defensor del Pueblo de Eslovenia, a pesar
de que la poblacin de Irlanda es casi el doble que la de Eslovenia. En 1999 el
Defensor del Pueblo de Irlanda recibi 3,986 quejas y el de Eslovenia, 3,411. En
1998 las cifras fueron 3,779 y 3,448 respectivamente.
Existe tambin un porcentaje de quejas justificadas. En las democracias tradi-
cionales entre el 10% y 15% de las quejas son justificadas, mientras que en Eslovenia
ms de una cuarta parte de stas en los primeros dos aos fueron justificadas, y a
pesar de que el porcentaje declin en el tercer ao, se mantuvo de veinte para arriba.
Las razones para esta situacin pueden encontrarse en los problemas sistmicos,
pues el gobierno no acta con suficiente rapidez y eficacia.
La funcin del Defensor del Pueblo en condiciones de transicin es tal vez ms
importante que en los pases con una larga tradicin democrtica. Yo comprob
esta teora a travs de una pregunta directa hecha en una encuesta: Si usted compa-
ra la funcin del Defensor del Pueblo en un pas en transicin con aquel defensor de
un pas tradicionalmente democrtico piensa usted que la funcin del Defensor del
IVN BIZJAK
38
Pueblo en un pas en transicin es ms importante, menos importante o igualmente
importante?. De las nueve respuestas, siete sealaron que la funcin del Defensor
del Pueblo es ms importante bajo estas circunstancias, mientras cuatro fueron de
la opinin que tiene la misma importancia que en una democracia tradicional. Cuan-
do se les pregunt cmo evaluaban las condiciones de trabajo en un pas en transi-
cin en comparacin con una democracia tradicional (si el Defensor del Pueblo
puede hacer menos, o si no hay una diferencia), seis defensores opinaron que el
Defensor del Pueblo puede hacer ms, tres dijeron que puede hacer menos y dos no
vean la diferencia.
Vale la pena interpretar las respuestas a estas dos preguntas en conjunto. Clara-
mente, la visin principal es que la institucin tiene ms importancia en condiciones
de transicin, mientras que unos pocos defensores del pueblo son de la opinin que
tiene mayores resultados eficientes. Podemos asumir que algunos defensores del pueblo
son de la opinin que la institucin tiene la misma importancia porque consideran que
debido a las circunstancias desfavorables no pueden poner en vigencia sus propues-
tas. Esta asuncin est confirmada por el comentario del Defensor del Pueblo de
Rumania, quin considera que la funcin del Defensor del Pueblo es igualmente im-
portante pero que esto depende del deseo de cooperacin por parte de las autoridades.
Piensa que el efecto del Defensor del Pueblo es menor, cuando explica que las expec-
tativas del pblico son sumamente altas y que las presentes condiciones no son ade-
cuadas como para poner en prctica soluciones efectivas. Para resumir, el Defensor
del Pueblo en pases en transicin se inclina a ver la gran importancia de la institucin
en dichos pases, sin embargo, en la opinin de los otros defensores, estas mismas
circunstancias son lo que impide poder trabajar eficientemente.
El Defensor del Pueblo puede tener gran influencia en el proceso de transforma-
cin y modernizacin del Estado en tres reas clave: en la adaptacin de la legisla-
cin, la adaptacin de las estructuras e instituciones, y en el cambio de prctica de
las autoridades pblicas. En el rea de legislacin, poner atencin a las reglamenta-
ciones inadecuadas y obsoletas es en s mismo importante, ya que el gobierno y los
parlamentos tienden a dar prioridad a las reglamentaciones en las esferas econmi-
cas y en temas de poltica en general, mientras que las reglamentaciones que son
fundamentales para la afirmacin y proteccin de los derechos humanos son muy
seguido puestas de lado. La introduccin de nuevas reglamentaciones est tambin
conectada con problemas para los individuos. Ni siquiera la legislacin ms profun-
da puede visualizar todas las situaciones que puede traer la vida. Algunas personas
se encuentran, por lo tanto, en situaciones imposibles. Algunas veces es suficiente
proponer una interpretacin menos rgida que la presente, a pesar de que casi siem-
pre la nica solucin es cambiar la reglamentacin. Tambin ocurren conflictos y
vacos legales con la reciente promulgacin de leyes individuales, lo que las entida-
des estatales tienden a solucionar en detrimento del individuo. En lo que respecta a
la posibilidad de proponer al gobierno o al ministerio a cargo el cambio de una ley u
otra reglamentacin, la posibilidad de que ello se encuentre abierto para el Defensor
del Pueblo en Eslovenia es tambin importante: puede pedir al Tribunal Constitucio-
LA DEFENSORA DEL PUEBLO EN PASES EN TRANSICIN
39
nal que revise la constitucionalidad de una ley y puede tambin registrar una queja
constitucional a nombre de la persona afectada. Por medio del uso adecuado de
estas posibilidades, el Defensor del Pueblo puede notoriamente acelerar la armona
de las leyes con la Constitucin y con documentos legales internacionales.
De gran ayuda en este proceso son la ratificacin de documentos legales inter-
nacionales y la judicatura de entidades responsables para supervisar su
implementacin. La tarea del Defensor del Pueblo est basada en los derechos hu-
manos, y la libertad garantizada constitucionalmente. Bajo las provisiones de la
Constitucin eslovena, se ejercen directamente estos derechos sobre la base de la
Constitucin. De gran importancia para la tarea del Defensor del Pueblo en Eslovenia
es el hecho de que documentos legales internacionales ratificados en Eslovenia
estn incorporados en el sistema domstico legal. De este modo tambin es posible
la aplicacin de la Convencin Europea de los Derechos Humanos. Esto tambin
incluye las posibilidades de apelar directamente a la judicatura de las entidades fun-
dadas sobre la base de esta Convencin. Lo mismo se aplica para otras convencio-
nes ratificadas del Consejo de Europa tales como la Convencin sobre la Preven-
cin de la Tortura, o de las Naciones Unidas como la Convencin sobre los
Derechos del Nio.
Las advertencias, opiniones y propuestas del Defensor del Pueblo pueden tam-
bin ser importantes en lo relacionado a la adaptacin de las estructuras e institucio-
nes del Estado a los estndares de un Estado basado en los principios legales. Sobre
la base de los problemas derivados de las quejas de individuos es posible identificar
incapacidades en el trabajo de las entidades estatales. Es posible proponer cambios
organizacionales, por ejemplo, donde la organizacin existente no permite la eficaz
declaracin al derecho de quejarse, y tambin un refuerzo apropiado y cambios
organizacionales donde los procedimientos son irrazonables y largos.
De particular importancia es la funcin del Defensor del Pueblo en democracias
restauradas al cambiar la prctica de las entidades estatales, especialmente respecto
de su actitud hacia los ciudadanos. El simple hecho de que alguien vigile a estas
entidades tiene una gran influencia para la exactitud de su trabajo. Esa es una fun-
cin preventiva, que es particularmente importante en el caso de entidades que
aplican la ley. Es igualmente importante, por cierto, la funcin el Defensor del Pue-
blo al cambiar la actitud del Estado hacia los individuos, quienes lo buscan para
poder afirmar sus derechos e intereses. El principio de el poderoso Estado est
todava profundamente arraigado en la mente de los funcionarios del Estado. El
Defensor del Pueblo puede ejecutar el principio de que el Estado existe para los
ciudadanos ms que a la inversa.
3. Democracia, responsabilidad y Estado basado en el principio de legalidad
El grado de influencia del Defensor del Pueblo en varios aspectos de la situacin en
un gobierno est ilustrado por las respuestas dadas por los defensores del pueblo en
pases en transicin a las preguntas que contiene la encuesta mencionada anteriormente.
IVN BIZJAK
40
En la Tabla 1 se muestra un anlisis de las respuestas a las preguntas relaciona-
das con la influencia del Defensor del Pueblo en la consolidacin de la democracia
y la puesta en marcha de los principios de un gobierno basado en principios legales
y de responsabilidad.
Tabla 1
Preguntas Alto Mediano Bajo
Cul piensa usted es el grado de influencia de
la lnstitucin del Defensor del Pueblo en la pro-
mocin y refuerzo de democracia en su pas? 8 2 0
En cunto estima usted la influencia del
Defensor del Pueblo en:
- responsabilidad de aquellos en el gobierno 3 6 2
- deteccin de irregularidades 9 2 0
- conocimiento de las ineficiencias de los 5 6 0
ciudadanos
- interconexin social 1 7 1
- determinacin de prioridades en el proceso 3 3 5
de toma e decisiones
- procedimientos democrticos 7 2 2
- transparencia en la tarea del gobierno 7 3 1
Mejoras en el trabajo del gobierno de acuerdo
con los principios de gobierno basado
en principios legales:
- nivel de influencia general 5 5 1
- legalidad del trabajo de instituciones estatales 5 5 1
- mejoras en la prctica de entidades administrativas 7 3 1
- mejoras en el trabajo de los tribunales 3 2 6
Esto es, por supuesto, un asunto de la imagen que tienen de la influencia de sus
instituciones los defensores del pueblo. Sin embargo, se puede sacar algunos esti-
mados predominantes de estas respuestas. La creencia en la influencia del Defensor
del Pueblo en lo que respecta al fortalecimiento de democracia es muy alta y casi
unnime. No es sorprendente ver un acuerdo general del alto grado de influencia del
Defensor del Pueblo en lo referente al entendimiento que tienen de los ciudadanos
de las ineficiencias del gobierno. Est claro que esa conciencia por parte de los
ciudadanos tiene un efecto destructor a lo largo de la responsabilidad vertical. En la
opinin de los que respondieron, el Defensor del Pueblo tiene un alto grado de
influencia en lo referente a la ejecucin de los procedimientos democrticos y la
mejora en la transparencia de las tareas del gobierno. Al imponer responsabilidad
dentro de aquellos gobernantes, la opinin imperante es que el Defensor del Pueblo
tiene un grado de influencia de mediano a alto. Una razn por la cual esta influencia
LA DEFENSORA DEL PUEBLO EN PASES EN TRANSICIN
41
no es ms grande puede ser resultado del bajo nivel de cultura poltica en pases de
transicin, que es tambin aparentemente de baja responsabilidad vertical.
Como concierne a la influencia del Defensor del Pueblo poner en marcha los
principios de un Estado basado en los principios legales, los defensores del pueblo
dan su ms alto puntaje a su influencia en la mejora de la operacin prctica de
entidades administrativas. Aqu existen temas muy concretos en los que es posible
de la manera ms directa indicar violaciones de principios y ayudar a cambiar el
mtodo de trabajo. En el tema un poco ms amplio de la influencia del Defensor del
Pueblo en lo referente a la legalidad del trabajo de las instituciones estatales se da
una evaluacin un poco ms baja. A pesar de esto, el Defensor del Pueblo clara-
mente estima su grado de influencia en la realizacin de un Estado basado en prin-
cipios legales como sumamente alto, excepto en el caso de mejoras en su trabajo en
los tribunales, lo que sin embargo es comprensible ya que los poderes del Defensor
del Pueblo estn sumamente limitados en esta rea y el judicial tiende a ser un
sistema bastante conservativo y cerrado.
4. Derechos humanos
Hemos visto que muchos defensores del pueblo enfatizan como un perfil espe-
cial de condiciones de transicin los problemas relacionados al ejercicio de ciertos
derechos humanos fundamentales y especialmente de derechos sociales y econ-
micos. La Tabla 2 nos muestra cmo los defensores del pueblo ejecutan su influen-
cia en este campo.
Tabla 2
Pregunta Alto Mediano Bajo
Cmo valora la influencia del Defensor del Pueblo
en las mejoras de proteccin de derechos humanos?
Por favor indique el nivel de influencia estimado y la
importancia de la tarea del Defensor del Pueblo para
varias categoras de derechos humanos: 8 3 0
Derechos fundamentales (vida, libertad y
seguridad personal, proteccin de tortura, etc.) 8 2 0
Derechos civiles (libertad de expresin, libertad 6 5 0
de profesin religiosa, libertad de asamblea, el
derecho al voto, vida familiar, derecho a un juicio
justo, igualdad ante la ley)
Derechos sociales 3 7 1
Derechos econmicos 1 5 5
Derechos de minoras 7 3 0
Derechos de grupos vulnerables (los incapacitados,
nios, mujeres, extranjeros) 7 2 1
IVN BIZJAK
42
Desde el punto de vista de los defensores del pueblo, sus grados de influencia en
la proteccin de derechos humanos es muy alto, as como su influencia en el forta-
lecimiento de democracia. Para obtener un cuadro ms detallado dividimos estos
derechos en un nmero de categoras, para verificar la evaluacin de manera ms
desagregada. Es aparente por las respuestas que los defensores del pueblo se sien-
ten ms prominentes en su evaluacin de derechos personales y civiles y aquellos
de miembros de grupos especiales. Sus posibilidades para proteger derechos socia-
les son ms pobres y dentro de stos, los ms difciles de proteger son los derechos
econmicos. La afirmacin de derechos sociales depende en gran parte de los re-
cursos que el Estado le proporcione para estos casos. En muchos pases estos
recursos son mdicos y por esta razn el reconocimiento de sus nuevos derechos
y la garanta de los derechos existentes para todos aquellos autorizados son muy
limitados. Las condiciones econmicas afectan el ejercicio de los derechos econ-
micos y el grado de eficiencia de la influencia del defensor en este campo.
5. La influencia del Defensor del Pueblo en la formulacin de principios
El papel del Defensor del Pueblo est principalmente ejemplificado en la conduc-
cin de los problemas especficos que el individuo tiene con relacin al Estado. Al
investigar e identificar irregularidades, el Defensor del Pueblo posee una manera de
eliminar la irregularidad identificada. La forma ms bsica de irregularidad que se
presenta es una especfica accin u omisin por parte de una entidad bajo la juris-
diccin del Defensor del Pueblo, que no es ni lgica ni correcta o que es arbitraria
en un modo que no es permisible. Sin embargo, un sistema especfico de ineficiencia
puede presentarse como un motivo del problema, y esto slo puede ser corregido
haciendo un cambio de principios especficos.
La identificacin de problemas es parte del papel del Defensor del Pueblo en la
formulacin de principios. En la mayora de los casos el papel del Defensor del
Pueblo como participante en la formulacin de principios no es controversial. Sin
embargo, dada la naturaleza apoltica de la institucin, puede volverse problemtica
en las preguntas y las respuestas con respecto a cules puntos de vista polticos
estn involucrados. Esto es particularmente evidente cuando el Defensor del Pueblo
llama la atencin a problemas en el rea de derechos sociales y econmicos. Aqu el
Defensor del Pueblo corre el riesgo de que su advertencia de un problema especfi-
co sea entendida entre los partidos polticos como si estuviera actuando en el inte-
rs de aquellos partidos cuyo manifiesto incluye la conduccin de dichos proble-
mas. El Defensor del Pueblo no puede detener este peligro, pero es necesario tener
una justificacin de ms peso hacia el problema identificado y de algn control en la
formulacin de soluciones alternas.
Es evidente de los informes del Defensor del Pueblo que es ms difcil tener
xito con recomendaciones que representan propuestas para la formulacin o alte-
racin de principios especficos, que con aquellos que meramente de refieren al
estudio de un problema especfico. Esto es por supuesto comprensible, ya que en
LA DEFENSORA DEL PUEBLO EN PASES EN TRANSICIN
43
esos casos la realizacin de las recomendaciones depende de numerosos partici-
pantes. Sin embargo, es extremadamente importante en este campo, si las reco-
mendaciones del Defensor del Pueblo concuerdan con los esfuerzos de otros parti-
cipantes, como por ejemplo grupos interesados o a pesar de los peligros mencionados
anteriormente, partidos polticos. No es sorprendente que muchos grupos interesa-
dos traten de hacer uso del Defensor del Pueblo y su influencia estableciendo una
agenda para las soluciones que ellos proponen. Algunos intentos de este estilo son
tambin de naturaleza especulativa con los grupos interesados deseosos de hacer
uso de la influencia del Defensor del Pueblo para realizar sus propios intereses
parciales o lograr cambios de principios en reas donde no es posible hablar acerca
de regulaciones inadecuadas. Una actitud recapacitada por parte del Defensor del
Pueblo es comprensible y necesaria en estos casos. Esto se aplica an ms a inicia-
tivas de cambio de principios en reas donde existe un conflicto de intereses de
varios grupos. El Defensor del Pueblo puede juzgar si el problema presentado es
uno de los que necesita ser estudiado y tratar para que sea manejado por la entidad
de toma de decisiones. Sin embargo, la propuesta de soluciones normalmente no es
apropiada en estos casos.
Los once defensores del pueblo de pases en transicin que tomaron parte en la
encuesta dieron una respuesta afirmativa a la pregunta de si su institucin propuso
algunos cambios de principios. En relacin a cuatro de estas reas en las que se
propusieron cambios, las respuestas afirmativas fueron como sigue:
Proteccin normativa de derechos humanos 11
Trabajo prctico de entidades estatales con referencia 10
a derechos humanos
Buena administracin (mejoras en administracin pblica) 7
Mejoras de mecanismos sociales 8
Ninguno de ellos utiliz la oportunidad de citar ningn rea adicional. Las res-
puestas indican que todos los defensores del pueblo que fueron interrogados estn
incluidos en la formulacin de principios que conciernen el aspecto normativo y
ejecutivo de la proteccin de derechos humanos, mientras que ms lejanamente se
involucran en cambios de principios diseados para mejorar el funcionamiento de
los mecanismos sociales y de administracin.
Cuando se les solicit que estimaran el promedio del ndice de xito de sus
propuestas de cambio de principios, los defensores dieron estimados con indicadores
del 2-4 (de la escala del 1 al 5). Dos defensores del pueblo no respondieron a esta
pregunta, mientras que uno hizo un crculo en el 1 y 5. La distribucin de las
respuestas puede verse en la tabla que sigue a continuacin.
IVN BIZJAK
44
Estimado Frecuencia
1 0
2 1
3 4
4 3
5 0
Se puede observar de estas respuestas que el Defensor del Pueblo al proponer
los cambios de principios tiene bastante xito. Por supuesto, podemos decir al
mismo tiempo que es menor que en casos de otras propuestas y recomendaciones,
en los que la mayora de defensores del pueblo citan un noventa y ms por ciento de
ndice de xito.
6. Prevencin de la corrupcin
La corrupcin es un problema especfico en todos los pases en transicin, pero
vara en seriedad de pas a pas. En algunos casos inclusive representa una seria
amenaza a la prspera implementacin de una transformacin democrtica. Por
este motivo, una prominente lucha contra la corrupcin es de vital importancia.
Los defensores del pueblo en Europa Central y Oriental no tienen poderes expl-
citos con respecto a la lucha contra la corrupcin, como es el caso en pases
alrededor del mundo (por ejemplo Filipinas e Indonesia). Estos encuentran este
problema indirectamente en la investigacin de quejas relacionadas con el trato
arbitrario, inapropiado e ilegal. Una posible causa dicho comportamiento es casi
siempre la corrupcin en la administracin y por esta razn la presencia del Defen-
sor del Pueblo tiene una labor preventiva. Por supuesto, el papel del Defensor del
Pueblo en este campo est limitado a slo unas pocas reas y formas de corrupcin
y el de operacin es indirecto.
Por ello, no es sorprendente que los defensores del pueblo den respuestas dife-
rentes a las preguntas de si ellos consideran la prevencin de la corrupcin como
parte de su tarea. De los once que respondieron, seis lo hicieron afirmativamente y
cinco negativamente. A aquellos que no consideran la prevencin de la corrupcin
como parte de su trabajo se les pregunt qu mecanismos tienen a su disposicin
para la prevencin de la corrupcin. Dieron la siguiente apreciacin de las tres
posibilidades ofrecidas:
Mecanismo Nmero de respuestas
Investigacin de quejas individuales 6
Procesos de iniciativa propia 3
Posibilidad de acceso a todos los documentos 4
El Defensor del Pueblo polaco menciona como una posibilidad adicional en este
campo el poder iniciar procesos disciplinarios o sanciones oficiales, que muchos
LA DEFENSORA DEL PUEBLO EN PASES EN TRANSICIN
45
otros defensores del pueblo tambin tienen el poder de iniciar. El Defensor del Pueblo
de Rumania tambin enfatiza la importancia de enviar informes al parlamento.
III. CONCLUSIN
Debido a las circunstancias especficas que afectan la posicin del individuo en
pases en transicin (sistemas legales inestables, transformacin de instituciones,
crisis sociales), los aspectos tradicionales del papel del Defensor del Pueblo estn
ligados a otros adicionales. El Defensor del Pueblo puede contribuir a una transfor-
macin ms rpida en reas en las cuales los participantes polticos no prestan
atencin, ni influencian la prevencin de (principalmente) conflictos sociales, ni
ayudan a cambiar la prctica de las entidades estatales y la mentalidad de los oficia-
les estatales y junto con esto, puede contribuir a la modernizacin del Estado, a la
consolidacin de la democracia y al fortalecimiento de responsabilidad de las agen-
cias individuales de autoridad.
EL OMBUDSMAN COMO CANAL DE ACCESO A LA JUSTICIA
47
El Ombudsman como canal de acceso a la justicia*
Walter Albn Peralta
Defensor del Pueblo (e)
I. LA JUSTICIA COMO VALOR Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Todo Estado tiene entre sus funciones principales la de resolver conflictos de
intereses o voluntades y garantizar la realizacin de los derechos fundamentales de
sus ciudadanos y ciudadanas. Estos deberes configuran el contenido esencial del
valor de la justicia y de su correlato como derecho fundamental, expresado en la
tutela judicial efectiva.
El rgano formalmente constituido para encauzar la realizacin de estas funcio-
nes en un Estado de Derecho es el Poder Judicial. A l le corresponde asegurar que
los poderes pblicos y las personas estn sometidas a la Constitucin y al resto del
ordenamiento jurdico a fin de garantizar sus bienes y derechos fundamentales, la
seguridad jurdica y la consecucin de la paz social.
No obstante, los sistemas de justicia en los pases de Amrica Latina, atraviesan
por largas crisis que limitan las posibilidades de los ciudadanos y ciudadanas de
acceder a la proteccin judicial de sus derechos o intereses. Los problemas que
concurren y agudizan estas crisis son, entre otros, los relacionados a los costos del
litigio, la dilacin de los procesos, la precariedad econmica de amplios sectores de
la poblacin, las diferencias de poder entre los litigantes, la corrupcin o la injeren-
cia poltica en las decisiones judiciales.
Estas dificultades explican el alto ndice de quejas interpuestas ante la Defensora
del Pueblo del Per contra el Poder Judicial. As, durante su ltimo periodo repor-
tado al Congreso de la Repblica, que va del 11 de abril de 1999 al 10 de abril del
2000, la Defensora registr 927 quejas contra el Poder Judicial, que representan el
8.75% del total de quejas, ocupando el segundo lugar entre las instituciones ms
quejadas.
Sin duda los problemas descritos han restado confianza en el sistema de admi-
nistracin de justicia, motivando la tendencia en la poblacin a buscar otros canales
de acceso a la justicia y proteccin de sus derechos. En ese contexto, la institucin
del ombudsman, prevista para la defensa de los derechos constitucionales y funda-
mentales supervisando la administracin estatal y la prestacin de los servicios
pblicos, se convierte tambin en uno de esos canales.
* El autor agradece el valioso aporte de la Dra. Erika Garca-Cobin.
WALTER ALBN
48
II. EL ACCESO A LA JUSTICIA COMO DERECHO HUMANO
La Declaracin Universal de Derechos Humanos consagra en sus artculos 7,
8 y 10 el derecho humano a la justicia
1
. Por su parte, la Convencin Americana de
Derechos hace lo propio en sus artculos 8 y 25.
El derecho a la justicia es identificado en el campo de los derechos humanos
como aquel que posibilita la vigencia y proteccin de los dems, en un sistema legal,
igualitario y moderno que pretenda no slo reconocer los derechos de todos, sino
garantizar efectivamente su cumplimiento
2
. De esa manera, si bien el acceso a la
justicia constituye un derecho humano ms, resulta especialmente relevante, por
cuanto es a travs del mismo que encontramos los instrumentos normativos indis-
pensables para hacer efectivos los otros.
Sobre el concepto del derecho de acceso a la justicia existen diferentes posicio-
nes. Una de ellas lo restringe a la capacidad de recurrir al sistema judicial, que se
concreta en el derecho a ser parte en un proceso y poder promover una actividad
jurisdiccional
3
. Una perspectiva ms amplia sin embargo, integra en este derecho,
adems, la posibilidad de obtener una solucin justa, lo que implica a su vez el
respeto del debido proceso, el derecho a un recurso efectivo y la posibilidad de
restitucin, compensacin y rehabilitacin. Esta ltima describe mejor los alcances
de lo que debemos entender por acceder a una tutela judicial efectiva de los dere-
chos ciudadanos, lo que exige contar con todos los medios y garantas que posibi-
liten ese propsito.
Es tambin en esta perspectiva que ubicamos la responsabilidad del Ombudsman
que en sntesis comprende el derecho a la tutela judicial o administrativa a travs de
las garantas del debido proceso y los mecanismos alternativos de solucin de con-
flictos como son la mediacin y conciliacin.
En el marco de estas consideraciones podemos encontrar algunos lineamientos
para definir la naturaleza de las funciones que competen a la Defensora del Pueblo
en la proteccin y promocin del comentado derecho, ya sea a travs de la super-
1 Declaracin Universal de Derechos Humanos:
Artculo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen sin distingos, derecho a igual proteccin de la
ley
Artculo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por
la constitucin o la ley.
Artculo 10: Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oda pblica-
mente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinacin de sus
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusacin en materia penal.
Convencin Americana sobre Derechos Humanos:
Artculo 8: Garantas Judiciales ()
Artculo 25: Proteccin Judicial ()
2 CAPELLETTI, Mario y Bryant GARTH. El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento
mundial para hacer efectivos los derechos. Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1996, pp. 12-13.
3 SOL RIERA, Jaume. La proteccin de la vctima en el proceso penal.
EL OMBUDSMAN COMO CANAL DE ACCESO A LA JUSTICIA
49
visin de la actuacin del Poder Judicial, su funcin mediadora para defender los
derechos de las personas, la promocin de mecanismos alternativos de solucin de
conflictos, su intervencin coadyuvante en procesos jurisdiccionales o su labor
propositiva para la atencin de problemas generales.
III. EL OMBUDSMAN Y LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA
Tal como se ha sealado, una de las expresiones de la actuacin del Ombudsman
como canal de acceso a la justicia es su posibilidad de intervenir en el sistema de
administracin judicial, posibilidad que presenta una gama de experiencias distintas.
Sin embargo, a pesar de esta variedad son los principios de autonoma e indepen-
dencia judicial, los que definen el tipo de intervencin del Ombudsman
4
.
As, en el derecho comparado se pueden encontrar las siguientes modalidades
de actuacin o supervisin del Ombudsman sobre el sistema de administracin de
justicia
5
:
Prohibicin absoluta de intervencin (Noruega, Dinamarca, Portugal y Gran
Bretaa).
Intervencin limitada respecto del funcionamiento material de la administra-
cin de justicia en cuanto servicio pblico
6
. Bajo este sistema se supervisa la
actividad administrativa del Poder Judicial en aras de salvaguardar el derecho al
debido proceso.
Supervisin incluso sobre la interpretacin normativa de los jueces y tribunales
(Suecia y Finlandia)
7
.
Facultad para interponer procesos constitucionales como hbeas corpus, ampa-
ro y accin de inconstitucionalidad (Espaa, Colombia, El Salvador y Per).
Tomando como referencia la experiencia peruana resulta interesante detallar al-
gunas de las manifestaciones ms frecuentes de intervencin del Ombudsman en
materia judicial, previstas normativamente y desarrolladas por la Defensora del
Pueblo del Per.
4 Defensora del Pueblo. Anlisis comparado. Lima: Comisin Andina de Juristas, 1996, p. 69.
5 ABAD YUPANQUI, Samuel. Defensora del Pueblo y administracin de justicia. Elementos para
el debate. En: La Constitucin de 1993. Anlisis y comentarios III. Serie Lecturas sobre temas
constitucionales N 12. Lima: Comisin Andina de Juristas, 1999.
6 PECES-BARBA, Gregorio. Conclusiones. Una recapitulacin y unas propuestas. En: Diez aos
de la Ley Orgnica del Defensor del Pueblo. Problemas y perspectivas. Madrid: Universidad
Carlos III, 1992, p. 300.
7 EKLUNDH, Claes. El Ombudsman especializado en materia judicial. Resumenes de las ponencias
presentadas al VI Congreso Internacional del International Ombudsman Institute, Buenos Aires,
1996.
WALTER ALBN
50
La Constitucin peruana de 1993 en su artculo 162 establece que corresponde
a la Defensora del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales
de la persona y la comunidad y supervisar el cumplimiento de los deberes de la
administracin estatal y la adecuada prestacin de los servicios pblicos a la ciuda-
dana. Dada su misin constitucional la Defensora del Pueblo se halla comprome-
tida con la proteccin del derecho a la justicia, no obstante su actuacin en este
sentido debe orientarse por la ley que la regula, la Ley N 26520.
1. Intervencin frente a quejas presentadas por la vulneracin del debido
proceso
Un tema que merece especial tratamiento es el referido al mal funcionamiento de
la administracin de justicia o la violacin del derecho al debido proceso.
Como se mencion anteriormente, los parmetros que definen la intervencin
del Ombudsman en materia judicial son la independencia y autonoma del Poder
Judicial. Tales principios se expresan en la Constitucin peruana a travs de los
artculos 43 referidos a la divisin de poderes, y 139 incisos 1) y 2) sobre unidad,
exclusividad e independencia de la funcin jurisdiccional.
La norma constitucional es clara al establecer que Ninguna autoridad puede
avocarse a causas pendientes ante el rgano jurisdiccional ni interferir en el ejer-
cicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasa-
do en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trmite, ni modificar
sentencias ni retardar su ejecucin
Es necesario conjugar sin embargo estas disposiciones con el derecho constitu-
cional al debido proceso (artculo 139 inciso 3) y el deber del Ombudsman de
ejercer su defensa (artculo 161 de la Carta de 1993). En consecuencia, la inter-
vencin debe ser tal que protegiendo el derecho al debido proceso, no interfiera en
las decisiones jurisdiccionales. Ello determina una distincin entre la actividad juris-
diccional y la actividad administrativa del Poder Judicial. En este orden de ideas
podemos concluir que corresponde al Ombdusman supervisar la actividad desarro-
llada por la administracin de justicia en su calidad de servicio pblico, la misma
que comprende el deber de respetar el debido proceso.
Con relacin a este derecho, la Defensora del Pueblo del Per ha realizado
diversas actuaciones entre las que pueden destacarse las contenidas en el informe
defensorial sobre las dilaciones indebidas en la Sala Constitucional y Social de la
Corte Suprema. En efecto, ante las constantes quejas por dilacin presentadas con-
tra esta Sala, un estudio de la situacin definitivamente determinada por la alta
carga judicial acumulada condujo a la Defensora del Pueblo a recomendar la crea-
cin de una Sala Suprema Transitoria Especializada en derecho laboral, a fin de
encomendar a sta la resolucin de los recursos de casacin en esta materia. Esta
recomendacin fue acogida por el Poder Judicial y, al inicio del ao judicial del
2000, se anunci su creacin. De esta manera, se logr descongestionar y tutelar el
derecho al debido proceso de miles de personas.
EL OMBUDSMAN COMO CANAL DE ACCESO A LA JUSTICIA
51
Otro ejemplo de una actuacin eficaz ante el sistema judicial tuvo lugar con
relacin a la situacin de los requisitoriados por terrorismo en las comunidades
campesinas de la sierra central del Per. Identificada la dimensin del problema y en
tanto no se aprobara una modificacin legislativa que permitiera resolverlo, se esta-
blecieron coordinaciones efectivas con la Sala Superior Corporativa Nacional para
casos de Terrorismo. Estas coordinaciones permitieron adoptar las medidas nece-
sarias para agilizar los procesos y posibilitar que los campesinos pudieran obtener
su absolucin a travs de procesos ventilados en sus propios territorios comunales
adonde se traslad el personal de la indicada Sala. As ocurri por ejemplo en la
localidad de Pacucha en Andahuaylas donde 84 campesinos fueron finalmente juz-
gados y absueltos de la acusacin de la que haban sido objeto sin que existieran
indicios razonables al efecto.
De otro lado, con relacin al derecho al debido proceso la Defensora del Pueblo
elabor informes especiales en torno a la necesidad de reformar la justicia militar y
sobre el incumplimiento de sentencias judiciales por parte de la administracin esta-
tal, a propsito de numerosas quejas presentadas ante la institucin, y cuyos alcan-
ces los sealamos ms adelante.
2. Intervencin en caso que un hecho violatorio de derechos humanos est
siendo investigado por el Poder Judicial
No obstante el principio que cautela la no injerencia tratndose de causas pen-
dientes ante el rgano jurisdiccional, la Ley Orgnica de la Defensora del Pueblo
autoriza en materia de la proteccin de los derechos humanos a desarrollar la inves-
tigacin defensorial y a tener acceso a la informacin oportuna, as como aportar
los elementos pertinentes de su propia investigacin. Ello con la finalidad de contri-
buir a la administracin de justicia. De esta manera, si como resultado de su inves-
tigacin considera que se ha producido un funcionamiento anormal o irregular de la
administracin de justicia, lo pondr en conocimiento del Consejo Transitorio del
Poder Judicial
8
o del Ministerio Pblico, segn corresponda (artculos 14, 17 y
24 de la Ley Orgnica de la Defensora del Pueblo del Per).
En este sentido han tenido lugar diversas actuaciones defensoriales como en el
caso de un periodista peruano llamado Johnny Pezo quien fue sometido a proceso
judicial por el supuesto delito de apologa del terrorismo y cuyos familiares plantea-
ron un pedido de intervencin a la Defensora del Pueblo.
El seor Pezo haba sido amenazado y obligado por el Movimiento Revoluciona-
rio Tpac Amaru a leer un comunicado de esta organizacin por una emisora radial
en Yurimaguas, en la que laboraba. El periodista ley el comunicado, advirtiendo a
los oyentes que lo haca bajo coaccin y en defensa de su integridad fsica. La
advertencia fue hecha antes y despus de leer el comunicado. Finalizado el inciden-
8 Ley N 27367, Ley que desactiva las comisiones ejecutivas del Poder Judicial y del Ministerio
Pblico y crea los Consejos Transitorios para ambas instituciones.
WALTER ALBN
52
te Johnny Pezo y el dueo de la emisora dieron su testimonio y sentaron su denun-
cia ante la Direccin Nacional Contra el Terrorismo (Dincote). A pesar de ello, dos
das despus el seor Pezo fue detenido, bajo un atestado distinto al que haba
originado su denuncia. El fiscal provincial formul denuncia y juez penal abri la
instruccin.
La Defensora del Pueblo del Per llev a cabo entonces una investigacin no
jurisdiccional sobe el caso del periodista. Tuvieron lugar entonces entrevistas con
autoridades judiciales, del Ministerio Pblico, periodistas, y ciudadanos de los dis-
tintos sectores de la comunidad, adems, se tuvo acceso al expediente judicial de
conformidad con lo establecido en los artculos 14 y 16 de la Ley N 26520.
Como quedara sealado, la investigacin no jurisdiccional a cargo de la Defensora
del Pueblo no puede sustituir ni interferir con las funciones constitucionales que
corresponden al Ministerio Pblico y al Poder Judicial. Su finalidad es la de contri-
buir con la defensa de los derechos fundamentales, as como con la plena vigencia
de los principios y valores que rigen a todo Estado democrtico de derecho, com-
prendiendo sin duda la garanta judicial al debido proceso.
De este modo, luego del anlisis de los elementos recabados en la ciudad de
Yurimaguas, nuestra institucin elabor un informe ofreciendo los resultados de la
investigacin, los mismos que ofrecan elementos de juicio suficientes como para
sustentar ante la Fiscala Superior de Lambayeque y a la Primera Sala Penal Espe-
cializada de Terrorismo de la Corte Superior de Lambayeque, que tenan bajo su
jurisdiccin dicho caso, la no responsabilidad penal del periodista.
En dicho informe se seal que la libertad de expresin poda verse afectada por
las amenazas de los grupos subversivos, y por tanto resultaba indispensable consi-
derar dichas amenazas como circunstancias de exclusin de responsabilidad penal,
no solamente por la trascendencia general de la vigencia de los derechos a la libertad
personal y de expresin involucrados en el caso, sino sobre todo teniendo en cuenta
la severidad de las normas en materia de terrorismo.
Dos meses despus de su detencin, la Sala resolvi no haber lugar a juicio oral
para Johnny Pezo, con lo cual recuper su libertad.
3. Legitimacin activa en procesos constitucionales
Un canal especial de intervencin previsto para la institucin del Ombudsman en
el mbito de la administracin de justicia corresponde a su facultad para iniciar y
seguir procesos constitucionales. Esta va le permite recurrir al juez para demandar
el respeto de derechos fundamentales o constitucionales a travs las distintas ga-
rantas constitucionales tales como el hbeas corpus, amparo, hbeas data, accin
popular y accin de cumplimiento.
La Defensora del Pueblo ha orientado la oportunidad de su intervencin bajo
esta modalidad con criterio discrecional dependiendo de la certeza y gravedad de la
violacin, el estado de indefensin del afectado, su trascendencia colectiva y la
posibilidad de someter a la jurisdiccin la proteccin de los intereses difusos, espe-
EL OMBUDSMAN COMO CANAL DE ACCESO A LA JUSTICIA
53
cialmente de aquellas causas que comprometen el inters e importancia de sectores
con mayores dificultades para acceder a la justicia.
A travs de la interposicin de acciones de garanta se somete a la consideracin
de los operadores judiciales determinados criterios y argumentos de interpretacin
normativa en favor de los derechos fundamentales y principios democrticos que
pueden ser acogidos en las decisiones judiciales.
A modo de ejemplo podemos citar la demanda de inconstitucionalidad interpues-
ta por la Defensora del Pueblo del Per el 19 de diciembre de 1996 en contra del
artculo 337 del Cdigo Civil que estableca que la sevicia, injuria grave y la
conducta deshonrosa (reconocidas como causales de separacin de cuerpos y de
divorcio) son apreciadas por el juez teniendo en cuenta la educacin, la costumbre
y la conducta de ambos cnyuges. Esta norma pretenda atender a consideraciones
que permitieran distinguir entre las personas para calificar una situacin de hecho
por la que se afectaban derechos. La Defensora del Pueblo consider que esta
norma transgreda el derecho a la vida, a la integridad moral, fsica y psquica, a la
igualdad ante la ley, al honor y buena reputacin, entre otros.
El Tribunal Constitucional tramit la demanda y dict sentencia declarndola
fundada en el extremo relativo a la sevicia y conducta deshonrosa. La sentencia
precis, en coincidencia con los argumentos expuestos por la Defensora del Pue-
blo, que en este caso la preservacin del vnculo matrimonial no puede primar sobre
la violacin de los derechos fundamentales de uno de los cnyuges, y que le son
inherentes al margen de su grado de instruccin, costumbres e identidad cultural.
IV. EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIN DE LOS DERE-
CHOS HUMANOS Y LA PARTICIPACIN DE LA DEFENSORA DEL
PUEBLO
1. La figura del amicus curiae
Es conocida la posibilidad de que en el desarrollo de un proceso internacional de
proteccin de derechos humanos, un tercero, institucin u organizacin de dere-
chos humanos, pueda intervenir a travs de la figura de origen anglosajn del amicus
curiae para proporcionar informacin relevante para el caso, argumentar a favor
del inters general o aportar elementos jurdicos en beneficio de una de las partes
9
.
El Ombudsman, vinculado intrnsecamente con la vigencia de los derechos hu-
manos, goza de plena legitimidad para colaborar, a travs del amicus curiae, con las
instancias internacionales de decisin en el anlisis de los casos sometidos a su
competencia.
9 FANDEZ LEDESMA, Hctor. El sistema interamericano de proteccin de los derechos huma-
nos. Aspectos institucionales y procesales. 2 edicin. San Jos: Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, 1999, pp. 462-463.
WALTER ALBN
54
De esta manera, la Defensora del Pueblo del Per intervino por ejemplo a favor
del derecho a la libertad individual del ciudadano Gustavo Cesti, cuyo caso se esta-
ba ventilando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este proceso,
el Consejo Supremo de Justicia Militar haba incumplido una resolucin de hbeas
corpus a su favor, firme y definitiva de la Sala Especializada de Derecho Pblico de
la Corte Superior de Lima.
Se consider de especial relevancia intervenir ante la Corte, dada la trascenden-
cia colectiva que para la vigencia del hbeas corpus implicara la expedicin de una
sentencia de dicha Corte, que precisara la obligacin de todos los poderes pblicos,
incluyendo los tribunales militares, de acatar las sentencias de hbeas corpus. Ade-
ms interesaba a la institucin del Ombudsman el derecho a la libertad y al juez
natural del seor Cesti, cuya supuesta responsabilidad penal deba ser resuelta por
el tribunal competente en el fuero ordinario.
El 29 de setiembre de 1999 la Corte Interamericana dict sentencia ordenando la
libertad de Gustavo Cesti Hurtado.
Asimismo, la Defensora del Pueblo ha intervenido ante la Comisin
Interamericana de Derechos Humanos en calidad de amicus curiae a favor de diver-
sos pensionistas, quienes pese a contar con sendas sentencias firmes no lograban
su ejecucin y, por tanto, el pago de su pensin. En la actualidad, estos casos se
encuentran an en trmite ante dicho organismo.
2. El acceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Particular relevancia tuvo la intervencin de la Defensora del Pueblo para pro-
teger el acceso a la jurisdiccin supranacional que se vio recortado por la arbitraria
decisin del gobierno de retirarse de la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, a travs de la resolucin legislativa 27152.
Dicha decisin contradeca lo dispuesto por la Convencin Americana de Derechos
Humanos, adems de lo previsto por el artculo 205 de la Constitucin. Segn el
citado dispositivo, agotada la jurisdiccin interna, quien se considere lesionado
en los derechos que la Constitucin reconoce puede recurrir a los tribunales u orga-
nismos internacionales constituidos segn tratados o convenios de los que el Per
es parte.
Ante esta situacin a nivel interno, la Defensora del Pueblo exhort tanto al
Poder Ejecutivo como al Congreso de la Repblica sobre la ausencia de sustento
jurdico para proceder al retiro unilateral de la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana, que el Per haba libremente aceptado. Por su parte, en el plano
internacional, expuso su posicin a los rganos del sistema interamericano de pro-
teccin de derechos humanos y solicit a la Comisin Interamericana que deman-
dara a la Corte una opinin consultiva sobre la materia. Este pedido no lleg a
concretarse pues la propia Corte en los casos Baruch Ivcher y Tribunal Constitu-
cional sentencias de competencia, desestim la decisin del gobierno por consi-
derar que no se encontraba amparada por la Convencin Americana de Derechos
EL OMBUDSMAN COMO CANAL DE ACCESO A LA JUSTICIA
55
Humanos. Pese a ello, el gobierno peruano mantuvo su situacin de rebelda, afec-
tando el derecho de acceso a la justicia supranacional de todos los peruanos, hasta
el 19 de enero del ao 2001. En esa oportunidad, se public en el diario oficial El
Peruano la resolucin legislativa 27401, que derog la resolucin legislativa 27152.
Asimismo, esta misma resolucin encarg al Poder Judicial realizar todas las accio-
nes necesarias para dejar sin efecto las consecuencias del dispositivo derogado,
restablecindose a plenitud para el Estado peruano la competencia contenciosa de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Todas las actuaciones defensoriales realizadas quedaron registradas en el Infor-
me Defensorial En defensa del sistema interamericano de proteccin de los dere-
chos humanos.
V. INTERVENCIN Y MEDIACIN PARA LA SOLUCIN PRE O EXTRA
JUDICIAL DE CONFLICTOS Y DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS
1. El Ombudsman como rgano de justicia bsica
La justicia bsica es entendida como el conjunto de rganos y mecanismos
previstos por el Estado para la atencin de conflictos, previa o alternativa a las
instancias del Poder Judicial. En este sentido, la labor del Ombudsman constituye
una modalidad de acceso a la justicia bsica, pues est destinada a la proteccin de
los derechos de las personas frente al aparto estatal, canalizada muchas veces a
travs de la mediacin para dar solucin a los conflictos suscitados.
Una de las caractersticas de la justicia bsica es que ella representa un canal
ms directo, cercano y sencillo para la poblacin con menores posibilidades de
acceder a las instancias tradicionales de justicia. Consciente de la gravedad de su
responsabilidad, la Defensora del Pueblo se preocupa por ofrecer a la ciudadana
un servicio eficaz, ya sea que su intervencin resuelva un problema concreto o que
aporte una solucin con efectos generales.
Por lo dems, una de las condiciones para la eficacia de la institucin estar en
relacin directa con el funcionamiento de las dems vas de acceso a la justicia
bsica, llmense jueces de paz, comunidades nativas, cooperacin con la Polica
Nacional y los gobiernos locales en materia de seguridad ciudadana, entre otras.
2. Atencin de quejas y petitorios
La Defensora del Pueblo cumple una funcin preponderantemente mediadora
entre el Estado y las personas, para la defensa de sus derechos. Ello se condice con
su atribucin en torno a la investigacin de las quejas, atencin de petitorios e
intervenciones de oficio, que para el caso peruano est contenida en los artculos
14, 17, 20 y 28 de la LODP.
WALTER ALBN
56
El propsito es verificar y esclarecer los hechos para determinar el marco de los
derechos vulnerados y el mbito de los deberes de funcin que corresponde exigir
a cualquier entidad estatal o empresa de servicios pblicos. Una vez recibida la
queja de la persona, el Ombudsman realiza la investigacin correspondiente, solici-
tando informacin a la entidad quejada y desarrollando todas las acciones necesa-
rias para encontrarse en condiciones de elaborar un informe final con conclusiones
especficas y, de ser el caso, las recomendaciones respectivas. Otras veces, se
conciertan reuniones de coordinacin entre la institucin quejada, la persona o agru-
pacin que presenta el reclamo y la Defensora del Pueblo, para llegar a un arreglo
que provea a las personas una solucin justa y favorable a la afectacin de su
derecho.
En este marco, la magistratura de la persuasin sigue siendo el instrumento por
excelencia del Ombudsman, argumenta y convence, para lograr un cambio de acti-
tud de la administracin estatal a favor del respeto de la ley y la Constitucin.
3. Tareas extra judiciales. La Comisin Ad Hoc de Indultos
Una reflexin especial merece la experiencia de la Comisin Ad Hoc creada por
Ley N 26655 en el Per, para la recomendacin de indulto o derecho de gracia a
favor de las personas condenadas o procesadas por delito de terrorismo o traicin
a la patria con pruebas insuficientes. Posteriormente esta Comisin asumi la tarea
adicional de proponer la conmutacin de pena para aquellos que se haban acogido
a la ley de arrepentimiento.
La Defensora del Pueblo del Per tuvo a su cargo la Secretara Tcnica de esta
Comisin, presidida por el Defensor del Pueblo, e integrada por el padre Hubert
Lanssiers, Representante del Presidente de la Repblica y el Ministro de Justicia.
Como consecuencia de las recomendaciones formuladas, han obtenido el indul-
to 544 personas injustificadamente condenadas o procesadas por terrorismo. Esta
Comisin concluy sus funciones el 31 de diciembre de 1999. Actualmente, las
funciones que ejerca la Comisin ad hoc, han pasado a una comisin especial en el
Ministerio de Justicia.
La tarea desarrollada por la Comisin Ad-Hoc, ha resultado sumamente valiosa
como para encontrar en ella el germen de una frmula destinada a avanzar en la
bsqueda de la justicia y la reconciliacin en el largo camino que queda por recorrer
para la solucin de los problemas acumulados en materia de derechos humanos
derivados de los aos de violencia poltica
10
.
10 Defensora del Pueblo: al servicio de la ciudadana. Primer informe del Defensor del Pueblo al
Congreso de la Repblica. Lima: Visual Service, 1998, pp. 390-391.
EL OMBUDSMAN COMO CANAL DE ACCESO A LA JUSTICIA
57
VI. LABOR PROPOSITIVA EN TEMAS DE TRASCENDENCIA GENERAL
El Ombudsman asume con frecuencia una labor propositiva tratando de respon-
der a problemas colectivos de afectacin de derechos fundamentales. La recepcin
cotidiana de quejas ciudadanas le permite identificar aquellos problemas que inciden
con particular gravedad sobre grupos o categoras de personas que las coloca en
una situacin especial de indefensin. Esta facultad optimiza los niveles de eficacia
de la institucin para el cumplimiento de su misin, aportando un elemento ms en
favor del acceso a la justicia de la poblacin.
En el Per, precisamente para propiciar remedios colectivos como solucin a
problemas planteados por muchas personas de manera individual, se llevan a cabo
investigaciones de carcter general conducentes a modificar polticas pblicas o
interpretaciones legales que resultan contrarias al inters de un determinado colec-
tivo de personas. En la misma direccin, estas investigaciones tienen el propsito
de fomentar modificaciones en las normas administrativas o en la legislacin co-
rrespondiente por lo que sus destinatarios, adems de los responsables de la con-
duccin de las distintas entidades de la administracin estatal, son las Comisiones
especializadas del Congreso de la Repblica.
Con esta orientacin y en el marco de la promocin del derecho de acceso a la
justicia, la Defensora del Pueblo del Per elabora permanentemente diversos infor-
mes que responden a problemas de especial trascendencia.
Entre los referidos informes encontramos por ejemplo aqul relacionado con la
necesidad de garantizar el acceso de las personas al juez natural ante la vocacin
expansiva de la justicia militar que progresivamente ha ido extendiendo su mbito de
competencia, juzgando a civiles y ampliando el concepto de delito de funcin. En
este sentido, la Defensora del Pueblo ha insistido en la necesidad de reformar la
Constitucin, el Cdigo de Justicia Militar y la Ley Orgnica de Justicia Militar para
circunscribir la competencia de la justicia militar al mbito estrictamente castren-
se, evitar que los civiles sigan siendo juzgados por tribunales militares y permitir la
revisin de las sentencias dictadas por los tribunales militares por la Corte Suprema.
Estos fueron los planteamientos sustantivos del Informe Defensorial Lineamientos
para la reforma de la justicia militar en el Per,
De otro lado, en el Per se ha presentado una preocupante situacin ante la
constatacin de un elevado nmero de sentencias judiciales firmes que la adminis-
tracin estatal tanto a nivel central como local se negaba a acatar. As por ejem-
plo, entre el 11 de setiembre de 1996 y el 11 de setiembre de 1998 se presentaron a
la Defensora del Pueblo 101 casos que involucraban a un mayor nmero de per-
sonas en los cuales sendas sentencias no eran acatadas. Diversas razones fueron
alegadas tratando de justificar dicho incumplimiento, una de ellas estaba vinculada a
la falta de presupuesto para el pago de pensiones, bonifaciones o la reposicin de
trabajadores despedidos. Ante esta circunstancia, la Defensora del Pueblo insisti
en la necesidad de garantizar una tutela judicial efectiva, derecho fundamental que
sin duda se ve vaciado de contenido cuando las sentencias judiciales no se cumplen.
WALTER ALBN
58
Todas las actuaciones defensoriales realizadas quedaron registradas en el Informe
Defensorial N 19 Debido proceso e incumplimiento de sentencias por parte de la
administracin estatal.
Actualmente se encuentra en su etapa de leaboracin final un informe sobre los
costos de la justicia en los procesos de amparo, hbeas data y accin de cumpli-
miento, especficamente referido al cobro de tasas judiciales. En efecto, a pesar de
la mayor importancia que tiene el acceso a la justicia para una persona cuyos dere-
chos humanos han sido vulnerados, el ordenamiento jurdico vigente a diferencia
del pasado no la exonera del pago de tasas judiciales, salvo cuando se trata del
hbeas corpus. A nuestro juicio, la exoneracin de las tasas en estos procesos
resulta compatible con el deber del Estado de proteger los derechos humanos, esta-
blecido en el artculo 44 de la Constitucin y la Convencin Americana sobre
Derechos Humanos (artculos 2 y 25).
En consecuencia, con arreglo a esta obligacin el Estado debe establecer un
proceso sencillo, rpido y efectivo ante el Poder Judicial para la tutela de los dere-
chos humanos. Pero adems, la importancia trascendental de tales derechos en un
Estado democrtico torna razonable la exoneracin de todo tributo que pretenda
gravar este mbito del servicio de justicia. Por ello, los argumentos basados en la
eficiencia econmica o en la necesidad de desalentar a los litigantes, no pueden
equipararse o prevalecer frente a los valores que encarnan los derechos humanos y
su ncleo axiolgico definido en funcin de la dignidad del ser humano. De esta
manera, corresponder al Congreso de la Repblica la modificacin legislativa ne-
cesaria para que, atendiendo a esta recomendacin defensorial, se apruebe la exo-
neracin del pago de tasas judiciales en tales procesos.
VII. DEMOCRATIZACIN DE LA JUSTICIA Y PROCESO DE TRANSI-
CIN EN EL PER
Siendo la administracin de justicia un aspecto central de la democracia, es
inters del Ombudsman colaborar desde el mbito de su competencia, con un pro-
ceso de reforma del Poder Judicial que garantice a la ciudadana su derecho de
acceder a la justicia.
En tal sentido, en su calidad de institucin consultora del Dilogo y Concertacin
para el Fortalecimiento de la Democracia en el Per auspiciado por la OEA, la
Defensora del Pueblo ha venido proponiendo y apoyando la adopcin de acuerdos
a favor de la independencia y autonoma del Poder Judicial.
Los cambios producidos en el marco de este proceso y de la transicin demo-
crtica en el Per nos permiten confiar en la configuracin de un modelo potencial-
mente capaz de superar las deficiencias relacionadas con el sistema judicial. As, la
restitucin de las facultades del Consejo Nacional de la Magistratura con capacidad
para designar y cesar magistrados, el cese de las comisiones ejecutivas y la crea-
cin de los consejos transitorios en el Poder Judicial y el Ministerio Pblico; la
EL OMBUDSMAN COMO CANAL DE ACCESO A LA JUSTICIA
59
derogacin de la norma que homologaba las atribuciones de los jueces titulares y
provisionales, el pleno funcionamiento del Tribunal Constitucional, as como la su-
peracin del impase frente a la competencia de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, abren un espectro de posibilidades democratizadoras para la admi-
nistracin de justicia en el pas.
A ello debemos sumar las expectativas que se centran sobre la Academia Nacio-
nal de la Magistratura para la capacitacin y formacin de jueces, y la participacin
de la ciudadana en la eleccin o revocacin del mandato de los jueces de paz, que
suponen una reforma que esperamos se desarrolle a cabalidad.
VIII. REFLEXIN FINAL
En Amrica Latina y en general en el mundo globalizado, la justicia es reconoci-
da como un valor esencial del Estado democrtico de derecho. Bajo esta perspecti-
va, el Ombudsman, que tiene un importante compromiso para aportar a la cons-
truccin de la institucionalidad democrtica debe contribuir al diseo y ejecucin de
polticas pblicas orientadas a brindar a cada ciudadano y ciudadana los servicios
de una administracin de justicia gil eficiente y de calidad, adems de cautelar
eficazmente la vigencia de los derechos fundamentales.
En el nimo de contribuir a la proteccin de los derechos de las personas, las
Defensoras del Pueblo pueden constituirse en actores de especial relevancia para
ayudar a resolver los conflictos que surgen cotidianamente, acercando la justicia a
las personas. Claro est sin perder de perspectiva que el Ombudsman no es una
instancia jurisdiccional que pueda dictar sentencias o imponer criterios y debe en
consecuencia orientar su actuacin asumiendo que su fortaleza y magisterio se
sustentan en su capacidad de colaborar y persuadir para contribuir a la solucin de
conflictos.
En esta misma direccin, y como lo sealramos antes, la intervencin defensorial
no se agota en la solucin del caso concreto sino que su actuacin puede tener un
alcance general aportando alternativas globales que puedan incidir en la solucin de
los problemas estructurales existentes.
Precisamente, los caminos hasta aqu expuestos para garantizar un mejor acce-
so a la justicia, sobre todo en relacin a aquellas personas con mayor grado de
vulnerabilidad y marginacin, no intentan sino dar cumplimiento a nuestra respon-
sabilidad tica y funcional. Corresponde a la ciudadana evaluar y debatir las lneas
de accin formuladas, que en definitiva slo tratan de garantizar el objetivo final que
gua la labor de todo Defensor del Pueblo: la defensa y promocin de los derechos
humanos.
DEFENSORA DEL PUEBLO, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO
61
La Defensora del Pueblo, la defensa de los derechos
humanos y la promocin de la democracia en el sistema
interamericano*
Carla Chipoco Cceda
Adjunta del Defensor del Pueblo para los Derechos Humanos
y las Personas con Discapacidad
El presente trabajo abordar los canales de actuacin que ha desarrollado la
Defensora del Pueblo del Per para la defensa de derechos y promocin de la
democracia en el marco del sistema interamericano. Destacando que la existencia y
consolidacin del sistema interamericano de proteccin ha cumplido un importante
rol en el desarrollo de los derechos humanos y los valores democrticos.
I. LA PROTECCIN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PROMOCIN
DE LA DEMOCRACIA EN UN MUNDO GLOBALIZADO
Si bien la globalizacin constituye un fenmeno que involucra una variedad de
dimensiones sobre el desarrollo de las personas y las naciones, para efectos del
tema que nos ocupa nos detendremos en su incidencia sobre la promocin de la
democracia y la vigencia de los derechos humanos en el contexto mundial.
Al respecto, aunque existan divergencias sobre los matices, podemos coincidir
en que el actual sistema internacional globalizado ha establecido una relacin de
estndares mnimos o valores homogneos que se materializan en el respeto por
los derechos humanos y en la adopcin de regmenes democrticos en el mbito de
la sociedad poltica. La exigibilidad y cumplimiento de dichos estndares mnimos
encuentra su fundamento en el establecimiento de normas internacionales configu-
radas por el consenso logrado alrededor de ellos que, se concretan en acuerdos
firmados en ejercicio de la soberana de cada Estado. Dichos compromisos han
sido asumidos por los Estados, fundamentalmente, a partir de la post segunda gue-
rra mundial en el caso de los derechos humanos y ms activamente despus de la
cada de los socialismos reales en el caso de la democracia.
Efectivamente, la internacionalizacin de los derechos humanos tuvo su origen
en 1948 al finalizar la segunda guerra mundial, en un mundo conmocionado por la
tragedia del holocausto nazi
1
, surgiendo as la necesidad de situar la fundamentacin
* La autora agradece la valiosa colaboracin de Erika Garca-Cobin Castro en la elaboracin del
presente artculo.
1 Cabe sealar, sin embargo, que la idea de la existencia de ciertos derechos bsicos que el hombre
posee por su condicin de tal form parte del proceso que se inici el siglo XVIII con la aprobacin
CARLA CHIPOCO
62
del sistema de derechos en una esfera por encima del mbito de la jurisdiccin
interna de cada Estado. En este contexto naci en el seno de la Organizacin de las
Naciones Unidas, la Declaracin Universal de Derechos Humanos cuya vigencia ha
dado lugar a un conjunto de instrumentos y pactos internacionales de proteccin de
derechos humanos que se han ido desarrollando progresiva y especializadamente
alrededor de las exigencias histricas y concretas de la dignidad, la libertad y la
igualdad humanas
2
.
Un orden internacional en el que se advierte una progresiva evolucin de los ins-
trumentos jurdicos destinados no slo a la formulacin positiva de los derechos, sino
tambin a su tutela y garanta y que permite la existencia de organismos supranacionales
con capacidad para intervenir sobre la decisin de los Estados en determinadas mate-
rias, supone una nocin de soberana de contornos ms flexibles que los tradiciona-
les, adquiriendo un significado especial en el mbito de la vigencia de los derechos
humanos y la promocin de la democracia. En principio, la soberana de un Estado
est referida a la facultad que tiene ste para regular sus asuntos internos y externos
en forma autnoma, libre de injerencia o coaccin proveniente de otro Estado
3
, y en
esa medida la soberana se puede oponer fundamentalmente, cuando se trate de otro
Estado, y en situaciones excepcionales frente a un poder interno. Por ello cumple un
rol importante para la seguridad y existencia de los Estados.
No obstante, cabe sealar que la soberana se encuentra regulada por el derecho
internacional general, debiendo tener presentes tres elementos en su configuracin:
las normas ius cogens, las obligaciones erga omnes y las responsabilidades deriva-
das de los acuerdos o convenciones internacionales pactados en ejercicio de la
propia soberana
4
. Estos tres elementos se encuentran presentes tambin en el pla-
no que corresponde al de la vigencia de los derechos humanos y la democracia,
encontrndose los Estados sometidos a obligaciones exigibles por la comunidad
internacional que trascienden su jurisdiccin interna, en el marco de los sistemas de
proteccin y promocin que para dichos fines se han creado durante los ltimos 50
aos. En este mbito se aade adems un elemento novedoso para la configuracin
de esta soberana frente al derecho internacional tradicional. Los tratados sobre
derechos humanos le otorgan al individuo subjetividad en el mbito de las relaciones
internacionales, dotndolo de un conjunto de derechos exigibles a los Estados. As
lo refiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
no son tratados multilaterales de tipo tradicional, concluidos en funcin de
un intercambio recproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados
de la independencia y la Constitucin Americanas en 1776, as como con la Declaracin de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia de 1789.
2 PREZ LUO, Antonio. Derechos, Estado de Derecho y Constitucin. Madrid: Editorial Tecnos,
1984, p. 51.
3 MOYANO BONILLA, Csar. Soberana y derechos humanos en Liber amicorum Hctor Fix
Zamudio. Volumen II. San Jos de Costa Rica: Secretara de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, 1998, p. 1143.
DEFENSORA DEL PUEBLO, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO
63
contratantes. Su objeto y fin son la proteccin de los derechos fundamentales de
los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su
propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos
tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal
dentro del cual ellos, por el bien comn, asumen varias obligaciones, no en
relacin con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdiccin
5
.
En el mbito de la titularidad de derechos, la internacionalizacin de los derechos
humanos ha significado una ampliacin de los sujetos activos de derechos, que ha
pasado de ser slo los nacionales de un determinado Estado para serlo todos los
seres humanos, como es en el mbito de proteccin del sistema universal de las
Naciones Unidas, o las personas que habitan en el continente americano, como en el
caso de los ciudadanos miembros de los Estados que integran el sistema
interamericano bajo el auspicio de la Organizacin de Estados Americanos.
En este orden de ideas, creemos que es necesario poner especial nfasis en la
creciente preocupacin de la comunidad internacional por el fortalecimiento y con-
solidacin de las democracias en los pases, a partir de la consideracin de que
aquella constituye el medio natural para la consagracin y el respeto de derechos
fundamentales. En ese sentido, la voluntad internacional por el establecimiento de
regmenes polticos ptimos para el respeto de la dignidad humana y el desarrollo de
los derechos que se encuentran conectados con ella, ha dado lugar a la generacin
de un nuevo derecho humano: el derecho a la democracia
6
. El 27 de abril de 1999 la
Comisin de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprob una resolucin
sobre la promocin del derecho a la democracia, inaugurando el camino a su
positivacin en el mbito universal.
II. LA ORGANIZACIN DE ESTADOS AMERICANOS Y EL SISTEMA
INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
La Organizacin de Estados Americanos, en cuyo seno nace el sistema
interamericano de proteccin de derechos humanos, comparte con el sistema mun-
dial de las Naciones Unidas un fin esencial, el pleno respeto a la dignidad del ser
humano y el desarrollo de sistemas democrticos como regmenes propicios para
su realizacin. En tal sentido, en el marco de la OEA se han aprobado y desarrollado
4 MOYANO BONILLA, Csar. Op. Cit.
5 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinin Consultiva OC-2/82 del 24 de setiembre de
1982. Serie A, N 2, prr. 29. El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la
Convencin Americana sobre Derechos Humanos (artculos 74 y 75).
6 RODRGUEZ CUADROS, Manuel. El derecho humano a la democracia. En: El Comercio, 14 de
mayo del 2000.
CARLA CHIPOCO
64
un conjunto de resoluciones y acciones destinadas a promover la vigencia de los
derechos humanos y la democracia en la regin
7
.
En esa lnea, la Carta de la Organizacin de Estados Americanos establece en su
prembulo una referencia a que () el sentido genuino de la solidaridad america-
na y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continen-
te, dentro del marco de las instituciones democrticas, un rgimen de libertad indi-
vidual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del
hombre. Por su parte, la Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre establece que (...) los derechos de cada hombre estn limitados por los
derechos de los dems, por la seguridad de todos y por las justas exigencias de
bienestar general y del desenvolvimiento democrtico (Artculo XXVIII). En con-
cordancia con ello, la Convencin Americana reafirma en su prembulo el prop-
sito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones de-
mocrticas, un rgimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el
respeto de los derechos esenciales del hombre. Dentro de la misma orientacin, la
Convencin prohibe toda interpretacin de sus disposiciones en el sentido de ex-
cluir otros derechos y garantas que son inherentes al ser humano o que se derivan
de la forma democrtica representativa de gobierno (Artculo 29).
A partir de su creacin y en forma progresiva, se han ido adoptando una serie de
Resoluciones, Protocolos y Pactos en el marco de la OEA, que han insistido en la
promocin de la democracia en los pases miembros como condicin esencial para
el pleno respeto de los derechos humanos. As se han logrado avances normativos
en la regin, entre los que conviene destacar la Convencin Americana de Derechos
Humanos, el Compromiso de Santiago con la democracia y la renovacin del sis-
tema interamericano, y la Resolucin N 1080 que establece un mecanismo de
consulta urgente y accin colectiva para defender la institucionalidad democrtica.
No obstante las crticas recibidas por este organismo, producto de los
condicionamientos polticos y culturales con los que ha tenido que lidiar principal-
mente durante las tres primeras dcadas de su existencia, en una evaluacin general
sobre su papel, podemos derivar que ste ha cumplido un importante rol promotor
de los derechos humanos en el continente, y ha ejercido una influencia positiva para
el desarrollo democrtico de los Estados miembros.
Se debe tener en cuenta, adems, que en la regin se fueron desarrollando tran-
siciones democrticas que sustituan a las dictaduras militares, crendose un clima
especial que favoreci condiciones propicias para el desarrollo de la democracia
representativa. En ese sentido, cabe sealar que el restablecimiento de las institucio-
nes democrticas en varios pases americanos no fue ajeno al proceso de transfor-
macin que ha experimentado el sistema interamericano, especialmente con la puesta
en prctica de mecanismos de proteccin de los derechos humanos.
7 NIETO NAVIA, Rafael. El Estado democrtico en el sistema interamericano de proteccin a los
derechos humanos. En: Liber Amicorum Hctor Fix Zamudio. Volumen I. San Jos de Costa Rica:
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1998, pp. 123-143.
DEFENSORA DEL PUEBLO, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO
65
Sobre la base de reconocer la posibilidad de se puedan establecer lmites al
poder como condicin necesaria para la vigencia de los derechos humanos, se
concibi en el marco del proceso de evolucin de la OEA un sistema jurisdiccional
que cumpliera un rol racionalizador del poder, capaz de contrapesar los excesos de
los Estados con base en el respeto del principio pacta sunt servanda de los tratados
internacionales sobre derechos humanos y del balance del poder internacional que
asegura su cumplimiento
8
.
En este orden de cosas es fundamental destacar la Convencin Americana de
Derechos Humanos o Pacto de San Jos de Costa Rica y el papel que cumplen los
dos rganos principales para la promocin y proteccin de esos derechos, como
son la Comisin y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisin Interamericana est prevista tanto en la Carta de la OEA como en
la Convencin, por lo que puede ejercer sus funciones respecto de cualquier Estado
miembro de la OEA, aunque con algunas particularidades; segn se trate de Estados
que sean o no partes en la Convencin. Est facultada para tramitar las denuncias a
la violacin de la Convencin as como aquellas vinculadas con la transgresin de la
Declaracin. Mientras que la Corte, al ser un rgano de la Convencin y est llama-
da a actuar, en cuanto a su funcin contenciosa, en relacin a los Estados que han
ratificado su competencia. Es competente tambin para tramitar las opiniones con-
sultivas que le sean sometidas por cualquier Estado miembro de la Organizacin,
sea o no parte en la Convencin.
El sistema interamericano presenta un sistema general, contenido en la Carta de
la Organizacin, en la Declaracin Americana de Derechos y Deberes del Hombre y
en el Estatuto de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, teniendo como
rgano de promocin y proteccin a la Comisin Interamericana. Por otro lado,
coexiste un sistema ms exigente y restringido, que se encuentra bajo la Conven-
cin Americana sobre Derechos Humanos, que obliga exclusivamente a los Estados
partes en dicho tratado y cuyos rganos de proteccin son la propia Comisin y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. El rgano comn a ambos sistemas,
es la Comisin, que ha normado bajo una orientacin bsicamente unificadora la
tramitacin de los procedimientos aplicables a las violaciones a la Declaracin y a la
Convencin que se presenten ante ella.
El sistema de proteccin interamericano de derechos humanos ha sido producto
de una evolucin que ha permitido ir ampliando en forma progresiva su alcance y se
ha construido bsicamente sobre la base del actuar de dos pilares fundamentales la
Comisin y la Corte.
8 LANDA ARROYO, Csar. Proteccin de los derechos fundamentales a travs del Tribunal Cons-
titucional y la Corte Interamericana. En: Revista IIDH, N 27 enero - junio 1998, p. 93.
CARLA CHIPOCO
66
III. DEFENSORA DEL PUEBLO, PROTECCIN DE DERECHOS HUMA-
NOS Y PROMOCIN DE LA DEMOCRACIA EN EL MBITO DEL
SISTEMA INTERAMERICANO
La Constitucin peruana de 1993 recoge en sus artculos 161 y 162 la institucin
del Ombudsman o Defensor del Pueblo, concebida como una figura destinada a de-
fender los derechos fundamentales de la persona a travs de la supervisin de la
administracin estatal y la adecuada prestacin de los servicios pblicos. Esta institu-
cin constituye un mecanismo de control orientado a que el Estado se someta al
ordenamiento jurdico en salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos.
La misin institucional pone en evidencia el papel que viene jugando la institu-
cin del Ombudsman en la consolidacin de las democracias latinoamericanas, a
travs de su importante funcin de mediacin entre la poblacin y los funcionarios
pblicos (o entre aquella y los encargados de la prestacin de servicios pblicos).
Ello implica una labor sistemtica de proteccin de derechos derivados de la digni-
dad humana, as como de promocin de los valores propios de una sociedad demo-
crtica. En esa direccin, al colaborar con el control de la administracin pblica
mediante la supervisin del cumplimiento de sus deberes, la Defensora del Pueblo
aporta a la construccin, mantenimiento o fortalecimiento de un Estado democrti-
co cuya administracin est al servicio a la ciudadana.
Si bien la Defensora del Pueblo cumple sus funciones preponderantemente en el
mbito interno del Estado, no debe descuidarse la posibilidad que tiene de actuar en el
nivel internacional. A tal efecto, debe tenerse presente que el artculo 205 de la Consti-
tucin habilita a los peruanos y peruanas a acudir a los sistemas internacionales, estable-
ciendo que agotada la jurisdiccin interna, quien se considere lesionado en los dere-
chos que la Constitucin reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos
internacionales constituidos segn tratados o convenios de los que el Per es parte.
Bajo este supuesto, consideramos que el Ombudsman, esencialmente vinculado
con la defensa de derechos humanos de las personas frente al poder y excesos en
los que pudiera incurrir el Estado al que pertenecen, goza de legitimidad para inter-
venir y coadyuvar ante las instancias internacionales de proteccin de derechos
humanos en favor de los ciudadanos.
En ese sentido, la Defensora del Pueblo del Per ha desarrollado una serie de actua-
ciones en el mbito del sistema interamericano y que describiremos a continuacin, que
nos darn elementos para definir algunas pautas de desarrollo en este campo.
1. Amicus curiae
La Defensora del Pueblo ha considerado la utilizacin de la figura denominada
amicus curiae
9
para contribuir, en el marco de un proceso internacional, al restable-
9 El amicus curiae es una figura de origen anglosajn prevista para que un tercero, institucin u
organizacin de derechos humanos, pueda intervenir en el desarrollo de un proceso internacional
DEFENSORA DEL PUEBLO, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO
67
cimiento de derechos humanos vulnerados por el Estado, a la determinacin de
medidas que reparen de manera integral a las vctimas o sus deudos, y a la defini-
cin de criterios que orienten la interpretacin, que en el mbito interno, se realice
sobre los derechos fundamentales.
As, la Defensora del Pueblo desde el inicio de sus funciones ha decidido su
intervencin en tres casos sobre incumplimiento de sentencias judiciales atendiendo
a la solicitud de las vctimas.
El amicus curiae fue utilizado en el proceso seguido a favor de la libertad indivi-
dual del ciudadano Gustavo Cesti, en el que se aportaron elementos jurdicos ante la
Corte Interamericana para apoyar la posicin de que los ciudadanos tienen derecho
a que un tribunal militar cumpla con la resolucin de hbeas corpus que se haya
dictado a su favor por un juez competente, en este caso concreto por la Sala Espe-
cializada de Derecho Pblico de la Corte Superior de Lima. Con esta intervencin se
pretendi, asimismo, que quedara sentada jurisprudencialmente la obligacin que
corresponde a los tribunales militares, y en general a todos los poderes pblicos, de
respetar las sentencias de hbeas corpus emitidas por un tribunal competente. La
Corte Interamericana dict sentencia ordenando la libertad de Gustavo Cesti Hurta-
do el 29 de septiembre de 1999.
En el segundo caso, el amicus curiae fue presentado ante la Comisin
Interamericana en el proceso relativo al incumplimiento de sentencias judiciales
sobre pensiones que favorecan a un grupo de ciudadanos y ciudadanas.
Finalmente, la Defensora del Pueblo ha presentado un informe en calidad de
amicus curiae a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos en el proceso
seguido por el Sindicato de Trabajadores Municipales SITRAMUN, contra la
Municipalidad Metropolitana de Lima por el incumplimiento de sentencias judicia-
les. La Municipalidad no ha cumplido hasta la fecha con los mandatos de reposicin
y pago de remuneraciones, contenidos en las sentencias de procesos constituciona-
les de amparo resueltas a favor de los trabajadores municipales. Dicho informe
establece que el incumplimiento de las sentencias judiciales desconoce lo estipulado
por el artculo 25 de la Convencin Americana de Derechos Humanos, al vulnerar
el derecho a un recurso sencillo, rpido y efectivo ante los jueces o tribunales
competentes para la proteccin de derechos fundamentales, y adems infringe el
deber de garantizar el cumplimiento de toda decisin en que se haya estimado pro-
cedente un recurso. De ello se desprende que el Estado peruano, a travs de todos
sus rganos y en todos sus niveles incluyendo los gobiernos locales, tiene la
obligacin de cumplir las sentencias expedidas en los procesos constitucionales de
amparo que adquieran la calidad de cosa juzgada.
de proteccin de derechos humanos para proporcionar informacin relevante para el caso, argu-
mentar a favor del inters general o aportar elementos jurdicos en beneficio de una de las partes.
FANDEZ LEDESMA, Hctor. El sistema interamericano de proteccin de los derechos huma-
nos. Aspectos institucionales y procesales. 2 ed. San Jos de Costa Rica: Instituto Interamericano
de Derechos Humanos, 1999, pp. 462-463.
CARLA CHIPOCO
68
El informe agrega que se han violado los derechos al debido proceso y a la tutela
judicial efectiva contenidos en el inciso 3) del artculo 139 de la Constitucin
peruana de 1993, y en el inciso 2) del mismo artculo, referidos a que ninguna
autoridad puede retardar la ejecucin de resoluciones que han pasado en calidad de
cosa juzgada.
Entre las razones que sustentan la intervencin de la Defensora del Pueblo en
estos casos destacan la trascendencia colectiva de un pronunciamiento de los rga-
nos del sistema interamericano para garantizar el cumplimiento de sentencias fir-
mes en materia de proteccin de los derechos humanos en el Per. El incumpli-
miento de sentencias judiciales, especialmente en el marco de procesos que garantizan
derechos constitucionales, es un problema que se ha presentado en forma recu-
rrente en el mbito de la administracin estatal como ha sido reseado en los
informes anuales que se han presentado ante el Congreso de la Repblica respecto
del cual consideramos de especial relevancia una decisin supranacional que oriente
la actuacin de las entidades del Estado involucradas en el problema y que restituya
los derechos vulnerados. Por otro lado, se ha considerado pertinente y dentro del
mandato de defensa de los derechos humanos colaborar con los rganos del siste-
ma interamericano en la solucin de las denuncias por violacin de los derechos
fundamentales por parte del Estado peruano.
2. Incorporacin al ordenamiento interno de principios emergentes surgi-
dos en el sistema interamericano
Frente a la afectacin de derechos humanos la Defensora del Pueblo tiene la
posibilidad y responsabilidad de apoyarse sobre principios que surgen en el derecho
internacional de los derechos humanos para cumplir con su labor de defensa y
promocin de los mismos. Teniendo en cuenta el desarrollo progresivo del sistema
interamericano, en una variedad de casos estos principios no se expresan de mane-
ra explcita en los textos normativos sino que se desprenden de la jurisprudencia y
actuacin de los organismos internacionales que componen los sistemas de protec-
cin. Estos principios, denominados emergentes han sido caracterizados en la
doctrina como (...) un modo llamativamente uniforme y pacfico de interpretar
tales normas para situaciones que no fueron previstas en su momento
10
.
Al respecto, la Defensora del Pueblo tiene la posibilidad de incorporar los men-
cionados principios emergentes a la actividad interpretativa que sobre las normas de
derechos humanos se realiza en el ordenamiento jurdico interno. Ello, adems de
proveer argumentos que favorezcan una solucin destinada a la vigencia y protec-
cin de los derechos humanos al caso concreto, contribuir con el fortalecimiento
de una cultura democrtica en nuestra sociedad.
10 MNDEZ, Juan. The right to the truth En: Neuvelles tudes penales. N14, 1998. Traduccin
libre.
DEFENSORA DEL PUEBLO, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO
69
Como parte de la experiencia reciente de la Defensora del Pueblo del Per, se
puede mencionar la oportunidad que ha tenido de introducir a travs de su actua-
cin algunos principios emergentes para el tratamiento de un tema principal en la
agenda de la transicin a la democracia: su participacin en la comisin creada para
el establecimiento de una Comisin de la Verdad.
Las graves violaciones a los derechos fundamentales de las vctimas durante el
periodo comprendido desde 1980 al 2000 como consecuencia del fenmeno de
violencia que vivi el pas, han generado profundas heridas individuales pero tam-
bin sociales en el Per. Es necesario esclarecer la verdad de los hechos as como
las responsabilidades correspondientes, apuntando as a la reparacin integral de las
vctimas y sus familiares, como condiciones indispensables para el desarrollo de un
proceso slido de transicin democrtica y reconciliacin nacional. Las labores
realizadas por la Defensora del Pueblo en favor del establecimiento de una Comi-
sin de la Verdad le han permitido incorporar y desarrollar el emergente derecho a
la verdad
11
.
3. Actuacin pericial ante la Corte Interamericana
Sobre la prueba pericial el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en su artculo 44 establece que en cualquier estado de la causa la Corte
podr:
(...) 1. Procurar de oficio toda prueba que considere til. En particular podr
or en calidad de testigo, perito o por otro ttulo, a cualquier persona cuyo
testimonio, declaracin u opinin estime pertinente. (...)
2. Solicitar a cualquier entidad, oficina, rgano o autoridad de su eleccin,
que obtenga informacin, que exprese una opinin o que haga un informe, o
dictamen sobre un punto determinado. Mientras la Corte no autorice, los docu-
mentos respectivos no sern publicados...
En aplicacin de este precepto, la Corte Interamericana se ha valido del auxilio
del informe que realiza un perito para valorar los elementos que se someten a su
consideracin y para los cuales es necesario tener conocimientos especializados en
determinada materia
12
.
Los peritajes dispuestos por la Corte tienen valor probatorio, de lo que se des-
prende su importancia en el proceso, adems de la obligacin de que stos se reali-
11 Ibd.
12 SOLANO MONGE, Mara Auxiliadora. La prueba pericial ante la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos. En: Liber Amicorum Hctor Fix Zamudio, Volumen II. San Jos de Costa Rica:
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1998, p. 1453-1454.
CARLA CHIPOCO
70
cen con especial objetividad, conteniendo afirmaciones claras, precisas y
sustentables
13
.
En lo que va del funcionamiento de la Defensora del Pueblo del Per, se ha
actuado en calidad de perito propuesto por la Comisin Interamericana, a travs de
la representacin del Defensor Especializado en Asuntos Constitucionales en dos
procesos ante la Corte. El peritaje tuvo como finalidad aportar elementos tcnico
jurdicos relativos a la legislacin nacional sobre los derechos materia de ambos
procesos.
As, en enero de 1999 se intervino en el proceso de excepciones preliminares
por afectacin a la libertad personal del seor Gustavo Cesti. En septiembre del ao
2000, la Comisin solicit nuevamente la presencia del Defensor Especializado en
Asuntos Constitucionales para que actuara presentando un informe pericial en el
proceso seguido por el seor Baruch Ivcher por vulneracin del derecho a la nacio-
nalidad, garantas judiciales, proteccin judicial, propiedad privada y libertad de
expresin. El informe pericial expuesto present la normativa peruana relativa al
derecho a la nacionalidad y un anlisis en relacin a la cancelacin de la nacionalidad
del seor Ivcher evaluada a la luz de dicha normativa.
En ambos casos la Corte declar la admisin del peritaje en lo concerniente al
conocimiento del perito sobre cuestiones constitucionales relativas a los derechos
en cuestin, canalizndose de esta manera una modalidad concreta de actuacin en
el mbito del sistema interamericano de proteccin de derechos humanos.
4. En defensa del sistema interamericano
Con fecha 08 de julio de 1999 el Congreso peruano adopt la Resolucin Legis-
lativa N 27152 mediante la cual se aprob el retiro del reconocimiento de la compe-
tencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 9 de julio
de 1999, se deposit en la Secretara General de la Organizacin de Estados Ame-
ricanos (OEA), el instrumento mediante el cual se declaraba que:
de acuerdo con la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, la
Repblica del Per retira la declaracin de reconocimiento de la clusula
facultativa de sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, hecha en su oportunidad por el gobier-
no peruano. Este retiro del reconocimiento de la competencia contenciosa de
la Corte Interamericana producir efecto inmediato y se aplicar a todos los
casos en los que el Per no hubiese contestado la demanda incoada ante la
Corte.
13 CLARI OLMEDO, Jorge. Tratado de derecho procesal penal. Tomo III. Buenos Aires: Ediar
S.A. editores. Citado por SOLANO MONGE, Mara Auxiliadora. Op. Cit, p. 1456.
DEFENSORA DEL PUEBLO, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO
71
A criterio de la Defensora del Pueblo dicha decisin vulneraba el derecho de los
peruanos y peruanas a acceder a las instancias internacionales una vez agotada la
jurisdiccin interna para proteger sus derechos fundamentales, reconocido en el
artculo 205 de la Constitucin. La pretensin de desconocer la jurisdiccin de la
Corte sobre los actos que constituyan violaciones a los derechos humanos configu-
r adems un factor adicional de debilitamiento de nuestra frgil democracia.
4.1. Informe elaborado por la Defensora del Pueblo
La Defensora del Pueblo present un informe al Poder Ejecutivo y al Congreso
de la Repblica sobre la carencia de fundamento jurdico para proceder al retiro
unilateral de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, a la cual se
haba sometido segn los canales normativos previstos para ello y en pleno uso de
su soberana. Para difundir su posicin institucional al respecto, se elabor el In-
forme Defensorial N 26, En defensa del sistema interamericano de proteccin de
los derechos humanos.
En el plano internacional, se dirigi a la Comisin Interamericana a fin de que
solicite a la Corte una opinin consultiva sobre el problema presentado. Sin esperar
a que dicho pedido se formulara la Corte emiti su decisin en las sentencias de
competencia referidas a los casos del seor Baruch Ivcher y del Tribunal Constitu-
cional declarando que el pretendido retiro, con efectos inmediatos del reconoci-
miento de la competencia contenciosa de la Corte era inadmisible, desestimando as
la decisin del gobierno por considerarla contraria a la Convencin Americana de
Derechos Humanos. La decisin de la Corte no determin una variacin de actitud
en el gobierno peruano que mantuvo su posicin de rebelda hasta el 19 de enero del
ao 2001.
4.2. Gestiones en la Mesa de Dilogo y Concertacin para el Fortalecimiento
de la Democracia en el Per OEA, para solucionar la problemtica
surgida en torno al Estado peruano y la competencia contenciosa de la
Corte
Como es de todos conocido, con posterioridad a los resultados electorales del
ao 2000, y al consiguiente informe final del canciller Eduardo Stein, Jefe de la
Misin de Observacin Electoral de la OEA en el Per, este organismo adopta la
Resolucin N 1753 en su XXX Asamblea General realizada en Windsor, el 5 de
junio del 2000. Con ella se resuelve enviar al Per de inmediato una misin integrada
por el Presidente de la Asamblea General y el Secretario General, con el fin de
acompaar al gobierno peruano y a otros sectores de la comunidad poltica, en un
proceso de fortalecimiento de la democracia en nuestro pas. La estrecha relacin
de la Defensora del Pueblo con la defensa de la democracia motiv que sea invitada
a participar como institucin asesora o consultora en la denominada Mesa de Di-
logo y Concertacin para el Fortalecimiento de la Democracia en el Per.
CARLA CHIPOCO
72
Con motivo de la instalacin en el Per de la Mesa de Dilogo, la Defensora del
Pueblo promovi la inclusin del problema sobre la competencia jurisdiccional de la
Corte Interamericana en la agenda de temas que deban revisarse con prioridad en
esta instancia a fin de adecuar la conducta del gobierno peruano a las obligaciones
internacionales que al respecto le correspondan.
La posicin de la Defensora del Pueblo para favorecer una solucin a la proble-
mtica planteada fue expuesta en la Sub Comisin que sobre esa materia se consti-
tuy en el seno de la Mesa.
Dicha posicin se bas en una serie de consideraciones que a continuacin
pasamos a detallar:
a) Libre sometimiento del Estado peruano a la jurisdiccin de la Corte
Interamericana
La Convencin Americana es un tratado regional que busca promover y garan-
tizar el respeto de los derechos humanos en las Amricas. Fue aprobada por la
Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en noviembre
de 1969. Entr en vigor el 18 de julio de 1978 al haber sido depositado el undcimo
instrumento de ratificacin por un Estado Miembro de la OEA. A la fecha, veinti-
cinco naciones americanas han ratificado o se han adherido a la Convencin
14
.
Este tratado regional es obligatorio para aquellos Estados que lo ratifiquen o se
adhieran a l. En tal sentido en su artculo 74 inciso 2 establece que:
La ratificacin de esta Convencin o adhesin a la misma se efectuar me-
diante el depsito de un instrumento de ratificacin o de adhesin a la Secreta-
ra de la Organizacin de los Estados Americanos. Tan pronto como once Esta-
dos hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificacin o de adhesin,
la Convencin entrar en vigor. Respecto de todo otro Estado que la ratifique
o adhiera a ella ulteriormente, la Convencin entrar en vigor en la fecha del
deposito de su instrumento de ratificacin o de adhesin.
El Per suscribi la Convencin el 27 de julio de 1977 y realiz el depsito de la
ratificacin el 28 de julio de 1978. La Constitucin promulgada el 12 de julio de
1979, en su Decimosexta Disposicin Final y Transitoria la ratific constitucional-
mente en todas sus clusulas, incluyendo sus artculos 45 y 62, referidos a la
competencia de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
14 Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salva-
dor, Grenada, Guatemala, Hait, Honduras, Jamaica, Mxico, Nicaragua, Panam, Paraguay, Per,
Repblica Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago
denunci la Convencin Americana sobre Derechos Humanos por comunicacin dirigida al Secre-
tario General de la OEA el 26 de mayo de 1998.
DEFENSORA DEL PUEBLO, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO
73
La Convencin en su artculo 33 estableci como rganos competentes para
conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos con-
trados por los Estados partes en la Convencin, a la Comisin y la Corte, sta
ltima como instancia jurisdiccional. Estableci, asimismo, que los Estados podan
reconocer
() en el momento del depsito de su instrumento de ratificacin o adhesin
de esta Convencin, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce
como obligatoria de pleno derecho y sin convencin especial, la competencia
de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretacin o aplicacin de
esta Convencin (artculo 62 inciso 2).
En tal sentido, el reconocimiento de la competencia de la Corte podra realizarse
en el momento del depsito de la ratificacin o adhesin de la Convencin, o en
cualquier momento posterior a la ratificacin o adhesin de la Convencin. Asimis-
mo, podra hacerse incondicionalmente o bajo condicin de reciprocidad, por plazo
indeterminado o para casos especficos.
El Per acept la competencia de la Corte el 21 de enero de 1981 en los siguien-
tes trminos:
(). de acuerdo con lo previsto en el prrafo 1 del artculo 62 de la Conven-
cin antes mencionada, el Gobierno del Per declara que reconoce como obli-
gatoria de pleno derecho y sin convencin especial, la competencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la inter-
pretacin o aplicacin de la Convencin. Este reconocimiento de competencia
se hace por plazo indeterminado y bajo condicin de reciprocidad.
b) Actividad jurisdiccional de la Corte Interamericana con relacin al Per
La primera reunin de la Corte Interamericana se celebr el 29 y 30 de junio de
1979 y su instalacin se realiz en San Jos el 3 de septiembre de 1979. Desde el
inici de sus funciones ha tramitado un total de 36 casos sobre violacin de la
Convencin por los Estados partes, de los cuales 11 han sido presentados contra el
Estado Peruano. Dichos casos han sido: Cayara, Neira Alegra, Loayza Tamayo,
Castillo Pez, Cantoral Benavides, Durand Ugarte, Castillo Petruzzi, Cesti Hurtado,
Baruch Ivcher, Tribunal Constitucional y Barrios Altos.
Es importante resaltar que a pesar de que los Estados y la Comisin Interamericana
tienen legitimidad para accionar directamente ante la Corte, slo existe un caso en el
que un Estado ha hecho uso de esta facultad (Costa Rica). Ha sido la Comisin
quien ha presentado casi la totalidad de las demandas ante la Corte.
CARLA CHIPOCO
74
La CIDH ha presentado 35 casos entre 1986 y 1999 ante la Corte Interamericana.
El total de casos tramitados por la Corte, asciende a 36, que incluye la remisin de
un asunto por Costa Rica en 1981.
Total de casos presentados por la Comisin ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos contra el Estado Peruano
CASO FECHA DE INTERPOSICION ESTADO DEL TRMITE
DE LA DEMANDA
Caso Cayara 14 de febrero de 1992 Resuelto
Caso Neira y Alegra 10 octubre de 1990 Con sentencia sobre
reparaciones
Caso Loayza Tamayo 12 de enero 1995 Con resolucin de
cumplimiento de sentencia
Caso Castillo Pez 13 enero de 1995 Con sentencia sobre
reparaciones
Caso Cantoral Benavides 8 de agosto 1996 Con sentencia de fondo
Caso Durand y Ugarte 8 de agosto 96 Con sentencia de fondo
Caso Castillo Petruzzi 22 de julio 1997 Con resolucin de
cumplimiento de sentencia
Caso Cesti Hurtado 9 de enero de 1998 Interpretacin de sentencia
de fondo
Caso Baruch Ivcher 31 de marzo de 1999 Con sentencia de fondo
Caso Tribunal Constitucional 2 de julio de 1999 Con sentencia de fondo
Caso Barrios Altos 8 de junio del 2000 Con sentencia de fondo
Conviene destacar al respecto que de un total de 945 casos que la Comisin
Interamericana tramit entre 1999 y 2000, es decir en el lapso de un ao, 181 casos
se refieren al Estado peruano. En cambio, la Corte Interamericana en 20 aos ha
tramitado 36 casos de los cuales 11 casos se refieren al Estado peruano, lo que
representa el 29.41% del total. En tal sentido, la pertenencia del Per al sistema
) 6J=
1981 1
1986 3
1990 3
1992 2
1994 3
1995 7
1996 4
1997 1
1998 4
1999 7
1
3 3
2
3
7
4
1
4
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1981 1986 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total de casos presentados a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos
DEFENSORA DEL PUEBLO, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO
75
interamericano no implica un desborde de casos porque la Comisin presenta ante
la Corte aquellos casos lderes cuya solucin suponga adems de la proteccin de
derechos para el caso concreto, un aporte a la jurisprudencia interamericana.
c) Posicin de la Comisin y la Corte Interamericanas frente al pretendido
retiro del Estado peruano de la jurisdiccin contenciosa de la Corte
El 10 de setiembre de 1999 la Comisin Interamericana al presentar sus obser-
vaciones sobre la devolucin de la demanda y sus anexos por parte del Estado
peruano en los casos Tribunal Constitucional y Baruch Ivcher, expres que:
() un Estado, en un acto unilateral no puede privar a un tribunal interna-
cional de la competencia que ste ha asumido previamente; la posibilidad de
retirar el sometimiento a la competencia contenciosa de la corte no est previs-
ta en la Convencin Americana, es incompatible con la misma, y no tiene funda-
mento jurdico; y en caso de que no fuera as, para producir efectos, dicho retiro
requerira de una previa notificacin de un ao, en aras de la seguridad y la
estabilidad jurdicas.
La Corte, ante la Resolucin adoptada por el Per, en sus sentencias sobre
competencia en los casos del Tribunal Constitucional ( 24 de septiembre de 1999)
y Baruch Ivcher (24 de septiembre de 1999) expres en primer lugar que como
todo rgano con competencias jurisdiccionales, tiene el poder inherente de determi-
nar el alcance de su propia competencia. Asimismo, que no puede abdicar de
esta prerrogativa, que adems es un deber que impone la Convencin Americana,
para ejercer sus funciones segn el artculo 62.3 de la misma .
Al analizar su competencia en los casos citados expres que:
() la aceptacin de la competencia contenciosa de la Corte constituye una
clusula ptrea que no admite limitaciones que no estn expresamente conteni-
das en el artculo 62.1 de la Convencin Americana. Dada la fundamental
importancia de dicha clusula para la operacin del sistema de proteccin de
la Convencin, no puede ella estar a merced de limitaciones no previstas que
sean invocadas por los Estados partes por razones de orden interno.
En cuanto a la posibilidad de que un Estado retire su aceptacin de la competen-
cia de la Corte, seal que:
No existe en la Convencin norma alguna que expresamente faculte a los
Estados partes a retirar su declaracin de aceptacin de la competencia
obligatoria de la Corte, y tampoco el instrumento de aceptacin por el Per
de la Competencia de la Corte, de fecha 21 de enero de 1981, prev tal posi-
bilidad.
CARLA CHIPOCO
76
En cuanto a la posibilidad para desvincularse de la competencia contenciosa de
la Corte, dicho rgano sostuvo que:
() la nica va de que dispone el Estado para desvincularse del sometimien-
to a la competencia contenciosa de la Corte, segn la Convencin Americana,
es la denuncia del tratado como un todo; si esto ocurriera, dicha renuncia slo
producira efectos conforme al artculo 78, el cual establece un preaviso de un
ao.
Finalmente, la Corte Interamericana declar inadmisible el retiro del Estado pe-
ruano de su competencia contenciosa.
d) Propuesta de la Defensora del Pueblo
En el contexto de la Mesa de Dilogo, en la que se encontraban representadas las
distintas agrupaciones polticas, representantes del gobierno, la OEA y la Defensora
del Pueblo, se sostuvo que los problemas comprometidos en la irregular situacin
del Estado peruano se centraban en la determinacin sobre la jurisdiccin conten-
ciosa de la Corte en los casos en que el Per no hubiese contestado la demanda
incoada ante la Corte al 9 de julio de 1999. Asimismo, que era necesario tomar
posicin sobre si el retiro de la competencia contenciosa efectuado por el Estado
peruano era inadmisible, y por tanto, la Corte continuaba en el conocimiento de los
casos que le sean sometidos contra el Estado peruano por la Comisin Interamericana
o por un Estado miembro. Finalmente se plante que deba determinarse si el Esta-
do peruano poda permanecer sin ejecutar las sentencias de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
Las alternativas planteadas por los participantes en el marco de la mesa de dilo-
go, como posibles soluciones a adoptarse fueron:
El Estado peruano retira incondicionalmente el instrumento mediante el cual
declin su aceptacin de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
El Estado peruano sustituye el instrumento mediante el cual retir su aceptacin
de la competencia contenciosa de la Corte por otro, en el cual establece algunas
precisiones admisibles en el Derecho Internacional. Asimismo, promulga una
ley estableciendo el procedimiento interno de ejecucin de sentencias de orga-
nismos internacionales.
El Estado peruano propone un dilogo con la Corte en el que se compromete a
retirar el instrumento mediante el cual declin de la competencia contenciosa, si se
acepta que cabe la posibilidad de modificar o sustituir los trminos de su adhesin.
El Estado peruano solicita una Opinin Consultiva a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos sobre la posibilidad de establecer limitaciones al someti-
miento de la competencia contenciosa de la misma.
DEFENSORA DEL PUEBLO, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO
77
e) Solucin adoptada
Cuando aparentemente las negociaciones en este tema haban llegado a una si-
tuacin de difcil entrampamiento, las condiciones de la negociacin variaron
sustancialmente con la difusin del vdeo Kouri-Montesinos, el anuncio del ex
Presidente de la Repblica, Alberto Fujimori de recortar su mandato presidencial,
su renuncia posterior presentada al Congreso desde Japn y el inicio del gobierno
transitorio presidido por Valentn Paniagua en noviembre del 2000.
Finalmente, el 19 de febrero del 2001 se public en el diario oficial El Peruano la
Resolucin Legislativa N 27401 que derog la Resolucin Legislativa N 27152.
Asimismo, se encarga al Poder Judicial realizar todas las acciones necesarias para
dejar sin efecto los resultados que haya provocado la resolucin de retiro,
restablecindose a plenitud para el Estado peruano la competencia jurisdiccional de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
IV. REFLEXIONES FINALES
El sistema interamericano de derechos humanos abre para la Defensora del
Pueblo un amplio espectro de posibilidades en favor de su actuacin para la vigen-
cia de los derechos fundamentales, la eficacia de las garantas previstas para su
proteccin y la consolidacin de un Estado democrtico de derecho. Y es que la
proteccin de derechos humanos y la promocin de la democracia no pueden rea-
lizarse de espaldas a un mundo globalizado que desde los ltimos cincuenta aos
viene desarrollando progresivamente un derecho internacional de derechos huma-
nos generador de obligaciones y responsabilidades para los Estados frente a los
individuos.
Las modalidades de intervencin de la Defensora del Pueblo en el mbito del
sistema interamericano descritas en el presente trabajo ponen de manifiesto la im-
portancia que tienen para la consolidacin de nuestra democracia y de una cultura
de derechos y deberes, especialmente en este perodo de transicin. No descuide-
mos esta oportunidad de privilegio que nos sita frente a dos caminos alternativos:
invertir el sentido de un proceso que realice cada vez mejor los derechos fundamen-
tales y la posibilidad de contribuir significativamente a su desarrollo.
EL DEBIDO PROCESO Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
79
El Debido Proceso y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos: tendencias actuales y posibilidades
de aplicacin por las defensoras del pueblo*
Luis Huerta Guerrero
Investigador de la Comisin Andina de Juristas
I. INTRODUCCIN
El presente trabajo tiene como objetivo presentar un panorama general sobre la
interpretacin del artculo 8 de la Convencin Americana sobre Derechos Huma-
nos, sobre garantas judiciales y debido proceso, realizada por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos; tendencia interpretativa que a nuestra consideracin debe
constituir una herramienta imprescindible para las Defensoras del Pueblo en sus
diferentes mbitos de actuacin.
El orden de los temas que a continuacin desarrollamos ha sido establecido
tomando como referencia la estructura del artculo 8 de la Convencin Americana.
II. GARANTAS JUDICIALES Y DEBIDO PROCESO. ALCANCES GENE-
RALES
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sealado que el proceso es un
medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solucin justa de una controver-
sia, a lo cual contribuyen el conjunto de actos de diversas caractersticas general-
mente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal
1
. En este sentido, para la
Corte el artculo 8 de la Convencin consagra los lineamientos generales del denomi-
nado debido proceso legal o derecho de defensa procesal
2
, el cual abarca las condi-
ciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aqullos cuyos
derechos u obligaciones estn bajo consideracin judicial
3
.
* La principal fuente de informacin para este ensayo han sido las decisiones de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, las mismas que pueden ser consultadas en la pgina web de esta institucin o en
la Red de Informacin Judicial Andina (www.cajpe.org.pe/rij). Asimismo, se ha tomado como referencia
base para este trabajo el texto del captulo Garantas del debido proceso, incluido en el trabajo de
investigacin Proteccin de los Derechos Humanos: Definiciones Operativas. Lima: Comisin Andina
de Juristas, 1997, pginas 129-161, que estuvo bajo la responsabilidad del autor de este artculo.
1 El derecho a la informacin sobre la asistencia consular en el marco de las garantas del debido
proceso legal. Opinin Consultiva OC-16/99, del 1 de octubre de 1999, prrafo 117.
2 Caso Genie Lacayo, sentencia del 29 de enero de 1997, prrafo 74
3 Garantas Judiciales en Estados de Emergencia. Opinin Consultiva OC-9/87, del 6 de octubre de
1987, prrafo 28.
LUIS HUERTA
80
Sobre las garantas previstas en el artculo 8 de la Convencin Americana, la
Corte ha precisado importantes caractersticas de alcance general que se deben
tomar en consideracin de manera previa, antes de realizar un anlisis por separado
de cada una de ellas.
1. El sentido de la expresin garantas judiciales como denominacin de
los derechos reconocidos en el artculo 8 de la Convencin Americana
Para la Corte Interamericana, el trmino garantas judiciales debe ser entendido
como los mecanismos o recursos judiciales que permiten proteger, asegurar o ha-
cer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho
4
. Por esta razn, la Corte entien-
de que el uso de la expresin Garantas Judiciales para denominar al conjunto de
derechos reconocidos en el artculo 8 de la Convencin, puede generar confusin
porque en esta disposicin no se consagra un medio de esa naturaleza en sentido
estricto ni contiene un recurso judicial propiamente dicho
5
.
En este sentido, la Corte ha sealado que el artculo 8 de la Convencin contiene
el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales
6
a fin
de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto
emanado del Estado que pueda afectar sus derechos
7
. Por estas razones, a nuestra
consideracin, hubiera sido ms adecuado emplear la expresin Debido Proceso (y
no la de Garantas Judiciales) para denominar al conjunto de derechos previstos en
el artculo 8 de la Convencin.
2. El sentido de la expresin garantas mnimas, previsto en el artculo 8.2
de la Convencin Americana para los procesos penales, y su aplicacin a
procesos de otro tipo
La Corte Interamericana ha sealado que el artculo 8 de la Convencin distin-
gue entre acusaciones penales y procesos de orden civil, laboral, fiscal o de cual-
quier otro carcter, pero aunque ordena que toda persona tiene derecho a ser oda,
con las debidas garantas por un juez o tribunal en cualquier circunstancia, estipula
adicionalmente, para el caso de los procesos penales, un conjunto de garantas
mnimas. Para la Corte, el concepto del debido proceso en casos penales incluye,
entonces, por lo menos, esas garantas mnimas. Al denominarlas mnimas la Con-
vencin presume que, en circunstancias especficas, otras garantas adicionales
pueden ser necesarias si se trata de un debido proceso legal
8
.
4 El hbeas corpus bajo suspensin de garantas. Opinin Consultiva OC-8/87, del 30 de enero de
1987, prrafo 25
5 Garantas Judiciales en Estados de Emergencia, prrafo 27.
6 Ibd, prrafo 27.
7 Caso Tribunal Constitucional, sentencia del 31 de enero del 2001, prrafo 69.
8 Excepciones al agotamiento de los recursos internos. Opinin Consultiva OC-11/90, del 10 de
agosto de 1990, prrafo 24.
EL DEBIDO PROCESO Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
81
Si bien el artculo 8 de la Convencin Americana no especifica una lista de garan-
tas mnimas en materias que conciernen a la determinacin de los derechos y obliga-
ciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carcter, como lo hace en el
numeral 8.2 al referirse a materias penales, la Corte ha sealado que el elenco de
garantas mnimas (previstas en el artculo 8.2 de la Convencin) se aplica tambin a
esos rdenes y, por ende, en este tipo de materias el individuo tiene tambin el dere-
cho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal
9
.
3. El debido proceso como derecho exigible ante cualquier rgano o autori-
dad estatal
La aplicacin de las garantas del artculo 8 de la Convencin no slo son exigi-
bles a nivel de las diferentes instancias que integran el Poder Judicial sino que deben
ser respetadas por todo rgano estatal que ejerza funciones de carcter material-
mente jurisdiccional. En este sentido la Corte ha sealado:
De conformidad con la separacin de los poderes pblicos que existe en el
Estado de Derecho, si bien la funcin jurisdiccional compete eminentemente al
Poder Judicial, otros rganos o autoridades pblicas pueden ejercer funciones
del mismo tipo (...). Es decir, que cuando la Convencin se refiere al derecho de
toda persona a ser oda por un juez o tribunal competente para la determina-
cin de sus derechos, esta expresin se refiere a cualquier autoridad pblica,
sea administrativa, legislativa o judicial, que a travs de sus resoluciones de-
termine derechos y obligaciones de las personas. Por la razn mencionada,
esta Corte considera que cualquier rgano del Estado que ejerza funciones de
carcter materialmente jurisdiccional, tiene la obligacin de adoptar resolu-
ciones apegadas a las garantas del debido proceso legal en los trminos del
artculo 8 de la Convencin Americana
10
.
En una decisin posterior la Corte volvi a abordar esta materia y precis que
cualquier actuacin u omisin de los rganos estatales dentro de un proceso, sea
administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso le-
gal
11
.
Esta precisin la realiz la Corte Interamericana a propsito del primer caso
sometido a su jurisdiccin, en el que se alegaba la afectacin del debido proceso en
el mbito de un procedimiento administrativo. En aquella ocasin la Corte precis
9 Caso Tribunal Constitucional, prrafo 70. Este criterio ha sido reiterado en Excepciones al agota-
miento de los recursos internos, prrafo 28; Caso Paniagua Morales, sentencia del 8 de marzo de
1998, prrafo 149; y en el Caso Baena Ricardo y otros, sentencia del 2 de febrero del 2001, prrafo
125.
10 Caso Tribunal Constitucional, prrafo 71. Este criterio ha sido reiterado en el Caso Ivcher,
sentencia del 6 de febrero del 2001, prrafo 104.
11 Caso Baena Ricardo y otros, prrafo 124.
LUIS HUERTA
82
que es un derecho humano el obtener todas las garantas que permitan alcanzar
decisiones justas, no estando la administracin excluida de cumplir con este deber.
Las garantas mnimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en
cualquier otro procedimiento cuya decisin pueda afectar los derechos de las perso-
nas
12
.
La posicin de la Corte Interamericana respecto al cumplimiento de las garan-
tas previstas en el artculo 8 de la Convencin en el marco de los procedimientos
administrativos qued confirmada en una ocasin posterior, en la cual seal: (...)
pese a que el artculo 8.1 de la Convencin alude al derecho de toda persona a ser
oda por un juez o tribunal competente para la determinacin de sus derechos,
dicho artculo es igualmente aplicable a las situaciones en que alguna autoridad
pblica, no judicial, dicte resoluciones que afecten la determinacin de tales dere-
chos
13
.
Este criterio fue empleado por la Corte en un caso en donde se aleg el despojo
arbitrario de la nacionalidad de una persona por parte de un Estado Parte (Per). En
aquella oportunidad la Corte constat que existieron suficientes elementos para afir-
mar que durante las actuaciones administrativas no se le comunic a la vctima los
cargos en su contra (adulteracin de expediente administrativo) ni se le permiti
presentar testigos que acreditarn su posicin. Adems, la autoridad que dej sin
efecto el ttulo de nacionalidad careca de competencia para llevar a cabo ese acto
administrativo. En base a estas consideraciones, la Corte estim que el procedi-
miento desarrollado ante los rganos administrativos de migracin del Estado Parte
no reuni las condiciones que exigen los artculos 8.1 y 8.2 de la Convencin
Americana
14
.
4. El debido proceso como derecho exigible en el marco de los procesos pre-
vistos para la proteccin de los derechos fundamentales
Interesa resaltar de modo particular que la Corte Interamericana ha establecido
la necesidad de que en el marco de los denominados recursos efectivos previstos
en el artculo 25.1 de la Convencin Americana, tambin se respeten las garantas
del debido proceso establecidas en el artculo 8 de la Convencin. Para la Corte, la
relacin entre el artculo 8 (garantas judiciales) y 25 (proteccin judicial) de la
Convencin Americana implican la consagracin del derecho de las vctimas a ob-
tener proteccin judicial de conformidad con el debido proceso legal
15
.
Como se sabe, el artculo 25.1 de la Convencin establece que toda persona
tiene derecho a un recurso sencillo y rpido o a cualquier otro recurso efectivo
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
12 Ibd, prrafo 127.
13 Caso Ivcher, prrafo 105.
14 Ibd, prrafos 106-110.
15 Caso Tribunal Constitucional, prrafo 103.
EL DEBIDO PROCESO Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
83
derechos fundamentales reconocidos por la Constitucin, la ley o la presente Con-
vencin. Entre estos recursos, como lo ha sealado la Corte Interamericana, se
encuentran los procesos de amparo y hbeas corpus, cuya efectividad puede que-
dar impedida por no respetarse el debido proceso
16
.
5. El debido proceso como derecho exigible en los procesos de carcter
sancionatorio
Asimismo interesa resaltar de modo particular que la Corte Interamericana ha
precisado que las garantas reconocidas en el artculo 8 de la Convencin deben
ser observadas por el Estado en los procesos en donde se materialice su facultad
para establecer sanciones. En este sentido ha dicho que el ejercicio de tal potestad,
no slo presupone la actuacin de autoridades con un total apego al orden jurdi-
co, sino implica adems la concesin de las garantas mnimas del debido proceso
a todas las personas que se encuentran sujetas a su jurisdiccin, bajo las exigencias
establecidas en la Convencin
17
.
En una decisin posterior, en donde evalu el respeto del artculo 8 de la Con-
vencin Americana en el marco de un procedimiento administrativo de carcter
sancionatorio, la Corte precis que en cualquier materia, inclusive en la laboral y
la administrativa, la discrecionalidad de la administracin tiene lmites infran-
queables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es importante
que la actuacin de la administracin se encuentre regulada, y sta no puede invo-
car el orden pblico para reducir discrecionalmente las garantas de los adminis-
trados. Por ejemplo, no puede la administracin dictar actos administrativos
sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garanta del debido proceso
18
. En
el caso en donde esgrimi estas consideraciones la Corte lleg a constatar que los
despidos de un determinado nmero de trabajadores estatales, fueron realizados sin
un procedimiento administrativo previo a la sancin de destitucin.
6. El debido proceso durante los estados de excepcin
La Corte Interamericana ha sealado que el concepto de debido proceso legal
recogido en el artculo 8 de la Convencin Americana debe entenderse como aplica-
ble, en lo esencial, a todas las garantas judiciales previstas para la proteccin de
los derechos fundamentales, aun bajo los denominados estados de excepcin
19
.
En este sentido, para la Corte Interamericana los principios del debido proceso
legal no pueden suspenderse con motivo de los estados o regmenes de excepcin,
16 As lo ha sealado la Corte en diversas oportunidades. Ver por ejemplo el Caso Tribunal Constitu-
cional, prrafo 96 y el Caso Ivcher, prrafos 139-142.
17 Caso Tribunal Constitucional, prrafo 68.
18 Caso Baena Ricardo y otros, prrafos 126 y 127.
19 Garantas Judiciales en Estados de Emergencia, prrafo 29.
LUIS HUERTA
84
en cuanto constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales
para proteger los derechos fundamentales puedan considerarse como efectivas
garantas judiciales, en especial los procesos de amparo y hbeas corpus
20
.
7. Las consecuencias de la inobservancia del debido proceso
La falta de observancia del debido proceso puede originar diferentes consecuen-
cias, como se tendr oportunidad de apreciar ms adelante. Interesa en esta seccin
sealar que en una oportunidad la Corte consider tal situacin como un fundamen-
to para estimar como ilegales las consecuencias jurdicas que se pretendieron deri-
var de un proceso en donde no se observaron determinados derechos previstos en
el artculo 8 de la Convencin
21
.
Realizadas estas precisiones de alcance general sobre el debido proceso en la
Convencin Americana, a continuacin se desarrolla el contenido especfico de los
derechos previstos en su artculo 8, de acuerdo a lo establecido en las decisiones de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
III. DERECHO A LA IGUALDAD EN EL PROCESO
El artculo 1.1 de la Convencin Americana establece la obligacin de los Esta-
dos Parte de respetar los derechos reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que est sujeta a su jurisdiccin, sin discriminacin alguna
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religin, opiniones polticas o de cual-
quier otra ndole, origen nacional o social, posicin econmica, nacimiento o cual-
quier otra condicin social.
La no discriminacin es un principio bsico y general relativo a todos los dere-
chos humanos, que informa su goce y ejercicio. En este sentido, la Corte
Interamericana ha tenido oportunidad de sealar:
El artculo 1.1 de la Convencin, que es una norma de carcter general cuyo
contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado, dispone la obliga-
cin de los Estados Partes de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de
los derechos y libertades all reconocidos sin discriminacin alguna. Es
decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que
pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualesquiera
de los derechos garantizados en la Convencin es per se incompatible con la
misma.
22
20 Ibd, prrafos 30 y 41.3.
21 Caso Ivcher, prrafo 130.
22 Propuesta de modificacin a la Constitucin Poltica de Costa Rica relacionada con la naturaliza-
cin. Opinin Consultiva OC-04/84, prrafo 53.
EL DEBIDO PROCESO Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
85
Junto al reconocimiento del principio de no discriminacin, la Convencin
Americana reconoce en su artculo 24 el derecho de toda persona a la igualdad
ante la ley. Sobre esta disposicin, la Corte Interamericana ha sealado:
En funcin del reconocimiento de la igualdad ante la ley se prohibe todo
tratamiento discriminatorio de origen legal. De este modo la prohibicin de
discriminacin ampliamente contenida en el artculo 1.1 respecto de los dere-
chos y garantas estipulados por la Convencin, se extiende al derecho interno
de los Estados Partes, de tal manera que es posible concluir que, con base en
esas disposiciones (artculos 1.1 y 24), stos se han comprometido, en virtud de
la Convencin, a no introducir en su ordenamiento jurdico regulaciones
discriminatorias referentes a la proteccin de la ley
23
.
En base a estas consideraciones de la Corte, se puede concluir que el respeto al
derecho a la igualdad ante la ley implica un mandato a toda autoridad estatal con
potestad normativa para que se abstenga de establecer disposiciones que contengan
preceptos discriminatorios.
En el mbito del derecho al debido proceso, tanto el principio de no discrimina-
cin como el derecho a la igualdad ante la ley deben ser objeto de estricta observan-
cia. Por eso, el artculo 8.2 de la Convencin precisa que las garantas mnimas
contenidas en esta disposicin son derechos que deben ser ejercidos en plena
igualdad. Adems, aunque no se seale expresamente, este criterio tambin debe
ser aplicado respecto a las otras garantas previstas en el artculo 8 de la Conven-
cin, debido al mandato general de los artculos 1.1 (no discriminacin) y 24 (igual-
dad ante la ley) contenidas en el mismo tratado.
En los casos contenciosos que ha conocido y resuelto, la Corte Interamericana
no ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto al derecho a la igualdad en el
proceso. Sin embargo, en una Opinin Consultiva tuvo oportunidad de emitir algu-
nas consideraciones sobre este tema. En aquella oportunidad precis:
Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores
de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es as como se
atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales, (...) y a la correla-
tiva prohibicin de discriminacin. La presencia de condiciones de desigual-
dad real obliga a adoptar medidas de compensacin que contribuyan a reducir
o eliminar los obstculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa
eficaz de los propios intereses. Si no existieran esos medios de compensacin,
ampliamente reconocidos en diversas vertientes del procedimiento, difcilmen-
te se podra decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja
disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido
23 Ibd, prrafo 54.
LUIS HUERTA
86
proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desven-
tajas
24
.
Desde estas perspectiva, corresponde a los Estados identificar aquellos supuestos
de hecho que impiden el acceso en condiciones de igualdad a la administracin de
justicia, a fin de aprobar las medidas respectivas que permitan revertir esta situacin.
IV. EL ACCESO A LA JURISDICCIN (ARTCULO 8.1 DE LA CONVEN-
CIN AMERICANA)
Toda persona tiene el derecho de acceder al sistema judicial, para que los rganos
llamados a resolver su pretensin la estudien y emitan una resolucin motivada con-
forme a derecho. Impedir este acceso es la forma ms extrema de denegar justicia.
Este derecho se encuentra previsto en el artculo 8.1 de la Convencin America-
na, cuando se hace referencia al derecho de toda persona a ser oda para la resolu-
cin de sus controversias, con las garantas debidas y por un tribunal competente,
independiente e imparcial.
Al interpretar los alcances de este derecho en relacin a los casos de violacin
de los derechos humanos, la Corte Interamericana ha reconocido el derecho de las
vctimas y de sus familiares a acceder a la jurisdiccin competente a fin de que se
investiguen los actos que lesionaron tales derechos, se determinen las responsabili-
dades del caso y se establezcan las reparaciones correspondientes
25
.
Este tema fue asimismo abordado por la Corte Interamericana a propsito de un
caso en el cual estableci que las leyes de amnista que impiden la investigacin y
sancin de las violaciones a los derechos humanos resultan incompatibles con la Con-
vencin Americana. En esta decisin, la Corte seal que las leyes de amnista aproba-
das por el Estado demandado (Per) impidieron que los familiares de las vctimas y las
vctimas sobrevivientes en el presente caso (sobre violacin al derecho a la vida y a la
integridad personal) fueran odas por un juez, conforme a lo sealado en el artculo 8.1
de la Convencin Americana
26
. Al fundamentar su decisin, la Corte seal:
(...) son inadmisibles las disposiciones de amnista, las disposiciones de pres-
cripcin y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretenden
impedir la investigacin y sancin de los responsables de las violaciones gra-
ves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias,
24 El derecho a la informacin sobre la asistencia consular en el marco de las garantas del debido
proceso legal, prrafo 119.
25 Caso Villagrn Morales y otros, sentencia del 19 de noviembre de 1999, prrafo 227. Asimismo se
puede ver este criterio en el Caso Blake, sentencia del 24 de enero de 1998, prrafos 96 y 97, y en
el caso Caso Durand y Ugarte, sentencia del 16 de agosto del 2000, prrafo 129; ambos relaciona-
dos con supuestos de desaparicin forzada.
26 Caso Barrios Altos, sentencia del 14 de marzo del 2001, prrafo 42.
EL DEBIDO PROCESO Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
87
extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas
por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacio-
nal de los Derechos Humanos
27
.
En los argumentos de esta sentencia, la Corte Interamericana precis que este
tipo de amnistas conducen a la indefensin de las vctimas y a la perpetuacin de
la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el esp-
ritu de la Convencin Americana; adems, impide(n) la identificacin de los
individuos responsables de violaciones a los derechos humanos, ya que se obstacu-
liza la investigacin y el acceso a la justicia e impide(n) a las vctimas y a sus
familiares conocer la verdad y recibir la reparacin correspondiente
28
.
En este sentido, como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre
las leyes de autoamnista y la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, la
Corte seal en esta decisin que tales normas carecen de efectos jurdicos y no
pueden seguir representando un obstculo para la investigacin de los hechos que
constituyen (el caso concreto) ni para la identificacin y el castigo de los respon-
sables, ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violacin
de los derechos consagrados en la Convencin Americana acontecidos en el Per
29
.
De otro lado, es importante sealar que en algunas ocasiones la Corte
Interamericana se ha referido al derecho de acceso a la jurisdiccin en forma gene-
ral, relacionndolo con las otras garantas del debido proceso previstas en el artcu-
lo 8 de la Convencin. As por ejemplo, en una oportunidad la Corte Interamericana
seal que la justicia militar de un Estado Parte (Per) asumi una competencia que
era propia de la justicia ordinaria, lo que a su consideracin implicaba una afecta-
cin al derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez,
encuntrase ntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia
30
.
Cabe sealar finalmente que la Corte ha llamado la atencin sobre la necesidad
de garantizar el acceso a la justicia respetando el derecho a la igualdad ante la ley y
el principio de no discriminacin, desarrollados en el acpite anterior. Este aspecto
ha sido remarcado por la Corte en una Opinin Consultiva, en la cual precis que en
un proceso en donde exista una desigualdad real para ejercer una defensa apropiada
existe la obligacin de adoptar medidas de compensacin que contribuyan a reducir
o eliminar esos obstculos y deficiencias
31
.
27 Ibd, prrafo 41.
28 Ibd, prrafo 43.
29 Ibd, prrafos 44 y 51-4.
30 Caso Castillo Petruzzi, sentencia del 30 de mayo de 1999, prrafo 128. Esta mismo criterio fue
reiterado en el Caso Cantoral Benavides, sentencia del 18 de agosto de 2000, prrafo 112.
31 El derecho a la informacin sobre la asistencia consular en el marco de las garantas del debido
proceso legal, prrafo 119.
LUIS HUERTA
88
V. DERECHO A UN TRIBUNAL COMPETENTE, INDEPENDIENTE E IM-
PARCIAL (ARTCULO 8.1 DE LA CONVENCIN AMERICANA)
El artculo 8.1 de la Convencin Americana establece que toda persona tiene
derecho a ser oda, en cualquier proceso, por un tribunal competente, indepen-
diente e imparcial. El cumplimiento de estos tres requisitos permite garantizar la
correcta determinacin de los derechos y obligaciones de las personas. Tales ca-
ractersticas, adems, deben estar presentes en todos los rganos del Estado que
ejercen funcin jurisdiccional
32
.
Asimismo, la Convencin Americana establece que estos tribunales deben en-
contrase establecidos con anterioridad por la ley (artculo 8.1), aspecto sobre el
cual la Corte se ha pronunciado en una ocasin. En ella la Corte consider que el
Estado demandado (Per), al crear Salas y Juzgados Transitorios Especializados
en Derecho Pblico y designar jueces que integraran los mismos, en el momento en
que ocurran los hechos del caso sub judice, no garantiz (a la vctima) el derecho
a ser odo por jueces o tribunales establecidos `con anterioridad por la ley, consa-
grado en el artculo 8.1 de la Convencin Americana. A consideracin de la Cor-
te, esos juzgadores no alcanzaron los estndares de competencia, imparcialidad e
independencia requeridos por el artculo 8.1 de la Convencin
33
.
Es importante sealar asimismo que en una oportunidad la Corte consider que
la falta de un tribunal competente, independiente e imparcial, constituye un factor
que determina asimismo la violacin de otras garantas del debido proceso
34
.
A continuacin presentamos los alcances generales sobre el tribunal competen-
te, independiente e imparcial desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Como podr notar el lector, la Corte ha tenido oportunidad de abordar
estos temas en varias oportunidades, sobre todo a propsito de situaciones en las
cuales se cuestionaba la actuacin de los tribunales militares, lo cual nos permitir
asimismo presentar los alcances sobre su jurisprudencia en relacin a estas institu-
ciones.
1. El tribunal competente
Se considera tribunal competente a aquel que de acuerdo a determinadas reglas
previamente establecidas (territorio, materia, etc.), es el llamado para conocer y
resolver una controversia. Tambin conocido como el derecho a un juez natural,
esta garanta presenta dos alcances: por un lado, la imposibilidad de ser sometido a
un proceso ante la autoridad de quien no es juez o que carece de competencia para
resolver una determinada controversia; y por otro, que la competencia de los jueces
y tribunales se encuentre previamente establecida por la ley.
32 Caso Tribunal Constitucional, prrafo 77.
33 Caso Ivcher, prrafos 114 y 115.
34 Caso Cantoral Benavides, prrafo 115.
EL DEBIDO PROCESO Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
89
Las diferentes competencias de los tribunales se encuentran previstas en las
normas internas de cada Estado, cuyo anlisis ha sido indispensable para que la
Corte Interamericana aborde determinados casos en los que la garanta del tribunal
competente ha sido afectada
35
.
Un tema de especial importancia a ser tratado en este acpite lo constituye la
actividad de los tribunales militares. Si bien la Corte Interamericana no considera
contraria a la Convencin la existencia de estos tribunales
36
, estima necesario tomar
en cuenta determinados criterios para su regulacin a nivel interno, especialmente
en lo que se refiere a la prohibicin de la competencia para juzgar a civiles. En este
sentido, la Corte Interamericana ha sido enftica en afirmar:
(...) en un Estado democrtico de Derecho la jurisdiccin penal militar ha de
tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la proteccin
de intereses jurdicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna
a las fuerzas militares. As, debe estar excluido del mbito de la jurisdiccin
militar el juzgamiento de civiles y slo debe juzgar a militares por la comisin
de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurdicos
propios del orden militar
37
.
A nuestro entender, de esta interpretacin de la Corte se desprende un mandato
a los Estados Parte de la Convencin para que modifiquen aquellas disposiciones
internas que permiten el juzgamiento de civiles por parte de tribunales militares.
Excepciones como la gravedad de los delitos o el respeto pleno del debido proceso
ante estas instancias, no aparecen para la Corte como justificaciones de una opcin
diferente.
De otro lado, la carencia de competencia de los tribunales militares para conocer
casos relacionados con la violacin de los derechos humanos tambin es un tema
que ha sido abordado por la Corte Interamericana, aunque de manera indirecta. A
propsito de un caso en donde varias personas murieron durante la debelacin de
un motn, la Corte seal que (los militares) hicieron un uso desproporcionado de
la fuerza que excedi en mucho los lmites de su funcin, lo que provoc la muerte
de un gran nmero de reclusos. Por lo tanto, los actos que llevaron a este desenlace
no pueden ser considerados delitos militares, sino delitos comunes, por lo que la
investigacin y sancin de los mismos debi haber recado en la justicia ordinaria,
independientemente de que los supuestos autores hubieran sido militares o no
38
.
35 Ver por ejemplo, el Caso Loayza Tamayo, sentencia del 17 de setiembre de 1997, prrafo 61.
36 En el caso Genie Lacayo, prrafo 84, la Corte precis que la circunstancia de que se trate de una
jurisdiccin militar no significa per se que se violen los derechos humanos que la Convencin
garantiza a la parte acusadora.
37 Caso Durand y Ugarte, prrafo 117. Este criterio fue reiterado en el caso Cantoral Benavides,
prrafo 113.
38 Caso Durand y Ugarte, prrafo 118.
LUIS HUERTA
90
Cabe sealar finalmente que la Corte Interamericana ha considerado que la exis-
tencia de los denominados jueces sin rostro afectan la garanta del tribunal com-
petente prevista en el artculo 8.1 de la Convencin, ya que determinan la imposi-
bilidad para el procesado de conocer la identidad del juzgador y, por ende, valorar
su competencia, situacin que se agrava si se prohibe la recusacin de dichos
jueces
39
.
2. El tribunal independiente
La independencia de los tribunales alude al grado de relacin que existe entre los
magistrados de las diversas instancias del Poder Judicial, respecto a los dems
rganos del Estado, en especial los de carcter poltico, como lo son el Ejecutivo o
el Legislativo. En este sentido, los jueces se encuentran obligados a dar respuesta a
las pretensiones que se les presentan, nicamente con arreglo a derecho, sin que
existan otros condicionamientos para tal efecto. Asimismo, en el ejercicio de la
actividad jurisdiccional, ningn juez o tribunal se encuentra sometido a la voluntad
de las instancias superiores, debiendo en consecuencia mantener tambin su inde-
pendencia respecto a todos los dems rganos judiciales.
Las formas a travs de las cuales se puede garantizar la independencia de la
judicatura son de diversa ndole. En este sentido, la Corte Interamericana, siguiendo
la jurisprudencia de la Corte Europea, ha sealado que la independencia de cual-
quier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con
una duracin establecida en el cargo y con una garanta contra presiones exter-
nas
40
. Asimismo la Corte ha precisado que uno de los objetivos principales que
tiene la separacin de los poderes pblicos, es la garanta de la independencia de
los jueces y, para tales efectos, los diferentes sistemas polticos han ideado procedi-
mientos estrictos, tanto para su nombramiento como para su destitucin
41
.
La Corte Interamericana ha llamado la atencin sobre las dificultades para que la
garanta del tribunal independiente sea respetada por los tribunales militares, debido
a su conformacin. As lo dej sealado en una oportunidad, cuando realiz el
siguiente anlisis sobre la justicia militar peruana:
(...) de conformidad con (las normas sobre la justicia militar) el nombramiento de
los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, mximo rgano dentro de la
justicia castrense, es realizado por el Ministro del sector pertinente. Los miembros
del Consejo Supremo Militar son quienes, a su vez, determinan los futuros ascensos,
incentivos profesionales y asignacin de funciones de sus inferiores. Esta constata-
cin pone en duda la independencia de los jueces militares
42
.
39 Caso Castillo Petruzzi, prrafo 133.
40 Caso Tribunal Constitucional, prrafo 75.
41 Ibd, prrafo 73.
42 Caso Castillo Petruzzi, prrafo 130.
EL DEBIDO PROCESO Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
91
3. El tribunal imparcial
La garanta del tribunal imparcial permite contar con rganos jurisdiccionales
que aseguren a las personas que sus controversias sern decididas por un ente que
no tiene ningn inters o relacin personal con el problema, y que mantendr una
posicin objetiva al momento de resolverlo. En consecuencia, la imparcialidad de
los tribunales implica que las instancias que conozcan cualquier clase de proceso no
deben tener opiniones anticipadas sobre la forma en que los conducirn, el resulta-
do de los mismos, compromisos con alguna de las partes, etc. Asimismo, esta
garanta obliga al magistrado a no dejarse influenciar por el contenido de las noticias
o las reacciones del pblico sobre sus actuaciones, por informacin diferente a la
que aparece en el proceso, ni por influencias, alicientes, presiones, amenazas o
intromisiones indebidas de cualquier sector.
La forma de acreditar la falta de imparcialidad de un juez o tribunal es un aspecto
delicado. Al respecto es interesante tomar en cuenta aquellos casos en los cuales la
Corte Interamericana se ha pronunciado sobre este tema.
Uno de estos casos se relacionaba con la conformacin de los tribunales milita-
res. En aquella ocasin, la Corte seal que: En el caso en estudio, las propias
fuerzas armadas inmersas en el combate contra los grupos insurgentes, son las
encargadas del juzgamiento de las personas vinculadas a dichos grupos. Este extre-
mo mina considerablemente la imparcialidad que debe tener el juzgador
43
. En
base a este argumento, la Corte consider afectada la garanta al tribunal imparcial
prevista en el artculo 8.1 de la Convencin.
En otra oportunidad, la Corte Interamericana estim que el Congreso de la Rep-
blica del Per no actu con imparcialidad en un proceso de acusacin constitucional
seguido contra tres magistrados del Tribunal Constitucional de ese pas. Entre sus
argumentos, la Corte seal que algunos de los congresistas que participaron en las
diferentes comisiones y subcomisiones que se nombraron durante el proceso de acu-
sacin constitucional, haban enviado anteriormente una comunicacin a dicho Tri-
bunal para que se pronunciara sobre la constitucionalidad o no de una determinada
norma legal. Adems, en dicho proceso no se observaron las normas reglamentarias
que prohiban que algunos miembros de las comisiones de investigacin participaran
en la votacin sobre la destitucin de dichos magistrados
44
.
43 Ibd, prrafo 130. Similar criterio fue reiterado en el Caso Cantoral Benavides, prrafo 114.
44 Caso Tribunal Constitucional, prrafo 78. Aunque resulta difcil imaginar que un Congreso pueda
cumplir con el requisito de la imparcialidad, debido a que es esencialmente un rgano poltico, la
Corte no analiza si es compatible con la Convencin la realizacin de juicios polticos por parte
de esta institucin sino slo el hecho de que durante su desarrollo se respeten las garantas del debido
proceso. En este sentido, la Corte slo seala (en el prrafo 63 de esta sentencia) que en un
Estado de Derecho, el juicio poltico es una forma de control que ejerce el Poder Legislativo con
respecto a los funcionarios superiores tanto del Poder Ejecutivo como de otros rganos estatales
y cuya finalidad consiste en someter a los altos funcionarios a un examen y decisin sobre sus
actuaciones por parte de la representacin popular.
LUIS HUERTA
92
Como se aprecia, en los casos en donde la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha evaluado la falta de imparcialidad de determinadas instancias jurisdic-
cionales, ha analizando la conducta o el comportamiento de sus integrantes.
VI. EL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE DE DURACIN DE UN PRO-
CESO (ARTCULO 8.1 DE LA CONVENCIN AMERICANA)
El artculo 8.1 de la Convencin Americana seala que toda persona tiene dere-
cho a ser oda con las debidas garantas dentro de un plazo razonable, derecho
exigible en todo tipo de proceso.
La referencia al plazo razonable tambin se encuentra prevista en el artculo 7.5
de la Convencin Americana, en relacin a la libertad personal, en el cual se estable-
ce que toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez
u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendr
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin
perjuicio de que contine el proceso (...).
Como se aprecia, el derecho al plazo razonable de duracin de un proceso tiene
una connotacin adicional en el mbito penal, pues en caso de no cumplirse esa
obligacin, el inculpado detenido o retenido tiene derecho a que se decrete su liber-
tad. Ha sido precisamente a propsito de este tipo de procesos que la Corte ha
tenido oportunidad de pronunciarse sobre el tema del plazo razonable.
Para la Corte, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable tiene como fina-
lidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusacin y asegu-
rar que sta se decida prontamente
45
.
La Corte ha dejado en claro que el concepto de plazo razonable no resulta de
sencilla definicin
46
. Para establecer un lapso preciso que constituya el lmite entre
la duracin razonable y la prolongacin indebida de un proceso, la Corte ha seala-
do que es necesario examinar las circunstancias particulares de cada caso. En este
sentido ha manifestado: Esta Corte comparte el criterio de la Corte Europea de
Derechos Humanos, la cual ha analizado en varios fallos el concepto de plazo
razonable y ha dicho que se debe tomar en cuenta tres elementos para determinar la
razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del
asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades
judiciales
47
.
Asimismo, la Corte Interamericana ha considerado importante tomar otro crite-
rio desarrollado por la Corte Europea para determinar la razonabilidad del plazo de
duracin de un proceso: el anlisis global del procedimiento
48
.
45 Caso Surez Rosero, sentencia del 12 de noviembre de 1997, prrafo 70.
46 Caso Genie Lacayo, prrafo 77.
47 Ibd, prrafo 77 y Caso Surez Rosero, prrafo 72.
48 Caso Genie Lacayo, prrafo 81.
EL DEBIDO PROCESO Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
93
La Corte, en consecuencia, no opta por precisar un plazo determinado en das
calendarios o naturales como el mximo de duracin aplicable a un proceso sino
que brinda unos criterios a ser evaluados por la judicatura para precisar si se afecta
o no el derecho a la duracin de un proceso en un plazo razonable, segn las
caractersticas de cada caso.
A continuacin presentamos una sntesis de aquellas decisiones en las cuales la
Corte Interamericana ha tenido oportunidad de pronunciarse en relacin a este tema:
- En el caso Genie Lacayo, la Corte consider que desde la fecha en que se dict
el auto de apertura del proceso penal iniciado para investigar su muerte, transcu-
rrieron ms de cinco aos sin que se emita una sentencia firme, lapso que reba-
saba los lmites de la razonabilidad previstos en el artculo 8.1 de la Conven-
cin
49
. La orden de la Corte en este caso, se dirigi a exigir al Estado demandado
(Nicaragua) a que procure el restablecimiento del derecho conculcado y, en su
caso, subsanar la demora objeto de la violacin sealada
50
.
- En el caso Surez Rosero, la Corte advirti que un procedimiento penal seguido
en su contra dur ms de 50 meses, lo que excedi el derecho a ser juzgado en
un plazo razonable
51
.
- En el caso Paniagua Morales y otros, los procedimientos seguidos para investi-
gar determinadas violaciones a los derechos humanos ocurridas en 1987 y 1988,
no contaban con una decisin final o an continuaban en la etapa de investiga-
cin a la fecha de la decisin de la Corte Interamericana (marzo de 1998), lo que
a consideracin de sta excedi el principio del plazo razonable
52
. Para la Corte,
la responsabilidad de esta situacin recae sobre el Estado demandado (Guate-
mala), el cual deba hacer cumplir dichas garantas
53
, pero no precisa mayo-
res aspectos.
Tema de especial inters para el cmputo del plazo razonable que debe durar un
proceso lo constituyen las fechas que se deben considerar como inicio y final del
mismo. Estas varan segn las circunstancias de cada situacin, como se ha tenido
oportunidad de apreciar en los tres casos mencionados. En este sentido, la fecha de
inicio del cmputo del plazo razonable puede ser aquella en la cual se produjo la
detencin de una persona (cuando no exista orden judicial) o la fecha de la primera
resolucin con la que se da inicio a un proceso judicial, etc. En todo caso, la Corte
49 Ibd, prrafo 81. La Corte no toma en consideracin para este cmputo la etapa de investigacin
policial ni el plazo que se emple por parte del Estado para formular la respectiva acusacin ante
el juez de primera instancia, pero no lo hizo porque estas etapas no fueran relevantes para
computar el plazo razonable, sino porque en este caso la dilacin indebida se demostraba fcilmente
con el tiempo que el expediente transcurri en el Poder Judicial sin que se dicte sentencia definitiva.
50 Ibd, prrafo 96.
51 Caso Surez Rosero, prrafo 73.
52 Caso Paniagua Morales y otros, prrafo 152.
53 Ibd, prrafo 155.
LUIS HUERTA
94
ha considerado que el proceso termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme
en el asunto, (...) y que, particularmente en materia penal, dicho plazo debe com-
prender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran
eventualmente presentarse
54
.
Se debe sealar asimismo que el concepto de plazo razonable ha sido utilizado
por la Corte Interamericana al momento de analizar el tiempo de duracin de los
procesos de amparo y hbeas corpus. En este sentido ha afirmado que tales proce-
sos son ilusorios e inefectivos, si durante la tramitacin de stos se incurre en un
retardo injustificado de la decisin, situacin que resulta lesiva del artculo 25 de
la Convencin Americana que reconoce el derecho de toda persona a contar con un
recurso efectivo para la proteccin de sus derechos fundamentales
55
.
VII. LA PRESUNCIN DE INOCENCIA (ARTCULO 8.2 DE LA CONVEN-
CIN AMERICANA)
El artculo 8.2 de la Convencin Americana establece que toda persona incul-
pada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establez-
ca legalmente su culpabilidad. En cuanto al contenido de este derecho, la Corte ha
precisado lo siguiente:
el principio de la presuncin de inocencia, tal y como se desprende del artcu-
lo 8.2 de la Convencin, exige que una persona no pueda ser condenada mien-
tras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella
prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolver-
la
56
.
La Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en diferentes ocasiones sobre
determinadas conductas lesivas a la presuncin de inocencia. En un caso seguido
contra el Estado peruano, la Corte seal que ste, por conducto de la jurisdiccin
militar, infringi el artculo 8.2 de la Convencin, que consagra el principio de
presuncin de inocencia, al atribuir a la seora Mara Elena Loayza Tamayo la
comisin de un delito diverso a aquel por el que fue acusada y procesada, sin tener
competencia para ello, pues en todo caso (...) esa imputacin slo corresponda
hacerla a la jurisdiccin ordinaria competente
57
. De esta frase se podra despren-
der que existieron dos elementos para sealar que hubo violacin de la presuncin
de inocencia: por un lado, la falta de competencia del tribunal que conoci el proce-
so penal contra la inculpada y, por el otro, el hecho de que su pronunciamiento
versara sobre un delito distinto por el cual fue acusada y procesada.
54 Caso Surez Rosero, prrafo 71.
55 Caso Tribunal Constitucional, prrafo 93.
56 Caso Cantoral Benavides, prrafo 120.
57 Caso Loayza Tamayo, prrafo 63.
EL DEBIDO PROCESO Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
95
En otro caso sometido a su jurisdiccin, la Corte consider contraria a la pre-
suncin de inocencia la presentacin de una persona ante los medios de comunica-
cin vestido con un traje infamante, como autor del delito de traicin a la patria,
cuando an no haba sido legalmente procesado ni condenado
58
. En este mismo
caso, la Corte consider que no se haba acreditado plena prueba para determinar la
responsabilidad penal del inculpado. Entre los elementos empleados por la Corte
para llegar a esta afirmacin se encuentra el texto del indulto otorgado a su favor
por el Estado demandado (Per), en cuyos fundamentos se seala que no se acre-
dit la participacin de este ltimo en el delito por el cual fue acusado y condenado
(traicin a la patria)
59
.
En otra oportunidad, la Corte declar la responsabilidad del Estado demandado
(Ecuador) por la violacin de la presuncin de inocencia debido a la prolongada
detencin preventiva de una persona, la que permaneci detenida ms de tres aos
y la orden de libertad dictada a su favor no pudo ser ejecutada sino hasta casi un ao
despus
60
. En sus argumentos, la Corte seal:
(...) De lo dispuesto en el artculo 8.2 de la Convencin se deriva la obligacin
estatal de no restringir la libertad del detenido ms all de los lmites estricta-
mente necesarios para asegurar que no impedir el desarrollo eficiente de las
investigaciones y que no eludir la accin de la justicia, pues la prisin pre-
ventiva es una medida cautelar, no punitiva. Este concepto est expresado en
mltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y,
entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, que
dispone que la prisin preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no
debe ser la regla general (art. 9.3). En caso contrario se estara cometiendo
una injusticia al privar de libertad, por un plazo desproporcionado respecto de
la pena que correspondera al delito imputado, a personas cuya responsabili-
dad criminal no ha sido establecida. Sera lo mismo que anticipar una pena a la
sentencia, lo cual est en contra de principios generales del derecho universal-
mente reconocidos
61
.
En consecuencia, la prolongacin excesiva de la detencin preventiva, adems de
lesionar el derecho a la libertad personal, transgrede tambin el derecho a la presun-
cin de inocencia, del cual goza toda persona que se encuentre involucrada en un
proceso de investigacin penal. Su reconocimiento, previsto en las normas interna-
cionales sobre derechos humanos y los textos constitucionales de la regin, obliga al
Estado a tratar al imputado de forma tal que las restricciones a sus derechos se
reduzcan al mnimo necesario para el desarrollo de los fines del proceso penal.
58 Caso Cantoral Benavides, prrafo 119.
59 Ibd, prrafo 121.
60 Caso Surez Rosero, prrafo 78.61 Ibd, prrafo 77.
62 Ver seccin II-2.
LUIS HUERTA
96
VIII. EL DERECHO DE DEFENSA
El artculo 8.2 de la Convencin establece un conjunto de garantas mnimas
que permiten asegurar el derecho de defensa en el marco de los proceso penales.
Estas son:
1) El derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por un traductor o intr-
prete (artculo 8.2.a)
2) El derecho del inculpado a la comunicacin previa y detallada de la acusacin
formulada (artculo 8.2.b)
3) La concesin al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la prepa-
racin de su defensa (artculo 8.2.c)
4) El derecho del inculpado a defenderse por s mismo o a travs de un defensor de
su eleccin o nombrado por el Estado (artculos 8.2.d y 8.2.e)
5) El derecho del inculpado de comunicarse libre y privadamente con su defensor
(artculo 8.2.d)
6) El derecho de la defensa del inculpado respecto a los testigos y peritos (artculo
8.f)
A continuacin analizamos cada una de estas garantas, las mismas que, como
se ha sealado anteriormente, tambin deben ser observadas en procesos que ver-
sen sobre otras materias
62
.
1. El derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por un traductor o
intrprete (artculo 8.2.a de la Convencin Americana)
Aspecto de suma importancia para una adecuada defensa lo constituye el dere-
cho de toda persona, que no comprende o no habla el idioma de un tribunal, a
contar gratuitamente con la asistencia de un intrprete o traductor. Este derecho
tiene importancia bsica cuando la ignorancia del idioma utilizado por un tribunal o
la dificultad de su comprensin, puedan constituir un obstculo para el ejercicio del
derecho de defensa. Hasta el momento la Corte Interamericana no ha tenido opor-
tunidad de pronunciarse sobre esta materia en un caso contencioso. Sin embargo,
existe una breve referencia al tema en una de sus opiniones consultivas, en donde la
Corte consider que el derecho reconocido en el artculo 8.2.a de la Convencin
constituye un factor que permite superar eventuales situaciones de desigualdad en
el desarrollo de un proceso
63
.
63 El derecho a la informacin sobre la asistencia consular en el marco de las garantas del debido
proceso legal, prrafos 119 y 120.
EL DEBIDO PROCESO Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
97
2. El derecho del inculpado a la comunicacin previa y detallada de la acusa-
cin formulada (artculo 8.2.b de la Convencin Americana)
Este derecho es esencial para el ejercicio del derecho de defensa pues el conoci-
miento de las razones por las cuales se le imputa a alguien la presunta comisin de
un delito permite a los abogados preparar adecuadamente los argumentos de des-
cargo. Este derecho se ve satisfecho si se indica con claridad y exactitud las nor-
mas y los supuestos de hecho en que se basa la acusacin.
La Corte ha tenido oportunidad de abordar este derecho a propsito del caso
Castillo Petruzzi. En aquella ocasin, la Corte constat que en el procedimiento
penal seguido contra varias personas ante la justicia militar del Estado demandado
(Per) se produjo una restriccin a la labor de los abogados defensores y existi
una escasa posibilidad de presentacin de pruebas de descargo. En los fundamen-
tos de su fallo seal:
Efectivamente, los inculpados no tuvieron conocimiento oportuno y completo
de los cargos que se les hacan; las condiciones en que actuaron los defensores
fueron absolutamente inadecuadas para su eficaz desempeo y slo tuvieron
acceso al expediente el da anterior al de la emisin de la sentencia de primera
instancia. En consecuencia, la presencia y actuacin de los defensores fueron
meramente formales. No se puede sostener que las vctimas contaron con una
defensa adecuada
64
.
En base a estos argumentos, la Corte seal que el Estado demandado viol el
artculo 8.2.b de la Convencin Americana
65
.
3. La concesin al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la
preparacin de su defensa (artculo 8.2.c de la Convencin Americana)
El artculo 8.2.c de la Convencin Americana alude a dos derechos. Por un lado,
a contar con el tiempo adecuado para preparar la defensa, y por el otro, a contar
con los medios, igualmente adecuados, para tal efecto. Esto implica diversos as-
pectos, como por ejemplo, acceder a documentos y pruebas con una antelacin
suficiente para preparar la defensa, ser informado con anticipacin de las actuacio-
nes judiciales y poder participar en ellas, etc. Desde esta perspectiva, el artculo
8.2.c de la Convencin tiene una importante incidencia en los ordenamientos jurdi-
cos de los Estados Parte de la Convencin Americana, en especial sobre las normas
que regulan los procesos penales, puesto que su contenido debe respetar los
estndares que a nivel internacional se consideren como los apropiados, en cuanto
a tiempo y medios, para garantizar una adecuada defensa.
64 Caso Castillo Petruzzi, prrafo 141.
65 Ibd, prrafo 142.
LUIS HUERTA
98
La Corte ha tenido oportunidad de conocer diversos casos en los cuales se ha
pronunciado sobre lo dispuesto en el artculo 8.2.c de la Convencin Americana.
En uno de los primeros casos contenciosos en donde desarroll este tema, la
Corte Interamericana consider que el Estado demandado (Per) viol el artculo
8.2.c de la Convencin porque en un procedimiento excepcional de carcter penal
se prohibi a la persona inculpada contradecir las pruebas y ejercer el control de
las mismas; as como se impidi que su defensa pueda intervenir con pleno cono-
cimiento en todas las etapas del proceso
66
.
En otro caso, la Corte consider que una persona, debido a su incomunicacin
durante los primeros 36 das de su detencin, no tuvo la posibilidad de preparar
debidamente su defensa, ya que no pudo contar con el patrocinio letrado de un
defensor pblico y, una vez que pudo obtener un abogado de su eleccin, no tuvo
posibilidad de comunicarse en forma libre y privada con l, lo cual afect, entre
otras disposiciones, la garanta prevista en el artculo 8.2.c de la Convencin Ame-
ricana
67
.
En otra oportunidad, la Corte seal que determinadas normas de la justicia
militar de un Estado Parte (Per) slo permitieron que la defensa conociera la acu-
sacin fiscal contra el inculpado por espacio de doce horas, y la sentencia respec-
tiva fue dictada al da siguiente de conocida dicha acusacin por los abogados;
adems, de acuerdo con la legislacin aplicable, la defensa no pudo interrogar a los
agentes policiales que participaron en la fase de investigacin. Adems, la Corte
seal que uno de los inculpados fue condenado en ltima instancia con base en
una prueba nueva, que el abogado defensor no conoca ni pudo contradecir. A su
criterio, todos estos aspectos implicaron una violacin de las garantas previstas en
el artculo 8.2.c de la Convencin Americana
68
.
Asimismo, en un caso posterior, la Corte consider afectada la mencionada
garanta del derecho de defensa, por cuanto el abogado de la vctima no pudo
lograr que se practicaran ciertas diligencias probatorias cruciales para los fines de
la defensa, como la recepcin de los testimonios de los miembros de la (polica) que
participaron en (su) captura y en la elaboracin del atestado incriminatorio. Ade-
ms, los jueces encargados de llevar los procesos tenan la condicin de funcio-
narios de identidad reservada, o sin rostro por lo que fue imposible para (la
vctima) y su abogado conocer si se configuraban en relacin con ellos causales de
recusacin y ejercer al respecto una adecuada defensa
69
.
Finalmente, es importante sealar que en una opinin consultiva, la Corte
Interamericana afirm que el derecho a la informacin sobre la asistencia consular
(previsto en el artculo 36.1.b de la Convencin de Viena sobre Relaciones Consu-
lares), constituye un medio para la defensa del inculpado, que repercute y en
66 Caso Loayza Tamayo, prrafo 62.
67 Caso Surez Rosero, prrafo 83.
68 Caso Castillo Petruzzi, prrafos 138, 140 y 141.
69 Caso Cantoral Benavides, prrafo 127 y 128.
EL DEBIDO PROCESO Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
99
ocasiones decisivamente en el respeto de sus otros derechos procesales. Para la
Corte, ese derecho debe ser reconocido y considerado en el marco de las garantas
mnimas para brindar a los extranjeros la oportunidad de preparar adecuadamente
su defensa y contar con un juicio justo
70
.
4. El derecho del inculpado a defenderse por s mismo o a travs de un
defensor de su eleccin o nombrado por el Estado (artculos 8.2.d y 8.2.e
de la Convencin Americana)
La Corte Interamericana ha tenido pocas oportunidades para pronunciarse so-
bre determinados supuestos que a su juicio implican una violacin de este derecho.
Una de stas fue a propsito del caso Surez Rosero, en donde consider que una
persona, debido a su incomunicacin durante los primeros 36 das de su detencin
(...) no tuvo la posibilidad de preparar debidamente su defensa, ya que no pudo
contar con el patrocinio letrado de un defensor pblico y, una vez que pudo obtener
un abogado de su eleccin, no tuvo posibilidad de comunicarse en forma libre y
privada con l
71
. Como el lector podr apreciar, estos mismos argumentos fueron
empleados para determinar la afectacin, en el mismo caso, de la garanta desarro-
llada en el acpite anterior, sobre el tiempo y los medios adecuados para la defensa.
De otro lado, en el caso Castillo Petruzzi, la Corte consider que la norma legal
por medio de la cual se neg la posibilidad de que un mismo defensor asista a ms
de un inculpado, si bien limita las alternativas en cuanto a la eleccin del defensor,
no significa, per se, una violacin del artculo 8.2.d de la Convencin
72
.
Finalmente, se debe sealar que en una opinin consultiva, la Corte Interamericana
ha precisado diversos aspectos relacionados con los artculos 8.2.d y 8.2.e de la
Convencin Americana, a propsito de una consulta sobre la necesidad de que una
persona indigente agote los recursos internos antes de acudir a la jurisdiccin inter-
nacional. En esta oportunidad la Corte precis:
(...) un inculpado puede defenderse personalmente, aunque es necesario en-
tender que esto es vlido solamente si la legislacin interna se lo permite.
Cuando no quiere o no puede hacer su defensa personalmente, tiene derecho de
ser asistido por un defensor de su eleccin. Pero en los casos en los cuales no se
defiende a s mismo o no nombra defensor dentro del plazo establecido por la
ley, tiene el derecho de que el Estado le proporcione uno, que ser remunerado
o no segn lo establezca la legislacin interna. Es as como la Convencin
garantiza el derecho de asistencia legal en procedimientos penales. Pero como
no ordena que la asistencia legal, cuando se requiera, sea gratuita, un indigen-
70 El derecho a la informacin sobre la asistencia consular en el marco de las garantas del debido
proceso legal, prrafos 122, 123 y 124.
71 Caso Surez Rosero, prrafo 83.
72 Caso Castillo Petruzzi, prrafos 147-148.
LUIS HUERTA
100
te se vera discriminado por razn de su situacin econmica si, requiriendo
asistencia legal, el Estado no se la provee gratuitamente
73
.
Desde esta perspectiva, la Corte ha sealado que el artculo 8 exige asistencia
legal solamente cuando sta es necesaria para que se pueda hablar de debidas
garantas y que el Estado que no la provea gratuitamente cuando se trata de un
indigente, no podr argir luego que dicho proceso existe pero no fue agotado
74
.
En la misma decisin precis que aun en aquellos casos en los cuales un acusado
se ve obligado a defenderse a s mismo porque no puede pagar asistencia legal,
podra presentarse una violacin del artculo 8 de la Convencin si se puede probar
que esa circunstancia afect el debido proceso a que tiene derecho bajo dicho
artculo
75
.
5. El derecho del inculpado de comunicarse libre y privadamente con su de-
fensor (artculo 8.2.d de la Convencin Americana)
En los casos en los cuales la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre
determinados supuestos que a su juicio implican una violacin de este derecho, su
actividad ha consistido en constatar si en el marco de un proceso se ha impedido la
comunicacin libre y privada entre la persona inculpada de un delito y su abogado.
Dicha constatacin la ha efectuado en diversas oportunidades
76
.
6. El derecho de la defensa del inculpado respecto a los testigos y peritos
(artculo 8.2. f de la Convencin Americana)
Respecto a esta garanta del debido proceso, la Corte ha tenido oportunidad de
pronunciarse en pocas ocasiones. En el caso Castillo Petruzzi, la Corte consider
que las normas internas aplicadas en un proceso penal imposibilitaron el interroga-
torio de los testigos que fundamentaron la acusacin penal, ya que se prohibi el
interrogatorio de agentes, tanto de la polica como del ejrcito, que participaron en
las diligencias de investigacin; y, adems, la falta de intervencin del abogado
defensor hasta el momento en que uno de los inculpados hizo su declaracin, impi-
di que aqul pueda controvertir las pruebas recabadas y asentadas en el atestado
policial. Por lo tanto, la Corte declar que en este caso se haba producido una
violacin del artculo 8.2.f de la Convencin
77
. En sus argumentos seal, tomado
en cuenta la jurisprudencia de la Corte Europea, que dentro de las prerrogativas
73 Excepciones al agotamiento de los recursos internos, prrafo 25.
74 Ibd, prrafo 26.
75 Ibd, prrafo 27.
76 Ver al respecto el Caso Loayza Tamayo, prrafo 62; el Caso Surez Rosero, prrafo 83; el Caso
Castillo Petruzzi, prrafos 147-148, y el Caso Cantoral Benavides, prrafos 127 y 128.
77 Caso Castillo Petruzzi, sentencia del 30 de mayo de 1999, prrafos 153.
EL DEBIDO PROCESO Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
101
que deben concederse a quienes hayan sido acusados est la de examinar los testi-
gos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer
su defensa
78
.
En una ocasin posterior, la Corte tambin se pronunci por la violacin del
artculo 8.2.f de la Convencin, debido a que el abogado de la vctima no pudo
conseguir que se celebrara la confrontacin pericial tendiente a esclarecer las diver-
gencias que arrrojaron dos peritajes grafolgicos practicados en un proceso penal,
y, adems, porque la defensa tampoco pudo entrevistar a los miembros de la polica
que capturaron a la vctima y que participaron en el atestado incriminatorio contra
ella
79
.
IX. DERECHO A RECURRIR EL FALLO ANTE JUEZ O TRIBUNAL
SUPERIOR (ARTCULO 8.2.h DE LA CONVENCIN AMERICANA)
El artculo 8.2.h de la Convencin Americana establece que toda persona tiene
derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Esta garanta implica la
posibilidad de cuestionar una resolucin dentro de la misma estructura jurisdiccio-
nal que la emiti. La voluntad subyacente a la instauracin de varios grados de
jurisdiccin significa reforzar la proteccin de los justiciables. Esto obedece a que
toda resolucin es fruto del acto humano, y que por lo tanto, puede contener erro-
res o generar distintas interpretaciones, ya sea en la determinacin de los hechos o
en la aplicacin del derecho.
El ejercicio del derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, como
es lgico suponer, implica que toda persona tiene derecho a disponer, en un plazo
razonable y por escrito, de los fallos dictados en la determinacin de su responsabi-
lidad, debidamente motivados, a efectos de su posible apelacin. En caso contrario,
no se estara concediendo la debida revisin de la sentencia, ni acceso oportuno a
las razones del fallo, impidindose ejercer eficazmente el derecho de defensa. Esto
implica asimismo que las resoluciones que se emitan en distintas instancias deben
contener, con exactitud y claridad, las razones por las cuales se llega a la conclusin
que ellas contienen, la valoracin de las pruebas y los fundamentos jurdicos y
normativos en que se basan.
Al pronunciarse sobre el derecho reconocido en el artculo 8.2.h de la Conven-
cin, la Corte Interamericana ha sealado que dicha garanta se ve afectada cuando
la revisin de una decisin judicial es efectuada por un rgano que carece de com-
petencia para tal efecto. Para la Corte (...) si el juzgador de segunda instancia no
satisface los requerimientos del juez natural, no podr establecerse como legtima y
vlida la etapa procesal que se desarrolle ante l
80
.
78 Ibd, prrafos 154 y156.
79 Caso Cantoral Benavides, prrafo 127 y 128.
80 Caso Castillo Petruzzi, prrafo 161.
LUIS HUERTA
102
De estas consideraciones de la Corte se desprende, asimismo, la necesidad de
respetar las garantas previstas en el artculo 8 de la Convencin en todas las etapas
y ante todas las instancias que intervienen en el desarrollo de un proceso.
X. DERECHO A NO SER OBLIGADO A DECLARAR CONTRA S MISMO
NI A DECLARARSE CULPABLE Y A DECLARAR SIN COACCIN DE
NATURALEZA ALGUNA (ARTCULOS 8.2.g Y 8.3 DE LA CONVEN-
CIN AMERICANA)
El artculo 8.2.g de la Convencin Americana dispone que toda persona tiene
derecho a no ser obligado a declarar contra s mismo ni a declararse culpable.
Por su parte, el artculo 8.3 del mismo tratado establece una disposicin que se
complementa con la anterior: La confesin del inculpado solamente es vlida si es
hecha sin coaccin de ninguna naturaleza.
Ambas disposiciones deben ser interpretadas como una prohibicin a las autori-
dades estatales para ejercer presin alguna, directa o indirecta, fsica o psicolgica,
sobre una persona, a fin de hacerle confesar su culpabilidad por la comisin de un
delito, siendo inaceptable su sometimiento a tortura, penas o tratos crueles, inhu-
manos o degradantes para alcanzar ese objetivo.
La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse dos veces respecto a este
derecho. En la primera ocasin se refiri en concreto al artculo 8.3, pero para
precisar que no se produjo violacin alguna de la Convencin Americana
81
. En la
segunda ocasin, la Corte constat que se haba producido una violacin de los
derechos reconocidos en los artculos 8.2.g y 8.3 de la Convencin, debido a que
una persona fue sometida a torturas para doblegar su resistencia psquica y obli-
garlo a autoinculparse o a confesar determinadas conductas delictivas
82
.
XI. PROHIBICIN DE DOBLE ENJUICIAMIENTO PENAL POR LOS MIS-
MOS HECHOS O NON BIS IN IDEM (ARTCULO 8.4 DE LA CONVEN-
CIN AMERICANA)
El principio de non bis in idem se encuentra contemplado en el artculo 8.4 de la
Convencin Americana en los siguientes trminos: El inculpado absuelto por una
sentencia firme no podr ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Para
la Corte Interamericana, este principio busca proteger los derechos de los indivi-
duos que han sido procesados por determinados hechos para que no vuelvan a ser
enjuiciados por los mismos hechos
83
.
81 Ibd, prrafos 167 y 168.
82 Caso Cantoral Benavides, prrafo 132.
83 Caso Loayza Tamayo, prrafo 66. Como la Corte lo ha precisado, a diferencia de la frmula
utilizada por otros instrumentos internacionales de proteccin de derechos humanos (por ejemplo,
EL DEBIDO PROCESO Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
103
El caso Loayza Tamayo constituy la primera oportunidad en donde la Corte
Interamericana se pronunci respecto a este derecho y seal que el mismo se ve
afectado cuando las normas penales no establecen claramente cul es el contenido
de un tipo penal y, por ende, puede ser equiparado a otro. As por ejemplo, al
analizar la legislacin sobre el delito de terrorismo en el Estado demandado (Per),
la Corte seal:
En el caso presente, la Corte observa que la seora Mara Elena Loayza
Tamayo fue procesada en el fuero privativo militar por el delito de traicin a la
patria que est estrechamente vinculado al delito de terrorismo, como se dedu-
ce de una lectura comparativa del artculo 2, incisos a, b y c del Decreto-Ley N
25.659 (delito de traicin a la patria) y de los artculos 2 y 4 del Decreto-Ley N
25.475 (delito de terrorismo).
(...) Ambos decretos-leyes se refieren a conductas no estrictamente delimitadas
por lo que podran ser comprendidas indistintamente dentro de un delito como
en otro (...) Por lo tanto, los citados decretos-leyes en este aspecto son incompa-
tibles con el artculo 8.4 de la Convencin Americana.
(...) De lo anterior la Corte concluye que, al ser juzgada la seora Mara Elena
Loayza Tamayo en la jurisdiccin ordinaria por los mismos hechos por los que
haba sido absuelta en la jurisdiccin militar, el Estado peruano viol el artcu-
lo 8.4 de la Convencin Americana
84
.
Es importante sealar cules fueron los efectos de la decisin de la Corte
Interamericana luego de constatar la violacin del principio non bis in idem. En este
caso, la Corte consider que deba procederse a dejar en libertad a la persona cuyo
derecho reconocido en el artculo 8.4 de la Convencin Americana haba sido afec-
tado
85
.
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos de las Naciones Unidas, artculo 14.7, que se
refiere al mismo delito), la Convencin Americana utiliza la expresin los mismos hechos,
que es un trmino ms amplio en beneficio de la vctima.
84 Caso Loayza Tamayo, sentencia del 17 de setiembre de 1997, prrafos 67, 68 y 77. En su voto
disidente, el Juez Montiel Arguello seal que los tribunales militares no llegaron a juzgar a la Sra.
Loazya Tamayo sino que se limitaron a hacer una calificacin jurdica de los hechos que se le
imputaban y al constatar que no constituan el delito sobre el que tenan competencia para juzgar,
se inhibieron de hacerlo y pasaron el expediente a los jueces comunes que s tenan competencia.
A su consideracin, al llegar el caso a conocimiento de los jueces comunes y declarar stos la
culpabilidad de la procesada por el delito de terrorismo, no ha habido, pues, un doble juzgamiento
y una violacin de la Convencin.
85 Ibd, prrafo 84. En su voto disidente, el Juez Montiel Arguello seala que la Corte ha usado una
frmula bastante oscura que equivale a un decreto de absolucin de la procesada y como fundamen-
to se aducen las violaciones de los derechos consagrados en la Convencin, especialmente de la
prohibicin del doble enjuiciamiento. Cualesquiera que sean los vicios de un proceso, ellos pueden
conducir a su anulacin por un superior competente, pero no a la absolucin del reo.
86 Caso Cantoral Benavides, prrafos 138.
LUIS HUERTA
104
En otra oportunidad, la Corte se pronunci por la violacin del artculo 8.4 de la
Convencin, en tanto la comprendi subsumida dentro de una afectacin que en el
mismo caso se produjo respecto al derecho al tribunal independiente, competente e
imparcial (garanta prevista en el artculo 8.1), debido a que la justicia militar del
Estado demandado (Per) asumi el juzgamiento de civiles. Para la Corte, la falta de
competencia de la justicia militar para juzgar a civiles, es suficiente para determi-
nar que las diligencias realizadas y las decisiones adoptadas por las autoridades
del fuero privativo militar en relacin con (el inculpado), no configuran el tipo de
proceso que correspondera a los presupuestos del artculo 8.4 de la Convencin
86
.
XII. LA PUBLICIDAD DEL PROCESO O PROCESO PBLICO (ARTCU-
LO 8.5 DE LA CONVENCIN AMERICANA)
El artculo 8.5 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos estable-
ce: el proceso penal debe ser pblico, salvo en lo que sea necesario para preservar
los intereses de la justicia. Esta garanta permite, entre otros aspectos, el control
social de la actividad jurisdiccional y fomenta la participacin de los ciudadanos en
materia judicial, evitndose los procesos secretos.
En una oportunidad, la Corte Interamericana conoci un caso en el que determi-
nadas personas fueron juzgadas en un recinto militar por un tribunal sin rostro, al
que adems el pblico no tuvo acceso. En base a estas constataciones, la Corte
declar que el Estado demandado (Per) viol el artculo 8.5 de la Convencin
Americana
87
.
En otra ocasin, la Corte constat que un proceso penal fue seguido en base a
determinadas normas legales que ordenaban su realizacin en establecimientos
penitenciarios y en ambientes que renan las condiciones adecuadas para que los
Magistrados, los miembros del Ministerio Pblico y Auxiliares de Justicia no pue-
dan ser identificados visual o auditivamente por los procesados y abogados defen-
sores. Para la Corte, en este caso qued probado que varias audiencias que se
realizaron en el proceso ante el fuero comn, fueron llevadas a cabo en el interior
de establecimientos carcelarios, lo cual considera suficiente para constatar que el
proceso adelantado por el fuero comn (...) no reuni las condiciones de publici-
dad que exige el artculo 8.5 de la Convencin
88
.
En cuanto a la excepcin a la publicidad del proceso prevista en la Convencin,
referida a la necesidad de preservar los intereses de la justicia, la Corte no ha tenido
muchas oportunidades de pronunciarse. En el nico caso en el que lo ha hecho, y
en donde declar afectado el derecho reconocido en el artculo 8.5 de la Conven-
cin, la Corte slo manifest que dadas las caractersticas particulares (del incul-
87 Caso Castillo Petruzzi, prrafos 172-173.
88 Caso Cantoral Benavides, prrafos 146 y 147.
EL DEBIDO PROCESO Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
105
pado por el delito de terrorismo), el proceso que se le sigui poda desarrollarse
pblicamente sin afectar la buena marcha de la justicia
89
.
XIII. REFLEXIONES FINALES
Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben consti-
tuir, a nuestro entender, un elemento imprescindible en el desarrollo de las activida-
des de promocin y defensa de los derechos fundamentales por parte de las
Defensoras del Pueblo.
En lo que respecta al derecho fundamental al debido proceso, tales decisiones
deben ser empleadas para fundamentar sus resoluciones y recomendaciones, as
como las propuestas destinadas a promover la adopcin de las reformas que sean
necesarias a nivel interno para adecuar la normativa procesal de cada pas a los
lineamientos previstos por el artculo 8 de la Convencin Americana. Temas de
inters particular a tomar en consideracin lo constituyen aquellas decisiones rela-
cionadas con el respeto del debido proceso a nivel de los rganos de la administra-
cin pblica, la plena garanta del derecho de defensa en los procesos penales, los
lmites a la actuacin de la justicia militar respecto a civiles, entre otros.
El objetivo de este trabajo ha sido precisamente ofrecer un panorama general
sobre el contenido del derecho fundamental al debido proceso, de acuerdo a las
decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que pueda
servir como una gua prctica para el trabajo de las Defensoras del Pueblo. Se
trata, en consecuencia, de un ensayo que deber ser complementado a futuro con
los nuevos criterios de interpretacin que emita la Corte.
89 Ibd, prrafos 148. En su voto razonado y parcialmente disidente, el juez Fernando Vidal Ramrez
seala que la instauracin de un proceso a imputados de terrorismo no debe ser necesariamente
pblico, ni puede compelerse a la jurisdiccin ordinaria a que no preserve los intereses de la
justicia.
MAPAS LEGALES, DEFENSA DE LA POBLACIN Y RECURSOS NATURALES
107
El uso de los mapas legales en la defensa de las
poblaciones y los recursos naturales en la amazona norte
Miguel Donayre Pinedo
Representante del Defensor del Pueblo con sede en Iquitos
I. INTRODUCCIN
La Amazona peruana es todava una regin no integrada mentalmente ni
geogrficamente a los peruanos y peruanas. Cuando se menciona la selva se asocia
inmediatamente a sus bosques virginales, indgenas buenos salvajes, ros caudalo-
sos, o a la ferocidad de sus animales, desconociendo realmente lo que ocurre y
sucede en este espacio geogrfico. Llegando tambin este desconocimiento a las
poblaciones urbanas que viven de este importante ecosistema.
Este territorio ha sido ocupado ancestralmente
1
por diferentes pueblos indge-
nas, migraciones de selva alta, andinas y costeas, y hasta el momento no se ha
encontrado un modelo ideal de desarrollo, generando sinsabores en las poblaciones
que habitan estos bosques y ros. Se han producido ciclos econmicos que han
reportado dficits sociales y econmicos, pero no saldos positivos a favor de las
poblaciones que cada vez estn lejos, muy lejos de la optimidad del teorema de
Pareto. Ah el reto de repensar la Amazona e integrarla a lo nacional utilizando
adecuadamente los recursos naturales existentes.
Los integrantes de las poblaciones indgenas han desarrollado tecnologas ade-
cuadas para el uso de este frgil ecosistema que muchas veces por racismo han
sido dejadas de lado. As tenemos, por ejemplo, que las vrzeas o bajeales fueron
hbilmente manejadas por las poblaciones Cocama-Cocamilla o el manejo de purmas
o tierras dejadas en descanso por diferentes pueblos amaznicos. Pero las poblacio-
nes inmigrantes tambin a costa de sacrificio y rpido aprendizaje han sabido usar
este ecosistema. A pesar de todo este registro, todava sigue siendo el espacio
amaznico tierra de ensayo de ideas del desarrollo.
II. EL USO DE LAS CARTAS ESFRICAS
Las cartas esfricas se usan en la navegacin, nos indican con cierta precisin
las rutas posibles y advierten posibles accidentes geogrficos. Para ello hay que
1 MEGGERS, Betty. Amazonia, hombre y cultura en un paraso perdido. Mxico: Siglo XXI,
1989; CHIRIF, Alberto y Carlos, MORA. La Amazonia peruana En: Historia del Per. Procesos
e Instituciones. Barcelona: Editorial Juan Meja Baca, 1981, p. 219.
MIGUEL DONAYRE
108
conocer y manejar con cierta destreza los datos existentes, mejor si el manejo de las
cartas esfricas es curtido con datos de la realidad representada en el mapa. Esta
misma idea de las cartas esfricas y su manejo la trasladamos en el uso del sistema
legal.
As tenemos que las visiones de los mapas legales que se han levantado sobre la
Amazona han arrojado representaciones parciales de la rica diversidad cultural y
biolgica existente en dicho espacio. Se suele repetir el lugar comn que en este
gran espacio las fuerzas y la presencia del Estado es tenue y en esta misma direc-
cin este diagnstico rpido seala que en ella ha imperado la ley de la selva, es
decir, la ley del ms fuerte. Siendo as, el Estado no ha llegado a plenitud a todo este
espacio generando una suerte de archipilagos de legalidad.
Pero este dato revela una verdad a medias, porque al lado del monopolio del
Estado de generar normas han coexistido ordenamientos locales que han ido regu-
lando la vida social de muchos pueblos en la Amazona en continuos prstamos y
penetraciones mutuas con el ordenamiento legal centralizado. Este es un dato a
tener en cuenta al momento de intervenir en la Amazonia y al dar lectura a los mapas
legales.
En este sentido, tenemos tres cartas esfricas a tener en cuenta: a) un mapa de
mayor escala de derecho local, b) un mapa a una escala intermedia como es el
nacional y c) la carta esfrica de viajes de menor escala como es el caso del derecho
internacional.
1. Carta esfrica local
A este nivel el mapa legal representado es de una escala mayor que privilegia los
detalles, las identificaciones de microclimas, hendiduras del terreno, quebradas en-
tre otros accidentes geogrficos. Es una regulacin local que funciona en la vida
social local, como es el caso de las purmas o barbechos, terrenos usados en des-
canso por las poblaciones locales de la Amazona que tienen propietario.
2. Carta esfrica nacional
En este mbito la normatividad se desarrolla a travs de los organismos produc-
tores de ley centralizada en las diferentes instancias del Estado, preferentemente al
nivel de la funcin legislativa y ejecutiva. En el caso amaznico tenemos que la
normatividad que regula esta importante ecoregin es frondosa, se mencionan a los
maraones legislativos acerca de quince mil leyes que regulan esta regin
2
.
2 BALLON, Francisco. La Amazonia en la Norma Oficial Peruana: 1821- 1990. Lima: CIPA,
1991, T. I al IV.
MAPAS LEGALES, DEFENSA DE LA POBLACIN Y RECURSOS NATURALES
109
3. Carta esfrica internacional
En el mbito internacional, carta esfrica de menor escala, es pobre en detalles y
privilegia lo general, denominada tambin una lex mercatoria
3
. En el caso amaznico
est vigente el Tratado de Cooperacin Amaznica tratado marco que regula dife-
rentes aspectos vinculados a esta regin, adems de los tratados internacionales
que de alguna manera estn relacionados con los recursos naturales amaznicos
como son el Convenio de Diversidad Biolgica y el Convenio de Cambio Climtico
entre otros. As tambin tenemos la regulacin sobre los integrantes de Pueblos
Indgenas a travs del Convenio 169 de la OIT.
4. Anotacin importante en el cuaderno de bitcora
Un operador/a legal amaznico que desconozca estos niveles de mapas o cartas
esfricas legales puede operar de manera muy sesgada en un mundo pluricultural.
Pero lo interesante en el operador/a legal en este nuevo sentido comn a desarrollar
es que sea consciente y constate la dimensin fenomenolgica del pluralismo jurdi-
co que son las interlegalidades.
Hay que derrotar el simplismo de oponer los derechos locales con el derecho
nacional. En ese sentido avanza la propuesta de las interlegalidades, que son
superposiciones, articulaciones e interpenetraciones de varios espacios jurdicos
mezclados
4
.
Hay una zona de estos niveles de ordenamientos que es necesario rescatar,
como son el vigoroso pluralismo legal
5
existente en las diferentes etnias y poblacio-
nes locales que habitan en la Amazona. Ordenamientos locales que cotidianamente
estn resolviendo los conflictos que se presentan en sus poblaciones sobre diferen-
tes situaciones de la vida social y que en muchos casos hacen prstamos al ordena-
miento nacional. Cualquier operador legal que desconozca este dato realmente va a
tener limitaciones de gestin. Estar conscientes de este pluralismo jurdico orienta
una mejor labor y desecha el ingenuo criterio de que en la Amazona predomina la
ley de la selva, y proponer una manera novedosa de reformular el sentido comn
jurdico del operador/a legal, tesis sostenida por el Profesor Santos
6
.
3 SANTOS, Boaventura de Sousa. La globalizacin del Derecho. Los nuevos caminos de la regula-
cin y la emancipacin. Bogot: ILSA-Facultad de Derecho y Ciencias Polticas y Sociales,
Universidad de Colombia, 1998.
4 SANTOS, Boaventura de Sousa. Una cartografa simblica de las representaciones sociales: Pro-
legmenos a una concepcin posmoderna del derecho. En: Estado, derecho y luchas sociales.
Bogot: ILSA, 1991, p. 236.
5 GUEVARA, Armando. Apuntes sobre pluralismo legal. En Ius et Veritas, N 19, 1999, p. 286.
MACDONALD, Roderick A. Critigal Legal Pluralism as a Construction of Normativity and the
Emergence of Law en Thories at mergence du droit: pluralisme, surdtermination et effectivit,
Montreal: Les Editions Thmis, Universit de Montral, 1998, p. 10.
6 SANTOS, Boaventura de Sousa. Op. Cit. p. 236.
MIGUEL DONAYRE
110
Estar conscientes de esta situacin permite manejar adecuadamente los mapas
legales a usarse
7
de manera creativa y no en la limitada visin formal de la creacin
del derecho, en ese sentido se enmarca este artculo.
III. LA QUEJA PLANTEADA. LA CONCIENCIA DE GRUPO
8
EN DEFENSA
DE LA VIDA Y SU IDENTIDAD
La Representacin Defensorial con sede en Iquitos ha intervenido el caso de una
queja
9
planteada por el Consejo Urarina del Ro Chambira (CURCHA) por contami-
nacin de aguas en la quebrada de Pucayacu, afluente del ro Chambira, Distrito de
Urarinas, Provincia de Loreto, Departamento de Loreto.
Los pobladores manifestaron que en la poca de creciente de los ros la conta-
minacin no se siente mucho. En la poca de vaciante los impactos son mayores y
se traducen en fuertes clicos, disentera y otras enfermedades gastrointestinales.
Manifestaron los pobladores a los Comisionados de la Defensora del Pueblo, que el
agua cambia de color. Este malestar comunal se present en una asamblea de la
CURCHA, quienes sensibles a estos daos se quejaron de manera grupal. Haban
planteado la queja en diferentes instancias, inclusive ante la empresa Plus Petrol,
pero sin resultados positivos.
Asimismo, a travs del Centro para el Desarrollo del Indgenas Amaznico,
CEDIA, ONG que trabaja en la zona urarina, se tomaron muestras del agua en dos
momentos. Dicha ONG hizo llegar a la Representacin de la Defensora del Pueblo
con sede en la ciudad de Iquitos los resultados de los anlisis de agua efectuada por
la Universidad Nacional de Ingeniera, Facultad de Ingeniera Geolgica, Minera y
Metalrgica, del 15 de septiembre de 1999. Los resultados fueron los siguientes:
Parmetros Muestra 1 Muestra2 Muestra3 Muestra4
PH 6.1 6.1 6.4 6.5
Conductividad
(umhos / cm) 10 520,000 130130 20
Turbidez (NTU) 4.1 521 4.5 5.6
Sulfatos (mg/L) 0.06 0.18 0.12 0.06
Cloruros (mg/L) 1.75 292, 462.5 37.9 1.75
Aceites y grasas (mg/L) 19 113 18 18
Cromo (mg/L ) 0.023 112.8 0.076 0.036
Bario(mg / L) 0.014 43.92 0.032 0.020
Plomo (mg / L) 0.001 0.151 0.001 0.001
Cadmio (mg/L) 0.0010 0.0007 0.0016 0.0010
Mercurio(ug/L) 0.01 0.03 0.05 0.04
Fuente: Universidad de Ingeniera, Facultad de Ingeniera Geolgica, Minera y Metalrgica.
7 Ibd.
8 La conciencia de grupo est relacionada con lo dispuesto en el artculo 1, inciso 2 del Convenio
169 de la OIT, convenio ratificado a travs de la Resolucin Legislativa N 26253.
9 Expediente N 90-200-000392, Representacin Defensorial de Iquitos.
MAPAS LEGALES, DEFENSA DE LA POBLACIN Y RECURSOS NATURALES
111
Otra muestra procedente del ro Pucayacu fue recibida el 6 de diciembre de
1999 y arrojaba los siguientes resultados:
Muestra Descripcin
1f Aguas arriba, de tubera de perforacin
2f Altura de la tubera de perforacin
3f Aguas arriba a comunidad
4f Altura de la comunidad
Parmetro Muestra 1f Muestra 2f Muestra 3f Muestra 4f
PH 5.9 6.1 6.0 6.5
Conductividad
(umhos /cm) 640000 140 10 300
Turbidez 356 11.1 13.6 7.6
Sulfatos (mg/L) 0.36 0.14 0.07 0.14
Cloruros (mg/L) 165662 35.9 2.9 82.8
Cr (mg/L) 21.080 0.025 0.019 0.303
Ba (mg/L) 13.228 0.001 0.023 0.130
Pb (mg/L ) 0.130 0.011 0.009 0.15
Cd (mg/L ) 0.0025 0.0004 0.0003 0.0001
Hg ( mg/L ) 0,03 0.02 0.01 0.01
Aceites y grasas (mg/L) 48 19 15 17
Fuente: Universidad de Ingeniera, Facultad de Ingeniera Geolgica, Minera y Metalrgica.
1. Los Urarina. Vulnerabilidad media
De acuerdo al censo tenemos que la poblacin indgena en la Amazona es aproxi-
madamente 239,674 habitantes
10
. La poblacin censada est centrada en los si-
guientes pueblos indgenas: Aguarunas (18.8 %), Campa-Ashninka (16.9%), La-
mas-Chachapoyas (9.4%), Shipibo-Conibo (8.4%), Chayahuita (5.7%),
Cocama-Cocamilla (4.5 %), Quechua del Napo-Pastaza-Tigre (4.4%), Machiguenga
(3.6%). Entre los departamentos de mayor densidad de poblacin indgenas tene-
mos a Loreto con 83,746 habitantes.
De acuerdo a la bibliografa consultada, los urarina habitaban originalmente en el
ro Chambira, habiendo sido inicialmente un grupo numeroso
11
. En 1651 se fund
una reduccin ubicada en la desembocadura del ro Chambira, que existira hasta
10 Hijos de la Tierra. Pueblos indgenas. Publicacin Defensora del Pueblo 2000.
11 FERRUA CARRASCO, Freddy; LINARES CRUZ, Joel y ROJAS PERES, Oscar. La sociedad
Urarina. Diagnstico socio econmico. Programa de Desarrollo. Organismo Regional de Desarro-
llo Loreto. Iquitos, 1980.
MIGUEL DONAYRE
112
1730 (Atlas de la Amazona Peruana, 1997). En 1737 es fundada San Xavier de los
Urarinas en el ro Chambira, misin que contaba en 1745 con 536 personas. En
1756, debido a situaciones geogrficas, este pueblo se traslad a la orilla derecha
del ro Maran, frente a la desembocadura del ro Chambira. En 1758, debido a las
inundaciones, este establecimiento es nuevamente trasladado dos das ro arriba del
Maran. Hacia la poca de la expulsin de los jesuitas contaba con 600 habitantes
y un ao despus slo quedaban 150 personas.
La poblacin estuvo afectada con la explotacin cauchera. Ante estas agresio-
nes escaparon hacia zonas de altura de las cabeceras de la cuenca del Chambira.
Los que fueron atrapados, fueron convertidos en esclavos en los fundos situados
en el ro Maran. Por un momento se les consider extintos. Durante toda esa
primera mitad del siglo XX, el sistema del fundo con un patrn y los indgenas a su
servicio eternamente endeudados constituy la realidad social vivida por la zona
del ro Chambira. En la vida social de este pueblo se han cruzado los diferentes
procesos econmicos, entre ellos el del regatn, la liberalizacin del crdito rural, la
alfabetizacin rural y el incremento del trfico fluvial en los ros. En la dcada del 70
se introduce la exploracin de petrleo en la zona, generando dependencia con
ciertos productos manufacturados y la oferta de mano de obra.
La organizacin social del pueblo indgena urarina se caracteriza por sus grupos
de descendencia patrilineal, matrimonio preferencial con la prima cruzada bilateral y
regla de residencia post-matrimonial matrilocal.
Los Urarina practican la horticultura de roza y quema, la caza y la pesca. Los
principales cultivos producidos en los huertos son la yuca, el pltano, el maz, el
arroz, la shachapapa, el camote, la caa de azcar y la papaya. La caza es practica-
da en forma individual y la pesca, tanto en forma individual como colectiva. La
recoleccin est dirigida a la obtencin de frutos de palmeras como el aguaje y el
pijuayo, y de rboles del bosque secundario como el ungurahui. Tambin se vincu-
lan con el mercado con la venta de aves y productos agrcolas. Adems, comercia-
lizan maderas fina, pieles y tejidos de palmera estos ltimos de gran demanda.
Asimismo, los urarina es un grupo relativamente pequeo, se encuentra en un
rea de exploracin petrolera y de extraccin forestal, pudiendo clasificrsele en
una situacin de vulnerabilidad media. Esta es una situacin a considerar en el caso
de la Comunidad de Santa Cecilia de Pucayacu y los daos que vienen sufriendo
sobre la calidad de vida. Inclusive, hay estudios sobre estas poblaciones que pensa-
ban que este grupo indgena haba desaparecido
12
, revelando as la vulnerabilidad.
IV. COMPETENCIA DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO
La Defensora del Pueblo de acuerdo al mandato de los artculos 161 y 162 de
la Constitucin tiene por finalidad la defensa de los derechos constitucionales y
12 Ibd.
MAPAS LEGALES, DEFENSA DE LA POBLACIN Y RECURSOS NATURALES
113
fundamentales de la persona y de la comunidad, y supervisar el cumplimiento de los
deberes de la administracin estatal y la prestacin de los servicios pblicos a la
ciudadana.
En la queja planteada por integrantes del pueblo indgena Urarina, la situacin a
considerar era la amenaza sobre sus derechos culturales, el medio ambiente y la
supervisin en los deberes de funcin de las instituciones pblicas.
1. Criterios de intervencin
1.1. Poblacin vulnerable.
De acuerdo a la poblacin que orienta su actuacin la Defensora del Pueblo,
son los pueblos indgenas de nuestra Amazona. En esta oportunidad se trataba del
pueblo Urarina, de vulnerabilidad media.
1.2. Accin rpida y efectiva en defensa del medio ambiente y los recursos
naturales.
La Defensora del Pueblo de acuerdo a su Ley Orgnica de creacin, Ley N
26520, establece que las investigaciones son sumarias. La naturaleza de este tipo de
investigacin permite una accin rpida y efectiva en favor del medio ambiente, de
acuerdo con lo establecido en el Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos Natu-
rales, Decreto Legislativo N 613, Ttulo Preliminar, Artculo III.
1.3. Actuacin defensorial preventiva.
La actuacin de la Defensora del Pueblo en el tema relacionado a la proteccin
y defensa del medio ambiente, tiene una naturaleza preventiva o deterrence.
1.4. El desarrollo sostenible
De acuerdo al artculo 69 de la Constitucin Poltica del Per, el Estado pro-
mueve el desarrollo sostenible en la Amazona a travs de una legislacin adecuada.
La interpretacin sistemtica es que la Ley Orgnica de la Defensora del Pueblo,
Ley N 26520, es parte de la legislacin adecuada que requiere la Amazona a travs
de la defensa de las poblaciones indgenas y el medio ambiente y los recursos
naturales, porque el Principio 1 de la Carta de la Tierra establece que: los seres
humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo
sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armona con la
naturaleza.
MIGUEL DONAYRE
114
V. LOS DIFERENTES NIVELES DE ARGUMENTACIN. ANLISIS DE
LA NORMATIVIDAD COMPETENTE
1. El derecho constitucional y fundamental de la persona a un ambiente
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida
La Constitucin Poltica de 1993 ha consagrado dentro de los derechos funda-
mentales de la persona el derecho de la persona a gozar de un ambiente equilibrado
y adecuado para el desarrollo de su vida (artculo 2, inciso 22).
Es decir, este derecho fundamental se basa en el equilibrio que debe existir entre
el entorno natural y la actividad econmica que se realiza. De no existir este equili-
brio estamos ante una situacin de daos socialmente intolerables, daos que la
sociedad no los permite y se deben corregir. Porque en el supuesto de no corregir-
los estamos limitando el uso del ambiente y los recursos naturales a las presentes y
futuras generaciones.
Adems, las normas vinculadas a los Derechos Humanos se interpretan de con-
formidad con la Declaracin Universal de Derechos Humanos y con los tratados y
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Per, tal como
seala la Disposicin Cuarta Final y Transitoria de la Carta Constitucional. En este
caso, dado que los derechos sobre el medio ambiente, son los llamados derechos de
tercera generacin, hay que interpretarlos a la luz de acuerdos ratificados por el
Per. As tenemos que el Per ha suscrito la Declaracin de Ro sobre el medio
ambiente y el desarrollo, aprobado por 178 gobiernos, que establece:
Principio 1
Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas
con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva
en armona con la naturaleza.
Principio 4
A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la proteccin del medio ambiente
deber constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podra consi-
derarse en forma aislada.
Estos principios de la Carta de la Tierra, constituyen para los derechos humanos
de las personas, principios informadores de los artculos constitucionales que regu-
lan los derechos fundamentales.
2. El Cdigo del Medio Ambiente y los recursos naturales
Este cuerpo normativo tiene por lo general disposiciones de naturaleza preventi-
va. Se debe actuar antes que se produzcan los daos en lo posible. Si todo estos
MAPAS LEGALES, DEFENSA DE LA POBLACIN Y RECURSOS NATURALES
115
mecanismos de prevencin fracasan, entonces, intervienen las sanciones penales
establecidas en el Cdigo Penal. As tenemos por ejemplo el artculo I del Ttulo
Preliminar del Cdigo Del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Decreto Le-
gislativo N 613 (en adelante CMA), cuando establece que:
Toda persona tiene el derecho irrenunciable a gozar de un ambiente saluda-
ble, ecolgicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y
asimismo, a la preservacin del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de
conservar dicho ambiente.
Es obligacin del Estado mantener la calidad de vida de las personas a un nivel
compatible con la dignidad humana. Le corresponde prevenir y controlar la
contaminacin ambiental y cualquier proceso de deterioro o depredacin de
los recursos naturales que pueda interferir en el normal desarrollo de toda
forma de vida y de la sociedad. Las personas estn obligadas a contribuir y
colaborar inexcusablemente con estos propsitos.
Este artculo del CMA es el criterio de actuacin en defensa del medio ambiente
de parte de la Defensora del Pueblo, siendo finalmente la defensa de la persona
humana.
2.1. La accin rpida y efectiva en materia ambiental
Los afectados por causas ambientales en nuestro sistema legal exigen una ac-
cin rpida y efectiva en la defensa del medio ambiente y los recursos naturales
(Artculo III del Ttulo Preliminar del CMA). Se exige esta celeridad por lo difuso
de los daos que tienen impacto en la calidad de vida de las personas, como es en el
caso de la Comunidad Nativa de Santa Cecilia de Pucayacu y otras afectadas; y de
los recursos naturales, en este caso, el recurso agua es uno de los directamente
afectados.
Asimismo, la naturaleza de las intervenciones defensoriales para el esclareci-
miento de los hechos sealados en forma sumaria (artculo 21 de la Ley Orgnica
de la Defensora del Pueblo) est en concordancia con el inters de los afectados en
que sea rpida y efectiva, esto refuerza nuestra intervencin en las situaciones
relacionadas a pueblos indgenas y medio ambiente.
2.2. Los derechos ambientales afectados.
Los derechos afectados fueron los siguientes:
a) El derecho irrenunciable a gozar de un ambiente saludable, ecolgicamente equi-
librado y adecuado para el desarrollo de la vida.
b) El derecho a la preservacin del paisaje y la naturaleza.
c) La propiedad y posesin ancestral del pueblo indgena Urarina.
MIGUEL DONAYRE
116
d) El recurso agua
e) Posibles daos al ecosistema y la biodiversidad de la cuenca del Chambira.
3. El derecho a la identidad tnica y cultural
Uno de los derechos fundamentales de la persona establecida en la Constitucin
Poltica de 1993 es el derecho a la identidad tnica y cultural (artculo 2, inciso 19).
Este derecho es relevante en un pas diverso culturalmente porque se reconoce
como el derecho a la diferencia cultural, y ms an si en la Amazona existen
alrededor de cincuenta pueblos indgenas, como es el caso del pueblo indgena
Urarina.
El Per ha ratificado y es de obligatorio cumplimiento, ius cogens, el Convenio
169 de la OIT, Resolucin Legislativa N 26253 del 5 de diciembre de 1993. Este
Convenio establece los derechos culturales de los pueblos indgenas y las obligacio-
nes que tienen los Estados de respeto en las decisiones sobre los recursos naturales,
como es el caso de la Comunidad de Santa Cecilia de Pucayacu. En este sentido, se
est generando una situacin de vulnerabilidad hacia las poblaciones que estn asen-
tadas ancestralmente por daos que causan al entorno cultural y natural.
3.1. Relacin entre los derechos culturales y aquellos del medio ambiente
13
Es necesario remarcar que la Carta Constitucional en su Disposicin Cuarta
Final y Transitoria seala que las normas vinculadas a los derechos humanos se
interpretan de conformidad con la Declaracin Universal de Derechos Humanos y
con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por
el Per. En este sentido, los derechos culturales establecidos en el Convenio 169 de la
OIT, ratificado por el Per y, los derechos generacionales sobre los recursos natura-
les y el medio ambiente, en tanto son derechos fundamentales hay que interpretarlos
a la luz de los acuerdos ratificados por el pas. As tenemos que dado que el Per ha
suscrito la Declaracin de Ro sobre el medio ambiente y el desarrollo tambin llama-
da la Carta de la tierra, sta deviene en principio informador y establece:
Principio 22
Los pueblos indgenas y sus comunidades, as como otras comunidades locales,
desempean un papel fundamental en la ordenacin del medio ambiente y en el
desarrollo debido a sus conocimientos y prcticas tradicionales. Los Estados
deberan reconocer y prestar el apoyo debido a su identidad, cultura e intereses
y velar porque participaran efectivamente en el logro del desarrollo sostenible.
13 CANCADO TRINDADE, Antonio. Las relaciones entre el desarrollo sustentable y los derechos
econmicos, sociales y culturales: los avances recientes. En: Revista de Poltica y Derecho
Ambientales en Amrica Latina y el Caribe. PNUMA-FARN, Volumen I, N 3, 1994.
MAPAS LEGALES, DEFENSA DE LA POBLACIN Y RECURSOS NATURALES
117
En el presente caso los derechos culturales afectados han sido los siguientes:
a) La adopcin de medidas especiales que se precisen para salvaguardar las perso-
nas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de
los pueblos interesados, en este caso del pueblo indgena urarina (artculo 4,
inciso 1 del Convenio 169).
b) La adopcin de medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los
pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la proteccin efectiva
de sus derechos de propiedad y posesin (artculo 12, inciso 2).
c) La obligacin de los gobiernos de respetar la importancia especial que para sus
culturas y valores espirituales de los pueblos indgenas, en este caso el urarina,
reviste su relacin con las tierras o territorios, o con ambos segn los casos,
que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colec-
tivos de esa relacin (artculo 13, inciso 1).
d) Proteccin especial de sus derechos con relacin a los recursos naturales exis-
tentes en sus tierras ancestrales y percibir una indemnizacin equitativa por
cualquier dao que puedan sufrir como resultados de actividades de explota-
cin, (artculo 15 del Convenio 169).
4. El Estado como ente promotor y emisor de normas que permitan el desa-
rrollo sostenible de la Amazona
De acuerdo con el artculo 69 de la Constitucin de 1993, el Estado promueve
el desarrollo sostenible de la Amazona con una legislacin adecuada. Como parte
de esta legislacin adecuada para el desarrollo sostenible est la normatividad para
los recursos energticos y la institucionalidad amaznica a travs de la creacin del
Instituto de Investigaciones de la Amazona Peruana (en adelante IIAP).
De acuerdo a la ley de creacin del IIAP, Ley N 23374, esta institucin ambien-
tal amaznica tiene por finalidad realizar el inventario, la investigacin, la evaluacin
y el control de los recursos naturales promover el racional aprovechamiento eco-
nmico y social de la regin (artculo 2 de la citada ley).
De otro lado, entre las funciones del IIAP se encuentra, de acuerdo a los incisos
a, i, del artculo 3 que guardar relevancia para el caso de los urarina:
a) Evaluar e inventariar los recursos humanos y naturales de la Amazona peruana
y su potencial productivo.
b) En este caso sera evaluar las prcticas no amigables al ambiente de parte de la
empresa que est vertiendo sustancias al recurso hdrico.
c) Preservar los recursos humanos y naturales y proveer las medidas para el con-
trol de la explotacin de recursos naturales.
Dado que existen daos socialmente intolerables, para la queja de la poblacin
Urarina se sugiere una rpida y efectiva intervencin del IIAP, de acuerdo al manda-
to del CMA (artculo 2 del Ttulo Preliminar).
MIGUEL DONAYRE
118
Asimismo y como parte de una legislacin adecuada para la Amazona estableci-
da en la Constitucin Poltica de 1993, se ha desarrollado una normatividad para la
explotacin de los recursos naturales, que supervisaremos para el caso de la pobla-
cin urarina afectada. Esto en concordancia con los artculos 66, 67 y 68 del
texto constitucional.
De otro lado, la Ley Orgnica para el aprovechamiento sostenible de los recur-
sos naturales, Ley N 26821 del 26 de junio de 1997, tiene como objetivo la promo-
cin y la regulacin de las actividades vinculadas a la explotacin de los recursos
naturales, renovables y no renovables, estableciendo un marco adecuado para el
fomento a la inversin, procurando un equilibrio dinmico entre el crecimiento eco-
nmico, la conservacin de los recursos naturales y del ambiente y el desarrollo
integral de la persona humana (artculo 2). Es decir, la ecuacin explotacin de los
recursos naturales y persona humana es un binomio a considerar en toda inversin
econmica, en este caso en la Amazona.
5. Las condiciones de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
y legislacin sectorial relevante.
De acuerdo a la Ley N 26821, artculo 29, se establecen las siguientes condi-
ciones para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales:
a) Utilizar el recurso natural, de acuerdo al ttulo del derecho, para los fines que
fueron otorgados, garantizando el mantenimiento de los procesos ecolgicos
esenciales; y,
b) Cumplir con las obligaciones dispuestas por la legislacin especial correspon-
diente.
Es decir, el uso y explotacin de los recursos naturales, dentro del desarrollo
sostenible para la Amazona tiene lmites fijados en la ley sectorial correspondiente.
Para la proteccin del ambiente tambin se debe tener en cuenta la vasta normatividad
del sector de Energa y Minas, conforme al artculo 13 de la Ley N 26821.
La Ley N 26221 establece el marco regulatorio de las actividades de hidrocar-
buros sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad econmi-
ca con la finalidad de lograr el bienestar de la persona humana y el desarrollo nacio-
nal (artculo 2).
En este sentido, la norma es muy enftica al establecer como parte de las reglas
de juego de los diferentes actores econmicos l deber de cumplir con las disposi-
ciones sobre proteccin del medio ambiente. En defecto de stas el Ministerio de
Energa y Minas dictar las sanciones pertinentes de acuerdo al artculo 87 de la
Ley Orgnica de Hidrocarburos.
El Reglamento para la proteccin ambiental en las actividades de Hidrocarburos,
Decreto Supremo N 046-93-EM, establece en el artculo 1 los quehaceres de la
actividad petrolera bajo el concepto de desarrollo sostenible.
MAPAS LEGALES, DEFENSA DE LA POBLACIN Y RECURSOS NATURALES
119
El alcance de dichas disposiciones es de aplicacin para todas las personas
naturales y jurdicas cuya actividad se desarrolle dentro del territorio nacional y que
desarrollen actividades de hidrocarburos (artculo 2 del decreto supremo referido).
Asimismo, seala el reglamento que estas personas son responsables por emisio-
nes, vertimientos y disposiciones de desechos al ambiente que se produzcan como
resultado de los procesos efectuados en sus instalaciones (artculo 3).
A travs de la Ley N 26734 del 31 de diciembre de 1996, se crea el Organismo
Supervisor de la Inversin en Energa (OSINERG) que tiene entre sus objetivos ser
el organismo fiscalizador de las actividades que desarrollan las empresas en, para
este caso, hidrocarburos (artculo 1 de la Ley).
Asimismo tiene como misin fiscalizar a, nivel nacional, el cumplimiento de las
disposiciones legales y tcnicas relacionadas con las actividades de hidrocarburos,
as como tambin el cumplimiento de las normas legales y tcnicas referidas a la
conservacin y proteccin del medio ambiente en el desarrollo de dichas activida-
des, (artculo 2 de la Ley).
El OSINERG tiene entre las funciones sealadas en el artculo 3 de la Ley N
26734 las siguientes:
a) Fiscalizar que las actividades de los subsectores de hidrocarburos se desarrollen
de acuerdo a los dispositivos legales y normas tcnicas vigentes (inciso c); y,
b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones tcnicas y legales relacionadas
con la proteccin y conservacin del ambiente en las actividades desarrolladas
en hidrocarburos (inciso d).
En este sentido, la fiscalizacin ha sido remarcada en la disposicin complemen-
taria dcima primera que modifica la Ley Orgnica de Hidrocarburos, donde se
establece que el OSINERG es el organismo encargado de fiscalizar los aspectos
legales y tcnicos de las actividades de hidrocarburos.
6. La proteccin del recurso agua por la normatividad vigente
En el caso de la presumible contaminacin de aguas de la Comunidad de Santa
Cecilia de Pucayacu, pueblo Urarina, dado que ha sido afectado el recurso agua,
conviene revisar la normatividad pertinente en lo que atae este recurso y tenemos
la regulacin existente es la Ley General de Aguas, Decreto Ley N 17752 (en
adelante Ley de Aguas).
Las disposiciones de la Ley de Aguas comprenden las aguas de los ros y sus
afluentes; las de los arroyos torrentes y manantiales, y las que discurren por cauces
artificiales (artculo 4, inciso f de la referida norma).
Entre las obligaciones que tiene el Estado peruano con relacin a este recurso
est el de conservar, preservar e incrementar dichos recursos; as como realizar y
mantener actualizados los estudios hidrolgicos, hidrobiolgicos, hidrogeolgicos,
meteorolgicos y dems que fuesen necesarios en las cuencas hidrogrficas del
territorio nacional (artculo 2, incisos d y e).
MIGUEL DONAYRE
120
Se tiene en claro, y en esto la responsabilidad de la empresa que tiene mayor
informacin con relacin a la conservacin, preservacin e incrementar los recur-
sos hdricos dado que ha sido declarada de necesidad y utilidad pblica, artculo 9,
de la ley de aguas.
Al mismo tiempo, la Ley de Aguas establece competencias compartidas y obli-
gaciones a los Ministerios de Agricultura, Pesquera y Salud con relacin a la pre-
servacin del recurso hdrico, como el artculo 10:
a) Realizar los estudios e investigaciones que fuesen necesarios.
b) Dictar las providencias que persigan, sancionen y pongan fin a la contamina-
cin, o prdida de las aguas, cuidando su cumplimiento.
Para el caso de la Comunidad de Santa Cecilia de Pucayacu se debe cumplir con
esas obligaciones a travs de las Direcciones Regionales respectivas.
7. La responsabilidad por daos socialmente intolerables
La sociedad internaliza socialmente algunos daos. Un caso tpico son los acci-
dentes de trnsito, a pesar de los riesgos que imprime la velocidad, no s prohibe la
circulacin de los automviles porque la velocidad tambin trae beneficios a la
sociedad. Estos daos, a pesar de ser dolorosos, son asumidos por la sociedad, es
decir, son daos socialmente tolerables.
Pero hay otro tipo de daos en los cuales las sociedades o comunidades no lo
permiten. Por ejemplo, que las emisiones de humos vayan ms all de los estndares
permisibles, pues stos se hacen intolerables y la sociedad o comunidad los recha-
za. Es decir, son costos que la sociedad no permite internalizar, por el contrario,
estos se deben corregir pues sino estamos ante un caso de externalidad negativa.
Estos daos socialmente intolerables que son rechazados por la comunidad no
necesariamente pasan a medirse por criterios patrimoniales o de costos. Tambin
dentro la estructura de costos hay que considerar los impactos socialmente posi-
bles, en este caso, la cuestin cultural que es impactada por las externalidades
negativas de la actividad petrolera en el pueblo indgena urarina.
En este sentido, la conciencia de grupo Urarina ha indicado con anterioridad que
la tubera que desagua en el ro Pucayacu est causando las enfermedades, males y
muerte de muchas personas, y en el caso del pueblo Urarina hay que considerar que
es un pueblo vulnerable, ms an cuando existen alteraciones al entorno natural.
Esta conciencia de grupo del dao causado por la tubera ha sido corroborada por
la interpretacin de las muestras de aguas obtenida de esos cuerpos de agua.
De acuerdo a la informacin remitida por la Direccin General de Hidrocarburos
con la relacin de los contratos en explotacin, la empresa Plus Petrol Per
Corporation, Sucursal del Per es quien tiene contrato bajo la modalidad de licencia
en dicha rea.
MAPAS LEGALES, DEFENSA DE LA POBLACIN Y RECURSOS NATURALES
121
La empresa mencionada se hara responsable de los daos socialmente intolera-
bles que estn ocurriendo dentro del territorio ancestral del pueblo indgena Urarina.
Existira una relacin causal entre el dao y el causante del mismo. Con relacin a
los afectados del dao ambiental, por ser difuso, afectara y est afectando a las
comunidades asentadas en la cuenca del Pucayacu.
En estos casos tenemos que la empresa antes de su intervencin en el rea ha
debido prever los impactos posibles socialmente, dado la vulnerabilidad de la pobla-
cin Urarina y del entorno natural donde est ubicada la tubera en cuestin.
8. La aplicacin del principio precautorio y la interpretacin de las muestras
de agua del ro Pucayacu
El derecho ambiental en su desarrollo ha ido construyendo algunos principios
generales de aplicacin, como es el caso del principio precautorio. Para el caso
amaznico tiene una gran relevancia de aplicacin en la defensa de las poblaciones
indgenas y los recursos naturales.
El principio precautorio es regulado en la Declaracin de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972). En el principio 2 se establece cuando
se seala que el medio ambiente debe ser preservado para beneficio de las genera-
ciones presentes y futuras a travs de una cuidadosa planificacin u ordenacin.
Igualmente en el principio 3 de la Declaracin de Nairobi de 1982, donde seala la
necesidad de administrar y evaluar el impacto medioambiental y, as en otras dispo-
siciones internacionales, como la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982.
El Per ha suscrito la Carta de la Tierra o la Declaracin de Ro sobre Medio
Ambiente y Desarrollo de 1992, donde se establece:
Principio 15
Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados debern aplicar amplia-
mente el criterio de precaucin conforme a sus capacidades. Cuando haya
peligro de dao grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no deber
utilizarse como razn para postergar la adopcin de medidas eficaces en fun-
cin de los costos para impedir la degradacin del medio ambiente.
Asimismo, en el Convenio sobre la Diversidad Biolgica aprobado en Ro de
Janeiro, Brasil, el 5 de junio de 1992. Este convenio, que ha sido aprobado por el
Per a travs de la Resolucin Legislativa N 26181 del 30 de abril de 1993
instrumento de ratificacin del 24 de mayo de 1993 y depositado el 9 de junio de
1993; ha entrado en vigor el 7 de septiembre de 1993 y ha desarrollado el concepto
del principio precautorio en el Prembulo, cuando establece:
Observando tambin que cuando exista una amenaza de reduccin o prdida
sustancial de la diversidad biolgica no debe alegarse la falta de pruebas
MIGUEL DONAYRE
122
cientficas inequvocas como razn para aplazar las medidas encaminadas a
evitar o reducir al mnimo esa amenaza.
Asimismo, el principio precautorio ha sido tambin incorporado en la Conven-
cin sobre el Cambio Climtico, aprobado en New York, Estados Unidos, el 9 de
mayo de 1992 y ha sido aprobada por el Per a travs de la Resolucin Legislativa
N 26185 del 10 de mayo de 1993 instrumento de ratificacin del 25 de junio de
1993 y depositado el 9 de junio de 1993, ha entrado en vigor el 21 de marzo de
1994. El principio 3 del artculo 3 establece:
Las partes deberan tomar medidas de precaucin para prever, prevenir o
reducir al mnimo las causas del cambio climtico y mitigar sus efectos adver-
sos. Cuando haya amenaza de dao grave o irreversible, no debera utilizarse
la falta de total certidumbre cientfica como razn para posponer tales medi-
das, tomando en cuenta que las polticas y medidas para hacer frente al cambio
climtico deberan ser eficaces en funcin de los costos a fin de asegurar bene-
ficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas polticas y medidas
deberan tener en cuenta los distintos contextos socioeconmicos, ser integra-
les, incluir todas las fuentes, sumideros y depsitos pertinentes de gases de
efecto invernadero y abarcar todos los sectores econmicos. Los esfuerzos para
hacer frente al cambio climtico pueden llevarse a cabo en cooperacin entre
las partes.
Es decir, el ordenamiento legal peruano ha incorporado el principio precautorio
como principio operativo de proteccin ante posible daos. As lo tenemos por
ejemplo en el artculo 8 inciso f del Decreto Supremo N 048-97-PCM, Reglamen-
to de Organizacin y Funciones del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), que
establece que la aplicacin del criterio de precaucin, de modo que cuando haya
peligro de dao grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no deber utilizarse
como razn para postergar la adopcin de medidas eficaces para impedir la degra-
dacin del ambiente.
Germn Vera Esquivel, citando a Lothar Gulding indica que el principio
precautorio es uno de los ms importantes de una poltica preventiva del medio
ambiente (ya que) este principio va ms all de la mera reparacin del dao y de la
prevencin de riesgos. Adems exige la reduccin y la prevencin de los daos al
medio ambiente, incluso sin tomar en cuenta la certeza cientfica de la existencia
de los riesgos ambientales
14
.
En este sentido tenemos que de la interpretacin del resultado de anlisis de las
muestras de aguas analizadas del ro Pucayacu se requera una pronta intervencin
de la autoridad competente, en aplicacin del principio precautorio y por el desarro-
14 VERA ESQUIVEL, Germn. Negociando nuestro futuro comn. El derecho internacional y el
medio ambiente en el umbral del nuevo milenio. Lima: Fondo de Cultura Econmica, 1998.
MAPAS LEGALES, DEFENSA DE LA POBLACIN Y RECURSOS NATURALES
123
llo sostenible que asegura la existencia del pueblo indgena urarina que viven por la
zona afectada.
La interpretacin de resultados en muestras de agua realizada por el qumico
especialista, que constituye un criterio para una intervencin pronta y efectiva de la
autoridad competente, nos dice:
Las aguas de ro, el resto de muestras analizadas, muestran un comportamien-
to ligeramente cido, niveles aceptables de conductividad elctrica y turbidez,
presencia significativa en algunos puntos de cloruros lo cual es un indicador
probable del vertimiento de aguas de produccin al ro sin ningn tipo de
tratamiento. Aade en el mismo informe que pueden generar impactos en perso-
nas que sufren enfermedades vasculares cerebrales, trombosis coronaria,
hipertensin, cardiopatas arterioesclerticas y degenerativas, cirrosis de h-
gado y ciertas complicaciones del embarazo como la toxemia y la preeclampsia.
Igualmente, en cuanto a aceites y grasas, sobrepasan los lmites permisibles.
Con relacin a los metales tenemos que el bario y plomo tambin estn sobrepasan-
do los lmites permisibles, pues no deben sobrepasar de 5 y 0,4 mg/l pero en las
muestras oscilan entre 9,25 y 43, 92 mg/l de cromo y 0,130 y 0,151 mg/l de plomo.
Finalmente, el especialista qumico recomienda disear e implementar un Pro-
grama de Monitoreo de un ao, con la finalidad de obtener informacin representa-
tiva y de mayor confiabilidad.
Si luego de un monitoreo adecuado se llegara a comprobar daos como conse-
cuencia de la contaminacin de aguas, los afectados estaran expeditos para inter-
poner acciones por intereses difusos contra la empresa responsable, acciones pre-
vistas en nuestra legislacin en el artculo 82 del Cdigo de Procesal Civil.
8.1. Los niveles mximos permisibles para efluentes lquidos producto de
actividades de explotacin y comercializacin de hidrocarburos lquidos
y sus productos derivados
A travs de la Resolucin Directoral N 030-96-EM/DGAA del 7 de noviembre
de 1996, se aprueban los niveles mximos permisibles para efluentes lquidos pro-
ducto de actividades de explotacin y comercializacin de hidrocarburos lquidos y
sus productos derivados.
8.2. Los desechos y desperdicios
El reglamento de proteccin ambiental por actividades de hidrocarburos estable-
ce que los desechos y desperdicios en cualquiera de las actividades sern maneja-
dos de la manera siguiente (artculo 21, inciso c y d):
MIGUEL DONAYRE
124
a) Los desechos lquidos y aguas residuales debern ser tratados antes de su des-
carga a acuferos o aguas superficiales para cumplir con los lmites de calidad
de la Ley General de Aguas.
b) Se prohibe descargar en los ros, lagos, lagunas, mar o cualquier otro cuerpo de
agua, basuras industriales o domsticas.
8.3. Los derechos de servidumbre
De acuerdo a los artculos 82 y 83 de la Ley Orgnica de Hidrocarburos, Ley
N 26221, para los derechos de servidumbres, uso de agua y derechos de superficie
se gestionarn permisos que resulten necesarios para llevar a cabo sus actividades.
Empero, si existieran perjuicios econmicos como consecuencia del ejercicio de
tales derechos, debern ser indemnizados por las personas que los ocasionan.
De acuerdo a la informacin proporcionada por los pobladores de la Comunidad
de Santa Cecilia de Pucayacu, no se ha firmado ningn contrato de servidumbre
con la empresa Plus Petrol Per Corporation, Sucursal del Per, ni se ha indemni-
zado a la poblacin por el uso de su propiedad, situacin que hay que remediar
porque est generando externalidades negativas.
8.4. Las sanciones por daos contra el entorno natural
De acuerdo a la Ley Orgnica de Hidrocarburos, las personas jurdicas en este
caso la empresa Plus Petrol Per Corporation, Sucursal del Per que desarrollen
actividades de hidrocarburos debern cumplir con las disposiciones sobre protec-
cin del medio ambiente. En caso de incumplimiento de las citadas disposiciones el
Ministerio de Energa y Minas dictar las sanciones pertinentes (artculo 87). Esto
es concordante con los artculos 53, 54 y 55 del Reglamento para la proteccin
ambiental en las actividades de hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N
046-93-EM.
En el mismo sentido de la indemnizacin a pueblos indgenas afectados est el
artculo de proteccin especial de sus derechos con relacin a los recursos natura-
les existentes en sus tierras ancestrales y percibir una indemnizacin equitativa por
cualquier dao que puedan sufrir como resultados de actividades de explotacin,
(artculo 15 del Convenio 169). Una de las maneras de hacer realidad este derecho
establecido en el Convenio 169 de la OIT es a travs de las situaciones previstas en
el Cdigo Civil, en la parte referida a la responsabilidad civil extracontractual (art-
culos 1969 al 1984).
VI. CONCLUSIONES
Lo interesante en la queja planteada era vincular la conciencia de grupo, manda-
to comunal, de los Urarina que sealaba que la Quebrada Pucayacu estaba contami-
MAPAS LEGALES, DEFENSA DE LA POBLACIN Y RECURSOS NATURALES
125
nada porque estaba causando muerte y malestar colectivo (conciencia grupal forta-
lecida por la muestra de agua tomada), y algn principio de proteccin desde el
ordenamiento formal. As, tenemos el principio precautorio en el cual se logra esta-
blecer una conexin entre la conciencia de grupo y una pericia de parte. El principio
precautorio es un principio de derecho internacional y reconocido tambin en nues-
tro sistema legal nacional, lo interesante ha sido que se ha podido usar diferentes
cartas legales: un derecho local en simetra con una carta esfrica internacional.
La interlegalidad funcion de una manera simtrica a favor de los integrantes del
pueblo indgena que plantearon la queja y, en la actualidad, de acuerdo a los reportes
del Ministerio de Energa y Minas, los daos han cesado porque no se est vertien-
do aguas contaminadas a la referida quebrada. No son excluyentes, hay conjuncin
entre estos ordenamientos legales aparentemente distantes y lejanos.
La aplicacin del principio precautorio ha hecho que la empresa deje de generar
externalidades y no vierta los residuos a la quebrada. Lamentablemente, algunas
instituciones con responsabilidad amaznica todava no se han asumido el rol que
les toca desempear en el tema de defensa de las poblaciones amaznicas y el
medio ambiente.
Finalmente, la actuacin rpida y efectiva sobre el medio ambiente a travs de
las actuaciones defensoriales se hacen con el nimo preventivo o deterrence, como
es el caso de la aplicacin del principio precautorio, ms an en una ecozona impor-
tante como la Amazona, en la cual existen poblaciones ancestrales y recursos
naturales que pueden ser vulnerables y, se lesionen derechos en el caso de pueblos
indgenas y ambiente de naturaleza intergeneracional.
DEFENSORA DEL PUEBLO Y TRIBUTACIN MUNICIPAL
127
Derechos humanos y autonoma local:
lneas de accin de la Defensora del Pueblo en materia
de tributacin municipal
Susana Klien Uztegui
Comisionada de la Defensora Especializada en Asuntos Constitucionales
I. INTRODUCCIN
En nuestro pas, de acuerdo con la Constitucin Poltica de 1993, la descentra-
lizacin es un proceso permanente que tiene como objetivo el desarrollo integral de
la nacin. El territorio de la Repblica se divide en regiones, departamentos, provin-
cias y distritos; siendo las municipalidades provinciales y distritales los rganos de
gobierno local y gozando para ello de autonoma poltica, econmica y administra-
tiva en los asuntos de su competencia.
La autonoma de los gobiernos locales tiene de un lado un carcter subjetivo,
pues el municipio al ser un poder pblico elegido por voluntad popular y distinto al
gobierno central, gestiona sus propios intereses; y del otro, un carcter objetivo,
que se traduce en el reconocimiento en los gobiernos locales de un mbito
competencial propio
1
. Resulta obvio que para que esta autonoma local pueda plas-
marse en la prctica, el municipio debe estar dotado de un sustento financiero que
le permita ser autosuficiente en la gestin de los recursos y satisfaccin de las
necesidades colectivas. Por ello, normalmente los gobiernos locales tienen una par-
ticipacin dentro de la partida presupuestaria del Estado, se les asignan recursos
provenientes de impuestos estatales, o se les permite la creacin de tasas con el fin
de subvencionar algunos de los servicios pblicos que brindan.
Sin embargo, histricamente el Estado peruano se ha caracterizado por tener un
sesgo centralista, rasgo que se ha ido acentuando en la ltima dcada. Pese a lo
establecido en la Constitucin, el proceso de descentralizacin no se ha efectuado,
y como consecuencia de pugnas de poder, la autonoma local ha venido siendo
mermada mediante leyes del Congreso de la Repblica que regulan temas del mbito
competencial del concejo municipal o a travs del ahorcamiento econmico de
las comunas. Y es este ahorcamiento el que ha conducido muchas veces a que
algunos gobiernos locales, carentes de recursos, traten de obtenerlos de los ciuda-
danos mediante la creacin de tributos ilegtimos o excedindose en los procedi-
mientos administrativos que se les otorgan para el cobro de tributos.
Cuando la Defensora del Pueblo inicia sus labores en el ao 1996, se ve enfren-
tada a este panorama como consecuencia de las diversas quejas que en materia de
tributacin municipal se presentan. Y en tanto rgano constitucional autnomo en-
1 RIVERO YSERN, Jose Luis. Manual de derecho local. Madrid: Civitas, 1999, Cuarta Edicin, pp.
49-51.
SUSANA KLIEN
128
cargado de la defensa de los derechos constitucionales de la persona y la comuni-
dad, as como de la supervisin del cumplimiento de deberes de la administracin
estatal, esta institucin no poda permanecer al margen de los esfuerzos destinados
a erradicar el uso ilegtimo de la potestad tributaria de los gobiernos locales, pues
como se vena comprobando, este uso poda tener consecuencias lesivas en el
patrimonio de los contribuyentes y vulnerar derechos fundamentales.
Lo complejo del tema de la tributacin municipal oblig a que, adems de la
resolucin individual de los casos presentados, la Defensora del Pueblo iniciara una
investigacin que permitiera: i) sistematizar los principales problemas relativos a
esta materia; ii) un anlisis de los problemas tomando en cuenta los dos temas que
se enfrentan en este terreno: el desmedro de la autonoma financiera de los gobier-
nos locales por parte del gobierno central, y las violaciones de los derechos de los
ciudadanos por parte de los municipios en su desesperada bsqueda de recursos
para satisfacer los servicios pblicos; y iii) la obtencin de conclusiones y reco-
mendaciones concretas para las entidades involucradas. Esta investigacin culmin
con el Informe Defensorial N 33, denominado Tributacin Municipal y Constitu-
cin, que no solamente ha permitido plantear las lneas de accin de esta institu-
cin en el tema de la tributacin municipal, sino adems contribuir a consolidar en
el pas un marco institucional caracterizado por la promocin de prcticas de buen
gobierno.
En este sentido, en el presente artculo pretendemos exponer brevemente el
marco general de la tributacin municipal, para a continuacin desarrollar algunos
de los elementos sustanciales y formales que, de acuerdo con el Informe Defensorial
N 33, deben ser verificados por la Defensora del Pueblo para establecer si la
creacin y cobro de determinado tributo municipal se ha realizado respetando lo
establecido en la Constitucin y las leyes. A este efecto, expondremos las lneas de
actuacin de esta institucin frente al ciudadano y al gobierno local. No queremos
dejar de indicar que el artculo se orienta sobre todo al anlisis de las tasas, pues ha
sido este tributo el que ha generado la mayor cantidad de quejas ante nuestra insti-
tucin.
II. MARCO GENERAL DE LA TRIBUTACIN MUNICIPAL EN EL PER
El Estado como organizacin poltica de la sociedad tiene como finalidad la
satisfaccin de las necesidades colectivas a travs de los recursos pblicos. En
virtud de ello, el Estado se encuentra dotado de potestad tributaria, que le permite
crear, suprimir y modificar los tributos inclusive el poder de eximir de su pago,
as como regular integralmente sus elementos sustanciales. Esta potestad tributaria
se encuentra en la propia Constitucin, que establece quines detentan este poder,
as como las competencias y atribuciones de cada uno de estos niveles de gobierno.
En nuestro pas el poder tributario se encuentra regulado en el artculo 74 de la
Constitucin y se les otorga nicamente al gobierno central y a los gobiernos loca-
DEFENSORA DEL PUEBLO Y TRIBUTACIN MUNICIPAL
129
les. Con relacin a los gobiernos locales, se les permite crear, modificar y suprimir
contribuciones y tasas, o exonerar de stas, dentro de su jurisdiccin y con los
lmites que seala la ley. Por su parte, el artculo 191 seala que los gobiernos
locales gozan de autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de
su competencia, incluyendo entre ellos los de materia tributaria.
Asimismo, la Constitucin ha incorporado determinados principios que funcio-
nan como lmites para el Estado en materia tributaria y que garantizan el pleno goce
y ejercicio de los derechos fundamentales de los contribuyentes. Estos principios
constitucionales tributarios funcionan como pensamientos directores y causas de
justificacin de una regulacin positiva en la que subyace la idea de un derecho ms
justo
2
. En tal sentido, el artculo 74 de la Constitucin menciona como principios
el de legalidad, no confiscatoriedad, igualdad
3
y el respeto a los derechos funda-
mentales de la persona.
El cumplimiento de estos principios en el ejercicio del poder tributario ha sido
reconocido reiteradamente por el Poder Judicial. A manera de ejemplo, la sentencia
recada en el Expediente N 2506-99 y publicada el 10 de agosto del 2000, que
declara fundada la demanda de amparo interpuesta por la Asociacin Mutual de
Crdito Pro-vivienda de Empleados Pblicos contra la Municipalidad de Lima Me-
tropolitana seal:
Que, si bien es cierto la Constitucin Poltica en su artculo 191 concordante
con el artculo 10 inciso 4) de la Ley N 25853 (Ley Orgnica de Municipali-
dades), establece que las Municipalidades, ejerciendo su autonoma poltica,
econmica y administrativa, estn facultadas para crear, modificar y suprimir
Contribuciones y Tasas, tambin lo es, que dicho poder tributario no puede
2 Rodriguez Bereijo citando a Karl Larenz. RODRIGUEZ BEREIJO, Alvaro. El sistema tributario
en la Constitucin. En: Revista Espaola de Derecho Constitucional. Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales, N 36, 1992, p. 22.
3 En las recomendaciones del Informe N 33 la Defensora del Pueblo record a los gobiernos locales
que, como parte de los poderes pblicos, se encuentran obligados a remover los obstculos que en
el plano econmico y social configuren efectivas desigualdades de hecho y se opongan al efectivo
goce del derecho a la igualdad. En este sentido, se les indic que se encontraban facultados para
efectuar tratos diferenciados en materia de tasas, basados en causas objetivas y razonables, y que
ello era apoyado plenamente por dicha institucin. Muchas municipalidades han interiorizado esta
preocupacin estableciendo determinados beneficios para personas de pocos recursos, a fin de que
puedan gozar del servicio pblico an cuando no cubran su costo al 100%. Tal es el caso de las
municipalidades de Ate, Carmen de la Legua Reynoso, La Victoria, Lurn, Rmac, San Borja, San
Juan de Miraflores o San Miguel, que establecen exoneraciones parciales de arbitrios en el caso de
pensionistas o jubilados. Por otro lado, la Municipalidad de Comas establece una tarifa nica de
S/. 3.00 soles mensuales tratndose de Asentamientos Humanos y Urbanizaciones Populares. La
Municipalidad de La Victoria adems brinda el beneficio de la reduccin del 50% de arbitrios para los
Combatientes de la Campaa del 41 y de la Campaa del Alto Cenepa. En el caso de la Municipa-
lidad del Rmac, existen adems exoneraciones hasta del 100% para casos sociales. Finalmente, la
Municipalidad de Villa Mara del Triunfo establece exoneraciones de pago de arbitrios en el caso de
personas en estado socioeconmico de indigencia.
SUSANA KLIEN
130
ejercerse de manera absoluta y arbitraria, pues ste se encuentra sujeto a los
lmites que la Constitucin le seala en garanta de todos los ciudadanos,
respetando el Principio de Reserva de ley, igualdad y respeto de los derechos
fundamentales de la persona, asimismo, ningn tributo puede tener efecto
confiscatorio.
De manera similar, la sentencia recada en el Expediente N 2530-99 y publicada
el 29 de julio del 2000, que declara fundada la demanda de amparo interpuesta por
el Comit por la Paz de San Juan de Miraflores contra la Municipalidad de San Juan
de Miraflores indica que:
...dicho poder tributario no puede ser ejercido de manera irrestricta, pues ello
implicara incurrir en arbitrariedad rebasando el marco normativo que la pro-
pia Constitucin prev, en garanta de todos los ciudadanos, por lo que debe
respetarse en ese aspecto, los principios de Reserva de la Ley, Igualdad y respe-
to a los derechos fundamentales de la persona natural o jurdica segn lo
seala el Artculo setenticuatro de la norma antes indicada, que adems prohi-
be el efecto confiscatorio de todo tributo.
Ahora bien, la Norma II del Ttulo Preliminar del Cdigo Tributario, aprobado
mediante Decreto Legislativo N 816, seala que el trmino genrico tributo com-
prende los impuestos, las tasas y las contribuciones. Y por ello, dado que la Cons-
titucin slo menciona dentro de la potestad tributaria de los gobiernos locales a las
contribuciones y a las tasas, stos nicamente podrn ejercer su poder tributario si
media una actividad estatal u obra pblica con beneficio general para un sector de la
poblacin, o por la prestacin efectiva de un servicio pblico individualizado en el
contribuyente, pero siempre con los lmites que seala la ley.
La Ley Orgnica de Municipalidades en adelante LOM aprobada mediante
Ley N 23853, desarroll en los artculos 90 y siguientes, las facultades tributarias
de los gobiernos locales. La regulacin de los tributos municipales vari considera-
blemente con la dacin de la Ley de Tributacin Municipal en adelante LTM
aprobada por el Decreto Legislativo N 776, que derog algunas de las normas de la
LOM y pas a regular de manera integral los aspectos tributarios de los gobiernos
locales.
Teniendo esbozado a nivel constitucional y legal el marco general de la tributacin
municipal, pasaremos a plantear los temas relevantes referidos a los tributos que
han generado mayores problemas, as como las actuaciones concretas de la
Defensora del Pueblo en estos temas.
DEFENSORA DEL PUEBLO Y TRIBUTACIN MUNICIPAL
131
III. LNEAS DE ACCIN DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO EN MATE-
RIA DE TASAS
La tasa es el tributo que se encuentra a cargo de quienes usan servicios pblicos
inherentes al Estado y que son prestados por la administracin pblica. El Cdigo
Tributario establece que las tasas pueden ser entre otras:
Arbitrios: tienen como hecho generador la prestacin o mantenimiento de un
servicio pblico.
Licencias: gravan la obtencin de autorizaciones especficas para la realizacin
de actividades de provecho particular sujetas a control o fiscalizacin.
Derechos: se originan en la prestacin de un servicio administrativo pblico o el
uso o aprovechamiento de bienes pblicos.
A efectos del presente trabajo y de la labor de la Defensora del Pueblo, los
requisitos a ser tomados en cuenta en relacin a la creacin y aplicacin de tasas se
han dividido en dos. Los primeros se refieren a los requisitos de ndole formal y
general aplicables a todos los tipos de tasas, mientras que los segundos tratan los
requisitos especficos para cada clase de tasa. Estos requisitos deben ser verifica-
dos por la Defensora del Pueblo de manera previa a su actuacin sea como con-
secuencia de la presentacin de una queja o de una actuacin de oficio, a fin de
orientar su labor de la manera ms eficaz y protectora de los derechos ciudadanos.
1. Verificacin de los requisitos formales y generales para la creacin de
tasas
De acuerdo con la Constitucin y las normas pertinentes, para que una tasa haya
sido creada correctamente a nivel formal deber atender lo siguiente:
1.1. Creacin de la tasa a travs de una ordenanza municipal
El Estado debe ejercer su potestad tributaria mediante ley o medios de produc-
cin normativa reconocidos para estos fines en la Constitucin, ya que la existencia
de normas jurdico-tributarias constituye la mejor barrera frente a las actitudes
arbitrarias de algn ente estatal. A este efecto, la Norma IV del Cdigo Tributario
vigente seala expresamente que las municipalidades ejercen su potestad tributaria
mediante ordenanzas, y adems, esto se interpreta de la concordancia de los artcu-
los 74 y 200 inciso 4) de la Constitucin. Por ello, debe verificarse que el tributo
cuestionado a travs de una queja haya sido creado mediante una ordenanza. Asi-
mismo, an cuando no medie una queja, la Defensora del Pueblo debe realizar un
seguimiento de la normativa municipal para poder verificar que las tasas y las con-
tribuciones municipales sean creadas mediante ordenanzas para, de ser el caso,
recomendar al gobierno local adecuarse al ordenamiento.
SUSANA KLIEN
132
1.2. Aprobacin de la ordenanza y prepublicacin
De acuerdo con la LOM, las ordenanzas que aprueben tasas o contribuciones
deben ser adoptadas con el voto conforme de no menos de la mitad del nmero
legal de miembros del Concejo Municipal. Adems, es necesaria la prepublicacin
en medios de prensa de difusin masiva de la circunscripcin por un plazo no
menor de 30 das antes de su entrada en vigencia. Este requisito tambin deber ser
verificado por la Defensora del Pueblo frente a una queja o actuacin de oficio.
1.3. Ratificacin de las ordenanzas emitidas por las municipalidades distritales
El artculo 94 de la LOM establece en su segundo prrafo que los edictos -normas
que regulaban los tributos municipales hasta hace algunos aos- de las municipali-
dades distritales requieren de la ratificacin del Concejo Provincial para su vigencia.
Cuando la ordenanza se convirti el instrumento para el ejercicio del poder tributa-
rio municipal, este artculo que regulaba los edictos en materia tributaria le result
de aplicacin. La ratificacin en nuestro pas tiene como finalidad la incorporacin
de mecanismos de coordinacin entre las municipalidades, a fin de brindar cohe-
rencia al esquema de tributacin municipal de cada provincia. El procedimiento
resulta razonable si consideramos que, de conformidad con el artculo 96 de la
LOM, corresponde al alcalde provincial conocer en segunda instancia -anterior al
Tribunal Fiscal- los procedimientos administrativos en materia tributaria iniciados
ante las municipalidades distritales.
Esta exigencia de ratificacin ha sido advertida reiteradamente por el Poder Ju-
dicial. As por ejemplo, la sentencia recada en el Expediente N 3085-99 y publica-
da el 15 de agosto del 2000, que declara fundada la demanda de amparo interpuesta
por Inocencia Aranibar contra la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar,
seala que la municipalidad demandada no poda:
....desconocer la formalidad exigida por los Artculos noventicuatro y
noventicinco de la Ley nmero 23853 -Ley Orgnica de Municipalidades-, que
exige de manera imperativa como requisito para su eficacia, el acto de ratifica-
cin por parte del Concejo Provincial y su publicacin en el Diario Oficial El
Peruano, supuestos normativos incumplidos por la Municipalidad demandada,
quien no ha negado dicho incumplimiento, alegando no ser necesario el mismo.
Cabe indicar que en el ao 2000, si bien 33 municipalidades distritales pertene-
cientes a la provincia de Lima emitieron ordenanzas estableciendo la regulacin de
arbitrios en su jurisdiccin, solamente 14 de ellas procedieron a la ratificacin de
sus ordenanzas
4
. Ello implica que 19 municipalidades han venido efectuando el
4 Las municipalidades que emitieron normas regulando arbitrios para el ao 2000 son las de Ancn,
Ate, Barranco, Brea, Carabayllo, Chorrillos, Comas, El Agustino, La Molina, La Victoria, Lince,
DEFENSORA DEL PUEBLO Y TRIBUTACIN MUNICIPAL
133
cobro de arbitrios tomando como base normas que no han cumplido con todos los
requisitos formales establecidos en la ley, y que por ende no resultaban exigibles a
los contribuyentes. A este efecto, la Defensora del Pueblo debe verificar que la
norma que origina una queja haya pasado el proceso de ratificacin. Adems, esta
institucin ha venido efectuando coordinaciones con algunas municipalidades a fin
de que procedan a cumplir con la normativa vigente y enven a ratificar sus orde-
nanzas. En este sentido, tambin se ha exhortado a las municipalidades provinciales
a que emitan normas regulando la forma de ratificacin de las ordenanzas distritales
y los pasos a seguir en dicho procedimiento, con el fin de agilizar los trmites de
ratificacin mediante plazos breves e incorporando el silencio administrativo, y no
perjudicar a las municipalidades distritales.
2. Verificacin de los requisitos especficos en los arbitrios, licencias y de-
rechos
2.1. Arbitrios
Los arbitrios son las tasas que debe pagar obligatoriamente el contribuyente a la
municipalidad en mrito a un servicio pblico que sta le presta. Los ms comunes
son el arbitrio de limpieza pblica -originado para financiar la recoleccin domicilia-
ria y de escombros, transporte y descarga de los residuos slidos, as como el
servicio de barrido, lavado y baldeo de las pistas y plazas-; el arbitrio de parques y
jardines -para financiar la implementacin, recuperacin, mantenimiento y/o con-
servacin de los parques y jardines de uso pblico-; relleno sanitario -para efectuar
la disposicin final de los residuos slidos producidos-; y, seguridad ciudadana -
para financiar el mantenimiento y mejora del servicio de vigilancia municipal-.
El artculo 69 de la LTM ha establecido, como regla general, que cada munici-
palidad determinar la cuanta de las tasas por servicios pblicos o arbitrios dentro
del primer trimestre de cada ejercicio fiscal y en funcin del costo efectivo del
servicio a brindar. Adems, seala que si durante el ejercicio fiscal la municipalidad
decide reajustar la tasa debido a variaciones de costo, el incremento no podr exce-
der el Indice de Precios al Consumidor -en adelante IPC-, segn se trate de munici-
palidades de Lima o del interior del pas.
A continuacin veremos algunos problemas que se han venido produciendo de
manera reiterada en este mbito y que deben ser observados por la Defensora del
Pueblo a fin de que no se presenten nuevamente.
Lurn, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, Puente Piedra, Punta Hermosa, Punta Negra,
Rmac, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Miguel,
Santa Anita, Santa Mara del Mar, Santiago de Surco, San Juan de Lurigancho, Surquillo, Ventanilla,
Villa el Salvador, Villa Mara del Triunfo. De stas, al 31 de diciembre del 2000 solamente se haban
publicado las ratificaciones de las municipalidades de Barranco, Chorrillos, El Agustino, La Molina,
La Victoria, Lurn, Magdalena del Mar, Miraflores, Punta Hermosa, Punta Negra, San Borja, San
Isidro, San Miguel y Santa Mara del Mar
SUSANA KLIEN
134
a) Clculo del costo efectivo del servicio
Tal como indicamos, las tasas por servicios pblicos o arbitrios se calculan en
funcin del costo efectivo del servicio a prestar. Ello implica que para determinar el
monto que cobrarn por arbitrios en su jurisdiccin, las municipalidades deban
realizar un estudio del costo que implica prestar los servicios involucrados, y pos-
teriormente, una vez obtenido el costo total por arbitrios, distribuirlo entre los con-
tribuyentes
5
.
Al respecto, muy pocas municipalidades cumplen con publicar una estructura
de costos que permita visualizar la manera en que se han calculado y distribuido los
arbitrios. La mayora solamente establece los montos totales de limpieza pblica y el
nmero de contribuyentes, sin establecer de manera desagregada los servicios y
elementos materiales sumados para efectuar el clculo del servicio
6
. Adems, al
parecer muchos gobiernos locales consideran que el establecer literalmente en su
ordenanza que las tasas han sido calculadas en funcin al costo efectivo bastara
para eximirlos de sustentar su estructura de costos
7
.
A pesar de esto, algunas municipalidades s vienen incluyendo en sus ordenan-
zas una estructura de costos que permite la mejor fiscalizacin ciudadana de los
recursos municipales y la gestin municipal. As por ejemplo, la Municipalidad de
Carmen de la Legua Reynoso en su Ordenanza N 003-2000-MDCLR del 19 de
abril del 2000 establece el costo de los arbitrios en su jurisdiccin, desagregando los
montos por elemento del servicio, tales como personal y obligaciones sociales,
vestuario, combustible y lubricantes, servicios no personales, alquiler de bienes,
etc. De manera similar, para el clculo de los arbitrios en su jurisdiccin la Munici-
palidad de Villa el Salvador en su Ordenanza N 012-2000/MVES del 1 de mayo de
2000 desagrega los gastos del servicio de limpieza en personal -personal adminis-
trativo, operarios y obreros- maquinaria y vehculos -petrleo, aceite, llantas, etc.-
herramientas y equipos -materiales, equipos de proteccin, otros gastos (energa,
5 Bsicamente los criterios que se utilizan para realizar la distribucin de los arbitrios entre los
contribuyentes son: a) el valor del predio y b) el uso o actividad desarrollada en el predio. Existen
casos interesantes como el de la Municipalidad del Rmac, que en su Ordenanza N 005-MDR del 23
de abril de 2000 utiliza, adems de los indicados, el que denomina criterio social, sealando por
ejemplo que los contribuyentes que poseen predios en Asentamientos Humanos perciben menores
ingresos y ello debe ser considerado en la determinacin.
6 A manera de ejemplo, las municipalidades de Carabayllo y Chorrillos solamente establecen el
monto total de lo que costar la prestacin del servicio de limpieza en su jurisdiccin. Estos montos
son globales y no se encuentran desagregados de tal forma que permitan comprender qu rubros o
elementos se estn considerando.
7 As, la Municipalidad de El Agustino no desagrega el rubro total de arbitrios y seala literalmente
que las tasas han sido calculadas de acuerdo al costo del servicio. La Municipalidad del Rmac
seala que para la determinacin de la tasas de Arbitrios Municipales, se ha tenido en cuenta el
costo efectivo del servicios (Remuneraciones y Costos de Operacin) el cual se distribuir entre los
contribuyentes de acuerdo al uso y valor del predio, sin establecer tampoco la estructura de
costos.
DEFENSORA DEL PUEBLO Y TRIBUTACIN MUNICIPAL
135
agua, telfono, mantenimiento de local- y transporte y disposicin final de resi-
duos
8
.
En el mbito judicial se ha llamado la atencin sobre la obligatoriedad de estable-
cer en la ordenanza de creacin de arbitrios las cifras del costo que implica el
prestar el servicio de limpieza. Ello ocurre, por ejemplo, en la citada sentencia reca-
da en el Expediente N 2530-99, que seala
Que, se advierte de la Ordenanza objetada a fojas cuatro, que el criterio para
la determinacin de los arbitrios, se basa en la distribucin del costo total del
servicio entre todos los responsables u obligados de los predios de la jurisdic-
cin, cifra que no se seala.
Considerando que el rendimiento de cuentas es propio de prcticas de buen
gobierno, la Defensora del Pueblo considera que el gobierno local no debe sealar
solamente la cifra total del costo del servicio a prestar, sino que deben existir cifras
desagregadas que plasmen los criterios que han sido utilizados, y eso mismo ha
venido siendo sostenido por esta institucin frente a los gobiernos locales.
b) Publicacin de las estructuras de costos, las bases imponibles y las alcuotas
del tributo
Otro problema que se ha venido presentando es que si bien muchas municipali-
dades publican sus ordenanzas aprobando el rgimen tributario de los arbitrios en
su jurisdiccin, estas normas no contienen ni las bases imponibles ni las alcuotas a
aplicar, lo que conlleva a que el contribuyente tenga conocimiento de la existencia
de la tasa, pero no del monto que deber pagar por concepto de sta.
A este efecto, en el ao 2000 se ha constatado la publicacin de diversas orde-
nanzas municipales que no contenan las tasas a aplicar. Tal es el caso de la Muni-
cipalidad Distrital de Ancn, que en su Ordenanza N 28-2000-A/MDA del 29 de
junio del 2000 estableca que para determinar el monto mensual de los arbitrios de
parques y jardines se haba tomado en cuenta el costo real del servicio, el que se
distribuira entre los contribuyentes de acuerdo a la ubicacin del predio, ...apli-
cndose las tasas establecidas en el anexo adjunto que forman parte de la presente
ordenanza; sin embargo dicho anexo no estaba publicado conjuntamente. De ma-
nera similar, la Ordenanza N 044-99-MDA del 16 de enero del 2000 emitida por la
8 Cabe indicar que algunas municipalidades si bien publican su estructura de costos, sta no permite
una adecuada fiscalizacin pues se encuentra desagregada solamente en dos o tres grandes rubros,
tales como costo del personal de limpieza pblica y costo operativo del servicio de limpieza
pblica en el caso de la Municipalidad de Lurn. Otro rubros comnmente utilizados son recolec-
cin y transporte de residuos domiciliarios, mantenimiento de vehculos o barrido de calles y
plazas, que son los casos de la Municipalidad de Magdalena del Mar, la Municipalidad de Miraflores
o la Municipalidad de Puente de Piedra.
SUSANA KLIEN
136
Municipalidad de Ate seala que ...se establece en el Anexo I de la presente Orde-
nanza, el importe mensual de los arbitrios destinados a financiar los servicios
mencionados...., siendo que tampoco se publica el anexo sealado.
El mismo tipo de problema se presenta en relacin a las estructuras de costos.
As, la Ordenanza N 050 de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho publicada
el 27 de enero del 2000, establece que las tasas han sido calculadas en funcin al
costo efectivo del servicio a prestar, segn se detalla en el informe tcnico que
como Anexo III, que forma parte integrante de la presente Ordenanza, pero el
referido Anexo III no ha sido publicado conjuntamente.
La Defensora del Pueblo ha recomendado a los gobiernos locales que las orde-
nanzas que aprueben los arbitrios contengan las bases imponibles y las alcuotas a
aplicar, pues esto permitir que el contribuyente tenga conocimiento de la existencia
de la tasa y del monto que le corresponder pagar, y de ser el caso, ejercer su
derecho de defensa. Adems, la publicacin de lo mencionado y de la estructura de
costos, permite la fiscalizacin ciudadana para evitar un mal manejo de recursos.
c) Publicacin de las ordenanzas aprobando arbitrios antes del 30 de abril de
cada ao
Nuestra normativa establece que concluido el ejercicio fiscal y a ms tardar el
30 de abril del ao siguiente, las municipalidades deben publicar sus ordenanzas
aprobando las tasas por prestacin de servicios pblicos o arbitrios, especificando
los costos efectivos que demanda el servicio segn el nmero de contribuyentes de
la localidad, as como los criterios que justifiquen los incrementos de ser el caso.
Pese a lo sealado, en relacin a los arbitrios del ao 2000 -y esto no es ms que
una reiteracin de aos anteriores- se constata una publicacin fuera de los plazos
de la ley por parte de muchas municipalidades
9
. Por otro lado, an cuando algunos
gobiernos locales publican sus ordenanzas aprobando los arbitrios en sus jurisdic-
ciones antes del 30 de abril, las envan a ratificar tardamente, lo que conduce a que
a la fecha sealada en la ley las normas de creacin de tributos no hayan cumplido
todos los requisitos formales requeridos para poder efectuar algn cobro en base a
ellos
10
.
9 Por ejemplo, la Municipalidad de Ancn public su Ordenanza N 28-2000-A/MDA recin el 29 de
junio del 2000. Asimismo, la Municipalidad de Comas modific sus tarifas de arbitrios a travs de
la Ordenanza N 010-2000-C/MC; sin embargo, an cuando la ordenanza fue aprobada el 12 de abril
de 2000, su publicacin recin se efectu el 2 de setiembre. La publicacin tarda tambin se da en
el caso de la Municipalidad de Puente Piedra, pues si bien su Ordenanza N 000002 que aprueba
arbitrios en su jurisdiccin es del 24 de abril del 2000, la publicacin recin se realiz el 6 de mayo,
vencida la fecha legalmente establecida para la publicacin de las ordenanzas de arbitrios.
10 Esto sucede con la Ordenanza N 066-A-2000-SEGE-07-MDEA de la Municipalidad de El Agusti-
no del 26 de marzo del 2000, pues su ratificacin se produjo recin mediante Acuerdo de Concejo
N 108 de la Municipalidad de Lima Metropolitana y publicado el 29 de junio. Lo mismo ocurre en
los casos de la Ordenanza N 008-2000-MPH de la Municipalidad de Punta Hermosa, la Ordenanza
DEFENSORA DEL PUEBLO Y TRIBUTACIN MUNICIPAL
137
Esto tiene implicancias directas en los tributos a ser cobrados, pues si la ordenan-
za de creacin de arbitrios no cumpli con los requisitos sealados -publicacin de la
ordenanza y de la ratificacin- antes del 30 de abril, las municipalidades solamente
podran incrementar estas tasas tomando como base las cobradas al 1 de enero del
ao anterior, reajustado con la aplicacin de la variacin acumulada del IPC.
d) Incrementos en los arbitrios
De acuerdo con la LTM, todo reajuste de tasas debido a variaciones de costos que
se realice durante el ejercicio fiscal no podr ser superior al IPC. Al respecto, cree-
mos que ello no implica que de un ejercicio fiscal al otro la municipalidad se encuentre
impedida de aumentar los arbitrios en porcentaje mayor a la variacin del IPC anual,
dado que el lmite establecido en el artculo 69 de la LTM se encuentra establecido
para variaciones dentro del mismo ejercicio fiscal. Sin embargo, este aumento debe
encontrarse sustentado en una estructura de costos que demuestre concretamente el
aumento del costo del servicio. Ello se ratifica con el artculo 69-A, que establece que
en la ordenanza que aprueba el monto de la tasa por arbitrios debern explicarse los
costos efectivos que demanda el servicio a prestar segn el nmero de contribuyen-
tes, as como los criterios que justifiquen los incrementos de ser el caso. Resulta
obvio que los incrementos que deben ser justificados son los que excedan el IPC y
ello implica que no se encuentran prohibidos del todo estos aumentos.
Lamentablemente, lo que ha venido sucediendo en los ltimos aos es que algu-
nas municipalidades han venido incrementando sus arbitrios anualmente de manera
un tanto extrema, llegando a aumentarlos en algunos casos en ms de 100%. Dado
que la mayor parte de municipalidades no publicaban estructuras de costos que
demostraran un aumento de esta ndole en el costo del servicio, ello generaba sus-
picacias que conducan a pensar que las municipalidades venan cobrando a los
contribuyentes montos mayores a los que costaba el servicio individualizado en
ellos, adquiriendo esto la caracterstica de un impuesto.
Esto fue reiteradamente expresado por el Poder Judicial. As por ejemplo, la ya
comentada sentencia recada en el Expediente N 2506-99 indicaba que se eviden-
ciaba:
...que los montos determinados por concepto de arbitrios municipales son
extremadamente elevados y exceden notoriamente los lmites previstos en el
Artculo 69 del Decreto Legislativo N 776 -Ley de Tributacin Municipal-,
N 001/2000-MDPN de la Municipalidad de Punta Negra y la Ordenanza N 020-MSI de la Muni-
cipalidad de San Isidro, que fueron publicadas a fines de abril y cuyas ratificaciones son del mes de
junio. Pero quiz el caso ms saltante es el de la Ordenanza N 184-2000-CDSB-C de la Municipa-
lidad de San Borja, del 21 de febrero de 2000, cuya ratificacin recin sali publicada el 16 de
noviembre.
SUSANA KLIEN
138
coligindose un efecto confiscatorio en los referidos tributos, contraviniendo el
principio de razonabilidad de las leyes; as como lo establecido en el artculo
74 de la Norma Suprema del Estado.
Asimismo, la sentencia recada en el Expediente N 2366-99 y publicada el 10 de
agosto del 2000, que declara fundada una demanda de amparo interpuesta contra la
Municipalidad de Lima Metropolitana, indicaba que si bien la ordenanza que susten-
taba los cobros cuestionados haba sido emitida siguiendo los cauces formales que
la ley exiga:
...se advierte que la emplazada ha actuado con signos de arbitrariedad, toda
vez que los incrementos que contienen en cuanto a los montos por concepto de
arbitrios por los servicios pblicos que presta son demasiado elevados, contra-
viniendo el Principio de Razonabilidad de las leyes, constituyendo por ende
amenaza de violacin de los derechos alegados.
Ms tajante an resulta la sentencia de observancia obligatoria recada en el
Expediente N 2195-99 y publicada el 10 de mayo del 2000, que declara fundada
una demanda de amparo contra la Municipalidad de Ate y seala que la LTM:
...establece taxativamente que las tasas por servicios pblicos o arbitrios se
calcularn dentro del primer trimestre de cada ejercicio fiscal en funcin del
costo efectivo del servicio a prestar. A su vez, en caso de producirse variaciones
de costo que haga pasible el incremento de las referidas tasas durante el ejerci-
cio fiscal, el reajuste no podr exceder el porcentaje de variacin del Indice de
Precios al Consumidor -IPC-.
Ello vuelve a conducirnos a la importancia de las estructuras de costos para la
determinacin del monto que pagarn los contribuyentes, pues permitira que la
municipalidad, de ser el caso, sustente de manera adecuada un aumento de los
costos de la prestacin de un servicio.
2.2. Licencias
Las licencias son las tasas que gravan la obtencin de autorizaciones especficas
para la realizacin de actividades de provecho particular sujetas a control o fiscali-
zacin. De acuerdo con la LTM, las municipalidades solamente pueden crear dos
tipos de licencia:
Licencias de apertura de establecimiento: que son las tasas que debe pagar todo
contribuyente para operar un establecimiento industrial, comercial o de servi-
cios, y,
Otras licencia: que son aqullas que deber pagar todo aquel que realice activida-
des sujetas a control o fiscalizacin municipal extraordinario, siempre que medie
DEFENSORA DEL PUEBLO Y TRIBUTACIN MUNICIPAL
139
la autorizacin prevista en el artculo 67 de la LTM. Este ltimo artculo indica
que las municipalidades no podrn imponer tasas por la fiscalizacin de activida-
des comerciales, industriales o de servicios, que deben efectuar de acuerdo a
sus atribuciones previstas en la LOM. Solamente en los casos de actividades
que requieran una fiscalizacin o control distinto al ordinario, una ley expresa
del Congreso puede autorizar el cobro de una tasa especfica por tal concepto.
Teniendo en cuenta que la licencia es una tasa, su cobro implica necesariamente
una contraprestacin por parte de la municipalidad. En ambos tipos de licencia la
municipalidad presta servicios administrativos y a este efecto, deber existir una
razonable equivalencia entre el costo del servicio que presta la municipalidad y el
monto cobrado en la licencia.
En relacin con la licencia de apertura de establecimiento, sta se pagar y se
otorgar por plazo indeterminado, bajo obligacin de presentar una declaracin ju-
rada anual. Solamente se renovar la licencia cuando se produzca el cambio de giro,
uso o zonificacin en el rea donde se encuentre el establecimiento. Asimismo, en el
Informe N 33 se les recuerda a las municipalidades que no pueden cobrar al solici-
tante de una licencia de apertura de establecimiento montos adicionales por concep-
to de peritajes o similares, pues este tipo de actividades de fiscalizacin resultan
inherentes a la labor municipal.
Por otro lado, cuando se presenten quejas por el cobro de licencias tributarias
municipales distintas de la licencia de apertura de establecimiento, la Defensora del
Pueblo debera recordarles a los gobiernos locales que no cuentan con posibilidad
de crearlas si es que no existe una ley autoritativa emitida por el Congreso. Al
respecto, la Defensora del Pueblo ha solicitado al Congreso de la Repblica que, en
aras del inters vecinal, elabore la ley que deber establecer las actividades de fisca-
lizacin extraordinarias que permitirn a las municipalidades la creacin de licencias
especiales.
2.3. Derechos
Los derechos son las tasas que se cobran por la prestacin de un servicio admi-
nistrativo o por el uso o aprovechamiento de bienes pblicos.
Anualmente cada municipalidad deber aprobar su Texto Unico de Procedimien-
tos Administrativos -TUPA-, en el que debern incluir todos los cobros que se
realicen por procedimientos administrativos. Teniendo en cuenta adems que los
derechos son tasas, debern cumplirse todos los requisitos formales que competen
a su creacin, como es el caso de la ratificacin tratndose de municipalidades
distritales. Cabe sealar tambin que de acuerdo con el Decreto Legislativo N 757,
los TUPA debern ser actualizados anualmente y publicarse en el Diario Oficial a
ms tardar el 30 de junio de cada ao, salvo que el TUPA vigente no haya tenido
modificaciones, lo que deber ser dado a conocer a los interesados mediante aviso
en el Diario Oficial.
SUSANA KLIEN
140
En este sentido, para que un derecho sea exigible la Defensora del Pueblo debe-
r verificar lo siguiente:
Que el derecho se encuentre previsto en el TUPA.
Que el TUPA haya sido aprobado mediante ordenanza, debidamente prepublicada
y aprobada con el nmero de concejales necesario
Que, en el caso de municipalidades distritales, el TUPA haya sido ratificado por
la municipalidad provincial.
3. Actuacin de la Defensora del Pueblo frente al ciudadano
Cuando se presente una queja originada en el cobro de una tasa, la Defensora
del Pueblo deber analizar los elementos formales que deben ser cumplidos por la
norma de la municipalidad quejada, as como los requisitos especficos de la tasa
que se trate. Al respecto, si se determina que no se ha cumplido alguno de estos
requisitos, proceder en primer lugar a orientar a los contribuyentes que resulten
afectados por cobros sustentados en estas normas acerca de las posibilidades exis-
tentes para que impugnen administrativamente dichos actos de cobro.
En este sentido, se les recomendar seguir el trmite de reclamacin ante la
municipalidad distrital respectiva, y, en caso de ser desestimada, interponer un re-
curso de apelacin ante la municipalidad provincial, pudiendo posteriormente ape-
larse ante el Tribunal Fiscal. En estas fases se le explicarn los plazos que debern
tomar en cuenta as como los elementos formales exigidos en cada fase. Agotada la
va administrativa, se les explicar que pueden acudir al rgano jurisdiccional en va
de demanda de amparo
11
contra los actos de aplicacin de estas normas si se afec-
tan derechos fundamentales o mediante una demanda contencioso administrativa.
Esta primera orientacin tiene como objetivo que mientras los ciudadanos acu-
den a la Defensora del Pueblo, no ocurra el vencimiento de los plazos que tienen
para impugnar los actos a travs del procedimiento contencioso-tributario. Nuestra
institucin acta a travs de la interposicin de sus buenos oficios frente a las
entidades pblicas, lo que implica que sus recomendaciones no resultan vinculantes.
Por ello, resulta siempre efectivo iniciar los procedimientos administrativos del caso,
11 Cabe sealar que en muchas ocasiones resulta intil pasar toda la etapa del procedimiento adminis-
trativo por cuanto no se puede resolver en esta sede la constitucionalidad de las normas tributarias
lo que la mayora de veces es el punto central del problema- y por eso muchas personas deciden
interponer directamente demandas de amparo. El mismo Poder Judicial lo reconoce, pues en la
sentencia recada en el Expediente N 2536-99 y publicada el 5 de octubre del 2000, que declara
fundada la demanda de amparo interpuesta por Carlos Koch Prattes Sociedad Annima contra la
Municipalidad de La Victoria se seala que, como se ha determinado en la causa de Registro N
849-98 tramitada ante esta Sala, el Tribunal Fiscal, respecto de situaciones similares, desesti-
mando apelaciones de puro derecho, ha establecido el temperamento, de que el Contencioso-
Tributario, no est facultado para pronunciarse respecto a la ilegalidad o inconstitucionalidad de
los tributos, lo que en cambio s corresponde al Poder Judicial y Tribunal Constitucional.
DEFENSORA DEL PUEBLO Y TRIBUTACIN MUNICIPAL
141
pues las resoluciones de estas entidades s resultan obligatorias. Por otro lado, una
segunda razn para orientar a los contribuyentes es porque se ha comprobado un
desconocimiento de los ciudadanos respecto a los derechos que los amparan y los
procedimientos administrativos para hacerlos valer, lo que se acrecienta en materia
tributaria dada la cantidad y dispersin de normas, las que adems resultan suma-
mente complicadas an para especialistas en la materia.
Asimismo, en relacin al procedimiento contencioso tributario, es importante
indicarle al contribuyente que la carga de la prueba la tiene la administracin cuando
el conflicto se base en la prestacin del servicio -por ejemplo, el costo razonable del
servicio-.
De manera paralela, la Defensora del Pueblo seguir el caso del quejoso ante la
municipalidad, interponiendo sus buenos oficios para que el caso sea resuelto satis-
factoriamente. Ello implicar que esta institucin recomiende al gobierno local que
adecue su normativa y su actuacin a las leyes pertinentes y a la Constitucin.
4. Actuacin de la Defensora del Pueblo frente al gobierno local
Ahora bien, si con motivo de la actuacin frente a una queja o de una actuacin
de oficio la Defensora del Pueblo constata que determinado gobierno local no ha
cumplido alguno de los requisitos exigidos para la creacin de una tasa, deber
recomendarle que se adecue al ordenamiento jurdico. Para ello, le indicar que de
acuerdo con nuestra normativa, deber dejar sin efecto los cobros que han tomado
como base la norma que no cumple con los requisitos para su vigencia y que, de ser
el caso, devuelva o compense los montos que ya han sido cobrados indebidamente.
Como consecuencia del deber de cooperacin que existe con la Defensora del
Pueblo de acuerdo a su Ley Orgnica, los gobiernos locales debern enviar infor-
macin si esa institucin lo requiere. As por ejemplo, si el problema relativo a la
tasa se refiere a la no prestacin efectiva de un servicio o a la prestacin deficiente
del mismo, la Defensora del Pueblo podr solicitar a la municipalidad la sustentacin
del costo efectivo del servicio y la municipalidad tiene el deber de brindarla.
En relacin a los arbitrios, adems debemos indicar que cuando la ordenanza
utilizada como base para su cobro no hubiese cumplido con los requisitos estable-
cidos para su vigencia, la Defensora del Pueblo exhortar a la municipalidad res-
pectiva para que realice el cobro de estos tributos de acuerdo con la ltima ordenan-
za vigente actualizada con la variacin acumulada del IPC. Asimismo, tal como lo
establece la LTM, deber recomendarse al gobierno local que devuelva a los contri-
buyentes el monto abonado en exceso por los arbitrios de ese ao, sin perjuicio de
que puedan considerarlo a opcin del contribuyente como un pago a cuenta.
SUSANA KLIEN
142
IV. LNEAS DE ACCIN EN MATERIA DE COBRANZA COACTIVA
El procedimiento de cobranza coactiva implica una ejecucin forzosa que es una
manifestacin del principio de autotutela a travs del cual la administracin se en-
cuentra exenta de solicitar al Poder Judicial la ejecucin de sus propios actos.
Tratndose de tributos municipales, cuando se presente una queja con motivo
de una cobranza coactiva deber verificarse lo siguiente:
Que la deuda sea exigible coactivamente -es decir, que haya sido establecida
mediante Resolucin de Determinacin o de Multa emitida por la Entidad con-
forme a ley, debidamente notificada y no reclamada dentro del plazo, o mediante
una Orden de Pago emitida conforme a ley-
Que el inicio del procedimiento haya sido debidamente notificado.
Si se verifica que la cobranza coactiva de la deuda ha sido iniciada ilegalmente,
deber recomendrsele al quejoso la interposicin de un recurso de queja ante el
Tribunal Fiscal. A este efecto, la Defensora del Pueblo deber recordar a las muni-
cipalidades que, conforme el artculo 31 de la Ley de Procedimiento de Ejecucin
Coactiva, se encuentran obligadas a suspender la cobranza coactiva en los casos
sealados en dicho dispositivo, como son, entre otros, cuando as lo disponga el
Tribunal Fiscal.
Si la municipalidad no cumpli con efectuar el acto de notificacin, deber
recordrsele que este acto constituye un requisito formal y necesario para el inicio
del procedimiento de ejecucin coactiva, pues tiene como finalidad garantizar el
debido procedimiento coactivo.
V. LNEAS DE ACCIN EN MATERIA DE RATIFICACIN DE ORDENAN-
ZAS
Teniendo en cuenta que la ratificacin de las ordenanzas distritales por parte de
la municipalidad provincial es un requisito para la vigencia de la norma, la Defensora
del Pueblo debe verificar por que ello ocurra. Lamentablemente, a raz de la emisin
de la Ordenanza N 211 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que regulaba el
procedimiento para la ratificacin de ordenanzas, muchas municipalidades proce-
dieron a efectuar una inaplicacin de la misma. En el ao 1999 procedieron a
dicha inaplicacin las municipalidades de Ancn, Chaclacayo, Los Olivos, Puente
Piedra, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Surquillo.
En el ao 2000 ha procedido a hacerlo la Municipalidad de Lince mediante Ordenan-
za N 024 publicada el 18 de agosto del 2000, sealando que:
...atenta contra la autonoma municipal y la jerarqua de normas; ya que la
ratificacin a que se refiere el artculo 94 de la Ley Orgnica de Municipalida-
DEFENSORA DEL PUEBLO Y TRIBUTACIN MUNICIPAL
143
des es sobre los edictos municipales y no as las ordenanzas, por lo que la misma
deviene en inconstitucional al igual que su antecedente, la Ordenanza N 126,
resultando inaplicables en la Jurisdiccin de la Municipalidad Distrital de
Lince
En este sentido, cuando una municipalidad proceda a inaplicar una norma
emitida por una municipalidad provincial, la Defensora del Pueblo debera exhortar
a la municipalidad respectiva a que deje sin efecto su norma inaplicatoria, pues las
ordenanzas no pueden ser derogadas, dejadas sin efecto o inaplicadas por una mu-
nicipalidad distinta de la que las dict, toda vez que estaramos ante un problema de
competencias y no de jerarqua. Para dejar sin efecto o expulsar del ordenamiento
jurdico una Ordenanza, o bien la propia municipalidad procede a derogarla, o bien
se interpone la correspondiente accin de inconstitucionalidad ante el Tribunal Cons-
titucional -artculo 200 inciso 4-. Las municipalidades no son rganos jurisdiccio-
nales y por tanto no pueden ejercer control constitucional difuso para inaplicar
normas as afecten lo dispuesto por la Constitucin.
Asimismo, se le indicar al gobierno local que la inaplicacin en vez de
fortalecerlo lo debilita, pues ello implicara que respecto de los cobros que hubiese
venido realizando en base a la norma no ratificada pudiese surgir una obligacin de
devolucin, lo que si se producen en gran cantidad puede hasta originar la quiebra
de la municipalidad. Esto porque la norma no habra cumplido los requisitos para
hacer exigibles los tributos, lo que facultara a los contribuyentes iniciar el procedi-
miento contencioso tributario o acudir al Poder Judicial.
VI. ACTIVIDADES DE DIFUSIN Y REUNIONES DE TRABAJO
Finalmente y como ltimo tema trataremos brevemente las actividades de difu-
sin y reuniones de trabajo que ha venido sosteniendo la Defensora del Pueblo en
materia de tributacin municipal con el nimo de fortalecer los comportamientos
democrticos al interior de los gobiernos locales, que han sido fundamentales para
enriquecer el trabajo de nuestra institucin.
En efecto, si bien resultaba importante en materia de defensa de derechos huma-
nos y supervisin de la administracin pblica la resolucin de quejas, a travs de
las actuacin de la Defensora del Pueblo con motivo de las mismas se constataba
que exista toda una problemtica no atendida en los gobiernos locales y resultaba
importante contribuir en su solucin. Los problemas que se presentaban eran, entre
otros, la dispersin normativa existente, lo que dificultaba la labor de los operadores
municipales; algunas fases complicadas o ineficientes en los procedimientos que se
establecan para la creacin o cobro de tributos; o, la poca recepcin que tenan las
propuestas o preocupaciones de los gobiernos locales frente al gobierno central.
Por ello, se ha venido realizando la presentacin del Informe N 33 tanto en Lima
como en las ciudades del interior del pas, pues se pretende contribuir en la aplica-
SUSANA KLIEN
144
cin adecuada de la normativa municipal por parte de los gobierno locales, pero
sobre todo, recoger sus impresiones, recomendaciones y sus problemas especfi-
cos. Adems, dado que la mayor parte de quejas presentadas en este tema provie-
nen de Lima y de alguna manera el informe referido corre el riesgo de parecer
centralista, creemos sumamente importante conocer la problemtica en otras ciu-
dades, a fin de ampliar el informe y establecer las pautas de actuacin pertinentes.
Asimismo es importante sealar que se ha tratado de trabajar tambin a nivel de
organizaciones vecinales. As por ejemplo, se ha acudido a eventos organizados por
pobladores en los que se expona la labor de la Defensora del Pueblo en esta mate-
ria y adems se recogan algunos problemas y se brindaba orientacin respecto de
las alternativas de solucin. No debe olvidarse que la participacin ciudadana y la
rendicin de cuentas por parte de las autoridades son caractersticas necesarias de
todo sistema democrtico. As, consideramos importantes actitudes como la de la
Municipalidad de San Luis, que en su Ordenanza N 060-MDSL publicada el 17 de
febrero del 2000, sealaba que se haban realizado ....una serie de reuniones de
trabajo con los seores representantes de los propietarios, comerciantes e industria-
les del distrito, a fin de determinar las tasas aplicables en funcin a los costos
operativos de los servicios de limpieza pblica y el de parques y jardines que presta
nuestra comuna.
VII. REFLEXIN FINAL
El presente artculo no ha pretendido ms que anotar algunos elementos necesa-
rios para la actuacin legtima de la administracin estatal, lo que constituye un
requisito esencial para el desarrollo de un Estado democrtico y representa un tema
fundamental para la Defensora del Pueblo. No queremos terminar sin resaltar que
en materia de tributacin municipal resulta sumamente importante la incorporacin
de los principios tributarios a la Constitucin, pues como seala Alvaro Rodrguez
Bereijo, constituyen la ms alta expresin del sometimiento del poder financiero al
imperio de la ley, caracterstico del Estado de Derecho, e instrumento de garanta y
de control, tanto jurdico como poltico, por los ciudadanos del manejo de la Ha-
cienda Pblica.
INFORMES
146
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
147
DERECHO DE REUNIN
Informe Especial al Congreso de la Repblica
sobre el ejercicio del derecho de reunin durante los
das 26 y 27 de julio y los sucesos del 28 de julio del ao
2000
I. INTRODUCCIN
El presente informe, que se somete a la consideracin del Congreso de la Rep-
blica, tiene por objeto dar a conocer las actuaciones y los resultados de la investiga-
cin no jurisdiccional realizada por la Defensora del Pueblo, sobre los hechos que
tuvieron lugar durante los das 26, 27 y 28 de julio del presente ao, con ocasin de
la denominada Marcha de los Cuatro Suyos. Durante esos das, la Defensora del
Pueblo, a travs de sus diferentes oficinas en el territorio nacional, realiz un atento
seguimiento de los desplazamientos y movilizaciones emprendidas por los promo-
tores y adherentes a la citada marcha, as como de la actuacin que con este motivo
desarrollaron las autoridades locales y nacionales.
La intervencin de la Defensora del Pueblo, basada en el estricto cumplimiento
de su mandato constitucional y legal, estuvo orientada a contribuir a generar condi-
ciones que hicieran posible el libre ejercicio de los derechos fundamentales de re-
unin, expresin y participacin poltica. Se trat de promover una actuacin de las
autoridades polticas y de la Polica Nacional que, adems de proteger el ejercicio de
tales derechos, lo hiciera tambin con los de aquellas personas que permanecieron
ajenas a las movilizaciones convocadas, garantizando la seguridad ciudadana y el
cuidado de la propiedad pblica y privada.
El informe recoge la informacin obtenida directa o indirectamente por la
Defensora del Pueblo a propsito de la indicada marcha, en un esfuerzo por re-
construir y analizar los hechos de manera objetiva y en el nimo de contribuir a su
ms amplio esclarecimiento.
Se trata fundamentalmente de ejercer una vez ms nuestra misin de proteger
los derechos fundamentales de las personas y supervisar a la administracin del
Estado, sealando nuestra opinin, evaluando la actuacin de las autoridades
involucradas a partir del nivel de cumplimiento de sus deberes de funcin y formu-
lando las recomendaciones que consideramos necesario atender, a fin de evitar que
en el futuro puedan repetirse hechos lamentables como los que se produjeron el
tercer da de la marcha, el 28 de julio pasado.
148
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
II. ANTECEDENTES
1. Supervisin de manifestaciones pblicas: modus operandi establecido sobre
la base del acercamiento y dilogo entre las autoridades y los ciudadanos
La Defensora del Pueblo ha intervenido en diversas ocasiones en labores de
supervisin de manifestaciones pblicas tanto en la ciudad de Lima como en el
interior del pas.
Lo ha hecho inicialmente a pedido de grupos de ciudadanos que encontraron en
la institucin una manera de canalizar su voluntad ante las autoridades polticas y la
Polica Nacional del Per. De estas primeras experiencias se estableci un modus
operandi consistente en definir que la Defensora del Pueblo facilitaba el acerca-
miento y dilogo entre los organizadores de manifestaciones y la Polica Nacional
del Per y la Prefectura (en Lima, concretamente con participacin de la VII Re-
gin Policial) para definir: rutas por las que se llevara a cabo la expresin del
derecho de reunin, garantas del carcter pacfico y sin armas de la marcha, orga-
nizacin de los manifestantes para evitar desbordes y precisar otros detalles que
permitieran hacer compatible el derecho de reunin con la libertad de trnsito, la
conservacin del orden y tranquilidad pblicos y la proteccin a la propiedad pbli-
ca y privada.
Como resultado de este dilogo y acercamiento, las autoridades de la Polica
Nacional tomaban las precauciones del caso, explicaban a los propios organizado-
res cmo iban a brindar la proteccin debida y el tipo de armas a utilizar.
Esta peculiar participacin defensorial destinada al acercamiento y el dilogo
con el doble propsito de propiciar, de una parte, las mejores condiciones para el
ejercicio del derecho de reunin y, de la otra, para brindar posibilidades para el
cumplimiento de los deberes de funcin de las autoridades polticas y policiales, se
inaugur el 11 de junio de 1998 con ocasin de una marcha de estudiantes que
sucedi a una anterior que fue violentamente reprimida. Precisamente el dilogo y
acercamiento propiciado el 11 de junio de 1998 marc el inicio de una relacin con la
Jefatura de la VII Regin Policial de Lima, General Fernando Gamero Febres, que dio
lugar a sucesivas actuaciones defensoriales bajo el marco del modus operandi antes
descrito, en la mayora de las ocasiones a pedido expreso de la Jefatura policial.
En aplicacin de los acuerdos logrados y del compromiso asumido por manifes-
tantes y autoridades de ejercer el derecho de reunin de forma pacfica y con
proteccin policial, la Defensora del Pueblo estableci la modalidad de acompaa-
miento acordando con tal propsito desplegar a un nmero reducido de comisiona-
dos, identificados con el chaleco azul y el emblema que caracteriza a la institucin.
El propsito de dicho acompaamiento fue definindose como una presencia testi-
monial destinada a verificar que ciudadanos y policas cumplan con los compromi-
sos asumidos y que, de no ser as, se admita la intervencin de buenos oficios de
la Defensora del Pueblo para formular in situ advertencias, recomendaciones y
sugerencias conducentes a resolver situaciones que propicien el mejor desempeo
149
DERECHO DE REUNIN
de quienes ejerzan el derecho de reunin, por un lado, y el cumplimiento de los
deberes de funcin por el otro. De conformidad con las caractersticas del trabajo
defensorial dicho acompaamiento implic, desde el principio, el registro de ocu-
rrencias que sustentara estas actuaciones tpicamente de mediacin.
As por ejemplo, en Lima, durante los meses de junio de 1998 a junio del 2000,
ha participado en cuarentiocho eventos entre marchas, mtines, vigilias, plantones,
actos culturales e incluso paros. Del total, slo se registraron incidentes violentos
en seis ocasiones, todos ocurridos el presente ao. En cuatro de estos casos, la
Defensora del Pueblo intervino a pedido de las autoridades y/o de las organizacio-
nes que efectuaron la convocatoria, pero slo en dos hubo un acuerdo previo, el
mismo que no fue respetado por los manifestantes
1
.
La experiencia adquirida permite afirmar que el acercamiento y dilogo previo
entre manifestantes y autoridades contribuye decisivamente a garantizar el ejercicio
pacfico del derecho de reunin, previniendo situaciones de conflicto. Por el con-
trario, la ausencia de acuerdo es una potencial fuente de conflictos. Los lamentables
actos de vandalismo contra el Palacio de Gobierno el 30 de septiembre de 1998, con
ocasin de una marcha convocada por la Confederacin General de Trabajadores
del Per (CGTP), son un ejemplo de ello.
Asimismo, el compromiso expreso de manifestantes y autoridades policiales
ante la Defensora del Pueblo o ante la propia autoridad poltica, con presencia o
conocimiento de la Defensora, le brinda a sta el marco necesario para su labor de
supervisin. En cambio, la ausencia de tal acuerdo previo, al no garantizar una
capacidad de interlocucin, limita la actuacin defensorial al registro de hechos y
auxilio de las personas que pudieran verse afectadas en su integridad por el uso
excesivo, desproporcionado o arbitrario de la fuerza policial o privados de su liber-
tad. En oposicin a la supervisin, esta forma de intervencin destinada a garantizar
la libertad, integridad y vida de los manifestantes, ha sido denominada como una
accin de cruz roja cvica.
2. La Resolucin Defensorial N 039-DP-2000 y el derecho de reunin pacfica
A travs de la Resolucin Defensorial N 039-DP-2000, publicada el 19 de julio
del 2000 en el diario oficial El Peruano, la Defensora del Pueblo se pronunci
respecto de los alcances del derecho de reunin reconocido por el inciso 12) del
artculo 2 de la Constitucin. La resolucin surgi como consecuencia de los di-
versos casos presentados a esta institucin desde el mes de mayo del 2000 tanto en
1 El primero tuvo lugar el 16 de febrero de este ao, cuando un grupo de manifestantes intent
quemar una tanqueta de la Polica Nacional. El segundo, se refiere a los sucesos ocurridos en los
alrededores del Swisshotel a fines de junio pasado durante la ltima visita de la Misin de la OEA a
Lima. En los dos casos restantes, la intervencin se realiz de oficio y sin acuerdo previo alguno.
En uno de ellos, durante una manifestacin convocada por la Confederacin General de Trabajado-
res del Per el 25 de mayo pasado, grupos de manifestantes actuaron vandlicamente e ingresaron
hasta uno de los balcones de Palacio de Gobierno, sin que la Polica se los impidiera.
150
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
la ciudad de Lima como en el interior del pas, que venan subordinando el ejercicio
del referido derecho a una autorizacin administrativa previa desdibujando lo dis-
puesto por el texto constitucional. Asimismo, ante situaciones de uso despropor-
cionado de la fuerza por parte de funcionarios de la Polica Nacional del Per, as
como la existencia de normas reglamentarias que contradecan lo dispuesto por la
Carta fundamental.
La citada resolucin record a las autoridades polticas que el ejercicio del dere-
cho de reunin no depende de su criterio discrecional, pues se encuentra plenamen-
te reconocido por la Constitucin. Asimismo, precis que las reuniones que se
realizan en plazas y vas pblicas deben ser comunicadas a la autoridad poltica, lo
cual no constituye una autorizacin administrativa previa. La autoridad slo puede
prohibirlas por motivos probados de seguridad o de sanidad pblicas.
III. COMPETENCIA DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO
De acuerdo con lo dispuesto en el artculo 162 de la Constitucin y el artculo
1 de su Ley Orgnica, Ley N 26520, corresponde a la Defensora del Pueblo
defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la co-
munidad; supervisar el cumplimiento de los deberes de la administracin pblica y
la prestacin de los servicios pblicos a la ciudadana.
En el marco de sus atribuciones constitucionales, la Defensora del Pueblo su-
pervisa la actuacin de las autoridades estatales en el control del orden pblico, con
el objeto de garantizar el adecuado ejercicio de los derechos de reunin pacfica,
libre expresin y participacin poltica.
Precisamente, durante la realizacin de reuniones y manifestaciones pblicas,
podrn producirse situaciones de conflicto derivadas de una actuacin arbitraria,
abusiva o ilegal de las autoridades o funcionarios pblicos que afecten los derechos
ciudadanos. Tambin pueden producirse situaciones de conflicto por la comisin
de actos de los manifestantes que trascienden los lmites del ejercicio legtimo y
pacfico de los derechos mencionados. Para evitar tales situaciones la Defensora
del Pueblo ha venido interviniendo a fin de servir de interlocutor entre las institucio-
nes pblicas, especialmente la Polica Nacional, y la ciudadana con el objeto de
lograr acuerdos previos que faciliten el ejercicio libre y pleno de los derechos cons-
titucionales y el efectivo cumplimiento de la funcin policial.
IV. DESCRIPCIN DE LOS HECHOS
1. La convocatoria a la Marcha de los Cuatros Suyos
A principios del mes de junio del 2000, quien fuera candidato presidencial por la
agrupacin Per Posible, el seor Alejandro Toledo, anunci la realizacin de una
151
DERECHO DE REUNIN
marcha en la ciudad de Lima con personas que vendran de distintos puntos del pas
para impedir la juramentacin del nuevo gobierno.
Desde entonces, las bases provinciales de la referida agrupacin, con apoyo de
otros grupos polticos e instituciones de la sociedad civil, iniciaron la preparacin
de la denominada Marcha de los Cuatro Suyos, en la cual segn los organizadores
durante los das 26, 27 y 28 de julio se trasladaran miles de personas a la capital,
asegurando su estada y alimentacin.
Desde el momento en que la Defensora del Pueblo tom conocimiento de la
marcha y del propsito de la misma, tal como haba sido anunciado por sus
convocantes, advirti que una marcha pacfica tal como la Constitucin concibe
el derecho de reunin no era compatible con un fin ilcito como el anunciado
impedimento de la juramentacin presidencial. Precis inclusive la institucin que
era concebible ejercer el derecho de reunin tanto para aquellos ciudadanos que
quisieran expresarse en contra de la juramentacin como para aquellos otros que
optasen por expresarse a favor, pero en ningn caso con el propsito de interrumpir
el acto oficial ante el Congreso de la Repblica porque podra constituir este empe-
o delito previstos en el Cdigo Penal.
2. Intervencin de las instituciones pblicas
La convocatoria a la mencionada marcha y la solicitud expresa de intermediacin
formulada por los organizadores a la Defensora del Pueblo dio lugar a las actuacio-
nes que se describen en la seccin V del presente informe. Por su parte, tanto el
Ministerio Pblico con el nombramiento de 109 fiscales de prevencin del delito
para los das 26, 27 y 28 de julio, de los cuales 89 fueron desplazados en los puntos
mas crticos del centro de la ciudad para el 28 de julio como el Ministerio del Interior
a travs de los planes Tahuantinsuyo y Fortaleza, asumieron su responsabilidad en el
cumplimiento de sus funciones. Similar iniciativa tomaron el Cuerpo General de Bom-
beros Voluntarios del Per, el Ministerio de Salud y EsSALUD, as como la Cruz Roja
Peruana. Ello queda descrito en la seccin VI del presente informe.
La Defensora del Pueblo deja constancia, sin embargo, que a pesar de sus
reiterados requerimientos no tuvo oportunidad de expresar sus puntos de vista ni de
conocer los preparativos de las autoridades polticas y policiales ni con anteriori-
dad, ni durante el desarrollo de los acontecimientos en las Fiestas Patrias del ao
2000.
3. Restricciones al libre trnsito y a la libertad individual
Los das 24 al 26 de julio se presentaron ante las Representaciones de la Defensora
del Pueblo en las ciudades de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Iquitos, Trujillo y Piura
diversas quejas contra la Polica Nacional, as como pedidos de intervencin para
que se pusiera fin a las restricciones impuestas al libre trnsito y a la libre circula-
cin de personas y vehculos, garantizndose el ejercicio del derecho reconocido
152
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
por el inciso 11) del artculo 2 de la Constitucin
2
. La Defensora del Pueblo
verific una serie de intervenciones policiales irregulares al poner trabas al ejercicio
de este derecho, desconociendo lo dispuesto por el artculo 7 inciso 6) de la Ley
Orgnica de la Polica Nacional, Ley N 27238, segn el cual es funcin de la
Polica Nacional garantizar y controlar la libre circulacin vehicular y peatonal en la
va pblica y en las carreteras, as como asegurar el transporte automotor.
Uno de dichos casos tuvo lugar el 25 de julio en la noche en la ruta Los Libertadores,
aproximadamente a unos 5 km. de la ciudad de Huamanga. En tal ocasin, se inter-
vino a seis mnibus de transporte interprovincial con destino a Lima. Como infor-
m el Defensor del Pueblo al Director General de la Polica Nacional el 26 de julio,
estas intervenciones no respetaron los procedimientos establecidos, dificultaron el
ejercicio de la libertad de trnsito de por lo menos 250 pasajeros (que debieron
esperar largas horas antes de proseguir viaje) y evidenciaron, en algunos casos, un
excesivo celo policial para hacer cumplir las disposiciones reglamentarias sobre
transporte pblico.
Problemas similares se presentaron en Apurmac, Arequipa, Chimbote,
Huancavelica, Huaraz, Lima, Piura, Pucallpa, Tingo Mara y Trujillo, as como en
las provincias altas del Cusco. En Piura, por ejemplo, la Polica intervino dos auto-
buses por no contar con el manifiesto de pasajeros. Despus de la intervencin de
la Defensora del Pueblo y de funcionarios del Ministerio de Transportes y Comu-
nicaciones, que informaron a los efectivos policiales que ello no constitua una
infraccin, se permiti que el viaje contine. Otro autobs que parti de Huancavelica
fue detenido en tres oportunidades, la ltima ocurri cerca a la ciudad de Huancayo,
argumentndose que circulaba fuera del horario establecido y que careca de boti-
qun de primeros auxilios.
En la madrugada del 27 de julio, en las afueras de la ciudad de Chimbote, la
Polica de Carreteras a cargo del Mayor PNP Enrique Larran, detuvo la circulacin
de un vehculo que viajaba a Lima con personas que participaran en la Marcha de
los Cuatro Suyos. Lo hizo con la finalidad de identificar a supuestos requisitoriados,
sin encontrar a ninguno en esta condicin. Posteriormente, la Polica constat que
exista orden de captura contra el vehculo, la misma que de conformidad con lo
dispuesto por el artculo 625 del Cdigo Procesal Civil ya haba caducado. Pese a
ello, el vehculo fue derivado a la comisara de Buenos Aires, Chimbote. A las 9:00
de la maana de ese da, los pasajeros presentaron una denuncia ante el Ministerio
Pblico, institucin que solicit informacin sobre dicho vehculo al Poder Judicial,
el cual inform que la orden de captura haba sido levantada. Recin hacia el medio-
da el vehculo pudo proseguir viaje a Lima.
En diversos puntos de la ciudad de Trujillo, ese da se realizaron una serie de
operativos en los que se procedi a detener a por lo menos cien personas que
2 Inciso 11 del Artculo 2 de la Constitucin.- Toda persona tiene derecho: A elegir su lugar de
residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de l y entrar en l, salvo limitaciones por
razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicacin de la ley de extranjera.
153
DERECHO DE REUNIN
fueron conducidas a diversas dependencias policiales para verificar la existencia de
requisitorias en su contra. Slo despus de confirmar la inexistencia de una requisi-
toria, se dispuso su libertad. Ante la intervencin de la Defensora del Pueblo el
responsable de los operativos manifest que stos se hacan con intervencin del
Ministerio Pblico, lo que sin embargo fue negado por el Fiscal Superior Encargado
de la Gestin de Gobierno y por el Fiscal Provincial de Prevencin del Delito. En
todo momento los efectivos policiales negaron que las personas detenidas tuvieran
la calidad de tales, sealando que se trataba tan slo de personas intervenidas.
En otros puntos del pas tambin se recibieron quejas por detenciones de perso-
nas que viajaban en los vehculos que fueron intervenidos. La intervencin de la
Defensora contribuy a que slo se materializaran aquellas detenciones sustenta-
das en una requisitoria.
Durante los das 25 y 26 de julio ocurrieron interrupciones del trnsito en la
Carretera Central a la altura de La Oroya, desde las primeras horas de la maana
hasta las 4:00 de tarde. En un caso la causa de la interrupcin fue la realizacin de
una carrera automovilstica y en el otro, un desfile cvico escolar. La autoridad
poltica permiti la realizacin de ambas actividades, las mismas que ocasionaron
un significativo congestionamiento en la principal va de acceso a la capital de la
Repblica desde la sierra y selva centrales del pas. Las actividades fueron organi-
zadas sin dar previo aviso a los usuarios de la va, ni contemplar rutas alternativas.
De esta manera, se afect el derecho de cientos de personas que perdieron varias
horas, sin que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar el libre trnsito a
travs de esa va. Se calcula que alrededor de dos mil vehculos quedaron detenidos
en la Oroya el 26 de julio, varios de los cuales se dirigan a Lima con personas que
declararon venir a participar en la Marcha de los Cuatro Suyos. Situacin similar
se present el da anterior.
El 26 de julio el Defensor del Pueblo comunic este hecho al Ministro del Inte-
rior, solicitndole le informe sobre los fundamentos legales en que se ampararon las
autoridades polticas para autorizar las referidas actividades y las razones por las
cuales no se tomaron las medidas para garantizar la libre circulacin. Ni el Ministe-
rio del Interior ni la Direccin General de la Polica Nacional han respondido an a
las comunicaciones cursadas.
4. Restricciones a la libertad de expresin e informacin
El 25 de julio el Canal N present una queja ante la Defensora del Pueblo denun-
ciando que un grupo de policas, aparentemente cumpliendo rdenes de la Fuerza
Area del Per, haba impedido el vuelo diario del helicptero del canal, que desde el
10 de julio pasado informaba sobre la situacin del trfico en Lima. Segn informa-
cin proporcionada por dicho canal, se haban prohibido todos los vuelos civiles
por debajo de los 3,000 pies de altura durante los das 25 al 29 de julio. Ante esta
situacin, el Defensor del Pueblo se dirigi al Comandante General de la Fuerza
Area recordndole su deber de respetar las libertades de informacin y expresin
154
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
consagradas en el inciso 4) del artculo 2 de la Constitucin, las que se ejercen sin
autorizacin previa, censura, ni impedimento alguno
3
. A juicio de la Defensora del
Pueblo, este derecho fundamental se vulnera cuando, como en el presente caso,
una autoridad impide sin justificacin objetiva y razonable, la realizacin de vuelos
civiles cuya finalidad es la de permitirle al periodismo cumplir con su funcin de
informar. La misma comunicacin solicit la intervencin inmediata del Comandan-
te General para lograr el cese de la medida dispuesta.
Al da siguiente, la Fuerza Area difundi el Comunicado Oficial N 005-2000,
que daba a conocer el motivo de la restriccin impuesta. Segn el comunicado, tal
restriccin se fundaba en que deban llevarse a cabo vuelos de entrenamiento para
aviones de alta perfomance para el desfile areo a realizarse el 29 de julio. Para la
Defensora del Pueblo las facultades otorgadas a las autoridades competentes por la
Ley de Aeronutica Civil, Ley N 27261, para restringir, suspender o prohibir las
actividades aeronuticas civiles en supuestos excepcionales deben ser compatibles
con los derechos constitucionales de expresin e informacin y obedecer a crite-
rios de razonabilidad y proporcionalidad, lo que no ocurri en este caso. En tal
virtud, se exhort a la autoridad a permitir la labor informativa del Canal N, sin
perjuicio de programar los vuelos que fuera necesario realizar, incluidos los de
entrenamiento, en das, horas y lugares que hicieran compatible dicha actividad con
el ejercicio de la libertad de expresin e informacin. En el mismo sentido se dirigi
el Defensor del Pueblo al Ministro de Transporte y Comunicaciones el da 26 de
julio.
Como consecuencia de la medida adoptada, el helicptero del Canal N no pudo
cumplir con sus actividades informativas durante los das 25 al 29 de julio. Hasta el
momento ni el Comandante General de la Fuerza Area ni el Ministro de Transpor-
tes y Comunicaciones han respondido al Defensor del Pueblo.
5. Desarrollo de las manifestaciones y reuniones pblicas convocadas
En la tarde del da 26 de julio y en el contexto de la Marcha de los Cuatro
Suyos, tuvieron lugar en Lima dos marchas, seguidas de sus respectivos mtines,
organizadas por la agrupacin Mujeres por la Democracia y por la Central General
de Trabajadores del Per (CGTP) y otros gremios sindicales. Estas fueron precedi-
das en la maana por concentraciones en distintas plazas del centro de Lima, todas
ellas pacficas y sin incidentes. A las dos de la tarde se inici la Marcha convocada
3 Inciso 4 del Artculo 2 de la Constitucin Poltica.- Toda persona tiene derecho: A las libertades de
informacin, opinin, expresin y difusin del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la
imagen, por cualquier medio de comunicacin social, sin previa autorizacin ni censura, ni impedi-
mento alguno, bajo las responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio de libro, la prensa,
y dems medios de comunicacin social se tipifican el Cdigo Penal y se juzgan en el fuero comn.
Es delito toda accin que suspende o clausura algn rgano de expresin o le impide circular
libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicacin.
155
DERECHO DE REUNIN
por la CGTP, que sali de la Plaza Dos de Mayo y se dirigi a la Plaza Mayor. Esta
manifestacin posteriormente confluy con el mitin organizado por Mujeres por la
Democracia que tuvo lugar en la Plaza Bolognesi hasta aproximadamente las 8:00
de la noche. Ambas actividades se llevaron a cabo sin contratiempos ni alteraciones
del orden pblico y sin confrontacin alguna con la Polica Nacional. En la noche
del mismo da, tuvieron lugar sendas concentraciones de jvenes en la Plaza Mayor
y en la Plaza San Martn, con las mismas caractersticas. El mismo da se termina-
ron de instalar sin contratiempos los Tambos dispuestos por los organizadores de la
Marcha de los Cuatro Suyos en el Parque de la Reserva y las Plazas de Acho,
Unin y Manco Cpac.
El da 27 de julio en la maana tuvieron lugar concentraciones pacficas en la
Plaza San Martn y posteriormente marchas por las avenidas aledaas a la Plaza
Bolvar y la Plaza Mayor, las que recorrieron el permetro de ambas antes de retirar-
se, sin registrarse incidentes. Se not, sin embargo, una mayor presencia policial
que el da anterior.
En un local de Per Posible en el distrito de Ate Vitarte, un grupo de aproxima-
damente 30 personas ingres violentamente, ocasionando graves daos materiales
e hiriendo a algunas personas provenientes de Mazamari y Satipo que se encontra-
ban all alojadas y que haban llegado a Lima para participar en la Marcha de los
Cuatro Suyos. Durante el incidente, tres de los agresores fueron retenidos por las
vctimas. El hecho fue comunicado a la comisara de la zona, la que inform que la
agresin se haba producido por error debido a que el grupo agresor tena como
objetivo ingresar y tomar el local contiguo, que se encontraba en litigio judicial,
confundiendo las direcciones. El Ministerio Pblico se encuentra investigando los
hechos.
Hacia la 5:00 de la tarde del 27 de julio, los manifestantes ubicados en los cuatro
puntos de preconcentracin que correspondan a los Tambos de Acho, Dos de
Mayo, Manco Cpac y Parque de la Reserva comenzaron sus desplazamientos
hacia el Paseo de la Repblica, donde poco despus se inici el desfile de las distin-
tas delegaciones ante el estrado principal, hasta por lo menos las 9:00 de la noche.
Posteriormente se iniciaron los discursos de los oradores previstos para esta activi-
dad. Al igual que las anteriores actividades del 26 y del 27 de julio, sta se llev a
cabo sin incidentes, concluyendo hacia la medianoche.
Pasadas las 12 de la noche del da 27 de julio, grupos de manifestantes que se
movilizaban por la Av. Carabaya con destino a la Plaza Mayor fueron impedidos de
seguir su marcha por un cerco policial que se encontraba ubicado a la altura del Jr.
Cusco. En tal ocasin se arrojaron bombas lacrimgenas, quedando una persona
herida. El mismo cordn policial se extenda desde la Av. Tacna hasta la Av. Abancay
y cubra ambas avenidas hasta los puentes que pasan sobre el ro Rmac. La polica
procedi a desocupar de vehculos y transentes el llamado Damero de Pizarro acor-
donado en los puntos ya descritos. El cordn policial, que slo sera levantado hacia
el medioda del 28 de julio, impidi el libre trnsito de personas y vehculos hacia el
Damero de Pizarro, salvo que contaran con la correspondiente autorizacin.
156
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
Durante el da 27 tambin se registraron sendas manifestaciones pacficas en
diversas ciudades del pas, entre otras, Arequipa, Huaraz, Iquitos, Jan y Tacna. En
ninguna de estas manifestaciones se registraron enfrentamientos o hechos de vio-
lencia. En Iquitos, sin embargo, la Polica detuvo a 18 personas y a 4 menores de
edad, luego de la concentracin organizada por el Frente Patritico de Loreto. La
polica aleg que los detenidos portaban palos o que simplemente haban corrido
ante su presencia. Lo ms grave de este incidente fue la agresin de que fue objeto
la seora Mara del Carmen Solrzano, comisionada de la Defensora del Pueblo, en
momentos en que intentaba averiguar los motivos de estas detenciones. La comi-
sionada Solrzano, quien vesta un chaleco azul de la institucin y por tanto se
encontraba plenamente identificada, fue agredida por la espalda por efectivos policiales
no identificados que integraban un destacamento a cargo de un oficial de apellido
Crdova. La Defensora del Pueblo ha expresado a la Polica Nacional su protesta
por este hecho sin precedentes y sin justificacin alguna, y ha pedido el inicio de
una exhaustiva investigacin por parte de la Inspectora General de la Polica Na-
cional.
Adems de las actuaciones llevadas a cabo por la Defensora del Pueblo durante
los sucesos del 28 de julio en Lima, cabe mencionar la intervencin realizada en la
noche de ese da en la Plaza de Armas de Trujillo, cuando un grupo de manifestan-
tes tom el local de la Municipalidad Provincial. En esas circunstancias se hicieron
presentes efectivos policiales preparados para desalojar a los manifestantes, a quie-
nes la Defensora del Pueblo les invoc a cumplir con restablecer el orden pblico
agotando primero los medios pacficos a su disposicin y recurriendo a la fuerza
slo en caso necesario, recordndoles que sta no deba ser desproporcionada. Con
el propsito de contribuir a ese esfuerzo y antes de que se lleve a cabo un desalojo
violento, funcionarios de la Defensora del Pueblo ingresaron al local para persuadir
a los manifestantes a que lo desocuparan pacficamente, advirtindoles que su con-
ducta configuraba un delito. En virtud de esta intervencin, el local fue desocupado
pacficamente.
6. Denuncias sobre supuestos infiltrados
Tanto el 28 de julio como en los das previos se presentaron situaciones en las
que la Defensora del Pueblo debi intervenir para salvaguardar la vida, la integridad
y la libertad de personas retenidas por grupos de ciudadanos que los identificaban
como supuestos miembros de los servicios de inteligencia.
El primero de estos hechos se present en Huancayo el 26 de julio, cuando
estudiantes universitarios que venan a la Marcha de los Cuatro Suyos en un
mnibus interprovincial detectaron la presencia de dos personas desconocidas, una
de las cuales se identific como miembro del Servicio de Inteligencia del Ejrcito y
la otra como su acompaante. Los estudiantes procedieron a retener a ambas per-
sonas y a comunicar el hecho a la Defensora del Pueblo por intermedio del congre-
sista Luis Iberico. La Defensora del Pueblo procedi a levantar un acta de lo ocu-
157
DERECHO DE REUNIN
rrido e inst a los captores a que ambas personas fueran entregadas de inmediato a
la Polica Nacional.
Al da siguiente un hecho similar ocurri en el local de Per Posible en el distrito
de Independencia, en Lima. Al hacerse presente la Defensora del Pueblo, se cons-
tat que la persona retenida se haba identificado como trabajador de una empresa
de seguridad particular y contaba con licencia para portar armas. Fue avalado como
simpatizante de Per Posible por los dirigentes de esa agrupacin en la provincia del
Santa. Se le recomend en ningn caso portar armas durante la marcha, a fin de
evitar problemas mayores.
Nuestra institucin tambin recibi varias denuncias contra el alcalde de San
Juan de Lurigancho, Ricardo Chiroque Paico, segn las cuales ste se encontraba
organizando un contingente de personas armadas con palos y fierros dentro del
local municipal y en el Parque Zonal Huayna Cpac, a fin de realizar una
contramanifestacin el da 27 de julio. La Defensora del Pueblo visit la alcalda y
convers personalmente con el alcalde, constatando que el local municipal se en-
contraba en calma y no haba concentracin alguna de personas armadas o desar-
madas. Posteriormente, se volvi a visitar el local municipal y el Parque Zonal
Huayna Cpac, verificando la presencia de una docena de jvenes armados de palos
que se encontraban conversando con funcionarios del Serenazgo Municipal al cos-
tado de la camioneta perteneciente al mismo. No se encontr, sin embargo, eviden-
cia alguna de que se trataba de un grupo de contramanifestantes.
El da 28 de julio se presentaron dos hechos de mayor gravedad que los anterio-
res. El primero tuvo lugar en la Plaza San Martn, aproximadamente a las 4 de la
tarde, cuando un grupo de manifestantes retuvo a una persona que se encontraba
tomando fotografas a los participantes de la marcha, a quien le quitaron su cmara
y le incautaron sus documentos. El individuo portaba un carn del Ministerio de
Defensa. A pesar de que sostuvo no ser un infiltrado, fue golpeado por sus captores.
Luego de tomar conocimiento del hecho a travs de la televisin, la Defensora del
Pueblo se hizo presente en la Plaza San Martn e invoc a los manifestantes a que lo
dejaran en libertad. Gracias a la invocacin de la Defensora del Pueblo, los mani-
festantes le devolvieron su documento de identidad y lo dejaron en libertad.
El mismo da, a las 5:45 de la tarde, la Defensora del Pueblo se hizo presente en
el Tambo de Manco Cpac para verificar una queja contra la polica, pues se sea-
laba que sta estaba lanzando bombas lacrimgenas contra sus ocupantes sin razn
aparente. Los funcionarios de la institucin advirtieron que los manifestantes rete-
nan a una persona vestida de civil, a quien acusaban de pertenecer a los servicios
de inteligencia y de haberlos amenazado con un revlver que ya le haba sido arre-
batado. La persona se identific con un carn de identidad policial y como miembro
de la Unidad de Accidentes de Trnsito. Seal que se diriga a comprar repuestos
para su auto, cuando de pronto se encontr en las inmediaciones del Tambo y vio
que unas personas se estaban asfixiando por los gases lacrimgenos, por lo que
trat de asistirlas. En ese momento se le acerc un grupo de personas que, segn
pens, lo quera agredir, por lo que sac su arma y apunt al aire. Los manifestantes
158
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
lo rodearon, le arrebataron el arma y lo golpearon. Contradicindose con su versin
inicial, sostuvo que el arma no le perteneca y que en esos momentos se diriga a
entregrsela a su propietario. Los funcionarios de la Defensora del Pueblo explica-
ron a los manifestantes que no podan mantener retenido al efectivo policial ni
seguir en posesin del arma. Fue en estas circunstancias en que la polica volvi a
intervenir con bombas lacrimgenas, detuvo a algunos manifestantes y rescat al
presunto infiltrado, quien fue llevado en un vehculo portatropas.
7. Hechos ocurridos el da 28 de julio
Luego del fracaso de las negociaciones que tuvieron lugar en la Prefectura de
Lima la noche del 27 de julio
4
, los organizadores de la marcha decidieron proseguir
con su plan de actividades inicial, de acuerdo al cual los manifestantes se concen-
traran en el Paseo de la Repblica a las 8:00 de la maana e iniciaran una hora
despus la marcha a Palacio de Gobierno (Plaza Mayor) y al Congreso de la Rep-
blica (Plaza Bolvar). Despus de las 8:00 de la maana se inici la concentracin de
distintas delegaciones de diversos puntos del pas frente al Palacio de Justicia. Alre-
dedor de las 9:00 de la maana, coincidiendo con el inicio del Te Deum en la Cate-
dral, partieron los primeros grupos de manifestantes por el Jr. Lampa, topndose
con el cordn policial a la altura del Jr. Cusco. Cabe anotar que el cordn policial se
despleg a la altura del Jr. Cusco y no de Nicols de Pirola, como haban informa-
do las autoridades policiales la noche del 27 de julio en la oficina de la Prefectura de
Lima.
Al llegar a este punto los manifestantes intentaron romper el cerco policial, sien-
do obligados a retroceder con la intervencin de un vehculo rompe manifestacio-
nes. Los manifestantes respondieron tirando piedras y algunos palos a la polica, la
que reaccion lanzando ms agua y bombas lacrimgenas para impedir que avanza-
ran hacia la Plaza Mayor y la Plaza Bolvar.
Despus de los primeros enfrentamientos en la esquina de las avenidas Lampa y
Cusco un grupo de manifestantes se dirigi por la Av. Cusco hacia Abancay, con el
objeto de llegar por esa avenida hacia la Plaza Bolvar, siendo repelidos por efectivos
policiales. Un tercer grupo de manifestantes procedentes del Paseo de la Repblica
se dirigi por la Av. Nicols de Pirola en direccin al Parque Universitario, con el
objeto de forzar el cordn policial a la altura de la Av. Abancay, lo que tampoco
consigui. En cada una de estas tres esquinas se desarrollaron enfrentamientos
prolongados entre manifestantes y policas, en los que la polica recurri al uso de
agua y bombas lacrimgenas, en algunos casos disparadas contra el cuerpo de los
manifestantes, mientras que los manifestantes respondieron con piedras y con pa-
los. Tambin hubieron otros puntos de confrontacin menores a lo largo del Jr.
Cusco.
4 Ver seccin V del presente informe sobre Actuaciones Defensoriales.
159
DERECHO DE REUNIN
La Plaza San Martn constituy el 28 de julio un importante punto de concentra-
cin de manifestantes, debido a que no haba en ella presencia policial, por lo menos
inicialmente. En efecto, los manifestantes repelidos por la polica en las esquinas de
Lampa y Cusco, y Nicols de Pirola y Abancay encontraron refugio en la Plaza
San Martn. Despus de las 10:00 de la maana la polica apostada en el Jurado
Nacional de Elecciones y en el Banco de la Nacin lanz espordicamente bombas
lacrimgenas contra los manifestantes concentrados en ella. Posteriormente, la Polica
tom control de la plaza y dispers con gases lacrimgenos dos mtines pacficos
aproximadamente entre las 11:45 y las 12:45.
Los primeros informes de actos vandlicos en el da tuvieron lugar alrededor de
las 9:30 de la maana y estuvieron referidos a la destruccin de las ventanas de
vidrio de los Juzgados Civiles de Lima (ex Ministerio de Educacin), ubicados
frente al Parque Universitario, uno de los puntos ms lgidos de enfrentamiento
entre manifestantes y policas. Aproximadamente una hora despus se dio a cono-
cer que el ex Ministerio de Educacin haba comenzado a incendiarse. Segn el
Comandante General del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Per, los bomberos
llegaron al lugar de los hechos menos de diez minutos despus, pero no pudieron
actuar porque se los impidi un grupo de manifestantes
5
.
Terminado el Te Deum en la Catedral, el Presidente de la Repblica se dirigi a la
Plaza del Congreso, inicindose el acto de juramentacin a las 10:53 minutos de la
maana. Poco despus, un grupo de congresistas de oposicin abandonaron el
recinto y marcharon por la Av. Abancay con direccin al Parque Universitario.
Miembros de la Polica Nacional trataron de impedir su desplazamiento, utilizando
para tal efecto bombas lacrimgenas.
Aproximadamente a las 11:10 de la maana, poco despus de haberse iniciado el
acto de juramentacin en el Congreso de la Repblica, Alejandro Toledo y otros
lderes de Per Posible llegaron al Paseo de la Repblica, comenzando a desfilar por
Jr. Lampa y Nicols de Pirola. Al llegar al Parque Universitario miembros de la
Polica Nacional utilizaron bombas lacrimgenas con la finalidad de impedir dicho
desplazamiento, lo que los oblig a dispersarse y a reagruparse en la Plaza San
Martn hacia las 11:45 de la maana. En dicha plaza confluyeron con ellos los
congresistas que haban abandonado el Congreso y ambos grupos realizaron un
mitin. Este mitin pacfico fue dispersado por la Polica con el uso intensivo de gases
lacrimgenos. Reagrupados los manifestantes minutos despus reiniciaron su mi-
tin, en el que hizo uso de la palabra el seor Alejandro Toledo, entre otros. Mientras
ste como ltimo orador hablaba, la Polica dispers el mitin con bombas
lacrimgenas. Otra vez reagrupados los manifestantes frente al Club Nacional, de-
cidieron regresar al Paseo de la Repblica por la calle Beln para poner all fin a la
marcha y retirarse. Ya en el Paseo de la Repblica, frente al Palacio de Justicia, el
5 Entrevista con el Brigadier General Vctor Potest Bastante y con el Brigadier Mayor Duilio
Nicolini Alva, Comandante General y Jefe de la Oficina de Asesora Jurdica del Cuerpo de Bombe-
ros Voluntarios del Per, respectivamente. Lima, 2 de agosto del 2000.
160
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
grupo de manifestantes encabezado por Toledo fue dispersado por cuarta y ltima
vez, pocos minutos antes de la 1:00 de la tarde.
Cerca de una hora antes haba concluido en el Congreso el acto de juramentacin,
luego de lo cual el Presidente Fujimori regres a Palacio de Gobierno. Los peores
actos vandlicos del da se iniciaron y se extendieron por aproximadamente dos
horas ms. El primero de estos hechos del que tuvo conocimiento la Defensora del
Pueblo fue el ataque al Palacio de Justicia a las 12:07, cuando un grupo muy redu-
cido de personas comenz a tirar piedras y romper las ventanas de sus pisos infe-
riores. Despus intentaron, con algn xito, prender fuego en tres ambientes distin-
tos del edificio.
En el caso del ataque dirigido contra el Palacio de Justicia, ste fue inicialmente
repelido por policas apostados en el interior del edificio, quienes arrojaron en forma
espordica bombas lacrimgenas. Se evidenci una insuficiente presencia policial a
pesar de que existen dos delegaciones a la espalda del Palacio de Justicia y que la
Jefatura de la VII Regin Policial en Lima se encuentra a slo cuatro cuadras.
La Polica se hizo presente en el Palacio de Justicia a las 12:32 minutos, 25
minutos despus de haberse iniciado el ataque y retom el control de la situacin en
menos de un minuto. Durante el lapso en el que el Palacio de Justicia estuvo a
merced de sus atacantes, los bomberos tampoco se hicieron presentes. El Coman-
dante General del Cuerpo de Bomberos seal al respecto que unidades contra
incendios fueron impedidas de llegar por una turba que saque destruy ventanas,
cort las mangueras, agredi a un bombero y da al sistema de comunicacin e
inmoviliz las unidades provenientes de la Compaa Salvadora Lima 10, ubicada en
la calle Beln
6
. Estas unidades no habran recibido la proteccin solicitada de la
Polica Nacional.
Las primeras imgenes televisivas de la Plaza Mayor desguarnecida de presencia
policial corresponden a las 12:45 de la tarde. No obstante, existen diversos testimo-
nios periodsticos que indican que el repliegue del contingente policial desplegado
en la Plaza Mayor ocurri por lo menos media hora antes, coincidiendo con la
llegada del Presidente Fujimori al Palacio de Gobierno despus del acto de
juramentacin en el Congreso. Esta situacin se mantuvo por lo menos hasta las
14:01 horas de la tarde, cuando un contingente de aproximadamente 100 policas
entr a la Plaza por el Jr. Conde de Superunda y en menos de un minuto tom
control de la misma, con un uso escaso de bombas lacrimgenas. Durante la ausen-
cia de la Polica, la Plaza fue ocupada por pocas personas que llegaron a quemar
frente a la puerta de Palacio de Gobierno una caseta que haban logrado llevar desde
el Jirn de la Unin. Este hecho ocurri aproximadamente a las 13:30 y fue simul-
tneo al ataque perpetrado por manifestantes con piedras y palos contra el local de
la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT) en la Av. Wilson.
A la misma hora, la Defensora del Pueblo recibi los primeros informes desde
el terreno sobre el incendio del Jurado Nacional de Elecciones y la sede central del
6 Ibd.
161
DERECHO DE REUNIN
Banco de la Nacin, ubicados en la interseccin del Jr. Lampa y la Av. Nicols de
Pirola. Segn estos informes, ya para entonces el fuego se haba propagado ex-
tensamente. La Defensora del Pueblo se comunic inmediatamente con el Cuerpo
de Bomberos Voluntarios y con la Cruz Roja Peruana, verificando que ambas insti-
tuciones tenan conocimiento de los hechos. Las primeras imgenes televisivas de
los incendios son de las 13:23 horas aproximadamente, pero no se ha podido preci-
sar con exactitud la hora en que stos se iniciaron.
A la 13:30, cuando se hizo presente en el lugar la Defensora del Pueblo haban
por lo menos 60 efectivos policiales cubriendo la Av. Nicols de Pirola. Haban,
adems, aproximadamente 6 civiles en la azotea del Jurado Nacional de Elecciones
(JNE). En la esquina de los jirones Lampa con Pachitea haban entre 150 y 200
manifestantes. A pesar de lo avanzado del incendio, an no llegaban los bomberos
quienes recin se hicieron presentes minutos antes de las 14:00 horas a travs de
una unidad con escalera telescpica, la que rescat a los civiles apostados en la
azotea del JNE. Antes de proceder al rescate, la mencionada unidad permaneci
estacionada frente a la sede central del Banco de la Nacin durante unos 15 minu-
tos, sin hacer ningn intento por neutralizar el avance del fuego. Segn versin del
Comandante General del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, las unidades encargadas
de sofocar el incendio recin llegaron a las 14.30, casi dos horas despus de haber-
se iniciado el siniestro.
Los funcionarios de la Defensora del Pueblo que llegaron al lugar de los incen-
dios permanecieron ah hasta las 14.10 aproximadamente, cuando se dirigieron por
la Av. Nicols de Pirola que se encontraba libre de manifestantes hacia el ex
Ministerio de Educacin. Al llegar verificaron que se estaban incendiando tres veh-
culos y que el incendio del edificio haba sido controlado. Frente a ste, en la Av.
Abancay, se encontraban estacionadas algunas unidades de bomberos que hasta en-
tonces no haban acudido a colaborar a sofocar el incendio del Banco de la Nacin.
Hacia la una de la tarde del 28 de julio el Cuerpo de Bomberos Voluntarios infor-
m a travs de una nota de prensa que una de sus unidades mdicas haba sido
atacada esa maana con piedras por un grupo de manifestantes en la esquina de los
jirones Lampa y Puno. Una de las piedras destroz la luna lateral derecha y puso en
peligro la integridad fsica de una vctima y de los bomberos. Igualmente dio a
conocer que grupos vandlicos destrozaron a pedradas las lunas y los faros y sa-
quearon los equipos y materiales de tres unidades que se dirigan a apagar el incen-
dio en el ex Ministerio de Educacin. En el ataque fueron agredidos fsicamente
algunos bomberos. La nota de los bomberos conclua solicitando la debida protec-
cin y las garantas necesarias para el normal desenvolvimiento de nuestro servicio
voluntario, a fin de atender con las seguridades del caso, los llamados a nuestra
central de emergencias. A las 14:17 de ese da, el Prefecto de Lima solicit al Jefe
de la VII Regin Policial urgentemente garantas para el Cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios.
Durante el resto de la tarde siguieron, con menor intensidad, los enfrentamientos
entre manifestantes y policas en la Plaza San Martn y en algunos otros puntos del
162
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
centro de Lima. Fue en la tarde que tuvo lugar el mayor nmero de detenciones y
siguieron ingresando heridos a los hospitales del Ministerio de Salud en el centro de
Lima. Tambin se produjeron diversos daos contra la propiedad en las Plazas
Unin y Dos de Mayo, los locales de Carsa y Kentucky Fried Chicken en el Jirn de
la Unin, as como en las oficinas de Telefnica, el Banco Wiese y la empresa CIVA,
entre otras. Al finalizar la tarde, se recibieron quejas de intervenciones de la polica
con bombas lacrimgenas contra los tambos ubicados en la Plaza Manco Cpac y
el Parque de la Reserva.
Durante los sucesos del 28 de julio del 2000 fallecieron 6 personas, 204 resulta-
ron heridas y 193 fueron detenidas. Tambin se produjeron daos todava no cuan-
tificados contra la propiedad privada y pblica, habindose destruido parcialmente
tres murales de destacados pintores peruanos en el ex Ministerio de Educacin y
una de las pinacotecas ms valiosas del pas en el Banco de la Nacin.
7.1. Personas fallecidas
El resultado ms importante de los actos vandlicos del 28 de julio del ao 2000
ha sido la muerte de seis personas, trabajadores en cumplimiento de sus labores
habituales, totalmente al margen de los lamentables hechos que produjeron esta
prdida irreparable. Ms all de sumarse la Defensora del Pueblo a la indignacin
general por la muerte de personas inocentes, deja constancia de su particular cons-
ternacin por haber conocido al personal de seguridad del Banco de la Nacin con
ocasin del inicio de sus labores en dicho edificio y de las labores de la Comisin
Ad-hoc que all se llevaban a cabo, en especial al Jefe de seguridad Vctor Humberto
Lpez Asto.
Efectivamente, como consecuencia del incendio en el Banco de la Nacin, falle-
cieron seis personas, cinco de ellos trabajadores a cargo de la seguridad del Banco
y un chofer. En el cuadro N 1 aparecen los nombres de los fallecidos, sus respon-
sabilidades en el Banco y las causas de su muerte. Segn los certificados de ne-
cropsia, tres de ellos murieron carbonizados y los tres restantes asfixiados por el
humo. Se han tomado muestras de sangre y de algunos rganos de los fallecidos
para realizar exmenes toxicolgicos y anatomopatolgicos que permitan descartar
la presencia de sustancias txicas.
163
DERECHO DE REUNIN
PERSONAS
UBICADAS
72%
PERSONAS
NO
UBICADAS
28%
CUADRO N 1
PERSONAS FALLECIDAS
28 DE JULIO DEL 2000
Nombre Ocupacin Causa de la muerte
Guillermo Angulo Concha Chofer Carbonizacin
Antonio Ludgardo Gonzalez Davalos Agente de seguridad Carbonizacin
Victor Humberto Lopez Asto jefe de seguridad Asfixia
Hugo Fernando Miranda Suarez Agente de seguridad Asfixia
Miguel Antonio Pariona Gonzalez Agente de seguridad Asfixia
Pedro Alberto Valverde Baltazar Agente de seguridad Carbonizacin
Fuente : Defensora del Pueblo
Por Decreto de Urgencia N 005-2000 del 29 de julio se declar en estado de
emergencia el Banco de la Nacin, ascendiendo a las vctimas a un nivel inmediato
superior al que tenan a su fallecimiento y concedindoles a sus deudos una indem-
nizacin adicional por nica vez equivalente a 14 Unidades Impositivas Tributarias
(S/. 40,600.00), as como una pensin mensual equivalente al ntegro de su remu-
neracin pensionable a partir del da de su trgica muerte
7
.
7.2. Personas registradas como no ubicadas
A partir de las 13:00 horas del 28 de julio y durante el da siguiente, la Defensora
del Pueblo recibi llamadas telefnicas de personas e instituciones que informaron
que sus familiares, luego de participar en la marcha, no haban regresado a sus
hogares o no se haban comunicado con ellos. Si los nombres de estas personas no
aparecan en las listas de heridos o detenidos de la Defensora del Pueblo, eran
registrados en una lista de personas no ubicadas, la misma que era contrastada con
la informacin de que dispona Per Posible, la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos y el Colegio de Abogados de Lima, entre otras.
CUADRO N 2
PERSONAS REGISTRADAS COMO NO UBICADAS
28 DE JULIO DEL 2000
Fuente : Defensora del Pueblo
7 Diario Oficial El Peruano, 29 de julio del 2000, p. 191072.
164
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
En total, la Defensora del Pueblo registr 96 casos de personas no ubicadas, la
mayora de ellas durante el 28 de julio. Como lo muestra el Cuadro N 2, ms de la
mitad de los no ubicados (esto es 69 personas), ya fueron ubicadas, 5 de ellas se
encontraban detenidas, 9 manifestaron no haber participado en la marcha y el resto
se encontraba en casa de familiares o amigos o demoraron ms de lo usual en
retornar a sus hogares en el interior del pas. La Defensora del Pueblo se enter de
la reaparicin de estas personas a travs de las visitas de inspeccin realizadas a sus
domicilios, ubicados en todo el territorio nacional. En la actualidad, nuestra oficinas
en el interior del pas se han sumado activamente a la bsqueda de las personas no
ubicadas.
La Defensora del Pueblo ha visitado la Morgue Central de Lima constatando
que ninguna de las 27 personas an no ubicadas se encuentra registrada en esa
dependencia. Tambin ha visitado la Divisin de Investigacin de Personas Desapa-
recidas, donde verific que ninguno de estos casos haba sido puesto en conoci-
miento de la Polica Nacional. El Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil
(RENIEC) ha informado que no se encuentran registrados 11 de los nombres que
les proporcionamos, algunos de las cuales coinciden con denuncias annimas o
imprecisas. An continan bajo investigacin 16 casos, aunque respecto a ellos no
se ha vuelto a recibir informacin que confirme que estas personas siguen sin ser
ubicadas.
7.3 Personas heridas atendidas en hospitales
A consecuencia de los sucesos ocurridos el 28 de julio, la Defensora del Pueblo
verific la atencin de 204 heridos en dependencias del Ministerio de Salud y
EsSALUD en el centro de la ciudad.
CUADRO N 3
PERSONAS ATENDIDAS EN HOSPITALES
28 DE JULIO DEL 2000
Hospital Ambulato- Hospita- Deriva- Sin Infor- Total
riamente lizadas das macin
Arzobispo Loayza 82 3 1 2 87
Emergencias grau 31 4 35
Edgardo rebagliati 13 3 16
Dos de mayo 13 13
Policia 6 6
Otros 37 9 1 47
Total 181 19 2 3 204
Fuente : Defensora del Pueblo
165
DERECHO DE REUNIN
Los heridos fueron atendidos principalmente en los hospitales Arzobispo Loayza,
Emergencias Grau, Edgardo Rebagliati y Dos de Mayo. Otros hospitales que brin-
daron atencin fueron el Casimiro Ulloa, Cayetano Heredia, Guillermo Almenara,
Mara Auxiliadora y el Policlnico Ramn Castilla. Todos ellos haban tomado las
previsiones del caso ante la realizacin de la Marcha de los Cuatro Suyos.
El Hospital Central de la Polica Nacional atendi a 6 efectivos policiales: tres de
ellos con heridas contuso cortantes en la cabeza y uno en la pierna y dos con
contusiones en el ojo y en la mano. Todos ellos fueron dados de alta el mismo da.
El Hospital de Emergencias Grau tambin atendi a dos policas no identificados
por contusiones leves. Con posterioridad a los informes del Hospital de Polica y del
Hospital de Emergencias Grau sobre la atencin a policas heridos, la Defensora ha
solicitado al Ministerio del Interior informes sobre la cantidad de efectivos policiales
que requirieron atencin mdica ambulatoria u hospitalaria el 28 de julio del 2000. El
nmero de policas heridos podra ser superior a la cifra inicialmente proporciona-
da, tanto por la violencia de algunos manifestantes que hicieron uso de piedras y
palos contra los policas, como por el hecho de que no todos ellos contaban con
mscaras antigases. Estos ltimos constituyeron el refuerzo de la Unidad de Servi-
cios Especiales y provenan de diferentes unidades, incluyendo los participantes en
los cursos de la Escuela Superior.
El Comandante General del Cuerpo de Bomberos Voluntarios inform que seis
efectivos de las unidades que atendan las emergencias suscitadas ese da fueron
agredidos por manifestantes no identificados y debieron ser atendidos en distintos
centros hospitalarios.
Del total de personas atendidas el 28 de julio, 189 lo fueron ambulatoriamente
(89%) y 14 debieron ser hospitalizadas (7%), tal como lo muestra el Cuadro N 4.
Las personas hospitalizadas siguieron en esa condicin por lo menos hasta el 31 de
julio pasado.
CUADRO N 4
PERSONAS ATENDIDAS EN HOSPITALES SEGN TIPO DE ATENCION
28 DE JULIO DEL 2000
Fuente : Defensora del Pueblo
DERIVADOS
1%
SIN
INFORMACION
3%
HOSPITALIZADOS
7%
AMBULATORIAME
NTE
89%
AMBULATORIAMENTE
166
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
Las heridas de mayor gravedad fueron ocasionadas por el impacto de bombas
lacrimgenas en el cuerpo de las personas, ocasionando, como en el caso de Aldo
Gil Crisstomo, la prdida de un globo ocular, as como fractura del maxilar facial.
Se dieron igualmente a conocer los daos causados al artista nacional Vctor Delfn
y la denuncia formulada por el periodista norteamericano Paul Vanotti. Afortunada-
mente, no se registraron heridos de bala, pese a que tres personas atendidas en el
hospital Loayza sealaron a su ingreso que haban sido heridas de bala en la Plaza
San Martn. La Defensora pudo comprobar que esa informacin no era exacta. El
Cuadro N 5 muestra el tipo de lesiones que presentaron las personas atendidas en
las dependencias del Ministerio de Salud y EsSALUD.
CUADRO N 5
PERSONAS ATENDIDAS EN HOSPITALES SEGN TIPO DE LESIN
28 DE JULIO DEL 2000
Fuente : Defensora del Pueblo
De acuerdo a este cuadro, una tercera parte de las personas atendidas mostra-
ban heridas de diversa gravedad, 25% contusiones, 14% fracturas y 14% asfixia
por usos de bombas lacrimgenas. Un 5% presentaron lesiones en los ojos.
Estas cifras no dan cuenta de las personas que fueron atendidas ambulatoriamente
por la Cruz Roja Peruana en sus seis unidades mviles desplegadas a lo largo de las
avenidas Colmena y Nicols de Pirola y en la carpa instalada en el Paseo de la
Repblica, frente al Hotel Sheraton.
Tambin se registr que profesionales de la Asociacin de Mdicos del Per y la
Federacin Mdica Peruana brindaron primeros auxilios a 80 personas el da 28 de
julio en una carpa ubicada en el Tambo Manco Cpac. Se trataba de personas con
heridas leves y afectadas por asfixia. La Defensora del Pueblo no ha sido informa-
da sobre un servicio similar provisto en los otros tambos ubicados en el Centro de
Lima.
Finalmente, funcionarios de la institucin constataron que la polica hizo uso de
bombas lacrimgenas en las inmediaciones de los hospitales ubicados en el Centro
de Lima, lo que afect tanto a los pacientes como al personal mdico a su cargo. En
Otros
7%
Contusiones
25%
Heridas
34%
Lesin
en ojos
5%
Quemaduras
1%
Fractura
14%
Asfixia
14%
167
DERECHO DE REUNIN
un caso, una bomba lacrimgena ingres por una de las ventanas del tercer piso del
Hospital de Emergencias Grau, explotando en el interior y afectando seriamente a
las personas que se encontraban hospitalizadas.
7.4. Personas detenidas
A consecuencia de los sucesos del 28 de julio se produjeron 192 detenciones
por la presunta comisin de delitos contra la tranquilidad pblica. Como se aprecia
del cuadro siguiente, un poco ms de la mitad de los detenidos fueron conducidos
a la Comisara de Monserrate, 32% de ellos a Seguridad del Estado, 13% a la
Comisara de San Andrs y 3 % a la Comisara de Alfonso Ugarte.
CUADRO N 6
DETENIDOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES
28 DE JULIO DEL 2000
Fuente : Defensora del Pueblo
Durante la tarde del 28 de julio y la madrugada del 29 de julio, funcionarios de la
Defensora del Pueblo permanecieron en los principales centros de detencin poli-
cial con la finalidad de verificar el nmero e identidad de los detenidos y de cautelar
el respeto a sus derechos. La informacin recabada permiti elaborar una lista de
detenidos que era actualizada peridicamente y que sirvi para informar a los fami-
liares, a los medios de comunicacin y a la opinin pblica sobre estos hechos.
De todos los detenidos slo 15 adultos fueron puestos en libertad el mismo da.
Igual suerte corrieron 23 adolescentes entregados a sus padres o tutores por dispo-
sicin de la Fiscala Provincial de Familia de turno. Con posterioridad, slo se dis-
puso mandato de detencin contra 8 de los detenidos, a 4 de los cuales se les ampli
la investigacin por delito contra el patrimonio (hurto agravado) y a 1 por tenencia
ilegal de armas. A los 146 restantes se les abri instruccin con mandato de
comparencia, siendo puestos en libertad de inmediato, tal como lo muestra el si-
guiente cuadro.
COMISARIA DE
MONSERRATE
52%
SEGURIDAD
DEL ESTADO
32%
ALFONSO
UGARTE
3%
SAN ANDRES
13%
168
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
CUADRO N 7
SITUACIN JURDICA DE LOS DETENIDOS
28 DE JULIO DEL 2000
Fuente : Defensora del Pueblo
Incluyendo los adolescentes, el 65% de los detenidos eran menores de 29 aos,
aunque tambin se detuvo a tres personas mayores de 60 aos y a una mayor de 70.
Slo cuatro mujeres fueron detenidas.
En algunos casos funcionarios de la Defensora del Pueblo pudieron constatar
que la Polica hizo un uso excesivo de la fuerza al momento de llevar a cabo las
detenciones, tal como lo denunciaron posteriormente algunos afectados. En la ma-
yora de los casos, sin embargo, la Defensora no se encontraba presente al mo-
mento de las detenciones. En las dependencias policiales la Defensora no constat
que se produjeran agresiones contra la integridad de las personas privadas de su
libertad. Se cont con la presencia de un representante del Ministerio Pblico y la
asistencia legal de miembros del Colegio de Abogados de Lima, abogados de orga-
nizaciones de derechos humanos y particulares contratados por los familiares de
los detenidos.
Cabe resaltar la poca colaboracin brindada la noche del 28 por el mdico legista
de turno, Dr. Neptal Quiroga Ferrer, quien solicit a la polica un oficio por cada
uno de los detenidos para proceder a realizar los exmenes mdico legales. Gracias
a las gestiones realizadas por la Fiscal Provincial de Familia y la Defensora del
Pueblo, el mdico legista accedi a visitar las Comisara de Monserrate donde se
encontraba el mayor nmero de detenidos. Tambin es preciso resaltar que la Jueza
Penal de Turno, Dra. Abigail Colqui Cocha Manrique no se encontraba en su Des-
pacho la noche del 28 de julio, con lo cual demor innecesariamente el traslado de
los detenidos.
ADOLESCENTES
EN LIBERTAD
12%
COMPARECENCIA
76%
ADULTOS EN
LIBERTAD
8%
MANDATO DE
DETENCION
4%
169
DERECHO DE REUNIN
7.5. Acciones en relacin a periodistas
De acuerdo con la informacin proporcionada por la Federacin Internacional
de Periodistas, el Instituto Prensa y Sociedad, y Reporteros sin Fronteras, periodis-
tas de diversos medios de comunicacin fueron agredidos en el centro de Lima
mientras cubran el desarrollo de los sucesos del 28 de julio. Segn estas institucio-
nes, por lo menos 18 periodistas resultaron heridos entre ellos cinco extranjeros
debido a agresiones, tanto de los manifestantes como de la polica.
Segn la Asociacin de Radio y Televisin del Per, el 28 de julio tambin tuvie-
ron lugar ataques a los locales de Amrica Televisin y Radioprogramas del Per.
Juan Pillaca, chofer de una unidad mvil del Canal 9 fue atacado por una turba que
lo oblig a bajar del vehculo que conduca y se lo llev, abandonndolo a pocas
cuadras del lugar. Rosario Bicentelo, reportera del programa televisivo Beto a Sa-
ber de Canal A, fue rociada con gas paralizante en la cara por un polica, cuando
luego de identificarse como periodista intentaba evitar la detencin de un reportero
de Radio Programas del Per.
Canal N no slo vio limitada su capacidad de informacin, sino que fue vctima
de un ataque annimo. Segn Gilberto Hume, editor general, aproximadamente a las
3.30 de la madrugada del 29 de julio, un carro azul con lunas polarizadas se detuvo
frente a la puerta del canal y uno de sus ocupantes se dirigi al vigilante y lo amena-
z a l y a los trabajadores del Canal dicindole que se cuidaran. Posteriormente, el
mismo auto se detuvo a media cuadra del canal y uno de sus ocupantes efectu
cuatro disparos al aire con un arma de fuego.
Un caso particularmente grave fue el del periodista norteamericano Paul Vanotti,
quien sufri el impacto de un proyectil no identificado en el rostro, el que le rompi
el tabique nasal y ocasion una herida de consideracin en el ojo derecho. El 31 de
julio la Defensora del Pueblo recibi el testimonio del seor Vanotti, quien manifes-
t que a pesar de sus pedidos de ayuda la polica no le brind auxilio alguno. Fue
operado en el Instituto Nacional de Oftalmologa, donde, segn dijo, lo indujeron a
que declarara que la herida haba sido ocasionada por una piedra, cuando al mo-
mento del incidente no haban manifestantes a su alrededor, sino tan slo una tanqueta
policial.
7.6. Actos contrarios al derecho a la propiedad
Desde las 9 de la maana hasta aproximadamente las 6 de la tarde del 28 julio
pasado, se produjeron en diversos puntos del centro de la ciudad enfrentamientos
entre manifestantes y policas, que causaron numerosos heridos y detenidos, as
como ataques a la propiedad pblica y privada con sus consiguientes daos. Estos
ltimos fueron provocados por sujetos que hasta el momento no han sido plena-
mente identificados pero que debern serlo en el curso de la investigacin que dirige
el Ministerio Pblico, el que cuenta para ello con los diversos testimonios flmicos
y fotogrficos recogidos ese da por los reporteros y fotgrafos de los canales de
170
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
televisin y los medios periodsticos del pas. Adems, deber contar con el mate-
rial flmico recogido por las cmaras de seguridad de la Polica Nacional ubicadas
en diversos puntos del centro de la ciudad y alrededor de los principales edificios
pblicos.
A este respecto, sern de especial utilidad las filmaciones llevadas a cabo por la
Polica Nacional en los siguientes puntos de centro de Lima: interseccin de las
avenidas Abancay y Nicols de Pirola, Parque Universitario y el ex Ministerio de
Educacin, entre las 10:00 y las 12:00 horas; Paseo de los Hroes Navales y Palacio
de Justicia, entre las 11:30 horas y las 13:00; y en la interseccin de la Av. Nicols
de Pirola y el Jr. Lampa, locales del Jurado Nacional de Elecciones y el Banco de la
Nacin, entre las 11:30 horas y las 14:30 horas.
A consecuencia de los ataques a la propiedad se rompieron lunas y destruyeron
puertas de importantes edificios pblicos y privados. En algunos casos los manifes-
tantes ingresaron para ocasionar ms destrozos, saquearon y llegaron a prender
fuego a los locales. Los principales hechos de violencia que se registraron ese da
estuvieron dirigidos contra la sede de los juzgados civiles de Lima (ex-Ministerio de
Educacin), Jurado Nacional de Elecciones, Palacio de Justicia y el Banco de la
Nacin, el que qued prcticamente destruido.
En el ex Ministerio de Educacin los daos alcanzaron el primer piso, cuyas
lunas fueron destrozadas permitiendo el ingreso de individuos no identificados que
procedieron a retirar bienes del inmueble. El fuego caus la destruccin parcial de
tres valiosos murales de conocidos artistas nacionales. Existe informacin de que el
fuego tambin afect el cuarto piso. En la parte exterior del edificio, se incendiaron
tres vehculos particulares.
El incendio en el Jurado Nacional de Elecciones afect el primer piso y la mezanine
del edificio, ocasionando serios daos a la sala de sesiones pblicas y las Oficinas
de Trmite Documentario, Area de Prensa, Direccin de Personal, Gerencia de
Fiscalizacin e Informtica y Sala de Procuradura entre otros, ubicadas en el pri-
mer y segundo piso del edificio. Los daos se vienen evaluando a efectos de deter-
minar si las instalaciones del edificio todava pueden ser utilizadas o si es necesario
trasladar la sede institucional a otro local.
Aunque se intent incendiar el Palacio de Justicia, el fuego no se propag y slo
alcanz dos oficinas ubicadas en las esquinas izquierda y derecha del edificio, las
que albergan la Oficina de Imagen Institucional de la Corte Suprema de Justicia y la
Oficina de Contabilidad de la Gerencia Central de la Reforma. Tambin hubo un
amago de incendio en la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia.
En el Banco de la Nacin se produjo un incendi de grandes proporciones, que
habra provocado el debilitamiento de las estructuras y el derrumbe de parte del
techo del tercer piso. El fuego, aparte de haber ocasionado la muerte de seis traba-
jadores como ya ha sido sealado, dej inoperativa la sede central del Banco de la
Nacin y destruy la Pinacoteca compuesta por 176 obras de reconocidos pintores
peruanos. Hasta el momento no se ha podido determinar con exactitud cmo y
cundo se origin el fuego, si ocurrieron explosiones al interior del Banco, y si de
171
DERECHO DE REUNIN
haber ocurrido, stas fueron provocadas o no. En el Palacio de Gobierno se rom-
pieron algunos vidrios y se incendi una caseta frente a sus rejas exteriores.
Los locales de la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria y del
Ministerio de Promocin de la Mujer y del Desarrollo Humano tambin fueron ata-
cados por las turbas. En el caso de este ltimo se produjo un saqueo. Asimismo, se
registraron daos y rotura de vidrios en los locales de la Empresa Telefnica (Lampa
y Cuzco), la Empresa CIVA (Av. 28 de Julio), Amrica Televisin y Radio Progra-
mas del Per (Jess Mara). Las unidades mviles del Canal 9 y del Canal N tam-
bin fueron atacadas.
Lo mismo ocurri con algunas unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Per, a las que manifestantes no slo impidieron actuar oportunamente sino que
arrojaron piedras y palos, produciendo daos de consideracin. Segn el Coman-
dante General del Cuerpo, los manifestantes saquearon algunas de sus unidades,
cortaron e inutilizaron mangueras e incluso agredieron a algunos de sus efectivos.
8. Investigacin a cargo del Ministerio Pblico
A raz de los sucesos del 28 de julio, la Presidenta de la Comisin Ejecutiva del
Ministerio Pblico nombr el 29 de julio del 2000 al doctor Richard Saavedra Lujn
como Fiscal Ad-hoc para que investigue los atentados contra la vida, el cuerpo y la
salud, lesiones, daos materiales a la propiedad pblica y privada y delitos contra el
patrimonio ocurridos con ocasin de la Marcha de los Cuatro Suyos
8
. Posterior-
mente, con fecha 31 de julio del 2000 por Resolucin N 492-2000-MP-CEMP
ampli las facultades del mencionado fiscal para investigar los delitos contra la
seguridad pblica, delito de peligro comn y de todos los delitos que se deriven de
los hechos ocurridos el 28 de julio, nombrando asimismo a ocho fiscales ms como
Fiscales Adjuntos Provisionales de Apoyo.
9
Hasta el momento el Fiscal Ad-hoc ha formalizado denuncia penal con orden de
detencin a ocho personas detenidas el 28 de julio y 146 detenidas el mismo da con
orden de comparecencia. Adicionalmente, el Fiscal se encuentra investigando la
muerte de seis personas en el Banco de la Nacin; los incendios y daos provoca-
dos en locales pblicos; los incendios y daos a vehculos particulares; y, las siete
denuncias de parte presentadas hasta la fecha, tanto contra los organizadores de la
marcha como contra la Polica Nacional por actos contra la integridad personal
entre ellos dos casos de supuesta tortura.
9. Presentacin del Ministro del Interior ante el Congreso de la Repblica
A raz de una invitacin cursada por la Presidenta del Congreso de la Repblica,
la misma que tuvo su origen en pedidos provenientes de diferentes bancadas, el
8 Diario Oficial El Peruano, p. 191028.
9 Diario Oficial El Peruano, p. 191172.
172
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
Ministro del Interior, General de Divisin EP Walter Chacn, se present el jueves
17 de agosto ante el pleno del Congreso de la Repblica para informar acerca de los
sucesos ocurridos el 28 de julio en la capital. En su presentacin el Ministro seal
que los actos vandlicos fueron resultado de una planificacin concertada en la que
participaron activistas profesionales. Fue la accin de stos la que fragment la
labor policial y dificult el trabajo de los bomberos. Descart cualquier responsabi-
lidad policial por la ocurrencia de los hechos vandlicos y neg la infiltracin de
cualquier funcionario pblico entre los manifestantes, tal como haba sido afirmado
por los organizadores de la marcha la propia noche del 28 de julio. Seal que el
objetivo de la marcha fue atacar el Congreso de la Repblica para impedir la
juramentacin del Presidente de la Repblica.
El Ministro reconoci que la Polica Nacional tema la infiltracin de antisociales
entre los manifestantes que venan del interior del pas, la posibilidad de que gru-
pos radicalizados sembraran el caos y la violencia en Lima y la eventualidad que
elementos radicales impregnados por el primer mensaje de los organizadores de la
marcha pretendieran crear disturbios e impidieran la juramentacin del Presidente
de la Repblica. Segn la informacin proporcionada por el Ministro del Interior,
conseguido este objetivo era posible se produjeran atentados contra los Jefes de
Estado, delegaciones de alto nivel, congresistas y otras personalidades, contexto
en el cual podran producirse desde actos de pillaje o destruccin de servicios
pblicos esenciales, centros comerciales y mercados de abastos, hasta desrdenes en
los diferentes establecimientos penales del pas.
Frente a esta situacin, el Ministerio del Interior formul lineamientos generales
para mantener el orden pblico durante los das 26, 27 y 28 de julio y para garanti-
zar que los actos relativos a la juramentacin se llevaran a cabo con normalidad. En
virtud de estos lineamientos, tanto la Direccin General de la Polica Nacional como
la VII Regin Policial adoptaron las medidas correspondientes. Esta ltima elabor
los planes Tahuantinsuyo y Fortaleza, que fueron aprobados por la Direccin Gene-
ral y tuvieron como objetivo proteger el Congreso de la Repblica y el Palacio de
Gobierno e impedir que los manifestantes pudieran acercarse a ellos y eventualmen-
te poner en peligro el acto de juramentacin. Estos planes contemplaban el desplie-
gue de tres anillos o cordones policiales. El primero, alrededor del rectngulo com-
prendido entre Palacio de Gobierno y el Congreso de la Repblica; el segundo, entre
el Jr. Cusco y el Ro Rmac, y entre la Av. Abancay y la Av. Tacna; y el tercero,
entre la Av. Nicols de Pirola y el Ro Rmac y las avenidas Abancay y Tacna.
Estos planes entraron en vigencia el da 25 de julio y se extendan hasta dos horas
despus del acto de juramentacin el 28 de julio. Segn el plan, el da 28 a partir de
las 6:00 de la maana, los anillos contaron con el 100% de los efectivos policiales
disponibles.
El Ministro tambin seal que el Palacio de Justicia no estaba cubierto por los
planes diseados, por lo que su seguridad dependa del destacamento policial nor-
malmente apostado en esa dependencia pblica. En cuanto a los otros edificios
pblicos afectados por los actos vandlicos del 28 de julio que s se encontraban
173
DERECHO DE REUNIN
dentro de los anillos o cordones policiales dispuestos, manifest que haba resulta-
do impracticable darles adecuada seguridad, puesto que hacerlo hubiera obligado a
la Polica a atomizar sus fuerzas. Seal que los actos vandlicos tuvieron lugar
porque los contingentes policiales apostados en lugares contiguos a los locales p-
blicos afectados debieron desplazarse a otros puntos para contener a los manifes-
tantes. El Ministro dio lectura a un informe del Ingeniero Kuroiwa sobre el incendio
en el Banco de la Nacin, segn el cual el colapso de la parte central del bloque de
cuatro pisos del Banco no fue el resultado de una o varias explosiones provocadas,
sino consecuencia del efecto horno por el cual a ciertas temperaturas los materia-
les de construccin colapsan.
El Ministro Chacn tambin manifest que la Resolucin Defensorial N 039-
2000 haba generado un impase de carcter operativo, al haber recortado las
facultades de que disponan las autoridades polticas para autorizar las manifesta-
ciones pblicas y las facultades de promover coordinaciones entre los organizado-
res de la marcha y las autoridades policiales.
V. ACTUACIONES DEFENSORIALES
1. Organizacin de la Defensora del Pueblo
Ante la eventualidad de que se produjeran vulneraciones de los derechos ciuda-
danos antes, durante y despus de la Marcha de los Cuatro Suyos, la Defensora
del Pueblo puso en marcha un plan de contingencia destinado a prevenir dichas
vulneraciones y a intervenir si stas ocurrieran. Con ese objeto, estableci en Lima
un sistema de atencin al pblico por turnos durante las 24 horas del da, desde el
lunes 24 de julio hasta el domingo 30 del mismo mes y dio a conocer pblicamente
los nmeros telefnicos a los que se podra llamar en caso necesario. Si bien la
marcha estaba programada para realizarse en Lima, las representaciones defensoriales
en el interior del pas tambin se prepararon para atender cualquier pedido de inter-
vencin, lo que ocurri sobre todo en los das previos a ella.
2. Actividades preparatorias realizadas para garantizar el derecho de reunin
pacfica durante el 26, 27 y 28 de julio
Con el objeto de prevenir conflictos o hechos de violencia, la Defensora del
Pueblo inici una serie de actuaciones de oficio dirigidas a favorecer un dilogo
directo entre los organizadores de la marcha y la Polica Nacional. La finalidad era
que los primeros cumplieran con las disposiciones constitucionales referidas al de-
recho de reunin pacfica y detallaran su plan de actividades, y que la segunda diera
a conocer las medidas a adoptar para garantizar ese derecho, hacerlo compatible
con la libertad de trnsito y los derechos de los ciudadanos no participantes en esas
actividades, as como con el orden y la tranquilidad pblicos.
174
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
El 10 de julio funcionarios de la Defensora del Pueblo se reunieron con el seor
Jess Alvarado Hidalgo, Secretario Nacional de Movilizacin de Per Posible, con
el objeto de recordarle la necesidad de que contaran con un plan de actividades lo
ms detallado posible y que con la debida anticipacin lo pusieran en conocimiento
de las autoridades, en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 12 del artculo 2
de la Constitucin. En dicha reunin la Defensora dej constancia de la necesidad
de precisar el objetivo de la marcha, por cuanto inicialmente la misma haba sido
convocada con el objeto de impedir la juramentacin del Presidente de la Repblica,
lo que a juicio de la institucin no solamente no constitua un objeto lcito para
ejercer el derecho de reunin, sino especficamente un delito tipificado en el Cdigo
Penal.
El 18 de julio se llev a cabo una nueva reunin con el Ingeniero Carlos Bruce
Montes de Oca, coordinador de la marcha, y con otros dos representantes de Per
Posible. La Defensora volvi a insistir en que los organizadores contaran con un
plan detallado y que el mismo se diera a conocer a las autoridades y a la opinin
pblica lo antes posible. En relacin con el objetivo de la marcha, el Ingeniero Bruce
afirm enfticamente que se trataba de una actividad pacfica cuyo fin no era impe-
dir la juramentacin del Presidente Fujimori sino protestar por considerar injusta su
reeleccin y se comprometi ante la Defensora del Pueblo a ejercer los derechos
de reunin y expresin en el marco de la Constitucin y las leyes.
El 20 de julio, Per Posible y otras organizaciones polticas pusieron en conoci-
miento del Prefecto de Lima, doctor Fernando Garca Barrera, el plan de activida-
des de la Marcha de los Cuatro Suyos, que difundieron pblicamente. En la co-
municacin fechada el 19 de julio se informaba que la finalidad de la marcha era
expresar nuestra protesta y rechazo a la injusta eleccin y proclamacin del Inge-
niero Alberto Fujimori para el tercer perodo de Gobierno del Per y se agregaba
que se trataba de una gran e histrica movilizacin nacional y protesta pacfica
ciudadana amparada por la Constitucin Poltica del Per, razn por la cual
solicitaban de las autoridades plena seguridad, proteccin y garantas para el
ejercicio de sus derechos constitucionales
10
. En el plan de actividades presentado
se indicaba que el 28 de julio se realizara una marcha a Palacio de Gobierno y al
Congreso de la Repblica y que ella se iniciara a la 9:00 de la maana en el Paseo de
la Repblica.
Inmediatamente despus de conocida la comunicacin remitida a la Prefectura
en Lima, la Defensora del Pueblo solicit telefnicamente una reunin con el Pre-
fecto, la que recin se pudo realizar el lunes 24
11
. En ella, la Defensora urgi al
10 Los firmantes de esta comunicacin fueron: Carlos Bruce Montes de Oca (Per Posible); Alberto
Adrianzen (Unin por el Per); Nora Bonifaz y Luis Guerrero (Somos Per); Javier Diez Canseco
(Partido Unificado Mariateguista); Javier Daz Orihuela (Accin Popular); Ada Garca Naranjo
Morales (Movimiento de Mujeres del Per); Csar Zumaeta (APRA); Joaqun Gutirrez (CGTP) y
Mara del Pilar Tello (DEMOS).
11 Ante la dificultades para concertar telefnicamente una reunin con el Prefecto de Lima, la
Defensora del Pueblo le remiti el 21 de julio en la noche un oficio solicitndole una reunin.
175
DERECHO DE REUNIN
Prefecto a que convocara a una reunin a los organizadores de la marcha y a las
fuerzas del orden a efectos de establecer las coordinaciones necesarias, sobre todo
en relacin con las actividades del 28 de julio, da en que se haban programado
tanto el acto de juramentacin como la marcha a Palacio de Gobierno y el Congreso
de la Repblica. El Prefecto de Lima seal que no poda convocar a dicha reunin
ni facilitar ese dilogo por cuanto el procedimiento para hacerlo estaba estipulado en
disposiciones reglamentarias, cuya compatibilidad con la Constitucin haba sido
cuestionada por la Resolucin Defensorial emitida el 19 de julio del 2000.
Los funcionarios de la Defensora le recordaron al Prefecto que la Defensora
haba recomendado la necesidad de adecuar dichas normas reglamentarias a la Cons-
titucin, pero no las haba derogado pues careca de facultades para ello. Es ms, el
cuestionamiento a esas disposiciones no impeda que las autoridades polticas con-
voquen a reuniones de coordinacin para garantizar el ejercicio del derecho de
reunin y hacerlo compatible con el orden y la tranquilidad pblica.
El 24 de julio por la maana el Defensor del Pueblo se reuni con el Presidente
del Consejo de Ministros, doctor Alberto Bustamante Belande, quien le asegur
que la Polica actuara con prudencia para mantener el orden pblico durante la
marcha, tal como ya lo haba anunciado el propio Presidente de la Repblica. El
Defensor le solicit al doctor Bustamante Belande facilitar una reunin entre la
Defensora y la VII Regin Policial, a cargo del Gral. PNP Alfonso Villanueva Chirinos.
Esa misma tarde, el Primer Ministro inform telefnicamente que el Gral. Villanueva
le haba indicado que como l se encontraba a cargo del frente operativo policial, la
Defensora deba llevar a cabo sus coordinaciones con el Ministro del Interior, Gral.
EP(r) Csar Saucedo Snchez y con el Director General de la Polica Nacional,
Gral. Fernando Dianderas Ottone. Esta negativa a aceptar una reunin de coordina-
cin con la Defensora del Pueblo result inusual, pues en la prctica significaba
dejar de lado el modus operandi aplicado en la supervisin de manifestaciones
pblicas a invitacin del antecesor del Gral. Villanueva en el cargo, el Gral. PNP
Fernando Gamero Febres, y que desde junio de 1998 mantiene para estos efectos
una fluida relacin de trabajo con la VII Regin Policial.
Luego de conversar con el Ministro del Interior y el Director General de la PNP,
el Primer Ministro le inform al Defensor del Pueblo que ambos le haban hecho
saber que venan coordinando todas las actividades relacionadas a la Marcha de
los Cuatro Suyos con el Ministerio Pblico, lo que exclua coordinaciones directas
con la Defensora del Pueblo.
En virtud de estas negativas, al da siguiente (25 de julio) el Defensor del Pueblo
se dirigi por escrito al Ministro del Interior, al Director General de la Polica Nacio-
nal y al Prefecto de Lima para recordarles que a pesar del aviso dado por los orga-
nizadores de la Marcha cuatro das antes, las autoridades an no se haban reunido
con ellos. En su comunicacin al Ministro del Interior, el Defensor del Pueblo sea-
l que:
176
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
a pesar de nuestra insistencia y a menos de 24 horas del inicio de las activida-
des, esta reunin an no ha tenido lugar. Hasta donde estamos informados,
tampoco ha habido comunicacin alguna entre los organizadores de la mar-
cha y la Polica Nacional. Tal circunstancia motiva nuestra preocupacin,
puesto que no contribuye a crear un clima de confianza y de tranquilidad que
abone a la realizacin de una marcha pacfica y respetuosa del orden pblico,
como lo exige el inciso 12 del artculo 2 de la Constitucin. Por ello, conside-
ramos oportuno y urgente que, como es costumbre, el Prefecto de Lima o quien
usted ordene, proceda a establecer una comunicacin entre los organizadores
de la marcha y la Polica Nacional.
El Defensor del Pueblo reiter su disposicin de contribuir con ese esfuerzo y al
normal desarrollo de los derechos de reunin y libre expresin mediante la verifica-
cin in situ del cumplimiento de los acuerdos que a tal efecto se suscriban.
El mismo 25 de julio, el Ingeniero Carlos Bruce solicit por escrito una reunin
con el Prefecto de Lima, con la finalidad de aunar esfuerzos a fin de que la
seguridad y proteccin de los miles de peruanos que van asistir a esta multitudinaria
manifestacin, est garantizada y reiter que la marcha es pacfica y no quisira-
mos que por falta de una coordinacin vuelvan a ocurrir las escenas de violencia
que la Polica provoc con motivo de la anterior visita de la Delegacin de la OEA
y espero verdaderamente poder reunirnos para evitar situaciones como esa. No
tuvo respuesta a esta comunicacin.
Ni el Ministro del Interior ni el Director General de la Polica Nacional respon-
dieron a las comunicaciones del Defensor del Pueblo del 25 de julio. S lo hizo el
Prefecto de Lima, quien inform que haba efectuado las coordinaciones pertinen-
tes con la Jefatura de la VII Regin de la Polica Nacional del Per y Fiscala de la
Nacin, para los efectos de garantizar los derechos constitucionales previstos en el
inciso 12 del artculo 2 de la Constitucin Poltica, as como la integridad fsica de
los ciudadanos y dotar de seguridad al patrimonio pblico y privado, en los actos
pblicos a llevarse a cabo durante los das 26, 27 y 28 del mes en curso en la
denominada Marcha de los Cuatro Suyos, con motivo y de acuerdo a las comu-
nicaciones cursadas por los organizadores.
No obstante, el Prefecto de Lima agreg que se encontraba imposibilitado de
facilitar la comunicacin directa entre organizadores y fuerzas del orden y menos
an promover la suscripcin de un Acta de Compromiso entre ellos, por cuanto
segn la Defensora del Pueblo las normas procesales normalmente utilizadas para
hacerlo posible estaban reidas con la Constitucin. En consideracin del Prefecto,
stas deben considerarse derogadas por ser anteriores y de menor jerarqua que la
Carta Fundamental. El Prefecto concluy sealndole al Defensor del Pueblo que
esta situacin haba generado un impase que de no aclararse de inmediato, dejara
abierta la posibilidad no deseada de que se produzcan desmanes y acciones violen-
tas durante la denominada Marcha de los Cuatro Suyos, al amparo segn usted,
de la Constitucin Poltica del Per.
177
DERECHO DE REUNIN
El 26 de julio el Defensor del Pueblo respondi al Prefecto de Lima en torno a los
alcances de la Resolucin Defensorial N 39-DP-2000, reiterndole que la Defensora
no haba derogado dichas disposiciones y que nada le impeda a la autoridad poltica
facilitar las coordinaciones necesarias entre las autoridades policiales y los organi-
zadores de la marcha para hacer compatible el ejercicio de los derechos de reunin
con otros derechos ciudadanos y la seguridad pblica en general. El Defensor del
Pueblo termin exhortando al Prefecto de Lima a coordinar a la brevedad un en-
cuentro entre ellos.
3. Reunin con el Prefecto de Lima
Con el fin de que se realizara el encuentro entre las autoridades competentes y
los organizadores de la marcha, funcionarios de la Defensora del Pueblo solicitaron
al Ingeniero Carlos Bruce que los acompaara a conversar personalmente con el
Prefecto de Lima, lo que ocurri el da 27 de julio a las 2:00 de la tarde. En la
reunin con el Prefecto, ste insisti en la imposibilidad de convocar a una reunin
con la VII Regin Policial por las razones ya aludidas y seal que dados los riesgos
que existan para la realizacin de una marcha el da 28 en la maana, a ttulo
personal recomendaba al Ingeniero Bruce que ella no se realice, contradiciendo su
propia afirmacin de que ya se haban adoptado las medidas para garantizar todas
las actividades programadas, incluyendo las del 28 de julio. An as, la Defensora
del Pueblo insisti para que se hiciera un ltimo esfuerzo, que se materializ en una
reunin convocada por el Prefecto esa noche que se extendi por espacio de mas
de dos horas
12
.
En ella, los representantes de la Polica Nacional informaron que la marcha del
28 de julio no era compatible con el dispositivo de seguridad para garantizar la
realizacin del Te Deum en la Catedral a las 9:00 de la maana y la juramentacin
presidencial en el Congreso a las 11:00 de la maana. Sin desconocer las medidas de
seguridad que deban ser adoptadas para garantizar la seguridad de tales activida-
des, los representantes de Per Posible propusieron sucesivamente diversas alter-
nativas, como que los manifestantes ocuparan la mitad de la Av. Abancay frente a la
Plaza del Congreso o que llegaran por esta va a tres cuadras de la Plaza Bolvar o
que partiendo de la Plaza San Martn desfilaran exclusivamente por las avenidas
Nicols de Pirola y Colmena. Las tres propuestas fueron rechazadas.
Entonces los representantes de Per Posible propusieron que cuando menos se
les facilitara marchar, con proteccin policial, desde el Paseo de la Repblica por el
12 Adems del Prefecto acudieron a la reunin del 27 de julio en la noche, el Crnel. PNP Pedro
Gallardo Baka, Jefe de la Direccin de Asuntos Sociales de Seguridad de Estado, el Cmdte. PNP Luis
Serpa Gallardo, en representacin de la VII Regin Policial y los representantes de Per Posible
Alberto Cruz Loyola, Congresista de la Repblica y Secretario General de Organizacin, Jess
Alvarado Hidalgo, Secretario General de Movilizacin y el Dr. Humberto Barrn, Asesor Legal.
Tambin estuvieron presentes en la reunin tres funcionarios de la Defensora del Pueblo.
178
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
Jr. Lampa, la Av. Nicols de Pirola y la Av. Grau. Esta propuesta, que result razona-
ble para los asistentes, fue consultada por el Prefecto y los representantes de la Poli-
ca Nacional con sus superiores. Despus de lo cual, la respuesta fue negativa, soste-
nindose que el plan de seguridad ya haba sido dispuesto y que resultaba muy peli-
groso que la marcha pasara frente al Jurado Nacional de Elecciones pues, en oportu-
nidades recientes, esta sede haba sido objeto de ataques por los manifestantes.
Las autoridades invocaron a los representantes de Per Posible a que se limita-
ran a desfilar alrededor del Paseo de la Repblica o hacia la zona sur de la ciudad,
por lo menos hasta que concluyera la ceremonia de juramentacin, en virtud de los
riesgos que la marcha del 28 en la maana entraaba. Fue en este contexto que las
autoridades se refirieron a informes de inteligencia, que no mostraron a los presen-
tes, segn los cuales Sendero Luminoso y el MRTA tenan planes para infiltrase y
llevar a cabo acciones terroristas. Por su parte, los representantes de Per Posible
dijeron que haran todo lo posible para postergar la hora de inicio de la marcha
prevista para las 9:00 de la maana, de modo de evitar enfrentamientos con la
polica.
4. Coordinaciones efectuadas con otras instituciones
La Defensora del Pueblo tambin efectu coordinaciones previas con la Coor-
dinadora Nacional de Derechos Humanos, el Colegio de Abogados de Lima y la
Cruz Roja Peruana. Esto permiti complementar el trabajo durante los das 26, 27 y
especialmente 28 de julio. Como es de conocimiento pblico, los das 26 y 27 de
julio la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos despleg un equipo de casi
100 voluntarios de derechos humanos que acompaaron las manifestaciones reali-
zadas en Lima, los mismos que se identificaron con chalecos amarillos. Estos vo-
luntarios tambin fueron apostados en las garitas ubicadas en las principales entra-
das a la capital. El da 28 miembros de la Coordinadora fueron replegados por no
existir garantas para el desempeo de sus funciones. Por su parte, el Colegio de
Abogados de Lima constituy equipos de profesionales para brindar asistencia legal
a los posibles detenidos. Finalmente, la Cruz Roja Peruana despleg seis ambulan-
cias con personal especializado para atender a los posibles heridos. El da 28 des-
empearon un importante papel, que complement el realizado por las dependen-
cias del Ministerio de Salud y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
En Lima, la Defensora del Pueblo constituy grupos especiales encargados de
actuar en caso de que tuvieran lugar detenciones de personas o que stas fueran
heridas. La atencin a los detenidos tendra por objeto contribuir a garantizar su
integridad y el debido proceso legal; la atencin a los heridos, la pronta y adecuada
atencin por parte de las autoridades del Ministerio de Salud y EsSALUD. Con este
objeto, se llevaron a cabo coordinaciones previas con las autoridades policiales y
funcionarios de las instituciones de salud mencionadas, las que resultaron de mu-
cha utilidad para cumplir esta labor durante el 28 de julio. Es preciso resaltar la gran
colaboracin recibida de las autoridades del Ministerio de Salud y de EsSALUD.
179
DERECHO DE REUNIN
5. Inexistencia del modus operandi establecido y de su consecuente acom-
paamiento
La actuacin de la Defensora del Pueblo durante el ejercicio del derecho de
reunin los das 26, 27 y 28 de julio no pudo enmarcarse dentro del mbito del
modus operandi descrito en el acpite 1, de la Seccin II (Antecedentes) del
presente informe. No hubo en rigor acuerdo posible entre la Prefectura de Lima,
la VII Regin Policial y los organizadores de la marcha, a pesar de las cartas
remitidas a las autoridades por el Defensor del Pueblo solicitando tal acercamien-
to y poniendo la intermediacin de la institucin a disposicin de las autoridades.
Al no haber acuerdo, la Defensora del Pueblo no tuvo en rigor compromisos que
verificar para vigilar el ejercicio del derecho de reunin pacfica por parte de los
ciudadanos y el cumplimiento de los deberes correspondientes a las autoridades
polticas y policiales. De all que durante los das 26, 27 y 28 de julio no hubiese
acompaamiento a los manifestantes ni despliegue de comisionados para ejercer
la funcin de buenos oficios que en 42 oportunidades anteriores, a partir de junio
de 1998, colabor con los ciudadanos y coadyuv con la tarea policial para satis-
faccin mutua.
Tuvo que limitarse en estas circunstancias la labor defensorial a una presencia
eventual y espordica durante los das 26 y 27 con el propsito de hacer un registro
mnimo de los acontecimientos y solucionar problemas puntuales. Dado el carcter
ejemplar de la conducta de ciudadanos y policas en esos dos das varias veces
destacado en el presente informe la tarea que llevaron a cabo los comisionados
pas en la prctica desapercibida fuera del mbito de nuestra institucin.
En especial el 28 de julio, ante el fracaso del acuerdo propiciado por la Defensora
del Pueblo en las oficinas del Prefecto de Lima que por cierto esta institucin
lamenta la Defensora del Pueblo puso en prctica un plan de contingencia mnimo
destinado a registrar incidentes, comunicar a la Sede central las ocurrencias que
merecieran una accin de emergencia destinada a coordinar con las entidades pbli-
cas responsables aspectos relativos a la vida, integridad, libertad y salud, as como
a la propiedad, el orden y la seguridad. Este plan de contingencia mnimo no poda
suponer tampoco el despliegue propio de un acompaamiento por no existir el acuer-
do previo que da pie al modus operandi para verificar los compromisos entre
manifestantes y autoridades.
En estas circunstancias no estuvo ausente la institucin de las necesidades ciu-
dadanas de emergencia, pudiendo interceder ante las autoridades del Ministerio de
Salud para la atencin de los heridos; de la Polica Nacional del Per y del Ministerio
Pblico para supervisar el tratamiento de las personas detenidas; ante el cuerpo
general de Bomberos Voluntarios del Per para facilitar su valioso servicio ante los
incendios ocurridos; y otras emergencias mayores. As como llevar registro y brin-
dar informacin sobre personas fallecidas, heridas, detenidas y no habidas a travs
del servicio telefnico y de Internet. Todo ello, adems de haber sido puesto de
manifiesto por los medios de comunicacin y descrito como una atencin de cruz
180
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
roja cvica permite con ocasin del presente informe rendir la correspondiente
cuenta al Congreso de la Repblica.
VI. ANLISIS
1. Alcances constitucionales del derecho de reunin
1.1. Elementos que configuran al derecho de reunin
El derecho de reunin se encuentra reconocido por la Declaracin Universal de
Derechos Humanos (artculo 20), la Declaracin Americana de Derechos y Debe-
res del Hombre (artculo 27), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polti-
cos (artculo 21) y la Convencin Americana sobre Derechos Humanos (artculo
15). Por su parte, la Constitucin lo reconoce en su artculo 2 inciso 12) al
sealar que toda persona tiene derecho.
A reunirse pacficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abier-
tos al pblico no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vas
pblicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas
solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad pblicas.
En rigor, se trata de un derecho subjetivo de ejercicio colectivo
13
cuyos alcan-
ces se configuran por los siguientes elementos:
a) un elemento subjetivo, que consiste en la agrupacin de un nmero indetermina-
do de personas de manera concertada con la voluntad expresa de manifestar
adhesin o rechazo a una causa o situacin especfica, lo que marca una dife-
rencia con la simple aglomeracin circunstancial de personas;
b) un elemento finalista, pues toda reunin debe tener una finalidad lcita. As por
ejemplo, no estara comprendida dentro de estos alcances una manifestacin
cuyo nico fin sea causar daos a bienes pblicos o privados, o causar desor-
den en la sala de sesiones del Congreso de la Repblica u otro lugar donde las
autoridades pblicas ejercen sus funciones, conductas tipificadas como delitos
en los artculos 205 y 375 del Cdigo Penal, respectivamente;
c) un elemento temporal, en otras palabras, la reunin debe tener un carcter tran-
sitorio, de lo contrario si fuera una agrupacin estable y permanente de personas
podra ser considerada como una asociacin, y;
d) un elemento objetivo, pues el lugar de la reunin ha de ser un lugar pblico.
De esta manera, se ha definido al derecho de reunin como la facultad de un
nmero indeterminado de personas de congregarse, de una manera discontinua o
temporal, en un lugar, de acuerdo con una convocatoria previa y con un mnimo de
181
DERECHO DE REUNIN
organizacin, para escuchar ideas u opiniones, ponerse de acuerdo en la defensa de
determinados intereses o dar publicidad a ciertos problemas
14
.
Por lo dems, existen diversas modalidades a travs de las cuales se ejerce este
derecho. Una de ellas es la manifestacin, caracterizada por llevarse a cabo en la va
pblica, a travs de marchas o desplazamientos. De ah que en rigor se trate del
ejercicio del derecho de reunin en movimiento.
Ciertamente el derecho de reunin no se presenta de modo aislado e indepen-
diente pues su ejercicio permite a las personas la libre expresin de sus ideas y
opiniones, vinculndose de esta manera con los derechos de expresin y participa-
cin poltica.
1.2. Carcter pacfico de las reuniones. Lmites y prohibiciones
Las reuniones deben ser pacficas, es decir, no debe haber una alteracin del
orden pblico por parte de quienes la llevan a cabo, excluyndose el uso de armas e
incluyndose el compromiso de respetar la propiedad pblica y privada as como la
tranquilidad ciudadana. En este sentido, se ha sostenido que una reunin no ser
pacfica cuando los participantes, todos o la gran mayora de ellos, pusiesen
mediante sus actos en peligro personas o bienes ajenos. Por su parte, estaremos
en presencia de una reunin con armas cuando la mayora de los participantes
con el consentimiento de los organizadores llevase objetos cuyo nico objetivo
fuera el de ser utilizados para atacar o defenderse
15
.
En esta direccin, la Constitucin seala que las reuniones slo pueden ser pro-
hibidas por motivos probados de seguridad o sanidad pblicas. En tal sentido se
han pronunciado instancias jurisdiccionales de otros pases como la Corte Consti-
tucional de Colombia, que aporta elementos para precisar este aspecto. Este rgano
en su sentencia T-456 del 14 de julio de 1992 indic que estos criterios deben estar
dirigidos exclusivamente a evitar amenazas graves e inminentes. Por lo general, es
insuficiente un peligro eventual y genrico, un simple temor o una sospecha. ()
No se puede considerar el derecho de reunin y manifestacin como sinnimo de
desorden pblico para restringirlo per se.
De esta manera, si slo existen simples sospechas, debe recurrirse a otro tipo de
medidas, como el reforzamiento de la seguridad o la mayor cobertura policial,
con el fin de que se d una eficaz actuacin a posteriori si es que efectivamente al
final es preciso suspender o disolver las manifestaciones
16
.
Uno de los temas que suele plantearse para cuestionar el libre ejercicio del dere-
cho de reunin son las molestias que acarrea cuando se usan las vas pblicas. Al
13 FERNANDEZ SEGADO, Francisco, El sistema constitucional espaol. Madrid: Dykinson, 1992,
p. 374 y ss.
14 TORRES MURO, Ignacio. El derecho de reunin y manifestacin. Madrid: Civitas, 1991, p. 28.
15 Ibd, pp. 92 y 95.
16 Ibd, p. 137.
182
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
respecto resulta ilustrativo conocer los alcances de la sentencia 66/1995 del Tribu-
nal Constitucional espaol, segn la cual en una sociedad democrtica el espacio
urbano no es slo un mbito de circulacin, sino tambin un espacio de participa-
cin. El citado tribunal record que para prohibir un acto programado deber
producirse la obstruccin total de vas de circulacin que, por el volumen del tr-
fico que soportan y por las caractersticas de la zona normalmente centros neurl-
gicos de las grandes ciudades, provoquen colapsos circulatorios en los que, du-
rante un perodo de tiempo prolongado, queden inmovilizados vehculos y se impi-
da el acceso a determinadas zonas o barrios de la ciudad por imposibilidad de que
la autoridad gubernativa habilite vas alternativas de circulacin
17
. De ah que
no sea vlido afirmar que la posibilidad de dificultar el trnsito sea por s misma una
causa que impida el ejercicio del derecho de reunin.
1.3. El anuncio anticipado de una reunin no constituye una autorizacin
previa
En la medida que el derecho de reunin no es un derecho absoluto, los diversos
ordenamientos jurdicos suelen regular determinados sistemas de control de su ejer-
cicio. As, en la teora suelen mencionarse tres modalidades diferentes
18
:
a) el sistema judicial de control posterior, segn el cual el juez es el nico rgano
competente para interrumpir una reunin y exigir las responsabilidades civiles o
penales ante el ejercicio indebido de este derecho;
b) el sistema administrativo o de previa autorizacin, mediante el cual se otorga la
facultad a la administracin de autorizar o suspender una reunin previamente
solicitada;
c) el sistema de previa comunicacin a la administracin, sin que dicho aviso
pueda considerarse una autorizacin administrativa previa.
En la actualidad la regla general es la de acoger la tercera modalidad. En efecto,
en los ordenamientos occidentales hay una tendencia generalizada a implantar un
sistema de comunicacin previa a la administracin para ejercitar el derecho de
reunin y manifestacin
19
. As sucede en el ordenamiento jurdico peruano pues el
artculo 2 inciso 12) de la Constitucin seala que las reuniones que se convocan
en plazas y vas pblicas slo exigen anuncio anticipado a la autoridad. En
17 Citado por LOPEZ GONZALEZ, Jos Luis. A propsito de la STC 66/1995, de 8 de mayo, en
torno a los lmites al derecho de reunin. En: Revista Espaola de Derecho Constitucional, N 48,
1996, p. 247.
18 En lo sucesivo seguimos lo expuesto por GAVARA DE CARA, Juan Carlos. El sistema de organiza-
cin del ejercicio del derecho de reunin y manifestacin. Madrid: McGraw-Hill, 1997, p. XXII y ss.
19 GAVARA DE CARA, Juan Carlos. Ob. Cit. p. XXV.
183
DERECHO DE REUNIN
consecuencia, la propia Constitucin rechaza el sistema segn el cual se requiere
una previa autorizacin administrativa para el ejercicio del derecho de reunin.
Esta tendencia se ha visto reflejada en diversas Constituciones de los pases de
Amrica Latina, como Brasil (artculo 5.XVI), Colombia (artculo 37), Nicaragua
(artculo 54), Panam (artculo 38), Paraguay (artculo 32), Venezuela (artculo
53), entre otras.
De esta manera, el anuncio anticipado a la autoridad se convierte en un auxilio
privado a la funcin pblica, para que los encargados del orden interno puedan
tomar las previsiones necesarias a fin de hacer compatible el ejercicio del derecho
de reunin con los dems derechos fundamentales, resguardando la seguridad de
los manifestantes y de los transentes, as como protegiendo los bienes pblicos y
privados. En esta direccin, es til conocer el pronunciamiento de la Corte Consti-
tucional de Colombia, en la sentencia T-456, del 14 de julio de 1992, cuando seal
que la finalidad del aviso previo, () Tiene por objeto informar a las autoridades
para que tomen las medidas conducentes a facilitar el ejercicio del derecho sin
entorpecer de manera significativa el desarrollo normal de las actividades comuni-
tarias.
En similar sentido, se ha sealado que La comunicacin previa es concebida
como una tcnica de control consistente en comunicar anticipadamente la celebra-
cin de una reunin con la informacin necesaria para que la autoridad guberna-
tiva pueda formar un juicio sobre la incidencia que pueda tener en el orden pbli-
co.
20
Pese a ello, las normas reglamentarias vigentes en el Per contradicen la
racionalidad que sustenta este sistema de comunicacin previa y acogen una moda-
lidad que se inclina por la previa autorizacin administrativa desconociendo lo dis-
puesto por la Constitucin.
1.4. Incompatibilidad de las normas reglamentarias con la Constitucin. Ne-
cesidad de una ley que desarrolle el derecho de reunin
La naturaleza propia de un sistema que slo exige la previa comunicacin a la
autoridad competente y no una autorizacin administrativa va en contravencin con
las normas que regulan las atribuciones de las autoridades polticas en el Per.
stas, contenidas bsicamente en el Decreto Supremo N 4-91-IN, publicado el 15
de noviembre de 1991, indican que las prefecturas tienen entre sus funciones la de
autorizar la realizacin de manifestaciones pblicas convocadas con fines polti-
cos y sociales (inciso 5 del artculo 15). De manera similar se expresan las dems
normas que en ese decreto regulan las atribuciones y funciones de las Prefecturas
y los Prefectos, as como de las Subprefecturas y Subprefectos, respectivamente.
Asimismo, el Manual de Procedimientos Operativos Policiales, aprobado por Reso-
lucin Directoral N 1184-96-DGPNP/EMG de 21 de marzo de 1996, al referirse al
20 Ibd, p. 39.
184
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
modo de intervencin policial seala que slo permitir la realizacin de estos
eventos cuando sean autorizados por las autoridades polticas.
Por lo tanto, estas normas, as como el Texto nico de Procedimientos Admi-
nistrativos de la Direccin General de Gobierno Interior, aprobado por el Decreto
Supremo N 1-2000-IN, publicado el 20 de abril del 2000, que establece el proce-
dimiento de Autorizacin de garantas para concentraciones pblicas, contradi-
cen expresamente el inciso 12) del artculo 2 de la Constitucin que excluye cual-
quier tipo de autorizacin estableciendo simplemente una comunicacin a la autori-
dad competente.
Adicionalmente, puede apreciarse que estos decretos supremos en la prctica
pretenden reglamentar la Constitucin. A juicio de la Defensora del Pueblo, la regula-
cin del ejercicio de los derechos fundamentales, como el de reunin, slo puede
efectuarse por normas con nivel de ley, tal como por ejemplo sucede en Espaa con
la Ley Orgnica 9/1983 de 15 de julio que regula dicho derecho. Por lo dems, con-
forme lo indica el artculo 30 de la Convencin Americana sobre Derechos Huma-
nos, las restricciones al ejercicio de los derechos all reconocidos, como el derecho
de reunin, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razo-
nes de inters general y con el propsito para el cual han sido establecidas. En
suma, slo la ley formal, entendida como lo ha hecho la Corte, tiene aptitud para
restringir el goce o ejercicio de los derechos reconocidos por la Convencin
21
.
En ese sentido, correspondera al Congreso de la Repblica dictar una ley que
precise las atribuciones de las autoridades para la proteccin del derecho de re-
unin, que establezca ante quin se presenta la comunicacin anticipada de la re-
unin a realizarse y los plazos correspondientes, tal como lo ha hecho para la mate-
ria electoral la Ley N 26859, Ley Orgnica de Elecciones (artculos 357 al 360)
22
.
Cabe anotar que se han presentado ante el Congreso de la Repblica dos proyec-
tos que buscaban regular el ejercicio de este derecho. As por ejemplo, el 18 de
agosto de 1999 la congresista Martha Chvez present el proyecto de ley N 5078
que prohiba a los participantes en manifestaciones, mtines y en general en reunio-
nes convocadas en plazas o vas pblicas, portar objetos que pudieran ser utilizados
para ocasionar daos o lesiones. Se sealaba que aquellas personas que portaran
banderas, pancartas, banderolas u otros objetos similares deberan estar plenamen-
te identificadas ante la autoridad poltica correspondiente, resultando civilmente
responsables por los daos que con dichos objetos se ocasionaran a la propiedad
pblica y privada o a la integridad de las personas. Asimismo, propona modificar el
Cdigo Penal para incluir estos supuestos. Un mes despus dicho proyecto fue
retirado por su autora siendo archivado el 20 de septiembre de 1999. Posteriormen-
21 Opinin Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 6/86 del 9 de mayo de 1986.
22 El artculo 358 de dicha ley indica que cuando la reunin se convoque en lugares de uso pblico,
deber darse aviso por escrito a la autoridad poltica con 48 horas de anticipacin, indicando lugar,
recorrido, fecha, hora y objeto de la actividad, para el mantenimiento de las garantas respectivas.
185
DERECHO DE REUNIN
te, el 1 de agosto de ese ao, la congresista Mara del Carmen Lozada present el
proyecto de ley N 67 para comprender dentro de los alcances del Decreto Legisla-
tivo N 895, sobre terrorismo especial, a quien participa en una marcha o manifes-
tacin pblica y comete delito contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad indi-
vidual, la seguridad pblica o contra el patrimonio. El 8 de agosto dicho proyecto
pas a la Comisin de Justicia y el 16 del mismo mes fue archivado.
1.5. Alcances de la Resolucin Defensorial N 039-DP-2000
La referida resolucin ha sido objeto de cuestionamiento pblico por parte de
diversas autoridades como el Ministro del Interior, el Prefecto de Lima y otros
representantes del gobierno. Tambin ha sido objeto de crtica en el diario Expre-
so a travs de su columnista Vicente Silba Checa, entre otros. Se ha sostenido que
ella ha sido causante de un impase de carcter operativo que impidi la convoca-
toria a reuniones de coordinacin entre autoridades policiales y organizadores de la
Marcha de los Cuatro Suyos y la firma de un acta de compromiso entre ellos que
garantice el desarrollo pacfico de la misma. Tales afirmaciones no son exactas.
En efecto, la resolucin en mencin se refiri a hechos anteriores a la marcha
que contaban con una trascendencia general, tales como la desautorizacin de una
reunin convocada en la ciudad de Trujillo el da 9 de junio y la represin policial
contra diversas manifestaciones realizadas tanto en Lima como en el interior del
pas. Lo peculiar de lo ocurrido en Trujillo fueron las razones utilizadas por el
Prefecto de La Libertad, quien sostuvo que la manifestacin quedaba desautoriza-
da pues tena por objeto cuestionar la proclamacin de los congresistas y del
Presidente de la Repblica por el Jurado Nacional de Elecciones, lo que contravena
expresamente las leyes pertinentes y el acto electoral en s. Dicha medida consti-
tuy un ejercicio indebido de las atribuciones prefecturales, pues se bas en causales
de prohibicin no previstas en la Constitucin.
Por lo dems, la Defensora del Pueblo nunca sostuvo que las autoridades ca-
rezcan de facultades para pronunciarse sobre la realizacin de una manifestacin
pblica en el mbito de sus competencias. La referida resolucin, antes que atar de
manos a las autoridades polticas, tuvo como propsito recordarle al Ministro del
Interior y a los prefectos la incompatibilidad entre la norma constitucional y lo
dispuesto en los reglamentos administrativos en materia de manifestaciones pbli-
cas, que expresamente otorgan a los prefectos las facultades de autorizar reunio-
nes pblicas. Asimismo, recordarles que el ejercicio del derecho de reunin pacfi-
ca no depende de su criterio discrecional, sino que est plenamente reconocido en
la Constitucin.
La Defensora del Pueblo tampoco ha cuestionado el conjunto de funciones y
atribuciones
23
, otorgadas a los prefectos para promover la coordinacin entre ma-
23 La Resolucin Defensorial N. 039 le recuerda al Director General de Gobierno Interior del Minis-
terio del Interior que las menciones a la autorizacin de reuniones pblicas supuestamente a
186
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
nifestantes y autoridades policiales, necesaria para garantizar el ejercicio pacfico
del derecho de reunin y hacerlo compatible con otros derechos ciudadanos. Cabe
recordar, que los Prefectos tienen entre sus atribuciones, de acuerdo al mencionado
Decreto Supremo N 004-91-IN, cumplir y hacer cumplir la Constitucin, las leyes
y dems disposiciones (artculo 16, inciso 2); garantizar el ejercicio de las liberta-
des y los derechos reconocidos por la Constitucin (inciso 4) y preservar y conser-
var el orden pblico en coordinacin con la Polica Nacional de conformidad con
las normas vigentes (inciso 5). Asimismo, el inciso 9 del artculo 17 de la misma
norma establece como funcin de los Prefectos promover y realizar campaas,
gestiones y coordinaciones con las autoridades competentes orientadas a preservar
el orden interno.
De ah que la realizacin de reuniones de coordinacin con el fin de mantener el
orden interno y garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos sea una atribu-
cin general de las autoridades polticas. Sostener que ante la ausencia o
inconstitucionalidad de un decreto supremo la autoridad poltica no puede garanti-
zar el ejercicio del derecho de reunirse, significara subordinar el ejercicio y garan-
ta de un derecho constitucional a la existencia de una norma de menor jerarqua. Es
por ello que la resolucin recomend expresamente que:
los funcionarios responsables de la conservacin del orden interno y la segu-
ridad ciudadana deben adoptar medidas preventivas de hechos de violencia,
estableciendo vnculos de comunicacin con los manifestantes de uno u otro
signo poltico para garantizar el carcter pacfico del ejercicio de los derechos
fundamentales involucrados, sin desmedro del cumplimiento del deber de las
autoridades de identificacin de los individuos que puedan incitar a la comi-
sin de actos delictivos que perjudique el desarrollo pacfico de las manifesta-
ciones.
La Defensora del Pueblo ha insistido, tanto en la resolucin mencionada como
en diferentes comunicaciones remitidas a las autoridades respectivas, que el ejerci-
cio del derecho de reunin no excepta a las personas de observar las normas de
orden pblico, especialmente aquellas relacionadas con el respeto a la integridad
personal y la propiedad pblica y privada. As lo consider la sptima recomenda-
cin de la Resolucin, dirigida a las organizaciones responsables de realizar mani-
festaciones pblicas, cuando aconsej que se tomen las medidas necesarias para
prevenir hechos de violencia por parte de las personas que participen en ellas, as
como de quienes pretendan aprovecharlas para la comisin de actos ilcitos. Y es
que el ejercicio de un derecho no puede amparar la comisin de delitos contra la
vida, el cuerpo y la salud, el patrimonio, la seguridad pblica u otros. Tales circuns-
cargo de las Prefecturas y Subprefecturas establecidas en el Decreto Supremo N 004-91-IN no se
compadecen con las normas de la Constitucin de 1993....
187
DERECHO DE REUNIN
tancias justifican la intervencin de las autoridades competentes, cuya actuacin
debe ajustarse a los procedimientos y lmites establecidos por la ley.
1.6. Un contexto desfavorable para el pleno ejercicio del derecho de reunin
Como se ha mencionado, el derecho de reunin es un derecho subjetivo de
ejercicio colectivo de especial relevancia para la vigencia de un estado democrtico
que se vincula, adems, con los derechos de expresin y participacin poltica.
Para su plena vigencia el Estado no slo debe abstenerse de afectar directa o indi-
rectamente su ejercicio, sino a la vez desarrollar un rol ms activo y eliminar las
trabas normativas que pudieran dificultar o desnaturalizar sus alcances. A ello apunta
el deber estatal de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos reconocido
por el artculo 44 de la Constitucin y el deber de garanta previsto por el artculo
2 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos.
En este sentido, durante el desarrollo de la Marcha de los Cuatro Suyos se han
presentado diversas situaciones que dificultaron la plena vigencia del derecho de
reunin. Si bien no se impidi su ejercicio pues la marcha no fue prohibida o des-
autorizada, existieron puntuales circunstancias que en su conjunto terminaron de-
bilitndolo. En efecto, se han presentado modalidades ms bien sutiles e indirectas
de afectacin que en anteriores ocasiones pudieron ser verificadas por la Defensora
del Pueblo
24
. Las paralizaciones indebidas de vehculos procedentes del interior del
pas, la detencin de personas calificndolas como intervenciones, las interrup-
ciones arbitrarias del trnsito, as como la pblica descalificacin de quienes legti-
mamente hacan ejercicio de su derecho de reunin, dibujaron un contexto de difi-
cultades para el ejercicio de dicho derecho. A todo ello se uni la negativa de las
autoridades polticas y policiales de efectuar coordinaciones previas con los organi-
zadores de la marcha. Este tipo de medidas de coordinacin, como lo demuestra la
propia experiencia defensorial, son necesarias para la cabal proteccin del derecho
de reunin y para garantizar los derechos de terceros. Incluso as lo reconoce la
doctrina ms reciente:
La adopcin de medidas procedimentales dirigidas a la fase de preparacin
implica la introduccin de instrumentos de cooperacin entre los titulares del
derecho de reunin y las autoridades administrativas y de polica que com-
prende unas obligaciones de informacin mutua, de capacidad de llegar a
compromisos y de realizar una planificacin del transcurso del ejercicio de
24 El Informe de Supervisin Electoral N 1, elaborado con motivo de la presentacin de la candida-
tura presidencial del seor Luis Castaeda Lossio durante los das 17 y 18 de diciembre de 1999,
permiti concluir que un conjunto de actividades paralelas programadas por diversas instituciones
del Estado en los hechos terminaron por afectar el legtimo derecho de reunin de los partidarios
de dicha agrupacin poltica. Cfr. DEFENSORIA DEL PUEBLO, Elecciones 2000: Supervisin de
la Defensora del Pueblo, Lima, 2000, p. 258.
188
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
derecho de reunin. () En este sentido es necesaria una colaboracin entre
las distintas partes con la finalidad de llegar a un acuerdo de carcter mate-
rial
25
.
El contexto descrito se ha visto debilitado por la vigencia de normas previas a
la Constitucin de 1993 que se refieren a la autorizacin administrativa contradi-
ciendo el sistema de previa comunicacin recogido por el texto fundamental.
Sin perjuicio de lo antes mencionado, es menester precisar que nada justifica los
actos de violencia ocurridos el 28 de julio, las muertes, o las afectaciones a la
integridad personal y de la propiedad privada y pblica.
2. Cumplimiento de deberes de funcin de la administracin estatal
2.1. El Ministro del Interior
El Ministerio del Interior es el organismo pblico rector de las actividades rela-
tivas, entre otras, a gobierno interior, seguridad interna y funcin policial en el
pas
26
. El Ministro tiene entre sus atribuciones las de dirigir, conducir y controlar la
accin de las autoridades polticas; estructurar, dirigir y controlar la accin y orga-
nizacin de las fuerzas policiales; preservar, mantener y restablecer el orden inter-
no y el orden pblico; y, velar por el cumplimiento de las leyes, la seguridad y los
patrimonios pblico y privado
2
. De estas competencias se desprende que el Minis-
tro del Interior responde polticamente por la actuacin tanto de las autoridades
polticas prefectos y subprefectos como de las autoridades policiales.
Tomando en cuenta los hechos expuestos, la Defensora del Pueblo considera
que el Ministro del Interior en funciones el 28 de julio pasado incumpli con sus
deberes, particularmente en dos aspectos. En primer lugar, al no adoptar las medi-
das necesarias para disponer que se lleven a cabo las coordinaciones preparatorias
con los organizadores, que hubieran reducido significativamente las posibilidades
de enfrentamientos y violencia. En segundo lugar, porque las medidas dispuestas
para preservar el orden interno y velar por la seguridad del patrimonio pblico y
privado fueron insuficientes para prevenir y controlar los actos de vandalismo ocu-
rridos el 28 de julio.
a) Respecto a las actuaciones previas al 28 de julio
A pesar de que la Prefectura de Lima recibi el 20 de julio una comunicacin de
los organizadores con su plan de actividades para los das 26, 27 y 28 del mismo
25 GAVARA DE CARA, Juan Carlos. Ob. Cit, pp. 187-188.
26 Decreto Legislativo N 370, Ley Orgnica del Ministerio del Interior, de 5 de febrero de 1986.
27 Artculo 5 del Decreto Legislativo N 370.
189
DERECHO DE REUNIN
mes, el Prefecto se neg a promover las usuales reuniones de coordinacin entre
stos y la autoridad policial, dejando de lado las invocaciones de la Defensora del
Pueblo. Por esa razn, el 25 de julio el Defensor del Pueblo se dirigi al Ministro del
Interior recordndole tal circunstancia, a fin de contribuir a crear un clima de con-
fianza y de tranquilidad que abonara a la realizacin de una marcha pacfica y respe-
tuosa del orden pblico. En dicha oportunidad el Defensor invoc al Ministro a que
estableciera urgentemente a travs del Prefecto de Lima, o de quien l dispusiera
la comunicacin entre los organizadores de la marcha y la Polica Nacional.
El Defensor no recibi respuesta a esta comunicacin, pero si recibi el 26 de
julio un oficio del Prefecto de Lima en el que expresaba no estar en condiciones de
promover tal reunin por cuanto el cumplimiento de la Resolucin Defensorial 039-
DP-2000 se lo impeda. Ese oficio mereci una respuesta inmediata del Defensor
del Pueblo, quien aclar que la mencionada resolucin en ningn caso impeda que
la autoridad poltica cumpliera con su labor de garantizar el ejercicio de reunin
pacfica que la obliga a establecer las coordinaciones preparatorias entre manifes-
tantes y fuerzas del orden. Asimismo, el mismo 27 de julio funcionarios de la
Defensora fueron, acompaados de los organizadores, a visitar al Prefecto, a efec-
tos de urgirlo para que convoque a una reunin con la Polica Nacional, gracias a lo
cual dicha reunin de coordinacin tuvo lugar finalmente esa misma noche.
Tanto en sus conversaciones privadas con funcionarios de la Defensora del
Pueblo, como en su oficio dirigido al Defensor del Pueblo el 26 de julio, el Prefecto
de Lima manifest que su imposibilidad de convocar a una reunin de coordinacin
se derivaba de la aplicacin de la Resolucin Defensorial N 039-DP-2000, por
cuanto sta creaba un impase que de no aclararse de inmediato, dejara abierta la
posibilidad no deseada que se produzcan desmanes y acciones violentas. Esta
versin fue ratificada por el Ministro del Interior durante su presentacin al Congre-
so de la Repblica el 10 de agosto, quien reiter la tesis del impase operativo
derivado de la aplicacin de la misma norma, a raz de la cual las prefecturas han
visto mermadas la capacidad que tenan para coadyuvar al normal desarrollo de
las manifestaciones pblicas. Con fecha 26 de julio y en comunicacin dirigida al
Prefecto de Lima, dicho argumento fue desvirtuado por el Defensor del Pueblo.
Cuando finalmente tales coordinaciones tuvieron lugar, los organizadores plan-
tearon un conjunto de frmulas alternativas a las contempladas en su plan inicial a
fin de evitar los enfrentamientos con la polica el 28 de julio. Sin embargo, las
autoridades presentes descartaron todas las propuestas, salvo una que fue puesta
en conocimiento de las autoridades superiores, las mismas que la rechazaron con el
nico argumento de que la manifestacin no poda pasar al costado del Jurado
Nacional de Elecciones por haber sido este objetivo de ataques recientes de otros
grupos de manifestantes. Paradjicamente, el primer cordn policial previsto para
ser desplegado a la altura de la Av. Nicols de Pirola se repleg el da 28 de julio
hasta el Jr. Cuzco, dejando libre el paso frente al Jurado Nacional de Elecciones.
Corresponde al Ministro del Interior explicar por qu todas las rutas alternativas
propuestas por los organizadores para el 28 de julio fueron rechazadas durante la
190
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
reunin del 27 en la noche, cuando ellas tenan por objeto evitar el enfrentamiento
con la polica y garantizar el carcter pacfico de la manifestacin programada para
ese da.
El Ministro del Interior inform al Congreso de la Repblica que su despacho
contaba con informacin proporcionada por la Polica Nacional que haca previsi-
ble la ocurrencia de hechos de violencia durante la Marcha de los Cuatro Suyos. El
propio Presidente de la Repblica declar que exista un plan para atacar e incendiar
el Congreso de la Repblica. No obstante, con fecha 26 de julio el Prefecto de Lima
inform al Defensor del Pueblo que haba efectuado las coordinaciones pertinen-
tes con la Jefatura de la VII Regin de la Polica Nacional del Per y la Fiscala
de la Nacin, para los efectos de garantizar los derechos constitucionales previstos
en el inciso 12) del artculo 2 de la Constitucin Poltica del Per, as como la
integridad fsica de los ciudadanos y dotar de seguridad al patrimonio pblico y
privado.
A juicio de la Defensora del Pueblo, el Ministro del Interior debe explicar las
razones por las cuales el Prefecto de Lima no cont con la informacin que dispona
el despacho ministerial y por qu el mismo, a la luz de tal informacin, no opt por
proponer la prohibicin de la manifestacin el 28 de julio, de acuerdo con el inciso
12) del artculo 2 de la Constitucin por motivos probados de seguridad, o en todo
caso disponer se brinden mayores medidas de seguridad ante tales sospechas.
b) Respecto de las medidas adoptadas para el 28 de julio y la actuacin poli-
cial ese da
Segn el Ministro del Interior, su antecesor imparti a la Direccin General de la
Polica Nacional del Per mediante oficio remitido el 17 de julio pasado, un conjunto
de lineamientos para las operaciones policiales con ocasin de la Marcha de los
Cuatro Suyos, los mismos que dieron lugar a una directiva de la Direccin General
y a un Plan de Operaciones elaborado por la VII Regin Policial, posteriormente
aprobado por el Director General. Este contemplaba los planes Tahuantinsuyo y
Fortaleza, cuya misin principal para el 28 de julio fue posibilitar el normal
desarrollo de los actos que se llevaron a cabo en la Plaza Mayor y en el Congreso
de la Repblica. Estos planes contemplaban el acordonamiento del Damero de
Pizarro a la altura de Nicols de Pirola, Jirn Cuzco, Palacio de Gobierno y Con-
greso de la Repblica.
En el caso de los locales pblicos que se encontraban dentro de los anillos o
cordones policiales dispuestos, el Ministro manifest que haba resultado impracti-
cable darles adecuada seguridad puesto que hacerlo habra obligado a la polica a
atomizar sus fuerzas. Esta afirmacin plantea algunas interrogantes que, a juicio de
la Defensora del Pueblo, deben ser aclaradas. En primer lugar, dara a entender que
pese a contar con informacin sobre los posibles peligros de la marcha, la Polica
Nacional no tena suficientes efectivos policiales para cumplir simultneamente con
ambos objetivos. En segundo lugar, no se explican tales afirmaciones si la mayora
191
DERECHO DE REUNIN
de los locales atacados e incendiados, a excepcin del Palacio de Justicia, se encon-
traban dentro del permetro de proteccin contemplado en los planes Tahuantinsuyo
y Fortaleza.
Asumiendo la hiptesis de que era necesario impedir la atomizacin de las fuer-
zas policiales y por tanto impracticable proteger a ciertos locales pblicos, el Minis-
tro del Interior deber sealar las razones por las cuales una vez ocurridos estos
ataques las fuerzas policiales bajo su direccin y control tardaron tanto tiempo en
responder a ellos y por qu, si tenan el control indiscutible del Damero de Pizarro
tanto por tierra como por aire, no les fue posible brindar la proteccin adecuada al
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Per para que interviniera inmediata-
mente e impidiera el avance destructivo del fuego.
2.2. La Prefectura de Lima
Las Prefecturas son rganos de la Direccin General de Gobierno Interior en-
cargadas de ejecutar las polticas gubernamentales en esta materia y, en coordina-
cin con los organismos correspondientes, coadyuvar al logro de los objetivos y
fines del gobierno
28
. Para cumplir con esta labor, los Prefectos cuentan con atribu-
ciones amplias, tales como cumplir y hacer cumplir la Constitucin y las leyes;
garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales; y, preservar y conservar el
orden pblico en coordinacin con la Polica Nacional
29
. Asimismo, los Prefectos
deben promover y realizar campaas, gestiones y coordinaciones con las autorida-
des competentes orientadas a preservar el orden interno. Estas atribuciones brindan
a los Prefectos un marco general de accin para el mantenimiento del orden interno
y para garantizar el ejercicio de las libertades y los derechos ciudadanos.
Por tanto, no resulta exacta la afirmacin del Prefecto de Lima, posteriormente
ratificada por el Ministro del Interior ante el Congreso de la Repblica, en el sentido
de que la Resolucin Defensorial N 039-DP-2000 gener un impase operativo que
le impidi promover oportunamente coordinaciones entre los organizadores y las
autoridades policiales. Dicha interpretacin podra derivarse de una percepcin equi-
vocada de la naturaleza de la actuacin defensorial, debido a lo novedoso de la
institucin y a la negativa a un dilogo que fue reiteradamente solicitado por la
Defensora del Pueblo. Ello, ha provocado un evidente error de apreciacin en los
citados funcionarios, en relacin a los alcances de las recomendaciones defensoriales,
toda vez que la intervencin de la Defensora del Pueblo de carcter fundamental-
mente persuasivo no puede bajo ninguna circunstancia constituir impedimento
para la actuacin responsable de los rganos supervisados.
La Defensora del Pueblo considera que las atribuciones generales de las autori-
dades polticas son lo suficientemente amplias como para haberle permitido al Pre-
28 Artculo 13 del Decreto Supremo N 004-91-IN.
29 Artculo 16, Idem.
192
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
fecto de Lima, tal como se lo record la Defensora, convocar oportunamente a las
mencionadas reuniones de coordinacin y no, como finalmente ocurri, cuando
faltaba muy pocas horas para el inicio de las actividades del 28 de julio. Por estas
razones, es de la opinin que el Prefecto de Lima incumpli con sus deberes de
funcin.
Por otro lado, si el Prefecto de Lima interpret el contenido de la Resolucin
Defensorial citada de una manera tan restrictiva de sus funciones, caba igualmen-
te, de acuerdo a lo establecido en su Reglamento de Organizacin y Funciones y a
la Ley Orgnica del Ministerio del Interior, solicitar a la Direccin General de Go-
bierno Interior como entidad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las acti-
vidades de las autoridades polticas en el territorio nacional
30
los lineamientos
necesarios para superar el supuesto impase presentado.
2.3. La Polica Nacional del Per
La Polica Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y resta-
blecer el orden interno, as como prestar proteccin y ayuda a las personas y a la
comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio
pblico y privado y prevenir, investigar y combatir la delincuencia
31
. Tomando en
cuenta su misin constitucional, la Polica Nacional incumpli algunos de sus debe-
res de funcin en las actuaciones realizadas con ocasin de la Marcha de los
Cuatro Suyos, los que se resumen a continuacin.
a) La funcin policial de mantener la seguridad y tranquilidad pblicas para
permitir el libre ejercicio de los derechos fundamentales
Un aspecto de especial importancia en la actuacin de la Polica Nacional est
relacionado con las medidas de prevencin y los planes operativos elaborados por la
VII Regin Policial bajo las directivas emitidas por la Direccin General y el Minis-
terio del Interior, para garantizar el derecho de reunin y la seguridad pblica en
general.
En efecto, la polica estaba obligada a adoptar medidas preventivas, tanto a nivel
de la informacin como de las coordinaciones previas con los manifestantes. Estas
ltimas tienen como propsito comprometer a los organizadores de una manifesta-
cin pblica a respetar ciertas normas de conducta, ciertos horarios y ciertas rutas,
todo lo cual contribuye a reducir los riesgos de enfrentamientos y de violencia y
asegurar el ejercicio pacfico del derecho de reunin. Normalmente es la Polica
Nacional la que juega el papel protagnico en la coordinacin con los manifestantes,
30 Artculo 23, Decreto Legislativo N 370, Ley Orgnica del Ministerio del Interior, 5 de febrero
de 1986.
31 Artculo 166 de la Constitucin Poltica del Per.
193
DERECHO DE REUNIN
aunque corresponde a los prefectos poner en conocimiento de ella la realizacin de
una manifestacin pblica. Como ya se ha mencionado, esto ltimo no ocurri.
Sin embargo, la Polica estaba informada pblicamente de esta actividad; es
ms, el Defensor del Pueblo invoc a su Director General que promoviera una
coordinacin con los organizadores sin que recibiera respuesta alguna. Cuando
finalmente se llev a cabo la reunin del 27 de julio, los representantes de la VII
Regin Policial rechazaron todas las propuestas que formularon los organizadores
para encontrar una ruta alternativa a la propuesta inicial, decisin corroborada esa
misma noche por las autoridades superiores de la institucin. Tales decisiones estu-
vieron reidas con la funcin policial de mantener el orden, la tranquilidad y la
seguridad pblica
32
, pues un acuerdo sobre una ruta alternativa, con acompaa-
miento policial para los manifestantes, tal como fue solicitado por los organizado-
res, hubiera reducido significativamente las posibilidades de alteraciones del orden
pblico y hubiera contribuido, preventivamente, a mantener la tranquilidad y la se-
guridad el da 28 de julio.
En este mismo sentido, hubiera sido especialmente til que los organizadores
conocieran oportunamente las medidas que adoptara la Polica Nacional ese da
para brindar seguridad al acto de juramentacin presidencial, entre ellas, las dispo-
siciones relativas a la restriccin del trnsito y acceso de peatones en el centro de
Lima. En todo caso, la Polica Nacional tendra que haber fundamentado ante la
Prefectura de Lima las razones de seguridad que hubieran obligado a tomar tal
decisin, en cumplimiento del inciso 12) del artculo 2 de la Constitucin. Ello
habra contribuido a persuadir a los organizadores a que adoptaran las medidas
necesarias para evitar enfrentamientos.
En definitiva, ni la VII Regin Policial ni la Direccin General de la Polica Na-
cional ni el Ministro del Interior brindaron al Prefecto de Lima la informacin nece-
saria para que ste evale la posibilidad de prohibir, por lo menos de manera parcial,
el ejercicio del derecho de reunin el 28 de julio en la maana. De haberlo hecho, el
Prefecto hubiera podido actuar de conformidad con el artculo 2 inciso 12) de la
Constitucin.
b) La funcin policial de velar por la seguridad del patrimonio pblico y pri-
vado en coordinacin con las autoridades correspondientes
Si bien el despliegue dispuesto para el 28 de julio por las autoridades policiales
permiti garantizar la realizacin sin contratiempos del Te Deum en la Catedral de
Lima y la juramentacin del Presidente de la Repblica, no impidi la realizacin de
actos vandlicos contra importantes edificios pblicos, tanto dentro como fuera de
los cordones policiales establecidos. El Ministro del Interior seal que el cumpli-
miento del primer objetivo hizo impracticable el cumplimiento simultneo del se-
32 Artculo 166 de la Constitucin e inciso 1) del artculo 7 de la Ley N 27238, Ley Orgnica de la
Polica Nacional del Per del 22 de diciembre de 1999.
194
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
gundo. En el caso de los edificios pblicos ubicados en la zona de proteccin, no se
entiende cmo la Polica Nacional con la informacin de que dispona sobre posi-
bles hechos de violencia no tom las medidas preventivas para cubrir locales como
el Jurado Nacional de Elecciones, que ya haba sido objeto de ataques anteriores.
En efecto, las autoridades policiales y polticas rechazaron en la reunin del 27 de
julio la ruta alternativa propuesta por los organizadores, porque sta pasaba frente al
Jurado Nacional de Elecciones.
La Polica saba que en la zona haba locales pblicos que constituan puntos
crticos que requeran una proteccin especial. Sin embargo, como ha dicho el
Ministro esa proteccin no se brind por temor a atomizar las fuerzas policiales; se
previ, ms bien, que dichos locales fueran protegidos por las dotaciones regulares
que les brindan seguridad. A juzgar por los hechos, se trat de una decisin equivo-
cada.
En el caso de los locales que se encontraban fuera de la zona de proteccin,
como el Palacio de Justicia, resulta difcil entender por qu la Polica tard 25
minutos en llegar al lugar de los hechos para controlar la situacin, si existen dos
comisaras a la espalda de este local y la Jefatura de la VII Regin Policial se en-
cuentra a tan solo cuatro cuadras de distancia.
Tanto en este caso como en los anteriores, ni el despliegue policial contempl la
adecuada proteccin de locales pblicos especialmente vulnerables, ni los planes de
operaciones garantizaron una pronta respuesta policial ante los ataques que se pro-
dujeron. A pesar de que los primeros actos de violencia tuvieron lugar poco des-
pus de las 9:00 de la maana del 28 de julio, la Polica Nacional no dispuso el
refuerzo de puntos importantes del centro de la ciudad, como los Juzgados Civiles
de Lima, el Palacio de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones y el Banco de la
Nacin. Atendiendo al desarrollo de los acontecimientos, resulta an ms grave y
preocupante el hecho de que entre las 12:00 y las 02:00 de la tarde del mismo da se
advirtiera una escasa presencia de la Polica Nacional en la Plaza Mayor, el Palacio
de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, la sede central del Banco de la Nacin
y en los alrededores de otros locales afectados por actos de vandalismo.
Frente a los incendios producidos en los locales de los Juzgados Civiles de
Lima, el Palacio de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones y el Banco de la
Nacin y el ataque a las unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Polica
Nacional no brind una proteccin policial efectiva y oportuna a los vehculos
contraincendios y al personal del mismo, tal como le corresponda conforme al
artculo 166 de la Constitucin y al inciso 13) del artculo 7 de la Ley N 27238.
En efecto, a primeras horas de la tarde del 28 de julio, el Comando Nacional del
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Per hizo pblico, mediante una nota
de prensa, su pedido de proteccin y garantas para el cumplimiento de sus funcio-
nes y el Prefecto de Lima, Fernando Garca Barrera, curs una solicitud en el
mismo sentido al General PNP Alfonso Villanueva Chirinos, Jefe de la VII Regin
Policial. An en el caso de que no se hubiera solicitado expresamente tal proteccin,
esa obligacin corresponda a la Polica Nacional en cumplimiento de sus deberes
195
DERECHO DE REUNIN
funcionales y atendiendo a la necesidad de proteger a las personas y los bienes que
se encontraban en peligro grave e inminente.
Ambos hechos llaman la atencin, dado el control que la Polica Nacional ejerca
de la ciudad tanto en la calle como desde el aire y el conocimiento de las dificultades
que estaba enfrentando el Cuerpo de Bomberos Voluntarios en el desempeo de sus
funciones. Es ms, el sistema de emergencias de dicha entidad est interconectado
con el sistema de comunicaciones de la Polica y por tanto sta informada de las
vicisitudes enfrentadas por los bomberos esa maana.
c) El deber policial de usar la fuerza slo de manera excepcional y siempre y
cuando sea proporcional
De acuerdo a lo manifestado por el Ministro del Interior en su exposicin ante el
Congreso de la Repblica, la actuacin de la Polica Nacional se limit al empleo
de medios permitidos y que no estaban destinados a provocar daos a la salud e
integridad de las personas, an cuando no se descarta que algunos agentes
lacrimgenos lanzados hayan impactado en forma circunstancial o accidental a
personas que se hallaban en la escena de los acontecimientos.
Sin perjuicio de la necesidad del uso de la fuerza frente a los actos vandlicos, su
empleo durante ese da fue en algunas circunstancias desproporcionado, contravi-
niendo as el articulo 3 del Cdigo de Conducta para Funcionarios Encargados de
Cumplir la Ley, el mismo que en aplicacin del artculo 10 de la Ley N 27238 debe
ser respetado por todo miembro de la institucin. El uso innecesario y despropor-
cionado de la fuerza se expres en el recurso intensivo e indiscriminado de gases
lacrimgenos contra los manifestantes, en algunos casos disparados contra el cuer-
po ocasionando diversos contusos y heridos, algunos de gravedad; en la afectacin
de la salud de los residentes de la zona por efecto de dichos gases, as como a
pacientes y personal mdico de centros de salud; en un uso excesivo de la fuerza
para la detencin de algunos manifestantes; en el decomiso violento y la destruc-
cin de algunas pancartas y banderolas, y, en el ataque con bombas lacrimgenas a
los denominados Tambos ubicados en el centro de Lima, a pesar de que en estos
lugares no se producan hechos que atentaran contra la seguridad pblica.
d) La obligacin de los policas de usar sus smbolos de identificacin e insig-
nias de autoridad y mando
A pesar de las recomendaciones hechas a travs de la Resolucin Defensorial N
039-2000 para que los efectivos de la Polica Nacional se identifiquen plenamente
durante su servicio, tal como lo expone el artculo 24 del Reglamento de rgimen
disciplinario de la PNP contenido en el Manual de reentrenamiento policial aprobado
mediante Resolucin Directoral N 480-94-DINST-ECAEPOL del 26 de setiembre
de 1994, durante los sucesos acaecidos en el marco de la Marcha de los Cuatro
Suyos se volvi a constatar que parte del personal policial asignado a los anillos de
196
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
seguridad y al cuidado de entidades pblicas no contaban con sus smbolos de
identificacin.
De otro lado, es motivo de especial preocupacin la agresin sufrida el da 27 de
julio en la ciudad de Iquitos por la comisionada del Defensor del Pueblo, Mara del
Carmen Solrzano, en relacin con la cual la Defensora an espera una explicacin
de la V Regin Policial y los resultados del procedimiento administrativo que la
Inspectora General de la Polica Nacional ha debido iniciar.
e) El deber de respetar la libertad individual
El inciso 24) literal f del artculo 2 de la Constitucin seala los supuestos para
la detencin de las personas
33
. En tal sentido, an en el contexto del control de
disturbios, la detencin de ciudadanos por la Polica Nacional debe realizarse exclu-
sivamente en virtud de un mandato judicial o en caso de flagrante delito.
Las personas que sean objeto de detencin o cualquier otra forma de custodia
policial, temporal o definitiva para efectos del esclarecimiento de un supuesto delito
para ser puestas a disposicin de las autoridades judiciales o del Ministerio Pblico,
deben ser debidamente identificadas y anotadas en los partes de intervencin y
libros de registro de la Polica Nacional. En cualquier caso, las autoridades compe-
tentes deben garantizar el respeto de los derechos de la persona detenida, contem-
plados en el inciso 24) del artculo 2
34
y los incisos 3), 14) y 15) del artculo 139
de la Constitucin
35
.
33 Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades
policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposicin del juzgado corres-
pondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el trmino de la distancia. Estos plazos no se
aplican a los casos de terrorismo, espionaje y trfico ilcito de drogas.(...) (Las autoridades policiales)
deben dar cuenta al Ministerio Pblico y al juez, quien puede asumir jurisdiccin antes de vencido
dicho trmino.
34 Artculo 2 inciso 24) de la Constitucin.- Toda persona tiene derecho: A la libertad y a la
seguridad personales. En consecuencia: e) Toda persona es considerada inocente mientras no se
haya declarado judicialmente su responsabilidad. G) Nadie puede ser incomunicado sino en caso
indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la
ley. La autoridad est obligada bajo responsabilidad a sealar, sin dilacin y por escrito, el lugar
donde se halla la persona detenida. h) Nadie debe ser vctima de violencia moral, psquica o fsica
ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el
examen mdico de la persona agraviada o de aqulla imposibilitada de recurrir por s misma a la
autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en
responsabilidad.
35 Artculo 139 de la Constitucin.- Son principios y derechos de la funcin jurisdiccional: 3) La
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. (...) 14) El principio de no ser privado del
derecho de defensa en ningn estado del proceso. Toda persona ser informada inmediatamente y
por escrito de la causa o las razones de su detencin. Tiene derecho a comunicarse personalmente
con un defensor de su eleccin y a ser asesorada por ste desde que es citada o detenida por cualquier
autoridad.15) El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito,
de las causas o razones de su detencin.
197
DERECHO DE REUNIN
f) La funcin policial de garantizar y controlar la libre circulacin vehicular
y peatonal en coordinacin con la autoridad competente
La Ley N 27181, Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre, seala que la
autoridad competente en materia de control del transporte terrestre interprovincial
de pasajeros es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, quien puede solicitar
el apoyo de la Polica Nacional. De acuerdo al Decreto Supremo 046-99-MTC,
36
cuando el control se efecte en ruta, se procurar no alterar los horarios del servi-
cio, ni obligar a descender a los pasajeros del vehculo. Slo los inspectores desig-
nados por la autoridad competente tienen la facultad de impedir la prestacin de
servicios que incumplan las normas legales y reglamentarias correspondientes, as
como de verificar y notificar las infracciones a las concesiones y los reglamentos
de ruta
37
. La Polica Nacional slo puede impedir la prestacin del servicio o la
continuidad de los viajes que pongan en grave peligro la seguridad de los pasajeros,
como en el caso de prestacin de servicios sin concesin o autorizacin; cuando
los vehculos no porten tarjetas de circulacin, cuando carezca de revisin tcnica
o pliza de seguro, o cuando el conductor se encuentre en estado de ebriedad, no
cuente con la licencia correspondiente o haya excedido su jornada reglamentaria de
conduccin
38
.
En alguno de los casos sealados en el presente informe, la Polica Nacional
excedi las atribuciones que le correspondan en materia de control del transporte
terrestre, como por ejemplo, en la intervencin de dos autobuses en la ciudad de
Piura por no contar con manifiesto de pasajeros, y en la de un autobs en la ciudad
de Huancayo por circular fuera del horario establecido y carecer de botiqun de
primeros auxilios. Ninguna de estas omisiones constituye materia de sancin legal o
reglamentaria. Ha llamado la atencin, adems, el excesivo celo en el control de
vehculos y pasajeros en las rutas que conducen de diversas ciudades de provincias
hacia Lima, sobre todo porque no se recibieron informes similares respecto a operativos
de vehculos que viajaban en sentido contrario, o en otras rutas interprovinciales. Se
desconoce si la Polica Nacional realiz las coordinaciones necesarias con el Ministe-
rio de Transportes y Comunicaciones, lo que deber ser informado a fin de estable-
cer los alcances de las facultades policiales en esta materia.
36 Reglamento de Infraccin y Sanciones del Servicio Pblico de Transporte Interprovincial de
Pasajeros por Carretera en Omnibs.
37 Artculo 13 de la Resolucin Ministerial N 856-92-TCC/15.15 y artculo 8 del Decreto Supremo
N 046-99-MTC.
38 Artculo 15 de la Resolucin Ministerial N 856-92-TCC/15.15 y artculo 75 del Decreto Supre-
mo N 05-95-MTC. En estos casos, la Polica Nacional, a solicitud de la Autoridad Competente,
proceder al retiro de circulacin de los vehculos y a internarlos en el Depsito Oficial, remitien-
do las placas de rodaje y la licencia de conducir del conductor a la Autoridad Competente, la que
dispondr la aplicacin de las sanciones que establezca el Reglamento respectivo.
198
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
2.4. Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccin
El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccin es la
nica autoridad competente para regular y controlar todas las actividades aeronu-
ticas civiles, incluidas las de otorgar, modificar, suspender y revocar los permisos
de operacin y vuelo
39
. El despegue, vuelo y aterrizaje de aeronaves es libre en el
territorio peruano, su mar adyacente hasta el lmite de las doscientas millas y el
espacio areo que los cubre, con sujecin a los instrumentos internacionales vigen-
tes
40
. Corresponde a la Direccin General de Aeronutica Civil suspender las activi-
dades aeronuticas civiles cuando considere que no se cumplen las condiciones
mnimas de seguridad operacional o cuando no se cuente con los seguros obligato-
rios, autorizando su reiniciacin cuando hayan sido subsanadas las deficiencias
41
.
Tambin puede por razones de seguridad de vuelo restringir, suspender o prohibir
las actividades aeronuticas civiles en todo o en parte del territorio nacional.
42
La suspensin de vuelos del helicptero de Canal N en la ciudad de Lima dis-
puesta por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, no obedeci a criterios
de razonabilidad y proporcionalidad. Por ello, el Ministerio incumpli con sus debe-
res de funcin al vulnerar los derechos constitucionales de expresin e informa-
cin, no slo del medio de comunicacin afectado, sino de sus televidentes.
3. Cumplimiento de los deberes de funcin del Ministerio Pblico
La Ley Orgnica del Ministerio Pblico seala en su artculo primero que dicho
rgano tiene entre sus funciones velar por la prevencin del delito
43
. A travs del
Oficio N 4632-2000-MP-CEMP de fecha 10 de agosto del 2000, la Fiscal de la
Nacin inform al Defensor del Pueblo que el Jefe de la VII Regin de la PNP le
haba solicitado ...disponer la designacin de 86 Fiscales de Prevencin del Delito
para ser ubicados estratgicamente en los diferentes puntos crticos de la capital,
en vista de las posibles acciones de protesta y/o violencia dentro de la denominada
Marcha de los Cuatro Suyos . De acuerdo al Reglamento de Organizacin y
Funciones de las Fiscalas Especiales de Prevencin del Delito
44
, corresponde a
stas participar en las acciones destinadas a prevenir la comisin de delitos.
En respuesta a dicha solicitud se designaron 109 fiscales que fueron ubicados
en puntos estratgicos de la ciudad entre las 8:00 de la maana del da 26 y las 8:00
de la noche del 28 de julio. Slo ese da se desplegaron 89 fiscales en los puntos
39 Ley N 27261, Ley de Aeronutica Civil, de 10 de mayo del 2000.
40 Inciso 1) del artculo 14, idem.
41 Artculo 10, inciso c), idem.
42 Artculo 15, idem.
43 Decreto Legislativo N 52, Ley Orgnica del Ministerio Pblico, de 16 de marzo de 1981.
44 Aprobado por Resolucin de la Comisin Ejecutiva del Ministerio Pblico N 539-99-MP-CEMP
de 19 de julio de 1999.
199
DERECHO DE REUNIN
ms crticos del centro de la ciudad, entre ellos la Plaza Mayor, la Plaza San Martn,
el Paseo de los Hroes Navales, el Parque Universitario, la Av. Abancay y el Jr.
Cusco.
Cabe resaltar que de acuerdo al artculo 10 del Reglamento de Organizacin y
Funciones de las Fiscalas Especiales de Prevencin del Delito, el Ministerio Pbli-
co debi haber concluido que exista un riesgo inminente de afectacin a derechos
fundamentales para haber determinado la participacin de 109 fiscales es decir, 23
ms de los solicitados por la VII Regin Policial durante el desarrollo de la marcha
y de 89 fiscales el da 28 de julio
45
. Dichos fiscales estuvieron presentes en las
principales vas y plazas del centro de Lima observando el desarrollo de la manifes-
tacin, lo que les permiti tomar conocimiento directo e inmediato de los aconteci-
mientos. A ellos les corresponda tomar acciones inmediatas frente a la ausencia de
un adecuado resguardo policial en los edificios pblicos atacados, alertar a la Poli-
ca sobre la necesidad de refuerzos e informarle sobre los problemas que enfrenta-
ban los bomberos.
A pesar del detallado pedido de informacin formulado por la Defensora del
Pueblo sobre las funciones especficas, la ubicacin, las acciones desarrolladas y la
informacin obtenida por los fiscales de prevencin del delito durante el 28 de julio,
la Presidenta de la Comisin Ejecutiva del Ministerio Pblico se ha limitado a sealar
que los informes emitidos por los fiscales fueron remitidos al Fiscal Ad Hoc encar-
gado de investigar los sucesos de ese da. Estos informes y las declaraciones de
dichos fiscales, son fundamentales para conocer las medidas que se adoptaron para
prevenir los actos de vandalismo y las acciones tomadas para hacerle frente. Segn
el artculo 11 del Reglamento
46
, dichos informes deberan estar acompaados de
elementos probatorios proporcionados por los fiscales que sern de gran utilidad
para la investigacin que lleva a cabo el Fiscal Ad Hoc y para las labores de fiscali-
zacin que de conformidad con la Constitucin le corresponden al Congreso de la
Repblica.
4. Intervencin del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Per
De acuerdo con el artculo primero de la Ley N 27067
47
, esta entidad cuenta
con personera jurdica de derecho pblico interno y goza de autonoma tcnica,
45 El articulo 10 del Reglamento seala: Las denuncias y solicitudes de intervencin preventiva se
atienden cuando el inters pblico o el bien jurdico tutelado por el derecho se halla manifiestamen-
te amenazado.
46 El artculo 11 del Reglamento de Organizacin y Funciones de las Fiscalas Especiales de Preven-
cin del Delito dice a la letra que El Fiscal de Prevencin del Delito, sin perjuicio del cumplimien-
to de las funciones preventivas durante su participacin en acciones y operativos levantar el acta
correspondiente y procurar acopiar y registrar con los medios disponibles los elementos probato-
rios tiles para la investigacin respectiva, derivando los actuados al Fiscal provincial competente,
en caso de presuncin de delito
47 Ley del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Per, de 11 de marzo de 1999.
200
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
econmica y administrativa. Constituye la autoridad competente en materia de pre-
vencin, control y extincin de incendios.
En previsin de hechos que justificaran su intervencin durante la Marcha de
los Cuatro Suyos, el Cuerpo reforz en personal y equipos las tres compaas
ubicadas en el centro de Lima, as como otras que se encuentran prximas a ellas,
sin descuidar por cierto las necesidades de cada sector de la ciudad.
Sin embargo, al iniciarse los primeros actos vandlicos y el incendio en la sede
de los Juzgados Civiles, las unidades de bomberos que acudieron a este lugar fue-
ron atacadas e impedidas de actuar durante aproximadamente hora y media. Del
mismo modo, comisionados de la Defensora del Pueblo presenciaron el ataque con
piedras de un grupo de manifestantes a una unidad de la Compaa Salvadora N 10
en las inmediaciones de la Plaza San Martn en las primeras horas de la maana. La
nota de prensa del Cuerpo de Bomberos divulgada despus del medioda del 28 de
julio dio cuenta que otras dos unidades tambin fueron atacadas por turbas, que
agredieron a sus efectivos, inutilizaron los vehculos y saquearon el material que
portaban. En estas condiciones solicitaron la debida proteccin policial para poder
seguir cumpliendo con sus funciones. Simultneamente se dirigieron al Prefecto de
Lima para solicitarle garantas.
Los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Per han mani-
festado su estupor frente a las agresiones sufridas, producto de una inexplicable e
injustificada violencia en su contra nunca antes registrada ni el 5 de febrero de 1975
ni en las peores pocas del accionar terrorista. Lamentablemente, tambin frente la
falta de proteccin para el cumplimiento de su reconocida funcin en beneficio de
la comunidad.
El motivo de la demora observada en la llegada de las unidades de bomberos a
los locales afectados por incendios, principalmente la sede central del Banco de la
Nacin, habra sido la inusual violencia ejercida en su contra por manifestantes no
identificados y la falta de proteccin policial oportuna y adecuada para su desplaza-
miento hacia los lugares donde se producan los incendios.
5. Actuacin de los organizadores de la Marcha de los Cuatro Suyos
La Constitucin establece que el ejercicio del derecho de reunin pacfica exige
el anuncio anticipado a la autoridad, y al hacerlo, liga este derecho a un deber
ciudadano. Este no se limita al mencionado anuncio anticipado, sino que involucra,
adems, el compromiso de asegurar razonablemente que el ejercicio de ese derecho
sea pacfico.
As lo expres la Defensora del Pueblo en la Resolucin Defensorial N 039-
DP-2000 en la cual se recomend
a los responsables de la organizacin de manifestaciones, en especial a los
organizadores de la llamada Marcha de los Cuatro Suyos () que junto con
la identificacin del fin lcito que los anima, tomen las medidas necesarias para
201
DERECHO DE REUNIN
prevenir hechos de violencia por parte de las personas que participen en ellas,
as como de quienes pretendan aprovecharlas para la comisin de actos
ilcitos.
La propia experiencia ha hecho costumbre que tal deber sea asumido expresa-
mente por los organizadores de una actividad pblica. En efecto, las actas de com-
promiso que normalmente suscriben los organizadores ante la autoridad poltica,
establecen con precisin el lugar donde la reunin se llevar a cabo o las rutas por
las que desfilarn los asistentes, as como su hora de inicio y de fin. Los organiza-
dores tambin se comprometen a que los manifestantes no porten armas, respeten
la integridad de las personas, la propiedad pblica y privada y el orden y la tranqui-
lidad pblica en general y que al trmino de la actividad, sta se disuelva de manera
ordenada. Durante las coordinaciones entre los organizadores de la Marcha de los
Cuatro Suyos y la Defensora del Pueblo antes de su realizacin, estos se compro-
metieron con la institucin a hacer todo lo que estuviera a su alcance para garantizar
su carcter pacfico.
Es preciso reconocer que los organizadores anunciaron oportunamente a la Pre-
fectura de Lima la realizacin de la marcha y le dieron a conocer su plan de activi-
dades, que tambin hicieron pblico. La Defensora es testigo de la disposicin y
voluntad de los organizadores para reunirse con el Prefecto de Lima y con las
autoridades policiales para coordinar las actividades del 28 de julio. Esto slo ocu-
rri despus de mucha insistencia de parte de la Defensora del Pueblo y de los
propios organizadores, y tan solo horas antes del mismo 28.
Lamentablemente, la reunin del 27 en la noche no produjo los resultados espe-
rados. En ella, los organizadores, luego de ser informados que el operativo de segu-
ridad previsto con ocasin de las ceremonias en la Plaza Mayor y el Congreso de la
Repblica impediran el paso de los manifestantes hacia esos lugares, presentaron
diversas propuestas alternativas de movilizacin, que incluan parte del permetro
del Damero de Pizarro, sin ingresar a la Plaza Mayor y al Congreso o sus calles
aledaas. Sin embargo, ninguna de estas propuestas fue aceptada por las autorida-
des polticas y policiales, que insistieron en que los manifestantes se limitaran a
marchar alrededor del Paseo de la Repblica o se dirigieran al sur de la ciudad. La
ms razonable de todas las propuestas hechas por los organizadores contemplaba
una ruta, con acompaamiento policial, por el Jirn Lampa y las avenidas Nicols
de Pirola y Grau. De haberse aceptado, se habran reducido significativamente
los riesgos de violencia el da 28 de julio.
El fracaso de las tardas coordinaciones realizadas el 27 de julio en la noche en la
Prefectura de Lima, unido al reconocido xito de las movilizaciones de ese da y del
da anterior caracterizadas por el comportamiento ejemplar de los ciudadanos y
policas debi haber llevado a los organizadores, a juicio de la Defensora del
Pueblo, a concluir ese da la marcha. Ello hubiera sido lo ms conveniente, en aras
al ms responsable ejercicio del derecho de reunin y el respeto del orden y la
tranquilidad ciudadana. La Defensora del Pueblo, lamenta no haber tenido suficien-
202
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
te capacidad persuasiva con los organizadores de la marcha como pudo hacerlo en
das anteriores para convencerlos de no ejercer ese da tan importante derecho
ciudadano. Pero al abstenerse la Prefectura de Lima de prohibir o limitar la actividad
programada para el 28 de julio, los organizadores tenan expedito su derecho de
manifestarse pacficamente y lo hicieron en un contexto de confusin que propici
desrdenes.
Los organizadores, que mantuvieron estrecha comunicacin con la Defensora
del Pueblo durante esos das, reconocieron que inicialmente el objetivo de la Mar-
cha fue impedir el acto de juramentacin presidencial, pero que ese objetivo vari
por el de protestar ante un tercer mandato presidencial consecutivo que se consi-
deraba ilegtimo. En efecto, as se lo hicieron saber al Prefecto de Lima y as lo
dieron a conocer a travs de los medios de comunicacin. No obstante, el objetivo
de la Marcha del 28 de julio se mantuvo impreciso y confuso hasta el final, porque
a pesar de estas declaraciones, y de manera simultnea a ellas, el ex candidato
presidencial Alejandro Toledo continuo manifestando en Mxico, Iquitos y en el
mitin del Paseo de la Repblica la noche del 27 que el objetivo de la Marcha era
impedir la juramentacin presidencial. Esta falta de claridad no contribuy a garan-
tizar el carcter pacfico de las actividades del 28 de julio.
Cabe sealar que las manifestaciones realizadas en Lima y otras ciudades del
interior del pas durante los das 25, 26 y 27 de julio transcurrieron sin contratiem-
pos, enfrentamientos y actos de violencia, desarrollndose con orden y disciplina,
tal como lo verificaron los observadores de la Defensora del Pueblo. En cambio,
las actividades del 28 fueron desordenadas y carecieron de conduccin y disciplina.
Los disciplinarios que actuaron eficazmente el 26 y 27, no se hicieron presentes el
28, o si lo hicieron, su presencia no se dej sentir.
Si bien la marcha estaba programada para salir del Paseo de la Repblica a las
9:00 de la maana, los principales organizadores recin se hicieron presentes dos
horas despus, dejando a las actividades del 28 sin la necesaria conduccin poltica.
Aunque los organizadores expresaron por escrito que cada uno de los escalones
que salieron del Paseo de la Repblica a partir de las 9:00 de la maana contaban
con un coordinador, ello parece haber sido insuficiente para garantizar no slo una
adecuada coordinacin, sino el orden y la disciplina necesaria.
La Defensora del Pueblo no cuenta con evidencias que indiquen fehacientemente
que los organizadores alentaron o participaron en los actos vandlicos que ocasio-
naron la prdida de vidas humanas y cuantiosos daos materiales. Por el contrario,
los principales organizadores de la marcha fueron fuertemente reprimidos hasta en
cuatro oportunidades por la Polica a lo largo de la marcha que iniciaron poco
despus de las 11:00 horas en el Paseo de la Repblica. La misma suerte tuvieron
varios congresistas de oposicin.
La Defensora tampoco cuenta con evidencias fehacientes de la participacin de
elementos de los servicios de inteligencia en los actos vandlicos ocurridos ese da,
como fue sostenido por los organizadores el da 28 de julio en la noche. Empero, si
lleg a identificar hasta cuatro miembros de las Fuerzas Armadas y policiales mez-
203
DERECHO DE REUNIN
clados entre los manifestantes, aunque carece de evidencias de que stos estuvieran
alentando o participando en actos vandlicos.
En resumen, los organizadores cumplieron con anunciar oportunamente sus
actividades a la autoridad poltica, tal como lo establece el inciso 12) del artculo 2
de la Constitucin. Tambin mostraron inters por coordinar sus actividades espe-
cialmente las del 28 de julio con las autoridades polticas y policiales y con la
Defensora del Pueblo. La tarda realizacin de estas coordinaciones no fue respon-
sabilidad de los organizadores, ni tampoco su fracaso. Por el contrario, mostraron
su flexibilidad para encontrar rutas alternativas a las inicialmente programadas para
el 28. Por lo dems, las actividades del 26 y 27 se realizaron en un clima de orden y
tranquilidad, sin hechos de violencia.
El fracaso de las coordinaciones del 27 en la noche, empero, debi llevar a los
organizadores a modificar sus planes iniciales para evitar enfrentamientos con la
polica. Ello no se hizo. Tampoco se tomaron las previsiones del 26 y 27 para
garantizar la disciplina dentro de sus filas, ni para asegurar una adecuada conduc-
cin, pues como ya quedo dicho, los principales organizadores llegaron casi dos
horas despus del inicio de las actividades del 28. No obstante, tampoco es posible
concluir de lo anterior que los organizadores fueran los responsables de los hechos
vandlicos.
VII. CONCLUSIONES
1. En el marco de sus atribuciones constitucionales, la Defensora del Pueblo su-
pervisa la actuacin de las autoridades estatales en el control del orden pblico,
con el objeto de garantizar el adecuado ejercicio de los derechos fundamentales
de reunin pacfica, libre expresin y participacin poltica, reconocidos por los
incisos 4), 12) y 17) del artculo 2 de la Constitucin; los artculos 19, 21 y
25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos; as como los artcu-
los 13, 15 y 23 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos.
2. La experiencia adquirida por la Defensora del Pueblo durante la supervisin de
reuniones y manifestaciones pblicas permite afirmar que un acuerdo previo
entre los organizadores y las autoridades polticas y policiales, contribuye deci-
sivamente a garantizar su carcter pacfico y a proteger los bienes y derechos
de terceros. De las 48 manifestaciones pblicas observadas por la Defensora
del Pueblo en la ciudad de Lima entre marchas, mtines, vigilias, plantones,
actos culturales e incluso paros durante el 11 de junio de 1998 y el 15 de julio
del 2000, slo se registraron incidentes violentos en seis de ellas. En cuatro de
estos casos, no hubo un acuerdo previo.
3. El ejercicio del derecho de reunin en plazas y vas pblicas requiere de un
anuncio anticipado a la autoridad competente. Dicho anuncio constituye un auxilio
privado a la funcin pblica a fin de que los encargados del control del orden
interno puedan adoptar las previsiones necesarias para facilitar y garantizar su
204
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
ejercicio, as como proteger los bienes y derechos de terceros. De esta manera,
el sistema adoptado por el artculo 2 inciso 12 de la Constitucin no constituye
una modalidad de autorizacin administrativa previa. A partir del referido anun-
cio la autoridad poltica puede contar con la informacin necesaria que le permi-
ta prohibir una manifestacin pblica cuando existan motivos probados de se-
guridad o sanidad pblica. En cambio, si slo existen sospechas, debe recurrirse
a otro tipo de medidas como el reforzamiento de la seguridad o la mayor cober-
tura policial para evitar posibles excesos.
4. La naturaleza de un sistema que slo exige la previa comunicacin a la autoridad
competente y no una autorizacin administrativa anticipada ha sido desconocida
por las normas que regulan las atribuciones de las autoridades polticas. Estas,
contenidas en el Decreto Supremo N 4-91-IN, publicado el 15 de noviembre de
1991, indican que las prefecturas tienen entre sus funciones la de autorizar la
realizacin de manifestaciones pblicas convocadas con fines polticos y socia-
les (inciso 5 del artculo 15). De manera similar se expresan las dems normas
que en ese decreto regulan las atribuciones y funciones de las Prefecturas y los
Prefectos, as como de las Subprefecturas y Subprefectos, respectivamente.
Asimismo, el Manual de Procedimientos Operativos Policiales, aprobado por
Resolucin Directoral N 1184-96-DGPNP/EMG de 21 de marzo de 1996 al
referirse al modo de intervencin policial seala que slo permitir la realiza-
cin de estos eventos cuando sean autorizados por las autoridades polticas.
Tales normas, as como el Texto nico de Procedimientos Administrativos de la
Direccin General de Gobierno Interior, aprobado por el Decreto Supremo N
1-2000-IN y publicado el 20 de abril del 2000, cuando se refiere a la Autoriza-
cin de garantas para concentraciones pblicas contradicen expresamente el
inciso 12 del artculo 2 de la Constitucin. Adicionalmente, estos decretos
supremos en la prctica pretenden reglamentar la Constitucin. A juicio de la
Defensora del Pueblo, la regulacin del ejercicio de los derechos fundamenta-
les, como el de reunin, slo puede efectuarse por normas con nivel de ley, de
ah la necesidad de que el Congreso de la Repblica se avoque a dicha labor.
5. La Resolucin Defensorial N 039-DP-2000 ha sido objeto de cuestionamientos
pues se sostuvo que produjo un impase de carcter operativo que impidi la
convocatoria a reuniones de coordinacin entre autoridades polticas, policiales
y organizadores de la Marcha de los Cuatro Suyos para garantizar su desarro-
llo pacfico. Tales afirmaciones no son exactas. En primer lugar, dicha resolu-
cin se refiri a hechos anteriores a la marcha que contaban con una trascen-
dencia general, as como a la represin policial contra diversas manifestaciones
realizadas tanto en Lima como en el interior del pas. En segundo lugar, la reso-
lucin tuvo como propsito recordarle al Ministro del Interior y a los prefectos
la incompatibilidad entre la norma constitucional y los reglamentos administrati-
vos en materia de manifestaciones pblicas. En tercer lugar, la resolucin no ha
cuestionado el conjunto de funciones y atribuciones otorgadas a los prefectos
para promover la coordinacin entre manifestantes y autoridades policiales pues
205
DERECHO DE REUNIN
la realizacin de reuniones de coordinacin con el fin de mantener el orden
interno y garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos constituye una atri-
bucin general de las autoridades polticas. En cuarto lugar, sostener que ante la
ausencia o inconstitucionalidad de un decreto supremo la autoridad poltica no
puede garantizar el ejercicio del derecho de reunirse, significara subordinar el
ejercicio y garanta de un derecho constitucional a la existencia de una norma de
menor jerarqua, lo cual no resulta admisible. En quinto lugar, la Defensora del
Pueblo carece de competencia para derogar por s misma un decreto supremo.
Ms an, la resolucin recomend que los funcionarios responsables de la
conservacin del orden interno y la seguridad ciudadana deben adoptar medi-
das preventivas de hechos de violencia, estableciendo vnculos de comunica-
cin con los manifestantes de uno u otro signo poltico para garantizar el carc-
ter pacfico del ejercicio de los derechos fundamentales involucrados, sin des-
medro del cumplimiento del deber de las autoridades de identificacin de los
individuos que puedan incitar a la comisin de actos delictivos que perjudique
el desarrollo pacfico de las manifestaciones.
6. Entre el 25 y el 27 de julio, la Defensora del Pueblo verific una serie de inter-
venciones irregulares por parte de la Polica Nacional que restringieron el dere-
cho al libre trnsito y a la libre circulacin de personas y vehculos, reconocidos
por el inciso 11 del artculo 2 de la Constitucin. Estas conductas no se condicen
con lo dispuesto en el inciso 6) del artculo 7 de la Ley N 27238, Ley Orgnica
de la Polica Nacional, segn el cual es funcin de la Polica garantizar y contro-
lar la libre circulacin vehicular y peatonal en la va pblica y en las carreteras,
as como asegurar el transporte automotor.
7. La prohibicin dispuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de
todos los vuelos civiles por debajo de los 3,000 pies de altura entre el 25 y el 29
de julio, impidi que el canal N de televisin por cable desarrolle sus labores
informativas. Las facultades otorgadas a las autoridades competentes por la
Ley de Aeronutica Civil, Ley N 27261, para restringir, suspender o prohibir las
actividades aeronuticas civiles en supuestos excepcionales deben ser compati-
bles con los derechos constitucionales de expresin e informacin y, en conse-
cuencia, obedecer a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, lo que no
ocurri en este caso. De haberse tenido la autorizacin para efectuar tales
vuelos, se hubiera contado con una valiosa informacin para esclarecer los su-
cesos ocurridos el da 28 de julio, garantizndose la mirada pblica de hechos
que por su transcendencia lo ameritaban.
8. Las manifestaciones que se realizaron en Lima y otras ciudades del interior
durante los das 25, 26 y 27 de julio transcurrieron sin mayores contratiempos,
no se produjeron enfrentamientos ni actos de violencia o uso desproporcionado
de la fuerza por parte de la Polica, la cual mantuvo una actitud respetuosa del
derecho de reunin y expresin de los manifestantes.
9. La agrupacin poltica Per Posible anunci con anticipacin a las autoridades
las actividades que se realizaran con ocasin de la denominada Marcha de los
206
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
Cuatro Suyos entre el 26 y el 28 de julio. Sin embargo, tal comunicacin no
precis la ruta y duracin de la movilizacin que se llevara a cabo el da 28 de
julio hacia la Plaza Mayor de Lima y el Congreso de la Repblica. La autoridad
poltica no prohibi la manifestacin convocada a travs de alguna resolucin o
comunicacin oficial.
10.Las autoridades polticas y policiales no comunicaron adecuada y oportunamen-
te a los organizadores de la marcha sobre las restricciones del acceso al centro
de Lima y las medidas de seguridad previstas con relacin a las ceremonias
oficiales a realizarse en la Plaza Mayor y el Congreso de la Repblica el da 28 de
julio. Tampoco agotaron sus esfuerzos para llegar a un acuerdo con los organi-
zadores de la Marcha de los Cuatro Suyos sobre una frmula alternativa que
hiciera compatible la realizacin de la movilizacin programada con el operativo
policial de seguridad en el centro de Lima.
11. Los organizadores de la Marcha de los Cuatro Suyos tuvieron plena disposicin
para modificar el itinerario de la actividad programada para el da 28 de julio y
realizar una movilizacin que no incluyera la Plaza Mayor de Lima, el Congreso
de la Repblica, o sus calles aledaas. Sin embargo, frente a la ausencia de
acuerdo con las autoridades polticas y policiales sobre una ruta alternativa, no
comunicaron adecuada ni oportunamente a los asistentes sobre las restricciones
para el ingreso a las zonas bajo resguardo policial ni sobre una ruta alterna o una
modificacin de la actividad inicialmente programada.
12.La informacin obtenida previamente por la Polica Nacional no brind elemen-
tos suficientes para que la Prefectura de Lima, en uso de las atribuciones confe-
ridas por el inciso 12 del artculo 2 de la Constitucin, prohibiera la moviliza-
cin anunciada por motivos de seguridad pblica. De haber existido motivos
fundados para tal prohibicin, sta debi ser comunicada de manera formal y
oportuna a los organizadores de la Marcha de los Cuatro Suyos. En todo caso,
si existan sospechas de posibles actos vandlicos, debi incrementarse la dota-
cin policial de seguridad para que hechos como los que ocurrieron no se pudie-
ran realizar.
13.La movilizacin iniciada por diversos grupos de manifestantes el da 28 de julio
a las 9:00 de la maana no fue dirigida ni cont con la presencia de los organiza-
dores sino hasta dos horas despus. En tal sentido, los organizadores no agota-
ron sus esfuerzos para orientar adecuadamente la ruta y destino de la moviliza-
cin y garantizar que esta actividad se realizara en forma pacfica.
14.La Polica Nacional hizo uso necesario de la fuerza frente a diversos actos de
violencia de los manifestantes para intentar traspasar el cordn policial, la agre-
sin directa contra sus efectivos y la proteccin de la propiedad pblica y priva-
da. Sin embargo, se registraron casos en los cuales este uso de la fuerza se
dirigi injustificadamente contra personas que no participaban de las manifesta-
ciones o que lo hacan de manera pacfica. Asimismo, en muchas ocasiones
funcionarios policiales actuaron sin estar debidamente identificados.
207
DERECHO DE REUNIN
15.Como producto de los actos de violencia de los manifestantes y la actuacin de
la Polica Nacional, la Defensora del Pueblo registr el 28 de julio un total de
192 detenidos, 204 heridos y 96 casos de personas cuyo paradero era descono-
cido.
16.Durante el desarrollo de la movilizacin del 28 de julio, diversos grupos de per-
sonas que participaban en la manifestacin, en su mayora no identificados,
portaban objetos contundentes y cometieron actos de violencia contra los miem-
bros de la Polica Nacional, miembros del Cuerpo General de Bomberos Volun-
tarios y periodistas, as como daos de diversa gravedad a la propiedad pblica
y privada.
17.Se registr la presencia de miembros de las fuerzas armadas y fuerzas policiales
vestidos de civil y confundidos entre los manifestantes. La Defensora del Pue-
blo intervino para garantizar su integridad fsica frente a la agresin de la que
fueron objeto por parte de las personas que participaban en la marcha.
18.A pesar de que los actos de violencia se registraron desde las primeras horas de
la maana del 28 de julio, las autoridades encargadas del orden pblico no dispu-
sieron el oportuno refuerzo del resguardo policial en los principales edificios
pblicos del centro de Lima, especialmente de los Juzgados Civiles, el Palacio de
Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones y el Banco de la Nacin. Por el con-
trario, entre las doce del medioda y las dos de la tarde del 28 de julio, se apreci
escasa o ninguna presencia policial en los locales pblicos que fueron objeto de
actos vandlicos.
19.La Polica Nacional no intervino en forma oportuna y eficaz para evitar o con-
trolar en forma inmediata los actos de vandalismo contra edificios pblicos y
privados, a pesar de contar con personal, medios de transporte y de informa-
cin suficientes e idneos para tal propsito.
20.Las unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios no pudieron acudir
oportunamente a los lugares donde se produjeron los incendios debido a la agre-
sin sufrida por parte de grupos no identificados que participaban en la marcha
y a la falta de proteccin policial para el cumplimiento de sus funciones.
21.En definitiva, durante el desarrollo de la Marcha de los Cuatro Suyos se pre-
sentaron diversas situaciones que dificultaron la plena vigencia del derecho de
reunin. Si bien no se prohibi su ejercicio, existieron puntuales circunstancias
que en su conjunto lo debilitaron de modo sutil e indirecto. Las paralizaciones
indebidas de vehculos procedentes del interior del pas que venan para partici-
par en la marcha, la detencin de personas denominadas intervenciones, las
interrupciones arbitrarias del trnsito, as como la pblica descalificacin de
quienes legtimamente hacan ejercicio de su derecho de reunin, dibujaron un
contexto difcil para el ejercicio de dicho derecho. A todo ello se uni la negativa
de las autoridades polticas y policiales de efectuar coordinaciones previas con
los organizadores de la marcha, empleando argumentos carentes de validez para
justificar su negativa. El contexto descrito se ha visto debilitado por la vigencia
de normas previas a la Constitucin de 1993- que se refieren a la autorizacin
208
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
administrativa, contradiciendo el sistema de previa comunicacin recogido por
el texto fundamental. Asimismo, no existi una mirada pblica que se hubiera
producido si se hubiera permitido que los medios de comunicacin hubieran
transmitido desde el aire los sucesos los das de la marcha. Nada de ello, por
cierto, justifica los actos de violencias ocurridos el 28 de julio, las muertes, o las
afectaciones a la integridad personal y la propiedad privada y pblica que deben
motivar una investigacin objetiva e imparcial para determinar a los responsa-
bles de dichas conductas ilcitas.
VIII. RECOMENDACIONES
1. RECOMENDAR al Congreso de la Repblica la elaboracin de una ley que
desarrolle los alcances del derecho de reunin pacfica y sin armas, reconocido
por el inciso 12 del artculo 2 de la Constitucin, que contemple los siguientes
aspectos bsicos:
a) Aviso anticipado a la autoridad.- Cuando se convocan reuniones en plazas
y vas pblicas, los organizadores debern comunicarlo anticipadamente a la
autoridad competente dentro de un plazo razonable, sin que ello signifique
una autorizacin administrativa previa.
b) Garanta del carcter pacfico y no armado de la reunin propuesta.-
La responsabilidad de los organizadores de adoptar y comunicar a la autori-
dad competente, de modo concreto y detallado, las medidas adoptadas que
garanticen razonablemente el buen orden de las reuniones y su adecuado
desarrollo para no afectar derechos y bienes de terceros.
c) Caractersticas de la reunin o manifestacin propuesta.- La comuni-
cacin dirigida a la autoridad poltica debe precisar la identidad y domicilio de
los organizadores y sus representantes, el lugar, la fecha, la hora de inicio y
la duracin de la reunin, su objeto, el itinerario establecido, as como las
medidas de seguridad previstas por los organizadores o aquellas que se soli-
citen a la autoridad como el desplazamiento de las fuerzas policiales o posi-
bles cortes del trfico.
d) Obligacin de la autoridad poltica de proteger el derecho de reunin.-
Las reuniones y manifestaciones pblicas deben contar con la necesaria pro-
teccin policial que garantice su libre ejercicio frente a quienes eventualmen-
te traten de impedirlas o perturbarlas.
e) Obligacin de la autoridad a convocar a una reunin.- La obligacin de
la autoridad poltica de convocar a una reunin para propiciar el dilogo con
las autoridades policiales y los organizadores a fin de poder llevar a cabo las
coordinaciones necesarias que garanticen su desarrollo pacifico y el respeto
de los derechos y bienes de terceros.
209
DERECHO DE REUNIN
f) La necesaria motivacin de la resolucin que dispone la prohibicin
por razones probadas de seguridad o sanidad que la justifique.- En caso
que la autoridad competente disponga la prohibicin de una reunin, deber
notificarlo en un plazo razonable para permitir su impugnacin, as como
motivar las razones probadas de seguridad o sanidad que lo justifiquen, ba-
sndose en datos objetivos, ciertos y suficientes derivados de las circunstan-
cias de hecho que permitan razonablemente concluir que dichos supuestos
se presentarn. Si existen meras sospechas que no permiten concluir que
existen razones probadas que ameriten la prohibicin de una reunin, la auto-
ridad competente deber dotar de un especial refuerzo a la seguridad o una
mayor cobertura policial.
g) Proceso judicial de carcter sumarsimo.- Debe regularse un proceso
contencioso-administrativo especial de carcter sumarsimo que garantice
una tutela judicial efectiva en caso de desacuerdo con la decisin de la auto-
ridad competente que prohibe la reunin convocada.
h) Derogacin.- La derogacin de las normas reglamentarias, contenidas en el
Decreto Supremo N 4-91-IN, el Decreto Supremo N 1-2000-IN y la Re-
solucin Directoral N 1184-96-DGPNP/EMG, que contemplan el sistema
preventivo de autorizacin administrativa para el ejercicio del derecho de
reunin o manifestacin pblicas por no ajustarse a lo dispuesto por el art-
culo 2 inciso 12 de la Constitucin
48
.
2. RECOMENDAR al Fiscal Ad Hoc encargado de la investigacin de los suce-
sos ocurridos el 28 de julio, de acuerdo con la Resolucin N491-2000-MP-
CEMP publicada el 29 de julio de 2000, con relacin al esclarecimiento de los
hechos:
a) Hiptesis de investigacin integrales.- Considerar en las hiptesis de in-
vestigacin que se trabajen tanto la responsabilidad de las personas que co-
metieron los delitos objeto de la investigacin, as como de las autoridades
encargadas de la seguridad en las zonas donde se verificaron los hechos.
b) Garantas para proteger a los testigos.- Brindar las garantas necesarias
para la proteccin de los testigos que pudieran identificar a los autores de los
hechos investigados.
c) Informes tcnicos especializados.- Solicitar la participacin de peritos in-
ternacionales en la investigacin de las causas de los siniestros en los edifi-
cios del Poder Judicial (Ex Ministerio de Educacin) y el Palacio de Justicia,
48 Cabe indicar que el Ministerio del Interior, mediante Resolucin Ministerial N 01802001-IN-
0102 publicada el 9 de febrero del 2001, seal que el procedimiento para efectos de autorizacin
de garantas para concentraciones pblicas establecido en Decreto Supremo N 1-2000-IN no se
adecuaba a lo establecido en el Artculo 2 inciso 12 de la Constitucin, que garantizaba el derecho
de reunin. En este sentido, procedi a la modificacin del Item 5 de dicho decreto.
210
INFORME ESPECIAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA
el Jurado Nacional de Elecciones y el Banco de la Nacin, en aras de generar
un clima de confianza para los distintos sectores de la opinin pblica.
d) Informacin sobre las filmaciones realizadas por la autoridad.- Solici-
tar a la Polica Nacional el registro flmico de las cmaras de seguridad ubi-
cadas en los principales puntos del centro de Lima para identificar la forma
en que se produjeron los siniestros en los edificios pblicos afectados y a sus
autores.
3. RECORDAR al Director General de la Polica Nacional, conforme a lo estable-
cido en el artculo 7 de la Ley N 27238, Ley Orgnica de la Polica Nacional,
que su funcin de garantizar y controlar la libre circulacin vehicular y peatonal
en la va pblica y en las carreteras debe realizarse dentro del marco de lo
dispuesto por las leyes y reglamentos del Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones. Asimismo, RECORDARLE que de acuerdo con lo dispuesto por el
artculo 24 del Reglamento de rgimen disciplinario de la PNP, contenido en el
Manual de reentrenamiento policial aprobado mediante Resolucin Directoral
N 480-94-DINST-ECAEPOL de 26 de setiembre de 1994, el personal policial
en el ejercicio de sus funciones deber usar obligatoriamente sus smbolos de
identificacin y las insignias de autoridad y mando que le corresponden.
4. RECORDAR al Comandante General de la Fuerza Area del Per y al Ministro
de Transportes y Comunicaciones que las facultades otorgadas a las autorida-
des competentes por la Ley de Aeronutica Civil, Ley N 27261, para restringir,
suspender o prohibir las actividades aeronuticas civiles en supuestos excepcio-
nales deben ser compatibles con los derechos constitucionales de expresin e
informacin y, en consecuencia, obedecer a criterios de razonabilidad y propor-
cionalidad.
5. REITERAR la solicitud cursada al General Aurelio Herrera Rubianes, Jefe de la
Quinta Regin de la Polica Nacional del Per mediante Oficio N 135-2000/DP-
RDI de fecha 3 de agosto de 2000, por el Representante del Defensor del Pueblo
en Iquitos para que disponga que la Inspectora General de la Polica Nacional
del Per investigue y sancione ejemplarmente a los efectivos policiales integran-
tes de la Divisin de Unidades Especiales (DUES) que el 27 de julio agredieron
fsicamente a una Comisionada del Defensor del Pueblo en esa ciudad.
6. REMITIR el presente informe especial a la Presidenta del Congreso de la Rep-
blica, al Presidente del Consejo de Ministros, al Ministro del Interior, al Ministro
de Transportes y Comunicaciones, a la Fiscal de la Nacin y Presidenta de la
Comisin Ejecutiva del Ministerio Pblico, al Comandante General de la Fuerza
Area del Per, al Director General de la Polica Nacional del Per, al Prefecto
de Lima, al Jefe de la VII Regin Policial, el Jefe de la V Regin Policial, al
Fiscal Ad Hoc nombrado por la Resolucin N491-2000-MP-CEMP, al Coman-
dante General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Per y al seor
Carlos Bruce Montes de Oca, en su calidad de coordinador de la denominada
Marcha de los Cuatro Suyos.
211
RETIRO POR RENOVACIN EN LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICA NACIONAL
Informe Defensorial N 56*
La aplicacin de la causal de retiro por renovacin en
las Fuerzas Armadas y en la Polica Nacional
I. ANTECEDENTES
1. Quejas recibidas por la Defensora del Pueblo.
En las ltimas semanas, diversos oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Poli-
ca Nacional han recurrido a la Defensora del Pueblo indicando que las decisiones
por las que se dispuso su pase a retiro por la causal de renovacin de cuadros, no
habran respetado el debido proceso al no estar motivadas, ni los criterios de mrito
y de evaluacin de las necesidades de los respectivos institutos armados, habiendo
en consecuencia perjudicado su carrera militar o policial.
1.1. En el Ejrcito Peruano
Entre estas decisiones tenemos las correspondientes a los Generales de Brigada
Amador Anbal Valencia Barrn, Jos Modesto Huerta Torres, Luis Ricardo Len
Garca, Rigoberto Roberto Villena Peares y Vctor Guillermo Bustamante Retegui,
afectados por las Resoluciones Supremas N 285, 286, 269, 284 y 398 DE/EP,
emitidas los das 21, 29, 14, y 21 de agosto del 2000, as como 21 de setiembre del
2000, y notificadas formalmente los das 6 de octubre, 21 de setiembre, 18 de
setiembre, 21 de setiembre y 3 de noviembre, respectivamente. Igualmente, al Ge-
neral de Brigada Emilio Alejandro Murgeytio Ynez, pasado a la situacin de retiro
mediante Resolucin Suprema N 287 del 6 de setiembre del 2000 y notificada
formalmente el 23 de noviembre del 2000.
Un ao antes haba ocurrido algo similar con el General de Brigada Gonzalo
Oviedo Motta, pasado a retiro por la Resolucin Suprema N 599 DE/EP/CP-JAPE
del 18 de octubre de 1999. Y dos aos antes haban sido cesados los generales de
brigada Roberto Chiabra Len y Juan Emilio Yepes del Castillo, este ltimo median-
te Resolucin Suprema N 1170 DE/EP del 28 de diciembre de 1998.
Asimismo, han presentado quejas en el mismo sentido los Coroneles del Ejrcito
Peruano Jos Francisco Silva Medrano (Resolucin Ministerial N 927 DE/DP del
* Elaborado por el equipo de la Defensora del Pueblo dirigido por Samuel Abad, Defensor Especia-
lizado en Asuntos Constitucionales, e integrado por Pier Paolo Marzo, Daniel Soria, Roberto
Pereira y Susana Klien.
212
INFORME DEFENSORIAL N 56
31 de agosto del 2000 y notificada el 4 de setiembre del mismo ao) y Toms Julin
Delgado Arenas (Resolucin Ministerial N 1629 DE/DP, del 30 de diciembre de
1999 y notificada el 1 de enero del 2000), as como los Coroneles cesados mediante
resoluciones del 28 de diciembre de 1998: Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi (Re-
solucin Ministerial N 1389-DE/EP), Jos Patriarca Aliaga Chvez (Resolucin
Ministerial N 1387-DE/EP), Manuel Canales Lpez (Resolucin Ministerial N 1377-
DE/EP), Jorge Gonzles Bruce (Resolucin Ministerial N 1395-DE/EP), Rubn
Rmulo Valle Zevallos (Resolucin Ministerial N 1380-DE/EP) y scar Wilfredo
Gallardo Olivet (Resolucin Ministerial N 1397-DE/EP) .
Ese mismo da fueron pasados a retiro por renovacin los Tenientes Coroneles
Carlos Enrique Espinoza Snchez (Resolucin Ministerial N 1363-DE/EP), Luis
Miguel Gutirrez Gambetta (Resolucin Ministerial N 1375-DE/EP), Hctor Orlando
Valdez Garay (Resolucin Ministerial N 1369-DE/EP) y Moiss del Castillo Merino
(Resolucin Ministerial N 1372-DE/EP/CP-JAPE). De la misma manera fueron
pasados al retiro los Tenientes Coroneles Ruberli Castro Prinz (Resolucin Ministe-
rial N 1602-DE/EP, del 30 de diciembre de 1999, notificada el 21 de enero del
2000), Luis Antonio Montoya Trelles (Resolucin Ministerial N 1365-DE/EP, del 1
de enero de 1999) y Tefilo Augusto Quiroz Cisneros (Resolucin Ministerial N
1613 DE/EP, del 28 de diciembre de 1999).
Igualmente, se ha cuestionado el pase a retiro por renovacin del Mayor Hernn
Ruiz Otaegui (Resolucin Ministerial N 928 DE/SG del 31 de agosto del 2000).
1.2. En la Fuerza Area del Per
La Defensora del Pueblo ha recibido la queja del Comandante FAP Aldo Jess
Bisalaya Garuffi, quien indica que a pesar de ser primero en su promocin fue
pasado a la situacin de retiro por renovacin a fines de diciembre de 1998, supues-
tamente por motivos personales, ajenos a sus mritos profesionales.
1.3. En la Marina de Guerra del Per
Se ha solicitado la revisin de los casos de los Contraalmirantes Carlos de Souza
Ferreira Barclay, pasado al retiro por la Resolucin Suprema N 1138 DE/MGP del
28 de diciembre de 1998, y Alfredo Graham Rojas, cuyo hermano, antes de su pase
a retiro, consideraba que le corresponda ascender a Vicealmirante.
1.4. En la Polica Nacional del Per
El 7 de enero de 1995 se expidi la Resolucin Suprema N 37-95-IN/PNP, por
la que se pas a la situacin de retiro por renovacin de cuadros al Mayor PNP
Edgar Ruiz Vergaray, miembro del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) al que se
atribuye la captura de Abimael Guzmn Reynoso. Hoy, l solicita la revisin de
dicha medida. Igualmente, solicita la revisin de su caso el General PNP Mario
Cabanillas Chvarry, cesado a fines de 1995.
213
RETIRO POR RENOVACIN EN LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICA NACIONAL
Tambin se ha solicitado la revisin de la Resolucin Suprema N 146-96-IN-
PNP, por la que se pasa a retiro por renovacin al Coronel PNP Carlos Alberto
Cachay Bueno. En este caso, l solicit una reconsideracin de la resolucin, de
cuya respuesta recin habra tomado conocimiento formal el 7 de noviembre del
2000. Asimismo, se ha solicitado la revisin de la Resolucin Suprema N 0816-98-
IN/PNP del 28 de diciembre de 1998, por la que se pas a retiro por causal de
renovacin a los Coroneles PNP Fabio Garro Hidalgo, Miguel Angel Alarcn Valdivia,
Fred Antonio Zubiate Huance y Silvio Alfredo Velazco Mayora; as como a los
Comandantes PNP Carlos Ernesto Ros Huarcaya y Jos Antonio Marcos Prez,
ste con un proceso de nulidad de acto administrativo pendiente de resolucin por
la Corte Suprema de Justicia.
Un caso extraordinario es el del Coronel PNP Carlos Humberto Martel Garibay,
a quien se le pasa a retiro por renovacin por tercera vez mediante Resolucin
Suprema N 794-97-IN/PNP, del 15 de setiembre de 1997, a los cinco das de haber
sido reincorporado en acatamiento de una orden judicial.
2. Trascendencia general de los casos planteados y principales actuaciones
de la Defensora del Pueblo.
La Defensora del Pueblo es un rgano constitucional autnomo encargado de la
proteccin y promocin de los derechos constitucionales de la persona y la comu-
nidad, de la supervisin de la administracin estatal, as como de la adecuada pres-
tacin de los servicios pblicos, conforme lo seala el artculo 162 de la Constitu-
cin y el artculo 1 de su Ley Orgnica, Ley N 26520. En consecuencia, los casos
sealados preocupan a nuestra institucin, pues las resoluciones supremas, minis-
teriales y otras de menor jerarqua cuestionadas estaran afectando principios y
derechos constitucionales, como el derecho al debido proceso y los principios de
igualdad, de legalidad y de publicidad de las normas, siendo al parecer expresin de
prcticas sistemticas ocurridas en los aos recientes al interior de las Fuerzas
Armadas y la Polica Nacional.
En ese sentido, ante las primeras solicitudes de revisin de las referidas resolu-
ciones, la Defensora del Pueblo se dirigi al entonces ministro de Defensa, General
Carlos Bergamino Cruz, mediante los oficios N DP-2000-1019 y N DP-2000-
1028, del 30 de octubre y el 6 de noviembre del 2000, solicitndole informacin
sobre los motivos de la Comandancia General del Ejrcito para haber dispuesto el
pase a retiro de varios Generales de Brigada, as como sobre el sentido y la
fundamentacin de las recomendaciones de la Junta Calificadora para la renovacin
de los cuadros de oficiales del Ejrcito Peruano.
Asimismo, se le exhort a revisar los mencionados casos, en orden al respeto a
las normas que garantizan el debido proceso. En esa misma direccin, se le reco-
mend considerar la reglamentacin del artculo 52 de la Ley de Situacin Militar,
Decreto Legislativo N 752, de forma que se establezcan procedimientos objetivos
de determinacin de las necesidades de cada instituto, as como de los oficiales que
a la vista de stos deberan ser propuestos para el cese por renovacin.
214
INFORME DEFENSORIAL N 56
Por otra parte, en la medida en que el tema mereca la atencin de los sectores
directamente involucrados en el proceso de trnsito hacia un Estado de Derecho,
nuestra institucin se dirigi a la Mesa de Dilogo y Concertacin para el Fortaleci-
miento de la Democracia en el Per, auspiciada por la OEA, indicndole que tome
en cuenta este problema. Ello en el marco del estudio de las medidas para iniciar
un proceso de reforma de las Fuerzas Armadas, para asegurar que los ascensos,
retiros o cargos de trascendencia obedezcan a criterios profesionales y transparen-
tes debidamente establecidos, propuesto a las organizaciones polticas y sociales
del Per por la Misin de Alto Nivel de la OEA, para dar cumplimiento a la Resolu-
cin 1753 de la Asamblea General.
Cabe indicar que con la prctica de pasar al retiro por renovacin sin una ade-
cuada motivacin se estara truncando la carrera militar o policial de numerosos
oficiales, lo que podra ocasionar distorsiones en la adecuacin de las Fuerzas Ar-
madas y la Polica Nacional a los valores que sustentan la democracia, en el media-
no plazo. Asimismo, en muchos casos se estara desaprovechando las inversiones
hechas por los institutos respectivos en la capacitacin de sus oficiales.
3. Respuesta de las autoridades requeridas
El 16 de noviembre del 2000, el Ministerio de Defensa hizo llegar el oficio N
7392-MD-J, en el que luego de indicarse la legislacin aplicable al retiro por causal
de renovacin, seala que ste tiene como razn de ser la flexibilidad de las Fuerzas
Armadas, y que el Comando, de quien es potestad la renovacin de cuadros, la
ejerce con los elementos de juicio derivados de la informacin proporcionada por el
Comando de Personal y el Escalafn de Oficiales, as como el Cuadro de Asigna-
cin de Personal, documentos que aunque reservados, son de conocimiento de
todo el personal militar. Asimismo, el entonces Ministro de Defensa indicaba en el
referido oficio que si bien los dispositivos legales reglamentarios del pase a retiro
por renovacin tienen el carcter de reservados, son de conocimiento de los miem-
bros de las Fuerzas Armadas, en especial, de los directamente interesados.
De esta manera, y de acuerdo con las normas sobre procedimientos y las nece-
sidades del servicio, se habran producido los pases a retiro de los Generales Len,
Villena, Valencia y Huerta. Segn el referido oficio, los fundamentos de dichas deci-
siones figuraran en las actas respectivas de las sesiones del Consejo de Investiga-
cin para Oficiales Generales, constituidos en Juntas Calificadoras.
Sin embargo, luego de asumir el gobierno el doctor Valentn Paniagua como
Presidente Constitucional de la Repblica, el nuevo Ministro de Defensa, General
(r) Walter Ledesma Rebaza anunci pblicamente que se encontraba dispuesto a
evaluar los casos de oficiales pasados a retiro por la causal de renovacin. En ese
sentido, el 4 de diciembre del 2000 anunci la reincorporacin de los Generales de
Brigada Enrique Chiabra Len, Jos Huerta Torres y Roberto Villena Peare. Cabe
resaltar que el General Chiabra habra sido pasado a retiro el 31 de diciembre de
1998, conjuntamente con el General Yepes del Castillo. Asimismo, el 7 de diciembre
215
RETIRO POR RENOVACIN EN LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICA NACIONAL
se anunci que el Consejo de Ministros aprob la reincorporacin al servicio activo
en el Ejrcito de los Generales de Brigada EP Vctor Bustamante Retegui, Anibal
Valencia Barrn y Luis Ricardo Len Garca.
Las diversas solicitudes de actuacin defensorial presentadas por oficiales supe-
riores y oficiales generales de la Polica Nacional del Per y las Fuerzas Armadas en
situacin de retiro, formuladas a la Defensora del Pueblo a partir de octubre del
presente ao, relativas a la revisin de decisiones por las que se dispone su pase a
retiro por la causal de renovacin de cuadros, fueron acumuladas en el Expediente
N 294-2000-DP/DC de la Defensora Especializada en Asuntos Constitucionales.
II. ANLISIS
1. Procedimiento legal para aplicar la renovacin como causal de pase al
retiro.
El inciso c) del artculo 55 del Decreto Legislativo N 752, Ley de Situacin
Militar, indica que una de las causales del pase a retiro de un oficial es la renovacin.
A su vez, el artculo 58 indica el procedimiento a seguir en estos casos:
Artculo 58.- Con el fin de procurar la renovacin constante de los Cuadros
de Oficiales, podrn pasar a la Situacin de Retiro por la causal de renovacin,
Oficiales de Armas, Comando y Servicios de los Grados de Mayor y Capitn de
Corbeta hasta General de Divisin, Vicealmirante y Teniente General, de acuerdo
a las necesidades que determine cada Instituto, lo que se reglamentar
especificndose una cantidad mnima y mxima para cada grado, de Armas,
Comando y Servicios.
Para la Renovacin de los Generales de Divisin, Vicealmirantes, Tenientes
Generales, Generales de Brigada, Contralmirantes y Mayores Generales, los
Comandantes Generales de cada Instituto debern necesariamente elevar la
respectiva propuesta, cuya aprobacin es potestad del Jefe Supremo de las
Fuerzas Armadas.
La Renovacin de los Oficiales Superiores ser hecha a propuesta del Coman-
dante General del Instituto correspondiente, previa recomendacin de los Con-
sejos de Investigacin respectivos constituidos en Junta Calificadora.
Los Oficiales Generales y Almirantes y Oficiales Superiores comprendidos en
los casos que anteceden, pasarn a la Situacin de Retiro, percibiendo los
goces a que tengan derecho con arreglo al Decreto Ley N 19847 y sus
modificatorias, as como a las compensaciones e indemnizaciones estableci-
das.
Es consecuencia, la ley establece el siguiente procedimiento para disponer el
pase a retiro por causal de renovacin:
216
INFORME DEFENSORIAL N 56
a) Determinacin de las necesidades de personal por cada instituto armado y en
cada grado;
b) Recomendacin a los Comandantes Generales por parte de los Consejos de
Investigacin respectivos constituidos en Junta Calificadora (este paso slo para
oficiales superiores);
c) Elaboracin de la propuesta por parte de los Comandantes Generales respecti-
vos y consiguiente presentacin al Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas;
d) Aprobacin de la resolucin por el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.
De la sola lectura de este procedimiento se aprecia que la ley pretende que las
decisiones se tomen de acuerdo a criterios de razonabilidad, en funcin de la pre-
servacin de los intereses generales de ndole militar. En ese sentido, cabe resaltar
que el primer requisito prescrito para disponer el pase a retiro por renovacin, es la
determinacin objetiva de las necesidades de personal de los institutos armados,
exigencia que no se habra cumplido en los casos revisados de pases al retiro en el
ao 2000. En efecto, al momento de la expedicin de las resoluciones respectivas
aun no se haban publicado los cuadros de mritos para los ascensos en cada grado,
factor esencial para determinar las necesidades de personal, y por ende, para definir
los pases a retiro por renovacin.
Una regulacin similar, aunque menos detallada, que ya ha sido objeto de
cuestionamientos por autoridades jurisdiccionales incluso por el Tribunal Constitu-
cional, se encuentra en el inciso c) del artculo 50 y el artculo 53 del Decreto
Legislativo N 745, Ley de Situacin Policial. Este ltimo indica que:
Con el fin de procurar la renovacin de los Cuadros de Personal, podrn
pasar a la Situacin de Retiro por la causal de renovacin, Oficiales Policas y
de Servicios de los Grados de Mayor a Teniente General, de acuerdo a las
necesidades que determine la Polica Nacional.
Para la Renovacin de los Tenientes Generales y Generales de la Polica Na-
cional del Per, el Director General de la Polica Nacional, deber necesaria-
mente elevar la respectiva propuesta, cuya aprobacin es potestad del Jefe
Supremo de la Polica Nacional del Per.
Para la Renovacin de los Coroneles, Comandantes y Mayores de la Polica
Nacional del Per se seguir el mismo procedimiento establecido en el par-
grafo precedente.
Los Oficiales Polica y de Servicios comprendidos en los casos que anteceden,
pasarn a la Situacin de Retiro, percibiendo los goces a que tengan derecho
con arreglo al Decreto Ley N 19847 y sus modificatorias y las compensaciones
e indemnizaciones establecidas.
Cabe resaltar que la reglamentacin de estas normas no contribuye a precisar-
las. Esto sucede con el Decreto Supremo N 83-92-DE/SG, que aprueba un regla-
mento no publicado del artculo 58 de la Ley de Situacin Militar. En el primero de
los artculos del citado reglamento se contemplan tres situaciones en las que no
217
RETIRO POR RENOVACIN EN LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICA NACIONAL
pueden estar los oficiales propuestos para pasar al retiro por renovacin: no estar
comprendido en procesos disciplinarios, no estar procesado ante la justicia militar y
no estar comprendido en alguna otra causal de retiro. El segundo y el tercer artcu-
lo, al definir el procedimiento de seleccin de los oficiales a cesar, sustancialmente
reproducen el artculo que se pretende reglamentar, mientras que el artculo 4
establece las cantidades mximas y mnimas, por rango, de oficiales a los que se
podra retirar. El artculo 5 precisa la forma de las resoluciones respectivas, y el 6
repite el prrafo final del artculo 58 de la Ley de Situacin Militar. Y el Decreto
Supremo N 58-96-DE/SG nicamente modifica las cantidades mximas y mni-
mas de oficiales que pasarn al retiro por causal de renovacin.
2. Necesidad de establecer criterios objetivos para la validez de los retiros
por causal de renovacin.
Las normas citadas, para ser conformes a la Constitucin, requieren que los
poderes pblicos, en especial las administraciones policiales y militares as como
los rganos jurisdiccionales, las interpreten adoptando criterios objetivos y razona-
bles. De otro modo se estara admitiendo la posibilidad de decisiones arbitrarias, lo
cual est vedado en un Estado de Derecho donde no deben quedar zonas exentas de
control. En efecto, los principios de soberana del pueblo, del Estado democrtico
de derecho y de la forma republicana de gobierno mencionados en el artculo 3 de
la Constitucin respaldan el derecho de todo ser humano a exigir un uso razonable
de los poderes pblicos, derecho que se refuerza con la sujecin de todo el Estado
al principio de distribucin, por el que su poder siempre est limitado por la Cons-
titucin y las leyes, como lo proclama el artculo 45 del texto constitucional.
En efecto, el Tribunal Constitucional, a quien le corresponde el rol de supremo
intrprete de la Constitucin como se deduce del artculo 201 de la Constitucin,
ya se ha pronunciado sobre la necesidad de un procedimiento que asegure que los
pases a retiro por la causal de renovacin sean justificados. As, en la sentencia de
12 de noviembre de 1997, emitida en el Expediente N 258-93-AA/TC, seal,
refirindose al pase a retiro por renovacin en la Polica Nacional, que:
la potestad de renovacin de cuadros () en la forma genrica como se enun-
cia, no ofrece en lo absoluto las garantas de un debido proceso en el que se
determine quienes pueden o deben pasar a retiro por la causal de renovacin,
situacin que este Colegiado entiende, es precisamente, la que en el presente
caso se ha producido, sin que medie la ms elemental motivacin o racionali-
dad en la determinacin de la situacin del afectado en sus derechos.
Problemas similares pueden verse en las resoluciones de pase al retiro de oficia-
les de las Fuerzas Armadas presentadas a la Defensora del Pueblo, donde se obser-
va que en la parte considerativa nicamente se mencionan, adems de la existencia
de una propuesta del Comandante General del Ejrcito, las normas del Decreto
218
INFORME DEFENSORIAL N 56
Legislativo N 752, Ley de Situacin Militar, que regulan el pase a retiro por renova-
cin, as como sus reglamentos. Tampoco la parte resolutiva indica los motivos por
los que se decidi el pase a retiro por renovacin de los oficiales reclamantes, a
pesar de que el artculo 20 del Reglamento de los Consejos de Investigacin del
Ejrcito, aprobado por Decreto Supremo N 09-GU-85, prescribe que En el acta
de sesin del Consejo (constituido en Junta Calificadora para efectos de los pases a
retiro) deber figurar expresamente () los fundamentos de hecho y de derecho por
el que se adopta la medida por recomendar.
Debe sealarse que los reglamentos citados no han sido publicados, por lo que
su mencin no conlleva motivacin alguna. De esta manera, de la informacin
presentada no se aprecia el estricto seguimiento de un procedimiento conforme a lo
dispuesto en la Ley de Situacin Militar, as como a las exigencias propias de un
Estado de Derecho. Ms escuetas an, si cabe, son las resoluciones de pase al
retiro de oficiales de la Polica Nacional, donde slo se menciona la aprobacin del
Ministerio del Interior como nico considerando.
A juicio de la Defensora del Pueblo, las decisiones de pasar al retiro a oficiales
por renovacin deben basarse en primer lugar en indicadores objetivos de las nece-
sidades de personal, como los ofrecidos de un lado por los resultados anuales de los
procesos de ascensos, y de otro, por las relaciones de oficiales que indefectible-
mente han de pasar al retiro, por lmite de edad o por cumplir 35 aos como oficial,
conforme los incisos a) y b) del artculo 55 del Decreto Legislativo N 752 -
equivalente a los incisos a) y b) del artculo 50 del Decreto Legislativo N 745-, as
como por los respectivos planes anuales de asignacin de personal.
En efecto, slo con dicha informacin podra determinarse el nmero de oficiales
que deben ser renovados, as como identificar a los oficiales que se vern afectados
con esta medida. Evidentemente, esto ltimo tambin debe hacerse teniendo en cuen-
ta los intereses de la administracin militar, de manera que habrn de preferirse para el
pase a retiro a los oficiales que no tengan mayores probabilidades de continuar en la
carrera militar por razones de edad, tiempo de servicios o mritos profesionales.
Estas consideraciones no se habran tomado en cuenta en muchos de los casos
presentados, lo que implicara un perjuicio arbitrario, no solamente a los oficiales
directamente involucrados, sino al conjunto de la institucin militar o policial, cuya
garanta exige la observacin de criterios objetivos para las decisiones que la afecten.
3. La observancia del debido proceso en sede administrativa como condicin
de validez de los actos administrativos
Adems de lo dicho en el considerando anterior, al estar basado nuestro ordena-
miento jurdico en el respeto de la dignidad de la persona, como lo expresa el artcu-
lo 1 de la Constitucin, las actuaciones del Estado deben ser conformes al principio
de interdiccin de la arbitrariedad, lo que implica que las decisiones administrativas
deben estar debidamente motivadas en funcin de los intereses generales de la ad-
ministracin.
219
RETIRO POR RENOVACIN EN LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICA NACIONAL
Cabe indicar que existe reiterada jurisprudencia que reconoce el deber de obser-
vancia del debido proceso en el mbito administrativo. As por ejemplo, el Tribunal
Constitucional (Expediente N 091-98-AA/TC) con fecha 8 de julio de 1999, sostuvo:
7. Que, en consecuencia, este Tribunal estima que al no haberse respetado el
derecho constitucional al debido proceso administrativo, y por el hecho de que
el cuestionado cese por causal de excedencia fue el resultado de no haberse
evaluado al demandante conforme a criterios objetivos, procede declarar fun-
dada la demanda.
Y parte esencial del debido proceso es la motivacin de las resoluciones, en la
medida en que slo de ese modo los afectados pueden saber por qu se les afecta,
informacin que deben conocer y a la que tienen derecho en virtud de su dignidad
personal. Asimismo, slo motivando las resoluciones podra apreciarse cmo se rea-
liza el inters general de la administracin militar o policial. En ese sentido, la Ley de
Normas Generales de Procedimientos Administrativos, cuyo Texto nico Ordenado
fue aprobado por el Decreto Supremo N 02-94-JUS, indica en su artculo 39 que
Todas las resoluciones sern motivadas, con sucinta referencia de hechos y
fundamentos de derecho
Asimismo, para el caso de resoluciones emitidas en el marco de un procedi-
miento administrativo, el artculo 85 del referido cuerpo normativo indica que:
La resolucin decidir sobre todas las cuestiones planteadas en el proceso y
deber ser obligatoriamente motivada, salvo que se incorpore a ella el texto de
los informes o dictmenes que la sustenten.
De esa manera, sern invlidas las resoluciones que omitan toda alusin a los
hechos especficos determinantes de la decisin, limitndose a la invocacin de un
precepto legal.
Precisamente, esto es lo que ocurre con las resoluciones que disponen el pase a
retiro por renovacin de los oficiales que han recurrido a la Defensora del Pueblo.
Particularmente con las del ao 2000, que, de acuerdo con la informacin presen-
tada por los recurrentes, se habran expedido sin haberse establecido las necesida-
des de personal en cada grado, en el Ejrcito Peruano.
Debe precisarse que la motivacin implica una argumentacin de por qu se
considera que una decisin se encuentra enmarcada en determinado contexto nor-
mativo. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en sentencia publicada el 27 de
octubre del 2000 en el Expediente N 1043-99-AA/TC, en materia de retiro por
renovacin, ha precisado que:
220
INFORME DEFENSORIAL N 56
un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legal-
mente establecida resulta arbitrario cuando el rgano administrativo, al
adoptar la decisin, no motiva o expresa las razones que llevan () a adoptar
tal decisin. Motivar una decisin, en ese sentido, no es expresar nicamente al
amparo de qu norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamental-
mente expresar las razones de hecho y el sustento jurdico que justifican la
decisin tomada.
As, la motivacin de las resoluciones de pase a retiro por renovacin, para que
sea tal, debe exponer cmo es que se cumplen para cada caso las disposiciones
pertinentes de las leyes de situacin militar y de situacin policial y sus reglamentos,
no bastando su sola mencin. El Tribunal Constitucional, en otras ocasiones, ha
dispuesto la reincorporacin de oficiales pasados a retiro por renovacin sin el
cumplimiento de ciertos requisitos, como ocurri en un caso (Expediente N 093-
95-AA/TC, con sentencia publicada el 4 de noviembre de 1997) donde se acredit:
que el accionante al momento de ser pasado a retiro por renovacin,
recin estaba en su segundo ao en el rango de Coronel, sin que se aprecie de
los actuados, que se haya cumplido con el requisito de la calificacin del Con-
sejo de Investigacin de su Institucin.
De este modo, la ausencia de motivacin en los presentes casos acarreara la
nulidad de las resoluciones impugnadas por los recurrentes.
4. Inconstitucionalidad de los reglamentos secretos
Esta deficiencia se ve agravada por el hecho de que los reglamentos citados en
la parte considerativa de las resoluciones en cuestin, Decretos Supremos N 83-
92-DE/SG y N 58-96-DE/SG no se hayan publicado. En primer lugar, porque
nuestro ordenamiento constitucional no prev excepciones al principio de publici-
dad de las normas establecido en el artculo 51 de la Constitucin, que claramente
declara que La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.
En segundo lugar, porque aun si pudiera admitirse que puedan emitirse normas
secretas por razones de seguridad nacional, stas deberan regular exclusivamen-
te aspectos cuyo conocimiento pblico pueda poner en riesgo la integridad territo-
rial o la soberana popular, pero de ninguna manera normas ordinarias sobre el pase
a retiro del personal militar, ms an en ausencia de hiptesis de guerra como en la
actualidad. Por lo que las mencionadas normas tambin estaran formalmente afec-
tadas de un vicio de nulidad, que no se convalida con su puesta en conocimiento
por el personal militar, como habra pretendido el anterior Ministro de Defensa.
Incluso, la Corte Suprema ha indicado en su sentencia publicada el 10 de enero
de 1988, que una norma que transgreda el principio constitucional de publicidad,
carece de eficacia legal y normativa, y que el tema del sigilo o esoterismo
legislativo constituye un caso de inconstitucionalidad de las leyes no convalidable
221
RETIRO POR RENOVACIN EN LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICA NACIONAL
por la publicacin subsecuente en la prensa privada o castrense (lo que tampoco
ha ocurrido en el presente caso).
Por lo dems, aun en caso de aceptar la posibilidad de regular un rgimen de
secreto para ciertas materias, debe considerarse que la prctica del secreto sin
una regulacin estricta podra encubrir prcticas irregulares en el ejercicio del po-
der pblico, especficamente, en la asignacin de personal, lo que a la postre termi-
nara afectando negativamente la institucionalidad militar.
5. Observancia del principio de igualdad
La motivacin de las resoluciones permite saber cundo estamos ante una dife-
renciacin razonable y por ende, admisible por el Derecho, al no infringir el princi-
pio de igualdad, como se desprende del inciso 2) del artculo 2 de la Constitucin.
La ausencia de motivacin no permite advertir una justificacin objetiva y razonable
para disponer el pase a retiro por renovacin de los oficiales quejosos. Por el con-
trario, varios de estos oficiales ocupaban posiciones destacadas en los cuadros de
mritos de los institutos armados y la Polica Nacional, en algunos sus instituciones
haban realizado inversiones en capacitacin, muchos tenan importantes posibili-
dades de ascender en la carrera militar y policial, y todos, segn las versiones
recogidas, podan continuar en la misma.
Ante esto el principio de igualdad, al proclamar que todos los seres humanos
deben ser tratados como iguales, exige que los tratamientos diferenciados estn
justificados de modo objetivo y razonable, ms an cuando los responsables de
realizarlos lo hacen en el ejercicio de funciones pblicas. En casos como el presen-
te, este principio exige que las diferenciaciones para efecto del pase a retiro por
renovacin, estn efectivamente justificadas en la relacin entre las condiciones
profesionales de los oficiales y los intereses y necesidades del instituto armado
respectivo. Por ello, llama la atencin que los casos que motivan esta intervencin,
sean precisamente los de oficiales que podran servir por algunos aos ms a las
instituciones quejadas, contando muchos de ellos incluso con mritos reconocidos
oficialmente por dichas instituciones.
Al respecto, conviene recordar, como lo hizo el Tribunal Constitucional en la
sentencia de amparo del 20 de mayo del 2000, recada en el Expediente N 748-99-
AA/TC, que:
Si bien las leyes y reglamentos respectivos determinan, entre otros aspectos, la
organizacin, funciones y disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Polica
Nacional conforme lo establece el artculo 168 de la Constitucin Poltica del
Estado, no es menos cierto que dichas instituciones ni, por supuesto, sus miem-
bros pueden quedar al margen de los derechos fundamentales reconocidos por
la misma Carta Poltica.
222
INFORME DEFENSORIAL N 56
De este modo, la sujecin de las instituciones militares y sus miembros al prin-
cipio de igualdad exige que las decisiones de pase a retiro por la causal de renova-
cin de cuadros se basen en diferencias jurdicamente relevantes entre los afecta-
dos y los que no lo son. Ms an en caso como el presente, pues si bien el pase a
retiro por renovacin no es una sancin, s implica truncar la carrera militar de un
oficial.
Cabe indicar que en la sentencia del Tribunal Constitucional publicada el 27 de
octubre del 2000 recada en el Expediente N 1043-99-AA/TC, luego de revisar el
caso de un oficial de la Polica Nacional que a pesar de contar con una brillante foja
de servicios fue pasado al retiro por renovacin, se concluy que:
al truncarse su carrera como oficial de la Polica Nacional de manera abrup-
ta, lesionando su derecho al trabajo, se ha cometido arbitrariedad en el ejerci-
cio de las facultades discrecionales reconocidas a la administracin de la enti-
dad demandada.
De esta manera, se refuerza la exigencia de que decisiones como el pase a retiro
de oficiales, deban cumplir criterios de razonabilidad, aun cuando stos no se hayan
explicitado en normas reglamentarias. As, la simple referencia a los criterios de
comando como nica justificacin de las diferenciaciones implicadas en la selec-
cin de oficiales que pasan a retiro por renovacin, no satisface las exigencias
propias de un Estado constitucional de Derecho como el que se trata de afianzar.
6. Necesidad de una adecuada reglamentacin de la renovacin
Las normas que deban reglamentar la renovacin en las Fuerzas Armadas, el
Decreto Supremo N 83-DE/SG, de fecha 11 de noviembre de 1992, y su
modificatoria, el Decreto Supremo N 58-DE/SG 2000, de fecha 12 de noviembre
del 2000 (ambos no publicados), slo reglamentan las condiciones en las que no
deben estar incursos los oficiales que se propongan para el pase a retiro por la
causal en cuestin, y las cantidades mximas y mnimas de efectivos que podrn
ser pasados a retiro. De ese modo, se dej pasar la oportunidad de establecer crite-
rios objetivos y conocibles por todos para la determinacin de quines han de ser
propuestos para el retiro por renovacin. Estos criterios, al estar en funcin de las
necesidades de los institutos armados, debern tomar en cuenta tanto las polticas
de personal de cada institucin, como los mritos personales de los oficiales a
evaluar.
Realizar esta tarea, mientras no se reglamente adecuadamente la renovacin del
personal de los institutos armados, le corresponde a los Consejos de Investigacin
constituidos en Junta Calificadora. Evidentemente, las decisiones de estos consejos
deben ser motivadas y publicadas, de modo que sus criterios de calificacin puedan
ser conocidos por la institucionalidad militar, en especial, los afectados.
223
RETIRO POR RENOVACIN EN LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICA NACIONAL
En todo caso, debe tenerse en cuenta que los objetivos del pase a retiro por
renovacin son de un lado, facilitar, precisamente, la renovacin de personal en
cada grado, permitiendo el desarrollo de las carreras militares y policiales. Y de
otro, permitir la adaptacin de la estructura de personal de las Fuerzas Armadas y
la Polica Nacional a exigencias variables, que pueden deberse a diversos factores,
como los presupuestarios o estratgicos, por ejemplo. De este modo, la lgica de la
renovacin implica un criterio cuantitativo, como se ve del texto del artculo 58 de
la Ley de Situacin Militar, donde se indica que la reglamentacin de la renovacin
especificar una cantidad mnima y mxima de oficiales que podrn ser pasados a
retiro por esta causa, para cada grado. Y un criterio cualitativo, por el que se tendr
que atender a la situacin profesional de los oficiales que podran ser sujetos del
retiro.
En este sentido, la motivacin de los pases a retiro por renovacin debera tomar
en cuenta aspectos como el nmero de efectivos considerados necesarios para
cada grado, as como el porcentaje de oficiales con condiciones para el ascenso.
Asimismo, aspectos de la carrera de los oficiales, como el tiempo de servicios que
les quedan, sus posibilidades de ascenso de acuerdo a un sistema objetivo de mri-
tos y la adecuacin de sus especialidades a las necesidades definidas como priori-
tarias en el servicio. De esta manera, adems de cautelarse mejor los derechos de
los oficiales, se favorecera el desarrollo de los valores profesionales que orientan la
vida de las Fuerzas Armadas y la Polica Nacional.
7. Procedimiento especial de revisin de los pases a retiro cuestionados
Para la revisin de los casos donde se han cuestionado las motivaciones de las
decisiones de pase al retiro, durante el anterior rgimen, los ministerios de Defensa
y del Interior, y en su caso, las comisiones especiales que puedan crearse podran
considerar la distincin, a modo enunciativo, de los siguientes tipos de casos:
a) los que tienen un procedimiento en trmite, en cuyo marco podra darse la
solucin correspondiente;
b) los casos donde procedera declarar la nulidad de oficio de las resoluciones
cuestionadas, conforme al artculo 109 del Texto nico Ordenado de la Ley de
Normas Generales de Procedimientos Administrativos, modificado por la Ley
26960, vigente desde el 1 de junio de 1998, que establece un plazo de tres aos
para que la Administracin Pblica realice dicha declaracin.
Para los casos donde el plazo para declarar la nulidad de resoluciones consenti-
das venci antes de la vigencia de la Ley N 26960, podra estudiarse la adopcin de
decisiones especiales, como las planteadas para los diplomticos cesados, o, de
haber motivos para ello, demandar la nulidad en el Poder Judicial.
224
INFORME DEFENSORIAL N 56
III. CONCLUSIONES
1. Los casos de pase al retiro por renovacin atendidos por la Defensora del Pue-
blo muestran serias deficiencias en la motivacin de las resoluciones por las que
los retiros se hacen efectivos, lo que podra acarrear su nulidad, al suponer
vulneraciones al debido proceso.
2. La ausencia de motivacin podra dejar campo a la arbitrariedad de las adminis-
traciones involucradas, lo cual est vedado en un Estado constitucional de Dere-
cho, conforme a los principios de soberana del pueblo, del Estado democr-
tico de derecho y de la forma republicana de gobierno mencionados en el
artculo 3 de la Constitucin. Ms an cuando se podra estar desconociendo el
principio de igualdad, al establecerse diferenciaciones sin basarse en criterios
objetivos.
3. La actual regulacin legal y reglamentaria del pase a retiro por renovacin en las
Fuerzas Armadas y la Polica Nacional, as como la forma en que se ha aplicado
durante el gobierno anterior, no han contribuido a la realizacin de dichos prin-
cipios constitucionales. Esto se ha agravado con la prctica de emitir decretos
supremos secretos, como los que han pretendido reglamentar el retiro por reno-
vacin en las Fuerzas Armadas.
4. A juicio de la Defensora del Pueblo, correspondera a los Ministros de Defensa
y del Interior la revisin de los pases a retiro por la causal de renovacin de
cuadros dispuestos por el anterior gobierno, de manera que se respete el dere-
cho al debido proceso de los oficiales afectados, especficamente, el derecho a
ser informados de las motivaciones de las decisiones que los afecten, como las
que disponen su pase al retiro, en especial cuando se trate de la causal de reno-
vacin.
5. En ese sentido, debera establecerse una comisin especial en cada Ministerio,
como la nombrada por la Resolucin Suprema N 557-2000-RE en el Ministerio
de Relaciones Exteriores para emitir recomendaciones en cuanto a la restitucin
de los diplomticos cesados en abril de 1992. Las comisiones sugeridas para los
sectores Defensa e Interior podran encargarse de revisar los casos de pase al
retiro dispuestos por el rgimen anterior que se le presenten, de forma que las
decisiones respectivas se adopten tomando en cuenta el estado de la carrera de
los oficiales afectados, as como las necesidades de las Fuerzas Armadas y la
Polica Nacional. Esto sin perjuicio de que se contine revisando detenidamente
los procesos de ascensos en las Fuerzas Armadas y Polica Nacional en los aos
recientes, toda vez que en las decisiones respectivas se definen las estructuras
de mando de estas instituciones para los prximos aos.
6. Asimismo, sera conveniente que los Ministerios de Defensa y del Interior dis-
pongan la revisin de la normatividad que regula el pase a retiro por renovacin,
pudiendo presentar las iniciativas legislativas correspondientes, o en todo caso,
la reglamentacin de los artculos 52.c y 58 de la Ley de Situacin Militar, as
como los artculos 50literal c) y 53 de la Ley de Situacin Policial, de forma
225
RETIRO POR RENOVACIN EN LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICA NACIONAL
que se establezcan procedimientos objetivos de determinacin de las necesida-
des de cada instituto, as como de los oficiales que a la vista de stos, deberan
ser propuestos para el cese por renovacin.
IV. RECOMENDACIONES
1. SE RECOMIENDA a los Ministros de Defensa y del Interior que dispongan la
revisin de los casos de oficiales pasados a retiro por renovacin de cuadros en
las Fuerzas Armadas y en la Polica Nacional, por disposiciones tomadas durante
el gobierno anterior. Para ello SE SUGIERE la conformacin de comisiones espe-
ciales que estudien los casos que se les presenten, de forma que puedan recomen-
dar la reincorporacin de los oficiales cuyo retiro se haya dispuesto por causas
ajenas a las necesidades del servicio, as como justificar los dems casos.
2. SE RECOMIENDA a los Ministros de Defensa y del Interior que estudien la
modificacin de los Decretos Legislativos N 752 y N 745, Ley de Situacin
Militar y Ley de Situacin Policial, respectivamente, a fin de evaluar la presenta-
cin de las correspondientes iniciativas legislativas en materia de retiro por cau-
sal de renovacin. En ese sentido, SE LES RECOMIENDA disponer la regla-
mentacin del retiro por causal de renovacin, de manera que se establezcan
criterios objetivos para disponerlos, como la situacin de las carreras de los
oficiales o los requerimientos de los institutos armados.
3. SE RECOMIENDA a los Ministros de Defensa y del Interior continuar con la
revisin cuidadosa de los procesos de ascensos en las Fuerzas Armadas y la
Polica Nacional del Per.
4. SE ENCOMIENDA a la Defensora Especializada en Asuntos Constitucionales
y a la Adjunta para la Administracin Estatal, el seguimiento de las recomenda-
ciones referidas a la adopcin de criterios objetivos para la motivacin de las
resoluciones sobre pases a retiro por causal de renovacin, y a la Defensora
Especializada en Asuntos Constitucionales, el seguimiento de las recomendacio-
nes relativas a las modificaciones a la normatividad vigente sobre pase a retiro
por causal de renovacin.
5. SE PONE EN CONOCIMIENTO el presente informe defensorial de:
- el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Polica Nacional.
- el Ministro de Defensa
- el Ministro del Interior
- el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
- el Director General de la Polica Nacional
- el Presidente del Congreso de la Repblica
RESOLUCIONES
DEFENSORIALES
RESOLUCIN DEFENSORIAL N
O
062-2000-DP
228
229
SISTEMA PENAL JUVENIL
RESOLUCION DEFENSORIAL N 062-2000/DP*
Lima 28 de noviembre del 2000
VISTOS:
El Informe Defensorial N 51 El Sistema Penal Juvenil en el Per: Anlisis
Jurdico Social, elaborado por el Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de
la Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la
Defensora del Pueblo, en el cual se analiza la situacin de los adolescentes infractores
en el marco de la Ley N 27337, que aprob el nuevo Cdigo de los Nios y Adoles-
centes, vigente desde el 8 de agosto del presente ao.
ANTECEDENTES:
El Informe Defensorial N 39 Adolescentes Infractores Privados de Liber-
tad: Anlisis Jurdico Social de la Realidad Peruana.- Elaborado por el Progra-
ma de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Adjunta para los Derechos Humanos
y las Personas con Discapacidad de la Defensora del Pueblo en base a los Instru-
mentos de Investigacin Jurdica y Sociolgica proporcionados por el Instituto
Latinoamericano de Prevencin del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD).
El citado informe se elabor en base al anlisis del Cdigo de los Nios y Adoles-
centes de 1993 y las visitas realizadas en 1997 y 1998 a los centros juveniles de
internamiento de adolescentes infractores.
CONSIDERANDO:
Primero. Competencia de la Defensora del Pueblo.- El artculo 162 de la
Constitucin establece que la Defensora del Pueblo es la institucin encargada de
defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la co-
munidad, as como supervisar el cumplimiento de los deberes de la administracin
estatal y la prestacin de los servicios pblicos a la ciudadana. Para el cumplimien-
to de sus funciones, el artculo 16 de la Ley N 26520, Ley Orgnica de la
Defensora del Pueblo, establece el deber de cooperacin de las autoridades, fun-
cionarios y servidores de los organismos pblicos. Esta norma los obliga a propor-
* Publicada en El Peruano el 29 de noviembre del 2000.
RESOLUCIN DEFENSORIAL N
O
062-2000-DP
230
cionar la informacin solicitada por la Defensora del Pueblo y a facilitar las inspec-
ciones de establecimientos penitenciarios y de la Polica Nacional, incluso sin pre-
vio aviso, a fin de obtener los datos o informaciones necesarias, realizar entrevistas
personales o estudiar expedientes, informes, documentacin, antecedentes y todo
elemento til para desarrollar su funcin.
La labor defensorial respecto a los adolescentes que se encuentran cumpliendo
la medida socioeducativa de internamiento en los centros juveniles consiste -entre
otras acciones- en la atencin de quejas y peticiones formuladas por los internos,
sus familiares o las instituciones que los representan, respecto de la vulneracin de
sus derechos por parte de los funcionarios de los centros juveniles, la Polica Na-
cional y el Poder Judicial. Tambin involucra la realizacin de investigaciones sobre
aspectos relevantes del Sistema Penal Juvenil, formulando recomendaciones, ad-
vertencias, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias a las autoridades,
funcionarios y servidores de la administracin pblica de conformidad con el art-
culo 26 de la Ley N 26520. Asimismo, se brinda capacitacin al personal de los
centros juveniles, magistrados especializados y, en temas de derechos humanos
relacionados con el sistema penal juvenil.
Segundo. El deber primordial del Estado de garantizar la vigencia de los
derechos humanos.- La Constitucin establece en su artculo 44 que es deber
primordial del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Por tal
razn, todos los servidores pblicos deben ejercer su funcin respetando y prote-
giendo los derechos humanos de todas las personas. Este deber de garanta consti-
tucional comprende a todos los servidores pblicos que estn al servicio de la na-
cin, conforme lo dispone el articulo 3 de la Ley de Bases de la Carrera Adminis-
trativa y de Remuneraciones del Sector Pblico, Decreto Legislativo N 276.
Dicho deber de garanta est reconocido en la Convencin Americana sobre
Derechos Humanos de la cual es parte el Estado peruano, cuyo artculo 2 estable-
ce la obligacin de los Estados Parte de adoptar las medidas legislativas u otras que
fueran necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades considerados en
dicho instrumento. Como seala Hctor Fandez Ledesma, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre el contenido de este deber de ga-
ranta, afirmando que ... esta obligacin implica el deber de los Estados de orga-
nizar todo el aparato gubernamental, y todas las estructuras a travs de las cuales
se manifiesta el ejercicio del poder pblico, de manera tal que sean capaces de
asegurar jurdicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos; por
consiguiente, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violacin de
los derechos reconocidos por la Convencin, y procurar el restablecimiento -si es
posible- del derecho conculcado y, en su caso, la reparacin de los daos produci-
dos por a violacin de los derechos humanos
1
. Sin embargo, la obligacin de ga-
1 Cfr., Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velsquez Rodrguez, sentencia de 29 de
julio de 1988, serie C N 4, prrafo 166, y caso Godnez Cruz, sentencia de 20 de enero de 1989,
serie C N 5, prrafo 175.
231
SISTEMA PENAL JUVENIL
rantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la
existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta
obligacin, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que
asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garanta del libre y pleno ejer-
cicio de los derechos humanos
2
.
Tercero. La orientacin de la legislacin nacional sobre el tratamiento del
adolescente infractor.- Desde el Cdigo de los Nios y Adolescentes de 1993, la
legislacin de nuestro pas asumi los principios bsicos del sistema penal juvenil y
los lineamientos de la doctrina de la proteccin integral recogidos en la Convencin
sobre los Derechos del Nio que nuestro pas ratific el 3 de agosto de 1990 me-
diante Resolucin Legislativa N 25278. El Cdigo de los Nios y Adolescentes,
vigente desde el 8 de agosto del presente ao, mantiene esta orientacin.
Sin embargo, las normas dictadas en 1998 en el marco de la seguridad ciudada-
na, especficamente el Decreto Legislativo N 895, Ley contra el Terrorismo Espe-
cial
3
y el Decreto Legislativo N 899, Ley Contra el Pandillaje Pernicioso, afectaron
sensiblemente este modelo.
Cuarto. El nuevo Cdigo de los Nios y Adolescentes y la Ley contra el
Terrorismo Especial.- El Decreto Legislativo N 895 redujo la capacidad penal
para este delito hasta los 16 aos, prescribiendo una pena privativa de libertad no
menor de 25 ni mayor de 35 aos, la misma que se debe cumplir en un estableci-
miento penal de mxima seguridad bajo un rgimen especial. Esta medida sustra-
jo a los adolescentes del sistema penal juvenil, constituyendo una grave infraccin
al sentido protector y garantista de la Convencin sobre los Derechos del Nio y
al deber de proteccin al nio y adolescente reconocido en el artculo 4 de la
Constitucin.
Consideramos que este Decreto Legislativo ha entrado en conflicto con el nuevo
Cdigo de los Nios y Adolescentes, por las razones siguientes:
El Decreto Legislativo N 895 afect seriamente el sistema de responsabilidad
juvenil. Su aplicacin fue reforzada con la dacin del Decreto Legislativo N
899 Ley contra el Pandillaje Pernicioso, cuya Segunda Disposicin Final y
Transitoria modific el artculo 246 del Texto Unico Ordenado del Cdigo de
los Nios y Adolescentes de 1993 ahora derogado. Conforme a esta modifica-
cin, el adolescente infractor poda ser sujeto de una media socioeducativa de
internacin y, excepcionalmente en el caso de terrorismo especial, de una pena
privativa de libertad de 25 a 35 aos.
2 FANDEZ LEDESMA, Hctor. El Sistema Interamericano de Proteccin de los Derechos Huma-
nos. Aspectos Institucionales y Procesales. San Jos: Instituto Interamericano de Derechos Hu-
manos, 1996, p. 66.
3 La Ley N 27235 modific el Decreto Legislativo N 895, reemplazando el termino original de
Terrorismo Agravado, por el del Terrorismo Especial.
RESOLUCIN DEFENSORIAL N
O
062-2000-DP
232
El nuevo Cdigo de los Nios y Adolescentes no ha reproducido la modificacin
introducida por el Decreto Legislativo N 899 descrito anteriormente. En efec-
to, el artculo 235 del cdigo vigente establece que la medida socioeducativa de
internacin no exceder de 3 aos, no habiendo establecido excepcin alguna
para el caso de terrorismo especial como ocurra con el cdigo derogado, salvo
para el caso del Pandillaje Pernicioso que podr extenderse hasta los 6 aos de
conformidad con el artculo 195 del Cdigo.
Es evidente entonces la oposicin entre el artculo 235 del Cdigo de los Nios
y Adolescentes y el inciso c) del artculo 2 del Decreto Legislativo N 895
respecto a la posible aplicacin de una pena entre 25 a 35 aos para los adoles-
centes vinculados al delito de terrorismo especial. Consideramos que tal situa-
cin debe ser resuelta aplicando el principio de norma ms favorable, estableci-
do en el inciso 11 del artculo 139 de la Constitucin Poltica del Estado que
dispone que es principio de la funcin jurisdiccional la aplicacin de la ley ms
favorable al procesado en caso de duda o de conflicto de leyes.
Tal oposicin deber ser resuelta tambin observando el Principio de Legalidad
previsto en el literal d) del inciso 24 del artculo 2 de la Constitucin Poltica del
Estado y en el artculo 189 del Cdigo de los Nios y Adolescentes, en mrito
al cual un adolescente infractor no podr ser sancionado con una medida
socioeducativa no prevista expresamente en el Cdigo. En consecuencia, slo
se le podra imponer medias socioeducativas previstas en el artculo 217 del
Cdigo de los Nios y Adolescentes, que en el caso de la internacin tiene un
plazo mximo de tres aos.
De otro lado, una garanta bsica de la administracin de justicia es ser juzgado
por un tribunal competente tal como lo establece el inciso 3) del artculo 139 de
la Constitucin que consagra el Principio del Juez Natural. En consecuencia, en
virtud a tal disposicin constitucional y en aplicacin del artculo 133 del Cdi-
go de los Nios y Adolescentes, slo son competentes para juzgar todas las
infracciones cometidas por un adolescente, incluido el delito de terrorismo es-
pecial, los jueces de familia o jueces mixtos sin ninguna excepcin.
Adems, el Cdigo de los Nios y Adolescentes establece en el artculo V del
Ttulo Preliminar que sus disposiciones deben aplicarse a todos los nios y
adolescentes en el territorio nacional sin ningn tipo de distincin, por lo que
aplicar la pena y el procedimiento establecido en el Decreto Legislativo N 895 al
adolescente infractor implicara una violacin a esta disposicin.
Debemos de tener presente tambin que la Primera Disposicin Transitoria del
nuevo Cdigo deroga todas las normas que se le opongan, por lo que a partir de
una interpretacin sistemtica, podemos afirmar que el inciso c) del artculo 2 del
Decreto Legislativo N 895 se encuentra derogado en tanto se opone al Cdigo.
Finalmente, es importante recordar que el Decreto Legislativo N 895 es una
norma excepcional, emitida en un contexto de especial urgencia, por lo que
superada tal situacin debera ser modificada o derogada. Consideramos que el
retorno a la normalidad se dio inicio ya con la Ley N 27235, que suprimi la
jurisdiccin militar para el juzgamiento del delito de terrorismo especial, devol-
233
SISTEMA PENAL JUVENIL
viendo la competencia a los tribunales comunes. Por lo tanto, el retorno de los
adolescentes infractores al sistema de responsabilidad penal juvenil constituye
un paso ms en el esfuerzo de normalizar la legislacin penal de emergencia as
como observar las disposiciones de la Convencin sobre los Derechos del Nio.
En consecuencia, a partir de la vigencia del nuevo Cdigo de los Nios y Ado-
lescentes, el juzgamiento y las medidas socioeducativas a aplicarse al adolescente
deben estar regidas por este Cdigo, siendo inaplicable el inciso c) del artculo 2 del
Decreto Legislativo N 895.
Quinto. El nuevo Cdigo de los Nios y Adolescentes y el Servicio Comunal
Especial.- La Ley N 27324, publicada el 23 de julio del presente ao, cre el
Servicio Comunal Especial como una medida socioeducativa especial destinada a
los adolescentes que hubieran incurrido en las infracciones de pandillaje pernicioso
o en las sealadas en la Ley N 26830 Ley de Seguridad y Tranquilidad Pblica en
Espectculos Deportivos.
El Servicio Comunal Especial tiene una duracin entre 1 a 2 aos, perodo en el
cual se busca la rehabilitacin del adolescente dentro del marco de una preparacin
y disciplina militares (salvo el manejo de armamento). Asimismo, para el juzgamiento
se establece un procedimiento especial con una duracin mxima de 12 das, al
margen del Cdigo de los Nios y Adolescentes, situacin que pone en peligro la
vigencia de las garantas del debido proceso.
Consideramos que con la vigencia del nuevo Cdigo de los Nios y Adolescen-
tes, el Servicio Comunal Especial previsto en la Ley N 27324 resulta inaplicable en
virtud del Principio de Legalidad previsto en el literal d) del inciso 24 del artculo 2
de la Constitucin Poltica del Estado y el artculo 189 del Cdigo de los Nios y
los Adolescentes, en razn de que el Servicio Comunal Especial no se encuentra
previsto como medida socioeducativa en el artculo 217 del Cdigo.
Sexto. El respeto de la legislacin nacional a las garantas del Sistema Penal
Juvenil.- En trminos generales, se puede afirmar que el Sistema Penal Juvenil de
nuestro pas es adecuado, en tanto est diseado sobre la base de la doctrina de la
proteccin integral recogido por la Convencin sobre los Derechos del Nio. El
Cdigo de los Nios y Adolescentes contiene las principales garantas sustantivas y
procesales a favor del adolescente infractor, mientras que los vacos son cubiertos
con la aplicacin supletoria del Cdigo Penal, del Cdigo de Procedimientos Penales
o la parte pertinente del Cdigo Procesal Penal, tal como lo dispone el artculo VII
del Ttulo Preliminar y el artculo 192 del Cdigo de los Nios y Adolescentes.
Se puede afirmar que el marco legal existente en nuestro pas es el siguiente:
a) El sujeto activo del sistema penal juvenil.- El inciso 2 del artculo 20 del
Cdigo Penal establece que toda persona menor de 18 aos es inimputable. En el
caso especfico de los menores de edad, el Cdigo de los Nios y Adolescentes,
en concordancia con la Convencin para los Derechos del Nio, ha establecido
dos grupos etreos en el artculo I de su Ttulo Preliminar:
RESOLUCIN DEFENSORIAL N
O
062-2000-DP
234
Los Nios, que comprende desde la concepcin hasta los 12 aos, quienes son
absolutamente irresponsables por la infraccin de una norma penal y estn suje-
tos slo a medidas de proteccin establecidas en los artculos 184 y 242 del
citado Cdigo.
Los Adolescentes, que comprende a las personas entre los 12 y 18 aos, quie-
nes estn sujetos a una responsabilidad penal juvenil y pueden ser procesados y
pasibles de una medida socioeducativa sealada en el Cdigo. En consecuencia,
el sujeto activo del sistema penal juvenil en nuestro pas ser el menor de edad
infractor de la ley penal comprendido en este grupo etreo.
b) Las garantas sustantivas.- Las principales garantas sustantivas estn previs-
tas en el Cdigo de los Nios y Adolescentes. Adems, tal como el artculo VII
del Ttulo Preliminar del citado Cdigo lo establece, se puede aplicar
supletoriamente los contenidos en el Cdigo Penal. Desde nuestra perspectiva
existen aspectos de la actual legislacin que afectan algunas de estas garantas,
entre aquellos tenemos los siguientes:
Principio de culpabilidad.- Que es afectado en los incisos b) y c) del artculo
236 del Cdigo de los Nios y Adolescentes, toda vez que en los mismos se
establecen elementos de peligrosidad para determinar la medida socioeducativa
al disponer que la internacin debe aplicarse por la reiteracin en la perpetracin
de otras infracciones graves o el incumplimiento injustificado y reiterado de la
medida socioeducativa impuesta anteriormente. De esta manera se permite que
el juez valore caractersticas de la personalidad o vida pasada del adolescente,
para determinar la internacin, hecho que viola el Principio de Legalidad que
recusa toda forma de derecho penal de autor.
Principio de legalidad.- El artculo 183 del Cdigo de los Nios y Adolescen-
tes define la infraccin punible como todo hecho tipificado como delito o falta
por la ley penal. Sin embargo, no seala lmites precisos que garanticen que la
aplicacin de una medida socioeducativa guarde proporcin con la naturaleza de
la infraccin. Tampoco delimita adecuadamente los casos en los que el magis-
trado puede aplicar una u otra medida socioeducativa, quedando la decisin
sujeta a su albedro, lo cual afecta el Principio de Culpabilidad. El nico caso
donde se intenta suplir esta deficiencia es en la medida de internacin artculo
236, aunque de manera insuficiente.
El Decreto Legislativo N 895 afecta este principio al utilizar frmulas amplias e
imprecisas, calificando como terrorismo especial formas de delincuencia co-
mn. Lo mismo sucede con la figura del pandillaje pernicioso introducida por el
Decreto Legislativo N 899, la cual se limita a agravar algunas infracciones ya
existentes en el Cdigo Penal.
Principio de Humanidad.- Afectado por el Decreto Legislativo N 895, al esta-
blecer una pena privativa de libertad no menor de 25 ni mayor de 35 aos para el
adolescente infractor vinculado al delito de terrorismo especial. Igualmente,
este principio es vulnerado en el caso del pandillaje pernicioso (Decreto Legisla-
tivo N 899) que ampli la medida de internacin hasta los 6 aos.
235
SISTEMA PENAL JUVENIL
c) Las garantas procesales.- El Cdigo de los Nios y Adolescentes contiene las
principales garantas procesales, autorizando adems la aplicacin supletoria del
Cdigo de Procedimientos Penales o de los artculos vigentes del Cdigo Proce-
sal Penal. Al respecto, se pueden plantear tambin algunas observaciones.
Principio de jurisdiccionalidad.- Afectado al no existir en todo el pas un sis-
tema de administracin de justicia especializada para el juzgamiento de adoles-
centes infractores, cuyos casos deben ser conocidos por juzgados civiles o
mixtos. El Decreto Legislativo N 895 afect este principio al someter inicial-
mente al adolescente al Fuero Militar y luego a la jurisdiccin penal comn para
adultos. Con la vigencia del nuevo Cdigo debe considerarse que la competencia
para el juzgamiento de todos los adolescentes infractores ha retornado a los
jueces de familia.
Principio del contradictorio.- Si bien la legislacin nacional seala roles dife-
renciados al juez, fiscal y la defensa del adolescente, la tradicin procesal penal
inquisitiva afecta la vigencia real de este principio.
Principio de inviolabilidad de la defensa.- Una importante innovacin del
nuevo Cdigo de los Nios y Adolescentes ha sido la prohibicin de la reforma
peyorativa de la sentencia (artculo 219), as como el establecimiento de la
obligatoriedad de la presencia del adolescente en la lectura de la sentencia cuan-
do esta implique una medida de internacin, evitando de esta manera la condena
en ausencia.
Principio de presuncin de inocencia.- Una deficiencia del Cdigo anterior
fue la inexistencia de lmites para dictar la internacin preventiva que gener
excesivas privaciones de libertad. El nuevo Cdigo (artculo 209) establece que
la internacin preventiva deber ser motivada debidamente y dictarse slo cuan-
do exista prueba suficiente y peligro procesal. Sin embargo, hubiera sido prefe-
rible que la detencin preventiva se limitara slo a los casos dolosos como lo
hace el artculo 135 del Cdigo Procesal Penal, evitndose as la posibilidad de
internacin en supuestos de infraccin culposa.
Principio de publicidad del proceso.- El artculo 190 del Cdigo de los Nios
y Adolescentes seala la necesidad de que en los procesos contra adolescentes
infractores, se limite el acceso de terceras personas, estableciendo el Principio
de Confidencialidad y Reserva del Proceso de los datos del adolescente, debien-
do respetarse su derecho a la imagen e identidad. Asimismo, en el caso del
Registro del Adolescente Infractor se dispone que la inscripcin debe realizarse
de manera confidencial (artculo 159). No obstante, es necesario hacer notar
que no exista una norma similar contenida en el artculo 74 del Cdigo anterior
que estableciera una sancin para los funcionarios que violaban tal secreto.
d) La ejecucin de las medidas socioeducativa no privativas de libertad.- El
Cdigo establece cuatro medidas socioeducativas no privativas de libertad:
RESOLUCIN DEFENSORIAL N
O
062-2000-DP
236
La amonestacin, que viene aplicndose con regularidad;
La prestacin de servicios a la comunidad, que tiene aplicacin restringida por
cuanto es ejecutada generalmente en coordinacin con los gobiernos locales o
instituciones privadas en virtud de convenios celebrados;
La libertad asistida, que se encuentra a cargo de la Gerencia de Operaciones de
la Comisin Ejecutiva del Poder Judicial mediante el Servicio de Orientacin al
Adolescente (SOA) que funciona slo en Lima, situacin que dificulta su aplica-
cin en el interior del pas; y,
La libertad restringida, creada por el nuevo Cdigo que est por ser implementada.
e) La ejecucin de la medida socioeducativa privativa de libertad.- El cumpli-
miento de la medida socioeducativa de internacin se encuentra a cargo de la
Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles. Al igual que en el caso de los
adultos, no existen jueces de ejecucin de la medida de internacin, quedando
bajo el control de la autoridad administrativa.
De otro lado, aunque en el artculo 9 del Cdigo de los Nios y Adolescentes se
reconoce el derecho del adolescente a expresar su opinin libremente en todos
los asuntos que le afecten y por los medios que elija, no existen mecanismos
normativos claros que permitan el ejercicio de tal derecho.
Adems, si bien el inciso l) del artculo 240 del Cdigo de los Nios y Adolescen-
tes dispone el derecho a impugnar las medidas disciplinarias, no se ha establecido
mecanismos para hacerlo valer. Esta deficiencia es superada en la prctica por la
intervencin de las autoridades encargadas de la custodia del adolescente o por la
participacin de instituciones pblicas o privadas que realizan trabajos de promo-
cin y defensa de los derechos de los nios y adolescentes. Tampoco existe un
procedimiento que contenga las garantas del debido proceso para la imposicin
de sanciones disciplinarias en el interior de los centros juveniles.
Stimo. Situacin de los adolescentes infractores privados de libertad.-
a) Composicin de la poblacin adolescente privada de libertad por infrac-
cin de la ley penal.- En 1997 existan 467 adolescentes privados de libertad.
El 93.8% eran de sexo masculino y 6.2% de sexo femenino. En agosto del
presente ao
4
, se haba incrementado a 879 adolescentes, lo cual representa un
incremento del 82.22%.
Durante el presente ao, los adolescentes vinculados a las infracciones patrimo-
niales constituyen el 46.4%; los involucrados en infracciones contra la vida, el
cuerpo y la salud el 14.1%; contra la libertad sexual 19.4% y el trfico ilcito de
drogas 3.7%. En el caso de terrorismo se observa una tendencia decreciente
4 El porcentaje del ao 2000 se ha obtenido de la totalidad de adolescentes infractores internos y los
que se encuentran en el sistema abierto.
237
SISTEMA PENAL JUVENIL
pues en 1999 representaban el 2.4% y para el 2000 el 0.7%. Es importante
sealar el incremento de los casos de pandillaje pernicioso, que de mayo de 1998
a febrero de 1999 representaban el 6.4%, mientras que en julio del 2000 el 9.6%.
b) Situacin procesal.- En 1997, el 52% de los adolescentes privados de libertad
tenan la condicin de procesados y el 48% de sentenciados. A julio del 2000, el
porcentaje de procesados se haba reducido slo en 1%, pues alcanzaba la cifra
de 51%.
c) Los centros juveniles.- En nuestro pas existen 9 Centros Juveniles de Rgi-
men Cerrado administrados por la Gerencia de Operaciones de Centros Juveni-
les del Poder Judicial. De todos ellos, slo uno que tiene su sede en Lima est
destinado a las adolescentes infractoras. Por otro lado, el Centro de Diagnstico
y Rehabilitacin en Lima mostr un incremento alarmante de su poblacin, pues
mientras que en 1997 albergaba a 193 adolescentes, en agosto del 2000 haba
alcanzado la cifra de 470 internos. Si bien las condiciones de detencin en estos
centros han sido mejoradas en los ltimos aos, incrementndose los talleres y
el nivel de alimentacin, resulta imprescindible una mayor inversin para mejo-
rar y ampliar la infraestructura, el nmero de profesionales que prestan servicio
en tales centros y las condiciones en las cuales aqullos desarrollan su labor.
d) Caractersticas de los adolescentes privados de libertad.- De acuerdo a la
informacin recabada en 1998, el 85% de los adolescentes privados de libertad,
vivan en circunstancias especialmente difciles y provenan de sectores de la
poblacin en extrema pobreza. Sus principales caractersticas son:
Tenan una edad que oscilaba entre los 15 a 17 aos de edad (83%).
La mayora provena del mbito urbano (62.7%), especialmente de las principa-
les zonas costeas y el 37.3% de las zonas rurales.
Provenan de un grupo familiar desintegrado (62%), en su mayora con ausen-
cia de la figura paterna y de mecanismos de control familiar.
Antes de su detencin realizaban actividades laborales (71.2%), la mayora de
ellas informales, obteniendo escasos ingresos econmicos.
Tenan una baja o nula instruccin, con retraso del nivel escolar respecto al que
le correspondera por su edad.
Sus padres mantenan una inestabilidad e informalidad laboral, observndose un
alto porcentaje de madres que participaban en actividades laborales para ayudar
en la manutencin del hogar. Tenan un ingreso econmico familiar exiguo de 20
a 45 dlares americanos mensuales, aproximadamente.
Residan en viviendas inadecuadas con carencia de servicios bsicos.
Obviamente, las caractersticas antes reseadas, no permiten afirmar que los
adolescentes varones, entre 15 a 17 aos, de familias desintegradas, de bajos ingre-
sos econmicos, con escasa educacin escolar y que se desempeaban en activida-
des labores informales tengan mayor proclividad a infringir una norma penal. Se
trata simplemente de la constatacin de las caractersticas de quienes se encontra-
RESOLUCIN DEFENSORIAL N
O
062-2000-DP
238
ban privados de libertad; es decir, de quienes fueron criminalizados por el sistema
penal juvenil que, como en el caso de los adultos, es tambin altamente selectivo.
Octavo. Criterios utilizados por los jueces en el juzgamiento del adolescente
infractor.- A partir de una encuesta realizada a jueces con competencia penal juve-
nil, se pudo establecer los criterios ms utilizados para ordenar la privacin de
libertad del adolescente e identificar las medidas no privativas de libertad utilizadas
con mayor frecuencia, dentro de stas tenemos las siguientes:
Consideran frecuentemente la situacin econmica del adolescente.
Usualmente utilizan como criterio el nivel de control de los padres o responsa-
bles de los adolescentes, aplicando algunos criterios provenientes de la doctrina
de situacin irregular.
Consideran la reiterancia o la proclividad en la comisin de una nueva infraccin
para imponer la media de internacin.
En las infracciones contra el patrimonio consideran el tipo de violencia y amena-
za empleada y otras circunstancias concomitantes al hecho para determinar su
peligrosidad. Asimismo, la reincidencia o proclividad a cometer transgresiones
similares, ya que entienden que la reiterancia grafica las condiciones personales
del adolescente, cuyo perfil se tiene en cuenta para lograr los objetivos de la
medida socioeducativa.
En las infracciones contra la vida el cuerpo y la salud se consideran los elemen-
tos que configuran la realizacin de la infraccin y otros que permiten determi-
nar su grado de peligrosidad, como el resultado y la intencionalidad del agente.
La reincidencia influye en la aplicacin de la medida, as como el entorno fami-
liar del adolescente.
En las infracciones de trfico ilcito de drogas se considera la cantidad del estu-
pefaciente incautado y la determinacin de si el adolescente es consumidor. De
ser consumidor se aplica una medida para su rehabilitacin y tratamiento. En
caso contrario, se ordena su internacin en un centro juvenil. Tambin se con-
sidera el grado de participacin del adolescente.
En las infracciones de terrorismo se evala la gravedad del acto cometido y si se
trata de un militante activo de la organizacin subversiva. Se considera tambin
el informe del Equipo Multidisciplinario y si existe conciencia de la ilicitud del
acto realizado por el adolescente.
En cuanto a las medidas no privativas de libertad ms utilizadas por los jueces se
percibi que:
En las infracciones contra el patrimonio, la libertad asistida se aplica cuando no
existen circunstancias agravantes y cuando segn el criterio del magistrado el
entorno familiar del adolescente es propicio para su reinsercin y reeducacin.
Para imponer la amonestacin consideran el grado de afectacin al bien jurdico,
as como la voluntad de reparar el perjuicio y su entorno familiar.
239
SISTEMA PENAL JUVENIL
En las infracciones contra la vida el cuerpo y la salud, la libertad asistida es la
medida no privativa de la libertad de mayor aplicacin. En el caso de la presta-
cin de servicios a la comunidad, los jueces coordinan con los gobiernos locales
o entidades pblicas, especialmente en las zonas del pas donde no se cuenta
con un centro de internamiento para adolescentes.
En las infracciones de trfico ilcito de drogas, la libertad asistida es la medida
no privativa de la libertad de mayor aplicacin cuando no existen circunstancias
agravantes y en tanto el entorno familiar del adolescente sea propicio para su
recuperacin o tratamiento. La amonestacin es utilizada en pocas ocasiones.
En las infracciones de terrorismo los jueces sealan como nica medida aplica-
ble la internacin.
SE RESUELVE:
Artculo primero.- APROBAR el Informe Defensorial N 51 El Sistema Pe-
nal Juvenil en el Per: Anlisis Jurdico Social y DISPONER su publicacin y
distribucin.
Artculo segundo.- EXHORTAR a todos los funcionarios pblicos destinata-
rios de la presente Resolucin Defensorial, conforme al artculo 44 de la Constitu-
cin Poltica del Estado, que cumplan con su deber de garantizar la plena vigencia
de los derechos humanos y pongan en prctica las recomendaciones que en el
presente documento se formulan.
Artculo tercero.- RECOMENDAR a las Comisiones de Justicia; Derechos
Humanos y Pacificacin; Mujer, Desarrollo Humano y Deporte; y Reforma de C-
digos del Congreso de la Repblica para que, de conformidad con los artculos 34
y 35 inciso a) del Reglamento del Congreso de la Repblica y de acuerdo a las
conclusiones y recomendaciones contenidas en el Informe Defensorial N 51:
a) Modifiquen las conductas delictivas tipificadas en el Decreto Legislativo N 895
para que se adecuen al Principio de Legalidad y de Humanidad de la Pena. Asi-
mismo, deroguen expresamente el inciso c) del artculo 2 de dicha norma, que
sanciona con pena privativa de libertad de 25 a 35 aos al adolescente mayor de
16 y menor de 18 aos en tanto colisiona con el nuevo Cdigo de los Nios y
Adolescentes y la Convencin sobre los Derechos del Nio.
b) Deroguen expresamente la Ley N 27324 que crea el Servicio Comunal Especial
por cuanto no ha sido previsto como medida socioeducativa en el Cdigo de los
Nios y Adolescentes.
c) Revisen el Cdigo de los Nios y Adolescentes con el objeto de:
Modificar los artculos 193, 194, 195 y 196, para que el internamiento no sea
la nica medida socioeducativa a aplicarse en los casos de la infraccin de
pandillaje pernicioso. Asimismo, que la internacin tenga un trmino mximo de
tres aos.
RESOLUCIN DEFENSORIAL N
O
062-2000-DP
240
Establecer en el artculo 209 que la detencin preventiva del adolescente se
aplique slo para los casos de infracciones dolosas y se establezca un lmite
temporal tal como ocurre en la legislacin para adultos.
Modificar los incisos b) y c) del artculo 236 a fin de eliminar como criterio
para imponer la medida de internacin, la reiteracin en la perpetracin de otras
infracciones graves o el incumplimiento injustificado y reiterado de la medida
socioeducativa impuesta anteriormente. Asimismo, para establecer que la medi-
da de internacin slo se aplique en los casos de infracciones graves o que
afecten bienes jurdicos trascendentes.
Introducir en los artculos 231 al 234 del Cdigo, criterios que garanticen que la
medida socioeducativa impuesta tenga proporcin con la infraccin cometida.
Otorgar al juez de familia la facultad de controlar la ejecucin de las medidas
socioeducativas, especialmente la de internacin.
d) Modifiquen el artculo 18 del Cdigo de Procedimientos Penales para que en
concordancia con el artculo I del Ttulo Preliminar del Cdigo de los Nios y
Adolescentes y en el caso de existir duda sobre la minora de edad del procesa-
do, ste sea considerado adolescente en tanto no se demuestre lo contrario,
debiendo ser sometido a un proceso conforme a las disposiciones del Cdigo de
los Nios y Adolescentes.
Artculo cuarto.- EXHORTAR al Ministro de Justicia para que, de conformi-
dad con el artculo 8 del Decreto Ley N 25993, Ley Orgnica del Sector Justicia,
revise los lineamientos de la poltica criminal relacionados con los adolescentes
infractores de la ley penal a fin de que se adecuen a lo establecido por la Doctrina de
la Proteccin Integral, la Convencin sobre los Derechos del Nio y dems instru-
mentos internacionales especializados.
Artculo quinto.- RECOMENDAR a la Ministra de Promocin de la Mujer y
del Desarrollo Humano, de conformidad con el artculo 6 del Decreto Legislativo
N 866, Ley de Organizacin y Funciones de dicho ministerio, promover polticas
de prevencin de infracciones a la ley penal cometidas por la poblacin adolescente.
Artculo sexto.- INSTAR al Ministro de Economa y Finanzas, como respon-
sable de la formulacin y de la direccin de la poltica del sector, de conformidad
con el artculo 8 del Decreto Legislativo N 183, Ley Orgnica del Ministerio de
Economa y Finanzas, realice los estudios y adopte las medidas necesarias que
permitan, gradualmente y en funcin de la disponibilidad de recursos fiscales, el
incremento del presupuesto destinado a los centros juveniles.
Artculo stimo.- RECOMENDAR al Presidente de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Repblica que promueva:
a) La aplicacin del Cdigo de los Nios y Adolescentes con relacin a las infrac-
ciones vinculadas al delito de terrorismo especial previsto en el Decreto Legisla-
tivo N 895.
241
SISTEMA PENAL JUVENIL
b) La inaplicacin de la medida socioeducativa del Servicio Comunal Especial crea-
do por Ley N 27324 en tanto se opone al Cdigo de los Nios y Adolescentes.
c) El uso restringido de la detencin preventiva por parte de los jueces de familia,
limitando su aplicacin a los casos en los cuales se observen los requisitos
sealados en el artculo 209 del Cdigo de los Nios y Adolescentes.
d) Mecanismos de control judicial en la ejecucin de las medidas socioeducativas
aplicadas a los adolescentes, especialmente la de internacin.
e) La designacin de jueces de familia especializados en materia penal en todos los
distritos judiciales del pas.
Artculo octavo.- RECOMENDAR a la Fiscal de la Nacin, de conformidad
con el artculo 64 de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, que promueva:
a) La designacin de fiscales de familia especializados en materia penal en todos
los distritos judiciales del pas.
b) El uso restringido de la detencin preventiva limitando su aplicacin a los casos
en los cuales se observen los requisitos sealados en el artculo 209 del Cdigo
de los Nios y Adolescentes.
Artculo noveno.- RECOMENDAR al Gerente de Operaciones de Centros
Juveniles del Poder Judicial como responsables de la rehabilitacin de los adoles-
centes infractores, de conformidad con el artculo 21 de la Resolucin Administra-
tiva del Titular del Pliego del Poder Judicial N 388-96-SE-TP-CME-PJ, para que:
a) Realicen las gestiones necesarias para la creacin de nuevos Centros para el
Servicio de Orientacin al Adolescente que faciliten la aplicacin de la medida
socioeducativa de libertad asistida y libertad restringida.
b) Elaboren un reglamento de sanciones disciplinarias aplicables al adolescente que
contengan los principios del debido proceso como el derecho a la defensa y la
doble instancia, as como establezca con claridad las conductas sancionables y
el tiempo de duracin.
c) Efecten las gestiones necesarias ante el Ministerio de Economa y Finanzas
con el objeto de incrementar el presupuesto asignado a los centros juveniles,
permitiendo de esta manera mejorar los servicios bsicos y la infraestructura de
los mismos.
d) La suscripcin de convenios con gobiernos locales, as como con otras institu-
ciones pblicas o privadas, para la ejecucin de la medida socioeducativa de
prestacin de servicios a la comunidad.
Artculo dcimo.- RECOMENDAR al Director General de la Polica Nacional
del Per, conforme al artculo 12 de la Ley N 27238, Ley Orgnica de la Polica
Nacional del Per, para que:
RESOLUCIN DEFENSORIAL N
O
062-2000-DP
242
a) Dicte las medidas conducentes a prohibir el internamiento de adolescentes
infractores en las delegaciones policiales.
b) Disponga que la detencin e investigacin de los hechos vinculados al delito de
terrorismo especial realizados por adolescentes se rijan de acuerdo a los plazos
y procedimientos sealados en el nuevo Cdigo de los Nios y Adolescentes.
Artculo dcimo primero.- EXHORTAR al Presidente del Instituto Nacional
Penitenciario, de conformidad con el artculo 138 del Decreto Legislativo N 654,
Cdigo de Ejecucin Penal, y el inciso a) del artculo 9 de la Resolucin Ministerial
N 199-98-JUS, Reglamento de Organizacin y Funciones del INPE, disponer que
los adolescentes privados de libertad por delito de terrorismo especial permanezcan
en establecimientos penales de mnima seguridad, sujetos al rgimen comn, y en lo
posible, no tengan contacto con los adultos, en observancia al Principio del Inters
Superior del Nio y del Adolescente previsto en el artculo IX del Ttulo Preliminar
del Cdigo de los Nios y Adolescentes.
Artculo dcimo segundo.- SUGERIR al Director General de la Academia de
la Magistratura que incluya en los cursos de formacin y de actualizacin la difu-
sin de los postulados de la Doctrina de la Proteccin Integral, especialmente los
referidos al sistema penal juvenil.
Artculo dcimo tercero.- ENCARGAR al Adjunto para los Derechos Huma-
nos y las Personas con Discapacidad y al Director del Programa de Asuntos Pena-
les y Penitenciarios el seguimiento de lo sealado en la presente resolucin y el
Informe Defensorial N 51.
Artculo dcimo cuarto.- REMITIR la presente Resolucin y el Informe
Defensorial N 51 El Sistema de Justicia Penal Juvenil en el Per: Anlisis Jurdico
Social, para los fines correspondientes, al Presidente de la Repblica; a la Presi-
denta del Congreso de la Repblica; al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de
la Repblica; al Ministro de Economa y Finanzas, al Ministro de Justicia, a la
Ministra de Promocin de la Mujer y del Desarrollo Humano; a los Presidentes de la
Comisiones de Derechos Humanos y Pacificacin, de Justicia y de Reforma de
Cdigos del Congreso de la Repblica; a la Fiscal de la Nacin; al Gerente de Opera-
ciones de Centros Juveniles; al Director General de la Polica Nacional del Per; al
Director de la Direccin Nacional de Apoyo a la Justicia de la Polica Nacional del
Per; al Presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE); al Director General de
la Academia de la Magistratura; y a los Directores de los Centros Juveniles del pas.
Artculo dcimo quinto.- INCLUIR la presente Resolucin Defensorial en el
Informe Anual al Congreso de la Repblica, conforme lo establecido en el artculo
27 de la Ley N 26520, Ley Orgnica de la Defensora del Pueblo.
Regstrese, comunquese y publquese.
Jorge Santistevan de Noriega
DEFENSOR DEL PUEBLO
243
DEROGACIN DEL DELITO DE DESACATO Y APOLOGA DEL TERRORISMO
RESOLUCION DEFENSORIAL N 07-DP/2001*
Lima, 8 de febrero del 2001
VISTOS:
Primero. El Informe de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos
sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convencin Americana
sobre Derechos Humanos.- En el mes de febrero de 1995, la Secretara General de
la Organizacin de Estados Americanos OEA, public el Informe Anual corres-
pondiente al ao 1994, presentado por la Comisin Interamericana de Derechos
Humanos ante la Asamblea General de la OEA. En el Captulo V del referido infor-
me, la Comisin Interamericana analiz la compatibilidad de leyes que penalizan
la expresin ofensiva dirigida a los funcionarios pblicos, las denominadas leyes
de desacato, con el derecho de libertad de expresin y pensamiento consagrado en
la Declaracin Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, as como la
Convencin Americana sobre Derechos Humanos.
De este modo, la Comisin Interamericana de Derechos Humanos se aboc a
determinar si la restriccin a la libertad de expresin que significa la penalizacin del
desacato, con el fin de proteger a los funcionarios pblicos y a un determinado
gobierno de las crticas, resulta compatible con el artculo IV de la Declaracin
Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, desarrollado en el artculo
13 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto, la Comi-
sin concluy que las leyes de desacato resultan incompatibles con el artculo 13
de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que no constitu-
yen una restriccin legtima de la libertad de expresin, en la medida que al proteger
el honor de los funcionarios pblicos que actan con carcter oficial, les otorga
injustificadamente una proteccin de la que no disponen los ciudadanos y ciudada-
nas que no ejercen funcin pblica.
Asimismo, la Comisin concluy que las leyes de desacato no resultan necesa-
rias para asegurar el orden pblico en una sociedad democrtica, toda vez que el fin
que se persigue con ellas, proteger el honor de los funcionarios pblicos y de la
administracin estatal, puede ser alcanzado por otros medios menos restrictivos de
la libertad de expresin. Ello sobre todo si se tiene en cuenta la funcin dominante
del gobierno en la sociedad y su fcil acceso a una serie de medios de difusin que
le permiten responder las expresiones u opiniones injustificadas, as como la exis-
* Publicada en El Peruano el 9 de febrero del 2000.
RESOLUCIN DEFENSORIAL N
O
07-DP/2001
244
tencia de mecanismos individuales de proteccin del honor. En ese sentido, la Co-
misin Interamericana de Derechos Humanos recomend a los Estados miembros
de la Organizacin de Estados Americanos derogar o reformar las leyes de desaca-
to, armonizando de este modo sus legislaciones con los tratados en materia de
derechos humanos.
Segundo. El Informe Anual de la Comisin Interamericana de Derechos
Humanos correspondiente al ao 1998.- En el Captulo IV del Informe Anual de la
Comisin Interamericana de Derechos Humanos correspondiente al ao 1998, se
incluy el Informe Especial del Relator para la Libertad de Expresin de la OEA, el
cual seal que las leyes de desacato ms que cumplir una funcin de proteccin
de la libertad de expresin o de los funcionarios pblicos, son normas que limitan
la libertad de expresin y debilitan el sistema democrtico. En ese sentido, luego
de observar que en algunos Estados del continente, entre ellos el Per, an se
encuentran vigentes estas normas, recomend a los estados miembros de la OEA
que compatibilicen su legislacin interna con relacin a la tipificacin del delito de
desacato.
Tercero. El Informe Anual del Relator Especial para la Libertad de Expresin
de la OEA, correspondiente al ao 1999.- En este informe, el Relator Especial para
la Libertad de Expresin record que en su anterior informe anual se pronunci
acerca de la incompatibilidad de las leyes de desacato con la Convencin Americana
sobre Derechos Humanos. En ese sentido, recomend a los Estados miembros
derogar las leyes que consagran la figura de desacato, ya que restringen el
debate pblico, elemento esencial del funcionamiento democrtico y adems son
contrarias a la Convencin Americana sobre Derechos Humanos.
Cuarto. El Segundo Informe de la Comisin Interamericana de Derechos
Humanos sobre la Situacin de los Derechos Humanos en el Per.- En este
informe, de fecha 2 de junio del ao 2000, la Comisin Interamericana de Derechos
Humanos encarg al Relator Especial para la Libertad de Expresin la elaboracin
del Captulo V sobre la situacin de la libertad de expresin en el Per. La Comisin
aprob el texto preparado por el Relator y lo incluy como parte de su informe. En
l, luego de advertir la vigencia en el Per del artculo 374 del Cdigo Penal, que
tipifica el delito de desacato, record que la Comisin ya se haba pronunciado
sobre la incompatibilidad de esta figura con los estndares establecidos en el artcu-
lo 13 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos.
Asimismo, se seala que como consecuencia de esta situacin, el Relator Es-
pecial solicit personalmente al Presidente del Consejo de Ministros de Per, seor
Alberto Bustamante Belande, emprendiera las gestiones necesarias para armoni-
zar legislacin domstica con el artculo 13 de la Convencin Americana.
Quinto. El Informe Defensorial N 48, denominado La Situacin de la Li-
bertad de Expresin en el Per.- En el referido informe, la Defensora del Pueblo
evalu la situacin de la libertad de expresin en el pas, sobre la base de los casos,
solicitudes de intervencin y temas relevantes que le fueron presentados directa o
indirectamente desde el inicio de sus funciones en el mes de setiembre de 1996,
245
DEROGACIN DEL DELITO DE DESACATO Y APOLOGA DEL TERRORISMO
hasta el mes de setiembre del ao 2000. En el referido informe se analiz tambin
los problemas que generan algunas normas legales sobre la vigencia de la libertad de
expresin.
En ese sentido, con relacin a la vigencia del artculo 374 del Cdigo Penal que
tipifica el delito de desacato, la Defensora del Pueblo concluy que esta norma no
se condice con el concepto de administracin pblica y su relacin con la ciudada-
na que contempla la Constitucin. Asimismo, seal que esta norma no resulta
compatible con la libertad de expresin de acuerdo a la Constitucin y la Conven-
cin Americana sobre Derechos Humanos, ya que se utiliza la sancin penal para
restringir innecesariamente su mbito de ejercicio, otorgando una sobreproteccin
a los funcionarios pblicos, quienes por el contrario deben encontrarse permanen-
temente expuestos al cuestionamiento pblico de su gestin.
Asimismo, con relacin al delito de apologa previsto en el artculo 7 del Decre-
to Ley N 25475, la Defensora del Pueblo consider que dicha norma constituye
tambin una fuente de peligro constante para la libertad de expresin, toda vez que
su significativa imprecisin que vulnera el principio de taxatividad o legalidad es-
tricta posibilita la interpretacin amplia de su texto introduciendo excesivos niveles
de discrecionalidad en su aplicacin.
En ese sentido, la Defensora del Pueblo recomend al Congreso de la Repblica
la derogacin del artculo 374 del Cdigo Penal, as como del artculo 7 del De-
creto Ley N 25475.
CONSIDERANDO:
Primero. Competencia de la Defensora del Pueblo en la defensa de los dere-
chos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad.- De acuer-
do a los artculos 161 y 162 de la Constitucin y al artculo 1 de su Ley Orgnica,
Ley N 26520, la Defensora del Pueblo es un rgano constitucional autnomo
encargado de la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la
persona y la comunidad.
En este contexto, la plena vigencia de la libertad de expresin reconocida en el
inciso 4) del artculo 2 de la Constitucin, constituye un tema de permanente inte-
rs institucional, ms an cuando la misma es ejercida frente a la actuacin de la
administracin pblica, toda vez que all adquiere una relevancia que trasciende el
mbito individual y la vincula con los valores y principios que informan a toda
sociedad pluralista, que es el sustento de la democracia.
Asimismo, de acuerdo a la Cuarta Disposicin Final y Transitoria de la Constitu-
cin, la libertad de expresin debe ser interpretada de conformidad con los tratados
y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Per, entre
los cuales se encuentra la Convencin Americana de Derechos Humanos, que en su
artculo 13 reconoce ampliamente la libertad de expresin.
RESOLUCIN DEFENSORIAL N
O
07-DP/2001
246
Ello determina que para conocer el contenido, alcance y lmites de la libertad de
expresin, se debe tener en cuenta la interpretacin que de la libertad de expresin
realicen los rganos legitimados para interpretar la Convencin Americana sobre
Derechos Humanos, concretamente, la Comisin Interamericana de Derechos Hu-
manos y la Corte interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo al artculo 33
del referido tratado.
De otro lado, de acuerdo al artculo 2 de la Convencin Americana sobre Dere-
chos Humanos, el Estado peruano tiene la obligacin de adaptar a ella su legislacin
interna, adoptando las medidas constitucionales y legislativas que fueran necesarias
para garantizar la vigencia de la libertad de expresin prevista en el artculo 13 de la
Convencin y en el inciso 4) del artculo 2 de la Constitucin.
Segundo. La vinculacin del legislador penal a los parmetros constituciona-
les y a los derechos fundamentales.- De acuerdo a los artculos 43, 44 y 45 de
la Constitucin, constituye un principio esencial del ejercicio del poder, su limita-
cin por la Constitucin y las leyes, sobre todo cuando se trata del ejercicio de la
potestad sancionadora o ius punendi, ya que a travs de ella se afecta sustancialmente
el derecho fundamental a la libertad personal y eventualmente otros derechos fun-
damentales como la libertad de expresin. De este modo, el legislador penal en el
ejercicio de la potestad punitiva estatal se encuentra obligado a respetar tanto las
exigencias constitucionales de tipo formal, como los parmetros materiales o de
contenido entre los que destacan los derechos fundamentales. Y es que la Constitu-
cin contiene una serie de principios y derechos que el legislador penal se encuentra
obligado a respetar a riesgo de incurrir en un vicio de inconstitucionalidad que
afectara la validez de las normas jurdico penales que dicte.
Uno de los principios esenciales de todo derecho penal democrtico es el princi-
pio de legalidad penal, que se encuentra expresamente establecido en el literal d),
inciso 24 del artculo 2 de la Constitucin, as como en el artculo II del Ttulo
Preliminar del Cdigo Penal. Entre las expresiones ms importantes del principio de
legalidad penal encontramos la exigencia de taxatividad o estricta legalidad de las
normas jurdico penales. En efecto, de acuerdo al principio de legalidad, no basta
con que un tipo penal se encuentre previsto en una ley de manera previa a la verifi-
cacin de la conducta que se pretende sancionar, sino que adems exige que la
determinacin de la conducta tpica se haga de la manera ms rigurosa posible,
delimitando claramente el mbito de lo punible.
Otro principio esencial a todo derecho penal democrtico es el de exclusiva
proteccin de bienes jurdicos. De acuerdo a este principio, el derecho penal es un
instrumento formalizado de control social, destinado nicamente a la proteccin de
bines jurdicos esenciales para la convivencia armnica del ciudadano en la socie-
dad. El principio de exclusiva proteccin de bienes jurdicos se deriva de la clusula
de Estado democrtico establecida en el artculo 43 de la Constitucin, as como
de los deberes primordiales del Estado previsto en el artculo 44 del propio texto
constitucional. De este modo, todo bien jurdico protegido por el derecho penal
debe tener un necesario respaldo constitucional, en la medida que con la pena se
247
DEROGACIN DEL DELITO DE DESACATO Y APOLOGA DEL TERRORISMO
afecta la libertad personal y eventualmente otros derechos fundamentales, bienes de
evidente rango constitucional. El principio de exclusiva proteccin de bienes jurdi-
cos se encuentra reconocido en el artculo IV del Ttulo Preliminar del Cdigo
Penal, bajo la frmula del principio de lesividad.
De otro lado, el legislador penal, adems de estos principios directamente vincu-
lados a la potestad punitiva del Estado, debe tener presente que la tipificacin de
determinadas conductas puede entrar en colisin con otros principios y derechos
fundamentales como la libertad de expresin. Es por ello que el legislador penal al
momento de tipificar una conducta debe realizar un anlisis sistemtico de la Cons-
titucin, advirtiendo los riesgos que puede implicar para la vigencia de los derechos
fundamentales, la criminalizacin de determinadas conductas.
Tercero. La vigencia de la libertad de expresin frente al artculo 374 del
Cdigo Penal y al artculo 7 del Decreto Ley N 25475.- El artculo 374 del
Cdigo Penal sanciona el delito de desacato sealando que El que amenaza, injuria
o de cualquier otra manera ofende la dignidad o el decoro de un funcionario
pblico a causa del ejercicio de sus funciones o al tiempo de ejercerlas, ser repri-
mido con pena privativa de libertad no mayor de tres aos. Si el ofendido es Presi-
dente de uno de los Poderes del Estado, la pena ser no menor de dos ni mayor de
cuatro aos.
Por su parte, el artculo 7 del Decreto Ley N 25475, establece que ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce aos,
el que pblicamente a travs de cualquier medio hiciere la apologa del terrorismo
o de la persona que le hubiere cometido. El ciudadano peruano que comete este
delito fuera del territorio de la Repblica, adems de la pena privativa de libertad,
ser sancionado con la prdida de la nacionalidad peruana.
A pesar de que el legislador penal se encuentra vinculado a los parmetros cons-
titucionales antes sealados, en el caso del delito de desacato y el delito de apologa
del terrorismo, no se respetan los principios de legalidad en su expresin de taxatividad,
as como el principio de exclusiva proteccin de bienes jurdicos, afectando con
ello, adems, la vigencia de la libertad de expresin. As, en primer lugar ambas
normas jurdico penales contienen elementos normativos que introducen excesivos
mrgenes de discrecionalidad en su interpretacin y por ende en su aplicacin que
hacen difuso el mbito de lo punible.
As, en el caso del delito de desacato, resulta evidente que trminos como de
cualquier otra manera u ofender el decoro de un funcionario pblico, constitu-
yen expresiones a las que se les puede atribuir distintos significados, haciendo im-
preciso con ello el lmite de lo prohibido. Por su parte, en el caso del delito de
apologa del terrorismo se sanciona a aqul que a travs de cualquier medio hiciere
la apologa del terrorismo, sin sealarse qu se debe entender por el trmino apo-
loga, extendiendo considerablemente las posibilidades de interpretacin de este
concepto no slo por parte del Poder Judicial y el Ministerio Pblico, sino adems
de la Polica Nacional, dada las caractersticas actuales del proceso penal vigente y
fundamentalmente de su aplicacin.
RESOLUCIN DEFENSORIAL N
O
07-DP/2001
248
Por lo dems, la vigencia del delito de apologa del terrorismo como figura
autnoma no resulta necesaria toda vez que el artculo 316 del Cdigo Penal, ya
contempla el delito de apologa de delitos en general, estableciendo una agravante
cuando la apologa recae sobre delitos contra la seguridad y tranquilidad pblicas,
contra el Estado y la defensa nacional, o contra los Poderes del Estado y el orden
constitucional. Sin embargo, la Defensora del Pueblo no puede dejar de advertir
que incluso esta norma jurdico penal necesita ser revisada en el marco de las
funciones asignadas a la Comisin Especial encargada de revisar el texto del Cdigo
Penal, creada a travs de la Ley N 27421. Ello sobre todo para asimilar la figura de
la apologa hacia una frmula de instigacin o determinacin pblicas y directas
para cometer determinados delitos graves y no respecto de todo delito, lo cual
dotara de mayor garanta a la libertad de expresin.
Asimismo, el delito de apologa del terrorismo se encuentra sancionado con la
prdida de la nacionalidad cuando la conducta tpica se comete fuera del territorio
nacional, pena que se encuentra en frontal contradiccin con el inciso 21 del artcu-
lo 2 de la Constitucin.
De otro lado, en el caso del delito de desacato encontramos que se vulnera el
principio de exclusiva proteccin de bienes jurdicos, toda vez que la concepcin de
administracin pblica y su relacin con la ciudadana que se protege a travs de
este tipo penal, resulta contraria a la que se perfila en la Constitucin. De este modo,
el objeto de proteccin del delito de desacato carece de respaldo constitucional.
Todo ello determina que tanto el delito de desacato como el de apologa del terroris-
mo, constituyan normas que no resultan compatibles con la vigencia de la libertad
de expresin, con la cual ambos tipos penales tienen estrecha vinculacin, ni con
una concepcin democrtica del ejercicio de autoridad en el caso del desacato. As,
las deficiencias de tipicidad y vulneracin del principio de exclusiva proteccin de
bienes jurdicos, debilitan sustancialmente las garantas de las que debe gozar la
libertad de expresin en todo Estado democrtico de derecho.
Cuarto. Facultad de iniciativa legislativa de la Defensora del Pueblo.- La vi-
gencia de la libertad de expresin no puede ser evaluada teniendo en cuenta slo
aquellos actos de agresin materiales contra los periodistas o los medios de comuni-
cacin. Ello porque este derecho fundamental tambin puede verse afectado por la
existencia de restricciones de naturaleza formal o institucional como la vigencia de
algunas normas, especialmente penales, que debilitan sustancialmente su vigencia.
Por esta razn, la Defensora del Pueblo, en el marco del Informe Defensorial
N 48 denominado La Situacin de la Libertad de Expresin en el Per, analiz la
compatibilidad de algunas normas con la vigencia de la libertad de expresin. Luego
de ello, por las consideraciones antes expuestas lleg a la conclusin de que el
artculo 374 del Cdigo Penal, as como el artculo 7 del Decreto Ley N 25475,
constituyen restricciones ilegtimas que afectan sustancialmente a este derecho fun-
damental.
En ese sentido, en el referido informe, la Defensora del Pueblo recomend al
Congreso de la Repblica la derogacin de ambas normas, situacin que no se ha
249
DEROGACIN DEL DELITO DE DESACATO Y APOLOGA DEL TERRORISMO
verificado hasta la fecha. Por esta razn, la Defensora del Pueblo se ve obligada a
recurrir al ejercicio de su facultad de iniciativa legislativa prevista en el artculo 162
de la Constitucin y en el inciso 4) del artculo 9 de la Ley N 26520, para presen-
tar al Congreso de la Repblica el Proyecto de Ley que deroga el artculo el artculo
374 del Cdigo Penal que tipifica el delito de desacato, as como el artculo 7 del
Decreto Ley N 25475, que tipifica el delito de apologa del terrorismo.
SE RESUELVE:
Primero.- Ejercer la facultad de iniciativa legislativa prevista en el artculo 162
de la Constitucin y el inciso 4) del artculo 9 de la Ley N 26520, presentando al
Congreso de la Repblica para su aprobacin, el Proyecto de Ley que deroga al
artculo 374 del Cdigo Penal que tipifica el delito de desacato y el artculo 7 del
Decreto Ley N 25475, que tipifica el delito de apologa del terrorismo.
Segundo.- Encargar al Defensor Especializado en Asuntos Constitucionales, el
seguimiento del trmite que se dispense en el Congreso de la Repblica al Proyecto
de Ley mencionado en el artculo precedente.
Tercero.- Poner la presente Resolucin en conocimiento del Presidente del Con-
greso de la Repblica, del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repbli-
ca, del Presidente de la Comisin de Constitucin y Reglamento del Congreso de la
Repblica, del Presidente de la Comisin de Justicia del Congreso de la Repblica,
del Presidente de la Comisin de Derechos Humanos y Pacificacin del Congreso
de la Repblica, del Presidente de la Comisin de Reforma de Cdigos del Congreso
de la Repblica, del Presidente de la Comisin Especial encargada de revisar el texto
del Cdigo Penal creada a travs de la Ley N 27421.
Regstrese, comunquese y publquese.
Walter Albn Peralta
DEFENSOR DEL PUEBLO (e)
251
BARRERAS FSICAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RESOLUCION DEFENSORIAL N 08-DP/2001*
Lima, 15 de febrero del 2001
VISTOS:
El Informe Final sobre la jornada de identificacin de barreras fsicas en el
distrito de San Juan de Miraflores de la ciudad de Lima denominado Obstculos:
Impedimento a la Igualdad, jornada que tuvo lugar el 22 de setiembre del 2000
como parte de las actividades conjuntas entre la Defensora del Pueblo y la Munici-
palidad Distrital de San Juan de Miraflores, establecidas en el Convenio de Coope-
racin Bilateral N 074-2000, suscrito entre ambas instituciones y aprobado me-
diante Resolucin de Alcalda N 001456 de fecha 3 de octubre del 2000.
Los Informes Finales sobre las jornadas de identificacin de barreras arquitec-
tnicas y urbansticas realizadas en las ciudades de Arequipa, Iquitos (Maynas),
Huancayo, Piura, Trujillo, Ayacucho, Huancavelica y Andahuaylas y en los distritos
de El Tambo y Chilca (Huancayo), Castilla (Piura), Punchana (Maynas) y Bellavista
(Callao). Este ltimo dio lugar a una propuesta de eliminacin de barreras fsicas
aprobada en la sesin del Concejo Municipal de Bellavista el da 22 de junio del 2000
mediante Acuerdo de Concejo N 015-2000-MDB.
A travs de estos informes, la Defensora del Pueblo formul una serie de reco-
mendaciones a las autoridades de las municipalidades provinciales y distritales a fin
de erradicar progresivamente las barreras fsicas presentes en sus jurisdicciones y
facilitar as la movilidad y el desplazamiento de las personas con discapacidad, de
conformidad con los artculos 43 y 44 de la Ley N 27050, Ley General de la
Persona con Discapacidad.
ANTECEDENTES:
Primero.- Actuaciones realizadas por la Defensora del Pueblo en el ejercicio
de su labor de supervisin de las instituciones responsables de implementar las
adecuaciones urbansticas y arquitectnicas que son requeridas por las personas
con discapacidad.- La Defensora del Pueblo remiti el 15 de marzo del 2000 sen-
dos oficios al Colegio de Ingenieros y al Colegio de Arquitectos del Per, recordn-
doles la existencia de normas sobre accesibilidad y solicitndoles establecer meca-
nismos de coordinacin con el propsito de elaborar planes de trabajo conjuntos
* Publicada en El Peruano el 16 de febrero del 2000.
RESOLUCIN DEFENSORIAL N
O
08-DP/2001
252
sobre esta materia. Asimismo, el 16 de marzo del 2000, la Defensora del Pueblo
envi oficios a las principales empresas constructoras y proyectistas ubicadas en
Lima instndolas a cumplir con las normas tcnicas sobre accesibilidad en todos los
proyectos de obras civiles que realicen, tanto pblicas como privadas, a fin de
permitir el libre desplazamiento para las personas con discapacidad.
Paralelamente, la Defensora del Pueblo realiz visitas a recientes edificaciones
de concurrencia masiva a fin de verificar si stas cumplan o no con las facilidades
y servicios accesibles que requieren las personas con discapacidad. Entre las edifi-
caciones visitadas se encuentran el Centro Comercial Jockey Plaza, el Centro Co-
mercial Marina Park, el Centro Comercial Larco Mar, el Estadio Monumental del
Club Universitario de Deportes y el Parque de la Cultura, entre otras. En estos
lugares se verific que las edificaciones cumplan con las normas de accesibilidad
para las personas con discapacidad.
Asimismo, durante el ao 2000, se realizaron entrevistas y visitas de supervisin
a las Municipalidades distritales ubicadas en la ciudad de Lima y a las municipalida-
des provinciales de Barranca, Chincha e Ica, con el objeto de promover la
implementacin de las Oficinas Municipales de Atencin a las Personas con
Discapacidad (OMAPEDs) y conocer las medidas adoptadas para el cumplimiento
de la Ley N 27050. En cada una de las entrevistas con funcionarios municipales se
record la necesidad de que las Direcciones de Desarrollo Urbano y las Jefaturas de
Obras Pblicas y Obras Privadas cumplan con su obligacin legal de incorporar, en
la aprobacin de proyectos de construccin para uso pblico, las normas tcnicas
sobre accesibilidad contenidas en la Ley N 23347, la Ley N 27050 y su reglamen-
to, aprobado por Decreto Supremo N 003-2000-PROMUDEH, y la Resolucin
Ministerial N 1379-78-VC-3500.
La Defensora del Pueblo, a travs de la Resolucin Defensorial N 37-2000/DP,
publicada el 16 de junio del 2000 y mediante la cual se aprob la cartilla denominada
El Rol de las Municipalidades en el Desarrollo de las Personas con Discapacidad,
recomend el cumplimiento de las normas sobre accesibilidad contenidas en la Ley
General de la Persona con Discapacidad, Ley N 27050. Asimismo, esta recomen-
dacin se reiter en la reunin de trabajo sostenida entre comisionados de la
Defensora del Pueblo, alcaldes y funcionarios municipales en la ciudad de Lima el
2 de agosto del 2000.
Anteriormente, el 22 de junio del 2000 tuvo lugar el Seminario Accesibilidad:
una ciudad para todos, organizado en coordinacin con el Colegio de Arquitectos
del Per (CAP) y la Asociacin Pro Desarrollo de la Persona con Discapacidad
(APRODDIS). Esta actividad cont con la participacin de los directores de desa-
rrollo urbano de las municipalidades distritales y la provincial de Lima, delegados
calificadores del CAP, funcionarios municipales y de otras entidades pblicas, ar-
quitectos independientes y estudiantes de las facultades de arquitectura de diversas
universidades de Lima. Los objetivos de este seminario contemplaban sensibilizar a
los funcionarios municipales, arquitectos e ingenieros con el tema y contribuir a la
elaboracin de una propuesta normativa que permita la progresiva eliminacin de
253
BARRERAS FSICAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
las barreras fsicas de la ciudad de Lima. En esa oportunidad se distribuy la Cartilla
Informativa sobre Accesibilidad y la compilacin de normas sobre accesibilidad vi-
gentes en la legislacin peruana, documentos elaborados por la Defensora del Pue-
blo. A partir del seminario se cre la Comisin Consultiva sobre Accesibilidad, grupo
de trabajo multisectorial que se rene peridicamente en el Colegio de Arquitectos del
Per para contribuir a que los servicios y la infraestructura del pas puedan ser utiliza-
dos por las personas con discapacidad, de la tercera edad y los nios.
Con relacin a la supervisin de municipalidades, el 2 de agosto del 2000 se
solicit a los alcaldes de Lima Metropolitana y 30 municipios distritales, informa-
cin sobre las medidas adoptadas en su jurisdiccin para adecuar las instalaciones
pblicas y privadas de uso colectivo para las personas con discapacidad y la aplica-
cin de las normas de accesibilidad en los proyectos de obras pblicas y privadas
que venan aprobando. Al 31 de enero del 2001 se recibieron respuestas de catorce
(14) municipalidades (Ate-Vitarte, Barranco, Jess Mara, La Molina, Lima Metro-
politana, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, Rmac, San Borja, San Juan
de Miraflores, San Luis, Santa Rosa y Villa Mara del Triunfo), en las cuales se
sealaba la adopcin de las recomendaciones formuladas por la Defensora del
Pueblo. Otras recomendaciones an estn en proceso de adopcin. Las Oficinas de
la Defensora del Pueblo ubicadas fuera de Lima tambin remitieron oficios con
recomendaciones similares a las autoridades locales en el mbito de sus respectivas
jurisdicciones.
Asimismo y durante los aos 1999 y 2000, las indicadas Oficinas Defensoriales
remitieron los informes finales sobre las jornadas de identificacin de barreras ar-
quitectnicas y urbansticas realizadas en los siguientes lugares:
1. Arequipa, el 8 de setiembre de 1999, mediante el Oficio N 2239-99/DPRA-
RA-PE.
2. Iquitos, Maynas y Punchana, el 16 de octubre de 1999, mediante los Oficios N
239-2000-DP/RDI y N 237-2000-DP/RDI.
3. Huancayo, El Tambo y Chilca, el 9 de julio del 2000, mediante los Oficios N
596-2000/RDP/DDHH/HYO, N 595-2000/RDP/DDHH/HYO y N 538-2000/
RDP/DDHH/HYO, respectivamente.
4. Piura y Castilla, el 14 de julio del 2000, mediante los Oficios N 1327-2000/DP/
P y N 1328-2000/DP/P, respectivamente.
5. Trujillo el 1 de setiembre del 2000, mediante el Oficio N 124-2000-DP/TR.
6. Ayacucho, Huancavelica y Andahuaylas, el 28 de octubre del 2000.
7. Bellavista, Callao, el 5 de mayo del 2000.
La Defensora del Pueblo envi el Oficio N DP/ADDHH-2000-230 de fecha 15
de agosto del 2000, solicitando al Viceministro de Vivienda y Construccin infor-
macin sobre el estado de los trabajos de la comisin que preparaba la nueva nor-
mativa tcnica sobre accesibilidad en tanto el plazo para su dacin venci el 6 de
julio del 2000. El 29 de agosto del 2000, mediante Oficio N 470-2000-MTC/15.21
RESOLUCIN DEFENSORIAL N
O
08-DP/2001
254
el Viceministro de Vivienda y Construccin puso en conocimiento de la Defensora
del Pueblo el Informe N 477-2000-MTC/15.21, en el cual la Directora General de
Vivienda y Construccin inform que el estado de los trabajos se encontraba en
fase final de preparacin, en tanto se estaban efectuando las subsanaciones que
correspondan a la Norma Tcnica U-190 que recibi observaciones del despacho
del Viceministro con el Provedo N 1207-2000-MTC/15-.04.
El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccin, me-
diante la Resolucin Ministerial N 069-2001-MTC/15.04 publicada el da 12 de
febrero del 2001, aprob la actualizacin de las normas tcnicas NTE U. 190 Ade-
cuacin urbanstica para personas con discapacidad y NTE A.060 Adecuacin
arquitectnica para personas con discapacidad.
Por ltimo, la norma tcnica NTE A.060 Adecuacin arquitectnica para per-
sonas con discapacidad fue publicada con la Resolucin Ministerial que aprob la
actualizacin y la norma tcnica NTE U. 190 Adecuacin urbanstica para perso-
nas con discapacidad fue publicada dos das despus, el 14 de febrero del 2001.
Segundo. Jornada de Identificacin de Barreras Fsicas realizada en el distri-
to de San Juan de Miraflores denominada Obstculos: Impedimento a la Igual-
dad.- La alta densidad de personas con discapacidad que habitan en el distrito de
San Juan de Miraflores (aproximadamente 20,000 de acuerdo a las cifras de la
Oficina Municipal de Atencin de la Persona con Discapacidad de San Juan de
Miraflores) y la inaccesibilidad de sus principales calles y avenidas, fueron las prin-
cipales razones en la eleccin en Lima Metropolitana del distrito de San Juan de
Miraflores para la realizacin de la jornada.
Las actividades previas para la realizacin de la jornada de identificacin de
barreras fsicas, comprendieron reuniones de trabajo con el Alcalde del distrito de
San Juan de Miraflores, Seor Adolfo Ocampo Vargas. En estas reuniones se defi-
nieron los compromisos de cada una de las instituciones que participaron en la
jornada, entre ellas la Asociacin Pro Desarrollo de la Persona con Discapacidad
(APRODDIS), organizacin especializada en el tema de accesibilidad.
Tambin se realizaron reuniones de capacitacin con estudiantes de arquitectura
y arquitectos para la identificacin del mapa del distrito, las rutas elegidas y los
objetivos de la jornada; y con funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Juan
de Miraflores a fin de explicar los objetivos y los alcances de la jornada, promovien-
do la terminologa relacionada con la accesibilidad y las barreras fsicas.
El trabajo central de la jornada, realizada el 22 de setiembre del 2000, fue la
recoleccin de informacin sobre barreras urbansticas y estuvo a cargo de diez
estudiantes de las Facultades de Arquitectura de la Universidad Femenina del Sagra-
do Corazn (UNIFE), Universidad Nacional Federico Villarreal y Universidad Na-
cional de Ingeniera (UNI). La inspeccin del mobiliario urbano, del servicio urbano
y de los elementos mviles, y la deteccin de las barreras arquitectnicas estuvo a
cargo de los comisionados y comisionadas de la Defensora del Pueblo.
Especial inters merecieron los puntos crticos, es decir las zonas urbanas o
edificaciones pblicas o privadas por cuya ubicacin o importancia en cuanto a
255
BARRERAS FSICAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
convocatoria, afluencia o paso de pblico y debido a su inadecuacin, resultan
inaccesibles para el desplazamiento y la movilidad de las personas con discapacidad.
Los puntos crticos fueron ubicados en el Jirn Rufino Torrico y el Hospital
Mara Auxiliadora. La referida calle estaba totalmente ocupada por comerciantes de
muebles y el hospital careca de rampas, de acceso y de baos acondicionados para
personas con discapacidad, no obstante tratarse de un centro de salud que atiende,
entre otras, a personas con discapacidad temporal o permanente.
En el informe final se han indicado las rutas visitadas y los obstculos identifica-
dos en ellas y se han propuesto las recomendaciones y sugerencias respectivas a la
Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.
El 3 de octubre del 2000, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan de
Miraflores emiti la Resolucin de Alcalda N 001456 mediante la cual aprob el
Convenio N 074 de Cooperacin Bilateral suscrito entre la Municipalidad Distrital
de San Juan de Miraflores y la Defensora del Pueblo para la realizacin de la jorna-
da de Identificacin de barreras fsicas denominada Obstculos: Impedimento a la
Igualdad.
La Defensora del Pueblo destaca la disponibilidad que para la realizacin de la
citada jornada demostr tanto el Jefe de la Oficina Municipal de Atencin a las
Personas con Discapacidad (OMAPED), Licenciado Jorge Llerena Asmat, as como
el Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.
CONSIDERANDO:
Primero.- La Competencia de la Defensora del Pueblo.- Corresponde a la
Defensora del Pueblo, de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 162 de la Constitu-
cin, defender los derechos constitucionales de la persona y de la comunidad as
como supervisar el cumplimiento de los deberes de la administracin estatal y la
adecuada prestacin de los servicios pblicos.
Asimismo, el artculo 50 de la Ley N 27050, Ley General de la Persona con
Discapacidad, dispuso el nombramiento de un Defensor Adjunto Especializado en
la Defensa y Promocin de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En
cumplimiento de dicho mandato la Defensora del Pueblo, mediante Resolucin
Defensorial N 11-99/DP, modific su Reglamento de Organizacin y Funciones
ampliando las materias de competencia de la Adjunta de Derechos Humanos e
incorporando a ellas la defensa y la promocin de los derechos de las personas con
discapacidad. El actual Reglamento de Organizacin y Funciones de la Defensora
del Pueblo, aprobado mediante la Resolucin Defensorial N 32-99/DP del 20 de
julio de 1999, reconoce un Adjunto para los Derechos Humanos y las Personas
Discapacitadas.
Segundo.- La Libertad de Movimiento y el Derecho a la Accesibilidad de las
Personas con Discapacidad.- El derecho a contar con ciudades y edificaciones
pblicas y privadas libres de barreras fsicas, es un derecho de las personas con
RESOLUCIN DEFENSORIAL N
O
08-DP/2001
256
discapacidad en tanto no se puede limitar el desplazamiento ni la movilidad de este
colectivo de personas por la existencia de obstculos fsicos que puedan impedir el
ejercicio pleno de sus derechos constitucionales tales como la libertad de trnsito, la
educacin, el trabajo, la recreacin, entre otros.
El artculo 44 de la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N 27050,
establece que toda infraestructura pblica o privada de uso pblico que se haya
construido con posterioridad a la promulgacin de la ley, es decir, despus del 31 de
diciembre de 1998, deber estar dotada de acceso, ambientes y corredores de cir-
culacin e instalaciones adecuadas para las personas con discapacidad.
Asimismo, la Segunda Disposicin Transitoria de la Ley N 27050 estableci
que dentro del trmino de un ao, es decir, a partir del 6 de enero de 1999, fecha de
publicacin de la citada ley, los centros comerciales, supermercados, centros de
esparcimiento, los destinados a espectculos y en general, todo establecimiento
pblico o privado de uso pblico, adecuaran las estructuras de sus instalaciones a
fin de brindar servicios adecuados a las personas con discapacidad.
De otro lado, el artculo 43 de la Ley General de la Persona con Discapacidad
encarga al Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccin
as como a todas las municipalidades del pas, la adecuacin progresiva del diseo
urbano de las ciudades, adaptndolas para el uso y fcil desplazamiento de las per-
sonas con discapacidad en cumplimiento de la Resolucin Ministerial N 1379-78-
VC-3500.
Igualmente, la Cuarta Disposicin Transitoria, Complementaria y Final del Re-
glamento de la citada ley, aprobado mediante Decreto Supremo N 003-2000-
PROMUDEH del 5 de abril del 2000, estableci que el Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construccin, en el trmino de 90 das, modificara y
adecuara las normas tcnicas de edificacin U. 190 Adecuacin Urbanstica para
Limitados Fsicos y la A. 060 Adecuacin Arquitectnica para Limitados Fsi-
cos. Estas normas tcnicas recin han sido publicadas en el diario oficial El Pe-
ruano el 12 y el 14 de febrero del ao en curso.
Las normas tcnicas actualizadas NTE U.190 Adecuacin urbanstica para
personas con discapacidad y NTE A.060 Adecuacin Arquitectnica para perso-
nas con discapacidad establecen, respectivamente, las condiciones y especifica-
ciones tcnicas mnimas de diseo para la elaboracin de proyectos urbansticos y
la ejecucin de obras nuevas de habilitacin de terrenos y de adecuacin de las
urbanizaciones existentes; as como para la elaboracin de proyectos arquitectni-
cos y la ejecucin de cualquier tipo de obra de edificacin y la adecuacin de las
existentes.
Tercero. La importancia de difundir la Terminologa especializada en mate-
ria de Accesibilidad.- Esta terminologa est presente en las Normas Uniformes
sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de las Na-
ciones Unidas del ao 1994. Asimismo, otras legislaciones extranjeras acogen esta
terminologa. Entre estas normas, por su importancia, destacan la Ley de Integra-
cin Social de los Minusvlidos de Espaa, Ley N 13 del 7 de abril de 1982; la Ley
257
BARRERAS FSICAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
para Invlidos Civiles: Asistencia, Instruccin y Eliminacin de Barreras de Italia,
Ley N 118 del 30 de marzo de 1971; la Ley Canaria de Accesibilidad y Supresin
de Barreras, Ley N 8 del 6 de abril de 1995; y las Prescripciones Tcnicas sobre
Accesibilidad, Visibilidad y Adaptabilidad de Italia, Decreto Ministerial N 236 de
fecha 14 de junio de 1989.
La difusin de la terminologa es fundamental, al permitir un conocimiento inte-
gral y preciso de todas aquellas materias relacionadas con el tema. A continuacin
se presentan sintticamente las definiciones de mayor uso y que han sido recogidas
por las normas antes citadas:
1. Accesibilidad: proceso a travs del cual el sistema integral de la sociedad se ha
acondicionado completamente para permitir las facilidades, movilidad, despla-
zamiento y servicios a fin de contribuir a una efectiva integracin de las perso-
nas con discapacidad;
2. Barreras fsicas: aquellos obstculos materiales que por su falta de adecuacin
urbanstica y/o arquitectnica, impiden el desenvolvimiento, movilidad, acceso
y salida, desplazamiento y espacios para el ejercicio de funciones, roles y/o
actividades de las personas con discapacidad, generndoles limitaciones para su
desarrollo autnomo e independiente;
3. Adecuacin urbanstica: aquella que establece los requisitos mnimos del diseo
de las obras urbanas a fin de que sean accesibles para las personas con
discapacidad; y
4. Adecuacin arquitectnica: aquella que establece los requisitos mnimos de se-
guridad y facilidad para las edificaciones a fin de que sean accesibles para las
personas con discapacidad.
SE RESUELVE:
Artculo primero.- INSTAR a los alcaldes de las municipalidades provinciales
y distritales del pas para que como rganos ejecutivos de sus respectivos conce-
jos, conforme a los artculos 17 y 47 de la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley
N 23853, cumplan con la adecuacin del diseo urbano y de las edificaciones de
sus respectivas ciudades y erradiquen progresivamente las barreras fsicas existen-
tes en sus jurisdicciones a fin de garantizar el acceso y el desplazamiento de las
personas con discapacidad, segn lo disponen las Normas Uniformes sobre Igual-
dad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas
del ao 1994 que establecen la importancia global de las posibilidades de acceso al
entorno fsico dentro del proceso de igualdad de oportunidades; los artculos 43,
44 y la Segunda Disposicin Transitoria de la Ley General de la Persona con
Discapacidad, Ley N 27050; el Reglamento de la citada ley, aprobado mediante el
Decreto Supremo N 003-2000-PROMUDEH; la Ley N 23347 que dispone la
obligatoriedad de rampas para impedidos fsicos; y la Resolucin Ministerial N
RESOLUCIN DEFENSORIAL N
O
08-DP/2001
258
069-2001-MTC/15.04 que aprob la actualizacin de las normas tcnicas NTE U.
190 Adecuacin urbanstica para personas con discapacidad y NTE A.060 Ade-
cuacin arquitectnica para personas con discapacidad.
Artculo segundo.- EXHORTAR a los concejos de las municipalidades provin-
ciales y distritales del pas para que, conforme a los artculos 16 y 36 de la Ley
Orgnica de Municipalidades, Ley N 23853, dicten ordenanzas que permitan el
cumplimiento de las normas tcnicas sobre accesibilidad referidas a la adecuacin
urbanstica y arquitectnica de las ciudades y de las edificaciones, as como la
implementacin de medidas que hagan accesibles los servicios pblicos a las perso-
nas con discapacidad tales como un transporte pblico adaptado, la reserva de
estacionamientos pblicos para los automviles conducidos o que transporten per-
sonas con discapacidad, la reserva de asientos preferenciales en las unidades de
transporte pblico, la adecuacin de baos pblicos para el uso de las personas con
discapacidad, entre otras.
Artculo tercero.- RECONOCER el apoyo brindado y el compromiso asumi-
do por las autoridades y los funcionarios de las municipalidades que a continuacin
se indican, quienes a travs de sus respectivas oficinas de desarrollo urbano o
afines permitieron la realizacin de las jornadas de identificacin de barreras fsicas
sealadas en la presente Resolucin Defensorial:
1. Municipalidades Provinciales:
a. Andahuaylas.
b. Arequipa.
c. Ayacucho.
d. Huancavelica.
e. Huancayo.
f. Maynas.
g. Piura.
h. Trujillo.
2. Municipalidades Distritales:
a. Bellavista (Callao).
b. Castilla (Piura).
c. Chilca (Huancayo).
d. El Tambo (Huancayo).
e. San Juan de Miraflores (Lima).
Artculo cuarto.- ENCARGAR a la Adjunta para los Derechos Humanos y las
Personas con Discapacidad y, en su mbito de competencia, a los y las Represen-
tantes del Defensor del Pueblo, el seguimiento de la presente Resolucin Defensorial.
259
BARRERAS FSICAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artculo quinto.- INCLUIR la presente Resolucin Defensorial en el Informe
Anual al Congreso de la Repblica, conforme lo establece el artculo 27 de la Ley
N 26520, Ley Orgnica de la Defensora del Pueblo.
Artculo sexto.- REMITIR la presente Resolucin Defensorial, para los fines
correspondientes, al Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Cons-
truccin; a la Ministra de Promocin de la Mujer y del Desarrollo Humano; al
Viceministro de Vivienda y Construccin; a los Presidentes de las Comisiones de
Mujer, Desarrollo Humano y Deporte, y de Salud, Poblacin y Familia del Congreso
de la Repblica; al Presidente del Consejo Nacional de Integracin de la Persona
con Discapacidad; y al Presidente de la Asociacin de Municipalidades del Per, en
representacin de los alcaldes de las municipalidades del pas.
Regstrese, comunquese y publquese
Walter Albn Peralta
DEFENSOR DEL PUEBLO (e)
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
262
REFORMA Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA
263
La reforma y el control de los Servicios de Inteligencia*
El presente documento formula algunas propuestas destinadas a contribuir al
diseo de un servicio de inteligencia que cuente con los controles democrticos
necesarios para evitar la comisin de excesos que afecten los derechos de las
personas. De esta manera, se proponen algunos artculos a ser incorporados en
una posible ley, pero adems, se desarrollan temas especficos que deberan ser
tratados y requieren de una labor normativa ms detallada. Este documento no
agota el tema de los servicios de inteligencia, sino que constituye solamente un
aporte para contribuir a su reforma y control
1
.
I. ANTECEDENTES
A partir de la dcada de los noventa el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN),
regulado por el Decreto Ley N 25635
2
, asumi mayores funciones de las que
correspondan a una institucin de esta naturaleza en un Estado democrtico. En
efecto, se trataba de una organizacin muy grande, con nueve direcciones
3
, un
elevado presupuesto
4
y personal a su servicio extraoficialmente se ha afirmado
que en forma directa o indirecta contaba con ms de 10,000 personas. Se ha
denunciado, incluso, que el SIN era utilizado para controlar a los miembros de las
Fuerzas Armadas y que, en definitiva, se convirti en el aparato poltico del gobier-
no
5
, personalizado en la figura de un asesor presidencial. A todo ello se uni la
* Elaborado por el equipo de la Defensora del Pueblo dirigido por Samuel Abad, Defensor Especia-
lizado en Asuntos Constitucionales, e integrado por Daniel Soria, Susana Klien, Roberto Pereira y
Pier Paolo Marzo. Cabe sealar que el presente documento fue elaborado entre los meses de
setiembre y diciembre del ao 2000.
1 Una versin preliminar de este documento fue entregada en setiembre del 2000 a los miembros del
grupo de trabajo sobre servicios de inteligencia facilitado por la OEA para tratar dicho tema.
Asimismo, este documento fue entregado a la Comisin que se encargara de la desactivacin de los
Servicios de Inteligencia y a asesores de la Comisin de Defensa, Orden Interno e Inteligencia del
Congreso de la Repblica.
2 Dicho decreto, publicado el 23 de julio de 1992, derog los Decretos Legislativos N 270 Ley del
Sistema de Inteligencia Nacional y N 271Ley del Servicio de Inteligencia Nacional, ambos del
10 de febrero de 1984. El Decreto Ley N 25635 fue modificado por el artculo 36 de la Ley N
26404, publicada el 15 de diciembre de 1994. Por su parte, el Decreto Legislativo N 904 cre la
Direccin Nacional de Inteligencia para la Proteccin y Tranquilidad Social en el Servicio de
Inteligencia Nacional.
3 Al respecto puede verse el Anexo 1 del presente documento.
4 Cabe indicar que el presupuesto proyectado para el ao 2001 es el mismo que el asignado durante
el presente ao, es decir, S/. 58982,000.
5 En un video difundido a travs de los medios de comunicacin el da 13 de noviembre, se apreci
una reunin convocada por el ex - asesor de inteligencia en las instalaciones del SIN a la que
asistieron los altos mandos de las Fuerzas Armadas y el Director de la Polica Nacional para
agradecerles y felicitarlos por el gran esfuerzo y sacrificio demostrado el da 28, es decir, el da
DOCUMENTOS
264
imputacin de violaciones a los derechos humanos, as como actos de corrupcin.
Estos ltimos adquirieron notoriedad pblica con motivo de la denuncia del trfico
ilcito de armas y la difusin en los medios de comunicacin de un vdeo que daba
cuenta del soborno de un congresista por un asesor de inteligencia para apoyar al
partido de gobierno en el Congreso de la Repblica. Dicha negociacin se efectu
en las propias instalaciones del SIN
6
. De esta manera, se dise un poder secreto y
oscuro, con funciones al margen de la ley, carente de todo tipo de controles
7
y que
en los hechos ejerca funciones de gobierno.
El cuestionamiento a los servicios de inteligencia condujo a su inclusin como
uno de los temas clave de la agenda planteada por la Misin de la Organizacin de
los Estados Americanos en junio del 2000, para fortalecer la institucionalidad demo-
crtica en el pas. De esta manera, se propuso poner en marcha los mecanismos
necesarios y transparentes para ejercer un control civil apropiado de las activida-
des de los organismos de inteligencia, reformar el reglamento del Congreso para
crear una Comisin que se encargue exclusivamente del control de los cuerpos de
inteligencia, as como adecuar la ley que regula los servicios de inteligencia
para poner fin a la participacin en actividades que no se relacionen con la segu-
ridad nacional.
Precisamente, luego del anuncio presidencial de convocar a nuevas elecciones y
desactivar al SIN, en el marco de las conversaciones en la Mesa de Dilogo y
Concertacin para el fortalecimiento de la democracia promovida por la OEA se
revis el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo (Proyecto N 461/
2000CR). El proyecto fue aprobado por el Congreso de la Repblica con algunas
modificaciones y publicado el 11 de octubre (Ley N 27351). La norma, adems de
derogar el Decreto Ley N 25635, precis que la desactivacin del SIN se realizara
en el plazo de 15 das
8
y estara a cargo de una comisin integrada por el Presidente
del Consejo de Ministros, el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior y un
representante de la sociedad civil. Esta comisin rendira cuenta de sus actividades
y decisiones a una Comisin Especial del Congreso de la Repblica.
en que se llev a cabo la segunda vuelta electoral. Asimismo, al referirse a las Fuerzas Armadas, la
Polica Nacional y la Comunidad de Inteligencia sostuvo que somos nosotros los pilares funda-
mentales para garantizar la gobernabilidad del pas, la preservacin de la democracia, del
estado de derecho y el respeto de la Constitucin. La transcripcin del discurso fue publicada por
el diario Expreso el 14 de noviembre, p. 4.
6 A pesar de que en agosto de 1999 el Presidente de la Repblica declaraba que el Servicio de
Inteligencia Nacional del Per era el primer servicio de inteligencia del mundo. Cfr. La
Repblica. Lima, 6 de agosto del 2000.
7 ROSPIGLIOSI Fernando, Per: Carencia de control democrtico sobre las fuerzas de seguridad,
pp. 13-14.
8 El plazo de 15 das, inicialmente establecido en la Ley N 27351, fue ampliado 30 das naturales
adicionales, de acuerdo con la Ley N 27361 publicada el 31 de octubre. Posteriormente, la Ley N
27374, publicada el 2 de diciembre, prorrog nuevamente el plazo hasta el 15 de enero del 2001,
disponiendo que el Ministerio de Economa y Finanzas ampliar los recursos financieros mnimos
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
REFORMA Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA
265
Antes del anuncio presidencial de la desactivacin del SIN, el gobierno haba
presentado un proyecto de ley que propona la creacin de la Central Nacional de
Inteligencia (Proyecto N 258/2000CR) sustituyendo al SIN. Asimismo, la con-
gresista de la repblica Ana Elena Townsend present dos proyectos de ley destina-
dos a regular la estructura y funciones del Sistema Nacional de Inteligencia (Pro-
yecto N 322/2000CR), as como disear sus respectivos controles (Proyecto N
123/2000CR). A su turno, los congresistas Marciano Rengifo y Rmulo Mucho
presentaron un proyecto de ley en el mismo sentido (Proyecto N 540/2000CR y
Proyecto N 662/2000CR, respectivamente)
9
.
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la teora un sistema de inteligencia no es una organizacin de espionaje; no
es un organismo de represin y tampoco un organismo al servicio exclusivo del
gobierno o coalicin gobernante
10
. Sin embargo, lo acontecido en el pas ha evi-
denciado que el servicio de inteligencia es un poder oculto y poderoso que ha care-
cido de todo tipo de controles. De esta manera, su funcionamiento al margen de la
ley lo ha deslegitimado frente a la opinin pblica, debido a su asociacin con la
coercin, corrupcin, afectaciones a los derechos humanos y seguimiento de per-
sonas (lderes de oposicin, periodistas, militares, etc.), antes que atender los obje-
tivos nacionales y de asesora tcnica al Jefe de Estado.
A juicio de la Defensora del Pueblo, un elemento esencial en toda sociedad
democrtica es el control frente a los excesos de poder. Por ello, cobra especial
relevancia el control de los cuerpos de inteligencia para garantizar su sujecin a los
principios y valores democrticos. Una propuesta normativa que pretenda estable-
cer controles eficientes debe surgir de un conocimiento de la real dimensin del
problema y de una decidida intencin de promover la fiscalizacin de las acciones
de los rganos de inteligencia. De esta manera, una reforma del SIN no se agota en
su desactivacin o en la elaboracin de una nueva ley, sino que debe existir la
necesaria voluntad poltica para verificar que el ejercicio de los servicios de inteli-
gencia respete los principios y valores democrticos. Ello slo ocurrir cuando se
implementen controles administrativos, parlamentarios y judiciales autnomos y
eficientes, que permitan que los excesos sean sancionados. En definitiva el tema
9 Los citados proyectos fueron incorporados en un dictamen sustitutorio que fue aprobado por el
Congreso de la Repblica el 10 de mayo del 2001. Este proyecto de ley se encuentra a la espera de
la promulgacin del Presidente de la Repblica. Al respecto, nos preocupa que se sigan mantenien-
do una serie de elementos en la nueva ley como es la utilizacin de conceptos amplios e indetermi-
nados como seguridad nacional o desarrollo nacional, o la ausencia de una adecuada regulacin
de los controles administrativo, parlamentario y judicial respecto de las actividades de los servicios
de inteligencia.
10 HOLZMANN Guillermo, La funcin del sistema nacional de inteligencia en un estado democr-
tico, agosto de 1996, p. 12
DOCUMENTOS
266
clave resulta el diseo y el adecuado funcionamiento del control frente a los servi-
cios de inteligencia.
III. PRINCIPIOS BSICOS Y LMITES DE ESTA ACTIVIDAD
11
La regulacin de los servicios de inteligencia es una materia de especial sensibi-
lidad. Consideramos que a fin de delimitar sus alcances y evitar posibles excesos,
un proyecto de ley que desarrolle estos aspectos debera contener determinadas
caractersticas bsicas
12
:
1. Caractersticas bsicas
Precisin de los conceptos y funciones. Debera precisarse qu se entiende por
inteligencia, contrainteligencia, inteligencia estratgica, inteligencia militar, etc.
Asimismo, habra que determinar que la CNI conduce la inteligencia estratgica
nacional y regula en forma coordinada a los rganos y organismos que tienen
participacin en la planificacin, procesamiento y anlisis de la inteligencia.
Regular con claridad su estructura, objetivos y funciones. Se trata de aquellas
que corresponden tanto a la CNI como a los rganos que la integran, as como
sus relaciones de coordinacin.
Determinar los controles sobre las actividades de inteligencia. Los cuales pue-
den ser administrativos, judiciales o parlamentarios, con la finalidad de fiscalizar
las actividades de los servicios de inteligencia as como la adecuada utilizacin
de los recursos pblicos manejados por dichos entes.
Determinar el tipo de actividades secretas y garantizar el respeto a los derechos
humanos. Se trata de garantizar la proteccin de los derechos de las personas
para evitar los excesos que han sido cometidos en los ltimos aos, as como
fijar garantas para conocer ciertas actividades consideradas secretas por ejem-
plo a travs de una Comisin del Congreso de la Repblica.
Cabe anotar que existen aspectos esenciales que no necesariamente se encuen-
tran previstos en las leyes que regulan los servicios de inteligencia pero que resultan
claves para evitar un exceso en sus funciones y para garantizar un adecuado con-
trol. A manera de ejemplo, podemos sealar la amplitud de los conceptos seguridad
y defensa nacional que suelen determinar las funciones de los servicios de inteligen-
cia, la regulacin de los casos en los que procede una orden judicial para disponer
11 A efectos del presente documento, para referirnos al rgano central de inteligencia conocido
como SIN-, utilizaremos la denominacin Central Nacional de Inteligencia, tal como figura en
el Proyecto N 258/2000CR.
12 HOLZMANN, Guillermo. Bases, fundamentos y propuesta para un proyecto de ley sobre Sistema
Nacional de Inteligencia, agosto de 1996, p. 7.
REFORMA Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA
267
una interceptacin telefnica o la necesidad de contar con cuerpos especiales de
investigacin judicial y fiscal de los delitos cometidos por miembros de esto
servicios. Una opcin sera desarrollar estos aspectos en normas distintas vg. un
Cdigo Procesal Penal, la Ley Orgnica del Poder Judicial, del Ministerio Pblico,
etc. y otra es incluir disposiciones finales en el proyecto de ley que regule a la CNI.
El presente documento plantea los temas y sugiere en algunos casos su inclusin en
puntuales disposiciones finales de la ley que regule los servicios de inteligencia.
2. Concepto de inteligencia y rol de la Central Nacional de Inteligencia
En un documento de 1997 el Ministerio de Defensa formul la Doctrina Bsica
de Defensa Nacional. En dicho texto defini a la inteligencia como todo aquel
conocimiento de algn hecho, fenmeno, persona o cosa en general, obtenido con
el mximo rigor cientfico posible, que tiene un grado ptimo de verdad o de pre-
diccin, y que es determinado para una finalidad especfica, como un elemento de
juicio para la adopcin de decisiones. Adems, precis que la inteligencia es con-
sustancial a la Defensa Nacional, tiene carcter permanente e integral, y se desa-
rrolla en todos los campos y niveles de la actividad nacional.
En sentido similar, en 1998, el Ministerio de Defensa elabor un documento
titulado Poltica de Defensa Nacional del Estado Peruano al que calific como
un instrumento de gestin para optimizar el funcionamiento del Sistema de Defen-
sa Nacional, cuya finalidad es dar cumplimiento al mandato constitucional que
dispone garantizar la seguridad de la nacin. El referido sistema est integrado
por el Comando Unificado de Pacificacin, el Consejo de Defensa Nacional, el
Sistema de Inteligencia Nacional, el Ministerio de Defensa, el Sistema Nacional de
Defensa Civil, la Secretara de Defensa Nacional, los Ministerios y organismos
pblicos, con sus correspondientes Oficinas de Defensa Nacional y los gobiernos
regionales y locales
13
. Agrega el citado documento que el pas posee un Sistema
de Inteligencia Nacional (SINA) que se ha unificado y modernizado, con la finali-
dad de apoyar eficazmente el planeamiento y la toma de decisiones a todo el Siste-
ma de Defensa Nacional.
Si bien lo dispuesto por el Ministerio de Defensa constituye un esfuerzo por
definir la inteligencia y determinar las finalidades del SINA, creemos que se requiere
una delimitacin mucho ms precisa. En efecto, una definicin amplia como la
sealada corre el riesgo de ser totalizante y la labor de los servicios de inteligencia
podra abarcar todo el quehacer nacional. Actualmente existe consenso en los pa-
ses democrticos en que los servicios de inteligencia no deben interferir en toda la
vida de la nacin, pues sta debe estar libre de la intervencin procedente de institu-
ciones con capacidad para crear informacin, desinformacin, guerras psicolgi-
cas o manipulaciones psicosociales.
13 MINISTERIO DE DEFENSA, Poltica de Defensa Nacional del Estado Peruano, Lima: 1998,
pp. 1-2.
DOCUMENTOS
268
En este sentido, preocupan a nuestra institucin las definiciones establecidas en
el texto sustitutorio del proyecto de Ley de la Central Nacional de Inteligencia
presentado a la Comisin de Defensa Nacional, Orden Interno e Inteligencia del
Congreso de la Repblica. En efecto, el artculo 3 del mencionado proyecto seala,
entre las funciones que correspondera a la CNI, la de producir inteligencia estrat-
gica respecto a aquellas amenazas que puedan afectar la seguridad nacional y tam-
bin la de determinar los objetivos, estrategias y planes en materia de defensa nacio-
nal. Ms an, en las labores correspondientes a la Direccin del Frente Interno de la
CNI (artculo 14) se establece que dicha direccin estar encargada de producir
inteligencia sobre organizaciones clandestinas que atenten contra el orden demo-
crtico y la seguridad nacional u organizaciones criminales que atenten contra la
tranquilidad pblica.
Una remisin a conceptos jurdicos indeterminados como los subrayados puede
conducir a que cualquier tipo de actividad podra ser materia de la inteligencia y as,
podra alegarse que la actividad de cualquier organizacin opositora al gobierno
atenta contra la seguridad nacional o la tranquilidad pblica. Por otro lado, el pro-
yecto se estara extendiendo, a nuestro juicio indebidamente, al sealar que la CNI
podra producir inteligencia sobre trfico ilcito de drogas; organizaciones delictivas
dedicadas al contrabando, explotacin de recursos naturales y agresin al medio
ambiente; u otras actividades que atenten contra la seguridad interna y el patrimonio
nacional.
Ciertamente lo anterior se debe a la amplitud e imprecisin de los conceptos de
seguridad y defensa nacional. Ello se aprecia si se analiza la ya citada Poltica de
Defensa Nacional del Estado Peruano, que considera como parte de los objetivos
de la defensa nacional aspectos que no se agotan en el mantenimiento de la sobera-
na, independencia e integridad del territorio, sino que incluyen adems el manteni-
miento del sistema democrtico y del orden interno, la erradicacin del trfico ilci-
to de drogas, la participacin en el proceso de desarrollo nacional, el fortalecimiento
de la identidad nacional, la conservacin del medio ambiente, la consolidacin de la
integracin nacional y regional, la erradicacin de la pobreza y de la delincuencia
comn organizada, entre otros aspectos. Lo indicado explica, por ejemplo, que
mediante la Ley N 26950 expedida en mayo de 1998, se haya delegado al Poder
Ejecutivo la facultad de legislar sobre la materia de seguridad nacional, para lo cual
se dictaron decretos legislativos regulando entre otros aspectos el fenmeno de la
delincuencia comn.
Frente a esta situacin, puede definirse a la inteligencia como el resultado de las
tareas de reunin, seleccin, ordenamiento, anlisis e interpretacin de la informa-
cin obtenida sobre los aspectos que requieren de la elaboracin de un cuadro de
situacin o diagnstico para emprender y optimizar el proceso de toma de decisio-
nes del Jefe de Estado. En este sentido, una Central Nacional de Inteligencia debera
orientarse hacia la inteligencia estratgica nacional, que es aquella elaborada al ms
alto nivel para satisfacer las necesidades de conduccin central del Estado. Asimis-
mo, una CNI debera coordinar con los rganos de inteligencia de los sectores
REFORMA Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA
269
Defensa e Interior para contar con la informacin clave que requiera el Presidente
de la Repblica. A partir de ello, consideramos que un proyecto de ley podra sea-
lar que:
Artculo...- Labor de coordinacin de la CNI.- La Central Nacional de Inteli-
gencia desarrollar una labor en forma coordinada y vinculada al ms alto
nivel del Estado con los rganos de inteligencia de los sectores Defensa e
Interior que tengan participacin en la obtencin, acumulacin, procesamien-
to, anlisis y difusin de la inteligencia.
Artculo...- Fines de la CNI.- La Central Nacional de Inteligencia se
circunscribir a la direccin y administracin del procesamiento, anlisis y
difusin de la informacin necesaria para asesorar la toma de decisiones del
Poder Ejecutivo. Se trata de actividades de carcter tcnico y estratgico des-
tinadas a servir exclusivamente objetivos nacionales.
Esta labor tiene como fin la preservacin del Estado y el rgimen poltico
democrtico.
Artculo...- Actividades prohibidas.- La labor de inteligencia comprende la
localizacin de amenazas externas o internas que puedan poner en riesgo la
existencia del Estado. En ningn caso, la labor de inteligencia cuenta con
funciones de carcter ejecutivo. Asimismo se encuentran prohibidas:
a) la obtencin de informacin y/o la produccin de inteligencia relativa a las
creencias religiosas, las opiniones polticas o la adhesin o militancia a movi-
mientos sindicales, religiosos, culturales, sociales o polticos de cualquier ciu-
dadano o ciudadana.
b) la realizacin de actividades u operaciones de inteligencia destinadas a
influir de cualquier modo en el proceso poltico interno del pas, en su opinin
pblica, en las personas y en los medios de comunicacin.
c) la realizacin de actividades de inteligencia para obtener informacin que
obra en poder de los periodistas o de los medios de comunicacin
d) la acumulacin de informacin respecto a la vida privada de las personas.
De esta manera, se trata de delimitar los conceptos a utilizar en la ley. Para que
esto ocurra debe recordarse que la estructura y fines de los servicios de inteligencia
responden al diseo de una poltica de Estado, que representa la forma en que ste
articula sus recursos para el logro de sus objetivos nacionales
14
, los cuales no
constituyen necesariamente los objetivos del gobierno, pues lo trascienden.
14 Ibd. pp 9-11.
DOCUMENTOS
270
IV. ESTRUCTURA, RGANOS Y FUNCIONES
1. Dependencia del Presidente de la Repblica y del Presidente del Consejo
de Ministros
Resulta razonable que la Central Nacional de Inteligencia (CNI) forme parte del
Sistema de Defensa Nacional y que el Jefe de la Central de Inteligencia sea nombra-
do por el Presidente de la Repblica. No obstante, consideramos necesario precisar
su dependencia del Presidente del Consejo de Ministros, quien deber ser el respon-
sable poltico por las actividades que realice la CNI. Esto sin perjuicio de que la
inteligencia producida sea destinada a la Presidencia de la Repblica.
2. Del Jefe de la Central Nacional de Inteligencia
El Jefe de la CNI deber ser una persona cuya conducta y vida pblica propor-
cionen adecuadas garantas de respeto a la Constitucin y de adhesin a los princi-
pios democrticos.
Adems de los requisitos de probidad y honestidad que debern exigirse, su
cargo adquirir mayor legitimidad si se establece que ser nombrado por el Presi-
dente de la Repblica, y que ser ratificado por la Comisin Permanente del Con-
greso. Ello implicara un consenso entre las fuerzas polticas del pas respecto del
titular, lo que adems contribuir a garantizar una actuacin orientada al servicio de
los intereses generales del Estado.
Finalmente, con relacin a la posible duracin del cargo, podra evaluarse la
posibilidad de establecer un plazo mximo de duracin, como sucede en el caso de
Estados Unidos.
3. De la Central Nacional de Inteligencia y los rganos de inteligencia
El derogado Decreto Ley N 25635, sealaba que el Sistema de Inteligencia
Nacional (SINA) formaba parte del Sistema de Defensa Nacional y tena por finali-
dad desarrollar las actividades de inteligencia necesarias para la seguridad nacional.
Su organismo central y rector era el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que
dependa directamente del Presidente de la Repblica y se encargaba de las labores
de administracin de la inteligencia producida por l mismo o por los rganos de
inteligencia del Estado, en cuanto fuera necesaria para la seguridad y la defensa
nacional.
El Sistema de Inteligencia Nacional supona la existencia de rganos de inteli-
gencia en las Fuerzas Armadas y la Polica Nacional. Segn el artculo 23 del
citado decreto, estos rganos deban proporcionar al SIN la documentacin, infor-
macin e inteligencia que fuera requerida. Asimismo, del texto del Decreto Ley N
25635, se desprenda que el SIN poda solicitar su concurso y dirigir sus activida-
des en cuanto lo requiriera la seguridad y la defensa nacional. Le corresponda al
REFORMA Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA
271
SIN prestar su conformidad a la designacin de los titulares de los rganos de
inteligencia que conformaban el SINA.
Al respecto, la ley que regule la Central Nacional de Inteligencia debera sealar
que ella coordinar con los rganos encargados de la produccin, anlisis y difu-
sin de inteligencia. Adems, consideramos que deber establecerse que los rga-
nos de inteligencia no se encuentran jerrquicamente subordinados a la Central
Nacional de Inteligencia, pues sta solamente efectuara labores de coordinacin
con los entes pertenecientes al sistema, brindando lineamientos generales de actua-
cin para la cooperacin de aqullas con su labor de inteligencia estratgica nacio-
nal. De esta manera, se afirmara la intencin de dar independencia a los rganos de
inteligencia respecto de la CNI en la realizacin de sus actividades, las cuales obvia-
mente deben estar enmarcadas en la Constitucin y la ley. Ello se ratifica adems en
el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que propona la creacin de la
Central Nacional de Inteligencia, pues eliminaba el requisito que el SIN de su con-
formidad a la designacin de los titulares de los rganos de inteligencia.
Finalmente, es importante reiterar que la Central Nacional de Inteligencia debe
orientarse hacia la inteligencia estratgica nacional, elaborada al ms alto nivel, para
satisfacer las necesidades de conduccin central del Estado. Por ello, debern deli-
mitarse sus funciones a fin de evitar posibles yuxtaposiciones de funciones con
otros rganos de inteligencia como los pertenecientes a los sectores Defensa o
Interior.
4. De los servicios de inteligencia y la seguridad interna
En lneas generales, puede sealarse que la seguridad interna alude al manteni-
miento del orden constitucional ante la accin de grupos u organizaciones de carc-
ter interno que lo contravengan. Si bien se afirma que los servicios de inteligencia
deben estar orientados hacia los enemigos internos y externos, hay que tener mu-
cho cuidado en cmo se define al enemigo, en especial con la definicin del enemi-
go interno
15
. Tradicionalmente en Amrica Latina ha existido una concepcin am-
plia del enemigo interno, trasladndose casi a cualquier manifestacin de disidencia
interna. Ello condujo, sobre todo en regmenes autoritarios, a realizar labores de
inteligencia respecto de toda institucin u organizacin social que pudiera tener una
posicin crtica u opositora al rgimen establecido.
En la actualidad, el objetivo de un Estado democrtico en el campo de la seguri-
dad interna es que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan de manera pacfica sus
derechos constitucionales.
15 OBANDO, Enrique. Fuerzas Armadas. Redefiniendo el rol militar en un contexto democrtico.
En: Sociedad, partidos y Estado en el Per. Estudios sobre la crisis y el cambio. I Congreso de
Ciencia Poltica. Lima: Universidad de Lima, 1995.
DOCUMENTOS
272
Como regla general, en los regmenes democrticos las funciones de acumular
informacin y de reprimir el delito se asignan a organismos distintos. As, las pri-
meras son asumidas por las entidades de inteligencia y las segundas por organismos
policiales. Sin embargo, como consecuencia del sobredimensionamiento del SIN
esta lnea divisoria ha ido desapareciendo. A manera de ejemplo cabe recordar un
comunicado del 6 de junio de 1998 de los Oficiales Generales en retiro de la PNP
16
que sealaba que es oportuno recordar que la funcin de orden interno y orden
pblico, de acuerdo con lo prescrito en el Art. 166 de la Constitucin Poltica, es
finalidad fundamental de la Polica Nacional, y as ha sido durante toda nuestra
vida republicana. Se aada, adems, que les sorprenda que por Decreto Legis-
lativo N 904, se haya creado dentro de la estructura orgnica del SIN, LA DI-
RECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA PARA LA PROTECCION Y TRAN-
QUILIDAD SOCIAL asignndole funciones que corresponde, especficamente, a
la Polica Nacional. A nuestro juicio, la nueva ley deber establecer claramente
que los servicios de inteligencia no realizan labores de ejecucin.
Sin embargo, el texto sustitutorio del proyecto de Ley de la Central Nacional
de Inteligencia ampla las funciones de la CNI al incluir dentro de su campo de
actuacin al trfico ilcito de drogas; al contrabando, a la explotacin irracional de
recursos naturales, a la agresin al medio ambiente; al crimen organizado que atente
contra la tranquilidad pblica o contra el patrimonio nacional; y a las actividades en
general que atenten contra la seguridad interna (artculo 14), aspectos que debe-
ran estar excluidos de sus alcances. Al respecto, consideramos que el rgano de
inteligencia de la Polica Nacional es el encargado de reunir y procesar la informa-
cin de inteligencia policial, coordinando y controlando la accin a nivel nacional en
esta materia y por ello, se encuentra dentro de su competencia actuar en mbitos
como los sealados. Por lo dems, podra generarse un problema de eficacia en el
sistema de seguridad ciudadana si se considera la duplicidad de funciones con las
labores de los rganos especializados de inteligencia de la propia Polica Nacional.
Asimismo, podran distraerse recursos humanos y materiales de la tarea de res-
guardar la seguridad nacional de peligros reales o potenciales, internos o externos.
Incluso, podran distraerse recursos humanos de la Polica Nacional del Per, en la
eventualidad de que el rgano central de inteligencia (CNI) disponga ampliar su
personal con miembros de la polica, como ha ocurrido en otras ocasiones
Un aspecto a considerar como una alternativa importante a la propuesta de invo-
lucrar a la CNI en el resguardo de la seguridad ciudadana, es el reforzamiento de los
servicios de inteligencia internos de la polica, recogiendo la experiencia de las uni-
dades especializadas en la lucha contra el terrorismo; pero en la mira de avanzar
hacia una funcin ms preventiva que represiva de los fenmenos delictivos. Cier-
tamente, lo anterior requiere tanto de un personal calificado, como de un aparato
logstico complejo, para cuyo adecuado sostenimiento, en uno y otro caso, deben
proveerse los recursos presupuestales necesarios.
16 Este comunicado fue publicado en el diario El Comercio el 12 de junio de 1998.
REFORMA Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA
273
V. CONTROLES A LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA
Un elemento esencial en toda Constitucin es el control frente a los excesos del
poder. Por ello, cobra especial relevancia el control de los cuerpos de inteligencia
para garantizar que su actividad se enmarque en los principios y valores democr-
ticos. Esto implica supervisar las acciones de los organismos de inteligencia no slo
para detectar sus excesos y recomendar las sanciones del caso, sino a la vez para
cooperar con las acciones que realizan. Todo ello contribuir a legitimar a los cuer-
pos de inteligencia ante la ciudadana.
Ahora bien, el adecuado control y regulacin de los servicios de inteligencia es
posible de alcanzar si su estructura y fines responden a una poltica de Estado. En
este sentido, un aspecto clave para el control de los servicios de inteligencia no se
encuentra en la facultad de tener acceso a todas sus actividades, sino en la adecua-
da definicin de sus objetivos y de la informacin que deben procesar para los fines
decisionales del gobierno
17
.
Por lo dems, en doctrina se reconocen cuatro tipos de controles sobre los
servicios de inteligencia
18
:
Control administrativo: es un control normalmente ejercido por un organismo
superior del Poder Ejecutivo y tambin por entidades de inspectora internas.
Control externo: es el que se ejerce mediante organismos de control indepen-
dientes del Poder Ejecutivo, cuya variante ms comn es el control parlamenta-
rio mediante comisiones permanentes o especiales.
Control jurisdiccional: cuyo ejercicio corresponde a los jueces y fiscales espe-
cializados en delitos que tengan que ver con el uso del ejercicio pblico.
Control civil: ejercido por la sociedad civil a travs de la prensa y la opinin
pblica libre.
De esta manera, una norma que promueva el control podra sealar lo siguiente:
Artculo- Tipos de control de las actividades de inteligencia.- Las activida-
des de inteligencia estn sometidas al control parlamentario, administrativo y
judicial de acuerdo con lo regulado en la presente ley.
1. Control parlamentario
A nuestro juicio, este tipo de control debera estar a cargo de una Comisin del
Congreso de la Repblica que tenga por objeto exclusivo el tratamiento de los servi-
17 HOLZMANN Guillermo, La funcin del sistema nacional de inteligencia en un estado democr-
tico, agosto de 1996, p. 13
18 Seguimos la clasificacin propuesta por el Doctor Miguel Navarro, profesor de la Academia
Nacional de Estudios Polticos y Estratgicos de Chile, en la exposicin efectuada con motivo de
la reunin de trabajo organizada por la Defensora del Pueblo los das 5 y 6 de octubre del 2000.
DOCUMENTOS
274
cios de inteligencia. Ello porque al tratarse de una materia tan delicada y amplia, no
resulta eficiente que una comisin que se encargue del tema de los servicios de
inteligencia, sea responsable adems del anlisis, seguimiento o fiscalizacin de
otros temas. En este sentido, dado que la actual Comisin de Defensa Nacional,
Orden Interno e Inteligencia del Congreso de la Repblica no se encarga exclusi-
vamente del tema que nos ocupa, se propone la creacin de una comisin parla-
mentaria especial destinada al tratamiento de los servicios de inteligencia. Por ello,
no estamos de acuerdo con el texto sustitutorio del proyecto de Ley de la Central
Nacional de Inteligencia, que sigue atribuyendo el control parlamentario a la citada
comisin. Ms an, consideramos que la labor de fiscalizacin respecto de los
servicios de inteligencia no ha sido tomada en su verdadera dimensin en el citado
proyecto, dado que dedica nicamente dos artculos, que adems plantean una
fiscalizacin bastante superficial, para tratar la labor de la Comisin de Defensa
Nacional, Orden Interno e Inteligencia respecto a las actividades de inteligencia.
La labor de esta comisin especial comprender bsicamente dos aspectos: por
un lado, fiscalizar el adecuado funcionamiento del organismo central, as como de
los rganos de inteligencia, evitando transgresiones a la ley; y por otro, aprobar o
modificar los presupuestos anuales relativos a las actividades de inteligencia.
En relacin con el primer aspecto, el control a cargo de la Comisin de Organos
y Actividades de Inteligencia del Congreso abarcar: 1) la facultad de modificar y
aprobar los planes operativos anuales elaborados por la CNI y los rganos de inte-
ligencia de los sectores Defensa e Interior; y 2) la fiscalizacin permanente del
cumplimiento de los respectivos planes, una vez aprobados, lo que incluye el con-
trol del uso correcto y eficiente de los recursos pblicos. De esta manera, el control
parlamentario permitir analizar la eficiencia y legalidad de la actividad de inteligen-
cia que se desarrolla y el control de los excesos que puedan presentarse.
La facultad de modificar los planes operativos anuales constituye una fiscaliza-
cin negativa, es decir, se circunscribe a identificar aquellas actividades califica-
das errneamente como de inteligencia para ubicarlas como actividades administra-
tivas ordinarias o, de ser el caso, eliminarlas. En consecuencia, no permitira incor-
porar a los referidos planes nuevas actividades de inteligencia. Esta fiscalizacin
negativa slo puede efectuarse adecuadamente si los planes operativos anuales es-
tablecen cada una de las actividades de inteligencia y las administrativas ordinarias,
sin consignar nombres o cdigos secretos. Una vez efectuada la fiscalizacin nega-
tiva, la Comisin de Organos y Actividades de Inteligencia del Congreso debera
aprobar los planes operativos anuales teniendo en cuenta los plazos presupuestales
establecidos en la Constitucin y las normas sobre la materia, a fin de que la CNI y
los ministerios de Defensa y del Interior puedan programar adecuadamente sus
respectivos presupuestos.
La fiscalizacin permanente del cumplimiento de los planes operativos anuales
de las entidades del Sistema de Inteligencia Nacional implica un acceso ininterrum-
pido e irrestricto a la informacin pertinente, la cual deber ser proporcionada por el
Jefe de la CNI o los ministros de Defensa o del Interior. Este aspecto del control
REFORMA Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA
275
incluye la investigacin de actividades de inteligencia no autorizadas, que son aque-
llas que no han sido incluidas en el respectivo plan operativo anual.
De otro lado, la fiscalizacin permanente de la correcta utilizacin de los recur-
sos pblicos destinados al cumplimiento de las actividades de inteligencia, implica
que esta Comisin del Congreso deba asegurarse que dichos recursos hayan sido
efectivamente gastados en las actividades de inteligencia para las cuales fueron
destinados; mientras que su eficiente utilizacin hace referencia a la optimizacin
del uso de los mismos. Para lograr tales objetivos fiscalizadores, la referida Comi-
sin deber utilizar diversas fuentes de informacin, las cuales podrn ser solicita-
das a los titulares de las entidades fiscalizadas o directamente a sus rganos de
auditora interna, as como a la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico del
Ministerio de Economa y Finanzas o a la Contralora General de la Repblica.
Articulo...- De la Comisin de Organos y Actividades de Inteligencia.- Crase
en el Congreso de la Repblica la Comisin de Organos y Actividades de
Inteligencia, como comisin permanente encargada de la supervisin y con-
trol de los rganos de inteligencia y de los recursos destinados al financiamiento
de sus actividades
La Comisin se encargar de verificar que el funcionamiento de los rganos de
inteligencia se ajuste a lo establecido en los preceptos constitucionales y lega-
les vigentes, y comprobar la estricta observancia y respeto de los derechos
fundamentales reconocidos por la Constitucin as como por los tratados sobre
derechos humanos. Adems, esta Comisin se encargar de comprobar que las
actividades de la Central Nacional de Inteligencia se ajusten a las directivas y
medidas de inteligencia formuladas en el Plan Anual de Inteligencia presenta-
do por el Poder Ejecutivo.
Asimismo, la Comisin tiene la facultad de verificar el cumplimiento de los
planes anuales de los rganos de inteligencia pertenecientes a los sectores
Defensa e Interior. A este efecto, puede solicitar la presencia de los ministros
respectivos siempre que lo requiera.
Artculo- Conformacin de la Comisin.- La Comisin de Organos y Acti-
vidades de Inteligencia estar conformada por nueve miembros y deber refle-
jar proporcionalmente a los partidos polticos representados en el Congreso.
Estos miembros sern designados por el Pleno del Congreso con el voto de dos
tercios de su nmero legal. La presidencia ser rotativa por legislatura entre
los miembros de mayora y minora que la propia Comisin designe.
Los miembros de la Comisin solamente podrn pertenecer a sta un mximo de
diez legislaturas ordinarias, sean continuas o alternativas.
Los congresistas que con motivo de su pertenencia a esta Comisin accedan a
informaciones de inteligencia de carcter reservado, estarn obligados a guar-
dar secreto de esta informacin.
DOCUMENTOS
276
Artculo- Funciones.- La Comisin tiene las siguientes funciones:
a) Fiscalizar permanentemente el cumplimiento del Plan Anual de la Central
Nacional de Inteligencia y de los rganos de inteligencia de los sectores
Defensa e Interior.
b) Fiscalizar la correcta y eficiente utilizacin de los recursos pblicos asig-
nados a las actividades de inteligencia en cada uno de los rubros estableci-
dos en los planes de la Central Nacional de Inteligencia y de los rganos de
inteligencia de los sectores Defensa e Interior.
c) Analizar el informe anual que contiene las actividades que fueron desarro-
lladas por los rganos de inteligencia dentro de sus respectivos planes del
ao precedente, que deber ser elaborado por el Poder Ejecutivo y remitido
a la Comisin a ms tardar el 15 de marzo de cada ao.
d) Elevar al Presidente de la Repblica, un informe anual donde se formulen
recomendaciones que se consideren convenientes para mejorar el funciona-
miento de la Central Nacional de Inteligencia.
e) Solicitar directamente al Jefe de la Central Nacional de Inteligencia, a los
rganos de inteligencia de los sectores Defensa e Interior, a los rganos de
auditora interna de la CNI y de los sectores Defensa e Interior, a la Direccin
Nacional de Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas y a
la Contralora General de la Repblica, la informacin necesaria para eva-
luar el grado de cumplimiento de los planes anuales de Inteligencia.
f) Presentar informes siempre que lo requiera el Pleno del Congreso.
Artculo- Criterios generales para la elaboracin de los Planes Anuales de
la Central Nacional de Inteligencia y de los rganos de inteligencia de los
Sectores Defensa e Interior.- Tanto el Jefe de la Central Nacional de Inteligen-
cia como los ministros de Defensa y del Interior, debern presentar a la Comi-
sin de Organos y Actividades de Inteligencia sus planes operativos anuales
de actividades a ms tardar el 30 de octubre del ao anterior al que correspon-
de el respectivo plan.
En los referidos planes se distinguirn claramente las actividades propias de la
labor de inteligencia de las actividades administrativas ordinarias.
Artculo...- De la revisin del Plan Anual de Inteligencia antes de su aproba-
cin.- La Comisin tiene la potestad de eliminar las actividades contenidas en
los planes referidos en el artculo anterior, previa audiencia del Jefe de la
Central Nacional de Inteligencia o de los ministros de Defensa o Interior, segn
corresponda, si considera que no se refieren a las labores propias de inteligen-
cia sino a labores administrativas ordinarias o de otra naturaleza.
Este proceso de fiscalizacin deber concluir antes de los 30 das del inicio de
la programacin presupuestaria de los pliegos Central Nacional de Inteligen-
cia Nacional, Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior.
Artculo...- Control parlamentario de la utilizacin de los recursos pblicos
destinados a las actividades de inteligencia.- La Comisin de Organos y Acti-
REFORMA Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA
277
vidades de Inteligencia fiscalizar en forma permanente la correcta y eficiente
utilizacin de los recursos pblicos asignados a las actividades de inteligencia
establecidas en los planes operativos anuales de la Central Nacional de Inteli-
gencia y de los rganos de inteligencia de los sectores Defensa e Interior. Para
cumplir con tal objetivo, la Comisin podr solicitar, cuando lo considere conve-
niente, la informacin pertinente al Jefe de la Central Nacional de Inteligencia o
a los ministros de Defensa o del Interior. Asimismo, podr solicitar dicha informa-
cin directamente a la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico del Ministe-
rio de Economa y Finanzas, a los rganos de auditora interna de la CNI o de los
sectores Defensa o Interior, o a la Contralora General de la Repblica.
2. Control administrativo
Este control es intraorgnico y extraorgnico. El primero debe ser ejercido por
el Jefe de la CNI y por los ministros de los sectores Defensa e Interior en sus
respectivos entes; as como por los rganos de auditora interna de la CNI y de los
mencionados sectores. Por su parte, el segundo tipo de control administrativo sera
ejercido por el Presidente del Consejo de Ministros (slo respecto del Jefe de la
CNI), la Contralora General de la Repblica y la Direccin Nacional de Presupues-
to Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas.
Los titulares de la CNI y de los sectores Defensa e Interior efectan un control
administrativo directo de sus subordinados, a efectos de velar por el adecuado
ejercicio de sus funciones y del uso de los recursos pblicos que le sean asignados.
De ser el caso, aplicarn las sanciones administrativas correspondientes. Estas fun-
ciones deben ser ejercidas de acuerdo al ordenamiento administrativo vigente, ra-
zn por la cual no existe la necesidad de incluir una disposicin especial sobre este
tema en el proyecto de ley.
El control administrativo del Presidente del Consejo de Ministros estara cir-
cunscrito al Jefe de la CNI, puesto que respecto a los dems sectores (entre ellos,
Defensa e Interior) esta autoridad cumple una funcin de coordinacin de acuerdo
al inciso 2) del artculo 123 de la Constitucin. El referido control implicara la
potestad de este funcionario de solicitar informes sobre las actividades de la CNI y
el uso de sus recursos pblicos. Asimismo, el Presidente del Consejo de Ministros
tendra la facultad de sancionar administrativamente al Jefe de la CNI, incluyndose
la sancin de destitucin de ser el caso.
De otro lado, tanto los rganos de auditora interna de la CNI y de los sectores
Defensa e Interior como la Contralora General de la Repblica, ejercern sin restric-
cin alguna el control gubernamental. El mismo comprende el control de legalidad y
de gestin del uso de los recursos pblicos, de conformidad con el Decreto Ley N
26162, Ley del Sistema Nacional de Control, y el segundo prrafo del artculo 39 de
la Ley N 27209, Ley de Gestin Presupuestaria del Estado. De esta manera, sern
aplicables las normas y directivas vigentes sobre auditora gubernamental.
Respecto al control gubernamental de la CNI y de los rganos de inteligencia de
los sectores Defensa e Interior, cabe precisar que la Ley del Sistema Nacional de
DOCUMENTOS
278
Control contiene algunos criterios generales que orientan el ejercicio de la auditora
gubernamental, que deben ser tomados en consideracin al efectuar el control de
los cuerpos de inteligencia. As por ejemplo, el inciso c) del artculo 14 consagra la
reserva durante el ejercicio de la actividad de control. Ello impide revelar informa-
cin que cause dao a las entidades, a su personal o al Sistema, o dificulte la
tarea de este ltimo.
Como puede apreciarse, el criterio de reserva garantiza tres aspectos: la seguri-
dad de los funcionarios de los cuerpos de inteligencia, el adecuado funcionamiento
de los cuerpos de inteligencia, as como el adecuado funcionamiento de los entes
del Sistema Nacional de Control. De esta manera, existiendo esta triple garanta, los
rganos de auditora interna y la propia Contralora General de la Repblica pueden
tener acceso a todo tipo de informacin necesaria para el ejercicio del control gu-
bernamental. Para la observancia de este deber de reserva, debe precisarse la res-
ponsabilidad penal que acarrea su incumplimiento.
Por su parte, el inciso f) de la referida disposicin establece el criterio de espe-
cializacin, relativo a la necesidad de efectuar el control en funcin de la naturaleza
de la entidad en la que incide. Para lograr tal objetivo, la citada norma permite que
los rganos de auditora interna propongan recomendaciones a la Contralora Gene-
ral de la Repblica, sobre la elaboracin de normas tcnicas especializadas de con-
trol que consideren aplicables a sus entidades. En el caso del control gubernamental
de los cuerpos de inteligencia, dichas normas tcnicas especializadas deben incidir
en la forma de designacin de los auditores internos o externos, la ratificacin del
acceso irrestricto a todo tipo de informacin y, como contrapartida, el deber de
guardar absoluta reserva sobre el contenido de la misma, entre otros aspectos rele-
vantes.
El control presupuestal, de acuerdo al primer prrafo del artculo 39 de la Ley
N 27209, Ley de Gestin Presupuestaria del Estado, consiste en el seguimiento de
los niveles de ejecucin de los ingresos y de los gastos respecto al presupuesto
autorizado y sus modificaciones. Est a cargo de la Direccin Nacional de Presu-
puesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas. Al igual que en el caso del
control gubernamental, el control presupuestario de los cuerpos de inteligencia debe
ser efectuado, sin restricciones, conforme a las normas y directivas presupuesta-
rias vigentes. No obstante, debe precisarse legalmente el deber de reserva de los
funcionarios encargados de efectuar el control presupuestal respecto a la informa-
cin presupuestaria que, eventualmente, contenga aspectos relacionados con las
actividades de inteligencia. La inobservancia de este deber traera como consecuen-
cia la respectiva responsabilidad penal.
Por otra parte, el presupuesto y la informacin presupuestaria del pliego CNI no
debe ser reservado en su totalidad, como lo estableca el artculo 14 del Decreto
19 Este artculo estableca que el presupuesto del Servicio de Inteligencia Nacional y los documentos
que lo sustentaban tenan la clasificacin de secreto. La referida disposicin ha sido derogada por
el artculo 6 de la Ley N 27351, Ley de Desactivacin del SIN.
REFORMA Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA
279
Ley N 25635
19
o como ocurre actualmente con los presupuestos de los ministerios
de Defensa y del Interior segn el artculo 45 de la Ley N 27209. Para ello, debe
distinguirse claramente entre la informacin presupuestaria desagregada que est
relacionada con actividades de inteligencia y la referida a las actividades administra-
tivas ordinarias; con lo cual la informacin presupuestaria referida a estas ltimas
en ningn caso debe ser reservada (por ejemplo, alimentos para los cuarteles o
material quirrgico para los hospitales militares). Es por esta razn que se propone
la modificacin del citado artculo 45, bajo los criterios anteriormente sealados.
Asimismo, deberan establecerse dos disposiciones especiales relativas al con-
trol presupuestal de los cuerpos de inteligencia. La primera debe prohibir el
financiamiento de las actividades de la CNI con recursos directamente recauda-
dos
20
, a fin de evitar el desarrollo de actividades ocultas de percepcin de ingresos.
La segunda debe prohibir el establecimiento de grupos genricos de gastos o espe-
cificas del gasto que se denominen gastos de inteligencia o similares, pues torna
difcil efectuar su control y porque, adems, el clasificador de gastos pblicos
elaborado por el sector Economa y Finanzas comprende todos aquellos gastos por
bienes, servicios u otros conceptos necesarios para cumplir con las labores de
inteligencia. Esta segunda regulacin se fundamenta en el hecho de que en un Esta-
do democrtico no pueden existir gastos ocultos, es decir, dinero de los contribu-
yentes que no est afecto a un destino conocido o verificable. Si se permitiese esto,
las facultades de control administrativo se veran menoscabadas pues los entes
respectivos no podran conocer la forma cmo se invierten los recursos pblicos.
Es pues consustancial a la vigencia del Estado democrtico de Derecho la primaca
del principio de transparencia.
De acuerdo a las reflexiones precedentes, el control administrativo podra
regularse de la siguiente manera:
Artculo- Del control administrativo ejercido por el Presidente del Consejo
de Ministros.- El Presidente del Consejo de Ministros podr solicitar al Jefe de
la Central Nacional de Inteligencia, informes sobre las actividades de la enti-
dad que dirige y el uso de sus recursos pblicos. Asimismo, podr sancionar
administrativamente al Jefe de la Central Nacional de Inteligencia, incluso con
la destitucin de ser el caso.
Artculo...- Del control gubernamental.-. El control gubernamental, definido
en el artculo 5 del Decreto Ley N 26162, Ley del Sistema Nacional de Con-
20 El artculo 15 del Decreto Ley N 25635, Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, sealaba que
constituan ingresos propios, hoy denominados recursos directamente recaudados del SIN, el
producto de la venta de sus bienes de capital dados de baja y enajenados siguiendo el procedi-
miento que se establecer en su Reglamento, el monto obtenido por arrendamiento de inmuebles,
donaciones y aquellos que puedan generar en el cumplimiento de su misin, debiendo destinarlos
al mantenimiento, reposicin de sus activos fijos y a los fines propios del organismo. La referida
disposicin ha sido derogada por el artculo 6 de la Ley N 27351, Ley de Desactivacin del SIN.
DOCUMENTOS
280
trol, que incida en las actividades de inteligencia, est a cargo de la Contralora
General de la Repblica, as como de los rganos de auditora interna de la
Central Nacional de Inteligencia y de los sectores Defensa e Interior, de acuer-
do a las normas y directivas vigentes del Sistema Nacional de Control.
Artculo...- Reserva de la informacin.- Los funcionarios encargados de las
acciones de auditora que incidan en las actividades de inteligencia, debern
observar en el ejercicio de sus funciones el deber de reserva, establecido en el
literal d) del artculo 14 de la Ley N 26162. La inobservancia de este deber
acarrea responsabilidad penal, de acuerdo a ley.
Artculo- Del control presupuestal.- El control presupuestal relativo a las
actividades de inteligencia se ejerce de acuerdo a las normas y directivas pre-
supuestarias vigentes. De conformidad con el primer prrafo del artculo 39 de
la Ley N 27209, Ley de Gestin Presupuestaria del Estado, dicho control es
efectuado por la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico del Ministerio de
Economa y Finanzas.
Artculo- Deber de reserva de los funcionarios encargados del control
presupuestal.- Los funcionarios encargados del control presupuestal deben
guardar un deber de reserva respecto a la informacin presupuestaria que,
eventualmente, contenga aspectos relacionados con las actividades de inteli-
gencia. La inobservancia de este deber acarrea responsabilidad penal, de acuer-
do a ley.
Artculo- Prohibicin de financiamiento con recursos directamente recauda-
dos.- El pliego Central Nacional de Inteligencia no contar con recursos direc-
tamente recaudados como fuente de financiamiento.
Artculo...- Norma especial sobre la clasificacin de los gastos que generan
las actividades de inteligencia.- Los gastos que generen las actividades pro-
pias de la labor de inteligencia sern aquellos establecidos en el clasificador
de los gastos pblicos que elabora la Direccin Nacional de Presupuesto P-
blico del Ministerio de Economa y Finanzas para cada ao fiscal. No podrn
establecerse grupos genricos de gastos o especficas del gasto denominados
gastos de inteligencia o similares
Disposicin Final...- Normas tcnicas especializadas de control gubernamen-
tal.- En aplicacin del inciso f) del artculo 14 de la Ley N 26162, los rganos
de auditora de la Central Nacional de Inteligencia y de los sectores Defensa e
Interior, propondrn a la Contralora General de la Repblica sus recomenda-
ciones para la elaboracin de normas tcnicas especializadas de control que
consideren aplicables a sus entidades, de acuerdo a los principios, conceptos y
lineamientos establecidos en la presente ley. Las referidas recomendaciones
debern ser remitidas dentro de los treinta das siguientes a la instalacin de la
REFORMA Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA
281
Oficina de Auditora Interna de la Central Nacional de Inteligencia y dentro de
los treinta das siguientes a la vigencia de la presente ley en el caso de los
rganos de auditora interna de los sectores Defensa e Interior.
Disposicin Final...- Modificacin del artculo 45 de la Ley N 27209.-
Modifquese el artculo 45 de la Ley N 27209, Ley de Gestin Presupuestaria
del Estado, en los trminos siguientes:
Artculo- Informacin presupuestaria reservada.- La informacin presupues-
taria desagregada de la Central Nacional de Inteligencia y de los Ministerios
de Defensa y del Interior es reservada respecto a las actividades de inteligencia
o a las relacionadas con la defensa y seguridad nacional. En todo caso, la
informacin correspondiente a todas las fases presupuestarias estar a disposi-
cin de las comisiones parlamentarias de Organos y Actividades de Inteligen-
cia, Presupuesto y Revisora de la Cuenta General de la Repblica; as como de
la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y
Finanzas, los rganos de auditora interna de la Central Nacional de Inteli-
gencia y de los sectores Defensa e Interior, y la Contralora General de la
Repblica.
3. Investigacin y control jurisdiccional
Las experiencias comparada y nacional demuestran que las denuncias de delitos
cometidos donde se cuestiona la legalidad del ejercicio de las especiales facultades
con las que cuentan aparatos de poder como los cuerpos de inteligencia, no pueden
ser investigadas con los mtodos comunes utilizados en aquellos casos en los que
estos elementos no estn presentes. Ello no slo por la necesidad de garantizar que
el poder involucrado no incida en las investigaciones, sino adems por la especiali-
dad que se requiere.
De esta manera, el adecuado funcionamiento de los poderes pblicos a todo
nivel, requiere de la constitucin de mecanismos y cuerpos de investigacin espe-
cializados a nivel fiscal y judicial, adems de la precisin de las facultades que
constitucionalmente corresponden a los miembros del Ministerio Pblico y el Poder
Judicial. Evidentemente, estas facultades han de estar acompaadas de sus corres-
pondientes responsabilidades.
Asimismo, los rganos jurisdiccionales podrn requerir la informacin adquirida
por los rganos de inteligencia en el cumplimiento de sus funciones, relativa a
cualquier persona que se halle comprendida en un proceso judicial. De ninguna
manera podr oponerse el carcter secreto de informaciones de los servicios de
inteligencia, cuando se estn investigando delitos de lesa humanidad.
Por otro lado, de acuerdo con el artculo 2 inciso 10 la Constitucin, para que
los servicios de inteligencia de los sectores Defensa e Interior puedan interrumpir,
abrir o registrar las comunicaciones o registros privados, por cualquier medio, de
personas respecto de las cuales existan fundadas sospechas de la comisin o prepa-
DOCUMENTOS
282
racin de delitos, deber haber sido autorizada por un juez. Debemos sealar que
actualmente se presenta un problema en la aplicacin del citado artculo, pues ste
establece que ello se efectuar con las garantas previstas en la Ley y hasta el
momento no ha sido emitida norma alguna. Si bien en la prctica algunos jueces
permiten interceptaciones en las comunicaciones personales, es necesario que se
desarrolle normativamente la materia. A este efecto, para que exista certeza jurdica
respecto a la interceptacin, es necesario que el juez tenga a su cargo la operacin
misma, se le rinda cuenta peridicamente de los resultados y se le proporcione la
informacin pertinente para poder fiscalizar la adopcin de la medida decretada.
As, el juez debe tener un control sobre la autorizacin brindada, a fin de que no se
afecten las comunicaciones personales que no tengan que ver con el tema materia
de investigacin. Esta medida debe durar lo estrictamente necesario para la investi-
gacin, no pudiendo convertirse en una autorizacin con carcter indefinido. Final-
mente, debemos indicar que por coherencia normativa y tcnica legislativa la regu-
lacin del levantamiento del secreto de las comunicaciones por orden judicial debe-
ra estar regulado en el Cdigo Procesal Penal.
Disposicin Complementaria...- Especializacin fiscal en delitos que com-
prometen el ejercicio del poder o los recursos pblicos.- Un Fiscal Superior en
lo Penal se especializar en la investigacin de las conductas presuntamente
delictivas donde se encuentren involucradas organizaciones criminales, es-
tructuras de poder organizadas o grupo de personas, siempre que se comprome-
ta el ejercicio del poder o recursos pblicos. Para estos efectos, en cada inves-
tigacin podr designar al personal de apoyo a su cargo. Las plazas respecti-
vas y los consiguientes requerimientos logsticos sern aprobadas por la Junta
de Fiscales Supremos a propuesta del mencionado fiscal superior. ste tendr
competencia nacional y deber ser seleccionado por el Fiscal de la Nacin
entre miembros titulares, que debern haber acreditado conocimientos relati-
vos a investigaciones de alta complejidad donde se encuentren involucradas
estructuras de poder.
Disposicin Complementaria...- Requisitos para quienes juzguen conductas
que comprometen el ejercicio del poder o los recursos pblicos.- Los delitos
que presuntamente comprometan el ejercicio del poder pblico, sern conoci-
dos nicamente por jueces titulares, que adems de los requisitos comunes para
ejercer la funcin jurisdiccional y de los especiales para cada nivel de la judi-
catura, debern contar con conocimientos relativos a investigaciones de alta
complejidad donde se encuentren involucradas organizaciones criminales, es-
tructuras de poder organizadas o grupo de personas. Los procesos penales
donde se juzguen conductas que comprometen el ejercicio del poder o los recur-
sos pblicos, en cualquier momento, son de competencia de la justicia comn.
Disposicin Complementaria- Medidas de seguridad personal.- Los rga-
nos de gobierno respectivos del Poder Judicial y el Ministerio Pblico dispon-
REFORMA Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA
283
drn las medidas de seguridad necesarias para garantizar la vida, integridad y
libertad de los jueces y fiscales responsables de investigaciones que comprome-
tan a estructuras de poder, as como las del personal a su cargo y sus familiares
cercanos.
VI. DEL TRATAMIENTO DEL SECRETO EN LAS ACTIVIDADES DE INTE-
LIGENCIA
En un Estado democrtico el poder que se otorga al Estado y a sus funcionarios
como los miembros de las Fuerzas Armadas, la Polica Nacional y los cuerpos de
inteligencia debe estar sujeto a controles que aseguren que su ejercicio respete el
ordenamiento jurdico y se orienten a la realizacin de los fines indicados en la
Constitucin. De aqu se derivan una serie de consideraciones respecto del carcter
secreto de determinados actos o informaciones en poder de las administraciones
estatales, que en principio se rigen por el principio de publicidad. Por ello, en un
Estado democrtico el secreto nunca puede ser absoluto, por lo que se hace nece-
sario habilitar a ciertos funcionarios ajenos al Ejecutivo, para que en determinadas
circunstancias puedan acceder a la informacin clasificada y as poder ejercer ade-
cuadamente las funciones estatales de control. Ciertamente, la experiencia de dere-
cho comparado muestra que tal equilibrio no es en modo alguno sencillo. Y es que
en definitiva cualquier sistema que ideemos, por tericamente perfecto que sea,
slo funcionar si est basado en el sentido comn, en la autolimitacin y en la
mutua confianza en el ejercicio legtimo de los poderes constitucionales del Poder
Judicial, el Parlamento y el Ejecutivo en nuestro estado democrtico
21
. En este
sentido, creemos necesario formular las siguientes normas:
Artculo- Procedimiento en caso de informacin clasificada considerada
secreto de Estado.- Dos congresistas elegidos por la Comisin de Organos y
Actividades de Inteligencia, estarn facultados para revisar la informacin
considerada secreta por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de
Defensa o el Ministro del Interior, debiendo guardar reserva sobre los archivos
o informaciones a los que accedan. En caso de considerar inadecuada la
clasificacin lo informarn a la Comisin para que sta adopte las medidas
correspondientes. Si la consideran adecuada, comunicarn este hecho a la
Comisin.
Artculo- Deber de cooperacin con jueces y fiscales. Acceso a informa-
cin clasificada.- Los miembros de los cuerpos de inteligencia y en general, de
las Fuerzas Armadas y Polica Nacional, sin distincin, proporcionarn la
21 SANTOLAYA MACHETTI, Pablo. El control de los secretos de estado: la experiencia en dere-
cho comparado. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, N 40, 1995, pp. 80-81.
DOCUMENTOS
284
informacin que les sea solicitada por jueces y fiscales en el marco de sus
funciones fiscales o jurisdiccionales, respectivamente, bajo responsabilidad.
En caso de negarse a la solicitud de informacin por tratarse de informacin
clasificada, la autoridad correspondiente deber motivar su decisin. El juez o
fiscal solicitante informar del hecho a la Sala Penal de la Corte Suprema,
quien podr requerir dicha informacin al Presidente del Consejo de Ministros
o a los Ministros de Defensa o del Interior. De considerar que con la negativa se
cometi una infraccin, pondr los hechos en conocimiento de la autoridad
competente.
Si en el curso de la investigacin se accede a informacin considerada como
clasificada, el juez competente deber evaluar si procede levantar la clasifica-
cin a efectos de su incorporacin al proceso. En todo caso, los jueces y fiscales
solicitantes tendrn que observar un deber de reserva respecto de la informa-
cin clasificada considerada irrelevante a efectos de la investigacin. Su in-
cumplimiento da lugar a responsabilidad penal.
Artculo- Del secreto de las normas. La reserva establecida en cualquier
norma o disposicin de carcter general o particular emanada del Poder Eje-
cutivo y/o entidades que de l dependan, con anterioridad o posterioridad a la
vigencia de la presente ley, no ser oponible a la Comisin de Organos y Acti-
vidades de Inteligencia, ni a los congresistas miembros de las mismas.
VII. DE LA PROTECCIN DE LOS TESTIGOS, VCTIMAS, PERITOS Y
COLABORADORES DE LA JUSTICIA
22
En diversos casos se ha constatado que la investigacin de denuncias e incluso
el posterior juzgamiento de delitos cometidos por la criminalidad organizada, utili-
zndose aparatos organizados de poder donde se compromete la funcin y los
recursos pblicos, no ha podido desarrollarse con xito a causa de amenazas y
presiones tanto contra testigos, vctimas, peritos, as como contra personas que,
habiendo participado de tales hechos, decidieron colaborar con la justicia. Las cuo-
tas de poder con que cuentan las personas vinculadas a este tipo de hechos, les
permiten, en muchos casos, presionar o amenazar testigos, vctimas, peritos o
colaboradores de la justicia, influyendo negativamente y garantizando la impunidad
de sus actos. De este modo, la accin de la justicia es burlada, pues en la mayor
parte de casos la manifestacin de estas personas resulta de vital importancia para
las investigaciones.
Un Estado democrtico no puede ser indiferente a las amenazas o peligros a los
que pueden verse sometidas las personas, sus familiares y personas cercanas, por
su disposicin a colaborar con la justicia. En ese sentido, nuestro ordenamiento
22 Cabe indicar que la necesidad de la vigencia de este tipo de normas condujo a que fueran incluidas en
la Ley N 27378 publicada en El Peruano el 21 de diciembre del 2000.
REFORMA Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA
285
jurdico debe responder a las necesidades de investigacin y juzgamiento de este
tipo de delincuencia, estableciendo mecanismos de proteccin para los testigos,
vctimas, peritos y colaboradores con la justicia y procurando un adecuado equili-
brio entre las necesidades de justicia y los derechos de los acusados. As, recogien-
do algunas experiencias en el derecho comparado y teniendo en cuenta los aportes
de la Recomendacin N R (97) del Comit de Ministros del Consejo de Europa
sobre proteccin de testigos, creemos importante incorporar las siguientes normas:
Artculo- Tratamiento de testigos, vctimas, peritos y colaboradores de la
justicia. Definiciones.- Para los efectos de la presente ley, se considerar tes-
tigo a toda persona que posea informacin relevante, eficaz y oportuna para
la investigacin y el juzgamiento de delitos cometidos por organizaciones cri-
minales, estructuras organizadas de poder o grupos de personas, donde se
comprometa la funcin y los recursos pblicos, que muestre su disposicin a
ofrecerla para colaborar con la administracin de justicia.
Se considerar como acto de intimidacin cualquier tipo de amenaza direc-
ta o indirecta recibida por un testigo, vctima, perito o colaborador con la
justicia que ponga en riesgo su disposicin su comparecencia ante la justicia.
Se considerarn tambin como actos de intimidacin, los dirigidos contra el
cnyuge, ascendientes, descendientes, hermanos o cualquier persona que se
halle en anloga situacin de relacin afectiva con las personas antes mencio-
nadas.
Se presumir la existencia de intimidacin cuando la investigacin incluya a
organizaciones criminales violentas o vinculadas a esferas del poder pblico,
as como cuando el testigo, la vctima o el colaborador con la justicia pertenez-
ca a un grupo social vulnerable.
Se considerar colaborador de la justicia a toda persona investigada, pro-
cesada o condenada que haya participado en el delito materia de la investiga-
cin o el proceso, o en actividades delictivas de las organizaciones involucradas,
que accedan a colaborar proporcionando informacin relevante, eficaz y opor-
tuna.
Artculo- Medidas de proteccin.- Las medidas de proteccin de testigos,
vctimas, peritos y colaboradores con la justicia, slo podrn ser ordenadas
por el juez penal, de oficio o a pedido de parte, a travs de una resolucin
debidamente motivada. En ella, el juez deber evaluar la inmediatez, certeza y
gravedad del riesgo para la vida, integridad personal o bienes del testigo,
vctima, perito o colaborador de la justicia.
Asimismo, el juez deber realizar una ponderacin de los bienes jurdicos y
derechos fundamentales en conflicto, as como de la situacin personal de los
testigos, vctimas, peritos o colaboradores de la justicia en relacin a las cir-
cunstancias que rodean a la investigacin o proceso concreto.
Las medidas a adoptar deben considerar la preservacin de la identidad, el
domicilio, profesin u ocupacin y lugar de trabajo. El juez podr adoptar las
siguientes medidas:
DOCUMENTOS
286
1. La exclusin en las diligencias y actuados, del nombre, apellido, domicilio,
profesin, lugar de trabajo, as como cualquier otro dato que pudiese servir
para la identificacin personal.
2. La comparecencia a las diligencias a travs de mecanismos que impidan la
identificacin visual.
3. La grabacin audiovisual de los testimonios y los informes.
4. Sealar como domicilio procesal la sede del juzgado, el cual ser responsa-
ble de la notificacin al destinatario asegurando la reserva del caso.
5. Ordenar proteccin policial, incluso despus del proceso si la situacin de
peligro evaluada con los criterios mencionados en el presente artculo se
mantienen.
6. Dictar medidas para impedir cualquier posibilidad de captar imgenes
flmicas o fotogrficas de las personas beneficiadas con estas medidas. La
Polica Nacional, el Ministerio Pblico y el juez, podrn retirar el material
fotogrfico, flmico o de cualquier otra ndole, para verificar y en su caso
excluir las imgenes que puedan identificar a las personas protegidas. Lue-
go de ello, el material tendr que ser devuelto.
7. En casos de excepcional gravedad, se podr disponer que se facilite a los
beneficiarios documentacin de una nueva identidad, as como medios eco-
nmicos para cambiar de residencia y lugar de trabajo.
Artculo- Revisin de las medidas adoptadas.- Una vez realizadas las dili-
gencias de investigacin e instruccin, la autoridad judicial a cargo del juicio
oral se pronunciar a travs de una resolucin debidamente motivada, sobre la
confirmacin de las medidas adoptadas, su modificacin, la supresin de todas
o algunas o la adopcin de nuevas.
Artculo- Garantas del derecho de defensa.- La decisin sobre la adop-
cin de medidas podr ser apelada dentro de los cinco das de notificada la
resolucin correspondiente. La instancia judicial competente resolver en el
plazo de cinco das.
Luego de la declaracin de pertinencia del testimonio, la defensa o el Ministe-
rio Pblico podrn solicitar a travs de un escrito motivado, tener conocimien-
to de la identidad de las personas beneficiadas con las medidas de proteccin.
El juez o el tribunal correspondiente pondrn en conocimiento de los solicitan-
tes las identidades correspondientes, asegurando las dems medidas adopta-
das a favor de los mismos.
Artculo- Dentro de los cinco das de revelada la identidad del testigo o el
colaborador de la justicia, la defensa o el Ministerio Pblico podrn aportar
elementos probatorios vinculados al valor de testimonio.
Artculo- El testimonio ofrecido por los testigos o colaboradores de la jus-
ticia bajo medidas de proteccin, slo tendr valor probatorio si es ratificado
en la etapa del juicio oral. Si por esta exigencia se pone en riesgo la vida o
REFORMA Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA
287
integridad personal de los testigos, se debern utilizar los mecanismos necesa-
rios, como aparatos audiovisuales desde espacios fsicos diferentes, que permi-
tan cumplir con esta exigencia. Slo en casos excepcionales, se podr autorizar
la ratificacin a travs de la lectura de los testimonios, facilitando la contra-
diccin del caso.
Artculo- De las sanciones penales.- Ser sancionado con pena privativa
de libertad no menor dos aos ni mayor de seis, toda persona que realice cual-
quier acto de intimidacin definido en el segundo prrafo del artculo 2 de la
presente norma.
VII. CONCLUSIONES
1. Los hechos sucedidos en los ltimos aos con los servicios de inteligencia han
evidenciado que ste se constituy en un poder oculto, con amplias atribuciones
al margen de la ley y carente de controles democrticos. Esta falta de control
condujo a su deslegitimacin frente a la opinin pblica, a causa de su asocia-
cin con la coercin, corrupcin y seguimiento de personas, antes que con su
sometimiento a los objetivos nacionales y de asesora tcnica al Jefe de Estado.
2. La reforma de los servicios de inteligencia no se agota en la desactivacin del
SIN ni en la elaboracin de una nueva ley sino que debe existir la necesaria
voluntad poltica para que el ejercicio de las funciones de estos servicios sean
respetuosos de los principios y valores democrticos. En este sentido, la estruc-
tura y fines de los servicios de inteligencia debe responder al diseo de una
poltica de Estado que articule sus recursos para el logro de objetivos naciona-
les. As, un adecuado control de los servicios de inteligencia requiere en primer
lugar la clara definicin de sus objetivos y de la informacin que deben procesar
para la adopcin de las decisiones del gobierno.
3. Las funciones de la Central Nacional de Inteligencia denominacin propuesta
por el Poder Ejecutivo para sustituir al SIN deben orientarse hacia la inteligen-
cia estratgica nacional, que es la elaborada al ms alto nivel para satisfacer las
necesidades de conduccin central del Estado. Debe integrar a los rganos en-
cargados de la produccin, anlisis y difusin de inteligencia efectuando labores
de coordinacin, sin que ello implique una subordinacin jerrquica de los rga-
nos de inteligencia a la Central Nacional de Inteligencia. De esta manera, se
deben delimitar las labores de la Central Nacional de Inteligencia, evitando situar
dentro de su competencia actividades correspondientes a los rganos de inteli-
gencia de los sectores Defensa e Interior. Ello permitir evitar la duplicidad de
funciones.
4. El texto sustitutorio del proyecto de la Ley de la Central Nacional de Inteligen-
cia presentado a la Comisin de Defensa Nacional, Orden Interno e Inteligen-
cia del Congreso de la Repblica utiliza conceptos muy amplios para establecer
DOCUMENTOS
288
las actividades respecto de las cuales pueden realizarse labores de inteligencia.
Ello no resulta conveniente pues en nuestro pas la experiencia ha demostrado
que amparndose en conceptos amplios e imprecisos se han presentado viola-
ciones a los derechos de las personas y realizado acciones de inteligencia a
organizaciones, periodistas o personas por el slo hecho de ser opositoras al
rgimen. Por otro lado, en el texto se le otorgan competencias a la CNI respecto
a actividades de inteligencia que, creemos, le competen en todo caso a los sec-
tores Defensa o Interior. A manera de ejemplo podemos sealar el trfico ilcito
de drogas, las agresiones al medio ambiente, las actividades que atenten contra
el patrimonio nacional o la seguridad interna, entre otras.
5. Existen cuatro tipos de control de los servicios de inteligencia: el administrativo,
que normalmente est a cargo de un organismo superior del Poder Ejecutivo y
tambin por entidades de inspectora internas; el control parlamentario, que se
ejerce a travs de comisiones permanentes o especiales del congreso; el control
judicial; y, finalmente, el control de la sociedad civil a travs de la prensa y la
opinin pblica libre.
6. Una comisin del Congreso de la Repblica que se encargue de las actividades
de los servicios de inteligencia debe dedicarse exclusivamente a este tema. Por
ello, no resulta idneo que la Comisin de Defensa, Orden Interno e Inteligencia
del Congreso asuma este encargo, tal como se propone en el texto sustitutorio
de la Ley de la Central Nacional de Inteligencia. De ah que sea necesario crear
una comisin especializada exclusivamente en los servicios de inteligencia. Ella
se encargara de fiscalizar el adecuado funcionamiento de los rganos respecti-
vos y del seguimiento de la ejecucin de su presupuesto. Adems, podr identi-
ficar las actividades errneamente calificadas como de inteligencia y eliminarlas,
aprobar los planes operativos anuales elaborados por la CNI y los rganos de
inteligencia de los sectores Defensa e Interior, y verificar el cumplimiento de los
respectivos planes, una vez aprobados.
7. La Contralora General de la Repblica, los rganos de control interno de la CNI
y los de los sectores Defensa e Interior, deben fiscalizar en forma permanente el
uso de los recursos pblicos necesarios para las actividades de inteligencia;
verificando que los gastos se realicen en las actividades para las que fueron
destinados.
8. El adecuado funcionamiento de los poderes pblicos requiere la constitucin de
mecanismos y cuerpos de investigacin especializados, en el mbito fiscal y
judicial. A este efecto, sera conveniente que un Fiscal Superior en lo Penal
titular se especializar en la investigacin de las conductas presuntamente
delictivas que comprometan el ejercicio del poder pblico. Por otro lado, los
delitos que comprometan el ejercicio del poder pblico deberan ser conocidos
nicamente por jueces titulares, que adems de los requisitos comunes para
ejercer la funcin jurisdiccional y de los especiales para cada nivel de la judica-
tura, debera contar con conocimientos relativos a investigaciones de alta com-
plejidad donde se encuentren involucradas estructuras de poder.
REFORMA Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA
289
9. Es consustancial a la vigencia del Estado de Derecho la primaca del principio de
transparencia. De ah se derivan una serie de consideraciones respecto del ca-
rcter secreto de determinados actos o informaciones en poder del Estado,
que en principio se rigen por el principio de publicidad. En un Estado democr-
tico el secreto no puede ser absoluto, siendo necesario habilitar a ciertos funcio-
narios ajenos al Ejecutivo, a que en determinadas circunstancias puedan acceder
a la informacin clasificada y as poder ejercer adecuadamente las funciones
estatales de control. Asimismo, debern evitarse normas secretas, y en todo
caso ello no podr ser oponible a las entidades competentes para controlar los
servicios de inteligencia.
10.En diversos casos se ha constatado que la investigacin de denuncias e incluso
el posterior juzgamiento de delitos cometidos utilizndose aparatos organizados
de poder como es el caso de los servicios de inteligencia, no ha podido desa-
rrollarse con xito a causa de amenazas y presiones tanto contra testigos como
contra personas que, habiendo participado de tales hechos, decidieron colaborar
con la justicia. Por ello, es necesario que nuestro ordenamiento jurdico respon-
da a las necesidades de investigacin y juzgamiento de este tipo de delincuencia,
estableciendo mecanismos de proteccin para los testigos y colaboradores con
la justicia y procurando un adecuado equilibrio entre las necesidades de justicia
y los derechos de los acusados.
11. En definitiva, para disear un servicio de inteligencia que sea respetuoso de los
derechos y principios constitucionales la legislacin puede aportar puntuales
contenidos para definir sus funciones y contar con controles democrticos; sin
embargo, se requiere una decidida voluntad poltica para garantizar que actua-
ciones suscitadas al margen de la ley vuelvan a repetirse.
Lima, diciembre del 2000
DOCUMENTOS
290
Alberto Fujimori
Presidente
Servicio de Inteligencia
Nacional
Montesinos
Jefe real del SIN
Contraalmirante
Humberto Rozas
Jefe nominal del SIN
Grupo Jpiter
Coronel PNP Freddy
Rebatta
Seguridad privada de
Montesinos
Direccin de
Intercepta-
cin
Electrnica
(DIE)
Coronel EP
Direccin
Nacional de
Frente
Externo
(Dinfe)
Coronel (r)
Direccin
Frente
Interno
(Dinfi)
Coronel PNP
Direccin Nacional
de
Contrainteligencia
(Dinci)
General (r)
Direccin
Nacional de
Inteligencia de
Narcticos
(Dinin)
Coronel
Direccin
Nacional de
Operaciones
Sicolgicas
(Dinos)
General
Direccin
Nacional de
Operaciones
(DINO)
Coronel PNP
El ex asesor reparta las
acciones y tareas a cualquiera
de las nueve direcciones
nacionales operativas.
- En algunos casos las
transmita a los diferentes
servicios de inteligencia de
las Fuerzas Armadas para su
respectiva ejecucin.
Gabinete de asesores
Merino Bartet, doctor
Huertas y Sigisfredo Luza
El despacho se encargaba de
asesorar legalmente al jefe de
Estado, al mismo Montesinos
y a los miembros del
Gabinete Ministerial.
Direccin
Nacional de
Operaciones
Sicolgicas
(Dinos)
General
Direccin
Nacional de
Informacio-
nes (DINI)
General
Oficina Tcnica de Asesoramiento
Jurdico
Oficina Tcnica Administrativa
ANEXO N 1
SERVICIO DE INTELIGENCIA NACIONAL
Organos de Apoyo
ALTA DIRECCIN
Vladimiro Montesinos
-Reportaba directamen-te con el
presidente de la Repblica. El ex
asesor reparta las acciones y ta-
reas a cualquiera de las nueve di-
recciones nacionales operativas.
- En algunos casos las transmi-
ta a los diferentes servicios de
inteligencia de las Fuerzas
Armadas para su respectiva
ejecucin.
GABINETE DE ASESORES
Merino Bartet, doctor Huer-
tas y Sigisfredo Luza
El despacho se encargaba de
asesorar legalmente al jefe de
Estado, al mismo Montesinos
y a los miembros del Gabinete
Ministerial.
Coronel EP
Fuente: Diario El Comercio, 25 de setiembre del 2000.
ACCIN DE INCONSTITUCIONALIDAD
291
Accin de inconstitucionalidad
SEOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
WALTER ALBAN PERALTA, DEFENSOR DEL PUEBLO DEL PER encarga-
do por Resolucin Defensorial N 66-2000/DP, publicada en el diario oficial El
Peruano el 29 de noviembre del 2000, identificado con Documento Nacional de
Identidad N 08239260, sealando domicilio legal y procesal en el Jirn Ucayali N
388, Lima 1, en ejercicio de la legitimacin reconocida por el artculo 203 inciso 3
de la Constitucin y por el artculo 9 inciso 2) de la Ley N 26250, interpongo
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD contra el segundo prrafo del artculo
191 de la Ley N 26859, Ley Orgnica de Elecciones, modificado por el artculo
17 de la Ley N 27369 publicada el 18 de noviembre de 2000 en el diario oficial El
Peruano pues vulnera el contenido esencial de la libertad de expresin y el derecho
a la informacin reconocidos por el artculo 2 inciso 4 de la Constitucin.
Sustento la presente ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD en los siguien-
tes fundamentos que paso a exponer:
I. ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA
La Ley N 26618 modific el artculo 26 de la Ley N 26435, Ley Orgnica del
Tribunal Constitucional, estableciendo que el plazo para interponer una accin de
inconstitucionalidad contra una norma con rango de ley es de seis meses contados
a partir de la fecha de su publicacin.
En el presente caso, el artculo 17 de la Ley N 27369, que modific el artculo
191 de la Ley Orgnica de Elecciones, fue publicado el 18 de noviembre de 2000
en el diario oficial El Peruano. De esta manera, al momento de la interposicin de
la presente demanda no ha vencido el plazo para la interposicin de una accin de
inconstitucionalidad.
Por lo dems, cabe anotar que mediante la Resolucin Legislativa N 007-2000-
CR, publicada en el diario oficial el 17 de noviembre del 2000, el Congreso de la
Repblica, declar nulas y sin efecto alguno las Resoluciones Nos. 002-97-CR,
003-97-CR y 004-97-CR que haban destituido a tres magistrados del Tribunal
Constitucional. De esta manera, a partir del 21 de noviembre dicho rgano de con-
trol de la constitucionalidad ha comenzado a funcionar con la totalidad de sus miem-
bros y, por ende, puede resolver las demandas de inconstitucionalidad que se pre-
senten.
DOCUMENTOS
292
II. ALCANCES DEL SEGUNDO PRRAFO DEL ARTCULO 191 DE LA
LEY ORGNICA DE ELECCIONES OBJETO DE LA PRESENTE DE-
MANDA
El segundo prrafo del artculo 191 de la Ley N 26859, Ley Orgnica de Elec-
ciones, fue modificado por el artculo 17 de la Ley N 27369 publicada el 18 de
noviembre de 2000. Dicha norma fue elaborada en el marco del proceso de dilogo
promovido por la Organizacin de Estados Americanos con las diversas agrupacio-
nes polticas y obedeci a un contexto distinto al que en la actualidad se viene
atravesando. La referida norma seala que:
El da de la eleccin slo se pueden difundir proyecciones basadas en el
muestreo de las actas electorales luego de la difusin del primer conteo rpido
que efecte la ONPE o a partir de las 22:00 horas, lo que ocurra primero. En
caso de incumplimiento, se sancionar al infractor con una multa entre 10 y
100 Unidades Impositivas Tributarias que fijar el Jurado Nacional de Eleccio-
nes; lo recaudado constituir recursos propios de dicho rgano electoral.
La Defensora del Pueblo no cuestiona la constitucionalidad del primer prrafo
del artculo 191 de la Ley Orgnica de Elecciones, que prohibe difundir los resulta-
dos de las encuestas y proyecciones de cualquier naturaleza sobre los resultados
electorales a travs de los medios de comunicacin desde el domingo anterior a la
fecha de las elecciones. Dicha prohibicin no afecta derechos constitucionales,
sino ms bien garantiza un periodo de reflexin y evita posibles influencias que
puedan desorientar al electorado o incluso deformar la voluntad electoral, tal como
sucede en diversos pases de Europa y Amrica Latina
1
. Por lo dems, dicha prohi-
bicin incide en una etapa previa a la votacin, mientras que la prohibicin conteni-
da en el segundo prrafo se presenta luego de concluida la votacin
2
.
En consecuencia, la presente demanda se circunscribe a cuestionar el segundo
prrafo del artculo citado pues a juicio de la Defensora del Pueblo afecta los
derechos de informacin y expresin reconocidos por la Constitucin y los instru-
mentos internacionales sobre derechos humanos, permitiendo una reserva de infor-
macin que resulta incompatible con la necesaria transparencia que requiere el pro-
1 NOLTE, Detle.Encuestas y sondeos durante el proceso electoral. En: Tratado de derecho elec-
toral comparado de Amrica Latina, Mxico: IIDH, Universidad de Heidelberg, Fondo de Cultura
Econmica, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacin, pp. 489-490.
2 As por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia N C 488/93, de 28 de octubre
de 1993, recada en la accin de inconstitucionalidad interpuesta contra el artculo 23 de la Ley 58
de 1985 reconoci la conveniencia de que la ley establezca un razonable margen de reflexin,
para que el elector pueda serenamente, y sin la presin externa de los medios de comunicacin -
ejercida a travs de la difusin de discursos, declaraciones, propaganda de partidos y movimien-
tos polticos y sus candidatos, y tambin de la divulgacin de encuestas de opinin-, reflexionar
sobre la decisin que haya de tomar en las urnas.
ACCIN DE INCONSTITUCIONALIDAD
293
ceso electoral. Adems, el referido dispositivo altera una tendencia que se ha venido
presentado en los ltimos procesos electorales en el pas, y que ha permitido difun-
dir los avances de los resultados electorales luego de concluida la votacin.
III. VULNERACIN DE LAS LIBERTADES DE EXPRESIN E INFORMACIN
1. El contenido y doble fundamento de la libertad de expresin
Conviene destacar que el contenido, los alcances y los lmites de la libertad de
expresin no pueden ser interpretados exclusivamente desde la Constitucin y las
leyes. En efecto, de acuerdo a lo establecido por la Cuarta Disposicin Final y
Transitoria de la Constitucin, la libertad de expresin reconocida en el inciso 4) del
artculo 2 de la propia Carta, debe ser interpretada a la luz del artculo 19 de la
Declaracin Universal de los Derechos Humanos, el artculo 19 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Polticos y el artculo 13 de la Convencin Americana
sobre Derechos Humanos.
Ello no slo por el hecho de que el Estado peruano haya asumido obligaciones
internacionales al haber suscrito estos instrumentos sobre derechos humanos, sino
porque adems, de acuerdo al artculo 55 de la Constitucin, dichas normas inter-
nacionales forman parte del derecho nacional y por ende deben ser invocadas direc-
tamente ante los tribunales nacionales.
Al mismo tiempo, a efectos del contenido y los lmites de la libertad de expre-
sin, se debe tener en cuenta la interpretacin que de este derecho fundamental
realicen la Comisin Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en este ltimo caso tanto con relacin a su competencia
contenciosa como consultiva. Ello porque de acuerdo al artculo 33 de la Conven-
cin Americana sobre Derechos Humanos, ambos rganos son competentes para
conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos asu-
midos por los Estados Partes de la Convencin, entre los que se encuentra el Per.
De este modo, una decisin en sede interna que desconozca estas exigencias, puede
generar la responsabilidad internacional del Estado y por ende el derecho de repara-
cin de las personas afectadas.
Teniendo en cuenta ello, debemos indicar que el contenido de la libertad de
expresin no slo est integrado por el derecho y la libertad de toda persona de
expresar su propio pensamiento, sino tambin el derecho de buscar, recibir y difun-
dir informaciones e ideas de toda ndole. De este modo, la expresin y difusin
del pensamiento y de la informacin son indivisibles, de modo que una restriccin
de las posibilidades de divulgacin representa directamente, y en la misma medida,
un lmite al derecho a expresarse libremente
3
.
3 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 5 de febrero del 2001. Caso
La Ultima Tentacin de Cristo. Serie C: Resoluciones y Sentencias. N 73. prr. 64 - 65.
DOCUMENTOS
294
En ese sentido, se sostiene que la libertad de expresin tiene un fundamento
subjetivo o individual vinculado a la dignidad de la persona, ya que la posibilidad de
expresarse y difundir opiniones, ideas o hechos, forma parte del reconocimiento de
la especial condicin del ser humano.
Sin embargo, la libertad de expresin tambin consiste en la posibilidad de reci-
bir cualquier informacin y conocer la expresin del pensamiento ajeno. En ese
sentido, se sostiene que la libertad de expresin tiene tambin un fundamento obje-
tivo, institucional o social, que la vincula con el funcionamiento de una sociedad
pluralista que es la base sobre la cual funciona todo Estado democrtico. Ello en la
medida en que esta dimensin institucional u objetiva posibilita el intercambio de
ideas, hechos u opiniones que permiten a la ciudadana acceder a la informacin
necesaria para formarse juicios y participar en los asuntos de inters pblico, con-
tribuyendo al mismo tiempo al control ciudadano sobre el buen gobierno.
De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambas dimensio-
nes de la libertad de expresin tienen igual relevancia, por lo que deben ser garanti-
zadas en forma simultnea para dar efectividad total al derecho a la libertad de
expresin de acuerdo al artculo 13 de la Convencin Americana sobre Derechos
Humanos
4
.
Advertir sobre este doble fundamento de la libertad de expresin permite reco-
nocer el carcter esencial de este derecho fundamental, el cual ha sido calificado
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la piedra angular de una
sociedad democrtica
5
, criterio que tambin ha sido reiterado en varias oportunida-
des por la Corte Europea de Derechos Humanos, sealando que la libertad de expre-
sin constituye uno de los fundamentos de las sociedades democrticas
6
. Asimis-
mo, ello permite definir el especial status que posee este derecho fundamental en un
determinado rgimen constitucional, contribuyendo a resolver los eventuales con-
flictos que su vigencia genere
7
.
2. Criterios de interpretacin constitucional de los derechos fundamentales
Un primer aspecto a tener en cuenta cuando nos encontramos en el mbito de
los derechos fundamentales es que en principio no son absolutos, ya que admiten
ciertas limitaciones en funcin de la necesaria vigencia de otros derechos funda-
mentales, as como de otros bienes constitucionales. Sin embargo, la posibilidad de
establecer limitaciones a los derechos fundamentales no puede ser ejercida arbitra-
riamente, sino que debe tomar en cuenta una serie de criterios propios de la inter-
4 Sentencia Caso La Ultima Tentacin de Cristo. prr. 67.
5 La colegiacin obligatoria de periodistas. Opinin Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de
1985. Serie A, N 5, prr. 70.
6 Sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos de fecha 8 de julio de 1986. Caso Lingens.
Serie A. N 103. prr. 41.
7 Informe Defensorial N 48. La Situacin de la libertad de expresin en el Per. Lima. 2000. p. 19.
ACCIN DE INCONSTITUCIONALIDAD
295
pretacin constitucional, as como de la funcin que cumplen los derechos funda-
mentales en el ordenamiento jurdico.
De este modo, las limitaciones a los derechos fundamentales deben tener en
cuenta el principio de unidad de la Constitucin
8
, segn el cual, existe una estrecha
interdependencia entre los elementos de la Constitucin, que obliga a interpretar sus
normas teniendo en cuenta el contexto constitucional en el cual se encuentran y no
de manera aislada, ya que con ello se puede llegar a conclusiones contradictorias.
En ese sentido, de acuerdo a este principio, en el caso de la regulacin electoral,
el legislador no debe limitarse a analizar e interpretar de manera autnoma las nor-
mas constitucionales que inciden en dicha materia, sino que debe tener en cuenta
que una determinada opcin legislativa puede generar contradicciones con otras
disposiciones constitucionales que protegen o garantizan otros bienes constitucio-
nales como los derechos fundamentales.
Asimismo, la interpretacin de las normas constitucionales debe guiarse por el
principio de concordancia prctica
9
. De acuerdo a ste, cuando se presenten even-
tuales conflictos entre bienes constitucionales, se debe delimitar en primer lugar el
contenido y los lmites de ambos y establecer a partir de ello los parmetros de
vigencia o efectividad de ambos, sin que en ningn caso de anulen o excluyan. De
este modo, se debe buscar la convivencia armnica
10
de una serie de bienes cons-
titucionales que forman parte de la unidad poltica y jurdica que la Constitucin
garantiza.
Adicionalmente a estos principios de interpretacin de normas constitucionales,
las limitaciones a los derechos fundamentales deben tener en cuenta criterios mate-
riales vinculados a los valores propios de todo Estado democrtico de derecho,
opcin a la que adhiere la Constitucin en sus artculos 43, 44 y 45. En ese
sentido, las limitaciones a los derechos fundamentales deben obedecer a fines o
necesidades legtimas o razonables en el marco de una sociedad democrtica. Asi-
mismo, las limitaciones a los derechos fundamentales deben ser necesarias o pro-
porcionales para asegurar el fin legtimo que se pretende alcanzar, entendiendo por
ello la inexistencia de otras medidas menos restrictivas.
Estos criterios materiales de razonabilidad y proporcionalidad que debe tener en
cuenta el legislador al momento de limitar un derecho fundamental se encuentran
expresamente reconocidos por la Constitucin en el ltimo prrafo de su artculo
200. Si bien esta norma se refiere a la posibilidad de interponer acciones de garan-
ta respecto de derechos restringidos, los criterios all enunciados resultan aplica-
bles a cualquier mbito, incluso el legislativo, ya que no tendra sentido interpretar
que slo en aquellos casos las limitaciones deben ser razonables y proporcionales.
8 HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Madrid: CEC, 1992, p. 45.
9 Loc. Cit.
10 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dctil. Ley, derechos, justicia. Madrid: Trotta, 1999, p.
16.
DOCUMENTOS
296
3. El contexto en el que surge la prohibicin del segundo prrafo del artculo
191 de la Ley Orgnica de Elecciones
Resulta evidente que la prohibicin contenida en el segundo prrafo del artculo
191 de la Ley N 26859, Ley Orgnica de Elecciones, es una norma que limita la
libertad de expresin. Ello en la medida que prohibe y sanciona la difusin de pro-
yecciones basadas en el muestreo de las actas electorales, realizada antes de la
difusin del primer conteo rpido que efecte la ONPE o a partir de las 22:00 horas,
lo que ocurra primero. Con esta regulacin, se prohibe la difusin de las denomina-
das proyecciones a boca de urna, es decir, las que se basan en encuestas realiza-
das a las personas luego de haber emitido su voto.
Al respecto, conviene recordar que desde el retorno a la democracia en 1980, no
ha existido en nuestro ordenamiento electoral una prohibicin y por ende una limi-
tacin a la libertad de expresin como la contenida en el segundo prrafo del artcu-
lo 191 de la Ley Orgnica de Elecciones. En ese sentido, desde ese entonces se han
desarrollado 8 elecciones generales y un referndum constitucional, as como 7
elecciones municipales, donde inmediatamente despus de la hora del cierre de las
mesas de votacin, se poda difundir a travs de los medios de comunicacin las
proyecciones sobre los resultados electorales.
Sin embargo, ello nunca gener ningn problema que afectara el derecho de
participacin poltica, la organizacin del proceso electoral, la credibilidad de los
rganos electorales, as como la fidelidad de los resultados de la eleccin. De este
modo, la difusin de proyecciones electorales inmediatamente despus del cierre de
las mesas de sufragio, no incidi negativamente en el cmputo oficial.
El aparente problema con la difusin de proyecciones sobre los resultados elec-
torales surge en el contexto de la primera vuelta de las elecciones generales del ao
2000. En efecto, en este contexto, las primeras proyecciones difundidas luego del
cierre de las mesas de sufragio, anunciaron como eventual ganador de la eleccin
presidencial a un determinado candidato y luego las propias fuentes as como, final-
mente, los resultados oficiales, concluyeron en que el ganador era otro candidato.
Esta situacin gener un severo cuestionamiento por parte de muchos sectores
de la sociedad hacia las empresas encuestadoras encargadas de realizar las proyec-
ciones y los medios de comunicacin, que son los que contratan y difunden esta
informacin. Asimismo, agudiz los cuestionamientos de gran parte de la poblacin
sobre la imparcialidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE y por
ende de la legitimidad del propio proceso electoral, aumentando significativamente
los niveles de polarizacin poltica, llegndose incluso a situaciones en las cuales se
puso en riesgo el orden interno.
Es como consecuencia de esta negativa experiencia que surgi la propuesta en
muchos sectores polticos de prohibir la difusin de proyecciones sobre los resul-
tados electorales inmediatamente despus del cierre de las mesas de sufragio. De
este modo, se argumentaron razones sobre la necesidad de preservar el orden inter-
no y la credibilidad en la ONPE y los resultados del proceso, para justificar una
ACCIN DE INCONSTITUCIONALIDAD
297
prohibicin como la contenida en el segundo prrafo del artculo 191 de la Ley
Orgnica de Elecciones.
4. Afectacin de los principios de unidad de la Constitucin y concordancia
prctica
Teniendo en cuenta ello, resulta necesario analizar si esta limitacin de la libertad
de expresin cumple con los parmetros de interpretacin constitucional y los cri-
terios materiales de limitacin de derechos fundamentales antes desarrollados y por
ende, si es respetuosa del contenido y doble fundamento de este derecho funda-
mental.
Al respecto, resulta evidente que con la prohibicin en cuestin, el legislador no
ha tomado en consideracin el principio de unidad de la Constitucin, al haber
afrontado el problema antes sealado nicamente desde la perspectiva de garantizar
los bienes constitucionales vinculados a la legitimidad de los procesos electorales y
la preservacin del orden interno; sin advertir que su opcin legislativa incide direc-
tamente sobre la vigencia del derecho fundamental a la libertad de expresin. En
efecto, el legislador no fue consciente de que estableci una prohibicin, que si bien
es temporal, en estricto prohibe de manera absoluta la difusin de determinados
contenidos informativos.
De este modo, se han sobrepuesto necesidades de preservacin del orden inter-
no y credibilidad de la ONPE y los resultados electorales frente a la libertad de
expresin, excluyendo su vigencia. Con ello se vulnera el doble carcter o conteni-
do de este derecho fundamental, ya que no slo se afecta a los medios de comuni-
cacin y a las empresas encuestadoras que quieren difundir las proyecciones de los
resultados electorales, sino adems, el derecho de todos los ciudadanos de recibir
dicha informacin y conocer dichas proyecciones.
Esta situacin resulta mucho ms grave an si se tiene en cuenta la significativa
relevancia que adquiere la libertad de expresin en el contexto de los procesos
electorales donde elecciones y votos pueden desempear su correspondiente fun-
cin slo cuando el ciudadano se encuentra en la posicin de poderse formar un
juicio sobre las cuestiones decisivas
11
. De este modo, al haber excluido o anula-
do el derecho a la libertad de expresin, con la prohibicin contenida en el segundo
prrafo del artculo 191 de la Ley Orgnica de Elecciones, el legislador no ha
tomado en consideracin el principio de concordancia prctica.
11 SOLAZBAL, Juan Jos. Aspectos constitucionales de la libertad de expresin y el derecho a la
informacin. En: Revista Espaola de Derecho Constitucional. Madrid: CEC, N 23. 1998, p.
141.
DOCUMENTOS
298
5. Afectacin de los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la li-
mitacin de la libertad de expresin
Al mismo tiempo, desde la perspectiva de los criterios materiales que deben
guiar las limitaciones a los derechos fundamentales, la prohibicin contenida en el
segundo prrafo del artculo 191 de la Constitucin resulta contraria a la libertad de
expresin y por ende a la Constitucin. En efecto, los problemas que se verificaron
luego de la difusin de las primeras proyecciones en el contexto de la primera vuelta
de las elecciones generales del ao 2000 no se originaron como consecuencia de
este hecho. As, conviene recordar que la deslegitimacin y el cuestionamiento a la
ONPE y al proceso electoral, as como la significativa polarizacin poltica se origi-
naron mucho tiempo antes, en factores de orden poltico que no es el caso analizar
en la presente demanda.
Esta grave situacin fue advertida con mucha anticipacin a la fecha de la elec-
cin no slo por instituciones nacionales como la propia Defensora del Pueblo y la
Asociacin Civil Transparencia, sino incluso por instituciones de observacin elec-
toral internacionales como el Centro Carter, el Instituto Nacional Demcrata y la
misin de observacin electoral acreditada en nuestro pas por la Organizacin de
Estados Americanos. De este modo, se lleg al proceso electoral con una profunda
crisis de legitimidad de los rganos del Sistema Electoral y por ende de la ONPE, un
severo cuestionamiento a la imparcialidad del proceso, as como con significativo
nivel de polarizacin poltica.
Estos problemas, como resulta evidente, no pueden ser resueltos afectando de-
rechos fundamentales como en este caso la libertad de expresin, apelando a la
prohibicin de difundir proyecciones sobre los resultados electorales luego del cie-
rre de las mesas de sufragio. Ello resulta ilegtimo en el marco de un Estado demo-
crtico de derecho, ya que la legitimidad de una institucin del Sistema Electoral,
del proceso mismo e incluso del orden interno, no puede depender de la prohibicin
de difundir las proyecciones mencionadas.
La solucin a estos problemas tiene ver con la vocacin de respeto a la Consti-
tucin y las leyes por parte de las autoridades, con la existencia de un marco legal e
instituciones electorales justas, transparentes y legtimas, as como con la activa
participacin de la ciudadana en el proceso. De este modo, la medida en cuestin
tampoco cumple con el principio de razonabilidad que debe regir las limitaciones a
los derechos fundamentales.
De otro lado y como consecuencia directa de lo anterior, resulta evidente que
existen otros medios, y estos s eficaces, para alcanzar los fines que persigue la
norma. De hecho, muchos de ello ya se han venido aplicando con un importante
xito, lo que ha motivado que la poblacin haya empezado a recuperar la confianza
en los rganos del Sistema Electoral, concretamente en la ONPE. Asimismo, la Ley
Orgnica de Elecciones establece las reglas para un escrutinio de votos trasparente,
as como para la participacin en dicho acto de los personeros y observadores. A
su vez, consagra un conjunto de garantas para el normal desarrollo del proceso
ACCIN DE INCONSTITUCIONALIDAD
299
electoral, fortalecida por la presencia de los jurados electorales especiales y las ofici-
nas descentralizadas de procesos electorales como garantes de un fiel resultado.
Es as que la existencia de este conjunto de disposiciones legales que garantizan
el correcto cmputo de los votos, hace absolutamente prescindible la restriccin
del derecho de la ciudadana a informarse de las proyecciones sobre los resultados
electorales. Su difusin inmediatamente despus de cerrada la votacin no ejerce
ningn tipo de injerencia sobre el cmputo efectuado por los miembros de mesa y
posteriormente por la ONPE.
Por lo dems, las proyecciones cuya difusin restringe la norma cuestionada, se
elaboran sobre la base de informacin de dominio pblico. En efecto, de acuerdo al
artculo 278 de la Ley Orgnica de Elecciones, el escrutinio se realiza en un solo
acto pblico ininterrumpido. En tal medida, no resulta coherente restringir la re-
cepcin de informacin que todo ciudadano o ciudadana puede obtener de manera
individual y directa.
En consecuencia, la prohibicin de difundir proyecciones a boca de urna y la
postergacin temporal de la difusin de proyecciones basadas en el muestreo de
actas electorales no slo resulta contraria a los principios de unidad de la Constitu-
cin, concordancia prctica y al criterio de restriccin razonable de los derechos
fundamentales, sino que adems infringe el principio de necesidad o proporcionali-
dad, al existir otros mecanismos no restrictivos de la libertad de expresin para
afrontar la situacin que el legislador pretende solucionar.
IV. NECESIDAD DE UN PROCESO ELECTORAL SIN DFICITS DE LEGI-
TIMIDAD E IMPORTANCIA DE UNA URGENTE INTERVENCIN DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LA PRESENTE DEMANDA
1. La prohibicin establecida afecta el proceso electoral
Un aspecto esencial para la gobernabilidad democrtica es la existencia de un
gobierno legtimo cuyo origen sea la voluntad popular libremente expresada. Ello
exige un proceso electoral vlido, donde las personas interesadas en asumir respon-
sabilidades de gobierno puedan competir en condiciones de igualdad. De esta mane-
ra, la competencia electoral debe ser equitativa, tanto para garantizar los derechos
de participacin de los postulantes a cargos pblicos, como para asegurar los dere-
chos de los ciudadanos y ciudadanas en general, quienes para elegir y efectuar una
fiscalizacin cvica del proceso electoral deben estar adecuadamente informados.
Precisamente, en la teora constitucional suele afirmarse que:
la competitividad de las elecciones constituye el rasgo estructural por anto-
nomasia del proceso electoral en todo sistema democrtico (). Podramos
considerar elecciones competitivas aquellas celebradas en condiciones de igual-
DOCUMENTOS
300
dad institucional entre los concurrentes, esto es, sin ventajas o privilegios
institucionales para nadie
12
.
De ah que una de las caractersticas esenciales de todo proceso electoral con-
sista en garantizar este principio de competitividad que, entre otros aspectos, impli-
ca la efectiva neutralidad de los funcionarios y servidores pblicos particularmen-
te de los rganos encargados del sistema electoral, un censo electoral que com-
prenda a las ciudadanos y ciudadanas con capacidad de votar sin excluir a ninguna
persona, y la garanta de una campaa electoral equitativa.
A juicio de la Defensora del Pueblo, el respeto a la competitividad no guarda
ninguna relacin con la prohibicin prevista por el segundo prrafo del artculo 191
de la Ley Orgnica de Elecciones. Dicha norma no efecta ningn aporte a tales
objetivos y genera ms bien una situacin de oscurantismo incompatible con la
necesaria transparencia y legitimidad que debe guiar al actual proceso electoral.
Adems, se trata de una prohibicin ineficaz e, incluso, contraproducente, pues
fomentara la circulacin de informaciones clandestinas, de rumores y especulacio-
nes imposibles de ser controlados en su objetividad; en otras palabras, si se cierran
los cauces naturales de opinin, se abrirn subrepticiamente mecanismos que los
expresen, con el peligro de que las informaciones que se difundan no sean veraces
sino distorsionadas o exageradas, afectando seriamente la objetividad.
Esta situacin resulta mucho ms grave an, si se tiene en cuenta que de acuer-
do a consultas institucionales realizadas por la Defensora del Pueblo a funcionarios
de la alta direccin de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE y a
declaraciones pblicas de su titular, esta institucin no realizar el denominado
conteo rpido. De este modo, la difusin de proyecciones podra quedar prohibi-
da hasta las 10 de la noche, extendiendo hasta esta hora el silencio informativo en
cuestin.
2. Necesidad de una urgente intervencin del Tribunal Constitucional
Por lo dems, en un caso de esta naturaleza se requiere una especial celeridad
del Tribunal Constitucional para dictar sentencia y expulsar la norma cuestionada
del ordenamiento jurdico vigente. De ah que, la Defensora del Pueblo considere
que el procedimiento previsto en la Ley N 26435, Ley Orgnica del Tribunal Cons-
titucional, para resolver las acciones de inconstitucionalidad deba interpretarse de
tal modo que permita contar con una sentencia antes del da de las elecciones.
Esta especial celeridad que caracteriza a todos los procesos constitucionales,
cobra especial relevancia cuando se tratan cuestiones electorales, tal como lo de-
muestra la experiencia comparada. As por ejemplo, en Espaa se regula el denomi-
12 SOLOZABAL, Juan Jos. Una visin institucional del proceso electoral. En: Revista Espaola
de Derecho Constitucional. Madrid: CEC, 1993, N 39, p. 67.
ACCIN DE INCONSTITUCIONALIDAD
301
nado amparo electoral establecindose plazos mucho ms breves que los dems
supuestos en que puede acudirse al amparo.
En el Per, la Ley Orgnica de Elecciones establece un plazo bastante breve para
que el Tribunal Constitucional resuelva las contiendas en materia electoral que sur-
jan durante el desarrollo del proceso electoral. En efecto, el artculo 15 de la citada
ley establece que los conflictos de competencia que se presenten entre los rganos
que conforman el sistema electoral se resolvern con arreglo al inciso 3) del artcu-
lo 202 de la Constitucin y en un plazo no mayor de cinco das, contados a partir
de la fecha de recepcin del correspondiente recurso.
En consecuencia, la Defensora del Pueblo considera que el Tribunal Constitu-
cional en tanto supremo intrprete de la Constitucin debera interpretar su propia
ley orgnica reduciendo al mximo posible los trminos procesales y dando priori-
dad a la resolucin de la presente demanda de inconstitucionalidad que versa sobre
una norma de naturaleza electoral debido a la cercana de la fecha de las elecciones
en primera vuelta.
POR TANTO:
A usted Seor Presidente del Tribunal Constitucional solicito admitir la presente
demanda, y en su momento declarar inconstitucional el segundo prrafo del artcu-
lo 191 de la Ley N 26859, Ley Orgnica de Elecciones, modificado por el artculo
17 de la Ley N 27369, ordenando su inmediata expulsin del ordenamiento jurdi-
co.
OTROSI DIGO: Que, de conformidad con lo sealado en el artculo 27 de la
Ley N 26435, Ley Orgnica del Tribunal Constitucional, designo como apoderado
al Dr. Samuel B. Abad Yupanqui, Defensor Especializado en Asuntos Constitucio-
nales.
OTROSI DIGO: Que solicito se corra traslado de la presente demanda al Con-
greso de la Repblica o a la Comisin Permanente, a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artculo 32 inciso 1) de la Ley N26435, Ley Orgnica del Tribunal
Constitucional.
OTROSI DIGO: Que adjuntamos a la presente demanda copia de la Resolucin
Defensorial N 66-2000/DP, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de
noviembre del 2000, y del Documento Nacional de Identidad N 08239260,
Lima, 7 de marzo de 2001
Walter Albn Peralta
DEFENSOR DEL PUEBLO (e)
DOCUMENTOS
302
Exp. N. 02-2001-AI/TC
Defensoria del Pueblo
Lima
Sentencia del Tribunal Constitucional*
En Lima, a los cuatro das de abril del ao dos mil uno, el Tribunal Constitucio-
nal, en sesin de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los seores Magistrados:
Aguirre Roca, Presidente, Rey Terry, Vicepresidente, Nugent, Daz Valverde, Acosta
Snchez, Revoredo Marsano y Garca Marcelo, pronuncia la siguiente sentencia,
por unanimidad, con los fundamentos del voto del Magistrado Aguirre Roca que se
adjuntan:
ASUNTO:
Accin de Inconstitucionalidad interpuesta por el Defensor del Pueblo, encarga-
do por Resolucin Defensorial N 66-2000/DP, contra el segundo prrafo del art-
culo 191 de la Ley N 26859 Ley Orgnica de Elecciones, modificado por el
artculo 17 de la Ley N 27369.
ANTECEDENTES:
El Defensor del Pueblo Encargado interpone demanda de inconstitucionalidad
contra el segundo prrafo del artculo 191 de la Ley N 26859, modificado por el
artculo 17 de la Ley N 27369 (en adelante LOE), por violacin del artculo 2
inciso 4) de la Constitucin, as como de los principios de razonabilidad y pro-
porcionalidad.
Sostiene el demandante que el segundo prrafo del artculo 191 de la LOE, que
limita la difusin de proyecciones de encuestas a boca de urna, es inconstitucional,
por afectar los derechos de informacin y expresin, ya que: a) la limitacin de tales
libertades se ha realizado con el propsito de preservar el orden interno, la credibi-
lidad de la ONPE y la confiabilidad de los resultados del proceso electoral, olvidan-
do que, si bien las libertades informativas no son ilimitadas, se debieron ponderar
los diversos derechos y bienes en conflicto, y no subordinarlos todos a uno, porque
ello no se condice con los principios de unidad de la Constitucin y concordancia
* Publicada en El Peruano el 5 de abril del 2001.
ACCIN DE INCONSTITUCIONALIDAD
303
prctica; b) es irrazonable y desproporcionada, pues la legitimidad de una institu-
cin del sistema electoral, del proceso mismo, e incluso del orden interno, no de-
pende exclusivamente de la prohibicin de difundirse las proyecciones sealadas,
sino que tiene que ver con la vocacin de respeto a la Constitucin y a las leyes por
parte de las autoridades, as como la existencia de un marco legal: instituciones elec-
torales justas, transparentes y legtimas; y c) asimismo, es desproporcionada porque
existen otros medios para alcanzar los fines que se persigui con su expedicin.
El apoderado del Congreso de la Repblica solicita se desestime la demanda,
esencialmente, por considerar: a) que la norma impugnada se aprob como parte
del conjunto de propuestas que surgieron de la Mesa de Dilogo y Concertacin
para el Fortalecimiento de la Democracia en el Per, auspiciado por la Organiza-
cin de Estados Americanos; b) que ella se aprob con el objeto de evitar
distorsiones del orden pblico, y evitar que se produjeran los mismos sucesos
que se observaron durante las ltimas elecciones generales de abril del 2000,
como fue la inexactitud de la informacin propalada, lo que gener desconfianza
en las instituciones del sistema electoral; y c) la limitacin impuesta a las liberta-
des informativas no excluye ni anula su ejercicio, pues se trata de una restriccin
temporal, razonable y proporcional, y con el objeto de preservar fines constitu-
cionales, tales como el normal desarrollo del proceso electoral y el mantenimiento
del orden pblico.
FUNDAMENTOS:
1. El Tribunal considera necesaria una aclaracin preliminar respecto a la tesis
formulada por el apoderado del Congreso de la Repblica, segn la cual, al obede-
cer la restriccin de la norma impugnada a una decisin poltica del legislador,
sta no puede ser evaluada mediante un juicio de constitucionalidad. Esta aseve-
racin no puede pasar inadvertida, fundamentalmente porque el Tribunal Constitu-
cional entiende que detrs de tal planteamiento podra existir una negacin de la
funcin trascendental que la Constitucin ha confiado a este Tribunal, y que no es
otra que la de ser el rgano de control de la constitucionalidad; y porque admitin-
dola o guardando silencio, podra entenderse que las decisiones adoptadas por el
legislador bajo criterios polticos, se encontraran excluidas del control jurisdic-
cional, es decir, se estara admitiendo, en forma genrica, la existencia de cuestio-
nes polticas no justiciables.
Debe recordarse que la atribucin para evaluar la validez constitucional de las
leyes no es una atribucin que este Colegiado haya recibido del Congreso de la
Repblica, sino, precisamente, de la Constitucin misma. En efecto, la condicin
de rgano de control de la Constitucin que se ha atribuido a este Tribunal, es una
competencia asignada por el Poder Constituyente, y no por ningn poder constitui-
do. El Congreso de la Repblica es uno ms de los poderes constituidos, entre los
cuales se encuentra este mismo Tribunal. Y si la Constitucin le ha encargado a
aqul, entre otras funciones, la funcin legislativa, a este Colegiado le ha encargado,
DOCUMENTOS
304
entre otras, la de controlar la produccin legislativa a fin de que no se transgreda el
principio de supremaca constitucional.
De ah que para este Tribunal Constitucional, la tesis segn la cual existiran
determinadas normas que por su naturaleza poltica se encuentren ajenas al control
de constitucionalidad, no sea atendible en un Estado Constitucional de Derecho.
ALCANCES INTERPRETATIVOS DEL ARTCULO 191, MODIFICADO, DE
LA LEY ORGNICA DE ELECCIONES
2. El Tribunal Constitucional advierte, en primer lugar, que la limitacin conte-
nida en el segundo prrafo del artculo impugnado de la LOE puede interpretarse de
distintas formas, algunas de las cuales no coinciden con los expresados por el
Defensor del Pueblo Encargado y por el Congreso de la Repblica.
La norma, es sabido, una vez promulgada y publicada adquiere lo que se ha dado
en llamar vida propia. Se desliga de la intencin de su creador y adquiere vigencia
autnoma, ubicndose en el contexto legislativo coexistente, frente a los futuros
intrpretes y a las situaciones del porvenir.
3. El artculo 191 de la Ley Orgnica de Elecciones, prescribe, in toto:
La publicacin o difusin de las encuestas y proyecciones de cualquier natu-
raleza sobre los resultados de las elecciones a travs de los medios de comuni-
cacin puede efectuarse hasta el domingo anterior al da de las elecciones.
El da de la eleccin slo se pueden difundir proyecciones basadas en el
muestreo de las actas electorales luego de la difusin del primer conteo rpido
que efecte la ONPE o a partir de las 22:00 horas, lo que ocurra primero. En
caso de incumplimiento, se sancionar al infractor con una multa entre 10 y
100 Unidades Impositivas Tributarias que fijar el Jurado Nacional de Eleccio-
nes; lo recaudado constituir recursos propios de dicho rgano electoral.
4. La Defensora del Pueblo ha planteado la accin de inconstitucionalidad slo
respecto al segundo prrafo del artculo 191 transcrito.
Dicha accin de inconstitucionalidad se refiere tambin a las llamadas en-
cuestas a boca de urna y a sus proyecciones, pues la demandante interpreta que el
prrafo segundo del artculo 191 prohibe tambin, y principalmente, tanto las en-
cuestas como las proyecciones basadas en el muestreo a boca de urna, es decir,
a las que tienen como base las respuestas obtenidas por empresas encuestadoras de
los votantes, inmediatamente despus de la emisin del voto. El Congreso de la
Repblica, de modo coincidente, considera que tales encuestas a boca de urna y
sus proyecciones se encuentran prohibidas por el segundo prrafo del artculo 191.
As se desprende, por lo dems, de los escritos de demanda y de contestacin a la
demanda, y de los alegatos de los representantes de la Defensora del Pueblo y del
Congreso de la Repblica en la vista de la causa.
ACCIN DE INCONSTITUCIONALIDAD
305
5. Analizando el texto impugnado, el Tribunal Constitucional opina que caben,
al respecto, distintas interpretaciones.
En efecto, una interpretacin literal del texto del segundo prrafo del artculo
191 de la Ley Orgnica de Elecciones, lleva a una primera conclusin: que durante
el perodo limitativo UNICAMENTE est prohibida la difusin de las PROYECCIO-
NES de las encuestas, pero no la realizacin y difusin de las encuestas mismas. Esta
opcin interpretativa se deriva de la distincin entre encuestas y proyecciones
que se realiza en el primer prrafo del artculo 191 de la LOE, en tanto que el segundo
prrafo que contiene la restriccin slo se refiere a las proyecciones. Desde esta
perspectiva, como no lo prohibe en su texto, la norma del segundo prrafo permite las
llamadas encuestas a boca de urna por parte de las empresas encuestadoras. Tam-
bin permite, porque tampoco lo prohibe por parte de los medios de informacin,
su difusin, divulgando el nmero de votos que obtuvo cada candidato o cada lista de
candidatos. El adverbio slo que utiliza la norma impugnada estara referido nica-
mente a la difusin de PROYECCIONES de las encuestas.
Adems, el anlisis literal del texto impugnado lleva a una segunda conclusin:
que no toda proyeccin est prohibida, sino nicamente las proyecciones basadas
en el muestreo de las ACTAS ELECTORALES. En consecuencia, estn permitidas
todas las dems, esto es, las que no se basen en el muestreo de actas electorales. Es
decir, se permiten las proyecciones de resultados basadas en cualquier otra fuente
de informacin, y entre ellas, las proyecciones basadas en las encuestas a boca de
urna, ya que stas no consultan las actas electorales.
A una conclusin distinta, sin embargo, lleva la interpretacin que da preemi-
nencia a la intencin del legislador, pues se desprende claramente de las actas de los
debates de la Mesa de Dilogo de la OEA y de los escritos de la Defensora del
Pueblo en su demanda, y del Congreso de la Repblica en su contestacin, que fue
intencin del legislador incluir en la prohibicin la difusin de los resultados num-
ricos de las encuestas a boca de urna y sus proyecciones, durante el perodo limitativo:
si bien no el texto, el espritu de la norma prohibira la difusin de los resultados
de este tipo de encuestas hasta las 22 horas o hasta el primer conteo rpido efectua-
do por la ONPE, lo que ocurra primero.
En el dispositivo, el legislador quiso referir el adverbio slo nicamente a la
restriccin temporal, lo que significa que deseaba prohibir todos los resultados y
todas las proyecciones de cualquier tipo de encuestas slo hasta el primer conteo
rpido que efecte la ONPE o hasta las 22 horas.
ENCUESTAS Y PROYECCIONES A BOCA DE URNA
6. Frente a las distintas interpretaciones a que se presta el texto del segundo
prrafo del artculo 191 de la Ley Orgnica de Elecciones, el Tribunal Constitucio-
nal se ve obligado a considerar el Principio de Legalidad que debe respetar toda
norma, bajo pena de perder su carcter obligatorio.
DOCUMENTOS
306
Este principio incluye entre sus elementos la obvia necesidad de que la norma
exista y de que tenga certeza, pues mal se puede obligar a los ciudadanos a cumplir
leyes inexistentes o indescifrables.
Ms an, cuando se restringen los derechos privilegiados de la libertad de expre-
sin y de informacin, considera este Tribunal que la ley restrictiva debe expresarse
con claridad y precisin especiales, lo cual supone una redaccin concordante con
la conviccin y certeza que requiere trasmitir a los ciudadanos a fin de ser cumplida
por stos.
En este sentido sentenci la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Conally
vs. General Cons. La Corte seal que:
Una norma que prohibe que se haga algo en trminos tan confusos que hom-
bres de inteligencia normal tengan que averiguar su significado y difieran
respecto a su contenido, viola lo ms esencial del Principio de Legalidad.
La Corte Norteamericana explica que una ley confusa o poco clara puede
inducir a los particulares a no ejercer sus derechos a expresarse, y tambin se
presta a interpretaciones arbitrarias por parte de autoridades o funcionarios que
actan segn su propia interpretacin.
En consecuencia, el Tribunal Constitucional descarta, en este caso, la interpre-
tacin de la Defensora del Pueblo y del Congreso de la Repblica basada en la
intencin del legislador, pues considera que la voluntad del legislador no ha quedado
plasmada en el texto del prrafo segundo del artculo 191 de la Ley Orgnica de
Elecciones, y que tal interpretacin violara el Principio de Legalidad.
PROYECCIONES BASADAS EN LAS ACTAS ELECTORALES
7. Por otra parte, el dispositivo impugnado por la Defensora del Pueblo, s
prohibe, bajo ciertas circunstancias y condiciones, la difusin de las proyecciones
basadas en el muestreo de las actas electorales.
Usualmente, los medios de comunicacin divulgan el nmero de votos que en
cada mesa obtuvo cada candidato y/o cada lista de candidatos, y la proyeccin
consiguiente de esas preferencias electorales. Ntese que en su texto, la norma
impugnada no prohibe el muestreo de las actas por las empresas encuestadoras,
ni la difusin del nmero de votos obtenidos por los candidatos, sino nicamente la
difusin de proyecciones, y ello durante el perodo restrictivo. El Tribunal Cons-
titucional procede pues a pronunciarse sobre la constitucionalidad del texto exacto
de la norma impugnada.
La Constitucin peruana protege la comunicacin sin trabas de la informacin y
de pensamiento. Al prohibirse las proyecciones lo que resulta prohibido es el dere-
cho a pensar, ya que lo que la norma prohibe es realizar la proyeccin de los
resultados, negando el derecho a interpretarlos, es decir, a traducir los resultados
numricos en proyecciones mediante una simple operacin mental matemtica, lo
ACCIN DE INCONSTITUCIONALIDAD
307
que contrara el inciso 4) del artculo 2 de la Constitucin que protege el derecho
a la libertad de pensamiento y a la de la informacin sin trabas de ninguna clase.
Dicha proteccin incluye el derecho a la preparacin, elaboracin, seleccin y difu-
sin de la noticia. La libertad de expresin y de informacin representa un valor
bsico poltico, pues es herramienta de control de los gobernantes y previene y
detiene las arbitrariedades del poder. Ms an, su constitucionalizacin correspon-
de principalmente a tal finalidad.
Tambin corresponde a esa finalidad, el sitial privilegiado que ocupa entre los
derechos fundamentales, y es por eso que toda limitacin impuesta por el gober-
nante a su ejercicio, debe interpretarse restrictivamente.
8. Siguiendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es necesario valorar si
la limitacin impuesta al derecho de expresin y de informacin por el segundo
prrafo del artculo 191 de la LOE, cumple, adems del requisito de legalidad ya
analizado, con los de necesidad, legitimidad de su fin y proporcionalidad de la me-
dida restrictiva con el fin perseguido.
Es necesaria la medida de retrasar la informacin al pblico, respecto a las
proyecciones de las encuestas realizadas en base a las actas electorales? El Congre-
so de la Repblica ha sealado tres razones que justificaran tal necesidad: la preser-
vacin del orden interno, la proteccin de la credibilidad de la ONPE, y la credibili-
dad en los resultados del proceso electoral.
En la contestacin a la demanda se expresa que los resultados de las encuestadoras
difieren por lo general en proporcin no desdeable del cmputo oficial; que la
difusin de las proyecciones pueden generar expectativas infundadas e inestabilidad
en la poblacin, si no concuerdan con los resultados de la ONPE; que es necesario
en estas elecciones extremar los cuidados, habida cuenta de lo ocurrido en las
elecciones generales del ao pasado, donde las encuestadoras daban por ganador a
un candidato y la ONPE a otro, lo que gener desrdenes y desmanes. Es pues,
principalmente, en resguardo del orden interno que se hace necesaria la medida
restrictiva slo por unas horas a las libertades de expresin y de informacin, sin
que con esto se vulnere el principio de unidad de la Constitucin. Agrega que debe
protegerse la credibilidad y confianza de la poblacin en la ONPE y en el propio
proceso electoral.
Si bien es cierto que la defensa del orden pblico interno es un bien constitucio-
nal, de tal importancia que en ciertos casos s puede constituir razn valedera para
restringir el derecho a la informacin, ello ocurre exclusivamente, segn la doctrina
constitucional, cuando el peligro de desorden pblico es grave e inminente.
La divulgacin de las proyecciones de las encuestas realizadas sobre el muestreo
de las actas de las mesas, tendra entonces para ser admitida que influir negativa,
inminente y peligrosamente en el orden interno, y, de igual manera, en la credibilidad
de la ONPE y en la confianza ciudadana respecto a la legitimidad del proceso elec-
toral. En otros trminos, el impacto comunicativo de esas proyecciones en la pobla-
cin debe ser de tal peligrosidad que se haga necesario postergar su divulgacin,
por 6 u 8 horas.
DOCUMENTOS
308
9. El Tribunal ha sopesado el grado de peligrosidad que entraa la divulgacin
de las proyecciones de las empresas encuestadoras y ha decidido que no se trata de
un peligro grave, claro ni inminente, pues si bien en las elecciones generales del ao
2000 se produjeron desmanes, ello fue debido, principalmente, a la particular situa-
cin poltica que viva el pas en esos momentos y a la predisposicin de la ciudada-
na respaldada por organismos internacionales que observaban el proceso para
sospechar un fraude electoral, ms que al error de las encuestadoras en sus proyec-
ciones respecto al ganador. La gran mayora de la poblacin es consciente de que
los resultados de las encuestadoras no son exactos, y que deben esperar el resulta-
do oficial, pacficamente, como en efecto ha ocurrido en la gran mayora de proce-
sos electorales.
Considera el Tribunal que en el momento actual es relativa la gravedad e inmi-
nencia del peligro de desrdenes pblicos, comparados al valor de la oportunidad
para pensar, expresarse e informarse, derechos stos que tienen los ciudadanos
especialmente durante los procesos electorales, pues se trata de hechos en cuya
formacin han contribuido los propios ciudadanos y cuyos resultados interesan a
todos ellos. No habra, pues, proporcin entre el grado de peligro y el recorte al
derecho de acceso a la informacin que tienen los ciudadanos.
El juez norteamericano Holmes, en el caso Schenck vs. United States, propi-
ci la doctrina del peligro claro e inmediato. Seal que el Estado no tiene razn
en matar una mosca con caonazos, restringiendo el derecho a la informacin
por una lejana posibilidad de desorden pblico.
La dosis de peligro al orden pblico que entraa la difusin de las proyecciones,
en verdad, no justifica la restriccin a derechos tan importantes como la libertad de
expresin e informacin. El eventual peligro de que la poblacin se confunda y
promueva el desorden, puede, por lo dems, prevenirse: bastara exigir que las
encuestadoras adviertan previamente al pblico que la informacin que divulgan no
es exacta, y que puede ser distinta de los resultados oficiales.
Es cierto, por un lado, que la Constitucin no garantiza el derecho a expresarse
y a informarse en todo tiempo, en cualquier lugar y de cualquier manera. El Princi-
pio de Unidad obliga a que el ejercicio de esos derechos se armonice con el de otros
derechos y bienes tambin fundamentales, entre ellos el orden pblico interno (art-
culo 44). Pero tambin es verdad que los derechos a la libre expresin y a la
informacin tienen un rol estructural en el funcionamiento de la Democracia, ya
que sta no puede existir sin una autntica comunicacin pblica libre. Por eso,
tales derechos ocupan un lugar privilegiado en la pirmide de Principios Constitu-
cionales. Esto, el Tribunal lo interpreta en el sentido que si se pretende una restric-
cin a esos derechos, se debe exigir a la ley restrictiva algo ms que una mera
racionalidad en su necesidad: esta necesidad debe ser imperiosa y urgente. El
Tribunal opina que la necesidad de retrasar la divulgacin de las proyecciones
basadas en el muestreo de las actas electorales no es una necesidad social, suscep-
tible de justificar la limitacin del ejercicio de los derechos privilegiados a la libre
expresin y a la informacin. Desde este punto de vista, no es respetuosa del Prin-
cipio Constitucional de Razonabilidad ni al de Proporcionabilidad.
ACCIN DE INCONSTITUCIONALIDAD
309
10. Adems, seala el Congreso de la Repblica que la norma, de un lado,
pretende reducir la influencia que las proyecciones sealadas pueden ejercer en el
nimo y en el comportamiento de los ciudadanos, y a evitar, de otro, que la ONPE
sufra presiones de las agrupaciones polticas y de los medios de comunicacin.
No se comprende entonces, por qu se permite el muestreo de las actas electo-
rales y su divulgacin numrica sin proyecciones, cuando stas no agregan nada a
los datos proporcionados por el muestreo de actas, como no sea la simple aplica-
cin, a las mismas, de elementales reglas matemticas al alcance de cualquiera. No
se comprende, tampoco, por qu la norma impugnada permite divulgar los resulta-
dos de las actas electorales y sus proyecciones a las 22:00 horas, an en el caso que
la ONPE no haya efectuado el primer conteo rpido. Los medios de difusin pue-
den, a esa hora, informar a los ciudadanos de quin o quines son los ganadores de
las elecciones, y tambin sera posible la temida presin de los grupos polticos y de
los medios de prensa sobre la ONPE. Este argumento se refuerza si, como seal la
Defensora del Pueblo en la vista de la causa, la ONPE no realizar el conteo rpido
en las prximas elecciones.
Lo que temi el legislador, segn parece, es el impacto comunicativo del muestreo
de las actas electorales, mejor dicho: de las consiguientes proyecciones. Pero ello
no constituye un objetivo legtimo ni suficiente para prohibir su difusin, salvo que
el Congreso demuestre que se trata de un peligro grave e inminente, lo cual ya se ha
descartado.
Por lo dems, las otras razones que dieron origen a la ley que modific el artcu-
lo 191 de la Ley Orgnica Electoral no subsisten hoy da, por lo que no deben ser
utilizados para justificar la norma.
11. Conviene agregar otro tipo de consideraciones: Si bien no se discute el
propsito del Congreso de la Repblica de proteger la credibilidad de las institucio-
nes del sistema, entre ellas la ONPE, ello sera razonable siempre que la ONPE o
cualquier otra institucin gubernamental la mereciera. Por eso, es importante que
los ciudadanos puedan estar informados a travs de otras vas, no slo para fisca-
lizar a la ONPE, sino tambin para exigir explicaciones a ella o a las empresas
encuestadoras, en caso difieran en los resultados.
Por tanto, concluimos: la adopcin de la medida limitadora que se ha cuestiona-
do resulta excesiva y no tolerable en un rgimen democrtico, donde la libertad de
informar slo puede ser limitada en la medida de lo estrictamente debido. Las en-
cuestas y su difusin y proyeccin constituyen un importante elemento para cono-
cer lo que piensa un sector de la sociedad, y como tales, representan un medio
vlido para la formacin de una opinin pblica, a la vez de representar tambin un
importante mecanismo de control sobre la actuacin de los organismos responsa-
bles del proceso electoral, y en esa medida, de la propia transparencia del proceso
electoral.
12. Estima el Tribunal Constitucional que la norma impugnada afecta el princi-
pio de igualdad consagrado por el artculo 2 inciso 2) de la Constitucin y en el
artculo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos. En efecto, de
DOCUMENTOS
310
conformidad con la norma impugnada, durante el perodo comprendido entre las
cuatro de la tarde y las diez de la noche, no es posible la proyeccin de encuestas,
ya sea cuando stas se basen en las actas electorales o, pudiendo interpretarse
tambin, en las denominadas encuestas a boca de urna. Aunque resulte obvio
sealarlo, esta prohibicin se circunscribe al territorio del Estado peruano, y no
alcanza a las proyecciones difundidas en medios de prensa de Estados extranjeros;
por lo tanto, la informacin de proyecciones difundidas por dichos medios podr
ser obtenida a travs del internet o de televisin por cable; de este modo, la
prohibicin establecida por la norma impugnada, tendra como resultado que deter-
minado sector de la poblacin el minoritario pueda acceder a estos medios, an
privilegiados, y el otro el mayoritario que no pueda efectuarlo. La circunstancia
que determinar que el ciudadano pueda incluirse dentro de uno u otro sector es,
fundamentalmente, al margen de otros factores aleatorios, su condicin o posibili-
dad econmica y, adems cultural, en el caso del acceso a internet; econmica,
en tanto el acceso a dichos medios (televisin por cable e internet) supone el pago
de servicios cuyas tarifas no estn precisamente al alcance de la capacidad econ-
mica de la totalidad de la poblacin; cultural, porque el acceso a internet exige un
mnimo de aprestamiento tcnico o capacitacin del que carecen an grandes sec-
tores de la poblacin peruana, teniendo en cuenta a tal efecto el predominante anal-
fabetismo informtico del que sta an padece. Planteado en estos trminos, el
problema constitucional consiste en que el acceso a la informacin mencionada (el
derecho a la informacin) se ve condicionado por el acceso (o no) a determinados
medios de comunicacin (internet y televisin por cable), lo cual, a su vez, estar
supeditado a las condiciones econmicas y culturales de cada persona.
En razn de lo expuesto, el Tribunal considera que el segundo prrafo del art-
culo 191 de la Ley Orgnica de Elecciones, modificado por el artculo 17 de la Ley
N 27369, es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionabilidad que se
derivan del principio del Estado Democrtico de Derecho, y a los derechos constitu-
cionales reconocidos en los incisos 2) y 4) del artculo 2 de la Constitucin; dejan-
do subsistente la limitacin de difundir cualquier informacin relacionada a la vota-
cin hasta la hora del cierre de la misma.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribucio-
nes que le confiere la Constitucin Poltica del Estado, y su Ley Orgnica,
FALLA:
Declarando FUNDADA, en parte, la demanda interpuesta por el Defensor del
Pueblo Encargado y, en consecuencia, INCONSTITUCIONAL el segundo prrafo
del artculo 191 de la Ley N 26859, Ley Orgnica de Elecciones, modificado por
el artculo 17 de la Ley N 27369, en el extremo que dispone:
El da de las elecciones slo se pueden difundir proyecciones basadas en el
muestreo de las actas electorales luego de la difusin del primer conteo rpido
ACCIN DE INCONSTITUCIONALIDAD
311
que efecte la ONPE o a partir de las 22.00 horas, lo que ocurra primero, el
mismo que, a partir del da siguiente de la publicacin de esta sentencia, que-
dar sin efecto, dejando subsistente la limitacin de difundir cualquier infor-
macin relacionada con la votacin, cualquiera sea su fuente, antes de la hora
del cierre de la misma; Dispone la notificacin a las partes, su publicacin en el
diario oficial El Peruano y su archivamiento.
SS
AGUIRRE ROCA
REY TERRY
NUGENT
DAZ VALVERDE
ACOSTA SNCHEZ
REVOREDO MARSANO
GARCA MARCELO
FUNDAMENTOS PROPIOS DEL VOTO CONCORDANTE DEL DOCTOR MANUEL
AGUIRRE ROCA.
Sin perjuicio de concordar plenamente con el fallo, los fundamentos esenciales
en que se apoya mi voto son los siguientes:
1) El dispositivo legal impugnado puede entenderse de dos maneras, segn el al-
cance que se d al adverbio slo que aparece (sexta palabra) en su texto. En
efecto: a) si se considera que ese adverbio (slo) se refiere, nicamente, a la
naturaleza o procedencia de la informacin utilizada en la elaboracin de las
proyecciones prohibidas, y no a las condiciones o circunstancias en que las
proyecciones s pueden difundirse, se llegara a la conclusin de que nicamen-
te (slo) se permite la difusin de proyecciones basadas en muestreos de
actas, esto es, en datos oficiales aunque no finales y objetivos, y no de las
basadas en otro tipo de informacin, como, por ejemplo, la recogida de las
declaraciones de los sufragantes, esto es, de las llamadas encuestas a boca de
urna; y b) si se considera que el adverbio (slo) se refiere nicamente a las
condiciones en que no se prohibe la difusin de las proyecciones basadas en el
muestreo de las actas electorales, se llegara a la conclusin de que la difusin
de las proyecciones basadas en otra fuente de informacin, incluyendo en la
procedente de las encuestas a boca de urna, no estara comprendida en la
norma, ni, por tanto, prohibida en momento alguno.
2) En el caso a) no parece razonable que la difusin de las proyecciones basadas en
muestreos de actas (que seran las nicas permitidas), no puedan efectuarse
DOCUMENTOS
312
sino despus del primer conteo rpido de la ONPE, o, en su caso, de las 10:00p.m.,
lo que ocurra primero. Y no lo parece, puesto que al no prohibirse la difusin de
los datos numricos ni de los muestreos correspondientes, sino slo de las pro-
yecciones, lo que resulta prohibido, en ltimo anlisis, es la difusin del pensa-
miento, puesto que las llamadas proyecciones no son sino el resultado de la
aplicacin de sencillas reglas matemticas, al alcance de cualquier persona nor-
mal, a los datos contenidos en los muestreos y sus resultados numricos. Nada
hay, ni puede haber, en efecto, en las proyecciones sobre eventuales resultados
finales de la votacin, que no resulte ya comprendido en los datos que sirven
para su elaboracin. Permitir, en consecuencia, la difusin de tales datos, pero
no la de las proyecciones correspondientes, es, sencillamente, negar el derecho
de interpretar y razonar, esto es, de pensar y, adems, de difundir el resultado
del ejercicio de la libertad de pensamiento que, como se sabe, es uno de los
derechos fundamentales contemplados y protegidos por el artculo 2, inciso 4)
de la Carta Magna.
3) En el caso b), resultara, segn se ha visto, que s est permitida la difusin de
proyecciones basadas en fuentes informativas distintas de las correspondientes
al muestreo de actas, de modo que, respecto de tal extremo, no habra limita-
cin (ni, por tanto, posible violacin) de derechos constitucionales; pero subsis-
tira la limitacin o restriccin en el extremo relativo a la difusin de proyeccio-
nes basadas en el muestreo de actas electorales, esto es, la restriccin exami-
nada en el pargrafo precedente, que ya ha sido considerada incompatible con la
libertad de pensamiento y de la difusin del mismo, y que, segn se ha sealado,
la Constitucin ampara y garantiza.
4) Como en ninguna de las dos posibles interpretaciones, la norma impugnada
resulta compatible con la vigencia de los derechos constitucionales correspon-
dientes, y ya mencionados, debe ampararse la demanda, sin perjuicio de recono-
cer que las restricciones al ejercicio de los derechos constitucionales impugna-
dos en ella, al momento de establecerse, traducan, de un lado, el respeto de un
acuerdo multipartidario, perfectamente comprensible en tales circunstancias,
celebrado en la Mesa de Dilogo y Concertacin para el Fortalecimiento de la
Democracia en el Per, auspiciado por la OEA, y al cual ha hecho referencia, en
defensa de la norma, el seor apoderado del Congreso de la Repblica, y, de
otro, al atendible propsito de evitar los peligros mencionados en la contestacin
de la demanda de autos. No obstante, pues, el indudable sano propsito que
explica la etiologa del precepto atacado, este Tribunal, por la razones expues-
tas, no puede estimarlo constitucionalmente vlido, a mayor abundamiento, si se
considera que, segn es pblico y notorio, las razones que se invocaron para
promulgar el dispositivo impugnado, ya han desaparecido, puesto que ya no hay
razones para dudar de la correccin de los rganos encargados de dirigir y
controlar el proceso electoral ad portas.
S. AGUIRRE ROCA
LA COMISIN DE LA VERDAD EN EL PER
313
Propuestas de la Defensora del Pueblo para la
instalacin de una Comisin de la Verdad en el Per
I. INTRODUCCIN
Como parte de su mandato constitucional de defender los derechos fundamen-
tales de la persona y la comunidad, la Defensora del Pueblo presenta sus conside-
raciones para la instalacin de una Comisin de la Verdad en el pas.
La Defensora del Pueblo ha mantenido una preocupacin constante por las
secuelas de la violencia poltica que nos afect y ha realizado un esfuerzo perma-
nente para restablecer los derechos vulnerados como consecuencia de ella. Por
ello, durante el ao 2000 hemos insistido en la necesidad de la instalacin de una
Comisin de la Verdad con la finalidad de esclarecer lo sucedido con relacin a las
graves violaciones a los derechos humanos producidos como consecuencia del
perodo de violencia sufrido en el Per en las ltimas dcadas y derivadas, tanto de
la accin estatal como de las acciones imputables a los grupos subversivos.
Se trata de motivar en los diversos sectores sociales la necesidad de no olvidar
ni ocultar el pasado reciente que nos toc vivir y de dejar para las generaciones
futuras una memoria histrica y colectiva que permita conocer lo sucedido y re-
construir sobre bases slidas la institucionalidad democrtica y la plena vigencia de
los derechos humanos en el pas.
El debate y la expectativa que ha generado la implementacin de la Comisin de
la Verdad se presenta en un contexto poltico bastante complejo y delicado para el
futuro democrtico del pas. Sin embargo, en ese escenario es importante que la
agenda nacional incluya como uno de sus temas fundamentales el esclarecimiento
de los derechos vulnerados como consecuencia de la violencia poltica.
En el presente documento se propone un diseo general de una Comisin de la
Verdad en el pas, teniendo en cuenta los objetivos, su composicin, el alcance de
su mandato, as como el tipo de atribuciones, el plazo de vigencia para su funciona-
miento y el apoyo tcnico que requerira.
Con esta propuesta la Defensora del Pueblo busca aportar al debate y concre-
cin de una Comisin de la Verdad en el pas como paso necesario para la reconci-
liacin nacional y la construccin de una sociedad respetuosa de los derechos de
todos los peruanos.
DOCUMENTOS
314
II. RESPECTO A LOS OBJETIVOS DE LA COMISIN DE LA VERDAD EN
EL PER
La definicin de los objetivos a alcanzar por una Comisin de la Verdad son de
fundamental importancia para afrontar la creacin de un mecanismo de esta naturaleza.
Gran parte de su legitimidad y el xito que pueda alcanzar, depender en buena
medida de una adecuada definicin de sus objetivos, los que deben responder a la
naturaleza del problema y a la demanda o expectativa social que se pretenden afron-
tar. Por lo dems, estos no slo sirven para orientar el trabajo de una Comisin de la
Verdad y delinear sus facultades, sino que adems, constituyen el parmetro princi-
pal sobre el cual se deben evaluar sus resultados.
En el caso peruano, los objetivos de una Comisin de la Verdad deben reflejar el
hecho que a la par que retornamos a un rgimen constitucional en 1980, se iniciaba
una situacin de violencia poltica creciente generada por el surgimiento del terro-
rismo, practicado por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tpac
Amaru MRTA.
Desde 1980, tres gobiernos tuvieron la responsabilidad de afrontar esta situa-
cin, utilizando distintas estrategias, tanto en el mbito operativo como jurdico,
poltico y social. Sin embargo, ms all del hecho objetivo de haberse desarticulado
el fenmeno terrorista no pueden soslayarse las graves consecuencias negativas
desde la perspectiva de los derechos humanos que dej el problema de la subver-
sin. En efecto, tuvieron lugar crmenes de lesa humanidad tales como asesinatos,
torturas desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, as como graves afec-
taciones a las reglas del derecho internacional humanitario. Responsables de estos
hechos fueron tanto los grupos subversivos como las propias fuerzas de seguridad
del Estado.
Para graficar la magnitud del problema, podemos sealar que el nmero aproxi-
mado de desaparecidos en el Per es mayor a las cuatro mil personas, cifra larga-
mente superior a la de otras experiencias de violencia en la regin pero que ha sido
invisibilizada sobre todo a nivel de la opinin pblica. A ello ha contribuido
significativamente el hecho que la mayor parte de las vctimas son campesinos de
escasos recursos, que en un momento de su historia se vieron enfrentados a una
situacin de violencia generada tanto por los grupos subversivos como por los
agentes estatales.
Estos hechos y las profundas heridas sociales que generaron en el pas se en-
cuentran an presentes, sobre todo en los familiares de las vctimas, ya que la
mayor parte de las graves violaciones a los derechos humanos no encontraron
justicia y menos an reparacin en el pas. Por el contrario, tanto desde los grupos
subversivos como desde el Estado, fue recurrente la negativa o justificacin de
estos hechos. A ello se agrega que cuando algunas de esta graves violaciones fue-
ron investigadas e incluso juzgadas y sancionadas en el Poder Judicial, se dictaron
leyes de amnista que impidieron su esclarecimiento y, en consecuencia, el acceso
a la justicia y reparacin a las vctimas.
LA COMISIN DE LA VERDAD EN EL PER
315
Ello explica que muchas de las vctimas y sus familiares, hayan recurrido a la
jurisdiccin supranacional, habindose determinado la responsabilidad del Estado
peruano en varias oportunidades y estando pendiente de resolverse otros casos en
dicha instancia. Sin embargo, a pesar de la importancia que tienen estos fallos con
relacin al acceso a la justicia y las reparaciones a las vctimas y sus familiares, la
atribucin de responsabilidad slo se agota a nivel del Estado, lo cual resulta insufi-
ciente desde la perspectiva del derecho a la verdad. Por lo dems, dada la magnitud
del problema, los casos ventilados en la jurisdiccin supranacional constituyen una
mnima parte de las graves violaciones de derechos humanos verificados en el pas.
Por ello, un primer objetivo que debe orientar el trabajo de una Comisin de la
Verdad en el Per, debe ser el esclarecimiento de lo que sucedi con relacin a las
graves violaciones a los derechos humanos, as como exponer las causas que las
originaron. Ello incluye las violaciones cometidas tanto por los grupos subversivos
como por las fuerzas de seguridad que tuvieron a su cargo la lucha contra la sub-
versin. Asimismo, el trabajo de la Comisin de la Verdad debe estar orientado, en la
medida de lo posible, al establecimiento de responsabilidades individuales e
institucionales sobre estos hechos, a efectos de contribuir a la realizacin de la
justicia. Es decir, la Comisin de la Verdad debe ir ms all de la responsabilidad del
Estado como consecuencia del incumplimiento de su deber general de garanta de
los derechos humanos, que como ya se indic resulta insuficiente dada la magnitud
del problema.
La Comisin de la Verdad tambin debe plantearse como objetivo, la elaboracin
de propuestas de reconciliacin orientadas a la no repeticin de estos hechos, que
constituyan el fruto de la experiencia obtenida y la evaluacin del trabajo realizado.
As, la comisin deber incluir en sus recomendaciones propuestas de reformas
institucionales o legales para impedir que en el futuro se repita lo sucedido.
Finalmente, una Comisin de la Verdad no puede dejar de lado a las vctimas y
sus familiares, que por lo general son olvidados en este tipo de procesos. En ese
sentido, otro objetivo de la Comisin de la Verdad debe ser la elaboracin de pro-
puestas de reparacin integral, sobre la base de la gravedad y complejidad de los
problemas advertidos. Se debe considerar no slo la reparacin material sino ade-
ms mecanismos de reparacin moral o dignificacin de las vctimas y sus familia-
res y formas de seguimiento para la implementacin de las mismas. Asimismo, se
debe incluir en estas propuestas de reparacin la difusin de campaas de solidari-
dad promovidas desde el Poder Ejecutivo y apoyadas por los diferentes estamentos
de la sociedad civil; as como promover debates en los que se reivindique la deuda
social que se tiene con las vctimas annimas de la violencia.
De este modo, la Comisin de la Verdad tendra como objetivos los cuatro pun-
tos centrales que forman parte del contenido esencial del deber general de garante
de los derechos humanos que tiene el Estado peruano, de acuerdo tanto al artculo
1 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos como al artculo 44 de la
Constitucin: verdad, justicia, no repeticin y reparacin.
DOCUMENTOS
316
III. RESPECTO A LA CREACIN DE LA COMISIN DE LA VERDAD Y
EL NOMBRAMIENTO DE SUS MIEMBROS
Otro asunto fundamental es el mecanismo de creacin de una Comisin de la
Verdad, pues no existen modelos ideales, susceptibles de ser transplantados de una
realidad a otra. Ciertamente ello no implica negar la utilidad que puedan tener otras
experiencias similares, sino simplemente advertir el hecho de que cada una de ellas
respondi y obedeci a exigencias y condicionamientos histricos propios de sus
respectivos pases.
Este es un tema importante a tener en cuenta al momento de abordar el mecanis-
mo o instrumento de creacin de la Comisin de la Verdad, as como la instancia
encargada del nombramiento de sus integrantes. Por ejemplo, en los casos de las
comisiones de la verdad en Argentina y Chile, la creacin de este mecanismo as
como la designacin de sus miembros correspondi al Poder Ejecutivo a travs de
Decretos Supremos.
Esta situacin, entre otras cosas, se explica fundamentalmente por el hecho de
que en ambos casos los gobiernos haban sido recientemente elegidos y gozaban de
una cuota importante de legitimidad en la poblacin. Adems, en los respectivos
congresos an quedaban grupos importantes de oposicin o resistencia a la crea-
cin de esta comisin, vinculados a sectores de las dictaduras militares. Esto ltimo
podra haber complicado su creacin, as como la designacin de sus miembros.
Por su parte, las experiencias de comisiones de la verdad en El Salvador y
Guatemala, fueron el fruto de los acuerdos de paz a los que llegaron los gobiernos
con los grupos guerrilleros.
En el caso peruano ninguno de estos condicionamientos histricos se verifican,
por lo que habra mas bien que buscar frmulas que respondan a las necesidades y
condicionamientos del proceso de transicin democrtica que viene ocurriendo en
el pas.
En ese sentido, dado el consenso nacional que debe expresar la Comisin de la
Verdad, el significativo nivel de legitimidad que debe tener, as como las amplias
facultades con las que debe contar dada la magnitud y complejidad del problema
que afrontar, sera ideal que el instrumento normativo de creacin fuese un Decre-
to Legislativo que recoja las propuestas elaboradas por el grupo de trabajo creado
por Resolucin Suprema N 304-2000-JUS. Dicha norma, adems, debera sealar
que la designacin de los miembros corresponde al Poder Ejecutivo va Decreto
Supremo.
En caso de no prosperar esta frmula en un tiempo prudencial y durante el
presente gobierno transitorio, la creacin de la Comisin de la verdad, sus faculta-
des, as como la designacin de sus miembros podra realizarse va Decreto Supre-
mo.
LA COMISIN DE LA VERDAD EN EL PER
317
IV. RESPECTO A LOS CRITERIOS PARA LA DESIGNACIN DE LOS
MIEMBROS DE LA COMISIN DE LA VERDAD
Los criterios para designar a los miembros de la Comisin de la Verdad es otro
de los temas de mayor importancia, debido a la legitimidad y solvencia moral que
stos deben tener. La experiencia de comisiones similares demuestra que han habi-
do distintos criterios para la conformacin y designacin de los comisionados. Una
posibilidad es que se designen a representantes de los poderes pblicos, institucio-
nes o entidades estatales como el Poder Ejecutivo, el Congreso, el Ministerio Pbli-
co, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas; as como de la sociedad civil, las igle-
sias y los organismos de derechos humanos entre otros. Tambin se podra soste-
ner que los miembros slo sean representantes de organizaciones representativas
de la sociedad civil y los colegios profesionales u otras frmulas ms.
En el Per, debemos tener presente que las principales instituciones estatales
han sufrido una severa crisis de legitimidad y que a pesar del proceso de
reinstitucionalizacin que se viene desarrollando, an no han logrado alcanzar la
confianza y legitimidad suficiente en la poblacin, sobre todo para conformar a
travs de sus representantes una Comisin de la Verdad.
Siendo ello as, en el caso peruano los criterios para la designacin de los miem-
bros de una Comisin de la Verdad se debe orientar antes que a representantes de
instituciones ya sea pblicas o de la sociedad civil, hacia personalidades de recono-
cido prestigio moral y profesional que generen la suficiente confianza en amplios
sectores de la sociedad peruana. Respecto al nmero de miembros de esta Comi-
sin consideramos que debera estar conformada por no menos de 5 ni ms de 7
miembros.
Las personalidades designadas para integrar la Comisin de la verdad debern
gozar de inmunidad a efectos de no ser detenidos ni procesados por sus opiniones
en el ejercicio de sus funciones.
V. RESPECTO A LAS POTESTADES DE LA COMISIN DE LA VERDAD
Entendemos que una Comisin de la Verdad para alcanzar los fines propuestos
debe poseer amplias atribuciones para ejercer sus funciones. Entre las principales
caractersticas de tales atribuciones podemos citar las dirigidas a facilitar el trabajo
de la Comisin y asegurar la recopilacin de informacin necesaria y la cooperacin
de las instituciones. Asimismo asegurar el carcter reservado de sus actuaciones
siempre que aquella lo estime conveniente. Ello permitir el acopio de testimonios
en un clima de confianza. Finalmente consideramos que resulta necesario dotar a la
Comisin de la facultad para adoptar las medidas adecuadas que aseguren la protec-
cin de quienes le proporcionen informacin relevante o colaboren en su trabajo.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, le corresponderan a la Comisin las
siguientes atribuciones:
DOCUMENTOS
318
a) Entrevistar y recopilar de cualquier persona, autoridad, funcionario o servidor
pblico toda la informacin que libremente considere pertinente.
b) Requerir la cooperacin de todos los funcionarios y servidores pblicos para
acceder a la documentacin o cualquier otra informacin del Estado. Los fun-
cionarios y servidores pblicos asumirn las responsabilidades penales y admi-
nistrativas que correspondan si la informacin solicitada no es remitida dentro
del plazo o forma que la Comisin lo considere adecuado.
c) Practicar visitas, inspecciones, exhumaciones o cualquier otra diligencia que
considere pertinente, sin limitacin o restriccin alguna. Para tal efecto la Comi-
sin podr requerir el apoyo de peritos del Instituto de Medicina Legal, as como
el apoyo de cualquier otro experto nacional o internacional.
d) Desarrollar las diligencias que estime conveniente en forma reservada y guar-
dando la identidad de quienes le proporcionen informacin importante o partici-
pen en las investigaciones. Esta reserva comprende la potestad de la Comisin
de mantener la confidencialidad de los testimonios que recibe, incluso frente al
requerimiento de cualquier autoridad.
e) Adoptar las medidas de seguridad adecuadas para las personas que a criterio de
la Comisin se encuentren en situacin de amenaza para su vida, su integridad
personal o sus bienes.
f) Aprobar su propio reglamento de organizacin y funcionamiento interno. Ello
incluye la potestad de crear y definir las funciones de sus respectivos equipos
tcnicos de trabajo.
Adems de las facultades mencionadas, es preciso que la propuesta legislativa
contemple una disposicin general que prescriba la obligacin de todas las institu-
ciones pblicas y del Estado en general de colaborar con los requerimientos de la
Comisin.
VI. RESPECTO AL PERODO DE LA INVESTIGACIN
Aspecto tambin importante lo constituye la delimitacin del perodo dentro del
cual la Comisin desplegar su trabajo de investigacin de casos. Ello resulta im-
portante sobre todo a efectos de no dispersar innecesariamente el objetivo principal
de esclarecer las ms graves violaciones a los derechos humanos que se iniciaron
con el surgimiento de la violencia poltica en el pas y que sobrepas incluso a dicho
periodo hasta fines de la dcada de los noventa. Consideramos pertinente que las
investigaciones se delimiten en un perodo que comprende mayo de 1980 al 31 de
diciembre del ao 2000.
Esta delimitacin viene determinada porque comprende no slo el perodo del
conflicto armado sino tambin aquellas violaciones a los derechos humanos realiza-
das en el perodo de agudizacin del rgimen gubernamental anterior.
LA COMISIN DE LA VERDAD EN EL PER
319
VII. RESPECTO A LOS ALCANCES DE LA INVESTIGACIN DE LA CO-
MISIN
La ley de creacin de la Comisin debe contener los lineamientos principales que
permitan delimitar el tipo de violaciones a los derechos humanos que sern objeto
de su investigacin.
En principio, no hay duda que debe incluirse la prctica de desapariciones forza-
das de personas, as como los casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otras
violaciones graves a los derechos humanos que sean parte de algn patrn sistem-
tico de conducta de los agentes del Estado. Por otro lado, la Comisin tambin
tendr competencia para conocer las graves violaciones a las normas del derecho
humanitario en que hayan incurrido los grupos subversivos, tales como asesinatos,
secuestros o graves lesiones a la integridad de las personas.
Dada la complejidad y magnitud de las denuncias de violaciones a los derechos
humanos sometidos a su conocimiento, la Comisin, a efectos de cumplir de la
mejor manera su cometido, deber tener en cuenta la gravedad y trascendencia de
los hechos que son materia de investigacin as como su importancia para develar
patrones de comportamiento que contribuyeron a la violacin sistemtica de estos
derechos, individuales o colectivos, y sus mecanismos de impunidad. Ello evidente-
mente sin perjuicio del registro que deber realizarse de todos los casos, as como
de las recomendaciones pertinentes que correspondan en cada uno de ellos.
VIII. PLAZO DEL TRABAJO DE LA COMISIN DE LA VERDAD
El plazo que se establezca debe tener en cuenta una serie de criterios como la
complejidad del problema, el perodo de investigacin, la competencia de la Comi-
sin, la posibilidad de acceso a informacin e incluso las dificultades geogrficas y
en funcin a ello los problemas tcnicos y logsticos que se pudiesen presentar.
Sin embargo, la atencin a estos criterios no puede dejar de lado el hecho de que
la creacin de una Comisin de la Verdad genera una significativa expectativa sobre
los resultados de su trabajo en la opinin pblica, en las vctimas y sus familiares.
Esta situacin resulta explicable si se tiene en cuenta que por lo general las vctimas
y sus familiares vienen reclamando verdad, justicia y reparacin desde hace varios
aos sin que sean atendidas sus demandas. De este modo, una Comisin de la
Verdad no puede extender en el tiempo esta situacin de expectativa, ya que de lo
contrario podra generar cierto descrdito en sus posibilidades de xito.
En ese sentido, el nivel de legitimidad de una Comisin de la Verdad depender
tambin de la eficacia de su trabajo en un tiempo razonable. En las experiencias
comparadas encontramos que el plazo del trabajo de las comisiones de la verdad
estuvo entre los ocho (El Salvador) y los nueve meses (Argentina y Chile). En el
primer caso se trat de la investigacin de un periodo de 10 aos en una extensin
geogrfica mucho ms pequea que nuestro pas y fue el fruto de acuerdo de paz
DOCUMENTOS
320
que implic una serie de cambios institucionales. En los otros dos casos se trat
de pases que no presentan las dificultades geogrficas del Per y con una pobla-
cin si bien afectada por la violencia, bastante ms homognea y urbana que la
nuestra.
Teniendo en cuenta, las dificultades geogrficas que presenta nuestro pas, el
tipo de poblacin afectada en su mayor parte campesinos de poblaciones andinas
y nativas alejadas, el perodo de veinte aos de investigacin, entre otros factores,
proponemos que el plazo de la Comisin de la Verdad en el Per sea de un ao de
investigacin y tres meses para la elaboracin final del informe que incluye sus
conclusiones y recomendaciones. Dicho plazo deben comenzar a contarse a partir
de su efectivo funcionamiento.
Por lo dems, este plazo diferenciado permitir a la Comisin de la Verdad no
slo adecuar sus investigaciones en funcin a la complejidad de los problemas que
se le presenten, sino adems, fijar un periodo propiamente de recopilacin de infor-
macin, investigacin y anlisis y otro periodo diferenciado de redaccin y presen-
tacin de su informe final.
IX. RESPECTO AL MARCO DE REFERENCIA NORMATIVO DEL TRABA-
JO DE LA COMISIN
Con relacin a este punto (estndares para la investigacin de los casos), el
marco normativo de valoracin de los hechos debe derivarse de los instrumentos
internacionales de derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario as
como de la Constitucin Poltica del Estado y otras normas internas. Con relacin al
Derecho Internacional Humanitario debe precisarse que ste se aplicar a las vio-
laciones de derechos humanos cometidas por los grupos subversivos durante el
periodo de la violencia poltica, ello sin perjuicio de las sanciones punitivas que se
les aplique o se les haya impuesto sobre la base de nuestro derecho interno.
X. RESPECTO A LA ORGANIZACIN DEL TRABAJO DE LA COMISIN
Una vez delimitados los objetivos y fines de la Comisin de la verdad, as como
sus atribuciones y plazo, es necesario avanzar en el diseo de la estructura organizativa
ms adecuada para llevar adelante sus propsitos. En ese sentido, la experiencia de
otros pases muestra la conformacin de equipos de apoyo o secretaras ejecutivas
que han contado con numerosos profesionales en diversas disciplinas y personal
tcnico que prestaba apoyo a las labores de la Comisin.
En el caso de Argentina, fueron 49 personas aproximadamente que trabajaron
en una primera fase organizados en cinco grupos de trabajo (recepcin de denun-
cias, documentacin y procesamiento de datos, procedimientos, asuntos legales y
equipo administrativo). En el caso chileno, la secretara tcnica cont con ms de
LA COMISIN DE LA VERDAD EN EL PER
321
60 personas a las que se les asignaba unos 200 casos por persona, un equipo de
apoyo tcnico-administrativo, una unidad de informtica y otra de archivo y docu-
mentacin. En el caso de Guatemala fueron mas de 260 personas las que trabajaron
en una primera etapa organizndose en tres reas de trabajo: investigaciones, opera-
ciones e informe final. Cada una de ellas con sub-reas de trabajo. Adems, cont
con una unidad de informacin pblica. En una segunda etapa se concentr el
equipo que consolid la informacin y prepar el informe final.
Si bien la organizacin y composicin de las secretaras vara en cada uno de
estos pases, todas mantienen algunas unidades de trabajo comunes. Para el caso
peruano debe tomarse en cuenta adems, el alcance y los objetivos de la Comisin,
el periodo de investigacin y el plazo otorgado; as como la magnitud del fenmeno
de violencia que sufri el pas, la extensin del territorio nacional y sus especiales
condiciones geogrficas y culturales.
La secretara ejecutiva debe constituirse en el rgano que tiene por finalidad
proporcionar apoyo profesional, tcnico y administrativo para el cumplimiento de
los objetivos y funciones encomendados a la Comisin de la Verdad. Esta deber
tener carcter interdisciplinario y en tal sentido deber estar conformada por aboga-
dos, socilogos, psiclogos, antroplogos forenses, mdicos forenses, trabajado-
res sociales, y traductores, entre otros.
Se propone las siguientes reas de trabajo:
1. Unidad de recojo de informacin en el terreno
Esta unidad estara a cargo del recojo de los testimonios y denuncias de cual-
quier persona, autoridad, funcionario o servidor pblico, por lo que tendr que
desplegarse a nivel nacional con equipos de atencin de personas en los que deber
incluirse equipos multidisciplinarios de abogados, siclogos trabajadores sociales y
traductores. Estos equipos deben tener una capacitacin previa y un manejo de los
instrumentos diseados para el recojo de la informacin. Asimismo, dada su cerca-
na con los ciudadanos y autoridades, deber estar en condiciones de recabar docu-
mentos y solicitar el apoyo que requiera de otros equipos.
2. Unidad de anlisis o procesamiento de datos
Este equipo analizar toda la documentacin recibida y proceder a organizarla y
clasificarla de acuerdo al tipo de vulneracin de derechos, la zona geogrfica de
procedencia, las posibilidades de profundizar la investigacin y otros criterios que
permitan procesar la informacin de mejor forma. Asimismo, realizar las gestiones
que estime necesarias para el esclarecimiento de los casos y el acopio de mayor
informacin. Por la exigencia de los casos puede derivar o coordinar con los equi-
pos especiales de la Secretara.
DOCUMENTOS
322
3. Equipos especiales de investigacin
Tiene por objeto dedicarse a temas especficos tanto por la especialidad como
por la dificultad de los temas. Como ejemplo se seala equipos especiales de apoyo
para el caso de hallazgos de fosas comunes o cementerios clandestinos (mdicos y
antroplogos forenses), la investigacin de casos individuales en los que sea posible
proseguir la investigacin, el seguimiento de la estrategia de actuacin subversiva y
contrasubversiva, entre otros.
4. Area de documentacin y base de datos
Esta es un rea de soporte tcnico que le permitir a la Comisin tener registrada
la informacin con que cuenta y el procesamiento informtico de la misma.
5. Area logstica y administrativa
Brinda todo el apoyo administrativo y de recursos para el funcionamiento de la
Secretara Tcnica.
6. rea de redaccin final del informe
Esta constituye la segunda etapa del trabajo. Una vez concluido el trabajo de
campo e investigacin, la Secretara se reestructura y se avoca a la redaccin del
informe final de la Comisin.
XI. TAREAS PREVIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE LA COMISIN
DE LA VERDAD
La organizacin del trabajo de la Comisin de la verdad tambin debe tener en
cuenta las tareas previas necesarias para lograr los objetivos propuestos. Entre las
principales tareas previas tenemos:
1. Difusin pblica de la labor que desarrollar la Comisin de la Verdad en todo el
territorio nacional y en los idiomas y lenguas aborgenes.
2. Seleccin y capacitacin previa del personal.
3. Diseo de los instrumentos de trabajo (base de datos, fichas, etc.) y la metodo-
loga de trabajo.
4. Organizacin del despliegue territorial de tal forma que se garantice un trabajo
eficiente y coordinado con las instituciones pblicas y de la sociedad civil a nivel
nacional.
LA COMISIN DE LA VERDAD EN EL PER
323
La organizacin de la Secretara Tcnica deber estar orientada a posibilitar el
acceso a cualquier persona para brindar testimonios voluntarios. Por esta razn se
debe optar por tener oficinas permanentes de la Comisin en el interior del pas y la
permanente movilidad de sus equipos. Para la ubicacin de las oficinas se debe
priorizar las reas ms afectadas por las violaciones a los derechos humanos y los
hechos de violencia derivados del enfrentamiento armado interno y, por otra parte,
las reas ms difcilmente comunicadas del pas.
XII. RESPECTO A LOS RECURSOS ECONMICOS DE LA COMISIN
Es necesario comprometer al Estado para que destine recursos econmicos que
cubran parte importante de los gastos que demande el funcionamiento de la Comi-
sin de la Verdad. Como lo demuestran las experiencias comparadas, la coopera-
cin internacional ha mostrado absoluta disposicin a colaborar en este tipo de
proyectos siempre que el Estado asuma su rol y una parte importante del presu-
puesto requerido.
Lima, febrero del 2001
DOCUMENTOS
324
* Este proyecto ha sido elaborado por el grupo de trabajo creado mediante Resolucin Suprema N
304-2000-JUS y conformado por el Ministro de Justicia o su representante, el Defensor del Pueblo,
el Ministro del Interior o su representante, la Ministra de Promocin de la Mujer y Desarrollo
Humano o su representante, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Conferencia
Episcopal Peruana, y el Concilio Nacional Evanglico del Per. Cabe indicar que el texto de norma
y la Exposicin de Motivos fueron aprobados el 29 de marzo del 2001 por el grupo de trabajo y ya
ha sido remitido al Presidente de la Repblica.
1 INEI (pgina web). Fuente: Polica Nacional del Per, Divisin de Estadstica.
Exposicin de Motivos del
Decreto Supremo que crea la Comisin de la Verdad*
LAS SECUELAS DE LA VIOLENCIA POLTICA.
Durante casi dos dcadas el Per sufri una etapa de grave violencia interna que
afect seriamente su viabilidad y gobernabilidad democrtica. En 1980, a la par que
retornbamos a un rgimen constitucional, se iniciaba una situacin de violencia
irracional generada por el surgimiento del terrorismo, practicado por Sendero Lu-
minoso y el Movimiento Revolucionario Tpac Amaru MRTA, as como por la
respuesta gubernamental que enfrent esta situacin.
Se desconocen cifras oficiales sobre las consecuencias de este doloroso proce-
so de violencia. Sin embargo, se calcula que aproximadamente 30,000 peruanos
murieron como consecuencia del terrorismo desatado por Sendero Luminoso y el
MRTA, as como por la accin estatal que la enfrent. El desarrollo de la violencia
forz a unas 600,000 familias a abandonar sus lugares de origen y a desplazarse en
condiciones sumamente precarias. Las prdidas econmicas para el pas se calcu-
lan en un monto similar al de la deuda externa.
Los grupos terroristas mostraron un gran desprecio por la vida humana, siendo
responsables de miles de asesinatos selectivos de autoridades locales, polticas,
miembros de las fuerzas del orden, profesionales o dirigentes comunales, entre
otros. Se calcula que entre 1987 y 1998 fueron victimados por el terrorismo 999
miembros de la Polica Nacional del Per, por lo menos 838 miembros de las
Fuerzas Armadas
1
y no menos de 979 autoridades locales y servidores pblicos.
Sendero Luminoso es autor de mltiples masacres en agravio principalmente de
campesinos que no siguieron sus consignas, de secuestros de personas, de
mutilaciones y otras formas de discapacidad causados por ataques terroristas. Asi-
mismo, atentaron gravemente contra los derechos colectivos de las comunidades
andinas y nativas y emplearon tratos humillantes, amenazas y actos de terror contra
la poblacin, as como la utilizacin de coches bomba contra la poblacin civil.
Queda por tanto pendiente que se establezcan sus responsabilidades ante el pas.
LA COMISIN DE LA VERDAD EN EL PER
325
De otra parte, la respuesta de los agentes del Estado tambin gener graves e
injustificables violaciones a los derechos humanos de miles de peruanos que mere-
cen una explicacin. Segn un informe reciente de la Defensora del Pueblo, ms de
4,000 peruanos fueron vctimas de desaparicin forzada sin que hasta la fecha se
conozca su paradero, se garantice el derecho a la sepultura que asiste a los familia-
res y se ofrezca la reparacin a sus deudos
2
. Asimismo, un nmero indeterminado
de personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y torturadas, y miles de personas
fueron detenidas y condenadas arbitrariamente. Si bien estas prcticas ya no son
utilizadas o han disminuido sustancialmente, no es posible admitir que el pasado
reciente pretenda ser ocultado a los ojos de la ciudadana como si se tratara de un
asunto de segunda importancia, ni puede tolerarse que la sociedad del nuevo milenio
se construya sobre la base del ms injustificado de los olvidos.
EL FUNDAMENTO DE UNA COMISIN DE LA VERDAD
Las consecuencias de esta realidad no han sido suficientemente atendidas por el
Estado ni por la sociedad peruana. De all que resulte necesario, para conocer lo que
realmente sucedi, para determinar las responsabilidades individuales e institucionales,
y para comprender las causas y factores que posibilitaron que se llegara a tal situa-
cin, establecer una Comisin de la Verdad. Slo as se conocern los errores co-
metidos y, pedaggicamente, se comprendern el contexto y las decisiones enton-
ces tomadas para que no se repitan, y el Estado y la sociedad peruana puedan dar
pasos firmes para la consolidacin de la paz e iniciar consciente y voluntariamente
la reinstitucionalizacin democrtica del pas y la reconciliacin nacional.
La creacin de una Comisin de la Verdad se fundamenta en la necesidad de no
olvidar ni ocultar el pasado reciente que nos toc vivir, de dejar para las generacio-
nes futuras una memoria histrica y colectiva que permita conocer lo sucedido y
reconstruir sobre bases slidas la institucionalidad democrtica y la plena vigencia
de los derechos humanos en el pas.
La consolidacin del proceso de pacificacin requiere de la conformacin de
una Comisin de la Verdad, integrada por personas de innegable trayectoria moral,
que se haga cargo del estudio de los hechos vinculados a las violaciones a los
derechos humanos en el Per, tanto por acciones imputables a los grupos terroris-
tas, como los derivados de la accin estatal. Dicha Comisin debe dejar constancia
de los hechos de violencia ocurridos en el pas durante las dos ltimas dcadas y las
responsabilidades correspondientes, as como identificar las causas de la violencia
subversiva y las necesarias acciones que deben tomarse para impedir que sta vuel-
va a afectar a la sociedad peruana.
2 Informe Defensorial N 55 La Desaparicin Forzada de Personas en el Per (1980-1996).
Informe aprobado por Resolucin Defensorial N 57 del 15 de noviembre de 2000.
DOCUMENTOS
326
Iniciar este proceso reconstruccin histrica contribuir al fortalecimiento del
Estado de Derecho y sentar las bases para un proceso de reconciliacin nacional
que atienda las aspiraciones de verdad, justicia y reparacin de los familiares de las
vctimas, en la que no quede lugar para la indiferencia ni la impunidad.
As, el componente esencial de conocer realmente lo que sucedi ser la bs-
queda de justicia y reparacin indesligables de un proceso democrtico y de bs-
queda de un modelo de convivencia pacfica. Con tal avance, el respeto y defensa
de los derechos humanos de todos los peruanos encontrar una referencia oficial y
concreta a partir de la cual se pueda construir un pas diferente
En el escenario internacional, otras sociedades en Amrica Latina han recurrido
a instrumentos semejantes, como son los casos de Chile, Argentina, Guatemala y El
Salvador. En otras latitudes, experiencias como la de Sudafrica son tambin
aleccionadoras.
Asimismo, el Per est obligado por mltiples instrumentos del Derecho Inter-
nacional que buscan proteger los derechos que esta Comisin intenta salvaguardar.
As, por ejemplo, el Per ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Polticos y la Convencin Americana sobre Derechos Humanos. Igualmente, la
Convencin contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degra-
dantes. Tambin ha ratificado la Convencin Interamericana para Prevenir y San-
cionar la Tortura. Por tanto, la Comisin de la Verdad contribuir a los fines busca-
dos por estos tratados.
El Grupo de Trabajo creado por Resolucin Suprema N 304-200-JUS, luego de
catorce sesiones de labor y en consulta con amplios sectores del Estado y la socie-
dad civil peruana presenta este proyecto, que plasma la exploracin de criterios
para establecer una Comisin de la Verdad, su mandato, objetivos y organizacin,
as como otras medidas comprendidas en el Informe y recomendaciones que aqu
se resean.
La consulta nacional efectuada se ha dirigido a catorce sectores distintos a nivel
nacional comprendiendo tanto a la poblacin que fue directamente afectada por el
conflicto interno, como a los mbitos ms representativos de la vida nacional, en el
Estado y la sociedad. Es importante enfatizar que los resultados de la consulta
confirman las apreciaciones que sobre el tema compartieron los integrantes del
Grupo de Trabajo.
Para la elaboracin del Proyecto de Decreto Supremo, el Grupo de Trabajo ha
contado adems con la asesora de expertos nacionales y extranjeros. Ha revisado
la literatura existente, las normas de creacin de otras Comisiones de la Verdad en la
regin y distintos lugares del mundo, y documentos de opinin y anlisis sobre la
materia.
OBJETIVOS DE LA COMISIN DE LA VERDAD
Un primer objetivo es el esclarecimiento de las violaciones a los derechos huma-
nos. Ello porque resulta de suma importancia saber qu sucedi. En un sentido, la
LA COMISIN DE LA VERDAD EN EL PER
327
prensa y la opinin pblica ha conocido ms ampliamente los actos cometidos por
los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tpac
Amaru, pero ha habido menor oportunidad, por el control hacia los medios de
informacin y las restricciones que de hecho existieron en las zonas de mayor
incidencia del conflicto interno, de conocer las violaciones a los derechos humanos
cometidas por las fuerzas del orden.
En esta medida, las actuaciones de la Comisin de la Verdad llevarn a determi-
nar las responsabilidades a que hubiere lugar, en los planos personales e incluso
institucionales, que pudieran existir.
Tratndose la Comisin de la Verdad de un mecanismo no jurisdiccional, su
indagacin y eventual juicio de valor sern ticos y no sustituyen a la actuacin de
los tribunales de justicia. En tanto que la verdad material es una sola, su aporte ser
una contribucin a la justicia.
El estudio de los hechos lleva consigo el anlisis del contexto en el que se produ-
jeron y ms all de una motivacin acadmica, el propsito de la labor de la Comi-
sin ser instrumental con el fin de aclarar las polticas aplicadas, los mtodos de
actuacin y los patrones de conducta en que incurrieron los actores de la violencia
poltica.
Otro objetivo que viene aparejado con la labor descrita consiste en formular las
propuestas de reparacin integral y de dignificacin a las vctimas. Este objetivo
atiende a uno de los aspectos que se encuentran pendientes de asuncin por el
Estado. Es el caso de algunos sectores de desplazados y de los inocentes indulta-
dos, pues queda mucho por hacer en el terreno de la reparacin integral a las vcti-
mas.
En el caso de otras vctimas de graves violaciones a los derechos humanos, no
existe medida alguna en su favor, por lo que es un vaco que la Comisin de la
Verdad podra remediar.
En lo que respecta al cumplimiento de los objetivos aqu comentados, se propo-
ne la conformacin de un mecanismo de seguimiento o supervisin de las reco-
mendaciones que formule la Comisin de la Verdad.
LOS HECHOS QUE CONOCER LA COMISIN DE LA VERDAD
El Grupo de Trabajo opt por determinar el tipo de hechos en los cuales actuar
la Comisin de la Verdad, circunscribindolos a los que se cometieron bsicamente
entre mayo de 1980 y el 31 de diciembre de 2000 por parte del Estado o los grupos
subversivos en el proceso de la violencia poltica. La propia Comisin contar con
la discrecionalidad de abordar otras graves violaciones a los derechos humanos,
siempre y cuando hayan sido cometidos en el periodo indicado.
Los hechos bajo el mandato de la Comisin sern la desaparicin forzada de
personas, las torturas, asesinatos y otros crmenes y graves violaciones contra los
derechos de las personas, cuando se trate de actos atribuibles al Estado o sus
agentes. Los secuestros, asesinatos, violaciones a los derechos colectivos de las
DOCUMENTOS
328
comunidades andinas y nativas y otras graves violaciones a los derechos de las
personas cometidas por los grupos terroristas, sern tambin comprendidas en la
labor de la Comisin.
En ese aspecto, la Comisin precisar los niveles de participacin de las perso-
nas involucradas y dispondr de amplitud para concluir con un juicio de valor dife-
renciado de lo que podran establecer como suficiente los tribunales de justicia.
LA CONFORMACIN DE LA COMISIN
La designacin de los miembros de la Comisin se establece por una decisin
presidencial. El hecho de encontrarnos en un perodo de transicin democrtica, el
amplio respaldo ciudadano a este rgimen y la legitimidad moral de un gobierno que
no se encuentra en contienda electoral, brindan elementos que fortalecen una op-
cin de este tipo.
Asimismo, la experiencia de pases de Amrica Latina que conformaron comisio-
nes de la verdad mediante decisiones del Poder Ejecutivo, confirman que esta forma
de creacin no trae consigo limitaciones para su actuacin, toda vez que el respaldo
de este tipo de comisiones recae en la solvencia moral de sus miembros, en el com-
promiso tico de la clase poltica y la exigencia de gran parte de la ciudadana.
Otro elemento a considerar es que los miembros de la Comisin sean represen-
tantes de la sociedad civil, por el rol protagnico de sta en el proceso reciente del
pas, por no partidarizar el tema y por su presencia cada vez ms notoria en distin-
tos procesos de democratizacin del Estado y la propia sociedad.
CRITERIOS PARA LA DESIGNACIN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIN
El criterio fundamental es el de la legitimidad moral de los comisionados. Tanto el
respaldo tico al gobierno en el cual se originar la Comisin, como la correspondien-
te autoridad moral de los que sean nombrados, es clave para todo lo que la Comisin
pueda realizar. En esa lnea, la propuesta indica que los comisionados deben contar
con una trayectoria tica y democrtica, nica titularidad para asumir el cargo.
Tratndose de una determinacin de trascendencia nacional, su designacin se
debera hacer con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros mediante Resolu-
cin Suprema.
SEGURIDADES A LOS MIEMBROS DE LA COMISIN Y EL DEBER DE
COOPERACIN
El nombramiento de los miembros de la Comisin de la Verdad por parte del
Presidente de la Repblica, as como la naturaleza excepcional de su mandato y lo
delicado de su misin, compromete al Poder Ejecutivo a otorgar las garantas de
seguridad y proteccin personales a los comisionados y el respaldo necesario a la
Comisin para el cumplimiento de sus objetivos.
LA COMISIN DE LA VERDAD EN EL PER
329
Asimismo, el respaldo del Estado y el compromiso con la verdad de parte de
todas las entidades y funcionarios pblicos debe traducirse en el apoyo y coopera-
cin constante con la Comisin a efectos de hacer efectivas las labores que sta
desarrolle.
Dado que el incumplimiento del deber de cooperacin afecta seriamente el com-
promiso con la verdad y el logro de los objetivos para los cuales fue creada la
Comisin, sta deber poner en conocimiento tal incumplimiento al titular del sector
u organismo correspondiente para las acciones a que hubiere lugar.
LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIN DE LA VERDAD
Para alcanzar los objetivos de la Comisin de la Verdad es necesario dotarla de
amplias atribuciones. Entre las principales caractersticas de tales atribuciones po-
demos citar aquellas dirigidas a facilitar el trabajo de recopilacin de informacin y
testimonios de cualquier persona o autoridad, as como de practicar las diligencias
que consideren necesarias con el apoyo de personal especializado.
Asimismo, otro grupo de atribuciones est dirigido a dotar a la Comisin de
mecanismos que le permitan asegurar el carcter reservado de sus actuaciones
cuando as lo estime conveniente. Ello le permitir el acopio de informacin y testi-
monios en un clima de confidencialidad que muchas veces por lo complejo del tema
es necesario otorgar. Del mismo modo es necesario facultar a la Comisin para
adoptar las medidas adecuadas que aseguren la proteccin de quienes le proporcio-
nen informacin relevante o colaboren en su trabajo.
Finalmente, se ha previsto que la Comisin establezca los canales de comunica-
cin ms adecuados para la participacin de los ciudadanos, as como la propia
definicin de su organizacin y funcionamiento interno.
PLAZO DE TRABAJO
El plazo otorgado a la Comisin ha tomado en cuenta la complejidad del proble-
ma, el perodo de investigacin que recae bajo su mandato, las posibilidades de
acceso a informacin, las particularidades geogrficas y culturales, as como los
aspectos tcnicos y logsticos. Por ello, se ha establecido un plazo de 18 meses
prorrogables a 5 meses ms, contados a partir de su efectivo funcionamiento.
El plazo resulta el ms adecuado por no ser tan corto para el cumplimiento de los
objetivos ni tan extenso para las expectativas que la creacin de una Comisin de la
Verdad genera en grandes sectores de la opinin pblica, las vctimas y sus familiares.
ANLISIS COSTO BENEFICIO
La conformacin de la Comisin de la Verdad supondr procesar una de las
experiencias ms complejas y difciles de la vida republicana en los ltimos 20 aos.
Por ello, es necesario que el Estado se comprometa a aportar lo mejor de sus
DOCUMENTOS
330
recursos para el logro de los objetivos de la Comisin y su buen funcionamiento.
Ser la propia Comisin la que elaborar el presupuesto que demandar su funcio-
namiento.
Se dispone que el Ministerio de Economa y Finanzas transferir los recursos
necesarios para el eficaz funcionamiento de la Comisin de la Verdad. Este sector
deber proveer los recursos por medio de una transferencia presupuestal adecuada,
proyectando para ello el correspondiente Decreto de Urgencia. Por otro lado, el
Poder Ejecutivo propondr una partida presupuestal especfica en el rubro que re-
sulte ms pertinente, dentro del proyecto de ley referido al Presupuesto General de
la Nacin del prximo ejercicio fiscal.
Por otra parte, los resultados de su trabajo debern ser apreciados en la medida
que contribuyan al esclarecimiento de la verdad, la realizacin de la justicia y a la
reparacin integral de las vctimas.
Los recursos que el Estado pudiera emplear para asumir el funcionamiento de la
Comisin de la Verdad, siempre sern inferiores a los beneficios sociales, polticos
y tambin econmicos que pueden lograrse con su instalacin. La experiencia de
varios pases en Amrica Latina y la realidad de la globalizacin e internacionalizacin
de la problemtica de los derechos humanos as lo demuestran.
LA COMISIN DE LA VERDAD EN EL PER
331
Anteproyecto de Decreto Supremo de
creacin de la Comisin de la Verdad
EL PRESIDENTE DE LA REPBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Artculo 1 de la Constitucin establece que la defensa de la persona
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado;
Que, el Artculo 44 de la Constitucin seala como uno de los deberes primor-
diales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos;
Que, la cuarta disposicin transitoria de la Constitucin sostiene que las normas
relativas a los derechos y a las libertades que estn contenidas en ella se interpretan
de conformidad con la Declaracin Universal de los Derechos Humanos y con los
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el
Per;
Que, el doloroso proceso de violencia vivido por el pas en las dos ltimas
dcadas no debe quedar en el olvido y que el derecho a la verdad debe ser garanti-
zado y efectivizado por parte del Estado;
Que, miles de compatriotas en el marco de la lucha antisubversiva sufrieron
violaciones a los derechos humanos producidos tanto por los grupos subversivos
como por agentes del Estado, comportando el trgico saldo de miles de desapareci-
dos as como de asesinatos y otras graves violaciones a los derechos humanos que
jams fueron esclarecidas;
Que, un pas democrtico debe fomentar la Verdad, enfrentando el pasado con
firmeza pero sin venganza, esclareciendo todos aquellos hechos que precisamente
estn reidos con los postulados de la democracia y las libertades;
Que, si aspiramos a un futuro de dignidad, debemos reconocer nuestro pasado
y asegurar que situaciones como las vividas en los ltimos veinte aos no se repitan
jams;
Que, el medio idneo para esclarecer las graves violaciones a los derechos hu-
manos que se dieron en el marco de la lucha antisubversiva es una Comisin de la
Verdad que contribuya a la realizacin de la justicia y a la reconciliacin nacional, tal
como establecieron pases hermanos ante situaciones similares;
Que, el actual Gobierno Transitorio pretende dejar sentadas las bases de un pas
democrtico y considera que la Comisin de la Verdad ayudar a estos fines;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
De conformidad con lo dispuesto en el Artculo 118 inciso 24 de la Constitucin
Poltica del Estado,
DOCUMENTOS
332
DECRETA:
Creacin
Artculo 1.- Crase la Comisin de la Verdad encargada de esclarecer las graves
violaciones de derechos humanos producidas desde mayo de 1980 hasta el 31 de
diciembre del 2000 inclusive, derivadas tanto de la accin estatal como de las accio-
nes imputables a los grupos subversivos. La Comisin de la Verdad deber contri-
buir a sentar las bases para la reconciliacin nacional.
Graves violaciones a los derechos humanos
Artculo 2.- La Comisin enfocar su trabajo sobre los siguientes hechos:
a) Desapariciones forzadas
b) Secuestros cometidos por grupos subversivos
c) Asesinatos
d) Torturas y otras lesiones graves
e) Violaciones a los derechos colectivos de las comunidades andinas y nativas del
pas como consecuencia del conflicto armado interno
f) Otros crmenes y graves violaciones contra los derechos de las personas
El trabajo de la Comisin de la Verdad abarcar tanto los hechos imputables a
agentes del Estado, a las personas que actuaron bajo su consentimiento, aquiescen-
cia o complicidad, as como los imputables a los grupos subversivos.
Objetivos
Artculo 3.- La Comisin tendr como objetivos:
a) Esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos, contribuyendo a es-
tablecer el paradero y situacin de las vctimas de tales hechos
b) Analizar el contexto que posibilit tales violaciones, as como las polticas, m-
todos de actuacin y patrones de conducta que las propiciaron
c) Establecer responsabilidades individuales e institucionales sobre estos hechos
violatorios, a efectos de contribuir a la realizacin de la justicia
d) Elaborar propuestas de reparacin integral y de dignificacin a las vctimas de
las graves violaciones a los derechos fundamentales y sus familiares
e) Recomendar reformas institucionales, legales, educativas y otras como garan-
tas de prevencin
f) Establecer mecanismos de supervisin del cumplimiento de sus recomendaciones
La Comisin no tiene atribuciones jurisdiccionales, por tanto no sustituye en sus
funciones al Poder Judicial y al Ministerio Pblico.
LA COMISIN DE LA VERDAD EN EL PER
333
Miembros de la comisin
Artculo 4.- La Comisin de la Verdad estar conformada por siete personas de
reconocida trayectoria tica, prestigio y legitimidad en la sociedad peruana. Debe-
rn estar identificados con la defensa de la democracia en el pas.
El Presidente de la Repblica por Resolucin Suprema con el voto aprobatorio
del Consejo de Ministros, designar a los miembros de la Comisin.
Seguridades a miembros de la comisin
Artculo 5.- Dada la naturaleza excepcional de sus funciones, los miembros de
la Comisin de la Verdad gozarn de toda la proteccin y seguridad por parte del
Poder Ejecutivo para el cumplimiento de sus funciones.
El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Pblico; as como el Consejo
Supremo de Justicia Militar, los miembros de las Fuerzas Armadas y Polica Nacio-
nal o cualquier otra institucin, funcionario o servidor pblico, prestarn su apoyo
y colaboracin a la Comisin para el cumplimiento de sus funciones.
El incumplimiento del deber de cooperacin con la Comisin se pondr en cono-
cimiento del titular del sector para las acciones legales a que hubiere lugar.
Atribuciones
Artculo 6.- La Comisin de la Verdad gozar de las siguientes atribuciones
para el cumplimiento de su funcin:
a) Entrevistar y recopilar de cualquier persona, autoridad, funcionario o servidor
pblico toda la informacin que considere pertinente
b) Requerir la cooperacin de los funcionarios y servidores pblicos para acceder
a la documentacin o cualquier otra informacin del Estado
c) Practicar visitas, inspecciones o cualquier otra diligencia que considere perti-
nente. Para tal efecto la Comisin podr requerir el apoyo de peritos y expertos
para llevar adelante sus labores
d) Realizar audiencias pblicas y las diligencias que estime conveniente en forma
reservada, pudiendo guardar reserva de la identidad de quienes le proporcionen
informacin importante o participen en las investigaciones. La Comisin tiene la
potestad de mantener la confidencialidad de los testimonios que recibe, incluso
frente al requerimiento de cualquier autoridad
e) Adoptar las medidas de seguridad adecuadas para las personas que a criterio de
la Comisin se encuentren en situacin de amenaza para su vida o su integridad
personal
f) La Comisin de la Verdad establecer canales de comunicacin y mecanismos
de participacin adecuados para la poblacin, especialmente de aquella que fue
afectada por la violencia
DOCUMENTOS
334
g) Definir su reglamento de organizacin y funcionamiento interno para el cumpli-
miento de los objetivos y fines de la presente norma
Plazo de trabajo y presentacin del informe
Artculo 7.- La Comisin de la Verdad iniciar su funcionamiento desde su
instalacin y tendr un plazo de vigencia de dieciocho meses. Este plazo podr ser
prorrogado por cinco meses ms.
El Informe Final de la Comisin de la Verdad se presentar al Presidente de la
Repblica y titulares de otros poderes e instituciones del Estado. Ser publicado y
puesto en conocimiento de la opinin pblica. El Poder Ejecutivo difundir los re-
sultados de la Comisin atendiendo a las recomendaciones que al efecto formule la
Comisin de la Verdad.
Al trmino de sus funciones, el acervo documentario que hubiera recabado la
Comisin a lo largo de su vigencia, ser entregado bajo inventario a la Defensora
del Pueblo, bajo garanta de reserva de su contenido.
DISPOSICIONES FINALES
Secretara ejecutiva
Primera.- La Comisin de la Verdad establecer una Secretara Ejecutiva como
rgano de apoyo para el cumplimiento de sus funciones.
Financiamiento
Segunda.- Autorcese al Ministerio de Economa y Finanzas a transferir el pre-
supuesto que sea presentado por la Comisin de la Verdad para el desempeo de sus
funciones. Adems, la Comisin podr celebrar acuerdos o convenios con organis-
mos nacionales o internacionales de cooperacin con la finalidad de obtener recur-
sos financieros adicionales.
También podría gustarte
- Derechos de libertad: Libertad personal, libre tránsito, residencia y reuniónDe EverandDerechos de libertad: Libertad personal, libre tránsito, residencia y reuniónCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Penal Rene SuazoDocumento36 páginasPenal Rene SuazoCarmen100% (3)
- Delitos Contra La Admnistración PublicaDocumento15 páginasDelitos Contra La Admnistración PublicaOscarDreyfusArceAún no hay calificaciones
- Justicia Especializada para Adolescentes - Efrén Arellano TrejoDocumento39 páginasJusticia Especializada para Adolescentes - Efrén Arellano TrejoVictor Hugo MaresAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico 2 (Ericka Choque)Documento9 páginasTrabajo Práctico 2 (Ericka Choque)barberyjunior17Aún no hay calificaciones
- Silabo Analisis Jurisprudencia Civil ConstitucionalDocumento9 páginasSilabo Analisis Jurisprudencia Civil ConstitucionaldridersAún no hay calificaciones
- Ombudsman AgrarioDocumento5 páginasOmbudsman AgrarioKenia Mendoza100% (1)
- Desaparición ForzosaDocumento13 páginasDesaparición ForzosaKatiusca ClarAún no hay calificaciones
- Acceso A La Justicia en El Mundo RuralDocumento246 páginasAcceso A La Justicia en El Mundo RuralDavid Marcos PiscoyaAún no hay calificaciones
- Los Guardianes Ley de Acceso InfoDocumento20 páginasLos Guardianes Ley de Acceso InfoJosee Gregorio MedinaAún no hay calificaciones
- Reconocimiento Legal de Los Comités de AutodefensaDocumento5 páginasReconocimiento Legal de Los Comités de AutodefensaJENRY PEREZ CHINCHAYAún no hay calificaciones
- Debates Doctrinarios Sobre El Código Civil y Comercial #2Documento127 páginasDebates Doctrinarios Sobre El Código Civil y Comercial #2Carlos VasquezAún no hay calificaciones
- La SCJN: sus ministros, la Política y el agravio socialDe EverandLa SCJN: sus ministros, la Política y el agravio socialAún no hay calificaciones
- Dictamen In. 10XMX G, IndDocumento39 páginasDictamen In. 10XMX G, IndLin Zahir González GonzálezAún no hay calificaciones
- Informe Defensoria Sobre Derecho A La SaludDocumento82 páginasInforme Defensoria Sobre Derecho A La SaludluarauzAún no hay calificaciones
- T25 Cortes y Cambio SocialDocumento17 páginasT25 Cortes y Cambio SocialCelia Janet Vigo RojasAún no hay calificaciones
- Fuerza Normativa de La ConstitucDocumento181 páginasFuerza Normativa de La ConstitucEfrain CardenasAún no hay calificaciones
- (AC-S12) Semana 12 - Tema 01 Tarea Académica 2 - Parte 1 - EnsayoDocumento7 páginas(AC-S12) Semana 12 - Tema 01 Tarea Académica 2 - Parte 1 - EnsayoGian Piero Coral MolinaAún no hay calificaciones
- Informe Final Corregido1Documento182 páginasInforme Final Corregido1lorenapllAún no hay calificaciones
- Apuntes en Torno Al Sistema Penal Acusatorio Defensores MedellinDocumento126 páginasApuntes en Torno Al Sistema Penal Acusatorio Defensores Medellinestigweb100% (2)
- Cómo en Colombia Se Pueden Ejercer Los DerechosDocumento7 páginasCómo en Colombia Se Pueden Ejercer Los Derechoscesar david quintana montañoAún no hay calificaciones
- 250 Años de La Primera Ley de Libertad de InformaciónDocumento3 páginas250 Años de La Primera Ley de Libertad de InformaciónSamuel BonillaAún no hay calificaciones
- Informe Anual Sobre Derechos Humanos en Chile 2004 - Centro de Derechos Humanos UdpDocumento449 páginasInforme Anual Sobre Derechos Humanos en Chile 2004 - Centro de Derechos Humanos UdpCEDOM Virtual Profesor Luis GauthierAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento498 páginasUntitledBasilio Isaias Torres RivasAún no hay calificaciones
- Ii - para Que Sirven Mis Derechos HumanosDocumento70 páginasIi - para Que Sirven Mis Derechos HumanosBrendaGuggembuhlGarciaAún no hay calificaciones
- Las Garantías Constitucionales y El Estado Constitucional de Derechos en EcuadorDocumento26 páginasLas Garantías Constitucionales y El Estado Constitucional de Derechos en Ecuadorindira1975Aún no hay calificaciones
- Iii - Que Pasa Si No Se Respetan Mis DHDocumento100 páginasIii - Que Pasa Si No Se Respetan Mis DHNéstor MirLeyAún no hay calificaciones
- Unidad #3 Caso Practico Constitucion y DemocraciaDocumento11 páginasUnidad #3 Caso Practico Constitucion y DemocraciaPaulo Cesar Peña SanchezAún no hay calificaciones
- Compilacion Informes Especiales 2010 PDFDocumento156 páginasCompilacion Informes Especiales 2010 PDFEdgardoSolitoAún no hay calificaciones
- Defensoria Del PuebloDocumento24 páginasDefensoria Del PuebloEsther GonzálezAún no hay calificaciones
- Walter Albán PeraltaDocumento9 páginasWalter Albán PeraltaYosseany CedeñoAún no hay calificaciones
- 2o INFORME ANUALDocumento38 páginas2o INFORME ANUALMiguel Angel Ramos AzamarAún no hay calificaciones
- El Acceso A La Información ElectoralDocumento51 páginasEl Acceso A La Información ElectoralJose Ramon Hernandez PolancoAún no hay calificaciones
- Creando Lazos Con Tus DerechosDocumento100 páginasCreando Lazos Con Tus DerechosAlejandro Luna PérezAún no hay calificaciones
- Seminario: Administración Del Estado Municipal y Las Políticas Públicas Lectura y Guía de Actividades Clase 5: Políticas PúblicasDocumento10 páginasSeminario: Administración Del Estado Municipal y Las Políticas Públicas Lectura y Guía de Actividades Clase 5: Políticas PúblicasPaola MañanoAún no hay calificaciones
- Informe Anual 2005Documento172 páginasInforme Anual 2005lalibgAún no hay calificaciones
- El Nuevo Amparo Mexicano y La Protección de Los Derechos - Francisca Pou JimenezDocumento14 páginasEl Nuevo Amparo Mexicano y La Protección de Los Derechos - Francisca Pou JimenezEduardoGroAún no hay calificaciones
- Acceso A La Información Pública en ParaguayDocumento13 páginasAcceso A La Información Pública en ParaguayFedeLegal LegalAguilarAún no hay calificaciones
- Trabajo TerminadoDocumento48 páginasTrabajo Terminadoerika sandra quispe rios100% (1)
- Adolescente en Conflicto Con La Ley - Despues de La ReformaDocumento48 páginasAdolescente en Conflicto Con La Ley - Despues de La ReformaErick A. V. TorresAún no hay calificaciones
- Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales - 2010Documento192 páginasJusticia Constitucional y Derechos Fundamentales - 2010Alan Vargas LimaAún no hay calificaciones
- M2 U2 S5 EngmDocumento7 páginasM2 U2 S5 EngmQUIKE GALMAAún no hay calificaciones
- Natalia Angel - Treinta Años de Adjudicación de DESCADocumento79 páginasNatalia Angel - Treinta Años de Adjudicación de DESCAPablo Soto VélezAún no hay calificaciones
- A, A, Integradora 2 D.H.Documento4 páginasA, A, Integradora 2 D.H.Francisco PadronAún no hay calificaciones
- UNIDAD 6 Recepción Del ControlDocumento19 páginasUNIDAD 6 Recepción Del ControlDarlaAún no hay calificaciones
- Garavito - Cortes y Cambio SocialDocumento147 páginasGaravito - Cortes y Cambio SocialgeorgemlimaAún no hay calificaciones
- Tesina Final Terminada Derecho Al Olvido - Simón Ortega GotschlichDocumento39 páginasTesina Final Terminada Derecho Al Olvido - Simón Ortega GotschlichSIMON PASCAL ORTEGA GOTSCHLICHAún no hay calificaciones
- Publico 8 Completo Digital PDFDocumento305 páginasPublico 8 Completo Digital PDFwalterAún no hay calificaciones
- Diplomado DDHH - Asignación 1 Libertad de Expresión VenezuelaDocumento3 páginasDiplomado DDHH - Asignación 1 Libertad de Expresión VenezuelaAlexis González NAún no hay calificaciones
- Diagnósticos 11: "El Derecho Al Acceso A La Justicia"Documento149 páginasDiagnósticos 11: "El Derecho Al Acceso A La Justicia"CoPEonlineAún no hay calificaciones
- DH3Documento226 páginasDH3Jesus Rodriguez ScreamAún no hay calificaciones
- Activismo Judicial TerritorialDocumento6 páginasActivismo Judicial TerritorialJuan Andres NiñoAún no hay calificaciones
- Edu Derechos HumanosDocumento59 páginasEdu Derechos HumanosJCAún no hay calificaciones
- La Defensoría Del PuebloDocumento12 páginasLa Defensoría Del PuebloNatalia Delgado CastañedaAún no hay calificaciones
- Texto - Vias Tercer ParcialDocumento18 páginasTexto - Vias Tercer ParcialLucia Paliza VillaAún no hay calificaciones
- La acción popular: análisis evolutivo de algunas temáticas en los 20 años de vigencia de la Ley 472 de 1998. Volumen IIDe EverandLa acción popular: análisis evolutivo de algunas temáticas en los 20 años de vigencia de la Ley 472 de 1998. Volumen IIAún no hay calificaciones
- Derechos de la vida privada: Privacidad, intimidad, honor y buena reputación, autodeterminación informativa y secreto e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privadosDe EverandDerechos de la vida privada: Privacidad, intimidad, honor y buena reputación, autodeterminación informativa y secreto e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privadosAún no hay calificaciones
- Fortalecimiento de derechos, ampliación de libertades, IIDe EverandFortalecimiento de derechos, ampliación de libertades, IIAún no hay calificaciones
- Estado social del derecho, Corte Constitucional y desplazamiento forzado en ColombiaDe EverandEstado social del derecho, Corte Constitucional y desplazamiento forzado en ColombiaAún no hay calificaciones
- Autoría y participación en los delitos de corrupción de funcionariosDe EverandAutoría y participación en los delitos de corrupción de funcionariosAún no hay calificaciones
- Causalidad, Renta Neta y Gastos DeduciblesDocumento48 páginasCausalidad, Renta Neta y Gastos Deduciblesmmorales53Aún no hay calificaciones
- El ARBITRAJE EN EL PERUDocumento41 páginasEl ARBITRAJE EN EL PERUmilagros evangelista cusiAún no hay calificaciones
- 8 BuddhismoDocumento2 páginas8 Buddhismommorales53Aún no hay calificaciones
- Aikido - Manual Ilustrado de Kendo SpanishDocumento23 páginasAikido - Manual Ilustrado de Kendo SpanishDanyel DeskiciaAún no hay calificaciones
- Aikido - Tecnicas BasicasDocumento4 páginasAikido - Tecnicas Basicasmmorales53Aún no hay calificaciones
- Registro Marca IndecopiDocumento9 páginasRegistro Marca Indecopimmorales53Aún no hay calificaciones
- 01428-2012-Aa TC Laboral TrabajadoresDocumento14 páginas01428-2012-Aa TC Laboral Trabajadoresmmorales53Aún no hay calificaciones
- Centros Emergencia Mujer MIMDES1Documento66 páginasCentros Emergencia Mujer MIMDES1mmorales530% (1)
- Matriz de Capacidades y DesempeñosDocumento34 páginasMatriz de Capacidades y Desempeñosmmorales53Aún no hay calificaciones
- Sobre El Fundamento de Los Derechos HumanosDocumento16 páginasSobre El Fundamento de Los Derechos Humanosmmorales53Aún no hay calificaciones
- F 6000Documento2 páginasF 6000mmorales53Aún no hay calificaciones
- Resolucion de Alcaldia #157Documento6 páginasResolucion de Alcaldia #157mmorales53Aún no hay calificaciones
- Informe Contraloria RecategorizacionDocumento50 páginasInforme Contraloria Recategorizacionmmorales53100% (1)
- FamiliaDocumento62 páginasFamiliaLuci VazAún no hay calificaciones
- Demanda Mediante Proceso Unico de EjecucionDocumento6 páginasDemanda Mediante Proceso Unico de EjecucionNayely Geraldine Moran MuñozAún no hay calificaciones
- Taller Procesal PenalDocumento11 páginasTaller Procesal PenalJohanna Ziur0% (1)
- Carta Notarial Por DifamaciónDocumento3 páginasCarta Notarial Por DifamaciónMerly Abanto100% (3)
- Ejecucion de La Pena DiapositivasDocumento15 páginasEjecucion de La Pena Diapositivaskatia lili tantalean contrerasAún no hay calificaciones
- Guía Derecho Internacional Privado IIDocumento42 páginasGuía Derecho Internacional Privado IIGiorgio BoyzoAún no hay calificaciones
- Modelos de Queja de Derecho Ante La Corte SupremaDocumento5 páginasModelos de Queja de Derecho Ante La Corte SupremaDiegocesar LopezcerronAún no hay calificaciones
- Precedente Judicial Norberto BobbioDocumento4 páginasPrecedente Judicial Norberto BobbioLaura RomeroAún no hay calificaciones
- El Acto JuridicoDocumento13 páginasEl Acto JuridicoGuillermo Urtecho ToribioAún no hay calificaciones
- Manual AntirrepresivoDocumento15 páginasManual AntirrepresivoCarito BravoAún no hay calificaciones
- Sentencia - P.civilDocumento14 páginasSentencia - P.civilVictor Raúl Quispe MamaniAún no hay calificaciones
- Actor CivilDocumento12 páginasActor CivilDaniel NúñezAún no hay calificaciones
- Importancia de Los Derechos Humanos y Las Teorías Que Los SustentanDocumento2 páginasImportancia de Los Derechos Humanos y Las Teorías Que Los SustentanMarii Alejandra MartiinezAún no hay calificaciones
- Analisis Jurisprudencial Christyan AlapeDocumento3 páginasAnalisis Jurisprudencial Christyan Alapechristyancga100% (1)
- Recurso de Apelación MonroyDocumento3 páginasRecurso de Apelación MonroyAngie Nataly Rojas CamayoAún no hay calificaciones
- Derecho Colectivo PPT Universidad Alas PeruanasDocumento12 páginasDerecho Colectivo PPT Universidad Alas PeruanasRusvell AntonyAún no hay calificaciones
- Principios Que Informan El Derecho de FamiliaDocumento2 páginasPrincipios Que Informan El Derecho de FamiliaRonald Valderas RojasAún no hay calificaciones
- Maestría Derecho ProcesalDocumento2 páginasMaestría Derecho Procesalmiguel romeroAún no hay calificaciones
- Indice Libro Planificación AdministrativaDocumento16 páginasIndice Libro Planificación AdministrativaManuel Alvarez CAún no hay calificaciones
- 1º Decreto 518Documento27 páginas1º Decreto 518Lorena Arias GuerreroAún no hay calificaciones
- Recurso de Habeas CorpusDocumento3 páginasRecurso de Habeas CorpuswilmerAún no hay calificaciones
- CSJN RiquelmeDocumento10 páginasCSJN RiquelmeRoberto CampoAún no hay calificaciones
- Dialnet LosRegimenesPoliticosHibridos 3301471 PDFDocumento33 páginasDialnet LosRegimenesPoliticosHibridos 3301471 PDFRafaSantoAún no hay calificaciones
- Apunte de Derecho Procesal PenalDocumento191 páginasApunte de Derecho Procesal PenalAna Duarte100% (1)
- Guia de Estudio Derechos RealesDocumento485 páginasGuia de Estudio Derechos RealesborsumanAún no hay calificaciones
- Demanda LaboralDocumento10 páginasDemanda LaboralYazmin YucraAún no hay calificaciones
- Actividad N°3-4-Derecho-Grupo CDocumento8 páginasActividad N°3-4-Derecho-Grupo CGenith Gonzales SAún no hay calificaciones
- Accion de AmparoDocumento17 páginasAccion de AmparoUrfiles Perez PerezAún no hay calificaciones
- Tutelas y Guardas1Documento1 páginaTutelas y Guardas1Mauricio Alberto Ríos LagosAún no hay calificaciones