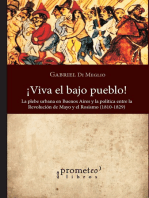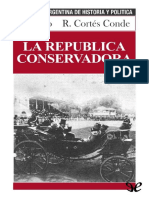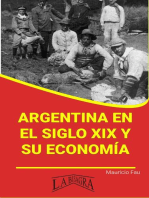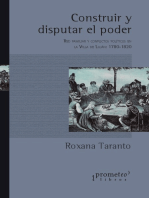Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ciudades Provincias Estados Chiaramonte
Ciudades Provincias Estados Chiaramonte
Cargado por
GaricoitsTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Ciudades Provincias Estados Chiaramonte
Ciudades Provincias Estados Chiaramonte
Cargado por
GaricoitsCopyright:
Formatos disponibles
J .
J os Carlos Chiaramonte
Ciudades, provincias,
Estados: Orgenes
de la Nacin
Argentina
( 1800-1846)
Biblioteca
del Pensamiento
Argentino
1
Ariel Historia
: : . , 1 i 1 F f a s Daniel (' ar/}u)f l a 201 ()
Diseo de tapa: Carolina Schavelzon
Diseo de interior: Aleja~dro Ulloa
1997, J os Carlos Chiaramonte
Derechos exclusivos de edicin en castellano
reservados para todo el mundo:
1997, Compaa Editora Espasa Calpe
Argentina S.A. I Ariel
Primera edicin: octubre de 1997
Hecho el depsito que prev laley 11.723
ISBN 950-9122-52-1
Impreso en laArgentina
Ninguna parte de esta publicacin. incluido el disee de Incubierta, puede ser reproducida, almacenada
unnsmtoc en manera alguna ni por ningn medio, ynsea elctrico, qumico. mecnico, ptico. degrabacin
de fotocopia, sin permiso previo del editor
INDICE
Advertencia 13
ESTUDIO PRELIMINAR, J os Carlos Chiaramonte. 17
PRIMERA PARTE
LA CULTURA POLTICA A FINES DEL PERODO COLONIAL
l. REFORMISMO E ILUSTRACIN . 21
"Modernidad" y tradicionalismo en la cultura hispanocolonial. 23. El debate en el inte-
rior de la Iglesia, 25. Origen y alcances de la renovacin de la enseanza, 28. L3 cuestin
del contrato, 30.
n. LA LTIMA DCADA DEL VIRREiNATO. 36
El pensamiento econmico y social, 40. La crtica ilustrada de la enseanza colonial, 43.
La prdica pedaggica de Pedro Antonio Cervlo. 45. El espritu de tolerancia, 46. Ries-
gos de la divulgacin de las luces y aurocensura. 49. La crtica al status de la mujer en la
sociedad colonial, 54.
IlI. LAS FORMAS DE IDENTIDAD POLTICA A FINES DEL VIRREINATO.
Identidad e identidades, 61. El territorio como hipottico antecedente de las futuras na-
ciones, 62. Problemas del vocabulario poltico: el nombre "Argentina", 63. El uso amplia-
do dc "Argentina". expresin de la tendencia de Buenos Aires al dominio de todo el te-
rritorio rioplatense. 67. La identidad americana, 7J . Identidad y oposicin, 73. La ciudad
hispanoamericana y la identidad poltica en construccin, 75. Particularidades de OlfOS
trminos en el uso de la poca, 77.
61
IV. REFORMISMO BORBNICO Y ANTECEDENTES DE LOS NUEVOS ESTADOS ... 87
Autonomismo y centralizacin en Espaa, 87. Centralizacin y descentralizacin en
Amrica, 89. Las reformas borbnicas, 91. Lns reformas en Amrica, 92. El cimiento
"municipal" de los futuros Estados, 95. "Aurogobiemo" y rgimen representativo: las co-
lonias hispano y angloamericanas, 96. El regalismo. Cultura poltica y poltica cultural
del absolutismo. 99. Tradicin, modernidad. ilustracin, lO!.
SEGUNDA PARTE
LAS PRIMERAS SOBERANAS
1. ACERCA DEL VOCABULARIO POLTICO DE LA INDEPENDENCIA 111
Los riesgos de anacronismos en ellenguaje polti~o. 113. Las formas de identidad polti-
ca luego de 1810,120.
8 Indice
l ndice
D. CONTINUIDAD y TRA.NSFORMACJ N EN LA CULTURA POLTICA RIOPLATENSE" 128
Mariano Moreno y los cimientos deuna tradicin poltica, 128. El antiguo derecho de los
"pueblos" Irente a la tradicin borbnica, 135. El problema de la escisin de la sobera-
na, 139. La soberana de los pueblos, 143. La calidad de vecino a partir de la Indepen-
dencia y Inparticipacin poltica de la campaa, 146.
Documento N 5, Informe del Fiscal de su Majestad en lo Civil y Real
Hacienda, Marqus de la Plata, acerca del mismo asunto, Buenos
Aires, 25 de febrero de 1803 . 275
Documento N" 6, Indice y fragmento del curso de "Fsica" (1784) de
Fray Elas del Carmen 279
Documento N 7, Informe del Cabildo eclesistico sobre el establecimiento
de un colegio y una universidad en Buenos Aires, 1771, fragmento ..... 285
Documento N 8, J uramento que hacan los doctorados en la Universidad
de Crdoba antes de la profesin de Fe, 1771 287
Documento N 9, Representacin de los labradores, 1793, fragmentos.. 288
Documento N 10, Manuel Belgrano, "Medios generales de fomentar
la agricultura, animar la industria y proteger el comercio en un pas
agricultor", 1796, fragmentos 293
Documento N 1l , Indice del tomo U del Sentanaro de Agricultura,
Industria y Comercio, 1803-1804. 299
Documento N 12, lndice del torno 1del Correo de Comercio, 1810-18 [1 . 301
Documento N 13, Pedro Antonio Cervio, "El tridente de Neptuno es el
cetro del mundo", 1799, ragmcntos.. 303
Documento N 14, Pedro Antonio Cervio, Discurso en laAcademia de
Nutica, 1806, fragmento 308
Documento N 1S, "Reflexiones sobre la causa de la desigualdad de las
fortunas, y sobre la importancia de las ideas religiosas para mantener
el orden pblico", G(IZ, era de Buenos Ayres , 1813. J I O
Documento N 16, "Seor editor del Telgrafo", Telgrafo Mercont t ,
1801, fragmento 312
Documento N 17, Artculo inicial del Telgrafo Mercantil , que incluye
la "Oda al Paran" de Manuel J os de Lavardn, 1801 J 14
Documento N 18, "Educacin de las muieres", Correo de Comercio,
W21,1810 ........... 319
In. LA EMERGENCIA DELAS PRIMERAS "SOBERANAS" 155
El confederacionisrno oriental, 157. La "antigua constitucin", 159. El conflicto en torno
a la forma de representacin poltica, 165. El democratismo del partido morenista. la
Asamblea del ao XTII y el riesgo de lademocracia directa, 169.
TERCERA PARTE
HACIA LOS ESTADOS ARGENTINOS CONFEDERADOS
1. EL REFORMISMO LIBERAL LUEGO DE 1820 179
Una concepcin orgnica de las reformas, 180. Entre la ampliacin y la restriccin del
sufragio, 183. Fundamentacin poltica de las reformas en la enseanza universitaria,
189. Estado e Iglesia, Patronato y soberana, 192. Las respuestas al Memori a l Ajus /a do,
202. Lacuestin del Patronato en lagestin de unobispo y de unadicesis deCuyo, 206.
11 OTRAS CUESTIONES CONFLICTIVAS DE LA CULTURA POLlTICA DEL PERODO. 21S
La cuestin de la naturaleza del representante, 219. Del centralismo al confederucionis-
mO,225.
Ill. EL PROGRAMA CORRENTINO DE ORGANIZACIN NACIONAL . 231
El debate entre Corrientes y Buenos Aires en torno a laexistencia o inexistencia de una
nacin argentina, 233. Alcances del cambio en la posicin correntina: Confederacin o
Estado FederoI?, 242.
IV LA RECEPCIN DEL ROMANTICISMO. IDENTIDAD HISPANOAMERICANA Y
DEMANDA DE UNA NACIONALIDAD ARGEI'D'INA EN LA GEl\TERACI6N DE 1837.. 247
Del contracruallsmo al principio de las nacionalidades, 250.
H. LAS PRIMERAS SOBERANAS
Consideraciones finales ... . 259
INDICE DE DOCUMENTOS
Documento N 19, "Dictamen del Dr. O. Gregorio Funes'' sobre la
consulta eJ elaJ unta respecto del Patronato, 1810...... 325
Documento N 20, Discurso del den Punes y reglamentos de la J unta
y del Triunvirato sobre la libertad de prensa, 1811... 328
Documento N 21, Los criterios constitucionales de Mariano Moreno,
1810, fragmento. 339
Documento N 22, Reglamento de ladivisin de poderes, 1811,
fragmento. 349
Documento N 23, Estatuto Provisional, 1811. 353
Documento N 24, [Bernardo de Monteagudo J , "Clasificacin de los
ciudadanos" 356
Documento N 25, [Bernardo de Monteagudo], "Observaciones didcticas",
Gazeta de Buenos-Ayres, 14,21 Y 28 de febrero de 1812.. 359
1. LA CULTURA POLTICA A FINES DEL PERODO COLONlAL
Documento N 1, Manuel Belgrano, "Educacin" .
Documento N 2, Manuel Belgrano, "Metafsica"
Documento N 3, Presentacin de J uan Baliasar Maziel al Virrey respecto
a la ctedra de Filosofa del Colegio de San Carlos y orientacin de su .
enseanza, 1785 .. .
Documento N 4, Informe del Rector de la Universidad de Crdoba, Fray
J os Sullivan, en el expediente sobre la compra de un laboratorio de
fsica experimental, Buenos Aires, 28 de setiembre de 1802
265
267
269
272
t
,
'>Y.lo.s J 1( li t) ('obnono !()/o
t
I
I
12 JI/dice
Documento N 63 a), i), ii), iii), iv) y v). Corrientes y Buenos Aires en
torno a la cuestin nacional, 1832~1833
Documento N 63 b), i), ii) Y iii). Corrientes y Buenos Aires en torno
a la cuestin nacional, 1832-1833 ..
Documento N" 64 a), Rosas y la cuest6n constitucional. 1, Carta a Quiroga,
febrero de 1831 .
Documento N 64 b), Rosas y la cuestin constitucional., 2, la carta de
la Hacienda de Figueroa, diciembre de 1834, fragmento ..o
Documento N 65 a), Nacin y nacionalidad en Esteban Echeverrfa
1837.1, textos del Dogma socialista: "Emancipacin del espritu
americano" .. . .
Documento N 65 b), Nacin y nacionalid-ad en Esteban Echeverra,
1846.2, ]arespuesta aAlcal Galiano .
Documento N 65 e), Nacin y nacionalidad en Esteban Echeverrfa
1847. 3, segunda carta a De Angelis, fragmento .
Documento W 65 d), [J uan Bautista Alberdi] " XIII. 1 5. Abnegacin
de las simpatas que puedan ligarnos a las dos grandes facciones
que se han disputado el podero durante la revolucin." .
Documento N 65 e), Estaban Echeverra, Fragmento del Dogma Socialista
sobre Ia ley electoral de ] 821 .
Documento N 66 a), Nacin y nacionalidad en J uan Bautista Alberdi. 1,
el Fragmento preliminar al estudio del Derecho, 1837 .
Documento N 66 b), Nacin y nacionalidad en J uan Bautista Alberdi. 2,
la frmula del Estado federal, 1838 .
Documento N 66 e), Nacin y nacionalidad en luan Bautista Alberdi. 3,
la frmula del Estado federal, ] 839 .
Documento N 66 d), Nacin y nacionalidad en J uan Bautista Alberdi. 4,
la frmula del Estado federal, jR39 .
58]
594
603
604
610
6] 2
617
623
626
630
640
641
t'i43
1
I
f
I
I
,
ADVERTENCIA
Siempre ha producido gran confusin en los escritos, en las controversias
y a un en las conversaciones la ambigedad y varia significacin de las pa-
labras y la falta de precaucin en no fijar las ideas representadas por
ellas. ACOSTUmbrados a cierras frmulas y vocablos commnenre usados
en nuestro tiempo creemos que existieron siempre y que tuvieron la misma
fuerza y significacin en todas las edades y siglos. Y esto es puntualmente
lo que ha sucedido a los que se propusieron hablar o escribir de nuestros
antiguos congresos y de la naturaleza de la reuresentacionnactonnt el/las
primeras edades de la monarqua espaola.
FRANCISCO MARTNEZ MARINA (1813)
Uno de los peligros ms graves que pueden acechar al historiador est CO/lS-
ttuido por el uso de trminos modernas, incluso de froy en da, para dcsig-
nur pensamientos, sentimeiuos y doctrinas de edades pasadas transfiriendo,
a menudo inconscientemente, el significado a CIIIO! de esos trminos a dichas
edades pasadas ...) {de manera que} ... terminamos con frecuencia alterando
(al modemrarla equivocadamente) la fsonoma histrica real de una edad
ya lejana.
FEDERICO CHABOD (1957)1
El lector no encontrar en lo que sigue la historia de la formacin
de la nacin argentina, propsito que hubiera sido demasiado amplio pa-
ra cumplir en las dimensiones de este volumen, que tiene adems como
tope los alias de la actuacin inicial de la generacin de] 37. El objetivo
ha sido otro, restringido a una parte, aunque sustancial, de esa historia: la
relativa a la naturaleza de las primeras entidades soberanas surgidas des-
de el comienzo del proceso independentista y las cOlTespondientes con-
cepciones polticas implicadas en ste. Es decir, la emergencia, en primer
lugar, de la ciudad soberana, sucedida luego por el Estado provincial' co-
mo inditos protagonistas en la escena poltica del perodo, paralelamen-
te a las fracasadas teman vas de organizacin de un Estado nacional rio-
platense. Por otra Darte. Dara el mp.i()f ::lh('\l'rl~ip r1 . Mt"", "'"',,.~~ _.. __
.,
14
CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORGENES Oc. LA NACIN ARGEI\'TINA
tituyeron el objetivo inicial de este libro, fue necesario permanentemente
confrontar lo que surga eleesa indagacin con los trminos en que han si-
do dibujados habitualmente los orgenes de la nacin, de la nacionalidad
y del Estado argentinos. Consiguientemente, en los documentos seleccio-
nados, as como en el Estudio Preliminar, nos ha preocupado sobre todo
reflejar qu era lo que mova a los protagonistas, individuales o colecti-
vos, del proceso de formacin de los Estados rioplatenses y de la nacin
argentina. Se trata entonces de testimonios de carcter predominantemen-
te poltico, no porque entendamos que la explicacin de ese proceso se
pueda agotar en esta perspectiva, sino porque, adems de que ella forma
parte sustancial de aqul, consideramos que la incomprensin de las ca-
ractersticas de poca de la vida politica constituye una de las fuentes de
mayor confusin en la historia rioplatense y que por lo tanto merecen un
reexamen especial. ~
Por otra parte, por efecto de la sustancia misma del proceso poIti- i
ca del perodo hemos debido estructurarlo como relativo ms a la historia t
de la emergencia de los Estados rioplatenses que a la elesu tarda conver-
gencia en el Estado nacional argentino, pese a que consideramos que se ~
trata del mismo proceso histrico. Y la forma de presentar el asunto, que
haba sido tambin la forma de encarar su investigacin, se debe a dos ra- .
zones definitorias tanto de la naturaleza de ese proceso como de la mane- f
rade enfocar su estudio. La primera de ellas proviene elel hecho de que la r
distincin de Estado y nacin -entendida sta como conglomerado polti- f:
ca y no en la ms antigua acepcin de grupo de origen comn- es fruto de ! ,
una-etapa tarda, contempornea al Romanticismo. Por 10 que, C01110 tam- ~
bin comprobar el lector a travs de las pginas que siguen, no es de sor- r
prendderque lEstado y nacin hayan sido considerados en el perodo ante- ~
flor, esde e punto de vista ele la organizacin poltica, t i na misma cosa, ~
razn por la que hemos credo menos propenso a equvocos, como ya r,
apuntamos, partir de la indagacin de qu era lo que esa gente pretenda t
estar haciendo cuando discuta la organizacin de lo que a veces llamaba ~
Estado y otras nacin, y no de nociones formalmente definidas desde ~
nuestras posibles preferencias conceptuales. Cabra aadir tambin aqu ~
una explicacin del uso plural del trmino Estado: "Estados rioplatenses", F.
no en cuanto relativo a los distintos pases independientes que hoy exis- :
ten en esta parte de laAmrica del Sur, sino en referencia aotros Estados, f,
los Estados provinciales, soberanos e independientes, por la importancia [1
fundamental que poseen como fenmeno de poca, adems de la que de-
riva de su confluencia final en la organizacin constitucional de la nacin f
argentina. La segunda razn a que aludamos estriba, precisamente, en I
-Ha. >'1111" (am}~~~2~J O
Advertencia 15
~
l'
1
que atenerse como preocupacin excluyente a la formacin elela nacin
argentina llevara consigo el riesgo de favorecer la incurrencia en el viejo
sofisma post hoc, propter hoe -considerar lo que _sucedi ant es como cau-
sa de lo que le sigue-o Esdecir, de tender a deformar la comprensin de
todo lo ocurrido antes de la emergencia de la nacin, por suponerlo slo
como antecedente suyo, cuando lo cierto es que, considerado desde otra
perspectiva, el perodo presenta lneas de desarrollo que no necesariamen-
te tendan aese resultado. Una referencia tambin imprescindible en estas
pginas iniciales que es, par a una mej or comprensin de la obr a, el aut or
debe remitirse a otro trabajo suyo (Mercaderes del Litoral. Economa y
sociedad en la provincia de Corrientes, primera mitad del siglo XIX, Bue-
nos Aires, Fondo de Cultura Econmica, 1991), consistente en el estudio
de laeconoma y la sociedad de una de las principales "provincias" del pe-
rodo, trabajo que puede considerarse sustento de las hiptesis correspon-
dientes aparte del contenido de lo que publicamos ahora. Por ltimo, una
referencia a algo que constituye objeto especial de algunos de los captu-
los que siguen y que estar presente en buena parte del resto, en la medi-
da en que es sustancial a la naturaleza de los problemas que nos ocupan.
Se t r at a de las observaciones relati vas al riesgo del anacronismo en la lec-
tura del vocabulario poltico de la poca, riesgo que, como muy expresi-
vamente est reflejado en las dos citas del epgrafe, entre las cuales exis-
te un lapso de casi siglo y medio, puede ser fuente de serios equvocos,
propicios a los tan comunes preconceptos y falsas interpretaciones de la
nat ur al eza del pr oceso de formacin de las naciones iberoamericanas.
Antes de cerrar estas pginas iniciales debo aadir referencias ele
otra naturaleza. En primer lugar, advertir que en el Estudio Preliminar de
este volumen reunimos trabajos que fueron elaborados en distintos mo-
mentos, pero que derivan de una misma investigacin relativa a la gne-
sis de los Estados provinciales rioplatenses en la primera mitad del siglo
XIX. Algunos tuvieron una anterior redaccin, ya por haberse publicado
en forma de artculo, ya por haber sido presentados en alguna jornada o
un congreso, pero se incluyen ahora con ampliaciones y modificaciones
dediversa magnitud, segn los casos mientras que otros provienen de otro
libro nuestro, hoy agotado, sobre la Ilustracin rioplatense (La Ilustracin
en el Ro de la Plata, cultura eclesistica y cultura laica durante el virrei-
nato, Buenos Aires, Puntosur, 1989).
En segundo lugar, es de justicia reconocer que mucho del conteni-
do de este trabajo se ha beneficiado del dilogo con colegas de diversas
instituciones y con miembros del Instituto de Historia Argentina y Amen-
16 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORGENES DE LA NACiN ARGENTINA
cana Dr. Emilio Ravignani, de la Facultad de Filosofa y Letras, Univer-
sidad de Buenos Aires. Respecto de los primeros deseo mencionar las
fructferas discusiones con Antonio Annino -de la Universidad de Floren-
cia-, as como la cooperacin de Marcela Ternavasio, de la Universidad de
Rosario, quien revis el manuscrito final y formul muy tiles observa-
ciones. Y , entre otros de los colaboradores del Instituto Ravignani de quie-
nes soy deudor por lo aportado en el curso de las investigaciones que re-
coge este trabajo, ya sea por la informacin reunida, ya por la discusin
de algunos de los textos, debo agradecer a Noem Goldman, a Nora Sou-
to -que colabor eficazmente en la bsqueda de la documentacin y rea-
liz valiosas observaciones sobre problemas olvidados en el texto-, como
tambin a Fabin Herrero, Alejandro Herrero, Liliana Roncati, Sonia Te-
deschi y Fabio Wasserman, as como aPablo Buchbinder, Ernesto Cussia-
novich y Roberto Schrnit. Sin embargo, seria por dems incompleta esta
lista si no mencionara la invalorable ayuda de Marcelina .Tarmay dems
personal de la Biblioteca del Instituto Ravignani.
Debo agregar por ltimo, que parte del trabajo realizado ha sido po-
sible tambin gracias a subsidios del Consejo Nacional' de Investigaciones
Cientficas y Tcnicas, de la Universidad de Buenos Aires y de la Funda-
cin Antorchas.
J OS CARLOS CHIARAMONTE
Buenos Aires, 3 de diciembre de 1995.
NOTA
J El texto de Martnez Marina pertenece a su Teora de las Cortes, publicada por primera
vez en Madrid en 1813. Nuestra cita est tomada de: Francisco Martfnez Marina, Teora
de las Cortes, Ov'edo, Clsicos Asturianos del Pensamiento Poltico, 1996, pg. 103. El
de Federico Chabod se encuentra en su trabajo "Algunas cuestiones de terminologa: esta-
do, nacin y patria en el lenguaje del siglo XVI", en Federico Chabod, Escritos sobre el
Renacimiento, Mxico, EC.E., 1990, pg. 549.
2 A lo largo de esta obra se escribir la palabra "Estado" con mayscula para evitar anfi-
bologas, no as la palabra "nacin" que no genera ese riesgo.
ESTUDIO PRELIMINAR
PRIMERA PARTE
LA CULTURA POLTICA
AFINES DEL
PERODO COLONIAL
1
REFORMISMO E ILUSTRACIN'
"
En el comienzo de este trabajo debemos enfrentarnos a un concepto
aparentemente ambiguo, el de la Ilustracin hispanoamericana, concepto
que correspondera a una realidad incierta: la hipottica existencia de una
Ilustracin en el seno de la cultura colonial. Para mejor percibir la dificul-
tad basta remitirnos a muchos de los escritos pertenecientes a los represen-
tantes ms conocidos de lo que se ha dado en considerar la Ilustracin ibe-
roamericana. Por ejemplo, la aparente incongruencia de los siguientes tex-
tos de Belgrano, generalmente descuidada, que es til exponer aqu. Por un
lado, sus conocidas referencias a su entusiasmo por la revolucin francesa
cuando su cont empor nea est ada en Espaa.? de al guna maner a concor -
dantes con lo que escribi en sus artculos sobre educacin publicados en
el Correo de Comercio, en dura crtica a la enseanza escolstica por "es-
tar vendiendo doctrinas falsas por verdaderas, y palabras por conocimien-
tos...", y proponiendo reemplazar los textos escolsticos por la Lgica de
Condillac. [Vase Documento N 1]
Pero, en aparente distancia con todo lo anterior, el contenido de otro
artculo publicado poco despus, en el que se disculpa porque al propug-
nar la reforma de los estudios, y al ofrecer como "...modelo el ms digno
de seguirse a Condillac dejamos en suspenso la continuacin de nuestras
ideas ...". Vacilando, explica, en decidir si el estudio de la Lgica deba ser
seguido por el de la Fsica especulativa o de la Fsica experimental, o si
en lugar de ellas deba preferirse ala Metafsica, acab por considerar pre-
ferible esto ltimo porque esa disciplina "...se propone conocer a la Divi-
.nidad de que dependemos, y al alma que es la porcin ms noble de no-
sotros mismos". Y para explicar qu clase de Metafsica deba ser ensea-
da, luego de invocar a Locke, basa su juicio en la utilidad de aquella para
fundar mejor la enseanza de la Religin. No sera as muy til, pregunta,
que luego de haberse demostrado la existencia de Dios y de haberse trans-
mitido a los alumnos otras doctrinas acordes con ella,
.t
.'
,
,'
,
,
! .
"...se les enseasen los fundamentos de nuestra Santa y Sagrada Re-
ligin? Qu objeto tan digno de la explicacin de nuestros Maestros! qu
ventajas para una sociedad como la nuestra, donde tocios profesamos una
misma Religin l".
No existe poltico, prosigue, "...ni an de los espritus fuertes, que
no convenga en que no puede existir sociedad alguna sin religin .. .". Da-
do que tenemos, alega, "... por gracia del Altsimo la verdadera .. .", porqu
no ensear alos jvenes sus fundamentos?". [Vase Documento N' 2]
Estos textos de Belgrano que van desde su adhesin ala revolucin
francesa y su simpata por la obra de Locke y de Condillac, hasta su ma-
nifiesta adhesin a un culto Lesta, que estaba lejos del desmo predomi-
nante en la Ilustracin, parecen exhibir una incoherencia sustancial. Inco-
herencia descuidada, indudablemente, por distintas razones segn fuese la
orientacin de los historiadores. Y a sea que se descarten los ltimos de
esos textos por juzgarlos una simulacin debida al temor a la represin de
las autoridades hispanocoloniales, ya sea que se menosprecie el texto de
laAutobiografa como una fugaz veleidad juvenil de Belgrano, y la adhe-
sin aLocke y aCondillac como extravagancias de un espritu ofuscado.'
Sin embargo, nos parece que ellos, en su misma y compleja coexis-
tencia, traducen un r asgo esencial de la cultura iberoamericana del pero-
do, rasgo cuya percepcin y comprensin es dificultada cuando se han
adoptado como criteri-o inicial ciertas perspectivas que deforman su nter-
pretacin, y que merecen una breve referencia. Nos referimos, por una
parte, a motivaciones de la historiografa nacional que, empeada desde
sus comienzos en fortalecer el rumbo independiente de los nuevos pases
hispanoamericanos, enalteca a la Ilustracin por considerarla causa cen-
tral de la Independencia. Como lo escribi Sarmiento en su estilo sin va-
cilaciones: "el carcter, objeto y fin de la revolucin de la independencia"
en toda Iberoamrica habran sido los mismos y provenientes del mismo
origen "a saber, el movimiento de las ideas europeas. "4 Para esta perspec-
tiva, la etapa hispanocolonial sola ser considerada algo equivalente a la
"negra noche del pasado", y la crtica ilustrada de esa realidad el pr eanul 1-
cio de la eclosin ele las nuevas naciones.
Por otra parte, la historiografa hispanfila que surgiera en reaccin
contra las primeras perspectivas de la historiografa liberal nacional, ten-
di a adoptar un criterio opuesto, enalteciendo los logros dela'cultura del
perodo colonial y juzgando los nuevos rumbos iniciados con la influen-
cia ilustrada como lamentable desnaturalizacin de las races hispanoame- {.
ricanas, De tal manera, sealbamos en un trabajo anterior.. ,;
"La conjuncin de dos interpretaciones simtricamente erradas por L
[-
hliu mme! ( anijOi1 a 00/ (j
s
22 CIUDADES, PRQVl i '\CJAS, EsTADOS: ORGENES DE LA NACIN ARGENTINA
Estudio preliminar 23
SUS prejuicios, la de historiadores que acuaron una visin negativa del
perodo colonial, y la de los apologistas de esa etapa, contribuyeron igual-
mente a una malinterpretacin de las novedades -como se designaba en el
lenguaje de la poca a la adopcin de criterios del pensamiento moderno-,
observables en la vida intelectual del Ro de la Plata al promediar el siglo
XVIII. Los ltimos, afanados en minimizar esas novedades o restarles sig-
nificacin, por cuanto ellas parecan implicar una negacin de rasgos de la
cultura colonial, como su contexto y su contenido eclesistico e hispano,
que consideraban necesario preservar de todo juicio crtico. Los otros, en
subrayar y enaltecer su carcter de ruptura frente aesos rasgos, rasgos que
juzgaban anacrnicos obstculos para un progreso que slo habra sido
posible gracias a su superacin por obra de la Independencia. El tema de
la Ilustracin en el mundo hispanoamericano, y el problema que implica,
haquedado as atrapado en los lmites de una arcaica polmica, que no s-
lo deforma su tratamiento en los libros de textos escolares sino tambin,
con frecuencia, en la misma investigacin histrica.">
Pero lo cierto es que el pensamiento renovador de los ltimos aos
del perodo colonial se caracteriza por una conciliacin de rasgos aparen-
temente antitticos que desafa los intentos de clasificacin con las cate-
goras usuales de periodificacin de la historia cultural. Tal como adverti-
mos, para aprovechar el mismo ejemplo recin comentado, cuando Bel-
grano halla en esa enseanza de la religin un argumento para amparar la
circulacin de nuevas doctrinas: luego de grabarse en el corazn de los
alumnos tales principios, comenta,
...nada tendramos que temer de la novedad de las ideas que nues-
tras circunstancias irremediablemente nos han trado, y nos deben traer en
lo sucesivo, por el comercio indispensable con las naciones de diferentes
sectas y opiniones religiosas."
1
"MODERNiDAD" y TRADiCIONALISMO EN LA CULTURA HISPANOCOLONIAL
La dificultad de dar cuenta de esta aparente incoherencia se acre-
cienta por la que tambin acompaa a la discusin sobre los orgenes de
larenovacin cultural del siglo XVIII iberoamericano. Esto es, la cuestin
de los comienzos de la "modernidad" en la cultura colonial, que en el ac-
tual estado de la historiografa lleva de inmediato a enfrentarnos con el
problema de discernir si esos comienzos deben ser atribuidos al efecto de
la irrupcin del pensamiento ilustrado, al de la enseanza jesuita, o al de
alguna otra corriente. La cuestin es fundamental para la interpretacin de
todo el perodo y ha padecido similar deformacin que la comentada ms
arriba y por razones tambin similares. Al extremo que, por ejemplo, el
1
r
,
r
24
CIUDADES, PROVINCIAS, Esr .'\oos: ORf GENES DE [, NACIN ARGENTINA
absurdo dilema elesi la Independencia deba atribuirse a la influencia de
Rousseau o de Surez, impidi advertir fenmenos histricos ms signifi-
cativos relativos a la historia de la cultura eclesistica iberoamericana.
Por ejemplo, es elelamentar el descuido de la polmica en torno al
probabilismo.s El estudio de ese debate, tan importante para la compren-
sin de lacultura hispanocolonial, implicara abordar la cuestin no redu-
cida ala de la doctrinas contractualistas". Ni limitada, tampoco, aun epi-
sodio de la tradicional querella entre jesuitas y las rdenes rivales, o entre
losjesuitas y autoridades locales. Sino estudiada atravs de problemas de
teologa moral generados en tomo del probabilismo y, en conexin con l,
del jansenismo, as como del regalismo y e! Galicanismo en lo que con-
cierne a lo que podramos llamar la teologa poltica de la poca. Proble-
mas an vivos en el siglo xvnr espaol y tambin en el iberoamericano,
que dieron forma al papel poltico de las rdenes religiosas, influyeron en
el desarrollo de la enseanza universitaria, y conformaron buena parte de
la cultura eclesistica. Mientras que, por otra parte, tuvieron tambin pe-
so significativo en la poltica de la monarqua respecto de esa cultura y esa
enseanza, as como en la de los primeros gobiernos criollos.
Volviendo entonces a lo comentado ms arriba, advertimos que la
rica historia de los conflictos internos a la Iglesia del siglo XVIII ha su-
frido en nuestra percepcin por esa doble fuente de opuestas y a la vez
coincidentes tendencias a subestimarla. Conviene al respecto recordar la
debilidad de la Iglesia de! siglo XVIlI y el sucederse de papas con pos-
turas divergentes ante las cuestiones implcitas en las relaciones con el
poder terrenal-entre ellos el ms importante de los papas del siglo XVIlI,
Benedicto XIV, admirador de Feijo, adversario de losjesuitas-, para po-
der explicarnos entonces la tolerancia en Espaa hacia la crtica reformis-
tade un Feijo eo la primera mitad del siglo, la endeblez de la Iglesia an-
te la poltica reformista de la monarqua, as como la existencia en Am-
rica de iniciativas y manifestaciones intelectuales que hemos solido ma-
linterpretar como valientes "audacias" si n advertir que venan amparadas
por la poltica cultural borbnica, con el apoyo de los partidarios del re-
galismo dentro elela Iglesia.
Hasta cerca de mediados de este siglo prevaleca una visin simpli-
ficada, ciega a toda esa conflictiva realidad de la cultura eclesistica del
siglo XVIII. Un buen ejemplo de esto es una abril que ha sido considera-
da fuente ineludible para la historia de la enseanza superior en el Ro de
laPlata, laeleJ uan Probst. Segn ella, los enemigos de la cultura eclesis-
tica hispanoamericana durante el siglo XVII haban sido el jansenismo y
el molinismo, y frente a esas corrientes, los jesuitas se haban constituido
ESf l l d i o preliminar 25
en los defensores de la ortodoxia. Mientras que, en el siglo XVIII, el com-
bate habra pasado a ser el de la escolstica decadente contra la Ilustra-
cin, y aquellas corrientes pareceran desaparecer, pese a que en realidad
sacudan an la cultura espaola y la de sus colonias. De manera entonces
que delintenso debate doctrinario que vivan la Iglesia espaola y portu-
guesa durante el siglo XVJ II, y que setransmiti a laiberoamericana, de-
bate de imprescindible valoracin para comprender el curso de lo que se
hadenominado "Ilustracin iberoamericana", slo parecera merecer aten-
cin lo que atae a la cuestin de las doctrinas contractualistas en la Inde-
pendencia. Y esto ser motivo de mucho peor confusin cuando llegue el
momento de evaluar la poltica regalista de los gobiernos rioplatenses lue-
go de 1810, que analizamos ms adelante, muy especialmente las llama-
das reformas rivadavianas, las que vistas en esta perspectiva, en realidad
no son otra cosa, en buena medida, que prolongacin de las tendencias in-
temas al mundo catlico que comentamos.
EL DEBATE EN EL INTERIOR DE \ IGLESIA
Frecuentememe se suele atribuir a la obra cultural de los jesuitas un
efecto "modernizador" de la cultura colonial tarda. Sin embargo, lo que
podramos llamar una tendencia modernizadora, esto es, la apertura a co-
mentes del pensamiento dieciochesco, advino en las Universidades hispa-
noamericanas, y en ciertos cenculos intelectuales, por las reformas de la
enseanza universitaria que l a monar qua borbnica encar, entre otras r a-
zones, como un medio de combatir doct r i nas teolgicas y polticas que
afectaban las bases tericas del absolutismo. Si en alguna medida existi
en el seno de la Compaa de Jess una actitud de mayor acercamiento a
aquellas corrientes, fue por apartamiento de su orientacin, en evidente re-
belin heterodoxa por parte de algunos de sus integrantes. Pues la polti-
ca cultural de la Compaa de J ess fue la de un firme combate contra el
pensamiento moderno, que an en su dilogo con el cartesianismo -inter-
locutor que privilegiaron durante el siglo XVIII por tolerarlo mejor que
otras corrientes filosficas, como el empirismo ingls, ms lejanas de su
ortodoxia- parta de la condena elelo que es una de las bases del pensa-
miento moderno, el inmanentisrno cartesiano. De manera que el caso de
varios destacados jesuitas que admitieron en su enseanza algo distinto,
fue posible porque incurrieron en prcticas que las Congregaciones Gene-
rales de la Compaa haban condenado expresarncnte.f Para comprender
esto en sus justos trminos debemos volver a advertir que si en lugar de
las viejas actitudes de denigracin o eleapologa, hiciramos a la vida de
las rdenes religiosas objeto de un estudio de la importancia que merecen,
,;
, ,
, .
:: (
\
11
~i
1
'i
{
'.
'.
,
(
6
.-' .
26 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORGENES DE LA NACIN ARGENTINA
";'
nos encontraramos, en el caso de la Compaa de Jess, con un interesan-
te ejemplo de choque entre una voluntad de ortodoxia, decidida en sus iris-
tancas superiores, y un bullir de tendencias heterodoxas que obligaban a
expresas medidas de control y ala aplicacin de sanciones, tales como las
a'd6ptada"s por las Congregaciones Generales de la Compaa:a lo largo
del siglo XVIIJ .9 Lo que se admiti del cartesianismo, a fin de adaptar la
enseanza al gusto de la poca, fueron ciertas doctrinas y enseanzas que
se juzgaban inocuas para la ortodoxia y especialmente "amenas", tal co-
mo ocnrra con porciones de su fsica. En la enseanza de la teologa, por
otra parte, en concordancia con este intento de flexibilizar Sll accin edu-
cativa, recomendaron menos sutilezas metafsicas, ms erudicin y cien-
cia positiva. Es decir, reducir la atencin concedida a la teologa especu-
lativa, y ampliar la dedicada a la teologa positiva y a la erudicin sagra- .
da. La Compaa procuraba as evitar el descrdito por seguir cultivando
cosas pasadas de moda eignorar avances de un grado tal de aceptacin ge-
neral que les impona la necesidad de adaptarse. Pero, al mismo tiempo,
se empeaba en salvar lo sustancial de su ortodoxia, an aferrndose a un
contradictorio eclecticismo. Tal como el afirmar que el sistema de Arist-
teles se hermanaba muy bien con la fsica experimental. O que en este l-
timo terreno, el de la fsica experimental la enseanza deba conservar la
forma silogstica (Congregacin XVII).
La significativa figura de Juan Baltasar Maziel ofrece un relevante
testimonio de cmo, al amparo del reformismo borbnico, se difunden en
el Ro de la Plata lneas de pensamiento renovadoras y en parte ilustradas.
Maziel, que se haba educado con los jesuitas, en cuyo Colegio y Univer-
sidad de Crdoba obtuvo los grados de Maestro en Artes (1746) y Doctor
en Teologa (1749), decidi empero completar su formacin en Santiago
de Chile, donde obtuvo la licenciatura y el doctorado en Sagrados Cno-
nes y Leyes (1754). Instalado luego en Buenos Aires, integr el partido
antijesutico que, entre otros, apoyara al gobernador Bucarelli yal Obis-
po De la Torre, de quien Maziel sera estrecho colaborador. En estas fun-
ciones, seobservan en algunos escritos.suyos elogios al jansenista Van Es-
pen y al galicano Bossuet, as como una acerba crtica al probabilismo,
crtica al gusto del regalismo borbnico. Su tertulia fue un lugar de co-
mentario y difusin de las nuevas corrientes de pensamiento que se cono-
san en I~metrpoli. Y ~1\sus tentatiY f~, \l~J ~:qpna de los estudiosenel
Real Colegio de San Carias, Maziel se mostrar partidario de 'un eclecti-
cismo abierto a autores jansenistas, galicanos eilustrados 10 [Vase Docu-
mento N' 3]
Otro caso de esta tendencia, menos conocido qne el de Maziel, nos
.11 7
L.,Hul IUptel l l l /l l l l l l
10ofrece el conflicto de un rector franciscano de la Universidad de Cr-
doba con sectores tradicionales de esa ciudad, religiosos y laicos, por su
intento de introducir en ella la fsica experimental. [Vanse Documentos
N' 4 y,~1 pI,S~!,f1tcto, ~?!,~it~do por el proyecto de compra de un labora-
torio de fsica experimental por parte de la Universidad de Crdoba, per-
rrute ubicar tendencias en pugna en torno a la orientacin de los estudios
y al grado de apertura a las nuevas corrientes del pensamiento moderno.
La compra, dispuesta por el rector de la Universidad, el franciscano J os
Sullivan, encontr tenaz oposicin en los sectores que intentaban arreba-
tar la Universidad a los franciscanos y entregrsela al clero secular -sim-
patizante de los expulsas jesuitas-. El alcalde de segundo voto del Cabil-
do, v,ocero de los opos~to~es ala cornera, atac con fuerza un proyecto que
consideraba ajeno a los fines de la, Universidad cordobesa. Si bien acep-
taba CIerto grado de estudio de la fsica especulativa, no aprobaba el de la
fsica experimental. Juzgaba ajeno a esa compra el espritu del fundador
de la Universidad, Treja y Sanabria, cuya iniciativa tena por nico obje-
to la enseanza de la Teologa. I
I
El Rector, Fray J os Sullivan, defendi la compra del laboratorio
reproduciendo algunas de las ms duras crticas al estado de la Escolsti-
caen la poca, y amparndose en las reales rdenes que tendan ala reno-
vacin de la enseanza de la filosofa y de la teologa. Sostuvo que la fal-.
ta de enseanza de la fsica experimental haba impedido el abandono del
uso del silogismo y su reemplazo pOI'...
. "...la demostracin de la verdad, que es el mtodo mandado seguir
tanJ ustamente por el soberano, aboliendo la filosofa antigua; cuyo fruto
de los que se educan Con ella es llenarse la cabeza de trminos nada siz-
nificantes, acostumbrarse a contradecir todo, a no apurar nunca la verdad,
y en una palabra a formarse unos hombres en la sociedad despreciables
por mal criados ..."12
. El rector encontr decidido apoyo en la burocracia borbnica cons-
ciente de las directivas de la monarqua sobre la renovacin d~los estu-
dios, El fiscal del Cabildo de Crdoba, el gobernador intendente, el fiscal
en lo Civil y Real Hacienda del Virreinato, y por ltimo el Virrey mismo,
'q al aprobar la c?mpra respondan a una poltica acentuada a fines del siglo
por la proteccin acordada por Godoy a las tendencias ilustradas, janse-
,1 ,,' ;;'."nlstas y regalistas espaolas. Por ejemplo, lamentaba el Sndico Procura-
,.~:>,~,. -do: de,l.a ciudad de Crdoba" ... la horrenda algaraba escolstica de la ma-
i ~. . . . . ~: tena pnma segunda forma substancial y unin modal. ..
u
13
j ;. '. Elataque ms fuerte ala enseanza tradicional fue el del fiscal en lo
CIVIl y Real Hacienda del Virreinato, Marqus de la Plata, quien defendi
". '
"
1 , . I ' !rl l JOJW .Jp
:'i :,'
28 CIUDADES, PROVNCIAS, ESTADOS; ORGENES DE LA NACIN ARGENTINA
la iniciativa de Fray Sullivan con una dura crtica de la enseanza-escols-
tica tradicional. En su dictamen, el fiscal arga que aunque se demostrase
laexistencia, en los estatutos de launiversidad, de una prohibicin para en-
sear fsica, debera ordenarse que se la enseara, paraextrparas de raz
la fsica aristotlica, que juzgaba vaca e insustancial. Recomendaba la f-
sica experimental para capacitar al telogo para poder demostrar mejor
"...laexistencia, atributo yperfecciones del Ente Supremo, laespiritualidad
e inmaterialidad del alma racional contra los atestas, destas y materialis-
tas"." 14 Adems, esa enseanza -afirmaba instalado en la tradicin de Fei-
jo-, ayudara a distinguir los milagros verdaderos de los falsos, y a librar
a la religin de los prejuicios y de las supersticiones derivadas de la igno-
rancia. Con ayuda de ella, los telogos egresados de laUniversidad de Cr-
doba seran ms capaces no slo de cumplir con su labor doctrinaria sino
tambin ms aptos para "".desarraigar las preocupaciones, supersticiones,
errores y otros vicios directos contra la filosofa, contra la moral, contra la
poltica y contra la relgn".
El episodio cordobs ilustra la viveza del conflicto entre los defen-
sores de la enseanza de la fsica basada en Aristteles, y los partidarios
de nuevas orientaciones acordes con los avances de la ciencia del siglo
XVIII, orientaciones que en ocasiones consisten en un intento de mejorar
la Escolstica y, en otros, van ms all, con mayor proximidad a la Ilus-
tracin. Pero as como la Compaa de J ess sufra en su seno el conflic-
to entre tendencias contrapuestas, J o mismo ocurra en otras rdenes. El
curso de Fsica que en 1784 dictara el franciscano Fray J os Elas del Car-
men, en la misma Universidad de Crdoba, puede as proporcionarnos
otro ejemplo del tipo de enseanza que tanto disgustaba a crticos como
los que acabamos de citar, entre ellos al franciscano rector de la Universi-
dad. [Vase Documento N 6] En el curso de Fray Elas encontramos una
seria atencin concedida acuestiones relativas angeles y abrujas respec-
to de sus posibilidades de participar en fenmenos fsicos. Una de esas
cuestiones, como lo enuncia en la Seccin XI del Libro nr del curso, era
la de discernir "".si segn las leyes establecidas-y la naturaleza del movi-
miento del cuerpo, los ngeles y los demonios pueden mover fsicamente
a los cuerpos por virtud natural de ellos"16
ORIGEN y A{-CANCES DE \" R;:NOVAC/6N DEJ!- E'!Sf!iAN?A
, .... ' ".,... -,'
Nos parece, entonces, que los lineamientos del cambio de orienta-
cin que tendi a modernizar la enseanza y la cultura hispanoamericana
venan dados por la monarqua borbnica, con su apoyo o tolerancia a la
-. er
)., . ,,'
estudio preliminar
29
difusin de autores regalistas, jansenistas, galicanos e ilustrados. En ella
solan reunirse sin demasiada coherencia la tendencia reformista de la Es-
colstica y la influencia de corrientes de la Ilustracin. En cuanto a la re-
forrnaje.lil.EscoJ stica, y respecto de la enseanza de la Teologa Moral
-uno de los campos de mayores controversias-, una Real orden de agosto
de 1778 prescriba las obras de Fray Daniel Concina y el Padre Antaine,
en reemplazo de las de autores jesuitas, con lo que el probabilismo era ex-
presamente desterrado de la enseanza. Anteriormente, en junio de 1768,
el Consejo extraordinario haba expedido en Madrid un oficio dirigido al
gobernador Bucarelli en el que le daba instrucciones sobre cmo orientar
laenseanza. Este oficio, al mandar que se sustituyeran las autoridades se-
guidas por Losjesuitas por .las de San Agustn y Santo Toms, indica tam-
bin que el partidismo doctrinario haba relegado hasta entonces al mxi-
mo telogo y filsofo de la escolstica al culto de la Orden Domnica y
sus aliadas:
"Conviene que en Crdoba del Tucumn se establezca la Universi-
dad que V. E. propone, desterrando enteramente la doctrina de los Regu-
lares expulsas, y sustituyendo la de San Agustn y Santo Thomas, colo-
cando, de acuerdo con los reverendos Obispos, clrigos seculares de pro-
bada doctrina, y en su defecto, religiosos, por ahora, que enseen por la
letra de Santo Thornas la Teologa, el Cano, de Locis Theologicis, y la
Teologa moral de Natal Alejandro y Daniel Concina, para desterrar la la-
xitud en las opiniones morales ..."l?
En este texto merece destacarse la mencin de Natal Alexandre y
Daniel Concina. Se trata, en el primer caso, de un telogo domnico gali-
cano -adhiri a los Cuatro Artculos del clero francs-, mientras que Con-
cina era una de las mayores autoridades antiprobabilistas. Es en este con-
texto en el que hay que ubicar, para su mejor evaluacin, las innovaciones
propugnadas por Maziel y otros crticos de la enseanza de la poca. Un
documento redactado por J uan Baltasar Maziel en 1771, el informe del
Cabildo eclesistico sobre el destino a darse a los bienes de los jesuitas
[Vase Documento N 7], adems de manifestar la conveniencia de ate-
nerse a la doctrina de San Agustn y Santo Toms en Teologa escolstica
ydogmtica, rehuyendo las cuestiones puramente especulativas y abstrae-
tas, incluye este prrafo relativo a la enseanza de la Teologa moral que
w.uestra tambin la adhesin a las directivas de la monarqua:
"En la teologa moral se seguir as mismo al Oc. Anglico, segn
los principios que tan slidamente han ilustrado sus dos clebres discpu-
los modernos, Natal Alexandre y Daniel Concina, arrojando el probabilis-
mo en todas aquellas relajadas opiniones que han brotado de esta inficio-
... ,
r
, .
,
7
30 Ci UDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORGENES DE LA NACiN ARGENTINA .
nada raz, y tomando los argumentos para probar sus conclusiones de los
mismos lugares ya expresados." 18 .
La monarqua borbnica combate entonces contra las doctnnas
opuestas a la teora del derecho divino de los reyes y ~q.frenta}'or tal rno-
tivolapoltica de la Compaa de J ess. Combate que llega eg ocasiones
a centrarse sobre la doctrina del tiranicidio -al punto que el J uramento ~e
los egresados de la Universidad de Crdoba luego de la expulsin inclua
un expreso repudio de esa doctrina [Vase el Documento N,o. 8]-, y en el
cual favorece, tanto en ciencias como en filosofa y teologa, la d~fusln
de autores contrarios a los jesuitas, aun la de adherentes o slmpat~zantes
del Galicanismo y del jansenismo, muchos de los cuales eran tambin ad-
versarios de aspectos sustanciales de la cultura moderna. , .
Una expresin particularmente significativa de esta poltica cultu-
ral es el esfuerzo de la monarqua por reemplazar el derecho romano por
la tradicin jurdica hispana. Es conocido el discurso de J ovellanos en su
recepcin en la Academia de la Historia espaola en el que desarroll un
fuerte alegato en pro del estudio del derecho espaol.l? Un eco de esta
orientacin, inequvoca muestra de acatamiento de la voluntad real, s,on
las consideraciones a favor del estudio del Derecho espaol y de su pno-
ridad respecto del romano, contenidas en el citado informe del cabildo
eclesistico, tambin existentes en el informe que el cabildo secular pre-
sentara en la misma ocasin.
20
:$'.
LA CUEST/6N DEL CONTRATO
Entre 10 ms arcaico de los enfoques sobre la cultura colonial, he- .
mas sealado, se encuentra el dilema de si Rousseau o Surez han sido los
idelogos de la Independencia. Esta forma de encarar el problema de la
conformacin doctrinaria de los grupos independentistas lo reduce al de la
influencia de una figura dada, y, con respecto a ella, en fu~cin de una
cuestin sobredimensionada y desfigurada en su conformacin histrica,
la del pacto de sociedad y el pacto de sujecin. Respecto de esta~dos for-
mas del contrato social, Rousseau aparece representando la pnmera de
ellas, 10que se ajusta asu expreso rechazo del pacto de sujeci~, mientras
que se atribuye a influencia de Surez toda mencin del este ultimo tipo
de pacto, criterio no igualmente acertado puesto que oculta que la doctn- .
nasdel pacto de sujecin ,era.comn ~,Y ~~a.~~.99,rnentesdel .f,ensalll1~'!to
'. -,~ '-, - -'o
eur opeo.
Por ejemplo, podemos encontrar una versin de ella en la Ende/o-
pedia, en un artculo atribuible a Diderot, que recoge la misma tradicin,
.lia Daniel tormona 10
-~-
".
Estudio preliminar
31
.,
,
'~ ;
y que merece una consideracin especial. En este artculo, el origen del
gobierno es concebido como fruto del consentimiento de los sbditos,
quienes consiguientemente pueden recuperar el derecho de pactar un nue-
vo poar.:Linahralez' 1;0h""btorgado a nadie i dfecho de mandar so-
bre otros, se arguye, y slo la autoridad paterna puede reconocer un ori-
gen natural. En cambio, la autoridad poltica proviene de un origen distin-
to a la naturaleza. Ella deriva de dos fuentes: de la fuerza, esto es, de la
violencia del que la usurpa, o del consentimiento de quienes" ...se han so-
metido mediante el contrato, expreso o tcito, entre ellos y aqul a quien
han transferido la autoridad".21
El poder originado en el consentimiento supone condiciones que lo
legitiman, en cuanto 10hagan til a la sociedad, beneficioso para la Rep-
blica y 10 sometan a ciertos lmites. Esto es as, advierte el autor, porque
el hombre no puede entregarse totalmente, sin limitaciones, a otro hom-
bre, en razn de que tiene otro dueo superior, aquien s pertenece por en-
tero: Dios, cuyo poder es inmediato sobre el hombre y que lo ejerce como
seor celoso y absoluto, sin perder nunca sus derechos ni transferirlos. "El
permite, en pro del bien comn y del mantenimiento de la sociedad, que
los hombres establezcan entre ellos un orden de subordinacin, que obe-
dezcana uno de ellos ...", pero esto debe suceder racional y moderadamen-
te, no incondicionalmente, de modo que el prncipe reciba de sus sbditos
la autoridad que posee sobre ellos, pero que esa autoridad est limitada
por leyes naturales y del Estado. El prncipe, adems, no puede romper el
contrato por el que la ha recibido sin anular al mismo tiempo esa autori-
dad. Cuando el contrato deja de existir, la nacin l ! recuEera su derecho
y plena libertad de pactar un nuevo contrato con quien quiera y como le
plazca". As, si en Francia se extinguiera la familia reinante, "entonces, el
cetro y la corona retornaran a la nacin".
Encontramos aqu, entonces, en un artculo que tuvo amplia reper-
cusin en los debates polticos franceses de su poca, la doctrina del
pacto de sujecin como origen del poder y del derecho de los sbditos a
reasumir ese poder en ciertas condiciones. No est en ese texto, natural-
mente, la doctrina del tiranicidio, que s perteneca a la tradicin de la
teologa poltica jesuita, pues la primera ley, aade, que la religin y la
naturaleza les impone alos sbditos" ...es la de respetar ellos mismos las
condiciones del contrato que han formalizado ... ". En Francia mientras
subsista la familia real en sus varones nada le privar de la obediencia y
respeto de sus sbditos, y el agradecimiento por los beneficios que elis-
frutan al abrigo de la realeza y por su mediacin para que la imagen de
Dios.se les presente en la tierra22
,
l'
j :.
..
,
j'
32 CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORfOENES DE LA NACiN ARGENTINA
Importa advertir tambin que el texto 'de este artculo de la Enciclo-
pedia nos muestra una expresin de las limitaciones que las luces preten-
dan imponer al poder del monarca no tirnico, alternativa naturalmente
ms atractiva para los sectores descontentos del mundo colonial america-
no que la posibilidad del tiranicidio. ,."-
Por otra parte, como ha sido sealado, el eclecticismo .que aflo-
raba en las primeras asambleas polticas llevaba aechar mano ',dee~pre-
siones en boga, a veces contradictorias en sus implicancias doctrina-
rias, pero tiles para la fundamentacin de lo propuesto. As, Ignacio
Nez rememora los primeros das de la revolucin de Mayo y "el can-
'dar y la efervescencia tan propias de la primera edad" que entonces im-
peraba, al par que recuerda que
''...se sostena el principio de que el pueblo haba reasumido la so-
berana desde que el emperador de los franceses haba cautivado la de los
reyes: quc el pueblo tena derecho para darse la constitucin que mejor
asegurase su existencia, y que la mejor constitucin era la que garanta a
todos los ciudadanos, sin excepcin, sus derechos de libertad, de igualdad
y de propiedad, invocndose en apoyo el Contrato Social del ginebrino
Rousseau, el sentido comn del ingls Paine, la cavilacin solitaria del
francs Volney".23
Testimonio de un clima intelectual en el que el pacto de sujecin,
modalidad contractualista expresamente rechazada por Rousseau, puede
ser atribuido a su influencia sin advertirse el equvoco. Precisamente, en
lo que ms importara quizs insistir aqu, porque volveremos aencontrar-
nos con el problema ms adelante, es en laexistencia de un campo comn
de criterios sociopolticos, emanados de las corrientes jusnaturalistas que,
en parte de raz escolstica o neoescolstica, en parte en las versiones re-
novadas del siglo XVII como la abierta por la obra de Grocio, y slo muy
tarda y no mayoritaJ iamente, por influencia del jusnaturalismo propia-
mente moderno, de Hobbes, Locke o Rousseau, fluan amenudo confusa-
mente en los crculos polticos rioplatenses.
NOTAS
1En esta primera parte de la Introduccin dedicada a la ltima etapa del perodo colonial,
hemos utilizado, en funcin de los objetivos de este libro, parte del material que hace
tiempo publicamos en una obra hoy agotada (La Ilustracin en el Ro de la Plata, Bue-
nos Aires, Puntosur, 1989) y, asimismo, estudios posteriores ("Ilustracin y modernidad
Estudio preliminar 33
en el siglo XVIII hispanoamericano", en Ricardo Krebs y Cristian Gazmuri -Eds.-, La
revolucin francesa y Chile, Santiago de Chile, EJ . Universitaria, 1990; "Ciudad, pro-
vincia, nacin: las formas de identidad colectiva en el Ro de la Plata colonial", en Ac-
tas del /1 1 Congreso Argentino de Hispanistas "Espaa en Amrica y Amrica en Espa-
a", lo 1, Buenos Aires, Instituto de Filologa Hispnica "Amado Alonso", Facultad de
Filosofa y Letras, U.B.A., 1993; y "Modificaciones del pacto imperial", en Antonio An-
nlno, Luis Castro Leiva, Francois Xavier Guerra, De los imperios a 'las naciones: lbe-
roamrica, Zaragoza, IberCaja, 1994).
2Manuel Belgrano, "Autobiografa", en Escritos econmicos, Buenos Aires, Raigal, 1954,
pg. 48.
3As, en un caso similar, juzga Guillermo Furlong la actuacin de Mariano Moreno y J uan
J os Castelli: "Ambos haban tenido una formacin sena y slida en las aulas de San
Carlos, pero en ambos, despus de lecturas poco digeridas y de rumiar hechos aventu-
rados, apenas qued reseca la corteza del Escolasticismo. La confusin de ideas y una
morbosa fermentacin de principios, mximas y doctrinas revolucionarias. es ms visi-
ble' en Castelli, que en Moreno, pero en ambos se advierte una anarqua moral. La in-
fluencia de los revolucionarios franceses es visible en Castelli y en Moreno, pero mien-
tras en los escritos d ste es fcil hallar aseveraciones que son hijas legtimas o bastar-
das de Rousseau, en aqul no slo hallarnos esas ideas, sino tambin un proceder que
responde a la moral insultante de Holbach". Guillermo Furlong, Nacimiento y desorro-
llo de la f la s of a en el Ro de la Plata, 1 536-1 81 0, Buenos Aires, Fundacin Vitoria y
Suarez, s. f.
4 Domingo Faustino Sarmiento, Facundo, Buenos Aires, El Ateneo, 1952. pg. 109.
51. C. Chiaramonte, La Ilustracin. ... , ob. ctr., pg. 14.
6 El probabilismo es una doctrina casustica, en teologa moral, que trata de los casos de
conciencia derivados de la incertidumbre en la aplicacin de normas morales a circuns-
tancias particulares. y que establece que para no errar es suficiente seguir una opinin
probable, aunque ella no fuese la ms probable en estricta doctrina. En oposicin a los
telogos probabilistas, los probabiliorstas .entre ellos miembros de rdenes religiosas
adversarias de la Compaa, sostenan que en los casos de duda era obligatorio seguir el
criterio ms probable. Sus partidarios atacaban a los jesuitas por considerar que el pro-
babilismo alentaba una conducta no condicente con los criterios morales de.la Iglesia, y
.~,~ , 7 J os tacharon as de laxistas, esto es, de alentadores de una moral laxa.
~ Reduccin que se observa en autores como Mariano Picn Salas -De la conquista a la i/l-
I
~ dependencia, tres siglos de historia cultural latinoamericana, Mxico, F.eE., 1975-,
j'.. Carlos Stoetzer -El pensamiento poltico en la Amrica Espatola durante el perodo de
f . ",,, la emancipacin (1789-1825), Madrid, Instituto de Estudios Politicos. 1966, dos vo1s.-,
] r -j" !: Guillermo Furlcng -Nacimiento ... , ob. cit.-, entre otros.
'1 r- 8 Vase un detallado anlisis de la poltica cultural de la Compaa de J ess durante el si-
1;:;\
!~;'.",g10XVIl! en laIntroduccin de nuestro ya citado trabajo La Ilustracin ... , especia1men-
,1 ,~~ ,: ..e-tc pg. 41 Y sigts. .
1~''':.~.9 Las-discusiones de los padres de la Compaa en las tres Congregaciones Generales del
.; siglo XVIII indican que existan actitudes de los docentes que preocupaban porque
.~ constituan un abandono de la ortodoxia. Entre los maestros, se seal, existan aquellos
1 >., que condenaban al cartesianismo "por mera frmula", y otros, peor an, que eran "afee-
.
,
,
S
L .,
;J '
,
.:1 ,
.i e
,
,\
I
,
,
r
1
I
\
, '.,'
....,'_ .l--'
~~..
1,
,
t
1'\
~
IJ
Ii,
!
.i'
.~
"
f ~
>
-
\
~f
I
--
8
34 CIUDADES. PROVINCIAS, EsTADOS: ORf GENES DE LA NACiN ARGENTINA
tos a tales novedades" y por eso deban ser apartados de la enseanza. Se critic dura-
mente alos jesuitas "aficionados anovedades, que se apartan manifiestamente de esa fl-
losoa [la aristotlica], o que por medio de subterfugios ensean, en vez de ella, otras
opiniones ...' (Congregacin XVI), como asimismo a quienes se limitaban a explicar el
si"ste'ma'-de Aristteles sin defenderlo (Congregacin XVII). S"sta iiforni~d6ny l' qGe - '''~'>'1!
';cor'nbiHamos acontinuacin est tomada de los documentos trenscriptos'en P. Antonio
Astrafn, Historia de la CompaIa de Jess en la asistencia de Espaa, Tomo VII, Tam-
burni. Rete. Yscont, Centurone, 1 7051 758, Madrid, Administracin de Razn y Fe.
1925.
10Sobre el significado de J uan Baltasar Maziel en lacultura rioplatense. vase nuestro tra-
bajo La Ilustracin ..., cit., pgs. 55 y sigts.
11 Fr. Zenn Buscos, Anales de la Universidad de Crdoba, Segundo perodo (1 795-
1 807), 3er. volumen, Crdoba, 1910, pgs. 339 y 340.
12 Idem, pg. 350.
13Y aada: "Nadie ignora el fatal estado aque en los siglos anteriores se vio reducida la
parte de la filosofa que llaman ffsiea, pues siguiendo ciegamente al que se llama Prn-
cipe de los Filsofos no se entendi [atendi?] aotra cosa que unos conocimientos abs-
tractos y generales ..." [...] "...Esta fsica que tirnicamente gobern las escuelas por ms
de ocho siglos, tom tal ascendiente en ellas que un obscuro y confuso texto de su maes-
tro, [...] abra margen adilatadas disputas ..." Idem, pgs. 293, 334 Y 335,
14Idem, pg. 356.
15 Idem, pg. 357.
16 "Fsica", versin castellana de la parte tercera de "Phisica Generales Nostri Philoscphi-
ci Cursus", apuntes de las lecciones en latn del P. Fray Elas del Carmen en laReal Aca-
demia de Crdoba en 1784, en J uan Chiabra, La enseanza de la filosofa en la poca
colonial, Buenos Aires, Universidad Nacional de la Plata. 1911, pgs. 285 y sigts.
17 "Comunicacin al gobernador de Buenos Aires", Madrid, 7 de junio de 1768, en Fran-
cisco J avier Brabo, [comp.] Coleccin de Documentos relativos a la expulsin de los Je-
suitas de la Repblica Argentina y del Paraguay en el reinado de Carlos llI..., Madrid,
1872, pg. 99.
18 J uan Mara Gutirrez, Noticias histricas sobre el origen y desarrollo de la enseanza
pblica superior en Buenos Aires, Buenos Aires, 1868, pg. 360. Son frecuentes los alar-
des de cumplimiento de la Real Orden. Desde Crdoba. cuando clero secular y regular se
unen, postergando sus disputas, en su afn de evitar el traslado de la Universidad aBue-
nos Aires, el Den de la Catedral escribe al Presidente del Consejo real, en octubre de
1774, elogiando la enseanza de los franciscanos. Dice de ella que era ms positiva y no
meramente especulativa como durante la poca-jesutica e invocan los autores recomen-
dados por la corona. 1. Probst, "Introduccin", ob. cit., pg XC. Otro testimonio similar
lo proporcionan -las reglas para los estudios teolgicos del Colegio de San Carlos redac-
tadas por Maziel.en 1776: "Reglas para los estudios de teologa formuladas por el Dr.
J uan Balfasar Maziel...", B~iler{o~ Aires, 28'de f~;ier6'-de "1776. en Institut~~de Investiga-
ciones Histricas, Facultad de Filosofa y Letras, Documentos para fa Historia Argent-
"a, Tomo XVIII, Cultura, La enseanza durante la poca colonial, (1 771 -1 81 0), con In-
troduccin de J uan Probst. Buenos Aires, 1924. pg. 108. .
~''/as Di.niet Carnunu.
1: I
,~;
, -
- .; ..'
1'".
,
~~
-J J1
!..
Estudio preliminar 35
19 Vase Richard Herr, Es pa a y la revolucin, del siglo XVJ J I, Madrid, AguiJ ar, 1979,
pg. 285.
20 J uan Mara Gutirrez, Noticias ... ob. cit., pgs. 361 y sigts., 380 y sigts. El primero de
estos dos informes, atribuido aMaziel, es de mayor Calidad que "el otro, aunque en el in-
forme del Cabildo secular, ms retrico y confuso. es ms decidido en demandar la en-
seanza de las ciencias, el destierro de la ignorancia, y el progreso. Id., pgs. 369 y
sigts., 381 Y 382.
21 "Autoridad poltica", en Denis Diderot, y J ean Le Rond d'Alembert, La Enciclopedia
(Seleccin de artculos polticos), Estudio preliminar y traduccin de Ramn Soriano y
Antonio Porras, Madrid, Tecnos, [1986], pg. 6.
22 Id., pg. 7,9 , 11, 1'5Y 16, Y si llegasen atener algn rey injusto y violento, contina en la
ltima pgina citada, la conducta de los sbditos deber" ...no oponer a la desgracia ms
que un slo remedio: apaciguarlo mediante la sumisin y aplacar aDios con las oraciones.
porque slo este remedio es legtimo, en virtud del pacto de sumisin jurado al prncipe rei-
nante antiguamente, y a sus descendientes en sus varones, cualesquier sean; y conste erar
que todos estos motivos que se creen tener para resistir, no son[,] bien examinadosj.] ms
que pretextos de infidelidades sutilmente enmascaradas; que con esta conducta jams se
han corregido los prncipes y abolido los impuestos; y que solamente se ha aadido a las
desgracias, de que se lamentaban, un nuevo grado de miseria".
23 Ignacio Nez, "Noticias histricas ...", Senado de In Naci6n, Biblioteca de Mayo, To-
rno l. Buenos Aires, pg. 449. Vase ms adelante la tambin ambigua postura de Ma-
riano Moreno en la cuestin del contrato.
l'
Ir
LA LTIMA DCADA DEL VIRREINATO
Una nueva etapa en el pensamiento rioplatense parece abrirse con
el comienzo del nuevo siglo. En ella peden ya reconocerse con certeza
diversas manifestaciones de la Ilustracin. Precedida y preparada por la
actividad de Manuel Belgrano desde la Secretara del Consulado, esta eta-
pa se caracteriza 'por la aparicin del periodismo como fenmeno estable,
por varias iniciativas educacionales con fines utilitarios, y por la elabora-
cin de algunos documentos poltico econmicos de relevancia, al mismo
tiempo que abunda en expresiones literarias acordes con los criterios es-
tticos prevalecientes durante la poca de la Ilustracin.' Etapa, tambin,
que muestra a la vez que reacciones adversas al enciclopedismo francs,
provocadas por el curso revolucionario abierto en 1789 entre quienes te-
man por la suerte de la monarqua hispana y por el ordenamiento social
vigente en Espaa y sus colonias, una ntida simpata en otros sectores in-
telectuales rioplatenses por aquella corriente que les abra perspectivas
apasionantes para pensar el futuro.'
Probablemente lo ms notable del perodo sea la existencia de pu-
blicaciones peridicas difusoras del pensamiento ilustrado -corno lo son el
Telgrafo Mercantil, Rural, Poltico-econmico, e Historigrafo del Ro
de la Plata, el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, O el Co-
rreo de Comercio. Esta circunstancia, si por una parte es testimonio cier-
to del cambio; tanto por la existencia de estos-rganos de comunicacin
con el pblico; como por lo que ello indica de haberse formado un pbli-
co ilustrado rioplatense, no debiera inducirnos, sin embargo, a subrayar el
cOlte del nuevo siglo como comienzo de la irrupcin de la nueva menta-
lidad. La abundancia de testimonios ess1~()s_ _ g~~.;;os depara la primera d-
cada del siglo XIX no implica un cambio brusco de contenidos culturales
en el consumo de quienes integraban ese nuevo pblico lector, pues lo que
esos escritos expresaban era algo que los sbditos rioplatenses estaban co-
nociendo desde haca varias dcadas a travs de 10 que la Espaa borb-
nica ofreca o toleraba. Tanto por algunas expresiones polticas de la rno-
""
Estudio preliminar 37
narqua, como por los libros llegados de Espaa -aderns de los que se hu-
bieran obtenido de contrabando-, o por los peridicos espaoles que; pe-
se al retraso de la travesa atlntica, no dejaban de leerse con inters en la
lejana 9,?,lonia. ~i bien La Gazeta de Madridno fue el vehculo del nuevo
pensamiento hispano, no poda dejar de transmitir un reflejo de lo que es-
taba sucediendo en la pennsula.s A travs de ella, o de los mercurios.s el
pblico rioplatense se enteraba de las novedades polticas y culturales de
la vida espaola durante el reinado de aquellos monarcas, y poda tambin
enterarse de la aparicin de obras enmarcadas en la corriente del siglo. Las
ediciones de Locke, Paine, y muchos otros autores extranjeros eran infor-
madas por La Gazeta de Madrid en aos que, como los de la gestin de
Godoy, fueron propicios a la difusin de la literatura ilustrada."
Sin embargo, pese a existir antecedentes como stos que solemos
olvidar al registrar los comienzos de la influencia ilustrada en el Ro de la
Plata -pues las historias del periodismo argentino no informan nada sobre
la difusin del periodismo espaol durante el Virreinato, de manera que
por la circunstancia de ser peninsulares los peridicos, quedan fuera de
esa historia los lectores rioplatenses-, el nuevo siglo se inicia realmente
con innovaciones notables, a travs de las que se aprecia el crecimiento de
la importancia del Ro de la Plata, subrayado por la reciente creacin del
Virreinato. Al mismo tiempo, se observa la irrupcin de intelectuales crio-
llos, junto a peninsulares, en la vida periodstica y literaria, fenmeno que
ir',. noes errado vincular con la difusin de parte del pensamiento del siglo
, XVIII en las aulas del Colegio de San Carlos por las que pasaron Belgra-
t
l' no, Moreno, Saavedra, Castelli, Vieytes, Rivadavia y otros que seran fa-
.' mosos. Pues, si no por las lecciones all impartidas, al menos por medio
J de esa vida intelectual disidente que, subterrneamente a veces, abierta-
mente otras, era frecuente en los centros de estudio de lapoca, la influen-
'1 dade las nuevas ideas, fuese por lectura directa de la literatura ilustrada,
o por la accin propagandstica de J uan Baltasar Maziel, no pudo menos
~ que hacerse sentir. Es as que tanto en la poesa como en alguna incursin
.'4 en el drama, as como-en la divulgacin cientfica, se harn conocer nOITI-
~: bres de criollos como Lavardn, Vieytes o Belgrano, junto al de peninsu-
'>.., lares como el fundador del Telgrafo ... , Cabello y Mesa, o el marino co-
l ..'~'-;" laborador de Vieytes y Belgrano, Pedro Cervio. J unto a los criollos, la
~,';~", presencia de peninsulares ilustrados, tal el caso de Cervio o el de Flix
' "-, .. deAzara, debe ser tenida en 'cuenta como uno de los vehculos en que las
nuevas ideas son llevadas al Virreinato.
,
'j . Un papel similar de intermediacin entre el movimiento cultural es-
l,""1 , ,1rioplatensehabancumplido1" ,1';" doestudiodo.1,"=
,
9
38
CIUDADES. PROViNCIAS, ESTADUS: URIGENES Oc LAACION AI<UENIJA
39 Estudio preliminar
criollos. Belgrano estuvo en Espaa desde 1786 a 1793. Si bien no cono-
cemos la fecha exacta del viaje de Lavardn, su permanencia en la penn- dos en mejorar la condicin de la sociedad y en lograr el bienestar gene-
sula se puede ubicar entre 1770 Y 1778.5 En ambos casos el contacto con ral, En esta perspectiva deben ser consideradas diversas iniciativas que, de
~l clima intelectual de la Ilustracin hispana, sin duda ms atrayente para, alguna manera,son un eco algo diferido de la creacin del Colegio de San
ellos que los estudios regulares, fue decisiva para su' rrmaci,ll as como' Carlos (1783): El Consulado inaugur en 1799 una es'cuela de Dibujo con
para su posterior papel de lderes intelectuales en su tierra nat~l. orientacin tcnica -una "escuela de Geometra, Arquitectura, Perspectiva
"Confieso que mi aplicacin -recordaba Manuel Belgrano respecto Y toda clase de dibujo"- y una Academia de Nutica, habilitada para la en-
de ese viaje- no la contraje tanto a la carrera que haba ido a emprender, seanza de las matemticas, a cuyo frente fue puesto Pedro Cervio, co-
como al estudio de los idiomas vivos, de la economa poltica y al dere- laboradar de Belgrano en estas iniciativas. La escuela de Dibujo debi ser
cho pblico, y que en los primeros momentos en que tuve la suerte de en- ,', clausurada en 1802, y la de Nutica en 1807, por no lograrse la aquiescen-
contrar hombres amantes al bien pblico que me manifestaron sus tiles ; cia real, que en sta y otras oportunidades orden prioritar, en cuanto a
ideas, se apoder de m el deseo de propender cuanto pudiese al provecho " gastos, las necesidades de la corona. A estos aos pertenecen otras inicia-
general, y adquirir renombre con mis trabajos hacia tan importante obje- ~ tivas como las de las ctedras de anatoma y de ciruga, habilitadas con au-
to, dirigindolos particularmente a favor de la patra.:" < ". ' torizacin real en 1799 en aulas del Colegio de San Carlos-v.
Tambin el futuro den Gregario Funes hubo de modificar la orien- ' . Lo cierto es entonces que en esta etapa inicial de la historia litera-
tacin recibida en sus estudios cordobeses, estudios realizados en parte _ ria y cientfica de carcter realmente rioplatense -es decir, cuando los te-
bajo los jesuitas y el resto con los franciscanos, por su contacto con la Es- mas rioplatenses dejan de ser solamente objetos de informacin extica
paa de Carlos HU Recordemos la abundancia que de literatura prohibi- para un pblico europeo, y se convierten en asuntos de inters comn pa-
da, en su mayora francesa, hubo durante el reinado de Carlos 1II, segn, ra un pblico local-, y pese a la relativa escasez de materiales producidos
comentamos ms arriba, justamente en los aos en que se ubicaran los '., que fuese ms all de la transcripcin o comentario de textos europeos, en
viajes de Lavardn y de Funes. Y que el de Belgrano se realiza en los aos el grupo formado en torno a la aparicin del Telgrafo ... se pueden reco-
finales del reinado de ese monarca e iniciales de Carlos IV, alcanzando nacer indicios cIaros de la accin de un cenculo intelectual renovador. La
adems a permitirle seguir desde Espaa los comienzos de la revolucin vinculacin de su figura ms destacada, Lavardn, al cannigo Maziel, la
francesa. Pese a la temerosa reaccin de la corona espaola y su intento intencin de crear una Sociedad, la Sociedad Patritico-Literaria, al esti-
de ocultar los acontecimientos de Pars,8 Belgrano pudo informarse del", lo de las Sociedades de Amigos del Pas que surgieron en Espaa al calor
cursa de la Revolucin, con viva simpata, segn recordara ms tarde en de las ideas ilustradas, II la de utilizar un peridico -que, de hecho, impli-
el conocido prrafo autobiogrfico, ya aludido ms arriba, pero que con- ,ca el uso de la lengua castellana y no del latn- para divulgar las nuevas
viene ahora reproducir aqu: ideas, y el conjunto de manifestaciones estticas, econmicas, morales o
"Como en poca de 1789 me hallaba en Espaa y la revolucin de la de crtica de costumbres que produjo ese grupo, son otros 'tantos indicios,
Francia hiciese tambin la variacin de ideas y particularmente en los hom- tanto o ms sugestivos que el contenido de muchas de sus producciones,
bres de letras con quienes trataba, se apoderaron de m las ideas de libertad, dela existencia de esa nueva realidad cultural, una realidad cultural de ca-
igualdad.iseguridad, propiedad, y slo vea.tiranos en los que.se oponan a rcter laic.."!,en, el Ro de la Plata.t? Cabe recordar que la Sociedad que in-
que el hombre, fuese donde fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios tent fundar Cabello y Mesa -en cuya mesa directiva figuraban J uan J os
y la naturaleza le haban concedido, y an las mismas sociedades haban ",,'t_- Castelli como censor, Belgrano como secretario y Lavardn como secre-
acordado en su establecimiento directa o indirectamente."? ,,~:; tario sustituto-, proyectaba, segn sus estatutos, la siguiente actividad:
. El nuevo pensamiento rioplatense, de ndole periodstica en buena ' " "Como difcilmente se puedan arraigar las Ciencias industriales de
partedsus expresions',--'compao-/h'Oviiiiielto intelectulIi orientado 'un Pas sin que precedan las naturales; la Sociedad cuidar muy eficaz-
consciente y explcitamente a renovar la vida cultural y social del Ro de ~ ;,;;,;" mente de establecer Escuelas gratuitas de Leer, Escribir, y Contar, y que
la.Plata. El objetivo se consideraba posible mediante la adopcin de las re- 1,;t,t se enseen las Lenguas Francesa e Inglesa C01110 tan necesarias para todos
formas que las "luces del siglo" haban puesto al alcance de los interesa- j .:,';;., ~sunto.s y negocios extendiendo tambin su atencin sobre la Geografa,
I::=.' Historia, Fsica y Topografa ..."13
r, t a s Ltun! (' arIl l OJ1(1)} 4iP~
~f i\r.t-
1
-"'f:~,7,{,_ ce,.,:"" '.-:"""., ~"
. '."
40 CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORf GENES DE LA NACIN ARGEl'ITINA
Como es tambin conocido, la labor periodstica, o las Memorias
y Representaciones, eventualmente tambin publicadas, poseen una
amplitud temtica limitada. [Vanse Documentos N 9 a 12J Abundan
los temas de economa poltica o de poltica econmica, pero' no los de
teora poltica, as como podemos encontrar descripciones geogrficas
y econmicas, reflexiones educacionales, crtica de costumbres, pero
pocos escritos de tema filosfico o teolgico. Campos estos que se evi-
tan porque, como el de la teora poltica, ofrecan dos riesgos: el de rei-
terar el pensamiento escolstico, Incurriendo en imperdonable muestra
,de retraso intelectual para la tendencia del momento, o el de incursio-
nar con las armas del siglo, como lo hicieron algunos pocos articulas
periodsticos, en zonas de riesgo dentro del ordenamientopoltico y so-
cial vigente,
EL PENSAMIENTO ECONMICO Y SOCIAL
Lo ms frecuente en la literatura ilustrada anterior a la Independen-
cia es, entonces, el documento de tema econmico, sea el artculo periods-
tico, la peticin de un grupo a las autoridades, o la memoria institucional.
La consideracin de las fuentes de estos trabajos fue variando en la histo-
riografa argentina, desde una inicial referencia a fuentes francesas -fisi-
cratas- y espaolas -neomercantilistas-, al posterior reconocimiento de un
tipo de influencia peculiar de la historia de Espaa, la del neomercantilis-
mo de los economistas o "filsofos" del Reino de Npoles -Antonio Geno-
vesi, el abate Galiani, Gaetano Filangier, entre ellos- que fueron, tambin,
una fuente importante para la obra de los espaoles dela segunda mitad del
siglo,
Un indicio del inters por estos autores que existi en la Espaa
borbnica nos la proporciona el catlogo de la Biblioteca Nacional de Ma-
drid, en la que existen 23 obras de Genovesi, 18 de Filangieri y doce de
Galiani, la mayora en ediciones de fines del siglo XVIII o comienzos del
XIX. 'Entre las de Genovesi se cuentan tres ejemplares en italianode las
Lezioni di Commercio .... (una en dos vals. de 1769, otra de 1768-70 y tres
en castellano, en la traduccin de Villava, dos de 1785/6 y una de 1804).14
Mientras que de Filangieri la' Ciencia de la Legislacin ... registra cinco
ediciones italianas -una de Npoles de 1780-85 y otra, la 3', de 1783-84;
_ _ ". ,.\',_ ","'_ ~ "O, '...',. - .~,.
una 'de Venecia; otra de Gnova; otra de Mil-"y seis en castellano -tres
ejemplares de la traduccin de J aime Rubio, de 1787-89 y otras Reedicio-
nes, y una de la traduccin de J uan Ribera de 1823, Hay tambin tres en
francs, la ms antigua, de 1786-9LDe 9!1liani,J )or lti~o,_ hay doce
.,
,
{'
,
,
.;; ;
,
Estudio preliminar 41
obras en ediciones espaolas, italianas y francesas. La edicin de los Di-
logos sobre el comercio de trigo, Madrid, 1775, aparece en este catlogo
con varios ejemplares.
-Esta influencia, especialmente la d Antonio Genovesi, es visible
en documentos ya citados, tales como las Representaciones de labradores
-1793- [Vase Documento N" 9] y de hacendados -1794-, en gran parte
traduccin literal de las Lezioni di Commercio ... del economista napolita-
no, as como, junto a la de otros autores, en los' trabajos periodsticos de
Belgrano, en las Memorias del mismo autor en su carcter de Secretario
del Consulado, en artculos del Semanario ... de Vieytes, en la Representa-
cin de Moreno de 1809, y en diversos documentos posteriores a la Inde-
pendencia. [Vanse Documentos N 9 Y sigtes.]
Sin embargo, es significativo que el autor italiano que terminara
por ejercer mayor atraccin fuese Filangieri, entre otros motivos, por ha-
berse ocupado con mayor detenimiento de la poltica, no slo de la polti-
ca econmica, y por haber contribuido a introducir el pensamiento de
Montesquieu, Mariano Moreno y otros lderes criollos lo citan frecuente
y elogiosamente, preferencia que es posible atribuir tambin a la contra-
posicin -destacada por Victorin de Villava en sus notas a la traduccin
de las Lezioni di Commercio de Genovesi-, entre la postura restrictiva del
comercio preferida por el abate napolitano y la ms liberal de Filangieri.
Este "moderno y elocuente escritor". comenta Villava, despus de conde-
nar el abuso de gravar el comercio interior de la nacin y sus exportacio-
nes, ataca tambin a los que extienden esa poltica a las importaciones. Y
cita de Filangieri lo siguiente:
"Ineptos y miserables Polticos, esta es la sagrada ncora a que re-
currs, siempre que pretendis la proteccin de las artes y de las manufac-
turas:-creis sin duda que ste es el nico medio de elevar la industria na-
cional sobre las ruinas de la extrangera, de impedir que salga el dinero
fuera en perjuicio del Estado, y de minorar el consumo de los gneros que
no nacen ni se trabajan en el pas, encareciendo su precio."
... ". Se trata, contina de una vana ilusin:
"Acaso ignoris que cuanto menos compris menos venderis? Que
el Comercio no da, sino aproporcin de lo que recibe? Que esto no es otra
:'.:.cosa, que una permuta de valor a valor. Y finalmente, que si una Nacin
~:",~llegasea no necesitar ni tomar nada de las dems, y al mismo tiempo a
'...venderles tocio su sobrante, vera a poco tiempo perecer su comercio, des-
,truirse las artes, y decaer las fbricas, por la excesiva abundancia del di-
nero, la cual encareciendo infinito as los frutos, como las obras de los Ar-
tfices, hace que no se puedan sostener en la concurrencia con las de otras
0
,"'#'- >. ,. '.
42 CIUDADES, PROVINCiAS, ESTADOS: ORf GENES DE LA NACIN ARGENTINA
LA CRITICA ILUSTRADA DE U. ENSEAN7-A COLONIAL
Estudio preliminar 43
Naciones, e incita al pas al consumo y provisin de gneros extrangeros,
hallndolos a precios ms acomodados que los naturales, por.cuyo moti-
vo vuelve a empobrecerse la Nacin por los mismos medios' que haba
pretendido su opulencia?" 15,! -,.' ,~. "
." ""'"jto alos italianos, el neomercantilismo de los espaoles por l in-
fluidos, como Campomanes o J ovellanos, cumplir el papel de ofrecer a
los rioplatenses interesados en reformas viables dentro del mbito de la
monarqua hispana, una versin moderada del impulso reformista del si-
glo. As como, por otra parte, el historicismo de estos economistas -su La Teologa y laFilosofa escolsticas permanecieron en los estudios,
atencin a lascircunstancias de tiempo y lugar, en vez de la concepcin , . pero era patente el desinters por su contenido y el disgusto por su ensean-
fisiocrtica de leyes econmicas vlidas para todo tiempo y lugar-, sern " . za, Los profesores escolsticos que intentaban adaptarlas al gusto del siglo
ms atractivas para situaciones econmicas y sociales como la del Ro de ' . afrontaban un empeo que superaba, no slo sus capacidades individuales,
la Plata, tan lejanas de las de Francia o Inglaterra. De tal manera, se abri- L( sino toda posibilidad de competir, sin caer en ridculo, con la avalancha de
r paso el criterio, comn a neomercantilistas y fisicratas, de atribuir a la . nuevas concepciones que, desde la economa poltica alafsica, o de laest-
agricultura la funcin de origen de la riqueza, abandonando el punto de tica ala teora del conocimiento, haba volcado el siglo xvrn sobre Espaa
vista de identificarlo con la posesin de metales preciosos -aunque toda- e . yAmrica. Por lo tanto, cuando el editor del Telgrafo ... , exclama:
va se podr encontrar algn rastro de esta doctrina-, mientras que se ad- "Fndense aqu ya nuevas escuelas, donde para siempre, cesen
mitirn lmites precisos al liberalismo econmico en diversos terrenos. aquellas voces brbaras del Escolasticismo, que aunque expresivas en los
Sin embargo, no estarn ausentes, citados o no, autores como los fi- i: conceptos, ofuscaban, y muy poco, o nada transmitan las ideas del verda-
sicratas y aun Smith, si bien sus doctrinas sern invocadas con expresa J dero Filsofo." [Vase Documento N 17]
indicacin de la necesidad de adaptarlas alas circunstancias locales. Slo i . O cuando el Semanario ... de Vieytes lamenta la triste situacin del
bastante ms tarde, cuando se inaugure la ctedra de Economa en la Uni- . 1. . joven que haya "...pasado los mejores das de su vida en estudiar el modo
versidad de Buenos Aires, en 1823, la ortodoxia smithiana, difundida a ,,~ de confundir el entendimiento con las sutilezas escolsticas .. ,"17 O cuan-
travs del texto adoptado para la enseanza, el de su epgono J ames Mill, j do el Correo de Comercio se refiere despectivamente a la "jerga escols-
predominar en la prensa oficial de Buenos Aires, tanto en el perodo ri- '. tica" de la Universidad [Vanse Documentos N 1Y 2], no estn aludien-
vadaviano como bajo el primer gobierno de Rosas. Mientras que la in- . ,- do al estado de la Escolstica del siglo XVII, ni repitiendo solamente crf-
fluencia neomercantilista perdurar-como fuente de una poltica econmi- 1:~-,..ticas en boga en Europa. Tenan a su alcance lo que criticaban: las clases
ca adversa a la de Buenos Aires, la de las provincias que se le enfrentaron j "', del Colegio de San Carlos o de la Universidad eleCrdoba, algunos de cu-
en la gestin de la Liga del Litoral. [Vanse Doumentos N 62, al y bl] ~c';;:, yos profesores, como hemos visto, intentaban tambin aquel remozarnien-
Parte de esos escritos econmicos estar destinada a cumplir una'l to de la Escolstica que se busc durante el siglo XVlII, con resultados
funcin propagandstica de un liberalismo econmico moderado ten- ~ ',,;;;- que los nuevos intelectuales rioplatenses juzgaban intolerables anacronis-
diente a l~grar mejores condiciones para J acirculacin mercantil s'in le- ,~'~'>i mas segn acabamos de comprobar.
sionar los ordenamientos del fisco hispano. Otra parte cumplir una fun- i;i'::;" Es al respecto muy elocuente la crtica del Correo de Comercio a la
cin pedaggica difundiendo innovaciones tcnicas -para la agricultura, ; '~:;:;".enseanza de la Lgica escolstica. Luego de enumerar J as "ridculas
especialmente- o criticando antiguas costumbres laborales juzgadas irra- : ~~~;r: cuestiones" de las que se ocupaba, en el artculo recin citado, dejunio de
cionales .TOdo ello conjugado con consideraciones ticas -de-pref ercn- '"i ;~t:l&lO, el peridico de Belgrano resume: "...no es esto verdaderamente
cia a travs de la crtica de costumbres-, que implicaban una visin del ':1 ;.:,: aprender a porfiar y ajugar con la razn? no es esto vender doctrinas fal-
mundo optimista al preconizar una conducta tendiente al logro .dela fe- "1 : i f i t: sas por verdaderas, y palabras por conocimientos?"!8
licidad general mediante J a difusin del conocimiento racional. El su- 1.,,'. Los ejemplos tomados por el Correo ... para expresar su condena
puesto, hecho explcito con frecuencia, de la:indisolubilidal del inters j coinciden con el contenido de los cursos de Lgica del Colegio de San
1 Carlos. Confrontemos ambos textos. Escribe el redactor del Correo ... :
J .lias J)WI Cormona ~
~
rioplatense con el metropolitano, rega el conjunto de esa produccin.
En trminos de Lavardn ...
"Otro paso ms, y seremos felices. Seremos tiles a la Nacin ma-
dre. [...] ...vamos a cimentar la opulencia de estas Provincias para que la
Nacin madre recupere su antiguo esplendor...".16
i
'. , -1 'f " '" '" ~-: : ~. _~y '~;~: ~': ~', ; '_ -r
., .
44 ' Cr UDADI3S, PROVINCIAS, EsTADOS: ORGENES DE LA NACIN ARGENTINA
"Quotra cosaes obligarnos adiscurrir sobrelas ridculas cuestio-
nes desi lalgica sedivide endocente, yutente, oenespeculativa y.prc-
tica; silos grados metafsicos enel individuo sedisti2.~u,en}*al,ovirtual-
ment e, o por r azn; y a otras a est e t enor ?" ... '
Leemos enel curso deLgica deChorroarn:
"Ques laLgica, [ya] sehadicho enel Proemio, donde dimos la
verdadera nocin deella, LaLgica artificial, dela cual setrata aqu, se
divide endocenteypracticante; enladefinicin delas cuales hay entreal-
gunos un disentimiento mayor delo que merece el asunto. Lgica artifi-
cial docente son las mismas reglas de la Lgica, que dirigen lamente al
conocimiento delaverdad, Lgica practicante esel uso y laaplicacin de
las mismas reglas. Laprimera sellama Lgica docenteactual; lasegunda,
Lgica practicante actual." 19
Y , ms adelante:
Laciencia "...es de dos maneras: terica o especulativa y prctica.
Ciencia especulativa es aquella cuyo fines laverdad, osealaque sediri-
getoda alacontemplacin delaverdad. Prctica es aquellacuyo fin esel
hecho, o sea, la que por su fin se dirige a hacer algo
Tl
,20
Otro rasgocaracterstico delaprdica por larenovacin delaense-
anza es el ahnco enproclamar la utilidad como objetivo detodaactivi-
dad humana:
l I No nos sera posible -comienza el mismo artculo del Correo .. ,
recin citado- [dar] una nueva forma alos establecimientos que tenemos
deeducacin, para hacerlos ms tiles y provechosos al Estado? Porque
hasta cundo sehan deestar vendiendo doctrinas falsas por verdaderas,
y palabras por conocimientos? No hay uno delos que sehan dedicado a
los estudios' que, luego que ha llegado aconocer lafutilidad delas cosas
que enlamayor parte lehan hecho perder el tiempo, no selastime dees-
tadesgracia, y mucho ms deque secontine."
Cabello y Mesa, Vieytes, Belgrano, y suscolaboradores, no secan-
sarn deinvocar esaticay enocasiones criticarn-explcitamente laotra,
sindejar deefectuar protestas deacatamiento alafecomn. Protestas mu-
cho ms abundantes, es cierto, en el Telgrafo ... que enlos otros peridi-
cos, enlamisma medida enque seaventur ms enterreno peligroso, pe-
ro que no son tampoco descuidadas p!?X~t;''?Irf ode Comercio en 1810,
por ejemplo, cuando en'el mismo artculo recin citado, enel momento en
que estpor pasar delacrtica delaenseanza del Latn aladelaLgica
escolstica, terreno ms comprometedor, sesiente obligado aincluir esta
advertencia: . -
.pero antes depasar adelante, permtasenos que hagamos aqu la
Estudio preliminar 45
declaracin ms solemne deque deningunamanera tratamos delo perte-
neciente anuestros dogmas, ni alas decisiones de laIglesia, ni anuestra
.Legisla.cin;quesecomprehenden losprimeros, enlaTeologa; los.segun-
~ dos en los Cnones; y latercera, en el estudio de nuestro derecho Espa-
;~}: 'ol; lexos de nosotros quanto pueda ofender tan sagradas materias; pues
;',\"'~ya manifestamos ennuestro Prospecto quelas leyes, y decisiones del Go-
bierno eran nuestra nonna".21
Extempornea declaracin de sometimiento alo mandado por las
comentadas rdenes reales, que en verdad podra interpretarse como tra-
suntodela conciencia deestar infringiendo lo que sedice respetar.
LA PRDICA PEDAGGICA DE PEDRO ANTONIO CERVIO
Omitir la obra de los peninsulares que actuaron en el Ro de la
Plata-una delas tantas formas del anacronismo que supone poner lana-
cin argentina en el lugar en que se encontraba un segmento de la na-
cin espaola-, impide percibir las justas dimensiones del movimiento
de renovacin intelectual desatado en la capital del nuevo Virreinato.
As, laobra y escritos deesteespaol [Vanse Documentos N 13Y 14],
sincuya consideracin la labor realizada por Belgrano desde el Consu-
ladopierde sentido, es insustituible para percibir el tono del camino que
segua esa renovacin, especialmente la unin de su enconado ataque a
hl cultura de fundamentos escolsticos con expresas salvaguardas de
respeto ala fe catlica.
Enel discurso quepronunci Cervio enel acto deinauguracin de
laAcademia deNutica, ennoviembre de 1799, el ataque alosprejuicios
e 'las "preocupaciones", segnel lenguaje delapoca- es abierto y hubo de
motivar lareaccin hostil del Martn deAlzaga, vocero delos que sesin-
"teron aludidos.
"Los nuevos pensamientos -dijo Cervio-, sufren ordinariamente
,grandes contradicciones, en todos tiempos ha sido muy dificultoso abo-
~lir"preocupaciones arraigadas; el inters quiere mantener las mximas
antiguas... [...] ...Las canas, o la autoridad suelen perpetuar las preocu-
paciones, la verdad no est vinculada ala edad ni alos empleos, el de-
recho deanalizar pertenece atodos, el choque delas opiniones hace lo
'que la fermentacin en los licores espirituosos, que los purifica precipi-
. landa las heces..."
Y arengln seguido efecta unadistincin queserlugar comn en
,;ci' Ilustracin hispanoamericana:
~:. " "...el que pretende ser credo sobresu palabra, es un tirano del En-
< tendimiento; esterespetuoso homenaje, slosedebe alas sagradas verda-
1~
,
,
"
-,.'
,
.,
")
\
l
I}
"1
46 CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORf OHNES DE LA NACIN ARGENTINA
desdenuestrasantaReligin; lasopiniones delos hombres, sehandeexa-
minar para adoptarlas, despus deestar convencidos desuutilidad..."22
Aos ms tarde, en 1813, volver sobre la necesidad de desterrar
l,as,;'P'J Qcupaciones" mediante lailustracin delosptibld~'R.~cucrdacon
horror los siglos de"ignorancia y supersticin" que precedieidi\ al renaci-
miento delas letras y del conocimiento. Y enumera los obstculos que la
legislacin deba superar para lograr el desarrollo de laeducacin:
"...las opiniones descarriadas con que el fanatismo, o'Supersticin,
habapretendido manchar el Dogma, lamoral, ylavenerable disciplina de
laIglesia [...] las feroces mximas que laprepotencia feudal introdugera
en el templo delaJ usticia [...] la ambicin delas clases poderosas, enca-
ramadas sobrelas dbiles paraoprimirlas, y conculcar sus derechos..."
Tres aos despus delarevolucin deMayo, este discurso .deCer-
via destaca la necesidad de "afirmar los cimientos dela Soberana", de
frenar losexcesos del poder, y de"cubrir alos inermes pueblos conel es-
cudo desu proteccin". En la misma Memoria exhorta alos Americanos
al estudio de las ciencias exactas y a buscar en la naturaleza las tiles ver-
dades en que seapoyan, y alaba la iniciativa del Consulado depromover
el estudio delas ciencias exactas, destinadas a...
"...promover losconocimientos tiles para perfeccionar las artes lu-
crativas, para presentar nuevos objetos al honesto trabajo, para aumentar
laspoblaciones y laabundancia y parafundar sobreuna misma baselase-
guridad del Estado, y laobradesus miembros..."23
EL ESP!RITU DE TOLERANCIA
El cambio de actitud sehaido preparando atravs de la literatura
poltica cspaoladel siglo XVIII. Su ms decisivo factor fuelacomenta-
dadifusin del espritu detolerancia desde fines del siglo XVII, toleran-
ciaen el terreno de laexpresin de ideas, y tambin en el del culto reli-
gioso. Advirtamos aqu quesi bien el criterio delatolerancia religiosa es-
tlejos del concepto de libertad deconciencia y delaconsiguiente liber-
tad poltica -pues el criterio detolerancia supone una situacin en laque
existe una religin privilegiada y se admite otros cultos sin reprimirlos-
signific en la prctica admitir la distincin entre el juicio religioso y el
po~~t!~~: . hecho dequ~.:.:n,~;ll!o, d~~.t~,~~z~,~lJ :'f,v.~lecie~te en~~:>~fsfu~-
se cnsiderado hertico no se acampanaba de una accin represiva por
parte del prncipe, aunque esto no significaba igualdad legal de todos los
cultos ni admisin del principio delalibertad deconciencia. Si bienlaco-
rona espaola nolleg aproclamar una tal tolerancia, durante la mayor
'li ts lrani Car >J " ,
!.;,?~-
..'.l\ ." .
k . ~'} l';'-: = : '';. r
t :ti.; partedel siglo setendi acerrar los ojos anteprcticas religiosas que an-
1;{:i. tespodan haber conducido alahoguera.
'i "~":~' Estatolerancia, independientemente de cun amplia pudiese ser,
.,.:. ~!;~> implicalia''aindiferenciade hecho hacia ladeCisinreligiosa Privaday,
~ ;b '" consiguientemente, una reduccin del poder de la Iglesia en la vida so-
~".~~' .ciaJ .24y si bien en el Ro de la Plata no existieron grupos disidentes de
J . ,;t~"importancia, fue observada sinlugar adudas y constituy un fundamente
1,;:.<,.. decisivo para la instalacin, acrecida luego de la Independencia, de co-
i merciantes, y trabajadores extranjeros pertenecientes adiversas confesio-
1 nesno catlicas, El proyecto deestatuto dela Sociedad Patritica Litera-
l riadeCabello y Mesa, adoptaba un criterio detolerancia amparndose en
1. unaReal Orden desetiembre de 1797, conlaexcepcin, prescritatambin
i.' enlamisma disposicin deiacorona, relativa alosjudos. El proyecto de-
~,.: clarabael propsito de tomar ejemplo deesa RealOrden por laque S.M.
1:c,,, "...permite poner enEspaa sutaller, fbrica, olaboratorlo en cual-
i quier pueblo, a los extrangeros que no fuesen J udos, aunque sus opinio-
; nesreligiosas no sean catlicas; y con tal que se sugeten a las leyes de
nuestraNacin y respeten las costumbres pblicas..."25
'.~.~. Por otraparte, esta tolerancia secorresponda estrechamente conla
~ tendenciaaafirmar el regalismo vigente sinretaceos enlosescritos defi
j nesdel perodo colonial. Pues un rasgo significativo del despotismo ilus-
t ,,/.:tradode los Barbones espaoles fue la conjuncin dela tendencia hacia
1:;:'~' unamayor tolerancia enel plano religioso con lademayor rigidez en too
Ih:~,docuantoafectaba alosderechos delacorona. Enmateriaderegalas, una
':li :':.$ ." estricta implementacin de la censura fue el signo dominante. As, en
.~.~~;2.,180l,araz deun frustrado intento deleer una disertacin-acadmica no
;~~;: acordecon los intereses dela corona en laciudad deAsuncin del Para-
l"''''~.guay,seexpide una Real Cdula que prohbe leer disertaciones opuestas
,,alos derechos del monarca en las Universidades, conventos y escuelas
"privadas del clero secular o regular, y que organiza la censura al respecto.
Qnareglamentacin especial adjunta alaCdula real prohiba entre otras
osaslaenseanza dedoctrinas opuestas alaautoridad yregalas delaco-
ona, ala bulas pontificias y decretos reales que traten de lainmaculada
.oncepcin de Mara, o favorables al tiranicidio o regicidio.w Pero por
. s quelatolerancia religiosa tuviese estrictas limitaciones enlos intere-
i.'f\'-
s,~sdelacorona y dela Iglesia -interpretados por lacorona-, ella consti-
tuaun antecedente para la expansin de la libertad deconciencia luego
de laIndependencia.
, Dentro deesa singular yuxtaposicin detendencias tan opuestas,
'podems encontrar que las dosis de nuevo y de'viejo pensamiento no
Estudio preliminar 47
48 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORGENES DE LA NACiN ARGENTINA
son siempre similares, y que esta disparidad tiene fuerte significacin.
No es igual, ya lo sealamos, en Cabello y Mesa que en Belgrano. Ni
en Maziel, que en ciertos profesores que tienen la "audacia" de matizar
su curso de filosofa o fsica con alguna mencin &'jeSCa~'tes, Gassen-
di o Newton.
Podemos preguntarnos en qu medida aquellos escritores tenan
conciencia de esta incoherencia. Para esto es de inters coinenzar por el
caso del Telgrafo..., cuyo director, el extremeo Cabello y Mesa, haba
colaborado en el Mercurio Peruano durante su residencia en Lima. En es-
te punto no deja de llamar la atencin que materiales de especial valor pa-
ra la comprensin de las caractersticas de la vida cultural rioplatense afi-
nes del perodo colonial, como los publicados en este peridico, suelan
quedar descuidados con argumentos tales como los que, basados en la pe-
destre inspiracin potica, y peor manejo de la prosa, del director del Te-
lgrafo Mercantil..., ha casi condenado al olvido la fuente periodstica
ms rica en indicios sobre el clima cultural de la ltima dcada de la co-
lonia.s? El peridico fueautorizado por el Virrey en una resolucin de no-
viembre de 1800 en la que, haciendo uso de la facultad que corresponda
a la corona, designa a los censores que deban autorizar la impresin de
cada nmero. Previamente, en un acto tambin de control de la prensa, ha-
ba pasado a dictamen del Regente de la Real Audiencia la solicitud de
Cabello y Mesa para editar el peridico. Lo notable es que este texto con-
tiene, ala vez, alardes de saber ilustrado y expresin de los lmites que de-
ba respetar el editor en cuestiones religiosas y polticas. Los conocimien-
tos sobre comercio, minera, agricultura.y pesca, adems de tiles y agra-
dables, si son bien expuestos
"...deben ser interesantes a todo buen Patriota, sin profanar el reco-
mendable nombre de Filsofo, que solo conviene propiamente a los que
.emplean sus luces en la felicidad comn ..."
Por eso, recomienda al Virrey aprobar el proyecto del peridi-
co, pero .
" con las precauciones correspondientes de guardar moderacin,
'tvitar toda stira, no abusar de los conceptos, meditar bien sus discursos
para combinar la Religin, Poltica, Instruccin, y principios, a efecto de
que no sea fosfrica la utilidad de este proyecto, sugetndolo a una cen- ..
sura fina, y meditada, quedeber sufriintesCIe imprintirse:.~;'28 .
Si se presta atencin a estas frmulas rutinarias de la literatura bu-
rocrtica, se observar que lo que veta la censura civil, a diferencia de la
eclesi~stic ., es la expresi9n, no la profesin de un pensamiento heterodo-
xo, sin interesarse por la posible vinculacin de ciertas expresiones con
..'~'i'i}
.. ?'.:
Estudio preliminar 49
doctrinas de otro tenor. La censura eclesistica, en cambio, obrando con
ms coherencia, buscaba la raz hertica o impa del pensamiento a partir
desus expresiones inmediatas. ...
-,.- " ._'. _. r ,
. ..Es--tambininteresante observar en el' censurado, ms que en el cen-
sor, la conformacin de aquella incoherencia. Por ejemplo, los artculos
del editor del Telgrafo... en los que la abundancia de prrafos en defen-
.sade la religin, en un medio social en que no corra mayor riesgo, nos
indica que ellos tenan por objeto defender al autor ms que a la religin.
Esto es, que por haber asumido la labor propagandstica de las luces del
siglo, el que escriba tena conciencia, por ms moderada que fuese la ex-
presin de sus opiniones, de la no congruencia entre ilustracin y fe, y de
la consiguiente posibilidad de ser objeto de algn tipo de sancin.
Pero, as como podemos observar en los censurados la asuncin de
objetivos de la censura, podemos tambin leer invocaciones ala Ilustra-
cin en los textos de las autoridades que ejercan la censura. Expresiones
que delimitan el espacio en que autoridades monrquicas y sbditos inno-
vadores podan coincidir. Y a vimos prrafos del escrito del censor del Te-
lgrafo... Leamos ahora las protestas ilustradas del ltimo virrey del Ro
de la Plata al autorizar la aparicin del Correo de Comercio en enero-de
1810, que manifiesta su aprobacin a "...Ios fines que se han propuesto los
Editores en la propagacin de las luces, y conocimientos tiles ..." y decla-
ra que las distintas instancias de las autoridades civiles y eclesisticas ha-
brn de unir
"...su celo propendiendo en cuanto lo permitan las oportunidades a
los. efectos y miras del Gobierno, entendidos de que en hacerlo as como
se espera, darn la mas relevante prueba de su adhesin a la felicidad ge-
.,neral que jamas puede obtenerse sin la ilustracin y educacin de los pue-
j blos"29.
'RIESGOS DE LA DIVULGACI6N DE LAS LUCES Y AUTOCENSURA
>", Por otra parte, algunas ele las comentadas expresiones de autolirni-
.tacin en el tratamiento de ciertos temas, indican que tambin obraban en
.:el Ro de la Plata, como en Espaa, los temores a la instruccin del "vul-
go" que cuentan entre las causas de la autocensura en el intelectual de la
poca, No es ocioso obser v ar que nos estamos refiriendo a una preocupa-
-t cin que asimismo contribuye a explicar la difusin de las sociedades se-
-cretas durante el siglo XIX, grupos que al amparo de su carcter secreto y
)intitativo pueden aislar un mbito en el cual circulen ciertos conocimien-
';tos_ sinlos riesgos de su difusin popular.
Es claro que en este terreno hay asimismo textos que nos pueden
,
,
\
\
r
1
50
;,
\~
~
hacer dudar sobre si las autolimitaciones en la divulgacin de las nU"evas' ~
ideas son reales o slo comportan una forma de evitar escollos. En los pri- ~
meros escarceos literarios del editor del Telgrafo..., cuandosu osada era i
mayor, se lee el siguiente prrafo que revela que el curs dn~;~evoluCi6ti' ~'1
'fiC no haba hecho retroceder a todos los entusiastas'del enciclope- t
dismo: 1
"...sabemos que aquella antigua idea de conservar pobre, grosero, e ~.
ignorante al Pueblo, en orden a su seguridad, es una mera quimera; es un "
absurdo detestable, y expresa contravencin a la ley natural, que confiri '1
derecho a todo hombre para ser instruido, tanto en las obligaciones mora- I'
les y econmicas, como en aquellas Ciencias y Artes, con que l concibe
que puede ser feliz y til a sus semejantes; sabemos que la instruccin a
los Labradores, Manufactureros y Soldados comunes es siempre til al
Estado ...".J o
Este prrafo alude a un tema en extremo polmico en la poca, co-
mo llevamos visto, y contiene uno de los "dogmas" ms caros a los parti-
darios de la revolucin francesa, que se podr encontrar, ms adelante, en
los escritos de Mariano Moreno, y otros lderes revolucionarios. El del de-
recho eletodo ser humano a la totalidad del conocimiento. Pero, si nos fi-
jamos bien, esto puede estar ineluido en la primera parte del prrafo, en
forma de una denuncia de la violacin de ese derecho; no as en la segun-
da parte, cuando la limitada enumeracin de lo que puede serle enseado
-ciencias y artes que elija para ser til a sus semejantes- sugiere una res-
triccin de la amplitud de la demanda inicial. Y no deja de ser -Slgnficati-
va, asimismo, que uno de los ms agresivos actos en afirmacin del prin-
cipio de la ilustracin del pueblo como requisito del progreso poltico, la
edicin del Contrato Social de Rousscau por parte de la Primera J unta, pa-
gue tambin tributo a la necesidad de no atacar el dogma religioso supri-
miendo del texto aquello que lo afectaba.' I
Si estos dos casos puedan ser considerados como de una autocen-
sura slo por respeto a la censura oficial -mediante el alarde de asumir los
lmites fijados por el Estado a la difusin del conocimiento- y no por te-
mor a la divulgacin, es algo dudoso abierto a la discusin. Ms clara, en
cambio, aparece en un artculo de la Gaceta... posterior a la muerte de
Moreno -"Reflexiones sobre la causa de la desigualdad de las fortunas, y
sobrela importancia de las ideas religiosaspara-mantener el amn pbli-
co" [Vase Documento N 15], artculo en que estos lmites a la Ilustra-
cin estn expresamente asumidos. Por su parte, tambin Mariano More-
no haba escrito lo siguiente:
. "Desen-gamonos al fin; que los pueblos yacern en el embruteci- - -
tlias ')illU
CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORf GENES DE LA NACiN ARGENTINA
'-:< .
_ Estudio preliminar 51
miento ms vergonzoso, si no se da una absoluta franquicia y libertad pa-
ra hablar en todo asunto que no se oponga en modo alguno a las verdades
santas de n~lr.~traaugusta Religin, y a las determinaciones del Gobierno,
siempre dignas de nuestro mayor respeto."32
Pero el hecho de que los propagandistas de las nuevas concepcio-
nes se manifiesten firmemente dispuestos ano traspasarlos, no conforma-
ba a muchos de sus adversarios que lean por detrs de ls nuevas ideas,
aun en campos como los de la esttica, un trasfondo irreligioso digno de
temerse. Uno de ellos, al ocuparse de la Oda al Paran y otras produccio-
nes literarias de los colaboradores del Telgrafo... [Vase Documento No.
16], advierte al editor:
"...Se encuentran tambin en ellas [en las ficciones de los Poetas]
impiedades acerca de Dios, atribuyendo a otros la divinidad ... [...] Pues
qu dira el Sto. Doctor, ylos Canonistas si oyesen en los Pueblos Catli-
cos saludar al Ro Paran con Salve, llamarle sacro, DIOS magestuoso,
augusto, sagrado, y otros dislates de este jaez, y esto por los que en el
'." concepto de Ud. se reputan por los mejores)' nicos Poetas que conoce
.~. ~..:A~ este suelo argentino? Nada ms diran sino que semejantes expresiones
~ '~'.~~~merecen ser proscriptas como gentilicas, escandalosas, mal sonantes, y
i J . " " '" ofensivas de odos piadosos: de cuyo sentir son los ms sensatos".
~ ~~" Menos podan confiar los adictos a los viejos cauces de la cultura
.
1,':. . ._'_... .':.:,~.'~.~.'... ~,:._. colonial, en las piruetas de! razonamiento de Cervio empeado en preve-
'" -e nlr las resistencias que provocaban sus iniciativas en el terreno de la en-
i~::~.~.f.-~.}.;_ ~~- seanza cientfica y tcnica. En uno de sus escritos posteriores a 1810,
- ."oc';' Cervio realiza un manejo discursivo, de un tipo muy comn entonces,
;jti f para presentar su programa de renovacin intelectual GOm_ Oesencial a los
. :, intereses de la Religin. As, su afirmacin, ya transcritarde que el pro-
'2. greso de las luces libr a la religin de las supersticiones y fanatismo que
.,,"la corrompan, es una forma de poner a cubierto el pensamiento innova-
'\ dor presentndolo como defensa de la buena tradicin. Con similar prop-
~-.sito sostiene la complementaridad de la enseanza de las ciencias y de la
. doctrina religiosa, como se lee en 10siguiente, . .
;.' "...mientras una parte de nuestra juventud ansiosa de ejercer los rru-
. nisterios de la Religin y la J usticia recibe en las escuelas generales los
"principios del Dogma y la Moral Pblica y privada, reunos vosotros a es-
t di ar la naturaleza ... 11
.' Tambin la cloctrina, frecuente en los ilustrados espaoles e hispa-
'noamericanos, de que el estudio de la Naturaleza esel mejor estudio de
.Diosatravs de su obraest presente en ste.corno en otros escritos de
',Cervio:
52 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORGENES DE LA NACIN ARGENTINA
"Si algn estudio nos puede levantar aestas verdades [las de la Re-
ligin] es el estudio de la Naturaleza, es el estudio de este orden admira-
ble que reina en ella que descubre por todas partes, la sabia, y omnipoten-
te mano que le dispuso, y que llamndonos al conociirfintode las Criatu-
ras nos indica los grandes fines para que fuimos colocados en medio de
ellas. "
Y en un rasgo de andacia, otra afirmacin de Cervio busca congra-
ciar aun ms el estudio de la naturaleza con la fe, afirmando que frente al
efecto de oscuridad y errores derivado de la enseanza, no slo de la es-
colstica sino de corrientes anteriores y posteriores englobadas con aqu-
lla en la despectiva consideracin que le mereca su comn carcter me-
tafsico, slo la luz de la revelacin divina fortaleci la razn e hizo posi-
ble su desarrollo.
"...Ah! sin la revelacin, sin esta luz divina que descendi del cie-
lo, para alumbrar y fortalecer nuestra obscura, nuestra flaca razn, Qu
hubiera alcanzado el hombre de lo que existe fuera de la naturaleza? Qu
hubiera alcanzado an de aquellas santas verdades que tanto ennoblecen
su ser, y hacen su ms dulce consolacin?"33
Pero todo esto, ya lo dijimos, no seduca a quienes miraban con
.hostilidad el cultivo de las ciencias, considerando que al contradecir afir-
maciones del Dogma o tradiciones bblicas, ellas socavaban el prestigio
de la Religin. Como sera el caso, por ejemplo, del disgusto que habra
seguramente provocado otro discurso de Cervio, en los certmenes de
1806 de la Academia le Nutica, en el que al resear el d;sarrollo de la
astronoma moderna, exaltaba los avances del heliocentrismo y alababa a
Coprnico [Vase Documento N 14]. En este discurso, deca el Director
de la Academia:
"...Apareci por fin Nicols Coprnico y con un nimo igual a su
entendimiento choc de lleno contra la opinin de todos los sabios de su
tiempo, trat de persuadir que todo es ilusin, que el Sol, y las Estrellas
estn inmviles [sic], que lo que se mueve es la masa del globo que habi-
t amos," " .
yluego de elogiar aKepler, Ticho Brahe, Galileo y otros, dedica un
largo prrafo al "inmortal Newton", cuya aparicin, afirma "fue la ltima
y grande poca de la Astronoma",34
Pero no hay textoenque esta obs'esipor la necesida<t'de procla-
mar la compatibilidad de ciencia y fe, de innovacin intelectual y dogma,
de ilustracin y religin -obsesin que a su vez expresa la ntima concien-
ca.fuese G?~nocertj~u_ mJ :r~ocom{) duda, de 10_ contrario- se haga tan ex-
plcita, hasta el punto de sustituir al tema original, como ~l; ela~tc~I;-
,,-,~::~,,-::.,-:~,,-.~ .,"
~, ' ~,\:
't " ' f ~-' ,
~l1tf~~~;< Estudio preliminar
.~);., ,tr't{,{
~ '.~~, '~Metafsica" del Correo de Comercio, de agosto de 1810 [Vase Docu-
~ ;;:",-,'mento N 2]. Este artculo, que retoma el asunto de uno bastante anterior,
,< ; {de junio del mismo ao, dedicado a la enseanza de la Filosofa [Vase
~,: Documito'N" ], parecera haber sido motivado por el convencimiento
- 'de la necesidad de suavizar la adhesin a la filosofa empirista que entra-
aba, en el final del anterior artculo, la propuesta de Condillac como tex-
'to de enseanza de la Lgica. Cuando buscando la reforma de los estu-
dios, alega ahora el Correo..., presentamos como "modelo el mas digno de
'seguirse a Condillac dejamos en suspenso la continuacin de nuestras
ideas ...". Hemos vacilado, contina, en decidir si a la Lgica deba seguir
el estudio de la Fsica especulativa o de la Fsica experimental, o si se pre-
ferira la Metafsica. Finalmente hemos resuelto que...
"...se deba pasar al estudio de esta parte de la Filosofa, es a saber,
de la Metafsica, por ser la ms interesante de todas: pues que se propone
conocer a la Divinidad de que dependemos, y al alma que es la porcin
ms noble de nosotros mismos."
Para decidir el tipo de Metafsica que se ha de ensear, luego de in-
~ ,i:,-;' vacar a Locke -cosa no muy congruente con el propsito aparente del re-
'S" ': . dactor-, elogia la capacidad de esta disciplina para la enseanza posterior
1~;icdelos fundamentos de laReligin. No sera utilsimo, arguye, que despus
i'j{;l de haber demostrado la existencia de Dios y otras doctrinas conexas ...
~ -~J >-' " se les enseasen los fundamentos de nuestra Santa y Sagrada Re-
~;~.ligin? Qu objeto tan digno de la explicacin de nuestros Maestros! qu
'_ ,~ { { 4; .{ ..- ventajas para U113 sociedad como la nuestra, donde todos profesamos una
~~;~? mi sma Rel i gi n! " -
~i ;';~:T''-. y aade entonces un comentario de excepcional elocuencia respec-
.~~!,:,:tode lo que estamos analizando. Una vez grabados en el corazn de los
.f'.-\:S{-,,,<,":
''>'.-;"''alumnos esos fundamentos ...
," ; " 11 .nada tendramos que temer de la novedad de las ideas que nues-
,.'lfas circunstancias irremediablemente nos han trado, y nos deben traer en
.'lo sucesivo, por el comercio indispensable con las naciones de diferentes
"sectas y opiniones religiosas."
';, Sera excepcional encontrar otros prrafos en los escritos de la po-
'ta que expongan en forma tan explcita, a la vez que ingenua, la mayor
,"reocupacin que asediaba no slo a los adversarios sino tambin a los
propios partidarios de la Ilustracin. Por aadidura, leemos enseguida en
. el mismo artculo que no existe poltico, "ni an de los espritus fuertes,
"que no convenga en que no puede existir sociedad alguna sin religin".
'Dado que tenemos, alega, "por gracia del Altsimo laverdadera", por qu
.< no -ensear a los jvenes 8U-Sflldametos? _. - - -
53
," "
,
~
!
'0
Lt
,1
I~
!
"
,
:';'..
54 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS; ORfGENES DE LA NACIN ARGENTINA
Pero. y esto es quizs lo ms interesante. el texto no deja de seguir
siendo un alegato contra la enseanza escolstica. En la continuacin del
artculo. luego de encarecer la utilidad de la Religin para sostn del Es-
iad.?y cumplimiento de las o~ligaciones del ciudadanj.ll'i~~:~ .. adoptar la
propuesta reforma de la ensenanza, emvta alos profesores atal mutacin
con curiosas cortesas como stas:
"Estamos ciertos deque nuestros Doctores. y los religiosos que tambin
ensean filosofa, entrarn gustosos aesta empresa. aque tal vez no sehan ani-
mado por no hacer novedaden larutina que la antigedad ha consagrado."
y es lcito. aade. abandonar esa veneracin a lo establecido por
nuestros mayores ..... cuando no se ofendan los dogmas. las disposiciones
eclesisticas y nuestras leyes .. ."
Contrasta empero el tono de paciente persuasin de este artculo,
con el tajante prrafo dc otro que pocos das despus dedica el Correo... a
la libertad de prensa. Los que se oponen a ella. pregunta ...
"Qu es lo que temen? Que se abuse elela libertad? Que se escriba
contra la religin y se arruine? Pero en prohibiendo que se escriba contra
el dogma. con una pena fuerte e irremisible. estar salvado este inconve-
niente para los que. por un celo ms perjudicial que til a la misma reli-
gin. recelan de la libertad .",35
LA CRTICA AL STATUS DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD COLONIAL
Por otra parte. las modestas incursiones por ciertos- tpicos de la
Ilustracin. si bien no ofendan la fe. conformaban flagrantes impugnacio-
nes de prejuicios muy arraigados en aquella sociedad y entraaban por lo
tanto el riesgo de concitar contra el autor el rencor de los afectados. Las
pginas. por ejemplo. que dedican eJ Telgrafo.:. el Semanario ...
36
y eJ
Correo... ala defensa de la educacin e ilustracin de la mujer [Vase Do-
cumento N 18], que impugnaban implcitamente. la concepcin en que se
fundaba la Real Pragmtica de 1776 -que acentuaba el poder eledecisin
de los padres sobre los matrimonios de sus hijos-o no podan agradar mu-
cho.." jefes de familia acostumbrados a un trato patriarcal de sus esposas
e hIJas,37 Sin embargo, esas pginas periodsticas, si bien contienen una
notable defensa del derecho de la mujer a una mayal- consideracin y J i-
~;~tead:~2}legan a la )ll.~F,d~cidad.de)!n2?))'(afos de Lava~1n. enlos
que labusqueda de un nexo racional entre libertad femenina y utilidad co-
mercial, adems de alcanzar un curioso matiz de involuntario humor, im-
pugnaban ms abiertamente la poltica de la Real Pragmtica de 1776. La-
_ vardnparte de una franca adhesin a una moral utilitaria: _
Estudio preliminar 55
"La ambicin, el amor y la codicia son tres fuertes muelles del or-
den poltico. El anhelo de darse entre los dems cierto aire de importan-
cia. el miramiento por agradar al bello sexo. y el gusto de atesorar son los
deseos genera!esde los homBres. Estas pasiones hasta'ierto punto son ra-
cionales; perniciosas si llegan al extremo. pero tolerables en los interme-
dios. por J as importantes ventajas que de ellas saca la Patria."38
y explica luego que. cuando contrariando esas benficas pasiones.
es el padre el que elige eJ esposo de la hija y no ella. entonces" ...tratare-
mas de atesorar y no cuidaremos del aseo. y finura de nuestros moda-
les...", pues estaremos obligados a hacerle la corte al padre. En cambio.
cuando son las hijas las que tienen la principal parte en la eleccin del no-
vio. el cortejo se dirige a ellas:
"Son pulidas. y nos pulirnos, son nias. y nos aniarnos. Este me-
dio es para todos. Entonces el comerciante especulativo nosbrinda varie-
dad de ropas. cuyos colores. y adornos brillantes disimulan nuestros per-
sonales defectos. El industrioso aprovechando J as variedades del diseo
inventa cosas nuevas cada vez ms gratas a la vista. Este es el que surte al
comerciante de los gneros labrados. y el que compra al agricultor las ma-
terias de qu labrarlos. Todo se mueve."
De manera que toca a los comerciantes que poseen influencia en el
poder o que ocupan cargos representativos, el vejar porque no se debiliten
"los resortes del propio inters" comercial, advirtiendo que" ...el curso de
las pasiones de los hombres aunque exceda del lmite necesario, como no
llegue al extremo, trae mil ventajas a la sociedad, y sin lno podr ser s-
. ta opulenta" 39
Ms interesante que esto es la distincin que aade Lavardn, entre
el campo de actuacin correspondiente al poder respecto eleaquellos ex-
tremos que deben ser reprimidos (escndalo pblico, insubordinacin a
las potestades. perjuicio a la honra. salud o hacienda de otro). y el campo
que corresponele a "otro tribunal". el eclesistico. Pues ...
.....en el momento en que [el poder civil] se introduzca aconocer de
,;las causas remotas [de las pasiones que se desbordaron], lejos de conser-
var el orden no har ms que debilitar los resortes de las pasiones. ernpo-
:brecer el pueblo. y ponerle apeligro de ser presa del ambicioso el espacio
.,SoBE- media entre la lnea de la virtud hasta el extremo del desenfreno. [que]
es el campo de la libertad que est a cargo de la Naturaleza."
y comenzando un nuevo prrafo destinado a alabar las virtudes de
, la religin catlica. aade esto que muestra otra versin de lo apuntado
. ms arriba en torno a la ntima conciencia de incompatibilidad entre Ilus-
- tracin y fe, manifestadaen las protestas de respeto ii13feligiri: -
, '
56 CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORf GENES DE LA NACiN ARGENTINA
"El conocimiento delascausas remotas corresponde aotro tribunal.
Somos por dicha catlicos. No tocaremos este punto como religiosos,
pues notenemos misin para predicar. Hablaremos slo como polticos, y
como comerciantes" ,4.0 ':J - - ';"~f ',.~,
NOTAS'
1Las huellas de esa influencia son ms que abundantes. Vase, al respecto, el clsico tra-
bajo de Ricardo R. Caillet Beis, Ensayo sobre el Ro de la Plata y la Revolucin Fran-
cesa, ob. cit. Asimismo, Roland D. Hussey, "Traces of French Enlightenment in Colo-
nial Hispanic America", en-A. P. Whitaker [ed.], Latn America and the Enlightenment,
New Y ork, 1961.
2 Por ejempl~. La Gozeta ... del 4 de setiembre de 1792 informaba sobre laaparicin -por
laImprentaReal y "por orden superor''-, de un Compendio de la obra inglesa titulada
Riqueza de las naciones, hecho por el Marqus de Condorcet, calificando a la obra de
Srnith de "la mejor que se ha escrito en su clase ... utilsima para el hombre pblico, y
particularmente para propagar en las Sociedades econmicas principios verdaderos que
deben dirigir sus operaciones hacia el bien general de la Monarqufa". Cit. por R. Herr,
ob. ct., pg. 2,9~. ' . ,
3 Mercurio Histrico y Poltico, de Salvador J os Maer, aparecido en 1738, En 1756 su
derecho a publicacin fue anexado por la corona, y en 1784 cambi su nombre por el de
Mercurio de Espaa. J uan Luis Alborg, ob. cit., pg. 49, "Mndame mercurios y gace-
tas", mega Ambrosio Funes asu hermano Gregario, durante la residencia de ste en Ma-
- drid -Ambrosic'a Gregario Punes, Salta: 24/lIIl776, enR. I. Pea, ob. cit.ipg. 238. - -
4 R. Herr, ob. cit., pgs. 298, 301, 308. Vase abundante informacin, adems de referen-
cias efectuadas ms arriba, en el cap. XIII "Godoy y el resurgimiento de la Ilustracin".
No sabemos si llegaban otros peri6dicos que reflejaban mejor la vida intelectual espa-
ola, ms atentos a las nuevas corrientes, como El Correo de Madrid, que public, por
ejemplo, entre febrero y julio de 1789, las Cartas Marruecas de Cadalso -J uan Tamayo
y Rubio, "Prlogo" a Cadalso, Cartas Marruecas, Madrid, Espasa-Calpe, 1935, pg. 44,
5 Lavardn naci6 en' 1754 Y muri en 1809: Belgrano naci en 1770 y viaj a Espaa en
1786. Suponiendo similar edad en Lavardn cuando se traslada a la pennsula, habra
llegado a ella en J 770. Y como en 1778 particip en los exmenes de filosofa del Co-
legio de San Carlos, se puede ubicar entre esos aos su estada en la pennsula, Lavar-
dn estudi en Buenos Aires y en Chuquisaca -no hay indicios de que su permanencia
fuera larga- y en Espaa, donde se gradu6 de abogado .. Tambinall dice haber "...se-
guido la carrera literaria en los estudios pblicos de. Granada, Toledo y trladrid .. ,", es-
tudios que no pudo compi~ti{r '(n' Espaa:' que;;'-;e~riJ d~"infornalmente J unto a J uan
Baltasar Maziel. Mariano G. Bosch, Manuel de Lavardn, Poeta yfil6sofo, Buenos Ai-
res, Sociedad general de autores de la Argentina, 1944, pg.-40. En realidad, compa-
rando la calidad de ambos, podra haber sido Lavardn quien ense a Maziel en ma-
_ teria literaria. _ _ - - - - _ - - - - - - - - - - _ .- - - - -
~ :t~;;- Estudio preliminar
i',\~,;
lii:{,'~~ ..6 M. Belgrano, "Autobiografa", ob. cit., lug. cito
~
!p:;?j!\- 7 Funes estudi jurisprudencia en la Universidad de Alcal de Henares. Parti6 para Espa-
....' . 1,l1.';.:~~".. ;-a a los veinticinco aos de edad, ~n 1775, y pern~?~eci6 aH,f hasta ~779, R). Pa,
" ;.. t -ob. cit,cap.IV; Mariano de Vedia y Mitre, El Den Funes, Buenos Alfes, Kraft, 1954,
: . ;;;'/" cap. J I .
'. :~~;'l' 8 Vase R. Herr, ob. cit, en el captulo VIII "El pnico de Floridablanca", la reaccin, en
;~r~~{r; .especial de este ministro, destacada figura de la Ilustraci6n espaola, frente a la revclu-
~l!t;::".'.- - cin francesa,' .
;::)I'~~
",,~~~> 9M. Bclgrano, "Autobiografa", ob. cit, pg. 48.
1 /:10 J uan Probst, "Introduccin", ob. cit., pgs. CXCIV y sigts.
~ 11 "Como las 63 Sociedades Econmicas establecidas hasta esta fech~ en Espaa dieron
P. el ms vivo ejemplo para una igual asociacin en las Provincias del Ro de la Plata fun-
~.;) dada y reunida por el Coronel D. Francisco Cabello y Mesa, bajo un plan casi igual al
1 de las Sociedades de Madrid, Oviedo, Vera, Benavente y Medina de Rioseco ... ", Tftulo
'~ 30., arto lo., del "Proyecto ...de las Constituciones ... " que Cabello y Mesa "estaba for-
I
'~:::. mando con destino a la Real Sociedad Universal de la Argentina", contenido en el "Ex-
.
..~, .':' pediente reJ ativo a J a fundacin del peridico Telgrafo Mercantil. ruraJ , poltico-eco-
,,:t;~:' nmico e historigrafo del Ro de la Plata', y de la SOCiedad Argentina, patritico-lite-
,1,'A" raria y econ6mica, que proyectaba establecer en Buenos Aires el extremeo Francisco
t -'~~~Antonio Cabello", 26 de octubre de 1800 a 11 de diciembre de 1802, en J os Mara Ta-
l'E. . ~. : . : ' rrc Revello, El libro, la imprenta y el periodismo en Amrica durante la dominacin es-
1 ', pao/a, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Histricas, Facultad de Filosofa y
'.!:12L::a:;ul::~,!~~ ~~~:~'deJ grupo. en un ataque que eJ Telgrafo ... hubo de publicar,
" f . . . . . . . se comprueba que ya entonces el Caf de Marcos serva de lugar de reunin para un ce-
':'~::t.~~'. _nculo intelectual. Vase en el Telgrafo Mercantil, Rural, Poltico-econmico, e Histo-
rigrafo del Ro de la Plata (1 801 -1 802), Reimpresin facsimilar dirigida por la J unta
',_ de Historia y Numismtica Americana, dos vals" Buenos Aires, 1914 y 1915, Tomo 1,
; ..c.No. 29, 8N1 I/801 , el dilogo satrico en verso "Conversara entre un Palangana y un Es-
-' tudiante'' -al que el editor del Telgrafo ... , pese a publicarla, califica de "aborto intelec-
rual''. y en la que se lee: "Qu dicen de ese Papel/all en el Caf de Marcos?", en alu
,si6ii irnica al cenculo de Lavardn - Fol. 230.
; 13 Id., Ibid . pg. ccrx.
14 De Genovcs tambin estn catalogadas varias obras de filosofa; Una de moral (Delia
->Dceosima o sia della Filosofia del gusto e del 'onesto), otra de metafsica (Disciplina-
"-!"rummetapliysicarum elementa, mathematcum morem ~dornata -Elementos de la disc-
eplina metafsica, expuesta en modo matemtico-), otra de lgica (La Logica per g/i gi o-
_-yanetti; Eementorum artis Logico-critico, Libr V), y una tambin teologa (Unversae
-LChristallae theologiae eiementa dogmatica, historica, crtica).
es:Victorian de Villava, Nota N 24, en Antonio Genovesi, Lecciones de Comercio o bien
de Economa Civil, Madrid, Tomo Segundo, 1785, pg. 181. Villava aade el siguiente
-ccmentario: "En tan encontradas opiniones de estos dos famosos Polticos Italianos, no
'i;'puede menos de decirse que la prctica de las Naciones ms industriosas est a favor de
la del Gcn-vss.i;'perq qu~ si lQd.Q.sllegan algn da 11pensar del lJ IlSmO mapa, cO,mo se
57
14"" '..
58 CIUDADES,_ FROVINCIAS,_ EsTADOS: ..ORIGENES.DE_ LA NACIN ARGENTINA.
',.
va verificando, o habrn de adaptar la libertad de entradas y salidas, que propone el Pi-
langhieri, o contentarse con un triste y pequeo comercio interno". Id., pg. 182.
~6 Manuel J os de Lavardn, Nuevo Aspecto del comercio en el Ro deIa flata, Estudie
.preliminar de Enrique Wedovoy, Buenos Aires, Raigal, 1955, pgs;J .30 {31.
~7_ -"Educacinm~ral", Semanario de Agricultura. Industria y Come;ctlT. i;"N 4, 13de
octubre de 1802.
18 Correo de Comercio, [reproduccin facsimilar], Buenos Aires, Academia Nacional de la
Historia. 1970, "Educacin", T. l., Nos. 17y 18, del 23 y 30/VI/81O; la cita en pg. 139.
19 L. J . Chorroarn, "Lgica", en J uan Chiabra, ob. cit., pg. 123. Ntese que el profesor
mismo advierte el exceso de retrica dedicado al asunto. Pero ntese tambin por el tex-
to del Correo ... que los intentos de moderacin de esos vicios no bastaba a os que ad-
heran a la tendencia de la poca adesterrar completamente la.Escostica.
20 Idem, pg. 124.
21 Id., Ibld., Nm. 18, 30NIJ 810, pg. 139. Vase en-el artculo "Educacin" del Telgra-
fo ... los esfuerzos retricos para afirmar el principio de la utilidad o para criticar el del
temor en la enseanza, matizados con reiteradas protestas de inflamado celo por la reli-
gi6n y otras instituciones de la monarqua. Sin embargo, aun as, se puede leer algn to-
que polmico en materia religiosa, como ste: "...nuestra Religin, que quiere mucho
ms la misericordia, que el sacrificio ..." -Nos. 16, 17 Y l~, del 23, 27 Y 30 de mayo de
1801, Fols. 121 y sigts.
22 Confr6ntese esa postura frente a las "novedades" con sta del Maestro General de los
domnicos: "Aunque por genio SOmOS enemigos de novedades, y tan enemigos que las
aborrecemos de muerte, como suele decirse, no obstante, si alguna vez las tenemos por
necesarias, nos violentamos y nos reducimos ahacerlas". Y explica luego la decisin ele
reemplazar el latn por la lengua vulgar en las comunicaciones de la Orden. "Observa- .,~
ciones y aprobacin de los captulos provinciales [de la provincia domnica de Buenos - ~:-
Aires] de 1775, 1779 Y 1783, por el Rvmo. P. Maestro General Fray Baltasar de Quio-
nes" (Roma, 5 de abril de 1786), Fr. J acinto Carrasco, O. P., Ensayo Histrico sobre la
Orden Dominica Argentina, I, Actas Capitulares (1724-1824), Buenos Aires, Coni,
1924, pg. 509.
23 Pedro Antonio Cervio, "Discurso o memoria. sobre la importancia de la Academia es-
tablecida por el Consulado de Buenos Aires", en Nicols Beso Moreno, Las fundacio-
nes matemticas de Belgrano, Buenos Aires, 1920, Apndice, pgs. 183 y 184.
24 "En otras palabras, tolerar al disidente religioso significa que el grupo dominante re-
nuncia aelevados criterios religiosos acriterios polfticos y que, en consecuencia, acep-
ta', en alguna medida, la neutralizacin de la vida religiosa ... [...] ...En resumen, s610 tie-
ne sentido exigir o proclamar la tolerancia religiosa en una sociedad donde existe un
grup.o religioso dominante, que tiene, en principio, la posibilidad de imponer coactiva-
mente por s mismo (gobierne teocrtico) o mediante el gobierno secular (sistema cesa-
reopapista), sus prescripciones dogrnticas.v.Pedro Bravo Gala, "Presentaclt", enJ ohn
Locke, 'Corta sobre la tolerancia, Madrid, Tecnos, 1985, pg. XVI.
25 "Proyecto ...de las Constituciones.,," que Cabello y Mesa "estaba formando con destino
a la Real Sociedad Universal de la Argentina", Ttulo 40., arto60., en J os Maria Torre
_ Rcvello, Elli b ro" . , ob . cit.,.pg._ CCXL _ _ . _ _
.,....
Estudio.preliminar 59
;;.
26 "Real Cdula de 19 de Mayo de 1801" e "Instrucci6n y reglas de gobierno que han de
observar los Censores Regios de tedas las Universidades de los Reynos de las Indias e
Islas Filipinas", en Instituto de Investigaciones Histricas, Facultad de Filosofa y Le-
. tras, Documentos para la Historia Argentina, Tomo XVIII, Cultura ... , ob. cit., pgs. 611
y 613.
27 Quizs por la abrupta clausura del Telgrafo ... , los peridicos que le siguen, el Sema-
nario ... de Vieytes y el Correo de Comercio de Belgrano, poniendo las barbas en remo-
jo, se reducen a la prdica doctrinaria, de notable mayor calidad que la del Telgrafo,
pero menos elocuente sobre los conflictos ideolgicos del momento. Vanse en el Apn-
dice algunos de los materiales del Telgrafo que muestran lo que falla en los otros: la
apertura ala polmica y, por 10tanto, la posibilidad de reconocer y evaluar a los conten-
dientes.
28 "Censura del Seor D. D. Benito de la Mata Linares ...", en "Anlisis del papel peridi-
ca intitulado Telgrafo Mercantil, Rural, Poltico-econmico, e Historigrafo del Ro de
la Plata, por. D. Francisco Antonio Cabello y Mesa ...", Ao de 1800, El Telgrafo ... , To-
mo 1, pg. (6).
29 Decreto del 24/I/810, en el "Prospecto.,." del Correo de Comercio.
30 "Objetos principales de esta obra", en el Prospecto del Telgrafo ... , pg. (13) de la reim-
presin facsimilar, ob. cito
31 "Como el autor tuvo la desgracia de delirar en materias religiosas, suprimo el capftulo
y principales pasajes, donde ha tratado de ellas", Mariano Moreno, "Prlogo" aJ uan la-
coba Rousseau, Del Contrato Social o Principios del derecho poltico. Buenos Aires,
1810, en Mariano Moreno, Escritos, 11, Buenos Aires, Estrada, pg. 305.
.' - 32 Gaceta ... , "Sobre la libertad de escribir", 21NI/810, Nm. 3, pg. 31.
33 Pedro Antonio Cervio, "Discurso o memoria sobre la importancia de laAcademia es-
- tablecida por el Consulado de Buenos Aires" (1813], en Nicols Besic Moreno, Las fUII-
daciones matemticas de Belgrano, Buenos Aires, 1920, pgs. 183, 184 Y 185. Conve-
ne recordar que argumentaciones como las de Cervio se apoyaban de alguna manera
en criterios expresados por autoridades de la Iglesia. En 1759, Benedicto XIV haba
. tambin criticado los vicios de la escolstica como perjudiciales a la defensa de la fe:
"Non possiamo negare che oggi ci siano nel mondo persone raccomandabili per il loro
talenti ed illoro studi, ma esse perdono semplicernente troppc del loro tempo in ques-
tionlpoco importanti, e in scandalose dispute tra loro, mentre elloro unico oggetto dov-
rebbe essere combattere ed estirpare l'ateismo ed il materialismo che con troppa facilita
~.. passano dall'Inghilterra nelle regioni piu fiorcnti della cattolicita''. Cit. por M. Guidetti,
.;.:' "Un secolo tra chiese e religioni", en J .R. Armogathc y otros, Dctl'ancicn regme all'e-
, ~anapoeonlca, Milano, J aca Book, 1978, p g. 17.
",.34Es de notar que en un libro del Comisario General de Indias de la Orden franciscana,
t Fray Manuel Mara Truxillo, publicado en Madrid en 1786, en el que se percibe un cier-
~;h..tOdistanciamiento del aristotelismo, se afirma sin embargo que las doctrinas de Copr-
):. \'co, Descartes, y otras, son opuestas a la Religin y, por lo tanto" ...porque sta mira
~~..: con desagrado aquellas hiptesis, no deben sostenerse, ni proclamarse". Cit. por J .
~~,: Probst, "Introduccin ...'', ob. cit., pg. XIX.
,~~).5 _C~~reo.. .C:0~~'Fi~,. Nm. 2:l!. 1}Y III/810, p~1g .. 177._ El au~nLode !a libertad sic pren-
I
I
I
\
,
,
'\
\
'1
;
!:
I
60 CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORGENES DE LA NACiN ARGE/'ITINA
sa era de especial actualidad lueg~ del 25 de mayo de 1810. Adems del artculo citado
-presumiblemente de Belgrano-, vase el atribuido a Mariano Moreno en una Gazeta ...
de junio de 1810. Los pueblos yacern en el embrutecimiento. se lee all, "si no se da
una absoluta franquicia y libertad para hablar en todo asunto que no se oponga en mo-
do alguno alas verdades santa de nuestra augusta Religin'' ~9[J~~tq;"'J.Nm.3, Tomo
I, 21 NU81 O, pg. 31. Vase, asimismo [Documento N 20] el extenso "Discurso sobre
la libertad de la prensa ... ti del den Funes en la Garete Extraordinaria ... del 22 de abril
de 1811, Y el "Reglamento" de la J unta que lo acompaa, cuyo arto 6 prescribe: "Todos
los escritos sobre materias de religin quedan sujetos a la previa censura de los ordina-
rios eclesisticos segn J o establecido en el concilio de Trento".
36 "Educacin, Reflexiones sobre la educacin de las mugeres, Traducidas del clebre
Lecrec por una seora portea", El Telgrafo ... T. ID, nos. 13 -23/lII/802-. 14 -
4/Ill/802-. Y 15 -IlIIV/802-, pgs. 189,203, Y 217, respectivamente. Sobre el mis-
mo tema, vase tambin el Nm. 37 del T. -27/XIl/801-, pg. 307, Y el Nm. 7 del
T.IV -13NJ /802-, pg. 103. En cuanto al Semanario ... : "Educacin de las mugeres'',
Nm. 89, 301V/804, Fol. 305.
37 Sobre la Real Pragmtica de 1776 vase Ricardo Levene, "Historia del Derecho. Il,
pg. 278. Victorin de Villava critic la Real Pragmtica desde un punto de vistajurdi-
ca ms acorde con el siglo de la Ilustracin: Cf. J os M. Mariluz Urquijo, "Victorin de
Villava y la pragmtica de 1776 sobre matrimonio de hijos de familia", Revista dellns-
ttuto de Historia del Derecho, Nm. 11, Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 1960. (El escrito de Villava en pgs. 101 Y
sigts.) Comentarios sobre la Real Pragmtica, cercanos en el tiempo, pueden verse en
Pedro Somellera, Principios de Derecho Civil, Reedicin facsimilar, Buenos Aires, Ins-
tituto de Historia del Derecho Argentino. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
1939. pgs. 64 y sigts. -vase especialmente "Quin deber hacer la eleccin del espo-
so o esposa", pgs. 79 y sigts. Asimismo, en el texto que en 1834 reemplaz al de So-
mellera-en la Universidad de Buenos Aires, aunque es anterior a l: J os Mara Alvarez;
Instituciones de Derecho Real de Castilla y de Indias, edicin facsimilar, Mxico,
U.N.A.M., 1982, I.l, pgs. l31 y sigts.
38 Mc J . deLavardn, ob. cit., pg. 176.
39 Id., Ibfd., pgs 177 y 178.
40 Idem, pg. 178, Vase tambin, J uego de su largo elogio del papel de la confesin y de
la penitencia -a travs de las cuajes la religin catlica es la nica que puede asegurar la
honradez de un pueblo, circunstancia que hace que no haya "comerciantes ms dignos
de tratar que los catlicos"-, la conclusin que extrae: no es su propsito introducirse en
temas que exceden su cometido, pues "Bstanos este conocimiento en 10 poltico para
saber cul es el encargo de nuestras potestades seculares". Id., pgs. 179 y 180.
't . . -.
......
III
LAS FORMAS DE IDENTIDAD POLTICA
" ." A FINES DEL VIRREINATO
,
;'lf ;~~: .
"4l ;-,~-";. .
~ .'>V'~.. -
lj~E.
4 ,.,~~.~,
,~-",. Advertido ya el riesgo dejuzgar la etapa final de la cultura colonial
~~.%~~ .'rioplatense como simple gestacin de la Independencia, n.oes irrelevante
-,i '';,''; sin embargo preguntarse qu hubo en ella que confluyese en los resulta-
~''-:);~".dos del proceso abierto en 1810, No es ignorado, en manera alguna, que
1~.'r~~i~:-~ m!l~has, de las caract~r~tic~s tanto de la sociedad como de la organizacin
,~; '_ ,';'" nsttuconal del dominio hispano conformaron algunos de los rasgos ms
il :~;:', ..caractersticos de las primeras etapas de vida independiente, tales como
.*l ~~~;. las modalidades corporativas de la participacin poltica, las tendencias
.~~~ regalistas de los gobiernos, laprimaca del culto catlico, las formas de la
. :'. tolerancia intelectual y religiosa, entre otros. Lo que en cambio no existi,
':porque no era un rasgo de poca, fue una identidad poltica de lmites rio-
::' platenses que correspondiese a alguna forma de nacionalidad. Dado que,
..como observaremos ame-nudo en este trabajo, la nocin misma de nacio-
.nalidad como fundamento de un Estado nacional es de tarda aparicin en
"la primera mitad del siglo XIX,
:IDENTIDAD E IDENTIDADES
v , Es de advertir la confusin que reside en buscar los elementos dis-
intvos, de "diferencia", de los americanos con respecto a los europeos
esde la perspecti va marcada por el problema de la identidad nacional
,steror a la Independencia. Porque los fenmenos de diferenciacin y
.~~?-tivaautoidentificacin de los pueblos hispanoamericanos son una eo-
" y el fenmeno de la identidad nacional en el siglo XIX, otra.
Lo primero eslo que puede llevar a la fuerte consciencia de la me-
.1canidact que se advierte ya en el siglo XVI!, por ejemplo, pero que no es
5ompa.tible con la pertenencia ala nacin espaola.' Asimismo, con res-
. ,ecto de Chile, ha sido advertido por Mario Gngora:
..... "Durante lacoloniase desarrolla unsentimiento regionalcriollo, un
,}UI10ra 'la patria' en su sentido de tierra natal, de que nos dan amplio tes-
1.'.
15
..;
'.
62 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORfGENES DE LA NACiN ARGENTINA
timonio los cronistas como Alonso Ovalle y los jesuitas expulsas en Ita-
lia...", [...) "Pero no creo que se pueda llamar sentimientci)i~l;ional a ese
regionalismo natural, aliado por lo dems a la fidelidada la' Monarqua
Espaola.'? ...c.: .,'.:'!'.
. _..... Lo segundo es un fenmeno producido, luego de prji'inadamen-
te 1830, por la tendencia general a la formacin de estados independien-
tes que buscarn legitimar su aparicin concibindola ideolgicamente
como necesaria derivacin de grupos tnicamente diferenciados,
La dificultad en el tratamiento del tema reside en que bajo el efec-
to del supuesto histrico' adoptado -el de que las nacionalidades contem-
porneas surgen de grupos con identidades tnicas definidas- no se advier-
te que las identidades que estamos estudiando son las producidas en el
plano de la "conciencia pblica", en el plano de lo poltico.t As, se tien-
de a definir una identidad ya en el perodo colonial, correspondiente al
mareo de las futuras naciones, cuando el problema es que coexistan va-
riadas identidades que se definan en funcin del plano de relaciones que
las solicitase. Ubicndonos en una regin dada, la,rioplatense por ejem-
plo, podemos observar que se era espaol frente al resto del mundo, espa-
ol americano frente alo espaol peninsular, rioplatense frente alo perua-
no, provinciano frente a 10 capitalino, porteo frente a lo cordobs .., La
dominacin espaola no dej otra cosa que un mosaico de sentimientos de
,
pertenencias grupales, con frecuencia manifestados como colisin de
identidades (rivalidades de americanos y peninsulares, de rioplatenses y
peruanos, por ejemplo), cuya relacin 'con los sentimientos de' identidad -
poltica coustruidos luego de la Independencia ser variada y pocas veces
armnica. Y cuya correspondencia a recortes territoriales amplios no es
tampoco cosa probada.
.'
EL TERRITORIO COMO HIPOTTICO ANTECEDENTE DE LAS FUTURAS NACIONES
La delimitacin administrativa del territorio colonial es uno deesos le-
gados que se han estimado siempre como bsicos al establecimiento de las
nuevas naciones hispanoamericanas, dado que el espacio ocupado por esas
naciones correspondi, al menos parcialmente, a alguna antigua divisin ad-
ministrativa. A veces las Intendencias, en otros casos las Capitanas Genera-
les, como las de Chile o la de Venezuela, responden con bastante aproxima-
cin alargumento, Aunque si en cambio examinamos la cuestin'a partir de
las unidades mayores, la de los Virreinatos -Nueva Espaa, Nueva Granada,
Per, Ro dela Plata-, tampoco resulta errado en la medida en que los virrei-
natos coincidieron tambin con otras tantas naciones -Mxico, Colombia,
Estudio preliminar 63
Per, Argentina- con centro en sus antiguas capitales -ciudad deMxico, Bo-
got, Lima, Buenos Aires-, si bien el territorio original sufrira la desmem-
bracin deunidades menores, Y todava ms, laobservacin tambin ha que-
rido ser precisada estableciendo una correspondencia entre los territorios de
las Audiencias y las futuras naciones (Audiencias de Mxico, Guatemala,
Santa Fe, Quito, Lima, Charcas, Chile, Buenos Airesj.?
De todos modos, observamos por una parte que los territorios de las
antiguas divisiones administrativas ojudiciales, y los de las futuras nacio-
nes no son plenamente coincidentes, Y , por olraparte, que el proceso de
la Independencia mostrara en sus primeros aos una estructuracin en la
que los organismos polticos soberanos no correspondan a esas grandes
divisiones administrativas; dado que, efectivamente, las entidades sobera-
nas de esa etapa no fueron ni las Intendencias, ni las Audiencias, ni los Vi-
rreinatos, sino las ciudades, expresadas polticamente por sus Ayunta-
mientos. Pues, por efecto de la todava vigencia de las pautas polticas de
',",". raigambre hispana, lo que se observar en los primeros tiempos de la In-
, ".. dependencia es lo que surge de las palabras del apoderado del Cabildo de
..;. "
Mxico, en 1808: "Dos son las autoridades legtimas que reconocemos, la
primera es de nuestros soberanos, y la segunda de los ayuntamientos ..."5
Con los recaudos que comentaremos al comparar las prcticas de
autogobierno anglo e hispanoamericanas, ste sera uno de Jos principales
legados de la dominacin hispana, En el mismo terreno, otro legado, de
conflictivas proyecciones, sera la funcin de liderazgo que se atribuiran
los ayuntamientos de lasciudadesprincipales. El conflicto entre un su-
,', puesto de pueblos iguales que habran reasumido la soberana, visin que
': animaba a la mayora de las ciudades hispanoamericanas, y otro fundado
:'en la excepcionalidad de las sedes de las antiguas autoridades coloniales,
.:supuesto que animaba a las capitales como Mxico, Caracas, Bogot,
:-Buenos Aires o Santiago de Chile,6 llenar como veremos las primeras
'itapas de la Independencia, entrelazado al que enfrentaba a quienes inten-
"taban desarrollar prcticas representativas inspiradas en las revoluciones
rteamericana y francesa; y quienes buscaban encarar las reformas en el
,fuarco de las antiguas formas representativas que, como la del apoderado
';ms comnmente lJ amado "diputado", pero correspondiendo a la antigua
figura del "procurador" de las ciudades en las cortes- ocupar lugar cen-
'al en las primeras dcadas de vida independiente.
'1>,.'
..ROBLEMAS DEL VOCABULARIO poLiTICO: EL NOMBRE "ARGENTINA"
Qu es, en este terreno de las formas de identidad, lo que puede in-
ferirse 'de1M i16timentos (lelapocaTPira responder a esta pregunta
.------,- -
, .
64 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORloENES DE LA NACIN ARGENTINA 65 [!">t' .
J I' '~;1(
liv, " . ,
.~ ,::'J ~< donde contribuy a la fundacin del Mercurio Peruano y colabor en l
T~,I~~)f ,-. '
i
,;-;;::' adems de haber editado otro peridico de breve existencia. Cabello y
"; _~:~~~:~Mesa era un e.ntusiast~.del trmino. cuyo uso como sustantivo, o como ad-
. /.' ~~.~jetivo q~e califica-a diversos sustanti:os -tales-como sabio, provincia, ro,
.1
". :;;l.$ ..' . '.. entre otros-, es f~;cuente en sus es~ntos. Y a en el Prospecto del Telgra-
" vt?-if1 ,:-;fo.,.mvoca a los Argentinos Supenores Genios.e Y en otro de sus escri-
":,:Si7ittos selee "las Provincias argentinas", "la argentina Historia", tilos sabios
,i'l'i argentinos".9 Ejemplos cuya mayor parte deberemos citar en el texto, por
lt.!~. l."imposibilidad de reproducir todos los documentos en que se encuentra
,.. ,~~,,{ este tipo de testimoruo, breve, casual y disperso.
1, ,1\?r La relacin de este vocablo Argentina con las comarcas del Ro de
~,~:;~~-~:;'.1a Plata se remonta a Martn del Barco Centenera, autor del extenso poe-
. ,~~~;::roa "Argentina y Conquista del Ro de la Plata ... ", publicado en Lisboa en
,."jK~ ., 1602. Como fuera muy bien expuesto en un textlY larnentablemente bas-
,'.~~~;? tante olvidado.t? es l quien inicia el uso del adjetivo latinizante argenti-
o I::~~' no con el valor de "rioplatense", en expresiones como Reino Argentino,
. {:;;,~,~jl.rgentina Provincia, Ro Argentino, mozos argentinos, ninfas argentinas,
. ,~i)~tgobierno argentino. Adems, sustantiva el adjetivo: el Argentino es a la
t."Y ez nombre del ro y del pas. El femenino Argentina, contra lo que se ha
"_ ",,,credo, no es ms que ttulo del poema. Posteriormente, del uso de ese ad-
. ~jetivo, limitado inicialmeute a la lengua potica, surgir el gentilicio y el
:pombre del pas. A comienzos del siglo XIX, el adjetivo, que haba sido
utilizado en diversos escritos a lo largo del XVII y XVIII, es ya frecuen-
!~en la poesa, junto con el sustantivo, utilizado como nombre potico de
la comarca,
',.
J . . : Lo mismo ocurre con el sustantivo, usado como nombre potico de
..tierra, pero con un sentido distinto del actual pues inclua a los espao-
J y mientras, en cambio, exclua a las castas. "Argentino" equivale a "rio-
pl~tense" o "bonaerense", expresando una diferenciacin regional dentro
.<;,.laAmrica hispana: En ocasin de las invasiones inglesas, "".en un
hoque ente los britanos y los argentinos de Vicente Lpez -observa Ro-
)lat-, los argentinos eran. entre otros, los arribeos, los vizcanos y los
egos".'!
,. El uso frecuente del trmino en ei periodismo anterior a la Indepen-
,eia ha sido uno de los principales apoyos para el supuesto de la exis-
jcia de una nacionalidad argentina. As ha sido interpretado un poema
. oso en la historia de la literatura rioplatense, considerado la mxima
xp,~sin de los comienzos de esa literatura, la "Oda al Paran" de Ma-
Vel J os de Lavardn, que usa y reitera la expresin "ninfas argentinas".
poema fue incluido.en.el primer artculo-del primer nmero del Tel-
Estudio prelminar
constituye un eficaz recurso examinar el lenguaje poltico de las colabo-
raciones publicadas en los primeros peridicos rioplatenses. Y en primer
lugar, las modalidades de uso de los trminos Argentina -como designa-
cin de un territorio- y argentino, como gentilicio, gues ellas permiten
, ,j.t.,>;',,\:,p,-.
comprobar cules eran en la conciencia pblica los referentes de posibles
unidades polticas independientes.
La observacin de la forma en que s difunde el uso de los voca-
blos argentino y argentina y de la acepcin que se les daba, permite ex-
plicar la indefinicin de la identidad 'poltica que hemos analizado en un
trabajo anterior." Entre otras razones, el detenernos en el uso del trmi-
no argentino es necesario para advertir cmo, en las primeras dcadas
del siglo XIX, antes y despus de la Independencia, significaba simple-
mente "porteo". Por lo tanto, algo ajeno a una posible nacionalidad ar-
gentina, en el sentido posterior de la expresin. No altera el sentido de'
esta comprobacin el hecho de que en el uso de algunos partidarios de
la formacin de un Estado centralizado con capital en Buenos Aires, los
trminos argentino O argentina puedan ser ocasionalmente usados como
calificativos del resto del territorio rioplatense, en la medida en que se
los supone dependencias de aquella ciudad. Este tipo de acepcin la ve-
remos ya esbozada en algunos artculos periodsticos de los ltimos aos
del perodo colonial, que examinamos poco ms abajo, en los que auto-
res porteos aluden a las provincias rioplatenses como "provincias ar-
gentinas" .
Todo esto permite percibir el equvoco generado en torno al-trmi-
no Argentina, equvoco que, empero, no es exclusivo de ese vocablo y
aqueja tambin a buena parte de la interpretacin del vocabulario poltico
en la historiografa latinoarnericanista. Si, como veremos, aclaramos esos
equvocos, y reexaminamos el uso de otros vocablos significativos, obser-
varemos cmo ese vocabulario no traduce la existencia de un sentimiento' ,
de nacionalidad, ni argentina, ni de otra naturaleza, que estuviese por
reemplazar a la espaola. Y , por otra parte, podremos avanzar algunas in-
ferencias sobre las identidades polticas emergentes y sobre sus hipotti- .
cos vnculos con el proceso de formacin de un Estado rioplatense.
En efecto. Un reexamen de la literatura periodstica inmediatamen-
te anterior a la Revolucin de Mayo hace posible comprobar estas rnoda-:
lidades del lxico poltico 4e.J i poca, Es, pe notar, en primer lugar, que el.?
. .~< ,... ~, .,':;' '''l.' ," '" ,.',.-,"". ' _ '
ms entusiasta difusor de aquel uso del vocablo argentino es el director.
del primer peridico rioplatense, el Telgrafo Mercantil, Rural, Poltico-' ,.-
econmico e Historigrafo del Ro de la Plata, Francisco Antonio Cabe- ,
. -110 Y . Mesa, un espaol originario-de. Extremadura.ex.residente en Lima
f
.'
.- . ~_.
j; -
CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORf GENES DE LA NACIN ARGEt 'ITINA J ~ \- Estudio preliminar
grafo ... artculo que defiende el proyecto deconstituir una "Sociedad Pa- 1:}':, nativo del espaol peninsular. ladenominacin preferida ser lade ame-
tritica Literaria y Econmica". ala manera delas Sociedades espaolas ~'A.-ricano, o alguna de sus variantes. Ser necesario el proceso de luchas
dAmigos del Pas. q~ees designada como "Soci~dad~~~~~fina':. El ,:u:- .,J '::~'.abiertoI.:~~ la.!n,~epen_ dencil!,J '~~a que. post~rio~ent~.,se redefina ,el uso
tculo emplea expresiones encornisticas como Sabr0c~j,6.rgentmos e ~ ;;,::. deargentuu, tendiendo aser sinnimo derioplatense.J >
"fd~ntifica demanera clara el patriotismo al que invoca;hos'ptTafoS ini- ~~:!(,!.' ""
ciales como un sentimiento referido alaciudad oalaregin y no alana- ,~.,;o/,EL USO AMPLIADO DE ARGENTINA, EXPRESIN DE LA TENDENCIA DE
cin espaola. [Vase Documento N l7]' .. BUENOS AIRES AL DOMINIO DE TODO EL TERRITORIO RIOPLATENSE
Estetipo delenguaje. que corresponde alavinculacin original del . ' Unaseriedeartculos histricos, publicados enel Telgrafo ... entre
trmino conlos ros delacuenca platense. seobservar tambin enel se- ,i ,~~,:, setiembrede 1801 Y junio de 1802. que conforman una dilatada polmica
gundo delosperidicos rioplatenses. el Semanario de Agricultura, Indus- ~ (.:~; sobrelapoca delafundacin deBuenos Aires, ofrece tambin abundan-
tria y Comercio, en el quepodremos leer: 4': 'c': tesmuestras del uso del trmino. pero permite comprobar asimismo una
"...nuestraAmrica. desdelas costas del Argentino Ro. hastael ex-" r-,"'" modalidadque selehaba escapado aRosenblat, En estos artculos el vo-
tremo delos escarpados Andes."12 cablo argentina es utilizado. ya con un alcance territorial impreciso. ya
. El empleo del vocablo argentino. y desus variantes, seencuentra a paradesignar laregin cercana al Ro de la Plata, ya lo perteneciente al
menudo enproducciones literarias previas a1810. conlossentidos quein- territorio. prcticamente todoel Virreinato. cuyacapital eraBuenos Aires.
dicamos. No slo laOdaal Paran deLavardn, sino tambin las cornpo- :>,- , Lapolmica fue motivada por una colaboracin en laque secnu-
siciones que otros poetas amigos suyos publicaron en su homenaje en las ~ ',-:--:':caba al editor de un almanaque aparecido poco tiempo antes, por errores
pginas del Telgrafo ... comprueban eseuso. Tal como aqulla en laque ~0';"'_ . histricos conrespecto alosorgenes delaciudad. El colaborador del Te-
adems de mencionarse "...las llanuras I del Argentino magestuoso sue- ~':;;f ;' lgrafo ... rechazaba laatribucin aPedro deMendoza deesafundacin en
lo...", se invoca a Lavardn de esta manera: "...Hijo Divino del excelso O ., --1536 Y propona aJ uan deGaray como fundador, y al ao 1575 como fe-
Apolo / Sabio Argentino, consumado Orfeo I que usando dela Ctara ar-" c chadel suceso. Y aen la primera lnea la denominacin deArgentina es
moniosa / ilustras con tu voz el patrio suelo".13 'ampliada aun territorio mayor queel deBuenos Aires: "...lamuy noble y
Notemos que estas acepciones fueron frecuentes en el Telgrafo ... , 'muy}eal Capital de_ laArgentina...". Luego podernos leer expresiones co-
peridico enel queabundan lascolaboraciones literarias'. no as elosque 010 "lasPoblaciones delaArgentina" [subrayado enel texto]. o "lafunda-
lo siguieron, dendolems doctrinaria einformativa. Aunms, cuando las .cinms moderna [Buenos Aires]. no slo delaArgentina sino deuna y
invasiones inglesas hacen poblar conmanifestaciones patriticas laspgi- otraAmrica...".
nas del Semanario ... de Vieytes -sucesor del Telgrafo ... -. comprobamos Un artculo decrtica al trabajo recin citado,16traduce el trasfon-
que para designar alos rioplatenses que combaten junto alos pennsula- 'dodeestedebateenel quelagaladeerudicin desus autores, al gusto de
res se usan los trminos americanos o espaoles americanos.1
4
Esto es . lapoca, llen abundantes pginas del peridico. Ese trasfondo era el de-
significativo. si selo considera conms atencin: enlamedida enquear- seoderealzar los mritos deBuenos Aires conel conocimiento desus or-
gen tino incluyeaespaoles americanos y espaoles europeos. sureempla- ' enes y. al mismo tiempo. con la atribucin aellos dela mayor antige-
zo por unadenominacin que excluye aestos ltimos. enuncontexto po- adposible. As. en el comienzo de su artculo. historia la preocupacin
litizado como ocurra por efecto del incidente blico. es sugestivo respec- "e la falta de noticias sobre los orgenes de diversos pueblos. desde la
to deladireccin enque semova laconciencia pblicadelaelitecriolla. .tigedad enadelante. gener enellos. y latendencia asustituir los fal-
Antes de1810 nohaba pues untrmino especial paradesignar alos ,~.. '~J esdatos histricos con fbulas. Y comenta que" ...esta desgracia tarn-
'. r. . . , " ,.c nativos'del Ro dela Plata, cuyos habitantes-se distinguan p'6Y l coloro" ~ ienhaalcanzado alafundacin delas Provincias Argentinas. cuya His-
por su condicin tnica. La denominacin deblanco o espaol compren-' 'na est casi desnuda deprimitivos documentos que realzen sus verda-
da una.mnora de espaoles europeos, y una mayora de espaoles ame~ :,'" eros hechos ... "17
ricanos o criollos. Mientras que. signo dequeargentino est lejos ande .' ,. Asimismo. el autor delaprimera deestas colaboraciones histricas., ,
su uso actualen lamedda-ell'<jUe-srsiente Iancsidd dediferenciar al '. ,respoder asuscfiiicos~ defendie;;dola- a;bl1~i.;aJ uan de Garay de
"Iias /)(//11, (" rIll0l1 1
67
66
I
r
.,
:>.
1
.... --
68
CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORIGENES DE LA NACiN ARGENTINA
,Ji '!" ~J J . . . Estudio preliminar
l:~'~' t6ricos O descriptivos, publicados enel Telgrafo... por salteos, cordobe-
1" ~rses, mendocinos o correntinos, que no muestran ninguna ocurrencia de tal
: i !' uso.
20
Aunel artculo conqueel famoso oidor Caete, desdePotos, sesu-
.,,: rnaala polmica, entre otras razones por haber sido Sndico Pro{urador
\.: general deBuenos Aires en otra poca, elude el calificativo argentina al
~ ,,,,,,i referirsealaciudad oalas provincias rioplatenses. Encambio, hace refe-
.~.~ renciaorgullosa asupatria paraguaya:
.ft .' fa-~"?t' lO f .
~ . !i ', V Con leso que me lleno depesadumbre de queunas provincias tan
~!{,~. ennoblecidas desdeel naciente desufundaci6n, no tenganregistros autn-
~,'., ;tv ricosen sus Archivos pblicos para probar sujusta preferencia alos de-
~,,::r:;": mspases delaAmrica: y solo me consuelo conlagloria dequemi pa-
~''.j'''' triael paraguay tiene lafortuna dehaber formado aBuenos Ayrespor co-
'~,."'*'i:',,;. . , .. , .
.:~".:j'~" loruasuya consus mas pnncipaies naortantes que constituyen enel da la
t ".">"'" msantigua nobleza desuvecindario. "21
~.':j~~ Mientras que un porteo colaborador del Semanario ... se dirige a
:'~":'~." sus "compatriotas" de Buenos Aires refirindose a J iIS dems provincias
, ~ ~t~~ . .como argentinas: "Cun a poca costa, compatriotas, y con que pequeo sa-
.< :\ .~::" . crificiodepartedevuestra familia vais aser el sostn y apoyo delas Pro-
" tf I1 .o-,,1"l'.
J . ,rl
e
;'" vincias Argentinas ... ",22 . .. .
.< 1: Podemos pues considerar que el uso literario deArgentina, ya co-
i '.mocalificativo, yacomo sustantivo que designa unpas -enel sentido res-
:.tringido deesta palabra-, sedaentre escritores de Buenos Aires para de-
. signar su patria, tambin en sentido restringido: esa ciudad y su entorno.
e Pero-queel-alcance-territorial del trmino puede expandirse en lamedida
'enqueseconsidere una relacin deposesin, por parte deBuenos Aires,
{del resto del territorio del Virreinato: "Buenos Aires y sus provincias".
./\s, enun breve pero por dems elocuente texto de Cabello y Mesa, lee-
. 'os: "Historia de estas Provincias, alo menos de la Capital deBuenos-
yres'', relacin capital-provincias que lneas ms abajo pasa a ser una re-
cin deposesin: "Lahistoria deesta Ciudad y sus Provincias..."23
Esto que apuntamos -y que luego delarevoluci6n demayo apare-
:.espordicamente en textos como laletra delo que seraluego el Him-
nonacional argentino, escrita por VicenteLpez yPlanes-, surgeaunms
aramenteal confrontar dos textos deunmismo colaborador del peridi-
.: enuno deellos sedefine laamplitud territorial del trmino y enel otro
,'alude al mismo conjunto como el pas deBuenos Aires. En el primero
,eelloslaArgentina es definida como comprensiva delas Gobernaciones
el Ro delaPlata, Tucumn y Paraguay, enun prrafo en el que seper-
J bequeel autor estinnovando encampo virgen: "LaArgentina oel Rey-
.? de-la Nueva-Vizcaya,comprendel'ropiarnente-las dilatadas Gobema-
,
:
,
I
1
1
69
lahonra dehaber fundado aBuenos Aires en 1580, aludeala"...Argenti-
na, porcin lams preciosadeloscatlicos dominios..." yagregaquedes-
decomienzos del siglo XVI los Diarios y relaciones dela conquistas es-
parcieron "las primeras luces del gran territorio deJ ~I}!:~~Ninapor s,u,s.
apuntamientos y observaciones..."18 Si bien deestetexto no surgecon m-
tidez si laArgentina corresponde al territorio baado por el Ro delaPla-
tay sus afluentes, lo quellamamos hoy Litoral, fluvial y martimo, argen-
tino, y excluye alo que hoy llamarnos el Interior y que tambin formaba
parte del Virreinato del Ro de la Plata, es claro que comprende mucho
ms que laciudad deBuenos Aires.
Mientras quelaacepcin deargentina limitada aestaciudad apare-
ce en la colaboraci6n del annimo "Patricio deBuenos Ayres" en la que
diversos trminos indican que sus referencias corresponden aBuenos Ai-
res: "...Ilustre Cabildo de esta Capital", "...Sabios Polticos del Pas ...",
"...emprender estecortotrabajo enobsequio demi Patria". All leemos un
prrafo enel quelaasociacin del trmino "patricio", aplicado al lugar na-
tal, enestecasoBuenos Aires, con"argentinos", confirma tambin el sen-
tido restringido del trmino:
u, . .justo reproche que a los Patricios hace Enio Tulio, cuando en su
papel contenido enel N. 10del segundo Tomo del Telgrafo advierte con
razn que no es regular que por una especie de ligereza se propaguen des-
de aqu los errores, y que siendo los Argentinos los primeros que deben
esparcir las mejores y rectificadas luces sobre el particular, sean los que
divulguen ridculas transposiciones en el regazo- de su -propio suelo" -:
[subr. enel original].
Peroel mismo autor puedeampliar enotro lugar lacomprensin es-
pacial del vocablo al sostener quesucriticado incurri enel error decon-
siderar que" ...J uan deGaray fueAdelantado, Governador y Capitn Ge- ,
neral detodalaArgentina por ms de30aos". Mientras quecon una no
totalmente claracomprensin territorial del trmino, enun artculo anni-.
mo leemos unaexpresi6n en laqueArgentina yVirreinato aparecen como
cosas distintas: "La historia de laArgentina y de todo el Virreynato del
Ro delaPlata..."19
Para una mejor interpretacin de estas diferencias en la acepcin.
del vocablo, esdecisivo notar queel uso amplio del mismo sedaentrelos
habitantes deBuenos Aires pero no enjrelos deotras ciudades. Es decir:
que C6rdoba, por ejemplo, ser una de las provincias argentinas en la
perspectiva devarios delos colaboradores del Telgrafo... que habitaban '.
enBuenos Aires, pero no enladesus colaboradores residentes enCrdo- ,
_ _ _ _ _ _ -ba-Esto s,,"comprueba-examinando.los-trabajos de-distintanaturaleza.bis-
."',' .
70 CIUDADES, PROVINcrAS, EsTADOS: ORGENES DE LA NACiN ARGEt:ITINA
'.
ciones del Ro de la Plata, Tucumn y Paraguay ...".24Pero, en otro texto
del mismo autor, tiempo despus, se lee que "El Per se ajustar en breve
con el gran territorio de la Argentina o Pas de Buenos~Ay'r"ss:d':25 Se =.
ta,' por otra parte, de un uso similar al de "VirreilHil'd~)3,pjinps Ayres", ,
"deniiininacin que sola aplicarse al Virreinato del Ro de' la plata.
De manera que es claro que esta amplitud de la comprensin espa-
cial del trmino no hace otra cosa que expresar la tendencia hegemnica
de los habitantes de "esta preciosa capital de laArgentina", tal como la lla-
ma el autor del primero de estos dos artculos recin comentados, artcu-
lo en el que tambin puede notarse cmo el Virreinato del Ro de la Plata
es el "Virreinato de Buenos-Ayres". Por tal razn, esta modalidad de uso
del vocablo debe tenerse en cuenta como antecedente de las primeras ten-
dencias centralistas para la formacin de un nuevo Estado nacional luego
de la Independencia, para las que la nueva nacin deba ser una dependen-
cia de esa ciudad; tendencias resistidas por la mayora de las ciudades del
Ro de la Plata, Porque argentino, adems de ser un vocablo de escaso uso
frente al generalizado de americano, continuar prevalecientemente como
sinnimo de porteo, sobre todo cuando desatado el proceso de Indepen-
dencia estallen las rivalidades entre las ciudades y hasta que por efecto del
creciente predominio de Buenos Aires se imponga su generalizacin al
conjunto de los pueblos rioplatenses, fenmeno que recin comenzar a
manifestarse abiertamente, como veremos, en el Congreso constituyente
de 1824-27.
Otra observacin de inters la provoca el caso de Cabello y Mesa,
Director del Telgrafo .. , Es significativo que al mismo tiempo que sus es-
critos abundan en referencias a la tierra argentina o a los sabios argenti-
nos, use muy poco el trmino americano. Prrafos en los que aparecen re-
ferencias a "nuestra Amrica" t son excepcionales en l y se explican qui-
zs por la ineludible necesidad de criticar la difamacin de los habitantes
del Nuevo Mundo comn en la literatura europea de la poca. Mientras
que usa en cambio con profusin y complacencia las referencias "argenti-
nas". Nos parece que, como espaol europeo, es lgico que le fuese' ms
fcil adherir a un "patriotismo" regional que al americano, dado que aqul
era plenamente compatible con el patriotismo mayor hispano, mientras
que el americano se defina sustancialmente por su oposicin al mismo.
De manera similar, en el caso de Chilei-interpretaba Mario G'lgora'que
"Durante la colonia se desarrolla un sentimiento regional criollo, un
amor a 'la patria' en su sentido de tierra natal, de que nos dan amplio tes-
timonio los cronistas como Alonso Ovalle y los jesuitas expulsos en Ita-
lia....", [...] "Pero no creo que se pueda llamar sentimiento nacionaL a ese
-/U 'l.'?! (
" " . J i,
~.. 1ti/" Estudio preliminar
1'j~, regionalismo natural, aliado por lo dems a la fidelidad a la Monarqua
;:Espaola. "26
. Mie.ntl:asq~eel patriotismo criollo -o espaol americano- se gest
.,~justamente en oposicin a lo hispano; y aunque todava se asuma conjun-
, tamente con el de pertenencia a la nacin espaola, era portador de una
fuerte oposicin alo peninsular. Por otra parte, Cabello y Mesa poda con-
,;~ \ ,' .'.':siderarse a s mismo un "argentino" -en cuanto espaol avecindado en
1,
' ~.i,1ii,Buenos Aires-, pero no un "espaol americano", trmino aplicado al nati-
.. :_~:~:; - vo de la tierras americanas pertenecientes a la corona de Castilla,
lR l",~1-
:. ,,~'t Lgicamente sin tener conciencia de ello, el periodista peninsular
~ ; ""t" contribua as a echar las bases de una de las formas de identidad colecti-
~...-.'"".
1. "'::;~. va que, lejos de corresponder a una supuesta nacionalidad rioplatense de
i,';'11:" la poca, conformara una variante de las formas de identidad local. For-
~,:~!~ ma de identidad, es claro, que ser de particular significacin posterior-
t',$ :';;" mente como expresin de la alternativa de ms fuerza para la construccin
1 , ;;'!t
i
del Estado nacional argentino.
:~'4r~~~,;, .
'$ '"... N
" """~c,LA IDENTIDAD AMERICANA
-,. : : : ;f ;. : ;;;~.
il ' ,.. La identidad americana asoma desde un comienzo en estos peri-
"dicos, y es fuertemente perceptible a raz de otro de los propsitos de los
';'autores de esos trabajos histricos publicados por El Telgrafo: el de de-
. ~fender a los americanos de la imagen peyorativa que sobre ellos corra en
, diversas obras del siglo XVIII. Con tal intencin, el "Patricio de Buenos
, Aires", en el citado elogio de Enio Tullio Grope con que intenta compen-
,sar sus crticas, lo llama a continuar publicando trabajos que
"...apetecidos de todos los ilustrados Polticos de esta Capital, con-
tinuar dando a luz nuevas materias, con que disipar las imposturas de va-
'ros pedantes Escritores que han tratado de desacreditar nuestra Amrica,
'hacindonos oriundos de la hez de la Nacin, y de gente presidiaria, fora-
gda, vagamunda, y de leva, cuyas calumnias, por lo que respecta a estas
rovincias, vindica en su citado memorial, con la noticia de sus ilustres
-fundadores ..."27
La misma preocupacin es frecuente en los escritos de Cabello y
Mesa, quien promete publicar trabajos hiSiricos de todas las provincias
, 'J ,Y ilTeinato para destruir "...la multitud de inepcias e imposturas que
inos en los mas Autores de la Amrica ..."28Asimismo, en otra colabo-
acin se lee que bastara que '
~? .. "i..en nuestra Amrica haya buena educacin pblica, para que me-
r,ezcamos el mismo lugar y grado entre los ms cultos Europeos. Con bue-
*'ascasas de educacin pblica llegaremos a persuadir a el Seor de Paw
71
" ,
I
!.
72 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORf GENES DE LA NAcr N ARGENTINA Estudio preliminar 73
y aotros como l, que somos tan hombres como los del antiguo Continen-.
te. Sin ms armas que la reforma de nuestra educacin pblica, quedarn
combatidos quantos pretenden degradarnos hasta de la racionalidad. "29 .
Por su parte, el Semanario ... , ya desde su "Prq1;pecto"{ es entusias-
ta del uso de "Amrica" y "nuestra Amrica". En un prrafo que comien-
za "S, compatriotas ..."y en el que describe el atraso de la economa de
"estas feraces tierras", afirma que an hay tiempo de superar esa situacin
y as desmentir a los difamadores de los americanos.w
En cuanto a otras modalidades del uso del trmino americano, es
importante advertir que frecuentemente ocupa el lugar que podra tambin
ocupar un referente ms circunscrito, como Ro de la Plata o Buenos Ai-
res; cosa que nos reitera la aludida ambigedad del sentimiento de identi-
dad colectiva. Por ejemplo, al ocuparse de los labradores de las tierras cer-
canas aBuenos Aires, alos que llama "nuestros labradores", luego de ter-
minar ladescripcin de sus padecimientos exclama: "...triste situacin que
mantendr a nuestra Amrica en la infancia por un tiempo ilimitado ..."31
Asimismo: "Buenos-Ayres es seguramente la poblacin en que hay menos
preocupacin en esta [cuestin]", cosa que no sucede "...en parte alguna
de las poblaciones de esta Amrica'v?
Otro artculo que comienza "Si en las frtiles Provincias de nuestra
Amrica ...", hace luego referencia aValencia, Catalua, en la pennsula y
contina:
"Nuestros terrenos Americanos, como aquellos de que hablo, no
dan una espiga sola sin el impulso del brazo agricultor; la diferencia est
en que la Espaa siembra para que sobre, cuando laAmrica 10 hace ape-
nas para que alcance"33
Otra observacin importante que debemos aadir a las ya efectua- "
das respecto del uso del trmino americano, es que la expresin de esta
identidad americana muestra una fuerza mayor que la denotada por el cm- '
pleo, en algunos de estos escritores ms frecuente, del trmino argentino ..
Si observamos mejor esos textos, podremos percibir que se trata realmen- ,~
te de un nosotros: "Nuestra Amrica", "hacindonos", "merezcamos'v.
"llegaremos", "somos", "nuestra educacin", "degradamos". Mientras que .. ~
el uso del trmino Argentina carece todava de ese grado de identidad que,
traduce su asociacin a la primera persona del plural. En esos textos,;_
cuando el nosotros aparece, no es en conjuncin con Argentiiia, sino co~i'
pas, patria, ciudad... '" .,' _, ... ,;;
.As, en las referencias a su ciudad efectuadas por el citado "Patri-
cio de Buenos-Ayres" podemos leer cmo utiliza el nosotros o el posesi- '
va mi: "... los Escritores ms fidedignos de nuestra Historia ..." [...] "...em-.'
, prender este corto trabajo en obsequio de mi Patria." [...] "...el deseado da
. de nuestra fundacin ..." Mientras que Argentina aparece en expresiones
; ms distantes, del tenor de las que siguen:" ...siendo los Argentinos los
',. primeroS-ge debenesparcir las mejores y rectificadas luces sobr el par-
ticular ..." O en el ya citado prrafo en que se alude al error de haber con-
, siderado aJ uan de Garay Adelantado, Gobernador y Capitn General "de
" toda la Argentina por ms de 30 aos."
,':IDENTIDAD y OPOSICiN
Si el comentado uso del trmino argentina traducira la gnesis de
un sentimiento de identidad colectiva, debemos preguntarnos en oposi-
cin a qu otra identidad se configura sta, dado que toda identidad remi-
te a una oposicin, faz inseparable del proceso de su construccin. Esta
cuestin acrecienta su inters si la analizamos comparativamente con lo
'. correspondiente a la identidad americana. Pues hemos ya sealado que la
'. identidad argentina cobra sentido como una forma de afirmacin regional,
.: dentro del todo nacional hispano. Debemos aadir que otra faz del senti-
do de esa identidad regional es la oposicin a otras identidades regio na-
. les. Es por eso que en la conciencia de los habitantes del reciente Virrei-
')W, F ;- nato del Ro de la Plata, la oposicin a lo peruano, derivada de la rivali-
dad de Lima y Buenos Aires, ha contribuido en mucho a esta eclosin.v'
.Dos dimensiones podemos percibir en esta manifestacin de iden-
.tidad regional argentina interna a la nacin espaola. Por una parte, el sen-
'timiento de patria, en cuanto traduce la adhesin al grupo y lugar en cu-
yo seno se ha nacido y criado, remite a la ciudad, tal como argentino re-
"fiere a Buenos Aires en parte de los textos que comentamos. En un segun-
"00 momento, la extensin de ese sentimiento a la regin a la que algn ti-
.po de consideracin posterior -construida, no surgida inmediatamente de
l experiencia cotidiana-, asigne la funcin de contribuir a la afirmacin
colectiva. Se reunira aqu el sentimiento de pertenencia, con el de alguna
necesidad de afirmacin frente a otros grupos. Esto puede explicar la ex-
pansin del uso de argentino a fines de la colonia, en cuanto traducira la
'cbnciencia de la importancia que adquieren Buenos Aires y regin al
rearse el Virreinato, frente a otras regiones de la Amrica hispana.
, Una significacin distinta, derivada del enfrentamiento america-
'O/espaol, posee el sentimiento de espaol americano O criollo. Es decir,
tra forma de construccin del sentimiento de identidad: mientras argen-
.tino surge en un impulso de regionalismo integrador dentro del mundo
hispano, espaol americano surge como una forma de identidad que, aun
,el caso en que se la asuma tambin como una forma de integracin en 10
'\
\
j
,
~
I
74 CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORf oENES DE LA NACiN ARGEi'ITlNA < -o:, , i i i .1: Estudio preliminar
hispano, denunciaque su gnesis es la oposicin alo espaol. Es decir, ~"i~. or Don Carlos IV y al anhelo deesteactual Reynante, cuya memoria te-
una oposicin que si bien pudo poseer ensuorigen el papel in,t,egrad, or de J .i}" nemos,tanpresente, para tr,a, n,sm,itirla anuestras generaciones futuras con
un regionalismo americano dentro del Imperio, en su misma calidad de .1\~. lagratitud d~,qu,~nos haNa'IIl~~revestidos", , , ", i
~.?~~.~~I"~~e. a.10 espa~l-peninsular encierra ,ya el gern;le~~;~*~:y;~:~. neg?i~rr~'"j :~;:,;~ _De"tal manera, es por 'dems significativo que espaol ameri~ano,
"de laidentidad espanola que sedesplegara cuando las condlClOneshist- '" ,l'# >~' luego dehaber sido relegada por americano, reaparezca cuando las inva-
ricas configuren las condiciones propicias paraello, Tal modalidad apare- } I~, siones inglesas, Sucede queesas invasiones, al haber dado lugar ala apa-
ceaveces veladamente, dentro deexpresiones elogiosas del conjunto his- \; " : ;;~J ;t, - ricin armada de batallones criollos, acrecent la conciencia patritica y
pano, Es as queuna violenta diatriba contrael autor -espaol- deun art- '~'.'~~' lanecesidad deexpresar ladistancia respecto delo espaol.
culopublicado enEl Telgrafo", enoctubrede1802, aludeensuscomien- ," ..",'# J;,~:;," Otra observacin que senos ocurre ante las peculiaridades de len-
zos a"los discretos Argentinos" que hanpadecido las injurias deaquel ar- 1jf'iif; guajequecomentamos esqueno dejaderesultar curiosalaconfrontacin
tculo. Refiere y critica prolijamente las nun:erosas opiniones desfavora-,~ deestas dos manifestacion.es: la del Director del Telgrafo", -un,:spaal
bIesaBuenos AIres queconsidera una graveinjunaa sushabitantes, ys- '\ queeludereferir alaidentidad espaola amencana y enfatiza la argenn-
lo al final emplea las expresiones "Espaoles Europeos" y "Espaoles na"- y ladelas colaboraciones del Semanario,,,, enlas queun "argentino"
Americanos", en ambos casos elogiosamente, considerando sus respecti- invocala identidad espaola americana como medio dedar forma polti-
vas obras afavor deBuenos Aires y por lo tanto suponiendo aambos gru- caasurivalidad interna al mundo hispano,
pos ofendidos por el artculo que critica
35
Si bien la identidad americana asecas es considerada por Rosen-
Dentro del clima de exaltacin patritica posterior a la Recen- , blatunproducto tardo, frutodelarupturaconlo espaol, quehabra con-
quista deBuenos Aires, y teniendo como trasfondo laconciencia del po- ducidoaloscriollos asuprimir lodeespaol enlaexpresin espaol ame-
der militar adquirido por los criollos, sepublican en el Semanario", va- ,;' ricanoy aquedarse conel segundo deesos trminos, suuso tal corno apa-
rios artculos cuyos autores delatan pertenecer unos al bando espaol y ~receen estos peridicos indica que, mejor miradas las cosas, ambas deli-
otros al criollo y enlos que seaprecian diferencias dematices significati- mitaciones se asumen segn la oposicin que les corresponda en el mo-
vos, Todos, es lgico, proclaman fidelidad al monarca, pero enunos el pa- mento: seeraamericano frentealoseuropeos, como enlapolmica sobre
triotismo es ms local y en otros ms espaol. As, en un "artculo remiti- lasupuesta inferioridad del hombre y laNaturaleza americana, Se era es-
don, es decir, no de la Redaccin del peridico, leemos al comienzo: . paol americano en oposicin a lo espaol europeo, cuando era necesario,
"Compatriotas: lleg el tiempo develar por nuestra seguridad y tranquili- ..enel contexto de lanacin espaola, tomar distancia de lo espaol. Por
dad, y demanifestar el fiel amor que profesamos anuestro Soberano",", ptra parte, es posible advertir tambin que el uso del trmino americano
Sealude tambin a"",nuestra unin con laMadre Patria.", y al "i.J ionor 'es frecuentemente sinnimo dehispanoarnericano.P
y decoro delas armas Espaolas que tenemos denuestros padres,,,"36To- A fines pues del perodo colonial, los habitantes del Ro delaPlata
do esto ("nuestra unin" con Espaa; armas espaolas que tenemos) im- comparten diversos sentimientos de pertenencia' el correspondiente a la
plica que el nosotros no incluye lo espaol, aunque al mismo tiempo se 'nacinespaola -en partedeellos muy debilitado- el deespaol arnerica-
proclame fidelidad poltica al monarca, Ese "nosotros" esel queapunta su; no, y el regional, regionalidad frecuentemente reducida asu ncleo urba-
rasgo ms novedoso einquietante en el medio poltico del momento, re- o, Esta configuracin se prolonga todava durante los aos inmediata-
ferido a la fuerza militar, tal como aparece en el siguiente prrafo: "Y a ..enteposteriores alarevolucin deMayo, slo que modificndose pro-
nuestros Jefes estn nombrados por nosotros mismos ... n Y luego esta gra- resivamente en virtud de su relacin con la emergencia de soberanas in-
dacin: "",nuestro amor al Rey, alaNacin, dequien somos hijos, y ala ependientes. '
Patria..... ~_ ~orltimo, en el prrafo f rn-ak~,t.!",;,,:~,;. ~~~~!,~ 'v,.
"",probmosles nuestro reconocimiento, y manifestemos que los CIUDAD HISPANOAMERICANA Y LA IDENTIDAD POUTICA EN CONSTRUCCiN
Espaoles Americanos del Ro de la Plata son nobles, fieles, valerosos y
que por ms ventajas que seles prometan nunca, nuncaolvidarn las mu-
chas que deben alos gloriosos Progenitores denuestro amado Rey y Se-
75
,
" las Dani
Conel trmino ciudad arribamos aunadelas claves detodo el pro-
ceso poltico de transicin del mundo hispanocolonial al independiente.
uesamedida quenosinternamos enlas peculiaridades del lenguaje dela
76 CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORt GENES DE LA NACIN ARGENTINA
poca. despojndonos de equvocas lecturas que produce la inadvertencia
de los cambios temporales en el uso de esos trminos. se nos aparece con
ms certidumbre el papel bsico y central que cabe a la ciudad hispanoco-
lonial en la gnesis. por una parte. de las formas de ide!\~d~<j.,PSl.!.tica pos-.
teriores a la Independencia -primero urbanas. luego provinciales-, y en la
conformacin. por otra. de los problemas polticos todos del perodo.
Pero para mejor comprender esto es necesario despojar al trmino
"ciudad" de su predominante resonancia actual. como modalidad de asen-
tamiento de la poblacin.J s y atender a otro sentido del trmino. funda-
mental en aquel perodo, relativo al papel de la ciudad espaola america-
na en el ordenamiento jurdicopoltico coloniaJ .39 Un texto del Telgrafo ...
nos llama la atencin sobre el particular. es decir. sobre...
"...lo que ciertamente es fundar una Ciudad en lo poltico. pues s-
ta esencialmente se constituye. no por su material poblacin. sino por el
establecimiento de la autoridad y gerarqua, y por laejecucin de aquellos
actos solemnes que son los fundamentos del orden social y civil:.."4o
Esta expresiva referencia de Cabello y Mesa era reflejo de un crite-
rio propio del Antiguo Rgimen espaol. que se comprueba. por ejemplo.
en la primera edicin del Diccionario de la Real Academia Espaola. de
1729:
"CIUDAD: Poblacin de gentes congregadas a vivir en un lugar.
sujetas a unas leyes. y a un gobierno. gozando de ciertos privilegios y
exenciones, que los seores Reyes se han servido de concederlas segn
sus servicios. Unas son cabeza de Reino. como Burgos. Toledo. Len Se-
villa. etc. Otras tienen voto en Cortes. como las referidas. y Valladolid. Sa-
lamanca, Cuenca, etc .... " 41
La ciudad hispanocolonial era. ms all de su caracterstica de
constituir una modalidad de asentamiento humano, el fundamento de un
estado en una sociedad todava con fuertes remanentes estamentales; y la
calidad de v e cilla -entendido como individuo "casado. afincado y arraiga-
do". segn la tradicin jurdica hispanocolonial, la forma de participacin
en ese estado. Es decir, nuevamente, que la necesidad de entender un vo-
cablo con la especial significacin de poca atae tambin al trmino ve-
cino. cargado de la dignidad que el "estado de ciudad" le confera.
Para mejor comprensin de lo apuntado. es oportuno citar 10 que es-
-' criba el jurista guatemalteco 12s Mara Nv~(ez,en su manual de Institu-
ciones ... editado por primera vez en 1818-20 y utilizado ampliamente du-
rante mucho tiempo en las universidades hispanoamericanas y tambin en
las espaolas.s- En derecho. arga el autor siguiendo a Heineccio, horn-
bre y persona no son lo mismo. Persona es aquel que tiene algn estado,
,
.}
~
~:
'? "
..' ' ..
" " . .~.-
.~\l~.
r.: '. ~~:.:
. i
'.
" .
, .
~.
,
Estudio preliminar 77
concepto cuya definicin es de especial importancia para nuestro objeto:
"...Por estado entendemos una calidad o circunstancia por razn de la cual
los hombres usan de distinto derecho .... Y prosigue: ....porque de un de-
recho usa el hombre libre. de otro el siervo. de uno el ciudadano y de otro
el peregrino; de ah nace que la libertad y la ciudad se llaman estados".
Luego:
"El estado es de dos maneras: o natural o civil. Estado natural es
aquel que dimana de la misma naturaleza: v. g. que unos sean nacidos.
otros por nacer, unos varones y otros mugeres, unos mayores de veinte y
cinco aos y otros menores. Civil es el que trae su origen del derecho ci-
vil: v. g. la diferencia entre hombres libres y siervos. entre ciudadanos y
peregrinos. entre padres e hijos de familia."
y resume:
"Es pues de tres maneras el estado civil. De libertad. segn el cual
unos son libres y otros siervos; de ciudad, segn el cual unos son ciuda-
danos y otros peregrinos; y finalmente. de familia segn el cual unos son
padres y otros hijos de familia."4]
En un pargrafo en el que trata "Del estado de ciudad", Alvarez for-
mula aclaraciones que nos interesan tambin para la comprensin del va-
lor del trmino natural (nativo) en el uso de la poca. y porque. de cierta
manera, entraa su visin de los fundamentos de la identidad cC?lecliva.
Abordando en el estilo racionalista con que la cultura cientfica de su po-
ca analizaba los sentimientos humanos, a diferencia del estilo que difun-
dir el Romanticismo. explica que el estado de ciudad es "...aqul por cl
cual los hombres son o no ciudadanos naturales, o peregrinos y esrrange-
ros" Lo de natural lo explica as:
"Por naturaleza entendemos una inclinacin que reconocen entre s
los hombres que nacen o viven en una misma tierra y bajo un mismo go-
bierno. Esto proviene de que la naturaleza ha infundido amor y voluntad
y ha enlazado con un estrecho vnculo de cierta inclinacin a aquellos que
nacen en una misma t i er r a o pas: a semej anza de l os que pr oceden de una
,familia, que se aman con especialidad y procuran su bien con preferencia
alos extraos. As pues. aquellos que se miran con los respetos de traer su
origen de una misma nacin. se llaman naturales; y fuera de estos. los de-
ms son estrangeros,"
,
,
PARTICULARIDADES DE OTROS TRMINOS EN EL USO DE LA "'POCA
A lo largo del examen de los textos que hemos transcri pto se habrn
ya advertido otras palabras cuyo uso genera problemas. Pues las dificul-
tades vinculadas a la interpretacin de las manifestaciones de identidad
l
'" :"':.
78
CIUDADES, PROVINCIAS, Esr ADOS: QRGENES DE LA NACiN ARGENTINA
colectiva del perodo no provienen solamente de los vocablos directamen-
te expresivos de esa identidad. Tambin contribuyen aprovocar'malenten-
didos lo que podramos llamar lecturas anacrnicas de ciertos trminos, en
l seritido, coma ya sealarnos, de la proyeccin del signific~d. "que esas'
palabras tienen en tiempos posteri.ores sobre su uso en los texti:isque con-
siderarnos.
Uno de esos v.ocabl.os cuya uso variante requiere aclaracin es el de
patria, trmino que puede ser referido a la ciudad, a la regin, o a la na-
cin espa.ola, aunque la ms frecuente ser su relacin ala ciudad+' As,
uno de los c.olaboradores del Telgrafo ... , en un trabajo sobre la fundacin
de la ciudad de Buenos Aires, el.ogia al autor de un artculo anteri.or en es-
tos trminos:
"...le queda muy rec.on.ocida esta muy noble Ciudad [de Buenos Ai-
res] por el encomio que de ella hace al final de su representacin, en que
da las ms inconcusas pruebas de su amar patrio, distinguindola de las
dems Ciudades de Amrica ..."45
Tambin en el Semanario ... podemos percibir cmo el patri.otismo
refiere a Buenas Aires. As, en un prraf.o d.onde lueg.o de invocar el pa-
tri.otism.ode sus lectores los invoca aellos coma habitantes de Buenas Ai-
res, leemos:
"Ved aqu c.ompatri.otas [...] vuestro zelo y patriotism.o ..." [...] "Mu-
cho tiempo hace que tenga estudiada el corazn de los habitadores de
Buenos-Ayres, y siempre he enc.ontrado en l un desea vehemente, un an-
helo incesante a sacrificarse por todo aquello que acarree la menor utili-
dad a nuestras poblaci.ones y campaas. "46
Igualmente en un artcul.o escrito luego de la reconquista de Buenos
Aires y al aludir al peligro de.otra tentativa britnica, la Patria es Buenos
Aires:
n .. no temas por la venidera suerte de nuestra amada Patria: ella se-
r vengada por el gigante esfuerza y sapientsimas medidas de nuestro
Ilustre J efe Militar y de sus felices habitantes ..."47
yen una expresin de inequv.oca claridad, leemos en un documen-
to de un c.ochabambin.o publicada por el Correo ... afines de 1810: "...es.os
gener.os.os p.orte.os, que aband.onando el dulce regazo que disfrutaban en
el seno de su patria esta capital... "48
Asimismo, el trmino pas -y pa i s a no= eti su uso ms 'fr~cuente,
tendr una referencia similar ala depatria, pese a que su sentida n.oes to-
talmente coincidente. Tal cama podemos leer en el Semanario ... : "El zel.o
par mi Patria, el amor a mis Paisanos ...".49
Pero tambin hay numerosas text.os en las que la referencia del
has } 11 'armo
... ' .'
Estudio preliminar
trmin.o patria podra ser la nacin espaola. Tal cama ste del Sema-
nario:
"Y o ser el rgano por donde se transmitan al Puebla las tiles ideas
de las compatriotas ilustradas ..." Necesito para esta el auxilia, agrega
"...de todos aquellos que amantes de la Patria aspiran a la general felici-
dad d estas Provincias. "50
Esta ambigedad es ms perceptible hacia el final &1 per.od.o, po-
siblemente por similares razones a la c.omprobado en Chile, d.onde a raz
dela amenaza que significaba Inglaterra para la subsistencia de la monar-
qua hispana, y los casos en que algunos pueblas pasaban de una a otra
monarqua en razn del derecho de c.onquista, "...la voluntad de mantener
lapatria en la monarqua ..." espa.ola se puso de manifiesto en ocasin de
la conquista inglesa de Buenos Aires:
"El d.octor Antonio de Alvear, en un documenta escrito, para esti-
mular a los chilenos a socorrer a Buenos Aires, amenazado nuevamente
de invasin por los ingleses, identificaba la patria con la m.onarqua. De-
ca, 'pero creis acaso, que bajo el n.ombre de patria se entiende solarnen-
tela provincia, dicesis, lugar o distrit.o d.onde cada uno nace? Engao li-
s.ongero! La patria ... es aquel cuerpo poltico d.onde, debaj.o de algn rgi-
men civil y una misma religin, estamos unidas con los vncul.os ms
fuertes de una misma legislacin ... [...] ...Podr tener un ciudadano ley
ms sagrada, ley ms fuerte que aqulla que las c.ompromete al total sa-
crifici.o de sus conciudadanas. en obsequio de la patria y del Estado? No,
que sta es la suprema">!
Como observamos, la patria sola ser entendida como la provincia,
ladicesis, o el lugar donde se naca, hbit.o que el texto tr~nscripto par el
autor que citamos se siente movido a impugnar.
Es curioso, en tal sentida, y t.ornando al Ra de la Plata, que una nota
del Correo de Comercio, enjunio de 1810, por raz.ones que ignorarnos -qui-
zs por contemporizar con la reaccin de las espa.oles peninsulares cuando
todava los lderes revolucionarios no asuman pblicamente objetivos inde-
:Pe~dentistas-, refleje similar intencin p.olmica al incluir alos espaoles en
: el concepto depatricio, habitualmente reservado a las cri.oll.os:
"P.or Patricios entendemos a todos'quantos han tenida la gl.oria de
nacer en los dominios Espa.oles, sean de Europa o sean de Amrica; pues
qe formarnos t.od.osuna misma Nacin, y una misma M.onarqua, sin dis-
.._ tincinalguna en nuestras derechas y .obligaci.ones."52
.. Concept.o depatria que ser .ostensible en la Gazeta de Montevideo,
cuando encare su c.ombate c.ontra la J unta de Buenas Aires en defensa de
la monarqua hispana:
80 CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORf GENES DE LA NACiN ARGENTINA
"El amor delos ciudadanos alas Leyes, alaReligin, al Gobierno,
alas costumbres, y a las mismas preocupaciones de laNacin, forma el
patriotismo...'
El peridico elogia ms adelante a Montevideo',P5"),,s'l, lealtad al
monarca espaol, cosapor laquehamerecido" ...quesunombre seregis-
tre en la lista delos pueblos benemritos dela Patria". Y luego informa
que secomunicarn noticias deEspaa "...y cuanto pueda interesar alos
verdaderos Patriotas."53
Por ltimo, encuanto al concepto depueblo, como sinmino den-
cleo urbano, observemos que es utilizado enforma intercambiable conel
deciudad. En uno delos articulas del peridico secitaaun "eleganteEs-
critor del da", cuyo texto nos.permite observar esamodalidad y tambin
larelacin entreNacin, Pueblo, Ciudad y Patria enel uso delapoca:
"...ningunanacinpodrcontar tantonmerodehistoriasparticulares
desusPueblos comoEspaa, pues seacercanaquinientas, nohabiendoape-
nas, nosolamenteCiudadCapital, sinoanVillapequea, y pococonocida,
quenotengalasuya. Peroestashistoriashansidoescritasgeneralmentepor
naturalesdelosmismos Pueblos, inflamados del amor asupatria..."54
Ntese cmo Pueblo y Ciudad son sinnimos, al punto enque lue-
go dereferirse alos "pueblos" espaoles, usando el gnero masculino, es-
cribe que se acercan a "quinientas", como si hubiese ya suplantado in
mente "pueblo" por ciudad...
NOTAS
1Con respecto a Mxico, vanse las agudas observaciones de Octavio Paz: "En el siglo
XVU los criollos descubren que tienen una patria. Esta palabra aparece tanto en los es-
critos de Sor J uana como en los de Sigenza y en ambos designa invariablemente a la
Nueva Espaa. El patriotismo de los criollos no contradeca su fidelidad al Imperio y a
la Iglesia: _ eran dos rdenes de lealtades diferentes. Aunque los criollos-del seiscientos
sienten un intenso antiespaolismo, no hay en ellos, en el sentido moderno, nacicnalis-
mo. Son buenos vasallos del Rey y, sin contradiccin, patriotas del Anhuac". Octavio
Paz, Prefacio a J acques Lafaye, Quelzalc6atl y Guadaupe, La fonnacin de la cancien-
cia nacional en Mxico, Mxico, F. C. E:, 1977, pgs. 15 y sigts. La cita en pg. 19,
2 Mario Gngora, Ensayo hist~(fS'!. s~bre. la Ilacin .4,e Estado ell Chile en los-siglos XIX
y XX, Sgo. de Chile, Ed. Universitaria, 1986, pgs. 37 y 38.
3Vase un anlisis del problema en nuestro trabajo El mito de los orgenes en la historio-
grapa latinoamericana, Buenos Aires, Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr.
Emilio Ravignani", 1991.
Estudio preliminar 81
41. Halper(n Donghi, Ref orma . . . , ob. cit., pg. 71. Asimismo, J ohn Lynch, Las revolucio-
nes hispanoamericanas, J 808-1 826, Barcelona, Ariel, (1976], pg. 35. En el caso de las
audiencias la observacin se resiente por la existencia de otras (Guadal ajara, Cuzco) que
no resp~"~!!e~,,~! ~squ~ma. ~.;. .
5Licenciado Francisco Verdad: Memoria Pstuma (1808), en J os Luis Romero y Luis Al-
berto Romero, Pensamiento poltico de la emancipacin, Caracas, Biblioteca Ayacucho,
1971, pg. 89.
6 "Nadie puede dudar, porque es una verdad de hecho notoria. que el Ayuntamiento de M-
xico es una parte de la nacin y la ms principal, por ser de la metrpoli de este reino",
Licenciado Francisco Verdad: Memoria Pstuma (1808), ob. cit.; "El pueblo de Buenos
Ayres, que en el beneplcito de las provincias a sus disposiciones anteriores, ha recibido
el testimonio ms lisonjero del alto aprecio que le dispensan como a capital del reino y
centro de nuestra gloriosa revolucin, representa al gobierno por medio de su respetable
ayuntamiento la necesidad urgente de concentrar el poder, para salvar la patria en el apu-
ro de tantos conflictos". Estatuto provisional del gobierno superior de las Provincias Uni-
das del Ro de la Plata a nombre del Sr. D. Fernando vrr, Buenos Aires, 1811, en Esta-
tutos, Reglamentos y Constituciones Argentinas (1811-1898), Buenos Aires, Universidad
de Buenos Aires, 1956, pg. 27. Respecto de Caracas: "...acord el rey por cdula de 18
de setiembre de 1676, privilegio a los alcaldes de Caracas para gobernar toda la provin-
cia en caso de fallecimiento del gobernador ... La Corona correga eleaquel modo una cos-
lumbre o providencia de efectos, por decir as, centrfugos, y afirmaba la supremaca del
cabildo de la capital sobre los dems. El 19 de abril de 1810 veremos adicho cabildo ejer-
cer la prerrogativa y hablar en nombre de la Capitana entera". Pese a que "en rigor, fique!
privilegio haba sido abolido por Felipe Vcuando nombrara un tcniente-gobernador y au-
ditor de guerra, llamado a suplir al gobernador ...''. C. Parra Prez, El rgi men espaol en
Venezuela, Madrid, J avier Merara. 1932, pgs. 240 y 241.
7 1. C. Chiaramcute, "Formas de identidad poltica en el Ro de la Plata luego de 1810",
. Boletn del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ruvignani", Sa. Se-
rie, No. 1, Buenos Aires, 1989.
8 "Anlisis", Telgrafo ... , 1, pg. (11). Asimismo, en otro articulo muy posterior: "Este Te-
lgrafo, concebido en el seno de mi estudio. nutrido con la erudicin de los sabios Ar-
gentinos y Peruanos [subr. en el original], [...] ..'"Los sabios Argentinos y Peruanos, de-
clarados protectores de este Peridico ...''. "El Editor, A los Seores Suscriptores", Id.,
.IV, N. 18, 29fVIll/802, Fo!. 309.
'9 "El Editor a 105 seores suscriptores", Telgrafo ... , T. 1, N 1, 10de abril de 1801.
10AngelRosenblnt, El nombre de la Argentina, Buenos Aires, Eudeba, 1964. Hay una edi-
': cin posterior: Angel Roscnblat, "El nombre de la Argentina", Estudios dedicados a {ti
Argentina, Caracas, Monte Avila, 1984. Segn nota de la prologuista, el origen del tcx-
-,. to fueron tres artculos publicados en La Nacin, el 17,24 Y 31 de marzo de 1940, edi-
., tados en Nova en 1949 (Argen&illa. Historia de un nombre), y luego, reelaborados, en la
)~.~~~ edicin de Eudeba que citamos. .
~~.ll A. Rosenblat, ob. cit. pg. 33. La cita en pg. 45.
\'12 "El Observador de Buenos Ayrcs", Semanario de Agricultura, Industria y Comercio.
Reimpresin facsimilar publicada por la J unta de Historia y Numismtica Americana,
Vol. 1, 1802-1803, Buenos Aires, 1928, Tomo V, 216, 281 1 1 807, Fo!. 150.
82
1"
e,
I
\
l
i
I
l
"
"
e
e
t!
I
Y 1
".t,:.
I~
~r
f
20
CiUDADES. PROVINCIAS, EsTADOS; ORf GENES DE LA NACIN ARGENTINA
13"Oda d~D. Manuel Medrana, Oficial del Real Tribunal mayor y Audiencia de Charcas,
en loor de la del N. I [la de Lavardn]", Id" No, 6, l81 1 V/80 1, pgs, (71) y (74), Ade-
_ ms de los peridicos, puede verificarse estas formas de empleo de estos trminos en las
'poes~~srecogidas en J uan de laC. Puig, Antologa de poetas argentinos,:r. I, La Coto-
":/J !r;, ~uenosAires, 191 O. ;".~;~;.;t~~-;
14 '. ,-',' l ... "!~
Vanse los numerosos artculos sobre el particular en el Tomo V del Semanario de
Agricultu.ra Industria y Comercio, Reimpresin facsimilar publicada por la J unta de
Historia y Numismtica Americana, 5 tomos, Buenos Aires, 1928-1937. En cuanto al
Correo de Comercio -lreproduccin facsimilar], Buenos Aires, Academia Nacional de
la Historia, 1970- desde el Prospecto mismo la denominacin preferida es la de ameri-
canos o espaoles americanos.
15" T d ' 1 '
... o a esa termmo ogla naufraga o se transforma con J os acontecimientos de 1810
que ponen en circulacin designaciones de carcter beligerante: patriotas (los espao-
les los llamaban insurgentes.facciosos, rebeldes, sublevados, sediciosos, revoluciona-
rios, ctc.) frente a realistas, a los que se trataba despectivamente de chapetones ...", etc.
[...] "...rs importancia tien~n otros nombres. Espaol (tambin se usaba europeo, hi s -
pano o Ibero~pa~a adesignar exclusivamente al peninsular. Criollos y americanos, que
antes eran pnvanvos de los blancos, se extienden poco a poco a toda la poblacin nati-
va. y se usa tambin sudamericanos. Y con menos frecuencia indianos (es decir, natu-
rales de las Indias), hijos de Amrica, hijos del Sud (sud por sur es general ya entonces
en el Ro de la Plata), hijos del pats, hijos de la patria y mm hijos del Inca. Y tambin
colombianos; porque los hombres de la Revolucin quisieron, siguiendo a Miranda, re-
parar una injusticia histrica y rebautizaron a laAmrica espaola con el nombre de Co-
lombia." A. Rosenblat, ob. cit., pgs. 50 y 51.
16 El artculo antes citado: Enic Tullio Grape, "Memorial de la M. N. Y M. L. Cuidad de
Buenos-Ayres. sobre que en los Almanakes, y otros documentos donde se est cometien-
do el anacronismo de establecer la poca de la fundacin de esta Metrpoli en el ao de
la era vulgar de 1536 se subrogue en el de 1575 que fu cuando realmente se verific",
Tel?~afo Mercantil ... , T. 2, N" 11, 5 de septiembre de 180\. El artculo que lo critica:
Patricio de Buenos Ayres [seudnimo de J os J oaqun de Arauja, empleado de la Con-
tadura ~el Virreinato], "Examen crtico de la poca de la fundacin de Buenos Ayres
promovido por el Memorial de Enio Tullio Grape, que se halla en el segundo Tomo del
Telgrafo". Telgrafo Mercantil ..., III, 2. IOnt802, FoI. 9 y sigts. El autor defiende la fe-
c~a de 1536 como la de la fundacin, por Pedro de Mendoaa, de la ciudad de Buenos
Aires.
17 Idem, fo!. io.
18~nio Tullo Grcpe [seudnimo de Eugenio del Portillo. cordobs residente en Buenos
~lr.es], "AI,a?nimo, y aD. J uan de Alsina sobre la fundacin de Buenos-Ayres, y otros
incidentes tiles y curiosos", Telgrafo ..., Id., IV, N. 3. 16/V/802, Fol. 36.
19 "E -,
scrutuuo del Telgrafo ...", Telgrafo ..., Il, N. 18, 41 Xf 801 , Pol. 122. .~
)?"Relaciri histrica de la Provincia' de San Fei1ptd:tuiih'~~n el Valle de ~~~~vir;ey-
nato de Buenos-Ayres, y trnsito preciso de este Puerto a las Provincias del Per' esta-
do antiguo de la Provincia de Tucumn. J ures, y Diagitas, de donde se desmembr la
refe.rida de San Felipe", Telgrafo ..., J I, N. 23, 2500801 Y sigts.: "Relacin histrica de
la CIUdadde Crdoba del Tucumn, hecha y remitida al Editor, en testimonio por los SS.
t Ttas t amic. (armo
....'}:'::'.
, ....,-'"
Estudio preliminar 83
de su Ilustre Cabildo, J usticia, y Regimiento", Id., rn, N. 4, 241 V802, Fol. 41 y sigts.;
"Carta crtica sobre la relacin histrica de la Ciudad de Crdoba que hizo S. M. L
Ayuntamiento, Y se public en el Telgrafo Argentino N. 4 T. IlI", Id., IV, N. S,
20NI/802, Fol. 113 y sigts. Asimismo: Eusevio Videla, "Descripcin de la ciudad de
Mendoza, remitida por su Diputado de Comercio D. Eusevio Videla'', Id., N.S. 31 /IJ S02.
FoL 66 y sigts.; "Relacin histrico-geogrfica, y fsica del gobierno de Montevideo, y
de los Puertos, y Pueblos de la campaa del N. del Ro de la Plata", comienza en el N.
6, J II, 71 1 Il/802, Fols. 81 y sigts., y finaliza en el N 9, 1lI, 281 II1 802, FoL 135; "Relacn
Hist6rica de la ciudad de San J uan de Vera de las siete Corrientes, y Partidos de su J u-
risdiccin, de la comprehensin del Virreynato de Buenos Ayres", comienza en el N. 11,
Ill, 14/IIII802, PoI. 159; "Sealamiento primero de J urisdiccin, que se hizo a esta Ciu-
dad en orden almites en sus confines, y se da idea de la demarcacin que podra hacer-
se en su estado presente", Id_ , IV, N, 14, FoL 237 y sigts. y N_ 17, 22f VIIU802, Fo!. 285
y sigts.
21 "Discurso histrico cronolgico, sobre la fundacin de Buenos-Ayres, escrito por el Sr.
Oydor honorario, y Teniente Asesor de la Provincia del Potos D. D. Pedro Vicente Ca-
ete", Telgrafo ..., IV, N. 2, FoI. 17y sigts. La cita en Fol. 31.
22 "Industria", Semanario , I, 2, 8/IX/802, F. 14.
23 "El Editor", Telgrafo , 1, N. 15, Fol. 115.
24 [Enio Tulli Grape], "Proiecto Geogrfico", Telgrafo ..., 11, 10, 2/IX/801, Fol. 65. El
Virreinato del Ro de la Plata comprenda "...las vastas Provincias, Gobiernos, Intenden-
cias de Buenos-Ayres, Crdoba, Paraguay, Salta, Potos. Plata, Cochabamba, Paz, y los
Gobiernos Poltico Militares de Montevideo, Moxas y Chiquitos" (lug. cit.).
25 Enio Tullio Grape, "Sobre la revolucin de trajes del Per", Telgrafo ..., V, 1, 3I1X/802,
PoI. 5. Ntese que pese al origen cordobs del autor. vale aqu 10 ya observado en el sen-
tido de que los argentinos eran los habitantes de la regin de Buenos Aires, nativos o
no.
26 M. Gngora, Ensayo Hstrico .... ob. cit., pgs. 37 y 38.
27 E. T. Groppe, ob. cit., F. 18_
28 "El'Editor", Telgrafo ..., 1, N_ 15, FoL 116,
29 PJ .F.c., "Educacin. Amados Compatriotas:", Telgrafo .., 1, N. 16, 23N/801, Fol.
122_
30 "...no suframos por ms tiempo el que se nos den los despreciables eptetos de perezo-
sos e indolentes; confundamos la terrible asercin de aquel escritor moderno que slo
nos hace herederos de los vicios y no de las virtudes de nuestros ascendientes ..." "Co-
mercio", Semanario ..., J , n. 4, 13/X/802, F..27. Ms adelante, el mismo artculo defien-
de a "Nuestra Amrica" de "su acrrimo depresr el Seor Paw''. Id., F. 28.
. 31 Semanario ..., "Prospecto", pg. V. Notar que ocuparse del labrador bonaerense es ocu-
\:~parse de Amrica, no de laArgentina.
':' '32 Semanario ..., 1, 4, l3/X/802, F. 29_
\' 33 G.A.H.P., "De la utilidad 'que resultara a las Provincias del Ro de la Plata el estable-
'-o. cer ferias y mercados en sus Pueblos", Semanario ..., T. 2, N. 52, 1 4/IXJ 803, F. 13.
> 34 Recordar la violenta diatriba antilimea de J uan Baltasar Maziel, personaje de marca,
84 CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORf GENES DE LA NACiN ARGENTINA
da influencia en el grupo de literatos reunido en torno al Telgrafo... : J uan Baltasar Ma-
zieI, "Reflexiones sobre la famosa arenga, pronunciada en Lima por un individuo de la
Universidad de San Marcos ... ", en; J uan Probst, luan Baltasar Matiel, El maestro de la
generacin de Mayo. Buenos Aires. Instituto de Didctica, Facultad de Filosofa y Le-
tras de la Universidad de Buenos Aires, 1946; pg. 389 Y sigts;~;.',::,~;:,o:.~:..
35 "Cartas de F. luan Anselmo de Velarde al redactor del Semanari'o de Buenos Ayres'"
Carta 1. Sema na ri o . . . , 1. 6, 27f XJ 802, FaI. 42 y sigts.
36 "El soldado a sus Camaradas", Semanario ..., Y , 199, 1 00806, Fols. 9 y 10. Asimismo,
en alfo artculo. "El 'Observador de Buenos Ayres" (V, 200 [sic: 201], 15/X/806, Fol.
27), leemos: "Hasta cundo muchachos valerosos queris inundar de gloria al venturo-
so pueblo que tuvo la fortuna de alimentaros en su suelo? Hasta cundo queris hacer
tributario el reconocimiento de la nacin de quien hacis una tan grande como escogida
parte?". Tambin leemos: "la patria oprimida", "los anales de los sucesos prodigiosos del
Ro de la Plata". Y r.tenis que "...acordaros que poblis a Buenos Ayres, que sois Espa-
. oles ..." (Otro artculo con similares expresiones, del mismo autor: V, 202, 221 XJ 806,
Fols. 35 y 36.) Y en el artculo remitido "Los Comandantes del Tercio Americano a sus
Compatriotas" se expresaba 10 siguiente: Compatriotas, "...vuestro indecible esfuerzo os
hizo cumplir con lamayor heroicidad los deberes del vasallo, del celoso patriota, del re-
ligioso espaol Americano, y del honrado natural de Buenos Ayres." (V, N. 200,
151X/806, Fols. 28 y 29)
37 A veces tambin de Americano del Sur: "A la Amrica solo, solo a la Amrica del Sur
estaba reservada la gloria sin igual de dar al mundo entero la primera prueba del esfuer-
zo del valor y patriotismo ...", etc., "El Observador de Buenos Ayres a sus J venes", Se-
manario ... , V, 200. 81 X1 806. F. 18. En algn caso, no representativo de lo habitual,
"nuestra Amrica" englobar a las ex colonias britnicas: "En nuestra propia Amrica,
en un mismo suelo continuado sin interrupcin hasta nosotros, hay varias provincias que
empiezan a poblarse de hombres eficaces" [...] "[Nota a pie de pgina.] (a) En una Ga-
zeta Extrangera del ano de 1792 se dice: que los Estados unidos de Amrica desde Agos-
to de 1789 hasta Septiembre de 1790 exportaron ..." [siguen estadsticas}. Semanario ... ,
1, 1, IIIXIS02, Fs. 7 y 8.
38 Tambin usual en aquella poca, tal como en este prrafo del Semanario ... , en que
"Ciudadano" es opuesto a "el pobre habitador de la campaa": "Mientras el ciudadano
admira los principios de la mas profunda teorfa y cotejados a la prctica los encuentra
en un todo ajustados y preci~os; el pobre habitador de la campana se mantiene aislado
y entregado a sf mismo siguiendo la rutina que aprendi de sus mayores ... ''. 1, "Pros-
pecto", pg. IV. '
39 Vase la observacin que efecta J ulio V. Gonzlez, siguiendo' un criterio-del constitu-
cionalista Carlos Snchez Viamonte, sobre la diferencia de las normas representativas
espanolas, resp~cto de las inglesas o francesas, en lo que atae a las ciudades: "Inglate-
rra funda su rgimen representativo en las clases o estamentos exclusivamente hasta Si-
mn de Monf ort ~or ,10menos ..Y F!~nci~. acu.s~~?~.'-s!~J ~a.r proceso, no ~Rn~ce, hasta
los Estados Generales de 1789 inclusive, otra forma de cuerpos representativos que los
estamentales, con sus tres rgidos rdenes de nobleza, clero y estado llano. Tanto en In-
glaterra como en Francia, las ciudades fueron ante todo un conjunto de corporaciones.
de oficios en que se organiz la burguesa. En Espaa las ciudades fueron por s mismas"
verdaderas corporaciones polticas". J ulio V. Gonz!ez, F i li a ci n H s tr ca 'del Gohier.; .
Estudio preliminar 85
no Representativo Argentino, Buenos Aires. La Vanguardia, 1937. Il, pg. 108. Comen-
ta Gonzlez, insistiendo en su tesis de la continuidad institucional hispnica y argenti-
na: "...cuando lleg el momento de que se echaran las bases de la nueva nacin del Pla-
ta no s610 se encuentra ella con la autonoma comunal como un hecho histrico aut6c-
tono -qe esto ya es cosa vieja en la historia argentin-, sino tambin con el trasplante
institucional de las ciudades con representacin poltica ...''. Id., lug. cit.
. 40 Telgrafo ... , ID de Enero de 1802, FoI. 13.
~41 Real Academia Espaola, Diccionario de la lengua castellana .. , Tomo Segundo, Ma-
,. drid, Imprenta de la Real Academia Espaola, 1729.
~42 J . M. Alvarez, ob. cit. Para una buena informacin sobre esta importante obra en la en-
seanza hispanoamericana del siglo pasado, varias veces reeditada luego de la edicin
prncipe hecha en Guatemala, vase el Estudio preliminar, "Significado y proyeccin
hispanoamericana de la obra de J os Mara Alvarez'', por J orge Mario Garcfa Laguardia
y Mara del Refugio Gonzlez .
>~: 43), M. Alvarez, ob. cit., Vol. T, Tomo T, pgs. 66 y 67. Lo citado es transcripcin literal
'. de las Recitaciones ... de Heineccio: J uan Heineccio, Recitaciones del Derecho Civil,
c.. Madrid, Tomo Primero, 1847. pg. 111.
44 Ntese el cambiante sentido de patria en el Chile colonial, desde su referencia a jo ur-
bano en el uso de los primeros descendientes de los conquistadores, a la posterior exten-
sin de esa referencia al reino de Chile y, m s tarde, a la nacin espaola: Nstor Meza
Villalobos, La conciencia poltica chilena durante la monarqua. Santiago de Chile, Ins-
tituto de Investigaciones Histrico Culturales, Facultad de Filosofa y Educacin, Uni-
versidad de Chile, 1958, pg. 100 Y sigts., 226 y sigts.
45 Patricio de Buenos Ayres, "Examen crtico de la poca de la fundacin de Buenos-Ay-
, res...", Telgrafo ... , m, Nm. 2. Fol. 18. En una carta a su madre, escribiendo desde [ape-
',':'"nnsula sobre la alternativa de aceptar un empleo en laNueva Espaa o en su Buenos Aires
:..: natal, el joven Belgrano mostraba el uso habitual del trmino: "...tena pensado en ir a esa
,.:.. mi Patria de Oficial Real ..." Aunque previamente afirmaba. en un giro que por su voluntad
" contradictoria confirma lo habitual de la otra acepcin: "...estoy en no despreciar esta pro-
, posicin [de un empleo enla Nueva Espaa] luego que haya un. cosa buena, pues creo que
',la Patria de los hombres es el Mundo habitado ...", Manuel Belgrano a Mara J osef a Gonz-
lez, Madrid, Agosto 11de 1790; en: J os Carlos Chiaramonte, Problemas del europetstno
. enArgentina, Paran. Facultad de Ciencia>; de la Educacin, 1964, pg. 49.
6 Semanario ... , Prospecto, 1, Fs. VII y vm.
.7y si fuese necesario, contina, que los soldados derramen su sangre" ...puedes estar se-
"guro que no habr uno solo que no la sacrifique con el mayor placer por redimir a este
afortunado pueblo de la ms infame opresin y desptico dominio con que leestn ame-
nazando sus crueles enemigos". "Campamento de la lealtad y Patriotismo de Buenos Ay-
res", [segunda parte], Semanario ... , V, 216, 28tr1 807, Fol. 152. Claro es tambin el "Dis-
furso ledo en una tertulia de amigos del Pas en que se trata de los medios de influir el
espritu marcial a sus habitantes"; "...la gloriosa reconquista de nuestra amada patria".
V. 215, 21111807, Fol. 144.
"Proclama delms perseguido americano, a sus paysanos de la noble, leal, y valerosa
'ciudad de Cochabamba'', Correo de Comercio, Tomo J , [Apndice]. Patic se dirige a
los habitantes de Cochabamba como su compatriota.
,
"
.
. ".'
. """~.":".'.,.-j .. ~..
.- .
", "-.;"," .
86 Cr UDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORGENES DE LA NACiN ARGENTINA
IV
REFORMISMO BORBNICO Y ANTECEDENTES
DE LOS NUEVOS ESTADOS' .
49 "Educacin poltico-moral", Semanario ... , 2000802, 1, N. 5, Fo!..37 ..
50 Prospecto, 1, pg. V. . ..",.c
51 N. Meza Villalobos, ob. cit., pgs. 262 y 263. " . -. "<
52 Correo de Comercio, Nm. 18, Tomo I, 30N1/81O, pg. 137:;',. ~,::..... ;..~r;..
53 ':'P;ospecto del peridico titulado Gazetade Montevideo", en Bib;l~i~"d# deImpresos
Raros Americanos, Tomo J, Careta de Montevideo, VoL 1, octubre-diciembre 1810
Montevideo, Universidad de la Repblica, 1948, [pg. 3]. '
54 Enio Tulli Grope, "Al annimo, y a D. Juan de AIsina sobre la fundacin de Buenos-
Ayres, y otros incidentes tiles y curiosos", Telgrafo ... , Id" IV, N. 3, 16N/802, Fol. 34.
(No aclara quin es el autor citado, seguramente europeo.)
Liberado entonces nuestro comienzo de la equvoca suposicin de
'" adosar a la Independencia naciones inexistentes, y despojado de la obse-
.'sin de raz romntica por la cuestin de las nacionalidades, un problema
que resulta central al propsito de evaluar la etapa borbnica es el de la
colisin entre las tendencias centralizadoras de lamonarqua y las tenden-
cias autonmicas de sus sbditos. En el caso de estas ltimas, sera impar,
tante poder distinguir qu corresponda a antiguas tradiciones que, al me,
~.' nos en Amrica, remiten generalmente a los reinados de los Habsburgos y
, qu a la difusin de las doctrinas polticas dieciochescas y a los ejemplos
.~ de la experiencia poltica norteamericana y francesa, as como a las prc-
. ticas surgidas durante la guerra antinapolenica en Espaa. Porque si
.. aceptamos que en virtud de las circunstancias propias del mundo arneri-
.:;cano <distancia de los centrosde decisin metropolitanos, supervivencia.
- al amparo de esa circunstancia, del peso poltico que la ciudad adquiri en
el proceso de conquista y ocupacin del territorio, entre otros, el grado de
, autogobierno fue considerable en las ciudades americanas, aun as nos
queda el problema de discernir en qu medida la emergencia de la "sobe-
rana de los pueblos" al estallar la Independencia pueda ser vinculada a
'esos antecedentes; es decir, auna tradicin que las reformas borbnicas no
~habran podido quebrar.
, AUTONOMISMO y CENTRALIZACIN EN ESPAA
,,', Al respecto, sabemos que uno de los rasgos centrales de la poltica
'borbnica -y, por lo tanto, tambin de sus reformas en Amrica, fue la ten,
fitiva de restaurar y acrecentar la centralizacin estatal, debilitada durante
los reinados de los ltimos Habsburgos. Pues luego del suceso del ernba-
'te contra los estamentos y privilegios feudales, que culminara con los Re-
'yes Catlicos, el poder de la nobleza, del alto clero, y de algunas ciudades
privilegiadas, se haba ido reforzando alarnparodel debilitamiento de la
'lias J iunte! ( armo
88 CIUDADES, PROVINCIAS. EsTADOS: ORf GENES DE LA NACIN ARGENTINA
monarqua luego de Felipe II. Durante el siglo XVII, el control por la co-
rona de los impuestos, de los recursos militares y de lajusticia, se haba
debilitado en favor de lo que se ha denominado un proceso de devolucin
de ese control a la administracin local, al punto que lit>:b'rocraciacaste-
llana se convirti en una instancia mediadora entre el rey y sus sbditos
en lugar de constituir un agente del absolutismo.s A esta tendencia se su-
m6 el peso poltico de las ciudades en las cortes castellanas, derivado de
esa peculiar confonnaci6n regional de Castilla que careca de traducci6n
legal.
"".Los reinos de Castilla. de Len, de J an, de C6rdoba, no existan
ms que en la tradici6n. Lo que haba era ciudades que tenan voto en Cor-
tes; unas eran cabeza de reino, otras no. Al Poder Central le interesaba te-
ner interlocutores, especialmente para el cobro de impuestos, y de un he-
cho tan prosaico surge desde comienzos del XVI lo que haba de conver-
tirse en la base de la divisin provincial vigente. "3
Por un lado, entonces, cuenta el papel poltico de las ciudades deri-
vado de la crisis de las cortes castellanas hacia 1538. Recordemos que en
el Antiguo Rgimen no existan Cortes espaolas, sino Cortes de Castilla,
de Aragn, de Catalua y de Navarra. Las Cortes de Castilla haban esta-
do constituidas por integrantes de la nobleza, del clero, y procuradores de
las ciudades. En 1538, a raz de la oposicin de miembros de la nobleza a
conceder una sisa al monarca, ste no volvi a convocar ni nobles ni ecle-
sisticos. Las Cortes de Castilla quedaron desde entonces reducidas a la
representacin-de las 18ciudades de voto en Cortes, con derecho aenviar
dos procuradores cada una, pero con un solo voto. Esos procuradores no
representa~an en realidad al pueblo, sino a las oligarquas urbanas, quie-
nes entendan esa representacin como un privilegio y se negaban a com-
partirlos con otras ciudades.
Pero otra de las manifestaciones de este proceso es la pervi vencia
de una conciencia del derecho de los pueblos al autogobierno, en pleno
desarrollo del absolutismo. Intentando conciliar ambas instancias escriba
Santayana Bustillo, en su Gobierno poltico de los pueblos de Espaa pu-
blicado en Zaragoza en 1742,
"El gobierno de los pueblos pertenece a ellos mismos por derecho
" natural; de ellos deriv a los magistrados y a los prncipes, sin cuyo irn-
peno no se puede sostener el gobierno delos pueblos. "4 ..... ",_
Se trata de una tradicin que remonta a la Edad Media, a tiempos
en que la participacin de las ciudades en las Cortes de Castilla era de
gran peso, de la que la limitada representacin en cortes de las ciudades
en tiempos ele-los Habsburgos sera ms bien un- fenmeno residal, A
: -.
Estudio preliminar 89
principios del siglo XIV eran muchas las ciudades y villas castellanas y
leonesas que enviaban sus representantes a las Cortes, representantes que
desde mediados del siglo XIII eran llamados "procuradores" y que poste-
rionnente"luego de mediados del siglo XIV, solan ser tambin denomi-
nados "diputados'l.> Esta tradicin seguir viva no slo en Espaa sino
tambin en sus ex colonias americanas luego de la Independencia. En
ellas se podr observar vigente la prctica medieval descrita por el mismo
autor:
"Cada Concejo confera asus 'procuradores' poderes especiales, va-
lederos por el tiempo que durasen las Cortes y consignados en un docu-
mento o 'carta de procuracin', sellado por el Concejo. Estos poderes con-
tenan instrucciones muy concretas, de las que los procuradores no se po-
dan apartar y relativas a los asuntos que el Rey propona al conocimien-
to de las Cortes cuando las convocaba y asimismo a las peticiones que la
ciudad hara al Monarca. Los 'procuradores' reciban, pues, de su ciudad
un mandato imperativo, que juraban observar, y, en el caso de que en las
Cortes se planteasen cuestiones no previstas en los poderes recibidos, te-
nan que pedir a sus Concejos nuevas instrncciones y poderes."
CENTRALIZACIN y DESCENTRALIZACIN EN AMRICA
As como respecto de Espaa la historiografa no concuerda siem-
pre sobre el grado real de centralizacin logrado durante el reinado de los
Habsburgos, tampoco es fcil inferir de la bibliografa existente cul fue
er real grado de-a-utonoma de las ciu-dades americanas antes de los Bar-
bones. De tal manera, pueden leerse afirmaciones contradictorias en un
mismo autor, por ejemplo, que tanto hacen del reinado de los Habsburgos
un perodo de centralizacin como de lo contrario."
Recordemos que la primera etapa de organizacin de los territo-
rios americanos por parte de la corona espaola haba tenido como base
las ciudades, para cuya estructuracin se fueron estableciendo normas
detalladas, sustancialmente basadas en las pautas tradicionales del rnu-
. nicipio castellano." En consonancia con ellas, durante el perodo inicial
... de ocupacin del territorio americano las ciudades conocieron una am-
plia independencia degestin.f Esta capacidad de autogobierno, que en
,i .Espaa se haba debilitado fuertemente luego de la derrota de las cornu-
/'nas de Castilla en Villalar (1521) y del proceso de cercenamiento de sus
atribuciones por parte de la corona, adquiri en Amrica una funcin de-
cisiva en la primera mitad del siglo XVI.9 Expresin de ella fue el Ayun-
tamiento o Cabildo, compuesto de funcionarios judiciales -aloaldes- y
regidores, ypresidido generalmente por el alcalde mayor, funcionario
Y U
1
J
l
(~
(I
}
d
\'1
-. u.
~
,
11'"
.-,,'1.
CIUDADES. PROVINCIAS, ESTADOS: OR(OENES DE LA NACiN ARGENTINA
Estudio preliminar
91
cuyo poder lleg a ser demasiado grande, al punto que la corona apel
a una nueva figura, la del corregidor, para presidir los ayuntamientos y
representarla en su seno. 10 ., .'.-~" .
.)\Ei528 la ciudad de Mxico solicit un voto en lasottesae Cas-
tilla...Posteriormente, se produjeron sugerencias a favo/de la r~presenta-
cin de ciudades de Indias en las cortes, o de reuniones regionales en In-
dias de representantes de ciudades principales, brotes constitucionalistas
que la corona de Castilla desalent con firmeza en consonancia con su po-
ltica de fortalecimiento de la autoridad real, poltica que en las Indias po-
da llevarse a un grado mayor an que en Castilla, "donde el constitucio-
nalismo, aunque mortalmente herido, no haba expirado todava".'!
Pero debemos advertir que si bien a medida que avanzaba el
afianzamiento de los "reinos" americanos se tendi a limitar el podero
de la institucin municipal, contrabalanceada por las autoridades mayo-
res -virreyes, audiencias, gobernadores-, el proceso de venta de oficios
facilit la persistencia de las tendencias al autogobierno, al dejar en ma-
nos de las oligarquas locales los principales cargos del ayuntamiento.
As en Mxico, hacia 1680, esos grupos locales haban alcanzado un po-
der difcil de alterar. 12 De manera que al llegar al perodo borbnico, la
situacin en las Indias no pareca reflejar la imagen usual de la monar-
qua absoluta.
"El sistema que los Barbones del siglo XVIII encontraron en las
posesiones de la Amrica espaola -comenta Elliot- podra ser descrito,
pues, como de autogobierno a la orden del rey. Las oligarquas de-las In-
dias haban alcanzado un nivel de autonoma dentro de un esquema ms
amplio de gobierno centralizado y dirigido desde Madrid."
Este sistema reflejaba un equilibrio tcito entre la metrpoli y los
colonos, con perjuicio de los indios. Pero
". "Permiti ala Amrica espaola sobrevivir alas calamidades del si-
glo XVII eincluso prosperar moderadamente y, apesar de las depredacio-
nes extranjeras, el imperio americano de Espaa segua prcticamente in-
tacto cuando el siglo se aproximaba a su final. Quedaba por ver si un sis-
tema tan flexible y cmodo podra sobrevivir a un nuevo tipo de rigor, el
rigor de la reforma del siglo X.VIII."13
En cuanto a los otros niveles de la organizacin del dominio espa-
ol en las Indias, tambin ocurri que la J eD.cle.clacentralizadora-de la
:\ :_. ,~",:,.~. ~;""'-;; .,.',..-......... ~.....,~;.--"''0'''', ~"':-', ,~'.
,'.' monarqua haba escollado en la particular situacin de sus dominios ul-
tramarinos, El carcter fragmentado de la autoridad fue pues uno de los
rasgos predominantes del gobierno de las Indias.l+
[.4SREFORMAS BORB6NICAS
En un comentario al citado texto de Santayana Bustillo, el autor que
lo transcribe loconsidera eXl'r~sin de "labase doc~r~nf y la Situacin de he-
cho de laAdministracin local en su poca", afirrnacn que no concilia con
lo que sabemos de la poltica del absolutismo en ese terreno. Los Borb?ne~
avanzaron desde un comienzo sobre el gOb:emo de I?s ~UruCI.piOS,pnnci
almente para el control fiscal, pero en ejercicio del cnteno bSiCOde consi-
~erar su poder absoluto e ilimitado. El primero de ellos, Felipe V, . . ,
"...fiel a las instrucciones recibidas de su abuelo LUISXIV, ejerci
I oder sin respetar el derecho tradicional O'viejo'. En adelante, la comu-
~idad dej de intervenir en las actividades polticas, y hubo de someterse
plenamente al poder absoluto del rey, qUIen encarnaba todo el poder del
Estado, para 10cual fue necesaria laderogaCIn expresa de todas las dis-
osiciones que establecan la intervencin de jos consejos Y de las caries
p " 15
en casos concretos... .' ,
Por otra parte, los Borbones tendieron a uniformar la administra-
cin del variado mosaico que eran "las Espaas". A parur de los decre,tos
de "nueva planta" -c, 1707/1716-, que abolieron los fundamentos jurdi-
Y P
olticos de los antiguos reinos de Aragn, Valencia, Mallorca y.Ca-
cos .' ( , N . e se
talua, stos perdieron su calidad de vjrrematcs no as;. avan~, qu .
conserv como tal) y el manejo de su orga,nt~aCln ,pOlttlCO admmlst~atl-
adquirieron un status administrativo Similar al imperante en Castilla.
~~/ virreyes fueron reemplazados por capitanes gener~les-gobernadores,
que~fu;cionaron como Presidentes de hecho de las AudlCnc13: del COIres-
pondiente territorio. De modo que el Estado espaol adquiri una estruc-
tura poltico-administrativa de carcter unifcrme.!" .
La poltica de los Barbones pareci desarrollarse con xito al am-
paro de un perodo de crecimiento demogrfico Y de recuperacin econ-
mica. Esta recuperacin iniciada en las ltimas dcadas del Siglo XVII se
acentu hacia mediados del XVIII. Pero los intentos de corregir las defor-
maciones de la economa y sociedad espaola por parte de los mllustr~s
reformistas de Felipe VI y Carlos I1I, especialmente de Itm,ltar el podeno
de la aristocracia y de la Iglesia, no tuvieron xito. El penado de mayor
esplendor de la monarqua borbnica, aproximadamente entre, 1767 Y
.':.. 1790, en el que jugaron papel fundamental las relaciones ?on Amer~ca, fue
.1~"~~ desarrollado en un marco de persistencia elemonopolios y privilegios.
Hacia fines del siglo, la reversin de la tendencia econmica y_ lascompli-
caciones polticas internacionales, desencadenaron en Espana proc~sos
polticos que hab,r.an de comprometer la estabilidad de la monarqma
17
'lta . 1'al I
.92 CIUDADES, PROVINClAS, EsTADOS: ORf GENES DE LA NACIN ARGENTINA
Proc~sos que asimismo condicionaran la Independencia de sus dominios
amencanos.
LAs REF ORMAS EN AMtRlcA
~f ":;,.:::,,~,.,,.
La poltica re:ormista perseguida por los Borbones- desde' Feiipe V
en adelante responda al propsito de afirmar una nica soberana, la del
monarca.sm limitaciones, As, ~omo hemos visto, lareforma apunt por lo
tanto no slo al mbito burocrtico y al militar, sino tambin al de la diver-
sidad de, remos que mtegraban la monarqua espaola. La comentada uni-
formacin de los remos espaoles se corresponda sustancialmente con la
nece~ldad de eliminar prcticas soberanas remanentes de los antiguos pri-
VIlegIOSde cada reino, as como otras reformas perseguan similar objeti-
vo, en e~ mtenor de esos reinos, Asimismo, en el mbito eclesistico la
existencia de esa ~t~alimitacin de la soberana regia, la proveniente de la
autondad del pontfice, fue enfrentada con base en la tradicin regalista de
los Habsburgos pero con renovado vigor -ayudado por la debilidad del
pontl?cado en el siglo XVIII-, hasta el logro del concordato de 1753. Si en
este ltimo terreno la mon~qua encontr adversarios de fuste, las med-
d~s para enfrentarlos se disearon ala altura del contrincante, como lo pro-
bo la e:~ulsln de los jesuitas y la presin por la posterior extincin de la
Compaa, y: por otra parte, esas medidas encontraron firmes apoyos en
una burocracia real ya educada en el regalismo, y hasta en el seno de la
misma Iglesia, en la que las tendencias reformistas bullan intensamente. lB
. En los fundam~ntos de la poltica borbnica hacia sus dominios
americanos !os hlsto~l~dore~ han visto una reformulacin de las relacio-
nes entre la metrpoli y esas posesiones. Segn el supuesto de la legisla-
cin ~ndlana, los ,sbditos americanos del monarca se sentan integrantes
. de remos dependientes de la corona de Castilla, y sobre esa base fundaron
muchas de sus demandas, y sus prcticas, de autogoberno.'? Pero la ima-
gen deun soberano que, en expresin de Campo manes, "...depende del so-
lo J UICIO~el Todopoderoso, por quien est puesto y colocado sobre los
pueblos ... ,20 se proyect tambin ensus posesiones americanas y la ten-
dencia de la administracin borbnica fue la de ignorar aquel supuesto
tendencia frecuentemente acompaada del uso de la de orni i . '
d l . . n mmaci n nusma
'" .e,co oma para referirse alos territorios americanos. Ms all de la discu-
sien s0t:re los logros y fracasos de las reformas borbnicas en Amilcli21
cabe senalar que esta prctica, sumada a ciertos rasgos de las reformas
como los efectos de los nuevos ordenamientos fiscales no pudo ' . , er n me-
nos que generar descontento.
\
i~}~~
~\':~~~~:~
l' ~",.
:'i' ,/>":.',
~if '-''''~'
'.t~
93
Estudio preliminar
El hecho es, entonces, que tanto por sus xitos como por sus fraca-
SOS, las reformas no haran otra cosa, paradjicamente, que activar el des-
contento'de gran parte de sus sbditos americanos.
"No.es sorprendente que, eh la reaccin colonial alas reformas, las
mercantiles hayan pesado menos que las administrativas Y sobre todo las
fiscales. El aspecto ms irritante de la reforma mercantil era -se ha visto
ya- la implantacin en la sociedad colonial de una nueva elite comercial
que ha de conservar con la metrpoli lazos ms robustos que aquella a la
que viene a reemplazar. Ahora bien, esto, que era un aspecto al cabo se-
cundario de la reforma mercantil, es un elemento esencial de la adminis-
trativa: desde Mxico a Crdoba, en el Ro de la Plata, los quejosos ven
en ella sobre todo un esfuerzo por despojar a la elite criolla de sus bases
en la administracin, lajusticia, la Iglesia. "22
Es as que hacia comienzos del nuevo siglo, si los efectos elelas re-
fonnas podan complacer a la corona, no ocurra lo mismo con sus sbdi-
tos americanos. Efectivamente, hacia 1808 la corona poda estar satisfe-
cha de los resultados de su poltica: hasta 1796 Espaa y sus colonias ha-
ban disfrutado una prosperidad sin precedentes y luego de esa fecha, al
estallar el conflicto con Inglaterra, fue la metrpoli ms que sus colonias
la afectada por las consecuencias. Pero fue justamente la fuerza demostra-
da por la corona 10 que constituy el factor de irritacin para los america-
nos que hubieran podido tener acceso a los diversoS niveles de la adminis-
tracin. Los apetitos despertados por la misma prosperidad para ocupar
cargos-en-la burocracia colonial no slo no fueron satisfechos sino que se
retrocedi con respecto al perodo anterior a las reformas, como efecto de
la poltica de limitar el poder directo o indirecto de las familias locales en
el gobierno colonial. El mximo de miembros americanos de las audien-
cias, por ejemplo, logrado mediante la compra de cargos, se haba alcan-
zado en 1750: cincuenta y uno de los noventa y tres ministros (oidores, al-
. caldes mayores Y fiscales) eran entonces americanos nativos. Solo en la
" Audiencia de Guatemala no haba funcionarios americanos. Por otra par-
te, en seis de ellas existan ministros nativos de la jurisdiccin, de las que
la de Lima era la que contaba con ms cantidad de estos casos, pues entre
sus integrantes se contaban trece peruanos.2
3
A partir de entonces, en cuanto la poltica borbnica tendi a supri-
.::'r1ur la influencia que las principales familias criollas haban conseguido
en la justicia a travs de la corrupcin -que facilitaban tanto la venta de
cargos, comprados por miembros de esas familias, como la conjuncin del
alto costo de instalacin de los peninsulares en su lugar de destino y los
bajos salarios percibidos- (que obligaban a endeudarse para atender esos
; " ,-
23
Estudio preliminar 95
94 Ci UDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORGENES DE LA NACiN ARGENTINA
gastos y a recompensar a sus financiado res con fallos favorables en los
juicios que les afectaban)-, las cosas cambiaron sustancialmente. Merced
a tal poltica, al promediar la segunda mitad del siglo la corona haba ya
recuperado el control de la mayora de las audiencias americirilis:
24
-"
">.Sinembargo, no fueron nicamente los criollos lo's afechidd's por
las reformas. Ellas tambin hirieron abuena parte de la burocracia hispa-
na en las Indias. Frente alo que se concibi como la culminacin de esas
reformas, las Intendencias, las quejas de los afectados fueron comunes a
todo el territorio americano, y las fricciones con los nuevos funcionarios
menudearon. En la medida en que esta reforma iba mucho ms all de
afectar simplemente a la cpula administrativa, pues tenda a una rela-
cin ms directa entre el monarca y sus sbditos, y aun mejor control de
la eficacia de sus representantes en Indias, stos -los virreyes, sobre to-
do-, no pudieron menos de sentir disminuidos sus poderes y debilitada su
autoridad.
25
Esas fricciones fueron tambin particularmente fuertes en el mbi-
to municipal, respecto del que es necesario advertir, nuevamente, la exis-
tencia de distintas imgenes de la fuerza del gobierno municipal en vspe-
ras del perodo borbnico. As, segn J obn Lyncb los cabildos coloniales
habran ido debilitndose durante el dominio de los Habsburgos, hasta re-
ducirse a una situacin de escaso poder, situacin de la que lo que se ob-
serva en el Ro de la Plata no era una excepcin 26 En este plano, si lo afir-
mado por Lynch como caracterstica de todos los cabildos hispanoameri-
- canos puede no confirmarse en otras' regiones, -parece responder al meos
al caso rioplatense. Sin embargo, la situacin fue rpidamente revertida
all pues en las ltimas dcadas del siglo los cabildos ingresaron auna eta-
pa de renovado vigor que, en su mayor parte, coincidi con el rgimen de
~: Intendencas.s" Trabajando en armona con algunos intendentes, en crti-
ca oposicin a otros, comenzaron a reavivar sus funciones municipales y
a rehabilitar su fuerza poltica. Pero a comienzos del nuevo siglo estaban
en casi todas partes en malas relaciones con los intendentes. Paradjica-
mente, el rgimen de intendencias, que en cuanto instrumento de fa pol-
tica centralizadora borbnica se presuma como un factor adverso al auto-
gobierno, se constituy en un estmulo del mismo, tanto en la primera faz
de general colaboracin entre ambas partes, como posteriormente al ejer-
y<, cit:jI susrenovadasfuerzas en confrontaciones conlas autoridadsscolo-
'nial~~:'Pes;;~ cuanto el aumento de los ingresos municipales y la parti-
cipacin en nuevas tareas solicitadas por los intendentes estimul la acti-
vidad de los ayuntamientos, stos comenzaron a reclamar mayor partici-
pacin .en el gobierno local, 10que dio lugar' a' un generalizado corricto - - .,
i
I
1
I
I
C
abildos e Intendentes durante la ltima dcada del perodo colonial
entre . .. b'l'd d
ue estimul en los ayuntamientos el eJ erCIC!Ode sus responsa I I a es
~unicipales28 Asimismo, an en el breve penado ~nq~e por efecto de las
guerras de fins del siglo XVIII, los ayuntamientos VIeron mejoradas sus
posibilidades de obtener 'concesiones, esto no hizo otra cosa que servir de
mayor acicate a ese descontento.
29
EL CIMIENTO "MUNICIPAL" DE LOS FUTUROS ESTADOS
Una visin de poca, externa alaAmrica hispana pero sorprenden-
temente acertada, apuntaba a sealar lo gue desde una perspectiva poste-
. podra considerarse como los fundamentos histricos del fenmeno
~~~as autonomas locales subsiguiente ala Independencia. La Edimburg,h
Review, en un nmero de aparentemente 1809, se preguntaba qu pasarla
cuando cesasen las autoridades espaolas en Amrica, cese que daba por
descontado con total seguridad; es decir, qu bases sobrevivirn para edi-
f i r S
obre ellas el nuevo gobierno. Enumeraba entonces las autondades
~ d' . f '
que desapareceran: Virreyes y Gobern~do:es, Reales Au iencias, o lClOS
de Real Hacienda, y algunos otros. Y aada:
"Pero quedarn siempre, como quedaron en el caso de Holanda, las
Magistraturas locales del Pas, y aquellas Autori~ades ,~ue emanaban de
una constitucin original y pecultannente buena ... que ... ofrecer p,ara~a
nueva forma de Gobierno una base mucho ms segura, que la que Jamas
se ha presentado a la b~neficencia legislativa antes de ahora".
y explicaba a continuacin: .
"Los Cabildos por ejemplo, o lo que acaso queremos llamar Corpo-
raciones Municipales suministran una organizacin ~ancompleta, que los
mismos Reyes de Espaa les han confiado en ocasiones el gobJ ern.o de
Provincias enteras. Los Cabildos de Espaa fueron eng~dos casi al mismo
tiempo y con igual objeto que otras instituciones semepntes ~stabl~cldas
por toda la Europa, y conocidas bajo el nombre de Corporaciones en es-
tePas, de Comunidades en Francia, y burgos en Holanda. Pero en mngu-
naparte la constitucin de estas Municipalidades fue mas libre que en Es-
paa, y en ninguna parte parece haber adquirido tan grande influencia en
el Gobierno general..." .'
_ ,'. Por lo tanto, agrega, en Amrica del Sud existe evidentemente la
~"'''b;se necesaria ("organizacin elemental; emanada del Pas") para evitar la
:. confusin y reconocer los cimientos de lo que se debe edificar. Funda-
mentos tan buenos o mejores que los hallados en Holanda cuando su in-
dependencia de Espaa.? . . .
.. . La intensidad y-duracin- de las llamadas luchas civiles desatadas
CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORf GENES DE LA NACi N ARGENTINA
luego de la Independencia en las ex colonias hispanoamericanas -ms lla-
mativas si se comparan con la aparente cohesin del proceso vi vida por el
Brasil- han concitado siempre la atencin de quienes intentan historiar la
formacin de las naciones latinoamericanas. Es notorio gue las grandes
unidades adminis-trativas sirvieron de marco, aunque e~;:foriii~\Vdada, a
la constitucin territorial de los futuros pases, sin que la observacin sa-
tisfaga la inquietud por hallar una explicacin coherente sobre el particu-
lar. Es en cambio menos notorio para la historiografa reciente, aunque
ocup bastante a la del siglo pasado y de la primera mitad del actual, la
floracin de tendencias autonmicas que, encasilladas en el tema de la
anarqua, o rotuladas frecuentemente sin acierto como federalismo, no
han tenido adecuada interpretacin araz del velo ideolgico que el nacio-
nalismo de aquella historiografa tendi sobre el tema. La base de esas
tendencias parece no haber sido otra que la resultante de la conjuncin de
la tradicin de amplia jurisdiccin propia de las ciudades, y corporizadas
en los cabildos, con el auge del juntismo propagado desde la Espaa en
armas contra los franceses y justificado en la comentada doctrina de la
reasuncin de la soberana por los "pueblos".
Pero una vez advertida la naturaleza del ayuntamiento hispanoame-
ricano y su fuerte raigambre en la sociedad colonial, as como el prece-
dente que las prcticas concejiles implicaran para la conformacin de los
futuros gobiernos independientes, es necesario analizar lo que el ambiguo
concepto de autogobierno puede dejar en la sombra. As, es necesario no
perder de vista que el conflicto generadopor Ias reformas del absolutismo
borbnico parecen ser de otra naturaleza que las que culminaron en la In-
dependencia norteamericana. Mientras en este caso los colonos reacciona-
ron contra una situacin que implicaba el cercenamiento de su capacidad
legislativa y, sobre todo, la relativa a las leyes de impuestos, en las col-
nias hispanoamericanas el efecto de las reformas borbnicas era el de una
generalizada irritacin derivada de las menores oportunidades de partici-
par en los diversos niveles de la administracin -en un mecanismo que
consista sustancialmente en la gestin de medidas de poder y prestigio
por parte de las familias encumbradas en la sociedad local.
''AUTOGOBIERNO'' y RGIMEN REPRESENTATIVO: LAS COLONIAS HISPANO Y
. ANGLOAMERICANAS
~ . ".. : .....,_,., _. . " '... --:~. ,." . . . '! ,.j .:; .t ; ; ..
Entrelas modalidades dela administrcin colonial que las retor-
mas borbnicas no pudieron eliminar totalmente de la prctica y menos
an de la conciencia de los criollos, la tendencia a ejercer las viejas [or-
Estudio preliminar 97
mas de autogobierno segua viva a fines del perodo colonial. Ella se ma-
nifestaba no slo en relacin con los representantes del monarca, sino
tambin en la relacin de ciudades subordinadas y ciudades principales
},;. que hab,f~.~stbl~~ido eI,rgjme~ de Intendencias, pues era comn la ten-
:1', . !. !'J , !: ;. " dencia de las primeras a.eludir su dependencia de las ciudades cabeceras
tl ~~~. r' mediante una relacin directa con las autondades mayores.
~ :*i;~.. Sin embargo, conviene precisar los lmites de ese "autogobierne"
" 1 ;'f f l'$ - local, especialmente si se trata de examinar en qu medida podra haber
~,;: sido la base del desarrollo poltico posterior ala Independencia. Nada me-
,;: ;:1 t::"': jor para ello que abordar, resumidamente, el caso de las colonias angloa-
iJ !!;"1'''''. mericanas, donde las formas de autogobierno fueron ms afines al poste-
~ "",,?,: ror proceso de formacin de la repblica representativa. Este anlisis
~;-~~t-,~, comparativo es un viejo tema de la historiografa hispanoamericana, 1a-
~.'rri' mentablemente bastante abandonado en los ltimos tiempos. Por ejemplo,
~:'~:Lsobre el gobierno propio en las colonias inglesas, escriba un constitucio-
'" ,.-,--c nalista argentino, hacia 1930, lo que puede considerarse un resumen de un
:;,.,.'
~: ~~~J . . punto de vista ya generalizado: los norteamericanos no necesitaron mucho
'.,,,,,,. tiempo para organizarse constitucionalmente porque se hallaban prepara-
..... ..,. dos para ello por una larga experiencia cvica durante su vida colonial; no
slo disfrutaron de libertades y derechos individuales, sino tambin pose-
yeron gobiernos representativos.U
La sustancia de ese plinto de vista coincide con el panorama que
surge de los resultados de estudios posteriores. En las colonias inglesas,
seha observado recientemente, esas formas de autogobierno secorrespon-
dan con rasgos de aquellas sociedades que las distinguieron fuertemente
de las europeas contemporneas y tambin de las iberoamericanas, pues
tendieron a desarrollar estructuras ms abiertas, menos rgidas que las de
stas. La abundancia de tierra y la escasez de mano de obra condiciona-
ron una difusin relativamente amplia de ingresos en la poblacin blanca,
, lo que evit el surgimiento de grandes brechas entre ricos y pobres.
32
Es-
~".to difera fuertemente de las sociedades iberoamericanas en las que parti-
culares, Iglesia y gobierno se apropiaban de-gran parte de los excedentes
.''del trabajo mediante formas serviles o mediante arrendamientos, diezmos
. e impuestos.
, Otra diferencia con las colonias ibricas era la diversidad de credos
-"J ICligiosos y la consiguiente debilidad de las Iglesias angloamericanas.
Mientras en Iberoamrica la vida religiosa estaba fuertemente controlada
por una sola Iglesia, intolerante con las heterodoxias y firme apoyo del
..Estado, en Angloamrica predominaba de hecho el pluralismo y la mayor
._ parte deja viciareligiosa se diofuera.de.Ia Iglesia nacional inglesa, recha-
'1
I
' .. ' .
CIUDADES. PROVINCIAS, ESTADOS: ORGENES DE LA NACIN ARGENTINA tsstucuo preurunar
zando el control de una jerarqua eclesistica y tendiendo a ser critica con
el Estado metropolitano. Por otra parte, las colonias angloamericanas ca-
recan'de una aristocracia hereditaria, as como de lapequea ~~;'~zaque
existi en algunos dominios hispanoamericanos permitieron una-movili-
dadsocial ascendente muy peculiar, y en confi~urac;;'racGi"fJ eron so-
ciedades menos complejas que las de las Antillas o de Iberoamrica.
Estas caractersticas favorecieron las tendencias, presentes en todas
las colonias angloamericanas, a tomar como modelo el parlamentarismo
ingls, pese al punto de vista de la Corona que les negaba la condicin de
Igualdad con los sbditos metropolitan'os. Los primeros lderes en Amri-
ca estaban al tanto de los asuntos en Inglaterra y conscientes de los pode-
res del Parlamento y de su valor como precedente de lo que deba hacerse
en las colonias.s+ El Parlamento britnico -que fue efectivamente modelo
para muchos cuerpos polticos, al punto de ganar el apodo de "Mother of
Parliarnents" por su condicin de ejemplo para las legislaturas de los do-
numos y de las experiencias parlamentarias de otros pases-, sirvi tambin
de ejemplo en los siglos XVII Y XVIII a un conjunto de instituciones que
fueron frecuentemente denominadas parlamentos por sus contemporneos,
adespecho de cun fuertemente los juristas pudiesen impugnar la pertinen-
cia del trmno.
La expansin econmica y el crecimiento demogrfico de las colo-
nias angloamericanas de los aos posteriores a 1650 fue as acompaado
en lo poltico por el desarrollo de formas de gobierno colonial al estilo
metropolitano, con fuerte afirmacin de la autonoma local. Con caracte-
rsticas diversas segn las colonias, y desarrollo no uniforme, la tendencia
al autogobierno es sin embargo inequvoca, de modo que a fines del.siglo
XVII los colonos haba consolidado su derecho a un papel central en el
gobierno de las colonias y se consideraban sbditos de condiciones y de-
rechos Iguales a lo: de la metrpolis, con rganos de gobierno que inter-
pretaban como equvalentes al Parlamento britnico.s
De tal manera, ms adelante, cuando por diversas circunstancias la
corona britnica, en un abrupto cambio de la poltica imperial, tendi6 a .'"
Implantar una mayor supervisin y ms estrecho control.J a sbita reorien-
racin provocara el conflicto con los colonos que los llevada a la Inde-
pendencia. El movimiento comenz como una defensa delas prcticas es-
~~~.~~~!~~~.~~s que como.~p:~_ ~r~~q ? ,~J ~~'}EJ ~.~f ' En sustancJ ..~como.
un ch?~ue entre la tendencia de los colonos aver al Imperio como una fe-
deracin de partes Iguales, y la distinta postura del Parlamento y de la co-
r ona.
Las practicas de autogobierno desarrolladas en las. colonias angloa-
'las Dallle! ( a/'ti
'~, .
.:: mericanas moldeadas sobre el modelo del Parlamento ingls, y bajo la
rfuerte influencia de la llamada doctrina whig y las concepciones de Loe-
"ke, diferan entonces sustancialmente de lo que se entiende por tal en el
: caso hispanoamericano. Pero adems, resulta tambin fundamental obser-
.: var que mientras en stas tales prcticas, independientemente de cmo
,iiilW,:juzguemos su calidad, no trascendan el nivel municipal, los colonos an-
gloamericanos haban llevado sus modalidades de autogobierno, con un
, fuerte componente legislativo, al nivel de cada colonia, esto es, de lo que
luego seran los Estaclos. Y si en alguna medida esto ltimo ocurra en las
colonias hispanoamericanas, derivaba slo del ejercicio de una primaca
por parte del ayuntamiento de la ciudad capital de la correspondiente di-
visin administrativa, fuente de gran parte de los conflictos de las etapas
iniciales de la Independencia.
EL REGAUSMO. CULTURA POLfTICA y POLTICA CULTURAL DEL ABSOLUTISMO
Pocos rasgos de la tradicin poltica de la monarqua hispana deja-
ron huella tan fuerte y duradera como el que fundamentara luego la afir-
macin de los derechos del Estado frente a la Iglesia. El regalismo, carac-
terstico de los monarcas hispanos y fortalecido durante el perodo borb-
nico, fue heredado por los gobiernos criollos y explcitamente vinculado
a aquella tradicin. [Vase Documento N 19J Pero para comprender en
susjustas dimensiones de poca el significado de esta relacin entre Esta-
do eIglesia, hay que recordar que todos los conflictos en torno al regalis-
mo, as-como en otros planos-de la cultura catlica, podra decirse que
-. ocurran dentro de ella, en la medida que el monarca era la cabeza dc la
Iglesia espaola.'? Pocos asuntos, por lo tanto, resumen tan cabalmente la
- peculiar versin hispana de la cultura del siglo de las luces. Pues' la con-
flictiva relaci6n entre la corona y el papado, que culminara con la victoria
, de la corona en el concordato de 1753, no agotaba la cuestin de las rela-
'ciones con la Iglesia, en la medida en que la dominante influencia de sta
en la cultura de la poca defina otros campos de fricciones para las pre-
"tensiones polticas de la monarqua y de la Iglesia, en cuanto sta o algu-
'na parte suya intentara escapar al control de aqulla, como ocurra con la
'Compaa de J ess.
, La posibilidad de llevar a buen puerto el reformismo dependa del
grado de resistencia oapoyo de los sectores afectados directa o indirecta-
mente, favorable o desfavorablemente, por las reformas. Y esto era fun-
. ci6n, en buena medida, de la posibilidad de modificar las pautas cultura-
'les tradicionales de las sociedades ibricas. No era posible pensar, por
:ejemplo.en una reforma modemizadora de "las Espaas" del siglo XVIII
100 CIUDADES. PROVINCIAS. EsTADOS: ORGENES DE LA NACIN ARGENTINA
sin enfrentarse a las fuertes resistencias a la innovacin caractersticas de
la sociedad espaola, detalladamente descrita por lean Sarrailh y otros au-
tores, y muy tempranamente enfrentada en el siglo XVIII por el padre Fei-
jO.
38
Si bien se mira, dada las caractersticas de la cutJ iJ ,de:I9APueblos
ibricos, en la que la religin penetraba cotidianamente la vida de todos
los sectores en todos sus aspectos, esto implicaba la necesidad de una mo-
dificacin del papel de la Iglesia y, consiguientemente, un cambio de
orientacin desde su obra pastoral o educativa hasta el pensamiento teo-
lgico.t? Consiguientemente, desde los primeros aos de la nueva monar-
qua, como lo muestra el episodio de Melchor de Macanaz (1714), los
Barbones apuntaron a lo que se puede llamar, de alguna manera, una re-
forma de la Iglesia. Los conflictos, abiertos o latentes, que caracterizaron
las relaciones de Iglesia y monarqua "ilustrada" en este siglo no pueden
ser interpretados simplemente como efecto de intolerancias culturales re-
cprocas. La general presencia de la Iglesia en la vida de la sociedad espa-
ola defina el terreno de riesgo ms sensible para la pretensin de legiti-
midad de la monarqua absoluta. Pues, por una parte, le era necesario li-
mitar la censura, eclesistica y real, a objetivos compatibles con la difu-
sin de esas "luces del siglo" que constituan indispensable alternativa a
fuertes tendencias eclesisticas adversas a toda innovacin -y aqu conta-
ba el propsito, en definitiva fracasado, de"reformar" el tribunal de la In-
quisicin. Pero, por otra parte, era imprescindible aniquilar ciertos crite-
rios de doctrina teolgica que posean fuerte proyeccin poltica, pues
afect~l>.an aaspectos bsicos de aquellas pretensiones de-legitimidadc En-
tre ellos, los que fundamentaban la espinosa cuestin del tiranicidio, par-
te sustancial del conflicto con los jesuitas. Pero en este combate poi- mo-
dificar la orientacin de las proyecciones poltico-culturales de la labor de
la Iglesia, la corona no estaba sola pues contaba, dentro del fraccionado y
conflictivo mundo de la Iglesia dieciochesca, con apoyo en sectores ecle-
sisticos reformistas, tanto en la Iglesia espaola, como en el papado. La
realidad entonces es que, en lugar de la pintura tradicional de un ntido
combate entre razn y fe, entre ilustracin y escolstica, entre medioevo
y modernidad, entre lo espaol y lo francs, el siglo XVIII muestra esas
oposiciones junto a sorprendentes entrelazamientos de tendencias aparen-
temente incompatibles entre s. Y todo esto dentro de una renovacin in-
,. telectual auspiciada e impuls.aj,a por la 1po~rq~!a, .q~etena como uno de
los objetivos centrales la reforma de los estudios y, aunque con ms inter-
mitencia y menos fuerza, la reforma de la Iglesia. Por lo tanto, lo que se-
ra consideraclo frecuentemente en la historia intelectual hispanoamerica-
na corno jndicios, <!e_ uJ l~profesin defe ilustrada, opuesta al dominio his- -
Estudio preliminar 101
ano Y hostil a la Iglesia, ha sido en realidad expresin de las corrientes
p , . I 1 .
formistas internas a la monarqua y a la propia g esia, que se expresa-
ren en manifestaciones equvocamente incluidas por los historiadores
~~ntro del concepto de Ilustracin. Tal como el caso de los jesuitas 'mexi-
canos o del rioplatense J uan Baltasar Maciel.w
TRADICiN, MODERNIDAD, ILUSTRACiN
Al pasar revista a la produccin intelectual de los ltimos aos del
perodo colonial podemos volver a preguntarnos hasta, qu punto estamos
en presencia de una cultura ilustrada. Es decir, en que medida la :elatlva
modernizacin de la cultura rioplatense puede calificarse de propia de la
Ilustracin. Como lo hemos explicado ya en otro trabajo, la cuestin ha si-
do discutida para Espaa en torno al contradictorio concepto de Ilustra-
cin cat/;a41 Concepto contradictorio por cuanto busca armomzar la
coexistencia de aquellas manifestaciones renovadoras de la Vida cultu;al
hispnica que adheran a diversos aspectos de la cultura de la Ilustracin,
con el catolicismo. Sin embargo, podra aducirse que tal concepto, en su
evidente contradiccin, posiblemente pague tributo a una innecesaria ~o-
luntad clasificatoria, periodificadora, que se mueve adems con categonas
de clasificacin no necesariamente funcionales ala peculiar conformacin
de esta vida cultural. Una vida cultural que recoge y combina elementos
del reformismo escolstico, el regalismo estatal hispano, el reformismo
.. institucional dentro de la Iglesia, la ciencia y filosofa del siglo XVII, y la
_ - Ilustracin. Sucede que, cuando encaramos el estudio de un fenmeno his-
trico sobresaliente, de aquellos que definen una poca, al indagar sus co-
mienzos corremos el riesgo de deformar la visin de hechos anteriores por
enfocarlos como pasos, momentos, etapas cumplidas hacia lo que nos
!' ocupa centralmente, En otros trminos, por suponerlos.efecto de una fina-
lidad histrica que tendi aproducir lo que hemos elegido como objeto de
_ estudio. De esta manera, seramos llevados a distorsionar la naturaleza de
, otros fenmenos que pueden haber influido en la aparicin de) que es
. nuestro principal objeto, pero cuya real naturaleza no se agota mse defi-
,ne p.e
r
l. Tal ocurre con las disputas internas a la Iglesia catlica en los
.siglos XVII Y XVIII, disputas que tenan relacin con temas centrales en
'la Ilustracin, sin que por ello deban ser considerados solamente como pa-
"6s, limitados o deformes, hacia ella. Porque de distinta manera Y en gra-
.do diverso, esas disputas entraaban la forma, peculiar al mundo inte,lec-
,:tual de la Iglesia, con que sta reciba y afrontaba los problemas de la epo-
'ca. Esta es, en verdad, la sustancia del asunto, por cuanto uno de los fun-
"' darnentos de la-Ilustracin, ya sea apartir del'desmo o del menos frecuen-
r
(
~,._ ,...
i 102 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORGENES DE LA NACiN ARGENTINA
25 '
Estudio preliminar 103
te atesmo, es la crtica del tesmo, un concepto de la divinidad caracters-
tico de la religin catlica, segn el cual Dios es no slo el creador del
universo sino tambin causainmediata de sus mutaciones. Incluidas aqu-
llas 'que, en calidad de milagros, formaron tan viva parte' del ~eiith1.\ento
religi6Sifiliilguo -y conservan todava, por una parte, credibili'diid'olec-
tiva como sucesos del pasado y, por otra, atraccin como aspecto de una
relacin personal con lo divino. El entusiasmo, entonces, por las innova-
ciones cientficas y polfticasmodernas implicaba el grave problema de
conciencia, y tambin de seguridad personal, de la incompatibilidad' entre
la ortodoxia catlica -O las ortodoxias, dado que el campo de la Iglesia,
como hemos visto, no se caracterizaba por la unanimidad- y los funda-
mentos de aquellas innovaciones. Pues no poda escapar a nadie que una
de las bases esenciales de la fsica moderna -una de las concepciones de
mayor atraccin en la poca- era el desmo, criterio que admita a Dios co-
mo creador del universo, y de las leyes que lo rigen, pero lo exclua de to-
da intervencin en l posterior a la creacin. Frente a los testimonios re-
lativos a esta modalidad del auge de la Ilustracin en un medio catlico,
con sus intentos de conciliar cosas tan dispares como la filosofa inglesa,
de Bacon aLocke, y el dogma de la Iglesia, desde los escritos de Feijo a
los de estos ilustrados rioplatenses. nos parece encontrarnos ante una ten-
dencia interna al catolicismo que intentaba racionalizarlo, a la manera del
desmo, para hacerlo compatible con los avances de la ciencia y la filoso-
fa. En la inteligencia de que esos avances deban ser incorporados a la
cultura espaola como condicin para superar el retraso de Espaa y- a-fir-
marla en el contexto internacional -adems de beneficiar al mismo tiem-
po a sus colonias, segn lo entendan los espaoles americanos. Tenden-
cia que admita excepciones slo por la necesidad de adoptar recaudos an-
i" te su posible colisin con lo que se entenda como inculta religiosidad del
"vulgo". Pero es evidente que, al mismo tiempo, esas presiones que el de-
sarrollo de la ciencia y la filosofa modernas ejercan sobre los distintos
mbitos de la cultura eclesistica replanteaban el problema, no nuevo pa-
ra la-Iglesia, de las relaciones entre fe y conocimiento, entre dogma y
ciencia. Una de las vas aparentemente ms sencillas de afrontar la cues-
. tin fue la de propugnar una apertura a conocimientos cientficos -y aun
e- metafsicos, como en el caso del cartesianismo-, en tanto no fuesen in-
..~.compatibles con el dogma. Actitud que produjo resultados tan sorpridn-
tes, si perdemos de vista el contexto que analizamos, como el curso de F-
sica que reuna problemas relativos a fenmenos naturales con discusio-
nes sobre la posibilidad de que seres sobrenaturales participaran en ellos.
La solucin O-J ooadejar d suscitar reacciones adversas, sobr' todo en-- - ;'. /'"'
i. J : N
" ." l as 1 )um I arl l l (l !1i : tc.",~HO
. :~f t.;
tre aquellos que por su adhesin a las nuevas corrientes ~e pen~~miento
advertan con disgusto la deformidad del resultado. De all las crticas, en
ocasionesairadas,. como lasdel Semanario". y el_yq-r.e".:", o las que for-
mulara anteriormente J uan Baltasar Maziel en su alegato al Virrey Lore-
tooOtro camino fue el de la doble verdad. Es decir, el ubicar el conjunto
del dogma en el mbito de lo irracional, un mbito distinto del de la cien-
cia y la filosofa, al que se acceda por la fe, y librar la activid~d racional
propia del conocimiento cientfico, de los obstacul?s que denvaban del
empeo de conciliar fe y conocimiento, va que Mazielllev al absurdo al
afirmar la total compatibilidad de ciencia moderna y aristotelismo, en su
arrebato para desembarazar la enseanza de anacronismos como los que
podan observarse, por ejemplo, en el curso de Lgicade Chorro~rn. Es-
ta opcin tena atractivos para evitar conflictos. en la VIdade relacin, Pa-
~::. ra la elite ilustrada colonial, como tambin ocurra con la de la pennsula,
'._ . fue una solucin, as, adherir a la nueva visin del mundo segn la cual
i."::'. ste se rega por leyes objetivas. impuestas por el creador en el momento
a., de la creacin pero luego operantes de manera necesaria y sin intervencio-
-, nes sobrenaturales, sin abandonar la fe y su corolario segn el cual el
~ :. ':; .." ' mundo era obra de un ser supremo capaz de interferir en l segn su vo-
:ll ..'- luntad, intervencin tambin admitida para ngeles, demonios y santos.
i Pero viviendo la vida terrenal como si fuese derivada de la primera de esas
:~.. concepciones y pagando tributo a la segunda a travs del mecanismo so-
i.-.-cial del cultq religioso. En otros trminos, desaparece~ de la I~bor cscnta
; los problemas teolgicos predominantes en la cultura escolstica .-que VI- .
~5:. mas todava apasionar a un hombr e como Maziel- y son sustituidos por
ili los que la feliciclad terrenal, norma tica caracterstica del siglo de l~s lu-
.)! ces, induca a privilegiar. Al tiempo que se enfrentan las posibles cnucas
1",., con reiteradas protestas c1efidelidad al credo tradicional. Pero ese pensra-
~;~;.~. miento catlico heterodoxo, que intentaba conciliar las exigencias de la e,
:1::~,. los intereses de la monarqua, y las innovaciones de la Il ust r aci n, as CQ-
'lt;[; mo no logr convencer a los fieles del catolicismo tradicional, no poda
~ ,;e:.~- menos .que revelar su insuficiencia a .lectores ya afici~nadosa l as obr~s
~ ~ ms car act er st i cas de las nuev as comentes de pensami ent o. La generali-
.i~~;; zacin de esta actitud crti~ase corres~ondecon. ~acre~ientelaicizacin
es.: _ de la cultura rioplatense a nes del penado colonial. Esto vale sobre todo
:::,.", p~aB uenos Aires, donde abundan los abogados y otros intelectuales lai-
cos; y en menor medida en pueblos del interior, donde la actividad cultu-
ral seguir por lo comn en manos de clrigos. Desde Buenos AIres co-
mienza unjlroceso de difusin de una nueva prctica intelectual en la que
la-mayora e-los uevos productores culturales habr aeser laicos 0,-pa-
-~" ..
radjicamente, clrigos cuya condicin detal es apenas perceptible, pues
los temas desusescritos y sutratamiento corrern yafuera del mbito de
una problemtica regida desde lateologa odesdelafilosofa escolstica.
Si tomamos un escrito de su ms destacado literato como.representatvo
deella, el "Nuevo-aspecto del comercio enel Ro delaPlata", deLavar-
dn, comprobaremos que la distincin de lo secular y lo religioso estaba
yaprcticamente completada en laintelectualidad rioplatense afines del
siglo XVIII (vansems arriba nuestros comentarios al respecto). Lapro-
duccin posterior inserta enlos peridicos delaprimera dcada del siglo
XIX confirma esto y anuncialadefinitiva instalacin deunaculturalaica,
formada enlos cauces delaIlustracin europea, no enrupturaconlaIgle-
sia, pero s consu antiguo control delalabor intelectual; situacin que la
Independencia habrdeconsolidar. Esta constitucin deunacultura laica
consuscaractersticas deaparicin deperidicos, cenculos intelectuales:
nuevas instituciones educativas y culturales, proliferacin de memorias,
representaciones, y otros documentos similares, iniciativas protagoniza-
daspor laicos otambin por eclesisticos, pero enlas quelos temas trata-
dos, lasustancia delos debates, los objetivos, estn ya fueradel contexto
delavida intelectual eclesistica, implica que no ser yasolamente en el
campo dela teologa donde seenfrenten las tendencias contrapuestas de
renovacin y tradicionalismo. Una cultura laica que reproducir el con-
flicto entre ciencia y fe, entre Ilustracin y Escolstica, entre los partida-
rios dela preeminencia del poder ci vil y los del poder eclesistico. Pero
quedarmucha mayor fuerza alatendencia aracionalizarel catolicismo
alamanera del desmo, parahacerlo compatible conlaciencia, yenlaque
la dinmica y los lmites del conflicto escaparn al control directo delas
rdenes religiosas, aunque enfrenten todava los lmites que marquen la
censura real y eclesistica. Censura bastante flexible, por otra parte, en
muchos campos delacultura delapocaque no afectaban directamente a
las bases del poder. Laapertura del proceso delaIndependencia acentua-
restatendencia sinabandonar, como enmuchos otros terrenos, los lmi-
tes dela:antigua cultura hispanocolonial.
104 CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORGENES DE LA NACIN ARGENTINA
NOTAS
,~".,;~.. :.:
1Parte de lo que sigue lo hemos tomado de nuestro trabajo "Modificaciones del pacte im-
perial'', publicado en; Antonio Annino, Luis Castro Leiva, Francois Xavier Guerra, De
.os imperios a las nociones: Iberoamrca, Zaragoza,lberCaja,_ 1994. _ _ .... _ _
" ,. ,",f "' ~
. (: <~. t~;7%
Estudio preliminar 105
2john Lynch, El siglo XVIU, Barcelona, Critica, 1991, pg. 6. Contrasta con este juicio el
de Gonzalo Afies, que observa una evolucin continua de la tendencia centralizadora de
la monarqua moderna, desde los reyes catlicos en adelante: Gonzalo Anes, El Antiguo
Rgimen:. Los Barbones, 6a. ed., Madrid, Alianza, 198.~, pg ..295 ysigts.
. 3Antonio Domnguez Ortiz, El Antiguo Rgimen: los Reyes Catlicos y los Austrias, Ma-
drid, Alianza/Atfaguara, t973 ob. cit., pg. 208.
4 Cito en J uan Beneyto, Historia de la Admnistracn Espaola e Hispanoamericana. Ma-
. drid, Aguitar, 1958, pg. 473.
5Asimismo, antes y despus de esta fecha, fueron a veces llamados "personeros" y "hom-
bres buenos". Luis G. de Valdeavellano, Curso de Historia de las Instituciones espao-
las. desde los orgenes hasta elfinal de la Edad Media, Madrid, Revista de Occidente.
Sa. ed., t977. pgs. 473 y 474.
6 Id., pg. 475.
7 "Reuperar los hilos que con independencia de la metrpoli movan desde haca ms de un
siglo los mecanismos econmicos, polticos y administrativos de la colonia, colocarlos ba-
jo la direccin y vigilancia de hombres adeptos a la metrpoli. y hacerlos servir a sta p~r
sobre cualquier otra consideracin. Tal fue el triple propsito de estas reformas [borbni-
cas]." Dos pginas antes se lea en la misma obra, tambin con referencia a la Nueva Es-
paa, que en el siglo XVH ... "...1os Habsburgos implantaron definitvamente el absolutis-
mo y la centralizacin administrativa, mediante la creacin de una extensa red de agentes
dependientes del favor real y recompensados con privilegios y prebendas". El Colegio de
Mxico (ed.), Historia General de Mxico, Tomo Il, pgs. 204 y ~02.
8 Georges Baudot, La corona y afundacin de los reinos americanos, Madrid, Asocia-
cin Francisco Lpez de Gcmara, 1992, pg. 147. "De hecho, la institucin municipal
de los reinos americanos se inspir, en sus principios, directamente de la frmula del
_ 'viejo municipio castellano de-la Edad Media que arrancaba del siglo Xl y haba sido un
ejemplo dergimen municipal libre." ld., lug. cit.
9 "Desde el punto" de partida de la ley, incluso aquellos colonos espaoles de las Indias que
vivan en el campo existan solamente en relacin a su comunidad urbana. Eran vecinos
del asentamiento urbano ms prximo, y era la ciudad la que defina su relacin con el
estado. ESlOestaba en la lnea de las tradiciones del mundo mediterrneo ... " J . H. Elliot,
"Espaa y Amrica en los siglos XVl y XVII", en Leste Bethell, ed., Historia de Am-
rica Latina, 2, Amrica Latina Colonial: Europa y Amrica en los siglos XVI, XVIl,
XVIII, Barcelona, Crtica, 19? O, pg. 12.
J OId., pg. t 49.
111H. Elliot, ob, cn.. pg. 13. Y a esa mayor concentracin del poder del Estado en las In-
, , dias contribua la excepcional concentracin de poder eclesistico en la corona. Id., lug. ce
1.2Andrs Lira y Luis Muro, "El siglo de la integracin", en El Colegio de Mxico, ob.
e;!' ct., pg. t73.
13 J . H. Elliot, ob. cit., pg. 44.
.., 14 La presencia del Estado "aunque completamente penetrante, no era del todo directora .
. Las seguridades de Madrid se disolvan en las ambigedades de una Amrica donde e!
.~. 'c.ump1i( pero 110_ obedecer', C!'!..l!ll J ~n~a_ ac_ eet~d~ ~!e~!~i~~d9 P~a.. 11.?!e~~r en cuenta
,. los deseos de una corona supuestamente mal informada". Id., pg. 15
26
106 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: QRfOENES DE LA NACIN ARGENTINA
15 G. Anes, El Antiguo Rgimen ..., ob. cit., pg. 300.
16 Id" pgs. 296 y 314.
171. Lynch, ob. cit., pg. 8 Y sigts. ;')".::
18Vstuestro ya citado trabajo La Ilustracin en el Ro de la Plata..., paggt14~.lt~-igts.
19 "Por donacin de la Santa Sede Apostlica, y otros justos y legtimos ttulos, somos Se-
or de las Indias Occidentales, Islas y Tierra firme del mar Ocano, descubiertas y por
descubrir, y estn incorporadas en nuestra Real Corona de Castilla [... J y mandamos
que en ningn tiempo puedan ser separadas de nuestra Real Corona de Castilla, desuni-
das, ni divididas en todo, o en parte, ni sus Ciudades, Villas, ni Poblaciones. por ningn
caso, ni en favor de ninguna persona ... " Recopilacin de Leyes de los Reinos de las In-
dias, Tomo Il, Madrid, 1973, Libro Tercero, Titulo Primero, Ley primera, Fo. I. Vase
una discusin sobre el tema, en Horst Pietschmann, El estado y Sil evolucin al princi-
pio de la colonizacin espaola en Amrica. Mxico, Ee.E., 1989, pg. 198 Y sigts.
20 "Alegacin del fiscal don Pedro Rodrguez de Campomanes", en {Floridablanca},
Obras originales del conde de... Madrid. B.A.E., 1867, "Expediente del Obispo de
Cuenca", pg. 46. Notar que, segn Mario Gngora, ya en las "Observaciones Theopo-
lticas" (Lima, 1689) de J uan Luis Lpez se encuentra la defensa del origen divino del
poder real, tesis cuyo registro en Espaa es tradicionalmente concebido como posterior
a 1700. Mario Gngora, "Estudios sobre el Galicanismo y la 'Ilustracin catlica' en
Amrica Espaola", Revista Chilena de Historia y Geografia, No. 125, 1957, pg. 105.
21 "Lejos de haber sido la esplndida culminacin de trescientos al105 de gobierno colo-
nial, el tardo perodo borbnico en Hispanoamrica fue una fase pasajera en la que la
elite administrativa de la metrpoli lanz una desesperada cuanto retrasada ofensiva pa-
ra reconquistar el imperio ultramarino dominado por los intereses establecidos que has-
ta entonces haban sostenido el viejo orden y se haban aprovechado de l." David Bra-
ding, "Elmercantilis-mo ibrico y el crecimiento econmico en I~Amrica~L1.tina de si--
g10 XVIII", Enrique Florescano (comp.), Ensayos sobre el desarrollo econmico de M-
xico y Amrica Latina (1 500-1 975, Mxico, F.C.E., 1979, pg. 313.
22 Tulie Halpern Donghi, Reforma y di s oluc n de los imperios ibricos, 1 750-1 850, Ma-
drid, Alianza, 1985, pg. 60.
" 23
. Id., pgs. 125 y 128.
.~.24 Mark A. Burkholder, D. S. Chandler, De /a impotencia a la autoridad, La Corona es-
paiola y las Audiencias en Amrica, 1 687-1 808, Mxico, F.e.E., 1984. pg. 130.
25 Id., pg. 70. Vase tambin el relato de la accidentada implantacin de las Intendencias
novohispanas en D. Brading, Mineros y comerciantes en el Mxico borbnico (/763-
1 81 0), Mxico, p.e.E., 1975, Primera Parte, "La revolucin en el gobierno",
26 "A principios del siglo XVIII la edad heroica de los cabildos ya no era ms que el re-
cuerdo de un pasado remoto en todas las partes deliII\perio hispano ... " J ohn Lynch Ad-
ministracin' colonial espaola, 1 1 82-1 81 0, segunda e.~Buios Aires, Eudeb~:,t967,
. pg. 191. Vase tambin J ohn Fisher, "The Intendant System and the Cabildos of Peru,
1 784-1 81 0", The H s pa n c Historical Review, vol. XLIX, N 3, agosto 1969, pg. 431.
27 "Elsewhere the arrival of the intendants was marked by a genuino reviva! of municipal
activity'', J ohn Pisher.ob.cit.. pg. 439. - - - - - -
Flias i a n et ('01'111011-
,., ..'"'1 .. ~.~
. Estudio preliminar 1 07
28 Id., pgs. 211 y 267.
29 M. A. Burkholder, D. S. Chandler, ob. ct., pg. 125.
30 Un j~:"[Corrsp~nsal?], "Artc~lo comunicado", Gaz~ta M/siial del Gobierno de
Buenos Ayres, Nos. 79 y 81, 17 de noviembre y 10de diciembre de 1813.
31 J uan A. Gonzlez Caldern, Historia de la Drganitacn Constitucioll~I, B~enos Aires,
Lajouanne, 1930, pg. 9. El problema haba sido ya abo~dado por l~~mstoriadores Bar.~
tolom Mitre y Vicente Fidel L6pez. Vase. sobre el particular, Natalic ~. Bot~na, La {
bertad poltica y su historia, Buenos Aires, Sudamericana, 1991, pgs. 89 y sigts.
32 Anthony McFarlane, El Reino Unido y Amrica: la poca colonial, Madrid, Mapfre,
1992, pg. 174.
33 Id., pgs. 176 y 177.
34 Mary Patterson Clarke, Paramentary Privilege in the American Colonies, New Ha-
ven Y ate University Press, t943. pg. 13.
35 Id., pg. 12. "Probably no ex.planation of the American .ass.e~blies froro a.legal point
of view could be expected to anribute to them any real judicial power or.formally re-
cognized rights as parliaments. But this inquiry is concerned not so much with v:hat they
had a right to do as with what they actually did. And in spite of any legal th:ones to the
eontrary, these assemblies ptesent the interesting spectacle of a whole senes of smal!
parliaments growing up ou American soil." Influy en esto el he.cho de que los pnnci-
pales desarrollos del parlamento britnico tuvieron lugar en los Siglos XVI y XVII. Id.,
pgs. \2 y 13.
36 A. McFarlane. ob. cit., pg. 181. Vanse tambin pgs. 182 a 184.
37 "A .endo dicho lo que ha parecido conveniente cerca de el goviemo Eclesistico, y Es-
VI , . lo Secu
. -piritual de las Indias, resta, que Rasemos a ver,_ y t,a:ar, :omo ~e gov:,etnan en -
lar, pues de uno, y otro brazo se compone el estado de la Repu.bhca. J uan de SOlrz~-
no Pereyra Pol ti ca Indi a na , Tomo Segundo, Madrid, 1739, Libro V, Cap.!, pg. 25 .
"La Iglesia deba, en parte, su preeminencia a su relacin histrica con el Estado. Du-
rante siglos el mundo eclesistico y el secular dependieron uno del. otro y acabaron por
esta; tan unidos que incluso hoy en da es difcil separarlos. Iglesia y monarqua eran
dos aspectos diferentes del mismo poder absoluto, referidos LInoal mundo religioso y el
otro al secular." William 1. Callahan, Iglesia, poder y sociedad en Espaa, 1 750-1 8/4,
Madrid, Nerea, 1989, pg. 13.
38 J ean Sarrailh, La Espaa Ilus tra da de la segunda mitad del siglo XV/[/, ~~xico., F:C.E.,
1957; Padre Fray Benito J ernimo Feijo y Mootencgro, Obras Escogidas, B~bl~oteca
de Autores Espaiioles, [v. 1], Madrid, M. Rivadeneyra, 1863; vs. n, III y IV, Biblioteca
de Autores Espafloles, TomosCXLI a CXLIII, Madrid, Atlas, 1961.
39 "El cnfrentamiento con la Iglesia no nace de la desmesurada autorid~d del tiran~ ni del
-.Ji, espritu servil y adulador de algunos de sus s.bd.itos. Procede, ~~bien, de un~ Idea de
. .. d 1 alidad desconocida para las institUCIOneS eclesisticas. Eso de Imponer
jusucra y e eg, . . .
y recoger sus propios impuestos, mantener un fuero personal distinto al del resto de los
ciudadanos y permitir acogerse a sagrado a lo~ delincue~tes, as como otras mu~has
exenciones y privilegios resultaban incomprenSibles a quienes pensaban en la patna y
. . . . d 1 I in," Francisco Sncbez-
.- - en la-nacio Como una unidad bajo el-imperio- e- a ey-comu ~. ...
Blanco Parody, Europa y el pensamiento espaol del siglo XVIII, Madrid, Alianza,
108 CIUDADES,PROVINCIAS,ESTADOS:ORfGENESDELA NACINARGENTINA
1991, pgs. 338 y 339. Asimismo: "Los litigios pendientes con la Iglesia, que sepreten-
den solucionar mediante Concordatos con la Santa Sede, dan testimonio de lalenta pe-
ro constante eclosin deuna nocin deEstado que no es compatible conladistincin-de
mbitos legales y la divisin dejurisdicciones que exiga el Papadd'iaesd~l'i'Edaa Me-
dia." Id., pg. 340..
40Vase nuestro trabajo "Ilustracin y modernidad en el siglo XVIII hispanoamericano",
en Ricardo Krebs y Cristian Gazmuri (Eds.), La revolucin francesa y Chile, Santiago
deChile, Ed. Universitaria, 1990. En lapennsula, tendencias ms realmente correspon-
dientes al mbito de laIlustracin existieron tempranamente y encamadas en persona-
jes de menos relieve que los famosos ministros y otros colaboradores de la monarqua
borbnica. Vase al respecto la citada obra deF. Snchez-Blanco Parody.
41 Vase el Prlogo a nuestro libro: 1. C. Chiaramonte [comp.], Pensamiento de la Ilus-
tracin, Economa y sociedad iberoamericanas en el siglo XV/ll, Caracas. Biblioteca
Ayacucho. 1979.
.,z
SEGUNDA PARTE
LAS PRIMEF-AS
SOBERANIAS
.," ..
1" .
)
I (' 1 J / t ni ,
1
ACERCA DEL VOCABULARIO POLTICO
DE LA INDEPENDENCIA'
Como hemos comprobado, la produccin intelectual en el ltimo
siglodeladominacin metropolitana mostr notables avances enlaliber-
taddeexpresin, aunqueanmuy limitados enciertos campos, pues exis-
taunapermanente combinacin decensura y autocensura que setradujo
tantoenlarareza del tratamiento detemas polticos oreligiosos, como en
ciertos lmites al manejo deotros. Estas limitaciones no son difciles de
percibir enunalectura atentadelaproduccin intelectual del perodo, pe-
ro ocasionalmente solan ser explcitas en algunos de sus textos, como
tambin lo hemos ya advertido ms arriba. Lo cierto es que en la breve
historia del periodismo colonial, el primerperidico rioplatense, cuya ca-
racterstica ms peculiar fuelapropensin aabordar unaamplia variedad
detemas, termin clausurado y los que lesucedieron, asimilando la lec-o
cin, selimitaron al campo delo econmico. No es deextraar entonces
que las producciones ms notables fueran esa clase deescritos, tales co-
mo los de Belgrano y la famosa Representacin de los Hacendados, de
Moreno, o el comentado texto sobre el comercio rioplatense atribuido a
Lavardn.
Laruptura del nexo colonial abri el camino para la anulacin de
muchos de esos controles y autocontroles. Y una de sus consecuencias
ms fcilmente perceptibles es la predominante publicacin de escritos
polticos, al punto deque parecera haberse perdido el inters por lo eco-
nmico, limitado por lo comn a la informacin, tampoco demasiado
abundante, queseencuentra enlosperidicos. Puesto quedesaparecido el
Correo de Comercio en 1810, no fue reemplazado por ningn peridico
similar y habr que esperar hasta lapolmica entre Corrientes y Buenos
Aires, en 1830-1833, para encontrar nuevamente documentos de impor-
tanciaqueseocupen deproblemas econmicos. [VanseDocumentos N
62 y 63]
La liberalizacin de laexpresin del pensamiento, que se tendi a
legalizar tempranamente con los reglamentos sobre lalibertad de-prensa
112 Cr UDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORGENES DE LA NACi N ARGENTINA
(abril y octubre de 1811) [Vase Documento W 20J , fue entonces una de
las ms sensibles novedades que aport la revolucin de Mayo en el cam-
po cultural, especialmente apreciable en el terreno de lo poJ tico, Pero ello
vale ms por lo realmente publicado que por las prescrip'til,ne'l<"';s ci-
tados documentos, que eran de hecho una reglamentacin de la censura,
Sobre todo, sigui muy limitado el tratamiento de asuntos que pudiesen
afectar a la religin, como la salvedad expresa de los citados decretos lo
muestra y como se verific en la comentada supresin de algunas partes
del Contrato Social de Rousseau, en la edicin realizada por la Primera
J unta, que podan herir el sentimiento catlico de la poblacin, En esto,
Moreno tena antecedentes cercanos, como el de su maestro Victorin de
Villava, que en su traduccin de Genovesi haba tambin procedido a tes-
tar lo que afectaba a la religin.e
, Esta mayor libertad que rode el tratamiento de cuestiones polticas
hIZOque sobre t odo dur ant e l a primera dcada revolucionaria la natural
preocupacin por lo poltico, de frente al urgente problema de darse una
nueva forma de organizacin estatal, fuera omnipresente, Cmo sustituir
el dominio e la mona,rqua castellana, qu forma de asociacin poltica
adoptar, que procedimienms de representacin poltica eran ms conve-
mentes, qu lmites,deba tener la participacin poltica, qu recursos pre-
ver para formar poltcarnente al sujeto de la soberana, son, entre muchos
otros, los problemas que obsesionan a quienes escriben en los peridicos
o publican folletos y libros. Pero lo poltico invade tambin otros terrenos
como el de la poesa. Pues si el absorbente inters' por lo cvico se tradu-
ce en una m~~ueescasa produccin de otra temtica en prosa, l a escrita
en forma versllcada -dado que es difcil considerarla realmente poesa- es
dominada tambIn por lo poltico, Un repaso a los poemas aparecidos en
los peridicos de esos aos, o, en su defecto, a La Lira Argentina que en
1821 reuni todo lo publicado en Buenos Aires desde 1810 en adelante
permite verificar lo apuntado.s '
, " Respe,cto, de la produccin periodstica, podemos preguntarnos
,que importancia poseen aquellos textos que en su mayora comentan los
autores europeos preferidos y examina Con su apoyo el curso de los acon-
,; tecimientos local~s? Porque si la produccin literaria puede ser juzgada
,/om? carente de inters des~e elpu~to d~vis~a,~e, ~,ucalidad, lo mi~mo
podna arguirse de muchos de lo'~escritos poltcos:Es'Clecir que si "rier-
to que aunque las historias de la literatura rioplatense incluyan obras de
diversa naturaleza, independientemente de su mrito, por haber sido escri-
tas en el Ro de la Plata, debemos esperar hasta El Matadero de Echeve-
- - !'fay-el FacundiJ- de-Sarrnfrito- para que-se -pueda lratafIe una lit;r;ura"
'-",,.. .......... ~:~r',~ .... rr: .~,\.
~)ilr,,"
Estudio preliminar 113
argentina, tambin sera congruente considerar que hasta la aparicin del
Dogma Socialista de Echeverra o del Fragmento Preliminar." de Alber-
di carecemos d,e,textos de int;rs en materiad~ historia del pensarruento
poltico'~ i poca, Sin embargo, esto no es ase y no slo por el valor que
podamos atribuirles, ms all de su utilidad mfo~atIva sobre ciertos
acontecimientos y conflictos, a los escntos de Manano Moreno, Bernar-
do deMonteagudo o alos menos ocasionales del den Funes, Sino porque
existen tambin muchos otros que proporcionan testimonios del mayor
valor para poder reconstruir las concepciones polticas del perodo con
ms validez que lapintura deformada hecha en el mbito de las ya comen-
tadas excluyentes dicotomas Surez/Rousseau o EscolsticaJ Enciclope-
disrno. Pero para poder leer esos textos con mejor comprensin de los
mismos es imprescindible, previamente, volver a llamar la atencin sobre
los riesgos que acechan al lector por una lectura anacrnica del vocabula-
rio poltico de la poca,
Los RIESGOS DE ANACRONISMOS EN EL LENGUAJE POLfTICO
Es ya un lugar comn de los trabajos histricos explicar al lector la
precaucin que demandan los cambios de significado de las palabras alolar-
go del tiempo, Su descuido, como hemos podido comprobarlo al exanunar
el lenguaje poltico de los peridicos rioplatenses publicados durante el VI-
rreinato, es fuente de una de las formas ms usuales de anacromsmos, la de
leer los textos de pocas pasadas como si los vocablos utilizados poseyesen
la misma acepcin que en la actualidad, Error de lectura del que se derivan
los consiguientes problemas de interpretacin de lo ocurrido en el pasado,
Pero, aunque podramos inclinarnos a pensar que esta precaucin ha surgido
como producto de los avances lingsticos contemporneos, y de los corres-
pondientes estudios de lexicografa histrica, se trata en realidad de una no-
cin de ninguna manera reciente, como lo prueba la primera cita que hemos
colocado como epgrafe a la Advertencia de este libro, tomada de una obra
escrita en tiempos de las Cortes de Cdiz. Asimismo, aunque ceidas slo al
lxico teolgico, merecen citarse aqu las prevenciones efectuadas por J uan
Ignacio Gorriti en 1836 en sus Ref i ex ones . , . . Con relacin alaTeologa Mo-
ral advierte sobre el riesgo de anacronismo en el lenguaje:
"La ignorancia de las antigedades eclesisticas es otra fuente de
errores morales: las voces en otros tiempos no tenan muchas veces el
mismo significado que ahora [",] Nada hay ms comn entre los moralis-
tas que citar una autoridad antigua y concluir de ella un absurdo: porque
\ habiendo variado el significado de las voces, se le da a la autoridad un
, - "~e;;:tido ;;, qt;~no pens el autor."- - - - - - --
r
114 CIUDADES, P~OVINCIAS, ESTADOS: ORGENES DE LA NACIN ARGENTINA
En cuanto a las lneas, realmente notables, de Martnez Mari~a, es
de adver,ir q~e ellas son contemporneas de los sucesos que ?c~ern
nuestr,~. atencin, Y aunque escntas pensando en la historia espajj~ia;:po-
de~8s};0~s!~_ erarlas ms que vlidas para el caso dcl Ro'd 1a~1~fJ ).or-
que pocos vocablos son ms fcilmente confundidos en nuestra lectura de
los escritos de aquella poca, y en nuestra visin de lo entonces ocurrido
co~o los que con~tituyen la sustancia del vocabulario poltico hispanoa:
m~nc~o de
5
la pn~er~ mitad del siglo XIX. Palabras como pueblo, na-
Cl On, Estado I patria, ciudad.federalismo, entre otros, reclaman continua-
mente una lectura alerta para no desvirtuar su significado de poca.
, Por otra parte, los nesgas de confusin son aun mayores en la me-
dida en que en los escritos del perodo pueden coexistir distintas acep-
cienes histricas de algunos de esos trminos, puesto que se trata justa-
mente de una, poca en que siguen vigentes doctrinas y prcticas polti-
cas que podnamos llamar "de antiguo rgimen", mientras se difunden
otras correspondientes a la moderna teora del Estado y a los cambios
den vados de la influencia de las revoluciones norteamericana y france-
sa, Esto, como tendremos ms de una oportunidad de comprobarlo, pro-
duce una por mon;entos desconcertante heterogeneidad de lenguaje que
facilita las confusiones. De esas diferencias de sentido algunas poseen
mayor importancia que otras, al punto que son esenciales para la cam-
pre~sln del resto de este trabajo y, por lo tanto, convendr abordarlas
~qUl, Un abordaje inevitablemente esquemtico pero de alguna manera
til, tanto para servir elegua en la lectura de este estudio y de los docu-
mentos que le siguen, como para estimular, a manera de ejemplos, las
precauciones comentadas.
'" , Pueblo, lo hemos visto ya, es uno de los vocablos que mayor con-
fusin arrastr~ por cuanto resulta, justamente, el ms afectado por la coe-
xistencia en tiempos de la Independencia de viejas y nuevas acepciones,
En la actualidad, estamos habituados a utilizarlo en diversas formas pero
refHlen~o s~empre ~un conjunto de individuos abstractamente considera-
dos ~n temunos de Igualdad poltica, Mientras que en la tradicin poltica
espanola vigente afines del perodo colonial americano, y prolongada du-
J ante mucho tiempo luego de la Independencia, conservaba la acepcin
,}orgaDlcl~ta y corporativa propia de la sociedad del antiguo rgimen, En
este sentido; 'el-pueblo era concebidono en trnunOiii1tomsticos e igu'il-
tarros, sino como un conglomerado de estamentos, corporaciones y terri-
tonos, con las corre~pon~iente~ relaciones propias de una sociedad que
consagr~ba en lo poltico ia desigualdad enraizada en la economia. Es de-
C1I~tmnllljJ leae16 socren corresponden ca- con famas de pm.ticipa-
las tt (7/'IJ
Estudio preliminar 115
cin fundamentalmente corporativas, no individuales, Y expresada en tr-
minos metafricamente asimilados al organismo humano, As, para un au-
tor espiol del siglo XVlI; que podemos considerar representativo de es-
tas concepciones, la "Repblica" era
"",un agregado de muchas familias que forman cuerpo civil, con di-
ferentes miembros, a quienes sirve de cabeza una suprema potestad que
les mantiene en justo gobierno, en cuya unin se contienen medios para
conservar esta vida temporal y para merecer la eterna."
,A esto se debe que en el uso inicialmente predominante, la voz pue-
blo fuera sinnimo de ciudad, pero no en sentido urbanstico sino polti-
co, y es en esta acepcin que va frecuentemente asociado a una forma de
empleo caracterstica de la poca: su uso en plural -"los pueblos sobera-
nos"- para referir a las distintas ciudades que haban "reasumido la sobe-
rana" cuando, araz de los sucesos de Bayona y los posteriores aconteci-
mientos en la Pennsula Ibrica, comenzaron a ejercer su autonoma. Por-
que justamente esos "pueblos" no eran el conjunto de habitantes urbanos
y rurales de una regin, como podramos interpretar proyectando incons-
cientemente el sentido actual del trmino sobre el texto-de poca, si no las
ciudades polticamente organizadas segn las pautas hispanas, En virtud
de ellas, los habitantes de la campaa no existan polticamente si no po-
sean la calidad de vecino, por cumplir con las condiciones de tal: casado
-de hecho entonces a partir de los 25 aos de edad-, con propiedad y casa
abierta en la ciudad:Es este sentido poltico del concepto de ciudad el que
expona, como hemos visto, el redactor del primer peridico rioplatense
en 1801, cuando reclamaba atender a ""J o que ciertamente es fundar una
Ciudad en 10 poltico",
En cuanto al trmino nacin, tambin de usos diversos, cabe subra-
yar que es una fuente quizs mayor d confusin historiogrfica debido,
por una parte, aque estamos habituados a asociarle estrechamente el con-
cepto de nacionalidad, inexistente hasta la difusin del Romanticismo a
partir de la dcada de 1830 y, por otra, ala fuerte repercusin afectiva que,
en buena medida por efecto de su nexo con ese concepto, posee desde
aproximadamente mediados del siglo pasado,
Como ha sido justamente observado, es. prcticamente imposible
?;'\ncontrar una definicin de nacin que d cuenta de la variedad de casos
histricos al que se aplica el trmino." Nuestro propsito en cambio es tra-
tar de establecer cmo se entendan esos conceptos en el perodo que nos
ocupa, cules eran los usos caractersticos de la poca, En tal sentido, 10
primero que se-impon.,.es-Ia necesidad denop,s0Giaf. al-trmino-nacin lo
que implic posteriormente la difusin del principio de nacionalidad, Es-
116 CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORfGENESDE LA NACiN ARGENTINA
taprecaucin esun requisito crucial para comprender lanaturaleza delas
tendencias de unin por parte de las ciudades y, posteriormente de las
provincias hispanoamericanas luego decomenzado el procesode laInde-
pendencia. ~icho_ en otros trminos, para los protagorils1'sd'~~ihyor
partedel penado quenos ocupano exista lo quepodemos llamar lacues-
tin dela nacionalidad y, consiguientemente, cuando serefieren ala for-
macin dela nacin lo hacen en trminos racionalistas y contractualistas,
propios delac~lturadelaIlustracin o, ms bien, delatradicinjusnatu-
rall~ta, aveces ilustrada y otras demayor antigedad, yno entrminos de
nacionalidad. Para los hombres delaIndependencia, lanacin, como po-
demos.l~er enlaGazeta de Buenos-Ayres, en 1815, eraunconjunto huma-
no definido por susujecin aunmismo gobierno: "Unanacin no esms
q~ela reunin demuchos Pueblos y Provincias sujetas aun mismo go-
bierno central, ya unas mismas leyes..."8
Estadefinicin escaracterstica delapocay, adems denotarseen
ellalaausencia decualquier atributo queimplicase un sentimiento dena-
cionalidad, tambin seobservan los rasgos tradicionales, no individualis-
tas, delaideadenacin, quelaconcibecomo formadapor Pueblos yPro-
vmcias. Mientras que, por el contrario, enuna definicin similar enel res-
W,el abate Sieyes la haba concebido como formada por indi viduos aso-
ciados: ",Ques una nacin? On cuerpo de asociados que viven bajo una
ley comun y estn representados por la misma legislatura",9
Consiguientemente, lo habitual es que el trmino sea utilizado en
un sentid~equi,valenteal deEstado. Esto es por cie~s natural dado que
enlateona poltica delapoca, nacin erasinnimo deEstado, tal como
secomprueba enlos manuales deDerecho de Gentes -rama del Derecho
delapoca, antecesor del Derecho Internacional-, como los utilizados en
la Umversidad de Buenos Aires desde 1823 [Vase Documento N 55].
Una clase ?e fuente, por otr~parte, de la mayor importancia para com-
prender cual era lo que podramos llamar el "imaginario poltico" deese
ento~ces, dad? que, contena las doctrinas polticas predominantes en la
ensenanza unversitaria y profesadas habitualmente por los letrados: El
Derecho deGentes, entendido como "Derecho Natural y deGentes", ms
" que los escntos de muchas de las autoridades polticas descollantes de
_ :'. aquellos tl~mpos, nos provee entonces las claves delaconductadelos ac- '
ii, tares polticos del proceso de-orgniZaci6"de1iitE~tdos iberoal;:;;rica-
nos. Pues este Derecho, encuanto seocupaba predominantemente delas
I relaciones entre Estados, nos informa delas condiciones que definan la
_ _ !n~e.r~~ct:n_ c~a~_ ~~ber~~deun_ l':Stad< 2 Y .J l()r)!J ~~10, 11l?S_ 2rpporQiQoa_
los conceptosl:aslcos utilizados por los protagonistas del proceso deapa-
\ .
".'';
Estudio preliminar
117
.ricin delospueblos rioplatenses encalidad deEstados soberanos einde-
,:pendientes. .
, , Con el examende los usos depoca deestetrmno, el deEstado,
, arribani~sento~ces aoro delos que definan,s como sustanciales para
la comprensin de lo que intentaban organizar los pueblos rioplatenses.
Tambincomo en el caso denacin, Estado esun trmino parael que los
historiadores consideran casi imposible encontrar una definicin satisfac-
1toria. Por otra parte, su uso es frecuentemente ambiguo, pues selo em-
pleabapara aludir en abstracto al mbito dejurisdiccin delos gobiernos
cuando, como ocurri durantelamayor partedel perodo, no setena idea
precisa, ni territorial ni orgnica, de la comprensin y extensin de su
ejercicio del poder. Por ejemplo, es revelador deesta indefinicin el sin-
gular lenguaje empleado al otorgar la primera carta deciudadana riopla-
tense. Los integrantes del Primer Triunvirato le comunican al agraciado
queanombre "delapatria" y "enejercicio del poder quelehaconfiado la
voluntad delos pueblos" le confieren" ...el ttulo de ciudadano de estos
pases, por el que se le admite solemnemente al gremio del Estado..."IO
"Ciudadano deestos pases", "gremio del Estado", son giros verbales que
sustituyen laindefinida calidad poltica delo que gobernaba "El Superior
Gobierno Provisional delas Provincias Unidas del Ro delaPlataanom-
bredel Sr. D. Fernando VII", como reza el encabezamiehto delaresol u"
- cindel Primer Triunvirato, Y que testimonian con extrema elocuencia lo
, queapuntamos.
, - Por otra parte, el texto aade consideraciones que muestran cmo
anseestlejos del universo deigualdad correspondiente alaciudadana
moderna, pues los beneficios dela ciudadana concedida son concebidos
como fueros, privilegios y exenciones: el gobierno declara quecon su re-
solucin seleadmite tambin...
"...al goce detodos los fueros yprivilegios quecomo atal ciudada-
no lecompeten envirtud delas declaraciones anteriores, y lasque poste-
riormente seexpedirn al efecto declasificar el distinguido honor, exen-
. ciones y prerrogativas que fonnan el carcter de la verdadera ciudada-
. na, .. 1O
e Pero ms all delo que muestra este testimonio, para nada excep-
\-,cional,lo ms interesante para nosotros es quela definicin depoca del
1nnino Estado, como advertimos al comentar el uso denacin, es gene-
ralmentelamisma que ladeste:
"LaSociedad llamada as por antonomasia sesuele tambin deno-
minar Nacin y Estado. Ella esunareunin dehombres que sehan sorne-
'-tdo -voluntariamenfe-ila- direcCinde~argfa-supremaautoridad; qe se
/
l 118 CIUDADES, P~OVINCIAS, ESTADOS: OR1GENES DE LA NACiN ARGENTINA
llama tambin soberana, para vivir en paz y procurarse su propio bien y
seguridad." 11
" ,'E~te 'texto dcl Presbtero Antonio Senz, Rector de la u~i:~;;dad
de .B~$ noLtJ r".s, correspondiente a su curso de Derecho N~W:r~I~r de
Gentes de los anos 1822-1823, es representativo del criterio entonC's"pre-
donunante que, por una parte, consideraba sinnimos nacin y Estado y,
por otra, los defina de la ya indicada manera propia del racionalismo de
la tradicin iusnaturalista. Senz agregaba otro trmino a esta sinonimia,
el de sociedad. Y nosotros podramos agregar otro, no por simple curiosi-
dad, sino por su valor de indicador de las dificultades de dar con el califi-
cativo adecuado para los pueblos que emergan con pretensiones sobera-
nas en el proceso de la Independencia. Se trata del vocablo soberana que
utiliza en uno de sus artculos la primer constitucin hispanoamericana, la
venezolana de 1811, como sujeto y no como atributo de sujeto 'como ha-
ce en elresto de su articulado-, y que define con los mismos conceptos de
la definicin de nacin que ya hemos citado: "Una sociedad de hombres
reunidos bajo unas mismas leyes, costumbres y Gobierno forma una so-
berana.?'? Es de suponer que el redactor del artculo no se atrevi autili-
~ar los vocablos Estado o nacin para designar el variado conjunto de en-
tidades con pretensiones estatales, y apel al rasgo comn de todas ellas
que era su calidad soberana.
Adems del texto de Antonio Senz, aos ms tarde se utiliz tam-
bin. en la Universidad de Buenos Aires el de Andrs Bello, cuya primera
edicin sepublic en Chile' en 1832.
13
Perouna de las fuentes ms usa-.
das, incluso por Senz y Bello, era el autor francs del siglo XVIII Em-
mer de Vattel, cuyo Derecho de gentes ... se venda anen Buenos Aires
en la dcada de 1820.
14
Al comienzo del libro, las nociones preliminares
. sobre el Derecho de Gentes proporcionadas por el autor llevan un ttulo
, ,"Acerca de lo que es una Nacin o un Estado", que contiene la comenta-
da smornnua elenacin y Estado, tambin expresada en el prrafo con que
. c,omlenza esta parte de la obra: "Las naciones o Estados, son cuerpos po-
htICOS, de SOCIedades de hombres reunidos para procurar su salud y su
adelantamiento .... "
15
e Es de observar, sin embargo, como indicio de las diferencias de cri-
}erios de autor ~autor; que an en estos tratados las acepciones de los tr-
, .minos !le). coinciden totalmente: Mientras Vattelnos informa que nae;.clnes
o E:st~dos son los cuerpo~ polticos de las sociedades, Senz incluye a es,
te ltimo trnuno en la sinonimia, cosa que no se encuentra en Bello. Y
otro autor europeo que posea prestigio entre los tratadistas, Martens adi,
-ferencia de Vatteldiscurresobreel Derecho oe Gentescomo coife'spon-
!: th l S .' ( orlJ ~-
Estudio preliminar
119
diente al Estado, a secas.ls Pero mucho ms laxo era an el lenguaje co-
rriente. Segn un trabajo que contiene el resultado de una muy documen-
tada investigacin sobre el vocabulario poltico del siglo XVIII espaol...
"Trminos' como nacin, patria. estado, pa s , rei no , monarqua, re-
pblica, regin, provincia, resultan intercambiables en muchos contextos,
y recubren sectores de signifIcacin en los que reiteradamente se solapan
unos a otros." 17
Esto ocurra tambin en Hispanoamrica, donde uno de los solapa-
mientos ms significativo ser precisamente el de las voces provincia y
Estado, que comentamos ms adelante al tratar de las pretensiones de so-
berana e independencia de las llamadas provincias argentinas, hacia
1830.
Por ltimo, un trmino clave no slo para comprender el imaginario
poltico de la poca sino tambin un largo equvoco de lahistoriografa la-
tinoamericanista, es el defederalismo. El equvoco estaba ya instalado en
el vocabulario poltico europeo Y norteamericano como fruto de la an fal-
ta de elaboracin doctrinaria de circunstancias histricas recientes en el
proceso constitucional norteamericano. Se trata del carcter de radical in- ,
novacin en el concepto del federalismo que' implica la llamada segunda
constitucin norteamericana, la constitucin de Piladelfia de 1778. El Es-
tado federal que crea esa constitucin, con la indita combinacin de la so-
berana de la nacin y de las soberanas de los Estados miembros, es una
novedad en la historia del federalismo. Hasta entonces, este vocablo slo
refera a las confederaciones; esdecir que lo que la teora"poltica entenda
hasta ese momento por federalismo era solamente la unin confedera!.
A partir de entonces, la novedad surgida en Filadelfia!e difunde pe-
ro, como observara Tocqueville, sin que existiese la palabra para definir-
la y que permitiera hacer patente la radical diferencia que existe entre la
confederacin Y el Estado federal, 18 Diferencia que, al amparo de esta in-
definicin terminolgica, la literatura poltica de la primera mitad del si-
glo XIX adverta slo muy excepcionalmente y que, entre otros rasgos,
implica que las partes integrantes de una confederacin retienen la calidad
de Estados soberanos e independientes, sujetos de Derecho Intemacional,
y que el rgano de gobierno central que organizan no tiene jurisdiccin di-
recta sobre los habitantes de cada Estado, pues sus resoluciones deben ser
'!f ~"eB-nvalidadas por los rganos representativos de aqullos. Cosa que no
ocurre en el Estado federal en el que los Estados miembros slo retienen
parte de su' original soberana y sobre cuyos habitantes se ejerce directa-:
mente el poder del Estado federal en todo lo que es de sucompetencia so-
, -beraa. ,- - --- - -- - - - -- - -- ' - - --, ,- -- -- - -- --
120 CIUDADES. PROVINCIAS, EsTADOS: ORf GENES DE LA NACi N ARGENTINA
, Salvo en Alemania, donde la distincin fue asumida en las prime-
ras. decadas del siglo XIX, en el resto del mundo, incluidos los Estados
Unidos de Norteamrica, slo se arrib a formularla a lo largo de la se-
gunda mitad del siglo. 19 Desde entonces hasta el presente~'"s~h~'~~dicioa
reservar la denominacin defederalismo al Estado federal, mientras se ex-
cluye de ella alas confederaciones, alas que, por otra parte, la mayora de
los tratadistas mega carcter de Estado.
. De esto se desprende que la mayor parte de lo que la historiografa
latinoamericanista acostumbra llamar federalismo no es tal cosa, sino un
c?nJ unto de tendencias que van del simple autonomismo a la confedera-
. ~In. yque por lo tanto en aquellos lugares de Hispanoamrica donde sur-
jan confederaciones, debemos inferir que las ciudades, Estados o provin-
cias que las forman son Estados independientes y soberanos, sujetos de
Derecho internacional, tal como se reconoceran las llamadas provincias
noplatenses hacia 1830.
i
LAs FORMAS DE IDENTIDAD POLTICA LUEGO DE 1 81 0
Si unimos las observaciones efectuadas sobre las modalidades
del vocabulario poltico, en especial las del uso del trmino ciudad, con
lo apuntado sobre las formas de identidad que trasunta la literatura rio-
platense de la primera dcada del siglo XIX, no puede en manera algu-
na s,orprendernos que la convocatoria emanada de la Primera Junta de
gobI~rno_ qu~ en Buenos Aires reemplaz, el 25 de mayo de 181-0 a las
autondades espaolas, haya sido a los "pueblos" o "ciudades" del Ro
de la Plata, y no a algn pueblo, argentino o de otra adjetivacin, que
pudiese suponerse existente en aquel momento.s? Es decir, que se ape-
'ab~a la~estructuras polticas que a la vez que fuente de la nica sobe-
ramal,egJ tlma, caducada la del Rey, que poda invocarse entonces, eran
tambin los fundamentos del patriotismo local. Ese patriotismo que
po:teno:~ente adquirira otra dimensin, a la vez que mayor proyec-
CIOnpolItlca, con el surgimiento de las autonomas provinciales, auto-
norruas fundadas en las viejas ciudades coloniales, bases de cada una de
las futuras provinci~s rioplatenses. Por eso, la proclama del jefe de la
ex~edlcI6n que la Pnmera J unta de gobierno envi al Interior poco des-
"~~~~sd~:~ ~~:,~~~In alud~, a.~~e~~~N~~~S,9.!p~}jl Patria de 19~ol-
.. "En este instante, hermanos y compatriotas pisis ya el terreno que
. dividea vuestra at~ada Patria de la ciudad de Crdoba. [...] Tened presen-
_ _ _ te9u~.vl1,-s!~a_ P_ ayl,.Y .!1\'S1r-.a!J Ig<la Patria, Buenos Aires.ns.observa ...'.'2L-
Estudio preliminar
121
Y en 1812, cuando Manuel Moreno prologue en Londres la Vida...
de su hermano Mariano, podr dirigirse a su Patria en estos tnninos:
"Al. Pueblo de Buenos Aires: Amados compatriota~! El mismo es-
pritu q~e;'h"~nj;;~cio l's acciones de que voy';dai'cuenta, me ha impe-
lido a transmitir su historia. Distante de vosotros, yo be encontrado un
consuelo en entretenerme de un asunto que a cada instante me transporta-
ba a mi adorada patria. Ojal puedan mis dbiles trabajos ayudar en algo
alos vuestros, y adelantar la obra de lajusticia; del patriotismo y de. la vir-
tud! Estos son los ardientes deseos de vuestro eterno compaero."
Es de notar asimismo que entre la patria Buenos Aires y la Amri-
ca no hay dimensi6n intennedia: "Esta obra no ser s610 interesante para
los hijos de Buenos Aires y los naturales de la Amrica en general".22
, Los primeros tramos del movimiento de Independencia, luego del
25 de mayo de 1810, fueron protagonizados institucionalmente por las
ciudades, o pueblos, y sus rganos de gobierno, los cabildos. La Circular
de la Primera J unta de gobierno convoca a las provincias interiores pero
encarga alos cabildos el acto de eleccin de los diputados.P La represen-
tacin era as entregada ala ciudad, a la ciudad de la tradicin hispanoco-
lonial segn lo sealado ms arriba, dado que encarga citar para el acto
electoral a "la parte principal y ms sana del vecindario".
Cuando se promulga el "Reglamento de la divisin de poderes san-
cionado por la J unta Conservadora", en octubre de 1811, los documentos
oficiales que lo preceden [Vase Documento N 22] explican que dada la
orfandad pOltica derivada de la prisi6n de Fernando Vlr"reasumieron los
pueblos el poder soberano" -Ios pueblos, esto es, las ciudades rioplaten-
ses. y agrega que el Reglamento obedeca a la necesidad de establecer
"...1aforma bajo la que deban obrar las ciudades en calidad de cuerpo po-
ltico". Consiguientemente, la Introduccin del Reglamento afirma: "...pa-
ra que una autoridad sea legtima entre las ciudades de nuestra confedera-
. d 11 "24
ci6n poltica debe nacer del seno mismo e e as...
"Las ciudades de nuestra confederaci6n poltica." Este papel prora-
gnico de las ciudades no-ha -sido desconocido, ni mucho menos, por las
historiografas nacionales hispanoamericanas. Slo que, en su afn nacio-
,... nalizador del proceso de la independencia, vieron en ellas solamente una
,7 modalidad de manifestacin de la nacionalidad Y confundieron -como ex-
,'~p'onemos detenidamente ms adelante- elautonomismo Y el confederacio-
. nismo preferidos por la mayora, con el federalismo. Es por esto que uno
. de los principales historiadores constitucionales argentinos denomin a lo
~_ q~j\1~il..P!L~~~~!,a del fede~alismo argentino,. "federalismo comu-
, nal", apuntando aponer de r"le-ve cules -eran las-eilades soberanas que
30
122 CIUDADES. PROVINCIAS, EsTADOS: ORGENES DE LA NACiN ARGENTINA
se coaligaban en busca de organizar un nuevo Estado, aunque errando al
emplear el trmino federalismo para lo que a veces eran slo expresiones
autonrrucas y otras tendencias confederales.P Por eso tambintodava a
me~I,~_ d.\'~.,;d.e)812, cuando ya se usa la expresin provf'cias. ~~ic.i: del
Ro de"la'Plata, el Triunvirato dirigir una "Circular del Gob~~~'~ los
Ayuntamientos de los Pueblos libres de las Provincias Unidas"26 para pro-
~eder a eleccin de cIiputados. Los pueblos libres, esto es, las ciudades:
Ellas eran los pueblos, aquienes haba retrovertido la soberana por laca-
ducidad del poder real, segn se dijo entonces ...", comenta el mismo au-
tor. E~tas ciudades se convertirn poco despus en capitales de provincias
-provmcias distintas de las que integraban las Intendencias, en realidad
desmembracin de aqullas. Razn por la cual, el citado constitucionalis-
ta contina utilizando la misma, y equvoca, imagen inicial: '~EI federalis-
mo comunal o municipal de la revolucin transfonnbase naturalmente en
federalismo provincial" 27
La vida poltica de los meses que siguen a la revolucin de la inde-
pendenci~ va a estar regida por la inercia de la tradicin hispana. La re-
present~cln limitada de hecho a las ciudades, y en stas, a una parte 'de
sus habitantes, la"menclOnada con la expresin "parte principal y ms sa-
na del vecindario . Y sern esas ciudades las que den lugar a la formacin
de la~nuevas provincias rioplatenses, cuyos estados autnomos protago-
mzaran :ns adelante las luchas polticas de la regin.
. _ SI queremos establecer qu expresan respecto de la identidad pol-
tica los escntos de los aos inmediatamente posteriores a mayo de 1810
encontraremos que las referencias explcitas continan siendo predomi-
nantemente de contemdo espaol-arnericano.t'' En los escritos de Maria-
no Moreno, por ejemplo, abundan las referencias a HIa Amrica" o a -
" tas p~ovincias" o a "nuestros pueblos" -se entiende provincias ; pueb~~s
ame:lca~os [V~se Documento N" 21]. Los habitantes del Ro de la Plata
o mas circunscnptamente, de Buenos Aires, son invocados como arneri-
can~s, como tambin los integrantes de la Primera J unta son "america-
nos , mientras el trrrunoArgentina o argentinos no aparece en vez algu-
na: En cuanto al concept~ de nacin, es muy poco usado por Moreno y, es
, evidente que por lo comun es un sinnimo de Estado. Moreno distingue
},en,~on~cesentre un posible congreso de representantes de "toda la Amri-
ca ,-yel congreso convocado pbr Beii6sli:t'effn:f''yo de 1810 y q~;'e'~e-
presenta "una parte de la Amrica" 29 Esa parte de Am . di e e menea mme lata-
mente es aludida como provincias ("las provincias que representa" la
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ asamb~~a_ c2nvo,c_ a~a)~Laperspectiva _ d~M.or~no_ es, entonces.J a de ine-, _ _
xistencra de nacin, palabra que adems usa como sinnimo de Estaclo, o
dJ I(l e, (m '
. . ~
Estudio preliminar
123
. Como ambigua referencia que podra interpretarse como sinonimia de
pueblo. Sus parmetros poltico-territoriales son: el reino espaol; las pro-
,- vincias del reino espaol, peninsulares o americanas; los pueblos. Los es-
trictamenie polticos: el pueblo y laVoluntad General, los pueblos, el Rey,
los Representantes de los pueblos o de las provincias.
La preeminencia del espritu americano ha sido profusamente com-
probada por la historiografa,3D Y alcanza al mismo hecho de la declara-
cin de la Independencia en 1816, generalmente visto entonces como un
resultado de pueblos americanos movidos por la voluntad de organizar
una nacin cuyos lmites estaban abiertos al ingreso de cualquiera de las
ex colonias hispanoamericanas. Vase, a manera de ejemplo, esta poesa
publicada en El Censor, rgano del Cabildo de Buenos Aires, con el ttu-
lo de "J uramento de la Independencia":
"No canto las proezas victoriosas I De grandes Reyes y Conquista-
dores I Que aterraron al Mundo con horrores I De acciones belicosas I
Canto a la Independencia Americana I De la Nacin Hispana ..."31
La coexistencia de aquellos dos usos de la voz argentina genera dos
problemas de interpretacin que poseen relieve en cuanto indicadores de
la naturaleza de los fenmenos relativos a la historia de la organizacin
poltica' de los pueblos rioplatenses. El ms evidente es que el trnsito de
su sinonimia con po rteo a su utilizacin como denominador del conjun-
to de los pueblos rioplatenses refleja la aceptacin o resignacin a la he-
gemona de Buen?s Aires en el conjunto rioplaLense. Resignacin que, co-
mo en el caso de su ms fiera enemiga, Corriente-s,- puede remitir tambin
a una estrategia en pos del objetivo. sustancial. Es decir, admitir una na-
cin con denominacin de argentina mientras por medio d eIJ a se pudie-
se lograr la libre navegacin de los ros, el control del comercio exterior
y el usufructo de las rentas de la Aduana de Buenos Aires.
Es que, pese a su valiosa contribucin al estudio del lxico poltico
rioplatense, el comentado trabajo de Angel Rosenblat sobre el nombre de
la Argentina adoleca de dos fallas, menores para su objetivo pero no pa-
rael nuestro, cuya superacin permite una mejor inteligencia de lo OCUlTi-
do con el uso del trmino argentina. En primer lugar, pese a que Rosen-
blat afirma que durante el perodo colonial no se us nunca la voz argen-
tina con un sentido abarcador de todo el territorio rioplatense, hemos
,:""comprobado en el primer peridico rioplatense, el Telgrafo Mercantil ... ,
algunos casos con ese sentido que se claban en colaboradores porteos.
Esto 10hemos interpretado como expresin del sentimiento porteo de do-
minio de todo el territorio del Virreinato, territorio llamado as argentino
- - por-depender de-su capital Buenos Aires: Y estu-c-ompnsicin de lugar es
O
124 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORIGENES DE LA NACiN ARGENTINA
laque sin lugar adudas explica suuso alo largo delos perodos depree-
minencia centralista.
Por otra parte, luego de la Independencia, pese alo sostenido por
Rosenblat, lareferencia aBuenos Aires continuar todava predominando
en la poblacin, aunque lentamente, apartir de los acuerdos entre los l-
deres polticos del Congreso constituyente de 1824-1827, secomenzar a
calificar argentina alanacin proyectada, tal como apareceenel tmlo de
lafallida constitucin de 1826, as como tambin selo utilizar para cali-
ficar alasprovincias argentinas. Y apartir delasnegociaciones previas al
Pacto Federal de 1831, estetipo deuso sercada vez ms frecuente, aun-
que ahora en boca delderes deotras provincias que parecen haberse re-
signado al gentilicio por cuanto les ayudaba areclamar lainmediata orga-
nizacin constitucional deesanacin argentina que BuenosAires resista.
Seras sorprendentemente intenso, como observaremos ms adelante, en
los escritos del gobierno de Corrientes, cuando las disputas de 1832 y
1833, Y luego en los miembros de laAsociacin de Mayo, sobre todo a
partir desu exilio, tal como se lo encuentra frecuentemente en textos de
Alberdi. [Vanse Documentos N' 66, b), e), y d)] No parece haber suce-
dido lo mismo, encambio, entreel comn delapoblacin qUe por mucho
tiempo an preferir alternar la invocacin de su calidad de americana
conla provinciana: sanjuanino, tucumano, correntino, cordobs."
NOTAS
I
,
i
I
! '
l En esta Segunda Parte hemos incluido partes de dos artcul~s ya publicados: "Formas de
identidad poltica en el Ro de la Plata luego de 1810", Boletn de/Instituto de Historia
Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignan", 3a. Serie, No. 1, Buenos Aires, 1989; y
"Acerca del origen del Estado en el Ro de la Plata", Anuario dellEHS, N 10, Tandil,
1995.
2 Victorin de Villava; "Discurso Preliminar del Traductor en que se da raz6n de la obra y
se la califica con toda imparcialidad", en A. Genoves, ob.. cit., Tomo Primero, pgs.
XVllI y XIX. Villava explica all que debido a los errores del autor respecto de la mo-
narqufa y de la Iglesia, en los que se nota una buena dosis de espritu ami-Monrquico
y anti-Pontificio, en coincidencia con filsofos modernos "a quienes cuando menos les.
falta la prudencia y les sobra la impaciencia y mal humor", decidi6 suprimir algJ 'nBs p-
rrafos.
3La lira argentina o coleccin de las piezas poticas dadas a luz en Buenos-Ayres duran-
te la guerra de su independencia, Buenos Aires, 1824. Ntese cmo argentina refiere a
Buenos Aires.
Estudio preliminar 1 25
4 1
. d Gorriti "Reflexiones sobre las causas morales de las convulsiones inte-
J uan gnacio e . di
. de los nuevos estados americanos y examen de los medios eficaces para ~eme iar-
~~~~e:n J uan Ignacio de Gorriti, Reflexiones. Buenos Aires, Biblioteca AIge~tma, 1916,
.... pg: 226 [la primera. edicin es deValparaso, 1836]. tVase Documento N .57
J
"
.' 5 UtTzare~os este trmino en mayscula cuando nos refiramos a la organizacin polftica
.. . d: una sociedad, para distinguirlo de sus usos en otras acepciones comunes, como la de
estamento, o la de modalidad o afecci6n.
6 Diego 'Iovar y Valderrama, Instituciones polticas, pg. 2, cito en 1. A:. Mara;~lI, La teo-
ra espaola del Estado en el siglo XVII, Madrid, Instituto de Estudios POlttICOS, 1944,
pg. 99. . .
7 Eric Hobsbawm, Nations and nationatism since 1 780,. Programme, mih, reaity, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1990, pgs. 5 y stgts.
8 Gazeta de Buenos Ayres, N 3, 1 3N/81 5. pg. 9. .. .
9 Emmanuel J . Sieyes, Qu es el Tercer Estado?, Seguido de.l Ensa~o sobre = pn~LleglOs,
M
' U N A M 1983 pg. 61. Ntese, adems, que Sieyes anade la existencia de un
XICO, . . .., ,
cuerpo representativo.
la "Primer carta de cudadanta concedida en la Rep~lica", 29 de noviembre de 1811, Re-
gistro oficial de la Repblica Argentina, Buenos Aires. 1874, T.I. pg. 129.
11 Antonio Senz, Instituciones Elementales sobre el De~echo Natural y de Gent.es [Cllr~
so dictado el! la Universidad de Buenos Aires en los anos 1822-23], B~en~s Aires: lns
tituto de Historia del Derecho Argentino, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
1939, pg. 61. .
12 Art 143 de la mencionada constitucin, en: "Constitucin federal para los est~dos. de
Ven~zuela" (Caracas, 21 de diciembre de 1811), en [Academia Naci~nal.de la Hlstof:a],
El pensamiento constitucional hispanoamericano hasta 1 830, Compda:1 6n. de ~O'~l~~;-
ciones sancionadas y proyectos-constitucionales, V, Venezuela - Constltucl6n e Q Z
(1812), Caracas, 1961, pg. 80. . .
13 Andrs Bello, Derecho Internacional, l. Principios de Derecho. In.ternacW~l~l y.Esc:l.
tos Complementarios, Caracas, Ministerio de Educacin, 1954 (Primera ed.lc.ln. Prn-
cipios de Derecho de Gentes, por A. B.., Santiago de Chile, 1832) (otras e?IClones: Ca-
racas, 1837; Bogot, 1839; Madrid, 1843. Principios de Derecho Internacional, Segun-
da edicin corregida y aumentada, Valparaso, 1844)
14 [Emmerde] Vattcl, Le Droit de Gens Oll Prncipes de la Lo Naturelle apliqus a la CO~I-
duite el aux .affures des Nations et des Souverams, Nouv:lIe Editicn, Tome 1, Pan~,
d 6 de 175
8 El dato sobre la edicin castellana que se venda
1863 La pnmera e ter n es
en Buenos AIres (Derecho de gentes, o principias de la ley natural. aplicado a la "Tn-
ducta y a los negocios de las naCIOnes y de los soberanos) en: Alejandro E par~d;i823
troduccin al mundo del libro a travs de los aVISOSde La Gaceta Merca ru -
, 1828)" tesis de Licenciatura indite, Facultad de Filosofa y Letras, U.B A, 1991. So-
~;~bre Vattel y su lugar en la historia del Derecho Natural, vase Robert Derathe, lean ~ac-
ques Rousseau ella science poltque de son temps, Pars. 1. Vrm, 1979, pgs 27 y sigts.
,~. 15 Vattel Le Droit de Gens ... ob. cit. pg. 71.
'~:, 16 Lo ha~e en forma de la que puede dar ejemplo, entre otros, este prrafo: "L'E~r~~ ~en-
'. - - tiere-es1 jurd'huidivise cn'rats que forment-~utant de personnes mmalenlgulant
\
\
.,
t
1
,
~
\.
l~
t\1
"
e
~
l
,
,.,
/
I
1
126 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORGENES DE LA NACiN A.RGENTINA
immdiatement sur lethatre politiquc de cette partie du globe". G. F. de Martens, Pr~
cis du Drot des Gens Moderne de I'Europe... , Paris, 1831, pg. 76. . .'
17Pedro Alyarez de Miranda, Palabras e ideas: el lxico de la Ilustracin re7ip~{lna en
Es pa Ra ' (1 68b -1 760j, Madrid, Real Academia Espaola, 1992, pg..217..':(',,"': ",'
18 "As!s~aencontrado una forma de gobierno que no era precisamente ~rl1'~2i~onal ni
federal; pero sehan detenido all y lapalabra nueva que debe expresar lacosa nueva no
existe todava." Alexis de Tocqueville, La democracia en Amrica, Mxico, Fondo de
Cultura Econmica, 1992"pg, 153. .
19Y emon Bogdaner [ed.], The Blackwell Encyclopedia of Politicallnstitutions, pg. 129.
20Es cierto tambin que laemergencia deun rgimen representativo no data deesa fecha,
dado que laaludida convocatoria no hace otra cosa que poner en prctica, citndolo ex-
presamente enalgn momento, el ordenamiento electoral emanado de las disposiciones
de laJ unta Central del Reino, del 22 de enero de 1809, y las posteriores del Consejo de
Regencia y las Cortes Extraordinarias. Vase al respecto, J ulio' V. Gonzlez, Filiacin
Histrica ..., ob. cit., Libro 1, La revolucin de Espaa, pgs. 8y sigts.
21 "Proclama del general de la expedicin auxiliadora de las Provincias inter.iores, D.
Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, el 25 dejulio de: ISla", en Neftalf Carranza, Ora-
toria Argentina, Tomo 1, Buenos Aires, 1905, pg. 23. La proclama hace tambin refe-
rencia, al pasar, aotra patria: la "madre Patria", Espaa. Id., pg. 24. Vase otros usos
similares en lamisma obra. Por ejemplo, en el "Discurso del R. P. Zambrano, que inci-
tado por el Presidente de la J unta, pronunci al inaugurarse la Academia de Matemti-
cas, el 12deSetiembre de 1810", IeI.,pgs. 26 y 27.
22 Manuel Moreno. Vida y memorias del Doctor Don Ma ri a no Moreno, En Senado de la
Nacin Argentina. Biblioteca de Mayo, Autob i ogra f a s , Tomo Il, pgs. 1141 y 1145.
Asimismo; "Buenos Aires se hallaba, desde sus ltimos militares sucesos en una situa-
cin diferente de los otros pases deAmrica..." Id., pg. 1213.
23 "LaJ unta provisional gubernativa de la.capital de Buenos. Aires, Circular", en Senado
de laNacin, Biblioteca de Mayo, Tomo XVIII, Buenos Aires, 1960, pg. 1639Y sigts.
24 El texto del Reglamento en Emilio Ravignani [ccmp.], Asambleas Constituyentes Ar~
gentinas, Tomo VI, 2a. palie, Facultad de Pilosoa y Letras, Buenos Aires, 1937. Las
citas en pg. 600. En el Oficio deremisin del Reglamento, serecuerda alaJ unta Con-
servadora que su autoridad le fue conferida por "los diputados de los pueblos unidos".
pese aque el Reglamento utiliza lapalabra provincia. (Vase' asimismo el "Oficio de la
J unta Conservadora al Gobierno Ejecutivo", Id., pg. 21 Y sigts.)
25 "Elanteseasf de hecho,-tma primera formade federalismo, aplicada opracticada duran-
telos tres primeros aos de larevolucin: lade unfederalismo comunal. Es recin en los
aos 1813y 1814-cuando seformaron lasprovincias Oriental, de EntreRos, Corrientes,
Cuyo, SaltayTucumn- quedelasautonomas locales delasciudades-cabildos surgieron,
por evolucin natural, las autonomas provinciales, fenmenos poltico queculmin y ad-
'''i, q.~t~~~.'ia.:.~c~er~, definitivos en 1.. 8?P,,": ~. ,: '.9oq~~!%~-;~~1?:~,~,ob. cit., pg. 3?:)~,!ob-
servaCIn, al destacar el papel poltico delaCIUdad,es acertada, aunque lacalificacin de
federalismo aestas incipientes tendencias confederales seainexacta.
26 Gateta Mnisterial del Gobierno de Buenos-Ayres, 1 2NJ/81 2, No,' 10, pg. 39.
271. A. Gonzlez Caldern, ob. cit., Iug. cito
. 'I a , \ Dutu
Estudio preliminar 127
28Vase nuestro trabajo, "Formas de identidad...", ob. cit.
29 "...podr una parte de laAmrica -se pregunta enel primero deesos artculos- por me-
dio de sus legtimos .representa~te.s establecer el sistema legal de que carece, y que ~e-
cesita co'o tai1tau'~encia; o deber esperar una nueva asamblea, en que toda laAmrica
sed leyes a s misma, o convenga en aquella divisin de territorios, que la natural~za
misma' ha preparado?" Mariano Moreno, "[Sobre el Congreso convocado, y Constitu-
cin del Estado. Octubre y noviembre de 1810]", Escritos, II, Buenos Aires, Estrada,
[1956], pg. 232. [Vase Documento W 21] .
30 Por ejemplo, Enrique De Ganda, "La Independencia de laAmrica del Sud y ~l co~-
greso deTucumn", enAcademia Nacional de laHistoria, Primer Congreso de Hlston~
Argentina y Regional, San Miguel deTucumn, 14al 16de agosto de 1971, Buenos Al-
res, 1973.
31El Censor, N 55, 18de setiembre de 1816, en Senado de la Nacin, ob. cit., T. VIII,
pg. 6873.
";1
II
CONTINUIDAD Y TRANSFORMACIN Ell/"LA,,.,t:,,,,
CULTURA POLTICA RIOPLATENSE '
Al desplomarse el dominio espaol, en las principales ciudades
americanas surgen movimientos que posteriormente se encaminaran a lo-
grar laindependencia definitiva delavieja metrpoli, pero queen sus co-
mienzos selimitan aafirmar un estatuto deautonoma enel marco de la
monarqua castellana, En este cometido, aparece deinmediato la alterna-
tivaque dividir profundamente alas fuerzas polticas desatadas por este
proceso yquedehecho configurar el caucefundamental delacultura po-
lticadel perodo, Por un lado, quienes entendan que las decisiones' ato-
mar deban partir del conjunto delos pueblos soberanos, losqueentrmi-
nosdel Derecho deGentes eran personas morales encondiciones deigual-
dad, independientemente de su podero y tamao, y sin cuyo consenti-
miento, segn el mismo Derecho, ninguna decisin que les concerniera
posea legitimidad [Vase Documento N 55]. Y ,por otro, quienes consi-
derabannecesario organizar deinmediato un nuevo Estado, acuya cabe-
zadebafigurar la "antigua capital del Reino", enestecaso, Buenos Aires
yfrentealacual los dems pueblos eran subordinados, Esteconflicto aso-
mayaenalgunos delos ms tempranos textos delaliteraturapoltica rio-
platense, los que el Secretario dela Primera J unta degobierno, Mariano
Moreno, dedic a'examinar las cuestiones implicadas en laposible orga-
nizacin constitucional deun nuevo Estado,
"
MARIANO MORENO y WS CIMIENTOS DE UNA TRADICI6N POLfTlCA
" La breve trayectoria del personaje msbrillante delos comilil'Zs
de larevolucin deMayo es fuente de interrogantes poco aptos para ser
objeto derespuestas satisfactorias debido aesabrevedad desuactuacin,
Y afuerapor el extrao trnsito desufiguracin enel entorno deFlix de
Alzaga, aladelder demcrata en 1810, yapor las cantidad deproblemas
abiertos quesufugaz produccin poltica, queseinicia acomienzos deju-
"" ... ,
, ,
Estudio preliminar 129
, de1810 alos pocos das deincorporarse como Secretario alaPrime-
mo' , de diciembre del mi
J nta de gobierno y concluye a comienzos e iciern re e mismo
r:: u
al
cesar ensuC;go y tomar el camino del exilio queseratambin el
, ~~o~uni.iiiti::' si' ha asociado principalmenieai nombre de Rousseau,
d
bido aalgunas citas suyas del autor del Contrato SOCial y ala signifi-
el. ~
cativaedicin deuna traduccin deesta obraque apareci, con un enc~-
mistico prlogo suyo, en 1810, Aunque, como hemos co~entado mas
iba sobresale tambin en l la preferencia por Gaetano'Pilangier. un
arn , fu infl ' t da
pensador poltico hoy menos recordado, ,cuya erte m uencia e~ o
Hispanoamrica sedeba, entre otros motivos, aser uno del~s vehlcul~s
dedifusin del pensamiento deMontesquieu,! Y cuya atra~clOnen el Ro
delaPlata, perceptible enla prensaperidica delos aos rnmedlatamen;
teposteriores alaIndependencia, parece haber Sidobastante prolongada,
Delavariada coleccin detemas que abord enla Gazeta de Bue-
nos Ayres, en su propsito de utilizar la prensa como medio a la vez de
propaganda revolucionaria y dedifusin doctrinaria con vistas ~la orga-
nizacin poltica delos pueblos rioplatenses, sedestacan los articulas de-
dicados a examinar la posible organizacin constitucional de esos pue-
bl
3 En ellos [Vase Documento N 21] es fcilmente perceptible la in-
m, .' 1
fluencia de Rousseau, ms que nada por su democratlsmo Y por o que
contienen en cuestiones como en la dela Soberan{a, a la que Moreno de-
finecomo indivisible einalienable, y remitida ala "Voluntad General de
unpueblo", Congruentemente, laSoberana y laRepresentacin no las le-
fiere nunca alaNacin, sino siempre alos pueblos, Pero es denotar que
pese al explcito elogio de Rousseau, Moreno adopta una pos,tUfa,J usta-
menteenlacuestin del contractualismo, distinta deladeaquel" pues ex-
pone laexistencia dedos pactos, el desujecin -rechazado e:cphcrtamen-
tepor Rousseau- y, el desociedad como antenor al y condicionante del
mismo, Ms an, en el yacitado prlogo al Contrato SOCial elogia el pa-
pel desuautor por haber enseado alos pueblos, afirma, que laautondad
no.tena origen divino sigo q~eestaba sujeta alas condiciones del pacto
social. Enestetexto no hacereferencia aotra formacontractuahsta que la
del pacto de sujecin: gracias a Rousseau: ",.,.lospueblos aprendieron a
buscar enel pacto social laraz y nico ongen delao~edlencra, no reco-
" .' nociendo asusjefes como emisarios deladivinidad.., ,
.' ;:.",.",~ Enestos artculos deoctubrey noviembre de1810, el prob:ema que
?~,~, sepropone analizar Moreno es el delas modalidades que debena asunur
::f ,;'11;" laorganizacin constitucional deun nuevo Estado, El hecho constucto-
~ ~ nal es distinguido como objeto especfico del congreso convocado por la
:$ .i ~}; J untay la "constitucin del estado" es concebida como el acto defijar las
i,k
.':4' " t'J : , ;;
32
130 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORGENES DE LA NACiN ARGENTINA
condiciones que convengan al instituyente del pacto social, entendido s-
tecorno pacto de sujecin:
", "laautoridad del Monarca retroverti a los pueblos por el cautiverio
del Rey; pueden pues aquellos modificarla o sujetarla al ftma que;,{s le
,,'-.:. "";", - '....',' '. --, ....'- ~,,-
agrade,' en el acto de encomendarle a un nuevo representante: ste no'tiene
derecho alguno, porque hasta ahora no se ha celebrado con l ningn pacto
social; el acto de establecerlo es el de fijarle las condiciones que convengan
ael instituyente; y esta obra es la que se llama constitucin del estado."
Es de notar que la condicin de Estado no la piensa incompatible
con su insercin subordinada dentro de una unidad poltica mayor como
la monarqua castellana. Esto se observa en un prrafo en el que critica las
leyes de Indias por ser tiles para la explotacin de Amrica como facto-
ra, pero "...intiles para regir un estado, que como parte integrante de la
monarqua, tiene respecto de s mismo iguales derechos, que los primeros
pueblos de Espaa". Este criterio es de inters no slo porque revela la
an no asumida, al menos explcitamente, voluntad de independencia to-
tal, sino por lo que expresa como modalidad del vocabulario poltico del
perodo.
De conformidad alo que ya explicamos respecto de la predominan-
cia de una identidad poltica americana, Moreno se propone discutir qu
conviene ms en ese momento para la organizacin poltica de los pueblos
americanos, si un congreso de todos ellos o slo de los ms relacionados
entre s. Distingue as la posibilidad de un congreso de representantes de
"toda la Amrica", del convocado por la J unta de Buenos Aires y que re,
presenta slo "una parte de la Amrica".
"...podr una parte de laAmrica -se pregunta en el primero de esos
artculos- por medio de sus legtimos representantes establecer el sistema
legal de que carece, y que necesita con tanta urgencia; o deber esperar
una nueva asamblea, en que toda laAmrica se d leyes a s misma, o csn-
venga en aquella divisin de territorios, que la naturaleza misma ha pre-
parado?".
En su respuesta aesta cuestin, Moreno expone una crtica del "go-
bierno federaticio". Luego de algunos ejemplos, como una extensa trans-
cripcin de la opinin de J efferson sobre la federacin patriarcal de los in-
dios norteamericanos, o el de los Cantones suizos, unos con gobierno. aris-
tocrtico,' otros democrticorpero todos:(ijbws"{fas alianzas, guertas y
otras convenciones adoptadas por la dieta, define la "federacin" como,
esencialmente,
"...Ia reunin de muchos pueblos oprovincias independientes unas
de otras; pero sujetas al mismo tiempo auna dieta o consejo general de to-
'.lias Dtnnel Carr
Estudio preliminar 131
das ellas, que decide soberanamente sobre las materias de estado, que to-
- can al cuerpo de nacin."
Comenta respecto de ella que es quiz el mejor sistema pero que es
difcil de aplicar en la Amrica, por las dificultades que la distancia supo-
'. ne para reuniresa gran dieta y comunicar y aplicar sus decisiones. Y agre-
; ga que prefiere que las "provincias:', en sus actuales lmites, decidiesen
. por separado la constitucin conveniente a cada una, tratando de auxiliar-
...se recprocamente, de manera que "...reservando para otro tiempo todo
. sistema federaticio, que en las presentes circunstancias es inverificable, y
podra ser perjudicial, tratasen solamente de una alianza estrecha ..:" que
garantizara relaciones fraternales entre ellas. Estos comentanos, unidos a
su explcita afirmacin de que la soberana es nica e indivisible, parecen
ofrecer una imagen de Moreno muy distinta de la federal que le fuera atri-
buida por Levene.
Es tambin de especial inters en estos articules su anlisis de la si-
tuacin espaola que, comparativamente a la americana, hace en trminos
de provincias soberanas que, preso el monarca, reasumen su soberana y
optan libremente por unirse o no a las otras:
"Cada provincia se concentr en si misma, y no aspirando a dar a
su soberana mayores trminos de los que el tiempo y la naturaleza haban
fijado a las relaciones interiores de los comprovincianos, resultaron tantas
representaciones supremas e independientes, cuantas J untas Provinciales
se haban erigido. Ninguna de ellas solicit dominar a las otras; ninguna
crey menguada su representacin por no haber concurrido al consenti-
miento de las dems; y todas pudieron haber continuado legtimamente,
"'_sin unirse entre si mismas."
Es cierto, admite, que la J unta Central las represent luego a todas,
pero su legitimidad, arguye, no deriv de su instalacin sino del consenti-
miento de las dems J untas, algunas de las cuales continuaron en su pri-
mitiva independencia y otras se asociaron con el propsito de unir fuerzas
frenteaun enemigo poderoso. De hecho, .de nomediarese peligro, las
..J untas hubieran podido asumir "...por s mismas en sus respectivas provin-
cias, la representacin soberana, que con la ausencia del Rey haba desa-
parecido del reyno". Ms adelante vuelve sobre lo mismo, y aade que si
:..se atendiese al "diverso origen de la asociacin de los estados, que forma-
; '7b'h "lamonarqua espaola", no se comprobara la existencia de "un slo
.ttulo, por donde deban continuar unidos, faltando el Rey, que era el cen-
tro de su anterior unidad". Los derechos reasumidos por "nuestras provin-
cias", contina, en cuanto integrantes de la corona de Castilla y dada la
rendicin de Castilla, las separ de ese reino, y
132 CIUDADES, PROVlNCIAS, EsTADOS: ORf GENES DE LA NACIN ARGl:.NTlNA
"...nuestros pueblos entraron felizmente al goce deunos derechos,
quedesdelaconquista haban estado sofocados; estos derechos sederivan
esencialmente delacalidad depueblos, ycadauno tienelos suyos entera-
mente iguales y diferentes de los dems. n .--!:?, ,,(r: : : . ~ ~
No hay inconveniente, prosigue para que" ...reunidas aquellas pro-
vincias, aquienes la antigedad dentimas relaciones hahecho insepara-
bles, traten por s solas desu constitucin". Porque si bien no sera arbi-
trario "...que todos los pueblos deAmrica concurriesen aejecutar deco-
mn acuerdo la grande obra...", sin embargo, esto" ...sera efecto de una
convencin, no underecho aqueprecisamente deban sujetarse, y yo Creo
impoltico y pernicioso propender aque semejante convencin serealiza-
se"." En suma, sera u ... una quimera pretender que todas las Amricas es-
paolas formen un solo estado", pues seraimposible entenderse y conci-
liar intereses conlas Filipinas, oMxico.
Como vemos, la realidad que tiene frente a s Moreno es la de la
existencia demltiples entidades soberanas -"pueblos", "provincias"-, las
queuna vez reasumida susoberana no tienen obligacin alguna deentrar
enasociacin algunacuando no lo deseen. Y si esto ocurre, serpor inter-
medio delaclsica figura del consentimiento propia del Derecho deGen-
tes. Como lo explicamos en otro lugar, tenemos en Moreno otro caso en
quela adhesin alas ms recientes corrientes depensamiento poltico es-
tcontrarrestada por ladistancia respecto delarealidad social con laque
seenfrentan. As, pese a ser un entusiasta lector del Contrato Social de
Rousscau, debepartir del hecho deque todos los movimientos deconsti-
tucin de autoridades locales, tanto en la pennsula como enAmrica, se
amparaban enlafiguradelaretroversin del poder, corolario deladoctri-
nadel pacto desujecin. Y , consiguientemente, pese a su tambin entu-
siasta adhesin alos principios democrticos e igualitarios expandidos
por laRevolucin Francesa, superspectiva esladeun mundo dederechos
desiguales, tal como sedesprende del muy significativo prrafo que he-
moscitadoJ l1sarriba enel que refiere alosderechos deIQspueblos, de-
rivados de su "calidad de pueblos", que cada uno posee "enteramente
iguales y diferentes delos dems". Iguales, por ser producto delaprivile-
giadacalidad depueblos, que enel seno delamonarqua castellana eraun
- derecho que-deba ser solicitado y que e!a concedido como pi'ivi'fegio.Y
distintos, porque la concesin de ese privilegiera de particula?28ilfor-
macin para cadacaso.
Como ocurri en casi todas las ciudades hispanoamericanas donde
surgieron gobiernos locales, un problema delicado que Moreno enfrent
fuetambin el decmo conciliar las pretensiones deautogobierno con la
'Ot"
",., ... ,.;,~::'!,:~:,:.
Estudio preliminar 133
',fidelidadalacorona deCastilla. En uno desus artculos eludeel proble-
,ma Y promete explicarlo ms adelante, cosa que hace efectivamente en
otro artculo posterior -el queLevene suprimi ?e suedicin-, conuna ar-
gument6i1ije exhibe muy visiblemente su'ii.rtificiosidad. All Moreno
ataca la doctrina del derecho divino de los reyes, emplea un tono muy
acordeconlacitaexpresa deRousseau queintercala, yrealizaunamanio-
bradiscursiva delamayor astucia: analiza largamente el derecho quepo-
~dratener el monarca areclamar el vasallaje delos americanos, negando
',. quelotuviera, pero admite el vasallaje por "el extraordinario amor queto-
-..' dosprofesamos anuestro desgraciado Monarca". Importa subrayar el n-
cleo elesu argumentacin que, como el conjunto de los artculos, sigue
ms vinculada aladoctrina tradicional del pacto desujecin que aRous-
seau: que lospueblos americanos no estn obligados arespetar el vasalia-
je al monarca, desde el momento que su sujecin alamonarqua deviene
deunacto arbitrario deconquista ynodeuncontrato. LaAmricano pue-
deverse obligada, como lospueblos deEspaa, aesperar laliberacin del
monarca, pues
"enningncaso puedeconsiderarse sujeta aaquellaobligacin; ella
no haconcurrido alacelebracin del pacto social dequederivan los Mo-
narcas espaoles lo nicos ttulos delegitimidad desuimperio; la fuerza
y laviolencia son lanica basedelaconquista..."
Pero si ste era un problema delicado, mucho ms 10 erael que ya
haba asomado en el Cabildo del 22 demayo, al cuestionarse lalegitimi-
daddela iniciativa de laciudad deBuenos Aires para decidir por s sola
laformacin deun nuevo gobierno detodo el Virreinato. Moreno no pue-
:"'~dedejar deabordarlo, y lo hace exponiendo las razones por las que asu
'!o. juicio el pueblo deBuenos Aires form un gobierno detodo el territorio
. sinque los dems pueblos participaran enla decisin. Acudiendo nueva-
mente al ejemplo delas J untas espaolas, y al amparo queel Derecho Na-
turalles otorgaba, justifica lo actuado enBuenos Aires por laurgencia de
'.' reaccionar ante los peligros derivados dela situacin espaola; y con un
e;,lenguajemuy similar al queempleara en 1811 el Primer Triunvirato al di-
'; solver laJ unta, alegaba que "estabareservado alagrancapital deBuenos
,Ayres dar una leccin dejusticia". Esta postura de Moreno, reiterada al
','licluclrqueBuenos Aires "noquiso usurpar alams pequea aldealapar-
,"ttque deba tener en la ereccin del nuevo gobierno", y que, consiguien-
'.' temente, steeraprovisorio ydurarahasta larealizacin del congreso, es-
"callara poco despus ante la pretensin delos dems pueblos soberanos
deincorporar asus diputados al gobierno provisorio y motivara el aleja-
miento del Secretario.
f
33
",;"",':
i 134 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORfGENES DE LA NACIN ARGENTINA
El conflicto que Moreno registra con optimista enfoque -conflicto
que est muy lejos de poder explicarse por la antinomia de porte~~,y pro-
vincianos" estaba ya en germen, y por momentos explcita, en,el s~?,o del
Cabdo abierto del 22 de Mayo de 1810, cuando los hombres de Buenos
Airesvieron cuestionada la legitimidad de su iniciativa por no haber con-
sultado previamente a los dems Cabildos del territorio, y se encontraron
obligados a excusar su procedimiento por razones de urgencia.> El cues-
tionamiento de la iniciativa portea en el Cabildo del 22 de Mayo estuvo
casi sin excepciones en boca de los partidarios de la permanencia del Vi-
rrey en el cargo, Esto es, en boca del partido espaol. Pero, en cuanto res-
ponda a una doctrina poltica ampliamente predominante, comn a tradi-
ciones jusnaturalistas, tanto de raz escolstica como modernas, el criterio
del necesario consentimiento de los pueblos soberanos, reivindicado por
la mayora de ellos, se impuso y la Primera J unta de gobierno debi aco-
ger en su seno a los apoderados de las principales ciudades, transformn-
dose en la llamada J unta Grande,
La mayor parte de la historiografa rioplatense ha relatado este con-
flicto, y sus prolongaciones, como nna lucha entre porteos y provincia-
nos, atribuyendo adems a este enfrentamiento particularista el haber sido
la raz de la divisin entre unitarios y federales.> Bajo esta equiparacin
de ambas dicotomas -que constituye la ms fuerte de las tendencias inter-
pretativas de la naturaleza de los partidos unitario y federal, pero que co-
mo veremos es incongruente. entre otras cosas, con la inclinacin al "fe-
deralismo" que predominara en Buenos Aires ms adelante- se pierde la
sustancia poltica del enfrentamiento: Por una parte, la postura que parta
de la existencia de mltiples pueblos soberanos, postura basada en crite-
rios relativos a la naturaleza y formas de ejercicio del poder, que funda-
bau la legitimidad de ese poder y que, adems, conformaban lo fundamen-
tal de lo que podramos llamar el imaginario poltico de la poca, Y , por
otra, la an minoritaria tendencia que asuma concepciones polticas di-
fundidas a partir de la revolucin francesa, aunque eran de ms antigua
data, que no reconocan otro gobierno legtimo que el que se sustentara en
una sola soberanfa [Vanse Documentos N 22 y 23]:
Porque el problema central que explica la sustancia de gran parte de
los conflictos del perodo fue la cuestin de la legitimidad del nuevo po-
,_ :- d.e, a~~gir),go es, el de cmo reemplazar la.legitimidad de la monarqua
, castellaria por' otra soberana igualmente legtima, que pudiera garannzar
el orden social. De tal manera, la primera observacin que debemos efec-
tuar sobre el perodo 1810-1820 es que en l ocupa lugar central el com-
plejo entrelazamiento de dos grandes conflictos: el que opone, como ya
, :"'1
i
I
!
f ' .l h .t." Dan 1 ( 'arn
Estudio preliminar 135
sealamos, a los "pueblos" del territorio del ex Virreinato con la antigua
"capital del reino", Buenos Aires -conflicto entre las tendencias autonnu-
cas ylas centralizadoras, Y el que contrapone las formas antiguas y mo-
dernas 'de representacin,
El primero de ellos tiene por base la doctrina de la retroversin de
la soberana enunciada desde los primeros momentos del movimiento de
mayo de 1810 como fundamento de la iniciativa de suplantar la autoridad
del Virrey por la de una J unta, En el Cabildo abierto del 22 de mayo de
1810 fue argida por la mayora de los que apoyaban la constitucin de un
nuevo gobierno, aparentemente sin mayores diferencias, En cambio, una
discrepancia de fondo fue protagonizada por el fiscal Villota al impugnar
el derecho que se arrogaba el Cabildo de Buenos Aires para organizar un
gobierno para todo el territorio del Virreinato, Pues, por la misma natura-
leza de la doctrina invocada, lasoberana era atribuida a todos y cada uno
de los pueblos que la habran cedido al monarca, J uan J os Paso admiti
la legitimidad del argumento pero justific la iniciativa por razones de ur-
gencia, por la necesidad de poner a Buenos Aires al cubierto de los ries-
gos emanados del podero francs y de la debilidad de la pennsula."
Sin embargo, y al amparo del ejemplo de la constitucin de J untas
de gobierno en los "pueblos" de la pennsula, el argumento reaparecera
como fundamento de las tendencias autonomistas de laregin, Frente al,
aunque la justificacin de la decisin del Cabildo de Buenos Aires para
constituir gobierno fue fundada en razones circunstanciales, el proceso
poltico posterior mostrara que se trataba de la expresin de una tende~-
cia ms profunda, tendencia que a travs de diversas mutaciones conclui-
ra COIl aflorar en los textos constitucionales centralizadores de 1819 y
1826,
EL ANTIGUO DERECHO DE LOS "PUEBLOS" FRENTE A LA TRADICIN BORBNICA
, Apenas conocidas en laAmrica hispana las derivaciones de los su-
cesos de Bayona, esto es, el proceso de 'constitucin en Espaa de juntas
locales y provinciales, y la posterior formacin de la J unta Central, co-
menzaron las deliberaciones sobre la suerte que podran correr las pose-
siones americanas de la monarqua acfala y sobre la posibilidad de emu-
.tar:la reaccin de los pueblos de la pennsula constituyendo tambin en el
Nuevo Mundo rganos de gobierno propio, La decisin de reconocer alas
Indias el carcter de parte de la monarqua Y no dcolonias estimul fuer-
temente, por el apoyo legal que implicaba, la pretensin de formar gobier-
nos locales leales a la corona de Castilla pero independientes de los nue-
, vos rganos de poder peninsulares.f
-'---- -- - ----c---
I
136 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORfGENES DE LA NACIN ARGENTINA
Ante la resistencia de los espaoles peninsulares a tolerar la intro-
misin crian aen la Iormacin de los principales rganos del poder en las
posesiones americanas, la tradicin poltica contractualista, ampliamente .
difundida en el pensamiento poltico del siglo XVUI,v.po en-auxilio de .'
los independentistas (entendiendo la independencia no corno absoluta, de
la corona, sino relativa alos rganos de poder metropolitanos). La doctri-
na invocada desde Mxico hasta Buenos Aires fue que el pueblo "reasu-
ma" el poder, o la soberana, doctrina que derivaba de la variante ms an-
tigua del contractualismo, la del pacto de sujecin, originariamente enrai-
zada en la Escolstica pero renovada tanto por la Neoescolstica del siglo
XVI como por la tradicin iusnaturalsra.v y asimismo presente en la En-
ciclopedia francesa, lO
Pero por ms antiguas y "tradicionales" que pudiesen ser las frrnu-
; las invocadas, lo cierto es que mientras la soberana originaria del pueblo
y su traspaso al prncipe no eran, para los protagonistas de los sucesos de
',J '; la Independencia, ms que la ficcin jurdica con que legitimaban su ac-
tuar -y no un hecho real del pasado americano-, la constitucin de las nue-
vas autoridades emanadas directamente de ese pueblo era, en cambio, un
c~ncreto a~to de ejercicio de la soberana que tuvo ms sabor a segunda
mitad del SIglo XVIII que a los lejanos tiempos de la elaboracin escols-
" tica de aquella doctrina.
';;'. Por otra parte, la comentada cuestin de vocabulario poltico impl-
cIta.en el uso del concepto de pueblo, puede ya registrarse en los prime-
'.' ros mtentos de formular la legitimidad que se necesitaba atribuir al nuevo
gobie:n0 a i.nstaurarse en Buenos Aires. En la fundamentacin jurdica del
., cambio polftico expuesta en el cabildo abierto del 22 de mayo de 1810
: aflora ya esta cuestin central para lo que examinamos. Se trata del con-
cepto de la naturaleza histrico-poltica de! sujeto de la soberana que tra-
suntan los votos de muchos de los participantes. De esos votos el ms co-
noc~do, as como e! ms apoyado en el cabildo del 22, es el del prestigio"
so Ider nublar de la resistencia a las invasiones inglesas, Camelia Saave-
dra, quien sostuvo que "consultando la saltid delPueblo" 'deba cesar el
Virrey y ser reemplazado por el "Cabildo de esta capital", hasta tanto se
., for~ase una "corpo~~cin o J unta" p~a ejercer el mando. Y agreg.que no
, , debla quedar duda de que el Pueblo es el que confiere la autoridad, o
H. mando".u ."'., ..' r. - .. :;.'"";''-- .';-.; , .,~;, .
La cita aislada de textos como ste puede mover a confusin res-
pecto del contenido histrico-poltico del-concepto de pueblo. Por una
parte, si bien el lenguaje de Saavedra y de otros de los participantes en el
cabildo abierto sugiere un uso del concepto acorde Conel proceso abierto
,
T
Estudio preliminar 137
por las revoluciones norteamericana y francesa, ese pueblo era concebido
. por muchos otros en su conformacin poltica de antiguo rgimen, cuyos
componentes no eran los ciudadanos, esto es individuos abstractamente
considfados' y jurdicamente iguales, sino-elconjunto de los vecinos
-condicin jurdico-poltica que expresa una concepcin segn status de
esa calidad y que implica un contexto de desigualdad jurdica-, ms las
corporaciones "civiles, eclesisticas y militares", segn expresin fre-
cuente en la poca. Es cierto que tambin la palabra ciudadano exista en .
el vocabulario poltico del Antiguo Rgimen, definida por consiguiente en
trminos corporativos Y como referida a la condicin privilegiada de la
ciudad, que hemos comentado ms arriba; "CIUDADANO -se lee en la
primera edicin del Diccionario de la Real Academia Espaola-: El veci-
no de una Ciudad, que goza de sus privilegios, y est obligado a sus car-
gas ... ".12 Pero en los aos que nos ocupan su resonancia estar fuertemen-
te impregnada por el uso francs reciente.
En cuanto a la calidad de vecino, ella era an acentuada con restric-
ciones, como la que se lee en el oficio que el Cabildo elevara al Virrey pa-
ra solicitar la realizacin del cabildo abierto:
It para evitar los desastres de una convulsin Popular. desea [el Ca-
bildo] obtener de V E. un permiso franco para convocar por medio de es-
quelas la principal y ms sana parte de este Vecindario, y que en un Con-
greso pblico exprese la voluntad del Pueblo _ _."!3
Asimismo, es necesario no olvidar que todas las invocaciones a la
voluntad del pueblo por parte de los participantes del cabildo abierto -fue-
sen en clave moderna o tradicional- se refieren siempre al pueblo de la
ciudad deBuenos Aires, tal como lo hacen explcito muchos de ellos, y tal
como lo hizo el mismo Cabildo al dirigirse al "Fiel y generoso pueblo de
Buenos Aires" en la alocucin inicial del cabildo abierto, as como Saave-
dra lo hizo de manera implcita al aludir al "Cabildo de esta capital". Si
bien, entonces, muchos de los votos se refieren a la soberana del Pueblo
sin referencia a Buenos Aires -tal como el muy citado de Antonio Senz,
: "ha llegaclo el caso de reasumir el Pueblo su originaria autoridad y dere-
chos"-, cosa que estaba naturalmente sobreentendida, otros hacen s expl-
cito que es el pueblo de Buenos Aires el que reasume la soberana:
"_ _.este Pueblo se halla en estado de disponer libremente de la Au-
"'::toridad, que por defecto o caducidad de la J unta Central, a quien haba ju-
rado obediencia, ha recado en l, en la parte que le corresponde. _ _"
"En la parte que le corresponde." Es en este punto donde surge de
inmediato el grave problema ya sealado, ncleo de un conflicto que an-
ticipa los de las primeras etapas de vida independiente: la dificultad de
tI
"
"
138 CIUDADES. PROVINCIAS, EsTADOS: ORt GENES DE LA NACiN ARGENTINA
i
I
I
,
, .
i
!
1
.1 , r
"'1
conciliar esa soberana reasumida en los lmites de la ciudad de Buenos
Aires conlapretensin desustituir laautoridad detodo el Virreinato. Con-
fhcto entonces entr quienes invocaban sin ms al pueblo deBuenos Ai-
res, encuanto sujeto delasoberana yprotagonista delos.sucesosdel mo- '
m~?tp"y.los muchos que no dejaron deexpresar suinquietud pbnt6nsul-
tar al resto delospueblos del Virreinato. Resto quefuegeneralmente con-
siderado como unconjunto depueblos ca-depositarios delareasumida so-
berana.
. Esta dificultad es percibida deinmediato enel seno del mismo ca-
bildo del 22 demayo, tal como seobserva enlas no pocas intervenciones
en que se recu~rda la conveniencia, o la obligacin, segn los casos, de
consu~tar la opinin de los dems pueblos o provincias del Virreinato y
ms.aun, tal como seexpres en la citada alocucin inaugural del Ayun-
tanuento.:
- "Tened por cierto que no podris por ahora subsistir sin la unin
. conlas Provincias interiores del Reyno, y que vuestras deliberaciones se-
rn frustradas si no nacen de la Ley, o del consentimiento general deto-
dos aquellos Pueblos."
, Es denotar que los votos que incluyen algunareferencia alanece-
sidad de.c?nsultar la,voluntadde los otros pueblos rioplatenses pertene-
, cen, casi .smexcepcion, apartidarios de la continuidad del Virrey en el
mando. SIrva deejemplo uno delos votos que sostiene que hasta que no
.seconfirmara el cese enlaPennsula dela
"...autoridad Suprema legtima de laNacin, no seinnove el siste-
madeGobierno; quesigaenel mando el Excelentsimo Seor Virrey aso-
CIadopor los SS. Alcalde deprimer voto y Sfndico Procurador general de
,CIUdad:con laadvertencia quepor ningn acontecimiento sealtereenes-
" taCIUdadel ,sistemapoltico sin previo acuerdo delos Pueblos del distri-
_ to del Virreinato, por depender su existencia poltica de su unidad con
ellos."14
En cambio, los partidarios delaremocin del Virrey y su reempla-
zopor ~5a nueva autoridad rara vez aluden a los demSpueblos defVi-
rreinato. Setratadeunapostura queparece expresar unaprofesin defe
.en trminos desoberanapopular moderna, rasgo congruente Conel recha-
_ ,~odela ~sclsln terntonal de la. soberana implcita en el uso del plural
~pueb
6
I?S.-plu.raj generalment~.utiJ izad9'al:nyocar,~eladoctrina deIa rea-
sunci n'del-poder..' .',
. Cabe agregar que la repulsa alaescisin dela soberana, prevale-
cienteentre los autores dela poca, ser prolongada y constituir el fun-
damento de las tendencias centI'alizadoras de las primeras etapas de go-
ha : f )lll1 l<'i Com
. '
.,
Estudio preliminar 139
..biemos independientes. Demaneraqueeslcito interpretar que antelaim-
.:'posibilidadde afirmar esapretensin deuna soberana en un an inexis-
sstentepueblo rioplatense, suspartidarios hayan optado por postular lapri-
"'macadeuno delos pueblos soberanos, laciudaddeBuenos Aires, enfun-
.'" cin de su calidad de "antigua capital del reino", segn la expresin del
primer Triunvirato en 1811 en un texto que comentarnos ms adelante y
.:: enel que, entreotros argumentos, atacaba alaJ unta Conservadora porque
", "comosi lasoberana fuesedivisible, selaatribuye deunmodo imperfec-
toy parcial",16
EL PROBLEMA DE LA ESCISl6N DE LA SOBERANIA
En lainvestigacin del proceso delaIndependencia, las dimensio-
nesreales delos nuevos sujetos delasoberana, los "pueblos" que larea-
suman, segn el significativo plural predominante en esos aos, no han
recibido la consideracin que merecen o han sido minimizadas, como se-
albamos al comienzo, bajoel tema delaimportancia de lo "municipal"
enlos orgenes dela Independencia; o, para una etapa posterior, desapa-
recenbajo lavisin delahistoriadel perodo como unahistoria decaudi-
llos. Esto se ve estimulado, en el caso rioplatense, por la dificultad de
ahondar en el significado que implica el proceso de institucionalizacin
conpretensiones estatales por parte delas llamadas provincias, en la me-
didaen que ese ahondamiento lleva aenfrentarse con el carcter sobera-
no independiente de las mismas, rasgo rechazado por la ya comentada
adopcin desupuestos incompatibles.
Lo que ocurre es, entonces, la sustitucin de lo que debera ser
unahistoria deprcticas polticas autonmicas y los consiguientes con-
flictos polticos y luchas armadas inherentes aesanaturaleza delas par-
.. tes, por la tradicional historia de caudillos, lugar comn de la historio-
: grafa latinoamericanista, por ms que ella sea renovada por el recurso
.; a recientes avances metodolgicos que favorecen un mejor tratamiento
~'del papel de lo individual en labisl6ria. Lo que apuntamos, es obvio,
.no significa negar el lugar delos llamados caudillos enlahistoria delos
'. pases iberoamericanos, sino advertir que selahadeformado detal rno-
.- do, al amparo desuinnegable atraccin dramtica, que en lugar deubi-
arse alos caudillos en el escenario de la evolucin de las formas au-
'tonmicas de las ex colonias iberoamericanas, desde las ciudades alas
_ tentativas deorganizacin deprovincias-Estados, sereemplaza esa his-
0'- toria por la ms atractiva de los conflictos caudillescos. Emilio Ravig-
,,'-nani, por ejemplo, no haba dejado de percibir la aparicin del Estado'
provincial:
'"
140
CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS:_ ORfGENES DE LA NACiN ARGENTINA
. "taentidad provincia adquiere poco a poco importancia y desde
una SituacIn de hecho, con un simple gobernador, se transforma en un es-
tado institucionalmente organizado. Artigas, en 1813, f~~lp,!IJ :l,ro que
se propuso instaurar un rgimen provincial y hasta se proyect una cons-
titucin ... n
. Pero luego, en vez de historiar, el Estado provincial, sustituye esa
historia por la del caudillo. Algunos autores, escribe, al estudiar la poca
de Rosas Con criterio apasionado ...
"...se han olvidado de estimar en toda su profundidad el nuevo fac-
tor predominante que aparece, en el escenario poltico del pas con el
nombre de caudzllo... [...] ...EI caudillo se convertir en el conductor en
.,; la personificacin de los sentimientos de las masas del campo y de una
parte de las ciudades ..."17
.t;' Este cambio de perspectiva no es privativo de la historiografa ro-
.,". platense; Se observa en la historiografa de otros pases hispanoamerica-
nos, y aun en trabajos que toman nota de la emergencia de las soberanas
locales pero que luego, posiblemente condicionados por laescasez de ade-
cuada informacin histrica relativa aun perodo en que el inters se con-
centr desde antiguo en las viscisitudes de las guerras de independencia y
,:~.de las llamadas guerras civiles, abandonan esa perspectiva. En todos los
-: casos, el problema clave del federalismo padece la comentada reduccin
c;:de manera tal que entre otras cuestiones, la de la unidad o divisibilidad de
, la soberana, que est tambin en sus fundamentos y que resulta indispen-
sable para su cabal contprensin, desaparece totalmente.
, Para una adecuada percepcin del nexo por dems significativo en-
- tre el problema de la soberana y la visin del federalismo, es necesario,
como hemos ya explicado, advertir que la historiografa latinoamericana.
ta ha c~nfundido la nocin de federalismo Conlas de autonomismo y con-
federacin, apoyada en el uso de poca que, hasta bien entrado el siglo
r XIX, englobaba en la comn denominacin de federalismo cosas tan dis-
.: tintas como las confederaciones y el Estado federaPS' De tal manera, es
imprescndbte observar que luego del comienzo de los movimientos in-
o dependentistas, la mayor parte de las tendencias denominadas habitual-
,~mente federales, fueron en realidad simplemente autonomistas o, en todo
"', cas~,. conf~d.eraks. yel pu~so>~~~e~!siv9.sj.s~;adve* que en el Derecho
Poltico las confederaciones, a diferencia del Estado federal, Son asocia-
cienes de Estados independientes y soberanos. ,
En el clsico tema de las diversas formas de gobierno, casi infalta-
ble en los textos de los autores de asuntos polticos, el federalismo era
examinado como una variante del gobierno republicano, con rasgos a ve-
Es tud i o preiiminar 141
d;s democrticos y otras aristocrticos, o ambos ala vez. Montesquieu ha..
"badado una visin no negativa del mismo, y autores de menor relieve co-
rt10 Victorin de yillava reflejaban una actitu~"J J ?,~.bI~.qfayorable h~cI.ael
i'federalismo.
19
Sin embargo, el juicio predominante a comienzos del siglo
~XIX sobre el federalismo le era adverso. Los conceptos vertidos en la h-
-, feratura poltica respecto de las debilidades de las confederaciones esta-
"ban vinculados a la crtica de la tradicin escolstica que admita una so-
i:.berana compartida entre Rey y Reino.
2o
En la literatura poltica de los si-
::. glos XVIII y comienzos del XIX se criticaba a las confederacion.es por la
escisin de la soberana que est en sus fundamentos y que darla cuenta
de sus debilidades. Este criterio lo observaremos tambin, algo ms tarde,
'en Tocqueville, por ejemplo, que se ocupar repetidas veces del riesgo de
anarqua que llevan consigo las confederaciones, apoyado en el viejo pnn-
cipio de la necesidad de no dividir la soberana: .
"El principio sobre el que descansan todas las confederaciones es el
fraccionamiento de la soberana. Los legisladores hacen poco sensible ese
fraccionamiento; llegan an a ocultarlo por algn tiempo a las miradas,
pero no podran hacer que no existiese. Ahora bien, una soberana fraccio-
, nada ser siempre ms dbil que una soberana completa."
Anteriormente haba repetido el viejo argumento de que
"... se ha visto constantemente suceder una de estas dos cosas: el
ms poderoso de los pueblos unidos, tomando en su mano los derechos de
la autoridad federal, domin a todos los dems en su nombre ..."
...0 se cay en la anarqua. Mientras que por no haber conocido
esta nueva forma de federalismo que es el Estado federal norteamerica-
no todas las confederaciones han terminado en la guerra civil o en la
inoperanca."
Por su parte, los autores de El Federalista -que citando a Montes-
quieu, definan la confederacin como "una reunin de sociedades" o co-
. mo "la asociacin de dos o ms Estados en uno solo"-, sostenan, empero,
'. adiferencia de aqul y respondiendo al condicionamiento de los objetivos
.. polticos que perseguan en esos aos, un juicio adverso a las confedera-
ciones, fundado tambin en el rechazo a la particin de la soberana.
_ _ "La importante verdad que [la experiencia] pronuncia inequvoca-
emenre en este-caso es que una-soberana colocada sobre otros soberanos,
. un gobierno sobre otros gobiernos, una legislacin para comunidades -por
.: oposicin a los individuos que la cornponen-, si en teora resulta inco?-
gruente, en la prctica subvierte el orden y los fines ~e la SOCIedadcivil,
sustituyendo la VIOLENCIA ala LEY , o la COACCION destructora de la
ESPADA ala suave y saludable COERCIN de la MAGISTRATURA. "22 ,
,\
(
f
3S
142 CIUDADES, PRQVrNCIAS. EsTADOS: ORf GBNES DE LA NACiN ARGEmINA
Si tenemos en cuenta que el tema de la organizacin confederal co-
mo forma de dar lugar a una nueva entidad poltica no es en m~~ea algu-
na privativo ni de la experiencia del ciclo revolucionario de fines del si-
glo XVIII ni de la literatura poltica que lo prepara o a~ompi~q.~puesto
.... ,_. -.,. .. - ,~~. '" '"
que'elsrto de las ligas y confederaciones es antiguo en la literatura po-
ltica. se podrn hacer ms comprensibles ciertos rasgos de su desarrollo
en Hispanoamrica. Es til as recordar que la cuestin haba sido tambin
objeto de otros tratadistas polticos del siglo XVIII. desconocidos hoy pe-
ro ledos entonces. Por ejemplo. el problema del gobierno confederal ha-
ba sido abordado por Gaspard de Real de Curbn, un autor francs adver-
so a la Ilustracin. conocido en el Ro de la Plata en su traduccin al cas-
tellano.xonde influy en un personaje como J uan Manuel de Rosas. En
su obra. Real de Curbn se ocupa de la confederacin como una forma de
. "gobierno compuesto" esto es, una unin de estados que conservan su so-
berana particular pero que se ligan por alguna forma de lazo.
23
Este lazo.
sealaba. puede ser de dos naturalezas. Una. cuando dos estados distintos.
sin incorporarse uno a otro, se unen bajo un mismo monarca, aunque la
soberana sea ejercida por autoridades distintas; como. por ejemplo. Gran
Bretaa e Irlanda. o Polonia y el Ducado de Lituania. La otra es propia de
"la segunda especie de gobiernos compuestos". esto es. la de
"...1osestados. que queriendo conservarse en la libertad de gober-
. narse cada uno por. sus propias leyes, y no considerndose en un esta-
do de fuerza competente para ponerse a cubierto de los insultos de sus
- enemigos. se han unido por una confederacin general. y perpetua pa-
ra hallar en la unin las fuerzas. que les han parecido necesarias para la
seguridad comn."24
Sin embargo. el juicio de Real de Curban sobre las confederaciones
es adverso debido a la pluralidad de soberanas que ella implica:
"En suma. la separacin de la Soberana es un principio necesario
de alteracin. y de enfermedacI' Lejos de poner un equilibrio entre las Po:
tencias, causa entre ellas un perpetuo combate. hasta que la una ha abati-
do a las otras. reduciendo todo al Gobierno monrquico. o a la Anar-
.~fu."25 . r. .
Rosas. de quien hay constancia de que solicit en dos oportunida-
desellibro ala biblioteca de la Universidad.tf pdoencontraren rti~e-
rencias que le interesaran respecto de las debilidades de los gobiernos
confederales. Pese a aceptar la solucin confederal como medio de prote-
ger los intereses de Buenos Aires ante el peligro derivado de un Estado na-
cional no. controlado por ella. no se le escapara seguramente que el Ro
t-hns I )anl 1 . ( 'armonc
,,, ..,.,w~._ ~."""'.' ',~.. -~",..' .
..
.- ~: ..~:;. :.,
E,studio preliminar
143
la Plata y otras regiones hispanoamericanas podran ilustrar la previ-
~n del tratadista del siglo XVIII; la confederacin corra el riesgo de de-
'~rnbocar en .una lucha de sus Estados componentes entre s -la temible
.aharqua. para recordar un vocablo frecuente enla boca de Rosas-2~ o de
':caer bajo el dominio de uno de ellos. cuando se diese el caso de existir uno
(;cuyo podero superase al de los otros. Caso ste en que para el gobernan-
te bonaerense en lugar de riesgo se tratara presunublemente de la mejor
'opcin posible.
,LA SOBERANA DE LOS PUEBLOS
.: El enfoque ms difundido en la historiografa supone la existencia.
.,,ya en 1810. de una nacin argentina de la que los provincianos habran ,si-
do integrantes. Pero lo cierto es que los pueblos de la poca se definan
or su calidad de americanos. no por la an inexistente de argentinos. Es-
ia ltima denominacin. como 10hemos comprobado. al principio de la
revolucin de mayo slo fue usada muy raramente. y en tal caso por aque-
llos que conceban que los pueblos del territorio rioplatense eran depen-
e dencia natural de Buenos Aires. es decir. eran argentlOos por depender de
.' Buenos Aires. Pero los pueblos que haban decidido reasumir la soberana
se sentan y se sentiran por mucho tiempo todava. pueblos amen canos.
. na argentinos. denominacin que. al igual que la de Ro de la Plata. ~omo
., se observ en reuniones del Congreso de 1824, tena el irritante matiz de
sugerir la preeminencia de Buenos Aires sobre el resto de los pueblos no-
platenses. [Vase Dopumento N" 60] .
Reducir entonces el conflicto desatado luego de mayo de 1810 al
:;'choque entre porteos y provincianos, considerados como partes ~?fren-
>tadas de un todo nacional. no slo pierde de vista su sustancia poltica S1-
.:.no tambin desdibuja los diversos caminos que tom el proceso de.orga-
'nizacin de nuevos Estados independientes. y en este punto. lo pnmero
-;que reclama nuestra atencin es la emergencia de los "pueblos" rioplaten-
.ses como primera forma de unidad poltica con esbozo de rasgos estatales
que abriera el proceso de la Independencia. Forma surgida d~hecho tan-
to'por razn de las caractersticas sociales de las ex colon~as hispanas -que
en el caso rioplatense determinaban que el terntono vln:emalnofuera. otra
'esaque un conjunto de ciudades con una zona rural~aJ o sujU;lsdiccln-
como en virtud de la doctrina universalmente esgnnuda en Hispanoam-
.rica para fundar la constitucin de gobiernos ci io11osautl:0r:'0S: la doc-
'trina de la retroversin de la soberana. fuente de toda legitimidad posible
para los gobiernos de cualquier naturaleza. Como h~mos ya indicado. el
'problema era decidir si esa soberana haba retro vertido definitivamente a
144 CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORf GENES DE LA NACIN ARGEN~J NA
1
I
\
los pueblos ,,,,?ericanos o slo transitoriamente hasta la orgn;;~cin de
un nuevo y umco poder soberano. Los que preferan esta ltima alternati-
va se apoyaban en una larga tradicin doctrinaria, que luego comentare-
mos, adems del ejemplo ofrecid? por la nacin franc<M)lu~go;de 1789.
28
Pero, ~nte la evidente inexistencia de un solo "pueblo' rioplatense" al que
poder Imputarle la soberana, dada la multiplicidad de pueblos que dejaba
al descubierto el derrumbe de la dominacin metropolitana, se amparaban
transitoriamente en la postulacin de la primaca de uno de esos pueblos,
Buenos AIres, por su condicin de "antigua capital del reino", sus luces y
sus nquezas.
Hemos visto que esta alternativa tUVQdesde el Cabildo del 22 de
mayo en adelante una breve vigencia. La otra, luego de derrotar al Secre-
tano de la Primera J unta, lleg a su punto de mayor expresin en 1811 en
el seno de la J unta Grande, convertida en "J unta Conservadora", y nau-
frag momentneamente al chocar con la tendencia opuesta a raz de las
Irr~concIllables concepciones de la soberana. As, cuando en la Introduc-
cien al Reglamento de la Divisin de Poderes de setiembre de 1811 [Va-
se Documento N 22] la J unta Conservadora expres su concepto del ti-
~o de relacin existente entre ;os pueblos rioplatenses, afirmando que
para q~e un~autoridad sea legtima entre las ciudades de nuestra conf e-
deracin POjtIC~,debe nacer del seno de ellas mismas .." [subrayado
nuestro], en~endlO la mecha del latente conflicto, el que estall de inme-
diato y llevo a la disolucin de la J unta. En cIara referencia a la sustan-
era de ese conflicto, las consideraciones previas que el Primer Triunvira-
to antepuso al Estatuto Provisional de noviembre del mismo ao, luego
de haber disuelto la J unta, calificaban al Reglamento que le haba hecho
llegar aqulla como "un cdigo constitucional muy bastante para precipi-
tar a la ~,atrlaen el abismo de su ruina", y acusaba a la J unta por haber
ac;uado ...como SI la soberana fuese divisible .."
29
[Vase Documento
N 23] Adems,. esbozando ya otro de los rasgos ms sustanciales del
c~ntraltsm? que intentar imponerse luego en los proyectos de organiza-
cin ~onstltuc~~nal, alababa a Buenos Aires en su calidad de "capital. del
remo, y tambl~n al CabIldo .....de esta capital, como representante de un
pueblo el ms digno y el ms interesado en el vencimiento de los peligros
.~; que amenazan a la patria",
, j' , Estaactitud de someter.un documento-emanado deJ 'organis'm'b"que
reunta a los representantes ~e los pueblos soberanos al dictamen del ayun-
tanuento de uno solo de ellos, desconoca los supuestos mismos de la
, existencia de un g~bierno independiente en el Ro de la Plata, en cuanto
esos supuestos hacan de ese gobierno la emanacin de la soberana dc to-
-e
..
_ ...
..,.,'.'_..:. .. ,..;;_ .~,.;: ... ;.'.
'~-.',. , ., ...~
Estudio preliminar
145
..
.'doslos pueblos reunidos en la J unta. y, por aadidura, confera a uno so-
:lde ellos un carcter rector que el conjunto no. avalaba. .
'';;''. "...Este paso pareci alos diputados muy ilegal -informaba el dipu-
.i~d~ juan Ignacio Gorriti al Cabildo de J ujuy- ya.por.no ser del resorte
-f'del Cabildo [de Buenos Aires] intervenir en un asunto para el que la ciu-
X'dadtena especiales apoderados cuales eran sus dos diputados, ya porque
'esto era dar aesta ciudad cierto derecho de sancionar o repeler lo dispues-
'to por unnime conformidad de los pueblos unidos, lo que nosotros 110 po-
;Cdamo
s
tolerar sin hacer traicin a nuestra comisn.P? .
!l Destaquemos, por una parte -aunque nos ocuparemos de esto un po-
co ms adelante-, que es significativo que aparezca en el escrito de la J un-
ta el concepto de confederacin, que para los partidarios del centralismo
designaba a una peligrosa fuente de anarqua, impli,cada jus,tamente por la
dispersin de la soberana propia de su carcter de asociacin de Estados
soberanos, Y que en cuanto ncleo de la concepcin que difundir Arugas
.sobre la forma de unin de los pueblos rioplatenses motivar poco des-
pus la tajante repulsa impulsada por Buenos Aires. y, por otra, que es re-
flejo de la sustancia misma de esta etapa del proceso de la IndependenCIa
la definicin en trminos de ciudad del sujeto de la soberana. El citado
Reglamento expresaba el propsito de reglar la forma en que deban ope-
rar "las ciudades en calidad de cuerpo poltico", pese aque el artculo pn-
mero, como una muestra ms de la comentada indefinicin del lenguaje
de la poca, refera a los "diputados de las provincias unidas". .
Pero no eran solamente Artigas ni el Den Funes -al que se atribu-
ye la redaccin del escrito de la J unta- quienes pensaban en un vnculo
. confederal, ni era el diputado cordobs ala J unta el nico en reflejar el ca-
rcter "comunal" de las tendencias confederales. La J unta deAsuncin del
Paraguay, en una comunicacin dirigida a la de Buenos Aires, haba alu-
dido a las relaciones existentes entre los pueblos hispanoamericanos, con-
cibindolas como "la confederacin de esta provincia con las dems de
nuestra Amrica, y principalmente con las que comprenda la demarca-
cin del antiguo virreynato ..."31 En cuanto a( carcter "comunal" d~ la
confederacin, el diputado de Thcumn a la Asamblea del ao XIII, NICO-
ls Laguna, en comunicacin dirigida al Cabildo de aquella ciudad, afir-
maba que con el propsito de sostener siempre "la magestad de su pue-
':-;'!o'blo", no propugnara otra cosa que ;
....laconfederacin, de manera que fijndose los deberes con que el
Tucumn queda con respecto a las otras ciudades, se confirme y no se
destruya la soberana de nuestra ciudad .,"
y aada con mayor nfasis:
,"
>
CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORf GE~ES DE LA NACIN ARGENTINA
. . "Porque quien jur Provincias Unidas, no jur la unidad de las Pro
~:nl~~s. QUIen J ur y declar las Pr.ovincias en Unin, no ju. rP .!,t!Inida~
. idegtidad, SInOla confederacin de las ciudades "32 [" b
c
. d
nuestros] ... J ,~.u,.I!,ya os
":'i"' Noest de ms insistir en que esta referencia a la ci~X'~;?1,i
~.contexto de!a organizacin del nuevo poder soberano qUeade~~::~s~i~
ti Ir la soberana de la monarqua castellana, calidad poltica, no urbans-
~~:'S~~~~1~:~ i{~m~raforma de emergencia de sociedades con pretensio-
. . a esignaba una forma de VIdapoltica sustancialmente
~orporat~v como 10 expresaba la citada frase del Reglamento de 1811
e;' ~Ir~Uunt:::~/orma corporativa departicipacin poltica, encamad~
'b: : Y . . o o_ ~ab]do en las principales ciudades, quedaba tam-
'~a ~~'~e:~~~c;: POlltl~~a pobl~cin rur~l que careciera de alguna for-
'tores de forma: gener ose aSI un conflicto que contar entre los fac-
ltic' acin de las futuras. provincias, en cuanto nuevo mbito po-
o que comprender a la vez la poblacin urbana y la rural.
LA CALIDAD DE VECINO A P.
'"" 'ART/R DE lA INDEPENDENCIA y lA PARTICIPACIN
POwlCA DE lA CAMPAA
. indepe!~e~~:o~eso poltico europeo que tenan ala vista los lderes de la
. . _ ~spanoamencana, y en la teora moderna del Estad .
. :~:~~i~::~'~~~ I~~:~~~a lel sustancial dualismo de la sociedad PoIi~ic~u~
na tr di '. al' a rsmo era inconcebible en trminos de la doctri-
tanci:ll~Il~nsu:aar: la ~ualla subordinacin jurdico-poltica era consus-
e r maci n econmico social d
tural de la existencia de la desigualda~ social s: emanerabque el hech? na-
oportunidad de observ 1 xpresa a, como tuvimos
ra Alvarez en 1 ar o e~los textos del jurista guatemalteco J os Ma-
-. ;~~~~a~aI~a~'o' perti~e~~~~~e~~r ~::t:le:~;~~~~~:~e~~~zC!~: ~::~f~~~~e~!
e Imponer una soberana ,. . 1
_ una nica ciudadmla la ca u~LCar~op atense, con su correlato de
ba desligar los derech~s POl~~~;o;d;ente.lg~~ldad jurdica que-implica:
aparicin del llamado "espacio PO\t~c;" c~?~~~~~~s~~I~l, ~bra paso a la
to no conciliaba con la tr di . . pu lica moderna. Es-
'presada en el status de vecino. n estamental de la sociedad <f>lonial, ex-
r . . ,;.,:)~ero la. traduccin de la desigualdad so"'("' ' d .; ""fe,
. tica Implicada en la'calidad de "vecino" n cia ,e~ a esigualdad pol-
gencia de un espacio poltico modern o eradUlllCOescollo ala emer-
satado por los sucesos de mayo d . l81~ Al abnrse el proceso p~ltico de-
. . e ,con su necesarJ O montaje del me-
146
:!!VJ o' Lunuc Ca r
Estudio preliminar
147
. isrn
o
electoral imprescindible para dar lugar al ejercicio de lasobera-
"apopular, la representacin de ciudad mostraba otro costado restrictivo,
arnarginacin de la poblacin ruraL Esto ocurra pese a que la exclusin
del habitante rural implicada por el trmino "vecino" pareca haberse ido
:difuminando en las ltimas dcadas del perodo coloJ al, al punto de que
, aexpresin "vecino de la campaa", usual luego de 1820, Somienza ya a
'ircular ms tempranamente de lo supuesto, aunque, presumiblemente
.aplicada al habitante rural con casa abierta en las ciudades Y villas.
34
Se-
:gn los registros de concesin de vecindad del Cabildo de Buenos Aires
la calidad de vecino parece haber perdido su original rigidez a10largo del
.'perodo colonial, posiblemente por la necesidad de incluir a personas de
'."extraccin social ms bien modesta en una ciudad escasa en categoras 5 0-
.~ciales altas.
35
Si bien las caractersticas de este desarrollo en la etapa colonial re-
:' sultan an poco claras por falta de informacin, lo cierto es que luego de
s. 1810 los procesos electorales muestran que la calidad restrictiva de la con-
'" dicin de vecino, parece haber adquirido nuevo vigor, dada la fuerte resis-
'.tencia que encuentran las iJ ciativas para admitir la participacin de la po-
, blacin rural en esas elecciones. Sobre todo, por cuanto la puesta en mar-
. cha de los procedimientos electorales para elegir diputados a asambleas y
.:' congresos constituyentes implicaba de hecho un hipottico espacio polti-
co que rebasa al de ciudad, conformado por habitantes de ciudad y cam-
paa. Espacio poltico que chocaba con la distincin de dos esferas distin-
tas, profundamente arraigada en la mentalidad elela poca, tal como se re-
'. fleja en un breve texto de Martn Gemes que distingue "Plleblo" -corres-
'.:'pondiente a poblacin de la ciudad- de "campaa": cuando,informa sobre
. 'la ceremonia de jura de obediencia a la Soberana del Congreso de Tucu-
'mn realizada en Salta el da 15 de mayo de 1816, Gemes escribe que
,( "asistieron todas las corporaciones, un numeroso Pueblo y mucha parte de
:.la Campaa")6
. Las primeras elecdO"nes rioplatenses se realizaron siguiendo las
autas de las normas emanadas de la J unta Central de Espaa e Indias y
el Consejo de Regencia para las elecciones de diputados americanos a
., sa J unta ya las Cortes, respectivamente, entre comienzos de 1809 Y co-
'c:Uenzosde 1810, que conferan a los Cabildos la organizacin y control
)el acto etectorat." en el que participaban los vecinos. Pero en febrero de
".1811, Bernardo de Monteagudo reclam la inclusin de los "labradores Y
. gente de campaa" en "las funciones civiles" Y en el "rango de ciudada-
"nos", y urgi la concesin del voto a la poblacin rural [Vase Documen-
~:to N 24]:
~~r.F:: '" ~~}~~';,f 0;:Y ~~~~;~
:Z:~,~{,#-;~~t':~~~~~~~~~~i~J ii~~*
Estudio preliminar
149
148 CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORtGENES DE LA NACiN ARGENTINA
~seJ as normas del Estatuto -que tampoco se aplicaron en San Luis y en
an juan-, slo particip . .
"("." "."ia parte principal del pueblo en quien,se eonsi<;lera una dsposi-
inms a propsito pata subvenir cn aquel distinguido acto [...que] no
ebe confiarse ni sujetarse al voto de la gente de los arrabales.t'U .
"~.'_ Sin embargo, una razn de ms peso era probablemente lo que esa
.:'"pliacin de la participacin poltica implicaba como ne~in del sistema
'Opresentativo acorde con lo que en la poca se llamaba nuestra antigua
constitucin". Esto sehara ms claro si consideramos que lo afirmado no se
.expresa adecuadatnente ~omo un problema de c~nceder o negar representa-
.cin poltica a la poblacin rural. Por el contrano, no se trata del grado de
.p~icipacin poltica, sino de u~a modificacin substancIal de la na~raleza
.' histrica del sistema representativo, esto es, del ab~dono'de la rep~es ellla -
~-cin de ciudad. Una forma histrica de representaclOn que es tambin nece-
':'sario no confundir: ella no implicaba dividir lapoblacin en dos segmentos,
urbano Y rural, concediendo representacin slo al ~r~ner~, sino q~e supo-
'a un solo universo poltico, el de ciudad, que poda incluir tambin al ha-
.bitante rural si llenaba los requisitos pata alcanzar el privilegio -familia, ca-
sa en la ciudad, propiedad. La tendencia a conservar este rasgo de la "anti-
; gua constitucin" estar, como veremos, en el centro de los co~f]ctos delos
.que emergeran los Estados provinciales, en cuanto nuevo mbito de partici-
pacin poltica de una poblacin ala vez urbana y rural: Por lo que el trnsi-
.. to de las soberanas de las ciudades a las de las provmctas. que se generaliza
'" en tomo a 1820, no ser un simple proceso de ampliacin territorial sino,
fundatnentalmente, un profundo cambio de conformacin del sujeto de la so-
berana y del correspondiente rgimen representativo.
.....En qu clase se considera alos labradores? Son acaso extran-
geros o enemigos de la patria, para que se les prive del derecho de su-
fragio? J ams seremos hombres libres si nuestras instituciones. no son
justas." ,,..ttf \5~(-!.'>.;,; ~ .',.
:.:"1'.' ; '; ~ .
La propuesta de Monteagudo no prosper, ni se' modific la situa-
cin .en aos posteriores. Es recin el Estatuto Provisional de 1815 el que,
al rmsmo tiempo que define una ciudadana, concede el voto a la campa-
a.
38
Si? e?,batgo, surgieron intensas resistencias allevar ala prctica es-
ta ampliacin de la participacin poltica, al punto que fueron anuladas al-
gunas de las disposiciones respectivas. El Estatuto promulgado en 1815
haba concedido voto a los habitantes de la campaa, no slo en las elec-
ciones de diputados al Congreso sino tambin en las de miembros de Ca-
b~ldo: cosa acorde con el hecho de que los ayuntamientos rioplatenses te-
nan jurisdiccin a la vez urbana y rural. Reglament as las elecciones de
"los Pueblos y Partidos de la Campaa sujetos al Excmo. Cabildo", uni-
formando sus procedimientos con los de la eleccin de Electores para el
nombramiento de Diputados.'? Pero al reformarse el Estatuto en 18'16, en
el Congreso de Tucum n, se suprime la participacin de la campaa en las
elecciones de capitulares, apatentemente por el temor a tumultos popula-
res. El nuevo texto -que conocido luego como Reglamento Provisorio de
1817 sera la normativa de mayor influencia en el Ro de la Plata en los
aos posteriores- elimin los comicios en la campaa, aunque admita que
":..los ciudadanos de las inmediaciones [de la ciudad] y campaa, con
ejercicio de ciudadana, podrn concurrir, si quisiesen, a dichas eleccio-
nes". Segn el peridico del Congreso, al discutirse el artculo correspon-
diente, se adujo que
.r. .... en las elecciones capitulares no se daba voto alos ciudadanos de
la ca~paa por algunas razones bastantes graves que se expusieron, y la .
expenencia de los inconvenientes que traen semejantes reuniones. Se ale-
g por otros el derecho que les daba la calidad de ciudadanos de la cam-
paa con exercicio de ciudadana [para que] puedan concurrir, si quisie-
sen, a las elecciones captularesv.s?
, En la resistericia a la participacin poltica de la poblacin rural in-
fluan ,:Iistmtas razon~s. Es notorio que el temor al voto popular -de la
campana como dela cm,dad,. 0,es::: ~sP.0I;~R"-2.Q~.~t~vieseQrganiz~gq. con
procedimientos c\e~te\stlcoS- sm la garanta de'los controles polticos
que la ciudad provela, era una de ellas, segn se observa en los recin ci- .
tados argumentos y en las expresiones de influyentes personajes de la eli-
te. I?esde Mendoza, San Martn manifest su satisfaccin porque en la
eleccin de 1815 de diputados al Congreso de Tucumn, en lugar de apli-
'} Por ejemplo, la preferencia del guatemalteco jaS Cecilia del Valle por Filangieri,
,::;y unida a la qlle muestra por Smith y ms tarde por Benrham, se corresponde c~n su
'admiracin al autor de la Ciencia de la Legslacn en el terreno del canstltllCIOIlU-
.Iismo y de la organizacin del Estado. "Los funcionarios de la hacie~da pblica de-
" oe~'cultivar la ciencia deNecker y Sully; los de Gobierno deben meditar lade Say y
'.1Smith' los del Poder Legislativo deben poseer la de Eilangieri y Monlesquieu ..." Cit.
~.'enJ orge Mario Garca Laguardia, "J os del Valle. Ilustracin y liberalismo en Cen-
troamrica'', en J os Cecilia del Valle, Obra Escogida, Caracas, Ayacucho, 1982,
pg ..XXVJ II.
", 2La 'Gacela Mercantil del martes 3deabril de 1838inclua el siguiente anuncio de un li-
\
,
I
I
i
,
: .
.,...:.,
f ~. ""
\
i
l
j
l~
':
I(
'~\
\'1
',l..l
}~
,
f
i
\
I
I
\
-- ---~-~-
37
I S O CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORGENES DE LA NACiN ARGENTINA
,.1
,
brero: "Libros de Medicina, Leyes y J urisprudencia; Beccaria, Bentham, Filangieri, Ca-
ba~s, Mably, Montesquieu, Comte (Tratado deLegislacin)". "'/':. o',
3 Ma{iflo9-Moreno, "[Sobre el Congreso convocado, y Constitucin ~el'E~tad"~:5~tubre y
noviembre de 1810)", en Mariano Moreno, Escritos, t. Il, Buenos 1\i?'f,' Esi/&l.. 1956.
pg~. -223.y sigts. Esta edicin, preparada por Ricardo Levene, omite inkci~los artcu-
los; j~s[imente en el que se encuentra una referencia explcita aRousseau. Ese texto ha
sido 'incluido en Ncem Goldman, Historia y Lenguaje, Los discursos de la Revolucin
de Mayo, Con un apndice documental de Mariano Moreno, Juan Jos Castelli, Ber-
nardo de Monteagudo, Buenos Aires, Centro Editor deAmrica Latina, 1992" pgs. 99
y sigts.
4 "No hay pues inconveniente -aduce enel mismo Iugar-, enque reunidas aquellas provin-
cias, a quienes la antigedad de ntimas relaciones ha hecho inseparables, traten por s
sojas de su constitucin'. Nada tendra de irregular, que todos los pueblos de Amrica
concurriesen aejecutar de comn acuerdo la grande obra, que nuestras provincias me-
ditan para s mismas; pero esta concurrencia sera efecto de una convencin, no un de-
recho aqueprecisamente deban sujetarse, y yo creo impoltico y pernicioso, propender,
aque semejante convencin serealizase."
5Archivo General de la Nacin, Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, Serie
IV, Libros LXV, LXVI Y LXVII, Buenos Aires, 1927, pg. 122 Y sigts.
6 Escriba Levene: "".en los orgenes nuestro federalismo consisti enla lucha de los Ca-
bildos entre s, para conquistar una situacin de igualdad poltica con el fin de resolver
problemas econmicos y sociales del lugar". Al mismo tiempo se daba el conflicto en-
treBuenos Aires y lasprovincias, de manera que "ambas fuerzas enpugna -ladelosCa-
bildos entre sf y ladeBuenos Aires con las Provincias- deben ser contempladas para la
visin integral deeste problema de los crf genes del federalismo poltico argentino". Ri-
cardo Levene, Las Provincias Unidas del Sud en 1811 (Consecuencias inmediatas de la
Revolucn de Mayo), Buenos Aires, 1940, pg. 9.
7 Cf. tambin Germn J . Bidart Campos, Historia poltica y constitucional argentina, Bue-
nos Aires, Ediar, Tomo I, 1916, pg. 31. Asimismo, Ricardo Zorraqun Bec, "La doc-
rrina jurfdca de laRevolucin de Mayo", Revista del Instituto de Historia del Derecho,
N
Q
11, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires, 1960, pg. 68.
8"...el sistema dela libertad, el rgimen jurdico y legal que estructuraba lasociedad po-
ltica, ya estaba adelantado en 10fundamental por la real orden del 22 de enero de
1809, Ella declar suprimida la colonia y la reconoci como parte de la nacin espa-
ola, Ms, sin limitarse a una mera declaracin, confiri lacorrespondiente represen-
tacin poltica, dict reglas, imparti rdenes para su aplicacin y estaba consumn-
dose el respectivo proceso electoral cuando estall la insurreccin." J ulio V. Gonz-
lez, ob. CiL, 1, pg. io,
9Aunque sesuele restringir el concepto de iusnat~r~lis'UQ,aIaporriente iniciada en Hob-
. bes, lp utilizamos aqu para manifestaciones anteriores, en las que si bien convive con
herencias medievales, pueden considerarse variantes histricas deuna concepcin simi-
lar. As Norberto Bobbio, enEl problema del positivismo jurfdico -Buenos Aires, Eude-
ba, 1965- admite "tres formas dejusnaturalismo", mientras que posteriormente, en Es-
tudios de Historia de la F i oeof ta . De Hobbes a Gramsci, Madrid, Debate, 19-55,limita
. '/i J '), (
Estudio preliminar 1 51
aparte (
Cap 1 "El modelo iusnaturalista"), a10que vade Hobbes
concepto, por un < (e II "H bbes
~e.,delante hasta la aparicin del historicismo, mientras que, por ?tra, ap. '. o
I r~~ iusnaturalismo"), vuelve am~ncionar laexistencia de ms de unJ Usnaturahs~o, en
, aso dos' uno clsico y medieval y otro moderno. .
esteC . , infl ia del
0-'" '. stenible la tendencia a reducir este tipo de contractualismo a la lfi, uencta ~
d
is
nso -01 del siglo XVI Francisco Surez. Vase al respecto Tullo Halpern
telogo espan , . . d M Buenos Aires
f ;' hi T,a di ci n poltica espaola e ideologa revolUCIOnarla e ayo,. '
\pong 1, 1~61Y Ricardo Zorraqun Bec "Ladoctrina jurdica delaRevolucin de Ma-
:"E~~e~:~ista del Instituto de Historia del Derecho, N
Q
11, Fa~ultad de Derecho ~Ci~n~
,]. 'Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Alfes, 1960. L.adoctrina e
~Ias d sujecin estaba ampliamente difundida entre diversas tendencias del pensa-
}a.cto
t
~ontemporneo ~la Independencia iberoamericana Y seencuentra expuesta por
t,.tJ 1lD'de~r~t enun artculo dela Enciclopedia: D. Diderot y J . LeRond d'Alembert, La En-
I Ir'
~.!ciclopedia ... , ob. cit., arto"Autoridad po ca .
11A.G.N., Acuerdos ... , ob. cit., pg. 128. .
12Real Academia Espaola, Diccionario de la lengua castellana ... [1729], ob. Cl~.
'.J i Ar hivo General de laNacin, Acuerdos del Extinguido Cabildo de B~enos Alre~, ~e~
..', ~vLibros LXV, LXVI ,yLXVII, Buenos Aires, 1927tpg. .123. posiblemente, a10_
...' neo t id dcl Cabildo traduzca tambin lapercepcin deuna taxl.tudenel uso del concep
quietu .. i Ht a
de
vecino proclive a laampliacin de la parncipaci n po 1 IC .
to ' . d 1
'14 Votode 1 naci deRezaval. Martn J os de Ochoteco afirm que". .conocien o e ge-
t. nio de !oSghabnantes de las Provincas interiores, y a efecto de eVl~arla;~p~~~;~~ ~:
ellas de esta capital. "convena que continuase el Virrey, acampanado e. O d _
rimer voto y del SndICOProcurador. Asimismo, votos como el de Francisco runa
f . or ue no sehan convocado las dems Provincias" o. el de Nlcol: Calvo, cura
rector de laConcepcin' "...para no exponerse auna guerra CIVIlsedebe orr alos dems
Pueblos del distrito, y que por lo tanto nos debemos conservar enel actual"estado hasta
1 reunin de los Diputados de los Pueblos interiores con el de la Capital. El ~e Ber-
, aardodelaColma. "por un principie deequidad, y atendiendo alaunidad ypreclS~s r~-
, ~acionesdeesta capital con los dems Pueblos Interiores ." Fhx c~samay~, ~~ ano
. delacontinuidad del vrrey.reqcene la conv~catoria d~" ;ass~sa~~:!~ss~e~~ab~e~~:~~
fra aneas del Virreinato para que en consorcio y reum n e, .
.rntodc deGobierno". Hay ms votos deparecido tenor, todos partldanos deque siguie-
.ra el Virrey enel mando. .
.. , A' h rtidaric de la reasuncin de
5Aunque hay algunas excepciones. ~s~, Cosme rgencn, pa . A' Ii-
.la autoridad por el pueblo, vota para que los diputados, d~l puebl.odeBu~nos tres e~_
:jan la "J unta general.del Virreinato, hasta que las Provincias decidan el
Sl:tema deo~ra
;b'erno " y Pedro Antonio Cervio, concilia proponiendo una J unt~ e. a que p
p~iCi~~ el Virrey como presidente, y "convocando alas Ciudades mte?ores :ara
que
: tambin sus vocales vengan". Vanse tambin los votos fundados deMiguel. zcu na-
? ~li' yAntonio J os Escalada, ambos partidarios de sustituir al Virrey pero partidarios de
.ccusultar alos dems pueblos del Virreinato. . .
6 "Estatuto rovisional del gobierno superior de las Provincias Unidas del Ro de la Pla-
,- bP d I S D Fernando VII" [22 de noviembre de 1811], Estatutos, Reglamen
taanom re e r., , . 27
tos y Constituciones Argentinas (1 81 1 -1 898), ob. ct., p g. .
152 CIDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORGENESDE LA N.AClN ARGENTINA
i
!
1
,
i
\
~.
17 Ravignani, Emilio, "El Congreso nacional de 1824~1827, La Convencin' nacional de '.
1828~1829, lnconstitucin y rgimen de pactos", en Academia Nacional de la Historia, :~
Historia de la Nacin Argentina, Vol. VII, Desde el Congreso General Constituyente de
1 824 hasta Rosas, Primera seccin, Buenos Aires, 3a. edicin, s/f., pgs, 11.y.27.
. l;-t~i,.;:/,". '.
18 Sobre esta distincin, vase nuestro ya citado trabajo "El federlisno i-gentino en la
primera mitad del siglo XIX". Un anlisis del nexo entre el federalismo y el problema
de la soberana puede encontrarse en R. Carr de Malberg, Teora General del Estado,
Mxico, ECE" 1948, cap, rr, 2, pgs. 96 y sigts.
19 Vase las referencias a los casos de Suiza, Holanda y los Estados Unidos de Norteam-
rica, en el "Apndice" a su traduccin de Genovesi: Antonio Genovesi, ob. cit., Tomo
Tercero, pg. 343 Y sigts. Respecto de Suiza: "Cada uno de los trece Cantones se puede
considerar como una. Repblica soberana y todos ellos como un Cuerpo confederado y
unido para su defensa. La simplicidad del Cuerpo' Helvtico es admirable ... ". pg. 343.
20 La doctrina poltica tradicional basada en la Escolstica parte del concepto aristotlico
de la sociabilidad natural del hombre y del origen tambin natural de la Comunidad po-
ltica, mientras que el criterio de la artificialidad del poder es el rasgo esencial que dis-
tingue a la teora moderna del Estado. Una consecuencia de la diferencia entre las doc-
trinas tradicional y moderna sobre el origen y naturaleza del poder, es que para la pri-
mera existe un dualismo en la concepcin de la soberana, una soberana radical y otra
derivada, criterio rechazado por la teora moderna del Estado (Hobbcs, Kant, Rousseau,
entre otros). Pero mientras en Surez o Victoria, una vez transferido el poder al prnci-
pe la Comunidad carece enteramente de l mientras no lo recobre -por razones de ex-
cepcin- en Mariana y otros autores "el poder seguira conjuntamente en ambos", de ma-
nera de configurarse as una soberana compartida. Vase J oaqun Varela Suanzes-Car-
pegna, La teora del Estado ell los orgenes del constituconalisma hispnico (Las Cor-
tes de Cdi z), ?1adrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, pgs. 63 y sigts.
21 A..de Tocqueville, ob. cir., pgs. 159, 152 Y 153.
22 Hamilton, Madison, J ay, El Federalista, Mxico, EC.E., 1974, pg. 81. Y critica luego
que despus de la experiencia de la Confederacin de las trece colonias "... queden an
hombres que se oponen a la nueva Constitucin porque se desva de un principio que
fue la ruina de la antigua, y que es en s mismo incompatible con la idea de GOBIER-
NO; un principio, en suma, que si ha de ponerse en vigor debe sustituir la accin vio-
lenta y sanguinaria de la espada a la suave influencia de la magistratura". Asimismo: "El
gran vicio de raz que presenta la construccin de la Confederacin existente, est en el
principio de que se legisle para los ESTADOS o los GOBIERNOS, en sus CALIDA-
DES CORPORATIVAS COLECTIVAS, por oposicin a los INDNlDUOSque los in-
tegran". [las maysculas son del texto citado] Id., pg. 59.
23 [Gaspard] de Ral {de Curban], La Scence du Gouvemement, Aix-La-Chapelle, s.f Se-
gn Sampay, los ocho volmenes de la obra fueron publicados entre 1762 y 1765. Va-
se al res~ect,~ ~u y~cita~~ trab~jo, pgs. ? 4,;si~t~.- Si~!en S~mpay lo calific!ete.xp.o-
nente .d,~la vclencia poltica de-la reaccin " lo cierto es que parece ser un cartesiano,
opuesto, lgicamente, a los filsofos ilustrados. Las citas que transcribimos la tomamos
de la edici6n castellana: [Gaspard] de Ral de Curban, La ciencia del gobierno -trad. de
Mariano J cseph Sala, Solanes de Lunell-, Tomo 1, Barcelona, 1775.
24 G. de _ R~aJde Curban, ob, cit.i.pgs. 329 y 3.30.
Estudio preliminar 1 53
"'.:_ . b a advierte que "En estos gobier-
-id., pg. 354. Igualmente, en otro lu~ar de la misma o r a veces en cuatro, o cinco cla-
\los irregulares el supremo .po~er reside en dos'l~ tr~, ~mer principio de gobierno, que
'ses de personas: y por conStgUlente se opone.n e os .p "uedalJ . robado que la sobe-
'0." 1 iidd'' Y remite en not a otra obra suya en la que 9 o., P
es aun!d
.: na na puede ser separada". Id., pg. 352. . Arturo
ra , [i . ejada por Rosas v ase
. Sobre esto, y sobre la infOrll1ac~.n en teona pOMlllca7~Rosas Buenos' Aires, J urez
, " Sampay Las ideas polticas de Luan altue e ,
Ennque ' ,
'editor 1972. .' an
. ' d "anar uistas" fuese aplicado a los umtanOS, cu -
':ase~u~~~s~a~~t~;:~~~: ~l ;:~~~eX~In,alqmenos,' era el de asociar la palabra anarqua
; al federalIsmo . ce a la nacin
28 "La soberana es una, mdivisible, inalienable e lffiprescnptlble. Pertene ele." Consutu-
n Ningn sector del pueblo: ninbgn
d
cll;~~a~~~i:~~e :~~btr:~ ~n:J ~~~tnez Arancon,
6n francesa del 3 de seuern re e,' 9 ' 1')
Cl ) La Revolucin [rancesa en sus textos, Madrid, Teenos, [198 }, pago -
(comp. , . d or la J unta Conservadora, preced-
29 "Reglamento de la divisin de ~dereslsa~~,:o;~'E~fatuto provisional del Gobierno Su-
do de documentos orinales que o exp le b d I Sr D Fernando VU . ",
rior de las provmctas Unidas del Ro de la Plata a 110m re e .
en Estatutos ... , ob. CIL Las citas, en pgs. 15 y 27. . . R
';" 30 J . l. de Gorriti al Cabildo de J ujuy, 9 de noviembre de 1811, en J .!. de GOITltl, efle-
" b.cit ". 325
Xlones, o CI. P o da arte ala de la capital de su ins-
31 "Oficio de la J unta PI ovisional del paraguaY 'h
en
que dlSPo'lubles que exige el inters ge-
,, I Inculos ms estrec os, e 111 ,
talacin, Y unin con os vine d la libertad CIVIl de IaArnnca, que tan dgnamen-
. neral en defensa de la causa com u e, b d 1811 pg 717-718
, te sostiene" Gazeta de Buenos Ayres, 5 de senem re e " ,
,- 32 A' D Gon-.lez lS pnmerasfnnlllas cOllstlfucionales en los paises del
Cit en nostc ...., " 941 95
" Pi (J 8J O-1 8!3) Montevideo, ClaudloGarcla&Cm, 1 ,p g .
ata, luso a uellos colonos espaoles de las Indias
33 "Desde el punto de partida de la ley, IOC q d d urbana Eran ve-
" , lamente en relacin a su comuru a
que vivan en el campo existan so 1 ciudad la que defina su relacin
cines del asentamiento urbano n;s P~~ll~~'a~I~~~n:s del ~undo mediterrneo. "J H.
con el estado Esto esta~a en la lnea e a
XV1
XVII" en L. Bethell, ed , H s un a de
Ellict, "Espaa y Amrica en los Siglos y ,
Amrica Latina, 2, ob. clt., pg. 12.
. hi iere en los Cabildos de Pueblo donde no es-
o 3.4 "Declaramos, que en la eleccin que. se ICI .~ conceg'lles no puedan ser elegidas
.-. . I fici de Regidores Y otros ,
u tuvieren vendidos os o ICIOS . ' l' que tuviere casa poblada, aunque no
. e no sean vecinos y que e .
. nngunas personas, qu. .' ." Recopilacin de Leyes de IndIOS,
sea Encomendero de IndIOS, se entienda ser vecino.
., L VI TIl X LIbro IV [1554]
. ey , . , o de los cabildos abiertos de fines del
]~ As lo muestra, adems de lo obsei vado respect ID leta de las actas del Cabildo de
.- perodo colonial, una revisin amplia, aunque nAOc
rd
P
. 'ob cit Serie I tomos 1 al
1
G eral de la Nacin, cue OS., ' '
Buenos Aires Are uva en VIl IV- correspondlenles a los perodos
XIII, serie m, tornos VII al XI y sene 1 ,tomos a ,
1589-1672 Y 1782-1810 (mayo), . . .
36 Martn Gemes al Soberano Congreso General de las Provincias de la Unin, Salta,
....;,,~:-.
154
III
LA EMERGENCIA DE LAS PRIMERAS "SOBERANAS"
CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORiOENES DE LA NACIN ARGENTINA
May? 19 de 1816, en A.G,N., Sala VII, Congreso General Constituyente 1816~1819
?ficl~~ de G~bema~ores y Cabildos, Leg. N"6. Los rasgos que suelen ..Q?-nOmlnars~
tradicionales son ~rmlugar adudas predominantes en las sociedades"ri;;lai;nses. Res-
. pec~o?~ la formas modernas" de sociabilidad poltica posteriores a l Indipndenc'
vase Pilar Gonzalez Bemaldo La ere ti d' . . d" -. s :., .,,~ la,
' . : , . . -r-:. : : ;: . . " : '. . a IOn une rla tlOn (tesis octoral) 3'vol'
Pans, Universidad de Pars 1, 1992. ' ;,. umenes,
37 R
eal orden ~e la J unta CentraL., 22 de enero de 1809, Real orden, 6 de octubre de
1809,delarrusmaJ unta,quereforma laanterior,Decreto de laJ unta Central, 1deene-
ro de 1810-Iostres docu~entos relativos alarepresentacin americana en laJ unta Cen-
~~-' y Decre~odel Consejo deRegencia, 14 defebrero de 1810,sobre laforma deelec-
CI n de los dputados americanos alas Cortes Generales. J ulio V. Gonzlez ob ct 1
pgs. 267 y srgts. ' . ."
38dEs;~uto pr~visional para la Direccin y Administracin del Estado dado por la J unta
39 e s~rvac16~, 5 de mayo de 1815, enEstatutos ... , ob. cit., pg. 33 Y sigts.
En ~aCHa"VerSl~ndel Estatuto no estn las modificaciones posteriores a-su sancin las
q~e ueron publicadas en la Gaceta del 25 de noviembre de 1815. Entre esas modifica-
ClO~esseencllen~an las del Cap. IV, "De las elecciones de Cabildos Seculares" art 2
y sigts., que contienen las disposiciones comentadas. " .
4~~it.en.J os MaraS~enzValiente, Bajo la Campana del Cabildo, Organizaci6n y n
~1 802nla)mBlento del .Cabildo de Buenos Aires despus de la Revolucin de Mayo (1 ~O-
. ,llenos Aires, Kraft, 1952, pg. 89.
41 Cito en Carlos S A S t" "C . . . .' egre 1, uyo y laforma de Estado hasta 1 820" , Academia Na-
~~o8n:1dela
ll
H
2
1stona,Investigaciones y Ensayos (37), Buenos Aires, enero-junio de
,p g. .
Las consecuencias de la reasuncin de la soberana por los pueblos
haban ido ms all del choque entre los diputados de las ciudades princi-
pales dl interior y los de Buenos Aires. Tambin se expresaron en el con-
flicto generado por las pretensiones autonmicas de las ciudades subordi-
nadas que, segn la frustrada reglamentacin de la Ordenanza de Inten-
dentes que intent la J unta en febrero de 1811, dependan de las ciudades
cabeceras de Intendencias. Este reglamento, si bien no lleg a regir, dio
origen a una serie de expresiones autonomistas que llevaran a la disolu-
cin de las tres grandes provincias de Intendencia que existan en el terri-
torio de la actual Argentina, cuyas cabeceras eran Buenos Aires, Crdoba
y Salta.
J ujuy fue. la primera ciudad en impugnar un estatuto que, entenda,
en lugar de reflejar la-doctrina de Mayode 1810 liberando a los pueblos
soberanos de cualquier tipo de dependencia impuesta sin su consentimien-
to, la restableca. y consecuentemente reclam ser considerada "una pe-
quea repblica que se gobierna as misma". Calidad, la de repblica, que
en el lenguaje de poca tanto poda aludir a lo municipal, segn un uso
propio del lxico burocrtico hispanocolonial, como a la pretensin esta-
tal que el vocablo encerraba desde haca tiempo. [Vase Documento N
28]. En tal caso, tal pretensin no obstaba a la paralela admisin, que lu-
. .juy haca con naturalidad pu-esformaba parte de los criterios polticos de
la poca, de su participacin en un "gobierno" superior que englobase a
.'todos los pueblos soberanos en igualdad de condiciones, ni al reconoci-
miento de Buenos Aires como capital. La posicin jujea, que aunaba su'
':.:finne pretensin autonomista con la integracin auna asociacin poltica
con cabeza en Buenos Aires, fue expuesta con mayor solidez por su dipu-
tado ante la J unta, J uan Ignacio de Gorriti. [Vase Documento N 30]
Este es un punto que conviene aclarar ms, tanto a los efectos de lo
que estamos considerando, como para comprobar que autonomismo no es
156 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: 'ORtGENES DE LA NACIN ARGENTINA
,-' ' ...
157
sinnimo de federalismo, En efecto, en 1815 el jujeo Gorriti reclamaba
contra la eleccin de gobernador de Salta hecha slo en esa ciudad capi-
tal, porque entenda que deban haberse efectuado en todos los pueblos de
la provincia, Lo que ms preocupa a Gorriti, como ~2.;lo!,S~I!:.e~,,9ueuna'
ciudad domine aotras, Por eso era partidario de un gobierno provincial
1
, bien elegido que respetase la soberana de los pueblos Y 'e.stableciese "...el
centro de una unin provincial bajo las indicadas Bases, que dejan vindi- '.
~cada-la soberana de los pueblos", Pero en su alegato sostiene que si exis-
tiese un gobierno central, sera imperioso que ste eligiera los gobernado-
res, porque su eleccin por las provincias generara "...un caos de confu-
sin cuya idea sla horroriza, y sobre todo el J efe del estado en general,
no podra jams ser responsable, ni de la seguridad, ni de la integridad del
estado."!
En 1811 alas reclarnos de J ujuy adhirieron las ciudades de Mendo-
za, Tucumn y Tarija. El Cabildo de Mendoza aunque en una nota menos
extensa y elaborada que la del de J ujuy, haca elocuentes referencias a su
pasada condicin de cabecera de la antigua provincia de Cuyo, cuando de-
penda de Chile [Vase Documento N 29].2
Esta preocupacin por la autonoma de cada ciudad se registra to-
dava, cuando ya estaban formadas las respectivas provincias, en ocasin
del Congreso constituyente de 1824, en las instrucciones de los diputados
de La Rioja y Santiago del Estero, La primera de ellas aade eill826 a las
instrucciones iniciales la siguiente limitacin para su diputado: "...Que no
pueda sufragar por la dependencia de esta Ciudad de alguna Capital de
Provincia ..,", Y Santiago del Estero incluye en las instrucciones de 1824
la siguiente clusula:
"..,que no se le ha de sujetar a otro gobierno inferior, como antes lo
estaba, y se le ha de conservar en su prerrogativa, y goce que a costa de
sacrificios ha conseguido por su propio bien ..,"3
El papel central de la ciudad en el proceso de organizacin poltica
del espacio rioplatense seprolongar hasta mucho ms tarde, Y esto 'sere-
fleja en documentos como los citados o, por ejemplo, como el Acta que
contiene el reglamento constitucional de Salta de 1821, que expresa que
se hallaban reunidos ",:.los ciudadanos comisionados por sta y las otras
ciudades y pueblos de la provincia ...". Asimismo, el proyecto de constitu-
_ . cin para los Pueblos Unidos de Cuyo, declara qUe,"la~Ciudades de.Men-
!' doza, dSanJ uan y de SaJ ;L-;;is~con s~; r~~pecti~os distritos, componen
en unin, una sola familia, bajo la denominacin de Pueblos unidos de
Cuyo.... rt4
;;CONFEDERAC/ON1 SMO ORIENTAL
-,~, , bl beranos desatada por
:1, En el conjunto de la emergencra de pue os so d
;" o abierto en 1810, destaca por la fuerza de sudesarrollo Y e su
"droc,Sn't~d~'p"~itic~' el movimiento confederaciomsta Merado por
n ame ' , 1 sera una fugaz
'",', Artigas En primer lugar, porque logr urnr, en o que
..s~, 'a alos pueblos de la otra banda del Ro de la Plata, Y , por otra
r~Vlll~~;que constituy la primera manifestacin de las tendenclas con~
d:r~les con suficiente fuerza poltica y blica como para convulslOnar e
'enario rioplatense, , icuist oseen
,,' L s documentos provenientes del llamado Ciclo arl1gUi~a p
," o '1 d orgaruzacln de
r " dos notas caractersticas de lo que sena e proceso e
',~s d soberanos en el Ro de la Plata: expresaban, por una parte, una
,Esta vol t d de confluir en un organismo poltico rioplatense que englo-
clara vo un a if taban
"b todos los pueblos dispuestos aunirse, Pero, por otra, maru es r
.;.}lfaai~conmoVibledecisin de ingresar a esa as~ciacin si~perder la .ca 1:
, un ' id raban la mayor conquista provemente del proce
, dad soberana que consi e
so de la Independencia, ,,', ue ellos
v Es asible, como han sostemdo hlstonadOles uruguayos, q, '
, ptambin un royecto de transicin gradual hacia un E~tado fe-
traduJ es~n f d~racin Estado federal-S, A este punto de vista con,
deral-:~:~~~, ~~~a~in de q:e estos documentos constituyen el comien-
}~lbdUY 'nfl:encia distinta a la de la cultura francesa, la lllfluencla,que
70 e una 1 'd I ectro poltico
, ;1 proceso poltico norteamericano ejercera en parte e esp, los i
",rioplatense a lo largo del siglo, Esta tr~dicin, que va de Artlg:~: I~~~r~
_ :venes elel Partido Republicano de los anos 70, pasando por par! 1811
':~deAlberdi Y de Sarmiento, Y que ya hab!a asom~do, como VImos, e~el a~
"tuvo adems en estos aos una expresin portena en la As~:le~, t de
en el eriodismo del tiempo de los movlmlentos e era l~as
-,;~r6~ Sin elJ bargo, entre todos estos documentos sob~es~;~;~s sc:~~~~:~
~Instrucciones aJ tiguistas del ao XIII [V~se~~~~~~~~ de la 'Provincia
que volveremos ms adelante, J unto a a , l'dad de
'b,riental del Uruguay, que aunque nuncavigente destaca po~sl~~~a~a si-
"precursora de las constituclOnes provlllclales noplatenses d
"~uiente" a lo largo de la breve aunque intensa eclosin del
Lo cierto es que - , i
'~ uismo, su nota caracterstica fue la demanda de una orgaruzaci n
'con~tituc;;nal de los pueblos rioplatenses en forma de confederaGln,
,--".. flei del conoeillento de la experiencia norteamencana
..Pues antes que re eje , , "f d r "n
:''''b id por otra parte al de los diversos casos ce e era isrno e
,::-que 1 a Ulll o, - - '
- I
,
1
I
r
. ,. \. . ~.
,--t
39
158
-. 'r, !. '
CIUDADES, PROVINCIAS, E'~ADOS:ORGENES DE LA NACIN ARGENTINA
Estudio preliminar 159
la historia de la humanidad, expresado en las habituales referencias sobre
las ligas aquea y helvtica, entre otros-, el confederacionismo constitua
una conciliacinentre las tendencias autonmicas desatadas por la Revo-
lucio;;d~ Mayo y til necesidad de integrarse en un cuerpc'poltio de rna-
, ; ''':; '",,< -.' 'lo:..,
, y,9.r;~c<QQs~stencla, Pero la condena de la postura de Artigas Haba-relegado
la palabrafederalismo al mbito de lo demonaco y, vinculndola a la tam-
bin furiosa demonizacin de la figura del caudillo oriental, asoci fede-
ralismo con anarqua, desterrndolo as, con transitorias excepciones, del
escenario poltico bonaerense durante la mayor parte de la primera dca-
da revolucionaria.
Entre esas excepciones que tuvo la proscripcin del "federalismo"
cuenta una fuerte aunque breve irrupcin en el escenario porteo en 1816
-en parte repercusin de los estallidos autonmicos de 1815 que motiva-
ron la cada del Director Alvear-, que introdujo por primera vez el auto-
nomismo en la propia Buenos Aires. Hasta el momento, la forma de trata-
miento del tema del federalismo en la prensa portea lo asimilaba al en-
cono de los pueblos rioplatenses contra la ciudad capital, interpretando
adems ese encono como fruto de envidia y rivalidad por los mayores re-
cursos y preeminencia cultural y poltica de Buenos Aires. [Vanse Docu-
mentos N 33,34 a) y b) Y 35] Pero el giro conservador de las tendencias
centralistas, unido a los costos, polticos y econmicos, de las prctensio-
nes "capitalistas" de Buenos Aires -en el lenguaje de poca, referencia a
su funcin como ciudad capital- alentaron la aparicin de una actitud fa-
vorable al federalismo dentro de la propia Buenos Aires, primera ~closin
de envergadura de una tendencia que crecera en la dcada siguiente y ter- ,
minara por dominar la poltica bonaerense: el "federalismo" porteo'? En _ :~
el mes de junio de 1816 estall un amplio movimiento a la vez urbano y
rural que exigi que Buenos Aires abandonase su pretensin de ser la ca-
pital de un Estado rioplatense y se limitase a ser "una provincia confede-
rada ms". Mientras el Director interino apoyaba el movimiento, el Cabil~
do lo enfrentaba con toda su fuerza, al par que la batalla periodstica en-
tre la Gazeta, rgano del gobierno, y El Censor, vocero del Cabila oy la
J unta de Observacin, sehizo iritensa. Tres representaciones con firmas de '
la ciudad y de la campaa fueron elevadas al gobierno en el curso de es,.,;
t~s sucesos, censurando el "capitalismo" de Buenos Aires y apoyando la-,:.
Vl~c.9nf~dff,~}. [Vanse DOS1l.r'(J entosW 3.py.37J ..,,""'" ' .
'.' e-, La"cuestin se vincul a otra, qu 'se formul como un paso previo'
a aqulla, y cuya emergencia nos da otro acceso a las preocupaciones de '
poca generadas por el riesgo de la democracia directa. Se trata de J a al- ,
, ternativa de debatir esas representaciones por medio de una asamblea 'po- ~
.-1ar-Cabildo abierto-, va preferida P?r el Director Supremo Y po~J os
"eticionantes, o a travs de elecciones indirectas, iniciatrva del Cabildo.
._ "ei lenguaje del momento, la cuestin de "cabildo abierto o representa-
r " ..,' .. , .
;n" se superpuso a la otra y, aunque paradJ lcamente requmo un previo
hildo abierto para dirimirla, permiti que el Ayuntarruento ganara la ba-
alla a travs de elecciones indirectas, procedimiento decidido en esa reu-
".n en la que, como era lgico prever, predominaron los vecinos de la
"udad. La tendencia confederal fue momentneamente derrotada, pero
.surgira con fuerza al comps de los conflictos del ao 20 [V anse Do-
umentos N 45 a) y b)].
; " ANf IGUA CONSTi TUCI6N"
. . En la historiografa argentina se suele dar por supuesto que entre
1810 y la llamada "anarqua del ao 20" existieron una nacin y ~n corres-
ondiente Estado argentino o noplatense que J ustamente se habra derrum-
bado en el fatdico ao 1820, en un proceso de anarqua del que emergiero,n
los gobiernos autnomos de las provincias. A pa;m de entonces se ~abna
; 'gresado auna nueva etapa que Alberdi describira en 1853 como de USUf -
in " al' 1"
Cin" por parte de cada una de las provincias, emulando el m ejemp o
eBuenos Aires, de las atribuciones soberanas de la nacin.f
r Sin embargo, el supuesto de un Estado y una nacin naciendo en
'810 o 1816 es efecto de ese "mito de los orgenes" al que hemos hecho
eferencia en otro trabajo.? Lo cierto es que durante aquella dcada se su-
~dieron diversos intentos de organizar constitucionalmente un Estado
'oplatense, protagonizados por ,las ciudades principales del territorio y
"'cesivamente fracasados. La realidad habra sido la existencia no de un
ganismo estatal sino de una situacin de "pro;isionalidad permanente",
, 'acterizada por la coexistencia de las soberanas de cudades -paulatma-
'ente encaminadas a configurar mbitos ms amplios de soberana como
o'habran de ser las posteriores nuevas provincias-, con gobiernos riopla-
'1isls no siempre acatados. 10 Es as que en lo que r~specta a las relacio-
s.de las ciudades, coexisten o se suceden en esta decada la ndependen-
ittal, como la lograda por Asuncin para el Paraguay, la sim?le auto-
ma sin descartar la posible reanudacin de alguna forma de vnculo, la
icesin alos gobiernos centrales, a la manera confederal, de parte de la
'1rana que se haban arrogado las ciudades, y tambin la adhesin a la
oltica centralizadora de Buenos Aires. Sin que pueda estabilizarse mn-
"J n\(forna de relacin entre las partes soberanas, fuese centralizada, con-
~~6~~ ,
: - Durante ese proceso de- fTu-strados intentos constitucionales, cu-
J 60 CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORf GENES DE LA NACIN ARGENTINA
les habran sido las normas que regan en el territorio del Ro de la Plata?
En gran parte las sociedades rioplatenses siguieron guindose por las pau-
tas que las haban gobernado durante el rgimen colonial. Y esto no alude
sola~ente alo rns conocido de ~~ta situacin, la p,er~,iI,Q,9i~A,1 ,~erecho
espanol en la prctica de la jusucia hasta la sancion dcl Cdigo Civil de
1869 y otras normas jurdicas argentinas, Sino tambin: fundamentalmen-
te, alo que el Den Funes caJ ificara en 1811 de "nuestra antigua constitu-
cin". "Antigua constitucin" que, en cierta medida, habra de ser modifi-
cada, pero 110 anulada, por el Reglamento Provisorio de 1817 y las cons-
tituciones y leyes fundamentales, segn los casos, de los nuevos Estados
provinciales.
En el uso de la expresin "antigua constitucin" sera necesario di s -
tinguir dos aspectos, Uno de ellos consistira en la invocacin de un dere-
cho antiguo slo como arma discursiva por parte de quienes quieren opo-
nerse a innovaciones consideradas ilegtimas, Esto es, una expresin de
retrica poltica que no examinaremos aqu, pero que constituye un rasgo
frecuente en las disputas polticas, como argumento de fuerza para recha-
zar las innovaciones.U El otro, que referira a una realmente existente
constitucin antigua, no constitucin formal en el sentido de la Constitu-
cin de Filadelfia o de la francesa de 1791, sino como conjunto de "leyes
fundamentales" que rigen la vida de una sociedad, Esto es, una constitu-
cin ,"material", que p~rte de los protagonistas del proceso de la Indepen-
dencia consideraban aun vigente como conjunto de pautas legitimadoras
de la organizacin poltica y de las relaciones entre los pueblos rioplaten- '
ses, y c~lyavigencia no J uzgaban que hubiese sido puesta en cuestin por
el conflicto con la metrpoli estallado en 1810, Sobre todo, porque era de
esa antigua constitucin -entendido que en ella se comprenden no slo
normas especficas para las Indias sino tambin antiguas leyes fundamen-
tales espaolas- de donde provena la doctrina legitimadora de las nuevas
soberanas, Mientras que otra parte de los lderes criollos queran elimi-
narla de raz y reemplazarla por una constitucin formal, al estilo nortea-
- mencano y francs, que impidiera lo que consideraban el peor de los pe-
ligros que acechaban a estos pueblos, el de la escisin de la soberana,
En el incidente ocurrido en 1811 que diera lugar a la observacin
; de Funes, es de inters notar que el enunciado "constitucin antigua" fue
" utilizado por las dos partes ,!n<5?'efli~to~Fy~~~,e.~Hiqj lo transcripto-ms
arriba en un borrador para una respuesta que la J unta Conservadora debe-
ra haber dado a los escritos de J uan Ignacio Gorriti, apoderado del Cabil-'
do de J ujuy para gestionar ante ella el cese de la dependencia de esa ciu-
dad con respecto ala_ de Salta [V ase Documento N" 30), Esta relacin de
,.'".
Estudio preliminar
161
f '~
;'endencia era propia de la Ordenanza de Intendente y haba sido refor-
p , '
"ulada por el Reglamento de,febrero de,1811 que creaba J ~ntas pnncipa-
"s y J untassubordinadas, ratlfl?a~do as la ex'.~te~:~a1e CIUdades pnnci-
iues, 'Cpitales"de provincias, y CIudades subordmadas,12 Funes aJ egaba
"_ e cuando la J unta adopt ese criterio no se haba propuesto "barrenar la
U
tigua
constitucin que nos gobierna", sino slo modificarla para que
~in aJ terar sustancialmente la forma de gobierno, sacase alos Pueblos de
'J entorpecimiento",
j:" '. La ambigedad consustanciaJ al concepto de "constitucin antigua"
~ hace posible precisar lo que parece referir, Tanto es posible que la ~n-
,ligua constitucin fuera para Funes, como juzgaba Le~ene, la contenida
en el texto de la Ordenanza de Intendentes, como considerar que se trata-
ba de un ms amplio ordenamiento legaJ hispano colomal de la cual esa
Ordenanza formaba parte, De cualquier forma que lo interpretemos, es
.evidente que Funes considera vigente an el antiguo ordenamiento hispa-
oindiano, levemente modificado por el Reglamento de 181L
n Por su parte, Gorriti haba alegado en contra de esa relacin de de-
pendencia invocando tambin un concepto equivalente al de la constitu-
':cin antigua [Vase Documento N 30), Lo dispuesto por el Reglamento,
escribi, violaba" ".la ley fundamental de nuestro sistema" segn la cual
'; "todo el Pueblo debe elegir el Gobierno que lo ha de regir", y otorgaba
':, "",al Pueblo de la Capital exclusivamente el derecho de nombrar
,los que han de gobernar atoda la Provincia, cuyo cuerpo ha sufrido el des-
: pajo de sus derechos," , ' ,
Es evidente entonces que el texto de Gomtllmpugna el Reglamen-
to en nombre tambin de una constitucin antigua a la que alude como
""ley fundamental de nuestro sistema", Pero interpreta que ella avaJ aba la
,soberana de los pueblos, Y hasta se animaba a afirmar, empleando una
frmula comn a los tratados de Derecho de Gentes, que "de Ciudad a
.Ciudad, bien que en punto menor, hay las mismas consideraciones que en-
jre nacin y nacin". _. ~. . ~
,~' La "antigua constitucin" hispanocolomaJ ya habla sido tambin
mencionada por la J unta en uno de los artculos del reglamento de febre-
ra de 1811. La, referencia haba sido precisa, de manera que tampoco se
trata del uso retrico que sealamos ms arriba, Los cargos de vocaJ es de
'sas J untas no podran recaer en miembros del clero secular o regular", ,
, "",considerndose en ellos el mismo impedimento con que la an-
'gua Constitucin los ha separado de los cargos concejiles en los Cabildos
~y Ayuntamientos," 13 ,
,; , Levene atribuye Ia redaccin del documento al den Funes, circuns-
l'
I
I
I
I
l
\
.'\
\
,
\i
I~
~
\)
,1
q
~j
,
I
,
- !.:' ~
,~
..- ----40 .':: ;z~;~'''~ , " " -: -;'" " " "
'.';.:
"'./.'-
,,' '..
162 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORf GENES DE LA NACIN ARGENTINA
Estudio preliminar 163
tancia que concuerda con la presencia del concepto en su comentado bo-
rrador de respuesta a Gorriti. Pero, cabe preguntar, se trata de un concep- .:
to limitado au~~so particular como el del famoso dip~t~~?~:;?.se,9bs o el .
d~l diputado }~J eno? D refleja realmente las normas qe;:,g~~t~~}a orga-
nizacin poltica postenor a la Independencia? ;.l.''''''''''
El relato habitual del proceso de larevolucin de Mayo hasta la cons-
titucin de 1853 supone la existencia de hecho, si no de derecho dados los
frustrados intentos constitucionales, de nuevas normas de organizacin poli-
tica que habran regido la marcha de los pueblos rioplatenses luego de 1810. :'
Esta composicin de lugar, estimulada por escritos de poca que evidencian
el conocimiento de las doctrinas politicas difundidas por las revoluciones
norteamericana y francesa, se apoya en las parciales reformas delaAsamblea
del ao XIII [Vanse Documentos N 44, a) ae)], o en los textos deestatutos
y constituciones decorta o nula vigencia, pues en realidad, en muchos aspec-
tos sustanciales de la organizacin politica posterior a 1810 es posible como
probar la vigencia de normas que podramos llamar de "antiguo rgimen".
Esto no escapaba ala mayora de los contemporneos. Por ejemplo,
cuando aos ms tarde Esteban Echeverra escribe que "los brazos de Es-
paa no nos oprimen. pero sus tradiciones nos abruman", 14 es evidente
que no se refiere solo a las opiniones envejecidas de algunos personajes,
a a costumbres anticuadas en las relaciones interpersonales, o a la injusti-
cia social caracterstica de la poca. Es posible que todo eso est incluido,
pero por s solo no explica el juicio. Si algn valor tiene su crtica, es por- ~
que lo que constituye su objeto de ataque es el conjunto de prcticas so-
ciales y polticas caractersticas de lo que podemos llamar "antiguo rgi-
men", o "rgimen colonial", que seguiran rigiendo la vida rioplatense du-
rante mucho tiempo an. Esto surge con ms claridad todava del siguien-
te prrafo de la segunda carta suya a Pedro deAngelis, cuando hace enf-
tica declaracin de la inconveniencia de proponerse un congreso constitu- '.,
yente nacional sin antes resolver el problema esencial del pas, la persis-
tencia de lo que llama "espritu de localidad". Quiero, afirma,
"".aceptar los hechos consumados, existentes en laRepblica Ar- .
gentina, los que nos ha legado la historia y la tradicin revolucionaria.
Quiero, ante todo, reconocer el hecho dominador, indestructible, radicado ~
ennuestra sociedad, anterior a la revolucin de Mayo y robustecido y le-
,~:t;g;~1?J ?~ ella, de, la existencia del espritu d~,lo;alidad"."";J.., .;.
yanade que solo despus de veinticinco o treinta aos de organiza-
cin de la "pequea patria" en un "poder municipal" que incorpore al ha-
bitante de las campaas a la vida poltica, y lo eduque en ella, podra en".
car(ll'se la labor constituyente. 15 . - - - - -
, La vigencia, entonces, de lo que est implicado en ese concepto de
: (gua constitucin" la podremos observar en cuestiones fundamentales
e ia historia del periodo, ~om() lo son la concepcin de la soberana, cu-
tinicial mbito local se refleja todava en la preocupacin deEcheverra
'imulada con la expresin "espritu de localidad". Tambin en la calidad
ofporativa de las fuerzas polticas o, en otros trminos, del sujeto de la
'presentacin. La primera de esas cuestiones, la de la soberana que de-
lasuplir la del monarca, la hemos analizado ya. Ella fue la piedra del es-
ndalo apenas comenzada la nueva vida independiente, tanto por su con-
iguracin como conflicto doctrinario -en torno a su divisibilidad o indi-
isibilidad. como por la encarnacin poltica de esa dicotoma en los par-
;darios de la existencia de mltiples pueblos soberanos, por un lado, y los
~ue bregaban por imponer, por medio del predominio de uno de ellos, la
ciudad principal del territorio (Buenos Aires, Caracas, Santa Fe de Bogo-
t, Santiago de Chile, Mxico.;.). un nico poder soberano.
~." La otra cuestin atae ala peculiaridad histrica del sujeto de la re-
presentacin que, en concordancia con la sustancia estamental de la repre-
sentaci6n en la Pennsula y en las colonias, conserv esas caractersticas
e los primeros tiempos de vida independiente. Se trataba de prcticas po-
lticas desarrolladas en el curso de la elaboracin de la nocin moderna de
stado, que no haban abandonado an la matriz organicista proveniente
el medioevo, expresada en la metfora que imagina el cuerpo social a
magen del cuerpo humano y que, ms all de su consistencia metafrica,
'o conceba otro modo de participacin en la vida social y poltica que ba-
o forma corporativa, no individual. En Espaa estos rasgos fueron part-
ularmente notorios aunque el reformismo borbnico los haba debilitado
'ola segunda mitad del siglo XVIII. Uniendo Aristteles con Badina, los
scritores polticos' del siglo XVII haban elaborado esa metfora tal co-
'0 lo muestra uno de sus representantes ms caractersticos, que en 1645
ama Repblica a .
,,~ "".un agregado de muchas familias que forman cuerpo civil, con di-
;;;-ntes miembros, a quienes sirve de cabeza una suprema potestad que
. mantiene en justo gobierno, en cuya unin se contienen medios para
nservar esta vida temporal y para merecer la et er na." 16
" El concepto de Estado de los espaoles del XVII prolonga aqu too
va la nocin organicista medieval. Pero en l no son individuos los que
'relacionan entre s sino las familias, mediacin entre individuo y Esta-
.. que tomaron los espaoles de Bodino, acentuando el organicismo.I?
~.; ..: Las caractersticas corporativas de la vida poltica se dilatan en Ibe-
amrica a comienzos del perodo independierite. Cuando, por ejemplo,
{.. Has )uni e! ( arme
.(
- i-
I
1
164 CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORfGENES DE LA NACiN ARGENTINA
Estudio preliminar 165
se recorren las crnicas de las ceremonias y fiestas desarrolladas en el Ro
de la Plata luego de 1810 por los primeros gobiernos criollos, o cuando se
leen reglamentos electorales o un texto como el de la fracasada constitu-
cin de 1819 -que daba lugar en el Senado a represeniptes'de-Universi-
dades, Ejrcito y Clero, elegidos por sus pares-, puede advertirse fcil-
mente la matriz corporativa de esa vida poltica a la que, infructuosamen-
te, se intentaba incorporar la nocin de ciudadana moderna. Por ejemplo,
la nota con que la Gaceta deIS de febrero de 1813 informaba que los di-
putados de la Asamblea haban comunicado al Gobierno que al da si-
guiente se reuniran con l para asistir ala misa solemne previa al comien-
zo de sus deliberaciones, "con las corporaciones civiles, eclesisticas y
militares". O la ya comentada informacin de Martn Gemes, desde Sal-
ta, sobre la ceremonia realizada con motivo elela instalacin del Congre-
so de 1816, a la que, "asistieron todas -las corporaciones" y gente de ciu-
dad y campaa.l'' '
No es de extraar, entonces, ya la incomprensin, ya la repugnan-
cia, que provocan los intentos de implantar en las prcticas polticas la no-
cin de la sociedad como compuesta de individuos, una de cuyas expre-
siones se daba en la nueva nocin de ciudadana y en la supuesta igualdad
que la informa.t? Las caractersticas que sustentan la nocin moderna de
ciudadana, por ms que en la formulacin recin citada podamos consi-
derarla ms bien un tipo ideal que un reflejo del proceso real de su cons-
titucin, fueron vivamente percibidas cuando se intent reemplazar la
prctica corporativa de lo poltico por la individualEs as probable que
en la repulsa que suscit el comentado Reglamento para elegir juntas pro-
vinciales yjuntas subordinadas, de febrero de 1811, adems de la cuestin
de la supeditacin poltica de las ciudades subalternas, haya influido tam-
bin el siguiente prrafo de sus disposiciones electorales:
"i..debern concurrir al nombramiento de electores todos los indivi-
duos del pueblo sin excepcin de empleados, y ni aun de los cabildos ecle-
sisticos y seculares, pues los individuos que constituyen estos cuerpos
debern- asistir a sus respectivos cuarteles en calidad de simples ciudada-
nos al indicado nornbramiento.vw [subrayado nuestro]
Debemos insistir en que el uso ms que abundante del plural pue- '
bias en los textos polticos del momento corresponda a lo que el grupo 'C
de la elite partidario de un.Estado rioplatense centralizado y dirigiCIS'des-',
de Buenos Aires, consideraba una inadmisible fragmentacin territorial
, ,
de la soberana. Sin embargo era prcticamente imposible concebir en-'
tonces un pueblo rioplatense -corno lo mostraba la casi universal vigen- '
, ciade la calidad, tradicional elela'representacin; expresada en la utiliza-
n del mandato imperativo, y en manifestaciones representativas como
'''recin comentada. El procedimiento de diputados centralistas de irnpo-
'; este supu~~i2 n:?di~ic~pdo [acalidad del mandato de los diputados de
dad- o'd' provincia en el seno de las reuniones constituyentes, en 1813
'en 1826, contribuy fuertemente, como veremos al fracaso de ambas
uniones.
"CONFLICTO EN TORNO A LA FORMA DE REPRESENTACIN POLfTICA
Desde el primer momento del proceso que conducira a la inde-
ndencia, la representacin poltica, correspondiendo a las caractersti-
. s corporativas de la sociedad rioplatense ya sealadas, y ala dominan-
efuncin poltica de las ciudades, fue concebida segn la figura del
andato imperativo. Esto es, del diputado como apoderado del pueblo
-'ue lo elega, portador de instrucciones [Vanse Documentos N 38 y
O] que delimitaban estrictamente su comportamiento en el seno de las
asambleas representativas, al estilo antiguo de la representacin de las
Ciudades en las Cortes castellanas. Mientras que los centralistas preten-
dan imponer un concepto de representacin libre, que converta a los
iembros del Congreso constituyente en diputados de la nacin, lo que
, despojarlos de su condicin de apoderados, como ocurri en la Asam-
blea del ao XIII apenas iniciada la misma [Vase Documento N 43] Y
'e repiti como veremos en el Congreso de 1824 [Vanse Documentos
e 58 y 61] aunque algo ms tardamente, negaba calidad soberana a los
-ueblos que los haban elegido. En 1813, apenas reunida la Asamblea,
1diputado por Corrientes -aunque en realidad, hombre de Buenos AJ -
"es- y presidente de la misma, Carlos Mara de Alvear, pIdI que la
samblea declarara que sus miembros eran diputados de la nacin y no
poderados de quienes los haban elegido. La mocin fue aprobada y su
"x'to era por dems explcito:
'!, "Los Diputados de las Provincias Unidas, son Diputados de la Na-
nen.general, sin perder por esto la Mno;runacin del pueblo a que ~~;
nsu nombramiento, no pudiendo en rungun modo obrar en comisin.
Los breves comentarios de El Redactor de la Asamblea hacen ms
plcito an el objetivo del decreto, al explicar que el mismo tenda a pri-
legiar "la felicidad universal del Estado" en cuanto "suma exacta de to-
\ )8'108intereses particulares", de modo que en caso de contradiccin ~n-
el "inters parcial de un pueblo con el comn de la nacin" prevalecie-
"este ltimo. El problema de definir el tipo de representacin poltica era
, a cuestin vital desde el momento en gue se h~bj~ya formado un mo-
'entfuJ ea:n;';nt'; f~erte -secor partidario de un Estado centralizado -en tr-
_,;.;' i
' " C:
41
166 CrUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORloENES DE LA NACIN AROENTINA
minos del lenguaje de poca, de una sola nacin soberana. Y para hacer
posible ese objetivo se apelaba coherentemente a la doctrina formulada
porelabate Sieyes y recogida en la constitucin francesa de 1791,22
o La cuestin de la representacin fue, entonces, '6i!\iriil"il f os con-
cts-polfticos de la primera mitad del siglo por cuanto"t'J fs'tma uno
de los rasgos definitorios de la posesin o carencia de calidad soberana
de los "pueblos". Y esto se comprobara entre otros terrenos, en la encen-
dida disputa que motivara en el seno de las reuniones constituyentes. Con
la citada resolucin de la Asamblea del ao XIII los partidarios de un Es-
tado centralizado, y por tanto enemigos de la unin confederal, queran
conferir a la representacin poltica la calidad de emanar de una supues-
ta nacin preexistente que por medio de una asamblea constituyente de-
cida respecto de la forma de organizar su existencia. Mientras que para
los pueblos afectados, como ms tarde para las provincias, tal medida
significaba negarles la libertad de pactar, al desaparecer el requisito pre-
vio de su consentimiento para ingresar al Estado que se quisiera formar.
Frente a la norma emanada de la Asamblea, el sentido de la dispu-
ta lo hace tambin patente el art. 19 de las instrucciones que el Congreso
artiguista del 5 de abril de 1813 aprob para sus diputados ala Asamblea
reunida en Buenos Aires: "No se presentar en laAsamblea Constituyen-
te como Diputado de la Nacin, sino como representante de este Pue-
blo ... "23 Un artculo similar figura tambin en las instrucciones reserva-
das que el pueblo oriental de Maldonado dio enjulio de 1813 a su nuevo
diputado al tener que reemplazar al anterior renunciante.P
La cuestin se volvi a entablar en el seno del Congreso' de Tucu-
mn, sin que podamos establecer con certeza los momentos y modalida-
des de la discusin debido al extravo de las actas. Entre otros indicios de
la preocupacin por el problema cuenta el artculo que El Censor dedic
en agosto de 1816 a examinar las diversas figuras de los "ministros pbli-
cos" [Vase Documento N'38]. El prrafo final de este artculo cuidaba
de distinguir al diputado "enviado de una nacin a otra", del diputado de
provincia, al que negaba calidad de "ministro pblico": Esta distincin -
.que evidentemente tena por objeto proclamar que los diputados al Con-
greso constituyente no eran representantes de una nacin ante otras -lo .
que luego, con un lenguaje difundido a partir de resoluciones de la Santa -::
.~-.'t .. ee-'~~}i~.~7d!:" ~~..J J .~maranagentes diplomticos-; -I1i -P9 1AQ tanto estaban 'ampa-'~'
, radas en el Derecho de Gentes, cobra mayor significacin si se advierte
: que, como exponemos ms abajo, luego del fracaso del Congreso de'
1824-1827, las provincias terminaran precisamente por designar a sus di: e
putados como "agentes diplomticos".
\
.
.>.;.1 '",y '.'",,:7' 0':'-' r;
, .;.-.:-, ,
: -.~~c
Estudio preliminar
167
': Ms tardamente, en agosto de 1818, cuando se discuti el mtodo
~toral a adoptarse en la constitucin que se estaba elaborando, hubo
'bin un significativo debate sobre el tema, resumido por El Redactor
'l'cong
r
s o. EI"proyecio de artculo sometido a discusin estableca que
's.diputados se elegiran no por ciudades y villas, como hasta enton.ces,
no en base a la cantidad de poblacin, en razon de uno por cada veinti-
.~co mil habitantes de cada provincia. En ese debate, los crticos del tex-
"propuesto, que defendan "el mtodo de elecciones de Diputados por
".udades y Villas como se ha hecho hasta ahora", si aparentemente no
cuestionaban la concepcin centralista que tenda a "...que se quite a los
pueblos el principal motivo de inclinacin al federalismo ....., argan que
no convena sin embargo privarles de "algn influjo en la legislatura ge-
neral por medio de los representantes qUe elija cada uno y merez?an su
confianza". Porque el otro mtodo -el de elegir representantes segun una
'cantidad dada de ciudadanos- favorecera a las ciudades capitales de pro-
vincia por su mayor peso en perjuicio de los pueblos subalternos y ser
'motivo de quejas y descontentos de unos u otros SI en las elecciones pre-
.valeciesen los electores de la capital o los de los pueblos."
:. En cambio, los defensores del procedimiento propuesto en el pro-
yecto, sostuvieron que el sistema de representacin era algo caracte,rstico
de los pueblos libres y sustituto de las reuniones en masa "que hacan los
pueblos libres de la antigedad", esto es, de la democracia directa, cosa
que consideran impracticable en los tiempos modernos.
'"c. "Lo que antes se haca por todos los Ciudadanos personalmente
',hora se hace por representantes; de manera que la representacin estriba
'en el derecho inherente a cada ciudadano deconcurrir a la formacin de
. as leyes bajo cuyo imperio ha de vivir: ellapues debe calcularse nica-
ente por el nmero de Ciudadanos que encierra la Nacin; y as la po-
'lacin es su base o elemento nico.
1I26
." Ntese adems que el esfuerzo por evitar la presencia corporativa
"~)os pueblos en el rgimen representativo iba unida a la conc.epcin de
afuncin de este rgimen como antdoto contra la democracia directa .
sto fue tambin explcitamente desarrollado ms tarde, en el seno del
,ongreso de 1824 por uno de los ms prestigiosos partidarios del centra-
'mo, Manuel Antonio Castro [Vase Documento N' 58]. La soberana
eside .en la nacin, alegaba Castro, pero no puede ser ejercida por todos
qs individuos que la integran "como se ejerca en las p~queas pero tur-
ulentas repblicas antiguas", debido a la falta de capacidad de algunos o
ce independencia en otros. Esto ltimo haca alusin a lo que los partida-
.os de las instituciones liberales consideraban fundamento-inexcusable de
168 CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORfGENES DE LA NACIN ARGENTINA
la calidad moral del ciudadano, un nivel de ingresos que le permitiese no
depender de otros. Es oportuno recordar, al respecto, cmo haba sido re- .'
sumido el asunto en la Enciclopedia francesa:
"... nada sera ms conveniente que una constituc.i~ij;~qe~petiriitira
a cada sector de ciudadanos hacerse representar, hablar en las asambleas
cuyo objeto es el bien general. Estas asambleas, para ser tiles yjustas de-
beran estar compuestas por aquellos a quienes sus posesiones hacen ciu-
dadanos, y cuya situacin y cultura les colocan en condiciones de conocer
los intereses de la nacin y las necesidades de los pueblos: en una palabra,
es la propiedad la que hace al ciudadano; todo hombre, que posee en el
Estado, est interesado en el bien del Estado, y cualquiera que sea el ran-
go que las convenciones particulares le asignen, es siempre en razn de
sus posesiones como debe hablar, como adquiere el derecho de hacerse re-
presentar. "27
El rgimen representativo, aduca Castro, fue adoptado por todas
las naciones que pretendan ser "racionalmente libres" y asimismo jurado
por los diputados al Congreso de las provincias rioplatenses.
"En las repblicas, qu queda pues de poder al resto de los ciuda-
danos? No les queda otro poder que el electoral, el derecho de elegir a sus
representantes para que ejerzan el poder ..." '
yms explcitamente, declaraba que
"...por democrtico que sea el gobierno republicano, nunca puede
comprender a todos. Es indispensable excluir a todos aquellos que no tie-
nen todava una voluntad bastantemente ilustrada por la razn, '0- que tie-
nen una voluntad sometida a la voluntad de otros. As se excluyen gene-
rosamente los infantes, los menores, los sirvientes. las mujeres. etc ... "
Precisiones a las que seguan otras relativas a la forma de entender
la igualdad en un rgimen representativo,
En cuanto al debate del ao 1818, es de notar una expresin, al pa-
sar, que apunta a la naturaleza histrica del sujeto de la representacin sin
poder expresarlo adecuadamente. Las secciones electorales ...
n .. no pueden ser otras que las Provincias tornada cada una por en-
tero, porque slo as presentan una poblacin capaz de tener por divisor
comn el propuesto nmero de veinte y cinco mil. Si se toman por sepa-
'" rada, esto es, por Ciudades y Villas, o stas hacen el nombramiento de Di-
" pujados por ~ por razn de ser Pueblos, o por raznde la poblai'qe
contienen" [subrayado nuestro].' ,
Esta contraposicin es la sustancia del asunto, en cuanto el mto-
do electoral propuesto, en base a una cantidad dada de poblacin, es el
que supone una ciudadana soberana y no una coleccin de pueblos so~
,.
1
!
1
,
j
I
I
i
!
-:
Estudio preliminar 169
, os. Por eso sus promotores subrayaban que una ventaja adicional
eran , ibui leai
, ' 1sistema es que cada pueblo subalterno podra contn uir a e egir
e ta d . Cl
s otres diputados, no uno solo como en el mto o antiguo.: .aro que
',ros dipttido;, 1\0 representaran como antes susintereses partIculares;
'pero en cambio los pueblos ganaran... . .
:" "...en extensin de derechos lo que parecen perder en intensidad. Y
J i' blando en principios este es el nico influjo que pueden tener en la Le-
g~slatura, pues entender est~influjo por ~l poder de agitar en ella por sus
Diputados sus cuestiones o intereses particulares es equivocar el objeto de
'lainstitucin representativa, que es promover mtereses puramente nacio-
nales. "28 . . .
, v Finalmente se aprob el artculo en debate que estableca un dipu-
tado "por cada veinte y cinco mil habitantes". Slo que el fracaso de la
constitucin de 1819 anulara este intento de constituir una ciudadana en
, el espacio rioplatense, y la posibilidad de confonnarla quedara limitada
" al mbito de cada uno de los Estados provinciales emergentes de la CnsIS
" del ao 20, pese a la renovada y nuevamente fracasada tentativa del Con-
creso de 1824-1827.
o
DEMOCRATISMO DEL PARTIDO MORENISTA, LA ASAMBLEA DEL Ao XIII
y EL RIESGO DE LA DEMOCRACIA DIRECTA
Pese a la denota del llamado partido morenista a fines de 1810, la
,.'.' primera etapa de la revolucin de Mayo marcara el mximo punto de in-
fluencia que alcanzaran las doctrinas difundidas por el desarrollo de la
Revolucin Francesa, en el breve interregno en que ese partido se repuso
.' y se vio fortalecido por la disolucin de la J unta en noviembrede 1811. y
. aunque esa influencia se ejerci solamente sobre una restr~n~ldaparte de
la elite, tuvo momentos de fuerte incidencia en los acontecirruentos y pro-
dujo algunas reformas de naturaleza igualitaria y liberal que habran de
perdurar, ms all de los inevitables vai venes de su vigencia, Las ms co-
"nacidas, las que adoptara hu\samblea del ao XIII -que desde el mismo
:nombre de Asamblea denuncia 'la atraccin ejercida por el proceso fran-
,es-, fueron precedidas por la prdica democratista iniciada por Mariano
Moreno y continuada por Bernardo de Monteagudo, J uan J os Castelh, y
otros. A esta etapa pertenecen algunos de los ms conocidos documentos
'(!"e tono radical [Vanse Documentos N 25 Y 27], en su mayora artculos
'periodsticos, que tanto los protagonistas como parte de los historiadores
:acostumbraban asociar, a veces literalmente respaldados por los escntos
: del giriebrino: ",tras slo siltlblicamente, al nombre de Rousseau. A su in-
, -.,
,', '. ,,". ;":;"
170 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORGENES DE LA NACiN ARGEI'ITINA
fluencia le fueron dedicadas no slo los denuestos de la crtica ultramon-
tana, sino tambin las crticas, muchas veces acerbas, de liberales mode-
radps, tanto provenientes de una anterior etapa democratista, como lo ha-
r~"r;>,,~;}~,;d~el Monteagudo de la ~xperiencia chilena ype:;,~~;~~P;o de
un hombre deiglesia cual el Gorriti de las Reflexiones", del exilio bolivia-
no [Vanse Documentos N 26 Y 57),
Dos puntos fueron quizs los de ms relieve en relacin a la in-
fluencia rousseauniana. Uno de ellos, que ya hemos considerado, es el de
su concepcin contractualista, que en la explicacin del origen del poder
rechazaba la doctrina del pacto de sujecin y que, en cuanto a la explica-
cin del origen de la sociedad como fruto de una decisin de los hombres
para abandonar el estado de naturaleza, chocaba con la tradicin de raz
escolstica que conceba lo social como algo natural y que rechazaba por
lo tanto el supuesto de la ndole artificial de la misma, implicado en la te-
SIS de un estado de naturaleza previo ai origen de la sociedad.? Otro, el
de la democracia directa, que Rousseau derivaba de su concepto de la in-
divisibilidad e inenajenabilidad de la soberana-? Esta postura de Rous-
seau se tradujo en su rechazo del rgimen representativo, que slo lleg a
aceptar como expediente parcial en caso de imposibilidad de participacin
directa del pueblo en el gobierno, pero concibiendo a los representantes
como una especie de comisarios sujetos a estricto control de sus comiten-
tes, Rousseau interpretaba que
"La soberana no puede ser representada por la misma razn de ser
, inalienable; consiste esencialmente en la voluntad general y la voluntad
n? se representa: es una o es otra, Los diputados del pueblo, pues, no son
ni pueden ser sus representantes, son nicamente sus comisarios y no pue-
den resolver nada definitivamente,"
: De forma tal que "tan pronto como un pueblo se da representantes,
deja de ser libre y de ser pueblo", Pero esta comprobacin se contina en
la admisin a disgusto de que "bien examinado todo, no veo que sea po-
sible en lo futuro que el soberano conserve entre nosotros el ejercicio de
sus derechos, si la ciudad no es muy peqneaA' .
En el Ro de la Plata, la democracia directa fue identificada con los
cabildos abiertos, generando uno de los ms elocuentes fenmenos de
confusin en la interpretacin de la naturaleza histrica de prcticas eins-
tltu~lone$ polticas. El caso es ilustrativo d'l' esterilidad de ciert't'j'de
~J SO,de categoras como las de modernidad y tradicin, cuando lo que ellas
indican se mtenta discernir a partir de rasgos circunstanciales de los fen-
menos estudiados, Por una parte, el cabildo abierto era una antigua,aun-
que no muy practicada, institucin hispanocolonialquecornenz a-cobrar
1. tias Dani. I ( al:
,
Estudio preliminar
t71
ge a partir de los sucesos de 1808 y se torn frecuente en Buenos Aires
,dems ciudades rioplatenses luego de Mayo de 1810, En la medida en
te parIas normas vigentes, desde tiempos c.oloniales slo participaban
el cabildo los vecinos de la ciudad, se requena ocasionalmente la convo-
-'atoria de una reunin ms amplia para que pudieran participar de las de-
'beraciones los funcionarios, los magistrados, los dignatarios eclesisti-
:os y los militares, Pero esta necesidad de ampliacin en el nivel superi?r
de la sociedad fue unida a un movimiento inverso para evitar la presenc;a
'de los sectores menos calificados socialmente, debido a que la condicin
de vecino haba ido perdiendo en la prctica parte de su original calidad
: privilegiada, Esta es la razn por la cua~,el Ayuntami~nto de ~uenos Ai-
res solicit al Virrey la convocatona de la parte principal y mas sana del
.' vecindario" para el cabildo abierto del 22 de mayo, frmula que volvera
-", a emplearse posteriormente, Pese a este intento restrictivo, la participa-
, cin del pueblo, en sentido amplio, no pudo ser impedida y los cabildos
abiertos fueron denominados con la expresin sinnima de "asambleas
: populares", tales como las que ampararon el "furor popular" que dolorida-
, mente recuerda Monteagudo en su mea culpa de 1824 [Vase Documen-
toN 26), .
Mediante cabildo abierto se instrument el fin de las autoridades
. espaolas y se eligieron los miembros de la Primera J unta de gobierno,
tanto en Buenos Aires como en las dems ciudades designadas al efect0
32
Claro est que persisti la lendencia limitativa registrada el da 22 de ma-
yo, pues la J unta dispuso que los Cab~ldos convocasen" "J a parte princi-
_ pal y ms sana del vecindario",", Si bien las mstruccrores dadas por Ma-
. riano Moreno al Cabildo de Santa Fe, respondlCndo a una consulta suya,
-, reconocan el derecho de concurrir a "todos los vecinos,exi~tentes en la
t . ,
: ciudad sin distincin de casados o solteros", y ordenaba que los partici-
.' pantesde la reunin deban hacerlo despojados de todoprivilegio perso-
nal, fuero o preeminencia,33 la tendencia limitativa persistira, .
" .Estatendencia encontrarla un camino mejor en la sustitucin de los
cabildos abiertos por un rgimen de elecciones indirectas, Es as que con
el Reglamento de febrero de 1811, para eleccin de J untas Principales y
:-Subordinadas de las provincias, se abandon la modalidad del cabildo
'abierto sustituyndolos por comicios, y desde entonces los reglamentos
. lectorales se ajustarona un rgimen representativo de elecciones indirec-
; tas. Aunque, aun as, los cabildos abiertos no desapareceran, pues se los
.: registra frecuentemente en circunstancias de crisis poltica."
" .: Sealamos que la prctica de los cabildos abiertos fue interpretada
_ ;-como -ua manifestacin de democracia directa, Sih-embargo, difcil es
In CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORGENES DE LA NACiN ARGENTINA
discernir qutenandeantiguaprctica hispanoamericana yquderecien-
tecalidad rousseauniana, aunque enuna y otraformano dejaban demos-
trar ribetes inquietantes. Democracia directa antigua onueva, perosiern-
prepeligrosa. Y lo quevieneluego de 1810es el esfuerzo Pof"Slij51:riirla
por unrgimen representativo liberal. Deall queel dilema, explcitamen-
tedebatido entre 1810Y 1820, fuera, tal como seloexpres enlosdas del
ya comentado movimiento "provincialista" de Buenos Aires en 1816, el
de"Cabildo abierto orepresentacin". Y deall tambin, queen ladiscu-
sinperiodstica deesos das sobre los riesgos del cabildo abierto, abun-
daran las referencias alademocracia griega: demagogos, tumultos popu-
lares, etc.
35
NOTAS
I "Escritos de Gorriti como Gestor delos derechos jujeos anteel gobierno deBuenos Ai-
res", [1815], en J uan Ignacio Gorriti, Reflexiones, Buenos Aires, Biblioteca Argentina,
1916, pg. 345 Y sigts.
2 Respecto de la repercusin poltica del asunto en la ciudad de J ujuy, y en sus relaciones
con Salta y Tucumn, vase J oaqun Carrillo, Jujuy. Provincia federal argentina. Apun-
tesde su historia civil, Buenos Aires, 1877, pgs. 141 y sigts. Respecto de Tucumn y
Tarija, ra., pg. 152.
3 Archiv Hist6rico de la Provincia de Buenos-Aires. Documentos del Congreso General
Constituyente de 1824-1827. La Plata. 1949, pgs. 431 y 383.
4 "Primera constitucn de la provincia de Salta y Jujuy (9de agosto de 182/)", Texto inclui-
doenel Apndice al Tomo 2 deE. Ravignan, Historia Constitucional de la Repblica Ar-
gentina, Buenos Aires, 1927, pg. 378; "Reglamento provincial deGobierno para losPue-
blos de Cuyo", enE. Ravignani, Asambleas ... , ob. cit., T. VI, 2a. parte, pg. 1129.
5Eugenio Petit Muoz, Angas y su ideario a travs de seis series documentales, Prime-
ra Parte, Montevideo, Universidad de la Repblica Oriental de! Uruguay, Facultad de
Humanidades y Ciencias, 1956. . ~.
6 Vanse los proyectos federales de 1813enE. Ravignani,Asambleas ... , ob. cit, Tomo VI,
2a. parte; el arto 8de las instrucciones deTucumn asus diputados estableca que "para
formar la Constituci6n provisional se tenga presente la del Norte Amrica para ver si
con algunas modificaciones es adaptable anuestra situacin local y poltica" -Cit. enA.
Gonzlez, ob. cit., pg. 92.
7 Fabin Herrero, "Los confederacicnistas deBuenos Aires, 1810-1820", mimeo, ~;;Ui~:"
tode Investigaciones Histricas "Dr. Emilio Ravignan'', Facultad deFilosofa yLetras,
Universidad de Buenos Aires.
8J uan Bautista Albcrdi, Derecho Pblico Provincial Argentino, Buenos Aires, LaCultura
_ Argentina, 1 91 '1 , [1. cd., t853], pgs. 133y_ 138.- - - - ~
\
I
Estudio preliminar
173
1 .
9 El mito de los orgenes ... , ob. cit. .
~. . . in de eoniunto de estos rasgos del proceso abierto por l~revolU~16nde
~OUna expOS1C J t baio "El federalismo argentino en la pnmera mitad del
r'_ - uede verse en nuestro ra aJ .- . . ., M ~
,',Mayo.p", .:'", ,-. _ ' I C' . nani (Coord.) Federalismos atinoamercanos: xt-
", . IO'XlX\" en Maree o armag . ,
"." stg .,,; " Q Mxico El Colegio de MxicolF.C.E., 1993.
, _ colBras1 V1 \rgen m " ,... .
. "la manifestacin de un argumento poluco que se ha esgrimido en si-
II Retn
ca
que es d." M 1 Finley Uso y abuso de la Historia, Bar-
. tuaciones hist6ricas sumamcente .lve~6sasAncestr al" p'g 46 Vase el anlisis compara-
, . 1979 "La onstituci n ,..
.celona, Crtica, , I A d I siglo N a e en laInglaterra del siglo XVD,
del mento en a tenas e ..'.
tivo del uso e argu - ri d I siglo XX en pgs 45 y sigts. El texto de
. d U idos de Norteam nca e , .
y en los Esta os nI A' 13 deabril de 1811 en Ricardo Levene, Las
F
. "[Rplica deFunes]", Buenos tres, . ' R 1 " d
une~. . . 1 S d /811 (Consecuencias inmedwtas de la evo UClOlI e
ProvUlclas Unidas de u en 43
M ) Buenos Aires 1940, Apndice de Documentos, pg. .
12~~:~Iamento del 1 defebrero de lA8ll est~\n;I~~d~~~e~~'~~r~~71~e~~~~'~~~b~i~~d3~
l N 36 de la Gaceta de Buenos- yres e .
~:se tambin Ricardo Levene, ob. cit., pg. 12 Y sigts. .
. 552 Tambin enMariano Moreno
13 "Orden del Da", Gaceta de Buenos-Ayres, CIl., P g.. . t .~Rechazo ret-
. , que para rechazar suexts encta.
encontramos el uso de~~~ae;~:e~~~:::r~ existente; aun~ue slo sea para abominar de
~l~~: ~;~:~n~~~:~'~e~, que conLinusemos ~ng~~:s~aqa::f,~"~~::t~~~::;;a~~i~~::
ponderfarnos justamente, que no conocemos run den re lar la suerte de unos hombres
das por la codicia para esclav~s y ~~lonos, ~'~~~;e el cogngre~oconvocado y Constitu-
que desean ser libres...", Manano Dreno,
611del Estado. Cuarto artculo ...", ob. CIt., pg. 103. .
CI , . lticas Buenos Aires, Estra-
14Esteban Echeverra, Dogma spcialista y otras pagmas po I I ,
da. 1948, pg. 149. . _ 1 1 i federalismo, tienen
15Id pg. 260. "Ntese que espritu de localidad o lo.ca, oca lsmo, l ul Id pg.
igual sentido en estas cartas..." haba advertido pginas antes en nota a pIe. .,
222. 2' J A. Maravall, La teo-
16Diego Tovar yValderrama, 1 nstituciones polticas, pg. ,CI1. en .
da.", ob. cit., pg. 99.
17Idern, pg. 100. 3 199~
18 Gaceta Ministerial del Gobierno de BenOS-A~~:':'iro~~n~~~:e~~ I~CU~~n: :~17~,Ma~
MartnGemesalSoberanoCongresoGene.!~ld < IC it te 1816-1819 Ofi-
yo 19de 1816, enA.G.N., Sala Vll, Con~rese Genera onsu uyen ,
dos deGobernadores Y Cabildos, Leg. N 6. . .. E1I
f .. el mundo de los lOdIVdlIOS. a
19 "La igualdad poltica marca la entrada de Im:l
va
en . 1 . ti dad entre los
- d l o Afirma un [POde eqwva enclO e ca I
introduce un punto e no reom . . .enes tradicionales del cuerpo poltico. Ella no
':..: hombres, en ruptura completa c~nc~:d:~.lde una visin atomstica y abstracta de lafor-
~:c~~~ed~~rl~:~a:O:!;.1':i:~:ldad pot~i::t ~t~~:~~~~~~;~I~~,PZ;s~:~e :~s ci~e
en la perspectiva de un tndlv~duahsmo r: ps Gallimard, 1992, pg. 14. [trad.
yen, Histoire du suffrage untversel en 1 ra/l~e_. art_ ' _ _ .. _
nuestra] - - - - - - -
1
!
\
-r-r-r->-
._ -_ ...,.,.,.,.. ,............,.--..,.,.- _ _ o
,.
174 CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORtGENES DE LA NACiN ARGENTINA
20 El reglamento est incluido en la "Orden del Da" publicada en la Gaceta de Buenos-
Ayres el 14 de febrero de 181!, pgs. 549 a 553.
21 Registro Oficial de la Repblica Argentina, Tomo Primero, ob. cit., pg. 208. El Decre-
t~.:~.;~~; ~;'~-' d.el8dema:zo d~1813. Encuanto al ~ecrelodela~safQ~~~~';,fk~J smo
corregra cf cnteno que habla regido en la COnvocatoria a las elecciones de sus diputa-
dos: "...los poderes de los Diputados sern concebidos sin limitacin alguna, y sus ins-
trucciones [las de los Diputados] no conocern otro lmite que la voluntad de los poder-
dantes ..,", giro que pese al enftico uso de expresiones no limitativas, de hecho admita
.toda aquella limitacin que los poderdantes quisieran introducir en las instrucciones.
Art. 8 de la "Convocatoria a elecciones para Diputados a laAsamblea General", 24 de
octubre de 1812. Id., pg. 186. Vanse los comentarios de Ariosto Gonzlez sobre este
incidente, aunque no nos parece consistente su interpretacin: A. D. Gonzlez, ob. cit.,
pg. 87.
22 Respecto del criterio de Sieyes y de la prohibicin del mandato imperativo en Ia.cons-
titucin francesa de 1791, vase R. Carr de Malberg, ob. cit., pgs. 963 y sigts. Un tex-
to similar al aprobado en laAsamblea figura, subrayado, en el art. 67 de uno de las tres
proyectos de constitucin que circularon en su seno: "Los individuos del Cuerpo Legis-
lativo no son comisionados particulares de las Provincias, sino representantes del Es-
tado". Cit. en Alberto Demicheli, Formacin constitucional rioplatense, (3 vols.), Mon-
tevideo, 1955, Tomo 1, pg. 208.
23 "Copia de las instrucciones que dieron los Pueblos Orientales a sus representantes pa-
ra la S.[oberana] A.[samble?) C{onstituycnte] en 5 de abril de 1813", Comisi6n Nacio-
nal Archivo Artigas, Archivo Artigas. Tomo Undcimo, Montevideo, 1974, pg. 88. El
texto del artculo continuaba as: "... porque no aprobamos el decreto de ocho de marzo,
que se hallainserto en El Redactor del sbado 13 del mismo". De las Instrucciones del
ao XIII se conservan otras dos versiones, las que no contienen este artculo. Vase al., _
respecto 1 \. Demicheli, ob. cit., vol. 2, Caps~ f v y v. - -
24 Archivo Artigas, ob. cit., pg. 237. Agradezco a la Prof. Ana Frcga el haberme informa-
do de este texto.
25 "Sesi6n del Viernes 21 de Agosto [de 1818]", E. Ravignani [comp.], Asambleas ... , 1 ,
ob. cit., Sesiones del Congreso Nacional de las ProvinciasUnidas del Ro de la Plata,
pg. 373.
26 Id., pg. 374.
27 "Representantes", en D. Diderot y 1. Le Rond d'Alembert, La Enciclopedia ... , ob. cit.,
pg. 180.
28 E. Ravignani [comp.], Asa.".nbleas ... , 1, ob. cit., Sesi~nes del Congreso Nacional de las
Provincias Unidas del Ro de la Plata, "Sesin del Viernes 21 de Agosto [de 1818]", cit.,
pg. 374.
29 "El 'contrato social o principios del,d\!n!cho poltico" .en)Y ~n.)!l.~obo Rousseau, Obras
"';.. '...... "C' ~ ~ . w . ~ , '~' <
= . Selectos; Buenos Aires, El Ateneo. 2a. ed., 1959, Libro J , Cap. VI, "Del pacto social",
pg. 852 Y sigts. y Libro Ill, Cap. XVI, "La institucin del gobierno no es un contrato",
pg. 928 Y 929. Se lee en este ltimo: "No hay ms que un contrato en el Estado, que es
el de la asociacin, y ste ex.cluye todos los dems. No podra celebrarse ninguno otro
_ _ que nofuese una violacin del primero", Id-:-, pg- 9:29:' - ~- - - - - - - - -
.1 ".'
Eltas Daniel ( ar
Estudio preliminar
175
Id., Libro n. Cap. Primero "La soberana es inalienable:' yCap. n, "La~s~b:ran~ es.i~-
.. ibl " pg 863 Y sigts. En la concepcin rousseaumana la soberama umca e indivi-
dIVISle,. " ~..
ibl atribuida como tambin se observa en Hcbbes y en Kant, a ...un uruco sujeto
ste
es
, . " "dIEd"J Varela
be an
o sobre el que hace reposar la realidad umca y umtana e sta o. .
sor lmi lb
Suanzes-Carpegna, ob. ct., pg. 6. De manera ~ue,. comenta e mlsm?, autor, a so era-
r
er "una cualidad originaria, permanente, inalienable y perpetua. No algo c~~ce-
n a s ide v si di d a
dido a plazo. limitadamente, sino una facultad" ...que resr e y sigue res! len o ongm -
ria y esencialmente en el sujeto a quien se atribuye, ya sea el Monarca o la Voluntad Ge-
neral". Id., pg. 70.
-:'31 J . 1. Rousseau, ob. cit., Parte m, Cap. XV, "De los diputados o representantes", pgs.
925 y sigts. .,
32 "La J unta provisional gubernativa de la capital de Buenos Aires, Circular", B~enos AI-
res, 27 de mayo de 1810, en Senado de la Nacin, Biblioteca de Mayo, ob. cit., Tomo
XVIII, pg. 1639 Y sigts.
33 Cit. en 1. V. Gonzlez, Filiacin histrica ..., Libro Il, ob. cit., pg. 70.
34 Un artculo de la Gateta recuerda en i816 los cabild~s abiertos ~n ~~e se expres "la
voluntad general" desde el principio de "nuestra gloriosa revolucin. 25 de mayo d:
1810,6 de abril de 1811,23 de setiembre de 1812, 8de octubre de 1813: 1~y 16 de.ab~1
de 1815. Gazeta de Buenos Ayres, "Cuestiones importantes de esto~ dl~s , 29 de J umo
de 1816, pgs. (561) Y sigts., y 5 de julio de 1816 (Ga zeta extraordnaria), pgs. (566)
y sigts. , " .
35Vanse esas referencias en la Gazeta, "Cuestiones importantes de estos dla~ CIt.. ~~s.
(561) Y sigts., y 5 de julio de 1816 (Gazeta extraordinaria). pgs. (566) Y srgts. Asimis-
El e
"Gobierno" N 52 22 de agosto de 1816 -repr. facs. en Senado de la
mo, en ensor, " . .
Nacin, Biblioteca de Mayo, ob. cit., T. VIII, Periodismo, pg. 6843.
I
, .
!
I
i
.
,
I
, .
I
I .
I
!
I .
i
;~. :I',:~
-_ ._ --~--
TERCERA PARTE
HACIA LOS ESTADOS
ARGENTINOS CONFEDERADOS
t
\
~
i
~I
,
44
.:.,.. .
1
EL REFORMISMO LIBERAL LUEGO DE 1820
Sin embargo, podra participarle de una triste refexin, que podra pare-
cer extraa? Se trata de que est Ud realmente en un estado contra natu-
ra. Puesto que, a mi criterio. est en la naturaleza de las cosas que sea la
opinin general y el voto de la masa 'de cada nacin la que ansen el rei-
no de la libertad, de la justicia y de la raz.6n, y que sean aquellos que (ie-
nen el poder los que tiendan a acrecentarlo y a usarlo siguiendo su capri-
cho, aun cuando no tengan justamente intenciones perversas. y con mayor
razn cuando son los soportes de la cbala teolgica, aristocrtica y sa-
queadora, tal como lo son en todas las cortes de Europa. Usted ve seot;
que por esta forma de ver las cosas /0 encuentro ms que admirable, pe-
ro tambin creo ver que tiene desde ya grandes dificultades a sobrellevar
y que su posicin es muy delicada mientras no conduzca a su nacin a ser
tan razonable como su gobierno.
CARTA DE DESTUTI DE TRACY A RIVADAVIA, DICIEMBRE DE 1822
1
El cambio delas relaciones defuerza internacionales signado por la
.' hegemona europea de la SantaAlianza, influy en el desmoronamiento
~delafaccin morenista en lapoltica portea. Alrededor delos aconteci-
~.mientos de 1815el golpe detimn fue brusco y sereflej no slo en una
menor produccin intelectual de relieve sino en el carcter anacrnica-
.mente conservador de los proyectos polticos predominantes, desde los
amagos monrquicos en el Congreso deTucurn n [Vanse Documentos
N39, 41Y 42] hasta laConstitucin unitaria de1819queprolongaba for-
.mas corporativas derepresentacin poltica: el Senado estaba constituido
"por representantes de provincia, el Director del Estado que hubiese con-
,duido sumandato, tres senadores militares, un obispoy tres eclesisticos,
.y otro senador por cada universidad. Los senadores militares eran elegi-
dospor el Ejecutivo, pero los obispos elegan al senador que losrepresen-
tara, y los Cabildos eclesisticos alos tres senadores del clero.?
El derrumbe deestaetapacentralista cambi sustancialmente el po-
.noramapoltico no slo del conjunto rioplatense sino delapropia Buenos
-~ -- ~--
.. -"< W""',""'f I!I"O."""'-"< -"''''''''''''''---'''', ."';"~
',,- - ,
180 CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: OR(GENES DE LA NACiN ARGENTINA
Aires. La ,carga derivada de su pretensin de encabezar un Estado riopla- :.'
tense habla sido demasiado onerosa para sus intereses, ajuicio de buena
parte de la elite y otros sectores sociales. El explcito argumento de aban-
donar la ambicin de ser la capital de ese Estado, esgririt.i'(J 6c6IfY 'giZape-
ro rechazado en 1816, triunf de hecho a raz de la derrota de 1820 aun-
. que por ahora slo moment.neamente. Pero luego de que el Cabildo y el
gobierno de Buenos Alfes dieran la consigna a todos los pueblos riopla-
tenses de arregla:se por su cuenta.s "Reasuncin de facultades por parte
de las ~ro:'lIlClaS ,Buenos Aires, Febrero 12 de 1820, Registro Oficial de
la Repblica Argentina, Tomo I, 1810-1821, pg. 542,' el proceso de ins-
titucionalizacin de un Estado indep:ndiente mostr muchos de los aspec-
tos POSI~VOSque Buenos AIres poda esperar del disfrute de su posicin
de pnvuegro sobre el Ro de la Plata, debida, sobre todo, al usufructo de
las rentas d~laAduana, el control de la navegacin fluvial y la regulacin
del comercio exter:o~. El proceso de organizacin de ese Estado dio lugar
aun bnllante movuruento reformista, que a partir del gobierno de Marti
Rodrguez se extendera hasta la crisis de 1827. n
UNA CONCEPCiN ORGNICA DE L4S REFORMAS
. El breve pero trascendente interregno renovador, dominado por la
figura del principal promotor de las reformas, Bernardino Rivadavia fue
coherenteme~teacompaado p~r innovaciones culturales con-las q~eel
grupo refonmstabuscdar solidez y apoyo intelectual a sus iniciativas.
La relacin eleRlvada:'la :on J eremas Bentham o con Destutt de Tracy,
reflejada en un .sugestivo intercambio epistolar, muestra el propsito de
cobijar el florecimiento espiritual y material de la "Atenas del Plata" en el
,.,. padnnazgo de algunos de los ms famosos intelectuales europeos."
. De tal m.aner~, ~umado a los logros en el terreno econmico y pol-
neo, Buenos Alfes VIVIun corto perodo de florecimiento cultural, expre-
sado en la reorganizacin de los estudios -espccialmente en la creacin de
la larg~mente ansiada U~iversidad local-, en la literatura, en Ias activida-
des.artlstlcas, y en el penodismo. Y entre lo ms destacado de esasinno-
vaciones, adems de las reformas institucionales y administrativas que las
re~paldaron: cuentan las que se dieron en los estudios filosficos, econ-
,;~~Il11COSypoltt'.cos de la Universidad. La difusin de la Ideologa en los es-
'. ' tUgIOS, filosficos, de la economa clsica br lai!tfs~anzad 1 E'~{b-"'"
pare" d 1 '1' . e a conorrua
1,I:a, e LItitansmo en los deDerecho, as como la de un tardo neo-
clasicismo en el teatro, las artes plsticas y la arquitectura' caracterizaron
e~ta etapa de la cultura rioplatense, tambin signada por ~I 'impulso a las
ciencias natut ales y exactas mediante la contratacin de profesores en el
" ,"
i
i
., ''-"1.'"';~-'
'"< '~.'}!
Estudio preliminar > 181
terior, la creacin de nuevas instituciones cientficas Y culturale~ yel
m' ulso aotras ya existentes.v El entusiasmo por la prctica del asociacio-
" ~o cultural y poltico cundi en Buenos Aires, frecuentemente puesta
,;sserviCi"'d~i "fefrmismo gubernamental, tal cmo se observa en I,acrea-
<'6n y actividades de la Sociedad Literaria [Vase Documento N 47J ,
CI d'
fundada en enero de 1822 a iniciativa de J ulin Segundo Agero, y e ito-
o: entre otras iniciatiavas, del Argos de Buenos Aires, el principal de los
;ridicos oficialistas.
, Pero, como fruto del cuestionamiento ideolgico que padeceran
~r parte de una crtica facciosa, .motivada sobre todo por las reformas
eclesisticas, una desmoraltzada visin de esas mnovaclOnes como un ca-
. so de inautenticidad Y de servilismo a la cultura europea contagi a parte
"dela historiografa del perodo, Sin embargo, al igual delo que ocurre con
" lacrtica de la etapa ilustrada del perodo colonial tardo, la sevendad con
que se puede juzgar la realmente escasa o nula originalidad del pensa-
miento de esa etapa, y la calidad de su expresin escnta, se rmnga bastan-
te si se repara en que los adversarios del momento, en ambos casos perte-
necientes adiversas variantes del escolasticismo, no ofrecan en modo al-
, guno mayor originalidad ni mejor calidad intelectual. Fuese que se recita-
se a Genovesi o a Melchor Cano, a Benjamn Constant o a Barruel, a
Bentham o aBossuet, la debilidad de estos primeros tramos de la cultura
argentina se reflejaba en una similar recurrencia a la produccin intelec-
tual europea.
Lo cierto es que el mpetu reformista del perodo rivadaviano no
pudo dejar de generar fuertes resistencias. Tanto la orientacin de la ense-
anza, la prdica doctrinaria de la prensa o las medidas que afectaban el
papel o la imagen de la Iglesia, motivaron por momentos acres dIsputas,
.de las que la reaccin a la reforma eclesistica marc el clmax. En cier-
_ tos casos, ellas provenan de los intereses afectados -corno, en un ejemplo
,. extremo, los provoc la ley de nacionalizacin de la ciudad de Buenos Ai-
. res y de divisin de la provincia-, pero en otros tuvo una gnesis y un mar-
~~ s-610doctrirlario o simplemente ideolgico.
Ms all del problema de la "autenticidad" que surge de la constan-
"terecurrencia de la intelectualidad argentina al pensamiento europeo, qui-
.zslo ms destacable de este proceso haya sido, insistamos, la coherencia
.~tri que se intent acompaar las reformas polticas en el conjunto de las
-diversas manifestaciones de la vida cultural portea. Sin embargo, la con-
::formacin de la elite poltica bonaerense que encar el proceso refonnis-
~ta luego de la crucial experiencia del ao 20, estaba lejos de ser hornog-
','nea. Por una parte, por los intereses econmicos que movan a sus lderes
f
I
I
!
182 CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORGENES DE LA NACiN ARGENTINA'
y que se pusieron de manifiesto en los agitados debates en tomo a cues-
tiones como la ley de enfiteusis o el proyecto de divisin deja provincia.
. Al respecto, conviene hacer un parntesis para ,ecord!l!,9i~tos su,
P~f,~t9J ,d.~f!nidores de la prctica poltica de la poca. rli"i~~~*/ecor-
dar que un axioma de la politologa moderna, frecuentemente hecho ex-
plcito en los debates del perodo, es que los hombres salieron del estado
de naturaleza y formaron la sociedad civil con el objeto principal de arn- .
parar el disfrute de la propiedad. Al considerar la naturaleza de los escla-
vos respecto de la sociedad, arga Locke que dado que carecen de pro- ,.
piedad "no pueden ser considerados como parte de la sociedad civil del
pas, cuyo fin principal es la preservacin de la propiedad". Y aada que _
los dos poderes fundamentales del Estado, el de sancionar a sus miembros .
que transgredan las leyes y el de hacer la guerra y la paz, "estn encami-
nados a la preservacin de la propiedad de todos los miembros de esa so-
ciedad"? De all tambin el rasgo caracterstico del rgimen representati-
vo, como lo explicara uno de los artculos de mayor repercusin de la En-
ciclopedia francesa, de tender a reservar el ejercicio de los derechos civi-
les a aquellos individuos cuyas propiedades respaldaran la presuncin de
responsabilidad y moralidad que se estimaba imprescindible para tal ejer-
cicio.t
Pero fue evidente desde muy temprano que haba dos formas de en-
tender este axioma. Una, como se puede advertir en aquella aspiracin del
reformismo agrario de la Ilustracin, reflejada en los escritos econmicos
de Vieytes y de Belgrano, de que la propiedad deba ser un bien lo mejor
repartido posible, tenda a concebir una sociedad donde el mayor nmero
de individuos fuese propietario y a disponer la accin del Estado en tal
sentido. Otra, simplemente prefera dejar al libre juego de las leyes eco-
nmicas seguir su curso, y admitir por lo tanto las notorias diferencias ob-
servables en toda sociedad en lo que respecta a la distribucin de los bie-
nes de este mundo. As, en marzo de 1826, al discutirse en el congreso
constituyente la ley de enfiteusis, J uIjn Segundode Agero defendi obs-
tinadamente el criterio del gobierno de Rivadavia de impedir una forma
de enfiteusis que favoreciese e! acaparamiento de tierras en pocas manos,
porque de tal manera no s6lo se resentiran los ingresos fiscales sino tam-
bin se establecera "un monopolio en perjuicio de la clase media" yen fa-
< ver de laclase de los ganaderos. 'Agero hblaba '-respuesta a o'({c,ai los" .
miembros de! grupo unitario, Manuel Antonio de Castro, que haba soste-
nido un criterio que Agero entenda como favorable al inters de los
grandes propietarios.?
Son tambin notorias las diferencias existentes entre Manuel J os
7"~"-"'~-A'';"'':;.;:'''',~"."", .
: ,~ ,.,
Estudio preliminar 183
"arca, por un lado, y Rivadavia y Agero, por otro, t~to e~o que res-
"ectaala gestin econmica como alas relaciones exteno:es.. Pero la fi-
'rira de Manuel Antonio de Castro es quizs una de las ma~signicativas
'arareflejar algunas de las diferencias sustanciales que agitaban al grupo
forrnista. Confederacionista cuando los sucesos de 1816 y centralista
e~tre 1817 y 1826, forma parte del grupo unitario en el Congreso consti-
tiiyente, perosin embargo se op~ne alas, medidas de Rivadavia que lesio-
a la provincia de Buenos Aires. ASI, en diciembre de 1826 firm en
nan . C . . 1 be
\!isidencia el despacho de la Comisin de Asuntos onsutuclOn~ e~so r
-la ley de divisin de la provincia y tambin se opuso a las dlSpoSlclOnes
, dela ley de enfiteusis que consideraba desfavorables alos propIetarlOs,de
tierra. Castro parece reflejar cabalmente la postura de una parte de la li-
..:tepoltica del perodo, que privilegian los intereses de Buenos Alfes, y de
sus sectores ms poderosos, adhiriendo a la organizacin de un Estado
unitario cuando estiman posible' su liderazgo por Buenos Alfes, o ampa-
rndose en el confederacionismo -corno muchos lo volver~ a hacer lue-
go de 1827- y consiguientemente en el carcter de Buenos AIres como Es-
, tado soberano e independiente, cuando temen la prdida de ese hderazgo
en una organizacin estatal que reflejara los intereses del conjunto de las
'. provincias. Mientras que Rivadavia y sus ms ~ercanos colaboradores
: conforman un grupo decidido a usar a Buenos AIres como cabeza inelu-
. dible del nuevo Estado nacional, pero en funcin de los intereses de la or-
_ 11; U 1 . _ 11
ganizacin de ese Estado y no de los intereses porten os.
ENTRE LA AMPUACN y LA RESTRICCIN DEL SUFRAGIO
Si el fracaso de la constitucin de 1819 haba mostrado la dificul-
tad de concebir un solo pueblo rioplatense y de organizar un rgimen re-
presentativo de esas dimensiones, podra pr~guntarse por qu no pud?
haberse organizado una forma de representacin moderna dentro de los 11-
, mites "decada provincia? Esto es, zanjar la cuestin en el cont~xto del ~s-
paci poltico de cada pueblo definiendo un sujeto rutano de Imputacin
deJ a soberana.
":' . Esto efectivamente, es algo que comenzar a cobrar forma en los ca-
sos en que 'seempiece amodificar la "antigua consti~ci~" ..As ocurnr en
~. uenos Aires, cuando en el curso de las reformas polticas iniciadas luego de
," acrisis del ao 20, la ley electoral de 1821 instituya una J unta de Represen-
:.-tantesformada por "diputados del pueblo de Buenos Aires" [subrayado nues..
. tro] elegidos sin instrucciones que limitaran su actuecin.'? De,hecho, setra-
.'tade una forma de representacin libre, cuyos portadores poselan una carc-
ter equivalente al de "diputado de la nacin", y que tambin se encuentra en
~-" "
\
; " ,
Estudio preliminar 185
CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORGENES DE LA NACIN ARGENTINA
textos constitucionales de otras provincias ri
erauna innovacin ajena ala tradicin POlti~p~tenses. El Poder Legislativo
gados antes de ejercer sus funciones limitada: aJ spa;'a
l
LosbCablldos, encar-
paa ca di . nuc ea ur ano y a la carn
. rrespon rente, haban asumido funciones provin '.t~"''''';'''''t.' -
cin poltica de la poblacin rural al obligar a d ji CI es, pero arrrur
de organizacin poltica de las sociedad . ar arma auna nueva figura
provincial, conden alos Cabildos a su ~s nopMe?ses, el Estado autnomo
presiones relativas a una supuesta ciudad:~an~o"n, Ante~o~e~te, las ex-
'c. les tendientes a crearla se ca tr ' ,o gunas dISpOSICIOneslega-
D ' n aporuan a una realidad en 1 .
armas de representacin tradicional tal a que pnmaban
v eci no, o laemergencia de los pueblos s~~~:~s l~~ue traduce la figura del
caso de los pueblos de Buenos Air e aBanda Onental, o ese
jetos morales" e . i es que en 1820 reclaman lacalidad de "su-
n OpOSICIn a un co to i divi d .
berana [Vase Documento N0 45, ajC;~~m IVI ualista del sujeto de la so-
La supresin del Cabildo de B .
es un hecho definidor de la tend . uenos AIres: en diciembre de 1821,
tentativas de legitimar el poder d:nlclabdledlreformismo de estos aos. Las
"1 . ca I o mcorporndole ,.
e ecciones populares" (elecci .. un rgimen de
. e eccrones indirectas de se d d '
hIZOel Estatuto de 1815 no h b b gun o gra o), como lo
1 ' ' a ian astado a llenar el p ,. P
a r31Zdel problema era no slo la su . . . ropsito. arque
cabildo y rganos de gobierno centralPerposl?'n de jurisdicciones entre
tnca misma del cabildo quelo h ' . y provincial, smo la sustancia his-
. acra incompatible con un
sentatrvo con equilibrio de poderes tal . r gimen repre-
Buenos Aires, La existencia del ca;'ildoco~~~eRmtentaba Implantarlo en
debate sobre su supresin" '. a eg ivadavia en el curso del
vincial...",13 expresin de'u~;~an~ontrar:~ a la de la Representacin Pro-
dependencia. Un mundo poI ti o poltico desaparecido luego de la In-
. . , I ICOcentrado en el statu d . d d
patible por lo tanto con otro ue int ' . s e cm a ,incom-
sado en la figura del cI'udad
q
edntabadefinir un umverso electoral ba-
ano mo erno y ca tit d
soberano, formado por los habitantes de c' d ~s luyen .0 un ~olo pueblo
derechos.t- [Vase Do_ cumento N0 46] m a y campana en Igualdad de
J En 1816, la Gazeta de Bue Ah'
del "poder municipal" en un artcuk yres aba ya encarado la cuestin
C ,ICU o inspirado en un te t d B '
" onstant -uno de los autores de ma or r .. x o e enjamin
,""bate poltico del perodo- al t de p estigio y de ms peso en el de-
~" .. ' pun o e que algunos de su "- f
SI traduccin directa del Capiiu'l xf (DO~'o-,,<!'>L'''. Sp,u,a os ~c?ca-
dades locales y de un nuevo ti d f d el poder municipal, de las autori-
litica.s> La Gazeta enfoca 'lIpa bel e eralismo) de los Pri nCIpIOS de Po-
, e pro ema en trminos ' .
aqui, El autor del artculo advierte la i ., que es til resumir
vez que expone el malestar que g mbPortancra poltica del Cabildo ala
" enera a:
184
f ~,."Como la autoridad municipal ha venido a ser en esas provincias,
;;-0 de los ramos ms principales del poder y como su naturaleza, y sus
;;jites peE!pane~.ca.~envueltos en muchas dudas,,dir lo que pienso so-
're eJ 1o.~."[::.l '''::.El poder municipal, que hasta ahora fue considerado
mo un ramo dependiente del poder ejecutivo, es por el contrario de tal
'.aturaleza, que no puede depender de l, ni debe ponerle tampoco traba
.alguna."
:.. Agrega que desde 1810 en adelante fue siempre necesario un es-
:fj.lerzo del gobierno para sobreponerse aese poder, debido a "...una opo-
:sicin sorda, o una resistencia de inercia, en el poder municipal". Ese cho-
'.que, prosegua el redactor de La Gazeta, lo "...he mirado siempre como
causa de disolucin en el estado". Subordinar los cabildos al poder Ejecu-
tivo terminara con ese poder rival, mientras que si se los somete aun r-
gimen electoral, esto" ...slo servir para prestarles la apariencia de un po-
der popular que los pondr en lucha con la autoridad suprema". y conclu-
':', ye que las municipalidades deberan tener el mismo status que los jueces
de paz en lajusticia, limitadas a ejercer el poder que les confan los veci-
nos para asuntos puramente municipales.
16
Sin embargo, el propio mpetu reformista innovador de Buenos Ai-
res segua, y seguira, pagando tributo a pautas polticas congfilentes con
la "antigua constitucln". Por ejemplo, la misma ley electoral de 1821 no
llegaba a disear cabalmente una ciudadana bonaerense pues segua ata-
da ala distincin jerrquica del mundo urbano y del mundo rural. Una de
sus disposiciones centrales era la que divida el universo electoral en dos
esferas, urbana y rural, y subrayaba la distinta calidad de cada una de ellas
asignando ala ciudad doce representantes y once a la campaa, diferencia
que prolongaba la que ya se haba establecido en 1815 Y que, si bien m,
nima, posea un elocuente valor simblico. Por otra parte, ya la misma de-
cisin de no darse constitucin escrita indica una preferencia por un pro-
ceso de cambio gradual. Parecera que luego de la superacin de la crisis,
el criterio que se impuso fue una curiosa transaccin, en la que el carcter
conciliador provena no de la adopcin, cosa imposible por otra parte, de
elementos de una Y otra postura, sino en la omisin de lo que cada una de
._ ellas tena de ms irritante para la otra. Es decir, la ley de 1821 no reco-
., g.ala representacin por pueblo, en cuanto defina distritos electorales
;,,~,-
. formados por la reunin de varios pueblos, ni tampoco creaba una ciuda-
.. dana bonaerense con representantes elegidos segn un nmero dado de
habitantes.!?
Asimismo, evidencias de la vigencia de rasgos de la "antigua cons-
titucin" abundan en otras provincias, pese alos textos constitucionales de
I
!
.. !
1
I
i
,
,
\
\
.,
l
I
~
\
,
-- _ .-------
.~
186 CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORGENES DE LA NACIN ARGENTINA
varias deellas quemuestran ecos deejemplos norteamericanos oeuropeos
recientes. Ms an, enuna deesas constituciones, ladeCrdoba de 1824,
sehace declaracin expresa dequeregirn todas las leyes de! "Vg!'ogo- ..
bierno espaol queno seleopongan ono hayansido antlladaipo(alguna
decisin de-los gobiernos organizados apartir demayo de l81iJ :
18l
,y, por
otraparte, seobservan medidas tales como, por ejemplo, las que al reim-
plantar el diezmo en Entre Ros, en 1833, pone en vigencia las leyes de
Indias relativas al mismo, o como laque en Corrientes, en 1825, implan-
taun reglamento penal inspirado enlas Partidas.l? .
Sin embargo, laexperiencia reformista deBuenos Aires posterior a
1820, sin abandonar totalmente el condicionamiento de las antiguas for-
mas polticas, produjo una notable expansin de laparticipacin poltica
conlareforma del rgimen electoral. Pese aque, como hemos observado,
el diseo del rgimen representativo predominante en laelite responda a
laconcepin restrictiva que consideraba el ejercicio delos derechos pol-
ticos como una capacidad reservada a los que posean responsabilidad
moral, fundada sta en el disfrute delapropiedad, en un primer momen-
to, quizs como unexpediente destinado aencauzar lapeligrosa emergen-
ciapopular que haba aflorado al comps delos disturbios del ao 20, se
tent el camino deuna amplia participacin poltica mediante lareforma
del sistema electoral.
Por otra parte, La Gazeta de Buenos Aires haba reclamado, en
agosto de 1820, un procedimiento electoral sin restricciones como una
forma de evitar el "faccionalismo" y de ordenar las por momentos anr-
quicas prcticas electorales de la dcada anterior. Este alegato en pro de
mecanismos representativos ms democrticos iba acompaado, sin em-
bargo, por laapologa del rgimen representativo encuanto aunmedio de
evitar el riesgo de la democracia directa. Es decir, un sistema por medio
del cual el pueblo, "...enquien reside lasoberana, laejerceno deun mo-
do activo einmediato, sinpor medio delos quenombra y aquienes dele-
gasus poderes..." [Vase Documento N 50]
El 19deagosto de 1821 laJ unta deRepresentarites deBuenos Ai-
res promulgaba una ley electoral que reflejaba cabalmente el dilema en
que se encontrara encerrado el grupo reformista que iniciaba ese ao su
brillantepero breve periplo, pues combinaba rasgos demoderna dernocra-
'eciacon otros dela antigua forma derepresentacin'l.Esta ley, que-reg-
.. '" ,""r-'''';o-"_ ,-v:' e
..,., " rasiri'rndificaciones hasta 1854, estableca en su arto2que "todo hom-
brelibre, natural del pas o avecindado en l, desdelaedad de20 aos, o
antes si fuese emancipado, ser hbil para elegir". Dos cosas son de des-
tacar en este artculo. Una, la ausencia de restricciones censitarias en el
Estudio preliminar
187
;' . s enel pasivo (el derecho aser elegido) que ensu arto3
3M actiVO,n~aa"todo ciudadano, mayor de25 aos, que posea al~u~a
a-eyrestnngla . d tr' 1" Otra la fuerte disminucin del lmite
. . d d inmueble o m us la., . ,.
:~o~le ad edadpara ejercer el derecho al sufragio activo, quepasaba aSI
)n
lmo
_ e como corresponda al vecino (salvo quefuera emanclpad~), a
e25anos: 1 litud del segmento existente entre ambos lm-
S sepIensaen aamp 1
O. 'da pirmide depoblacin rradicional, como es e ~aso, se
esdeeda enun di . cinimplicabaunaenorme ampliacin del elec-
. rti queesta Ismmu , . t
dV~irPero tan significatIva como esta decisin fue, por ultImo,.una ~r-
,ora O. teristica dela ley de 1821, laeliminacin delas eleCCIOnesm-
ceracarac .d s art I: "Serdirecta laeleccin delos Represen-
directas, contem aen u .. _ . ande alatendencia
" Si bien las restticciones al voto pasivo resp h '
tantes... . 11 propiedades los acian
,. li itar los derechos polticos a aque os cuyas. .n de
. a im ersticas de la ley -mclUldala concesi
, responsables, las otras carac~lacindela campaa-, constituyen, formal-
, derechos electorales ala po d te democratizacIn del sufragio, excep-
. mente al menos, una sorpren en 1 Euro adeese entonces. Sin
:. cional enIberoamrica Y aun respecto de :ea\a~OS que laley de 1821
d betenerse en cuenta, como ya ' "
embargo, e . d dana bonaerense Y permanecia aun ata-
no alcanza?3 a es~ozar, una CIUi~erso oltico de ciudad, pues distingua,
daala anugua pnmacia del un 1P o en lacantidad derepresen-
di ntos electora es com <
tanto en los proce urue - do 12representan-
tantes, un mbito deciudad y_ otrodecampana, otorgan
tes aaqullay 11alacdampatna'delos raszos contradIctorios de esta ley
p aun t oman o no a,=>"
ero rar el mecanismo r epr esent at l v o mas propi-
electoral que, mtentado pr~pa . no puede sin embargo dejar de
. 1 oceso reformIsta en cIernes , . .
CIOpara e pr , . fleiaban antiguas caractenstlcas, aun
conciliar conpautas pohtlca~~u~r~ J arquas sOCIales,cabe insistir en
persistentes, delaconfiguraclOn e a~~~racin poltica. Una ampliacin
la signifIcativa amphacln de la par fP ble alaeliminacin del cor-
. . t propuesta como avara
queexphcltamen eera d 1 rcticas electorales y, cosa no
tefaccioso.que yahabla asoma Ose~o~soPunmedio dejquear ala vieja
hecha expltCltapor obvias laz~ne , bin conslg
narse
que otro delos no-
elitecapitular: J unto aella, de ; ~:: electoral adoptado por Buenos Ai-
tables rasgos mnovadores del ~~l abandono del mandato imperatIvo. Los
-J ~~sfuequeel mismo Imphcab ntes de'aban deser apoderados de sus
'-'diputados ala J unta deRepresenta . . J
ntes
Instrucciones Y pasaban a
. .d por las conslgUle '
- comitentes, restnngi os d Buenos Aires" en ejercicio deun man-
ser "representantes del pueblo e
dato libre. .. . 1 1 laciudad deBuenos Aires motiva-
Si bienlaapltcaclOnde a ey en
\
1
\
,
\ '
;
i
1
,
\ -
\
!
i
1
\
j
1
1 1
1
i
I
\
188 CIUDADES, PROViNCIAS, EsTADOS: ORGENES DE LA NACiN ARGENTINA
ra un real aumento del sufragio -con su secuela dc caldeado clima preco-
micial y la consiguiente e intensa actividad periodstica-, en la campaa,
en cambio, al amparo del procedimiento. ya comentads.~.s,e},i,~j9,~ .clsi-
ca fenmeno de que el voto de la poblacin quedaba cautivode Iavolun-
tad de los funcionarios polticos o de los patrones. Ambos resultados, los
correspondientes a la ciudad y a la campaa, no dejaron de inquietar a
aquella parte de la elite que consideraba que la poltica deba ser una ac-
tividad reservada a los "mejores" y que las disposiciones de la ley haban
sido imprudentes. El ms conocido juicio de Echeverra, en 1837 [Vase
Documento N" 65, e)], haba sido ya formulado desde la prensa o la legis-
latura mucho antes. En abril de 1825, el redactor de El Nacional, refirin-
dose a la ley de 1821, lamentaba que lo que debi haber sido un ensayo
sujeto a necesarias correciones se haba conservado sin modificaciones.
Sostena que el principal defecto de la leyera la amplitud de la concesin
del sufragio, que alcanzaba al gran nmero de las clases pobres, imposi-
bilitadas de comprender la importancia del mismo. El artculo finalizaba
proponiendo "reformar la ley, limitando el nmero de votantes". [Vase
Documento N 50] Y el mismo Argos, aduciendo que cuando en una Re-
pblica no est bien cimentada la moral pblica, el abuso de la libertad no
es menos censurable que el abuso del despotismo, entre otras medidas pa-
ra sanear las prcticas electorales propona excluir del sufragio a aquellas
personas cuya indigencia les privaba de "voluntad propia". Esta inquietud
se reflejara asimismo en el seno del congreso constituyente, cuya deci-
sin al respecto habra de ser en ltima instancia la de suspender los dere-
chos de la ciudadana en el texto constitucional de 1826, a quien fuese
"...criado a sueldo, pen jornalero, simple soldado de lnea, notoriamente
vago ..." entre otros.U
Pero la puesta en marcha de un sistema electoral capaz de evitar,
como reclamara la Gazeta en 1820, el temido "faccionalismo", aunque pa-
reci tener viabilidad en los primeros aos de su aplicacin, no tendra vi-
gencia muy prolongada. Este nuevo intento de encauzarlas pasiones po-
lticas mediante los procedimientos electoralespropios eleun rgimen re-
presentativo escollara en la crisis final del partido unitario. La dimensin
.. facciosa de la poltica de la poca, que demonizaba al adversario y tenda
. a considerarlo excluido del orden legal, si haba estado siempre B[~s!'pte
.: como una riesgosa tentacin d todas las jI'tes- ~'n'pgna, comenzis'~ im-
ponerse luego del final de la presidencia de Rivadavia y del Congreso
constituyente. Ella tuvo en el fusilamiento de Dorrego un lgubre prlo-
go y se instalara definitivamente luego de que la faccin rosista termina-
ra por excluir de los beneficios del orden social no slo a los residuos del
189
Estudio preliminar
. . . la constitucionalista de su partido, y convir-
hitarismo sinoa la prlopltaal n un ritual de convalidacin de las candi-
."'; eodo el mecamsmo e ce ora e
. d 1gobierno.22 " .,.."., .-
aturas, ~~,.. '.:, ".
'f . NT."CIN POLTICA DE VIS REFORMAS
FUNDAME ~
,. VI ENSEANZA UNIVERSITARIA
EN de conflicto provocado indlfectamente por las re-
Uno de los casos d lo blico lo motiv el contenido de la en-
formas, convertIdo en es~ n ~a~uel Fe;nndez de Agero en la Univer-
seanaz
a
del presbt:~O e~~~ctedra de Lgica, Metafsica Y Retrica. La
.- sidad deBuenos A
lf
el t siasta difusin de la metafSIca cartesiana Y
orientaCIn de la e te ra, en u . caen el seno de la Ijniverst-
, de la Ideologa, prolongaba un CO~f1IC~O;o~~~'Lafinuren el Colegio de la
dad, que ya haba desatado J ua~l n~/una similar impugnacin, explci-
Unin del Sud, entre 1819 Y 18
d
,p scolsticas an vivas en la ense-
. 1" . da de las ten encas e
ta o irnp tena, surgi d las prcticas polticas de la epo-
anza Y en los fundamen~os de ~~~~at~es y en teora del conocimiento a
ca23Siguiendo en metaftslca a ibiendo literalmente pginas
. d T en parte transen ~ .
Cabanis Y Destutt e raelc
y
- d sarrollaba un curso de lgica, metafsi-
t es- el cate r uco e 1
de esos au al , f lif do de Inaterialtsta. Aunque a ex-
. . razn ue ca 1 lca
cay oratona que no Sll1 d F ndez de Aguero mostraba en
d 1 tores cita os ern
poner las recrias e os au f lo esttictamente fIlosfICO, su in-
. d dacia que La mui en
reahda menos au a.... . tacin personal de algunos as-
cursin en otros asuntos, com.o su II1terp;e de la autotielad del Papa, fue
.' o la mpugnacrcn '
P
ectos del cnsuamsmo, o .. , su sucesor en la misma
d
i C sa que no OCUl nna con .
monvo de escn a o. o el d 1828 hasta su muerte en 1842 prosi-
ctedra, DIego de Alcorta, que es e. t filosfica pero sin el tono de
- a de la rtugma cornen e .
gui la ensenanz 24L . putacin de impiedad, matena-
agresiva polmica de su antecesor'
A
aun Senz hizo de las doctrinas im-
. el Rector ntOl1lO
lismo y depravaclOn que in del catedrtico, su repo-
d
d Aguero la suspensl .
P
artidas por Fern n ez e '1 . . en 1827 ante una acn-
d l
b' o Y la fina renuncia, '
sicin por orden e go iern , d' la cada de Rivadavla, fueron
. d 1 evo goblel no luego e , d
tud ya distinta e nu. Ia ori tacin de la ensenanza e
. .d t s vinculados a a onen
los principales nCI en e. 1 d cuyas connotaciones pueden ob-
laFilosofa en laUmversldad, a gunas e e publicamos. En ellos, no esca-
, . fer de los documentos qu
",servarse o m enrse . or el aserto francamente desafiante que
par a la observaCin del lect . in epl'scopalista Y galicana en
. ~ lario de su pOSlel
Aguero inclua como coro, d ta de J os 2 de Alemania Y del pa
, n ."La con uc
materia de teologa po 1ica: . bi o catlico para hacer en sus esta-
pa Pio 6 autorizar a cualquiera go iern
'--41
190 CiUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORfGENES DE LA NACIN ARGENTINA
dos las reformas eclesisticas convenientes sin acud "
otras razones faltasen". [Vase Documento N048] udir a R~r:.~;,;,~uando
.: " Pero para apreciar mejor an la labor de fundame t inc ,
r;~.< ,l~,,I~~ reformas en la universidad l ic ' ,!!" ~cC}.\,~~ctrma-
distanciamiento de los problemas del g amente en un planc.de-mayor
periodismo y en los debates de la J :nt~~:~nto que el que se aprecia e,nel
camente orientada a a untalar epresentantes, pero mequivo-
niente detenernos en ci curso d~16rogr~ma reformista, nos parece conve-
ra. Se trata de un texto que h .rec ~CIVJ acargo de Pedro Sornelle-
que importa para la historia jurdi o ana Izado habitualmente slo por lo
relevante documento del esprin IC~,argentina, pese a que constituye un
curso de Derecho Civil u m I po ItlCOdel reformismo de esos aos. El
de 1828 ha sido exami qd
e
Sornellera dict desde 1822 hasta mediados
ina o. en esa perspecti ..
respecto de su posible originalidad 1 iva restingidarnente jurdica,
se mayoritarimente que cons;itu 6'con e resultado conocido de estimar-
de las doctrinas de J erema B y huna transcripcin, en ocasiones literal,
. s ent am aunque Ricardo L
ra diversas facetas oriainales 1 ' evene encontra-
dientemente de esta di~cl:sine:le pensamiento de Somellera.P Indepen-
~~r::~ty u~ai~~~~~~:~I:~~len~~~~~ ;l~::~~~~;o~~~~~et~rr~Sg~~~~::
en que constituy un factor d reliei o no es de subestimar si reparamos
. e re leve en la formaci de los i '
nstas y polticos bonaerenses. 1 n e os J ovenes ju-
La primera parte de este texto [V D
pecie de manifiesto del reformis ase ocumento N 49] es una es-
les desarrollos polmicos ex r~o, atrayente adems por sus intenciona-
comienzos la cuestin jurfdi p lCI os ono. En primer lugar, retoma en sus
1 ica sustancial de la d fi . '6
rechazar el criterio de disting . 1 b ' e mici n de persona para
d mr 10m re y persona co 1 h ..
ta stca tradicional por consid 1 ' mo o acia la tra-
1
,1 erar a emanada de so . d d
-a negar calidad de person 1 1 cie a es esclavistas
la tendencia posterior a la I~: escdavo: y, por lo tanto, incompatible con
epen enCla Es de subra
mo en otros puntos se aparta dI' , yar que en esto, co-
, , e o sostenido porJ os M ' Al
yo texto -que hemos coment d ' ana varez, cu-
d
a o m s arnba- reempl: '
e Somellera en 1834 edit d ' azar S1l1embargo al
versitaria.ts ,la o por Vlez Srsfield, en la enseanza uni-
, .En d~recho, escriba Alvarez -re roduci d ' ,
: de Hemeccro'--; hombre y pisonil i;O_ SO~'I'ti',,<;~,,gl}teralmente plr:~fos
que tiene algn estado. Y partiendo de e ismo, pues persona es aquel
adelante explica lo referente lIsta distincin, pocas lneas ms
lt a os ese avos:
Tenemos un ejemplo claro en el si
persona. Es hombre porque tiene al iervo. E~te es hombre pero no
ma racional unida a un cuerpo huma-
-o: ' /w s Daniel ( 'arn
.."l '
$"f 7~:""'~""'~' "... ',wA .
-. ,\"tY ',;
.,"~' '.
Estudio preliminar 191
.no, Y as atendido al estado natural le llamaremos persona; pero no lo es
" en cuanto al estado civil porque no es libre, ni ciudadano, ni padre de fa-
ili ml
1a
.. ' .....
y concluye que, consiguientemente, "...por derecho no tiene cabe,
za, y puede ser vendido, legado y donado como cualquiera de las otras co-
sas que estn en nuestro patrimonio'V?
Al igual que Alvarez, Somellera vincula la nocin de persona al dis-
frute de un estado, concepto que define con palabras similares ala del gua-
temalteco (en ambos casos tomadas de Heineccio): "Estado eslacalidad, por
cuya razn gozan los hombres de diversos derechos ..." Pero adiferencia de
Alvarez, rechaza el estado de 'libertad, segun el cual los hombres eran libres
o esclavos, por considerarlo un resabio del antiguo rgimen.
28
Luego de esta discrepancia relativa al sujeto de Derecho, Somelle-
ra se ocupa de las caractersticas de la ciudadana Y de los derechos co-
rrespondientes alos ciudadanos, de los que analiza los primordiales (liber-
tad, propiedad, igualdad y seguridad), segn un criterio benthamiano, ale-
jado del democratismo igualitario que preocupara tanto en los primeros
aos posteriores ala Revolucin de Mayo, En la segunda parte, al ocupar-
se de las cosas objeto del Derecho civil, rechaza la distincin entre cosas
de derecho divino y cosas de derecho humano, que considera originada en
el paganismo, aunque su propsito visible sea el de afirmar el tenor laico
del reformismo de esos aos.
"Alejemos de nuestra jurisprudencia toda supersticin, Nunca pue-
den las ficciones ser principios de una ciencia prctica, [,..] Olvidmonos
de aquella primera divisin, cosas de derecho divino, cosas de derecho
humano, Y no temamos hacer frente a la autoridad de los siglos,"
Luego del apartamiento de Somellera de la ctedra y de su exilio
en Montevideo, su texto sera reemplazado por el de Alvarez. Las mo-
dificaciones a la enseanza del Derecho introducidas en 1833 por el
dictamen de una comisin designada al efecto, prescriban el uso de la
obra del jurista guatemalteco Y de otro autor, Rayneval, tambin expo-
nente de un jusnaturalismo similar al de Alvarez y no demasiado leja-
no al que desde 1822 utilizaba Manuel Antonio Senz en su ctedra de
Derecho Natural y de Gentes29 La diferencia entre estos textos univer-
"".,;" sitarios y el de Somellera es sustancial y la sustitucin posee adems
, indudable valor simblico, El hecho de qneeid834 se reemplace en la
Universidad de Buenos Aires una obra fundamental en la enseanza ju-
rdica -ccmo lo era la que corresponda a la ctedra de Derecho Civii-, .
que condenaba la esclavitud, por otra que la admita como algo inevi-
table, dice mucho de la evolucin poltica vivida por Buenos Aires. As-
"l
I
19 2 CIUDADES, PROVINCIAS, Esr ADOS: ORf GENES DE LA NACi N ARGENTINA
mismo, y ms all del hecho de que la obra de Alvarez estuviese basa- 1)
da e~el Derecho Romano y fuese jurdicamente ms completa, la dis-'
tancia que va de la adopcin por Somellera del criterio_ de la igualdad J '
jurdica de los ciudadanos, a un mundo de derecho desigi'\le)Verr(a"obra' "
de Alvarez, es aun ms significativo.
ESTADO E [GLESIA, PATRONATO y SOBERANA
. El reformismo de Buenos Aires logr llevar a la prctica varias de
sus rmciativas, claro que sin dejar de padecer los conflictos que estas no-
veda~es motivaron, pues nuevamente las consecuencias de las medidas li- .
beralizadoras de la actividad intelectual adoptadas desde 1810 en adelan- "
te, a la par que estuvieron en la base de ese florecimiento cultural; dieron
lugar a fuerre OpOSICIn.Las resistencias fueron particularmente violentas
en relacin a las reformas eclesisticas y tuvieron entre sus ms destaca-
dos protagonistas a personajes que estimaron lesionadas las convicciones
religiosas de la poblacin. . ,
Conviene tambin aqu observar que las querellas desatadas por
las llamadas reformas rivadavianas han sido pocas veces objeto de un
t~atamlento adecuado. La vieja carga pasional de los conflictos reli-
grosos pareci revivir en la Buenos Aires de la primera mitad del si.
glo XIX, y ello gener tambin dos tipos de enfoques historiogrficos
que no ayudan a comprender mejor la naturaleza del conflicto. Por una
parte, ~: criterio faccioso que ve en lo que no era otra cosa que pro-
longacin de las t~ndencias reformistas espaolas, en parte enraizadas
en la misma Iglesia, la obra del demonio. Por otra, el que en el inten-
to de eludl~ los mut~os agravios que se derivan de tal tipo de quere-
llas, tendena a disminuir la percepcin de lo que constituy sin lugar
a dudas uno de los propsitos claves de la reforma: el de desterrar a la
vez las concepciones organicistas de 10 social predominantes en la
Iglesia, en cuanto adversas a la sustancia del rgimen representativo
l~beral que se buscaba, y l~ndole corporativa desuparticipacin po-
Itica, de manera de relegar al clero a la tarea de formacin moral de
la poblacin, especialmente de su parte ms numerosa, y riesgosa pa-
ra el orden social.
,;, ' Las reformas apuntaron, por 10tanto, inequvocamente, a redefinir
.;!, el p~~el de la Iglesia catlica en la sociedad rioplatense, pues d:'m:.rde-
penda en gran parte su xito. Y si bien tuvieron apoyo en parte delclero
local que, con una conducta similar al~que puede observarse en integfan-
tes de la Iglesia a lo largo de la historia europea y americana, eran parti-
danos de la preemmencia del Estado, tuvieron tambin el ardiente desafo
.
i
,
I
,
,
Estudio preliminar
193
>tra parte del clero y de fieles que prioritaban su credo religioso fren-
las pretensiones de aqul.
;" No cabe duda, entonces, de que entre los asuntos ms afectadoS por
pre6ltteptS hisrigrficos heredados del siglo pasado, las r~laclo-
sde los gobiernos independientes con la Iglesia figura en los pnmeros
gares. Las iniciativas reformistas proyectadas tanto para la VIdainterna
la Iglesia como para su relaciones con los nuevos poderes soberanos,
1bien derivaban de la nueva realidad poltica abierta por el proceso de la
'.'dependencia, sustancialmente, reiteremos, no eran otra cosa que prolon-
, acin de las tendencias reformistas que haban bullido en el seno de la
~onarqua castellana, y tambin en el seno de la misma Iglesia, durante el
"sigl
o
XVIII. y las doctrinas que informaban esas tendencias -regalismo,
galicanismo, jansenismo-,. eran tambin prolongacin ?e las que conocie-
.ran la Iglesia espaola e hlspanoamencanaen aquella epoca, Como ha se-
alado Mario Gngora, el perodo de 1760 a 1840 tiene una claramente
:perceptible unidad en la historia eclesistica Y en la historia intelectual de
:Hispanoamrica en conjunto, Por un lado, la piedad popular y sus usos
"permanecieron prcticamente intocados, Y el clero ultramontano adopt
una creciente actitud polmica para defenderse de los ataques y los even-
'tos catastrficos de la era revolucionaria. Por otro lado, las corrientes de
,ideas galicanas, jansenistas e ilustradas, que adoptaran no slo los laicos
sino tambin parte del clero catlico, confluyeron en el rechazo de la pie-
dad y prctica tradicionales, Y en la oposicin a los jesuitas y a su legado
de ideas y sentimientos, as como a la supremaca absoluta del Papado.
Esas corrientes se concertaron en pro de la reforma, aspiracin que final-
..mente se desvanece cuando, sobre todo desde 1830 en adelante, la gran
'mayora del clero adopta l ultramontanismo, en concordancia con la
orientacin general de la Iglesla.
30
Pese a este final las tentativas de aproximar la Iglesia a la cultura
".de la Ilustracin dejar~n algunos frutos en lo concerniente a sus relacio-
~,nescon el Estado que, si bien se mira, remitan a algo ms antiguo que la
,cultura-ilustrada, como lo era la f uerte tradicin -regalista espaola de la
.que formaba parte principal el derecho de Patronato concedido por Roma
'a la corona de Castilla. Pero, asimismo, esa aproximacin haba comenza-
.do a difundir pautas de tolerancia, tanto religiosa como poltica; que 10-
.' gfaron sobrevivir incluso a largos perodos de apacamiento: Un eco uni-
,versitario de la brega por este espritu de tolerancia 10consutuye el curso
'de Instituciones de Derecho Pblico Eclesistico dictado en la Universi-
dad de Buenos Aires por el presbtero Eusebio Agero y publicado en
1828 [Vase Documento N" 52]. Se trata del texto de las clases de una de
,
,
,
,
,
,
r.....
. . . " '-. . . . . ~" - . . . . . . . . " '. ~ . . . . . . , . . . . . _" " --'J '_~''''~-
" . , , : ~~. , . , . , . " , _, ;, A: '. " , __
48 "< \;
194 CIUDADES, ; ROVINCIAS, EsTADos: ORf OENES DE LA NACi N AR9 ENTINA
las tres ctedras de enseanza del Derecho que existan en la Universidad'
-lasotras dos, recordemos, eran la de Derecho Natural y de eirt~t'~ car- :
godel presbtero Antonio Senz, y la de Derecho Civil, a c;g'~ dePedro i
Somellera- y como ocurra segn hemos visto en el cas'Ode'S"61\rellera
tamtiih lanseanza de este sacerdote liberal estaba influid1;O~'el pro:
psito de proveer sustento doctrinario alas reformas de esos aos, El tex-
to de Agero dedica su ltimo captulo a defender la tolerancia de cultos
partiendo de la distincin entre tolerancia civil y tolerancia teolgica, ;
defendiendo el cnterio de que la Iglesia catlica era tolerante en lo civil
-admisin del derecho de otros sbditos no catlicos del Estado a practi-
car su religin- e intolerante en lo teolgico -negacin de la verdad de
otros cultos,
El problema de las relaciones con laIglesia era tambin, sustancial-
mente, parte del ms general del ejercicio de la soberana, Como tal, emer-
gi ya en el primer momento del proceso independentista, y por aadidu-
ra requiri un previo esfuerzo de aclaracin sobre cmo formular la cues-
tin misma. A raz de una incidencia circunstancial, una vacante en una
dignidad eclesistica, la Primera J unta debi consultar a dos expertos, el
Den de la catedral de Crdoba Gregario Funes y el jurista, tambin cor-
dobs, J uan Luis Aguirre. La formulacin del problema, publicada en la
Gazeta en octubre de 1810, se dividi en dos partes, laprimera de las cua-
les defini el ncleo de una preocupacin que seguira presente hasta la
definitiva sancin constitucional de 1853, "",si el patronato real es una re-
gala afecta a la soberana, o a la persona de los Reyes que lo han ejerci-
do"," La segunda pregunta era ms circunstancial, aunque no menos deli-
cada:
",,,si residiendo en esta J unta una representacin legtima de la Vo-
luntad General de estas Provincias, debe suplir las incertidumbres de un
legtimo representante de nuestro Rey cautivo, presentando para la canon-
ga magistral que se halla vacante, y sobre la cual se han pasado a la J un-
ta los autos de concurso, que se deben acompaar a la normnacn.">'
Las respuestas, publicadas en el mismo nmero de la Gazeta, coin-
cidan en dos criterios importantes, [Vase la del den Funes en el Docu-
mento N 19]Uno, que ser mantenido como poltica estatal a lo largo de
todas las viscsitudes de esta primera mitad de siglo, estableca que el pa-
,t~on~~oera algo afectado a la soberana y,porconsiguiente, correspdnda
su ejercicio a la autoridad soberana que supla la del monarca, El otro
aconsejaba no hacer uso del mismo sino en caso de extrema necesidad,
, . La poltica hostil del papado hacia los movimientos de Independen-
era coloc a los nuevos gobiernos hispanoamericanos en una ms que de-
Estudio preliminar 195
d situacin: cmo seguir adelante con el movimiento independentis-
ca a ' ica h b' d id
,- 1mismo tiempo mantenerse fiel a la Iglesia catlica a len o SI o
ya" it d
b
'" t de la sancin papal. La Asamblea del ao XIII asurruo una acti u
je o . d' 14 d ' "d
ecidida: fuertemente galicana, al establecer por ley e e juma, e
813 que "...el estado de las provincias unidas del Ro de la Plata era,1I1-
'ependiente de toda autoridad eclesistica que exista fuera de su ternto-
.0.... "32A sta sigui otra ley, el 16 de juma, que proclamaba la absoluta
dependencia de las comunidades religiosas del Ro de la Plata con res-
"ecto a toda autoridad eclesistica existente fuera del terntono y, asnms-
a la jurisdiccin del nuncio apostlico residente en Espaa
33
Con el
,'U:;mo espritu reformista observado en otros terrenos la Asamble~ t?m
;tambin injerencia en asuntos estrictamente ecleSIstICOS al p,ro?lblr el
>'bautismo con agua fra, pasar a manos laicas los hospitales, supnrrur la In-
'sicin decidir que el Poder Ejecutivo tena atribuciones para prever las
qUl , ' '
.designaciones de capellanes castrenses Y crear n,ncOlnlsarlato para at~n-
der problemas de disciplina en los conventos, ASI?,lsmo. deCIdIproh~blr
'la sepultura de fieles en las iglesias, dando fin aSI a una antigua prctica,
[Vanse Documentos N 44, e)] " "
.. Posteriormente, el Estatuto Provisono de 1816 concedi al Direc-
t' Supremo la atribucin de presentar "los beneficios eclesisticos de
01' di 1
~Patronato", con excepcin de las dignidades corresponc lentes a as
'''Iglesias Catedrales del Estado"34 La abortada constitucin de 1819,
luego del fallido intento de acercamiento a Roma mediante un~mlsl~n
.encargada a Valentn Grnez, atribua al Poder Ejecutivo la deslgnaclOn
deArzobispos Y Obispos, a propuesta en terna del Senado, y la de todos
J os cargos correspondientes a las iglesias, fuesen stas catedrales,.de co-
legios o parroquiales, Y la constitucin de 1826 dispona que el Poder
'Ejecutivo de la nacin ejerca el patronato general re~pecto de los asun-
tos eclesisticos y nombrara a los arzobispos y obispos de una terna
'propuesta por el Senado,35 .' , '
'..'. Pero esta tendencia regalista no poda afirmarse legltlmamente an-
elos ojos de la 'poblacin catlica mientras no se regular~zasen las rela-
iones con el Papado, dado que la alternal! va de una cismtica iglesia na-
~ional no parece haber tenido mayor asidero, La situacin en el terreno
'eclesistico era por dems irregular pues, por otra parte, las provincias del
la de la Plata haban ido quedando sin dignatarios eclesisticos al falle-
cer sus titulares, cuyas funciones intentaron ser suplidas por los cabildos
-'eclesisticos, los que llegaron a considerarse con atribuciones para remo-
.ver a los vicarios que reemplazaron a los obispos fallecidos, as como li-
mitar sus funciones y tiempo de ocupacin de la dignidad,
196 CJUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: OR1GEEs DE LA NACi N ARGENTINA
De esta manera, el perodo de organizacin institucional subsi-
guiente a la crisis del ao 20, se presentaba propicio para encarar una me-
jor regulacin de las relaciones de Estado e Iglesia, cuyos episodios ms
conocidos seran los que tu;ieron lugar en el Estado~:~,~'~,uenQ~rAires,
aunque el problema fue comun a todo el Ro dela Plata, Las llamadas "re-
formas rivadavianas" prosiguieron la poltica regalista de los primeros go-
biernos criollos e intentaron llevar adelante medidas ya esbozadas, y has-
ta practicadas, en el seno de la monarqua castellana y de la Iglesia en el
siglo anterior. Slo que la expresin pblica de una mayor imaginera li-
beral y la existencia de un espacio poltico en el que debatir la cuestin,
permitieron exhibir una dramtica contienda entre gobierno y clero refor-
mista, por un lado, y el clero ultramontano y otros enemigos de la refor-
ma, por otro,
Luego de algunas disposiciones, durante 1821 y 1822, que mostra-
ban ya las atribuciones que asuma el Estado bonaerense para intervenir
en los asuntos eclesisticos, el gobierno elev ala J unta de Representan-
tes el proyecto de Ley de reforma, que se comenz a discutir a comien-
zos de octubre de 1822 y fue aprobado en diciembre del mismo ao. El
proyecto motiv de inmediato reacciones diversas. [Vanse Documentos
W 51, a), b) Y c)] Mientras parte del clero, de la elite poltica y de la pren-
sa lo apoyaban con vigor, el gobernador y provisor de la dicesis de Bue-
no~Aires, Mariano Medrana -que aos ms tarde dara lugar a un largo
pleito en torno al ejercicio del Patronato- atac en un documento eleva-
do a la J unta de Representantes "los abusos del Poder Ejecutivo sobre la
jurisdiccin Eclesistica" y la consiguiente "usurpacin" cometida por el
poder legislativo en "materias que exclusivamente corresponden a la au-
tondad de la iglesia" y aada que el gobierno, "...abusando de su poder
y traspasando los lmites del orden intenta ser a un mismo tiempo Legis-
lador o Soberano Civil, soberano Pontfice y ejecutor". La respuesta de
la Sala fue dura:
"Considerando el asunto, se prolong la discusin con las observa-
ciones que cada uno de los S. S. que tomaron I~palabra hizo, nosola-
mente sobre la vaciedad en la mayor parte de la representacin, extrava-
gancJ a de sus principios, inexactitudes en su aplicacin de estos al caso
de la cuestin; si tambin, y principalmente, en el ataque que se haca a
'; las fa~u.ltade,s c,aracterstica,~y:.~.s~~~i,a~,,~,~l' Il\utQridad Sober~n~;-que
, reside en la H, J .; en el desacato y atribuciones indecorosas e njusts con
que se vulneraba el honor del Gobierno en los conceptos subversivos,
con que se atentaba al orden Publico ..."36
El contenido de la Ley tena dos rdenes de problemas que irrita-
!
,
;
\
,
\
!
,
<'1
!
,
i
. " .,........:::..
. : ~~t?: 'i ~~:
Estudio preliminar 197
" a parte de la Iglesia por distintos motivos. Uno, la supresin del fue-
:fec1esisticO, que avanzaba en el camino de l~igualdad poltica ms all
d~IOque gran parte del clero toleraba. En re~hdad, ,esta II1edlda formaba
\ute d'Ufiatrl's 'general tendertcia a supnnur los privilegios, personales
~'corporativos, que prolongaban rasgos de la soci~dad colonial contradic-
f~rios de la naturaleza de un rgimen representativo libe;al como el que
: tentaba ser organizado en esos aos. Esto se hizo explcito en la mter-
,mencin de algunos diputados que demandaron la supresin de todos los
,vrivilegios, aboliendo no slo el fuero eclesistico sino tambin el militar:
" p . "...que no se aboliese el fuero del Clero, sin que sea simultne3!11en-
;, teextensiva esta Ley a las dems clases privilegiadas; Y que en caso con-
;:.'traric. no era justa, ni conveniente; Que no era justa, por que derivando
tanto el fuero militar, cuanto el eclesistico de un solo origen, que es la
gracia y concesin de los soberanos-Legos; contrariando los mismos pnn-
. , cipios que forman la base y carcter de nuestro Goblerno, y no siendo ase-
uible el bien que se desea sin la extincin de todo fuero pelsonal que no
~ssino una aristocracia contraria esencialmente sobre tema de igualdad,
no haba una razn, por que se limitase esta medida a solo el Clero, cuan-
d Mili "37
do del fuero de ste se debla temer menos que el 1itar. ,
Por otra parte, mediante un conjunto de disposiciones de diversa
naturaleza, la ley se inmiscua en la organizacin del clero secular y regu-
lar terreno hasta entonces poco afectado por el control de las autondades
ci~i1es, Y al suprimir algunas congregaciones religiosas, dispona que el
Estado se incautara de los bienes respectivos.
Asimismo, es de notar que algunas medidas subrayaban el espritu
galicano de las reformas, como la conversin del Seminario Conciliar en
un Colegio Nacional de Estudios Eclesisticos, mudanza que Rivadavia
explic en una de sus intervenciones ante la J unta de Representantes, co-
, mo obediente al propsito de "nacionalizar el Clero ...",38 expresin sta
que, como veremos ms adelante, sera utilizada aos ms tarde por el fis-
cal Agrelo en sus escritos relativos al Patronato. , . . ,
, El conflicto fue incidentalmente ahmentado por la vrsrta de inre-
grantes de la misin papal destinada a Chije y arribada aBuenos Aires en
enero de 1824. El comportamiento de monseor MUZ1,deSIgnado por el
, Papa Vicario apostlico en Chile, disgust al gobien;o al no obtener del
:,'funcionario papal el reconocimiento de las prerrogativas del Estad? res-
. pecto de la Iglesia. El prelado recibi diversas muestras de slffipallas de
parte de la poblacin, no as del gobierno. Sus informes al Papa daban una
visin por dems negativa de la orientacin del gobierno local, pero. mos-
traban una percepcin realista de las relaciones entre los pueblos riopla-
. ',"-..
.._ .'>;..,,.. .... r " :"
" . ,
1
198
r
"
'\
\
;
l
',
,
~
,
:\;
,\1
J i
,
J
CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: Ol:fGENEs DE LA NACIN ARGENTINA
tenses: pues sealaba que cada uno de ellos formaba un Estad~" ~~;~rano
eindependiente y que se hacan gestiones tendientes auna u~n confede-
ral qu'les permitiese erigir un gobierno comn al mismp tilr.lpB"q~e re- ,
te,I~'<i::~<u,Si!lidad soberana, Esta composicin de lugar, qf ~e,yjB~N~!pente
contnbuyen a explicar las relaciones directas del Papa con los gobiernos
provinciales, las que seran impugnadas por Rosas en 1837, fue expuesta
por Muzi de la siguiente manera:
"Al principio de la' revolucin, todas las Provincias separadas de
Espaa reconocan por cabeza de gobierno a Buenos Aires, Ahora cada
Provincia forma un Estado separado, Se cuenta ms de una docena de es-
tos Estados, Todos estospequeos Gobiernos comprenden el riesgo de ser
ocupados por fuerzas superiores, como seran las de Brasil o de Espaa,
Por esta razn el Gobierno de Buenos Aires se ha dirigido a varios sobe-
ranos para lograr que establezcan cnsules (ingleses, franceses, etc.) Ade-
ms, han proyectado una confederacin entre todas estas Provincias, a se-
mejanza de Suiza, para que en caso de invasin, manteniendo cada una su
propio Gobierno, hagan causa comn contra el enemigo. "39
Monseor Muzi tom algunas medidas que contribuyeron a ahon-
dar el disgusto del gobierno bonaerense, Al trasladarse a Montevideo se-
par a esta ciudad de lajurisdiccin eclesistica de Buenos Aires y, moti-
vo de una larga querella posterior, design sin intervencin del gobierno
al presbtero Mariano Medrano como vicario apostlico en Buenos Aires.
Por otra parte, pudo verificar su diagnstico sobre la soberana e indepen-
dencia de las provincias a raz de varios incidentes, como el acaecido en
su viaje por tierra hacia Chile, cuando el gobierno de Crdoba le impidi
entrar a la ciudad por no presentar las credenciales que lo acreditasen an-
te el gobierno soberano de la provi ncia40
Es que si bien la doctrina que consideraba al Patronato un atributo
de la soberana de los reyes de Castilla y no de su persona, y que por lo
tanto infera que lo haban heredado los gobiernos americanos luego de la
Independencia, no haba tenido ms inconvenientes en el Ro de la Plata
qu~los derivados de la debilidad y mutabilidad de esos gobiernos -J untas,
Tnunviratos, Directorio, ms el ocasional funcionamiento en tal calidad
dela Asamblea y Congreso constituyentes-, luego del ao 20, la desapa-
_ ", nCl~1l del go.~lerno central aadi un problema ms delicado: el dela pos-
;tra deIsEstados provinciales que.en v{'iff-it!nisma doctrin;{-'on'-
sideraran anexo a su calidad soberana un derecho que como el,de"Patro-
nato se defina inherente' a la soberana nacional.
Un claro refiejo del problema lo ofreci el debate en el seno del
Congreso constituyente, en abril de 1826, sobre la solicitud de eclesisti-
-Iia: I 1 1 l1 1 ld/, a r1 ll0lT ;,
Estudio preiminur 199
tos de Santiago del Estero para que se suspendiese un concurso para pro-
;eer curatos, en trmite en el obispado de Salta, y para que en casa de no
prosperar)a solicitud efectuada ante la autoridad eclesistica de la dicesis
saltea, fuese el Congreso el que decidiese (Vase Documento N' 53]41 En
, ~a1idad, la dificultad motivo del debate no fue la pertinencia o no de lo so-
licitado sino la de establecer cul era la autoridad a la que corresponda
'atenderlo, Si bien ninguno de los participantes en el debate objetaba la re-
ferida doctrina relativa a la herencia del derecho de Patronato, s diferan
'respecto a si el asunto era competencia del gobierno provincial-alternati-
.vacomplicada por la existencia de varios gobiernos provinciales en la di-
cesis de Salta-, del Congreso o del reciente Poder Ejecutivo nacional, La
";Objecin ms fuerte a la ltima alternativa provena de que no haba an
':una constitucin que diera real existencia a la nacin, Finalmente, la deci-
:' sin adoptada fue la de rechazar la solicitud, rechazo motivado sobre todo
',. por el deseo de evitar conflictos con los gobiernos provinciales,
Posteriormente, la cuestin lleg a complicarse de tal modo que el
gobierno de Buenos Aires tuvo que apelar a un recurso inslito como lo
fue la convocatoria por el gobernador Viamonte, a fines de 1833, de una
junta extraordinaria dejuristas civiles, telogos profesores de Derecho, le-
gisladores y funcionarios estatales, en total treinta y nueve personas, para
dictaminar sobre una consulta suya relativa al ejercicio del Patronato, con-
sulta estructurada en forma de catorce proposiciones, Ellas fueron edita,
das, conjuntamente con los antecedentes del caso, en un Memorial que se
entreg a cada uno de los encuestados, Este texto fue reeditado en 1886
por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, anexndole lasrespues-
tas de veintisis de los encuestados [Vanse Documentos N' 54, a) a e)],
Si la encuesta y sus resultados son valiosos antecedentes para el estudio
del conflicto, constituyen tambin un conjunto de testimonios de exeep-
" cional valor para observar cmo se conceba en la poca el status de los
': pueblosy sus formas de unin, 'Pocas veces, en efecto, podr encontrarse
-; una consulta que al obligar a responder sobre quin era el sujeto de impu-
, tacin de la soberana para el ejercicio del derecho de Patronato, permita
percibir mejor la dificultad que al respecto subsista en la conciencia po-
, ltica rioplatense,
, , El Memorial Ajustado", es una coleccin de documentos que infor-
,'ffi~n del conflicto suscitado por las designaciones, efectuadas por el Papa,
del presbtero Mariano Medrana, cura de la Iglesia de Nuestra Seora de
laPiedad en Buenos Aires, como Obispo deAulon, in partibus infidelium,
sin el previo acuerdo del gobierno de Buenos Aires como hubiese corres-
pondido segn las normas del Patronato, As como, posteriormente, el
200 Ci UDADES, PROVl NCIAS, EsTADOS: ORlGENES DE LA NAC1N ARGENTINA
"'.:
nombramiento del presbtero Mariano J . Escalada para la misma dignidad,
luego de que Medrana pasara a ocupar el Obispado de Buenos Aires. El
volumen es por lo tanto un profuso testimonio de la poltica regalista se- !
guida por los diversos gobiernos independientes desdel.fgfifj~t?solu-
cin de la Primera J unta, en 1810, as como de las dificultades derivadas
d~la falta de relaciones con el Papado. En este sentido, si bien no propor-
CIOnamayores novedades respecto del ejercicio del derecho de Patronato
en el Ro de la Plata, s provee un abundante acopio de materiales ilustra-
tivos de ese eje~cicio, del mayor inters, as como textos de incomparable
valor para inferir apartrr de ellos el estatuto poltico de los pueblos riopla-
tenses,
Con relacin a este ltimo aspecto, varios de esos documentos san
excepcionales indicadores, conviene insistir, de la delicada situacin en
que se encontraba el gobierno de Buenos Aires para alegar -apoyado en
abundancia de citas de documentos extrados de las Leyes de Indias y
otros repo~llOnos de la monarqua castellana-, la legitimidad de suejerc-
CIOde un aerecho inherente ala soberana nacional, cuando en realidad la
nacin invocada no estaba constituida y en lugar de las instancias de go-
bierno nacional que en tal caso deban haber existido se estaba ante una
coleccin de gobiernos de Estados provinciales soberanos e independien-
tes. De tal manera, a diferencia de la Introduccin del fiscal Agrelo [V a-
se Documento N 54, a)], que se limita a exponer comentarios relativos al
c~cterdel :atronato COf f i ? atribucin de "nuestra soberana", correspon-
diente a los derechos nacionales que nos hemos conquistado en nuestro
pas", yotros conceptos similares, sin que en momento alguno de esa In-
troduccin se haga cargo del problema de la coexistencia de catorce sobe-
ranas estatales, la cuestin aflora en el lenguaje de algunas de las piezas
de la documentacin oficial en forma de una elocuente incoherencia. Tal
cosa ocurre con el texto de un decreto de 1831 [Vase Documento N 54
c)] en el que el gobierno bonaerense comienza calificndose de "Gobier-
no provisorio de esta provincia", denominacin a la que tres lneas ms
a~aJ o se aade' lade "Gobierno Argentino" -volviendo a la antigua sinoni-
nua ya comentada de argeritino y porteo-s? y que refuerza este carcter
limitadamente territorial" de su representacin al aludir a "esta Ciudad y
Capital de Buenos Aires, pero que al alegar sus derechos al ejercicio del
e" fatr'!n~\? J o hace formulndolos como "losderechos de una Nacihifinde-
pendient~':. La incoherencia es tal que, a continuacin, no puede menos
que admitirla, al traslucir la situacin incierta en que se hallaba por pre-
tender acordar con el Papa" ...un plan de comunicacin entre la Corte de
Roma y este gobierno, y dems puntos concernientes al bien de la Iglesia,
:;-
,
,".
\
- . - -_. ~ - . . -- . . . : 7-. <J : J . '!;;'~/ . . '1 . . . -' ..:~.
......,... ~'!'
,';:,;~~iii'
......
" .
Estudio preliminar 201
. alos derechos de una Nacin independiente ...", cuando, al mismo tiem-
'i .' d
po, tiene conclenc~a ,e que... . _ -
. "...esta provillcla no puede regirse actualmente en esta clase de ne .
'.~'. . plitliisa-tiguas leyes espaolas, sino por los principios generales
C;~~~a.dOSacircunstancias particulares, ya por la diferente posici6~ polti-
'ca en que se halla esta DIceSIs, dividido, como est, su terntono entre
'..cincOgobiernos soberanos e independientes ... " [subrayad~s ?uestros]. ..
" Pero si en este aspecto este documento participa de similar arnbige-
dad que el resto de los contenidos en el Memorial..., no ocurre as en lo re-
lativo al derecho de Patronato. En esto, se aparta de la rmeza de.lacomen-
tada lnea de ejercicio del mismo y constituye una de las pocas piezas dISO-
nantes del conjunto, posiblemente porque refleje el criterio ultramontano de
Toms M. de Anchorena, que lo firma junto al gobernador Balcarce. Por
ejemplo, luego de confesar abiertamente la debilidad de su posicin, expo-
neargumentos que contradeciran el reclamo de los goblern~s hlspano,ame-
ricanoS respecto de aquel derecho, segn se observa en el prrafo n:clen CI-
tado que admite que los ttulos que ostentaban los monar~as esp"?,oles no
" pueden ser invocados por Buenos AIres por no poseer calidad de Nacin
independiente" al no ser ms que uno de los cinco gobIernos soberanos exis-
tentes en el territorio de la dicesis. As, agrega que tampoco puede acoger-
sealas leyes espaolas" ...porque esta provincia no tiene los ttulo.sespecia-
les" que ostentaban los monarcas espaoles par~ejercer el patronazgo en
Amrica. y acentuando su distancia de la doctnna adoptada desde 1810,
aade que tampoco lo puede hacer dado que algunas leyes de Indias decla-
ran que "...que dicho patronazgo es inenagenable, demodo que no puede sa-
lir en toelo ni en parte de la corona eleEspaa ...". . .
Sin embargo, esta posicin del gobierno de Buenos AIres es transi-
toria. Poco tiempo despus, un nuevo incidente vuelve a mostramos una
posicin finnemente regalista en l~s ~~toridad~s porteas. En 1833 el
presbtero Mariano J . Escalada se dirigi al gobIerno para SObcltar el ~a-
se de la bula papal que 10 designaba para ocupar el ObIspado de AuIon,
vacante por haber sido nombrado Medrana como obispo de Buenos AIres,
pero lo hizo invocando el "alto patronato. que posee y. llene reconOCIdo
aquel Supremo Pastor de la Iglesia" .43 A raz de este nuevo incidente, el
fiscal Agrelo vuelve a calificar duramente la actuacin del Papa, a11l1S1S-
"tir en denunciar "...las miras manifiestas de la Corte de Roma, de usurpar-
nos el patronato de nuestras iglesias ...". [Va~e Documento N 54, b)],Y a
continuacin efecta significativas declaraclOnes respecto de la poltica
de nacionalizacin del clero, as como delriesgo de desnacionalizacin
que atribua a la poltica de Roma:
.'
,
,
-"~I'-"'~."'-"'-"""-- """"- -~'-
C'
so
1\
,'\
'~
\
'
1
/
~
CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORIGEN ES- DE LA NACIN ARGEN'f INA
"El fi I '.' .
I .... isca considera, que establecida una vez esta M)5ei"cic~lciade
t~r~~: la :omana, en la provisin de las dignidades eclesis'ti~;s:del terri-
1
,'".' Y abandonando el patronato quenos corresponde pjt'~jjios t'(
os "..nue-stro clero ent 'e tr ' ." :.. '-;..",.. I .-
:,r" . .' I o I as cosas s ena l l Iuy pronto des;td'Clo}flizado
C[~Wb f ldO 'dl1sque f l .unca necesitamos nacionalizarlo en todo sentido :,
u r aya o nuestro] .
I I
El encendido alegato del fiscal sustenta una posicin distinta de I
(e comentado decreto d Bid a
te en la doctrina de la he e ~carc~, e 1831,' p~es se mantiene firmemen-
del der I d rencia por las Repblicas Americano-Espaolas"
el ec 10 e Pat r onat o de l os reyes d E - 1 b ' '.
galicano dcl ue d: ". .e spana. m uido de un espritu
blerna en 16. q ; .~ d.~nd:IC101elp.r r a.f o citado, contina formulando el pro-
L"" mu,os llnCJonaJes,'SI bien en el momenl d - .
derar el caso concreto alude a "este t d " o en que cbe consi-
cuyo nombre acta. As se observa es a da ,que es el de Buenos Aires en
calada sea convocado a' .cuan o propone que el presbtero Es-
,', . I e paraprestar J uramento sobre si reconoca "la s b
rama e IIl C ependcncia de l a naci" _' ' o e-
~~~~1b~~~n;Oe~i:~~:I:t~~n~toe~eela~J :;e:i~e:'te~t:e;~:~~~':::~:~~~~~~~I~~
haban e.J ercidolos Re d
P
E
SU
:!erclclO, en la nusma forma con que lo
.' yes e spana.
LAs RESPUESTAS AL MEMORIALAJ USTADO
Como consecuencia del incid t die] '
nadar Viamonte decide formular la ;:De" e~iciernbre de 1833 el gober-
los antecedentes relativos a 1 laci erida consulta que Junt o con todos
que ya se denomina "Mel' oas IreA~ClOnescon el Papado, contenidos en lo
TI na J ustado" somet liui d
sin de "telo ... 1 e a JUlCIO e una com-
gas, canonistas y juristas" El t t d I
Documento N0 54 d)] ,. ex o e a consulta [Vase
, , compuesta de catorce ..
por su confusin la que fu iti I . proposrciones, es notable
mera de esas Pro'Posicione~,c:~~~:(t~x:r ;anos de~osconsultados. La pri-
nuev ament e al formular l a cu ti d { uestra como su redactor escolla
ce retrovertida a la Na~i6n u:
s
clo; e a soberana: "El Gobiernorecono-
blos que integran la Repbica "J onemos toda ~,asobeanta de los pue-
cado por Impropio por alguno~'d I concepto de retroversin" fue criti-
Mariano Zavaleta, Des~e el mOl:en~~ ~onsult~,dOS,co~o T~gle,Vi l l egas y
es: nos Aires 1 " ." n que el Gobierno era el de Bue-
o>} -~~"": .' :::' ':" 1-" " ." 1 a . retroversins-a-la Nacin resultaba/ 1 ""~~~l,
discursivo par a poder invocar cuand f e e .so amente un recurso
mo ya apuntamos, era considerado c~uer~necesarioun derecho que, co-
pero que al mismo tiempo mostraba mo lllhere~t~ a un Estado nacional,
de un gobierno de ese carcter, toda su debilidad por la inexistencia
202
, '~~i
, la' i unnel ( armonu :(t'
.. c
.:i.{~'(':':::
..-.;> :'~.,
.' ,":; . rO, " ". """~ ;"-- '
.,: ';:~."';-"
Estudio preliminar
203
Debe advertirse que a esta altura, ao ele 1833, el problema no era
que se dudase de la existencia o no de una nacin argentina -la dbil
. confederacin surgida del Pacto de 1831 era considerada como reunin
. de un conjunto que a veces es llamado Repblica pero otras tambin na_ O
cin-,44 sino el de la inexistencia de un gobierno correspondiente a esa
nacin capaz de ejercer legtimamente el patronato. y debe tambin ob-
o" .servarsc que entre los motivos que hacan 111(\ S compleja. la cuestin se-
,; gua presente la antigua preocupacin de los hombres de Buenos Aires
por la reaccin de las otras provincias ante lo que podra ser juzgado una
usurpacin de un derecho del conjunto de ellas. Esto era particularmen-
te delicado en relacin a l as otras cuatro provincias que, junto con Bue-
nos Aires, integraban la dicesis del mismo nombre (Santa Fe, Corrien-
tes, Entre Ros y Misiones),45
Esta preocupacin por 'la cxistencia el e otros gobiernos soberanos,
frecuentemente reiterada a lo largo de los documentos del Memorial ....
contribuye a hacernos comprender mejor lo que se declara en la segunda
-de las proposiciones de la consulta. El Gobierno de Buenos Aires, se Ice
all [Vase Documento N 54, el)]...
"...reconoce igualmente, que en la constitucin federal que han
adoptado los Estados o Provincias de la Unin, que integran la Repblica,
cada Gobierno ha reasumido y ejerce plenal";ente esta sberana en el te-
rritorio respectivo de cada una ..."
Y, para coronar el esfuerzo por sortear la dificultad, se usa una ex-
presin que rene en pocas palabras la consciencia de la necesidad de in-
vocar lo nacional que habilita al ejercicio del Patronato, con la. inexisten-
cia de un gobierno de tal carcter: "...por su misma soberana correspon-
de a la Nacin y sus gobiernos, el examinar y dar suplcito y exequatur,
o denegarlo, a todas las bulas, breves y disposiciones pontificias ..." La cu-
riosa frmula adoptada -"la Nacin y sus gobiernos"-46 es un ms que elo-
cuente indicador de la dificultad de formular la complejidad de la relacin
entre la tendencia autonmica de los Estados provinciales Y suspretensio-
Des nacionales.
Ante Iaimposibilidad de reunir la amplia junta designada, en mar-
_ ~ ,zo de 1834 el gobierno opta por solicitar a cada uno de los individuos que
c,;r." deban haberla integrado un dictamen escrito:
47
Las respuestas, reiter-
maslo, constituyen un invalorable conjunto documental casi a la medida
del propsito del historiador preocupado.por establecer cul era la visin
de poca sobre el estatuto poltico de los pueblos rioplatenses. [Vase Do-
cumento N 521; e)] Al respecto, lo primero que resalta es la coex.isteneia
de dos postulados que no se consideran contradictorios, pese a la incomo-
"
\ ;-
204 CIUDADES, 'PROVINCIAS, ESTADOS: ORl cENES DE LA NACiN ARGENTINA
didadjurdica que generan, y que algunos de los encuestados califican de
"axiomas" (J uan J os Cernadas) y hasta de "dogmas" ("un dogma santo de
nuestra fe poltica" son los trminos con que. Baldom~xoJ 'Ct~cfti~)'ifica ei
contenido de la primera proposicin), Por una parte, e 'consenso sobre la
existencia de una.nacin, frecuentemente nombrada como Repblica !\r-
gentina. Y , por otra, que esa nacin estaba compuesta de Estados sobera-
nos, que tambin frecuentemente son nombrados como provincias pero
cuyo carcter estatal soberano es asimismo continuamente subrayada, Sir-
va de ejemplo el texto de J uan J os Cernadas [Vase Documento N 54
e)], cuyos trminos, con ligeras variantes, se encontrar repetidos en la
mayora de las respuestas, y que al comienzo reitera la ya comentada fr-
mula del gobierno bonaerense referida a "la soberana de la Nacin, o de
los pueblos que integran la Repblica,,:":
. "Es otro principio no menos cierto e inconcuso, que en laconstitu-
cin federal; que han adoptado las Provincias de la Unin, cada una de
.ellas es, un Estado soberano, y ejerce plenamente esta soberana, y la ejer-
cern siempre, hasta que ellas mismas no acuerden y sancionen otra cosa
en la constitucin generaL"
Pero, inmediatamente; aade que "...la Repblica Argentina, eleva-
da al rango de Nacin soberana, libre e independiente, ejerce su soberana
con todas las atribuciones, derechos y regalas, que le son esencialmente
inherentes, .. '1
Hay una sola respuesta que rechaza la afirmacin del carcter de
Estado soberano de las provincias, la de Mariano Zavalera [Vase Docu-
, mento N 54, e)], unadepto del derrotado partido unitario, pero que es re-
velador,a de tendencias de la poca pues les atribuye alas provincias la
pretensin de llegar a convertirse en naciones independientes:
, "~a.posicin/de nuestras provincias es querer ser; tienen sus juntas
legislativas, pero aun les falta el poder para figurar en lo poltico por s so-
~as,arnb~ndo ac?nstitui~se naciones y tener cada una soberana plena e
independiente. Aun no ha llegado su edad de posibilidad; al presente son
facciones, y nada ms, de la asociacin nacional soberana que tuvieron
con Buenos Aires .. ,"
~~ Zavaleta, que cita a Rousseau y a lo que ste haba escrito en el
"< )(, Cont~aIO,S< ,cial sobre la indjvisibilidad de la.soberanta, critid11\' pre-
tensin soberana de cada una de las provincias rioplatenses y prefiere,
c?ns~cuentemente. que el ~obierno de Buenos Aires solicite lafpro-
vmcias los poderes necesanos para poder negociar en nombre de todas
con el Papa,
En cuanto ala coexistencia de las distintas soberanas, quizs la fr-
_--::: I
ESf l l d i o prel i mi nar
20S
,'",Ul
a
ms sencilla para expresar la espinosa cuestin la contiene este p-
'.~'-:'afode 9tra d ; ~asrespue~t~s:. ~",,'.. . : '. ' .
:.~ " i 1 f e-cEoi Eb" que :'hl a N" a.dn se hal l a ~adlcadaOngloanamente.)a.
',:beranfa,con todas las atribuciones que le son propias, y qu: son necesa-
:'rias para llenar los objetos de toda as~ciacin;y que sta se ejerce hoy po:
"1 poderes constitUCIOnales establecidos en los dversos Estados que In
/c-. os
t~. 11 "48
,. tegran aque a, ' ""
':;,.' Tambin es de inters la expreSIn del cnteno de VIcente Lpez
; '_ que apoya una part~de.su escrito con una cita del jansenista Van Espen-,
e cuando acepta la prImera proposlcl1L.-
"...eu cuanto Importa que la soberana, o el sumo derech~ de dars,e
la constitucin Y las leyes ms convenientes a su indepen?enCl~, seg~r~p
dad y prosperidad y de hacerlas respetar, guardar y cumplIr; reside on,~I-
nariamente en los pueblos que componen la comunidad p.o} t!ca o Nacon
, "49
Argentllla .., ' f 1
Pero es la respuesta deDiego Zavaleta la que contiene la .?nnu a-
cin ms explcita de la situacin riopI~tense en cua~to.a la -elacon entre
soberana nacional y soberanas de los Estdos prov nciUles. ,;
"",yo reconozco en la Nacin que formamos, la soberat~J ad~~odos
los pueblos que integran nuestra Repblica, con todas las atnbuclones Y
derechos que le son esencialmente anexos Y que hasta el 25 de May,o de
_ , 18'10ejercieron los reyes de Espa~a en ellos"," Pero como estos pueolo
s
:
despus de reivindicar su soberana, I:e~onqlllstando herOlcal~1e~llesu JO_
dependencia, han manifestado su decidida voluntad de constlt~lrse Y go
bernarse como Repblica federal, bajo los pactos que de co
mun
acuerdo
sancionen y ratifiquen ellos mismos: como hasta el da no ha llegado el
caso de que estas Provincias o nuevos Estados realicen y ratifiquen esos
'pactos a virtud de los cuales se establecer quiz una,autoridad gene~al,
consti:ucional111ente encargada de la direccin Y ejer<,icio de los :legoclOS
comunes a la federacln que se le designen: entretanto llega e1l1empo de
que-todo esto se verifique, es arreglado a derecho y constante de hecho,
q
ue cada uno de nuestros gobiernos, aunque nuevos, indepcnd.lentes, ha
-' 'b ,; "50
r-, resumido y ejerce plenanamente su so erama .., ,
" ' Cabe observar en este texto que ala admisin.por parte de este vte-
~jo unitario de la realidad de la soberana de los pueblos, se une una 1111-
,_ plcita neg~tiva a considerar como vlida la situac,i6n emergente del pac~
\0 Federal (confederal) de 1831, en cuanto SeC?nslgna la no nuevaexpec
tativa -que haba sido motivo de fuertes conf1l,ctos en~e BuenoS Alres y
las provincias del Litoral en ocasin del trmite ql~ellev al tratado de
1831- de la futura constitucin de un gobIerno cornun.
,','
206
Estudio preliminar
207
CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORf OENES DE LA NACIN ARGENTINA
. t ner "corno
'_ a El tratado comprometa a sus signatanos a sos e
Mend~er'dadera la Religin Catlica Apostlica Romana, con exclu-
~~~ad~todo otro ~ulto pblico", COnSigUitent~~~;~e~:::~b~~::r l:af~~:~
el tratado, se acord 100ClargestIOnes an e e 'o de San J uan
" de un obispado para las provincias cuyanas. El goblem S t Mara
Cl ~ ente di lomtico aRoma y propuso a fray J usto an a ,
enVi un ag ocu ~ el obispado, Las gestiones realizadas po~el gobierno
, de Oro para ,P , 1en 1828 cuando el Papa erigi el Vica-
de San J uan dIeron fruto parcia San J uan separando sus territorios
, riato Apostlico de Cuyo con sede ~na fra J usto Santa Mara de Oro co-
" de la dicesis de crdoba,p
y
deslgnf'rma eY lvcariato apostlico de Cuyo
, '53 En 1832 el apa con 1
_ rno Vicano. . TI con 'unto de documentos -entre ellos,
en la persona de Oro ,medIante u a
J
al oblerno de San J uan- que res-
un br~ve d;rigido
t
ala~~:~l~lrci~~~e~~e cre~cin del obispado de Cuyo, y
pondlan a as re er , 1 momento en que se concluyesen de
que compromet~nla creacinP~~~;~a~Como consecuencia de esto, se
adoptar las medidas prevIas :~, 'AposthcO y el gobernador de San
firm un ConcOldato entre e icano i ulrnin en setiembre de 1834
b d 1833 La tramltacl n e
J uan'denl~~~l:;n:ffabili 'crea la dicesis de Cuyo, sufragnea
J
de laMMe-
cuan o d' do los territonos de San uan, en-
tropolitana de Charcas, compr~n len o tiempo algunas de las disposicio-
daza y San Luis, recogiendo a :lsm, ~atedral a la Iglesia Parroquial de
nes del Concordato Y convlsrtlen
J
o el a~ como designando al padre Oro
San J os, de la ciudad de an uan,
Obispo de Cuyo,54 , aba a ser la sede de la nueva di-
La reaccin de Mendoza, que aspir de ~estiones en~e los gobiernos
cesis, dIOlugar a un prOlOngad~p~~c~~Onotar que al quejarse Mendoza a
de cada provJ J 1cla y el papado, "f'caba hacia San J uan, Rosas
f
' e todo esto sigm 1
Rosas por la pre erencia qu b' estar en manos del encargado de
le respondi que las gestiones ~e lero~ entre los diversos incidentes de
las Relaciones Exteriores. PreClsamen ,e
' d 1 gob'lerno de Buenos Aires,
, b 1 la tarda reacci n e
este conflIcto so resa e f a J usto Santa Mara de Oro, en oc-
en 1837, cuando ante la muer~ d~ r y resent aRoma al presbtero Ma-
tubre de 1836, el gobierno de an t
uan
~a obispo diocesano de Cuyo, pre-
_ nuel Eufrasia de Quiroga Sarmien o PSd Ode 1837, Rosas cuestion
, i b da por la Bula del 1 e rnay . --'
_ l"sentacl n apro a " e los obiernos provinciales con el Papa por
entonces las negOCIaCIOnesd g d las atribuciones dela represen-
: entender que esa relacin form~ba :~e eenovado al gobierno de Buenos
tacin exterior que las provinCias a ~a~~xenuatur por parte de su gobier-
Aires y resolvi aplicar la eXIgencia e v ,'1 fic: 56
no pa~a el pase de las bulas, breves o rescuptos ponti lCJ OS,
Cabran muchos otras observaciones, de lasque omitimos las rela-
tivas a modalidades de ejercicio del Patronato, histricas o con'lempor-
neas al documento, por no ser objeto de nuestro trabajo, Entre ellas, es de
e~g~i'iaJ jnters el muy extenso dictamen de Toms de Anchofna que,
apoyado en el derecho cannico, ataca con acritud la actuacin del fiscal
Agrelo y defiende la figura del Papa.>' Y , asimismo, es de destacar la coin-
cidencia de algunos de los consultados (Marcelo Gamboa, Dalmacio V -
lez [Srsfield]), en que el derecho de Patronato no era una herencia del
ejercido por los reyes de Espaa sino legtimo ejercicio, segn el Derecho
de Gentes, de una atribucin soberana por los gobiernos de la nacin ar-
gentina,
Aunque las relaciones con el Papado siguieron rotas, el conflicto
fue suavizado al otorgarse en el mismo ao de 1834 el pase a las bulas re-
lativas a la designacin de Medrana y, al ao siguiente, al aprobarse el
nombramiento de Mariano Escalada, Durante toda esta tramitacin es de
notar que el derecho de Patronato no era considerado, como s ocurrira
ms tarde durante el segundo gobierno de Rosas, como incluido en la re-
presentacin exterior delegada a la provincia de Buenos Aires
52
A partir
de entonces, la dificultad derivada de tratarse de un derecho inherente a la
soberana nacional sin un rgano de gobierno de tal naturaleza capaz de
ejercerlo con legitimidad, aparentemente pareci salvarse al interpretar
Rosas que el Patronato formaba parte de las reaciones con un gobierno
extranjero;en este caso el de Roma, De tal manera, su ejercicio adquira
la calidad nacional necesaria al formar parte de esa atribucin de la sobe-
rana que haba sido delegada al gobierno de Buenos Aires por el conjun-
to de las provincias, Al hacerlo as, no dej de continuar la tradicin rega-
lista de los gobiernos anteriores pues, en 1837, declar nulos a todos los
, documentos pontificios que, desde 1810 en adelante, no hubiesen tenido
el pase correspondiente, Pero el expediente adoptado por Rosas no logr
,regularizar las relaciones con el papado, por una parte, ni tampoco con las
otras provincias, tal como se pudo comprobar en el caso del conflicto que
entre las provincias de San J uan y Mendoza provocara las gestiones de la
primera de ellas para obtener del Papa, en comunicacin directa con l, la
creacin de un Obispado en la ciudad de San J uan,
:. " ''''. i f --'~'': '', '. , ''. - ,..;r1,1 "
" LA CUESTIN DEL PATRONATO EN LA GESTIN DE UN OBISPADO
y DE UNA DICESIS DE CUYO
Los antecedentes de este conflicto datan de la firma del Tratado de
Huanacache, en abril de 1827, por las provincias de San J uan, San Luis
.:tu, Pum ,( 'arntonc " ' o l
!"
208 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORGENES DE LA NACIN ARGENTINA
De esta manera se reeditaba la cuestin de a quin corresponda el
ejercicio del Patronato. El criterio del gobierno de Buenos Aires supona
considerarlo una atribucin soberana de las provincias p~r.Q.entendiendo
al mismo tiempo que ellas lo haban delegado implcitiMlfie'iii'aaigar la
representacin exterior. Un criterio distinto haba sido expuesto en 1830
por el entonces lder de la Liga Urtitaria, el general J os Mara Paz, quien
tambin objet las negociaciones de San J uan con el Papa, pero basado en
el criterio de que el Patronato era un derecho inherente a la soberana de
la nacin argentina cuya constitucin crea prxima. En respuesta a una
carta de fray J usto que le informaba de su designacin para ejercer el vi-
cariato apostlico de Cuyo, Paz sostuvo que...
"Su seora Ilma. no puede desconocer que por muy extraas que
sean las facultades-de los gobiernos en las presentes circunstancias de ais-
lamiento en que se hallan las provincias, todas deben reservar al juicio de
la Nacin y aun gobierno nacional, aquellos asuntos de primer orden que
no pueden mirarse como peculiares de una ti otra provincia, porque de su
naturaleza, envuelven un orden general que debe arrancar de la Constitu-
cin del estado. Tal considera el que suscribe toda novedad en la discipli-
na de la Iglesia. La que hoy sancionasen los gobiernos y cualquiera otra
autoridad subalterna a la Nacin, quedara expuesta a la repulsa y a las
consecuencias funestas que producira un empeo contrario en sostener-
las. El que suscribe teme demasiado esta responsabilidad, tanto ms,
cuando parece acercarse el da en que la Nacin reunida, consulte los in-
tereses de todos los pueblos de la Repblica. "57
Un criterio-en parte similar al de Paz haba sido tambin expuesto
en el seno del cabildo eclesistico de Crdoba cuando, conmovido por una
innovacin que segregaba parte de su dicesis, discuti la decisin papal,
,', en el mismo ao de 1830. En esa oportunidad, el tesorero del cabildo sos-
tuvo ...
.... que adems de los defectos apuntados en la discusin, el Breve
Pontificio adoleca de la falta del requisito esencial de placet de la autori-
dad tcmporal.. que el mismo cabildo comunicara esta resolucin alos go-
bernadores de las provincias de Cuyo, manifestndoles que esperaba de su
moderacin que no haran innovacin ninguna respecto a este negocio, y
~;se lo reservaran para el congreso naci?nal, .su:}~!t;;? de poco se V~ti'tqa
-,;deinstalar enCrdoba ....s8 e-:,.,;,..>"""" "" .. ,"."" "
-~ , 'tmo 'vemos, en todo este largo expediente, lacuestin central de la
soberana continuaba generando dudas y discrepancias, que no cesaran pe-
se a la doctrina asentada por Rosas en 1837. Y se comprueba, asimismo,
que a tal punto ejercieron las provincias de Mendoza y San J uan sus pre-
i
\
, \
I
Estudio preliminar
209
. contradecan la supuesta concesin de la repre-
ensiones sobei anas, qube d Buenos Aires. En tal sentido, es de notar
'6 tenor al go ierno e . i d
entaCl n ex, 1847 Mendoza insiste ensu comumcaCl n 1-
, . 'os mas tarde en) .. ",o " '6 digo-
edle~~ q,_...!. ~ 1,; -. ~ b'spado provocandounareaccl II e
.' con Roma para obtener un o 1 ,
~cta . '1 a la de 1837.
ierno bonaeren~esl~1 ~ berana por parte de las provincias, en deseo-
. Este eJ erCICIO e a so cto de la que las relaciones con el
.' d 1criterio de Rosas respe .
oCllw
ento
e 1 d 1 in de la representacin exterior, se re-
b
arte de a e egaci '6
papa fOlma an P . laci d la Compaa de J esus y otras r-
.pilitarnbin araz(~e8~8rel~~~5~~I:I~e~er sinular reaccin del gobierno
"denes en Mendoza Y rueba no slo en la cuestin del
de Buenos Aires. Pero, ade~s, se comp lo con las relaciones comercia-
Patronato. Lo mismo ocurnna, po~eje:; U1;tratado firmado entre ambos
les de Mendoza con Ch!1e, regu~a;~ Por Rosas y que, pese a esto, volvi
EstadoS en 1835, que fue I~~~~ ,:rando un nueva dlferendo con Bue-
aser aplicado de hecho en , gel
. 59
nos Aires.
"
NOTAS
. '. " le diciembre de 1822, Museo Mitre, A
1 Carta de Desuut de Tracy a Rlvadavm, Pans. 2 e . .
l. e 22 e 17, N 15926. d Amrica", Seccin 11. Captulo u, arts.
2
. . n de tas Pr oVII1Cl US Unidas en Su
Consutucl 119
XIV a XVII, en Estatutos ,ob cu., P,~gTodas las [provmcms] de la Unin cst~en es-
3 El t ext o del Cabildo de Buenos Aires . s Int er eses, Y rgimen uuenor Es-
tado de hacer por s mismas lo que ms convengva assu "
- d esta puede decirse a. .
10 es \ 0 que por 10 a respu " S la Capitular de Buenos Aires,
d
ar l e de las ProviOclas, a 1
4 "ReasunCin de faculta es por p la Re bica AlgenlllJ a, ob. cit ,Tomo ,p g
Febrero \2 de 1820, Registro Ojicwl de P d BuenoS Aires, de setiembre de 1821,
d laracin del gobi er no e " b r
542 ASimismo, en una ce el Con resc constituyente- era necesano . a i l ,
se afmnaba que hasta t ant o se r euni ese d g ada provmcla momentneamente en SI
una senda nueva por la que reconcentr n ose e [OrtuID'OS ""Marufiesto sobre las pro-
b
tos de tantos 1Il .
- misma pueda reparar los que rau \ n de la H J sobre el congreso gene-
, . h sentado a a S3!1Cl' [10 \
/~ > posiciones que el gobierno a pre d utados para l, existentes en Crdova. (e
~-ral, y objetos a que deben co:ltraerscA\ os b'Pleas 1 ob CIt., pg 746
\8
2\1" E RavIgnaru sant .. "
~ setiembre de ," \ \ b crt pgs. 427 y sigts.
denota en R Piccln t, O.
5 Vase parte de esa corrcspon de ww elite dIrigente en la Ar-
1 '6 Guerra Formacl n
6 Vase Tuho Halpcrn, Revo UCI ,11 Y .' 19 72 pg. 365 Y stgts
. lla Buenos Aires, SIgl o Veintiuno, '
gentma cno ,
210 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORf GENES DE LA NACIN ARGENTINA
7 J ohn Locke, Segundo tratado sob 1 b . . ";,\.. .
y 103. re e go lemo ci VIL, Madrid, Alianza, 1990, pgs. 101
8Sel~e'en el art I "R \'< i"'~7"'-
" eu o epresentantes" de la Encielo edia u I ,,"0- ;,.~'~,h:';";
. p~~. ser tiles y justas, deberan estar com p q e as asam~leas re~r,~entativas,
hacen ciudadanos, y cuyasituacin y culrur:~e~ta~ por aquellos,a,qUienes suW-posesiones
tereses delanacin y lasnecesidades delos ueb~O~an encondiciones deco~ocer losin-
hace al ciudadano' todo hombre q P os. en una palabra, es lapropiedad laque
tado, y cualquiera'que sea el ra~g:eqUposleeen el Es:ado, est interesado en el bien del Es-
, e as convenciones particula le asi .
pre enrazon de sus posesiones como debe h b . res e asignen, es srem-
presentar". Denis Diderot y J ean Le Rond dl~l~ar, como adquI:re el d:recho de hacerse re-
culos polticos), Madrid Tecnos 1986 1 mbert.Lc Enciclopedia (Seleccin de art-
del Congreso conslituy~nte respec'lo d' PI gli .81 .. Vase ms adelante, el debate en el seno
9 e a mitacin del voto
E",Ravignani (comp.), Asambleas ... , Tomo Se unda ..
flictos en tomo a la poltica ecan . dI' ~ , ob. CIt., pg. 1232. Sobre los con-
e~oll6~ico del grupo rivadavian:~~~l ;_ f;;~od~~a~e tamb~n Sergio Bag, El plan
Histricas, Facultad de Filosofa L ~ .)'. sano. Instituto de Investigaciones
10Vase Tul' H '" ( . y erras, Universidad Nacional del Litoral, 1966.
10 alp.... rm Donghi, Argentina de 1 ,.
federacin rosista, Buenos Aires PaidsvZ a. revolucin de Independencia a la con-
:~ Vase al respecto S. Bag, ob. :it., esps'P:. ;;7:;~ll:'85, pg. 210 Y sigts.
Ley de Elecciones de Buenos Aires del 14 d
Leyes y decretos promulgados en B ' A. e agosto de 1821, en Recopilacin de [as
de diciembre de 1835 Primera part:e;os tres .desde el 25 de Mayo de 1 81 0 hasta fin
13" . ' . uenos Aires, 1836, pg. 173.
Sesin del 18 de diciembre [de 1821]" "A .
tantes de la Provincia de Buenos A. '1 ctas de las sesiones de la sala de Represen-
B .rres en as que se discutl l i
uenos Aires", en Carlos Heras "L i . 1 asupresi ndel Cabildo de
dades, T. XI, La Plata 1925 p'g 4"79sllpreSI n de) Cabildo de Buenos Aires", Humani-
14 " . .
"Vease nuestro trabajo -con la colaboracin' .
Procesos electorales y construccin d I d~Marcela Ternavasio y Fabin Herrero-
mitad del siglo XIX" en. Ant . A e, espacio poltico en Buenos Aires de la primera
r: ' . amo nruno (comp) Hist ' d J
f orma ci n del espacio poltico naci 1 lb . , onae s a s elecciones y de la
do de Cultura Econmica Buenos ~~a e~C eroamrica, siglo XIX, Buenos Aires, Fon-
d ,res, c. E 1995 "Para los bi
peno 0, el Cabildo de Buenos Aires d . ,".. go lemas centrales del
ridicidad, por representar lasoberan p~ 1:se.r ~Sl tant~un imprescindible factor deju-
lesta fuente de lmites y controle a e a c~u ad capital del territorio, corno una mo-
E
s a su actuacin Pero s610 d I
un stado provincial genere dos blt decodr cuan o aconformaci6n de
b m lOS e poder con ju . d i
terno provincial -ccn su J unta d R rJ S ICCI n superpuesta. el go-
"i" e epresentantes- y el Cabild I
ra intolerable y los cabildos te . .. I o, e anacronismo se ha-
d f rmmar n por ser suprimidos
e rerormas polticas que darn un sello . . ',como parte de un conjunto
15Vase B . '. peculiar a la historia electoral posterior"
enjanun Constant Escritos P r . -. -
nales,'1989ipg. 125: ' -. ,9 rnccs, Madrid, C~9~~~de Estudios Cons'tiiucio- -,
16 G 1
J 7 azeta te Buenos Ayres, 1816, pgs._ 527 y 528.
Sobre las prcticas electorales del erodo v -".
toral. y expansin de la f~ontera pOl~ca en '1 ase Marcela Tern~vasio, "Reforma elec-
Annmo (comp.), ob. cit." - -' e estado.de ~uenos Aires 182Q-1840", en-A.
Estudio preliminar 211
La constitucin de Crdoba de 1824 establece que estn en vigencia todas las leyes y
dems disposiciones del "antiguo gobierno espaol" que no estn en oposicin directa o
indirccta'con "...la libertad e independencia de Sud Amrica. ni con este reglamento Y
.'dems disposiciones que no sean contrarias a l libradas por el gobierno general de las
provincias desde 25 de Mayo de 1810". "Reglamento provisorio de la provincia de Cr-
"doba para el rgimen de las autoridades de ella, expedido el 30 de enero de 1821", Seco
VI, Cap. XII. arto 3, en J uan P.Ramos, El Derecho Pblico de las provincias argentinas,
..~conel texto de las constituciones sancio1 U1 dasentre los 01 1 0s1819 y 1913, Buenos Ai-
.res, Facultad de Derecho Y Ciencias Sociales, Tomo I. 1914, pg. 162.
1.9Ley del 4 de mayo de 1833. Recopilacin de Leyes, Decretos y Acuerdos de la Provin-
~:::. da de Entre Ros, t. IV. pg. 29; Ley del 15 de setiembre de 1825, Registro Oficial de
.; la provincia de Corrientes, t. 1, pg. 379.
~;,20Ley de Eiecciones de Buenos Aires, del 14 de agoste de 1821, en Recopilacirl... , ob.
e. cit., pg. 173.
,_21"Constituci6n de la Repblica Argentina" [de l826}, Seccin Il, De la ciudadana, art.
6, en E. Ravignani, Asambleas ... , ob. cit., Tomo Tercero, pg. 1193. El texto original de
este artCulo dio lugar a un intenso debate en el que intervinieron Manuel Antonio Cas-
tro, Manuel Dorrego, Valentn Gmez, J uan J os Paso y Pedro Feliciano de Cavia, en-
tre otros. Vase el debate en E. Ravignani, Asambleas ..., oo. cit., Tomo Tercero, pgs.
733 y sigts.
. 22Sobre la prctica electoral durante los gobiernos de Rosas, vase M. Temavasio, cb. cit.
23Vase el curso de Lafmur en: J uan Crisstcmo Lanur, Curso filos6fico dictado en el
Colegio de la Unin del Sud de Buenos Aires en 1819, Buenos Aires, Instituto de Filo-
sofa. FFyL. UBA, 1938. Respecto de la enseanza de la Ideologa por Lafinur. Fernn-
dez de Agero y Diego Alcorta, y su deuda con Cabanis y DestuU de Tracy. vase J uan
Carlos Torchia Estrada, La Filosofa en la Argel,ttina, parte 11, "La Ideologa", Washing-
ton, Unin Panamericana, 1961.
',24 Sobre la vida y la enseanza de AgUero, vase la "Introduccin" de J orge R. Zamudio
Silva aJ uan Manuel Fernndez de Agero, Principios de Ideologa, Elemental, abstrac-
tlva y oratoria, 3 vols., Buenos Aires, 1940, Vol 1. Asimismo, J . C. Torchia Estrada, ob.
cit., pgs. 83 y sigts.
.; 25 Vase un resumen de las opiniones al respecto en Vicente Cutolo, "El primer profesor de
c. Derecho Civil de las Universidades de Buenos Aires y Montevideo", Estudio Preliminar a
la edicin de la segunda parte del curso de Somellera: Pedro Somell
era
, Principjos de De-
recho Civil (Apndice), De los delitos, Buenos Aires, Elche, 1958, pg. XlII Y sigts.
,26 J os Mara Alvare1 .,lnstitllciones de Derecho Real de Espaa l,] Adicionadas cor! va-
.. nos apndices, prrafos, etc., por Dalmacio Vlez, Buenos Aires, 1834. Vlez utiliz la
: _ edicin espaola, que haba suprimido la nformaci relativa alas Indias de la edicin
'::.original mexicana, y trat de compensar esta deficientia'con notas y apndices suyos'.
Vase una crtica a ambos autores, ya desde la oposicin historicista al racionalismo
ilustrado, en luan Bautista Alberdi, Fragmento Preliminar al Estudio del Derecho, Bue-
nos Aires, Hachene, [1955J , pg. 232 Y sigts.
._ 27Alvarez explica ms. adelante que_ si bien p:or derecho natural todos los hombres son li-
bres, disposiciones del Derecho de Gentes hacen legal la esclavitud pues la necesidad
'.
212 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADO?: ORf oENES DE LA NACiN ARGENTINA
oblig a" d .
la misma :~c~~::"~:~:uO;e at:::~I~:~;~~~~~j~~~~r:n"den~Ur~b~rtad en perjuicio de
r~cho ntural supuesto sehalla aprobada en lasagrada esc;'tura ~egn~a~ar~zn Y ,de-
sino lo q.ueno se opone o es conforme a los pri .. d . qJ ,;.~~ -, ~er~p~.;utonzar
nncipros eequidad' ue'Dic " 1 1 " '" .
28
en
nuestros eorazopes".ld., pgs. 70 y 71. " lOS a grabado
~o debe olvidarse que pese a las medidas restrictivas ado tadas
~~:m:I~, ~' esclavitud persista e inclusive, se vio faeilitad~ por !~;ols~e~~~:b~:~ :~I
e uenos AJ ~esen 1831, luego derogadas. Vase al res ee 1" . "
el estado de la esclavitud en esta Repbli .. 1 P to e Apndice sobre
lez Srsfield incluy en su edicin de 1 lebay PdonAellpamerite en Buenos Aires" que V
. ao fa e varez pgs 47 y si t . brir i
ClO sobre la esclavitud y limitndose a d t 11 I . . g s. sm a nr J Ul~
Aires. Vase asimismo Marcela As en de a ar.e esta.do legal de la misma en Buenos
res, 181O~1853" Revis; d H' .p e Y anzi Ferreira, "La esclavitud en Buenos Ai~
y George Reid Andrews~ ~s a;::;a e~~:lI~;;;hO, Buen~s Aires~~o 17, 1989, pg. 19,
nos Aires, 1989, pg. 68. g Buenos Aires, Ediciones de la Flor, Buc-
29 Agustn Pcstalardo, Historia de La ense d L . .
Univ:rsidad de Buenos Aires, Buenos Air:~Z~9 e = eWIClas jurdicas y sociales en La
ensenanza del Derecho en pgs 29 . ' J 4, pg. 51. vanse otros aspectos de la
30 . . y stgts.
~ano Gngora, Studes in the colonial histo 01 S' . .
31s:,ty Press, Cambridge, 1975, pg. 201. ry 'panish Amanea, Cambridge Univer-
Consulta elela J unta", Gazeta Extraordinar d
pg. 1(451) la e Buenos Ayres, 2 de Octubre de 1810,
32E R' .
. avrgnaru, Asambleas ... , ob. cit., Torno 1, pg. 47.
33 Idem, Tomo 1, pg. 50.
34 Estatutos , ob. cit., pgs. 74 y 75.
35 Es/allos , oh. cit., pgs. 125 y 169
36 .. .
PrOVInCia de Buenos Aires Ministerio de Ed i
tura, Acuerdos de la honorable J nt d R ucact n y Cultura, Subsecretara de Cul-
37 Id u a e epresentantes, 1822, La Plata 1981 pg 168
., pg. 171. . ' , . .
38 Id., pg. 176.
39 M . 1C I
UZI a areenal della Somaglia Buenos A"
turia y Miguel Batllori La prime'.a 'si Ires,.8 de enero de 1824, en Pedro de Le-
C
' " m/Sl Il pontificia a Hispa .
IUa del Vaticano 1963 pg 158 [t d '6 Iloam nca, 1 8231 825
40 "El 22d ".'. ra ucci n nuestra del fragmento citado]. '
e octubre la Sala de Representantes de C d b '
biernc que no diese paso a ningn resc t d 1V r o a acord que se ordenase al ~
te Vicario manifieste previamente su diolo e roano Apost6hco de Chile, sin que es-
s 'P omas y facultades ye t
tes el beneplcito de la autoridad sob ' n es e caso obtenga an- .
eruna que corresponda" E '
la misma fuente, se ha vericadq como 1 . n rungun caso, prosigue
por hi conseivecln de los for~ .y "':~i~I;."8j p.r8~WCta$ rioplatenses "un mayotfcelo
diente". Extracto comentado po: ~~r:v~ ~g~OSque corresponden a un Estado indepen-
de noviembre de 1824, pg. 3, en P. ~~{elU~~OS ~ Buenos,Alres,. N 91, mircoles 1 0
35, Doc. 2, pg. 451. Esta informacin nos h yd . BatIJ or~, ob CIt., segunda parte, N
na AYIOlo. . a S1 o proporcionada por la Prof. Valenti-
.1.,
. '.
,.
...
,.-~.
Estudio preliminar
213
La entrada de la solicitud en E. Ravignani [comp.], Asambleas ... , ob. cit., Tomo gegun-
do, sesin del 7 de abril de 1826, pg. 940; el despacho de la Comisin de Legislacin
'subsigui~I]-~.~de~ale, en Id., pgs)048 y sigts.
\Sobrc la autodenominacin de "gobierno argentino" por parte del gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires, vase la correspondencia dirigida al Papa por el gobernador
Viamonte, en octubre de 1829: "Comunicaci6n del Gobierno argentino a Su Santidad",
Buenos Aires, Octubre 8 de 1829, en Rubn Vargas Ugarte, S. 1., EL episcopado en las
tiempOS de la emancipacin sudamericana, 1 8091 830, Buenos Aires, segunda edicin,
.d932, Documento N 26, pg. 256.
3 "Presentacin del Reverendo Obispo al Gobierno, Buenos Aires, Agosto 16 de 1833",
~;"'Memorial ajustado ... , Segunda Edicin, Buenos Aires, 1886, pg. 75.
'44 Sin embargo, con la caracterstica ambigedad de toda esta poca en el uso de los ve-
i;. eablos polticos, el fiscal Agrelo adjudica a Repblica la referencia a la provincia de
-<--. Buenos Aires: el obispo, alega "...sigue de ciudadano de la Repblica y an de Repre-
sentante suyo en la Sala Legislativa de la Provincia ..." Pedro J . Agrelo, "Segunda vista
., fiscal", 11 de Diciembre de 1830, Idem, pg. 46.
45 Vanse las referencias a esto en la respuesta de Paulina Gari que, al comentar la octa-
va proposicin, escriba: "...se observar respecto de algunas de las Provincias.que com-
ponen la Repblica Argentina, ellas han quedado independientes de la Provincia de Bue-
IlOS Aires, son tan soberanas como ella, tienen sus Gobiernos pr.opios a quienes recono-
cen y obedecen en lo temporal, sin que en lo espiritual dejen de estar sugetas al Obispo
de Buenos Aires", pg. 237. Asimismo, ver la respuesta de Gregario Gmez, pg. 239.
46 Recogida por una de las repuestas a la consulta [Vase Documento N 54, ej]: "...a ella
[la Repblica Argentina] y a sus Gobiernos pertenece exclusivamente el supremo Patro-
nato ..." o "...Ia Nacin y sus gobiernos ...''. Id., pg. 220.
47 De los treinta y nueve consultados, respondieron veintisis: Gregario Tagle, Miguel Vi-
llegas, Felipe Arana, J uan J os Cernadas, Vicente Lpez, Pedro Medrana, J uan Antonio
. Ezquerrenea, Manuellnsiarte, Toms Manuel de Anchorcna, Roque Senz Pea. Baldo-
mero Garda, Marcelo Gamboa, Dalmacio vlez, Gabriel Ocampo, Vaientn Alsina, Die-
go E. Zavaleta, Valentn Gmez. Bernardo de la Colina, Francisco Silveira, J os Mara
.. Terreros, J os Miguel Garca, Mateo Vidal, Mariano Zavaleta, Paulina Gari, Gregario J .
G6mez y fray Buenaventura Hidalgo.
"48 "Dictamen del Dr. Gabriel Ocampo", ob. cit., pg. 245.
;~49"Dictamen del Dr. Vicente Lpez", Idcm, pg. 275 Y 276.
:50 "Dictamen del Dr. Diego. E. Zavaleta", pg. 319.
)1 "Dictamen del Dr. D. Toms M. de Anchorena", pgs. 368 y sigts. Vase tambin la
':.' objecin de fray Buenaventura Hidalgo, en el sentido de que el ejercicio del patrona-
... to requera la previa aprobacin del Papa. "Dictamen de fray Buenaventura Hidalgo",
pg. 278.
'..52 Vase Vctor Tau Anzotegui, Formacin. del Estado Federal A~gentilto, (1 8201 852),
La intervencin del gobiemo de Buenos Aires en los asuntos nacionales, Buenos Aires,
Perrot, 1965, pg. 95 Y sigts .
. 53 Ana E. Castro, "Parte 1, Desde los orgenes hasta Caseros", en. redro Santos Man-
nez, Historia de Mendoia. Buenos Aires, Plus Ultra, 1979, pg. 76; J os Anfbal Ver-
(
"\ .. -
214
~~~DADES, PROVfNCIAS, EsTADOS: ORf GENES DE LA NACIN AROEf'ITINA .~e. >-
daguer, Historia eclesidstica de Cu d' t
sgts. yo, os vols., MIlano, 1932, Tomo n, pgs. 10y'
54AEC ' ' '.
- . astro, ob. cit. pg 77 . "'''', ~
55 ' , ' , , ,
Sobre'estos' id . ." .~
nO _ .: mcr entes v ase V. Tau Anzolegui Formacin . _-. '."< ,;,.' ~~ _ .1
Vase tambin R. Vargas Ugarte S J b . ' ...oh. CIt., pgs: 91 y Slgts
56 A E- . "O CIt., pg. 224 Y sigts. :1;;;.t:;""fcJ .~ -
, ,Castro, Id" pg. 78 '
57 '
581. A. Verdaguer, ob, cit., Tomo rr, pgs. 17y 18.
Id" pg. 23,
59 A. E. Castro, oh CIL pgs 83 84 D . "
1838, Mendoza habf~cedIdo :ame' tebldo alos conflictos diplomucos suscitados en '
nicado aChile que las "ulterio ~ ne~mente a lapresin de Buenos AIres y comu. '.
res exigencias debe di . I f
las relaciones exteriores de la Conf d '6 r mgrr as al gobierno encargado de '
bl d e eracr n" Ms adelante B A'
pro e~a elas relaCIOnesdeMendoza C ' , "" uenos Icesexamina el
comercaj de 1835por Violar el Pact P don ChJ !e y denu~cla laIlegaltdad del convemo
nes exteriores en el gobierno de B o e Aire y contradecf- la delegacin de las relacln,
I
uenos tres Id lug cit P
Y O ver a sobre su pclf tica autono ' ", ese a todo esto, Mendoza
mica como indicarnos en el texto
II
OTRAS CUESTIONES CONFLICTIVAS
DE LA CULTURA POLTICA Df:L >ERODO
. Lo recin expuesto obliga a prevenir el riesgo de que al amparo de
tiiahistoria de la cultura argentina destinada ms a cimentar la "invencin"
le'una tradicin liberal de esa cultura que areflejar lo realmente ocurrido,
enos escape la complejidad de las prcticas polticas que el proceso de la
Independencia haba promovido -y que ante la inesperada situacin de va-
'co de poder debieron frecuentemente improvisarse, Se trata as de adver-
tir la insuficiencia de otra clsica dicotomia, la de liberales y conservado-
'res, para dar cuenta de conflictos en los que se entrecruzaban las adhesio-
hes a corrientes de pensamiento antagnicas con la adscripcin a tambin
'antagnicas posturas frente a la cuestin de la soberana, Pues tanto entre
:los partidarios del centralismo, como en los del confederacionismo, exis-
'lenlneas de pensamiento tambin incompatibles, tales, por ejemplo, como
'las que se daban dentro del Ilamado federalismo entre los adherentes al de-
rnocratismo republicano al estilo norteamericano y los partidarios de un
'antiguo y corporativo concepto del orden social. O asimismo entre los cen-
tralistas, por una parte seguidores de la moderna teora del Estad y, por
'otro, afectos aantiguas tendencias de origen' estamental. As como tambin
.'",ntrelos adeptos ala teora modema del Estado se encontrarn partidarios
:ae la democracia directa enfrentados a los que postulaban la necesidad de
"un rgimen representativo basado en elecciones indirectas,
Es cierto que, momentneamente, una cuestin como la reforma
"clesistica producira fuertes reagrupamientos, que en el proceso polti-
'ca'emprendido a partir del gobierno de Martn Rodrguez suscitaran una
_ 'por momentos agria polmica sobre los-fundamentos de la cultura hispa-
.,~~,unericana. Pero ese reagrupamiento no sera coincidente, por ejemplo,
'Conel producido respecto de los lineamientos de la organizacin constitu-
. cional a adoptarse, que especialmente en el seno del Congreso de 1824-
,'1827 tuvo manifestaciones de particular trascendencia, que exceden tam-
,bin en mucho su caricatura histrica expresada 'en la visin del choque
, faccioso de unitarios y federales, -
CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORfGENES DE LA NACiN ARGENTlNA 216
respon~~~~~t~~~:m:~:~~: ~~C:~~i~!V~~~~' s~~~~i~~riOS Y ,federales
tulase una nica soberana "nacional" o se concibi 'tsegun se pos-
mltiples" u bl " ber ' ,era. a existencia de'
p e os so eranos, S1I1embargo insistantog>J "-' -,.,;.,<.. o'
do suponer un enfrentamiento sim 1 '.. ,' , no sena acerta- ..
entre los partidarios del Estado ce~tr:l~~::ou;;:I~: (. ~:.~ales, :s~o es,.
pues existen evidencias de ue en I n con e eral,
distintas respecto de la naru~alez udno
l
y en otro bando haba posiciones
d l
a e a sociedad y del pode der d
e choque de concepciones hi ti. . r, euva as
mitan a la comn tradicin 'us~~ncamente divergentes, que aunque re-
taban diferentes interpretaciones ~:al~~ta que hemos comentado, susten-
Derecho Natural. Entre los llamados f~~no~ puntos fundamentales del
muchos aos la existencia de ade tos ela.es, era VISIble desde haca
listas que admitan la unin conf Pd [de antiguas tradiciones jusnatura-
d . e era como una de las p ibl f
e gobierno y la de quienes estaban al tanto . OSI es armas
norteamericana y de su vincula . i de la reciente expenencia
igualdad poltica modernas. cion con el desarrollo de la libertad y la
o Aunque la informacin sobre este ' .
de referencias sobre algunos ca . punto es aun escasa, disponemos
aproximacin al problema Po' S.oSI~portantes que nos permite una til
la diferencia de criterios q~e :x~~mp ~,;8del mayor inters detenerse en
Ignacio Gorriti, y diputados por B::n e ,J utado por Salta, el !ujeo J os
de Agero o Manuel Antonio d C os res tales como J ulin Segundo
que todos son unitarios dado queeGastr~ Lo destacable .en este punto es
tro del federalismo por' una errnea or:1 ,pese a haber SIdo ubicado den-
desde un comienzo un aliado de la t pdrcepc,n de RIcardo Levene.! fue
B
. en encia centralista pr d .
uenos AIres hasta la crisis de 1820' . e onunante en
d d
' aSI como 10 fue de! pa tid ..
entro el Congreso de 1824-1827 al .. r I o umtano
admirador de Rivadavi .' par que se convirti en profundo
avia a partir de su gesti f .
Y su labor presdencial.? . n re orrrnsta en Buenos Aires
Pero la adhesin de Gorriti al a .d ..
raleza centralizada del Estad p rti o urutano concerna a la natu-
o aorgamzar no '1 .
la representacin que concurra ' . aSI a acalidad del sujeto de
d
Ca esa organizacin p nt st
erensor del carcter soberano de las .. ,u o es e en que era
,. nin del Congreso constituyente d ~roVlfiClaSen el momento de la reu-
'~" se.nt~nien!o,.propia del Dereiol1Q'le ~e~~speto ala ;Is~cafigura.~~Lcon-
q
ue sU'lfic(5rp'oraci 1 r" , , , '" . es, que garanta a las provincias
I n a aproyectada nac d b
zada. [Vase Documento N0 55] , n e la ser voluntaria y no for-
. Es evidente que hay un sobrentendid . .
tido, el que nos remite ala vi . d' o terreno doctrinario compar-
_ o Igencla e los rasgos comunes de las tradicio-
:...
Estudio preliminar 217
"iusnaturalistas que hemos comentado ms arriba -pues no es simple-
te del vocabulario poltico de lo que eJ la da cuenta sino de la sustan-
misma de la vida poltica de ese entonces. Slo que, como hemos
sto (''iiifisto en Wo lugar, el tipo cteplritica qe condicion
n parte de la tradicin historiogrfica iberoamericana, que naca del
hoque de quienes tendan aver esa historia en clave revolucionaria fran-
sa. y de quienes le oponan una interpretacin enaltecedora del carcter
iigios
o
de sus fundamentos, tendi abrindarnos una imagen de la histo-
"ainmediatamente anterior y posterior a la Independencia como de un
nf!iclO entre ilustracin Y Escolstica, entre Rousseau Y Surez, o San-
to Toms, deformando el carcter peculiar de la cultura espaola iberoa-
_ ericana del siglo XVIII mediante esas dicotomas que en el fondo supo-
!lan un enfrentamiento segn dos grandes posturas, en pro o en contra de
.la Iglesia.
Lo cierto es que las tendencias reformistas de esa cultura, que slo
'pudieron desplegar muchas de sus implicancias luego de la Independen-
;cia, posean un carcter heterogneo Y distinto al que simbolizan los nom-
bres recin citados y al que evocara esa supuesta confrontacin. Los
"hombres de esa poca, provenientes de un universo cultural propio de las
"n;ciones cristianas, an vigente pese a [os sacudimientos derivados de las
",iniciativas reformistas del siglo XVIII, tendan a una visin secularizada
.de lo poltico, alejndose de la antigua perspectiva que unificaba el orden
'religioso Y civil, pero con modalidades todava distantes del curso ~bierto
-por Hobbes o-Rousseau, aunque ya circulasen sus escritos y provocasen
.parciales adhesiones. Es claro que si nos atenemos al concepto de iusna-
'. ruralismo propio de historiadores del Derecho del siglo XX -que conside-
ran esencial al mismo una nocin atomstica de la sociedad y cuyo origen
datan en Hobbes-r' lo apuntado no tendra sentido.Pero hay otras tradi-
:ciones de Derecho Natural anteriores que afloran en los escritos polticos
'del siglo XVI Y XVII Y que se prolongan en Espaa e Hispanoamrica
hasta los tiempos que nos ocupan, entrelazada ahora con influenCias de la
cultura de la Ilustracin. De tal manera, en el terreno poltico, la mayor
parte de los criollos afirnlaban sus criterios en los elementos comunes de
~satradicin que se haba consolidado durante el siglo XVill pero que era
'anterior a ella, y de la que participaban tanto hombres de la Iglesia como
r;;'cos. De all provenan las posturas contractualistas, en ella se inserta-
ban las tensiones derivadas de lo que el jusnaruralismo deba ala Escols-
. tica y de 10 mucho en que, desde el siglo XVII en adelante, se apartaba de
esa corriente, en ella hacan pie el galicanismo Y el regalismo, y frente a
" ella intentaban aftrmarse, con poca fortuna; posturas ms avanzadas pro-
;'."
I
t
,----'-54-'~~~~.--"'I:; '.:'-" '-' .
. .-
.. ~' ", ....
I 218 CIUDADES, PROVlNCIAS, EsTADOS: ORGENES DE LA NACiN ARGENTINA
venientes de la simpata por la experiencia del ciclo revolucionario nor-
teamericano y francs o de la tradicin liberal inglesa, Enfrentamiento que
se obsrvajustamente, en las diferencias dentro del part~,g.Ru\li~a;jqque
acabarriosde comentar. " ~'-<: '~';'7~~-1 0'
. _, . ~. . . , . . ~~: 't, -, . . . . .
De manera que, por una parte, y smque esto signifique ignorar que
no es posible reducir las posiciones encontradas a algunas pocas tenden-
cias homogneas, se puede advertir en los diputados del Congreso de
1824-1827 algunos rasgos generales que podemos reconocer ms fcil-
mente, Uno de los ms notorios era la concepcin pactista del acto de na-
cimiento de la nacin rioplatense, En el recurrente debate sobre la existen-
cia o no existencia de una nacin, tanto Gorriti, que sostena su no exis-
tencia hasta que no la crease la an demorada constitucin [Vase Docu-
mento N 56], como Agero o Castro, que afirmaban 'su existencia, datn-
dala en la declaracin de la Independencia del Congreso de Tucumn,
conciben al acto fundador de la nacin, pasado o futuro, como fruto de un
pacto entre los pueblos rioplatenses. Se trata de un criterio contractualis-
ta diferente del que implican las modalidades del pacto de sujecin y del
pacto de sociedad -en cuanto los pactan tes son los pueblos soberanos y el
objetivo del pacto es constituir alguna forma de asociacin entre ellos-,
pero que remite a las caractersticas, comunes con aqullas, propias del
Derecho de Gentes -criterio que slo comenzar a declinar, sin desapare-
cer, en la dcada siguiente, a partir de la influencia del Romanticismo,
Pr otra parte, lo cierto es que ms all de estas parciales coinciden-
cias, las diferencias eran profundas, Sobre todo, se puede observar que los
divida radicalmente la concepcin de la sociedad, Por ejemplo, el pensa-
miento poltico de Gorriti era ajeno ala nocin del pacto de sociedad, pues
en lo concerniente a la naturaleza de lo social rechazaba firmemente las
doctrinas del estado de naturaleza y del origen contractualista de la socie-
dad propias del jusnaturalismo moderno, Gorriti participaba de la ya re-
cordada visin escolstica del hombre como un ser originariamente social,
y del carcter natural, no pactado, de la sociedad, razn por la cual era
acerbo crtico de Rousseau y de Bentham, sin que esto le impidiera ser ad-
mirador de Rivadavia, El pensamiento del presbtero jujeo no puede ser
entendido si no se atiende a la peculiaridad del mundo intelectual hispa-
.noarnericano del siglo XVIII, tal como lo exp,!sim9.~ en la primer~<l;',~r\e
_ -. '" _ .. ,,~ " ..,.' ~_ '''''''.,;.\:,::~ .,._ -VI, ." .,'
"de este'trabajo=Gorrt contlriiiaba la tradicin regalista yen cierta medi-
da galicana que fue caracterstica de parte de la cultura eclesistica espa-
ola del siglo anterior, y profesaba un escolasticismo eclctico -al punto
que Mario Gngora lo incluy en lo que denomina Ilustracin catolica
Por ejemplo, siguiendo 'esas tendencias' reformistas del siglo XVIII,ape-
lios DWlI !(
,1 - f
I '
Estudio preliminar
219
,,' I tradicin bblica ms que a la autoridad
laba muy slgmficatlvamente aacaractersticos de aquel reformismo, Es-
de telogos, rasgo entre los m s d 1836 que muestran en sus juicios y
to se aprecia en sus Reflexiones .. " e e esas tendencias, realzada por una
..en los autores encomiados la fuerza qu ban an en parte de la Igle-
a declaracin de fe eclctica, conserva
e"pr~s, 6 [V' ase Documento N 57] ,
sia noplatense, e , , umtarios liberales parnan de una noci n
A diferencia de Gorriti, los A "ero supone la existencia de
d
I ciedad al punto que gu ,
individuahsta e a so, t oncertado no entre provin-
una nacin rioplatense fundada en U? PlacSooaclude como "ciudadanos":
, di id s a los que me u
cias sino entre m IVl uO', d 'os modos por el pacto, que for-
"Las naciones se constnuyen evanos ruv tido na hay
, id las componen' Y en este sen
roan todos los indivi uos, que esotros una nacin; porque no
quien pueda dudar de que compone~o~s~ados que no haya clamado por
hay un ciudadano perteneclente a edsos 1 ;"odO pero todos empea-
i n estado ca a uno a SI
formar una nac n, y 11, estado y por eso han man-
d
en pertenecer a un " I
dos en formar un esta o, y "
~., " dado sus diputados al congreso, , d d "'omlatense correlativa de un
. .6 d a CIU a aman x
~ ;;;, Esta SUpOS1Cln e un ied d' bserva tambin en expresiones
li' ' , ivid l' t de la sacie a se o e
;; ':' concepto indivi ua IS a . . Manuel Antonio de Castro, cuando, por
~. ' .. de otro de los diputados UllltanOS, , d d de la Repblica se le pregun-
;l:~ :r ". 11 SI a cada cm a ano e
f . " ejemplo, afIrma que .., e t 'dad dirn opinamos que es la su-
'iI "" opi a del Congreso Y de Sll au on ,
~ /.",' ta qu opm, . "7 _
: ti . ma autoridad de la naCIn... .
%~
;; 6 - LA NA7'URALEZA DEL REPRESENTANTE
~WDTINm , ~
,,; ''; d I epresentacin polItlca, nos emos
iIi. ~,.. Respecto de la naturalezafle a r desataran las tentativas de los
;; '~'~;: . .b en los con retos que .
~ '..,. detenrdo ms arn a '1 oderados de las clUdades en
;'!;J J , :~t? , tralistas de convertir a os apoueu . '1
ii,.."..gobiernos centra ',,, ensin de implantar ese criterio en e se-
.~:I; "diputados de la nacin". La pret 1 como ocurri en los casos ya
'"' -.- 't'tuyentes nop atenses,
!
:,; ;,;:. no de reunlOnes cons 1 d 1824-1827 congruente
, " 1 a ocurrir en el Congreso e "1
''''''- observados Y va ver , . 'a de una nacin argentina, imphcaba a
;;r:;~:' con el supuesto de la preexlstenCJ
f rt Y caractersticos del proceso
:I'~;" 'd o de los rasgos m s ue es I t
~;N;~ negacin e un 1 d 'acin hispana en Amrica: e pro ago-
~ ~, abierto por el derrumbe de a om~~el Congreso ,de1824, la cuestin del
: 1t~".:;i-niSmo de los pueblos soberan~s, " portUJ \idadeS en el tratamlen-
$ '1';' carcter de los diputados surgr en VI arras acto de decret~ sobre la consul,
" ,,... d' t les como e proye
;.., .::,t;:. lo de asuntos versos a 1 b s de la futura constitucin, o el pro-
~ "'ro , ' especto de as ase e ,
.111 ,~, ta a las prOV1'llClaSr " in de Buenos Aires, o al discutIrse un ar-
, ~~ - yecto de ley para la capltaltzac t d 1Congreso relativo al voto del presi-
~ ,;c:.: tculo del proyecto de reglamen o e
mjf j;. q ;;;OJ ()
~~;,,,
~-----:------------:==-= .. _._. __ ._--
220 CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORGENES DE LA NACIN ARGENTINA
dente del mismo, en el que Agero declara que "el voto de cada uno de los ,c
dlputa~os no es de la pr?,dna sino de la nacin", y agrega que
...es preciso famlhanz,,:,lOs con este principio, que aunque cada
uno de los diputados viene aqUJ indudablemente afectadde tod 's l' . .:
t lid r . o osin
ereses oca es e.ll provincia que le ha nombrado para que la represente,
su voto, su sufragio, su representacin no es sino de la nan."g
. Esta doctrina, que a diferencia de lo ocurrido en 1813 no pudo
Imponerse inmediatamente de reumdo el Congreso, se adopta oficial-
~ente en abnl de 1826 a raz del debate sobre el derecho de las provin-
cias de remover a su~diputados, surgido en el curso de la discusin del
proyecto de ley relativo a las condiciones para ser elegido diputado al
Congreso constituyente, que impeda esa remocin. [Vas D
to N0 58] e ocumen-
. Es de obser:arque las instrucones anexas a los poderes de los
diputados de provincias reflejaban la antigua figura del mandato impe-
ranvo, en diferente grado y co~ dispar extensin y naturaleza, pero sin
abandono del supuesto s.ustanclal a la misma de que el diputado era un
apoderado de su pr?vmcla y poda ser removido por stas cuando lo qui-
sieran. Aun en las instrucciones de una provincia aliada del partido un-
.tano, la de Salta, se muestra una curiosa forma de conciliar la calidad d
'. apoderado de los diputados con su apoyo a la tesis de la representacin
nacional, Las mstrucciones que Gorriti llev al Congreso de 1824
v rit . ,acu-
,o espin u no era ajeno el propio diputado dada la posicin pre .
te r t ' errunen-
. ue erna entonces en el gobierno de Salta. muestra todava una no to-
tal.mente resuelta actitud, ante la alternativa de las formas de representa-
cion, El documento en SI mismo es una expresin del carcter de apode-
rado del representante de Salta, ya que se trata de instrucciones anexas
:, a sus poderes, como lo expr~sa, el artculo primero que le manda promo-
~v~rlo~,mterese.s de la prOVInCIa de Salta "con sujecin a estas instruc-
- cienes . Pero anula la mayor parte de los efectos de ese carcter no s-
.. lo y"no tanto por la enftica declaracin inicial del citado artculo' prime-
: ro -. Los Dlput~dos por la Provincia de Salta al Congreso General lo son
_ de la Nacin ... ~,como por lo que, luego de siete artculos ms que con-
_ '.tienen ,~I~tmtas mstrucciones, establece el noveno y ltimo:
;. . Sin embargo de todo lo prevenido en los artculos anteriores la
'l." '. ~;;,Pr~vI?cI~ ~~at~ despus :qe)~9~r manifestado' sus ideas y deso~a'u-
tonza plenamente a sus Diputados para que cuando en las d' .
hb' iscusiones se
u iesen demostrado y esclarecido principios contrarios y la pluralidad
los adopte puedan adherirse a ellos en obsequio de la armona b' .
neral.. ..'~9_ . y len ge-
" <
'-- .
~
('
Estudio preliminar
22l
Asimismo, estas caractersticas de la postura de Salta nos provee
';0testimonio til para comprender el equvoco de interpretar el conflic-
'0 de unitarios y federales como equivalente al de porteos y provincia-
nos, en foltna'similar a lo ya sealado respecto de que l adhesin inicial
'de J ujuy en 1811 a la poltica de Buenos Aires lo era en cuanto esa polti-
'catenda aun Estado nacional rioplatense y no en cuanto portea. Cense-
'cuentemente, en el Congreso de 1824 Gorriti mostrar su desconfianza
'hacia la tendencia porteista, el disgust hacia los federales porteos -va-
-se en su citada "Autobiografa poltica" la diatriba contra Dorrego, pareja
a su elogio de Rivadavia-, al par que la adhesin a la tendencia unitaria,
capaz de sacrificar a la misma Buenos Aires en pos de su objetivo -tal co-
mo ocurri con la ley de capitalizacin de la ciudad y el proyecto de divi-
sin del resto del territorio en otras dos provincias nuevas. 10 Por eso, con-
gruentemente con lo que apuntamos, su defensa de la soberana delas pro-
vincias, e incluso de los pueblos subalternos, expresada en el carcter de
apoderados de los diputados al congreso constituyente, coexista con su
postura en favor del carcter nacional de los dputados una vez ya consti-
tuida la nacin -que tambin expres apoyando la ley con que en abnl de
1826 el Congreso convirti de hecho a los representantes de las provin-
cias en diputados de la nacin [Vase Documento N 58].
Nuevamente aqu se impone la cautela en interpretar la conducta de
los personajes que participan del debate. Pues si no, cmo explicar esa
admiracin de Gorriti por Rivadavia al par que su rme condena de Bent-
ham? Gorriti participaba del proyecto de una nacin rioplatense, llevaba
esa adhesin al punto de admitir, como lo expresan sus instrucciones pa-
ra el Congreso de 1824, el carcter nacional de su diputacin. Pero no ac-
ceda a ninguna resolucin a tomarse que no consultara la voluntad sobe-
rana de los pueblos que concurran al acto constituyente. Es decir, que ad-
hera.a una futura nacin en la que esos pueblos sometieran su soberana
a la de la nacin, pero con la condicin de que esa nacin fuera pactada
libremente por las partes, esto es, que mediara en su formacin el consen-
timiento de las provincias soberanas. De todos modos, eS de notar tambin
el cambio que va del carcter plenamente de apoderado del diputado por
J ujuy a la Asamblea del ao XIII, en cuyas instrucciones se reflejara la
influencia de Gorriti, a stas del ao l824.
l1
~,,!-,;j:., El derecho de las provincias a remover sus diputados a voluntad
. contradeca la calidad nacional que el grupo centralista intentaba conferir-
le. Al discutirse el citado proyecto de ley, Manuel Antonio de Castro,
miembro informante de la Comisin de Negocios Constitucionales lo de-
. _ -fendi-sosteniendo que los diputados eran representantes de la nacin, no
s ,
..,.~_._--
222 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: OROENES DE LA NACIN ARGENTINA
de sus provincias, y que una vez fueran aprobados sus poderes "ya no per-
tericen inmediata y directamente ala provincia que los norh6r6, 'sirio a la
nacin", de manera que el carcter soberano de los organismos represen-
tativ,?s provinciales no poda igualar ni superar al del Coii'gresoliriCinal.
yl1.l'gU'ii'biapoyo de esta postura su congruencia con la dotriiii~'tJ a in-
divisibilidad de la soberana:
"Demasiado nos lo ha hecho ver la experiencia en todos los mo-
mentos de la revolucin, adems de lo que nos han enseado todos los sa-
bios y polticos sobre esto, y es que la soberana de un pas es indivisible,
y que no puede dividirse en fracciones."
Como ilustracin de lajusteza de tal criterio, analizaba lo que con-
sideraba lamentable experiencia reciente del Ro de la Plata, donde la so-
berana se haba dividido "...en pequeos tomos y fracciones, de suerte
que hay una lucha de soberanas provinciales con el orden y soberana na-
cional". Castro hizo tambin referencia "al pernicioso criterio que haba
escuchado en esos das", que conceba que los diputados del Congreso ...
"...son unos verdaderos mandatarios, que son unos apoderados, y
que en esta virtud pueden ser removidos, porque pueden quitrseles los
poderes, como se le quitan a cualquier apoderado ...".
A la tesis de la mayora defendida por Castro se opusieron tanto
hombres del Interior como de Buenos Aires. El cordobs den Funes, los
porteos Manuel Moreno y J uan J os Paso y el jujeo J uan Ignacio 00-
rriti defendieron la pertenencia de los diputados a las provincias, no a la
an inexistente nacin. Quines construirn la nacin?, preguntaba Paso.
y responda:
"Los Diputados de las Provincias; ellos formarn esta obra como
obra toda de las Provincias, y no de la Nacin ... [...] ...en el Congreso no
hay Nacin: lo que hay es hombres que han enviado todas las Provincias
con la idea y tendencia de marchar a establecer esa Nacin ..."
En cuanto a Gorriti, conciliando nuevamente la soberana de los
pueblos y la necesidad de crear, apartir de ellas, una sola soberana nacio-
nal, no se opuso al criterio de la mayora de considerar alos diputados co-
mo representantes de la nacin, pero argument que exista una secuencia
temporal por la cual los diputados se reunieron en calidad de representan-
tes de sus provincias y luego adquirieron la calidad de diputados de la na-
.~ c16~ .; _ ,-,.,~ .: " ' 0 ,< ,-;..::.. .'". ;" -,,'A: .. _~ , " ': );, I: ~r- - = , J 'i.;~i~
"...los Diputados al Congreso no slo son Representantes de las
Provincias, sino que sta es su atribucin primaria; secundariamente lo
son de la Nacin. Si esto no fuera as, los Diputados no podran entrar en
las convenciones que se han hecho para formar r cuerpo de nacin. bllas
Estudio preliminar
223
'no se han celebrado en nombre de la nacin, sino en nombre de las pro-
'~incias, que se reunan para formar una Nacin."
; Los defensores del proyecto insistieron en que la nacin ya exista
.' ;que por lo tanto, como lo subray Castro, los diputados era~ "represen-
tantes nacionales y no ya meros diputados de sus provmcias . El mismo
integrante de la mayora unitaria apel a la autoridad de Benjamn Cons-
"_tant Y se atrevi a hacer explcito el aspecto ms conflictivo del problema
al sostener que negar ese carcter de los diputados equivaldra a permitir
"una especie de federacin la ms peligrosa".
La mayora centralista del Congreso logr aprobar la ley, sin que
con ello consiguiera dejar cerrada la cuestin. Esta volvi a reabrirse en
forma dramtica, preludio del fracaso del Congreso, a raz de resolucio-
nes de la J unta de Representantes de Crdoba separando del Congreso a
los diputados que haban votado aquella ley. La actitud de Crdoba, que
implicaba una impugnacin abierta al poder soberano d~l. Congreso. no
era de sorprender porque ya anteriormente, como se le critic en el curso
del debate, haba persistido en no reconocer las resoluciones de aqul sin
previo examen Y aprobacin suya. Para el criterio de C,rdob~, esto era
una lgica derivacin de su calidad soberana que entenda contllluaba VI-
gente. Para la mayora del Congreso, violaba el artculo 4 de la Ley fun-
damental de enero de 1825 que consagraba el derecho del Congreso a re-
solver en todo lo que no concerniera al rgimen interno de las provincias.
En la sesin del 4 de setiembre de 1826 se puso a discusin un proyecto
de declaracin de censura de J o actuado por la J unta-cordobesa Y de nuli-
dad del cese de los diputados. -
El debate fue extenso y enconado y mostr una vez ms que la
cuestin de la soberana de los pueblos continuaba siendo, como en 1810,
el ncleo de los conflictos polticos rioplatenses. Para la mayora centra-
lista del Congreso las medidas ya adoptadas en su seno haban erradicado
el mandato imperativo. Su ms activo representante en el seno del Con-
greso, Manuel Antonio de Castro, impugn duramente la conducta de la
J unta cordobesa por haber examinado y rechazado leyes del Congreso,en:
tre ellas la que estableci un Poder Ejecutivo permanente, la que decidi
. el emplazamiento de la capital de la Repblica y la que vetaba a las pro-
'.,. vincias la facultad de remover a sus diputados [Vase Documento N 61].
,",; Etmpugn el carcter de procradores asignado por provincias como Cr-
doba a sus diputados, entendiendo que dado el carcter nacional de los
mismos slo podan responder de su actuacin ante el Congreso nacional.
"...Un mero procurador jams tiene voto ni autoridad; es un mero
agente encargado, bien sea de negocos, bien sea de-pleitos. El Represen-
224 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORfGENES DE LA NACIN ARGENTINA
tante elegido para el Congreso no es un procurador de los negocios por la
junta de Crdoba; es un miembro con facultad de deliberar en los nego-
cios nacionales, cotejando, comparando los negocios de su provincia con
los de las dems para hacer conciliables entre s los int~~ses de todos, y
para venir a terminar en una transaccin de donde resulte el bien comn;
y esto es lo que se llama Representacin nacional, y el inters nacional y
las funciones de un Representante. Cmo comparar a un Representante
nacional con un procurador de negocios?"
En cambio, para la minora, incluidos diputados por Buenos Aires
como Dorrego y Manuel Moreno, el carcter tradicional de la representa-
cin poltica no haba variado. Los diputados eran nacionales slo por in-
tegrar un congreso constituyente nacional, pero ello no implicaba el aban-
dono de la condicin de representantes de sus provincias.
"La provincias y por consiguiente la que represento -alegaba uno de
los diputados cordobeses- tienen plena soberana para poder remover sus
,
diputados y retirarlos, y lo hacen en virtud de sus facultades, que ni las
han enagenado en favor del Congreso, ni el Congreso ha podido drselas,
ni ha tenido de donde drselas."
y agregaba ms adelante:
"Por esto es que la provincia que represento ha podido en virtud de
su soberana resistir la ley de 15 de abril que quita el poder de remover a
los Diputados [...] en virtud de su soberana los ha removido quedando h-
bil para hacerlo y soy del dictamen que legalmente puede removerlos."
[Vase Documento N 61] .
\ . ....-
Pero fue uno de los diputados por Buenos Aires, Ugarteche -que de-
fina al diputado como "un apoderado, o si mas bien se quiere, un pleni-
potenciario ..."-, el que vincul el problema con la historia de los conflic-
\ tos posteriores a 1810, para sostener que la doctrina del carcter nacional
r.' de los diputados haba sido siempre el factor de la discordia.
1
1
': "Esta teora perniciosa, a mi juicio subversiva de la principal garan-
ta en que escuda el derecho importante e inenagenable de un pueblo li-
bre, se hizo sentir ya enla primera asamblea constituyente ..."
i aleg haciendo alusin a la Asamblea del 3.110 XIlI. y aadi que as como
i entonces ya haba disgustado, la posterior insistencia en lo mismo termin
1" -; por destruir la unidad de las provincias y la tranquilidad. Y continuaba:
~: ... :'L~,~~n~: seores, d,~Pw~eIa \9~comisionados fuera de la''xi~c-
.. :j ." , .. tcin de sus' comitentes ha sido siempre piedra de desunin [...] esa ma-
na ha sido sola la que ha enfurecido los vientos encontrados, y al cabo
han hecho zozobrar en alta mar la barca de las provincias unidas del Ro
de la Plata."
, . r'" ~ . : '
---
- ,--,,,,-,"-", .. ~~.. ...~.:." "\~
~~:~~~;.~.< >. . , .
225
Estudio preliminar
d
. . , rolongada Y por momentos violenta, finaliz el 9 de
. La lSCUSlOn,prciouge " d l dipu
r . al a robarse el proyecto de la mayona. La reacci n .e os .-
se~embr;dobe~es tuvo tono dramtico Y culmin con el anuncio de su m-
:ta ~sa~~abandono del Congreso. Uno de ellosdeclar lo siguiente: '6
.' me 1 "Ac~ba de ser puesto el proyecto discutido al fallo ~e una sancl
d
n,
> s consecuencias tal vez sern tan funestas como han SIdo ~unCla ~s
.' cuya rovincia que represento tal vez es puesta en la muy triste necesi-
:- [...~~: ~e ararse de la asociacin o concentracin de un modo que pueda
'. d~da atribursele que ha dado la seal para otros pueblos, ue hasta ~10-
.. u ) n siete meses no han reconocido las leyes del ongreso.
. ra (n t~~efr~caso del Congreso, luego del rechazo de la conslltucln cen-
. tralista con su disolucin en agosto de 1827, volvi la cueSll?n a su esta-
. icial reservando la soberana de las provincias, Mi,s aun, como ve-
do rn.. ,p, . , llev la afim1acin de esa soberama hasta el'grado
remos a contmuaclOn, . 1 to del carcter de la representacin.
d aducir un gua sustancla respec b
E~pr mo terminara por hacer totalmente explcita la pretensin s~ era-
~~e endiente de los Estados provinciales, mediante el cn,teno e que
na 1 . P d . estan ahora el carcter de agentes dlploma/lcos, Y que
sur dliuta os ':: atenan al Derecho internacional, criterio que, rec?rde-
~~s:\:~:;isdO examinado, para impugnarlo, por el rgano penodlstlco
del Cabildo de Buenos Aires en 1818.
DEL CENTRALISMO AL CONFEDERACIONISMO .
Nue
vamente entonces, el vaivn de la poltica rioplatense trandsltlo
, d . . en el plano e a
de un florecimiento del centra]smo, expresa o primero 1
. cin interior del Estado de Buenos Aires y, postenOlmente, en e
orgaOlZ
a
.' 1de 1824-1827 a la solucin confederal, que
fallido mte~to constltuc~~t~: de 1827 en la ~xpIcita asuncin por parte de
se expresana ahora, a p .' d' . de Estados sobera-
las llamadas "provincias" argentm:s :~t~rUd~o~n:~~c~s tendra en Buenos
~~s e in~~p:~l~~::~ ~~~::s~:.eDl~ersas reuniones interprovinciales s.e
ires a delante con ese carcter y con la expresa denonu-
~~c~u:n~~:;i~~~2~:~~~:~~~~';t:~::.n~~a~0~!~~~:~I~~~Ze~ ~~;;~~~~
I:s r~~niones que' condujeron a la firma del Pacto Federal de 1831 con:_
..;';'~;"&"ue,en aquel carcter de Estados soberanos, mauguraban la dbil Conf
deracin Argentmda vigente ha:t~u~~3'Entre otras manifestaciones, cuen-
Pero la ten encia no era nueva- . . 1de
ta una eXPIclit8a2~c~~ua~::~:~~:i~:~~~:~zra 1~:~~;:~~~J a~~~~:reso
prOVInCla en ,
l'
,'\
\
,
i
\
I
,
,
\:
i
I
,
:
I
\\1
I
\~
1
I
i
,
\
~
f
!
--------
-~------
\.....J LlJ A!J 1:.~,P1WV1NCIAS'; ESTADOS; ORiGENES DE LA NACiN ARGENTINA
constituyente, J os Elas Galisteo y Pedro Pablo Vidal, para que" ...po-
niendo en ejercicio todos los derechos que competan a esta Pr()vi}lcia...",
propusieran
"r:de acuerdo con los dems miembros del Cuerpo Soberano, la
n'evii 'y mejor organizacin de las Provincias elevndolas a Estados So-
ber'ID16g;Y 'as Constituciones que los deban regir en Confederacin, bajo
la libertad e independencia de cada uno que proclamamos, y todo cuanto
conduzca al bien y prosperidad comn de los Estados Confederados, y al
particular de cada uno [...] y estando a las particulares Instrucciones que
le damos por separado."13
Esto no era una ocurrencia excepcional. Lejos de ello, se trata de un
testimonio, entre otros, de la coronacin de un largo proceso por el cual la
emergencia de las primeras "soberanas" independientes, en mbito de
ciudad, luego de dilatadas e infructuosas tentativas de unirse sin prdida
de esa calidad soberana, y luego de haber corrido el riesgo de su desapa-
ricin en el seno de los Estados "unitarios" proyectados y fracasados en
1816-20 y 1824-1827 -con el ms peligroso riesgo an de los proyectos
monrquicos de la dcada anterior-, terminan por asumirse como Estados
soberanos e independientes, como un medio de garantizar esa calidad a
travs de las normas del Derecho de Gentes.
Entre los ms firmes sostenedores de este carcter estatal de las
provincias se contar de ahora en ms la propia Buenos Aires, que pas
as de haber sido el mayor sostn de las tendencias centralistas a consti-
tuirse en la ms celosa defensora de su independencia-soberana. -En este
cambiode postura mucho, tena que ver la decisin sobre laestrategia ms
conveniente para preservar el usufructo de las ventajas ya indicadas ..
Mientras se estim que la ex capital del Virreinato poda regir el proceso
de formacin de un Estado rioplatense, la tendencia centralista haba do-
minado la poltica bonaerense. Pero a partir de 1816, y sobre todo luego
de la conmocin de 1820, en que la ciudad estuvo a merced de las tropas
de las provincias del Litoral, la opinin pblica se dividi fuertemente en
la misma Buenos Aires. En esta escisin, los ms firmes defensores d los
intereses-de la provincia se contaron entre los lderes del nuevo partido fe-
deral bonaerense que no podan dejar de advertir que el status de Estado
soberano e independiente era el ms apto para el xito de esa defensa. Por
eso, hemos visto que en la cuestin de la re!l~~,s!'Hl",wn poltica, Manuel
."Moreno y otros hacan causa comn con el den Furies en resguardo de la
autonoma de sus respectivas provincias. Mientras que otra parte de laeli- (
te segua aferrada al proyecto de un Estado centralizado, al punto de pre- \
tender herir de muerte el pod~r!~ de la misma Buenos Aires COnel proyec= -
:::-"~--, '
, '."
Estudio preliminar
227
. . .. de la rovincia en 1826. Amenaza sta ante la
to rivadavl"ano de dlVISI:
ses
de faprovincia, encabezados por los Ancho-
cual los mas fuertes m~:diante varias representaciones para opone3se al
rena, se movlltzaron. .'. d propietarios medianos y pequenos lo
roy
et"mientras que sectores e
p' . 14
hacan en apoyo del mismo. i del panorama poltico que dominara las
Como una clara expresi n. ciales hasta 1852, que nos indican c-
relaciones entr~ los Es;ados p~~~ a su condicin de Estados indepen-
mo las provmclas hablan asu
I
. Y
b
o de la J unta de Representantes de
. I las palabras de nuem r . d d
dIentes, va en .di la comisin encarga a e
A
Flix de Ugarteche, que presi I
Buenos ires, if in En su informe aclar que...
l T t do de 1831 para su ratllcaCI . id d
revisar e ra a . I te tratado no haba perd o e
"...la comisin al consIderar e presen al't do de independen-
~;."_:., 1:>1 d la Repbhca en su actu es a
. vista que los pue os e 1 d otras tantas naciones igualmente
t,." . " se hallaban en e caso e . . 1
,. cia recIproca,' 1 rcables los principios genera es
i-; independientes; Y por 10 tant~, es eran ap I
~,- del derecho de las naciones. d se procediese a discutir en par-
... Aadi inmediatamente que cuan o, que las modificaciones pro-
~ d 1" lo del Tratado mostrana
, ticular ca a ar ICU .' " slo eran aconsejadas por las reglas gene-
-1', '.. puestas por la ComIsIn : ..nal " . o tambin por la razn, la J usticia y
'l' rales del derecho mternaClOna " . sm "15
i el inters "de los pueblos contrat~nte~. del ministro de Gobierno Y Rela-
t,' Una posicin discordante lUdeAanchorena el que expuso una pers-
."> . Toms Manue e, M' .
~,'" dones ExtenOr~s_ , _ _ _ _ _ - -1-' - entre ras p-rovincias. El 1ms-
" .. - .. - - - d . t specto de las re aClones bl '
-f ~ pectiva stin a re . d d ' .. tfcar el artculo que esta ecia
" tro estaba urgido por la neceslda
f
.eus ~e otras provincias perseguidos
~ la obligacin de entregar a los reluglfa OSt a la posicin op'uesta de la co-
..;. . d d na de el as ren e e
~. ' por la justica e ca a u , " limitar la obligacin slo a deli-
~ " . , . del Tratado que quena e
:1", .,......... misin revIsora '. lIgo del debate fue frecuen-
~ . ados MIentras a o ar '."
,.:;,.,"~ tos legalmente sanClOn. 11 del "derecho de las naciones o
$J .., del "derecho de gentes, . .
,~, te la mvocacron fer las relaciones de las provincias.
-.. - N es" para re el Ir a' d 1
l.'. ~'~.':.. "del usode las acion '.' e " elativa a las provincias e
~ ..... . t6 - t'oducIr una exeepel n 1
:~::~:; Ancborena mren ID 1 . d los Estados ndependientes no
-1i o:;;:,: Litoral, aduciendo que la circunstan~a , es" que formaban una sola fa-
~-:~:- eran com?arables alas d~eS~~r~~OV1~~1~en{~-n una eidntica causa. .."16
J , i~milia, ammaban un propio in , Y los prticipntes en el debate,
,~ i<J , ~, 1argumento no tuvo eco y , l'
k .. - Sin embargo, e . analizando los problemas imp 1-
M:. ' M' ist 'o contmuaron, 1
-,,. . .. incluido el propiO lID ro, 1 . as del derecho internacional de a
'~.;,. :';, cados por el tratado en base, a as n~m presin "derecho pblico de las
, poca, al que tar:rbin ~l~dlan _ co~_ a ex_ ' _
-.:o;. .. -----~.---"J 7
--- -.;;~ naciones '
:b --
228 Cr UDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: .ORIGENES DE LA NACi N ARGENTINA
Tanto enocasin delaConvencin de 1828, como enel senodelas
.~, tratativas delas provincias del Litoral y en las reuniones delaComisin
., Representativa creada por el Pacto Federal de 1831, Buenos Aires seatu-
vo con firmeza al carcter diplomtico deesas reunionesxa la' calidad de
agentes diplomticos de sus diputados, y a la vigencia ci~1Derecho de
Gentes para regular las relaciones entre las provincias. .
As, la comisin delaJ unta deRepresentantes deBuenos Aires en-
cargada deredactar el proyecto deley sobre los poderes aotorgarse alos
diputados que concurriran alaConvencin Nacional areunirse en Santa
Feen 1818, argumentaba que sehaba ajustado atres condiciones funda-
mentales para sucometido. Laprimera deellas, "...queel cuerpo que van
aformar nuestros diputados con los de las dems provincias es un Con-
greso diplomtico ..." y, latercera, que...
"...nuestros diputados si deben ir facultados paratratar los negocios
concernientes al bien general, es solamente con respecto a los negocios
quesedetallan enel artculo 5del tratado celebrado entreel gobierno de
estaprovincia, yelde Crdoba en 21 de setiembre del presente ao..."IB
Este carcter diplomtico de la Convencin de 1828fue aceptado
por lama~ora de,~osdiputados que, como lo expres uno deellos al pa-
'" sar, admitan que como se ha dicho, esta es una reunin diplomtica; y
enestecaso creo que las instrucciones deben ser reservadas" y "deben re-
glar su conduct~[ladelos diputados]". Sin embargo, no faltaban los par-
tidarios del caracter nacional delos diputados:
. - . -"...Los- Representantes de los pueblos -no son aquella especie de
Procuradores dequienes sediceque solo deben llenar los fines del man-
dante. Y opues, soy enestecaso deopinin queseestablezca, que si ocu-
rrealgn asunto que no est comprendido en las instrucciones, o seadu-
,,' daque nazca delas mismas instrucciones seestalamayora que resulte
:1 de la Convencin."
, Pero la opinin prevaleciente era la que expres el futuro ministro
, deJ uan Manuel deRosas, FelipeArana:
"...los pactos con que sehaligado la provincia deBuenos Ayres a
los dems pueblos, son los objetos nicos que deben llenarse en la Con-
,.vencin. S,obreestos nicos objetos sehan extendido las instrucciones, y
";l, adIos estan circunscnptas, y todavez que sequieraextender aobjetos de
-;' ,. ,~QIS!I!ltanaturaleza, que en los.que.estn ya'determinados en estos'p]fcfos
con los pueblos, tendrn que expresar sobre ellos las provincias Ia regla
quehayan de seguir en su marcha.... En ese concepto es, que no pueden
tratarse deotros pactos nuevos sinque arranquen delaLegislatura deca-
_ _ _ da-orovincia. ','J9 - - - - - - - - - - - - - - - - ,- - - - - - - - - - - - - - -
I
!
,
-1
:
".~:-, -'Oo' .,.,_'~'~;'''''''':'';;f '''''''''''::;''l( .. '.~~~..
.' ,c'~~7"'/:"
Estudio preliminar 229
... Estecarcter diplomtico delas llamadas relaciones interprovincia-
:les, cuya naturaleza como hemos visto definiera Flix de Ugarteche en
1831, sehizoexplcito ms deuna vez, tal como sucedi enel seno dela
. Comisi6rt'Representativa del Pacto Federal, enfebrero de1832, enuna de
cuyas reuniones el diputado deBuenos Aires seempe enrecordar alos
delas otrasprovincias" ...queestecuerpo erameramente diplomtico..."20
NOTAS
1 "La idea de Gorriti en torno al federalismo de las ciudades o la de Punes defendiendo la
de las Intendencias, demuestran el espritu realista -es decir de posesin de la realidad-
de nuestros primeros polticos." R. Levene, Las Provincias .... ob. cit., pg. 31. Lo mis-
mo haba ya sostenido en "Los primeros documentos de nuestro federalismo poltico",
Humanidades, T. XXIII, La Plata, 1933.
2 Vase al respecto, "Autobiografa poltica", en Miguel Angel Vergara [comp.], Papeles
del Dr. J uan Ignacio de Gorrti, J ujuy, 1936, pg. 61 Y sigts.
3 Par a unas Y ot r as 't endenci as, v ase Norberto Bobbio, Estudios de Historia de la Filoso-
fa: de Hob b es a Gra ms ci , Madrid, Debate, 1985, Cap. I, "El modelo usneturatsta":
Roben Derath, jean-l acques ROllsseau et [(1 science politique de son temps, Pars, 1.
Vrin, 1979, pgs. 27 y sigts; Richard Herr, Espaa y la revolucin del siglo XVIII, Ma-
drid, Aguijar, 1979, pgs. 145 y sigts.
4 "... Las naciones se constituyen de varios modos por el pacto, que forman todos los indivi-
duos, gu_elas e-m'p~n~n;y en este sentido .no hay quien pueda dudar de que componernos
nosotros una nacion; porque no hay un ciudadano perteneciente estos estados, que 00 ha-
ya clamado por formar una naclon, y un estado, cada uno su modo, pero lodos empea-
dos en fonnar un estado, yen pertenecer un estado, y por eso han mandado sus diputados
al congreso, y los diputados ... han celebrado un pacto solemne desde el principio de la ins-
talacion, de formar una nacion libre independiente y sostener esta libertad independen-
cia costa de los mayores sacrificios ... " Julin Segundo de Agero, discurso en el debate
relativo a la creacin y organizacion del Ejrcito Nacional, sesin del 3 de mayo de 1825 ,
en E. Ravignani (~omp.),Asambleas ..., ob. cit., T. I, pg. 1319.
5 Mario G6-&9~a, "Estudios sobre el Galicanismo y la 'Ilustracin catlica' en Amrica Es-
paola", Revista Chilena de Historia y Geografa, N 125, 1957, pgs. 131 y sigts. Va-
se el respecto nuestro trabajo "Ilustracin y modernidad en el siglo XVITI hispanoame-
ricano", en Ricardo Krebs y Cristian Gazmuri (Eds.), La revolucin francesa y Ch i l e,
Santiago de Chile, EJ. Universitaria, 1990.
.:f\ :"'JuanIgnacio de Gorriti, "Reflexiones ... ", ob. cit. Sobre el pensamiento de Gcrriti vase
el anlisis efectuado por Mario Gngora, ob. cit., Iug. cit.
7 Discursos de J ulin Segundo Agero y de Manuel Antonio de Castro, Sesiones del 3 de
mayo de 1825 y del f de setiembre de 1826, en E. Ravignani [comp.], Asambleas ... , ob.
clt.~,! :.~ , 2~' ~3_ 2~~~. ~II.: ~~.543. re~p.:c~i~a~~e~te~ _
/: '
230
CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORlGENES DE LA NACIN ARGENTINA
8L '1d E R' '
~. el ~ o, en . avignani, Asambleas ... , 1, ob. cit., pg. 1010; las referencias anterio-
9 r~s,~,n. 19~, TO~O Segundo, ob. cit., esp. pgs. 42 y slgts., 806 y sigts. ,."-'.,.-;
E~t~~t? anad~a .con solas las restricciones en los artculos 2 y 8 de las presentesinstruc,
clOnes" exce~clOnes q.u.e no afe~tan lo que apuntamos en el texto, "InstrUC'Q~es que
llev el Cannigo Gorriti del gobierno de Salta al congreso unitario de 1824"f M!>;t Ver-
gara, ob, cit., pgs, 85 y 86,
10 La Ley, de. Capitalizacin del 4 de marzo de 1826 dispona la organizacin de una nue-
va pr?vlI1cJa en el resto del territorio bonaerense -E. Ravignani (comp.), Asambleas ... ,
ob. CIt., T. JI, pg 876. P~roen setiembre de 1826 el Poder Ejecutivo present un pro-
yecto, cuy~autor era A~uero,que estableca la creacin de dos provincias, una al nor-
te, con caplt~1en San .~lcols y otra al sur, con capital en Chascormls, proyecto que no
alcanz sancin definitiva. Id., T. JI, pgs. 594-596.
11 "Instruc ' d J .
. .orones .e uJuy a s~ diputado Don Pedro Pablo Vidal (Asamblea ele 1s13)" , 1.
1. GOITltl, Reflexiones, ob. cu., pg. 337 Y sigts.
12 Andrs Bello, Derecho Internacional ob cit pg 158
13 ' . ., . .
Archi.vo Histrico de la Provincia de Buenos Aires, Documentos del Congreso General
Constituyente de 1824-1827, La Plata, 1949, pg. 435 (las instrucciones de Galisteo) y
pg. 447 (las de VidaJ ). '
14 V J d .
ase e texto e esas representaciones en ldem, Tomo XIII. Documentos N. 78, 79,
80,81,82,83,84 Y 85.
15 Re'6 d J
~n n .secreta e a Jun.ta de Representantes de la provincia de Buenos Aires, en E.
Ravignani .[comp.], Relaciones Interprovinciales ... , ob. cit., Tomo XVII Doc. N 52
pg. 74 Y srgts. ' "
161d., pg. 82,
~7E~de notar que ade~s de las frecuentes referencias genricas a "Tos tratadistas" del
derecho de gentes, en las dos oportunidades e que se cita expresamente a uno d~~llos
se trata de Vattel. Idem, pgs. 87 y 9 0. '
18 [Proyecto de ley elaborado por la Comisin de negocios constitucionales de la H Jun-
ta de Representantes de. la provincia de Buenos Aires, en el que fijan los poderes que de-
bern otorgarse a los diputados de la provincia que concurran a la Convencin Nacio-
nal, que haba convocado) [5 de noviembre de 1827J E Ravignarti [com ] A
bleas ... , ob. clt., T. IV, pg. 10. ' . p., s al l 1-
19 Id., pgs. 15,41 Y 42.
20
ER
'( .
. avignaru comp.], Relaciones interprovinciales .. , ob, cit., Tomo XV, pg. 348.
,.'" -
J II
EL PROGRAMA CORRENTINO
DE ORGANIZACIN NACIONAL
Desdeesaposicin defuerzaBuenos Aires habaresistido enlas ne-
gociacionespreviasal Tratadode1831laspresiones delasprovincias del Li-
toral, encabezadas primero por SantaFe y luego por Corrientes, que recla-
maban una organizacin nacional constitucional, por medio de un nuevo
congreso constituyente, parapoder as arreglar larelacin entrelas provin-
cias sobreuna baseconfederal. Deestamanera esperaban lograr asentar en
buenderecholosvitalesyconflictivosobjetivos dedistribucindelasrentas
delaAduanadeBuenosAires, librenavegacin delosros y reversin dela
poltica econmica librecambista practicada por Buenos Aires, anulando
tambinlaprivilegiadarelacinconcedidaaGranBretaapor esapoliticay
cimentadaenel Tratado deamistad, comercio y navegacinde 1825.
Estas demandas, compartidas por otras provincias del Interior, se
-- - - asentaoa en unas cada vez ms frecuentes y enfticas invocaciones ala
existencia de una nacin que, por otra parte, se acuerda ya generalizada-
mente en denominar argentina. El uso deeste trmino haba evoluciona-
do detal forma que los hombres del Interior, ahora dispuestos aincluirse
en el gentilicio, resentan por eso laexclusividad deesa voz que preten-
dan los porteos. El general Paz alude en sus memorias auna discusin
conun colega porteo sobrelos derechos allamarse argentino. Setrataba
del general Ignacio Alvarez, ....antes tan argentino, que me hadisputado
mil veces laprioridad y lasuperioridad desus derechos aestehonroso t-
tulo(*), y ahoraciudadano peruano.." Y conrelacin alomarcado conas-
terisco, coloca la siguiente notaapiedepgina: '
"Mi hermano J ulin haba sacado dela Cuna deBuenos Aires una
fuuchacha llamada Gertrudis, aquien,' enclase deunasirvienta dedistin-
cin, pues que sentaba enlasaladevisitas, tena ensucasa. El ao 39, en
laColonia, supo con asombro que unahija dedonIgnacio le haba dicho
estas expresiones: T, Gertrudis, eres argentina y no debes emplearte en
.."sivici'dun frilia provinciana.rpuesque eres mejor que ella'"! -
'-'1'.r"~'l-"'f .".i'"... "'l~""~"'-'" .. ..,.,..,.,.
:'~~~-~;~~-:' '.'. ;..
CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORiGeNES DE LA NACIN ARGENTINA 232
. En 1829 el mismo Paz le haba advertido a Lavalle que... "Cual-
~. qUIeraque sea la acepcin en que Ud. ha usado la voz 'argentino' tambin
debo yo decir que lo soy. "2 '
Asimismo, Pedro Ferr al escribir sus Memorias.t!3tf$ 4~;"ecuerda
respecto de Paz que.ste les deca al y aEstanislao Lpez, en 1830', "Soy
un pro;illWlJ 10 como ustedes". El uso de la palabra provinciano le obliga
a Ferre a algunas aclaraciones, que extiende tambin a argentino:
"Permitaseme explicarla, para que sirva de advertencia al que com-
p~~gaun diccionario argentino. La voz provinciano o provinciana, se
aplica en Buenos Aires a todo aqul o aqulla natural de nuestra Repbli-
ca que no ha nacido en Buenos Aires: que no da a esta ciudad el ttulo de
la gran Capital, y que se opone a que lo sea."
. . y completa entonc.es ~sta expresin del viejo resentimiento pro-
vincial por el lenguaje discriminatorio de los nativos de Buenos Aires
con u~abreve referencia al uso de argentino, que al par que registra su
smomrma con po.rteo, nos permite inferir que haba sido ya aceptado
como d~nomJ Oacln de todos los habitantes del pas por un hombre de
provmcia tan autonomista como Ferr: "De poco tiempo a esta parte he
observado que los naturales de Buenos Aires se llaman exclusivamente
argentinos" .3
. Al respecto, es til abrir un breve parntesis relativo a las oscila-
cienes en el uso del gentilicio argentino. Parecera que mientras en las
dos pnmeras dcadas de vida independiente los provincianos rehuan su
us.o por .considerarlo sinnimo de porteo y algunos porteos tendan a'
utilizarlo como reflejo del supuesto de su hegemona en el futuro Estado
nacio~al, al producirse el vuelco del sentimiento predominante en Bue-
nos AIres que llev a ~sta provincia a ser la ms fuerte partidaria del au-
tono~s.mo, la a?IIeacn del trmino argentino ahabitantes de las dems
provincias habna comenzado a ser rechazado por los nativos de Buenos
Alfes. MIentras que hombres del Litoral y del Interior, por el contrario,
reclamaban, su condicin de argentinos y criticaban aporteos por esa ex-
clusin. ASI, la ancdota que narra el general Paz est inserta en sus M e-
manas ..: como reclamo a un militar porteo por excluir del gentilicio a
. los provincianos. Y el tambin comentado texto de Pedro Ferr ofrece un
..' testimonio similar, a la vez que muestra su voluntad de considerarse ar-
-f , ' . :::?;epH!19-, .. ':~"".. ,o,' .,." , ";.' ".:"'~"".:"'." .':' >, i ~: .
. Es .cierto que este lenguaje se registra en los documentos polticos
interprovinciales, y es dudoso que se hubiese generalizado al habla comn
delos h~bItantes de cada provincia, los que todava se autodesignaban con
.L. ~=:o: :"~":l."m"" dost provinciao~~< :~"'"":;: ...
i
,.
Estudio preliminar > 233
cano. Tal como se observa en el primer nmero del peridico sanjuanino
El Zonda, fundado en 1839 por los jvenes adherentes de la Asociacin
de Mayo (entre ellos Sarmiento), que rechazan la primera propuesta de
;_ , ,~ ;_ \. "c':._ ~".~ . _ J - _ . , ' ' _ .r ". !;..' '1 ',' .\.I'.~.-... ,
bautiir al peridico con el nombre de El patriota argentino por no ser
una denominacin sanjuanina." Pero de todas maneras es muy significati-
va que aun los dirigentes de la ms enconada adversaria de Buenos Aires,
COITientes, haban terminado por asumir efectivamente la existencia de
esa nacin y su denominacin de Repblica Argentina.
EL DEBATE ENTRE CORRIENTES y BUENOS AIRES EN TORNO A LA EXISTENCIA O
INEXISTENCIA DE UNA NACI6N ARGENTINA
Es evidente que una de las razones de esta novedad es que tal pos-
tura era un excelente recurso para poder reclamar aBuenos Aires la reali-
zacin del congreso constituyente que diera lugar a la adopcin de la po-
ltica econmica aque aspiraba Corrientes. La significacin de esta estra-
tegia se puede verificar en uno de los ms elocuentes episodios de enfren-
tamiento de ambas provincias, que estallara poco despus de la firma del
Pacto Federal y que enseguida analizaremos. Este episodio muestra que
mientras la que haba sido la cuna y ms firme sostn de las tendencias
centralistas, Buenos Aires, se refugiaba como ya vimos en el autonomis-
mo, Corrientes, la ms tenaz defensora de su autonoma estatal, haba pa-
sado a convertirse en paladn de la inmediata organizacin nacional.
_ . _ .Buenos Aires, afirmada simplemente en la solidez de sus mayores
recursos, no estaba dispuesta a negociar los fundamentos de su hegemo-
na. La discusin haba sido tan clara como agria en el seno de las nego-
ciaciones previas al Tratado de 1831. Mientras Corrientes impugnaba el
librecambio y la posicin privilegiada que se le haba concedido a Gran
Bretaa, y reclainaba medidas proteccionistas, fomento a las produccio-
nes locales y organizacin constitucional, Buenos Aires responda, apoya-
da en la economa. poltica clsica, elogiando las bondades dellibrecam-
bio y la imposibilidad de renegociar la vinculacin con Gran Bretaa, al
par que, amparada en el ejemplo constitucional britnico, se negaba fir-
memente a correr el riesgo de un congreso constituyente que ,pusiese en
peligro estas posiciones. [Vanse Documentos N 62, a) y" b)]'
",.'~iI' Derrotada momentneamente al lograr Buenos Aires el asentimien-
. -- 'to de Santa Fe y Entre Ros ala exclusin de aquellos puntos conflictivos
en el texto del tratado, Corrientes se retir de las negociaciones y slo ms
tarde firm el documento, cuando su aceptacin por las dems provincias
". _ .rioplatenses amenazaba.dejarla aislad.a, p~I:9.l11l!y_ !'.rnto,-l!Il iJ l~S'p!,rado
(
) ...
\o.'
1 234 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORlGENES DE LA NACiN ARGNTINA
Estudio preliminar 235
incidente renov laenconada polmica ylallev mucho ms all, adems
decon:ertirla en un escndalo pblico. Nos referimos ala intercepcin
por Quiroga delacorrespondencia que algunos miembrosde laComisin
ReRr.~,~~~,\~,~i,xa, partidarios delapostura deComentes relativa~l~,lrgen-
eradereunir un congreso constituyente y arreglar algunos de los puntos
bsicos de la poltica econmica, dirigieron a gobernadores del Interior.
Setrataba delas cartas deManuel Leiva -diputado por Corrientes- yJ uan
Bautist~Marn -diputado por Crdoba-' enlas que sedefenda la poltica
correntina y seatacaba duramente la deBuenos Aires. Quiroga, momen-
tneamente en plena adhesin aBuenos Aires y emergiendo de las con-
tiendas en que con su respaldo hubo deenfrentarse alos ejrcitos unita-
rios, hizo pblica esa correspondencia y atac con extrema dureza a sus
autores.>
Una primera comprobacin que surge dela lectura deestos textos
[Vanse Documentos N" 63, a) y b)] es que los crticos deBuenos Aires
abundan en unlenguaje nacional, invocando constantemente laNacin o
laRepblica cuyaconstitucin reclaman, yaunasumen conentusiasmo la
denominacin de Argentina, reiteradamente empleada en asociacin ya
seaconRepblica oconNacin, as como ladeargentinos para los natu-
ralesdelas provincias rioplatenses. Seregistratambin el uso depas uno
delos trminos ms reservados al territorio local oprovincial, para aludir
G} la nacin argentina que se quera organizar constitucionalmente. Leiva
querecuerda quee~tratado del ~deenero estableca el arreglobajo el sis-- - - -.
temafederal "delaadministr~;in general del pas", expresaquees lapri- .",
mera vez que s~ les presenta a los pueblos ar~entlOos" una convocatoria '.IL 1
acorde con sus intereses, y en otro de sus escntos alude a "todoArgenti- "
no amante del bien general" [Vase Documento N" 63, a) i]. Y Ferr, en Y
unacircular dirigidaalos dems gobernadores, invoca ala"Repblica Ar- :" .
gentina", al sentimiento delos "buenos argentinos", ala "administracin -i~
general del pas", yalanecesidad de"tener patria" [VaseDocumento N .
63, a), iii)]. Es denotar que estelenguaje tambin seencuentra en las co-
rrespondencias de Quiroga y del gobernador cordobs Vicente Rcinaf
los que pese aalinearse junto aBuenos Aires frente aCorrientes conti:
, 1 '
nuan rec amando, como esta ltima, la organizacin constitucional: "...la
.Carta de Constitucin dela Repblica -invoca Quiroga-, aque tanto.an-
helamos todos' los argentinos..."6 ' . . <. <" " , ', . .,-; y...~'"
En cambio, contrasta la circunspeccin de los escritos de Buenos
Aires, presumiblemente por responder alanecesidad deevitar atodacos-
_ t~lare~nin_ del c?ng~e_ s{) ~onstituyen~e, principalobjetivo de.Ia.estrate- -',
'gradel gobierno deRosas enesacoyuntura." El riesgo del congreso cons- i:l~,
"s.tias Donie' ('arnidf, ;.JO
. ~ ~
':.tituyente es motivo deuna intensa campaa adversa por parte deBuenos
Aires, dela que da tambin testimonio lacorrespondenCIa de Rosas con
los dirigentes del Interior y del Litoral [V anse Documentos N 64, a) y
b)]8 Tanto ms, por cuanto los escritos del gobierno deCOITIe~tes:conu-
nuando el contenido delos alegatos expuestos durante la tramitacin del
tratado de 1831 yen el seno dela Comisin Representativa, vinculan in-
disolublemente lacuestin nacional alarevisin deesos puntos delapo-
ltica econmica sostenida por Buenos Aires.
En la carta con que Rosas expresa su protesta a los gobiernos de
Crdoba y de Corrientes [Vase Documento N" 63, a), ii)] utiliza la ex-
presin" gobiernos delaRepblica", pero el concepto denacin s~,remi-
te al futuro -"cuando llegue la poca de la organizaCInnacional - Y se
eludecuidadosamente todoloquepueda fundar una obligacin deBuenos
Aires conel resto delas provincias apartir dedar por supuesta laexisten-
ciayadeesanacin. Es as notable el circunloquio utilizado parareferir a
larelacin entrelospueblos rioplatenses derivado del tratado del 4deene-
ro. LaComisin Representativa -para Rosas, una intolerable creacin del
tratado, quelograr finalmente suprimir- debera ser" ...el anillo principal
dela cadena social que, envirtud del tratado, estrecha yaalas provlllclas
que10han aceptado" [subrayado nuestro].
Larespuesta deCorrientes es desafiante [Vase Documento N 63,
a), iii)), no as la de Crdoba. Pero aun en el hbil texto del gobernador
.cordobs Reinaf, sin dejar de.manifestar.su adhesin alapostura deRo-
sas, y derepudiar asudiputado Marn -aquien aludecomo "agente diplo-
mtico"_ seencuentra unarotunda afirmacin de lanecesidad delaorga-
nizacin'constitucional delas "Provincias Argentinas": "LaRepblica de-
be constituirse, porque a este fin se han dirigido veintids aos de ince-
o santes sacrificios ... "
9
La estrategia bonaerense consistir, entonces, en lograr la disolu-
cindelaComisin Representativa, postergar indefmidamente pI c~ngre-
soconstituyente con el argumento deque los pueblos no estaban aun pre-
parados para ello, y, ms tarde, conceder al Pacto Federal el carcter de
estatuto confederal. Detal modo que, independientemente' deque 10acor-
dado en enero de 1831 fuese un mero pacto o un organismo confederal,
.-Buerros Aires logr con l el mnimo de unin indispensable para influir
sobretodo el territorio rioplatense, al par que salvar su'estatuto deEstado
soberano eindependiente que leera imprescindible para evitar someterse
alas pretensiones delas otras provincias. Mientras, al mismo tiempo, de-
sarrollaba_ una_ poltica..tendknte a subordinl!fla~utilizandp lo~recursos
derivados desu privilegiada situacin territorial.
. , Estos objetivos condicionan las dems piezas de la clebre polmi-
"" ca. El primer ataque periodstico al gobierno de Corrientes, publicado en
Buenos Aires poco despus de la circular de Ferr a los dem~s goberna-
dores, hace centro en los agravios recibidos por Buenos"JN}s'y'ln'las ca-
ractersticas personales de Ferr, pero asocia esto ala agresiva postura co-
rrentina en pro de lo que llama "su favorito sistema prohibitivo." y res-
pondiendo a las acusaciones de fomentar el aislamiento de las provincias,
l~sr~chaza con fu~rza pero al mismo tiempo sin descartar del todo esa po-
sbilidad -tal vez, juzgando que poda constituir un elemento de presin en
favor de Buenos Aires: .
"No hay en consecuencia, ni puede haber temor racional de aisla.
miento, o sea [h]anseatismo, porque no hay probabilidades de que el pue-
blo de Buenos Aires se vea hostilizado por sus hermanos, y hostigado a
echar mano de ese recurso, que sera el ltimo a que podran conducirlo
injustas provocaciones."1O , .
El documento recorre luego diversos temas de la confrontacin elu
de cuidadosamente pronunciarse sobre el problema de si las rentas de I~
Aduana de Buenos Aires son nacionales o provinciales y se concentra en
ladefensa de los mritos de su provincia en el Curso de las guerras de la In-
dependencia, as como en la cuestin' del proteccionismo correntino, al que
dedica una extensa refutacin. En todo esto, utiliza expresiones como "Es-
tado argentino" o "las provincias que Componen la Repblica Argentina",
pero el mvi) de su alegato es la defensa de la provincia de Buenos Aires
y de-su gobierno; p 10-qe ,,1lenguaje -nacional es-r~du~ido. La exp;'esin
prefenda para designar al conjunto rioplatense es la de "Repblica", que en
el uso de la poca designa al conjunto de provincias y no a un Estado uni-
ficado. Tal como, en curiosa yuxtaposicin, la utilizara el ministro de Re-
, laciones Exteriores de Buenos Aires, Felipe Araria, en 1835: "".I Repbli-
ca de las Provincias de la Confederacin Argentina"." 11.
Pero el d?cumento que se introduce ms en .J amdula de la postu-
ra de Buenos Aires es el publicado en eLperidico El Lucero en el mismo
ao [Vase Documento N 63, a) iv)]. Este texto, adiferencia del anterior,
rechaza de plano la oportunidad de la reunin del congreso constituyente
y aduce para fundar esta posicin que el mismo se convertira en un tribu-
~~nal par~rec~b~r ?as quejas C~V~~_ !~~~~ .~.?r.IV;~;.J ~~~q9? ..Aires. Pero al41~~r-
.10~ace explciro el status que Buenos Aires considera imprescindibl~on_
servar, cuando acusa a Ferr de desear".
"i..que las provincias argentinas, libres soberanas e independientes
~~_ _ ~~_ ~e~~.usr~~pe~ti~o~ te~r!t~r~os,_ tu~iesen~~l ~dere~1!.~,,-injel''!.enir_ e_ n Ia.ad-,
i rnrll1stracrn rntenor de la provincia de Buenos Aires"."
1
236 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORfGENES DE LA NACiN ARGENTINA
Estudio preliminar 237
yprecisa que ello sera para arreglar esa administracin,,: "del mo-
do ms ventajoso para ellas, de examinar sus cuentas y hasta disponer de
sus rentas", ",,' ",' ~ . 'f " .'"" :'~';;"''''''
Po~o' ms adelante, avanza ms an en defensa de la independencia
de las provincias y efecta una declaracin que ser una de la ms reso-
nantes piedras de escndalo de las varias que tuvo la polmica: ,.
"La soberana de las provincias es absoluta, Y 'no trene ms lmites
que los que quieren prescribirle sus mismos habitantes. A~ es que el pri-
mer paso para reunirse en cuerpo de nacin debe ser tan libre y espont-
neo, como lo sera para Francia el adherirse a la alianza de Inglaterra."
Imbuido de la trascendencia de este criterio, el texto acude a los
mismos argumentos que extraldos del Derecho de Gentes utilizaron aos
antes representantes de otras provincias para defenderse del riesgo de la
imposicin por Buenos Aires de sus puntos de vista:
"La Repblica Argentina no reconoce poderes preponderantes, y la
igualdad poltica es un dogma fundamental del Estado como la civil.
Ho~bres y Gobiernos, todos son iguales entre s, y tan monstruoso y ab-
surdo sera considerarse dueo de la vida de un individuo, como disponer
de las prerrogativas de una provincia. u
y en el segundo punto de la recapitulacin final vuelve sobre lo
mismo, al insistir en que todas las provincias "".son libres e independien-
tes, y que nadie tiene el derecho de arrastrarlas por la fuerza a una asam-
blea nacional" _ _ _ _ _ _
Todos los escritos de Buenos Aires que polemizan con Corrientes de-
fienden con minuciosidad la pertenencia de las rentas de la Aduana portea
asu provincia. Entre los argumentos utilizados hay varios antecedentes his-
tricos -disposiciones de laAsamblea del ao XIII y del Congreso de Tucu-
mn, entre ellas-, medidas que habiendo sido tomadas. con el consentnruen-
to de todos los pueblos, se argumenta, implcitamente admitan la pertenen-
cia a Buenos Aires de esas rentas. [Vase Documento N 63, a), v]
Pero lo cierto es que si los hombres de Buenos Aires pueden encon-
trar justificaciones de diverso tipo para el exclusivo uso por su provincia
de las rentas de la Aduana, no pueden dejar de advertir que un congreso
constituyente podra despojarlos de ellas para destinarlas a financiar el
,,,',presupuesto de la nacin a constituir. Por lo tanto, como sealamos, el
problema de fondo para Buenos Aires era impedir que ese congreso llega-
ra a reunirse. Para ello, la doctrina adoptada es la generahzada luego del
fracaso del Congreso de 1824-1827, que conceda alas provincias la cali-
_ dad. de Estados SQbJ 'UlI10~eindependientes, sin_ l2.e.r.i~i~i_ ode su vO!l1ntad
de buscar lazos de unin mayores que los hasta entonces existentes.
238 CIUDADES; PROVINCIAS, ESTADOS: ORf GENES DE LA NACiN ARGENTINA
En la difcil conciliacin de ambas tendencias en su origen diver-
gentes, la de afirmarse en calidad de Estados soberanos y la de unirse en
una Nacin argentina, la argumentacin no puede menos que re~ullar por
... _. :_ ..., . -.1(.. .".'0"'","3,,, "
momentos contradictoria. Quien incurre ms abiertamente en esa.contra-
.o"';,'il :;'~."':~. - . ;.\\--;'"'li',~
didon es el texto de "El Porteo". Al comienzo de su exposicin critica
a Corrientes porque pese a ser...
....una provincia de la Repblica Argentina, que por si sola no pue-
de entrar en tratados ni relaciones polticas con ningn Gobierno extrao,
o rebelde a la Repblica, los tiene privados y secretos con el del Para-
guay".
Pero ms adelante, al tener que rebatir las pretensiones de conside-
rar las rentas de Buenos Aires como nacionales, se detiene largamente en
la condicin soberana e independiente de su provincia. Arguye que como
"toda sociedad poltica, libre e independiente", Buenos Aires tiene un de-
recho exclusivo sobre su territorio, derecho que importa dos cosas: el do-
minio, que la habilita a usarlo en provecho propio, y el imperio o "dere-
cho del mando soberano". Y concluye:
"Ahora bien, es un principio proclamado desde el 25 de mayo de
1810, por todos los habitantes de la Repblica, que cada una de las pro-
vincias que la componen es libre, soberana e independiente de las de-
ms ..."
razn por la cual, contina, Buenos Aires puede usar en su provecho su te-
rritorio, sus costas, puertos, etc. y "sacar de ellas toda lautilidad de.que
. sean capaces". Y adems ...
....puede comerciar con los que quieran prestarse a ello, y puede
permitir el comercio aotros estados, bajo las condiciones que tenga a bien
imponerles, y de consiguiente fijar los impuestos que deban pagar en su
aduana los frntos y efectos de importacin y exportacin .,"
Por consiguiente, prosigue, es ....exclusivamente la verdadera due-
a de todos los lucros que reporte tanto de sus costas y puertos, como del
comercio que haga con otros estados", y a ella sola entonces pertenece el
- ,
producto de los derechos de aduana, en cuanto forman parte de los lucros
de ese comercio.
Las respuestas de los defensores de la poltica correntina fue igual-
mente enconada. Leiva contest a las acusaciones de Quiroga y de los pe-
"ridicos porteos con un extenso anlisis'de'lo"q~'suona la tesis-de'la
soberana absoluta de Buenos Aires expuesta por De Angelis, especial-
mente enfocado a la resistencia a la constitucin del pas y al nexo de es-
ta postura con los intereses econmicos de Buenos Aires. PeroJ s_ 90S'~
'mentes ele-ms re1i(;ve-provenientes de esta parte -delos ~ol;i;ndientes son
'lras D{ m " Corm;
Estudio preliminar
239
'.,'losdel gobierno correntino, firmados por Pedro Ferr, aunque su redac-
.. i ha sido atribuida muy razonablemente al letrado de ms releve de
.ct n , d 1 U' id d
, , . ca J os Simn Garca de COSS10,doctora o en a ruversi a
esaprovIn , . ~
.'de Charcas y exponente del reformismo ilustrad~ que caractenzo a aque-
" . id d 12Esos documentos tienen adems una significacin ms
. !la UlllverSl a . . f
destacada por cuanto posteriormente, en 1833, fueron reum~os en.un 0-
lleta, editado por la imprenta del Estado correntino, con elmtenclOnado
ttulo de Cuestiones Nacionales. ,
Y a la primer palabra de la presentacin de esos textos [Veas e Do-
nto N
o 63 b) i)] escrita toda en maysculas, es una invocacin in-
cume ", .. id 1 . t 1
tencionalmente significativa: "ARGENTINOS: habis temoo a a Vl~a a
contestacin .;" del gobierno de Corrientes al de Buenos Alfes. Esa mvo-
caci6n, siempre con maysculas, se repite otras cuatro veces en las pocas
inas de apertura del folleto. Y a lo largo de los prrafos que abren, se
~e;umen los argumentos principales de Corrientes, relativos a los intere-
ses nacionales afectados por la poltica econmica de Buen~~ Arres y a la
Uf encia de darle una organizacin constItucIOnal a, la nacion argentma,
cosa que Buenos Aires ha impedido, alega, "acomodandose al ngor de las
formas diplomticas". . .
_ Insistamos en que en estos textos la cuestin de la orgamzacln na-
,~ cional est permanente y prioritariamente vinculada ~la de,:,a~da de una
m;-; oltica que se ajuste a lo que Corrientes conSIdera los pnnclplOS de la
.'.:__p 00 oOUa-economa 'pblica"; que evite-"la-concurrencla de los extranje-
:'{fe vercac el comer-
,- ros" sin las adecuadas restricciones legales que son comunes en .
. cio internacional en uso 'del derecho in~uestionable de las n,ac10nes inde-
pendientes": "ARGENTINOS: [...] QUE! Se h~ derramado. tanta sangre,
y habis arrostrado la amargura de todos los infortunios para ser p~rpe:
1
' f a ctori a del antiguo mundo? Esta es la Idea esencial, ..
tuamente a comun .
[el subrayado es del texto] [Vase Documento N 63, b), 1)] ...
El primero de los textos que siguen a esta pr~senta,cln est dirigi-
do a responder a los argumentos de Pedro de Angelis [Vease Documento
N' 63, b), ii)]. En la extensa exposicin mJ ~,al, ms all de las respuestas
a ataques personales y de otras cuestiones mCldentales, la, argumentacIn
se dirige a subrayar que nunca ms que en ese momento ' se ha encontra-
.'dO la nacin en aptitudes ms ventajosas" para constituirse, .momento en
que ....el espritu nacional se despliega y ha tomado la direccin y tenden-
cia a una organizacin...... .
Ferr es consciente de las razones de la oposicin de Buenos Alfes
- - ala orgarriza"Cin'constitucional del pas, la ataca por eso ~nconadamente,
pero no puede dejar expresar que con todo su poder y riquezas, Buenos
240 CIUDADES. PROVINCIAS, EsTADOS: OR[GENES DE LA NACi N ARGENTINA
Aires es ala vez que un enemigo, un imprescindible miembro de la nacin
,"", argentina, Si =conviccin puede aparecer en algunos prrafos como
una cortesa inspirada por el temor que el gobierno de J uan Manuel de Ro-
, sas ya suscitaba, adquiere sin embargo en otras ocasonesiiforillcn
ms convincente: .
"i..Ios d~putados nacionales deben conocer y conocern, que el po-
der de la nacion no puede convertirse en pual que hayan de emplear en
, la grande y opulenta Buenos Aires, la cual no puede ser herida sin herir la
~acin misma [",] Buenos Aires llevar siempre una preponderancia rela-
." tiva sobre cada una de las provincias ... ! l .
, E ilustra esta afirmacin enumerando las ventajas econmicas de-
nV,adas de su ubicacin geogrfica, a las que aade por ltimo las si-
guientes:
" "i..Si a estas ventajas s~agregan los recursos de su mayor pobla-
cion, los progresos de una educacin formada sobre los mejores modelos
y la mayora de los conocimientos adquiridos por su ilustracin en todos
ramos, nada resta para conocer los materiales que forman los fundamen-
tos de su grandeza,"
Pero el pun~~neurlgic~ de esta' polmica, ms conocida por sus
contenidos de poltica econmica, est en la interpretacin del grado de
independencia soberana de las provincias, En este punto, con una fuerza
s~rprendente, Corrientes adopta una postura que va ms all de lo que ha-
bla sostenido y practicado desde su emergencia como Estado soberano
con la-constitucin ,dd82L Se enfrentacon De Angelis citando su prl1r-- ,
fa sobre la soberana absoluta de las provincias -que condena con una fra-
se subrayada con maysculas; "CUANTOS ERRORES EN TAN POCAS
PALABRAS"-, y sostiene, luego de atribuir la postura del director de El
= Lucero a la influencia del contractualismo rousseaunano:
"',, "La soberana de las provincias no es absoluta, ni estn en los mo-
'mentos de dar el primer paso para reunirse en cuerpo de nacin, Esta-
mos ms adelante, y aquel primer paso est ya dado. La nacin est for-
mada.y ella ha sancionado por.actospblicos y solemnes la base-de la
federacin"," ,
',' ,'Y pocas lneas ms adelante menciona los factores que a su juicio
,:hablan llevado a la emergencia de esta nacin, prrafo que muestra, un
1~0~cept!lde nacin similar al-que. se difundir-poi' 'influencia del Riffi1N:
ticismo:
"Los pueblos estaban obligados a reunirse en cuerpo de nacin por
la fuerza irresistible del instinto, que inspiraba esta necesidad a hombres i
-que-habitaban un mismrrcontinente, que Iirin los IIDSmOS hbitos y cos~- - ~;
!
~, !'
;~
I
I
I
I
,
Estudio prelimillar 241
lUmbres, que haban mezclado su sangre ,;n el largo perodo. de ~s de
t scientos aos. que se comunican entre SI por relaciones de mteres, que
;:blan ,\!\..mi~r'0jdioma; y fin,~lmente, que p:$ ~esan.un,~ n;,isma religon
un m,;;;ocul' Clementos todos que haban prodUCIdOuna masa inrnen-
y < ,' 'al "
sa de simpatas Y de aleCCIOnesperson es", '
y aade que los "gobiernos federados" saben tambin
"",que la soberana de las provincias, tal cual se reconoce en el da,
no alcanza a quebrantar las relaciones contradas, forzando aceptar otra
nueva que pudiese sugerir la idea de fomentar exclUSIvamente intereses
locales,,," ,
El alegato de Corrientes se recuesta constantemente sobre las no-
ciones compartidas del Derecho de Gentes, del que no deja de estar pre-
sente uno de los principios ms invocado en esos aos, y que ya hemos
comentado en otro lugar: que todas las naciones son iguales, inceoen-
dientemente de su tamao y podero, Esto le sirve para demostrar su
asentimiento al criterio de que ninguna provincia tiene derecho a some-
ter a otra, a raz del aserto de De Angelis relativo a que Buenos AIres
no reconoce "poderes preponderantes" que sometan su provlOcla a los
designios de otras. Pero esa momentnea coincidencia con su ==:
dor es rpidamente abandonada para apuntar a algo que De Angelrs no
haba considerado y que es otra de las sorpresas que deparan estos tex-
tos: que la nacin reunida s tena derechos preponderantes sobre los de
cada provincia, La organizacin de los poderes nacionales. afirma, es ,s
preponderante- sobre cada uiui de las provincias federadas', Y tambin
gravita por lo tanto sobre Buenos Aires, Porque es exacto y CIerto, con-
tina, "",que la nacin reunida puede tocar Y dIsponer de las prerroga-
tivas de una provincia",", '
Se observa que de manera no precisamente congruente, al mismo
tiempo que pretende tranquilizar aBuenos Air~s respecto del nesgo de ser
sometida por otra provincia, sostiene el cnteno que las proVinCIaSreum-
das en cuerpo de nacin p_ uedens imponcrle criterios que ella no co~par,
ta. Sorprende esta postura en Corrientes, porque ella c?rrespondena una
relacin ya no confedera\. Para hacer ms desafiantes aun sus [mplicacro-
nes aborda ms adelante la cuestin de la poltica econrmca y ataca con
, dureza la falta de regulacin concertada de las relaciones econmicas con
'-;;";''%1exterior. y con intencin de tornar ms urticante el alegato, formula es-
ta irnica reflexin:
"No puede ser que la benemrita Buenos Aires, cargada de laureles
hubiese derramado su sangre Y sacrificado su fortuna paraconvertlrse per-
petuanlente el1un -pas constrtiri'cfor de los pr~ducros-y manufacturas' del
i 242
.,
CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: O . RIGENES DE LA NACiN ARGENTINA
mundo, porque esta posicin es mu bai
aque la naturaleza la ha destn d ~ aja y no corresponde a la,grandeza
a o. ., ..:><:,.,
". y aade:
"No puede ser que A . . ... .;- -::":\'.
to d" -:. ~, -. r rgentmo alguno OIga sm irritacin el pioyec-
e conspirar a que la nacin en la ed d sucesi ' . >
:u~~~ ~!! pq::a:nllafactora, q~e perten:ci:~~~s~V:o~:sl~~sg~:~;~~~~n~~i
, a misma un estado nulo si n vi .
y que duea de todos los elementos u . ' 1 VIgor y sin gloria propia,
plendor y gloria perman b q edieron al VIeJ Omundo riqueza, es-
traas todo cua~to puedae~~:~oe:~~ humillada, re~ibiendo de manos ~x-
necesidades, la comodidad y los 1 senodPara f~clhtar con el tiempo las
. Al" . - - - p a~"r~s e la vida. "13
a dISCUSInde la poltica e mi - -
na nacional. sigue otra extensa s con rruca e!! re~aci6ncon la sobera-
la Aduana de Buenos A' labre el carcter nacional de las rentas de
ires, en a que el argume t 'fu
puede alegarse que las rentas ert n o mas. erte es que no
consume la octava parte del caP ene~ca~ a esa prOVinCIaporque all se
las rentas se funda en que 1 mer~Io e importacin. La nacionalidad de
Ellas son indivisibles: a nacr n las hered de la corona de Castilla.
"...no pueden fraccionarse las renta' .
bin fraccionada la suprema d . . . s nacionales, Sinque quede tam-
tina renza aquel supremo p dommacl n, y o es falso que la nacin Argen-
o o er , o es v er dad que sus t . di .
bles, porque son nacionales .. ." ren as son In ivsi-
ALCANCES DEL CAMBIO EN LA
ESTADO FEJ)ERAL? POSICI N CORRENTINA: CONFEDERACiN O
Por ltimo al resumir sus t . J
nacin tiene derecho a or ani a eSls,. uego de las dos primeras ("que la
oportunidad de la convoca~oriaZ n~~ bajo el sistema federativo" y que la
cartas de Leiva y Marfn) sosti a ~IdOalterada por el incidente de las
la nacin organizada tien'e el d
lene
h
en
datercera la desafiante tesis de que
. . erec o e someter a cual' d 1
vmcras que se resista a integrarla . ~U1era e as pro-
las provincias no equivale a u .' dPorqudela hbertad e Independencia de
tr 1d na m epen enca nacional
...y a ar el paso a esta organiza . 1 ....
movimientos con que puede arrastrar a suCI n, a nacin es duea de los
tente; porque es\a accin nace del derecho
s
:
no
cualquiera que fuese reni-
que nade puede 'negarle sin insl]t." . '..~:u,,,O)l~eyCIny segundad
No cabe duda de que a lo lar o d
zala complicada y todava ag. e este notable escrito su autor ro-
l
scura cuestin del tipo d . .
o que llama "sistema federativo" P eUD! narealizar con
. or momentos, en la necesidad de pen-
@ Tia Danu:' Cat;
Estudio preliminar
243
sar un tipo de relaciones que pueda obligar a Buenos Aires a someterse a
las pretensiones de las provincias contrarias al librecambio, va ms all de
lo que implicaba un rgimen confedera!. El autor del texto parece adver-
tir esta dificultad y la hace explcita en un prrafo en el que, efectivamen-
te, la define como un difcil problema que debern afrontar los que tengan
a su cargo definir la organizacin constitucional del pas: . .
"Unir la independencia de cada provincia, con los supremos pode-
res que deben reservarse exclusivamente al cuerpo de la nacin, es obra
que requiere una doble combinacin, para que los deberes reativos a dis-
tintas miras y objetos, no sean confundidos ni trastornados, deteniendo [o]
impidiendo la marcha de los movimientos que el peligro y las exigencias
de la nacin pudieran hacer forzosoS. n
El siguiente escrito, dedicado arefutar a "El Cosmopolita", es en su
primera parte una extensa diatriba contra el annimo autor al par que una
defensa de la persona de Ferr y de las posiciones adoptadas por Corrien-
tes. Pero luego emprende un anlisis de la carta de Rosas a Quiroga, del 3
de febrero de 1831, en el que por primera vez ataca directamente la per-
sona del gobernador de Buenos Aires, y en el que todo gira en torno a la
ya expuesta cuestin de la estrategia de Rosas de evitar el congreso cons-
tituyente Y limitar la relacin entre las provincias a la concertacin de tra-
tados.!"
Si en la respuesta a El Lucero el texto correntino pareca avanzar
ms all de las formas confederales, sin llegar a una definida posicin al
respecto, en el artculo contra "El Porteo" aborda el ncleo de la cues-
tin, que tanto escndalo suscit en el Congreso constituyente en 1826, Y
sostiene que el nuevo congreso proyectado no debe formarse~de "plenipo-
tenciarios" dado que la nacin ya existe [Vase Documento N 63, b) iii)].
En otras palabras, Corrientes reclama aqu el fin del diputado como agen-
te diplomtico o como apoderado de su provincia, innovacin que dada la
derrota de su postura slo sera llevada a la prctica luego del Acuerdo de
San Nicols de 1852:
"... es conveniente prev-enir, que el congreso general federativo,
no es ni puede ser la reunin de plenipotenciarlos destinados a conci-
liar, discutir y ajustar los intereses de cada provincia. Las provincias
. COnsideradas aisladamente sobre sus respectivos territorios. no gozan la
plenitud de los derechos inherentes a la suprema dominacin Y no pue-
den dar a sus diputados lo que no tienen y pertenece exclusivamente a
la nacin reunida."
Sigue luego una extensa exposicin dc los cometidos nacionales
que estos diputados deberan encarar y termina el pargrafo dedicado ala
244 CiUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORfGENES DE LA NACiN ARGENTINA
cuestin del congreso con la reiteracin de una irona que, ya en nota ofi-
cial, haba dedicado el gobierno de Corrientes a Rosas a raz de la ocupa-
cin inglesa en las Malvinas. Los das que corren, escribe, han descarga-
do sobre el pas nuevas exigencias y peligros, y "nos' han;arrbfhdo las
Malvinas los que contbamos entre nuestros primeros amigos ...", adems
de que los indios amenazan nuestras propiedades y de Europa se prevn
peligros para la independencia del pas. 15 Enumera entonces todos los re-
caudos que deberan tomarse para enfrentar tales riesgos -ejrcito nacio-
nal, rentas nacionales, entre otros- y que la falta de la organizacin cons-
titucional de la nacin toma imposibles.
La doctrina sentada en la primera parte de este escrito le permite re-
matar la discusin de la pertenencia de las rentas de la Aduana de Buenos
Aires, pero llevando el argumento a una sorprendente expresin que im-
plica para la posicin correntina un giro de tanta amplitud como el de
Buenos Aires al pasar del centralismo acampeona del autonomismo.Acu-
sa a "El Porteo" de contradecir la historia al afirmar que desde 1810 ca-
da provincia se consider libre, soberana e independiente, a lo que califi-
ca de "grosera falsedad". Y subraya:
"En qu fragmentos de los que conservan la historia de la revolu-
cin, est escrito aqul principio proclamado, que hubiese dado acada una
de las provincias la libertad, soberana e independencia de las dems?"
yenumera luego con irona todos los actos en que Buenos Aires se
comport como capital de una nacin, luego de 1810, de una manera en
que sin perder el carcter de denuncias de los agravios que las provincias
atribuan a Buenos Aires, pasan a ser argumentos contra el autonomismo
porteo.
De alguna manera, la posicin correntina parece apuntar ya alafr-
." mula del Estado federal, que aparecer con mayor fuerza en los escritos
de la generacin del 37, y que tuvo un primer y elocuente desarrollo argu-
... mental en el pargrafo del Dogma Socialista, redactado en realidad por
Alberdi, "Abnegacin de las simpatas que puedan ligarnos alas dos gran-
des facciones que se han disputado el podero durante la revolucin".
[Vase Documento W 65, d)]
1J os Mara Paz, Memorias pstumas, 4 vols., Buenos Aires, Estrada, 1957, vol. Il, pg.
69. Es interesante tambin advertir que el celo en larestriccin del gentilicio alcanzaba
;'.'
Estudio preliminar 245
I m
bin al uso de la voz porteo: "Otra vez, en Montevideo, el doctor M0
ntes
de Oea
a d d . Ientrar pregunt e mo se seo-
isua ami hijo mayor en una enferme a que tuvo, ya,
~~supaisano; alo que repuso doa Carmen, esposa?c don Ignaci~, que P:Pt~O~ra s,~
paisano; pues noera porteo, por haber nacido enLUJ n,que est distante e e o....
" Id., lug. cit. l
~2Carta de Paz aLavalle, 28 de agosto de 1829. citada en Carlos Ibarguren, ~~~~M~~~~
. de Rosas. Su vida, su tiempo, su drama, Buenos Aires, Roldn, Segunda e lCl 11, '
pg. 196. .
3Pedro Ferr, Memoria ... , Buenos Aires, Ccni, 192~, pg. 57. Segn el Pr610go. escnto
por uno de sus nietos, laMemoria habra sido escrita por Perr en 1845.
4 "R nidos aeste importante objeto, desatinbamos buscando un no~bre adecua.do, un
-mbreque fuese conocido en el pas y que prometiese algo. El Patriota Argentino ~e-
n?mno Est eso muy desacreditado. respondamos todos, muchos que no eran patno-
~~: ~ h~J \ usado, y sobretodo noes Sanjuanino, no escasera." El Zonda, N 1, San J uan,
20 dejulio de 1839. .
S"Oficio del Exmo Sr. Brigadier D. J uan Facundo Quiroga, descubnendo lasdtramba'ldd
e
. . . d B Aires" La Roja 17 ea n e
1 S
Leiva y Marn contra laprovincia e uenos I , .'.
os res. . . l La Liga del [itorai (1 829-
1832 E Ravignani [comp.], Relaciones IflterprovJIlcl(I es, l.
. . . . A . Tomo xvn Buenos Aires, Peuser, 1922,
1833) Documentos para laHisteria rgennna, ' . .
A njce Segundo Impresos Publicados por los Gobiernos deBuenos Aires y ~ornen-
tes relativos alaLi~aLitoral, Coleccin deDocumentos [publicados por el Gobierno de
Buenos Aires], pg. 131.
6 La cita de Quiroga en Id., lug. cit. Vanse ms abajo las referencias al texto de la res-
puesta de Reinar aRosas. .' .
7 Sobre el particular. y en general sobre los conflictos que suscitara entre sus "Elorimer
larrarnitaciu y concertacin de laLiga del Literal, vase Ennqu~M. Barba, ., pruner
bi deRosas" enAcademia Nacional de laHistoria, Historia de la Nacin A.rgen-
g.o le~~~VII Destle el Congreso General Constituyente de 1824hasta Rosas. P.nmcr~
~:~in .Bue~os Aires, 3a. edicin, vt.. pg. 29 Y sigts.; asimismo, E.. R',~lgnam,
( ; "Introduccin LaLiga Litoral: proceso desu formacin Y pred~mmlo , I?OCII-
I~~:;~ ~ara la His/oria Argentina, Relaciones nterprovinciales. La Liga del Litoral,
Tomo XV. Buenos Aires, 1922, pg. 266.
8 Vase tambin, entre otras, la cana de Rosas a Esta~i~lao Lpez, del ?8 de marzo de
1832en laqueaborda el conflictivo asunto de laComisin Representnll~a creada por el
Pacto Federal de 1831 -en Enrique M. Barba. [comp.]. CorrespondenCIa "lt/;~o~as.
Quiroga y Lpez, Buenos Aires, Hacheue, 1958, pg. 175Y stgts. Vase tambi II a IS-
crepante respuesta deLpez, Id., pg. 182 Y sigts.
. . I ob cit T XVII pgs 147 y 148.
9E. Ravignani [comp.], Relaciones InterprovlIlcW es..., . .,' , . _ 2 "
10 El Cosmopolita, "R.efutaciones delos papeles pt~blicadospor el Sr. Ferr, [Ano 183 ]
. {articulo dirigido al eduorde laGaceta Mercanti, Id., pgs. 175y 17~. .
11Laexpresin deAranaseencuentra en una notadel 1 5NW83S, que remite asu gobl.emo
el cnsul sardoenBuenos Aires: Piccolet d'Hermillon aS.E. leCo.m.teS.olardela~a.tgu:~
rile, Ministre degli Affari Esteri, BuenosAires, 6 mars 1836, Archivio dI Statoi~~~~4 ~
zioneCorte, MateriePolitiche, Consolau Nazionali, Buenos Ayres,Mazzo 1, .
!
i
I
,
"
1
i
I
I
I '
,
246
CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS; ORGENES DE LA NACiN ARGENTINA
12 "(D M .
. . anuel Leiva remite, a D. Pedro Ferr, la exposicin al pblico en l a ue levant
I
ldo
S
cargos formu.lados por Buenos Aires.]", Leiva a Ferr, Santa Fe, ctubri3''d"e 1832
a
" pg. 233 Y srgts. . .- - .
13R
especto del debate sobre poltica econmi .". ::.,.:: ~
. -,-il'(i " .. '. nuca, v ase tambin otro de los escritos de
compr a os ~or Ravignani: "El verdader~ patriota amigo de los pueblos: d:i~f " obler-
n.os y de los intereses generales de la nacon [Aos 1832 y 1833]" e Id g35
srgts. ' n cm, p g. 2 Y
14 "Refutacin del a ' . . ,
Id 300
. utor escondido bajo el ttulo de Cosmopolita [Aos 1832 y 1833?]"
., P< g. y SlgtS. . ,
15S~~~:S::Onl~~~od~comd'entes aBbuen~s Aires cuando la ocupacin de las Malvinas, va-
. erca eres .... o . CIt., pg. 236.
' ' .' t t Dani J e' WJ
IV
LA RECEPCIN DEL ROMANTICISMO.
IDENTIDAD HISPANOAMERICANA Y DEMANDA
DE UNA NACIONALIDAD ARGENTINA
EN LA GENERACIN DE 1837
Hemos destacado en el comienzo de estas pginas que lo que entre
1810 y 1830, aproximadamente, se entenda por fundar constitucional-
mente una nacin, era la organizacin de un Estado. Y aadimos que esto
seformulaba en trminos contractualistas y no en funcin del principio de
nacionalidad que se difundi luego a partir del Romanticismo. La inexis-
tencia del supuesto de este principio en el enfoque predominante en aque-
llos aos respecto de la formacin de las naciones, y la consiguiente au-
sencia de la prioridad que l conceda afactores de tipo no racional, asen-
timientos e instintos, en la explicacin de los lazos que unan a los hom-
bres en Estados independientes, se comprueba continuamente en quienes
debatan ese objetivo antes de 1830.1 Entre esos testimonios merece un
prrafo especial el ya citado texto de Derecho Pblico Eclesistico, del
presbtero Eusebio Agero [Vase Documento N 52], en su crtica a la
objecin de que la heterogeneidad resultante de la tolerancia de cultos re-
sentira la posibilidad de organizar un Estado y amenazara el orden so-
cial. A este argumento sobre lo que hoy se considerara la funcin del sen-
timiento religioso en la "identidad nacional", Agero responde con racio-
cinios en los que est ausente toda otra consideracin que no sea la efica-
cia poltica del criterio adoptado:
"._ .si no es' un-embarazo para la formacin de leyes convenientes y
uniformes la diferencia entre los ciudadanos de organizacin,' carcter y
temperamento, mucho menos deber serlo la diferenciade culto."
La ley, prosigue, slo mira a los hombres "...bajola razn genrica
"de,.ciudadanos, o miembros de la sociedad ...", y detal modo los iguala,
- prescindiendo de intereses y afecciones particulares y ms 'an de las
.:_ creencias religiosas, "...objeto ms impertinente, yms estrao an para
. las leyes y la sociedad civil que los derechos y afecciones particulares".
El sentido de lo citado se puede tambin formular afirmando que en
el imaginario de la poca la idea de nacin, en cuanto referencia a la exis-
,
,
248 CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS: ORf GENES DE LA NACiN ARGENTINA
tencia polticamente independiente de un conjunto humano, no evocaba
f ' otra cosa que solidaridades de tipo racional y refera a algo construido, no
naturaJ .2 Recordemos que el trmino nacin era sustancialmente sinnimo
d~Estado, ~unque se conservaba an tambin un uso mi,@tigtio'que ha-
cia r~fere~cla a.grupos humanos culturalmente homogneos pero sin exis-
tencia poltica independiente ni pretensiones al respecto. As, se haca.re-
ferencia como naci6n a los griegos de la antigedad que vivan en Esta-
o,; dos dlfere?tes, o se escr~ba an lila ~aci6n benguela" o la "nacin congo",
p~a referirse al respective grupo humano de origen africano. O ms am-
biguarnente, "la nacin india", como lo hizo un miembro de la J unta Gran-
de al informar sobre una delegaci6n de indios pampas.
Estas observaciones permiten explicar el contenido de un discurso
de uno de los lderes rioplatenses de este perodo en el seno del Congreso
Constltuy~nte de 1824, que de otra manera podra parecer incoherente.
Nos refenm?s a :uan Ignacio Gorriti, que formul con notable claridad,
en 1825, que debla entenderse por nacin, en un texto que consideramos
d~excepcional valor documental [Vase Documento N 56]. Su razona-
miento ~ra que h~ba dos acepciones del trmino. Una refera agrupos hu-
ma?os de un mismo ongen y un mismo idioma" -en forma similar a lo
recin apuntado,-' tales como los griegos o italianos, o como los hispanoa-
meneanos. Se~unla segunda acepcin -queen la exposicin de Gorriti es-
t sobreentendida como la realmente implicada en 10 que se considera or-
gamzar una nacin- ,~staera "una sociedad ya constituida bajo el rgimen
de un s~lo gobierno". Los amencanos, o los americanos del Sud, podan
ser considerados entonces como constituyendo una naci6n por sus rasgos
de ongen y cultura, "ms no bajo el sentido de una naci6n, que se rije por
una misma ley, que =un mismo gobierno". Y esto ltimo, que era el
obJ etl':o qu~ los reuma en ~n Congreso Constituyente, lo expone luego
Gorriti en teruunos racionalistas y contractualistas.
~-' .El anlisis de Gorriti se produjo en el curso de un debate motivado
~por el proyecto de organizaci6n de un ejrcito nacional. Este proyecto sus-
citaba recelos en las provincias que teman su utilizacin por Buenos Ai-
res con menoscabo de su autonoma Durante este debate G iti
, la creaci . orn I argu-
e,ment que a creacin de un ejrcito nacional, dada la inexistencia de la
,~.nacin, era Improced~nt~. La nacin an es un embrin, declar, y hasta
< 'el m.0l11.entolas provincias rOl] llis nicas "nidads polticas sb'i!i'ifhas'
efectivamenteexistentes, pues sin constitucin la nacin no existe, Gorri- .
tl fundament6 ampliamente su postura de que no poda considerarse exis-
tente la l:acl6n hasta que no se aprobase una constituci6n. Esta futura
constitucin era adems considerada con la calidad de un pacto entre las
~'~''':::::''.~'J I< -~.... ..,.._A' ..,.,..,.,.'- ..~_ :-"':c,:
N";;';~2\,I '" " s
_~, '~'-.7'_.""'.~"':';'I"~"""'-"'P"'''''-'-::."' ... ,,~.-.-.'''
"""",.:.;"".1 .:'"tfj{~;;~ .. :
Estudio preliminar
249
:provincias, nicas unidades polticas soberanas que el diputado por Salta
. reconoca como efectivamente existentes. Respecto de lo ocurrido desde
,.8l0 sostuvo que pese a los intentos de organizar la nacin, la Asamblea
: del ao Xll.y el Congreso de Tucumn mostraron.su fracaso. Ahora se
. estaba ante la renovaci6n de ese proyecto, sin que hasta el momento se lo
,.hubiese concretado.
Adems, subrayaba, es necesario decidir primero la forrna de go-
bierno y aclarar qu pueblos la aceptan y acuerdan integrar esa nacin. Es-
te criterio sala al cruce de los intentos de los diputados unitarios de deci-
dir la forma de gobierno sin atender a la voluntad de las otras provincias,
cuya soberana, entendan stas, las colocaba en un pie de igualdad con
Buenos Aires. Para Gorriti, la inexistencia de la nacin confera al proyec-
to una calidad lesiva ala soberana de las provincias y riesgos apara su se-
guridad, pues' se encontrarn
'". .destituidas de una parte principal de las prerrogativas de su so-
berana, porque no pueden concurrir a la eleccin de la persona a quien
haya de encomendarse la seguridad del estado, y de consiguiente, que
tampoco pueden velar sobre su propia seguridad ..."3
Las expresiones de Gorriti provocaron la reaccin de los diputados
unitarios Vlez y Agero, cuyos criterios respecto de la existencia o no de
una nacin no eran sin embargo coincidentes, Y tambin de Valentn G-
mez [Vase Documento N 56]. Para el primero, la forma de evitar la si-
tuacin de privilegio de una provincia, denunciada por Gorriti. era ir cons-
tituyendo progresivamente el pas,
"".el nico medio de crear una nacin, y el de libertar a los pueblos
de ese influjo que se teme de una provincia mas poderosa es en mi enten-
der el ir creando cosas nacionales. De este modo al fin vendremos a tener
una nacin."
Mientras que en cambio, J ulin Segundo.Agerosos
tuvo
que la na-
cin ya exista. Se dice, aleg6, que mientras ...
",,,no haya constituci6n no puede haber nacin y mientras tanto he-
mos sido reconocidos como nacin independiente por los mismos extran-
geros y hemos arreglado tratados de amistad y comercio ..." [,..] "...noso-
tros hemos sido naci6n antes del ao l 9: nica poca en que se dio cons-
titucin, y como tales nos hemos considerado"."5 .
Fueron varios los diputados que sostuvieron como Agero. que la
nacin exista aunque no estuviese constituida, y como prueba citaban el
acta de la Independencia. Castro, por ejemplo, afirmaba:
"" .Si esto es as el ao 17 no pudo haber ejrcito nacional, pues que
la constituci6n no sali6 hasta el ao 19. ". Y yo vi al seor diputado, que
-."","
25 0 CIUDADES. PROVINCIAS, EsTADOS: ORf GENES DE LA NACIN ARGENTINA
ha sentado este principio [alusin a GorritiJ , de vicario castrense en el
ejrcito; no s a quien estara sirviendo, si a la nacin, a su patria, o a '"
quien. ti
.'Gorriti respondi no muy convincentemente, pero traslad el argu-
mento-probatorio a la disolucin del Congreso de Tucumn: ,.;'i6/l;i(,
"...El congreso pasado dio en efecto el carcter de nacin, aunque
por desgracia no tuvo suceso, Diga el seor diputado que subsiste la for-
ma de gobierno que el congreso dio al estado, y entonces yo confieso que
hay nacin ..,"6
El disgusto del diputado por Salta provena de su percepcin de que
por la Ley Fundamental del 23 de enero de 1825 las provincias, al conce-
der al gobierno de Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores y
la funcin de intermediario entre el congreso y los gobiernos provinciales
a los efectos de ejecutar y comunicar sus resoluciones, de hecho enajena-
ban parte de su soberana en favor de una de ellas, Por eso haba adverti-
do que de crearse un ejrcito nacional veran que la autoridad nacional
quedara" ...reducida a la degradante cualidad de estar anexa al gobierno
de una provincia", Pero su postura estaba en minora y, finalmente, y lue-
go de una larga discusin, el proyecto fue aprobado en general.
DEL CONTRACTUALlSMO AL PRINCIPIO DE LAS NACIONALlOADES
En el debate que hemos comentado sus participantes disentan con
respecto a la existencia o no de una nacin rioplatense, aunque todos com-
partan una nocin contractualista del origen de esa nacin, Pues slo a
partir de la difusin del Romanticismo y de la radical mutacin que incor-
por en cuanto respecta ala valoracin del pasado en laconformacin del
presente, y a su peculiar acuacin de los significados de palabras como
pueblo y nacin, comenzara a abandonarse el supuesto contractual del
origen de la nacin y a imponerse el llamado principio de nacionalidad,
cuya general difusin constituir el supuesto universal de existencia de las
naciones contemporneas hasta los das que corren,
Pero independientemente de la discusin sobre la validez actual del
principio de las nacionalidades, lo cierto es que el uso del trmino nacin
en tiempos de la Independencia y en los aos que corren hasta el Pacto Fe-
deral de 1831, responda al primero de esos criterios, Y es sta una de las
.-, comprobaciones esenciales para poder entender la conformacin M'lalla-
mada cuestin nacional en ese perodo.? Los que debatan al respecto par-
ticipaban de un universo cultural hispanoamericano, con fuerte concien-
cia de ello, pero pertenecan a sociedades con vida poltica independien-
;{as mmel Ca rm.
Estudio preliminar' 251
, . xpresada en Estados que, aunque llamados provincias, y con diverso
te, e i t t 1
> d de xito en concretar institucionalmente su pretensl n es a a , eran
grao , ' la exi
tambin independientes Y soberanas, Y es esta clrcunsta?cla, la de a exis-
encia en la primera mitad del siglo de diversos pretendientes a la ~ahd~d
'de Estados libres, autnomos y soberanos que negociaban la conStltuclOn
"de una nacin rioplatense -una nacin en el sentido dedars~ un,ffils~o
.. J 'unto de leyes y un gobierno comn-, lo que la tradcin nstonogr-
con id " b ' d
. elaborada a partir de la segunda mitad del siglo olvi ar ,o sesiona a
~ , 'dI
", or dibujar los orgenes de la nacin en trminos de lo que, apartir e ro-
" ~anticismo, se entendera por tal: la ins~rcin polticamente organizada
en la arena internacional de una nacionalidad preexlstent~, " ,
Pero si bien es cierto que tan slo luego de la difusin del principio
de nacionalidad la "cuestin nacional argentina" va a intentar formularse
en trminos de nacionalidad, es de advertir que esto no selogr cabalmen-
tedesde un comienzo, dado que la gran dificultad para cumplir ese prop-
sito era que, a diferencia de los casos europeos ms CItados, toda HIspa-
noamrica comparta los rasgos distintivos de una naCIOnalIdad, tal como
1
hemos observado al comentar el texto con que Pedro Ferr justificaba
o '
la existencia de una nacin argentina, Por lo tanto, en un pnrr;e,r momen-
to, se oscilar entre la tentacin de incorporar el mgredlente minco de u,na
nacionalidad preexistente a la organizacin constltuclOoal,de la n~clOn,
por un lado, y el reconocimiento de la ne~esa~iamente previa creacin de
esa nacionalidad, dado lo evidente de su inexistencia, por otro, ,
Podemos as comprobar que los supuestos que pasarn con el nem-
po a constituir parte del sentido comn de la poblacin argentina -carac-
terstica por otra parte general en el imaginario de la may~r, parte de los
sbditos de las naciones contemporneas-, no estn todava plenamente
desarrollados en lo que suele considerarse la primera fonnulacln doctn-
naria de la cuestin nacional argentina, realizada por quienes fundan la
Asociacin de la J oven Generacin Argentina, o Asociacin de Mayo, Su-
cede que tanto el Echeverra del Dogma .." como el Alberdi del Fragmen-
to Preliminar: .. , al mismo tiempo que proclamaban el pnncrpio de q~e to-
da nacin independiente deba fundarse en una correspondiente,nacIOna-
, Iidad, no podan menos que registrar la inexistencia de esa nacI~nahdacl
;_ , eUo que ya llamaban nacin Argentina. [VanseDocumentos N 65,a)a
, ~-y66,a)]. De tal modo, como lo acabamos de ~ndlCar,ambamos ala eVI-
dencia de que el paradjico ncleo de la cuesuon nacional en su formula-
cin por los miembros de la generacin del 37 fue que para poder fundar-
se una nacin argentina deba previamente fundarse una nacionalidad de
tal carcter. Es decir que, por efecto del contagio de una comente presti-
i
r,
I
1
I
'-l
I
I
I
I
,
252 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORf GENES DE LA NACiN ARGENTINA
_ ,_ giosa como el Romanticismo, lo que en el mismo se considera como fun-
.v damento de la existencia de una nacin, se converta en programa a reali-
zar para poder satisfacer esa condicin de existencia. Porque lo argentino,
palabr~ a la que losjvenes del 37, apartir de su exilio:viili:'ft-despojfya
definitivamente de su referencia de origen a lo porteo, no tena todava
en ellos otro contenido que lo americano, revelando lo dbil que eran an
las experiencias colectivas que pudiesen ser invocadas para establecer una
singularidad argentina con respecto del resto de los pases hispanoameri-
~ canos.
Veamos esto ms detenidamente. En una breve consideracin del
asunto, Echeverra advertir que la "poltica americana", para organizar la
democracia,
_ "...reconocer el principio de la independencia y soberana de cada
pueblo, trazando con letras de oro en la empinada cresta de los Andes, a
la sombra de todos los estandartes americanos, este emblema divino: la
nacionalidad es sagrada. Ella fijar las reglas que deben regir sus relacio-
nes entre s y con los dems pueblos del mundo.vs
Pero esa nacionalidad sagrada, paradjicamente, no tendr otra ca-
lidad distintiva que su naturaleza americana [Vanse Documentos N" 65,
a) y b)). Para los lderes dela generacin romntica de 1837, efectivamen-
te, lo argentino no tiene otra concrecin de su diferencia especfica queja
d.e americano. En expresiones frecuentes tales como l i l a generacin ame-
ricana", "la Amrica revolucionaria", "la Amrica independiente", "la re-
volucin americana", el nosotros es exclusivamente americano. Tal Como
se observa, por ejemplo, en este prrafo del Dogma Socialista que define
cul debe ser el objetivo de "nuestros legisladores" argentinos respecto de
las obligaciones de los ciudadanos argentinos:
~, "Un cuerpo completo de leyes americanas, elaborado en vista del
_i progreso gradual de la democracia, sera el slido fundamento del edificio
grandioso de la emancipacin del espritu americano."
O, asimismo, en este otro prrafo:
. "La emancipacin social americana slo podr conseguirse repu-
diando la herencia que nos dej la Espaa y concretando toda la accin de
" nuestras facultades al fin de constituir la sociabilidad americana."
,:' . El problema capital, para cuya resolucin debe encaminarse.demo-
~. crtcarnente toda la actividad de los '~'elemer6scila civllizaci~:i",e's_ .
tentes, era "laemancipacin del espritu americano". De manera que el de-
sarrollo de laidea central del Dogma ... , de completar la revolucin de Ma-
yo y la transformacin de "nuestra sociedad", es formulada como la
"emancipacin del espritu americano", la necesidad de "constituir la so-
Estudio preliminar
ciabilidad americana", elaborando una filosofa; una poltica, una religin,
, un arte, una industria, de naturaleza americanas.?
\, Claro que esto no significa que Echeverra propusiese una nacin
ah,erican7'Y 'en-estqiunto se puede verificar el carcter-construido, his-
--trico, del fundamento de una nacin, en este caso la argentina, en el pen-
samiento de quienes estn adhiriendo a supuestos de otra ndole que, de
; haber sido fieles a ellos, los obligaban a concluir la necesidad de una na-
-cin amercana. Pero asumiendo los condicionamientos polticos reales de
su circunstancia, proclamaron primero la necesidad de existencia de una
nacin argentina y acompaaron ese postulado con la formulacin de un
programa de construccin de una nacionalidad argentina como fundamen-
to de la misma. Se propusieron as como meta la tarea de crear esa nacio-
nalidad, tarea que no poda menos que prolongarse mucho ms all de su
poca en un pas que, como es natural, mostraba escasa diferenciacin con
respecto a sus vecinos hispanoamericanos.
Insistamos entonces en que el propsito de organizar una nacin ar-
gentina, y ms an, de cimentar una nacionalidad argentina, era expresa-
do en forma que no exhiba rasgos diferenciadores de amplitud menor que
la americana. Esto es, que el propsito de crear una nacin argentina se-
gua an sin poseer otra sustancia de identidad que la americana. Esta
identificacin de lo nacional y lo americano no era en manera alguna una
novedad, pues se la encuentra en documentos en los que, como ocurre en
el Manifiesto que en 1817 emiten los congresistas que el ao anterior de-
clararon la independencia de las Provincias Unidas del Ro de la Plata, al
nosotros rioplatense le siguen predicados de contenido americano. 10 En
cuanto a Echeverra, llevaba la identificacin hasta el punto de una cons-
ciente profesin de fe, tal como le confiesa aJ uan Mara Gutirrez en una
carta de 1844 en la que se ocupa de la literatura argentina: "Mi obra no es
local, sino Americana, porque es uno el espritu y la tendencia de la revo-
lucin de los pueblos Sud Americanos"."
Lo que observamos est mucho ms claro an en el Fragmento Pre-
liminar. .. de Alberdi [Vase Documento N" 66, a)]. trabajo que acompa
el surgimiento de la Asociacin de la J oven Generacin Argentina -luego
Asociacin de Mayo. Alberdi nos advierte que era ya tiempo "...de co-
,_ _menzar la conquista de una conciencia nacional, por la aplicacin de nues-
"'tr~azn naciente atodas las fases de nuestra vida nacional". Y contina:
"...cuando, por este medio, hayamos arribado a la conciencia de
lo que es nuestro y deba quedar, y de lo que es extico y deba proscri-
birse, entonces s que habremos dado un inmenso paso de emancipa-
cin y desarrollo, porque no hay verdadera emancipacin mientras se
253
!
j
I
\
254 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORfoENES DE LA NACIN ARGEr-rI'INA
est bajo el dominio del ejemplo extrao, bajo la autoridad de las for-
mas exticas. 11 ~>'''~rf ~
No aclara enseguida qu es lo nuestro, Pero lo hace prrafos ms'
adelante: .- c
-\-Y ,:"r;)estrospadres nos dieron una independencia mate~[aE''~t;otros
nos toca la conquista de una forma de civilizacin propia: la conquista del
genio americano. 01
Y enseguida podemos leer:
"La inteligencia americana quiere tambin su Bolvar, su San Mar-
tn. La filosofa americana, la poltica americana, el arte americano, la so-
ciabilidad americana, son otros tantos mundos por conquistar."
Todo estas expresiones, y mucho ms del mismo tenor, Alberdi las
destina a acompaar un prrafo alusivo ala "idea de una soberana nacio-
nal que rena las soberanas provinciales, sin absorberlas, en la unidad
pantesta, que ha sido rechazada por las ideas y las bayonetas argentinas".
Es uno de los excepcionales prrafos en que aparece mencin de lo argen-
tino. Pero este prrafo se contina, con slo el corte de un punto y aparte,
con este otro: "Tal es, pues, nuestra misin presente, el estudio y el desa-
rrollo pacfico del espritu americano, bajo la forma ms adecuada y pro-
pia". Es decir, que lo especfico de la nacionalidad argentina. sera una mo-
dalIdad: -todava a lograr- del espritu americano, segn lo aclara en pgi-
na sigurente a la del prrafo recin transcripto:
"...investigar la ley y la forma nacional del desarrollo de estos ele-
mentos de nuestra vida americana, sin plagios, sin imitacin [de lo euro-
pea] y nicamente en el ntimo y profundo estudio de nuestros hombres y
de nuestras cosas."
. " .Estos textos de la generacin del 37 son uno de los ms significativos
mdlCIOSespontneos del real estado de conformacin de los sentimientos de
identidad poltica en el Ro de la Plata antes de promediar el siglo. Antes de
que los grandes historiadores nacionales de la pasada centuria, Bartolom
Mitre y Vicente Fidel Lpez, acometieran latarea de fortalecer el sentimien-
to nacional argentino presuponindolo ya existente hacia 1810.
Un precedente de esta tendencia se puede encontrar en otro texto de
Echeverra casi diez aos posterior al que comentamos. Cuando el Dog-
ma fue publicado en Montevideo en 1846, el autor le agrega a manerade
Introduccin una "Ojeada retrospectiva" q'&~}bie'ii'ho contiene ~~difi-
cacin sustancial sobre lo que apuntamos muestra s mayores referencias
a la nacin argentina y hace mencin de la nacionalidad argentina. Y aun
ms, utiliza varias veces el trmino argentino como gentilicio, no slo co-
mo adjetivo; trmino que no era frecuente encontrar en los textos polti-
J' ,' / m Duni . < - 'a r
.(-
Estudio preliminar. 255
os de la poca an cuando ya la expresin Repblica o Confederacin
'Argentina haba reemplazado ala de Provincias Unidas del Ro de la Pla-
.,ta.12 El nfasis romntico en la originalidad de toda cultura nacional sigue
,presente, al igual que el rechazo del sometimiento intelectual alo europeo,
referido ahora al "pueblo argentino":
"...as como no hay sino un modo de ser, un modo de vida del pue-
.:blo argentino, no hay sino una solucin adecuada para todas nuestras
; cuestiones, que consiste en hacer que la democracia argentina ..." [se cons-
tituya] "...con el carcter peculiar de democracia argentina."
y aade pocas lneas ms abajo:
"Apelar a la autoridad de los pensadores europeos es introducir la
anarqua, la confusin, el embrollo en la solucin de nuestras cuestiones."
Pero como podemos comprobar en la primera de estas dos citas, la
peculiaridad de lo nuestro es concebido como algo todava no existente.
Como lo reconoce en las notas polmicas contra Alcal Galiana que aa-
de a la "Ojeada ..." [Vase Documento N" 65, b)], las nacionalidades his-
panoamericanas son todava proyectos a realizar a partir de
"lafundacin de creencias sobre el princi pio democrtico de la re-
volucin americana; trabajo lento, difcil, necesario para que pueda cans-
o tituirse cada una de las nacionalidades americanas."
De todos modos, el recuento de las. glorias y padecimientos de los
argentinos realizado en esta mirada al pasado reciente es ya, por s mis-
ma, un comienzo de conformacin de tradiciones sustentadoras de la na-
cionalidad que se postula. En los aos transcurridos entre el Saln Litera-
rio y la edicin del Dogma se han afirmado en Echeverra los conceptos
de nacin y nacionalidad argentinas. Se trata del fruto de una actividad
conscientemente dirigida a construir un sentimiento de nacionalidad por
medio de un lenguaje que la postula, especialmente mediante el uso del
, sustantivo argentinos, en forma similar ala que hemos visto ya asomar en
los textos correntinos de 1832. En esa actividad descuella la labor perio-
dstica de Alberdi desde su exilio en Montevideo, inmediatamente luego
de haber tenido que abandonar Buenos Aires [Vanse Documentos N 66,
:b)ad)]:-
. "Ella [la Repblica Argentina] no sabe lo que son federales ni uni-
tarios, lo-que son porteos, ni cordobeses, ni santiagueos: ella no sabe si-
';;;que son argentinos, y que todos los argentinos son hermanos, de una
misma familia." [3
Y en una elocuente muestra de esta operacin intelectual que remi-
te al pasado un sentimiento colectivo que se est tratando de crear, como
medio de persuasin, proclama:
r
1
I
.,
, .
256
CIUDADES, PROVINCIAS, EsTADOS:ORlOENES DE LA NACiN ARGENTINA
"Abnegacin de las mezquinas divisiones de lo pasado, y vuelta al
argentinismo y patriotismo primitivo. He aqu el sentimiento comn de
los pueblos argentinos ..." ." .: -'. :.::."..
Un prrafo en el que, sin embargo, persiste un rejfJ ri de f a realidad
rioplatense, en cuanto los argentinos invocados no son los ciudadanos de
una naci6n, sino los "pueblos't.!"
NOTAS
1Vase esta expresin tpica del concepto de nacionalidad en uno de sus ms famosos pro-
pulsores: La idea de nacionalidad, pese ahaber ya comenzado amostrar "su mgica po-
tencia", todava se mantiene ''. ..en el estado de una vaga aspiracin, de generoso deseo
y tormento de espritus elegidos, de misteriosa pasin, de indefinido y casi potico sen-
timiento, de impulso instintivo de virginales inteligencias". Pasquale Stanislao Mancin,
"De la nacionalidad como fundamento del Derecho de Gentes", Conferencia inaugural
de su curso de Derecho Internacional y Martimo en la Universidad de Turn, el 22 de
enero de 1851, en Sobre la nacionalidad, Madrid, Tecnos, 1985, pg. 5,
2 Los instintos infantiles, arga Mancni, son" ...el germen de dos poderosas tendencias
del hombre adulto, de dos leyes naturales de la especie, de dos formas perpetuas de aso-
ciacin humana, lafamilia y la nacin. Hijas ambas de la naturaleza, y no del artificio,
compaeras inseparables del orden social...". Id., pg. 25.
3Y agreg: "Seores: y es posible que los pueblos piensen sobre este particular, y consien-
tan voluntariamente en contribuir con su fuerza para el aumento de una autoridad, que
puede convertirse despus contra ellos mismos, trastornar su rgimen interior, y poner-
los enteramente dependientes de su voluntad? Es posible digo, que consientan en una
degradacin semejante? Y digo mas: yo pregunto a los seores diputados, si pueden, en
desempeo del deber que tienen con respecto a sus provincias, consentir en una dispo-
sicin, que las reduce a ese estado?",
4 E. Ravignani [comp.], Asambleas ... , ob. clt., T. Primero, pg. 1317.
5 Id., pg. 1319.
6 Id., ob, cit. pg. 1335.
7 La ausencia de esta percepcin se observa tambin en un reciente libro consagrado al
problema de la nacin y del nacionalismo: Benedict Anderson, Imagned Communities,
Londres, Verso, 1983. En el cap. 4, "Old Empires, New Nations", hace de la aparicin
de tendencias a formar nuevos Estados -Argentina, Mxico, Venezuela-, expresiones de'
Ilacior~~li~~o. Postura que le ~lrpi?~enrocar l!l~J OIJ ~coexistencia del sell:t!rw.1J i~0.d:'-;
americano (espaol americano) con esas tendenciaaVase especialmente pgs. 52 y'"
sigts. Lo mismo puede comprobarse en los escritos -por lo dems, ms sagaces que el.
trabajo recin citado- de Carlos Real de Aza, en los que se percibe que pese a la agu-, .
da crtica de la tendencia a suponer una nacionalidad uruguaya cuando an no exista,
persiste como supuesto la relacin -entendida por una parte como necesaria y, por otra:'
Estudio preliminar 257
como secuencia temporal-, entre nacionalidad y Estado nacional: Carlos Real de Aza,
Los orgenes de la nacionalidad uruguaya, Montevideo, Arca, [1990).
8 E. Echeverra, Dogma Socialista ... , ob. cit., pg. 151.
,.
9 Idem, pgs. 149 a 151, y 154.
"'J O "Hablamos a las Naciones del Mundo y no podemos ser tan impudentes, que nos pro-
.. pongamos engaarlas en lo mismo que eUas han visto y palpado. La Amrica r.e~mane-
ci tranquila todo el perodo de la guerra de sucesin, y esper a que se ~ecldlese la
~. cuestin por que combatan las casas de Austria y Borbn, para correr la nusma suerte
de Espaa, Fue aquella una ocasin oportuna, para redimirse de tantas vejaciones: pero
no lo hizo, y antes bien tom el empeo de defenderse y armarse por s sola, para c~n-
servarse unida aella. Nosotros, sin tener parte en sus desavenencias con otras potencias
de Europa, hemos tomado el mismo inters en sus guerras ...", etc" Estatutos ..., ob. cit.,
pg. 1D9.
11E. Echeverra aJ uan Mara Gutirrez, Montevideo, Diciembre 24 de 1844, en [H, Con-
cejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires], Antecedentes de la Asociaci6n de Ma-
yo, 18371937, Buenos Aires, 1939, pg. 265"
12Por ejemplo, E. Echeverrfa, Dogma ..., ob. cit., pgs. 64, 66, 71. El sustan~ivo se ha~la
en pg. 6 Y asimismo en esta expresin: "Mucho debemos esperar los argennnos del vra-
je del seor Sarmiento''. Id., pg. 58.
13El mismo lenguaje se encuentra en otros artculos de Alberdi [Vase Document N 66,
e) y d)]. Agradezco al profesor Alejandro Herrera haberme proporcionada esta informa-
cin.
14 "Negocios argentinos", Idem, pg. 237. Luego de la cada de Rosas los escritos de Al-
berdi muestran ya una plena asuncin del supuesto de una nacionalidad argentina pree-
xistente: "Todas las provincias acaban de cambiar sus leyes fundamentales interiores en
el inters de restablecer la nacionalidad de tradicin; y s610 la provincia de Buenos Ai-
res ha resistido esa reforma de civilizacin y de patriotismo". J uan Bautista Alberdi, De-
recho Pblico Provincial Argentino, Buenos Aires, La Cultura Argentina, 1917, pg.
197 [la primera edicin del libro es de 1853J .
~i
\
1
t
,
";
/
t e Dan! ( m
CONSIDERACIONES FINALES
El esfuerzo delos miembros delaAsociacin deMayo por superar
laescisin poltica entreunitarios y federales posea unaapariencia cauti-
vante en s misma, por su apelacin a sentimientos de unidad nacional que
permitiesen dejar atrs unahistoria delargos y muchas veces cruentos en-
frentamientos. Pero, ms all de esta fuerte motivacin de sus trabajos,
apunta tambin en ellos la frmula poltica eficaz para una organizacin
del Estado nacional argentino, quepermita conciliar las tendencias auto-
nmicas de las provincias con laexistencia de un poder central tambin
suficientemente autnomo en sus competencias especficas.
Lapercepcin delanaturaleza deesafrmula poltica seencuentra
opacada por la indefinicin, que hemos yaexaminado, del lxico corres-
pondiente al federalismo, Pero10cierto esquelaconsigna deconciliacin
delas dos grandes tendencias del pasado no era sustancialmente otra co-
saqueinvocacin delafrmula del Estado federal, capaz deconcordar la
soberana del nuevo Estado nacional cori lade los estados miembros. Es-
te objetivo est ya esbozado en la decimotercera palabra simblica del
Dogma, redactada por Alberdi: "Abnegacin delas simpatas quepuedan
, ligarnos alas dos grandes facciones que sehan disputado el podero du-
o, rante la Revolucin". Objetivo que obedeca al propsitode conciliar lo
positivo deambos principios que "".buscan ya, fatigados delucha, unafu-
sinarmnica, sobre lacual descansen inaIterables las libertades decada
provincia y las prerrogativas detodalanacin...".!Estafusin, queEche-
_ verra subraya tambin en la "Ojeada retrospectva'i'que agreg al texto
d~i Dogma al publicarlo en'Montevideo en 1847, la encarece Alberdi en
los artculos periodsticos publicados en el exilio montevideano hacia
1839[Vase Documento N' 66, b) ad)]. Para Echeverra..."Lalgica de
nuestrahistoria, pues, estpidiendo laexistencia deunpartido nuevo, cu-
yamisin es adoptar lo quehayadelegtimo enuno yotro partido, y con-
i 260 CIUDADES, PROVINCIAS, ESTADOS: ORf GENES DE LA NACIN ARGENTINA
Estudio preliminar . 261
sagrarse a encontrar la solucin pacfica de todos nuestros problemas so-
ciales con la clave de una sntesis alta, ms nacional y ms completa que
la suya; que satisfaciendo todas las necesidades legtimas, las abrace y las
funda en su unidad. "2 Con ms precisin, Alberdi subraya que se trataba
de una" ...forma mixta, que participa a la vez de la unidad y de la confe-
deracin, que concilia la nacionalidad y el provincialismo, los intereses de ,
todos y los intereses de cada uno, que hace al pas a la vez una unidad y
una federacin". [Documento N 66, b). Vanse tambin Documentos N
66, e) y d)] Si recordaruos que esta solucin de conciliar la soberana de
las partes con la ereccin de una nueva soberana nacional por encima de
ellas, asomaba ya de alguna manera en los escritos correntinos de 1832,
podemos inferir que la solucin del Estado federal de l85j-solucin no
ignorada en los comienzos mismos del proceso de la Independencia- pa-
rece tener ahora mayor consistencia. Ms an, el reclamo correntino de
que los diputados que concurriesen al proyectado congreso constituyente
no deberan revestir la calidad de agentes diplomticos, resignaba ya uno
de los ms fuertes rasgos de la soberana de las provincias, que constitui-
r la clave de lo resuelto en el Acuerdo de San Nicols en 1852: como pa-
ra el buen xito del Congreso constituyente en ciernes, se lee en el texto
del Acuerdo, "...sera un embarazo insuperable que los Diputados trajeran
instrucciones especiales que restringieran sus poderes, queda convenido
que la eleccin se har sin condicin ni restriccin alguna, fiando ala con-
ciencia, al saber y al patriotismo de los Diputados el sancionar con su vo-
to lo que creyesen ms justo y conveniente, sujetndose a lo que la mayo-
ra resuelva sin protestas ni rectamos.'? Si faltaba mucho an en 1837 pa-
ra que cada una de las provincias soberanas aceptase la frmula poltica
capaz de conducir a la organizacin nacional-sobre todo la de Buenos Ai-
res, clave de toda solucin posible-, al menos ella haba encontrado un ac-
tivo grupo de adherentes dispuestos a difundirla. Pero para stos, la posi-
bilidad de llevarla a la prctica requera el previo desarrollo de un sent-
miento nacional argef!ttl!Q!_ que como_ hemos vi-t,_ s_ e~propu_ sie.(on_ ~imtri-
buir agestar dado que lo encontraban poco menos que inexistente. No otra
cosa que una herramienta para esa gestacin fue la principal de las obras
del grupo, el Dogma Socialista, que en su mismo nombre responda al ob-
jetivo de la fundacin de creencias -sentido de la palabra "dogma", acla-
ra Echeverra- que pudieran cimentar una nacionalidad argentina. Objeti-
va, reiteraba su autor, que no era posible lograr de inmediato, pues slo se
conseguirla cuando" ...arraiguen las nuevas creencias sociales que deben
servir de fundamento a las nacionalidades aruericanas" [vase Documen-
to N" 65, b)] y que requerira, a lo largo del siglo, tanto del despliegue de
iniciativas estatales como de espontneas producciones de historiadores y
, otros intelectuales. La cuestin de la nacionalidad, inexistente en las dos
primeras dcadas de vida independiente, fue as instalada en el pelltro de
:'las preocupaciones polticas por Echeverra, Alberdi, Gutirrez y dems
miembros de la generacin romntica, incluidos sus entonces jvenes se-
, guidores, tales como, entre otros, Domingo Faustino Sarmiento, Bartolo-
rn Mitre y Vicente Fidel Lpez. Lo que hemos visto entonces a lo largo
1deeste trabajo es un proceso en cuya explicacin hemos invertido los tra-
. dicionales trminos de anlisis, considerando la formacin de una nacio-
" nalidad argentina como un efecto, no una causa, de la historia de la orga-
, nizacin de la Nacin argentina actual. Este proceso, en el perlado que
nos correspondi estudiar, estaba apenas comenzado, razn por la cual la
existencia y modalidades de una posible nacionalidad argentina quedara
como un tema recurrente del debate cultural y poltico del pas apartir de
lasegunda mitad del siglo. Un asunto, el de lanacionalidad, que por el su-
puesto mismo de la homogeneidad tnica, cambi abruptamente gran par-
tede sus datos bsicos cuando la inmigracin europea renov el contexto
demogrfico argentino y modific por lo tanto sustancialmente lostrrni-
nos del debate.
NOTAS
1 E. Echeverrfa, Dogma ... , ob. cit., pg. 177 Y si gt s.
'f :2Id, pg. 69.
:3Resolucin 6a. del "[Acuerdo celebrado entre los gobernadores de las provincias o sus
representantes, en San Nicols de los Arroyos ... )", "[31 de mayo de 185 2] " , en E. Ra-
vignani, [comp.], Asambleas .. " ob. cit., T. VI, 2a. parte, pg. 460. La 7a. expresaba: "Es
necesario que los Diputados estn penetrados de sentimientos puramente nacionales, pa-
ra que las preocupaciones de localidad no embaracen la grande obra que se emprende ... "
y ".. .que estimen la calidad de ciudadanos argentinos antes que la de provincianos". Id.,
J ug. cit.
También podría gustarte
- ¿Quiénes construyeron el Río de la Plata?: Exploradores y conquistadores europeos en el lugar donde se acababa el mundoDe Everand¿Quiénes construyeron el Río de la Plata?: Exploradores y conquistadores europeos en el lugar donde se acababa el mundoAún no hay calificaciones
- Los juegos de la política: Las independencias hispanoamericanas frente a la contrarrevoluciónDe EverandLos juegos de la política: Las independencias hispanoamericanas frente a la contrarrevoluciónAún no hay calificaciones
- Los años setenta de la gente común: La naturalización de la violenciaDe EverandLos años setenta de la gente común: La naturalización de la violenciaCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (2)
- Torre, Juan Carlos - La Vieja Guardia Sindical y Perón PDFDocumento128 páginasTorre, Juan Carlos - La Vieja Guardia Sindical y Perón PDFRomi Mans100% (4)
- ¡Viva el bajo pueblo!: La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el rosismo (1810-1829)De Everand¡Viva el bajo pueblo!: La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el rosismo (1810-1829)Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Despierte y Sea Feliz (Joanna de Angelis) Divaldo FranDocumento4 páginasDespierte y Sea Feliz (Joanna de Angelis) Divaldo FranEvelyn Rodriguez100% (3)
- El gaucho indómito: De Martín Fierro a Perón, el emblema imposible de una nación desgarradaDe EverandEl gaucho indómito: De Martín Fierro a Perón, el emblema imposible de una nación desgarradaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Cattaruzza - Historia de La Argentina 1916-1955Documento251 páginasCattaruzza - Historia de La Argentina 1916-1955giselacoronado88% (17)
- (Marcela Ternavasio) Historia de La ArgentinaDocumento260 páginas(Marcela Ternavasio) Historia de La ArgentinaCecilia Fafafa88% (8)
- Persello - Historia Del RadicalismoDocumento85 páginasPersello - Historia Del RadicalismoNaty Rocha100% (2)
- Fradkin y Gelman - Juan Manuel de Rosas, La Construcción de Un Liderazgo Político (COMPLETO)Documento465 páginasFradkin y Gelman - Juan Manuel de Rosas, La Construcción de Un Liderazgo Político (COMPLETO)Franco Ghelarducci100% (5)
- Rock, David - El Radicalismo Argentino, 1890-1930 PDFDocumento76 páginasRock, David - El Radicalismo Argentino, 1890-1930 PDFchinoviaje67% (12)
- La justicia peronista: La construcción de un nuevo orden legal en la ArgentinaDe EverandLa justicia peronista: La construcción de un nuevo orden legal en la ArgentinaAún no hay calificaciones
- La historia económica y los procesos de independencia en la América hispanaDe EverandLa historia económica y los procesos de independencia en la América hispanaAún no hay calificaciones
- Mackinnon, Moira. Los Años Formativos Del Partido Peronista 1946-1950Documento102 páginasMackinnon, Moira. Los Años Formativos Del Partido Peronista 1946-1950Jessica OrtizAún no hay calificaciones
- Materiales Modernos de Construccion INTRODUCCIONDocumento3 páginasMateriales Modernos de Construccion INTRODUCCIONEdin Edquen ChavezAún no hay calificaciones
- INTERCULTURAL Y PSICOLOGÍA Ultima VersionDocumento108 páginasINTERCULTURAL Y PSICOLOGÍA Ultima VersionMaya VillavicencioAún no hay calificaciones
- AA - VV. - Fe Cristiana y Sociedad Moderna (T. 2)Documento81 páginasAA - VV. - Fe Cristiana y Sociedad Moderna (T. 2)Luciana100% (1)
- 1 - El Capitalismo Agrario Pampeano 1880-1930 PDFDocumento395 páginas1 - El Capitalismo Agrario Pampeano 1880-1930 PDFLorella Antunez Rosell100% (1)
- Nosotros que nos queremos tanto: Estado, modernización y separatismo: una interpretación del proceso bolivianoDe EverandNosotros que nos queremos tanto: Estado, modernización y separatismo: una interpretación del proceso bolivianoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- La formación de la clase terrateniente bonaerenseDe EverandLa formación de la clase terrateniente bonaerenseAún no hay calificaciones
- Memorias de Un Hombre InvisibleDocumento23 páginasMemorias de Un Hombre InvisibleIogaHom Alzira Iyengar100% (1)
- Resumen de El Plan Económico de Martínez de Hoz en Argentina, 1976-1981: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de El Plan Económico de Martínez de Hoz en Argentina, 1976-1981: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 1976-1983: Un estudio sobre la represión y los comportamientos y actitudes sociales en dictaduraDe EverandDictadura, represión y sociedad en Rosario, 1976-1983: Un estudio sobre la represión y los comportamientos y actitudes sociales en dictaduraAún no hay calificaciones
- ANUARIO DEL IEHS - Índices (01 - 24)Documento40 páginasANUARIO DEL IEHS - Índices (01 - 24)PROHISTORIA0% (1)
- HALPERIN DONGHI Tradicion Politica Espanola e Ideologia Revolucionaria de Mayo ENTERODocumento79 páginasHALPERIN DONGHI Tradicion Politica Espanola e Ideologia Revolucionaria de Mayo ENTEROFrank Rodriguez100% (2)
- Higiene, salud y ambiente en perspectiva histórica:: Cali a comienzos del siglo XXDe EverandHigiene, salud y ambiente en perspectiva histórica:: Cali a comienzos del siglo XXAún no hay calificaciones
- Nuestros años sesentas: La formación de la nueva izquierda intelectual argentinaDe EverandNuestros años sesentas: La formación de la nueva izquierda intelectual argentinaAún no hay calificaciones
- Míguez, Eduardo La Gran Expansión Agraria (1880-1914)Documento30 páginasMíguez, Eduardo La Gran Expansión Agraria (1880-1914)arielfilth100% (1)
- Hacer política: la participación popular en el siglo XIX rioplatenseDe EverandHacer política: la participación popular en el siglo XIX rioplatenseAún no hay calificaciones
- El mundo en movimiento: El concepto de revolución en Iberoamérica y el Atlántico norte (siglos XVII-XX)De EverandEl mundo en movimiento: El concepto de revolución en Iberoamérica y el Atlántico norte (siglos XVII-XX)Aún no hay calificaciones
- Bragoni y Miguez Un Nuevo Orden Politico Introd de La Periferia Al Centro 2Documento20 páginasBragoni y Miguez Un Nuevo Orden Politico Introd de La Periferia Al Centro 2Emanuel GarcíaAún no hay calificaciones
- Examen CognitivaDocumento6 páginasExamen Cognitivajecsy100% (3)
- Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas: La construcción de la nacionalidad argentina a fines del siglo XIXDe EverandPatriotas, cosmopolitas y nacionalistas: La construcción de la nacionalidad argentina a fines del siglo XIXAún no hay calificaciones
- Silvia Ratto Indios y Cristianos PDFDocumento108 páginasSilvia Ratto Indios y Cristianos PDFRomina ConstantinAún no hay calificaciones
- Roy Hora: Los Terratenientes de La Pampa ArgentinaDocumento383 páginasRoy Hora: Los Terratenientes de La Pampa ArgentinaMagdalenaLisińska100% (1)
- GALLO CORTES CONDE Roberto La Republica Conservadora - PDF Versión 1Documento422 páginasGALLO CORTES CONDE Roberto La Republica Conservadora - PDF Versión 1NOELIA TARNOWSKI100% (1)
- Assadourian, Beato y Chiaramonte. Argentina de La Conquista A La Independencia.Documento595 páginasAssadourian, Beato y Chiaramonte. Argentina de La Conquista A La Independencia.Mario Jose Longhi100% (2)
- SÁBATO, Hilda, LETTIERI, Alberto, La Vida Politica en La Argentina Sel Siglo XIX. Armas, Votos y VocesDocumento319 páginasSÁBATO, Hilda, LETTIERI, Alberto, La Vida Politica en La Argentina Sel Siglo XIX. Armas, Votos y VocesEmmanuel100% (6)
- Argentina en el Siglo XIX y su Economía: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandArgentina en el Siglo XIX y su Economía: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Democracias en busca de estado: Ensayos sobre América LatinaDe EverandDemocracias en busca de estado: Ensayos sobre América LatinaAún no hay calificaciones
- Conocimiento Empirico y RacionalDocumento16 páginasConocimiento Empirico y RacionaljenyAún no hay calificaciones
- El lenguaje político de la república: Aproximación a una historia comparada de la prensa y la opinión pública en la América española, 1767-1830De EverandEl lenguaje político de la república: Aproximación a una historia comparada de la prensa y la opinión pública en la América española, 1767-1830Aún no hay calificaciones
- Construir y disputar el poder: Red familiar y conflictos políticos en la Villa de Luján : 1780-1820De EverandConstruir y disputar el poder: Red familiar y conflictos políticos en la Villa de Luján : 1780-1820Aún no hay calificaciones
- U1. 2. DI MEGLIO - Viva El Bajo PuebloDocumento181 páginasU1. 2. DI MEGLIO - Viva El Bajo Pueblovillanueva1989100% (1)
- Historia Argentina Tomo 2 de La Conquista A La Independencia Assadourian y Otros Ed PaidosDocumento207 páginasHistoria Argentina Tomo 2 de La Conquista A La Independencia Assadourian y Otros Ed PaidosMaría De Los Ángeles Martín Kolkowski88% (24)
- CIRIA Politica y Cultura PopularDocumento33 páginasCIRIA Politica y Cultura PopularislaverdeAún no hay calificaciones
- Waldmann, Peter. - El Peronismo 1943-1955.Documento132 páginasWaldmann, Peter. - El Peronismo 1943-1955.Santiago Suarez100% (9)
- Mariquita Sánchez: Bajo el signo de la revoluciónDe EverandMariquita Sánchez: Bajo el signo de la revoluciónAún no hay calificaciones
- Orden y Virtud-Jorge MyersDocumento129 páginasOrden y Virtud-Jorge MyersEvelina Martirén100% (2)
- Salvatore Paisanos Itinerantes PDFDocumento80 páginasSalvatore Paisanos Itinerantes PDFGlenda MurielAún no hay calificaciones
- Resumen - Myers, Jorge (1995)Documento7 páginasResumen - Myers, Jorge (1995)ReySalmon100% (1)
- Jose Carlos Chiaramonte Nacion y Estado en Iberoamerica 2004Documento112 páginasJose Carlos Chiaramonte Nacion y Estado en Iberoamerica 2004Lucía Iglesias92% (13)
- Investigación EtnograficaDocumento21 páginasInvestigación EtnograficaCarlos Jimenez100% (1)
- Mito y realidad de la cultura política latinoamericana: debates en IberoIdeasDe EverandMito y realidad de la cultura política latinoamericana: debates en IberoIdeasAún no hay calificaciones
- Natalio Botana - El Orden ConservadorDocumento204 páginasNatalio Botana - El Orden ConservadorLucio Martin100% (9)
- HOROWITZ, Joel (2015) - El Radicalismo y El Movimiento Popular (1916-1930) (Cap. 2) PDFDocumento19 páginasHOROWITZ, Joel (2015) - El Radicalismo y El Movimiento Popular (1916-1930) (Cap. 2) PDFMarce AguirreAún no hay calificaciones
- Jorge Myers. Orden y Virtud. El Discurso Republicano Del Regimen Rosista 1995 UNQDocumento129 páginasJorge Myers. Orden y Virtud. El Discurso Republicano Del Regimen Rosista 1995 UNQFlor beAún no hay calificaciones
- Pilar Gonzalez Bernaldo - La Identidad NAcional en El Rio de La Plata Post Colonial PDFDocumento14 páginasPilar Gonzalez Bernaldo - La Identidad NAcional en El Rio de La Plata Post Colonial PDFFedericoAún no hay calificaciones
- Botana - La Tradición RepublicanaDocumento145 páginasBotana - La Tradición RepublicanaSilvana Jordán100% (1)
- Rock El Radicalismo Argentino Cap 5 Al 11Documento80 páginasRock El Radicalismo Argentino Cap 5 Al 11api-370640567% (3)
- ALONSO, Paula, Jardines Secretos, Legitimaciones Públicas Cap. IIIDocumento22 páginasALONSO, Paula, Jardines Secretos, Legitimaciones Públicas Cap. IIIdanielsanzbbca100% (1)
- Roy Hora 2001 Terratenientes Ales y Clase Dominante en La ArgentinaDocumento12 páginasRoy Hora 2001 Terratenientes Ales y Clase Dominante en La Argentinaapi-3706405100% (2)
- Rosa Jose Maria Rosas Nuestro ContemporaneoDocumento79 páginasRosa Jose Maria Rosas Nuestro ContemporaneoGuillermo ChiaradiaAún no hay calificaciones
- El asedio a la libertad: Abolición y posabolición de la esclavitud en el Cono SurDe EverandEl asedio a la libertad: Abolición y posabolición de la esclavitud en el Cono SurAún no hay calificaciones
- Resumen de Argentina: la Crisis del Estado Populista: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Argentina: la Crisis del Estado Populista: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Resumen de El Modelo Agro-Exportador Argentino, 1880-1914 de Mario Rapoport: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de El Modelo Agro-Exportador Argentino, 1880-1914 de Mario Rapoport: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Tema 8Documento7 páginasTema 8Javier Sanchez GarridoAún no hay calificaciones
- 4 Preguntas Acerca de La InfanciaDocumento4 páginas4 Preguntas Acerca de La InfanciaFlor CelesteAún no hay calificaciones
- Teóricos de La Causalidad y de Los Valores Max WeberDocumento8 páginasTeóricos de La Causalidad y de Los Valores Max WeberGleny Fernandez RequejoAún no hay calificaciones
- Problema Epistemologico en Administracion de EmpresasDocumento5 páginasProblema Epistemologico en Administracion de EmpresasHernando Macea0% (1)
- TaxonomiasDocumento196 páginasTaxonomiasJosé Luis NavarreteAún no hay calificaciones
- Guía Diario Reflexivo Unidades 1 y 2Documento5 páginasGuía Diario Reflexivo Unidades 1 y 2AndreaAún no hay calificaciones
- Introducción A La LógicaDocumento42 páginasIntroducción A La LógicaRubén Miranda0% (1)
- Pract. 100 1 UGRMDocumento3 páginasPract. 100 1 UGRMSergio BrahtwaiteAún no hay calificaciones
- RunasDocumento33 páginasRunasAnonymous fefVCpAún no hay calificaciones
- CONCLUSIONESDocumento2 páginasCONCLUSIONESCristina Ramón100% (1)
- Pensar La Comunicación en Perspectiva ÉticaDocumento26 páginasPensar La Comunicación en Perspectiva ÉticaHomero Vázquez CarmonaAún no hay calificaciones
- Comunicacion Educativa SociocomunitariaDocumento74 páginasComunicacion Educativa SociocomunitariaABELNINA0% (1)
- Pensamientos para El Día Mundial de La Salud MentalDocumento4 páginasPensamientos para El Día Mundial de La Salud MentalWilliam Alexander López OrtegaAún no hay calificaciones
- Laboratorio Sobre Ley de Gravitacion UniversalDocumento4 páginasLaboratorio Sobre Ley de Gravitacion UniversalKriz GonzálezAún no hay calificaciones
- Pedro García Olivo - El Irresponsable PDF COMPLETODocumento99 páginasPedro García Olivo - El Irresponsable PDF COMPLETOEdiciones AcéfaloAún no hay calificaciones
- Comentario A Mejor No Saber Sobre La Doctrina de La Ignorancia Deliberada en Derecho Penal de Ramon Ragues I Valles PDFDocumento28 páginasComentario A Mejor No Saber Sobre La Doctrina de La Ignorancia Deliberada en Derecho Penal de Ramon Ragues I Valles PDFfvalenzuelarAún no hay calificaciones
- COMPETENCIAS PEDAGOG - VdparDocumento97 páginasCOMPETENCIAS PEDAGOG - VdparfranciscoAún no hay calificaciones
- Signo LinguisticoDocumento3 páginasSigno LinguisticoMarlon C RodrigezAún no hay calificaciones
- Planificación de Julio Filosofía MedioDocumento2 páginasPlanificación de Julio Filosofía MedioChristian San MartinAún no hay calificaciones
- Biografía de Los PensadoresDocumento33 páginasBiografía de Los Pensadoresless perezAún no hay calificaciones
- Concepto 202304 121750Documento1 páginaConcepto 202304 121750REBECA LIZETH ROBLES PLAZOLAAún no hay calificaciones