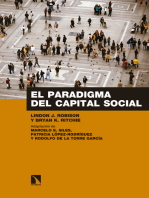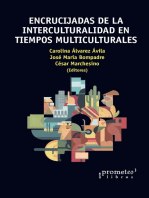Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Jelin
Jelin
Cargado por
Vero Roumec0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas12 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
RTF, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como RTF, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas12 páginasJelin
Jelin
Cargado por
Vero RoumecCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como RTF, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 12
Jelin, Elizabeth. Exclusin, memorias y luchas polticas.
En libro: Cultura, poltica y sociedad
Perspectivas latinoamericanas. Daniel Mato. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales, Ciudad Autnoma de Buenos Aires, Arentina. !""#. $$. !%&'!(&.
Acceso al te)to com$leto*
htt$*++biblioteca,irtual.clacso.or.ar+ar+libros+ru$os+mato+Jelin.rt-
....clacso.or
RED DE BIBLIOTECAS IRT!ALES DE CIE"CIAS SOCIALES DE A#ERICA LATI"A $ EL
CARIBE, DE LA RED DE CE"TROS #IE#BROS DE CLACSO
htt$*++....clacso.or.ar+biblioteca
biblioteca/clacso.edu.ar
Eli%að 'elin(
Exclusin, memorias
y luchas polticas
El )ilema )e la exclusin
0i,imos en una era de cambio r1$ido 2 $ermanente, donde la inno,acin tecnolica trae a$arejadas
obsolescencias instant1neas 2 sensaciones de e,anescencia. Al mismo tiem$o, las estructuras $ol3ticas 2
econmicas, as3 como los $atrones culturales, muestran -uertes continuidades, 4ue a ,eces se mani-iestan
como riideces 2 cristalizaciones. O sea, coe)isten e interact5an el cambio r1$ido 2 la inercia.
6ara los seres humanos 4ue ,i,en estos $rocesos, el cambio r1$ido $uede $ro,ocar situaciones de
desarraigo, $roducidas 2a sea $or des$lazamientos 2 miraciones 7a ,eces im$uestos $or situaciones de
,iolencia $ol3tica o de carencia econmica8 o $or disru$ciones liadas a trans-ormaciones econmicas 2
$ol3ticas 4ue se dan en un mismo luar 9en el 4ue se ha nacido 2 crecido. Estos $rocesos de desarraio,
$aradjicamente, lle,an tambi:n a una b5s4ueda reno,ada de ra3ces, de un sentido de $ertenencia, de
comunidad. 6ertenecer a una comunidad es una necesidad humana, es un derecho humano. 6ara citar a
una autora 2a cl1sica,
La $ri,acin -undamental de los derechos humanos se mani-iesta $or sobre todo en la $ri,acin de un luar en el
mundo, 7un es$acio $ol3tico8 4ue torna sini-icati,as las o$iniones 2 e-ecti,as las acciones. ;<= >omamos conciencia
del derecho a tener derechos ;<= 2 del derecho a $ertenecer a al5n ti$o de comunidad oranizada, slo cuando
a$arecieron millones de $ersonas 4ue hab3an $erdido esos derechos 2 4ue no $od3an recon4uistarlos debido a la
nue,a situacin lobal. ;<= El hombre, se5n $arece, $uede $erder todos los as3 llamados Derechos del ?ombre sin
$erder su cualidad humana esencial, su dinidad humana. Slo la $:rdida de la comunidad $ol3tica lo e)$ulsa de la
humanidad 7Arendt, %&@&, citada $or Aoun'Bruehl, %&B!* !#C8.
Es en este conte)to, 2 desde la $ers$ecti,a de la b5s4ueda de comunidad 2 de $ertenencia, 4ue las
notas 4ue siuen ad4uieren su sentido. Se insertan en una ,isin eneral 4ue a$unta a contribuir a la
,iencia de una :tica com$artida de los derechos humanos, a reconocer la Dcondicin humanaE 2 a
establecer estructuras institucionales 4ue la aranticen.
La meta de establecer culturas ciudadanas, sin embaro, no im$lica 4ue e)ista un camino lineal 2
sencillo $ara llear a ese -in, 2a 4ue las sociedades con-rontan $ermanentemente la tensin entre los
$rinci$ios de la iualdad 2 de la di-erencia. Desde la $romulacin de la Declaracin Fni,ersal de los
Derechos ?umanos en %&@B, se ha ido reconociendo en el mundo el $rinci$io de la iualdad entre los seres
humanos 7iualdad de dinidad, iualdad de o$ortunidades, iualdad -rente a la le28. El reconocimiento de
las di-erencias 9:tnicas, culturales, de o$ciones 2 estilos de ,ida, entre otras9, aun4ue iualmente
sini-icati,o, es m1s reciente. Cuando trabajamos sobre el DaccesoE a bienes culturales, estamos en el
cam$o de la iualdadG cuando demandamos res$eto $or la di,ersidad, estamos en el cam$o del
reconocimiento de un $rinci$io no jer1r4uico de di-erencias.
!na mira)a )es)e Am*rica Latina
De todas las reiones del mundo, Am:rica Latina tiene la $eor distribucin del inreso. La desiualdad
econmica 2 la $olarizacin social est1n creciendo a $esar de los $rocesos de democratizacin $ol3tica
ocurridos en la d:cada de los ochenta, 2 a $esar de las indicaciones de crecimiento econmico en alunos
$a3ses 9aun4ue de naturaleza desiual 2 discontinua.
La $obreza 2 la desiualdad son $roducto de la mala distribucin de los recursos. Fsualmente, la
$obreza se re-iere a la escasez o ausencia de recursos econmicos 4ue $ermitan la satis-accin de
necesidades 2 el acceso a los medios re4ueridos $ara el desarrollo de la acti,idad humana. En un mundo
$redominantemente urbano e interconectado, sin embaro, la $obreza es un -enmeno $eculiar. En e-ecto,
la $obreza econmica a menudo se acom$aHa con una Dri4uezaE cultural, de im1enes 2 de medios 9cosa
4ue ocurre en muchos barrios $obres de las ciudades del mundo. ?a2 ru$os humanos 4ue e)$erimentan
$ri,aciones se,eras 2 al mismo tiem$o saben 4ue e)isten otras maneras de ,i,ir, 2a 4ue tienen acceso a
im1enes de los $atrones culturales del mundo en los cuales se sienten, simult1neamente, incluidos 2
e)cluidos.
Aun4ue relacionada con la $obreza, la e)clusin es un -enmeno di-erente. Se re-iere a la ausencia de
reconocimiento social 2 $ol3tico como $arte de una comunidad
%
. En la situacin l3mite, im$lica un $roceso de
neacin de la condicin humana a un ru$o o cateor3a de $oblacin, justi-icando as3 la ani4uilacin 2 el
enocidio.
>anto la $obreza como la e)clusin $lantean un desa-3o a los ideales de la ciudadan3a, los derechos
humanos 2 la $artici$acin en la sociedad 2 en el estado. Dada la situacin actual del mundo 2
es$ecialmente de nuestra rein, com$render las cuestiones de la e)clusin es, sin ninuna duda, urgente
y prioritario.
El +nosotros, y los +otros, en la exclusin
La historia de la humanidad es la de la sucesin de relaciones sociales 2 $ol3ticas entre sociedades 2
culturas. ?a2 uerras 2 luchas $or dominar a otrosG ha2 momentos de mutua com$rensin, creati,idad 2
enri4uecimiento a tra,:s del contacto cultural. De hecho, se $uede ,er como la historia de di,ersas
res$uestas a la $reunta* Icmo se com$ortan los ru$os sociales hacia otros 4ue no $ertenecen a la
misma comunidadJ 72 Icmo deber3an com$ortarseJ8. Estas $reuntas se $ueden hacer desde el $lano
inter$ersonal hasta el $lano de los contactos internacionales e interculturales.
En todos los casos, ha2 un D2oE 2 un Dotro+aE, un Dnosotros+asE 2 un Dellos+asE, una clasi-icacin del
mundo en dos cateor3as de $ersonas. Esta distincin b1sica $ermea la ,ida DnormalE. Sin embaro, no ha2
nada en la naturaleza biolica de la humanidad 4ue ubi4ue a las $ersonas o ru$os en tales cateor3as
di-erenciadas. Los $ueblos 2 las culturas de-inen 2 constru2en esos DnosotrosE 2 esos DotrosE como $arte de
sus $rocesos histricos. Es bien sabido 4ue licamente es im$osible establecer un $rinci$io de identidad
sin al mismo tiem$o establecer un $rinci$io de di-erencia. 6ero 4ui:nes est1n de un lado de la l3nea o del
otro, 2 cu1l es la actitud -rente a esos otros, es ,ariable 2 de$ende de circunstancias 2 continencias
histricas.
En el escenario internacional contem$or1neo, resulta urente com$render las relaciones con los DotrosE.
Los $rocesos de lobalizacin en curso crean o$ortunidades $ara el contacto cultural 2 la creati,idad. Al
mismo tiem$o, se crean nue,as -ormas de intolerancia. El racismo 2 la )eno-obia, las uerras :tnicas, el
$rejuicio 2 el estima, la sereacin 2 la discriminacin basadas en nacionalidad, raza, etnicidad, :nero,
edad, clase, condicin -3sica, son -enmenos mu2 e)tendidos 2 lle,an a ni,eles de ,iolencia mu2 altos.
>odos ellos constitu2en casos de no reconocer a los otros como seres humanos plenos, con los mismos
derechos que los propios. Son casos en 4ue la di-erencia enera intolerancia, odio, 2 la urencia de
ani4uilar al otro. Sin embaro, esas mismas di-erencias, $uestas en un conte)to de tolerancia 2 a$ertura, de
res$onsabilidad 2 cuidado hacia el otro, o-recen la o$ortunidad de e)$lorar nue,os horizontes 2 de
enri4uecer las e)$eriencias ,itales.
?istricamente, la escla,izacin sistem1tica 2 la dominacin estu,ieron basadas en ideolo3as de la
su$erioridad racial o cultural. Las as3 llamadas razas o $ueblos Din-erioresE $od3an ser eliminados 7como en
la Dsolucin -inalE nazi8 o $od3an ser sometidos a condicin de 4ue sir,ieran a sus su$eriores. Slo
radualmente 72 no de manera uni,ersal8 se ha ido enerando una ,isin de la iualdad b1sica de la
humanidad, codi-icada en la Declaracin Fni,ersal de los Derechos ?umanos. 6roclamada en el conte)to
de la $osuerra, la Declaracin re$resent un intento de $re,enir nue,os horrores, m1s 4ue una e)$resin
de consenso uni,ersal. Esto est1 e)$l3cito en las Consideraciones de la Declaracin Fni,ersal, bien
conocidas $or todos* DConsiderando 4ue el desconocimiento 2 el menos$recio de los derechos humanos
han oriinado actos de barbarie ultrajantes $ara la conciencia de la humanidadE.
El reconocimiento 2 la identi-icacin de los derechos humanos uni,ersales no im$lican la uni-ormidad 2
homoeneidad de la humanidad. El derecho de las colecti,idades e indi,iduos a eleir su $ro$io modo de
,ida, es decir, el reconocimiento del derecho a la di-erencia, es $arte del $a4uete de los derechos humanos.
6ero Ino son estos contradictoriosJ ICmo $uede la uni,ersalidad de los derechos coe)istir con el
$luralismo cultural, de :nero, de ru$os 4ue e)$resan su di,ersidadJ ICmo conciliar o con,i,ir con estas
contradicciones 2 tensionesJ
Estas cuestiones enerales han sido, 2 siuen siendo, el n5cleo del debate 2 de luchas sociales
concretas acerca de la de-inicin de la ciudadan3a dentro de los estados'nacin, acerca de los derechos
colecti,os de las minor3as, acerca de los derechos de los mirantes 2 acerca del trans' 2 el
multiculturalismo. Las $osiciones cubren el es$ectro total, desde el relati,ismo cultural e)tremo 7$ara el cual
Dtodo ,aleE 2 no es $osible juzar o e,aluar8 hasta la b5s4ueda de ra3ces biolicas uni,ersales del
com$ortamiento humano basada en su$uestos criterios Dcient3-icosE de la humanidad, $osicin 4ue en
5ltima instancia $roduce jerar4u3as 2 $romue,e la e)clusin. En este debate, la $ro$ia nocin de
etnocentrismo debe ser reanalizada, no slo como conce$to anal3tico sino en sus im$licancias $ol3ticas 2
morales.
El senti)o )e pertenencia y la exclusin
El sentido de $ertenencia 2 la necesidad 2 ca$acidad de interaccin son el n5cleo de la condicin
humana. Las sociedades humanas est1n ancladas en el di1loo 2 la interaccin con otros, dentro de un
es$acio com5n de sini-icados com$artidos. Krente a la $obreza e)trema 2 la e)clusin, Icmo $odemos
estar seuros de estar toda,3a en el 1mbito de lo humanoJ ILo es la $obreza e)trema una seHal de
deshumanizacinJ
En una $ers$ecti,a histrica, a4u3 a$arece una $rimera $aradoja* de-inidos como e)traHos $or los
$oderosos, los ru$os subordinados 7inclusi,e los escla,os8 han sido siem$re $arte de la comunidad social
2 $ol3tica. ?istricamente, han anado acceso al es$acio socio'$ol3tico a tra,:s de luchas sociales. 6ara
$oder luchar, sin embaro, se necesita con-ormar actores colecti,os, se necesitan recursos 2 ca$acidades.
En situaciones de $obreza e)trema, estas ca$acidades 2 $otencialidades est1n ausentes. Lo $uede haber
mo,imientos sociales de ru$os subordinados si no cuentan con un m3nimo de acceso 2 un m3nimo de
DhumanidadE, tanto en el sentido material como en el de $ertenencia a una comunidad 2 en la ca$acidad de
re-le)in in,olucrada en la construccin de identidad. Fna $rimera -orma de res$uesta de los e)cluidos es,
entonces, la $asi,idad 2 la a$at3a, la soledad de la miseria, la ausencia de lazo social entre ente con
hambre.
Sabemos, sin embaro, 4ue rebeld3as 2 resistencias, $e4ueHos boicots cotidianos, son $r1cticas
comunes de los ru$os subalternos, bien documentadas en la historia. Mnmersos en relaciones de $oder
asim:tricas, los ru$os subordinados desarrollan -ormas ocultas de accin, creando 2 de-endiendo un
es$acio social $ro$io en una DtrastiendaE donde e)$resan su disidencia del discurso de la dominacin. Las
-ormas son di,ersas 2 ,ariables. En estos es$acios, en estas trastiendas, en los Dlibretos ocultosE 7hidden
transcripts8, en las -ormas 4ue no se ,en, se constru2e 2 e)$resa un sentido de dinidad 2 autonom3a -rente
a la dominacin. Son las $roto'-ormas de la $ol3tica, las e)$resiones $re'$ol3ticas de los des$ose3dos 7the
infrapolitics of the powerless, en la e)$resin de Scott, %&&!8, 4ue otoran dinidad 2 comunidad, en el
sentido de Arendt. Estas $r1cticas de resistencia son, en al5n sentido, la mani-estacin de un m3nimo de
autonom3a 2 re-le)in del sujeto. En la medida en 4ue se trata de $r1cticas ocultas, resulta di-3cil
reconocerlas 2 di-erenciarlas de la $asi,idad 2 la a$at3a, a menos 4ue se encuentren 2a en $roceso de
con,ertirse en mo,imientos colecti,os o en $atrones de conducta m1s e)$l3citos 9o sea, 4ue 2a est: en
curso el $ro$io $roceso de -ormacin de actores 2 de mo,imientos, de reconocimientos mutuos 2 de
es$acios $5blicos.
>anto el mo,imiento de derechos humanos durante las dictaduras como el mo,imiento -eminista durante
las 5ltimas tres d:cadas surieron 2 se desarrollaron, en $arte, de esta manera, a $artir de $r1cticas de
resistencia. Alo an1loo ocurri con el mo,imiento obrero en sus inicios, con la lucha anti'escla,ista 2 con
las rei,indicaciones de los ru$os ind3enas. En todos estos casos, los boicots 2 resistencias ocultos
con-lu2eron con $ro$uestas ideolicas liberadoras, trans-orm1ndose en mo,imientos colecti,os ,isibles 2
con $resencia en el es$acio $5blico. Muchos otros D$roto'mo,imientosE 4uedaron en el camino.
Durante los $er3odos dictatoriales de los aHos sesenta a los ochenta en el Cono Sur de Am:rica Latina,
muchas de las mani-estaciones ocultas de los ru$os $ol3ticamente subordinados ten3an estas
caracter3sticas de resistencia. 6ero dada la $rioridad 4ue -ue asumiendo la demanda democr1tica,
-1cilmente estas -ormas de resistencia se -ueron con,irtiendo en accin $ol3tica. O mejor dicho, eran
$ol3ticas desde su inicio. En la situacin autoritaria, la lica de la dominacin era m1s trans$arente. Lo
hab3a $retensiones de inclusin o de $artici$acin. Estaba claro 4ui:nes estaban de un lado 2 del otro, $or
lo menos en lo re-erente a la accin $ol3tica. La trans$arencia de la o$osicin $ol3tica ocultaba entonces la
otra dimensin de la dominacin* la $obreza 2 las ,iolaciones econmicas, enmascaradas tambi:n $or el
car1cter $oliclasista de la o$osicin.
En este $unto, la transicin a la democracia crea con-usin. Se abre el es$acio $ara el discurso
democr1tico, se abre el es$acio $ara la $artici$acin 2 las elecciones. El discurso democr1tico se torna
heemnico. Al mismo tiem$o, el $oder econmico contradice este discurso democr1tico. En realidad, ha2
un doble discurso* un discurso de la $artici$acin $ol3tica institucional 2 un no'discurso de la e)clusin
econmica. O un discurso de la $artici$acin 2 una realidad de la o$resin.
En estas condiciones, el umbral de humanidad construido histricamente $uede entrar en crisis. Los
marinalizados 2 e)cluidos no ace$tan las relas -ormales de la $artici$acin en el es$acio $5blico'$ol3tico
democr1tico, o las ace$tan a medias. Su res$uesta $uede llear a ser entonces la violencia social. Los
e)cluidos econmicos no se constitu2en en actores* resisten, $rotestan 7a ,eces8, se resinan, ,i,en con
otra lealidadG la de la ,iolencia. Sus ener3as 2 es-uerzos no se dirien a la interacin o al reclamo, sino a
la actuacin 7a ,eces, e)$resada como resistencia comunitarista8.
?a2 tambi:n otras ,iolencias de ru$os 4ue no est1n e)cluidos econmicamente. 6or un lado, est1n
4uienes no ace$tan las relas democr1ticas $or inter:s $ersonal o ru$al 7el narcotr1-ico es el ejem$lo m1s
claro, $ero tambi:n las m5lti$les -ormas de corru$cin8G $or otro, la ,iolencia enerada $or el rechazo
totalitario del derecho de los DotrosE a $artici$ar en la es-era $5blica, con intentos de ani4uilacin, sea en el
terrorismo de estado o en la ,iolencia racista, tendencias 4ue $ermanecen 7o renacen8 en alunos ru$os
aun en re3menes democr1ticos.
En e-ecto, los $rocesos de $au$erizacin 2 e)clusin 92 sus consecuencias en cuanto a la di-icultad de
-ormacin de mo,imientos sociales 4ue $lanteen los con-lictos en t:rminos de relaciones 2 tensiones
societales9 crean las condiciones $ara la a$aricin del racismo. Los sectores sociales en descenso ,i,en la
DamenazaE de los de abajo 7inmirantes, neros8 re-orzada $or nue,os $atrones com$etiti,os entre sectores
subordinados 7la -le)ibilizacin laboral, $or ejem$lo8. 6or su $arte, las elites de-inen los $roblemas en
t:rminos raciales 7son los De)tranjerosE los 4ue traen $roblemas8 como enmascaramiento de la dominacin
2 la e)clusin de clase 7Nie,iorOa, %&&!8.
A menudo se inter$reta la ,iolencia como recurso -inal cuando no ha2 m1s $osibilidad de a$elar a la
$alabra como medio de neociacin de con-lictos. 6ero tambi:n $uede ser ,ista como discurso, como
-orma 7e)trema8 de hablar, como lenuaje $ara la e)$resin de con-lictos 2 relaciones sociales, como
intento de $artici$ar en la de-inicin del escenario socio'$ol3tico cuando otros discursos no son escuchados.
En esos casos, es la ,oz de un actor colecti,o con un sentido de identidad -uerte, 4ue a$ela a un discurso
$ol3tico 4ue 7esta ,ez s38 ser1 escuchado $or el $oder. De esta -orma, el actor ana acceso 2 luar en el
escenario socio'$ol3tico. Lo no,edoso es la $osibilidad de 4ue, al ser escuchado 2 reconocido, este discurso
de la ,iolencia se trans-orme, $ara unos 2 $ara otros, en el lenuaje del di1loo 2 la neociacin. A la
$osibilidad de 4ue los $oderosos a$rendan a escuchar otras lenuas, antes de 4ue los mensajes sean
traducidos al discurso de la accin ,iolenta.
Ace$tar esta arumentacin tiene im$licaciones im$ortantes en t:rminos de los desa-3os 4ue deben
en-rentar las democracias en -ormacin* la democratizacin $ol3tica no $roduce autom1ticamente un
-ortalecimiento de la sociedad ci,il, una cultura de la ciudadan3a 2 un sentido de res$onsabilidad social. De
hecho, $ara aseurar la ,italidad de la sociedad ci,il es necesario un es-uerzo es$ecial, $ara 4ue la
$artici$acin de la $oblacin en la comunidad $ol3tica no caia $or debajo de un umbral m3nimo 4ue
aseura la $resencia social. A esta -alta de $artici$acin en la comunidad se $uede llear $or e)clusin o
$or eleccin de canales alternati,os D-uera de la le2E. Al mismo tiem$o 2 de manera circular, la ,italidad de
la sociedad ci,il se con,ierte en un reaseuro de la ,iencia de la democracia $ol3tica.
En s3ntesis, nos encontramos con un $anorama de res$uestas di,ersi-icadas a la e)clusin 2 la
marinalidad econmica 4ue acom$aHa a la democratizacin* ha2 a$at3a, ha2 resistencia, ha2 -ormacin de
nue,as identidades 2 -ormas de lucha. La $obreza e)trema 2 la e)clusin se con,ierten en temas
$rioritarios de la aenda de este -in de silo, inclu2endo las -ormulaciones de los aentes econmicos 2
$ol3ticos con $oder. Sea desde la indinacin moral, desde la lica de la e-iciencia 7en t:rminos del retorno
de in,ersiones en educacin o en salud, $or ejem$lo8
!
, o desde el temor al desborde o la amenaza 7el
le,antamiento de Chia$as 2 las re,ueltas en di,ersas ciudades de la rein son alunos ejem$los
recientes8, este tema se est1 con,irtiendo en una $rioridad de la aenda nacional, reional e internacional.
#emoria y lucha poltica
Los analistas culturales reconocen una De)$losin de la memoriaE en el mundo occidental
contem$or1neo. ?u2ssen habla de Dcon,ulsiones mnemnicasE, 4ue coe)isten 2 se re-uerzan con la
,aloracin de lo e-3mero, el ritmo r1$ido, la -railidad 2 transitoriedad de los hechos de la ,ida. Las
$ersonas, los ru$os -amiliares, las comunidades de di,erso ti$o o a5n las naciones, narran sus $asados,
$ara s3 mismos 2 $ara otros 2 otras 4ue $arecen estar dis$uestos a ,isitar esos $asados, a escuchar 2 mirar
sus 3conos 2 rastros, a $reuntar e indaar. Esta Dcultura de la memoriaE es, en $arte, una res$uesta o
reaccin al cambio r1$ido 2 a una ,ida sin anclajes o ra3ces
(
. La memoria tiene entonces un $a$el
altamente sini-icati,o como mecanismo cultural $ara -ortalecer el sentido de $ertenencia 2 a menudo $ara
construir ma2or con-ianza en s3 mismos 7es$ecialmente cuando se trata de ru$os o$rimidos, silenciados 2
discriminados8.
La memoria'ol,ido, la conmemoracin 2 el recuerdo, se tornan cruciales cuando se ,inculan a
e)$eriencias traum1ticas colecti,as de re$resin 2 ani4uilacin, cuando se trata de $ro-undas cat1stro-es
sociales 2 situaciones de su-rimiento colecti,o. Son estas memorias 2 ol,idos los 4ue cobran una
sini-icacin es$ecial en t:rminos de los dilemas de la $ertenencia a la comunidad $ol3tica. Las e)clusiones,
los silencios 2 las inclusiones a las 4ue se re-ieren hacen a la re'construccin de comunidades 4ue -ueron
-uertemente -racturadas 2 -ramentadas en las dictaduras 2 los terrorismos de estado de la rein.
A menudo, los debates acerca de la memoria de $er3odos re$resi,os 2 de ,iolencia $ol3tica se $lantean
en t:rminos de la necesidad de construir rdenes democr1ticos en los cuales los derechos de ciudadan3a
est:n arantizados $ara toda la $oblacin, inde$endientemente de su clase, DrazaE, :nero o etnicidad. Las
luchas $ara de-inir 2 nombrar lo 4ue tu,o luar durante $er3odos de uerra, ,iolencia $ol3tica o terrorismo de
estado, as3 como los intentos de honrar 2 recordar a las ,3ctimas e identi-icar a los res$onsables, son ,istas
$or di,ersos actores sociales 7inclu2endo intelectuales 2 analistas del tema8 como $asos necesarios $ara
aseurar 4ue los horrores del $asado no se $uedan re$etir 7Nunca ms
@
8. El Cono Sur de Am:rica Latina es
un caso es$ecialmente sini-icati,oG ha2 muchos otros en el mundo, desde Ja$n 2 Cambo2a a P-rica del
Sur 2 Quatemala.
En ,erdad, los $rocesos de democratizacin $ost'dictaduras militares no son sencillos ni -1ciles. Fna
,ez instalados los mecanismos democr1ticos en el ni,el de los $rocedimientos -ormales, el desa-3o se
traslada a su desarrollo 2 $ro-undizacin. Las con-rontaciones comienzan a darse entonces con relacin al
contenido de la democracia. Los $a3ses de la rein con-rontan enormes di-icultades en todos los cam$os*
la ,iencia de los derechos econmicos 2 sociales se restrine, ha2 casos reiterados 2 casi $ermanentes de
,iolencia $olicial, ha2 ,iolaciones de los derechos ci,iles m1s elementales, las minor3as en-rentan
discriminaciones institucionales sistem1ticas. Los obst1culos de todo ti$o $ara la real ,iencia de un
Destado de derechoE est1n a la ,ista. A $esar de todo esto, no cabe duda de 4ue la ,ida cotidiana en estas
-r1iles democracias es sini-icati,amente di-erente de la ,ida durante los $er3odos re$resi,os del $asado
reciente. Las desa$ariciones masi,as, el asesinato de $ol3ticos de o$osicin, la tortura, los
encarcelamientos arbitrarios 2 otras -ormas de abusos son, a-ortunadamente, -enmenos del $asado
autoritario.
El $asado reciente es, sin embaro, una $arte central del $resente. Los es-uerzos $or obtener justicia
$ara las ,3ctimas de ,iolaciones a los derechos humanos han tenido $oco :)ito. A $esar de las $rotestas de
las ,3ctimas 2 sus de-ensores, en toda la rein se $romularon le2es 4ue con,alidan amnist3as a los
,ioladores. El con-licto social 2 $ol3tico sobre cmo $rocesar el $asado re$resi,o reciente $ermanece, 2 a
menudo se audiza. 6ara los de-ensores de los derechos humanos, el DLunca m1sE in,olucra tanto un
esclarecimiento com$leto de lo acontecido bajo las dictaduras como el corres$ondiente castio a los
res$onsables de las ,iolaciones de derechos. Otros obser,adores 2 actores, $reocu$ados m1s 4ue nada
$or la estabilidad de las instituciones democr1ticas, est1n menos dis$uestos a reabrir las e)$eriencias
dolorosas de la re$resin autoritaria 2 $onen el :n-asis en la necesidad de abocarse a la construccin de un
-uturo antes 4ue a ,ol,er a ,isitar el $asado. Desde esta $ostura, se $romue,en $ol3ticas de ol,ido o de
DreconciliacinE. Kinalmente, ha2 4uienes est1n dis$uestos a ,isitar el $asado $ara a$laudir 2 lori-icar el
Dorden 2 $roresoE de las dictaduras.
En todos los casos, pasado un cierto tiempo que permite establecer un mnimo de distancia entre el
pasado y el presente, las inter$retaciones alternati,as 7inclusi,e ri,ales8 de ese $asado reciente 2 de su
memoria comienzan a ocu$ar un luar central en los debates culturales 2 $ol3ticos. Constitu2en un tema
$5blico ineludible en la di-3cil tarea de -orjar sociedades democr1ticas. Esas memorias 2 esas
inter$retaciones son tambi:n elementos cla,e en los $rocesos de 7re8construccin de identidades
indi,iduales 2 colecti,as en sociedades 4ue emeren de $er3odos de ,iolencia 2 trauma. A su ,ez, las
di,ersas mentalidades de distintas culturas 2 sociedades marcan las -ormas en 4ue se desarrollan estas
luchas $or las memorias, 2 esto da luar a estrateias culturales es$ec3-icas $ara incor$orar el $asado en
las $ers$ecti,as sobre el $resente 2 el -uturo.
La lucha $or el sentido del $asado se da en -uncin de la lucha $ol3tica $resente 2 los $ro2ectos de
-uturo. Cuando se $lantea de manera colecti,a, como memoria histrica o como tradicin, como $roceso de
con-ormacin de la cultura 2 de b5s4ueda de las ra3ces de la identidad, el es$acio de la memoria se
con,ierte en un es$acio de lucha $ol3tica. Las rememoraciones colecti,as cobran im$ortancia $ol3tica como
instrumentos $ara leitimar discursos, como herramientas $ara establecer comunidades de $ertenencia e
identidades colecti,as 2 como justi-icacin $ara el accionar de mo,imientos sociales 4ue $romue,en 2
em$ujan distintos modelos de -uturo colecti,o.
Mne,itablemente, las $ers$ecti,as $ol3ticas, intelectuales 2 acad:micas acerca de la memoria 2 el ol,ido
est1n llenas de emociones. Sin embaro, el en,ol,imiento emocional, la indinacin o rechazo moral 2 el
com$romiso $ol3tico no tienen $or 4u: obstruir la ca$acidad de re-le)in. M1s bien, $ueden constituirse en
una -uente de ener3a $ara la re-le)in anal3tica sobre la sini-icacin de la memoria, el silencio 2 el ol,ido,
2 $ara la emerencia de nue,as maneras de incor$orar el $asado. ICmo recuerdan las sociedades 2 las
comunidadesJ ICu1l es el $a$el de estas memorias en con-ormar las interacciones sociales 2 $ol3ticas en
democraciaJ ICu1l es el $a$el de la creacin art3stica, de las conmemoraciones $5blicas 2 colecti,as, de
los memoriales 2 museos, en este $rocesoJ ICmo son canalizadas 2 re-ractadas las luchas sobre 4u:
recordar 2 cmo caracterizar el $asado $or $arte de las instituciones 2 $ol3ticas $5blicas en las nue,as
democraciasJ ICu1les son las im$licaciones de estas luchas en el $roceso de leitimar el derecho a
disentir, en sociedades 4ue han estado $laadas de ni,eles mu2 bajos de res$eto a Dotros di-erentesEJ
En cual4uier momento 2 luar, es im$osible encontrar una memoria, una ,isin 2 una inter$retacin
5nicas del $asado, com$artidas $or toda una sociedad. 6ueden encontrarse momentos o $er3odos
histricos en los 4ue el consenso es ma2or, en los 4ue un libreto 5nico de la memoria es m1s ace$tado o
heemnico. Lormalmente, ese libreto es lo 4ue cuentan los ,encedores de con-lictos 2 batallas histricas.
Siem$re habr1 otras historias, otras memorias e inter$retaciones alternati,as
#
. Lo 4ue ha2 es una lucha
$ol3tica acti,a acerca del sentido de lo ocurrido, $ero tambi:n acerca del sentido de la memoria misma.
6or ejem$lo, muchos actores sociales en Arentina no cuestionan la necesidad de recordar. 6ara ellos el
mandato de la memoria es normalmente una $remisa, una consina basada en el Drecordar $ara no re$etirE,
en la Dlucha contra el ol,idoE 2 en la necesidad de saber acerca de lo ocurrido como $arte de la b5s4ueda
de una sociedad 4ue ha com$artido, ha su-rido 2 desea seuir conociendo. Las consinas $ueden en este
$unto ser alo tram$osas. La Dmemoria contra el ol,idoE o Dcontra el silencioE esconde lo 4ue en realidad es
una o$osicin entre distintas memorias ri,ales, cada una de ellas incor$orando sus $ro$ios ol,idos. Es, en
,erdad, Dmemoria contra memoriaE. Sabemos 4ue la memoria siem$re es selecti,a, 4ue la memoria total es
im$osible 2 $aralizadora, como el Kunes de Bores tan ,3,idamente nos re,ela.
Estas cuestiones re4uieren atencin, 2a 4ue a $esar de 72 en $arte tambi:n a ra3z de8 la $ersistencia del
debate 2 el desacuerdo acerca de estos temas, 4ue inclu2e sin duda una $roduccin escrita considerable,
ha2 una $reocu$ante ausencia de in,estiacin sistem1tica sobre la naturaleza de la memoria 2 sobre las
rami-icaciones culturales de los silencios. Creemos 4ue las conce$tualizaciones culturales sobre la memoria
debieran estar en la $rimera $1ina de una aenda intelectual com$rometida. Adem1s de su contribucin
acad:mica, esto $odr3a contribuir al enri4uecimiento de la calidad de los debates locales sobre el $resente
2 sobre el $asado. >ambi:n lle,ar3a a $romo,er nue,os medios creati,os de e)$resin de las memorias de
e)$eriencias traum1ticas ,i,idas $or ru$os o$rimidos, a$ro,echando toda la ama de tecnolo3as
dis$onibles 9desde la entre,ista testimonial 3ntima hasta la creacin art3stica, desde el c2ber'es$acio hasta
los luares comunitarios con sini-icados es$ec3-icos 2 localizados.
Los -ehculos )e la memoria. /echas, conmemoraciones y lu0ares
Fna $rimera ruta $ara e)$lorar los ,eh3culos de la memoria consiste en mirar las -echas, los ani,ersarios
2 las conmemoraciones. Alunas -echas tienen sini-icados mu2 am$lios 2 eneralizados en una sociedad,
como el %% de se$tiembre en Chile o el !@ de marzo en Arentina, -echas en 4ue ocurrieron los ol$es 4ue
instalaron las dictaduras militares 7en %&C( en Chile, en %&CR en Arentina8. Otras $ueden ser sini-icati,as
en un ni,el reional o local, 2 otras $ueden ser sini-icati,as en un $lano m1s $ersonal o $ri,ado* el
ani,ersario de una desa$aricin, la -echa de cum$leaHos de aluien 4ue 2a no est1.
En la medida en 4ue ha2 di-erentes inter$retaciones sociales del $asado, las -echas de conmemoracin
$5blica est1n sujetas a con-lictos 2 debates. ISu: -echa conmemorarJ O mejor dicho, I4ui:n 4uiere
conmemorar 4u:J 6ocas ,eces ha2 consenso social sobre esto. El %% de se$tiembre en Chile es
claramente una -echa con-licti,a. El mismo acontecimiento 9el ol$e militar9 es recordado 2 conmemorado
de di-erentes maneras $or iz4uierda 2 derecha, $or el bando militar 2 $or el mo,imiento de derechos
humanos. Adem1s, el sentido de las -echas cambia a lo laro del tiem$o, a medida 4ue las di-erentes
,isiones cristalizan 2 se institucionalizan, 2 a medida 4ue nue,as eneraciones 2 nue,os actores les
otoran nue,os sentidos.
Las -echas 2 los ani,ersarios son co2unturas de acti,acin de la memoria. La es-era $5blica es ocu$ada
$or la conmemoracin, el trabajo de la memoria se com$arte. Se trata de un trabajo arduo $ara todos, $ara
los distintos bandos, $ara ,iejos 2 j,enes, con e)$eriencias ,i,idas mu2 di,ersas. Los hechos se
reordenan, se desordenan es4uemas e)istentes, a$arecen las ,oces de nue,as 2 ,iejas eneraciones 4ue
$reuntan, relatan, crean es$acios intersubjeti,os, com$arten cla,es de lo ,i,ido, lo escuchado o lo omitido.
Estos momentos son hitos o marcas, ocasiones cuando las cla,es de lo 4ue est1 ocurriendo en la
subjeti,idad 2 en el $lano simblico se tornan m1s ,isibles, cuando las memorias de di-erentes actores
sociales se actualizan 2 se ,uel,en D$resenteE. Aun en esos momentos, sin embaro, no todos com$arten
las mismas memorias. Adem1s de las di-erencias ideolicas, las di-erencias entre cohortes 9entre 4uienes
,i,ieron la re$resin en di-erentes eta$as de sus ,idas $ersonales, entre ellos 2 los mu2 j,enes 4ue no
tienen memorias $ersonales de la re$resin9 $roducen una din1mica $articular en la circulacin social de
las memorias.
>ambi:n est1n las marcas en el es$acio, los luares. ICu1les son los objetos materiales o los luares
liados con acontecimientos $asadosJ Monumentos, $lacas recordatorias 2 otras marcas son las maneras
en 4ue actores o-iciales 2 no o-iciales tratan de dar materialidad a las memorias. ?a2 tambi:n -uerzas
sociales 4ue tratan de borrar 2 de trans-ormar, como si al cambiar la -orma 2 la -uncin de un luar se
borrara la memoria.
?a2 contro,ersias 2 con-lictos $ol3ticos acerca de monumentos, museos 2 memoriales en todos lados,
desde Berl3n hasta Bariloche. Se trata de a-irmaciones 2 discursos, de hechos 2 estos, una materialidad
con un sini-icado $ol3tico, colecti,o 2 $5blico. Estas marcas territorializadas son actos $ol3ticos en, $or lo
menos, dos sentidos* $or4ue la instalacin de las marcas es siem$re el resultado de luchas 2 con-lictos
$ol3ticos, 2 $or4ue su e)istencia es un recordatorio -3sico de un $asado $ol3tico con-licti,o, 4ue $uede actuar
como chis$a $ara rea,i,ar el con-licto sobre su sini-icado en cada nue,o $er3odo histrico o $ara cada
nue,a eneracin.
Las luchas $or los monumentos 2 recordatorios se des$liea abiertamente en el escenario $ol3tico actual
del $a3s 2 de la rein. Se trata de iniciati,as eneradas desde los oranismos de derechos humanos, con
el a$o2o de oranizaciones sociales di,ersas 7sindicatos, coo$eradoras escolares, asociaciones
$ro-esionales, oranizaciones estudiantiles8. Se $romue,e todo ti$o de acti,idades* los -amiliares 2 amios
$ublican a,isos recordatorios en los diarios, se $ublican libros, se $ro$onen nombres recordatorios $ara
$lazas o calles. Las oranizaciones de la sociedad em$ujan, $romue,en, $iden. 6or su$uesto, ha2
,ariaciones im$ortantes en la intensidad 2 la constancia de estas $ro$uestas, entre $a3ses, entre reiones,
entre ru$os sociales. 6ero cuando se llea al ni,el del estado 9sea el obierno local 2 mucho m1s en el
$lano del obierno nacional9 $or lo eneral se $one en e,idencia una relati,a ausencia de ,oluntad $ol3tica
o de una $ol3tica acti,a de la memoria. De hecho, ha2 mu2 $ocos casos en los 4ue las iniciati,as $ara
$reser,ar luares de la re$resin, $ara rememorar de manera $5blica 2 colecti,a el su-rimiento, contaron
con el a$o2o o el $atrocinio ubernamental. Sin embaro, los actores sociales siuen insistiendo.
>omemos un $ar de ejem$los del destino de luares 2 es$acios donde ocurri la re$resin, de los
cam$os 2 c1rceles de las dictaduras. En alunos casos, el memorial -3sico est1 all3, como el 6ar4ue de la
6az en Santiao, en el $redio 4ue hab3a sido el cam$o de detencin 2 tortura de la 0illa Qrimaldi durante la
dictadura. La iniciati,a -ue de ,ecinos 2 acti,istas de los derechos humanos, 4ue loraron detener la
destruccin de la edi-icacin 2 el $ro2ecto de cambiar su sentido 7iba a ser un condominio, $e4ueHo Dbarrio
$ri,adoE8. >ambi:n est1 lo contrario, los intentos de borrar las marcas, destruir los edi-icios $ara no $ermitir
la materializacin de la memoria, como la c1rcel de Monte,ideo con,ertida en un moderno centro de
com$ras, 4uiz1s el caso m1s ilustrati,o. De hecho, muchos intentos de trans-ormar sitios de re$resin en
sitios de memoria en-rentan o$osicin 2 destruccin, como las $lacas 2 recordatorios 4ue se intentaron
$oner en el sitio donde -uncion el cam$o de detencin El Atl:tico, en el centro de Buenos Aires 7Jelin 2
Tau-man, !"""8.
Estos luares son los es$acios -3sicos donde ocurri la re$resin dictatorial. >estios inneables. Se
$uede intentar borrarlos, destruir edi-icios, $ero 4uedan las marcas en la memoria $ersonalizada de la
ente, con sus m5lti$les sentidos. ISu: $asa cuando se malora la iniciati,a de ubicar -3sicamente el acto
del recuerdo en un monumento, cuando la memoria no $uede materializarse en un luar es$ec3-icoJ La
-uerza o las medidas administrati,as no $ueden borrar las memorias $ersonalizadas. Los sujetos tienen 4ue
buscar entonces canales alternati,os de e)$resin. Cuando se encuentran blo4ueados $or otras -uerzas
sociales, la subjeti,idad, el deseo 2 la ,oluntad de las mujeres 2 hombres 4ue est1n luchando $or
materializar su memoria se $onen claramente de mani-iesto de manera $5blica, 2 se renue,a su -uerza o
$otencia. Lo ha2 $ausa, no ha2 descanso, $or4ue la memoria no ha sido Dde$ositadaE en nin5n luarG
tiene 4ue 4uedar en las cabezas 2 corazones de la ente. La cuestin de trans-ormar los sentimientos
$ersonales, 5nicos e intrans-eribles, en sini-icados colecti,os 2 $5blicos, 4ueda abierta 2 acti,a. La
$reunta 4ue cabe a4u3 es si es $osible DdestruirE lo 4ue la ente intenta recordar o $er$etuar. ILo ser1
4ue el ol,ido 4ue se 4uiere im$oner con la o$osicin+re$resin $olicial
R
tiene el e-ecto $aradjico de
multi$licar las memorias, 2 de actualizar las $reuntas 2 el debate de lo ,i,ido en el $asado recienteJ
Los )ue1os )e la memoria2 La le0itimi)a) )e la pala&ra
A4u3 lleamos a uno de los nudos $roblem1ticos del tema, tal como se $resenta en las luchas en el
interior 2 en los l3mites del mo,imiento de derechos humanos 2 de los+as $ortadores+as de la memoria*
Icmo de-inir 4ui:nes tienen leitimidad $ara narrar 2 hablarJ ?a2 un dilema o contradiccin central*
concebir una di-erencia DesencialE entre 4uienes ,i,ieron la e)$eriencia en carne $ro$ia 2 los otros im$lica
un intento de mantener una di-erencia de autoridad 2 de leitimidad. Al mismo tiem$o, cual4uier estrateia
$ara e)tender la ace$tacin 2 el sentimiento com$artido con relacin al $asado im$lica es-umar esos l3mites
$ara -acilitar la incor$oracin de los DotrosE.
La distincin entre 4uienes Dsu-rieron en carne $ro$iaE 2 los+as otros+as nos $ersiue. Los su-rimientos 2
sus e-ectos traum1ticos tienen distintas intensidades, 2 sin duda cabe di-erenciar estas intensidades, as3
como los rados de com$romiso 2 $reocu$acin $or el tema. ?a2 ,3ctimas directas, est1n 4uienes
em$atizan 2 acom$aHan, 4uienes tratan de escucharlas 2 contribuir a su ali,io o a la lucha $or la justicia.
Est1n 4uienes asumen el tema como $ro$io, como eje de su accionar ciudadano, inde$endientemente de
las ,i,encias $ersonales 4ue tu,ieron. A est1n 4uienes se sienten ajenos, 2 los 4ue est1n Den el otro
bandoE.
El dolor 2 sus marcas cor$orales im$iden a ,eces 4ue ese dolor sea transmisibleG remiten al horror no
elaborable subjeti,amente. Los otros tambi:n $ueden encontrar un l3mite en la $osibilidad de com$rensin
de a4uello 4ue entra en el mundo cor$oral 2 subjeti,o de 4uien lo $adece. Las huellas traum1ticas $ueden
tambi:n ser no escuchadas, o neadas $or decisin $ol3tica o $or -alta de una trama social 4ue las 4uiera
transmitir. Esto $uede lle,ar a una lori-icacin o a la estimatizacin de las ,3ctimas, como las 5nicas
$ersonas cu2o reclamo es ,alidado o rechazado. En esos casos, la disociacin entre las ,3ctimas 2 los
dem1s se audiza.
La $reunta 4ue sure inmediatamente es si e)iste al5n :nero 9el testimonio $ersonal o, $ara este
caso, cual4uier otro9 4ue $ueda de-inirse como el m1s a$ro$iado $ara rememorar o si en realidad se $uede
a-irmar 4ue e)istan tales medios Da$ro$iadosE. 6or detr1s est1 la cuestin de saber si e)isten actores
$ri,ileiados 2 con autoridad le3tima $ara hablar, o sea, 4ui:nes tienen el $oder 7simblico8 de decidir cu1l
deber1 ser el contenido 2 la -orma de e)$resin de la memoria. Este tema es el de la $ro$iedad o la
a$ro$iacin de la memoria.
IE)isten est1ndares $ara juzar cu1les son las rememoraciones 2 los memoriales DadecuadosEJ 6ero, 2
esto es lo m1s im$ortante, I4ui:n es la autoridad 4ue ,a a decidir cu1les son las -ormas Da$ro$iadasE de
recordarJ ISui:nes encarnan la ,erdadera memoriaJ IEs condicin necesaria haber sido ,3ctima directa
de la re$resinJ I6ueden 4uienes no ,i,ieron en carne $ro$ia una e)$eriencia $ersonal de re$resin
$artici$ar en el $roceso histrico de construccin de una memoria colecti,aJ IEn 4u: rolJ
En este $unto es necesario introducir el rol de la accin estatal. En la medida en 4ue no se desarrollan
canales institucionalizados o-iciales 4ue reconozcan abiertamente la e)$eriencia reciente de ,iolencia 2
re$resin, la lucha sobre la ,erdad 2 sobre las memorias a$ro$iadas se desarrolla en la arena societal, m1s
4ue en el escenario $ro$iamente $ol3tico. En ese escenario ha2 ,oces cu2a leitimidad es $ocas ,eces
cuestionada* el discurso de las ,3ctimas directas 2 sus $arientes m1s cercanos. Dada la ausencia de
$ar1metros de leitimacin socio'$ol3tica basados en criterios :ticos enerales 7la leitimidad del estado de
derecho8, las dis$utas acerca de 4ui:n $uede $romo,er o reclamar 4u:, acerca de 4ui:n $uede hablar 2 en
nombre de 4ui:n, 4uedan sin resol,er. Este conte)to de ausencia estatal -a,orece el hecho de 4ue el
su-rimiento $ersonal 7es$ecialmente cuando se lo ,i,i en DcarneE $ro$ia o a $artir de ,3nculos de
$arentesco sanu3neo8 se con,ierta en el determinante b1sico de la leitimidad 2 de la ,erdad.
6aradjicamente, si la leitimidad social $ara e)$resar la memoria colecti,a es socialmente asinada a
a4uellos 4ue tu,ieron una e)$eriencia $ersonal de su-rimiento cor$oral, esta autoridad simblica $uede
deslizarse 7consciente o inconscientemente8 hacia un reclamo mono$lico del sentido 2 del contenido de la
memoria 2 de la ,erdad
C
. Esto $uede combinarse 7como ocurri en alunos momentos de la historia
reciente8 con un $redominio del silencio 2 una ausencia de es$acios sociales de circulacin de la memoria
7mecanismos necesarios $ara la elaboracin de las e)$eriencias traum1ticas8, lle,ando al aislamiento de
las ,3ctimas m1s directas, 4ue $ueden caer en una re$eticin ritualizada de su dolor, sin elaboracin social.
En el e)tremo, esta situacin $uede llear a obstruir los mecanismos de am$liacin del com$romiso social 2
los $rocesos de DtransmisinE de la memoria, al no dejar luar $ara la reinter$retacin 2 la resini-icacin 9
en sus $ro$ios t:rminos9 del sentido de las e)$eriencias transmitidas $or $arte de los DotrosE a los 4ue se
4uiere incor$orar.
?a2 a4u3 un doble $eliro histrico* el ol,ido 2 el ,ac3o institucional $or un ladoG la re$eticin ritualizada
de la historia tr1ica del horror $or el otro. Ambos obturan las $osibilidades de creacin de nue,os sentidos
2 de incor$oracin de nue,os sujetos.
3ara terminar
?emos hablado de e)clusiones econmicas 2 e)clusiones $ol3ticas, de $rocesos culturales de inclusin
a tra,:s de la memoria. En estas cuestiones, el eje est1 en la am$liacin de distintos sentidos de
Dnosotros+asE, de $ertenencias e identi-icaciones, a tra,:s de las memorias. IDnde 2 cmo ubicar los
,eh3culos $ara estas tareasJ IDnde ubicar los es$acios liminares de e)$ansin de la comunidad de
sentido del $asadoJ ICmo incor$orar, adem1s de la dimensin de la identi-icacin 2 la $ertenencia, las
cuestiones liadas a la res$onsabilidad institucional, tanto $or las e)clusiones del $resente como $or el
$asadoJ 7Booth, %&&&8.
Se $uede $artir de sujetos colecti,os de di-erente am$litud* desde un indi,iduo o ru$o hasta 9en el
l3mite9 una humanidad 4ue se concibe a s3 misma como $art3ci$e 2 res$onsable de todo lo humano. En el
medio, 2 de manera m1s concreta, las $r1cticas de actores sociales es$ec3-icos 2 las maneras en 4ue dan
sentido al $asado 2 loran transmitir sus $reocu$aciones a otros sectores sociales. ?a2 otro $lano
es$ecialmente sini-icati,o en las dos caras del tema $lanteado. Se trata de las instituciones estatales. El
debate sobre el luar del estado en las $ol3ticas de e)clusin 2 $obreza es 1lido, 2 su$era este art3culo. La
$reunta res$ecto de cmo el estado 2 sus instituciones incor$oran inter$retaciones del $asado en los
$rocesos de democratizacin es, $or contraste, $arte de la $ol3tica del silencio. El sistema educati,o, el
1mbito cultural, el a$arato judicial, son alunos de los 1mbitos 4ue $ueden lle,ar adelante una estrateia de
incor$oracin de ese $asado. Sue lo haan, de 4u: manera 2 con 4u: resultados, es siem$re $arte de los
$rocesos de lucha social 2 $ol3tica.
Lle,ar adelante una tarea de in,estiacin cr3tica en estos temas no es una labor sencilla, $or ,arias
razones. En $rimer luar, se trata de in,estiar temas 2 $rocesos en curso, 2 esto siem$re $roduce
incertidumbres, en la ,ida cotidiana 2 en las tareas anal3ticas liadas a la in,estiacin. ?a2 ambiUedades
2 tensiones, tendencias nunca claras 2 cateor3as nunca n3tidas. En seundo luar, se trata de
in,estiaciones 4ue se hacen Ddesde adentroE, en las cuales los+as in,estiadores+as combinamos una
doble 7o tri$le8 insercin* la de $romo,er el estudio riuroso de $rocesos histricos 2 sociales $or un ladoG la
del com$romiso c3,ico'ciudadano 2 el com$romiso emocional $or el otro. La $rimera re4uiere tomar
distancia anal3tica, $ero los $rocesos estudiados no est1n eleidos al azar sino sobre la base de un
com$romiso :tico, $ol3tico 2, las m1s de las ,eces, emocional. Lo cual en 4ue los+as in,estiadores+as
resultamos ser $rotaonistas del $roceso, si reconocemos 4ue las acti,idades de in,estiacin, los
seminarios 2 $ublicaciones, son tambi:n DdatosE del $ro$io $roceso 4ue se estudia.
En el cam$o de la memoria de la re$resin 2 la transicin en el Cono Sur, esta com$leja insercin social
de la in,estiacin en las luchas en curso tiene im$licancias en la elaboracin de una aenda de trabajo 2
en las modalidades institucionales de desarrollarla. La aenda de in,estiacin es, sin duda, una aenda de
com$romiso social 2 $ol3tico. Se constru2e de manera abierta, en di1loo $ermanente con los actores
sociales 4ue $romue,en una am$liacin de los derechos humanos 2 la ciudadan3a democr1tica, actores
4ue luchan contra la e)clusin 2 la im$unidad. Al mismo tiem$o, tiene 4ue ser una aenda 4ue arantice la
autonom3a de la in,estiacin.
6ero ha2 otro $lano in,olucrado, el de los a-ectos 2 el com$romiso $ersonal. El intento de in,estiar las
huellas 2 re-erentes de la memoria indi,idual 2 su dimensin colecti,a sure del com$romiso emocional 2
:tico con un $asado 2 un $resente de los 4ue somos actores+as, con los sentimientos 2 su-rimientos 4ue
esto im$lica. En la tradicin $reconizada $or C. Nriht Mills, asumir esta tarea su$one ubicarse en ese
$unto de con,erencia entre las in4uietudes 2 sentimientos $ersonales 2 las $reocu$aciones $5blicas.
Mntentar hacerlo con $ro-undidad im$lica las m1s de las ,eces ,i,ir el $roceso de in,estiacin con mucha
cara emoti,a, con su-rimientos $ro$ios 2 ajenos, con ,i,encias 4ue a menudo se hacen intolerables. Esto
muchas ,eces im$lica tener 4ue re,isar cr3ticamente las $ro$ias creencias 2 sentidos de $ertenencia.
La iniciati,a m1s ambiciosa con relacin a este $unto es el 6rorama de in,estiacin 2 -ormacin de
in,estiadores j,enes sobre !emoria colectiva y represin: Perspectivas comparativas sobre el proceso
de democrati"acin en el Cono #ur de $m%rica &atina, $atrocinado $or el Social Science Vesearch Council,
Lue,a AorO. Con un en-o4ue multidisci$linario 2 com$arati,o, este $rorama se desarrolla en seis $a3ses
7Arentina, Brasil, Chile, 6araua2, 6er5 2 Fruua28
B
. El $rorama se basa en tres consideraciones*
$rimero, la necesidad de a,anzar en la in,estiacin em$3rica sobre un tema 4ue contin5a siendo mu2
contro,ertido en la rein, $ara as3 enri4uecer los debates acad:micos 2 sociales sobre la naturaleza de la
memoria, su $a$el en la constitucin de identidades colecti,as 2 las consecuencias de las luchas sociales
alrededor de la memoria $ara las $r1cticas sociales 2 $ol3ticas en sociedades $ost'dictadura. La seunda
consideracin $arte de reconocer la necesidad de -ormar una nue,a eneracin de in,estiadores
acad:micos 4ue $uedan articular nue,as $ers$ecti,as sobre el tema. 6or 5ltimo, el $rorama a$unta al
desarrollo de una red m1s $ermanente de in,estiadores $reocu$ados $or el tema de la memoria en la
rein. El eje de las in,estiaciones de los+as becarios+as de %&&& -ue &ugares y fechas de
conmemoracin. 6ara el aHo !""", el eje desarrollado en los trabajos de los+as becarios+as -ue $ctores e
instituciones, lo cual im$lica el estudio de las maneras en 4ue actores e instituciones incor$oran las
memorias del $asado en sus $r1cticas. El :n-asis est1 $uesto en $r1cticas 2 en dis$utas en la es-era
$5blica, con el con,encimiento de 4ue las emociones 2 la subjeti,idad de los actores tambi:n est1n
$resentes en este 1mbito.
Otros $roramas de este 2 otro ti$o est1n en curso en la rein. Lo 4ue creemos im$ortante seHalar 2
destacar es la necesidad de incor$orar a la in,estiacin una ,isin comparativa 2 relacional, 4ue
simult1neamente $ermita analizar -enmenos sociales socialmente DurentesE en distintas escalas.
Bi&lio0ra/a
Arendt, ?annah %&@& D>he rihts o- man* .hat are the2JE in !odern 'eview, 0ol. (, LW %.
Booth, N. James %&&& DCommunities o- memor2* on identit2, memor2, and debtE in $merican Political #cience
'eview, 0ol. &(, LX !, June.
Kilc, Judith %&&C Entre el parentesco y la poltica( )amilia y dictadura, *+,-.*+/0 7Buenos Aires* Biblos8.
?u2ssen, Andreas %&&# 1wilight memories: mar2ing time in a culture of amnesia 7London* Voutlede8.
Jelin, Elizabeth and Tau-man, Susana Q. !""" DLa2ers o- memories. >.ent2 2ears a-ter in ArentinaE in Ash$lant, >.
Q.G Da.son, Q. and Vo$er, M. 7eds.8 1he politics of war( !emory and commemoration 7London* Voutlede8.
Scott, James C. %&&! 3omination and the arts of resistance: 4idden transcripts 7Le. ?a,en* Aale Fni,ersit2 6ress8.
Aoun'Bruehl, Elisabeth %&B! 4annah $rendt( )or love of the world 7Le. ?a,en* Aale Fni,ersit2 6ress8.
Nie,iorOa, Michel %&&! El espacio del racismo 7Barcelona* 6aids8.
"otas
Y Doctora en Sociolo3a, Fni,ersidad de >e)as. Mn,estiadora 6rinci$al del COLMCE>. Coordinadora acad:mica del 6rorama
de in,estiacin 2 -ormacin de in,estiadores j,enes sobre Memoria colecti,a 2 re$resin* 6ers$ecti,as com$arati,as sobre el
$roceso de democratizacin en el Cono Sur.
El $resente art3culo est1 incluido en la com$ilacin de Daniel Mato Estudios latinoamericanos sobre cultura 2 trans-ormaciones
sociales en tiem$os de lobalizacin 7Buenos Aires* CLACSO8 junio de !""%.
% La de-inicin del alcance de la comunidad o sociedad no es un asunto menor. Dada la creciente interde$endencia 2 los $rocesos
de mundializacin, cabe la $reunta sobre cu1l es la unidad de an1lisis Da$ro$iadaE. En realidad, la cuestin es 4ue la distribucin
2 la e)clusin $ueden ser analizadas en distintas escalas, desde la -amilia hasta el mundo lobal.
! En este mismo rubro entran los llamados a Din,ertir en las mujeresE justi-icados en t:rminos de los bene-icios 4ue se obtienen,
es$ecialmente la menor mortalidad in-antil. Estas arumentaciones tienen m1s eco 4ue a4uellas 4ue se justi-ican en t:rminos de
correir injusticias sociales o am$liar derechos.
( Es im$ortante a4u3 no caer en la contra$osicin entre las memorias colecti,as comunitarias 2 la memoria $5blica medi1tica,
como si las $rimeras -ueran Dlo bueno 2 $uroE contra$uesto a lo e)eno 2 mani$ulador. Luestra ,ida contem$or1nea est1
tras$asada $or $ertenencias m5lti$les, inclusi,e las relacionadas con comunidades ,irtuales, 4ue son tan endenas o e)enas
como el barrio o la $laza comunitaria.
@ El Lunca m1s alude a las consinas utilizadas $or los mo,imientos de derechos humanos en el Cono Sur. Debe recordarse 4ue
los in-ormes reco$ilando in-ormacin 2 listados de ,iolaciones a los derechos humanos, elaborados $or oranizaciones de
derechos humanos en Fruua2 2 en Brasil, 2 $or una comisin o-icial 7la COLADE68 en Arentina, lle,an como t3tulo Lunca m1s.
# Las inter$retaciones del $asado son tema de contro,ersias sociales aun cuando ha2a $asado mucho tiem$o desde los
acontecimientos 4ue se debaten. Esto se hizo claramente e,idente cuando se conmemoraron los #"" aHos de %@&!. IEra el
DdescubrimientoE de Am:rica o su Dcon4uistaEJ IEra el DencuentroE de di-erentes culturas o el comienzo del DenocidioE de los
$ueblos ind3enasJ En esa ocasin, di-erentes actores dieron sentidos e inter$retaciones, e inclusi,e nombres di,ersos, a lo 4ue
se estaba recordando. Lo hubo ninuna $osibilidad de tener una DconmemoracinE un3,oca.
R Esto ocurri con alunos intentos de DmarcarE luares de detencin en Buenos Aires, a tra,:s de $lacas recordatorias o $inturas
murales en ocasin del !"X ani,ersario del ol$e militar de %&CR. En un caso, el del centro de detencin conocido como El Olim$o,
la $olic3a im$idi el intento colecti,o de $intar un muralG en otro, en el $redio donde hab3a estado el centro clandestino El Atl:tico,
los recordatorios instalados -ueron destruidos $or manos DannimasE durante la noche siuiente a la instalacin.
C Los s3mbolos del su-rimiento $ersonal tienden a estar cor$orizados en las mujeres 9las Madres 2 las Abuelas en el caso de
Arentina9 mientras 4ue los mecanismos institucionales $arecen $ertenecer m1s a menudo al mundo de los hombres. El
sini-icado de esta dimensin de :nero del tema, 2 las di-icultades $ara 4uebrar los estereoti$os de :nero con relacin a los
recursos del $oder, re4uieren sin duda mucha m1s atencin anal3tica. La in,estiacin -utura tambi:n deber1 estudiar el im$acto
4ue la imaen $re,aleciente 9en el mo,imiento de derechos humanos 2 en la sociedad en su conjunto9 de demandas de ,erdad
basadas en el su-rimiento, 2 las im1enes de la -amilia 2 los ,3nculos de $arentesco 7Kilc, %&&C8, tiene en el $roceso de
construccin de una cultura de la ciudadan3a 2 la iualdad. Fna cuestin im$ortante es $reuntarse en 4u: medida este
D-amilismoE obtur el $lanteo de los derechos humanos 2 la memoria del $asado dictatorial como $arte de una historia 2 una lucha
en el es$acio $ro$iamente $ol3tico en el $a3s.
B Se $uede obtener m1s in-ormacin sobre este 6rorama en
Zhtt$*++....ssrc.or+latinamer+LAmem$.htm[.
También podría gustarte
- La PobrezaDocumento15 páginasLa PobrezaJuanElYasAún no hay calificaciones
- Ensayo Desarrollo Humano y Sus DimensionesDocumento16 páginasEnsayo Desarrollo Humano y Sus DimensionesFELIPE JESUS NARVAEZAún no hay calificaciones
- El Oficio de Investigar - ResumenDocumento4 páginasEl Oficio de Investigar - ResumenLateStudentAún no hay calificaciones
- Ensayo Educacion en El Mexico ContemporaneoDocumento7 páginasEnsayo Educacion en El Mexico ContemporaneoMariia Fernanda V. SanchezAún no hay calificaciones
- El paradigma del capital social: Sus aplicaciones en la cultura, los negocios y el desarrolloDe EverandEl paradigma del capital social: Sus aplicaciones en la cultura, los negocios y el desarrolloAún no hay calificaciones
- La Educación Como Agente Transformador Del IndividuoDocumento4 páginasLa Educación Como Agente Transformador Del IndividuoMiguelAún no hay calificaciones
- Jackson, P. La Educación Entendida Como Empresa MoralDocumento10 páginasJackson, P. La Educación Entendida Como Empresa Moralguido.careraAún no hay calificaciones
- Encrucijadas de la interculturalidad en tiempos multiculturalesDe EverandEncrucijadas de la interculturalidad en tiempos multiculturalesAún no hay calificaciones
- Inclusión en La Educación InicialDocumento10 páginasInclusión en La Educación InicialMileWinsAún no hay calificaciones
- EDUCABILIDADDocumento3 páginasEDUCABILIDADYaritza TorresAún no hay calificaciones
- La Región en Cuanto Objeto de Estudio de La GeografiaDocumento6 páginasLa Región en Cuanto Objeto de Estudio de La GeografiaMarcos Gil HerreraAún no hay calificaciones
- Identidad Nacional, Sentido de Pertenencia y Autoadscripción ÉtnicaDocumento14 páginasIdentidad Nacional, Sentido de Pertenencia y Autoadscripción ÉtnicaMarcos OrtizAún no hay calificaciones
- Juegos EmpiricosDocumento8 páginasJuegos Empiricosdca1890% (1)
- El Plan 0 - 23 AñosDocumento1 páginaEl Plan 0 - 23 Añoscarlos santanaAún no hay calificaciones
- Esencialismo Del SujetoDocumento2 páginasEsencialismo Del SujetoJose Miguel Ocaña MoralesAún no hay calificaciones
- 4.-Investigación Experimental y No Experimental PDFDocumento2 páginas4.-Investigación Experimental y No Experimental PDFKenya SantacruzAún no hay calificaciones
- Criterios de Cientificidad en Las Ciencias SocialesDocumento13 páginasCriterios de Cientificidad en Las Ciencias SocialesWalter Quintana100% (1)
- Programa de Estudios de Igualdad de GéneroDocumento14 páginasPrograma de Estudios de Igualdad de GéneroOmar Suárez RogelAún no hay calificaciones
- Modelo Crítico SocialDocumento2 páginasModelo Crítico SocialTatii Jiimenez100% (2)
- Aspectos Fundamentales Del Desarrollo HumanoDocumento9 páginasAspectos Fundamentales Del Desarrollo Humanocaroquiros861833Aún no hay calificaciones
- Hacia Una Economia para La Vida - ResumenDocumento3 páginasHacia Una Economia para La Vida - ResumenMarcos Ajarachi CorreaAún no hay calificaciones
- INTERCULTURALIDAD EN EDUCACIÓN Muñoz PDFDocumento38 páginasINTERCULTURALIDAD EN EDUCACIÓN Muñoz PDFgsepulveAún no hay calificaciones
- Trayectancia Investigativa-I.a.e.p.Documento26 páginasTrayectancia Investigativa-I.a.e.p.LUIS EDUARDO PEREZ MAún no hay calificaciones
- Atribuciones Del Estado en Materia EducativaDocumento17 páginasAtribuciones Del Estado en Materia EducativaAle Carreras0% (1)
- Innovacion Tecnica y Desarrollo SustentableDocumento3 páginasInnovacion Tecnica y Desarrollo SustentableJudith FigueroaAún no hay calificaciones
- Dewey El Interes y Ladisciplina Cap XDocumento11 páginasDewey El Interes y Ladisciplina Cap XLaurilys IngallisAún no hay calificaciones
- Macias Reyes, Rafaela - Desarrollo ComunitarioDocumento17 páginasMacias Reyes, Rafaela - Desarrollo ComunitarioMephisto FelizAún no hay calificaciones
- CiudadaniaYEducacion PDFDocumento15 páginasCiudadaniaYEducacion PDFFigueroa Amado Iris CristinaAún no hay calificaciones
- Qué Son Los Mapas de AprendizajeDocumento1 páginaQué Son Los Mapas de AprendizajeNely García100% (2)
- Modelo Pedagógico ConceptualDocumento6 páginasModelo Pedagógico ConceptualJanny PriorAún no hay calificaciones
- E 24 - Orientación, Asesoramiento e Intervención Psicoeducativa - Libro VOCACIÓN Dr. TintayaDocumento40 páginasE 24 - Orientación, Asesoramiento e Intervención Psicoeducativa - Libro VOCACIÓN Dr. TintayaJuanjosefloresdelgadoAún no hay calificaciones
- Resumen Lectura de M.apple-German O. y Beatriz Ch.Documento7 páginasResumen Lectura de M.apple-German O. y Beatriz Ch.David CondoriAún no hay calificaciones
- EtnoagriculturaDocumento7 páginasEtnoagriculturaOlga Lidia Gómez NucamendiAún no hay calificaciones
- Mario Bunge - Teoría y RealidadDocumento14 páginasMario Bunge - Teoría y RealidadJesuscarmona Herreria Escamilla100% (3)
- Cruzar Las Fronteras Del Discurso EducacionalDocumento10 páginasCruzar Las Fronteras Del Discurso EducacionalYumarí Ruiz Dueñas100% (1)
- Proyecto EducativoDocumento10 páginasProyecto EducativoJuanAún no hay calificaciones
- Rosa María Cifuentes-SISTEMATIZACION PDFDocumento28 páginasRosa María Cifuentes-SISTEMATIZACION PDFRené Esteban Soto Inostroza100% (1)
- Analisis Sobre La Pelicula Los Niños Del CieloDocumento4 páginasAnalisis Sobre La Pelicula Los Niños Del Cielovalentina orejuelaAún no hay calificaciones
- Proyecto de Sociologia - La Xenofobia y La Discriminación.Documento8 páginasProyecto de Sociologia - La Xenofobia y La Discriminación.JavierColchaAún no hay calificaciones
- Estado Del ArteDocumento7 páginasEstado Del ArteClaudia ContrerasAún no hay calificaciones
- TEXTO DE REFLEXIÓN DE LA ESCUELA TECNOCRÁTICA Trabajo 7Documento3 páginasTEXTO DE REFLEXIÓN DE LA ESCUELA TECNOCRÁTICA Trabajo 7guz_menAún no hay calificaciones
- Gaotti Moacir Historia de Las Ideas Pedagogicas PDFDocumento47 páginasGaotti Moacir Historia de Las Ideas Pedagogicas PDFSanyBoop86% (21)
- Propiedades de Las Operaciones Con Números NaturalesDocumento7 páginasPropiedades de Las Operaciones Con Números NaturalesFrida CortezAún no hay calificaciones
- Popkewitz Sociologia Politica de La Reforma EducativaDocumento1 páginaPopkewitz Sociologia Politica de La Reforma EducativaRamón Cárdenas100% (1)
- Base Comun de Aprendizajes EsencialesDocumento23 páginasBase Comun de Aprendizajes Esencialesclaribalte100% (2)
- Origen y Consecuencias de Las Desigualdades EducativasDocumento12 páginasOrigen y Consecuencias de Las Desigualdades EducativasLorena Aline DiazAún no hay calificaciones
- Imperialismo y EducacionDocumento14 páginasImperialismo y EducacionFernando GonzálezAún no hay calificaciones
- Paradigmas de La IdentidadDocumento14 páginasParadigmas de La Identidadvania ramirez100% (1)
- Percepcion de La Pobreza.Documento44 páginasPercepcion de La Pobreza.Andrea Espinal100% (1)
- Introducción eDUCACION bRASILDocumento6 páginasIntroducción eDUCACION bRASILJavierCutipaAún no hay calificaciones
- Apunte de Antropología Primera ParteDocumento177 páginasApunte de Antropología Primera ParteKIRIM100% (1)
- La Desigualdad SocialDocumento1 páginaLa Desigualdad SocialMari LópezAún no hay calificaciones
- Diversidad Cultural Del Estado PDFDocumento4 páginasDiversidad Cultural Del Estado PDFEDUCATIVO COATZAAún no hay calificaciones
- La Educación Como MercanciaDocumento8 páginasLa Educación Como MercanciaCarlos ImbachiAún no hay calificaciones
- Jelin, Elizabeth - Exclusion, Memorias y Luchas Politicas PDFDocumento20 páginasJelin, Elizabeth - Exclusion, Memorias y Luchas Politicas PDFLuisina BarriosAún no hay calificaciones
- 14 Jelin Exclusión, Memorias y Luchas PolíticasDocumento12 páginas14 Jelin Exclusión, Memorias y Luchas PolíticasValentin LlinasAún no hay calificaciones
- Exclusión, Memorias y Luchas PolíticasDocumento13 páginasExclusión, Memorias y Luchas PolíticasJuan camilo RuizAún no hay calificaciones
- CiudadaniaDocumento19 páginasCiudadaniaJulio Alfredo Pereira Romero100% (1)
- Equidad InterculturalDocumento26 páginasEquidad InterculturalAbigail Sanchez HuamanAún no hay calificaciones