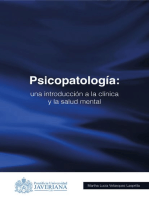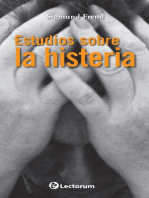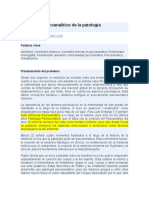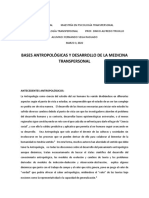Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Antropologia Versus Psiquiatria - El Sintoma y Sus Interpretaciones
Antropologia Versus Psiquiatria - El Sintoma y Sus Interpretaciones
Cargado por
Paobob0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas16 páginasTítulo original
Antropologia Versus Psiquiatria_ El Sintoma y Sus Interpretaciones
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas16 páginasAntropologia Versus Psiquiatria - El Sintoma y Sus Interpretaciones
Antropologia Versus Psiquiatria - El Sintoma y Sus Interpretaciones
Cargado por
PaobobCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 16
COLABORACIONES
En The Vital Balance, de 1963, Karl
Menninger esbozaba una pregunta que a
pesar de su aparente sencillez ha sido de
gran relevancia en la historia del conoci-
miento psiquitrico: What is behind the
symptom? (2). El conocido psiquiatra nor-
teamericano apelaba con esta cuestin a lo
que en su opinin era el significado ltimo
de los sntomas. Porque, y en sus palabras,
nadie roba un reloj por el simple propsi-
to de obtener un objeto. Nadie corta su gar-
ganta con el nico objetivo de morir. La
motivacin humana no es tan simple, sino
ms bien el resultado de una multitud de
presiones y acontecimientos que el terapeu-
ta debe descubrir y describir.
Desde los tiempos en que la psiquiatra
realizaba sus primeras andaduras bajo el
nombre de ciencia especial a finales del si-
glo XVIII, hasta la poca en que Mennin-
ger formulaba su teora sobre la importan-
cia de las presiones ambientales en el dese-
quilibrio mental, la problemtica de la
naturaleza del sntoma ha constituido un te-
ma central en los diferentes debates psico-
lgicos y psiquitricos. Incluso en el mo-
mento biologicista en el que actualmente
vivimos, la pregunta por el sntoma, por lo
que encierra y lo que conlleva, ha empeza-
do a ser un lugar comn de la reflexin psi-
quitrica y biomdica (3, 4). Y es que esta-
mos ante una de esas preguntas fundamen-
tales a una ciencia que trascienden las
modas y las corrientes, pues apelan a la ra-
zn misma de ser de una disciplina: en este
caso el estudio y paliacin de la disfuncin
mental en su amplia variedad de formas.
Precisamente por la centralidad que la
problemtica del sntoma guarda en el
conocimiento psiquitrico, hay algunas
situaciones que pueden resultar a primera
vista paradjicas. Estoy pensando en el
inters que desde disciplinas no orientadas
a una teraputica, como es el caso de la
antropologa, se ha desarrollado reciente-
mente por cuestiones como los sntomas,
las quejas y las expresiones de la enferme-
dad y de la afliccin. En poco tiempo,
aquello que haba sido entendido desde el
conocimiento ms biomdico como una
realidad fisiopatolgica, o por lo menos
psicolgica, ha sido entendido como una
elaboracin cultural, como una metfora
altamente sugestiva, incluso como un sm-
bolo condensador de contradicciones socia-
les y poltico-econmicas (5, 6, 7, 8, 9).
En este contexto intelectual en el que la
psiquiatra y la antropologa se encuentran,
la pregunta por la naturaleza del sntoma
parece haber cobrado una mayor compleji-
dad. Porque, qu es un sntoma: una reali-
dad fisiopatolgica o una elaboracin sim-
Angel Martnez Hernez
Antropologa versus psiquiatra: el sntoma
y sus interpretaciones
Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq., 1998, vol. XVIII, n. 68, pp. 645-659.
Car lexactitude se distingue de la verit,
et la conjecture nexclut pas la rigueur (1).
1
Quiero agradecer los comentarios de Josep
Maria Comelles y Claudio Esteva. Tambin las crti-
cas y aportaciones de Joan Bestard, Jos Luis Garca,
Marcial Gondar, Arthur Kleinman, Llus Mallart,
Eduardo Menndez, Joan Obiols, Tullio Seppilli e
Ignasi Terradas.
blica? Qu hay detrs de un sntoma: un
conflicto intrapsquico o las complejas
estructuras de la cultura? Y, no menos
importante, cmo podremos dar cuenta de
un sntoma: mediante una aproximacin
interpretativa o mediante una orientacin
cientfico-natural, mediante un enfoque
psicodinmico o una crtica cultural,
mediante la inferencia clnica o la interpre-
tacin etnogrfica? Sin duda el asunto
requiere de una mnima explicitacin.
Antropologa o psiquiatra?
En las dos ltimas dcadas, la problem-
tica del sntoma ha atrado la atencin de
varios antroplogos que desde perspectivas
interpretativas, crtico-interpretativas, se-
miticas y hermenuticas han tratado de
construir una orientacin etnogrfica de la
enfermedad y de sus expresiones dentro de
la llamada antropologa mdica, antropolo-
ga de la medicina, antropologa psiquitri-
ca o simplemente antropologa de la salud.
La mayor proliferacin de este tipo de estu-
dios se ha producido en Estados Unidos,
aunque no por ello podamos hablar de una
excesiva homogeneidad en los plantea-
mientos. Algunos autores, por ejemplo, han
huido del empirismo aterico del discurso
culturalista y sociolgico norteamericano
para tratar de conjugar teora y prctica et-
nogrfica (10, 11, 12). Otros, a la zaga de
los tericos, han desarrollado un enfoque
pragmtico llamado Clinically-applied
Anthropology (antropologa aplicada a la
clnica) y cuyo objeto prioritario no ha sido
tanto la enfermedad o el sntoma como los
problemas que se derivan de la prctica
mdica (13). Como era de esperar, algunos
autores se han apresurado a criticar este ex-
ceso de concesiones a las ciencias mdicas
y han desarrollado desde perspectivas mar-
xistas y neomarxistas una opcin ms inde-
pendiente y crtica que se ha venido en lla-
mar Critical Medical Anthropology (antro-
pologa mdica crtica) (14, 15). La
orientacin materialista de esta ltima ten-
dencia ha ofrecido poco juego a los plan-
teamientos semiticos y hermenuticos.
Sin embargo, en su ejercicio crtico ha per-
mitido la emergencia de nuevas lneas te-
ricas, como esa orientacin llamada Criti-
cally Applied Medical Anthropology (an-
tropologa mdica aplicada crticamente)
(16) o, lo que aqu resulta ms interesante,
esa mezcla de interpretativismo e histori-
cismo, de pensamiento genealgico y se-
mitica del cuerpo que es la crtica-inter-
pretativa (17).
Apesar del estallido de tendencias y ter-
minologas que se ha generado en los lti-
mos aos, podemos hablar de la existencia
de una antropologa interpretativa de la
enfermedad que, con mayor o menor esp-
ritu crtico, ha percibido los sntomas como
expresiones que vehiculan un sentido y que
responden a mundos locales de significa-
cin (5, 10, 11, 12). La tarea etnogrfica ha
consistido aqu en la apertura al dominio
cultural en el que viven los individuos que
presentan sntomas, los entienden y los
interpretan. Una orientacin en la que se
reflejan las influencias de la filosofa her-
menutica europea, as como de autores
destacados de la antropologa simblica e
interpretativa de los aos sesenta y setenta
como Victor Turner y Clifford Geertz, dos
antroplogos que se han caracterizado por
apostar por un discurso ms centrado en la
interpretacin de smbolos, significados y
haces de significados que en la posibilidad
de un conocimiento causalista y cientfico-
natural de los fenmenos socioculturales.
Si en la antropologa se ha producido un
(44) 646 A. Martnez Hernez
COLABORACIONES
inters por el sntoma a partir de las orienta-
ciones interpretativas, en la psiquiatra el
trayecto terico que se ha desarrollado en
los ltimos aos ha sido muy diferente.
Tras una histrica confrontacin entre plan-
teamientos biolgicos, psicolgicos, psico-
dinmicos, fenomenlogicos, psicosociales
e incluso econmico-polticos, la psiquia-
tra se ha decantado por una orientacin
biolgica que le permita adquirir un estatu-
to de especialidad dentro de las ciencias
mdicas (3, 4). Las viejas discusiones sobre
el papel de la vida sexual, el complejo de
Edipo, los conflictos intrapsquicos (teoras
psicoanalticas), la comunicacin familiar
(teoras sistmicas), el papel del Estado y
de las instituciones (teoras antipsiquitri-
cas) o las formas existanciarias de ser-en-
el-mundo (teoras fenomenolgicas y exis-
tencialistas), han dejado paso a una mayor
biologizacin de los principios. Como re-
sultado, el sntoma ha sido observado como
una manifestacin positiva (en su sentido
etimolgico de positum o presente ante los
sentidos), como una disfuncionalidad o
anormalidad de tipo orgnico. En otras pa-
labras, el sntoma ha tratado de ser reducido
al dominio conceptual de lo que en la termi-
nologa mdica siempre ha constituido el
signo de una enfermedad. Entendiendo aqu
por signo una evidencia objetiva de una en-
fermedad que es perceptible por el profe-
sional; y por sntoma, en cambio, una mani-
festacin ms ambigua, incierta y derivada
de la percepcin y expresin del propio pa-
ciente. En trminos ms precisos, y tal co-
mo se define en el DSM-IV(18):
Signo: Manifestacin objetiva de un
estado patolgico. Los signos son obser-
vados por el clnico ms que descritos por
el individuo afectado.
Y tambin:
Sntoma: Manifestacin subjetiva de
un estado patolgico. Los sntomas son
descritos por el individuo afecto ms que
observados por el examinador.
Advirtase que signo y sntoma, en
sus sentidos ms divergentes, denotan
rdenes de realidad bien distintos. El signo,
tal como lo define la terminologa biomdi-
ca y psiquitrica, guarda una fuerte cone-
xin con lo que en semitica se ha entendi-
do como ndices o seales naturales. De
una manera similar a como inferimos el
fuego a partir del humo, se infiere tambin
la enfermedad a partir de signos mdicos
como la fiebre. Ni la fiebre ni el humo (ste
ltimo por lo menos no usualmente) son
creaciones significativas a partir de con-
venciones semiticas o culturales, sino que
son manifestaciones naturales. De esta
manera, el signo muestra la particularidad
de ser l mismo una parte de una realidad
natural que, como la punta de un iceberg, se
revela a s misma y que slo se inscribe en
el dominio de la semiosis o significacin en
la medida que hay un intrprete que donde
ve fiebre infiere una determinada enferme-
dad.
Contrariamente, el sntoma refiere a
una manifestacin del paciente, a una
percepcin subjetiva. Sin entrar en pro-
fundidades sobre qu se quiere indicar aqu
con la palabra subjetivo, lo cierto es que
el sntoma se presenta como una interpreta-
cin que ha elaborado el paciente sobre una
serie de sensaciones corporales, psquicas y
emocionales: me duele la cabeza, me
siento decado, estoy mal de los ner-
vios. El sntoma es as verbalizado o mos-
trado mmicamente y, por tanto, su cons-
truccin responde a las necesidades de
expresin de un emisor. Se presenta, de
esta manera, no ya como la parte de una
Antropologa versus psiquiatra 647 (45)
COLABORACIONES
realidad fsica o el efecto visible de una
causa, sino como una expresin humana
que guarda en s misma un significado.
Entre un eczema y una exclamacin del
tipo me duele el corazn hay todo un
abismo. No por casualidad el sntoma ha
constituido un problema de enorme tras-
cendencia en psiquiatra y en medicina. Un
eczema es siempre un eczema. Pero la
exclamacin me duele el corazn! no es
la misma en boca de una mujer iran, que
en palabras del personaje de una novela
romntica europea, en los trminos de un
paciente barcelons que padece una cardio-
pata isqumica, que en la formulacin de
un indgena nahua de Hueyapan. De forma
respectiva, para unos (mujeres iranes) el
corazn es un rgano fisiolgico vulnera-
ble a la opresin de la vida cotidiana y a los
problemas de la sexualidad femenina (19);
para otros, en cambio, puede ser el centro
(simblico) de la vida afectiva (personajes
romnticos), un rgano que no funciona
correctamente (pacientes barceloneses), o
una vscera necesaria para la digestin de
los alimentos (nahuas) (20).
La distincin entre signo y sntoma ha
tenido ms relevancia en el conocimiento y
en la prctica clnica de lo que generalmen-
te se ha mencionado. Hay escuelas como el
psicoanlisis que han llegado a semiotizar
algunos signos fsicos; es decir, a entender
como sntoma aquello que en principio pa-
reca un signo. Estoy pensando en el senti-
do de simulacin del parto que Freud
atribuye a la fiebre y a la peritiflitis de Dora
en Escritos sobre la histeria (21). Estoy
pensando tambin en la interpretacin, esta
vez con Breuer, que realiza Freud de la tus-
sis nervosa de Anna O. en Estudios sobre la
histeria (22). Incluso no es arriesgado afir-
mar que cualquier psicoanalista entender
la fiebre y los eczemas como algo ms que
meros signos fisiopatolgicos. Con todo, lo
ms frecuente en la psiquiatra biologicista
(tambin llamado paradigma neokraepeli-
niano) ha sido adoptar la visin inversa. Es-
to es: objetivar los sntomas como si fueran
signos fsicos que hablan de una realidad
natural, universal y tambin a-biogrfica.
Como podemos deducir, en torno al sn-
toma se esbozan actualmente problemti-
cas e intereses bien divergentes: unos, los
antroplogos, buscan significados; otros,
los psiquiatras de orientacin biolgica,
realidades fisiopatolgicas. Y esta eviden-
cia debe subrayarse a pesar de que un autor
como Geertz haya querido observar ciertas
similitudes entre el quehacer antropolgico
y la inferencia clnica.
Clifford Geertz ha afirmado que la tarea
etnogrfica y la clnica tendran en comn
el que en ambos procedimientos el tipo de
generalizacin que se establece no se pro-
duce a travs de casos particulares, sino
dentro de estos casos (23). Esto es: no se
operara tanto recogiendo casos para for-
mular una ley, como situando el caso den-
tro de un contexto inteligible. Hasta aqu
podemos estar de acuerdo con la similitud
esbozada por el antroplogo norteamerica-
no. Aunque Geertz no hable en estos trmi-
nos, en los dos tipos de indagacin se pro-
cede mediante lo que autores como Peirce
(24) y Eco (25) han llamado abduccin.
Pero si intentamos llevar la analoga ms
lejos corremos el riesgo de confundir dos
planteamientos en el fondo muy diferentes;
por lo menos en el contexto del tipo de
antropologa y de psiquiatra del que aqu
hablamos. Escuchemos lo que Geertz nos
dice porque l mismo, aunque de forma
tangencial, nos ofrece las claves para evi-
denciar los lmites de su analoga:
Generalizar dentro de casos particula-
res se llama generalmente, por lo menos en
(46) 648 A. Martnez Hernez
COLABORACIONES
medicina y en psicologa profunda, infe-
rencia clnica. En lugar de comenzar con
una serie de observaciones e intentar in-
cluirlas bajo el dominio de una ley, esa in-
ferencia comienza con una serie de signi-
ficantes (presuntivos) e intenta situarlos
dentro de un marco inteligible. Las medi-
ciones se emparejan con predicciones te-
ricas, pero los sntomas (aun cuando sean
objeto de medicin) se examinan en pos de
sus peculiaridades tericas, es decir, se
diagnostican. En el estudio de la cultura los
significantes no son sntomas, sino que son
actos simblicos o haces de actos simbli-
cos, y aqu la meta es, no la terapia, sino el
anlisis del discurso social. Pero la manera
en que se usa la teora indagar el valor y
sentido de las cosas es el mismo (23).
Como podemos observar, Geertz sita la
fuerza analgica entre la generalizacin an-
tropolgica y la clnica a partir de un para-
lelismo: de una manera semejante a como
se inscriben sntomas en un cuadro patol-
gico, se inscriben smbolos en contextos
culturales. Si entendemos la idea de gene-
ralizacin en un sentido amplio, la rela-
cin no resulta del todo discutible. Sin em-
bargo, si tratamos de profundizar en el te-
ma las diferencias comienzan a desvelarse.
Una lectura atenta de la cita permite res-
catar una idea que en su texto slo tiene un
carcter ocasional: la identificacin que es-
tablece entre sntomas y significantes. Una
identidad que permite mostrar una de las
principales diferencias entre la generaliza-
cin clnica y la antropolgica, por lo me-
nos cuando tratan de dar cuenta de un mis-
mo fenmeno como el sntoma. A saber: la
primera, fundamentalmente cuando nos re-
ferimos a la orientacin neokraepeliniana,
observa los sntomas como significantes, la
segunda, salvo algunas excepciones como
el estructuralismo de Lvi-Strauss, los in-
terpreta como significados. En otras pala-
bras, en la inferencia clnica el contexto de
sentido viene dado por una conciencia m-
dica y, por esta razn, el sntoma es una es-
pecie de significante natural cuyo significa-
do depende del destinatario. En cambio,
desde la antropologa interpretativa lo rele-
vante es la significacin original del snto-
ma en tanto que expresin de la afliccin
de un informante. Y no es lo mismo inter-
pretar una expresin, sea sta una queja
verbal o una gesticulacin, en trminos de
cmo los contenidos responden a un domi-
nio de sentido que pensar los sntomas co-
mo realidades naturales y psicofisiolgicas.
Por ejemplo, las alucinaciones auditivas
de un amerindio norteamericano en duelo
pueden ser interesantes desde un punto de
vista etnogrfico en tanto que pueden con-
densar una forma de percibir el mundo en
la que se articulen elementos como la pr-
dida del cnyuge, una concepcin determi-
nada sobre cmo vivir el duelo y la idea de
que el espritu del fallecido habla desde
otra instancia con el individuo en cuestin
(26). Aqu estaremos ante un procedimien-
to de generalizacin dentro de un caso que
nos permitir inscribir el sntoma dentro de
un marco cultural. El sntoma podr as ser
aprehendido como un smbolo o como un
texto como una fijacin y objetivacin
de algo que se dice que es interpretado
en trminos de un contexto que matiza y
filtra la naturaleza polismica del sntoma.
Esta generalizacin no implicar una uni-
versalizacin, pues el sntoma podr mos-
trar otros significados en otros contextos,
sino ms bien una inscripcin del sntoma
en un dominio cultural especfico.
Ahora bien, si ante una alucinacin audi-
tiva actuamos como si de un signo fsico se
tratara y procedemos a su diagnstico y tra-
tamiento, el tipo de generalizacin que se es-
Antropologa versus psiquiatra 649 (47)
COLABORACIONES
tablece tiene otras connotaciones. En este
caso, intentaremos designar el fenmeno a
partir de la relacin de este sntoma con
otros sntomas y signos; adems de con el
pronstico, curso y evolucin de la enferme-
dad. Hasta aqu se inscribir el sntoma en el
contexto de un cuadro psicopatolgico de
una forma metodolgicamente similar a co-
mo se podra inscribir en un marco cultural
determinado, pero con la peculiaridad de
que a la contextualizacin clnica se le aade
una mecnica de causalidad y de universali-
dad que la hace claramente divergente al
procedimiento etnogrfico. De esta manera,
el diagnstico supondr una preestablecida
(e hipottica) asociacin entre las alucina-
ciones auditivas y algunos procesos fisiopa-
tolgicos como la hiperactivacin de las vas
dopaminrgicas cerebrales. El diagnstico, a
su vez, permitir la aplicacin de un trata-
miento con neurolpticos para bloquear la
supuesta hiperactivacin neuroqumica. El
resultado ser entonces una generalizacin
muy distinta a la llevada a cabo desde la
perspectiva etnogrfica. Yes que lo relevan-
te ser vincular el sntoma con una serie de
procesos psicofisiolgicos presumiblemente
universales, y no entre una serie de significa-
dos y su contexto de sentido. En otras pala-
bras, en este ltimo caso estaremos operan-
do ms a partir de supuestas leyes de rela-
cin cientfico-naturales (alucinaciones
auditivas y alteraciones neuroqumicas) que
a partir de asociaciones de sentido entre rea-
lidades culturales (or voces y vivir el due-
lo).
Qu encierra entonces un sntoma?
Porque parece presentarse como un enig-
ma. Si tratamos de aprehender su sentido la
pregunta pertinente es: qu significa?,
cul es el significado de ese fenmeno que
surge como una simple queja o como un
elaborado juego de representaciones? En
este caso, el sntoma es restituido al domi-
nio epistemolgico de la comprensin
(Verstehen) del sentido y, por tanto, es
aprehendido en su relacin con un contexto
de tipo biogrfico, cultural e histrico-cul-
tural. As, nos situamos en ese terreno que
desde Dilthey parece reservado a las llama-
das ciencias del espritu o Geisteswissens-
chaften (27, 28, 29) y que actualmente son
reconocidas bajo el ttulo de ciencias socia-
les y humanas.
Contrariamente, si nuestra pregunta se
formula en trminos de a qu responde un
sntoma?, cules son los procesos y los he-
chos que envuelve una manifestacin de es-
te tipo?, la respuesta queda atrapada en la
bsqueda de una explicacin (Erklrung).
Entendiendo el concepto de explicacin en
su sentido de modo de conocimiento carac-
terstico del enfoque cientfico-natural, cen-
trado en los procesos de causalidad de los
fenmenos y basado ms en los hechos que
en las significaciones
2
. Aqu, como es evi-
dente, lo que est en juego ya no es una bs-
queda del sentido, sino una indagacin que
permita relacionar los sntomas con una se-
rie de procesos biolgicos y psicobiolgicos
subyacentes a partir de una lgica causalista.
Llegados a este punto se hace evidente
que preguntarse qu significa un sntoma
no es lo mismo que cuestionarse a qu
causa responde. Ambas interrogaciones
generan derivaciones diferentes del conoci-
miento y, por tanto, un conflicto de inter-
pretaciones. Y ello a pesar de que no sea
del todo necesario excluir la explicacin
del dominio de las ciencias sociales, ni si-
(48) 650 A. Martnez Hernez
COLABORACIONES
2
Las definiciones etimolgicas de explicacin y
comprensin resultan en este punto esclarecedoras. Ex-
plicar (del latn plicare) tiene connotaciones de des-
plegar o desenredar algo; comprender (de compre-
hendere), en cambio, sugiere coger y abarcar. Ver
el diccionario filosfico de Ferrater Mora (37).
quiera de las realidades lingsticas, signi-
ficativas o simblicas. Por ejemplo, Rico-
eur, en oposicin a la clsica identificacin
diltheyana de comprensin con ciencias del
espritu y explicacin con ciencias natura-
les, nos ha mostrado hbilmente cmo es
posible entender comprensin y explica-
cin como una dialctica que puede mover-
se en las dos direcciones: de la compren-
sin a la explicacin y a la inversa (28);
aunque, eso s, siempre dentro de la esfera
de una realidad significativa o, si se prefie-
re, del arco o crculo hermenutico (28).
Buena reflexin sin duda la del pensador
francs que nos remite a una realidad ms
compleja de la inicialmente sugerida, pero
que no invalida la posibilidad de una distin-
cin; por lo menos en situaciones de gran
contraste. La clnica, por ejemplo, necesita
tambin de un mnimo de comprensin de
las manifestaciones del paciente para poder
elaborar un diagnstico, pero para un autor
como Popper sera un caso claro de expli-
cacin causal, porque est sujeta a leyes
de prediccin o aqu sera ms propio
pronstico (30). Por otro lado, el estructu-
ralismo de Lvi-Strauss, que es tomado por
Ricoeur como ejemplo paradigmtico de la
va dialctica explicacin-comprensin
(28), nos puede sugerir la posibilidad de
una lgica binaria panhumana de tipo uni-
versal y puede mostrarse con una aparien-
cia irreprochable de Erklrung, pero es in-
dudable que, por lo menos hasta ahora, no
nos permite ni esbozar causalidades ni mu-
cho menos predicciones. Hay, ciertamente,
una dificultad para establecer lmites nti-
dos entre comprensin y explicacin, pero
en sus polos las ambigedades tienden a di-
luirse: a) sntoma como manifestacin na-
tural resultado de procesos psicofisiolgi-
cos, y b) sntoma como mensaje, texto,
smbolo, metfora o discurso. El uso de un
conocido dilema de Ryle nos puede ser de
utilidad para profundizar en esta disparidad
de aproximaciones.
Guios o tics?
Con el doble propsito de definir el
dominio de lo culturalmente significativo y
el objeto de la actividad etnogrfica,
Clifford Geertz nos relata en Descripcin
densa: Hacia una teora interpretativa de la
cultura (23) un dilema de Ryle. Ryle es un
pensador de la escuela de Oxford conocido,
entre otras cosas, por tratar de desarticular
esa idea cartesiana de que existe un espri-
tu que habita el cuerpo un fantasma en la
mquina (31) por articular su reflexin a
partir de dilemas o problemas lgicos.
El dilema que aqu nos ocupa es el
siguiente: dos muchachos contraen rpida-
mente el prpado de su ojo derecho; en el
primer caso se trata de una accin no inten-
cional y concretamente de un tic; en el
segundo de un guio. Ambas acciones son
de naturaleza bien diferente, pero observa-
das fenomnicamente, captadas en su
forma aparente, se muestran semejantes si
no idnticas. Sin embargo, lo cierto es que
un guio no es un tic. Un guio es una
accin significativa y deliberada. Es a la
vez un movimiento y un signo lingstico;
esto es: vehicula un sentido y se inscribe
dentro de un cdigo preestablecido sobre
su uso. Contrariamente, podemos decir que
un tic es un movimiento psicofisiolgico
que se produce por la contraccin involun-
taria de uno o varios msculos y que no se
Antropologa versus psiquiatra 651 (49)
COLABORACIONES
3
Aunque Geertz no lo indique, esta afirmacin es
problemtica, puesto que desde un punto de vista afn
a la psicologa profunda se podra decir que un tic
encierra tambin un mensaje.
inserta, por lo menos de forma evidente, en
el dominio del lenguaje
3
.
Geertz nos indica (y Ryle) cmo algunas
tcnicas de descripcin superficial, como
sera el caso de la fotografa o de los mode-
los conductistas, no podran dar cuenta de
la diferencia entre un guio y un tic. Una
imagen fotogrfica o una descripcin con-
ductual de ambos fenmenos lo nico que
podra constatar es la evidencia de un par-
padeo. As, una descripcin que se precie
deber introducir un principio de definicin
de los contextos en que un movimiento
puede cobrar un sentido, tanto para el emi-
sor como para sus destinatarios; y ese tipo
de descripcin recibe aqu el nombre de
descripcin densa en tanto que opuesta a la
descripcin superficial y puramente feno-
mnica.
Describir de forma densa es adems un
ejercicio complejo y a menudo problemti-
co. Y es que un guio no encierra siempre
un mismo significado, porque el sentido de
una accin comunicativa es ntimamente
dependiente de su contexto. No es lo mis-
mo guiar el ojo con el propsito de cons-
pirar con un amigo que con la intencin de
imitar de forma desmaada a otro que gui-
el ojo quiz con no toda la discrecin
posible que requiere una conspiracin. De
la misma manera que podemos caer en el
error de identificar un guio con un tic,
tambin podemos equivocarnos a la hora
de entender conspiracin en el lugar donde
slo hay parodia y ridculo. Pero eso no es
todo. El panorama puede complejizarse
an ms, porque tal como indica el au-
tor(/es) en un alarde de imaginacin: su-
pongamos que el individuo que estamos
observando es el mismo que gui el ojo
parodiando a otro cuya intencin era cons-
pirar, pero que ahora se encuentra en su ca-
sa practicando delante del espejo con el fin
de perfeccionar sus habilidades. Esta vez
tambin se tratar de un rpido movimiento
del prpado y de un guio, pero en este ca-
so el referente ltimo ya no ser la parodia
sino el ensayo de parodia. Como es lgico,
el dilema puede prolongarse y complejizar-
se infinitamente; sin embargo, llegados a
este punto ya ha cumplido su funcin.
El smil tiene la virtud de ser sumamen-
te verstil. En principio, el propsito origi-
nal de Geertz es de orden terico: trata de
definir la etnografa como una descripcin
densa en oposicin a una descripcin
superficial para la que un tic, un guio de
complicidad, de parodia o de ensayo de
parodia vendran a ser lo mismo. Lo que
intenta decirnos es que la etnografa sera
una especie de exgesis de las complejas y
jerrquicas estructuraciones en donde se
inscribe el autntico sentido de un guio.
Sin embargo, el dilema en cuestin es tam-
bin, en el juego de oposiciones que evoca,
comprensin aparente versus comprensin
profunda, descripcin superficial versus
descripcin densa; un claro ejemplo de un
conflicto de interpretaciones. Una oposi-
cin en la que diferentes lecturas se ponen
a prueba y prefiguran sus ventajas y sus
limitaciones.
Por un lado, analizar la realidad de una
forma puramente fenomnica supone regis-
trar un guio y un tic como un mismo
movimiento, pero tambin implica una
posicin terica determinada: centrarse
casi exclusivamente en lo directamente
observable y en el movimiento como mero
significante natural. Aqu el parpadeo es
tratado anticipadamente como un signo
fsico (un eczema en la epidermis, por
ejemplo) que no responde al tipo de expre-
siones semisicamente constituidas, sino
cuyo significado depende exclusivamente
del intrprete o destinatario.
(50) 652 A. Martnez Hernez
COLABORACIONES
Por otro lado, aprehender el parpadeo
como un complejo y a veces enrevesado
juego de significaciones supone distinguir
entre un guio y un tic, pero tambin un
centrarse esta vez en el significado y no
slo en el significante natural. En otras
palabras, en la comprensin del parpadeo
como un movimiento potencialmente codi-
ficado e intencional que evoca un mundo
local de significados.
Uno de los problemas ms acuciantes de
la psiquiatra neokraepeliniana es precisa-
mente la manipulacin en el ejercicio clni-
co de los sntomas como si fueran signos,
de los guios como si fueran tics que se
evidencian a s mismos y que no respon-
den, por tanto, a una lgica lingstica y
cultural. En una casi perfecta y no casual
oposicin, una de las estrategias de la
antropologa es mostrar los sntomas como
guios que encierran un significado que
habla de mundos culturales de afliccin y
sufrimiento. Pero veamos cmo este con-
flicto de interpretaciones se manifiesta en
un caso concreto.
Mal dollo o sndrome paranoide?
Durante mi trabajo de campo en algunos
dispositivos psiquitricos de Barcelona
tuve ocasin de estudiar un caso que puede
tomarse como un ejemplo de cmo la lec-
tura clnica y la etnogrfica pueden entrar
en conflicto. Se trata de un caso que desde
el punto de vista psiquitrico fue descrito
de la siguiente manera:
Enferma de 50 aos de edad, sin an-
tecedentes psiquitricos, que es trada a
urgencias por su familia por presentar
desde hace 48 horas un sndrome paranoi-
de caracterizado por ideas de persecucin
y perjuicio que motivan alteracin de
conducta. Ideas de autorreferencia poco
estructuradas que se acompaan de per-
plejidad moderada, inquietud psico-moto-
ra e insomnio. La sintomatologa aparece
de forma brusca y sin un desencadena-
miento aparente. Del relato de la familia
no puede inferirse la existencia de altera-
ciones esenciales del rea de personali-
dad.
Orientacin diagnstica: Sndrome
paranoide agudo.
Tratamiento: (de tipo farmacolgico).
El tipo de estructuracin y de estilo
expositivo es el usual de los informes clni-
cos que se confeccionan en los centros de
asistencia psiquitrica de tipo neokraepeli-
niano. No hay que forzar mucho la imagi-
nacin para percibir detrs de este texto el
espritu esquematizador de criterios diag-
nsticos como el DSM-IV y la CIE-10. En
el informe lo importante es la agrupacin
lgica de los diferentes sntomas con obje-
to de elaborar un diagnstico, sea ste un
sndrome paranoide agudo, un trastorno
delirante o un trastorno psictico no
especificado; tres de las categoras diag-
nsticas ms cercanas a la descripcin del
informe. Sntomas como ideas de perse-
cucin y perjuicio o ideas de autorrefe-
rencia son relacionados con antecedentes,
inicio de la sintomatologa y tambin sig-
nos a partir de una lgica psicofisiolgica
que es slo esbozada en su dimensin apa-
rente. La razn no es un rechazo de las
posibles relaciones causales entre sntomas
y procesos fisiopatolgicos, sino el hecho
de que las causas o procesos etiopatogni-
cos de estos (presumibles) procesos son
hasta el momento hipotticas: no existe hoy
por hoy una prueba biolgica que permita
discriminar un sndrome paranoide agudo o
una idea de autorreferencia como realida-
des positivas.
Antropologa versus psiquiatra 653 (51)
COLABORACIONES
Despus de una lectura atenta del infor-
me, llama tambin la atencin el hecho de
que no sabemos nada del significado de las
conductas, sntomas y expresiones. Bien, lo
cierto es que conocemos que hay ideas de
persecucin, pero no quin persigue, con
qu objetivo y de qu forma desde el punto
de vista de la afectada. Lo mismo puede
decirse del sntoma ideas de autorreferen-
cia. Aqu podemos deducir que la pacien-
te construye simblicamente el orden de
los acontecimientos de forma egocntrica.
Pero no sabemos de qu acontecimientos se
trata y cul es por tanto la jerarquizacin de
significados que da sentido a este tipo de
experiencia. Yes que los sntomas son aqu
tratados con un especial nfasis en su con-
figuracin formal. En otras palabras, lo que
aqu resulta relevante no es tanto establecer
las conexiones significativas en las que se
inscribe un rpido movimiento del prpado
o una idea de autorreferencia, como cen-
trarse en el movimiento y en la idea como
un significante natural que responde a un
proceso psicopatolgico universal.
La prioridad ofrecida al significante so-
bre el significado conlleva tambin una cla-
ra reificacin de las percepciones subjetivas
del paciente o sntomas. De hecho, en el in-
forme no se observa un tratamiento diferen-
te de signos como inquietud psicomotora
con respecto a sntomas como ideas de au-
torreferencia, incluso cuando estamos ante
dos fenmenos claramente diferentes. La
inquietud psico-motora es un signo ms f-
cilmente identificable con un movimiento
involuntario y que no presenta un significa-
do original. Puede adems registrarse vi-
sualmente, observarse. Pero la idea de auto-
rreferencia se inscribe ms directamente en
el dominio biogrfico y cultural del pacien-
te. Dicho de otra manera, puede presentar
propiedades ms cercanas a las de un guio
que, adems de ser observado, debe ser le-
do o interpretado. Sin embargo, el informe
pone en un mismo plano de objetualizacin
al signo y al sntoma, pues se puede califi-
car a las ideas de autorreferencia de poco
estructuradas de la misma manera que se
puede hablar de una perplejidad moderada.
El resultado final es un paisaje psicopatol-
gico que aparece con gran coherencia inter-
na, pero a su vez aislado del marco biogr-
fico, histrico y cultural en el que podra
cobrar un sentido especfico. De esta mane-
ra, la descripcin adquiere un carcter ge-
neralizable y puede ser extrapolada a cual-
quier marco cultural e histrico. Pero, y s-
te es el problema, esta orientacin confunde
los guios con los tics.
Intentemos por un momento descentrar-
nos de la perspectiva de la exploracin sin-
tomatolgica y diagnstica y tratemos de
aprehender el mismo caso desde una pers-
pectiva etnogrfica. En otros trminos, cen-
trmonos en los significados de los sntomas
como si fueran guiadas y adoptemos para
ello una perspectiva etnogrfica del caso:
E. (nuestra informante) haba visita-
do recientemente su aldea, un pequeo
casero de Galicia (el N.O. de Espaa) del
que hace un tiempo march por motivos
econmicos. La razn del regreso era de
tipo familiar: su madre haba fallecido
unos meses antes. Como su padre haba
muerto hace tres dcadas por causa de
una leucemia, la muerte de su madre
supona tambin el reparto de la herencia.
En Galicia, la distribucin de la herencia
entre hermanos y hermanas suele realizar-
se teniendo en cuenta que al hermano
(52) 654 A. Martnez Hernez
COLABORACIONES
4
La institucin de la millora o mejora es com-
pleja y puede presentar formas diversas que, por razo-
nes obvias, no vamos a analizar aqu. Un anlisis ya
clsico de esta temtica puede encontrarse en el traba-
jo de Lisn (38).
casado en casa o millorado le correspon-
de la millora (dos terceras partes de las
fincas), mientras que el tercio restante
debe ser dividido en partes iguales entre
todos los hermanos (incluido el casado en
casa)
4
. A pesar de que existe una institu-
cionalizacin al respecto, la frmula suele
ser origen de fuertes desavenencias. No es
extrao, entonces, que en este caso espe-
cfico se generaran desacuerdos sobre la
particin de tierras.
A su regreso a Barcelona E. empez a
sentirse extraa y acosada: me miraban
por la calle. Comenz a pensar que era
perseguida por un grupo de periodistas y
trataba de eludirlos entrando y saliendo
de diferentes bares. La actitud de los tran-
sentes pareca responder a una confabu-
lacin predeterminada. Con los compa-
eros de trabajo tambin sinti que algo
haba cambiado: sus voces eran ahora di-
ferentes. A todo ello se le sumaba la con-
viccin de padecer una leucemia. Para
nuestro informante se trataba de un caso
claro de aojamiento motivado por la codi-
cia y envidia de sus hermanos y en el que
poda haber mediado la meiga o bruja de
la aldea.
El ollo mao o mal dollo aparece en la
cultura gallega asociado a la idea de un
perjuicio, por ejemplo, la transmisin de
una enfermedad. Como desde este domi-
nio cultural la mera presencia de una per-
sona, su contacto o su sombra pueden
transmitir enfermedades como o aire, o
enganido o a sombra, E. trataba por todos
los medios de mantenerse a una distancia
prudente de sus interlocutores; con la par-
ticularidad que el mal que en este caso
poda serle transmitido era la leucemia.
Y ms cuando E. acababa de cumplir cin-
cuenta aos, la misma edad que tena su
padre cuando falleci por esta enferme-
dad..
Como podemos apreciar, esta aproxima-
cin en nada se parece al estilo expositivo
del informe psiquitrico. Aqu el anlisis
del caso es llevado a un dominio de rela-
cin entre sntoma, biografa y contexto
cultural en donde el significado es nuclear
al tipo de descripcin. Tomemos, por ejem-
plo, tres de los sntomas ms relevantes que
aparecan en la descripcin clnica: ideas
de perjuicio, persecucin y autorreferencia.
Desde un punto de vista etnogrfico, estos
tres sntomas aparecen fuertemente interco-
nectados, pero no porque respondan a una
categora diagnstica llamada sndrome
delirante o trastorno delirante, sino por-
que se relacionan en un sistema de signifi-
cados del tipo: un individuo inmerso en el
dominio cultural gallego cree, debido a la
codicia de sus familiares, ser objeto de un
aojamiento que se materializa en la trans-
misin de una enfermedad que, a su vez, es
inducida por el contacto o la presencia de
otros individuos; por esta razn se siente
perseguido, interpreta las acciones de otros
en trminos de sus propios temores y evita
toda relacin interpersonal.
De la misma manera que las alucinacio-
nes auditivas de un amerindio pueden ins-
cribirse en un cdigo de significados sobre
el duelo, o los guios adquieren su sentido
de acuerdo con el contexto, aqu las ideas
de persecucin, perjuicio y autorreferencia
responden tambin a mundos locales de
significacin. Mostrar estas conexiones es
el objetivo de una descripcin etnogrfica
como la que acabamos de presentar. En
ella, lo que es relevante no es ya hallar
manifestaciones universales cuya lgica
responda a procesos psicofisiolgicos, sino
proceder a restituir el sentido al sentido ins-
cribiendo el sntoma en su contexto de uso.
Desde este punto de vista, y como ya
hemos sealado, la generalizacin que se
efecta dentro de un caso es muy diferente
a la generalizacin clnico-psiquitrica,
Antropologa versus psiquiatra 655 (53)
COLABORACIONES
porque es una generalizacin y una particu-
larizacin. Generalizacin, porque el domi-
nio cultural que se aprehende va ms all
del informante en cuestin. Particulariza-
cin, porque no se precipita a un anlisis en
donde los sntomas puedan ser ledos a par-
tir de criterios universales.
La circunscripcin a un dominio cultural
particular se refleja, adems, en el propio
estilo expositivo. En el informe clnico, los
conceptos y las categoras utilizadas res-
ponden al propio mbito del investigador.
Asaber: se habla de sndrome delirante, de
ideas de perjuicio, de insomnio, de perple-
jidad moderada, de inquietud psico-motora,
etctera. En cambio, en la descripcin etno-
grfica se combinan categoras de la jerga
disciplinar con trminos del propio mbito
del informante como: millora, casado en
casa, mal dollo, a sombra, o enganido y
meiga, entre otros. Y, como es evidente, no
es lo mismo hablar de mal dollo que de
sndrome delirante. De la misma forma que
no es lo mismo utilizar categoras diagns-
ticas y sintomatolgicas propias del obser-
vador (distimia, trastorno de ansiedad
generalizada, esquizofrenia paronoide cr-
nica, trastorno bipolar, etctera,) que reali-
zar una descripcin en trminos del punto
de vista del informante. Se refiera ste lti-
mo a mal dollo o a cualquiera de esas otras
experiencias de malestar llamadas enfer-
medades folk o culture-bound syndromes
como: chisara-chisara, zuwadanda, empa-
cho, susto, aire, agua, pasmo, bilis, ataque
de nervios, celos, mal de pelea, latido, cle-
ra, koro, amok, gila merian, gila talak, gila
kena hantu, otak miring, latah, bah-tsi,
dhat, shen-kuei, qissaatuq, pibloktog, qua-
jimaillituq, pa-feng, pa-leng, boxi, wiitiko,
inarun, kiesu, giri, hwa-byung, wool-hwa-
byung, buduh kedewandewan, dindirin,
djukat, afota, abisinwin, aiyiperi, were
agba, were alaso, tuyo, wacinko, tabacazo,
shin-byung, tripa ida, ruden rupan, zar,
womtia o espanto, entre otros muchos (32).
El mayor o menor inters universalizador
del observador queda reflejado en las cate-
goras que ste utiliza para la designacin
de lo que en ese momento est en juego
como objeto y fenmeno de observacin.
Es lo que, en otros trminos, ha sido pues-
to en evidencia bajo la dicotoma experien-
cia-prxima/experiencia-distante.
A pesar de ser desarrollados por Geertz
para propsitos exclusivamente antropol-
gicos, estos dos conceptos guardan un ca-
rcter fronterizo entre la clnica y el trabajo
de campo. No por casualidad el antroplo-
go norteamericano los extrae del modelo
psicoanaltico de Heinz Kohut, un psicoa-
nalista que entre otras actividades, se dedi-
c a analizar las implicaciones de la empa-
ta en la entrevista teraputica. Por esta
razn, presentan cierto potencial para evi-
denciar las formas posibles de aproxima-
cin a fenmenos como los que aqu esta-
mos tratando. El propio Geertz introduce
un ejemplo clnico para la mejor definicin
de estas formas posibles de experiencia:
Ciertamente, la diferencia es de grado,
y no se caracteriza por una oposicin polar
el miedo es ms un concepto de expe-
riencia prxima que la fobia, y la fobia
lo es ms que la disintona del ego [...] La
reclusin en conceptos de experiencia pr-
xima deja a un etngrafo en la inmediatez,
enmaraado en lo vernacular. En cambio,
la reclusin en conceptos de experiencia
distante lo deja encallado en abstracciones
y asfixiado en la jerga. (33).
La dicotoma es sugestiva, porque mien-
tras diferencia el miedo de la fobia distin-
gue el paciente del clnico; pero no de una
forma neutral, sino de una manera en la que
(54) 656 A. Martnez Hernez
COLABORACIONES
el miedo y el paciente son los criterios a
partir de los cuales se estipulan las distan-
cias y tambin las posiciones epistemolgi-
cas. Ahora bien, este punto de referencia es
slo una abstraccin, pues ni la experiencia
cercana ni la experiencia distante son expe-
riencias del propio paciente, sujeto o infor-
mante, sino distancias que se generan en el
quehacer clnico y etnogrfico y que, por
tanto, pertenecen al mbito del investiga-
dor. Hablar de fobia, de ego no sintnico o
de sndrome paranoide es tan distante como
cercano hablar de miedo o de mal dollo.
Sin embargo, sigue existiendo una distan-
cia entre el que siente miedo o es objeto de
aojamiento y la experiencia cercana en s
misma, pues, en ltima instancia, lo que s-
ta denota es el acercamiento que realiza el
observador al observado para una mejor
comprensin de su experiencia. Este proce-
dimiento, aun cuando pueda parecer limita-
do, no anula la posibilidad de un conoci-
miento. Max Weber ya aport claridad so-
bre este punto:
...no es necesario ser un Csar para
comprender a Csar. El poder revivir en
pleno algo ajeno es importante para la
evidencia de la comprensin, pero no es
condicin absoluta para la interpretacin
del sentido. (34) [Las cursivas son del
autor].
Para poner de manifiesto nuestro con-
flicto de interpretaciones entre la psiquia-
tra neokraepeliniana y la antropologa
interpretativa podramos invocar adems
de la distincin entre experiencia cercana y
distante diferentes conceptos o, mejor
dicho, parejas de conceptos, como la cono-
cida polarizacin de Pike entre emic
(visin del nativo) y etic (visin del inves-
tigador) (35), o la aqu ms pertinente dis-
tincin entre illness (malestar o percepcin
de la enfermedad por el paciente) y disease
(patologa o percepcin de la enfermedad
por el profesional) (36). No obstante, las
diferencias han quedado a estas alturas cla-
ras: donde unos perciben los sntomas
como seales naturales que hablan de una
realidad psicopatolgica, otros observan
una elaboracin cultural que remite a un
mundo de significados.
Con todo, existen otras diferencias signi-
ficativas entre la psiquiatra y la antropolo-
ga que aqu es preciso apuntar, como la no
necesidad en el caso de la segunda de discri-
minar entre lo normal y lo patolgico. Por
ejemplo, en la descripcin etnogrfica de E.
no se ha intentado elaborar un diagnstico o
descubrir un proceso patolgico, ni en tr-
minos biolgicos ni tan slo desde una pers-
pectiva psicolgica o psicoanaltica. Y es
que lo que interesa al etngrafo o al antro-
plogo terico no es lo mismo que lo que in-
teresa al clnico, sea este psiquiatra, psicoa-
nalista o psiclogo y adopte o no una apro-
ximacin hermenutica para entender la
enfermedad y los sntomas. Si hay algo que
separa ms ntidamente a estas dos formas
de aprehensin de los fenmenos es precisa-
mente esta presencia o ausencia de criterios
de discriminacin entre lo normal y lo pato-
lgico. De hecho, esta divergencia de intere-
ses no es algo exclusivo de la antropologa y
de la psiquiatra, sino que, y como indic
Max Weber con lucidez, es la distancia que
separa a las ciencias sociales de lo que l lla-
m ciencias dogmticas. Hablando sobre
el sentido sociolgico indic:
En modo alguno se trata de un senti-
do objetivamente justo o de un sentido
verdadero metafsicamente fundado.
Aqu radica precisamente la diferencia
entre las ciencias empricas de la accin,
la sociologa y la historia, frente a toda
ciencia dogmtica, jurisprudencia, lgica,
tica, esttica, las cuales pretenden inves-
Antropologa versus psiquiatra 657 (55)
COLABORACIONES
tigar en sus objetos el sentido justo y vli-
do. (34) [Las cursivas son del autor].
Aunque en esta cita no se hace referen-
cia a las llamadas ciencias de la salud, la
distincin es ciertamente esclarecedora. La
necesidad de las ciencias dogmticas en
discriminar entre lo justo y lo injusto, la
verdad y la falsedad, lo sancionable y
desautorizable, la belleza y la fealdad, en
nada se diferencia para nuestros intereses
de la disposicin de la psiquiatra en distin-
guir lo normal de lo patolgico. Por otro
lado, la antropologa, al igual que las aqu
curiosamente llamadas ciencias empricas
de la accin, no busca en fenmenos
como la enfermedad o el sntoma un senti-
do patolgico, sino en todo caso un sentido
autctono que ofrezca otro tipo de infor-
macin: la forma en que una expresin de
malestar responde a un dominio de signifi-
cados compartidos.
Por esta razn puede entenderse que el
sntoma, una palabra cuyo significado eti-
molgico es el de coincidencia, pueda ser
estudiado tanto por la psiquiatra neokrae-
peliniana como por la antropologa inter-
pretativa. Slo que, en el fondo, estamos
ante diferentes conceptos y problemticas.
Y es que mientras para unos la relacin de
coincidencia se establece entre manifesta-
ciones y procesos fisiopatolgicos, para
otros se produce entre significados y con-
textos culturales.
BIBLIOGRAFA
(1) LACAN, J., crits, Paris, Editions du
Seuil, 1966.
(2) MENNINGER, K., The Vital Balance,
New York, Viking Press, 1963.
(3) JACKSON, S., The Listening Healer in
the History of Psychological Healing, Ameri-
can Journal of Psychiatry, 1992, 49 (12), pp.
1623-33.
(4) WILSON, M. DSM-III and the Trans-
formation of American Psychiatry: A History,
Am. J. Psychiatry, 1993, 150 (3), pp. 399-410.
(5) TAUSSIG, M., Reification and the
Consciousness of the Patient, Social Science
and Medicine, 1980, 14B, pp. 3-13.
(6) GOOD, B.; GOOD DELVECCHIO, M. J.,
The Meaning of Symptoms: A Cultural Her-
meneutic Model for Clinical Practice, en
EISENBERG, L.; KLEINMAN, A. (eds.), The Rele-
vance of Social Science for Medicine, Dor-
drecht, Reidel, 1981, pp. 165-196.
(7) KLEINMAN, A., The Illness Narratives.
Suffering, Healing and the Human Condition,
New York, Basic Books, 1988.
(8) LOCK, M., Nerves and Nostalgia.
Greek-Canadian Immigrants and Medical Care
in Qubec, en PFLEIDERER, B.; BIBEAU, G.
(eds.), Anthopologies of Medicine. A Collo-
quium on West European and North American
Perspectives. Curare, 1991, Volumen especial
7; pp. 87-103.
(9) SCHEPER-HUGUES, N., La muerte sin
llanto, Barcelona, Ariel, 1996.
(10) KLEINMAN, A., Patients and Healers
in the Context of Culture, Berkeley. University
of California Press, 1980.
(11) KLEINNMAN, A., Writing at the Mar-
gin. Discourse Between Anthropology and
Medicine, Berkeley, University of California
Press, 1995.
(12) GOOD, B., Medicine, Rationality and
Experience. An Anthropological Perspective.
Lewis Henry Morgan Lectures, Cambridge,
Cambridge University Press, 1994.
(13) CHRISMAN, N.; JOHNSON, T., Clini-
cally Applied Anthropology, en JOHNSON, T.;
SARGENT, C. (eds.), Medical Anthropology:
Contemperoray Theory and Method, New York,
Praeger, 1990, pp. 93-114.
(14) SINGER, M.; BAER, H.; LAZARUS, E.,
Critical Medical Anthropology in Question,
Social Science and Medicine, 1990, 30 (2), pp.
V-VIII.
(15) SINGER, M., Reinventing Medical
(56) 658 A. Martnez Hernez
COLABORACIONES
Anthropology: Toward a Critical Realignment,
Social Science and Medecine, 1990, 30 (2), pp.
179-87.
(16) SCHEPER-HUGUES, N., Three Propo-
sitions for a Critically Applied Medical Anthro-
pology, Social Science and Medicine, 1990, 30
(2), pp. 189-97.
(17) LOCK, M.; SCHEPER-HUGUES, N., A
Critical-Interpretive Approach in Medical Anth-
ropology: Rituals and Routines of Discipline
and Dissent, en JOHNSON, T.; SARGENT, C.
(eds.), Medical Anthropology. Contemporary
Theory and Method, New York, Praeger, 1990,
pp. 47-72.
(18) ASOCIACIN AMERICANA DE PSIQUIA-
TRA, DSM-IV. Manual diagnstico y estadstico
de los trastornos mentales, Barcelona, Masson,
1995.
(19) GOOD, B., The Heart of Whats the
Matter. The Semantics of Illness in Iran, Cultu-
re, Medicine and Psychiatry, 1977, 1, pp. 25-58.
(20) LVAREZ, L., La enfermedad y la cos-
movisin en Hueyapan, Morelos, Mxico, Insti-
tuto Nacional Indigenista, 1987.
(21) FREUD, S., Escritos sobre la histeria,
Madrid, Alianza, 1974.
(22) BREUER, J.; FREUD, S., Estudios sobre
la histeria, Buenos Aires, Amorrortu, 1985.
(23) GEERTZ, C., La interpretacin de las
culturas, Barcelona, Gedisa, 1987.
(24) PEIRCE, C., Collected Papers of Char-
les Sanders Peirce (C.P.), Cambridge, The Belk-
nap Press of Harvard University Press, 1966.
(25) ECO, U., Semiotica e filosofia del lin-
guaggio, Turn, Giulio Einaudi, 1990.
(26) KLEINNMAN, A., Rethinking Psy-
chiatry: From Cultural Category to Personal
Experience, New York, The Free Press, 1988.
(27) DILTHEY, W., Introduccin a las cien-
cias del espritu. En la que se trata de funda-
mentar el estudio de la sociedad y de la historia,
Mxico, F.C.E., 1949.
(28) RICOEUR, R., The Model of the Text:
Meaningful Action Considered as a Text, en
RABINOW, P.; SULLIVAN, M. (eds.), Interpretive
Social Science. A Reader, Berkeley, U.C.P.,
1979, pp. 73-101.
(29) HABERMAS, J., Conocimiento e inte-
rs, Madrid, Taurus, 1989.
(30) POPPER, K., La lgica de la investiga-
ci cientfica, Barcelona, Laia, 1985.
(31) RYLE, G., Dilemmas. The Tarner Lec-
tures 1953, Cambridge, C.U.P., 1967.
(32) SIMONS, R.; HUGUES, C. (eds.), The
Culture-Bound Syndromes. Folk Illnesses of
Psychiatric and Anthropological Interest. Dor-
drecht, Reidel, 1985.
(33) GEERTZ, C., Conocimiento local, Bar-
celona, Paids, 1994.
(34) WEBER, M., Economa y sociedad,
Mxico, F.C.E., 1987.
(35) PIKE, K., Language in Relation to a
Unified Theory of the Structure of Human Beha-
vior, Pars, Mouton, 1967.
(36) KLEINMAN, A., Social Origins of Dis-
tress and Disease. Depression, Neurasthenia
and Pain in Modern China, New Haven, Yale
University Press, 1986.
Antropologa versus psiquiatra 659 (57)
COLABORACIONES
** ngel Martnez Hernez, Doctor en Antropologa Social, Profesor asociado de la Universidad
de Barcelona y de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona).
** Correspondencia: ngel Martnez Hernez, Departamento de Antropologa Social, Facultad de
Geografa e Historia, Universidad de Barcelona, c/ Baldiri i Reixach, s/n, 08028 Barcelona.
** Fecha de recepcin: 13-III-1998.
También podría gustarte
- Breve Historia de La PsicopatologíaDocumento7 páginasBreve Historia de La PsicopatologíaCarlos Álvarez100% (1)
- Psicopatología: Una introducción a la clínica y la salud mentalDe EverandPsicopatología: Una introducción a la clínica y la salud mentalCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (4)
- El Enfoque Psicoanalítico de La Patología PsicosomáticaDocumento22 páginasEl Enfoque Psicoanalítico de La Patología PsicosomáticaAna RojasAún no hay calificaciones
- Historia Psicopatologia en La Adultez y VejezDocumento7 páginasHistoria Psicopatologia en La Adultez y VejezViviana Villalba Coneo67% (3)
- Tendencias Históricas y Teóricas en PsiquiatríaDocumento54 páginasTendencias Históricas y Teóricas en PsiquiatríaCarlos José Fletes G.Aún no hay calificaciones
- Macchioli Badaracco Psicosis FamiliaDocumento21 páginasMacchioli Badaracco Psicosis FamiliaLuis Hessel100% (1)
- Apuntes para una psicopatología basada en la relación: Vol.1 Psicopatología generalDe EverandApuntes para una psicopatología basada en la relación: Vol.1 Psicopatología generalCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- El SíntomaDocumento17 páginasEl SíntomaAlix RauseoAún no hay calificaciones
- Resumen Cap 3 Antropologia MedicaDocumento5 páginasResumen Cap 3 Antropologia MedicajimmyneycheAún no hay calificaciones
- Textos PsicologíaDocumento24 páginasTextos Psicologíavargasmartinapaz03Aún no hay calificaciones
- El Enfoque Psicoanalitico de La Patologia PsicosomaticaDocumento27 páginasEl Enfoque Psicoanalitico de La Patologia PsicosomaticaFco JavierAún no hay calificaciones
- El Enfoque Psicoanalitico de La Patologia PsicosomaticaDocumento19 páginasEl Enfoque Psicoanalitico de La Patologia PsicosomaticaEscuela de Coaching InternacionalAún no hay calificaciones
- El Enfoque Psicoanalítico de La Patología PsicosomáticaDocumento27 páginasEl Enfoque Psicoanalítico de La Patología PsicosomáticaCesar Perez CAún no hay calificaciones
- Psicopatologia DefinicionesDocumento4 páginasPsicopatologia Definicionesnoe de marcoAún no hay calificaciones
- Medicina PsicosomaticaDocumento11 páginasMedicina PsicosomaticaChristian ArredondoAún no hay calificaciones
- Trabajo de Psicopato de NorelisDocumento45 páginasTrabajo de Psicopato de NorelisfrancisAún no hay calificaciones
- Diaz Marcela - Trabajo Practico Nro. 1 PsicopatologiaDocumento6 páginasDiaz Marcela - Trabajo Practico Nro. 1 PsicopatologiaMarcela Alejandra DiazAún no hay calificaciones
- El Enfoque Psicoanalítico de La Patología Psicosomática CLASEDocumento29 páginasEl Enfoque Psicoanalítico de La Patología Psicosomática CLASELORENA DEL PILAR ARCOS ISLASAún no hay calificaciones
- Ensayo PsicopatologíaDocumento5 páginasEnsayo PsicopatologíaLucy SoleraAún no hay calificaciones
- Origen y Definicion de PsicopatologiaDocumento4 páginasOrigen y Definicion de PsicopatologiaKaren Zamora100% (1)
- El Lugar Del Sìntoma PDFDocumento11 páginasEl Lugar Del Sìntoma PDFMonica Andrea LaraAún no hay calificaciones
- El Psicoanálisis y Lo PsicosomáticoDocumento2 páginasEl Psicoanálisis y Lo Psicosomáticoana272Aún no hay calificaciones
- Medicina Racionalidad GoodDocumento4 páginasMedicina Racionalidad GoodCarlos Piñones RiveraAún no hay calificaciones
- El Enfoque Psicoanalítico de La Patología PsicosomáticaDocumento24 páginasEl Enfoque Psicoanalítico de La Patología PsicosomáticaGiselle OjedaAún no hay calificaciones
- El Enfoque Psicoanalítico de La Patología PsicosomáticaDocumento23 páginasEl Enfoque Psicoanalítico de La Patología PsicosomáticaGiselle OjedaAún no hay calificaciones
- El Enfoque Psicoanalítico de La Patología Psicosomática-2004Documento18 páginasEl Enfoque Psicoanalítico de La Patología Psicosomática-2004Juan ParedesAún no hay calificaciones
- Campo de La PsicopatologiaDocumento6 páginasCampo de La PsicopatologiaMarcela Alejandra DiazAún no hay calificaciones
- Rutas Ontológicas de La Nosología PsiquiatricaDocumento11 páginasRutas Ontológicas de La Nosología PsiquiatricaAiko SanchezAún no hay calificaciones
- Byron J GOOD Medicina Racionalidad y Experiencia UDocumento5 páginasByron J GOOD Medicina Racionalidad y Experiencia UFLr EcAún no hay calificaciones
- Sobre Algunas Disciplinas Fundamentales para La Psicopatología GeneralDocumento10 páginasSobre Algunas Disciplinas Fundamentales para La Psicopatología GeneralJOSEFINA MENDEZAún no hay calificaciones
- Pato Unidad 1Documento14 páginasPato Unidad 1Dalma Aban100% (1)
- Baumgart Lecciones Introductorias de Psicopatologia ResumenDocumento3 páginasBaumgart Lecciones Introductorias de Psicopatologia ResumenLaura SpamAún no hay calificaciones
- Talking CureDocumento4 páginasTalking CureSebastian Quintero IdarragaAún no hay calificaciones
- Psicología y SaludDocumento21 páginasPsicología y SaludJimena OrtizAún no hay calificaciones
- Resumen PsicopatologiaDocumento71 páginasResumen Psicopatologiapaola sanchez hernandezAún no hay calificaciones
- El Enfoque Psicoanalítico de La Patología Psicosomática (Psicosalud)Documento28 páginasEl Enfoque Psicoanalítico de La Patología Psicosomática (Psicosalud)Jorge JoestarAún no hay calificaciones
- Las Emociones Enferman El Cuerpo?Documento35 páginasLas Emociones Enferman El Cuerpo?María Emilia DabeAún no hay calificaciones
- Historia de La PsicopatlogíaDocumento6 páginasHistoria de La Psicopatlogíadenissecj12Aún no hay calificaciones
- Historia de La Psicopatologia AnalisisDocumento10 páginasHistoria de La Psicopatologia AnalisisNathaly Briguith ZavalaAún no hay calificaciones
- Introducción A La Psicología de La SaludDocumento14 páginasIntroducción A La Psicología de La SaludSilvana EccherAún no hay calificaciones
- JIMENEZ - La Terapia Psicoanalítica en PsiquiatríaDocumento16 páginasJIMENEZ - La Terapia Psicoanalítica en PsiquiatríaMariana MontesanoAún no hay calificaciones
- Good Byron J Cap 1 ResumenDocumento14 páginasGood Byron J Cap 1 Resumencelinasan100% (1)
- Primer Teórico PsicopatologíaDocumento26 páginasPrimer Teórico Psicopatologíaemilia donlonAún no hay calificaciones
- Los Nombres de La Muerte - Imbriano, Amelia PDFDocumento15 páginasLos Nombres de La Muerte - Imbriano, Amelia PDFCentro Kairos CounselingAún no hay calificaciones
- La Liberacion de Los Pacientes Psiquiatricos Benedetto SarracenoDocumento84 páginasLa Liberacion de Los Pacientes Psiquiatricos Benedetto SarracenoMarcelo Demian GómezAún no hay calificaciones
- Bases Antropológicas y Desarrollo de La Medicina TranspersonalDocumento17 páginasBases Antropológicas y Desarrollo de La Medicina TranspersonalFernando VegaAún no hay calificaciones
- Las Primeras Explicaciones de Lo Psicosomático en MéxicoDocumento14 páginasLas Primeras Explicaciones de Lo Psicosomático en MéxicoMinami CorleoneAún no hay calificaciones
- Concepto DepresionDocumento17 páginasConcepto DepresionUrielAún no hay calificaciones
- .Concepto de PsiquiatriaDocumento9 páginas.Concepto de PsiquiatriaOrlando Fuentealba100% (3)
- La Psicología ClínicaDocumento12 páginasLa Psicología ClínicaOscar Enrique Novoa Cueva100% (3)
- SarracenoDocumento45 páginasSarracenoMacarena Saavedra PolurakAún no hay calificaciones
- Cuicuilco 1405-7778: IssnDocumento19 páginasCuicuilco 1405-7778: IssnGustavo Geronimo HernandezAún no hay calificaciones
- 355132-Text de L'article-512248-1-10-20190526Documento2 páginas355132-Text de L'article-512248-1-10-20190526MvuroAún no hay calificaciones
- Psicopatología Resumenes 2022Documento33 páginasPsicopatología Resumenes 2022Braian PilzAún no hay calificaciones
- Organización psicótica de la personalidad: Claves psicoanalíticasDe EverandOrganización psicótica de la personalidad: Claves psicoanalíticasCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Entre la razón y la sinrazón: Concepciones y prácticas sobre las enfermedades mentales o del alma en BogotáDe EverandEntre la razón y la sinrazón: Concepciones y prácticas sobre las enfermedades mentales o del alma en BogotáCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- La salud mental y sus cuidadosDe EverandLa salud mental y sus cuidadosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)