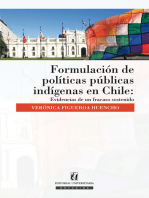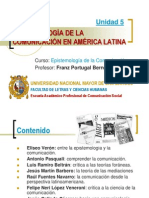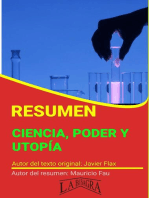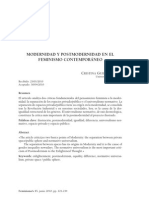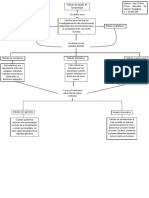Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Historia y Critica de La Opinion Publica
Historia y Critica de La Opinion Publica
Cargado por
edu89msCopyright:
Formatos disponibles
También podría gustarte
- Sarramona, Jaume - Fundamentos de La EducaciónDocumento57 páginasSarramona, Jaume - Fundamentos de La Educaciónnestored1974100% (9)
- Reseña-Laclau Universalismo, Particularismo y La Cuestión de La IdentidadDocumento3 páginasReseña-Laclau Universalismo, Particularismo y La Cuestión de La IdentidadluzpearsonAún no hay calificaciones
- Formulación De Políticas Públicas Indígenas en Chile: Evidencias de un fracaso sostenidoDe EverandFormulación De Políticas Públicas Indígenas en Chile: Evidencias de un fracaso sostenidoAún no hay calificaciones
- Limitaciones Del Enfoque Racional y Modelos de Toma de Decisión Grupa ErichDocumento3 páginasLimitaciones Del Enfoque Racional y Modelos de Toma de Decisión Grupa ErichErich Martinez TrejoAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Psicologia DiferencialDocumento2 páginasEnsayo Sobre La Psicologia DiferencialRony Criss67% (3)
- Retos de La Investigación en Comunicación en América LatinaDocumento13 páginasRetos de La Investigación en Comunicación en América LatinaJeyson Arley Castillo BohorquezAún no hay calificaciones
- El Campo Político Desde La Perspectiva Teórica de BordieuDocumento22 páginasEl Campo Político Desde La Perspectiva Teórica de BordieupsisandraAún no hay calificaciones
- A Proposito de Tilly PDFDocumento7 páginasA Proposito de Tilly PDFMarcosEmmanuelBerdiasAún no hay calificaciones
- Luhmann Sobre La Construcción de La RealidadDocumento10 páginasLuhmann Sobre La Construcción de La RealidadCristian AndinoAún no hay calificaciones
- Variedades de Capitalismo y Sus Contribuciones Al Estudio Del Desarrollo en América Latina Aldo MadariagaDocumento28 páginasVariedades de Capitalismo y Sus Contribuciones Al Estudio Del Desarrollo en América Latina Aldo MadariagaAugusto SalvattoAún no hay calificaciones
- La Opinión Pública ExisteDocumento2 páginasLa Opinión Pública ExisteWAPOR Buenos Aires 2015Aún no hay calificaciones
- Agenda Setting y Redes Sociales DigitalesDocumento7 páginasAgenda Setting y Redes Sociales DigitalesGiancarlo Sandoval PacherresAún no hay calificaciones
- Edgar Morin en Tres TiemposDocumento14 páginasEdgar Morin en Tres TiemposGustavo CasasAún no hay calificaciones
- La Opinión Pública No ExisteDocumento9 páginasLa Opinión Pública No ExisteEnbuscadeixtlanAún no hay calificaciones
- Encuestas de OpiniónDocumento3 páginasEncuestas de OpiniónizahutobeinaflatspinAún no hay calificaciones
- Antropología Visual EpistemologíaDocumento14 páginasAntropología Visual Epistemologíajuan zavala100% (1)
- Natalia Aruguete Twitter Acrecienta La P PDFDocumento4 páginasNatalia Aruguete Twitter Acrecienta La P PDFsandrawolanskiAún no hay calificaciones
- La Agenda Setting y Las Redes SocialesDocumento3 páginasLa Agenda Setting y Las Redes SocialesAndrés Balarezo100% (1)
- Guia de Estudio para El Texto de Ernesto LaclauDocumento3 páginasGuia de Estudio para El Texto de Ernesto LaclauEllauchaAKDAún no hay calificaciones
- La Opinion Publica No ExisteDocumento2 páginasLa Opinion Publica No ExistefanfictionbtnAún no hay calificaciones
- El Voto y La Democracia - Patrick Champagne PDFDocumento43 páginasEl Voto y La Democracia - Patrick Champagne PDFOscarMelendezAún no hay calificaciones
- Barbero Medios Mediaciones PDFDocumento19 páginasBarbero Medios Mediaciones PDFMiguel AnguloAún no hay calificaciones
- Reseña N 6 - Alain Touraine, El Regreso Del ActorDocumento3 páginasReseña N 6 - Alain Touraine, El Regreso Del Actorsergio0718Aún no hay calificaciones
- Resumen: Ernesto Laclau - Emancipación y DiferenciaDocumento6 páginasResumen: Ernesto Laclau - Emancipación y DiferenciaCarlos Quinodoz-Pinat100% (1)
- LACLAU - Emancipación y Diferencia.Documento7 páginasLACLAU - Emancipación y Diferencia.cmauruicio14Aún no hay calificaciones
- Cap. IV MERTON Teoría y Estructura SocialesDocumento17 páginasCap. IV MERTON Teoría y Estructura SocialesSilvana JordánAún no hay calificaciones
- Segundo Parcial Sociologia Catedra Martinez SameckDocumento9 páginasSegundo Parcial Sociologia Catedra Martinez SamecklumislumAún no hay calificaciones
- La Sociología Reflexiva. GouldnerDocumento4 páginasLa Sociología Reflexiva. GouldnerAnahí HannoverAún no hay calificaciones
- Estructura de Oportunidades Politicas PDFDocumento32 páginasEstructura de Oportunidades Politicas PDFJLuisPacoriconaAún no hay calificaciones
- Estructura SocialDocumento8 páginasEstructura SocialElina RambaoAún no hay calificaciones
- Final Comunicación PolíticaDocumento38 páginasFinal Comunicación PolíticahbjbbhjbbAún no hay calificaciones
- Flores - Mcarmen - A3 - U2 - Reseña CríticaDocumento8 páginasFlores - Mcarmen - A3 - U2 - Reseña CríticaCarmen Flores GarcíaAún no hay calificaciones
- Una Ética de La Reflexión en Hannah Arendt BrunetDocumento27 páginasUna Ética de La Reflexión en Hannah Arendt BrunetMarcos GarriguezAún no hay calificaciones
- Thompson La Comunicación Masiva y La Cultura Moderna...Documento23 páginasThompson La Comunicación Masiva y La Cultura Moderna...Angel UmbertAún no hay calificaciones
- Elster La Explicación Del Comportamiento SocialDocumento3 páginasElster La Explicación Del Comportamiento SociallpAún no hay calificaciones
- Teresa MatusDocumento7 páginasTeresa MatusDaniela RamírezAún no hay calificaciones
- GOFFMAN Orden Social e InteraccionDocumento2 páginasGOFFMAN Orden Social e InteraccionYe BarottoAún no hay calificaciones
- Gergentojo PDFDocumento44 páginasGergentojo PDFDenise BazánAún no hay calificaciones
- Metodo MaxwellDocumento5 páginasMetodo MaxwellSebastián Hnrqz SgelAún no hay calificaciones
- Resumen Capitulo IV LibroDocumento4 páginasResumen Capitulo IV LibroEdgar GallegosAún no hay calificaciones
- Explicación Funcionalista vs. Explicación Intencional en Ciencias SocialesDocumento16 páginasExplicación Funcionalista vs. Explicación Intencional en Ciencias SocialesmariogregaezAún no hay calificaciones
- Latour Lo No-HumanoDocumento2 páginasLatour Lo No-HumanoPablo Oré GiustiAún no hay calificaciones
- 07 Baratta Las Teorias Del ConflictoDocumento7 páginas07 Baratta Las Teorias Del ConflictoGuido Adrian PalacinAún no hay calificaciones
- Lazarsfeld y Merton, Comunicación de Masas, Gusto Popular y Acción Social OrganizadaDocumento5 páginasLazarsfeld y Merton, Comunicación de Masas, Gusto Popular y Acción Social OrganizadaMarcos Park100% (1)
- La Metrópoli y La Vida Mental - Simmel, G.Documento4 páginasLa Metrópoli y La Vida Mental - Simmel, G.Martín R. VillaverdeAún no hay calificaciones
- Guía para El Informe Final Según MendicoaDocumento11 páginasGuía para El Informe Final Según Mendicoalichectormperal5621Aún no hay calificaciones
- Acerca de Que Es y No Es Investigación Científica en Ciencias Sociales (Sautu R., 2001)Documento9 páginasAcerca de Que Es y No Es Investigación Científica en Ciencias Sociales (Sautu R., 2001)Diego QuartulliAún no hay calificaciones
- Sasín - ¿Por Qué Le Habrá Puesto ComunidadDocumento37 páginasSasín - ¿Por Qué Le Habrá Puesto ComunidadMariano Gustavo SasínAún no hay calificaciones
- Hall Stuart Codificación Descodificación Encoding DecodingDocumento23 páginasHall Stuart Codificación Descodificación Encoding Decodinglucaszaya1Aún no hay calificaciones
- TORGERSONDocumento4 páginasTORGERSONpar4987Aún no hay calificaciones
- Estevez - Características Politicas Públicas y Anarquías Organizacionales+agendas Políticas PúblicasDocumento5 páginasEstevez - Características Politicas Públicas y Anarquías Organizacionales+agendas Políticas PúblicasJimmy100% (1)
- Fuego y BarricadasDocumento7 páginasFuego y BarricadasNicole AbarzúaAún no hay calificaciones
- La Comunicación: Espacio Teórico para La Ideología Contemporánea y Su Crítica.Documento25 páginasLa Comunicación: Espacio Teórico para La Ideología Contemporánea y Su Crítica.MarcosAún no hay calificaciones
- Clase 9 - Folguera - Etica y CienciaDocumento49 páginasClase 9 - Folguera - Etica y CiencialeomelthormeAún no hay calificaciones
- Unidad 5 - 2015: Epistemología de La Comunicación en América LatinaDocumento64 páginasUnidad 5 - 2015: Epistemología de La Comunicación en América LatinaFranzPortugalAún no hay calificaciones
- Resumen - Charles Tilly (1990) "Modelos y Realidades de La Acción Colectiva Popular"Documento3 páginasResumen - Charles Tilly (1990) "Modelos y Realidades de La Acción Colectiva Popular"ReySalmonAún no hay calificaciones
- Estafeta: SLAVOJ ŽIŽEK - en Defensa de La IntoleranciaDocumento56 páginasEstafeta: SLAVOJ ŽIŽEK - en Defensa de La IntoleranciaGerman CanoAún no hay calificaciones
- Representación, Estructura y RealidadDocumento25 páginasRepresentación, Estructura y RealidadCarlos Axel Flores ValdovinosAún no hay calificaciones
- Fillieule, O. y D. Tartakowsky (2015) La Manifestación, Cuando La Acción Colectiva Toma Las CallesDocumento4 páginasFillieule, O. y D. Tartakowsky (2015) La Manifestación, Cuando La Acción Colectiva Toma Las CallesNahuel0% (1)
- Resumen de Ciencia, Poder y Utopía: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Ciencia, Poder y Utopía: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Resumen de La Política Científica-Tecnológica en Argentina: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de La Política Científica-Tecnológica en Argentina: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- La democracia en América Latina: Partidos políticos y movimientos socialesDe EverandLa democracia en América Latina: Partidos políticos y movimientos socialesAún no hay calificaciones
- Sergio Belardinelli - La Teoría Consensual de La Verdad de Jürgen HabermasDocumento9 páginasSergio Belardinelli - La Teoría Consensual de La Verdad de Jürgen HabermasqabasaAún no hay calificaciones
- Texto de HabermasDocumento6 páginasTexto de HabermasqabasaAún no hay calificaciones
- Teoria de La Verdad en HabermasDocumento17 páginasTeoria de La Verdad en HabermasqabasaAún no hay calificaciones
- Vélez, Cuartas. 2005. Semiótica y Acción Comunicativa Una Ruta Entre Pierce, Apel y HabermasDocumento23 páginasVélez, Cuartas. 2005. Semiótica y Acción Comunicativa Una Ruta Entre Pierce, Apel y HabermasRadamanto PortillaAún no hay calificaciones
- Husserl La Filosofia en La Crisis de La Humanidad EuropeaDocumento16 páginasHusserl La Filosofia en La Crisis de La Humanidad EuropeaDani Rojas MuñozAún no hay calificaciones
- Habermas Comunicacion y Teoria CriticaDocumento24 páginasHabermas Comunicacion y Teoria CriticaAlejandra CortésAún no hay calificaciones
- Trabajo e Interacción La Crítica de Habermas A MarxDocumento29 páginasTrabajo e Interacción La Crítica de Habermas A MarxqabasaAún no hay calificaciones
- Modernidad y Postmodernidad en El Feminismo ContemporáneoDocumento14 páginasModernidad y Postmodernidad en El Feminismo ContemporáneoFederico PerezAún no hay calificaciones
- Concatti, Gabriel E. - La Primera Escuela de FrankfurtDocumento14 páginasConcatti, Gabriel E. - La Primera Escuela de FrankfurtqabasaAún no hay calificaciones
- Dominique Wolton - La Comunicación en El Centro de La ModernidadDocumento30 páginasDominique Wolton - La Comunicación en El Centro de La Modernidadqabasa100% (1)
- Breve Exposición de Algunos Planteamientos de La Teoría CriticaDocumento12 páginasBreve Exposición de Algunos Planteamientos de La Teoría CriticaqabasaAún no hay calificaciones
- Comentario de Texto: Las Ciencias Sistemicas de La AcciónDocumento1 páginaComentario de Texto: Las Ciencias Sistemicas de La AcciónqabasaAún no hay calificaciones
- Comentario de Texto: Sobre La Resolución de ConflictosDocumento1 páginaComentario de Texto: Sobre La Resolución de ConflictosqabasaAún no hay calificaciones
- Arendt: Sobre La Opinión PúblicaDocumento2 páginasArendt: Sobre La Opinión PúblicaqabasaAún no hay calificaciones
- Chandrakirti - TraduccionDocumento17 páginasChandrakirti - TraduccionJan SoloAún no hay calificaciones
- David HumeDocumento2 páginasDavid HumepamAún no hay calificaciones
- Jean Paul Sartre y El Mundo de Sofía Por Andrés BedoyaDocumento2 páginasJean Paul Sartre y El Mundo de Sofía Por Andrés BedoyaAndrés Bedoya CelyAún no hay calificaciones
- Resumen Didactica GeneralDocumento69 páginasResumen Didactica GeneralMarck SandovalAún no hay calificaciones
- MANUAL Curso COACHING para Docentes PDFDocumento110 páginasMANUAL Curso COACHING para Docentes PDFIsrael Monroy Muñoz100% (21)
- El Lenguaje Hablado y EscritoDocumento2 páginasEl Lenguaje Hablado y EscritoLariza Sanchez de Blas100% (2)
- Universidad Politécnica SalesianaDocumento5 páginasUniversidad Politécnica SalesianaJuan Eduardo Edusito EdusitoAún no hay calificaciones
- Carina Lion ¿Qué Cambia en Nuestras Formas de Enseñar y Aprender Cuando Se Incorporan TecnologíasDocumento34 páginasCarina Lion ¿Qué Cambia en Nuestras Formas de Enseñar y Aprender Cuando Se Incorporan TecnologíasTián MendezAún no hay calificaciones
- Metodo de EstudioDocumento2 páginasMetodo de EstudioJean FrancoAún no hay calificaciones
- Taller S7Documento1 páginaTaller S7estebanAún no hay calificaciones
- Silabo de MetodologiaDocumento8 páginasSilabo de MetodologiaDeisy CureAún no hay calificaciones
- 2017-Uab Formato Tesis BohorquezDocumento109 páginas2017-Uab Formato Tesis BohorquezIvan PumaAún no hay calificaciones
- Ficha Amp 2019Documento4 páginasFicha Amp 2019claudette23Aún no hay calificaciones
- Filosofía para Cavernícolas - El Mito Del Nacimiento Del AmorDocumento11 páginasFilosofía para Cavernícolas - El Mito Del Nacimiento Del AmorBeto KalaAún no hay calificaciones
- Borgdorff El Debate Sobre La Investigación en Las ArtesDocumento27 páginasBorgdorff El Debate Sobre La Investigación en Las ArtesAnaeli Arredondo Escamilla100% (2)
- El Método Científico en La Arqueología - ResumenDocumento3 páginasEl Método Científico en La Arqueología - Resumenkaracolred100% (1)
- Técnicas para Investigar. Yuni y Urbano. para Hacer La SinopsisDocumento8 páginasTécnicas para Investigar. Yuni y Urbano. para Hacer La SinopsisIvana Elisa SaraviaAún no hay calificaciones
- Cuáles Son Los Pasos Del Método Científico Obligatorios en Toda InvestigaciónDocumento2 páginasCuáles Son Los Pasos Del Método Científico Obligatorios en Toda InvestigaciónKren KrreraAún no hay calificaciones
- Guia para La Elaboración de Tesis 2017-2018 Versión Final.2Documento10 páginasGuia para La Elaboración de Tesis 2017-2018 Versión Final.2BEth RogueAún no hay calificaciones
- Historia 8 2021 - Jorge Armando ReyesDocumento2 páginasHistoria 8 2021 - Jorge Armando ReyesAmairani P.D.Aún no hay calificaciones
- I 16PF Completo CortoDocumento9 páginasI 16PF Completo CortoJackeline PrimeAún no hay calificaciones
- Los Causas Del RazonamientoDocumento47 páginasLos Causas Del RazonamientoAlexander Jiménez100% (1)
- Teoria e Historia Del DisenoDocumento16 páginasTeoria e Historia Del DisenoDescartesAún no hay calificaciones
- LRPD2 de Lógica y FilosofíaDocumento2 páginasLRPD2 de Lógica y FilosofíaKelly Huamán CuevaAún no hay calificaciones
- KUHN ResumenDocumento10 páginasKUHN ResumenGuadaCondeAún no hay calificaciones
- 1-Planeación Pedagógica en Los Procesos de Formacion ProfesionalDocumento14 páginas1-Planeación Pedagógica en Los Procesos de Formacion ProfesionalOfelia Lizarazo AstrozaAún no hay calificaciones
- Estado Del Arte VI.1 Circulo HermeneuticoDocumento11 páginasEstado Del Arte VI.1 Circulo HermeneuticoGabriel GrajalesAún no hay calificaciones
Historia y Critica de La Opinion Publica
Historia y Critica de La Opinion Publica
Cargado por
edu89msDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Historia y Critica de La Opinion Publica
Historia y Critica de La Opinion Publica
Cargado por
edu89msCopyright:
Formatos disponibles
AULA, Vol. VI, 1994. Pgs.
197-206
HISTORIA Y CRTICA DE LA OPININ
PBLICA. UNA APROXIMACIN
GLORI A M.
a
GARC A GONZLEZ
Facultad de Ciencias de la Informacin
Universidad Pontificia de Salamanca
RESUMEN
El presente trabajo se conforma, a modo de breve reflexin, como un acerca-
miento a una pieza clave de la obra habermasiana que, a pesar de contar ya con ms
de treinta aos desde su publicacin en Alemania (Darmstadt, 1962), sigue susci-
tando inters y debate en torno a las que desde entonces son consideradas como las
aportaciones ms valiosas de la Escuela de Frankfurt al mbito cientfico de la opi-
nin pblica, de lo que sera ejemplo destacado el encuentro que con motivo de su
reciente traduccin al ingls tuvo lugar en Massachusetts y su inmediata publica-
cin a cargo de Craig Calhoun como Habermas and the Public Sphere en 1992.
La vision aqu propuesta pretende subrayar, de la citada Historia y crtica de
la opinin pblica, su perspectiva comunicacional como ngulo, no suficiente-
mente explotado por la historia poltica, desde el que revisar el origen y reciente
desenvolvimiento (transformacin estructural, dir Habermas) de la forma
democrtica de Estado conocida en occidente desde finales del pasado siglo.
SUMMARY
This paper approaches History and criticism of public opinion, a nuclear
piece of the habermasian work that, although published in Germany (Darms-
tadt, 1962) more than thirty years ago, still arouses great interest and discussion
around what, since then, have been considered to be the most valuable contri-
butions of the Frankfurt's School to the scientific study of public opinion. A
proof of this interest was the conference that took place in Massachusetts and
its immediate edition by Craig Calhoun under the title Habermas and the
Public Sphere in 1992.
The vision here exposed emphasizes the communicative angle of History
and criticism of public opinion, not sufficiently mentioned in political history, as
a vantage point from which we can revise the origin and recient evolution
(structural transformation, in Habermas' words) of the democratic form of the
state in western societies since the end of the nineteenth century.
La conocida vinculacin de Jrgen Habermas a la Escuela de Frankfurt de la
que es considerado el l t i mo y uno de sus ms conspicuos representantes hace
198 GLORIA M.
a
GARCA GONZLEZ
imprescindible que un primer acercamiento a la obra habermasiana pase necesa-
riamente por una referencia a aqulla.
Bajo la denominacin de Escuela de Frankfurt se conoce al grupo de filsofos
y socilogos que ya desde los aos 20 nutrieron las filas del Institut fr Sozial-
forschung, asociado desde sus comienzos a la Universidad de Frankfurt, de la qu
supo mantener no obstante, una marcada autonoma. La trayectoria de la as lla-
mada Escuela, desde luego mucho ms breve que la del Instituto, arranca en h
citada dcada dando cabida a jvenes intelectuales interesados en constituir ur
cohesionado mbito de pensamiento y debate en torno al marxismo. De este
modo, del grupo de intelectuales agrupados en torno a Th.W. Adorno, M. Hork-
heimer, H. Marcuse y posteriormente a J. Habermas, emerge un corpus teorice
definido por su critica al marxismo, que algunos no dudan en calificar de meta-
marxismo.
En este caso, como siempre ocurre al iniciar un acercamiento a excepcionali-
dades individuales o colectivas, la referencia a las circunstancias poltico-sociales
en las que se desenvolvieron resulta altamente reveladora. Efectivamente, la cris-
talizacin del socialismo estalinista, el ascenso de los fascismos, la guerra mundia]
y la posterior consolidacin de los estados democrticos de base asistencial en e]
occidente europeo, condicionar a este grupo de tericos hasta el punto de decla-
rarse privados de referencia poltica en un mundo que segua necesitando del mar-
xismo como ciencia crtica de la sociedad.
Desde la contemplacin de las nuevas alienaciones promovidas por la sinrazn
fascista o sovitica, defendern una revalorizacin del pensamiento, de la Razn
como nica va hacia la configuracin de una conciencia crtica colectiva que haga
posible la mutacin de lo existente.
La vuelta a Hegel resulta ms que evidente en su aprehensin dialctica de la
realidad pero tambin, y de forma quiz ms interesante, se trasluce Hegel en la
potenciacin de elementos individuales, subjetivos y, desde luego, voluntaristas en
los anlisis histrico-sociolgicos de la Escuela; por no mencionar la utilidad de la
dialctica hegeliana como ariete terico contra el positivismo, frente al cual, defen-
dern la relatividad del conocimiento emprico; considerarn asimismo errnea la
identificacin metodolgica de las ciencias de la naturaleza y las ciencias del esp-
ritu, aduciendo que el valor de stas reside en revelar, como ciencias regidas por
una Razn crtica, no slo el ser sino sobre todo el deber ser, subrayando asi
su carcter trascendente por cuanto contribuyen a promover la necesidad colec-
tiva de un cambio liberador. Esta herencia hegeliana aparece, no obstante, indiso-
lublemente unida a un sustrato filosfico de raz ilustrada con el que subrayan el
carcter trascedente del devenir histrico: la fe en un progreso infinito, que se
identifica con la emancipacin del ser humano, se aleja radicalmente de aquella
vieja concepcin marxiana que, identificando emancipacin humana y poltica, la
haca pasar necesariamente por el tamiz revolucionario; bien al contrario, los
frankfurtianos, huyendo de toda fe en la revolucin, se aproximan al ideal ilustrado
al aceptar que la lgica de la emancipacin se rige por los mismos postulados que
la bsqueda de la felicidad aunque, apartndose aqu de los principios diecioches-
cos, aadirn el componente racional-voluntarista de esa bsqueda. As, la Razn,
HISTORIA Y CRTICA DE LA OPININ PBLICA. UNA APROXIMACIN 199
como se ha indicado ms arriba, se constituye como la nica va liberadora, pero
siempre definida como Razn crtica, para que, consciente de la alienacin domi-
nadora a que el hombre est sometido, pugne por alcanzar un ms alto grado de
libertad o, lo que es lo mismo, de felicidad. Aufkldrung, voluntad emancipadora
y felicidad, no son sino eslabones de una misma cadena que dota de sentido
trascendente y de carcter necesario a la teora crtica de la que la Escuela de
Frankfurt se alza como ms que ardiente defensora.
Precisamente es esa conviccin absoluta del carcter necesario de la teora cr-
tica, lo que permite insertar a Habermas sin dificultad en la arrolladura corriente
terica de la Escuela. No fueron, sin embargo, fciles sus comienzos en la misma,
y en ello mucho tuvo que ver la obra que nos ocupa. J. Habermas la haba pro-
yectado como memoria de habilitacin para la docencia y para su direccin recu-
rri, no a Theodor W. Adorno, con quien le unan lazos personales y acadmicos,
en lo que respecta especialmente a la dedicacin de ste al mundo de la cultura,
sino al clebre politlogo socialdemcrata Wolfgang Abendroth, cuya huella se
hizo notar en esta obra. La adhesin al movimiento intelectual de izquierdas tam-
poco careci de dificultades. La extrema acritud con que Habermas defendi la
independencia entre teora y praxis, y que le llev a calificar de fascismo de
izquierdas la vieja voluntad de considerarlas inseparables, le granje la hostilidad
de un amplio sector de la izquierda intelectual alemana, que todava hoy se niega
a reconocer como vlida la obra habermasiana anterior a 1963, o lo que es lo
mismo, aqulla cuyo ncleo est constituido por estudios sociolgico-polticos,
reservando eso s, una valoracin mucho ms generosa para las obras de carcter
estrictamente filosfico, cuya aparicin sucedi a la conocida Thorie und Praxis
en el citado ao de 1963. No parece sin embargo recomendable ignorar decidida-
mente obras que, como la que aqu centra nuestro inters, valieron a Habermas su
incuestionable vinculacin a la Escuela de Frankfurt, y el asentamiento de un fr-
til sustrato terico del que son herederos estudios ulteriores, sin olvidar a la
izquierda europea de aquellos aos de postguerra, a la que sirvieron de aldabonazo
en el replanteamiento de la realidad democrtico-capitalista.
En este sentido, no resulta desdeable la apreciacin de que el mvil de una
obra como Historia y crtica de la opinin pblica
1
se circunscribe esencialmente
al anlisis del Estado social y democrtico de derecho, a cuya consolidacin en el
occidente europeo asiste Habermas desde finales de los 50. Vale la pena pues, en
principio, detenerse ante la sorprendente originalidad del ttulo. Sin pretender dar
una explicacin de su versin traducida, por lo poco que tiene en comn con el
ttulo original, s merece al menos una reflexin el hecho de que una obra del cariz
mencionado tomara el nombre de Strukturwandel der Offentlicbkeit. Untersu-
chungen zur eine Kategorie der brgerlichen Gesellschaft (Transformacin estruc-
tural de la publicidad. Anlisis de una categora de la sociedad burguesa). El con-
tenido socio-poltico con que Habermas llena el trmino publicidad parece estar
en consonancia con el significado mismo que tal palabra originariamente tuvo en
1
HABERMAS, JRGEN, Historia y crtica de la opinin pblica, Barcelona, Gustavo Gil, 1981, 351 pp.
200 GLORIA M.
a
GARCA GONZLEZ
castellano: vida social pblica, haciendo referencia al mbito de participacin
activa en la cosa pblica; esta acepcin fue solapada primero, y olvidada ms
tarde, por el empuje capitalista de nuestra ms reciente contemporaneidad, que
acab dotando de carcter exclusivamente comercial al trmino.
La retroproyeccin hacia el pasado no tiene sino un sesgo utilitarista: dentro
de la ms pura tradicin marxista, Habermas elabora un anlisis histrico que
tiene como fin revelar los mecanismos de conformacin de la sociedad burguesa,
anlisis que le sirve por un lado, para desentraar las principales claves del ejerci-
cio del poder (en un sentido intemporal) y, por otro, para desvelar la alienacin a
que est sometida la moderna sociedad de masas.
Coincidiendo en este punto con H. Marcuse, Habermas trasluce un denodado
inters por demostrar las nuevas formas de alienacin que el hombre-masa sufre
en el marco del Estado asistencial. La original interpretacin del concepto de alie-
nacin excede a la concepcin marxiana, al entender que el contexto decimon-
nico haba empujado a Marx a considerar que la emancipacin total del hombre se
defina por la necesaria liberacin de un Estado burgus opresor; emancipacin
humana y emancipacin poltica aparecan integradas as como piezas de una sola
unidad.
En la postguerra mundial, la mejora de las condiciones de vida, el ahonda-
miento en el ejercicio de las libertades y el disfrute de un Estado social que pre-
tenda limar las desigualdades excesivas, forman parte de una realidad incuestio-
nable. Habermas se sirve de esta observacin para replantear, no desvirtuar, el
todava til concepto de alienacin: para l la lgica de la dominacin en el
moderno Estado no se ejerce esencialmente a travs de la opresin econmico-
laboral, sino ideolgica. El moderno Estado social no sera pues, ms que una
sofisticada modalidad de Estado burgus entendido como siguiendo fielmente
la mxima marxiana instrumento de dominacin de la clase detentadora del
poder. Al llegar a este punto, Habermas huye de todo mecanicismo economicista
por sentar como punto de partida la manifiesta separacin entre la esfera de las
fuerzas productivas y de las relaciones sociales. En este sentido, no niega la nece-
sidad de constatar la ubicacin de los individuos en el proceso productivo, si bien
resalta con fruicin componentes subjetivo-simblicos en la configuracin social
de un grupo dado.
Desde esta perspectiva, la lgica de la dominacin se define, no slo por el con-
trol de los medios de produccin, sino de aquellos otros que sirven de cauce de
expresin ideolgica: los medios de comunicacin. As, la publicidad, desde los
inicios de la obra aparece como foro simblico en el que los individuos dotados
de capacidad crtica discuten, opinan y se comunican, en fin, con las fuerzas deten-
tadoras de la autoridad, conscientes stas de la necesidad de arbitrar los mecanis-
mos de intercomunicacin suficientes para integrar esa crtica en el normal desen-
volvimiento del poder. Slo cuando esa notoriedad crtica transforma su funcin
en beneficio de la notoriedad representativa, es decir, cuando asume el ejercicio
mismo de la gestin poltica, puede hablarse de cambio en la Historia.
Aun partiendo de que la publicidad (en su ms rigurosa acepcin) pertenece
especficamente a la sociedad burguesa reconoce Habermas el inters de rastrear
HISTORIA Y CRTICA DE LA OPINION PBLICA. UNA APROXIMACIN 201
desde la Antigedad la especfica diferenciacin entre esfera pblica (ligada a la
participacin y gestin en los asuntos de inters general), y la esfera privada (pro-
pia del acontecer familiar e ntimo). Ser a partir del desarrollo de la vida pblica,
de la publicidad, como l explique el asentamiento hegemnico de unos pocos,
cuya autoridad, fijada en forma de ley quedar integrada en las estructuras del
Estado. Este mecanismo, superando las barreras cronolgicas, dar sentido no
slo a la aparicin del Estado Moderno, sino a la misma contemporaneidad tras las
llamadas revoluciones burguesas.
Bien es verdad que, aun partiendo de la prctica imposibilidad de escindir con
rigor vida pblica y privada en la Edad Media puede, sin embargo, observarse que
el ejercicio del poder ya entonces requera una mnima representacin pblica con
que dotarse de notoriedad; la presencia pblica del poder asociado a la individua-
lidad del seor, se materializaba en normas, pero tambin en ritos, smbolos,
retrica, todo lo cual coadyuvaba a la percepcin y aceptacin en suma de la auto-
ridad, en definitiva, a su misma legitimidad.
De este argumento se sirve Habermas tanto para identificar publicidad repre-
sentativa con autoridad, como para esbozar un discurso en torno a que todo ejer-
cicio de dominacin demanda un efectivo control de las conciencias que haga
posible su general aceptacin, y con ella, su perdurabilidad. Lo que, sobre esta
base pudiera parecer una desviacin popperiana, es reconducido en el punto en
el que explica el trnsito a la modernidad.
Varios son, a su juicio, los mecanismos que confluyeron en esa mutacin: en
primer lugar, las transformaciones econmicas que desde el siglo XIII se dan en
Europa promueven la formacin de un nuevo orden social; la interpretacin
dialctica de esta realidad permite a Habermas llegar a la conclusin de que si bien
esa primera manifestacin del capitalismo mercantil solidifica las relaciones esta-
mentales de dominio, por otro lado, pone los elementos en los que aqullas
habrn de disolverse. Uno de esos elementos es la publicidad burguesa, cuyo
desarrollo corre parejo al de la objetivacin del poder: con la organizacin
administrativa, fiscal y militar del Estado, la presencia del poder se hace cada vez
ms perceptible frente a los subditos, sobre los que se ejerce no slo un someti-
miento burocrtico, fiscal o militar, sino tambin y de forma creciente, ideolgico.
Es as como un sector de la poblacin aade a su condicin de subdito, la de
pblico, pues es precisamente a travs de los primeros medios impresos como las
fuerzas hegemnicas persiguen robustecer su dominio. La representacin del
poder encuentra un adecuado cauce de expresin en la publicacin de aconteci-
mientos polticos transformados en epopeyas que no hacen sino provocar la
aquiescencia entre aqullos a quienes van dirigidas. Lo impreso se convierte as en
un elemento ms de la estructura del poder, cuyo discurrir slo se explica en los
primeros estadios en aras de la representacin de la autoridad.
Es ese pblico el que va perfilndose inexorablemente como una fuerza
social a tener en cuenta desde esos primeros indicios de produccin impresa. Por
lo pronto, el pblico (antes bsicamente oyente) se configura como esencial-
mente lector, lo que le circunscribe a un segmento sociolgico de la comnmente
denominada burguesa: tanto el que se corresponde con las capas urbanas mal
202 GLORIA M.
a
GARCA GONZLEZ
integradas en la esfera estatal como el que se distingue de la alta burguesa, ms
vinculada al Estado y al modo de vida aristocrtico.
Significa todo ello que Habermas partiendo de una definicin socioeconmica,
no duda en potenciar los elementos superestructurales (culturales a la postre) a la
hora de marcar los perfiles de un grupo social que l identificar como el germen
de aquel otro cuya conciencia crtica acabara por promover una alteracin revo-
lucionaria de las estructuras.
Es desde esa ptica, desde la que Habermas contempla el paso a la contempo-
raneidad. En definitiva, el desarrollo de una razn crtica burguesa en crculos
de discusin ajenos al Estado (salones, gabinetes de lectura, cafs...) ser el factor
bsico que contribuya a perfilar a un pblico articulado polticamente frente al
Estado; es en esos foros de discusin, donde se empieza a percibir con creciente
nitidez que la igualdad social era posible... fuera del Estado, es all asimismo,
donde el pblico raciocinante comienza a prevalecer frente a la publicidad auto-
ritariamente reglamentada, es en esos mbitos, en fin, donde se asiste al origen
ms primigenio de la sociedad civil.
La vinculacin del carcter raciocinante de ese pblico con el ejercicio de la
crtica y la discusin no debe ensombrecer la ligazn de todo ello con el acceso a
la cultura y, en particular, a los medios impresos. En efecto, y tal como seala
Habermas, la progresiva mercantilizacin cultural a la que se asiste desde el siglo
XVII y que se traduce en la desaparicin del mecenazgo promueve no slo la apa-
ricin de un colectivo lector y espectador al que acordamos llamar pblico, sino
tambin la transformacin de los propios fines de la cultura: el objetivo priorita-
rio de sta, hasta entonces centrado en las funciones de la publicidad represen-
tativa del poder, comienza a desdibujarse, y al tiempo que se libera, se convierte
en mercanca, sujeta, eso s, a otras leyes. Perfectamente inserta en esta vorgine,
la prensa no ser ninguna excepcin respecto a esta corriente dominante; en este
punto Habermas, haciendo una concesin al funcionalismo, asevera que la trans-
formacin impresa a la que se asiste desde entonces no estuvo sino instigada por
la demanda emergida de la propia burguesa urbana e industrial.
La interrelacin de fenmenos parece clara: la ilustracin de un sector social
favoreci la potenciacin de su latente criticismo al sistema dotndole de legitimi-
dad terica, al tiempo que las transformaciones econmicas coadyuvaban a la
emancipacin material de la burguesa respecto de los constreimientos normati-
vos de un Estado que comenzaba a revelar su obsolescencia. La emancipacin,
entendida en su ms amplia globalidad, se perfila en Habermas, no obstante, como
un complejo proceso que da cabida no slo a lo econmico : la sociedad deter-
minada exclusivamente por las leyes del libre mercado se presenta ... como una
esfera libre de dominacin, o poltico: la dominacin de la publicidad es ... una
ordenacin en la que la dominacin en general se disuelve, sino tambin a lo psi-
colgico (dejando traslucir uno de sus escassimos deslices psicoanalistas, de los
que tanto huy, al contrario que alguno de sus compaeros de la Escuela de
Frankfurt), y por supuesto, a lo filosfico (al respaldarse el movimiento burgus
en teoras polticas cimentadas en los principios de la racionalidad, la libertad y el
bien comn).
HISTORIA Y CRTICA DE LA OPININ PBLICA. UNA APROXIMACIN 203
Esta estimacin de la emancipacin burguesa como un proceso altamente
dependiente de la formacin y maduracin de una opinin pblica crtica, con-
duce a Habermas a ilustrarla con una rpida visualizacin de las valoraciones que
este proceso mereci a sus contemporneos ms sobresalientes: Rousseau, Kant,
Hobbes, Hegel, Marx, Stuart Mill y Tocqueville, para concluir que, con la racio-
nalizacin del dominio poltico y su inherente control de la publicidad, siempre se
ha pretendido garantizar un curso autnomo y armnico a la reproduccin
social, que los ilustrados identificaron con el orden natural.
Es, a juicio de Habermas, ese afn por perpetuar el Estado burgus, el que
explica que se acabe tolerando, a travs de la ampliacin del sufragio, la irrupcin
de una masa polticamente informe en el mbito, hasta entonces restringido, de
la vida pblica. Bien es verdad, que sobre ste punto Habermas no afronta las
razones intrnsecas que expliquen la mutacin del Estado liberal en Estado demo-
crtico primero y en Estado social y democrtico ms tarde; parecen interesarle
mucho ms las repercusiones que en el contexto de la vida pblica dichas trans-
formaciones provocaron.
Con ese propsito realiza una laboriossima diseccin de las modificaciones
sociales y polticas que la publicidad sufre en el contexto del Estado social o
asistencial. No duda en resaltar cmo el Estado (todava burgus, como demos-
trar ms tarde) se socializa al intervenir cada vez ms en espacios antes propios
de la vida privada: las intervenciones del Estado en la esfera privada desde finales
del pasado siglo permiten apreciar que las amplias masas insertas ahora en la
esfera pblica traducen sus antagonismos econmicos en conflictos polticos.
Una de las consecuencias ms inmediatas que observa es la masificacin de la cul-
tura y su consiguiente degradacin. La masa, bien es verdad, se configura como
pblico, pero no ya crtico, ilustrado, frente al poder, como haba ocurrido en el
siglo XVIII, sino consumidor, esta vez, de cultura. Su adocenamiento cultural ani-
quila la anterior conceptualizacin del pblico como grupo raciocinante, a la
vez que se acompaa incluso de la institucionalizacin de la intelectualidad crtica;
la vanguardia se ha mantenido como institucin.
En definitiva, la sociedad de consumo se revela como un modelo social ptimo
al servicio del Estado burgus, al hacer efectivo uno de los principales y ms tra-
dicionales fines del Estado: su perpetuacin, ahora alcanzada mediante la instru-
mentalizacin poltica del consumo. As, se llega a la liquidacin prctica de la
publicidad como instancia mediadora entre el Estado y la sociedad. Su desvir-
tuacin llega a convertirla en promotora de aclamacin pblica al adoptar un
carcter plebiscitario.
En medio de esta transformacin poltica de la publicidad, la prensa en par-
ticular, experimenta una mutacin estructural bien evidente, que a Habermas le
sirve para ahondar en una crtica ms que acerba contra el Estado democrtico
asistencial; y es que la prensa, consolidada en su modalidad de prensa de negocio
desde finales del siglo pasado, se ha hecho ms vulnerable que nunca a su control
por parte de particulares. La concentracin oligopolistica de la prensa en particu-
lar y de los medios de comunicacin de masas en general, no hace sino poner de
manifiesto la perfecta insercin de los mismos en los circuitos comercial-indus-
204 GLORIA M.
a
GARCA GONZLEZ
trales y con ella, la imposibilidad de la masa consumidora para constituirse como
opinion pblica realmente libre y racional. Este acriticismo informativo resulta
relevante para Habermas por cuanto es espejo fiel de la comercializacin de la vida
pblica: Puesto que la venta de la parte destinada al reclamo publicitario est
interrelacionada con la venta de la parte confeccionada por la redaccin, la prensa,
hasta entonces institucin de las personas privadas como pblico, se convierte
ahora en institucin de determinados miembros del pblico como personas priva-
das, esto es, en la puerta de entrada a la publicidad de intereses privados privile-
giados.
Partiendo de que las formas de orientacin de la opinin ... se apartan cons-
cientemente del ideal liberal de la publicidad', Habermas elabora todo un modelo
de explicacin del sistema democrtico en su vertiente social, segn el cual, ste se
asemeja ms a un Estado social absolutista que a un autntico rgimen demo-
crtico, cimentado per se en la racionalidad. Es precisamente el ejercicio del racio-
cinio pblico lo que Habermas echa de menos en el Estado social por l descrito.
A su juicio, los partidos polticos se han convertido en pesadas maquinarias de
poder movidas por el inters de conseguir los votos necesarios que les aseguren el
control de la cosa pblica, objetivo que alcanzan mediante una sofisticada propa-
ganda que cada vez tiene ms en comn con la publicidad comercial; en efecto, al
igual que sta, persigue mediante la difusin de simplicsimos mensajes visuales y
verbales, promover en el electorado (convertido as en masa consumidora de esl-
ganes) la aquiescencia poltica reflejada en el voto. La maquinaria poltica, puesta
peridicamente en marcha de este modo, cercena cualquier atisbo de crtica racio-
nal, provocando la ausencia material de una autntica opinin pblica, y la desvir-
tuacin absoluta de lo que haba de ser una publicidad realmente democrtica .
Acudiendo a Raymond Aron, y su obra Fin de l'ge idologique
2
Habermas
concluye que la ideologa se configura de acuerdo con la llamada cultura de con-
sumo y vierte ... la pcima de su vieja funcin: forzar la conformidad con las cir-
cunstancias existentes.
No se conforma Habermas con presentar una visin ciertamente desoladora
del panorama poltico que tiene ante sus ojos y, apartndose del viejo principio
por l defendido acerca de la separacin entre teora y praxis, no duda en confiar
en la fructificacin de su crtica. Slo desde este planteamiento puede llegar a
entenderse su afn por defender la va racionalista como nica posible para conse-
guir que la opinin no pblica, aclamativa, manipulada, e incapaz de entablar
un dilogo crtico con la esfera de lo pblico, se transforme en una autntica opi-
nin pblica liberadora de la nueva alienacin a que la sociedad de masas desde su
mismo origen se ha visto sometida.
La diseccin de Historia y crtica de la opinin pblica nos lleva a considerarla
no slo como una obra clave en la trayectoria habermasiana, sino tambin, y muy
especialmente como una obra fundamental en el estudio terico del Estado social-
democrtico.
2
ARON, RAYMOND, "Fin de la age idologique?", Sociolgica, Frankfurt am Main, 1955, pp. 219-
233.
HISTORIA Y CRTICA DE LA OPININ PBLICA. UNA APROXIMACIN 205
Las directrices marcadas desde su mismo planteamiento revelan por un
lado su inters por desentraar pormenorizadamente los factores que histri-
camente explican el origen de tal modelo de Estado, para, con un clsico pro-
psito trascendente de cariz marxista, revelar los mecanismos de su necesaria
transformacin.
Centrndonos en el primero de estos dos aspectos, resulta altamente sugestivo
observar cmo el sustrato marxista que le hace insistir en los factores econmicos
como promotores de cambios, se mezcla de forma indisoluble con un humus ilus-
trado que le lleva a subrayar de forma especial factores instintivos y volitivos tales
como la bsqueda de la felicidad y el desarrollo de la Razn crtica como instru-
mento de liberacin. De ste modo, Habermas no slo confa en la voluntad
humana como va de superacin emancipadora, sino que tambin pone su fe (en
este caso indudablemente ilustrada) en el Estado como garante de felicidad.
Respecto a su afn trascendente, resulta bien revelador que el libro, par-
tiendo del anlisis de la transformacin estructural de la vida pblica acontecida en
el Estado social, justifique la necesidad de un nuevo cambio que sta vez sirva para
recuperar el autntico sentido de la opinin pblica en relacin al poder; cambio
que habra de conllevar necesariamente la emancipacin definitiva de la totalidad
de la poblacin, ahora desarticulada como mera masa polticamente informe;
emancipacin que, como se ha apuntado reiteradamente, en modo alguno identi-
fica con revolucin, sino ms bien al contrario, como profundizacin democrtica
en las instituciones existentes. Deja as bien patente, como marchamo que hace
inconfundible su obra, aquel prstamo ilustrado del meliorismo, es decir, de
aquella conviccin de que el mundo poda llegar a ser mejor mediante el concurso
del esfuerzo comn.
También podría gustarte
- Sarramona, Jaume - Fundamentos de La EducaciónDocumento57 páginasSarramona, Jaume - Fundamentos de La Educaciónnestored1974100% (9)
- Reseña-Laclau Universalismo, Particularismo y La Cuestión de La IdentidadDocumento3 páginasReseña-Laclau Universalismo, Particularismo y La Cuestión de La IdentidadluzpearsonAún no hay calificaciones
- Formulación De Políticas Públicas Indígenas en Chile: Evidencias de un fracaso sostenidoDe EverandFormulación De Políticas Públicas Indígenas en Chile: Evidencias de un fracaso sostenidoAún no hay calificaciones
- Limitaciones Del Enfoque Racional y Modelos de Toma de Decisión Grupa ErichDocumento3 páginasLimitaciones Del Enfoque Racional y Modelos de Toma de Decisión Grupa ErichErich Martinez TrejoAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Psicologia DiferencialDocumento2 páginasEnsayo Sobre La Psicologia DiferencialRony Criss67% (3)
- Retos de La Investigación en Comunicación en América LatinaDocumento13 páginasRetos de La Investigación en Comunicación en América LatinaJeyson Arley Castillo BohorquezAún no hay calificaciones
- El Campo Político Desde La Perspectiva Teórica de BordieuDocumento22 páginasEl Campo Político Desde La Perspectiva Teórica de BordieupsisandraAún no hay calificaciones
- A Proposito de Tilly PDFDocumento7 páginasA Proposito de Tilly PDFMarcosEmmanuelBerdiasAún no hay calificaciones
- Luhmann Sobre La Construcción de La RealidadDocumento10 páginasLuhmann Sobre La Construcción de La RealidadCristian AndinoAún no hay calificaciones
- Variedades de Capitalismo y Sus Contribuciones Al Estudio Del Desarrollo en América Latina Aldo MadariagaDocumento28 páginasVariedades de Capitalismo y Sus Contribuciones Al Estudio Del Desarrollo en América Latina Aldo MadariagaAugusto SalvattoAún no hay calificaciones
- La Opinión Pública ExisteDocumento2 páginasLa Opinión Pública ExisteWAPOR Buenos Aires 2015Aún no hay calificaciones
- Agenda Setting y Redes Sociales DigitalesDocumento7 páginasAgenda Setting y Redes Sociales DigitalesGiancarlo Sandoval PacherresAún no hay calificaciones
- Edgar Morin en Tres TiemposDocumento14 páginasEdgar Morin en Tres TiemposGustavo CasasAún no hay calificaciones
- La Opinión Pública No ExisteDocumento9 páginasLa Opinión Pública No ExisteEnbuscadeixtlanAún no hay calificaciones
- Encuestas de OpiniónDocumento3 páginasEncuestas de OpiniónizahutobeinaflatspinAún no hay calificaciones
- Antropología Visual EpistemologíaDocumento14 páginasAntropología Visual Epistemologíajuan zavala100% (1)
- Natalia Aruguete Twitter Acrecienta La P PDFDocumento4 páginasNatalia Aruguete Twitter Acrecienta La P PDFsandrawolanskiAún no hay calificaciones
- La Agenda Setting y Las Redes SocialesDocumento3 páginasLa Agenda Setting y Las Redes SocialesAndrés Balarezo100% (1)
- Guia de Estudio para El Texto de Ernesto LaclauDocumento3 páginasGuia de Estudio para El Texto de Ernesto LaclauEllauchaAKDAún no hay calificaciones
- La Opinion Publica No ExisteDocumento2 páginasLa Opinion Publica No ExistefanfictionbtnAún no hay calificaciones
- El Voto y La Democracia - Patrick Champagne PDFDocumento43 páginasEl Voto y La Democracia - Patrick Champagne PDFOscarMelendezAún no hay calificaciones
- Barbero Medios Mediaciones PDFDocumento19 páginasBarbero Medios Mediaciones PDFMiguel AnguloAún no hay calificaciones
- Reseña N 6 - Alain Touraine, El Regreso Del ActorDocumento3 páginasReseña N 6 - Alain Touraine, El Regreso Del Actorsergio0718Aún no hay calificaciones
- Resumen: Ernesto Laclau - Emancipación y DiferenciaDocumento6 páginasResumen: Ernesto Laclau - Emancipación y DiferenciaCarlos Quinodoz-Pinat100% (1)
- LACLAU - Emancipación y Diferencia.Documento7 páginasLACLAU - Emancipación y Diferencia.cmauruicio14Aún no hay calificaciones
- Cap. IV MERTON Teoría y Estructura SocialesDocumento17 páginasCap. IV MERTON Teoría y Estructura SocialesSilvana JordánAún no hay calificaciones
- Segundo Parcial Sociologia Catedra Martinez SameckDocumento9 páginasSegundo Parcial Sociologia Catedra Martinez SamecklumislumAún no hay calificaciones
- La Sociología Reflexiva. GouldnerDocumento4 páginasLa Sociología Reflexiva. GouldnerAnahí HannoverAún no hay calificaciones
- Estructura de Oportunidades Politicas PDFDocumento32 páginasEstructura de Oportunidades Politicas PDFJLuisPacoriconaAún no hay calificaciones
- Estructura SocialDocumento8 páginasEstructura SocialElina RambaoAún no hay calificaciones
- Final Comunicación PolíticaDocumento38 páginasFinal Comunicación PolíticahbjbbhjbbAún no hay calificaciones
- Flores - Mcarmen - A3 - U2 - Reseña CríticaDocumento8 páginasFlores - Mcarmen - A3 - U2 - Reseña CríticaCarmen Flores GarcíaAún no hay calificaciones
- Una Ética de La Reflexión en Hannah Arendt BrunetDocumento27 páginasUna Ética de La Reflexión en Hannah Arendt BrunetMarcos GarriguezAún no hay calificaciones
- Thompson La Comunicación Masiva y La Cultura Moderna...Documento23 páginasThompson La Comunicación Masiva y La Cultura Moderna...Angel UmbertAún no hay calificaciones
- Elster La Explicación Del Comportamiento SocialDocumento3 páginasElster La Explicación Del Comportamiento SociallpAún no hay calificaciones
- Teresa MatusDocumento7 páginasTeresa MatusDaniela RamírezAún no hay calificaciones
- GOFFMAN Orden Social e InteraccionDocumento2 páginasGOFFMAN Orden Social e InteraccionYe BarottoAún no hay calificaciones
- Gergentojo PDFDocumento44 páginasGergentojo PDFDenise BazánAún no hay calificaciones
- Metodo MaxwellDocumento5 páginasMetodo MaxwellSebastián Hnrqz SgelAún no hay calificaciones
- Resumen Capitulo IV LibroDocumento4 páginasResumen Capitulo IV LibroEdgar GallegosAún no hay calificaciones
- Explicación Funcionalista vs. Explicación Intencional en Ciencias SocialesDocumento16 páginasExplicación Funcionalista vs. Explicación Intencional en Ciencias SocialesmariogregaezAún no hay calificaciones
- Latour Lo No-HumanoDocumento2 páginasLatour Lo No-HumanoPablo Oré GiustiAún no hay calificaciones
- 07 Baratta Las Teorias Del ConflictoDocumento7 páginas07 Baratta Las Teorias Del ConflictoGuido Adrian PalacinAún no hay calificaciones
- Lazarsfeld y Merton, Comunicación de Masas, Gusto Popular y Acción Social OrganizadaDocumento5 páginasLazarsfeld y Merton, Comunicación de Masas, Gusto Popular y Acción Social OrganizadaMarcos Park100% (1)
- La Metrópoli y La Vida Mental - Simmel, G.Documento4 páginasLa Metrópoli y La Vida Mental - Simmel, G.Martín R. VillaverdeAún no hay calificaciones
- Guía para El Informe Final Según MendicoaDocumento11 páginasGuía para El Informe Final Según Mendicoalichectormperal5621Aún no hay calificaciones
- Acerca de Que Es y No Es Investigación Científica en Ciencias Sociales (Sautu R., 2001)Documento9 páginasAcerca de Que Es y No Es Investigación Científica en Ciencias Sociales (Sautu R., 2001)Diego QuartulliAún no hay calificaciones
- Sasín - ¿Por Qué Le Habrá Puesto ComunidadDocumento37 páginasSasín - ¿Por Qué Le Habrá Puesto ComunidadMariano Gustavo SasínAún no hay calificaciones
- Hall Stuart Codificación Descodificación Encoding DecodingDocumento23 páginasHall Stuart Codificación Descodificación Encoding Decodinglucaszaya1Aún no hay calificaciones
- TORGERSONDocumento4 páginasTORGERSONpar4987Aún no hay calificaciones
- Estevez - Características Politicas Públicas y Anarquías Organizacionales+agendas Políticas PúblicasDocumento5 páginasEstevez - Características Politicas Públicas y Anarquías Organizacionales+agendas Políticas PúblicasJimmy100% (1)
- Fuego y BarricadasDocumento7 páginasFuego y BarricadasNicole AbarzúaAún no hay calificaciones
- La Comunicación: Espacio Teórico para La Ideología Contemporánea y Su Crítica.Documento25 páginasLa Comunicación: Espacio Teórico para La Ideología Contemporánea y Su Crítica.MarcosAún no hay calificaciones
- Clase 9 - Folguera - Etica y CienciaDocumento49 páginasClase 9 - Folguera - Etica y CiencialeomelthormeAún no hay calificaciones
- Unidad 5 - 2015: Epistemología de La Comunicación en América LatinaDocumento64 páginasUnidad 5 - 2015: Epistemología de La Comunicación en América LatinaFranzPortugalAún no hay calificaciones
- Resumen - Charles Tilly (1990) "Modelos y Realidades de La Acción Colectiva Popular"Documento3 páginasResumen - Charles Tilly (1990) "Modelos y Realidades de La Acción Colectiva Popular"ReySalmonAún no hay calificaciones
- Estafeta: SLAVOJ ŽIŽEK - en Defensa de La IntoleranciaDocumento56 páginasEstafeta: SLAVOJ ŽIŽEK - en Defensa de La IntoleranciaGerman CanoAún no hay calificaciones
- Representación, Estructura y RealidadDocumento25 páginasRepresentación, Estructura y RealidadCarlos Axel Flores ValdovinosAún no hay calificaciones
- Fillieule, O. y D. Tartakowsky (2015) La Manifestación, Cuando La Acción Colectiva Toma Las CallesDocumento4 páginasFillieule, O. y D. Tartakowsky (2015) La Manifestación, Cuando La Acción Colectiva Toma Las CallesNahuel0% (1)
- Resumen de Ciencia, Poder y Utopía: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Ciencia, Poder y Utopía: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Resumen de La Política Científica-Tecnológica en Argentina: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de La Política Científica-Tecnológica en Argentina: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- La democracia en América Latina: Partidos políticos y movimientos socialesDe EverandLa democracia en América Latina: Partidos políticos y movimientos socialesAún no hay calificaciones
- Sergio Belardinelli - La Teoría Consensual de La Verdad de Jürgen HabermasDocumento9 páginasSergio Belardinelli - La Teoría Consensual de La Verdad de Jürgen HabermasqabasaAún no hay calificaciones
- Texto de HabermasDocumento6 páginasTexto de HabermasqabasaAún no hay calificaciones
- Teoria de La Verdad en HabermasDocumento17 páginasTeoria de La Verdad en HabermasqabasaAún no hay calificaciones
- Vélez, Cuartas. 2005. Semiótica y Acción Comunicativa Una Ruta Entre Pierce, Apel y HabermasDocumento23 páginasVélez, Cuartas. 2005. Semiótica y Acción Comunicativa Una Ruta Entre Pierce, Apel y HabermasRadamanto PortillaAún no hay calificaciones
- Husserl La Filosofia en La Crisis de La Humanidad EuropeaDocumento16 páginasHusserl La Filosofia en La Crisis de La Humanidad EuropeaDani Rojas MuñozAún no hay calificaciones
- Habermas Comunicacion y Teoria CriticaDocumento24 páginasHabermas Comunicacion y Teoria CriticaAlejandra CortésAún no hay calificaciones
- Trabajo e Interacción La Crítica de Habermas A MarxDocumento29 páginasTrabajo e Interacción La Crítica de Habermas A MarxqabasaAún no hay calificaciones
- Modernidad y Postmodernidad en El Feminismo ContemporáneoDocumento14 páginasModernidad y Postmodernidad en El Feminismo ContemporáneoFederico PerezAún no hay calificaciones
- Concatti, Gabriel E. - La Primera Escuela de FrankfurtDocumento14 páginasConcatti, Gabriel E. - La Primera Escuela de FrankfurtqabasaAún no hay calificaciones
- Dominique Wolton - La Comunicación en El Centro de La ModernidadDocumento30 páginasDominique Wolton - La Comunicación en El Centro de La Modernidadqabasa100% (1)
- Breve Exposición de Algunos Planteamientos de La Teoría CriticaDocumento12 páginasBreve Exposición de Algunos Planteamientos de La Teoría CriticaqabasaAún no hay calificaciones
- Comentario de Texto: Las Ciencias Sistemicas de La AcciónDocumento1 páginaComentario de Texto: Las Ciencias Sistemicas de La AcciónqabasaAún no hay calificaciones
- Comentario de Texto: Sobre La Resolución de ConflictosDocumento1 páginaComentario de Texto: Sobre La Resolución de ConflictosqabasaAún no hay calificaciones
- Arendt: Sobre La Opinión PúblicaDocumento2 páginasArendt: Sobre La Opinión PúblicaqabasaAún no hay calificaciones
- Chandrakirti - TraduccionDocumento17 páginasChandrakirti - TraduccionJan SoloAún no hay calificaciones
- David HumeDocumento2 páginasDavid HumepamAún no hay calificaciones
- Jean Paul Sartre y El Mundo de Sofía Por Andrés BedoyaDocumento2 páginasJean Paul Sartre y El Mundo de Sofía Por Andrés BedoyaAndrés Bedoya CelyAún no hay calificaciones
- Resumen Didactica GeneralDocumento69 páginasResumen Didactica GeneralMarck SandovalAún no hay calificaciones
- MANUAL Curso COACHING para Docentes PDFDocumento110 páginasMANUAL Curso COACHING para Docentes PDFIsrael Monroy Muñoz100% (21)
- El Lenguaje Hablado y EscritoDocumento2 páginasEl Lenguaje Hablado y EscritoLariza Sanchez de Blas100% (2)
- Universidad Politécnica SalesianaDocumento5 páginasUniversidad Politécnica SalesianaJuan Eduardo Edusito EdusitoAún no hay calificaciones
- Carina Lion ¿Qué Cambia en Nuestras Formas de Enseñar y Aprender Cuando Se Incorporan TecnologíasDocumento34 páginasCarina Lion ¿Qué Cambia en Nuestras Formas de Enseñar y Aprender Cuando Se Incorporan TecnologíasTián MendezAún no hay calificaciones
- Metodo de EstudioDocumento2 páginasMetodo de EstudioJean FrancoAún no hay calificaciones
- Taller S7Documento1 páginaTaller S7estebanAún no hay calificaciones
- Silabo de MetodologiaDocumento8 páginasSilabo de MetodologiaDeisy CureAún no hay calificaciones
- 2017-Uab Formato Tesis BohorquezDocumento109 páginas2017-Uab Formato Tesis BohorquezIvan PumaAún no hay calificaciones
- Ficha Amp 2019Documento4 páginasFicha Amp 2019claudette23Aún no hay calificaciones
- Filosofía para Cavernícolas - El Mito Del Nacimiento Del AmorDocumento11 páginasFilosofía para Cavernícolas - El Mito Del Nacimiento Del AmorBeto KalaAún no hay calificaciones
- Borgdorff El Debate Sobre La Investigación en Las ArtesDocumento27 páginasBorgdorff El Debate Sobre La Investigación en Las ArtesAnaeli Arredondo Escamilla100% (2)
- El Método Científico en La Arqueología - ResumenDocumento3 páginasEl Método Científico en La Arqueología - Resumenkaracolred100% (1)
- Técnicas para Investigar. Yuni y Urbano. para Hacer La SinopsisDocumento8 páginasTécnicas para Investigar. Yuni y Urbano. para Hacer La SinopsisIvana Elisa SaraviaAún no hay calificaciones
- Cuáles Son Los Pasos Del Método Científico Obligatorios en Toda InvestigaciónDocumento2 páginasCuáles Son Los Pasos Del Método Científico Obligatorios en Toda InvestigaciónKren KrreraAún no hay calificaciones
- Guia para La Elaboración de Tesis 2017-2018 Versión Final.2Documento10 páginasGuia para La Elaboración de Tesis 2017-2018 Versión Final.2BEth RogueAún no hay calificaciones
- Historia 8 2021 - Jorge Armando ReyesDocumento2 páginasHistoria 8 2021 - Jorge Armando ReyesAmairani P.D.Aún no hay calificaciones
- I 16PF Completo CortoDocumento9 páginasI 16PF Completo CortoJackeline PrimeAún no hay calificaciones
- Los Causas Del RazonamientoDocumento47 páginasLos Causas Del RazonamientoAlexander Jiménez100% (1)
- Teoria e Historia Del DisenoDocumento16 páginasTeoria e Historia Del DisenoDescartesAún no hay calificaciones
- LRPD2 de Lógica y FilosofíaDocumento2 páginasLRPD2 de Lógica y FilosofíaKelly Huamán CuevaAún no hay calificaciones
- KUHN ResumenDocumento10 páginasKUHN ResumenGuadaCondeAún no hay calificaciones
- 1-Planeación Pedagógica en Los Procesos de Formacion ProfesionalDocumento14 páginas1-Planeación Pedagógica en Los Procesos de Formacion ProfesionalOfelia Lizarazo AstrozaAún no hay calificaciones
- Estado Del Arte VI.1 Circulo HermeneuticoDocumento11 páginasEstado Del Arte VI.1 Circulo HermeneuticoGabriel GrajalesAún no hay calificaciones