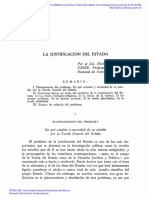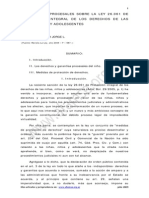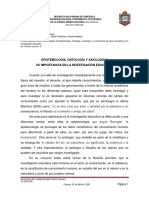Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Discusión Kelsen Cossio
Discusión Kelsen Cossio
Cargado por
dariochara0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas65 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas65 páginasDiscusión Kelsen Cossio
Discusión Kelsen Cossio
Cargado por
dariocharaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 65
TEORA EGOLOG1CA Y TEORA PURA
(BALANCE PROVISIONAL DE LA VISITA DE KELSEN
A LA ARGENTINA)
PERTINENCIA DE UNA PINCELADA .RETROSPECTIVA
L magno acontecimiento espiritual que la reciente visita de
Hans Kelsen ha significado para los juristas argentinos y, en
general, para los juristas de habla espaola, nos obliga a ir ta-
mizando desde entonces los resultados perdurables del aconte-
cimiento, tal como se recogen las arenas aurferas en la corrien-
te cenagosa y turbulenta que las arrastra, pues el maestro, ins-
talado en la ctedra de la Facultad de Derecho de Buenos Aires
desde el 2 al 25 de agosto prximo pasado, se puso en con-
tacto con el pblico argentino ante un clima de expectativa sin
precedentes en nuestros ambientes jurdicos. Conocida la causa
de esta tensin de los espritus, no podemos olvidarla como pin-
celada inicial, al afrontar nuestra tarea, porque sin ella perde-
ramos un hilo necesario a la comprensin de los detalles. En
tal sentido se reconoce, con unanimidad de pareceres, que la
causa exclusiva del clima propicio, con su expectativa y con
su tensin, se debe redondamente al hecho de la difusin na-
cional alcanzada por la Teora Egolgica, pues los juristas ego-
lgicos, puestos desde hace tres lustros en la tarea no de re-
petir a Kelsen, sino de repensarlo, impusieron la Teora Pura
en nuestro medio como una moneda jurdica circulante y obli-
garon a los dems a conocer a Kelsen con las limitaciones na-
turales de los intereses y las capacidades de cada cual.
Pero precisamente este origen de la inquietud kelseniana
en la Argentina, siendo un origen de desgarramiento al modo
185
MUNDO HISPNICO
de ser que tena nuestra mentalidad jurdica tradicional, arroj
sobre la extraordinaria expectativa algunas impurezas que, como
la escoria, han de ser rigurosamente dejadas de lado en la ta-
rea de tomar los granos aurferos.
II
DOS DIMENSIONES DE ENCUADRE
Le primero que debo decir es que este balance de la' visita
de Kelsen no puede ser, por ahora, definitivo, sino apenas
provisional. Y esto por la razn decisiva que no tenemos de
Kelsen su ltima palabra.
En efecto: Kelsen trajo sus conferencias en francs, total-
mente redactadas desde Berkeley, y con la primera de ellas,
intacta, comenz su curso el da 5. Ese mismo da, ante una
pregunta del Decano de nuestra Facultad acerca del destino
de las conferencias y frente a su deseo de que la Facultad las
publicara en una dicin bilinge, Kelsen, muy satisfecho con
a idea, respondi que las conferencias pertenecan a la Fa-
cultad invitante y que antes de su partida entregara todos los
originales a tal efecto (1).
Pero a raz de las conversaciones jusfilosficas, colectivas o
individuales que el maestro mantena diariamente, ya la segun-
da conferencia fue alterada en su texto primitivo y leda con
numerosas correcciones o aadidos manuscritos. La tercera fue
rselaborada y retocada de cabo a rabo, y la cuarta y ltima tam-
bin sufri modificaciones. Alguno de estos retoques fue tan
extremo que yo mismo se lo pas a mquina en francs, con
(1) LOS textos no se entregaron de inmediato, despus de cada
conferencia, por los compromisos contrados por el maestro con las
Facultades de Derecho He La Plata y Montevideo. Con cordial gentileza
no quiso declinar estas invitaciones, como tuvo que hacerlo, por razo-
nes de distancia, con las de otras Universidades argentinas. Pero como
no traa nada especialmente redactado para ellas, en virtud de que las
invitaciones se concretaron despus de su llegada, se vio forzado a uti-
lizar los textos de las de Buenos Aires.
186
MUNDO HISPNICO
objeto de evitarle la molestia de la lectura de toda una pgina
manuscrita. Quienes escuchamos la segunda conferencia de Bue-
nos Aires y cmo la arregl para hablar en La Plata el 23 de
agosto, advertimos sin dificultad nuevos cambios y flamantes
concesiones a la egologa. Tambin este proceso de reelabora'
cin de sus textos que denota en Kelsen su horror a la pa-
labra ex'cathedra y su humildad cientfica para hablar a con-
ciencia explica la defraudacin de cierta parte del pblico
con la tercera conferencia, pues Kelsen haba concluido la se-
gunda con la frase de que la prxima sera la causa Cossio
contra Kelsen, para defender a la Teora Pura de crticas muy
serias hechas por la Teora Egolgica; y la tercera sali a luz
sin ninguna discusin de aquellos argumentos crticos, presen-
tando solamente la exposicin de algunos puntos fundamenta-
les de la Teora Pura.
De todo esto result, con elocuencia que habla por s mis-
ma, que, llegado el momento del regreso, despidindose de
nosotros en el Decanato de la Facultad y reiterando lo que va-
rias veces me haba dicho, Kelsen expres que se llevaba los
originales de sus conferencias y que los enviara desde Ber-
keley en su versin definitiva, porque les haba hecho y toda-
va tena que hacerles muchas enmundas; que le habamos
planteado numerosas cuestiones fundamentales que necesitaba
analizar y meditar;' que con el ritmo premioso de su vida de
husped tal cosa le result explicablemente imposible en Bue-
nos Aires, y que, en tal sentido, varias de las cosas que ha-
ba expresado en la ctedra tenan un carcter precario, por-
que llegando el instante de una conferencia estaba forzado a
decirnos algo para cumplir con su cometido, aunque le hubie-
ran surgido dudas al respecto.
En resumen: que Kelsen se llev los textos de sus confe-
rencias para reelaborarlos, y que hasta que no nos enve la ver-
sin definitiva el balance de su visita slo puede ser provisio-
nal, a pesar de las tomas fonogrficas o taquigrficas (stas ni
siquiera revisadas).
' Este gesto de Kelsen,no es el nico que perfila objetiva-
mente el espritu que ha de recoger el balance de su visita,
cualesquiera sean los resultados a que quienquiera llegue o se
187
MUNDO HISPNICO
proponga llegar. Este gesto es superlativamente honroso para
Kelsen y para los estudiosos argentinos. Hay que decirlo con
modestia y con orgullo a un tiempo, pues denota que Kelsen
no ha venido a recitarnos sus ideas, bien conocidas en el mun-
do entero, y mejor que en ninguna parte en las universidades
argentinas, por toda una generacin de jvenes de excepcional
vocacin jurdica que aprendieron a repensarlas y no slo a re-
petirlas. En un arranque sin par de curiosidad cientfica y de
simpata por nosotros, Kelsen ha venido a dialogar con la Teo-
ra Egolgica y slo a eso. He aqu una segunda dimensin
preliminar que ha de tenerse en cuenta en el balance de su
visita, si se quiere extraerle objetivamente un. significado. Kel-
sen ha venido a dialogar con la Teora Egolgica; esa ha sido
su primera palabra a los periodistas al pisar nuestro suelo;
ese ha sido el hecho permanente de sus conversaciones en p<
blico y en privado; ese ha sido el caamazo, ora expreso, ora
tcito, de sus conferencias en nuestra Facultad. Y por eso, ante
la invitacin brasilea para hablar en Ro de la filosofa jurdica
latiO'americana, nos expres que hablara de la Teora Egol-
gica, porque era la nica filosofa jurdica latino-americana
que haba.
Es verdad que Kelsen ha coqueteado en grande, allann-
dose a la egolcga en la conversacin privada muchsimo ms
que en sus disertaciones acadmicas. Si esto era la bonhoma
peculiar de su cortesa, o una tcnica de su dilogo analtico, o
la afloracin de dudas ya arraigadas, es cosa que no tiene im-
portancia averiguar, y que a l tampoco le interesar aclarar.
En todo caso, al pensulaje lo ha tenido l, y es asunto de su res-
ponsabilidad este juego de dibujo y desdibujo. Pero entre esas
rosas que nos ha prodigado hay una que vale la pena recordar,
porque, con su carcter de esperanza, subraya bellamente la
segunda dimensin que he sealado; hela aqu: Una de las
preguntas naturales que se hicieron a Kelsen desde el primer
momento era si lea y comprenda el castellano, con objeto de
apreciar la amplitud de sus lecturas egolgicas. La respuesta de
los primeros das fue invariablemente que, dado el inters que
tena por la Teora Egolgica, lamentaba mucho no conocer
nuestro idioma, pero que ya estaba muy viejo para ponerse
188
MUNDO HISPNICO
en la pesada tarea de comenzar a aprenderlo. Al promediar el
mes de agosto, sin embargo, ante el giro, rico en incitaciones,
que tomaban las plticas cotidianas, expres espontneamente,
ms de una vez, que, hoy por hoy, para sus profundos intere-
ses de investigador el espaol era el idioma ms importante,
porque era en espaol que se estaban escribiendo las cosas
ms decisivas para la Teora jurdica general, y que l iba a te-
ner que afrontar la tarea de poderlo leer. Y el da de la des-
pedida en el Decanato de la Facultad, volviendo sobre lo que
ya se presentaba como una decisin rme, me dirigi estas
amistosas palabras: Lo invito a que el ao prximo me vi-
site en Berkeley; y si lo hace, ver usted que conversaremos
de la Teora Egolgica, pero en espaol.
III
LAS CONCORDANCIAS DEL PENSAMIENTO
Las dos dimensiones que se acaban de sealar la peripe-
cia corrida por los textos originales y la intencin determinan-
te de dialogar con la Teora Egolgica nos ubican como las
dos coordenadas de un problema geomtrico, en el mbito'
espiritual de la visita de Kelsen, para poder captar adecuada-
mente el sentido de lo que en concreto ocurri. Pero es claro
que sin alguna diferencia a esto que ocurri aquellas coordena-
das tendran apenas un mero valor anecdtico.
Y bien: qu ocurri?, qu ideas se trajeron a cuento,
cul fue su suerte y qu posiciones o problemas definieron?
Como es de suponer, hubo cuestiones en que el pensa-
miento de Kelsen concord con el pensamiento egolgico fuer-
temente, y otras en que, no menos fuertemente, discrep.
Pero al hacer el balance de su visita, no le es posible al hombre
equilibrado, sin desfigurar el conjunto, olvidarse de las pri-
meras, salvo que se ponga en la actitud de quien cree que
sobra uno de los ojos de la cara y que al tuerto nada le falta.
Por eso me voy a referir primeramente a dos concordancias de
su pensamiento con el pensamiento egolgico, que el maestro
189
MUNDO HISPNICO
subray enfticamente. Este primer lugar que se concede a las
concordancias no significa que ellas sean menos importantes
o menos interesantes que las discrepancias, pues son decisivas
y fundamentales; se sigue este orden de exposicin solamente
porque es ms fcil y sencillo saldar las cuentas de un balance
en algo en que las partes sustentan la misma cpinin.
i. Kelsen declar su total adhesin al planteamiento egc-
lgico que concierne al principio todo lo que no est pro-
hibido, est jurdicamente permitido, aadiendo que este prin-
cipio, usado empricamente u olvidado por la teora jurdica, y
as con ella por el propio Kelsen, haba logrado por primera
vez la exposicin correcta de su alcance y fundamento con lss
investigaciones egolgicas.
Pero es claro que esta concordancia tan rotunda no aquieta
a la Teora Egolgica, porque en la vida del espritu todo es,
siempre, un punto de partida. La Teora Egolgica tcdava
espera ver cmo desenvuelve Kelsen su actual idea de este
principio jurdico cardinal y, sobre todo, cmo elude la contra-
diccin en que lo coloca respecto de una de las cuestiones dis-
crepantes de que hablar ms adelante...
Porque la Teora Egolgica, en pgina perfectamente cono-
cida por Kelsen, apoya este principio o axioma verdaderamente
cntolgico del Derecho, directamente en la libertad del r
humano, describindolo como un juicio sinttico a priori en
el sentido de la Esttica trascendental de Kant. A priori, por-
que es eidtico para la libertad constitutiva de la experiencia
jurdica al basarse en su intuicin esencial, resultando de alio
que la libertad lo impone, queramos o no queramos, come la
nica manera posible de referirnos jurdicamente en la expe-
riencia a la libertad misma. Y sinttico, porque, adems de la
correlacin lgicamente convertible entre los trminos recpro-
cos prohibido y permitido, el axioma enuncia la libertad
como prius. Por eso no es lo mismo decir todo lo que no
est prohibido, est jurdicamente permitido, que decir todo
lo que no est permitido, est jurdicamente prohibido; en lo
primero, la libertad constitutiva del ser humano es el punto
de partida; lo segundo es radical y necesariamente falso, con
190
MUNDO HISPNICO
una falsedad de tal naturaleza que hace imposible tomar con-
tacto con la experiencia jurdica (2).
2.
0
No menos categrico fue el pronunciamiento de Kd-
sen acerca del carcter lgico-formal del nexo imputativo o
cpula del deber ser. En la cuarta conferencia se le oy decir
que, en este sentido (y sin perjuicio de otras cosas que la Teo-
ra Pura pudiere ser), la Teora Pura del Derecho era Lgica y
solamente Lgica (3).
(2) Quien no est familiarizado con este problema y sus tecnicis-
mos filosficos puede verlo expuesto con ejemplos aclaratorios y en for-
ma ms ampliamente explicativa en el artculo que publiqu en la re-
vista La Ley del 31 de diciembre de 1948 Cmo ve Kelsen a la Teo-
ra Egolgica del Derecho'!*, cap. II, primera cuestin, que es la p-
gina conocida por Kelsen a que me refiero en el texto.
(3) Con extraa dualidad epistemolgica, Kelsen insiste en que la
Teora pura es otra cosa adems de Lgica. Pero de que la afirma
decididamente tambin como Lgica jurdica formal no cabe la ms
mnima duda.' Vase el siguiente pasaje en uno de sus ltimos trabajos,
posterior ya al conocimiento del pleito que le tiene instaurado sobre
el punto la Teora egolgica, donde subraya pensamientos decisivos
por su'claridad y donde la comparacin final que l hace con la cien-
cia de la Lgica da la exacta correspondencia que toca a la Teora
pura: Es evidente que el pensamiento jurdico difiere del pensamiento
sociolgico e histrico. La pureza de una teora del Derecho que tienda
a un anlisis estructural de los ordenamientos jurdicos positivos con-
siste en nada ms que en eliminar de su esfera problemas que requie-
ren un mtodo diferente del requerido por su propio problema espe-
cfico. El postulado de pureza es el indispensable requisito para im-
pedir un sincretismo de mtodos, un postulado que la teora jurdica
tradicional no respeta suficientemente o no respeta de ninguna manera.
La eliminacin de un problema de la esfera de la Teora pura del
Derecho no significa, por cierto, negar la legitimidad de este problema
o de la ciencia que con l trate. El Derecho puede ser el objeto de di-
ferentes ciencias; la Teora pura del Derecho nunca ha pretendido ser
la nica ciencia del Derecho posible o legtima. La sociologa del Dere-
cho y la historia del Derecho son otras. Ellas, junto con el anlisis
estructural del Derecho, son necesarias para un completo entendimiento
del completo fenmeno del Derecho. Decir que no puede haber una
teora pura del Derecho, porque un anlisis estructural del Derecho,
restringindose a su problema especfico, no es suficiente para un com-
pleto entendimiento del Derecho, significa decir que no puede haber
una ciencia de la Lgica, porque no es posible un entendimiento com-
191
MUNDO HISPNICO
Sin embargo, para hacernos cargo debidamente de lo que
esto significa hay que considerar dos cosas:
a) El valor legtimo y unvoco que adquiere el uso del
trmino, deber ser en cuanto que mera unin proposicional
de dos nombres, con prescindencia de todo contenido axiol-
gico, positivo o negativo, mentado por la expresin. Lo inv
portante es la autonoma intrnseca que tiene este deber ser
lgico como simple modo de expresin, y que justificar, de
por s, su empleo aqu, all, ms all. A este aspecto del asun-
to Kelsen lo ha denominado siempre pureza metdica, y
desde ella la Teora Egolgica ha llevado a cabo sus investi-
gaciones sobre la normatividad. Kelsen mismo, en las con-
versaciones privadas, ha subrayado este acuerdo fundamental
con la Teora Egolgica, recordando con complacencia el pro'
logo que tiene la traduccin argentina de su libro La Teora
pura del Derecho. Pero conviene insistir; la pureza metdica
no significa el deseo de ser pulcro en la investigcacin jurdica,
ni la conservacin de una estricta coherencia respecto de cier'
tas premisas; la pureza metdica se resuelve en un contenido
propio, que es el principio de imputacin, con su radical dife'
rencia respecto del principio de causalidad.
b) Pero hay que considerar tambin, como integrando
esta Lgica jurdica formal, porque emergen por derivacin
directa del principio de imputacin en su uso constructivo,
tres construcciones kelsenianas de la mayor importancia: la
teora de la norma, la teora del ordenamiento y la teora de
los dualismos cientficos del pensamiento jurdico. La teora
de la norma en cuanto que la norma es un juicio; nos intere*
sa, por ahora, aclarar si es un juicio descriptivo o un juicio
prescriptivo, que es una de las discrepancias pendientes a que
me referir ms adelante; pero s, y ello basta, a que, de una
u otra manera, la norma es un juicio con su peculiar estructU'
ra (v. g., categrica, hipottica o disyuntiva) y con su peculiar
contextura (conceptos fundamentales integrantes). Como es ob'
vio, la teora de la norma se encuentra en indisolubre ligamen
pleto del fenmeno psquico de pensar sin una psicologa. (Kelsen,
Law, State and Justice in the Pur Theory of Law, en The Yale
Journal, enero de 1948, pg. 383.)
192
MUNDO HISPNICO
con el principio de imputacin, participando de su trascenden-
cia y destino, por la sencilla razn de que la cpula siempre
es cpula en el juicio o proposicin, en cuanto que es el ele-
mento funcional del mismo.
De igual manera vemos a continuacin la nocin kelsenia-
na de ordenamiento jurdico indisolublemente ligada al prin-
. ripio de imputacin, porque todo el ordenamiento se disuel-
v e en relaciones normativas que se jerarquizan gracias a la relati-
vidad y reciprocidad de los conceptos creacin y aplicacin
del Derecho, en cuanto que stos no denotan dos actividades
separadas ni separables, sino una sola actividad. Y as, por l-
timo, vemos los dualismos cientficos del pensamiento jurdico
(Derecho pblico y privado, Estado y Derecho, Ordenamiento
estatal e internacional) indisolublemente ligados al principio de
imputacin, en cuanto que tales dualismos slo desarrollan pe-
culiares posiciones arquitectnicas del deber ser en la sistem-
"tica jurdica, uno considerando la imputacin terminal, otro
ia imputacin central y otro la imputacin inicial; pero los tres
considerando siempre una imputacin de especfica significacin
dialctica (es decir, de puras posibilidades normativas), y de
-ningn modo analtica o constructiva de la experiencia. En efec-
to, el primer dualismo tematiza los modos lgicos de la impu-
- tacin terminal de la individualidad, en cuanto que la norma
individual puede ser creada autocrtica o democrticamente. El
.segundo dualismo tematiza los modos lgicos de la imputacin
rcentral de la pluralidad, en cuanto que la unificacin del orde-
namiento se concentra o se dispersa. Y el tercer dualismo te*
matiza los modos lgicos de la imputacin inicial de la totali-
dad, en cuanto que se abordan las posibilidades de la norma
fundamental en absoluto.' Norma individual, norma unitiva y
norma fundamental son, por cierto, tres problemas de deber
ser que se pueden tratar con pureza metdica prescindiendo de
-todo contenido emprico, no solo en el plano analtico del or-
.denamiento en sus partes y en su unidad (tal como se los ve
en los dos desarrolles kelsenianos precedentes al proceder a la
-construccin o reconstruccin conceptual de la experiencia ju-
idica efectiva), sino que tambin en el plano dialctico de las
..posibilidades lgicas de cada uno de ellos, destacando entonces
I.93
MUNDO HISPNICO
las consecuencias sistemticas de estas posibilidades (que es lc>
que hacen estos tres famosos dualismos en la teora jurdica).
As, bajo estos cuatro rubros, a saber: pureza metdica.
como el plano de la imputacin, teora de la norma como ana-
ltica de las partes, teora del ordenamiento como analtica deli
todo y teora de los dualismos cientficos como dialctica del."
pensamiento jurdico, ha presentado invariablemente la Teora.
Egolgica el contenido rico, denso y extenso de la Lgica nor-
mativa que est en la obra kelseniana (4); en esa parte de la
vasta obra kelseniana a la que slo corresponde el nombre de-;
Teora Pura del Derecho, dentro de un sentido cientfico d-
los trminos que sea estricto y sin concesiones. Contenido doc-
irinario de cuatro rubros que, por lo dems, corresponde a lo-'
que trata el maestro en todas sus obras pertinentes y que se.
encuentra ratificado en el prefacio de la ltima de-ellas al de--
finir su propsito, la justamente alabada General Theory of
Law and State (Harvard University Pres, 1945); libro citado por -
primera vez en castellano por los egolgicos argentinos (5), y
que, hoy por hoy, representa la ltima expresin sistemtica
n la evolucin del pensamiento de Kelsen. A' fin- de que el '
lector juzgue por s mismo, same- permitido transcribir, sin
mutilacin, el prrafo de referencia:: La materia de una teo- -
ra general del Derecho son las normas jurdicas,' sus elementos,,
su interrelacin, el ordenamiento jurdico como un todo, su-
estructura, la relacin entre diferentes ordenamientos jurdicos-
y. finalmente, la unidad del Derecho en la pluralidad de los or-
denamientos jurdicos positivos.
Se ve, pues, que carece de sentido desligar, dentro de la
Teora Pura, estrictamente considerada, los tres rubros sistem-
ticos (teora de la norma, teora del ordenamiento y teora d-
los dualismos cientficos) del rubro preliminar y fundante de-
(4) Tal vez por eso ha podido decir Jsef L. Kunz, el autorizado in-
temacionalista y discpulo de Kelsen: Ningn filsofo latino-ameri-
cano del Derecho ha entendido a Kelsen mejor que Cossio, en su-
estudio publicado en The University of Chicago Law Review, vol. XII.
nmero 2, pg. 227, febrero de 1945, y reproducido en Jurisprudencia'
Argentina de Buenos Aires.
(5) Ver Cossio, Norma, Derecho y Filosofa, notas 2 y 8, en La 1.
Ley, tomo 43, ao 1046.
I94
MUNDO HISPNICO
la pureza metdica. As como tambin que carece de sentido
pretender disminuir el alcance de la significacin lgico-formal
de la pureza metdica, reconocida por Kelsen en su cuarta con-
ferencia, sobre la base del cmputo de pginas, muchas o pocas,
que el maestro le dedica en sus libros a este rubro. Pues aparte
que son muchas las pginas que dedica al principio de imputa-
cin (6) y ya hemos visto que pureza metdica, imputacin
y valor lgico-formal del deber ser son tres modos de abordar
la misma cosa en lo que concierne al conocimiento dogmtico
del Derecho, aparte de esto, lo decisivo es siempre el signifi'
cado que tiene esta idea dentro del conjunto de la obra kelse-
niana. Y ac una simple reflexin nos da la respuesta, sin equ-
vocos y con lealtad: Qu es lo revolucionario en Kelsen?
Con qu ha trastornado el pensamiento de los juristas? Cul
es su ttulo de creador de una posicin doctrinaria dentro de
la Ciencia del Derecho? No son, por cierto, sus anlisis dog'
mticos de la nocin de responsabilidad o sancin, ni sus in-
vestigaciones sobre La Poltica aristotlica o la sociologa de la
causalidad y la retribucin, aunque en todo ello brilla siempre
primorosamente su talento y su saber en pginas cannicas. Su
ttulo exclusivo y defmitorio, respecto del cual toda su pro-
fluccin es tributaria, radica en haber descubierto el valor l-
gico-formal que tiene .el deber ser en la proposicin jurdica.
Y ha sido el propio Kelsen quien primero se ha dado cuenta
de esto, como bien lo acredita el ttulo de su primera obra
iignificativa: Los problemas capitales de la Teora del Derecho
Poltico, desplegados por la teora de la proposicin jurdica.
En resumen: la concordancia, acusada expresamente por
Kelsen en su cuarta conferencia, entre la Teora Pura y la Teo-
ta Egolgica, respecto del valor lgico-formal del deber ser,
no puede ser ni ms categrica ni ms importante.
Pero el balance de su visita no puede concluir con las coiv
cordancias de pensamiento. Ya es hora de ver las discrepan-
cias; cosa, por cierto, ms difcil de clarificar, pues al decir
(6) Las mismas conferencias de Buenos Aires dan una proporcin:
la primera y parte de la segunda estuvieron dedicadas al asunto, sobre
un total de cuatro conferencias.
X
95
MUNDO HISPNICO
discrepancias tenemos que puntualizar dos cosas: discrepancias
sobre qu y discrepancias entre quines.
Comenzaremos por lo segundo.
IV
LOS TRES PROTAGONISTAS Y SUS PROBLEMAS
La tensin espectacular que se ha vivido con la visita de
Kelsen ha tenido tres protagonistas. Para cada uno de ellos,
la tensin no tena la misma significacin, ni por el contenido
del drama, ni por la direccin que al drama imprima el mbito
espiritual en que cada protagonista se hallaba colocado. O para
decirlo con otras palabras: la ecuacin personal, de intelecto y
mismidad, de cada protagonista superpone tres perspectivas que
hay que diferenciar al unirlas en el balance que reclama el es-
pectador, porque cada protagonista arroja en l no slo su res-
puesta a las cosas planteadas, sino que tambin el problema
que cada uno tena.
Esta distincin entre respuesta y problema personal es sutil,
pero es importante y hay que tenerla en cuenta. No vaya a
creerse que ha habido respuestas diferentes desde un problema
comn. Cada protagonista ha dado su respuesta, pero la ha dado
dentro del problema con el que cada cual vena a la liza. Y
como este problema personal integra el acontecimiento en cuan-
to que quedaba puesto en l por la propia actuacin del prota-
gonista, se comprende que para diferenciar a los protagonistas
debamos aclarar cul era el problema de cada cual. Son tres
los protagonistas, y frente a ellos est el espectador reclamando
el balance.
El primer protagonista es Kelsen. Qu problema le creaba
la situacin de su visita, en funcin del cual habran de apa-
lecer sus respuestas? Kelsen vena sorprendido por el hecho
inslito de que su nombre hubiera alcanzando, en la Repblica
Argentina, una difusin en escuela (la escuela egolgica), tal
como hoy en da l no puede computar en ninguna otra parte
del mundo. La visita, pues, le implicaba aclarar el porqu de
196
MUNDO HISPNICO
esta adhesin de escuela. Esclarecer y sopesar este porqu
le resultaba imposible a la distancia por su desconocimiento del
castellano y por la consiguiente imposibilidad de conocer toda
la produccin egolgic2. Kelsen apenas conoca la traduccin
alemana de Norma, Derecho y Filosofa, la traduccin inglesa
de la Fenomenologa de la Sentencia (que corresponde a las
65 pginas iniciales de las 450 que hacen La Teora Egolgica
del Derecho) y una traduccin alemana del artculo Cmo ve
Kelsen la Teora Egolgica del Derecho, que publiqu en
La Ley del 31 de diciembre del ao pasado. Para aclarar su
propia cuestin, aquel porqu para l clave e ineludible, no
tena ms recurso que el contacto personal y la va oral.
Sin embargo, el conducto oral le complicaba extraordina-
riamente la situacin, precisamente porque l vena con un co-
nccimiento fragmentario y precario de la Teora Egolgica.
Pues al conocer las cosas que no conoca, qu sorpresas ha-
bra de recibir? Era de prever que hubiera muchas sorpresas
dada la correspondiencia cambiada entre Kelsen y Kunz, y
los dilogos tenidos en Norteamrica con los doctores Nieto
Arteta, Gioja y Gerosa.
Si las sorpresas concernan a problemas nuevos que no
afectaran una cuestin de fundamentos, la complicacin no se-
ra molesta. Pero si, al revs, concernan a la fundamentacin
de problemas comunes bajo la tacha de que Kelsen hubiera
trabajado pretemticamente sobre ellos, entonces las sorpre-
sas se les haran fastidiosas, por esta razn: Rechazar la nueva
fundamentacin no era rechazarse a s mismo, en cuanto que
rechazara la adhesin prestada por la nueva escuela en mrito
del valor que le asignaba aquella fundamentacin? Y aceptar
la nueva fundamentacin no era acaso renunciar a la inten-
cin integral de la Teora Pura?
La verdad es que el problema central de Kelsen, a saber:
aclarar el proqu de la adhesin de escuela con que la Teora
Egolgica haba luchado por su nombre, se le complic de las
dos maneras a medida que se desarrollaba su actuacin en Bue-
nos Aires. A ambas he de referirme ms adelante; pero aqu he
de sealar cmo concluy por plantersele a Kelsen su propio
problema en razn de aquellas novedades que concernan a los
MUNDO HISPNICO
fundamentos. Kelsen ha recorrido su larga carrera de publicista
er. un son polmico ardoroso y tremendo que es de todos CO'
nocido. Sin embargo, es de notar que siempre, hasta hcy,
Kelsen ha estado en la polmica como atacante: Kelsen apa'
recia como el filsofo frente al desamparo antifilosfico de sus
adversarios; Kelsen era quien hurgaba en los fundamentos
dogmticos y pretemticos de sus contrincantes, y no a la inver'
a; Kelsen era el crtico reflexivo, que saba de mtodo y episte'
mologa, frente al realismo ingenuo plural, que l desenmasca'
taba y haca envejecer con sus infalibles piedras de toque. Si
se trataba del jusnaturalismo, la filosofa de Kelsen apareca
como la concordz con la ciencia y a la altura del adelanto de
ios tiempos. Si se trataba del historicismo o del sociologismo,
la teora kelseniana apareca como la que no incurra en gro-
seras confusiones de fundamento. Si se trataba del ideologismo,
la teora kelseniana apareca como la ciencia pura frente al cir-
cunstancial inters poltico. Si se trataba del ficcionalismo, Kel-
sen apareca con los pies en la tierra, liberado de toda hipsta'
sis imaginativa. Si se trataba del casusmo, la teora kelseniann
apareca como el resorte que permite ir ms all de la circuns-
tancia, hasta el donde de las cosas, precisamente porque teori'
zaba con principios fundamentados. Si se trataba del formalis'
mo, Kelsen apareca como quien saba defenderlo de verdad-
con su excesivo (!) formalismo, frente a un incoherente for'
malismo -a medtas que se atascaba con la realidad.
Pero en el drama de Buenos Aires, el papel polmico hab>-
tual de Kelsen qued invertido: por primera vez Kelsen ha
estado en una polmica a la defensiva. Aqu, Kelsen ha apare-
cido como el antifilosfico, como el ciego para los puntos de
vista vigentes en los actuales tiempos filosficos, y a cuyo con-
tacto se desenmascaraba en retraso la marchita lozana de su
horizonte intelectual del mundo jurdico. Ahora fue Kelsen
quien se vio hurgado en los fundamentos con el ttulo neutral
que dan los datos y que, con el nombre de cultura, axiologa,
vida o existencia plenaria, le reclama que ajuste el Derecho a
la experiencia, ya que el hombre de carne y hueso no encueiv
tra cabida en la disyuncin, exhaustiva para Kelsen y configii'
radora de sus ideas, entre Norma y Naturaleza.
J Q8
MUNDO HISPNICO
Bajo esta situacin final de su propio problema tena Kel'
= fen que ir dando sus respuestas a los temas concretos; res-
puestas concretas que, de una u otra manera, arriesgaban la
aceptacin o el rechazo, por parte de Kelsen, de la adhesin
. a l profesada por la Teora Egolgica. Iba Kelsen a aceptar
la imagen egolgica de Kelsen? O iba Kelsen a aceptar la
imagen kelseniana de Kelsen? A primera vista, a la luz del
juicio ingenuo del sentimiento, parece insostenible la carta ego-
lgica en esta alternativa, pues por mucha simpata que Kelsen
tuviera por los filsofos egolgicos, el amor a s mismo sera
mayor en cuanto que aqu significaba defender la propia sub-
jetividad. Pero la solucin de la alternativa no era tan sencilla,
porque Kelsen es un autntico cientfico, y en el juicio cient-
>fico cuentan otras cosas que el sentimiento. El rechazo de la
imagen egolgica de Kelsen por parte de Kelsen contaba de
entrada a su favor con el factor subjetivo de teda verdad, en
cuanto que la expresin de la verdad requiere inalienablemente
una conviccin personal intuitiva. Pero la verdad supone tambin
un factor intersubjetivo. Y el rechazo de la imagen kelseniana de
Kelsen por parte de Kelsen computaba, en cambio, de entrada
. a su favor este factor intersubjetivo de naturaleza conceptual
-de la verdad. Tal vena a ser el problema. Y si, como se ver
ms adelante, resultara que la imagen kelseniana de la Teora
Pura es pretemtica acerca de la Ontologa, entonces la alter-
. nativa adquira otro contorno.
Veamos ahora el problema del segundo protagonista. Este
: segundo protagonista es la Teora Egolgica. Su problema sera
muy sencillo de deslindar si no mediara la confusin, entre
. quienes se informan de odas, de que la Teora Egolgica y la
Teora Pura son, poco ms o menos, la misma cosa; la pri-
mera algo as como un rebrote y desarrollo no autnomo de la
. segunda. Pero no hay tal cosa. Pues la Teora Egolgica siem-
pre ha restringido la estricta Teora Pura a un valor de Lgica
jurdica formal. La Teora Egolgica se despliega en cinco
.grandes problemas: Ontologa jurdica, Lgica jurdica formal,
Lgica jurdica trascendental, Axiologa jurdica pura y Gnoseo-
ioga del error. Haciendo proporciones, la Teora Pura slo
. ilcanza al 20 por 100 de su temtica integral. A la Teora Ego-
199
MUNDO HISPNICO
lgica le interesa aclarar que la Teora Pura vale en el mbito:'
formal del pensamiento lgico-jurdico, y por qu vale en este
mbito, pero no ms all. En tal sentido poda, por injustifica'
da, toda otra pretensin de la Teora Pura. Y al aceptarla en
tal sentido, la acepta absorbindola en cuanto que con ella in-
tegra sistemticamente el propio desarrollo temtico total de la
egologa jurdica. Y la posibilidad de esta absorcin no es
cuestionable, porque est verificada en los hechos; jams nin-
guna de las numerossimas investigaciones egolgicas, de filo-
sofa o de ciencia dogmtica, se ha visto trabada o llevada a;
incongruencias por este uso lgico-formal de la Teora Pura-
que todas han utilizado.
No hay que engaarse, pues, acerca de cul era el problema,
claro y nico, de la Teologa Egolgica en su papel de segundo -
protagonista en la visita de Kelsen a la Argentina, a saber :
la absorcin de la Teora Pura en carcter de Lgica jurdica-
formal si la Teora Pura stricto sensu era Lgica. La Teora
Egolgica esperaba este reconocimiento por parte de Ke'sen,
y nada ms. Reconocimiento de que la Teora Pura stricto sensu-
era Lgica, como proposicin fundante, viniera o no viniera
expresamente el reconocimiento de la absorcin, que de ello se-
deriva. Y tal reconocimiento, como ya se ha visto, vino en for-
ma categrica, a pesar de las modalidades con que se present;
con lo cual el problema de la visita de Kelsen, para la Teora
Egclgica, quedaba cerrado y saldado, aunque no quedaran
cerrados les problemas de los otros dos protagonistas.
Cualquiera otra concordancia de pensamiento que expresa-
ra Kelsen no haca al problema que con l tena la Teora-
Egolgica, ni era nada de lo que de l esperaba la Teora
Egolgica. Una cosa es cmo ve Kelsen a la Teora Egolgica,
que era el problema del tercer protagonista, y otra muy dife-
rente es, al revs, cmo ve la Teora Egolgica a Kelsen, que
era el problema egolgico, y sobre cuya visin, en cuanto que
adecuada o inadecuada, la Teora Egolgica esparaba una res-
puesta de Kelsen con explicable inters cientfico, por !o que
pudiera servir o no para revisar o confirmar la propia tesis-
segn en qu esa respuesta se fundara. Pero fuera de esto,.,
cualquiera otra concordancia de pensamiento que expresara KeU-
2OO
MUNDO HISPNICO
sen caa ms all de lo que esperaba la Teora Egolgica y slo-
poda significar una ventura por aadidura. Tal as la adhesin
kelseniana al axioma ontolgico de que todo lo que no est
prohibido est jurdicamente permitido, nada quita ni ponea
problema que la Teora Egolgica tiene con Kelsen, por mu-
cho que nos satisfaga esta valiosa concordancia. Podra el maes-
tro haber seguido creyendo, como antao, que hay actos de
conducta extrajurdicos (los derechos de libertad) (7), pasando
por alto la incongruencia de esta idea con su tesis de que no
hay lagunas en el Derecho, que el problema de la Teora Ego-
lgica hacia l, lo que de l esparbamos, subsistira en los
mismos trminos actuales.
Y esto se comprende porque el inters del problema egol-
gico de la Teora Pura est situado en otro punto, como se ha
explicado. La Teora Egolgica como tal poda y deba esperar
sigo de la visita de Kelsen, respecto de cuestiones en que Kel-
sen y la Teora Egclgica hubieran dicho algo comn; esto
defina una posicin entre ambos y supona una tematizacin
de fundamentos por cada parte que urga esclarecer para las
perspectivas de un saber acumulativo; tal es lo que ocurre con
el valor lgico-formal del deber ser en la proposicin jurdica,
y por eso esto era el problema kelseniano de la Teora Ego-
lgica.
Pero la Teora Egolgica como tal nada tena que esperar
de la visita de Kelsen, respecto de cuestiones en que la Teora
Egolgica algo hubiera dicho y Kelsen nada; as no se define
ninguna posicin comn, y slo queda en exhibicin una falta
de tematizacin por parte de quien nada tiene dicho; por eso
ah no puede estar el problema con Kelsen para la Teora Ego-
igica. Tal era el caso respecto del axioma ontolgico, aunque
hoy estemos en concordancia. Tal es tambin el caso respecto
de las discrepancias pendientes que veremos ms adelante, por-
que todas ellas estn sometidas a la crtica que la Teora Ego-
lgica hace a la Teora Pura para podarla de sus pretensioner
pretemticas injustificadas.
O es que ha de decirse que esta crtica egolgica a la TeoriV
(7) Ver Kelsen, Teora general del Estado, pg. 202, Barcelona,-.
1934, ed. Labor.
2OI
r/iUNDO HISPNICO
Pura, en la amplitud de sus pretensiones, es cosa que ha es-
tado oculta y que hoy aflcra en gesto advenedizo y antojadizo
a un tiempo? De ninguna manera; la ha visto siempre quien
h? sabido verla; nadie la ha subrayado con mayor autoridad
y elegancia que un ilustre prncipe de la filosofa portuguesa,
cuya es esta frase: Dcnde la superacin de Kelsen surge con
mayor evidencia es all donde la teora egolgica sustituye el
normativismo por el conductivismo... La Teora Egolgica es,
-de por s misma, una de las crticas ms eficaces que, desde
un punto de vista no polmico, se ha efectuado a Kelsen (8).
Nada mejor que esta crtica egolgica a las pretensiones de
la Teora Pura para comprobar que hemos diseado con pul-
acritud el problema del segundo protagonista de la visita de Kel-
sen. Ahora podamos comprender muy bien que no pertenecen
.a este problema cuestiones como la siguiente: La Teora Egc-
icgica afirma que el Derecho como objeto es conducta, y Kel'
sen nunca ha aceptado del todo esta tesis, cuando no la ha
-negado rotundamente; he aqu el balance que se esperaba del
-cotejo entre la Teora Egolgica y la Teora Pura.
Pero es que el cotejo no lo poda hacer cada cual sin ne-
cesidad de que viniera Kelsen como un arcngel salvador? Es
que se puede suponer que la Teora Egolgica no supiera que
.aquella afirmacin era la definitoria de su privativa posicin
doctrinaria? Es que si aquella afirmacin perteneciera a la
Teora Pura podran ser cosas diferentes la Teora Pura y la
Teora Egolgica? Es que representa un problema o una in-
cgnita cotejar cosas que se sabe que son diferentes? O es
que no se advierte la confusin interna que va adjunta a cues-
tiones como la sealada y que estas interrogaciones tienen la
virtud de puntualizar?
Sin embargo, tales cuestiones se formularon a granel; pero
por quin? Ya se colige: por el tercer protagonista.
Tercer protagonista poda ser cualquiera de los especta-
dores que abandonara su neutralidad de espectador y, espe-
(8) Antonio Jos Brandao, Estudio crtico publicado en el Boletn
da Facultade de Direito da Universidade de Coimbra, fase. II, vol. XXII.
pgina 529. ao 1946, y tambin en La Ley, tomo 48, Buenos
.Aires, 1947.
2 O2
MONDO HISPNICO
irando tambin algo, tomara cierta actitud que vamos a d e
finir. Por lo prento lo fueron muchos egolgicos y lo fueron
lodos los antiegolgicos. A los egolgicos los movera la ex-
plicable vivencia de su verdad; a los antiegolgicos, el no me-
i'os explicable sentimiento de inferioridad que estn viviendo
con ansias de desquite; a los dems, acaso una tornasolada
emocin de nacionalidad. No importa; para lo que quiero de-
cir es lo mismo. Parece vago y literario este planteamiento;
pero ya se ver que no lo es cuando, con nitidez tota!, defina-
mos al tercer protagonista por su propio problema.
He aqu tres cosas diversas:
1) La imagen que Kelsen tiene de la Teora Pura.
2) La imagen que la Teora Egolgica tiene de la Teora
Pura.
3) La imagen que Kelsen poda tener de la Teora Ego-
Jgica.
La imagen de Kelsen, segn vimos, se constituy, ganan-
do en dimensiones como las ondas concntricas que produce
un proyectil en un estanque, a partir de la imagen kelseniana
do la Teora Pura. El problema de la Teora Egolgica estaba
constituido a partir de la imagen egolgica de la Teora Pura.
Pero qu imagen poda tener Kelsen acerca de la Teora Ego-
lgica? Esto vino a constituir el ncleo del problema del tercer
protagonista. De ah es que el tercer protagonista tambin tu-
viera que esperar algo de la visita de Kelsen: Si se mova con
simpata egolgica, entonces, adems de la absorcin de la Teo-
ra Pura por la Teora Egolgica, habra de esperar la conver-
sin de Kelsen a la egologa. En cambio, si se mova con anti-
pata egolgica, habra de esperar la fulminacin o el aplasta-
miento de la Teora Egolgica por parte del maestro.
Que aquel tercer protagonista desplazaba as el problema
que la Teora Egolgica tena en trmite con Kelsen, ya lo
hemos viste. Que su esperanza de una conversin de Kelsen,
a una egologa fragmentariamente conocida, denotaba un ex-
ceso de juvenil optimismo y un desconocimiento de cmo con-
figura nuestra alma nuestra propia vida pasada, parece cosa
evidente. Pero ms evidente todava es que la esperanza del
otro tercer protagonista careca de todo asidero, porque el
203
MUNDO HISPNICO
criterio de autoridad nada puede decidir acerca de la verdad.
Slo la investigacin metdica rigurosa es argumento en este
punto, y esto, de modo inexcusable.
Si embargo, ha de reconocerse que, desde el punto de vista
de nuestra plena personalidad de estudiosos, tal como ella toma
sentido de su autntico destino, los problemas del tercer pro-
tagonista eran los fundamentales. Y como estos problemas han
cuajado en discrepancias y cuestiones pendientes, corresponde
ahora exponerlas para que cada cual haga el balance que anda
buscando por s mismo.
V
LAS DISCREPANCIAS PENDIENTES
o
El mbito del dilogo que Kelsen nos vena a ofrecer fue
dibujado anticipadamente por m en el artculo que publique
en La Ley del 31 de diciembre de 1948, a que ya he hecho
referencia, sobre la base de tres puntos como orden del da:
E! primero concerna al axioma ontolgico de que todo lo que
no est prohibido est jurdicamente permitido. El segunda
concerna al valor de Lgica jurdica formal que tiene la Teora
Pura stricto sensu. El tercero incumbe a la conducta como
ontologa jurdica y a las diferentes pretensiones ontolgicas,
que da por resueltas la Teora Pura del Derecho en sentido
amplio.
El primero y el segundo de estos problemas han perdido
su tensin en este episodio desde que, con las respuestas de
Kelsen sobre los mismos, aparecen hoy como concordancia del'
pensamiento. En cambio, el tercero aument en volumen y
tensin a medida que las conferencias de la Facultad y las pl-
ticas privadas nos aproximan a su sima. Hoy, a varias semanas
de distancia, parece conveniente descomponerlo en tres o cuatro'
tpicos para que se pueda ver lo que el tercer protagonista de*
sea ver.
2 0 4
MUNDO HISPNICO
a) LA INTUICIN DEL DERECHO
Las tesis.La Teora Egolgica sostiene que para tomar
contacto con el Derecho y posesionrselo en cuanto objeto, bas-
ta una aprehensin intuitiva; que para ello no es necesario
recurrir a ninguna norma ni dar ninguna intervencin a lo
normativo. El problema consiste en distinguir lo jurdico de
lo ajurdico (no de lo antijurdico en el sentido de la ilicitud
legal), deslindando el mbito total del Derecho dentro del
cual encontrarn su lugar todas y cada una de las configuraciones
jurdicas, desde las facultades y prestaciones hasta los delitos
y sanciones. El nmero 4, una piedra, un pjaro, una emocin,
una estatua, una balada, un acto caritativo, una plegaria^ son
cosas ajurdicas; en cambio un arriendo o un robo son cosas
jurdicas por igual, a pesar de sus opuestos signos de lcito e il-
c;to, en cuanto que en ambas est en ellas el Derecho de cuer-
po presente; .ellas, por eso, interesan directamente al Dere-
cho. As, pues, para la Teora Egolgica, el deslinde de este
mbito total del Derecho reclama necesariamente la intuicin
de lo jurdico y se basa en esta intuicin.
Para Kelsen, en cambio, sin la norma no podemos encontrar
el Derecho, porque el Derecho, en tanto que objeto, se cons-
tituye ccn la norma en cuanto que sta pone en los sucesos
naturales las referencias que se van a llamar jurdicas, en oposi-
cin a las referencias ajurdicas que puedan provenir de cual-
quier otra fuente.
Desarrollo de la tesis egolgica.La Teora Egolgica parte
de una fenomenologa existencial de la cultura. Hube de ex-
ponerle a Kelsen estas ideas la tarde del 12 de agosto, tomando
t a solas en el City Hotel, y luego, a su especial pedido, en
-e! Plaza Hotel, la tarde del 14 de agosto, en cinco horas de
pltica que dedicamos exclusivamente a este objeto.
Cultura es todo lo que hace el hombre actuando segn va-
loraciones ; no slo los productos que el hombre deja fabrica-
dos, como una silla o un soneto, sino que tambin, con frase
de Romero, la actividad misma del hombre en cuanto no es
puramente animal, como el martillar det carpintero, el nadar.
205
MUNDO HISPNICO
el acto de caridad o la apropiacin de bienes ajenos. Esta dua--
Hdad se unifica como vida humana plenaria en oposicin a la
vida biolgica, no bien proyectemos el problema de la cultura
en el plano existencial: haciendo una fenomenologa existencial
de la cultura 'cultura, comprendiendo sus dos mitades, es si-
nnimo de vida humana plenaria. As, el sentido que tenga
una estatua, que es el ser de ella, es tan del hombre plenario'
como el que tenga un robo o la guardia de un boxeador. Por
lo dems, la vida humana plenaria ser llamada vida biogr'-
fica, vida histrica, vida social, vida artstica, vida jurdica,
vida religiosa, e incluso estilo romntico, estilo drico, etc., se--
gn el acento que se quiera destacar con estas formas elpticas-
del decir.
Vida plenaria, pues, en oposicin a vida biolgica. Y vida
plenaria, por lo tanto, como cultura; comprendiendo en su n-
tima unificacin los dos aspectos de la cultura: el que como
vida plenaria objetivada consta de los productos del hacer hu-
mano, que quedan subsistiendo con autonoma ntica respecto-
de su hacedor (objetos mundanales), y el que como vida pie-
naria viviente consta de los quehaceres actualizados insepara-
bles de su hacedor (objetos egolgicos). Es claro que, una vez-
colocados en uno u otro mbito, la elipsis gramatical nos au-
toriza a hablar simplemente de vida plenaria en ambas hip'
tesis, de la misma manera que no acarrea confusin si decimos -
simplemente vida objetivada y vida viviente (9). Por lo d e
(9) La multiplicidad de nombres con que un filsofo expresa su
tema, cuando hay entre ellos una ntima unidad, lejos de ser un re-
proche que se le puede hacer es una fortuna, porque con unos des
taca aspectos que los otros no destacan, y viceversa. A Bergson se
le reproch la variedad de cosas a que aluda con su intuicin; pero
su respuesta fue ejemplar: Que no se nos pida, pues, de la intui-
cin una definicin simple y geomtrica. Sera muy fcil mostrar que
tomamos la palabra en acepciones que no se deducen matemticamente
las unas de las otras... De lo que no es reconstituidle por medio de
componentes conocidos, de la cosa que no ha sido recortada en el
todo de la realidad por el entendimiento, ni por el sentido comn ni
por el lenguaje, no se puede dar una idea mi s que tomando sobre
ella perspectivas mltiples, complementarias y no equivalentes... Hay,
sin .embargo, un sentido fundamental: pensar intuitivamente es pen-
sar en duracin. La Pernee et le Mouvant, pgs. 37 y 38, Pars, 1934,-
206
MUNDO HISPNICO
ms, cualquier modo de la vida plenaria es susceptible de lasa-
dos tnicas heideggerianas, la de la vida autntica y la de la vida
decada. Es una injustificada estrechez filosfica querer ver el
Derecho nicamente como vida plenaria decada y querer cons-
tteir a la Teora Egolgica a que as lo vea; esto hara im-
posible toda metafsica de la justicia. Es claro que la autenti-
cidad de la justicia no nos descubre la misma cosa que la auten-
ticidad de la angustia religiosa; pero una cosa es el juez que,,
por haragan3ra, falla a la ligera un caso atenindose a lo que ya
se ha fallado en otros ms o menos parecidos (este juez sera uno
entre tantos), y otra muy diferente es el juez que por fallar a sa-
hiendas, contrariando las instrucciones de un dspota, pierde.-
su cargo y queda en la miseria (10).
Este juez es un temerario, no uno entre tantos; pero como-'
dice Heidegger, esto se produce slo cuando hay algo a que
ofrecer la vida con objeto de asegurar a la existencia la su-
prema grandeza.
La fenomenologa existencial de la cultura nos lleva firme--
mente a comprender que, si bien la vida biolgica es Natura--
leza, el hombre no es Naturaleza, porque es vida plenaria. Como
Naturaleza el hombre es vida biolgica, pero como hombre de
verdad es otra cosa mucho ms radical y primaria. Es un puro-
prejuicio de una filosofa superada creer que realidad y Natura-
leza son trminos sinnimos o que lo nico realmente real sea
la Naturaleza, porque no se puede dudar de la realidad de un-
automvil, de una estatua, de una balada, de una condena con-
dicional, de un crdito, nada de lo cual es Naturaleza. Slo Ios-
objetos ideales en su intemporalidad, como las esencias, los n
edic. Alean.) Pero que no nos perturbe la cita, porque nosotros ha-
blamos de la intuicin jurdica en un sentido preciso que se ver ms-
adelante.
(10) Larga explicacin recibe siempre este tpico en mi ctedra
universitaria; pero est esbozado en mi trabajo La sentencia criminal
y la teora jurdica, publicado en La Ley en diciembre de 1940 y
en los Anales de la Facultad de Derecho de La Plata, tomo XIII.
ao 1942. Ver tambin Heidegger, Qu es Metafsica?, pg. 31 (M-
xico, 1941, edic. Sneca), para la posibilidad de otras revelaciones deP
ente en total diversas de aquella de la angustia. Lo que luego se trans-
cribe es de la pgina 47 de esta obra.
207
MUNDO HISPNICO
.meros, los conceptos o significaciones como tales, son irreales;
para ellos su peculiar existencia se agota en su esencia.
A su vez, para comprender la peculiar realidad de los obje-
tos culturales, que incuestionablemente son realmente reales,
hay que advertir que, por estructura esencial, consisten de un
sustrato perceptible y de un sentido espiritual indisolublemente
compenetrados en una unidad dialctica, es decir, que compren'
'demos el sustrato por su sentido y comprendemos el sentido
en su sustrato: se pasa por interpretacin desde la exterioriza-
cin perceptible del sustrato al sentido inmanente que lo vivifica
con vida plenaria. Esto justifica la frase de Dilthey: Explica-
.mos la Naturaleza, comprendemos la Cultura. Esto lo experi-
mentamos todos los das cuando a un mojn no lo llamamos
.piedra, cuando a un riel no lo llamamos hierro, cuando a una
sonata no Ja llamamos sonido, cuando a un hombre aprisio-
nado no lo determinamos por el lugar que ocupa en el espacio
-de acuerdo a un sistema de coordenadas geomtricas. Pero hay
que insistir. El sentido de un objeto cultural no es el efecto
psicolgico que casualmente nos producen esos fragmentos de
"la Naturaleza que son su sustrato, aunque eso tambin le toque
ser: sustrato y sentido estn en una relacin de compenetra-
cin que se capta en ese acto gnoseolgico primario que es la
comprensin. Por eso la Teora Egolgica no dice que los obje-
tos culturales tienen un sentido, cual si existieran objetos natu-
rales a los que les llega desde fuera el aadido de un sentido sus-
t.mte que no se podra ser independientemente. La Teora Ego-
lgica dice que los objetos culturales son sendos sentidos; su
ser es un ser en un sentido, es decir, su ser consiste en existir:
se trata de sentidos existentes y ex-sistentes cual es la entidad
de la vida plenaria en general.
Ahora bien, la Teora Egolgica no duda que el Derecho
e. cultura, que es algo que el hombre hace actuando segn va-
loraciones, por lo tanto, no duda de la realidad del Derecho.
Por eso ha dicho siempre que la Ciencia Dogmtica es una
ciencia de realidades. Pero en cul de las dos mitades de la
cultura, en tanto que sta es vida plenaria, est el Derecho?
Esas dos mitades, la de la vida objetivada y la de la vida vi-
-viente, han sido deslindadas por la Teora Egolgica en atencin
208
MUNDO HISPNICO
al sustrato perceptible del objeto cultural; en aquel caso, el sus-
trato es una porcin de Naturaleza (objetos mundanales); en
este caso el sustrato es la propia vida del hombre plenario y no
ya su mero organismo biolgico, destacando con esto que en
el sustrato est el inseparable ego actuante de toda accin hu-
mana; de ah la denominacin pnima; de ah que el objeto
egolgico sea un sinnimo de la conducta como conducta hecha
objeto de conocimiento. La pregunta formulada tiene ahora f-
cil respuesta: el Derecho no es vida humana objetivada porque
puestos a sealar su sustrato perceptible no lo encontraremos en
ninguna porcin de la Naturaleza. El Derecho es conducta, vida
humana viviente, objeto egolgico.
Sin embargo, hay una estrechez de apreciacin circulante
en conexin con esto, que nos obliga a insistir en el punto. La
catica heterogeneidad de las doctrinas sobre el ser del Derecho,
!o ha sealado en cosas tan dispares, que no era posible, a la
Teora Egolgica. tomar partido precipitadamente. Para orientar
su pesquisa inicial, la Teora Egolgica tom como punto de
partida el acto jurisdiccional, pues entre los infinitos hechos
del mundo, si hay alguno que impone por antonomasia su cali-
dad jurdica, es la decisin judicial. En esto estn de acuerdo
las doctrinas ms heterogneas con privilegiada unanimidad.
El caso conviene igual al Derecho moderno que al Derecho
primitivo, el que por cierto, no carece de rganos jurisdicciona-
les, aunque stos no sean jueces profesionales como en la vida
civilizada. La Teora Egolgica, lanzada a la bsqueda de un
hecho jurdico indubitable, se sinti en la ms firme posicin al
detenerse en la sentencia judicial. Por eso es que, metdicamente,
procedi comenzando con una fenomenologa de la sentencia.
No es que, para el caso, no hubiera podido servir lo mismo
cualquier otro fenmeno de conducta, pues precisamente lo
contrario hace ver la Teora Egolgica. Ni es que sta crea
que la Filosofa del Derecho se limita a la interpretacin ju-
dicial, aunque, s all confluyan con peculiar dramatismo todos
ios problemas justifilosficos. Ha elegido ese punto de partida
slo para evitar una discusin superfetada.
Sobre estas bases, el dilogo con Kelsen lleg a su punto
crucial de esta manera: se trataba, ya, de ver cmo la intuicin
209
' 4
MUNDO HISPNICO
jurdica deslindaba, por s sola, el mbito total del Derecho y
cul era esta intuicin definitoria. Mi exposicin rez as:
Tomemos a consideracin, desnudamente como dato, un
acto de conducta cualquiera; por ejemplo, yo tomo un libro y
lo traslado de un punto a otro de esta mesa. Lo que nos est
dado como dato, es decir, lo que escuetamente hay, es la trans-
portacin del libro de un lado a otro, que acabo de hacer.
Ahora bien, como una primera aprehensin intuitiva del dato,
puedo limitarme a considerar la transportacin del libro en el
mero y simple hacer mo que ella es: considerar el hacer 'en
s mismo en cuanto es, transportacin, y nada ms. Sobre esta
base, al concebir lo dado, puedo obtener nicamente un cono-
cimiento fsico integrante de la Naturaleza, ya como narracin
del movimiento, ya como explicacin. Mi accin, as considera-
da, es Naturaleza, tanto como el vuelo de un pjaro o la trasla-
cin terrestre.
Pero hay otra intuicin posible del mismo dato de nues-
tro ejemplo. Considerada ahora la transportacin del libro no en
mi bruto y mero hacer, sino en cuanto que, en cada instante,
eso que hago va coordinado e integrado con lo que omito:
el hacer y el omitir concomitante aparecen ahora a la vista
en cuando que dados en el dato; mi hacer y la transpor-
tacin del libro como hacer es ahora un poder hacer con
su irrenunciable inmanente referencia a un ego, es decir, es li-
bertad en presencia. Y bien se advierte la imposibilidad de
ver a mi hacer como libertad, considerando solamente el ha-
cer y prescindiendo de las omisiones concomitantes que inte-
gran el poder hacer. Esta es la consideracin de la conducta
en su interferencia subjetiva de acciones posibles, que la cons-
tituye en el objeto del conocimiento moral cuando, sobre tal
base, quiero concebirla conceptualmente. Como se compren-
de, la Naturaleza, ni lo que hay de Naturaleza en el hombre,
no admite esta consideracin.
Pero cabe todava otra intuicin posible del mismo dato
de nuestro ejemplo, tambin en cuanto es libertad. Como la
existencia humana es coexistencial, considero ahora la trans-
portacin del libro en cuanto que, en cada instante, eso que
hago va coordinado e integrado al hecho de que un tercero
2 I O
MUNDO HISPNICO
me lo impide o no me lo impide. E.1 hacer y la impedibilidad
concomitante aparecen a la vista. Ahora bien, en cuanto que
dados en el dato, pero de tal modo que mi hacer y la trans-
portacin del libro como hacer ya no es visto como un hacer
slo mo, aunque sea yo quien transporta el libro, sino que
es visto como un hacer compartido, es decir, no como un hacer
nuestro nico, porque si bien yo transporto el libro, el otro
permite que lo transporte (lo mismo valdra si lo impidiera),
todo lo cual est dado en el dato. Esta es la consideracin de
la conducta en su interferencia intersubjectiva de acciones po-
sibles, que la constituye en el cbjeto del conocimiento jurdi-
co cuando, sobre tal base, quiero concebirla conceptualmente.
As queda deslindado intuitivamente el mbito total del De-
recho sin haber recurrido a ninguna norma. Pero dos refle-
xiones ms han de agregarse.
PRIMERA REFLEXIN.Acabo de referirme a la intuicin n-
ticamente definitoria del Derecho como objeto de un cono-
cimiento; es su visin ntica con intuicin sensible; podra-
mos transponerla en visin ontolgica con intuicin emocional
y hablar de los valores jurdicos, pero esto no es necesario a
los fines de este balance. Ha de notarse, sin embargo, que en
ella he hablado de intersubjetividad e importa no confun-
dir la significacin precisa de este vocablo fundamental, ya que
tiene un uso plural.
Se habla de la intersubjetividad trascendental del conoci-
miento para referirse a su objetividad, en cuanto que algo es
como es para un yo y tambin para los otros yo; pero este
no es nuestro asunto. Se habla tambin, con la larga tradicin
greco-escolstica, de intersubjetividad como relacin de alte-
ridad, contemplando el problema del destinatario o benefi-
ciario de una accin humana cuando este destinatario es otra
persona que el sujeto actuante; y as se encuadra el mbito de
los deberes para con los dems, diferente de los mbitos de
los deberes para con uno mismo y para con Dios, donde el
Derecho figurara a la par de la caridad, de la amistad, etc-
tera. Pero sta no- es la intersubjetividad o alteridad jur-
dica que utiliza la Teora Egolgica, porque aqulla compu-
ta la situacin de dos personas a las que les sobreviene la
2 1 1
MUNDO HISPNICO
relacin extrnseca de agente y destinatario, que vincula, si,
a ambas personas, pero dejando independientes los compor-
tamientos de cada una, los cuales no son contemplados en re-
lacin ni puestos en unidad. En cambio, la intersubjetividad
que define la Teora Egolgica como autntica alteridad ju-
rdica, se refiere a la intersubjetividad del comportamiento
mismo segn la cual ste resulta un hacer compartido, es de-
cir, donde el acto de alguien, en cuanto est o impedido o
permitido por otro, resulta ser un acto conjunto de ambos.
As, la caridad carece de intersubjetividad jurdica porque al
hacer del sujeto caritativo lo comprendemos ntegramente como
tal, considerando nicamente su accin coordinada a sus omi-
siones concomitantes, con entera prescindencia de la actitud
que tome el sujeto destinatario de la limosna; actitud de este
ltimo, independiente de la de aqul, que no se unifica con la
de aqul y por cuya razn la accin caritativa no puede ser
vista como una accin conjunta de ambos. En cambio, no bien
apuntramos al derecho de hacer caridad que tiene el suje-
to caritativo, veramos que esto significa que no puede ser im-
pedido por el sujeto destinatario ni por ningn otro, resultan'
do que la accin que tiene lugar, es de l, que la hace, y al
propio tiempo tambin de los otros, en cuanto no la impi-
den. Y el hecho ocurrente de conducta se presentara, lo mis-
mo, como accin conjunta o comportamiento compartido, en
el caso contrario de que fuera impedido, porque la intersub-
jpSvidad a que alude la Teora Egolgica para definir nti-
camente el Derecho, no se refiere exclusivamente al impedir,
sino al impedir y al permitir a la vez; es decir, a la accin
humana desde el punto de vista de su impedibilidad.
SEGUNDA REFLEXIN.Con esta intuicin queda deslindado el
mbito total de lo jurdico y determinado el objeto especfico
de la ciencia jurdica. Es verdad que con esta sola intuicin
no puede saber si el acto de conducta es una facultad, una
prestacin, un entuerto o una sancin; y que para saberlo ne-
cesito de la norma. Es verdad tambin que el Derecho, en la
experiencia, no puede aparecer nunca a secas, determinado
como Derecho y nada ms, sino que aparece de alguna de
aquellas cuatro maneras; de modo que aparece siempre de al-
2 1 2
MUNDO HISPNICO
guna forma como norma, ya que sin la norma no podramos
lograr ninguna de estas cuatro determinaciones. Pero esto no
autoriza a creer que se hace intil lo dado por la intuicin
jurdica, porque, al revs, la norma tiene que actuar sobre una
intuicin adecuada. La norma no aparece como el elemento
fundante, segn cree Kelsen, sino como un elemento funda-
do, pues si bien sin la norma no puedo saber si este acto es
prestacin y no entuerto o la facultad o sancin, en cambio,
s muy bien sin ella que, en cuanto conducta en interferen-
cia intersubjetiva, alguna de esas cuatro cosas tiene que ser
por mucho que no pueda determinar cul. O para decirlo ms
brevemente, por remisin al axioma de que todo lo que no
est prohibido est jurdicamente permitido: me basta la con-
ducta humana en interferencia intersubjetiva, para saber apo-
dcticamente que sobre ella procede el juicio de licitud o ili-
citud; aunque todava no sepa cul de estas calificaciones es
la que corresponde, s con certeza que alguna de ellas cabe,
porque no estoy sobre un dato ajurdico. Pasa aqu, al apre-
ciar el primado del dato intuitivo y el papel de la norma con
que quiere desalojarlo el filsofo racionalista, algo anlogo a
lo siguiente: los vertebrados son siempre este perro, aquella
gallina, aquel elefante, etc. Pero no debo confundir lo que ne-
cesito saber para conocer que esto es un perro, y no una ga-
llina ni un elefante, con lo que necesito saber para conocer
lo que es un vertebrado. Esto ltimo (al igual que la determi-
nacin del objeto Derecho), es lo fundante en el conocimiento
de lo primero, porque la determinacin del ser gallina, o pe-
rro, o elefante (y paralelamente la determinacin del ser fa-
cultad, prestacin, entuerto o sancin) recae en el mbito pre-
vio y constituido por aparte del ser vertebrado (o del ser De-
recho como distinto de todo lo ajurdico).
Todava queda por aclarar el papel de la norma. Con ser
un concepto y precisamente el concepto apto para mentar
la conducta como conducta, la Teora Egolgica siempre ha
dicho que este concepto integra el propio objeto que mienta,
de modo que la norma resulta inmanente, como sentido, a la
conducta. A esto acabamos de aludir cuando se ha dicho que,
de alguna manera, el Derecho aparece siempre como norma
213
MUNDO HISPNICO
en cuanto que siempre, en la experiencia, aparece determina-
do como facultad, prestacin, entuerto o sancin, y ya sin la
norma no podramos lograr ninguna de estas determinado'
nes. Pero la aclaracin del papel de la norma ocupar la se-
gunda 'discrepancia pendiente con Kelsen. Por ahora basta
concluir sealando que el Derecho como objeto ha quedado
patentizado como conducta de interferencia intersubjetiva y
que esto se ha logrado mediante una pura intuicin eidtica
de su faz ntica, sin recurrir para nada a normas de ninguna
clase. Le hice a Kelsen la siguiente consideracin confirma-
toria, cuyo valor sugestivo lo impresion grandemente: cuan-
do fueron los aviones alemanes, en i9i4, a bombardear Pa-
rs, trasladaron la Venus de Milo al stano del Louvre, cu-
bierta de bolsas de arena, para protegerla de las bombas; y
as con todo el tesoro artstico del gran museo. Por qu no
se poda proteger de la misma manera el derecho francs,
siendo tambin una realidad cultural? La respuesta es slo
una: porque en la conducta de los franceses estaba el derc
cho francs en presencia intrasladable.
QU OBJET KELSEN.La precedente exposicin, como es
de imaginarse, no transcurri como un monlogo. Por el con-
trario, las estrepadas kelsianas encontraban la constante en un
candente tono de cordial vehemencia. De ah que deba recons-
truir en forma dialogada el contenido substancial de aquella tar-
de tan grata para mi espritu.
KELSEN.La Teora Egolgica tiene un punto de parti-
da metafsico y yo rechazo toda metafsica. Usted me
habla de la libertad como de algo real y existente, y
eso es hablarme de un ente metafsico en el que yo
no creo ni puedo aceptar. La ciencia no conoce ese
ente. Recuerdo una ancdota atribuida a Laplace, quien,
llamado por el Rey de Francia para que le exponga
su sistema y habiendo preguntado el Rey, al final, Y
all dnde est Dios?, contest: Seor, para hacer
mi sistema no he necesitado de esa hiptesis. As yo
he tratado de hacer la teora del Derecho sin recurrir
a la hiptesis metafsica de la libertad.
214
MUNDO HISPNICO
Cossio.Slo la ciencia natural no conoce ese algo que
es la libertad, porque "la libertad no est en ese m-
bito; pero la conocen el hombre plenario, la cultu-
ra, la historia. Es un concepto muy estrecho de cien-
cia querer reducir la cientifidad a la ciencia natural.
Usted mismo, habla de una ciencia del Derecho que
no es una ciencia natural. No podemos negar la li-
bertad frente a los actuales resultados de la analtica
del tiempo espiritual; y la historia, que se nos impo-
ne como un hecho, la acredita intergiversablemente
con la sola consideracin de que el hombre es el ni-
co animal que tiene historia.
KELSEN.Nunca he visto claridad en eso del tiempo es-
piritual. Tampoco en la filosofa de la cultura. Hace
ms de veinte aos que escrib un trabajo criticando a
Rickert y desde entonces el asunto no me ha atrado.
Cossio.Es que la filosofa de la cultura es Rickert, pe-
ro no slo Rickert; tambin es Dthey, Bergson, Hus-
serl, Scheler, Heidegger, Ortega y Gasset.
KELSEN.Todos metafsicos, y ya le he dicho que recha-
zo la metafsica. No creo en la libertad como ente
real y existente. El mundo se presenta como un de-
terminismo total, sin ningn lugar de excepcin; y el
problema es construir la teor/a del Derecho sin recu-
rrir a la hiptesis metafsica de la libertad.
Cossio.Pero as, usted no elude la metafsica; simple-
mente reemplaza una metafsica por otra: la de la li-
bertad por la del determinismo. Aristteles, en frase
que se le atribuye, tena razn cuando dijo: Para ser
metafsico, es necesario hacer metafsica; para no ser-
lo, es necesario tedava hacerla; de todas maneras es
necesario hacer metafsica. En este caso lo ms plau-
sible es enraizar el problema jurdico en la mejor me-
tafsica, pero no quedar en una actitud pretemtica
a ese respecto. Su ciencia del Derecho no es una cien-
cia natural, y usted se ve por ello forzado a hablar tam-
bin de la libertad.
KELSEN.S, hablo de la libertad; pero yo doy a este
215
MUNDO HISPNICO
problema una solucin racionalista compatible con el
determinismo; mi solucin est en anttesis con su so-
lucin metafsica que quiere hacer del hombre un lu-
gar de excepcin dentro del Cosmos. Yo no digo que
damos normas porque hay libertad, sino ms vale al
revs, que hablamos de libertad cuando damos nor-
mas a pesar del curso absolutamente determinado de
los actos humanos.
Cossio.Esto es una solucin verbal, no es la solucin
del problema. Su solucin legitima muy bien una nue-
va acepcin del injerto en el vocablo libertad; pero
usted se equivoca cuando cree que es la solucin de
un viejo problema mal planteado, pues usted escamo-
tea los hechos sobre los que ese problema est bien
asentado, aunque estuviere mal planteado. Reconocer
la existencia de ciertos hechos no es ninguna cuestin
que nos diga en qu consiste un mtodo, ni vicever-
sa. Su solucin no puede explicar de cmo slo el hom-
bre tiene propiamente historia, resultando que mi es-
pritu, que nace con la edad de su tiempo, es tributa-
rio de las generaciones pasadas; y esto es un hecho.
Ni por qu slo el hombre -cocina sus alimentos, fa-
brica herramientas y hace versos, creando te do ello
donde no lo haba; y esto tambin es un hecho. Y es-
tos hechos se ha llamado y llamamos libertad y sobre
su existencia nada explica la solucin suya. Por el con-
trario, se desenvuelve sin hacerse cargo de que su tem-
poralidad es una temporalidad espiritual o existencial.
Con su solucin usted explica, a lo ms, el uso termi-
nolgico existencial, pero presuponiendo que la men-
cin que pretende hacer del vocablo es una ilusin y
presuponiendo que el problema de la realidad de la
libertad est resuelto negativamente por el determi-
nismo de la ciencia natural. Con ello usted subordina
a la cienca fsica un presupuesto del Derecho que el
jurista debiera estudiar por propia cuenta, de tal ma-
nera que, por esta acepcin fornea de una autoridad
cientfica incompetente (ya que la Fsica no tiene que
216
MUNDO HISPNICO
encontrar en su mbito a la libertad), usted viene a
quedar en una situacin pretemtica respecto a la
autenticidad del Derecho.
KELSEN.Pero qu ganamos con esta hiptesis de la li-
bertad como algo real y existente? Me dice usted que
as se salva la cultura. Pero yo soy jurista y no teori'
zo la cultura; a m me interesa el Derecho. Y yo le
pregunto: acaso su largo desarrollo nos ha servido
para llegar a hablar algo del Derecho como juris-
tas? No.
Cossio.Para hablar, que es tanto como pensar acerca
de l, no. Pero para verlo, s. Con la intuicin jurdica
yo no pretendo hablar sobre el Derecho, sino encon-
trarlo y ponrmelo por delante; para hablar de l ne-
cesito ya de la norma, no olvidando, eso s, que todo
lo que mi pensamiento afirme ha de encontrar su ve-
rificacin en los hechos. Y si esto no lo saco de la in-
tuicin, no lo podr sacar de ninguna otra parte.
CMO SE DEFENDI KELSEN.Apreciar el lector que la ob-
jecin de Kelsen incida monocordemente en un sol punto;
la existencia real de la libertad. Y no poda ser de otra mane-
ra, porque all se jugaba en su raz la tesis egolgica de la in-
tuicin del Derecho. Pero no iba a suceder que slo Kelsen ata-
cara la tesis egolgica; tambin le toc el turno de escuchar mi
ataque a su adversa tesis. A este propsito, el dilogo prosi-
gui as:
KELSEN.Es cierto, como usted dice, que yo hablo de
una ciencia jurdica que no es una ciencia de la Na-
turaleza; pero esto es posible, sin afectar el determi-
nismo de la Naturaleza crendole un lugar de excep-
cin, porque me limito a cambiar el nexo lgico de la
proposicin: para la Naturaleza el verbo ser y para
el Derecho el verbo deber ser. Esto es muy sencillo
y mucho ms simple que toda su construccin con un
punto de partida metafsico.
Cossio.A m no me interesa la sencillez, sino la verdad;
217
MUNDO HISPNICO
yo necesito ver que su tesis tenga confirmacin emp'
rica. El conocimiento es sistemtico y el sistema del
conocimiento no consiste en deslindar una oposicin
como la de Derecho y Naturaleza, sino en ubicar al
Derecho en armona con la totalidad de las ramas del
saber. La Matemtica y la Historia tambin conocen
Naturaleza?
KELSEN.Reconozco el problema, pero no salgamos del
Derecho. La oposicin entre norma y Naturaleza pue-
de ser muy estrecha para lo que usted dice, pero es su-
ficiente para explicar la constitucin de la ciencia ju-
rdica sin mengua del total determinismo de la reali-
dad. En este sentido mi posicin no puede ser ms
clara y sencilla: hablamos de libertad porque damos
normas a pesar del curso causal de los acontecimien-
tos : si a la ejecucin de la sentencia que, de acuer-
do a normas, ha dictado un juez condenando al reo a
la pena capital, yo le quito las normas general e in-
dividual que la configuran, entonces me quedo con
un parco hecho de la Naturaleza.
CossiO.No, seor; usted se queda con lo dado e in-
tuble, pero no con el mundo de tomos y electrones
que es la Naturaleza de que hoy nos habla la Fsica;
ni siquiera se quedara con la Naturaleza de una F-
sica menos moderna. La Naturaleza aparece slo cuan-
do a los datos se los categoriza y concibe bajo el nexo
causal; se nos dir as, que la corriente elctrica es
causa del fallecimiento del reo ejecutado, aunque, por
cierto, la acusacin causal no sea cosa de verse como
algo dado, sino como algo afirmado. Usted presenta
la oposicin de norma y Naturaleza con un privilegio
pretemtico en favor de la Naturaleza, porque a sta
le est computado el apoyo de una intuicin; cosa
que no hace con la norma, porque la norma no es
algo intuble. Pero usted olvida que aquel dato de
su ejemplo, siendo conducta humana, tiene una tripli-
cidad de intuiciones nticas, de modo que si usted
computara las dos intuiciones de la libertad fenom-
2 l 8
MUNDO HISPNICO
nica, desaparecera el privilegio que usted atribuye a
la Naturaleza de ser el nico ltimo residuo fctico
del hombre como ente. Si su tesis fuera exacta, yo le
pregunto por qu limita usted el juego de las normas
a la conducta humana; por qu no se le ocurre dar-
nos con verdad el sistema normativo de la cada de
las hojas en otoo.
KELSEN.Para m eso es imposible por definicin.
CossiO.Cmo por definicin? Qu quiere decir tal
cosa?
KELSEN.S, seor: por definicin; es decir, porque yo
he creado la cpula del deber ser, para que sea usa-
da exclusivamente en relacin con los actos creadores
de normas que actualizan los rganos del Derecho; o
sea para conocer estos actos y nada ms. Cualquier
otro uso que se le d ms all de este limitado campo,
ya no es Teora Pura. Veo muy bien que la Teora
Egolgica usa el deber ser con el mismo valor estric-
tamente lgico-formal que yo; pero extiende este uso
mucho ms all de los lmites que definen a la Teora
Pura. Y eso ser Teora Egolgica, pero no es Teora
Pura.
COSSIO.No estoy satisfecho. Procediendo por definicin
cae usted en construccionismo, que es cosa artificiosa.
Por definicin, lo ms que puede conseguir es hacer
una teora coherente consigo misma; pero esta cohe-
rencia no es ninguna garanta de que ella se corres-
ponda con la realidad. En tal sentido, las definicio-
nes pueden muy bien quedar en el aire. Con esto que-
dan separados, en forma irreductible su criterio y el
mo; usted fija por definicin el mbito de validez
del deber ser lgico; en cambio, la Teora Egolgica
lo fija por su correspondencia con una intuicin pura,
que en este caso es la intuicin de la libertad, en uno
y otro de sus dos modos segn se trate del conocimien-
to moral o del jurdico. Por eso la Teora Egolgica
avanza coherentemente hasta abarcar toda la conduc-
ta, pero se detiene ante la Naturaleza, que no confir-
219
1
MUNDO HISPNICO
mana intuitivamente las normas con que quisiramos
mentarla.
KELSEN.Siempre volvemos al mismo punto inicial que
nos separa y donde est toda nuestra cuestin.
Cossio.S. Pero todava tiene usted que aclararme, den-
tro de su posicin, qu clase de ser le asigna al De-
recho; como objeto, le parece que es un objeto ideal
de tipo matemtico; lgico u otro similar?
KELSEN. No; indudablemente, no.
COSSIO.Entonces, siendo un objeto real, tiene la rea-
lidad de la Naturaleza o alguna otra?
Desgraciadamente, en este punto se interrumpi el dilogo,
quedando pendiente una respuesta tan fundamental. Llegaba
una visita, y la fatiga propicia, despus de tantas horas de dis-
cusin, hizo el resto.
APOSTILLA.El pblico de estudiosos deseaba que el ba-
lance de la visita de Kelsen exhibiera y computara las discre-
pancias con la Teora Egolgica? Pues ya sabe cul es la pri-
mera y fundamental: el problema de la libertad existencial del
hombre de carne y hueso, negado por Kelsen como una ilu-
sin metafsica y sostenido por la Teora Egolgica sobre la
base de su correspondiente intuicin. Esto viene a significar que
Kelsen fija por definicin el mbito de validez d:l deber ser
lgico, por l descubierto, en tanto que la Teora Egolgica lo
fija por su correspondencia con aquella intuicin de la libertad.
Toca a cada lector decidir sobre el peso de los argumentos.
Pero corresponde destacar, para poder saldar las cuentas, que
esta discrepancia no es con la Teora Pura, sin con Kelsen.
Esta discrepancia no roza siquiera ninguno de los desarrollos
temticos con que Kelsen expone la pureza metdica, la teora
de la norma, la teora del ordenamiento y los dualismos cien-
tficos del pensamiento jurdico, que es el contenido de la Teo-
ra Pura stricto sensu y al cual se ajusta la imagen, tambin
temtica, que la Teora Egolgica tiene de la Teora Pura. A
nadie se le puede escapar que el valor lgico-formal del debe'r
ser y de sus estructuras derivadas, no contiene en s mismo un
criterio acerca del mbito dcnde puede jugar con legitimidad
2 2 O
MUNDO HISPNICO
gnoseolgica; y que esto ltimo ha de szr motivo de una te-
matizacin propia. Es sta la clave para entender esta primera
discrepancia kelseniana, que viene a serlo no con la Teora Pura,
sino con la imagen pretemtica que tiene Kelsen de la Teora
Pura. Pues Kelsen da por sentado que la Teora Pura contiene
respuesta para los problemas ontolgicos del Derecho que no
estn por ello tematizados ni tratados, y cuelga de la Teora
Pura las discrepancias de l como si fueran discrepancias de la
Teora Pura. Tales son las pretensiones ontolgicas injustifica'
das de la imagen pretemtica que Kelsen tiene de la Teora
Pura, que la Teora Egolgica poda para restaurar a la Teora
Pura en una significacin concorde con lo que en ella est te-
matizado.
b) NORMA Y REGLA
DE DERECHO
LAS TESIS.Hay una diferencia notoria entre lo que hace
el jurista en su hacer especfico y lo que hace el rgano del De-
recbo (legislador, juez, etc.), tambin en su hacer especfico. Se-
gn Kelsen, esta diferencia radica en que lo que hacen uno y
otro, como objetos, son cosas de naturaleza diferente: el r-
gano prescribe un comportamiento, mientras que el jurista slo
describe lo prescrito por el rgano. El rgano emite juicios pres-
criptivos que son las normas, las cuales, en tanto que normas,
son el objeto a conocer por la ciencia jurdica. El jurista, en cam-
bio, emite juicios descriptivos, que son las reglas de derecho, las
cuales, en tanto que tales, son conocimiento de las normas y
nada ms. La norma que emite el rgano es una prescripcin
dirigida a nuestra voluntad, en tanto que la regla de derecho
que emite el jurista es una informacin dirigida a nuestra in-
teligencia. As, la distincin entre norma y regla de derecho nos
explica en qu y por qu son diferentes el hecho de un rgano
jurdico y el hecKo del jurista.
Esta distincin, que no aflora como un objeto de investiga-
cin en ninguna parte de la obra del Maestro en el lapso I 9 I I -
i-45, aparece tematizada recin en i9-45 en su General Theory
2 2 1
MUNDO HISPNICO
of law and state. Pero es slo en las conferencias de Buenos Ai-
res, frente al cotejo con el planteamiento egolgico, que va a
adquirir un rango decisivo para el pensamiento de Kelsen.
La tesis egolgica tacha de superflua quella distincin entre
norma y regla de derecho como cosas diferentes, porque tanto
el rgano como el jurista, al pensar sobre el Derecho, que es
conducta, lo hacen como normas: la conceptuacin de ambos
es igualmente normativa hasta la identidad; en este sentido, no
producen nada diferente. Y remata el asunto, para sealar la
diferencia que se busca, con la agudsima investigacin egol-
gica original de Jos M. Vilanova, quien destaca que para cap-
tar la diferencia entre el hacer especfico del rgano y el del
jurista, no hay que atender a la idntica cosa que ambos ha-
cen, sino a quien la hace. Pues siendo la norma un juicio del
deber ser, como todo juicio, nos ofrece tres cosas a considerar:
i) La estructura de pensamiento en que el juicio consiste, cosa
investigada por la Teora Pura stricto sensu; 2) El objeto de co-
nocimiento mentado por este pensamiento normativo, cosa /in-
vestigada ya por la Teora Egolgica al afirmar que lo es la
conducta en su interferencia intersubjetiva; y 3) El sujeto que
emite el juicio, dnde radica la mencionada diferencia a tenor
de lo siguiente: si el sujeto que emite la norma en la Comu-
nidad (por eso se habla de un rgano: legislador, juez, contra-
tante, testador, etc.), ocurre que las normas que salen de la
mente del rgano se presentan como vigentes o eficaces en s
mismas, en cuanto que la mencin intencional de tales normas
toma contacto de algn modo directo, en el mismo acto de la
normacin, con la positividad o existencia del Derecho. En cam-
bio, si el sujeto que emite la. norma es un simple individuo
(jurista), ocurre que las normas que salen de la mente del ju-
rista, a la inversa, toman contacto con la positividad o existen-
cia del Derecho, por la va indirecta de una verificacin intui-
tiva independendiente del acto de la normacin.
Para la Teora Egolgica, pues, la notoria diferencia que hay
entre el hacer de un rgano jurdico y el hacer de un jurista,
no corresponde a la distincin kelseniana entre la norma y regla
de Derecho, sino que corresponde a cmo aparece el problema
de la positividad o eficacia de las normas en el caso del uno y
2 2 2
MUNDO HISPNICO
del otro, de modo que para sealar aquella diferencia le basta
determinar quin es el sujeto que enuncia la norma.
DESARROLLO DE LA TESIS EGOLGICA.La Teora Egolgi-
ca ha presentado, desde su primera hora, el asunto trascenden-
tal de la relacin entre norma y conducta, pero siendo la re'
lacin gnoseolgica entre concepto y objeto; es decir, cmo
siendo la relacin de mencin significativa que hace el pensa-
miento acerca de algo y respecto de lo cual ha de esperarse una
confirmacin o una decepcin intuitivas para hablar de la ver-
dad jurdica como juristas. La relacin entre norma y conduc-
ta as planteada es el tema central de la Lgica jurdica tras-
cendental, y en ella la Teora Egolgica ha tematizado el pro-
blema de la positividad, vigencia o eficacia del Derecho como
problema dogmtico. As como el concepto sol mienta al sol
sin necesidad de tenerlo a la vista, aunque la visin del sol
tenga que confirmar nuestras menciones si de l hablamos con
verdad, as tambin la norma mienta la conducta en su liber-
tad, en esa libertad de cuya intuicin ya hemos hablado.
Segn la Teora Egolgica, la norma, como juicio del de-
ber ser sobre la conducta efectiva, es el nico concepto ade-
cuado para mentar la conducta mentndola en su fluyente li-
bertad. Esta es la peculiar aptitud del verbo ser, pues la liber-
tad fenomnica en su presencia bruta y ntico sentir, de la
cual tenemos una' intuicin sensible, no es un mero poder ser
recortado y desnudo segn antes presentamos el problema para
no complicarlo inoportunamente, sino que, por estar dndose
en el tiempo existencial, es un poder ser dirigido o proyectado
en el proyecto vital del futuro inmediato con el que articula-
mos nuestra propia vida humana; es decir, que es siempre un
poder ser con tendencia hacia algo y por lo cual por esta
tendencia temporal a un ineludible algo la libertad, en su
existencia bruta, queda mejor caracterizada como un mero de-
ber ser existencial. El deber ser lgico es, pues, nticamente,
el concepto adecuado para mentar el deber ser existencial.
Pero la norma juega egolgicamente un doble papel. Por
un lado, es esta mencin conceptual de la conducta que acabo
de decir, y en la cual, por cierto, van comprendidas la mencin
del sustrato y la mencin del sentido de la conducta en cues-
223
MUNDO HISPNICO
tin, en su unidad cultural. Por otrc lado, la norma forma par-
te del sentido del objeto que ella misma mienta, que es un
sentido cenceptualizado, con lo cual la norma integra el ob-
jeto del que ella misma hace mencin. Esta situacin paradojal
es claramente explicable no bien se advierte que el objeto men-
tado, por ser un objeto egolgico, es tambin un sujeto, de
modo que, atenindonos a la mera descripcin del dato, ob-
servamos que se desarrolla esta situacin : La norma-mienta un
substrato de conducta, y, respecto de este substrato, su papel
termina en mencin, porque la existencia de este substrato
es independiente y diferente de la existencia de la mencin.
Pero la norma tambin mienta un sentido de conducta, y como
la existencia de este sentido emocional va dada por el sujeto
cognoscente, cada vez que revive el sentido al comprender la
conducta en cuestin, la existencia del sentido no va a resultar
independiente de la mencin normativa cuya existencia tam-
bin est dada por la vivencia del sujeto cognoscente, y preci-
samente en el mismo acto de conocimiento comprensivo de la
conducta. Se trata, en suma, de que el sentido de la conduela
jurdica, por ser un sentido mentado por la norma, es un sen-
tido conceptualizado y de que tiene que ser recreado en una
vivencia tal cual es, es decir, con esa calidad de ser sentido
mentado, y al vivencirselo as la norma queda integrando el
prepio objeto de que ella hace mencin. Por eso la compren-
sin jurdica no es libremente emocional, sino conceptualmente
emocional, y en eso est el fundamento ntico de que el juez
no pueda crear derecho fuera de los mrgenes legales, sino con
vivencia de contradiccin.
En este desarrollo, que nos muestra a la nerma jurdica in-
tegrando, como sentido, en forma inmanente, la conducta por
ella misma mentada, la Teora Egolgica no ha hecho nada
ms que desarrollar, con patente propia, el problema de la L-
gica, tal como lo replantea la filosofa existencial. En efecto:
la Lgica apareca como til para la ciencia en cuanto que la
ciencia es un saber conceptual, y sobre esta base la Lgica ha
tematizado el valor esquemtico de los conceptos que as, como
esquemas siempre ms o menos vacos y fijos, se interponen
per delante de la realidad fluyente para mentarla y apresarla
224
MUNDO HISPNICO
cientficamente. Pero la nueva Lgica destaca que, a mayor
profundidad, los conceptos son tiles para la vida humana, por'
t que la ciencia, a su vez, slo es un modo de esa vida, con lo
- cual exige que se destaque y tematice, a la par del valor es-
quema tico de los conceptos, su valor impletivo, es decir, su con-
juncin con la situacin concreta en que el hombre est situado
' en la medida en que un concepta adems de ser una mencin
-esquemtica del conocimiento, es una actividad funcional del
r
hombre mismo: el concepto que para la ciencia vale instru*
mentalmente, describe, adems, siempre fuerzas histricas, pre-
cisamente aquellas de la situacin que el hombre est vivien-
do, y aunque slo fuera la efmera historia de su instante ( n) .
Y bien: la Teora Egolgica ha insistido en largas pginas
:=acerca de la identidad entre juicio y concepto (12). Destacan-
rio que en esto se parte de la comprensin preontolgica del
.ser, ha notado que el concepto tiene dos caras, segn se mire
''hacia dentro o hacia afuera de la significacin en que l con-
siste : el concepto como pensamiento y el mismo concepto como
^conocimiento. Por lo primero, esto es, como estructura del pen-
samiento mismo, es un juicio; por lo segundo, esto es, como
mencin intelectual de algo, es una significacin. El juicio para
'el conocimiento (Gnoseologa) es un concepto. El concepto para
el pensamiento (Lgica formal) es un juicio. Y ya se advierte
que si la norma es el concepto del deber ser, su papel' como
mencin esquemtica de la conducta cae del lado instrumen-
tal del conocimiento cientfico; pero del otro lado, como ese
.acto lgico-formal que llamamos juicio, aparte de su intrn-
seca estructura, la norma involucra ese valor impletivo fun-
cional que describe fuerzas histricas y que, como la historia
- del caso, la hace integrar el sentido de la conducta por ella mis-
-ma mentada.
Sobre estos desarrollos egolgicos, y recordando que el De-
-recho es un fenmeno de la Comunidad, porque la conducta
(11) Sobre esto puede vere Manuel Granell, Lgica, pgs. 443
. a 452, Madrid, 1949, ed. Revista de Occidente.
(12) Entre otros lugares, ver Cossio, La Teora Egolgica del De-
techo, pgs. 141 a 145. Buenos. Aires, 1944,- ed. Losada. Lo trans-
a-rito es de la pg. 140.
225 15
MUNDO HISPNICO
en interferencia intersubjetiva traduce y slo ella la dimert--
sin coexistencial del obrar humano en s mismo considerado-
(siendo la existencia humana, coexistencia, el comportamiento
en s no podra, como excepcin, carecer de una visin coexis--
tencial) sobre estos desarrollos, deca que la investigacin egolgi-
ca original de Jos M. Vilanova poda dar amplia explicacin de:
la verdadera diferencia que existe entre el hacer del rgano
de Derecho y el hacer del jurista, diciendo as: i. Como el...
objeto egolgico, que es motivo del conocimiento jurdico, tam-
bin es un sujeto, la misma representacin jurdica que haga.,
el sujeto cognoscente (el jurista) tenemos que encontrarla en.,
el sujeto conocido cuando ste se pone en la tarea de conocerse
jurdicamente a s mismo, que es lo que ocurre cuando la Co-
munidad, por conducto de sus rganos, se- norma. Lo que el
jurista y el rgano hacen no son, pues, cosas, de diferente na-
turaleza : ambos conocen conducta, tenindola que pensar or-
mativamente para que el conocimiento sea adecuado. 2.
0
En:
esta existencia comunitaria, eficaz por s misma- en cuanto que--
es un hecho (y los hechos no reclaman ctra justificacin que-
su existencia), se funda la validez normativa del' Derecho que -
meramente expresa con' adecuacin aquella existencia o vigen-
cia, como lo comprueba el indiscutidb Principio de Efectividad
cuando verifica que el jurista no tiene- por DrecKo vlido al.
que no presenta un mnimo d eficacia. Y la validez mental
de lo normativo puede estar fundada en aquella eficacia fc-
tica de lo vigente, porque el hecho u objeto a conocer, siendo--
de naturaleza egoigica, es un hombre o sujeto; vale decir,
un objeto pensante de acuerdo con los fundamentos dados ms
arriba. 3.
0
La diferencia que- se busca no es la d norma y
regla de derecho que expone Kelsen, sino la d norma en s'
misma o directamente positiva y norma positiva a secas. Pues
las normas que salen de la mente del rgano se presentan como
vigentes o eficaces en s mismas y aunque en verdad no lo-
fueran, como ocurre si nacen muertas o caen en desuso, asf
igualmente se presentan, porque la mencin intencional d-
la norma de un rgano a la conducta toma contacto de modo
directo, en el mismo acto de la normacih, con la positividad"
o existencia del Derecho, en cuanto que es una conducta que-
226
MUNDO HISPNICO
se conoce a s misma pensndose como conocimiento e intu-
yndose como hecho. En cambio, las normas que salen de la
mente del jurista toman contacto con la positividad o exis-
tencia del Derecho, por la va indirecta de una verificacin
intuitiva independiente del acto de la norrr.acin, esta vez efeC'
tuado por el jurista que intuye el hecho de los rganos o sus
rastros y, por encima de todo, que intuye el comportamiento
de los hombres que viven el Derecho al cual el jurista se re-
fiere. Y es este referirse a una intuicin independiente de
la normacin lo que determina al jurista tantas veces a usar
el verbo ser y a poner nfasis en l, aunque no quepa enga-
arse que por el sentido con que lo emplea se refiere a un
deber ser, a la conducta como deber ser positivo.
QU OBJET KELSEN.El tema de esta discrepancia le fue
presentado a Kelsen en el Instituto Argentino de Filosofa Ju-
rdica y social el 16 de agosto, al leerse y discutirse la co-
municacin pasada por Vilanova al Instituto sobre Vigencia y
Validez del Derecho, y tambin en una conversacin entre
l, Vilanova y yo el 6 de agosto, y, en parte, en mi ya re-
cordada pltica del 12 de agosto. Desgraciadamente, la dis-
cusin del Instituto se cort antes de llegar a total madurez
por otro compromiso que deba atender el maestro, y la con-
versacin del 6 de agosto se paraliz a mitad de camino ante
el deseo de Kelsen de que se le preparara una traduccin de
la comunicacin de Vilanova, por cierto ms pertinente que
una informacin oral, a los fines de meditacin. Con todo,
puedo presentar as la sustancia de estos dilogos:
KELSEN.Yo no entiendo qu se expresa con el vocablo
comunidad, que me suena ac a hegelianismo, y
cmo puede la comunidad conocer.
VILANOVA.No hay en ello ninguna referencia a nin-
guna entidad aparte ni nada de hegelianismo. Me re-
fiero a la dimensin coexistencial del hombre, y al
hablar de la conducta de la Comunidad misma slo
hablo de la' conducta compartida de todos los miem-
bros de esa Comunidad. Esto es un dato en el que es-
tamos inmersos por coparticipacin. Todos tenemos, en
227
MUNDO HISPNICO
principio, la comprensin de pertenecer a una Comu-
nidad.
KELSEN.Entonces que no se hable de un conocimiento
que hace la Comunidad sobre s misma.
VlLANOVA.Por eso digo que es un conocimiento que
efectan los rganos. Pero los rganos son rganos
de la Comunidad, y esto no puede ser desatendido.
KELSEN.La atribucin de este conocimiento a la Co-
munidad, como diciendo de la Comunidad, me parece
excesiva e incomprensible.
CossiO.No es ms excesiva ni ms incomprensible que
la preciosa contribucin con que usted, maestro, ha
dilucidado la relacin entre el Derecho y la fuerza en
Laiv and Peace in Intematipnal Retation: El Dere-
cho no excluye absoluta, sino relativamente, la fuer-
za, porque el entuerto y la sancin son fuerza por
igual; pero cuando la fuerza est ejercitada por un
individuo, es entuerto, y cuando est ejercitada por
la Comunidad es sancin: La paz jurdica es un es-
tado de un monopolio de la fuerza, un monopolio
de la fuerza por la comunidad (13).
KELSEN.Pero ustedes, al hablar aqu de Comunidad,
quieren fundar la validez del Derecho en su vigencia
o eficacia. Esto es inaceptable, porque sera derivar del
ser el deber ser. Es una confusin entre hecho y De-
recho.
CossiO.Slo aceptamos el Principio de Efectividad, cuya
importancia usted mismo nos ha enseado a apre-
ciar.
KELSEN.El Principio de Efectividad, de acuerdo al cual
el jurista no considera como vlido un sistema de nor-
mas si ellas no tienen un mnimo de eficacia, es una
condicin sine qua non del conocimiento jurdico, pero
no una condicin per quam; es una condicin nece-
(13) Kelsen, Law and Peace in nternational Relations, pg. 12.
Cambridge (Mass), 1942, edic. Harvard University Press. Con guales ex-
presiones, General Theory 0/ Law and State, pgs. 21, ed. cit.
228
.ViUNDO HISPNICO
saria, pero no una condicin suficiente. La validez de
una norma se funda exclusivamente en que es dic-
tada de acuerdo al procedimiento sealado para dic-
tarla por otra norma ms elevada de !a pirmide ju-
rdica. Sin esto se destruye la estructura de un deber
ser lgico que tiene el ordenamiento como conjunto.
VlLANOVA.Pero esto ya no ocurre con la norma funda'
mental, de la cual deriva toda esta validez especfica
subordinada. La norma fundamental, por propio con-
tenido, es originaria y no est sealada como el conte-
nido de otra norma an ms alta, porque entonces
sta sera la norma fundamental. Si vale como Derecho
lo que una primera asamblea constituyente dispone,
no es porque haya una norma superior que convalide
lo que la asamblea hace, sino slo porque, de hecho,
a los hombres les da por atenerse a sus prescripciones
y comienzan a comportarse como stas dicen que de-
ben hacerlo; es decir, que aqu lo que vale, vale slo
porque se lo vive como tal, sabindose lo que se hace
y no porque se aplicara norma ninguna, salvo la nor-
ma meramente supuesta. La norma fundamental cie-
rra el sistema y nos muestra al desnudo el hecho de
la conducta con su inmanente sentido jurdico, del
cual la norma fundamental slo es la primera expre-
sin conceptual adecuada. Sea que enunciemos la nor-
ma fundamental como la exigencia de obedecer al
legislador originario, sea que ms tcnicamente la enun-
ciemos con la frmula de la Teora General del Estado,
si A manda y B obedece la mayora de las veces,
A debe mandar y B debe obedecer en tcdos los casos,
es evidente que ella, en cuanto que supuesto gno-
seolgico del jurista, slo da la cpula del deber ser
lgico que tiene la expresin; pero no es menos evi'
dente que el contenido lo toma de los hechos de con-
ducta, y que este contenido est pensado con la mts-
ma copulacin' por los sujetos actuantes en cuanto ellos
saben lo que hacen o tienen conciencia de lo que ha'
cen. Si A y B viven como algo jurdico. 1c que hacen,
229
MUNDO HISPNICO
cuando A manda y B obedece la mayora de las ve-
ces, eso que viven, es por ellos conocido con el sen-
tido del debiendo en todos los casos, que enuncia
tcnicamente la norma fundamental, porque tal es la
direccin o tendencia intersubjetiva del deber ser exis-
tencial en que su conducta consiste.
CMO SE DEFENDI KELSEN.La contraparte del dilogo
tuvo contornos acaso ms apremiantes todava. He!a aqu:
Cossio.La distincin entre ncrma y regla de derecho
me parece, adems de superflua, despus de la inves-
tigacin de Vilanova, insostenible, porque remata en
una reduplicacin simplemente verbal de un mismo ob-
jeto que es la norma, en tanto que juicio imputativo
constituido con la cpula del deber ser. Pues frente a
aquella distincin yo me pregunto: Dnde est el
deber ser lgico, en la norma o en la regla de Dere-
cho? Si est en ambas, entonces la reduplicacin es
clara y un correcto anlisis har desaparecer la pretendi-
da diferencia entre una y otra. Si est slo en la nor-
ma y no en la regla de derecho, para conservar la idea
de que la norma es el objeto Derecho y de que este ob-
jeto est constituido por el deber ser lgico, entonces
la regla de derecho, como conocimiento jurdico, no
tendra ninguna diferencia metodolgica con el cono-
cimiento fsico. Y si est slo en la regla de derecho y
no en la norma, entonces, a la inversa, se habra dicho
mal que el ser del derecho como objeto, siendo ste
la norma, consiste en un deber ser que se niega a la
norma.
KELSEN.El nexo de imputacin est en la norma y
en la regla de derecho, pero no hay reduplicacin de
objeto, porque en la norma el deber ser lgico tiene
un sentido o uso prescriptivo, en tanto que en la re-
gla de derecho tiene un uso descriptivo: es como si
la regla de derecho reprodujera descriptivamente el
deber ser de las normas, para decirlo con una frase
230
MUNDO HISPNICO
de mi General Theory of Law and State (14). El r-
gano no conoce, sino prescribe; el jurista, al revs,
no prescribe, sino conoce.
'CossiO.Todo eso es muy tajante, pero lleno de una fal-
sa claridad que acaso satisfaga al sentido comn del
.hombre ingenuo, pero no al cientfico, pues yo no com-
prendo cmo se puede prescribir algo sin saber lo que
se prescribe, es decir, sin que lo prescripto fuera co-
:nocimiento. Y a m me interesa aclarar si este cono-
cimiento que tiene quien prescribe en el acto de pres-
cribir es o no es un conocimiento del deber ser. Me-
. ditando egolgicamente sobre estas cosas, Brandao ha
.escrito: Sin embargo, una ley jurdica positiva, si
-es imperativa, no por eso deja de ser tambin des-
criptiva. Su enunciacin envuelve la descripcin de
posibles conductas en interferencia intersubjetiva. Slo
respecto de ellas se manifiesta imperatividad (15).
' KELSEN.Para el acto del rgano creando una norma,
es decir, para la prescripcin de conductas, no es ne-
cesario saber nada de la norma misma: los legislado-
res aprueban leyes votando por la afirmativa e ig-
norando su contenido; para la constitucin de una
sentencia judicial lo nico esencial es la firma del
juez, aunque la sentencia la haya redactado un escri-
biente.
'COSSIO.Pero esto no quita que esa ley o esa sentencia
en s misma, prescriptivas o no prescriptivas, descri-
ban algo en forma de conocimiento. Su ejemplo ol-
vida que al' legislador y al juez les est imputado el
conocimiento que, de hecho, lo tendran slo el l-
der parlamentario o el escribiente. Por esta razn no
interesa quin, de hecho, tiene ese conocimiento y
con qu amplitud. Lo evidente es que no se puede
hablar de una prescripcin jurdica sino como cono-
(14) Pgina 163 de la edicin ya citada.
(15) Antonio Jos Brandao, Problemas de detertninafoo do conccito
de lei jurdica positiva, en Boletim do Ministerio da Justica, nm. 13,
^pgina 368, Lisboa, julio de 1949.
231
MUNDO HISPNICO
cimiento jurdico; que aquel legislador y aquel juez.*
de su ejemplo algn conocimiento tienen de lo quen:
prescriben, por mnimo que fuere, y que si ellos p e -
dieran prescribir algo en total estado de inconscien--
cia, sus actos seran jurdicamente nulos.
KELSEN.Ese mnimo de conocimiento en el rgano,.
que probablemente siempre existe, no me parece esen-
cial para el problema, porque yo puedo prescindir de.-
l para fundar mi distincin entre lo que hace el or-
gano y lo que hace el jurista, presentando la norma.
y la regla de derecho como cosas de diversa natura-
leza. La creacin ntica del Derecho pertenece al r--
gano, puesto que crea su existencia al crear la norma,.
en tanto que la creacin epistemolgica del Derecho
pertenece al jurista, puesto que lo crea como objeto-
conocido al crear la regla de derecho.
COSSO.Es que su afirmacin es deficiente, porque esl-
iamos viendo que al crearse una norma por, el rga--
no se la crea como conocimiento del deber ser, y
entonces no hay la diferencia que usted le atribuye-
respecto del conocimiento del jurista.
KELSEN.Con un ejemplo voy a aclarar mi pensamien--
t o: El legislador puede decir: el que matare a -
otro ser condenado a prisin, usando el verbo ser-
en futuro; esto es una norma y algo queda pres-
cripto por ella. Pero esta norma no expresa ni hace-
ver su verdadero contenido intelectual de ndole ju-
rdica; para expresarlo se requiere que venga el ju-
rista y la transforme de este modo: si alguien mata
a otro, debe ser condenado a prisin, usando el ver-
bo deber ser y formulando una regla de derecho que -
describe correctamente el contenido normado. El le-
gislador cre lo jurdico como objeto existente; el '
jurista ha realizado la creacin epistemolgica, que
es la sola que vale en la ciencia.
Cossio.Su propio ejemplo traiciona la debilidad de su
tesis, porque usted presenta como ciencia jurdica un >
juego pueril y raqutico que no responde a lo que -.
2
3
2
MUNDO HISPNICO
los juristas tratan de hacer. Si la ciencia jurdica con-
sistiera en redactar con el verbo deber ser las propo-
siciones redactadas con otros verbos, sera una ciencia--
ya agotada y conclusa, como saber. En el ejemplo que:
usted ha utilizado, si el legislador hubiera dicho: si
alguien mata a otro, debe ser condenado a prisin,
cosa perfectamente posible de ocurrir, el jurista, como
cientfico,, queda sin papel respecto de ese precepto.-
Usted olvida que la ciencia jurdica no es una ciencia
acerca de las expresiones verbales. No interesa que
el legislador use el verbo ser en tiempo futuro o en
modo imperativo, sino el sentido inmanente con que
lo usa. Precisamente el mrito perdurable de la Teoras
Pura del Derecho es habar evidenciado que ese sen-
tir es, necesaria e invariablemente, el del deber ser,,
cualquiera sea la expresin utilizada. Pero por esto
mismo se ve que lo que usted llama norma, por su
sentido y en su sentido, es ni ms ni menos que lo-
que usted llama regla de derecho. Por eso son pseudo-
problemas tanto el caso en que el legislador se ex-
presara con el verbo deber ser, en que el jurista kel--
seniano quedara sin misin que cumplir, como el casa
1
contrario y frecuente en que el jurista se expresara
con el verbo ser y que no s dnde habra de ubicar"
usted. La ciencia jurdica no es una ciencia de expre-
siones verbales, sino una ciencia que interpreta la'
conducta humana mediante las normas existentes
Toda su distincin entre norma y regla de derecho-
gira sobre un punto falso, porque esconde resucitada'
la concepcin del imperativismo jurdico, dando mar-
cha atrs en una de las cosas ms fecundas aportadas -
por la Teora Pura.
KELSEN.Mi crtica al imperativismo subsiste intacta. No-
se puede decir, sin falsificar mi pensamiento, que la
prescripcin contenida en la norma sea un mando en-'
sentido propio, es decir, una orden o imperativo. En-
1
mi General Theory of Law and State he insistido*
en que los vocablos imperativo o mando han de^
2
33
MUNDO HISPNICO
tomarse en un sentido figurado (pgs. 35 y 45); que-
cuando se dice que el legislador manda aigo con una
ley el mando en este sentido difcilmente tiene algo
en comn con un mando propiamente dicho (pg. 33);
que la comparacin entre el deber ser de una norma
y un mando se justifica slo en un sentido muy l
mitado (pg. 35). He aclarado que si la regla de de-
recho es un mando, es, por decirlo as, un mando des-
psicclogizado, ya que se emplea una abstraccin (p'
gina 35). Y he tenido el cuidado, para evitar toda
confusin, de poner siempre entre comillas las pala-
bras mando, orden o imperativo, cada vez que con
ellas me he referido a las prescripciones del Derecho.
"Cossio.Es cierto; pero no descuide usted que a sus co-
. millas se las pueden quitar con facilidad. Y sus otras
aclaraciones no van a resultar suficientes, porque el
peligro que corre su crtica a la concepcin impera-
tivista del Derecho obedece a una causa ms profun-
da. Esta consiste en que la distincin entre mando y
prescripcin se hace borrosa y endeble desde que us-
ted contrapone prescripcin a descripcin, norma a
regla de derecho. Si lo que se llama prescripcin en
el lenguaje jurdico del sentido comn no puede ser
presentado como un juicio imputativo, como un jui-
cio del deber ser, como una norma con su peculiar
mencin, entonces usted, quiera que no, est dando
un paso atrs de la Teora Pura, hacia el tradiciona-
lismo jurdico, y los estudiosos se han de preguntar
qu queda de su crtica al imperativismo.
XELSEN.Tal vez haya poca claridad en mis obras ante-
riores; pero mi crtica al imperativismo no ha que-
rido nunca ser una crtica al imperativismo de las nor-
mas en cuanto que prescripciones (y no rdenes o man-
datos), sino una crtica al imperativismo de las reglas
de derecho y a la pretensin de la doctrina de ser una
fuente del Derecho. .
<COSS1O.No ve usted cmo desdibuja el problema? Su
crtica magistral al imperativismo tiene la jerarqua y
2
34
MUNDO HISPNICO
el volumen de algo que desmenuza teda una impor-
tante concepcin del Derecho. Pero la pretensin de
la doctrina como fuente jurdica nunca ha tenido vo-
lumen como para definir una concepcin del Derecho.
En el imperativismo como concepcin late la idea de
que el Derecho es h ley o, si se prefiere, la norma,
y por eso usted retrocede hacia el imperativismo des-
dibujando su pasada crtica.
KELSEN.Si usted entiende que el Derecho es conduc-
ta, comprendo su posicin radicalmente anti-impera-
tivista. Pero con esto comprendo tambin que segui-
rr.es separados por nuestra primera discrepancia. All
est todo.
APOSTILLA.El pblico de estudiosos deseaba que el ba-
lance de la visita de Kelsen exhibiera y computara las dis-
crepancias con la Teora Egolgica? Pues ya sabe cuNes la
segunda: la relacin que media entre norma y conducta, de
la cual Kelsen deriva a la norma como una prescripcin que
no es conocimiento jurdico, y la Teora Egclgica, al revs,
como siendo la norma un conocimiento jurdico de la Comu-
nidad sobre s misma. Toca otra vez al lector decidir sobre
el peso de los argumentos y en qu medida esta discrepancia
es una discrepancia con Kelsen o con la Teora Pura stricto
sensu; en qu medida, con la distincin entre norma y regla
de derecho, esta vez no se cuelga, sino que se inserta en la
Teora Pura, un problema innecesario para el funcionamiento
til de la misma.
COROLARIO : LA NORMA COMO ESQUEMA DE INTERPRETA-
CIN.La teora Egolgica resuelve de un solo golpe el pro-
blema de la relacin entre norma y conducta, como la rea-
cin de concepto a objeto que se acaba de exponer; por eso
no le queda ninguna cuestin pendiente.
No le sucede lo mismo a la tesis kelseniana, que, con
1a distincin entre norma y regla de derecho, lo ha desdobla-
do en la relacin entre estos trminos, por un lade, y, por
otro, en la relacin entre su norma y la conducta, que le que-
j a pendiente. Se trata siempre de buscar la relacin entre el
2
35
MUNDO HISPNICO
pensamiento jurdico y la conducta efectiva que Kelsen trata
de cubrir en dos etapas: la relacin entre regla de derecho
y norma, y luego la relacin entre norma y conducta.
Sobre esta ltima relacin tuvimos un breve dilogo muy
ilustrativo:
COSSIO.Buscar entre la norma y la conducta una rea-
cin causal, sea mecnica, sea teleolgica, es insosteni'
ble y espreo para la teora jurdica.
KELSEN.Estoy totalmente de acuerdo con usted. La
norma se relaciona con la conducta como un esque-
ma de interpretacin. A las normas del derecho po-
sitivo corresponde una cierta realidad social (i6)
r
y la relacin que vincula estos opuestos y deseme-
jantes trminos (norma y realidad social) consiste en-
que la norma es el esquema de interpretacin de la
realidad social de conducta.
COSSIO.La Teora Egolgica acepta este planteamiento
de la Teora Pura; pero como es muy vago e im-
preciso quedarse simplemente en que la norma es un
esquema de interpretacin de la conducta, lo des-
arrolla para quitarle su vaguedad, resolvindolo err
la relacin gnoseolgica de mencin que hace el con-
cepto respecto de un objeto.
KELSEN.Esto me interesa mucho, pero no veo el des-
arrollo ni advierto su legitimidad.
COSSO.Cree usted que interpretar es una manera de
conocer?
KELSEN.Indudablemente.
Cossfo.Entonces su esquema de interpretacin es un
esquema de conocimiento, vale decir, un conocimien-
to esquemtico, donde la conducta aparece como el'
objeto conocido. Ya ve usted, pues, cmo la norma
afirma su ser conocimiento en contra de la distincin
(16) Kelsen. General Theory oj Law and State, pg. 49, ed. citr.
Ver tambin pgs. 40 a 41 y el conocido pasaje de la Teora Pura del'
Derecho, pg. 30, Buenos Aires, 1946, edic. Losada.
236
MUNDO HISPNICO
suya entre regla de derecho y norma, cumpliendo ese
papel que usted reserva exclusivamente para la re-
gla de derecho.
XELSEN.Pero es cosa diferente, porque la regla de de-
recho conoce normas y ahora hablamos de un cono-
cimiento de la conducta, de un conocimiento pe-
culiar acerca de la conducta, porque no es su cono-
cimiento sociolgico.
COSSIO.Que sea o no sea cosa diferente ya lo contro-
vertiremos en otra oportunidad. Que 1 conocimiento
de marras es muy peculiar, s, porque se conoce a
la conducta como libertad y se piensa con el verbo
ser. Pero de todas maneras s autntico conocimien-
to. Adems, esa correspondencia que ha de haber en-
tre las normas positivas y una realidad social que
usted subraya, quin ha de conocerla: el rgano o
el jurista?
KELSEN.Ambos: el rgano como posibilidad si no de-
sea dar normas en el aire, y el jurista como efecti-
vidad de conjunto para poder afirmar la validez nor-
mativa.
Cossio.Perfectamente. Pero ya ve usted que el jurista,
como tal, se limita a conocer el contenido de la pres-
cripcin normativa, y que por este otro extremo se
vuelven a aproximar el rgano y el jurista.
KELSEN.Se aproxima de hecho, pero no en esencia.
Yo sigo viendo mi diferencia, y no s todava cul
es el desarrollo que usted sigue para resolver el es-
quema de interpretacin en la relacin gnoseolgica
de concepto a objeto entre norma y conducta. Yo no
siento la vaguedad que usted dice cuando me limito
a presentar la norma como un esquema de interpre-
tacin de la conducta.
Como se comprende, el dilogo, para proseguir, deba aguar-
dar todo el desarrollo anteriormente expuesto con motivo de la
distincin kelseniana entre norma y regla de derecho. Pero, la-
mentablemente, no tuvo oportunidad de continuar, porque era
2
3 7
MUNDO HISPNICO
tal la magnitud de aquellas cuestiones previas que, llegado el
momento, ellas tomaron todo el tiempo con que pudimos-
contar.
Sin embargo, yo hubiera necesitado hacer ver a Kelsen que
con la mera frase la norma es un esquema de interpretacin,
se induce a pensar que superponemos dos entes diversos, pero
de igual clase, para compararlos, tal como los gemetras super-
ponen idealmente dos tringulos para demostrar su igualdad.
Que esto no es as, porque no hay una naturaleza comn-
entre la norma, a la que pensamos, pero no vemos, y la con-
ducta, a Ja que vemos. Que la norma puede ser inmanente a
la conducta, porque no cabe entre ellas ninguna separacin es-
pacial como entre los tringulos del gemetra o las cosas de
la experiencia. Que slo el concepto cumple esta superposicin.
de sus notas conceptuales sobre las cosas empricas, porque la
relacin gnoseolgica de mencin significativa es una relacin
intencional de la conciencia, pero no una relacin espacial. Que,
en tal sentido, la conducta enunciada por la norma no es un.
modelo, ni la conducta efectiva es una copia, tan real el mo-
delo como la copia en su recproca externidad, sino que la con-
ducta enunciada por la norma es el conjunto de notas concep-
tuales con que mentamos cierta conducta efectiva. Que esta
superposicin conceptual de la conducta en interferencia nter-
subjetiva enunciada en la norma jurdica no sera posible si
la conducta real no fuera previamente, de por s, conducta, y
si no contuviera en s la estructura intersubjetiva, como acre-
dita la intuicin. Que esto hace a la inmanencia de la norma
respecto de la conducta, y que, en fin, slo por esta inmanencia
puede la norma, ahora como sentido conceptualizado integran-
te, aportar nuevas determinaciones con cuya comparacin se
decidir y conocer el carcter lcito o ilcito de la conducta
efectiva.
Pero todo esto ha quedado postergado para quin sabe-
cundo.
238
MUNDO HISPNICO
c) ESTTICA Y DINMICA
DEL DERECHO
LAS TESIS.El problema ontolgico del Derecho tena ate---
nazado a Kelsen en su cotejo con la Teora Egolgica. La pre--
gunta sobre si el Derecho, en tanto que objeto, a conocer por"
la ciencia jurdica, era o no era conducta, flotaba en el ambien--
te con penetrante perfume, y Kelsen no poda eludirla. La
afront en sus conferencias de la Facultad con una ambigua so-
lucin de compromiso, recurriendo a su vieja divisin entre-
Esttica y Dinmica del Derecho- tal como la ha presentado
rejuvenecida en su General Theory of Law and State. Y dijo
con visible eclecticismo:
El Derecho, estticamente considerado, es norma; las nor-
mas en cuanto que determinan la conducta, pero slo las nor--
mas y nada ms que las normas dadas por los rganos. En cam-
bio, el Derecho dinmicamente considerado es conducta: la
conducta en cuanto est determinada por las normas, hay que-
precisar; por lo tanto, conducta de los rganos que sigue el
procedimiento creador prescripto por las normas ms altas co-
rrespondientes de la pirmide jurdica y conducta que sin esta
referencia normativa no sera Derecho. La distincin entre Es--
ttica y Dinmica obedece al Derecho visto en estado de re-
poso o de movimiento: all aparecen las normas jurdicas y
aqu los actos jurdicos de creacin y ejecucin del ordena-
miento.
La Teora Egolgica rechaza totalmente esta distincin, en-
primer trmino, perqu con su dual afirmacin destruye la
unidad del objeto de conocimiento, y luego porque al afirmar-
de algn modo a la conducta, como siendo el objeto del co-
nocimiento jurdico con la segunda enunciacin, se queda corta
por referirse slo a la conducta de los rganos, en contradiccin
con el axioma ontolgico de que todo lo que no est prohibido
est jurdicamente permitido, que no hace distingo.
LA CRTICA EGOLGICA.Kelsen sufri la crtica de su tesis-
la noche del 15 de agosto, despus de cenar en mi casa, y la t ar -
j e del 16 de agosto, en una conversacin de mesa redonda en...
239
MUNDO HISPNICO
la Facultad, donde l salpic el dilogo con algunas boutades
> que algunos recuerdan con regocijo y otros recordamos con mala
impresin. La crtica tuvo las dos veces ?1 siguiente desarrollo,
sin que las respuestas de la Facultad agregaran nada nuevo a
..las respuestas de la noche precedente.
Comenc recordando la necesidad epistemolgica de la uni-
>dad del objeto de conocimiento como exigencia cientfica in-
excusable: una misma ciencia no puede conocer dos objetos
heterogneos. As, hay Zoologa porque disponemos del con-
ixepto animal para mentar la unidad de su objeto; que si
no hubiramos creado este concepto, todo lo que conociramos
.acerca de los caballos, gatos y sapos sera caballologa, gato-
logia y sapologa como otras tantas ramas independientes del
.saber, con contactos entre s.
Luego destaqu que los trminos Esttica y Dinmica son
trminos de la Fsica, donde tiene un uso propio que no per-
judica la unidad de su objeto, porque la Fsica con ellos man-
-tiene la referencia a un mismo objeto. Por ejemplo: una pie-
> dra, segn est o no est en equilibrio, bajo fuerzas que se com-
pensan o no, ser estudiada respectivamente por la Esttica y
por la Dinmica; pero una y otra se refieren al mismo objeto,
que en tal caso es la piedra. No hay, pues, ninguna dificultad
:para entender cmo puede la Fsica hablar de Esttica y Din-
mica sin destruirse como ciencia en su unidad.
Pero con el traslado kelseniano de estos conceptos fsicos a
3a ciencia del Derecho, que pudiera tomarse como una simple
metfora sin valor o una transgresin a la pureza metdica si
<el traslado fuera autntico, ocurre algo gravsimo, porque la
'Esttica kelseniana no se refiere a un mismo objeto que su di-
-nmica: de la Esttica a la Dinmica pasamos de un objeto
ideal a un objeto real. En efecto: si el Derecho estticamente
-considerado es la norma en cuanto que determina la conducta,
pero slo la norma y nada ms que la norma, se impone la
-consideracin de que la norma es una especie de pensamiento,
y que, como todo pensamiento en cuanto significacin, es un
-otjeto ideal. Para acallar esta crtica, si la norma -y con ella
el Derecho fuera para Kelsen un objeto real, Kelsen tiene
...un solo camino: mostrarnos dnde, con intuicin sensible,
240
MUNDO HISPNICO
se intuye a !a n:rma si sta fuera Naturaleza, o dnde, tam-
bin con intuicin sensible, se intuye al sustrato de la norma
si sta fuera cultura. Cosas ambas imposibles, porque a una
norma se la piensa, pero no se la ve.
Paralelamente, si el Derecho, dinmicamente considerado,
es la conducta, por mucho que se aclare que se trata de la
conducta en cuanto que est determinada por las normas, la
conducta es una incuestionable realidad al alcance de nuestra
intuicin sensible, segn ya tenemos visto. Imposible es, pues,
dejar de ver que la distincin entre Esttica y Dinmica del De-
recho que hace Kelsen realiza un salto ilegtimo de lo ideal a
lo real que no autoriza a usar en ambos casos la palabra ((De-
recho como si nos refiriramos a la misma cosa. Para utilizar
un smil yo pregunto que habra de decirse si respondiendo
a la cuestin de cul es el objeto que estudia la Aritmtica?
dijera: la Aritmtica, estticamente considerada, estudia los n-
meros que sirven para numerar las cosas; pero la Aritmtica,
dinmicamente considerada, estudia las cosas numeradas por los
nmeros. Pues habra de decirse con razn, a pesar de las es-
pecificaciones agregadas, que en un caso hablo de los nmeros
y en el otro de las cosas, y que los nmeros y las cosas son
entes diferentes.
Kelsen defiende aqu un juego de palabras para salvar con
un verbalismo la unidad del objeto del conocimiento que ha
comprometido. Kelsen no ve que cuando habla del Derecho
estticamente considerado slo se refiere a conceptos jurdicos
sin intuicin, en tanto que cuando habla del Derecho dinmi-
camente considerado se refiere a conceptos jurdicos con sus
intuiciones. Esa es, en verdad, la diferencia que aqu maneja
con aquellas designaciones metafricas.
Pero en esto mismo se queda corto, porque despus de ha-
ber aceptado el axioma ontolgico de que todo lo que no est
prohibido est jurdicamente permitido, no es explicable que
vea como conducta jurdica slo la conducta de los rganos en
sus actos de creacin y aplicacin del Derecho, pues, en qu
funda semejante limitacin cuando el axioma se est refiriendo
a la conducta sin distingos y toma su fuerza apodctica preci-
samente de la naturaleza libre de la conducta?
2
4
I
16
MUNDO HISPNICO
Kelsen reconoci que el principio a que se remite la presente
crtica egolgica es irrebatible, tanto que l mismo lo utiliz
criticando a Jellinek su teora de las dos caras del Estado. Pero
que no le pareca que pudiera operar sobre su distincin de Es-
ttica y Dinmica del Derecho. Argy en descargo que no hay
ninguna escisin entitativa de la unidad del objeto del cono-
cimiento, porque cuando habla de Esttica estn consideradas
las normas sustantivas, y cuando habla de Dinmica estn con-
sideradas las normas adjetivas o de procedimiento en amplio
sentido; por lo tanto, siempre las normas, y que el axioma on-
tolgico juricidiza directamente la conducta de los rganos e in-
directamente la conducta de los subditos, sin dar mayores ex-
plicaciones sobre el alcance de semejantes modalidades.
Por mi parte, considero que el descargo dista mucho de ser
suficiente. Toda norma, sea sustantiva o adjetiva, admite como
nica consideracin la que Kelsen llama consideracin esttica.
Y esto en razn de la idealidad conceptual en que consiste el
ser de la norma, lo comprueba el hecho de que la doctrina ra-
cionalista expone y estudia el derecho procesal de la misma ma-
nera que el derecho civil o penal. Slo los hechos estn en mo-
vimiento, y slo en los hechos humanos hay creacin. Kelsen
no puede olvidar que en la Teora General del Estado define a
la Esttica como la validez y a la Dinmica como la creacin
del orden estatal. Kelsen no advierte que de la forma jurdica
no cabe un conocimiento jurdico, sino un conocimiento lgico,
porque ya la norma misma es conocimiento jurdico. Frente ?!
descargo kelseniano subsiste inclume la crtica egolgica de
que norma y conducta son cosas nticamente diferentes, de
que sin la conducta el Derecho y su Dinmica se anonada y
de que es la conducta y no la norma lo que acta como el
sujeto lgico de la proposicin en la definicin de esa Dinmica,
al revs de lo que ocurre cuando define la Esttica.
APOSTILLA.El pblico de estudiosos deseaba que el ba-
lance de la visita de Kelsen exhibiera y computara las discre-
pancias con la Teora Egolgica? Pues ya sabe cul es la lti-
ma : la distincin entre Esttica y Dinmica del Derecho, que
comprometera, segn la Teora Egolgica, la unidad del ob-
jeto de nuestra ciencia indespensable para el conocimiento. Toca
242
MUNDO HISPNICO
otra vez al lector decidir sobre el peso de los argumentos y en
qu medida la eliminacin de esa dualidad de esencia que se
asignara al Derecho deja intacta a la Teora Pura stricto sensu,
aunque acuse una discrepancia con Kelsen.
VI
LAS NOVEDADES NO COMPROMETEDORAS
No quedara completo este balance si no hiciera tambin
una escorzada referencia a aquellas novedades que Kelsen re-
cibi de la Teora Egolgica con ngulo perpendicular, es de-
cir, sin implicar necesariamente una revisin de fundamentos.
En todas ellas la generosidad intelectual del maestro y el asom-
bro platnico del filsofo tuvieron motivo para arbolar con lau-
reles la senda recndita de la amistad que l supo ganar.
Para no pecar por superabundante me limitar a cuatro t-
picos :
i." Conversando sobre la pirmide jurdica y las re-
laciones de subordinacin y supraordinacin normativas
que ella establece, le dije a Kelsen que, en la teora de
la pirmide, exista con los mismos ttulos el problema
de la coordinacin horizontal de normas en un mismo ph'
no normativo, sin lo cual la teora de la validez del or-
denamiento jurdico no estaba completa.
Kelsen capt n el acto la cuestin y aplaudi la idea
sin reservas, manifestando que nunca haba visto el pro-
blema antes de ese momento, y que, sin duda, era un
asunto muy importante. Tom nota de las pginas de
LJ Teora Egolgica en que est expuesto, y se interes
mucho por mi trabajo de 1947, ^* Coordinacin de las
normas jurdicas y el problema de la Causa en el Dere-
cho, cuya prxima edicin ampliada esperaba poderla
leer en el idioma original. Se refera a la reimpresin
en los Anales de la Facultad de Ciencias Jurdicas y So-
ciales de La Plata, que en estos momentos est saliendo
de los trculos.
243
MUNDO HSPANICO
2.
0
Otro asunto que tambin le impresion con ins-
tantaneidad fue el de las antinomias cientficas de la Dog'
mtica, en que queda encausada su gnoseologa del error.
Le mencion las antinomias de la libertad y de la vigen-
cia, pero la habl solamente de la antinomia de la perso-
nalidad, hacindole notar cmo la ciencia jurdica afirma
que hay hombres que son personas, hombres que no son
personas (esclavos) y personas que no son hombres (aso'
ciaciones), presentando estas tres afirmaciones en un mis-
mo nivel, y cmo, sin embargo, no estn niveladas a la
par, cual tres posibilidades equivalentes, sino que, por el
contrario, su vinculacin corresponde a una estructura axi'
tinmica de una tesis y dos anttesis, haciendo de tesis
la primera afirmacin y de sendas anttesis las otras dos.
Sobre esta base estructural quedan claras importantes de-
rivaciones; por ejemplo: que si fueran legtimas las an-
ttesis, el hombre queda extraado del Derecho, porque
la personalidad jurdica del ser humano sera una con-
juncin accidental, que sosteniendo la esenciadad de la
tesis, como hace la Teora Egolgica, cae por su base la
manera dominante de plantear el problema de la perso-
nalidad en el derecho civil, que presupone la segunda an-
ttesis, etc.
Otra vez pude ver a Kelsen en una explosin de -en-
tusiasmo. Manifest que nunca se le haba ocurrido la idea
de ver a esas tres afirmaciones en semejante relacin de
estructura y que, sin embargo, el hecho era evidente. Su-
giri la posibilidad de que se le tradujeran d; inmediato
las pginas de La Teora Egolgica en que se hace el
desarrollo de la antinomia de la personalidad, y nos ex-
plic su inters diciendo que la permanente aparicin del
hombre en el problema del Derecho, a pesar de que la
distincin entre el ser y el deber ser elimina la Natura-
leza, era todava una de sus grandes preocupaciones para
la que an no tena una respuesta plenamente satisfac-
toria.
3.
0
No menos entusiasta fue su reaccin cuando le
expuse el papel que los juicios indefinidos juegan en el
244
MUNDO HISPNICO
conocimiento jurdico, a estar a las investigaciones ego*-
lgicas. La idea de que las decisiones judiciales se ex-
presan en juicios afirmativos o indefinidos le pareci cla-
ra y evidente. No le pareci tan clara la idea de que las
normas generales se expresan por juicios afirmativos o ne-
gativos, porque Kelsen insiste en la posibilidad de redu-
cir todo juicio negativo a un juicio afirmativo. Pero de'
todas maneras la direccin del anlisis le pareci llena de
un superlativo inters dentro de su novedad- Tambin
tom nota minuciosa de las pginas de La Teora Egol'
gica en que se desarrolla el problema. Por lo dems, nes--
tra conversacin se contuvo en los primeros escorzos del
asunto, sin llegar a sus ltimas consecuencias para la teo-
ra jurdica, porque la discusin del problema ontolgico
del Derecho nos llevaba constantemente hacia otros ho-
rizontes. Y aunque la ruta desde los juicios indefinidos
a la ontologa jurdica de la egologa est aclarada en mis
publicaciones, hubiera sido tomar una ruta muy larga si
se hubiera llevado la discusin por ese camino.
4.
0
Por ltimo, el problema de la norma jurdica
como juicio hipottico o como juicio disyuntivo, tan co-
nocido en nuestro ambiente, siendo una divergencia que
se mueve dentro de la estrictez lgico-formal de la Teo-
ra Pura, encontr a Kelsen en la ms plcida disposicin
para analizarlo sin toma de posicin. Un primer da, des-
pus de escuchar mi exposicin en pro del juicio disyun-
tivo, le pareci una tesis perfectamente defendible que
sera ms completa que la suya del juicio hipottico. Pero
al da siguiente, trayendo l la conversacin, me dijo que
la haba estado analizando y que, mejor pensadas las co-
sas, no le pareca correcto, porque la conjuncin o, pues'
ta entre la endonorma y la perinorma, significaba excluir
de !a significacin uno u otro de los trminos normativos,.
lo cual le resultaba inaceptable, mxime si la significacin
excluida era la de la sancin. Que en lugar de o era
mejor decir y si no.
Mi respuesta le seal que eran los hechos los excluidos
alternativamente, pero no los miembros normativos de la sig-
245
MUNDO HISPNICO
nificacin, porque stos, en conjunto, hacan una significacin
nica y slo quedaban contrapuestos; que pasaba lo mismo que
ocurre con el principio del tercero excluido, el cual, precisa'
mente, vena a quedar incorporado a la norma jurdica con la
conjuncin o. Que esta conjuncin, siendo en rigor equivalente
del y si no, tena la ventaja de subrayar la unicidad de la
significacin normativa, eludiendo toda referencia a un trans-
curso temporal como va indicado en el y si no. Que no haba
que confundirse por la diversidad de significaciones que tiene
la conjuncin o (exclusin, contraposicin, equivalencia).
Pasaron pocos das y Kelsen volvi a traer la conversacin.
Otra vez le pareca mejor la posicin disyuntiva que la hipo-
ttica, porque con ella haba cmo dar lugar al derecho sub-
jetivo en la norma. Pero las dudas no haban desaparecido
del todo. Termin dicindome: Todo est en la significacin
que comporta la conjuncin o. Tengo que analizar a fondo
este asunto. Pero vale la pena y es muy importante. Esa in-
corporacin del principio del tercero excluido puede tener con-
secuencias muy seductoras. Ya le dar noticias desde Barkeley
a qu conclusiones he llegado.
Vil
EPLOGO O PRLOGO?
Presentada as la fisonoma completa y fiel de la visita de
Kelsen a la Argentina, cabe todava preguntar si esta visita,
en su carcter de magno acontecimiento intelectual para nues-
tros estudiosos del Derecho, es un eplogo o es un prlogo. Vale
decir, si con ella se pone punto final no slo a la tremelante
expectativa con que fue recibida en razn de lo que de ella
se esperaba, sino que tambin que con ella se hubiera pronun-
ciado la ltima palabra acerca de los problemas debatidos, cual
si para estos problemas no cupiera ya ningn desarrollo ulte-
rior sobre las mismas bases por ella maduradas. O si, al revs,
con la visita de Kelsen slo se ha iniciado un proceso inte-
lectual para les juristas argentinos en su contacto personal con
246
MUNDO HISPNICO
el ms grande representante del pensamiento jurdico mundial
del momento, en razn de que esta visita tuviera en s misma
algn motivo ms profundo que el sealado al comienzo de es-
tas pginas, para ser apenas un episodio provisional respecto
del destino a que est ligada.
El tercer protagonista de nuestra historia no se movi con
antipata egolgica; -ese tercer protagonista, que hasta ayer no
ms era antikelseniano cuando crea que !a Teora Pura y la
Teora Egolgica eran la misma cosa, y que ahora, despus
de anoticiarse de sus diferencias se proclama kelseniano, ese
tercer protagonista habla de un eplogo. Pero no es posible ce'
rrar los ojos a la razn de ser de las ideas, ni es cuerdo compu^
tar un juicio crtico que nace doliente de un sentimiento de
inferioridad. Bienvenida la crtica, que,, por cierto, es requerida
por la ciencia, esa crtica del saber polmico que debe a la
Teora Egolgica su integracin a la problemtica jurdica en
el mbito flamante de la gnoseologa del error. Lo malo no
es la crtica; lo perverso es la miseria humana de quien no obra
con la responsabilidad de la verdad, pues <<si es lamentable la
iigereza cientfica, mucho ms lamentable es una decepcin de
humanidad.
Tengo para m que hay dos motives poderosos para inter-
pretar, sin riesgo, la visita de Kelsen de la otra manera, como
un prlogo apenas, como el bello prlogo de una bella epifana
donde las voces graves del acompaamiento sinfnico van a
ser dadas por el maestro generoso, pero donde el cdntbile de
la partitura ha de ser modulado con acentos nrgentinos. Y si
no me equivoco, entonces los estudiosos Je nuestra tierra han
de recordar per siempre, con emocionado agradecimiento, esta
oportunidad muTiificiente a ellos brindada por la Facultad de
Derecho de Buenos Aires. Que as podra ir desde ahora este
mensaje a la persona con ms ttulos para recibirlo, el seor
decano de la Facultad, doctor Carlos Mara Lascano, por haber
promovido el acontecimiento con diligencia prdiga y volun-
tad sin falla.
Pues cabe preguntarse, por un lado, si Kelsen no tiene algo
ms que decir de lo que nos ha dicho; si su espritu no re-
cogi en los claustros argentinos alguna sugestin fundamenr
247
MUNDO H1SPANICC
tal, suficiente de por s para que su alma luminosa escriba con
ella alguna nueva pgina para la posteridad. En tal caso no
ha de pasar mucho tiempc sin que sepamos cmo prosigue la
historia cuyo prlogo hemos tenido la suerte de vivir.
Pero hay otro motivo ms tocante para abrigar esta creen-
cia, y al que debo conferirle, a la par, el valor decisivo y
el puesto de honor: Quienes han trabajado y trabajan con
la Teora Pura en la Argentina son los juristas egolgicos; su
alma est llena de leal veneracin por el viejo maestre, por-
que aprendieron a repensar sus ideas, que es la nica manera
autntica de mantenerlas vivas. Pocos o muchos, no importa;
pero mientras eso siga sucediendo, la historia de la visita de
Kelsen no ha terminado. Hay en la Teora Pura un proble-
ma de la Teora Egolgica, y hay toda una juventud con el
corazn inflamado por la egologa que ha de decidir por s
misma su destino y no al dictado de los mentores de ocasin.
Hay tambin un eco solidario con ella que ya resuena en Oc-
cidente en ambos lados de su mar ocano. En todo esto slo
cuenta la obra cientfica que va quedando escrita cuando sus
tesis reciben confirmacin de la experiencia, por mucho que so-
ple en centra el viento de las argucias intencionadas. Cuantos
son los que as trabajan, pocos o muchos, bien se sabe n la
Argentina; y mientras eso suceda la historia de la vista de Kel-
sen no ha terminado. Cuanto ms si el porvenir confirma la
profeca de Brandao refirindose a la generacin que en nues-
tro pas est empeada en renovar los estudios jurdicos: la
generacin que merecidamente quedar conocida en la historia
de las ideas por generacin egolgica (17).
Cuanto ms si no se equivoca Lois Eslvez al sealar ya
proyecciones de este modo: La teora egolgica del Derecho,
hace algunos aos iniciada por Cosso en la Argentina, cuenta
hoy con un excelente plantel de seguidores. Ccssio ha logrado,
pues, la constitucin de una gran escuela jurdica hispana. El
fenmeno no es corriente para nosotros. Es preciso reconocer
que, con posterioridad al Siglo de Oro, no se ha producido
hasta este instante. Ello slo da idea de la fuerza de sugestin
(17) Antonio [os Brandao, Teora do saber jurdico, en Boletim
do Ministerio da Justica-, nm. 10, pg. 411, Lisboa, enero de 1949.
248
MUNDO HISPNICO
que la nueva teora lleva consigo, pues ha sabido aunar los in-
dividualismos dispersos, que son una de las muestras ms ex-
presivas de nuestras caractersticas raciales. Cabalmente por esto,
la teora egolgica significar en la cultura jurdica hispana un
verdadero acontecimiento. El trabajo en equipo es nuestra ne-
cesidad cientfica primaria. Y desde ahora podremos albergar la
esperanza de que ha de ser acometida con xito (18).
CARLOS COSSIO
(18) Jos Lois Estvez, comentario a La Coordinacin de las or-
mas jurdicas y el problema de a Causa en el Derecho, de Carlos Cos-
sio, en el Anuario de Derecho Civil, pg. 1.467, Madrid, 1948.
249
También podría gustarte
- Genaro Carrió - Sobre Los Límites Del Lenguaje Normativo (Extracto)Documento32 páginasGenaro Carrió - Sobre Los Límites Del Lenguaje Normativo (Extracto)fiorellabossoAún no hay calificaciones
- Derecho CivilDocumento154 páginasDerecho CivilApuntes De Derecho96% (27)
- Carlos Cossio - Como Ve Kelsen A La Teoria Egologica Del DerechoDocumento8 páginasCarlos Cossio - Como Ve Kelsen A La Teoria Egologica Del DerechoRcAún no hay calificaciones
- Argumentacion MoralDocumento13 páginasArgumentacion MoralcrvinipmAún no hay calificaciones
- Cronograma Filosofía Del Derecho PDFDocumento9 páginasCronograma Filosofía Del Derecho PDFCarlosAún no hay calificaciones
- José Estébanez José Estébanez: Catedrático de La Universidad Complutense Catedrático de La Universidad ComplutenseDocumento65 páginasJosé Estébanez José Estébanez: Catedrático de La Universidad Complutense Catedrático de La Universidad ComplutensePriscila SchunckAún no hay calificaciones
- Nueva Visita A La Filosofía Del Derecho en La Argentina - Manuel AtiezaDocumento22 páginasNueva Visita A La Filosofía Del Derecho en La Argentina - Manuel AtiezaAndrewMartínezAún no hay calificaciones
- Valores Parcelarios - Carlos Cossio PDFDocumento6 páginasValores Parcelarios - Carlos Cossio PDFagAún no hay calificaciones
- Razonamiento Justificatorio Judicial1Documento17 páginasRazonamiento Justificatorio Judicial1ozunandoAún no hay calificaciones
- El Estado-Nación Europeo - Jürgen HabermasDocumento7 páginasEl Estado-Nación Europeo - Jürgen HabermasgimnasiayesgrimaAún no hay calificaciones
- Adriana Arpini - Teorias Eticas Contemporaneas.Documento23 páginasAdriana Arpini - Teorias Eticas Contemporaneas.MeImportauncomino0% (1)
- Crisafulli, Lucas - Capítulo 4 Vulneración A Los Derechos HumanosDocumento15 páginasCrisafulli, Lucas - Capítulo 4 Vulneración A Los Derechos HumanosMaga NaranjaFreireanaAún no hay calificaciones
- Los Problemas Epistemológicos de Las Ciencias Humanas OpDocumento7 páginasLos Problemas Epistemológicos de Las Ciencias Humanas OpMónica Molina VelásquezAún no hay calificaciones
- Real Justo Legal - GuibourgDocumento6 páginasReal Justo Legal - Guibourgelamigo_25Aún no hay calificaciones
- 1 PB PDFDocumento56 páginas1 PB PDFDosr98Aún no hay calificaciones
- Marcos de Pinotti-Algunos Aspectos de La Crítica Platónica Al Arte Imitativo (2422)Documento15 páginasMarcos de Pinotti-Algunos Aspectos de La Crítica Platónica Al Arte Imitativo (2422)Kevin Estrada BedoyaAún no hay calificaciones
- El Lenguaje de La MoralDocumento3 páginasEl Lenguaje de La MoralcamilaAún no hay calificaciones
- Veronica TozziDocumento6 páginasVeronica TozziVioleta MicheloniAún no hay calificaciones
- Kripke - Referencia Del Hablante y Referencia SemanticaDocumento29 páginasKripke - Referencia Del Hablante y Referencia SemanticaMariano MeloneAún no hay calificaciones
- Rodolfo Vigo Razon y DerechoDocumento25 páginasRodolfo Vigo Razon y DerechoAlex Mamani LopezAún no hay calificaciones
- Las Funciones de La Filosofia - Alejandro Tomasini BassolsDocumento15 páginasLas Funciones de La Filosofia - Alejandro Tomasini BassolsMopsoAún no hay calificaciones
- Tesis Completa. Antonio RochaDocumento104 páginasTesis Completa. Antonio RochaAntonio RochaAún no hay calificaciones
- Cayetano Betancur, Kelsen y Lo Absoluto de La Verdad (1965)Documento5 páginasCayetano Betancur, Kelsen y Lo Absoluto de La Verdad (1965)Juan Camilo Betancur GómezAún no hay calificaciones
- Banderas de ConvenienciaDocumento4 páginasBanderas de ConvenienciaGustavoDanielCastilloAún no hay calificaciones
- Teoria de J. RAZDocumento49 páginasTeoria de J. RAZC.P. CARMEN AGUILARAún no hay calificaciones
- Savigny y Dworkin ¿Es Posible La Teoria Del Derecho? - Esteban Pereira FredesDocumento27 páginasSavigny y Dworkin ¿Es Posible La Teoria Del Derecho? - Esteban Pereira FredesAlfredo José ScAún no hay calificaciones
- El Derecho Como Complejidad de Saberes Diversos PDFDocumento14 páginasEl Derecho Como Complejidad de Saberes Diversos PDFAlex Ledezma0% (1)
- Resumen Historia de La Iglesia AntiguaDocumento40 páginasResumen Historia de La Iglesia AntiguaAlmeida Gonzalez Herwin DaniloAún no hay calificaciones
- El Orden Natural (I - II - Sacheri)Documento10 páginasEl Orden Natural (I - II - Sacheri)Carla FontanaAún no hay calificaciones
- Filosofía Política - TEORICO Nº10 (16.10.07) PDFDocumento36 páginasFilosofía Política - TEORICO Nº10 (16.10.07) PDFEl_muloAún no hay calificaciones
- Burgess John William - Ciencia Politica Y Derecho Constitucional Comparado - Tomo I PDFDocumento319 páginasBurgess John William - Ciencia Politica Y Derecho Constitucional Comparado - Tomo I PDFDaniel GonzalezAún no hay calificaciones
- Foucault, Poder y Verdad - DesbloqueadoDocumento12 páginasFoucault, Poder y Verdad - DesbloqueadoGisela RoblesAún no hay calificaciones
- El Juez y El SúbditoDocumento8 páginasEl Juez y El SúbditoThiagoAún no hay calificaciones
- Siches - El Logos de Lo RazonableDocumento31 páginasSiches - El Logos de Lo RazonableFrancisco Silva NavaAún no hay calificaciones
- Alexy - Derecho Injusto, Retroactividad y Principio de Legalidad Penal PDFDocumento34 páginasAlexy - Derecho Injusto, Retroactividad y Principio de Legalidad Penal PDFThiago Yukio Guenka CamposAún no hay calificaciones
- La Alternativa Kantiana de Kelsen: Una CriticaDocumento16 páginasLa Alternativa Kantiana de Kelsen: Una Criticaanelita26Aún no hay calificaciones
- QUE ES LA ÉTICA (Fragmento)Documento3 páginasQUE ES LA ÉTICA (Fragmento)LUIS MARIO MEJIA MUNGUIAAún no hay calificaciones
- Reflexiones Procesales Sobre La Ley 26061 de Proteccion Integral de Los Derechos de Las Ninias Ninios y Adolescentes KielmanovichDocumento17 páginasReflexiones Procesales Sobre La Ley 26061 de Proteccion Integral de Los Derechos de Las Ninias Ninios y Adolescentes KielmanovichPabloFernandezAún no hay calificaciones
- Isolina Dabove - Argumentación Jurídica y Eficacia Normativa (2015)Documento31 páginasIsolina Dabove - Argumentación Jurídica y Eficacia Normativa (2015)Beatriz Ramírez HuarotoAún no hay calificaciones
- Enrico Pattaro Filosofía Del DerechoDocumento39 páginasEnrico Pattaro Filosofía Del DerechoAlberto CastellanosAún no hay calificaciones
- Derecho Inexistente PDFDocumento18 páginasDerecho Inexistente PDFArielina Del RosarioAún no hay calificaciones
- CLARE LOQUI - Alvaro ZaragozaDocumento13 páginasCLARE LOQUI - Alvaro ZaragozaAlvaro ZaragozaAún no hay calificaciones
- Ruiz Alfonso-Dogmatica Juridica Ciencia Epistemologia Iusfilosofia 2002Documento32 páginasRuiz Alfonso-Dogmatica Juridica Ciencia Epistemologia Iusfilosofia 2002Cesar Augusto Leon SuarezAún no hay calificaciones
- Guibourg Sobre PositivismoDocumento13 páginasGuibourg Sobre PositivismoRaúl Güereca100% (1)
- Vico-De Nostri Temporis Studiorum RationeDocumento96 páginasVico-De Nostri Temporis Studiorum RationeManuelSilvaAún no hay calificaciones
- KELSEN, H. (S.F.) - IDEA DEL DERECHO NATURAL Y OTROS ENSAYOS PDFDocumento19 páginasKELSEN, H. (S.F.) - IDEA DEL DERECHO NATURAL Y OTROS ENSAYOS PDFHarmando ChAún no hay calificaciones
- Introd Al Conocimiento Cientifico - Guibourg - GuarinoniDocumento65 páginasIntrod Al Conocimiento Cientifico - Guibourg - Guarinonialvarito_alejandro100% (1)
- 4.wróblewski - Interpretación Operativa y Decisiones de Interpretación (Trad.)Documento37 páginas4.wróblewski - Interpretación Operativa y Decisiones de Interpretación (Trad.)JoaquinMautzSarzosa0% (1)
- La Ciencia Juridica Positiva y El JusnaturalismoDocumento20 páginasLa Ciencia Juridica Positiva y El JusnaturalismoNORA LUZAún no hay calificaciones
- Revista - Mauricio MaldonadoDocumento198 páginasRevista - Mauricio MaldonadoPedro PabloAún no hay calificaciones
- Derecho Romano y Cultura Europea - Reinhard Zimmermann PDFDocumento30 páginasDerecho Romano y Cultura Europea - Reinhard Zimmermann PDFAnonymous eDvzmvAún no hay calificaciones
- (1972) García Máynez, E. - Doctrina Aristotélica de La ImputaciónDocumento14 páginas(1972) García Máynez, E. - Doctrina Aristotélica de La ImputaciónCarlos Calvo ArévaloAún no hay calificaciones
- III Coloquio Paola Vianello "Retórica, Filosofía y Política en La Atenas Clásica" (Programa)Documento7 páginasIII Coloquio Paola Vianello "Retórica, Filosofía y Política en La Atenas Clásica" (Programa)Asociación Mexicana de RetóricaAún no hay calificaciones
- Supuestos de Teoría Jurídica en Rawls - SarloDocumento8 páginasSupuestos de Teoría Jurídica en Rawls - SarloOscar SarloAún no hay calificaciones
- La Conferencia Sobre Etica de Ludwig WittgensteinDocumento3 páginasLa Conferencia Sobre Etica de Ludwig WittgensteinEnrique100% (1)
- HDA FEIJ Metodo Juristas RomanosDocumento6 páginasHDA FEIJ Metodo Juristas RomanosCarlin SolierAún no hay calificaciones
- Panorámica Histórica Del Razonamiento Jurídico Y La Adjudicacion Del DerechoDocumento15 páginasPanorámica Histórica Del Razonamiento Jurídico Y La Adjudicacion Del DerechoPatricia Marlene Romero MarrugoAún no hay calificaciones
- La constitucionalización del derecho administrativoDe EverandLa constitucionalización del derecho administrativoAún no hay calificaciones
- La lógica del sistema categorial de la Ciencia: Un acercamiento dialécticoDe EverandLa lógica del sistema categorial de la Ciencia: Un acercamiento dialécticoAún no hay calificaciones
- Filosofía Temas Oficial Primer Parcial FerchoDocumento455 páginasFilosofía Temas Oficial Primer Parcial FerchoLUZ MARÍA QUISPE VENTURAAún no hay calificaciones
- MaioranoDocumento4 páginasMaioranoMauro Fernando Hoyos MoyaAún no hay calificaciones
- Solucion Tema 2 ETICADocumento3 páginasSolucion Tema 2 ETICAluibucheliAún no hay calificaciones
- Filosofía Del Derecho PDFDocumento6 páginasFilosofía Del Derecho PDFJoaquin Perea TorresAún no hay calificaciones
- Conceptos de Epistemología, Ontología y Axiología y Su Importancia en La Investigación EducativaDocumento7 páginasConceptos de Epistemología, Ontología y Axiología y Su Importancia en La Investigación Educativaaudilia elizabeth osorioAún no hay calificaciones
- Los Valores, Su Importancia y La Escala de ValoresDocumento12 páginasLos Valores, Su Importancia y La Escala de ValoresDe Silva SantinoAún no hay calificaciones
- Epistemología, Ontología, Axiología y Su Importancia en La Investigación EducativaDocumento5 páginasEpistemología, Ontología, Axiología y Su Importancia en La Investigación Educativaaudilia elizabeth osorioAún no hay calificaciones
- Fragm - Tesis de Hamlet FernándezDocumento12 páginasFragm - Tesis de Hamlet FernándezYohandry De La Oliva ArochaAún no hay calificaciones
- 16 AxiologíaDocumento3 páginas16 AxiologíasaldanacardenasnAún no hay calificaciones
- Valores Objetivos y Valores SubjetivosDocumento12 páginasValores Objetivos y Valores SubjetivosLuis TipanAún no hay calificaciones
- Qué Se Entiende Por ValoresDocumento3 páginasQué Se Entiende Por ValoresNoemí RodríguezAún no hay calificaciones
- Universidad de El Salvador Trabajo de Investigacion. CompletoDocumento75 páginasUniversidad de El Salvador Trabajo de Investigacion. Completojose guzmanAún no hay calificaciones
- El Origen de La Moral Equipo 3Documento22 páginasEl Origen de La Moral Equipo 3Horacio Abreu rodriguezAún no hay calificaciones
- Deontologia ForenseDocumento5 páginasDeontologia ForenseDiego López RuizAún no hay calificaciones
- Axiologia y Los ValoresDocumento1 páginaAxiologia y Los ValoresJhonatan MeraAún no hay calificaciones
- El Seguimiento y Los Valores en La Ética de Max Schiler-20Documento20 páginasEl Seguimiento y Los Valores en La Ética de Max Schiler-20dsmilasky6414Aún no hay calificaciones
- Bienes y Valores EducativosDocumento2 páginasBienes y Valores EducativosGabriel Soriano50% (2)
- Guia de Etica y Valores Formacion Tecnica Guia 1 Enrrique - Low Multra TecnicoDocumento4 páginasGuia de Etica y Valores Formacion Tecnica Guia 1 Enrrique - Low Multra TecnicoLorena0% (1)
- Situaciones ProblematicasDocumento6 páginasSituaciones ProblematicasPablo Jesus Coello CalderonAún no hay calificaciones
- Universidad San Carlos Guatemala Facultad Ciencias Jurídicas Y SocialesDocumento105 páginasUniversidad San Carlos Guatemala Facultad Ciencias Jurídicas Y SocialesCanequi KakumenAún no hay calificaciones
- FILOSOFIADocumento5 páginasFILOSOFIAAurora VPAún no hay calificaciones
- Sem-05Documento27 páginasSem-05Alonso QGAún no hay calificaciones
- KerbratOrecchioni Enunciacion 2Documento67 páginasKerbratOrecchioni Enunciacion 2carocatt100% (3)
- La Etica Social y La Dignificación de La Vida Humana ExposiciónDocumento12 páginasLa Etica Social y La Dignificación de La Vida Humana ExposiciónNatalia Mina MarroquínAún no hay calificaciones
- Universidad Nacional Del Callao: Facultad de Ciencias AdministrativasDocumento26 páginasUniversidad Nacional Del Callao: Facultad de Ciencias AdministrativasPACHAS CONTRERAS ADRIAN JOSUEAún no hay calificaciones
- Axiología, Sistemas Éticos, Derecho y MoralDocumento1 páginaAxiología, Sistemas Éticos, Derecho y MoralKenneth Ren� Alvarado AmadoAún no hay calificaciones
- RamasDocumento17 páginasRamasJhonny ValenciaAún no hay calificaciones
- Repasito Filo 01Documento11 páginasRepasito Filo 01Piero MontesAún no hay calificaciones