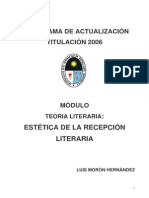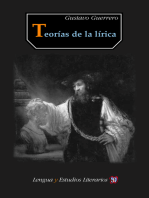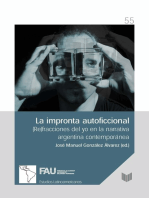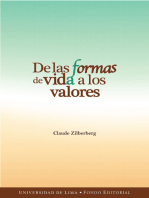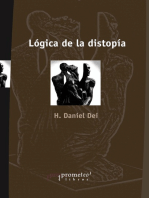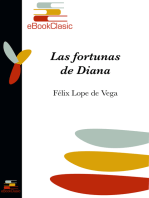Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
055 - Introduccion A La Teoria de La Literatura 06 - Novela
055 - Introduccion A La Teoria de La Literatura 06 - Novela
Cargado por
Edna Flores Barrios0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas32 páginasTítulo original
055 - Introduccion a La Teoria de La Literatura 06 - Novela
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas32 páginas055 - Introduccion A La Teoria de La Literatura 06 - Novela
055 - Introduccion A La Teoria de La Literatura 06 - Novela
Cargado por
Edna Flores BarriosCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 32
Jess G.
Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
1
5
El discurso narrativo
5.1. El discurso narrativo. Narracin y narratividad
1
Al comenzar el desarrollo de un conjunto de temas que tienen como objeto el
estudio de las formas literarias narrativas, insistiendo de forma especial en la novela,
consideramos conveniente dedicar un apartado a los conceptos de narratividad y discur-
so narrativo, como marco general que har ms adecuado el estudio y conocimiento de
las diferentes manifestaciones (novela, cuento, novela corta, narracin cinematogrfica,
discurso televisivo, comic, etc...) La problemtica general de la narratividad no deja de
estar implicada en cualquier tipo de aproximacin, sea terica o crtica, a las diferentes
formas narrativas que vinculamos a la literatura.
No hay que olvidar que la narracin no designa una realidad unvoca; en alter-
nancia con el trmino relato, puede referirse a la novela, el cuento o la novela corta,
incluso tambin puede hablarse de narracin cinematogrfica, televisiva, de poemas
lricos narrativos, etc. A propsito del nfasis narrativo desarrollado en medios afines a
la filosofa de la ciencia, o a la filosofa y teora de la historia, P. Ricoeur ha hablado de
plaidoyers pour le rcit, y ha llegado a considerar la narracin como uno de los me-
dios de comprensin ms relevantes, junto a los tericos y categoriales, sealados por
L.O. Mink. En la misma lnea podra situarse el planteamiento del saber narrativo,
propuesto por J.F. Lyotard, o la defensa que hace F. Jameson de una causalidad narra-
1
Cfr. AA. VV. (1966, 1979a), J.M. Adam (1984, reed. 1987; 1985, reed. 1994), T. Albaladejo (1986,
1992), Aristteles (1990, 1992), E. Artaza (1989), R. Barthes et al. (1977), J. Bessire (1984), C.
Bremond (1973, trad. 1990), J. Bres (1994), S. Chatman (1978, trad. 1990), F. Chico Rico (1988), D.
Combe (1989), J. Courts (1976, trad. 1980), M. Cruz Rodrguez (1986), A. Danto (1965, trad. 1989), U.
Eco (1979, trad. 1981), A. Garca Berrio (1975, reed. 1988; 1994), G. Genette (1972, trad. 1989), R.
Ingarden (1937, trad. 1989), R. Jakobson (1981), F. Jameson (1981, trad. 1989), D. Jones (1990), F.
Kermode (1979, 1988, 1990), J.F. Lyotard (1979, trad. 1989), M. Mathieu-Colas (1977, 1986), L.O.
Mink (1970), W.J.T. Mitchell (1980, 1981), Ch. Nash (1990), J.M. Pozuelo (1988, 1992a, 1994), G.
Prince (1982, 1988), P. Ricoeur (1977, trad. 1988; 1977a, trad. 1987; 1983-1985, trad. 1987), R. Scholes
y R. Kellog (1966, trad. 1970), E. Staiger (1946, trad. 1966), F.K. Stanzel (1979, trad. 1986), Ph.J.M.
Sturgess (1992), E. Sull (1985, 1996), J. Talens et al. (1978), M.J. Toolan (1988), E. Volek (1985), H.
White (1987, trad. 1992). Vid. los siguientes volmenes monogrficos de revistas: Recherches smilogi-
ques. Lanalyse structurale du rcit, en Comunications, 8 (1966); trad. esp. en R. Barthes et al., Anlisis
estructural del relato, Buenos Aires, Tiempo Contemporneo, 1970; Narratologie, en Potique, 24
(1975); On Narrative and Narratives, en New Literary History, 6, 2 (1975); On Narrative and Narratives
II, en New Literary History, 11, 3 (1980); Narratology I: Poetics of Fiction, en Poetics Today, 1, 3
(1980); Narratology II: The Fictional Text and the Reader, en Poetics Today, 1, 4 (1980); On Narrative,
en Critical Inquiry, 7, 1 (1980); Narrative Analysis and Interpretation, en New Literary History, 13, 2
(1982); Narrative, en Poetics Today, 3, 4 (1982); Discours du rcit, en Potique, 61 (1985); Raconter,
reprsenter, dcrire, en Potique, 65 (1986); Les genres du rcit, en Pratiques, 59 (1988); Narratology
Revisited III, en Poetics Today, 12, 3 (1991); Narrer. Lart et la menire, en Revue des Sciences Humai-
nes, 221 (1991).
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
2
tolgica, que puede aadirse a las tres que segn Althusser actan en la historia (me-
cnica, expresiva y estructural).
En el mbito de los estudios literarios, la cuestin de la narratividad debe consi-
derarse en relacin a diferentes conceptos. Entre ellos figura la nocin de muthos, clave
desde la propuesta terica de la Potica aristotlica, y que permite contrastar la tragedia
y la epopeya desde su comn fundamento narrativo. El concepto de narratio, por parte
de la retrica, proporcionar un marco adecuado a su concepcin discursiva, en un sen-
tido amplio y operativo. No hay que olvidar, paralelamente, el inters que las diversas
corrientes formalistas y estructuralistas han puesto en el anlisis de la narratividad y sus
diferentes manifestaciones estticas, como objeto de anlisis intertextual y comparacin
interdiscursiva.
Convencionalmente se admite el uso del trmino relato para designar un conjun-
to de obras cuyo discurso es fundamentalmente narrativo (novela, cuento, filme, co-
mic...) La narratividad es una propiedad discursiva que, surgida originariamente en
formas picas, se sistematiza literariamente en la novela con la llegada de la moderni-
dad; la narratividad puede manifestarse en sistemas smicos muy diversos, en manifes-
taciones artsticas pertenecientes a gneros muy distintos entre s. Pese a las mltiples
diferencias de tipo formal, el esquema narrativo tiende a caracterizarse por la implica-
cin recurrente de acciones y cambios, lo que exige la presencia de personajes, tiempos
y espacios, as como de un narrador, que se objetive en el discurso a travs de deter-
minados procedimientos formales y funcionales. El conjunto diverso de acciones y
cambios se manifiesta con frecuencia a travs de un recorrido narrativo, en el que cada
uno de los cambios fundamentales que se produce es funcional, y hace progresar la ac-
cin en un determinado sentido.
Se pretende, en ltimo trmino, que el planteamiento general de la narratividad
y de su trascendencia cultural contribuya a situar la cuestin de la narracin literaria y
sus formas en un contexto adecuado. Se tratara de considerar la novela, frente a las
dems formas narrativas, como un caso particular que, si por un lado se diferencia de
ellas, no es menos cierto que, por otro lado, puede encontrar en las dems formas un
marco de referencias adecuado, respecto al cual resulte ms asequible su comprensin.
5.2. La narracin no literaria
Dentro de una visin panormica de las formas de la narracin, es posible con-
siderar, aunque se distancie sensiblemente de la realidad literaria, que no artstica, algu-
nas de las manifestaciones formales de la narracin no literaria, especialmente el relato
cinematogrfico
2
. Su presencia en el presente contexto puede considerarse desde el
punto de vista de su relacin con la literatura (C. Pea-Ardid, 1992).
2
Cfr. AA.VV. (1987), R. Arnheim (1988), V. Attolini (1988), F. Ayala (1966, 1972), P. Baldelli (1964,
reed. 1966), A. Bazin (1958, reed. 1990), J. Bersani y M. Autrand (1974), G. Bettetini (1984), G. Blue-
stone (1957), D. Bordwell (1986),), S. Chatman (1978, reed. 1990), J.M. Clerc (1985), J.M. Company
(1987), U. Eco (1962, reed. 1970), S. Eisenstein (1986), J.L. Fell (1977), R.W. Fiddian y P.W. Ewans
(1988), A. Gardies (1983), A. Gaudreault (1988), H.M. Geruld (1972, reed. 1981), P. Gimferrer (1985),
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
3
Las relaciones entre cine y literatura constituyen un campo de estudio importan-
te y amplio, del que acaso no se han ocupado hasta el momento presente demasiados
autores. La traduccin o transduccin de textos literarios al cine, los problemas deriva-
dos de la influencia temtica o formal de un medio sobre otro, las diversas posibilidades
de intervencin del escritor en el cine (guionista, adaptador, realizador...), paralelismos
formales y convergencias de estructura entre obras del cine y de la literatura, son algu-
nas de las caractersticas que puede tener en cuenta un estudio conjunto de ambas for-
mas narrativas: la literaria y la cinematogrfica. Diferentes autores, entre ellos J.M.
Clerc (1985), han discutido acerca de la disciplina que debiera ocuparse del estudio de
este tipo de relaciones: literatura comparada, esttica, semiologa, teora de la comuni-
cacin, etc...? Un estudio de esta naturaleza permitira confirmar la doble competencia,
literaria y cinematogrfica, de autores como Robbe-Grillet, incluso verificar si la expe-
riencia teatral de Eisenstein condiciona la puesta en escena de sus filmes, o hasta qu
punto el teatro de Valle est determinado por las primeras representaciones cinemato-
grficas que su autor tiene ocasin de ver.
La historia de las relaciones entre el cine y la literatura se presenta con frecuen-
cia como algo complejo, variado, e incluso conflictivo. Es posible hablar, en este senti-
do, de relaciones de dependencia, como las adaptaciones cinematogrficas de narracio-
nes literarias; de interferencias mltiples entre el medio literario y el medio flmico,
especialmente intensas en determinadas etapas histricas, como las vanguardias o du-
rante la segunda posguerra mundial, en que numerosos escritores y poetas admiran y se
implican en actividades cinematogrficas; la actitud de los escritores ante el cine, de-
terminada en muchos casos por la bsqueda de una renovacin de los gneros literarios,
de las formas y tcnicas de la narracin literaria, de una reflexin sobre el movimiento,
los valores plsticos y expresivos, etc.; y finalmente habra que tener el cuenta tambin
el papel de la crtica y de la teora literarias respecto al relato flmico.
En su obra Cine y lenguaje, de 1923, Viktor Sklovski afirma que, hablando en
trminos cuantitativos, el espectculo est representado en el mundo de hoy esencial-
mente por el cine [...]. El arte en general y la literatura en particular vive junto al
cine y finge ignorarlo (Sklovski, 1923/1971: 44). El inters de los formalistas rusos
por ampliar sus reflexiones sobre el arte y la literatura hacia el estudio del discurso ci-
nematogrfico ha sido una de las facetas menos consideradas de su trabajo. En este sen-
tido, cabe recordar los ensayos tericos que aparecieron colectivamente en Potika Ki-
I. Gordillo (1988), Groupe MI (1992, trad. 1993), K. Hamburger (1957, reed. 1995), F. Jost (1978, 1980,
1983, 1984), G. Kriaski (1971), W. Luhr y P. Lehman (1977), J. Mata Moncho (1986), C.B. Morris
(1980), B. Morrissette (1985), G. Navajas (1996), C. Pea-Ardid (1992), L. Quesada (1986), A. Remesal
(1995), J. Romera Castillo et al. (1997), M. Roppars-Willeumier (1981), V. Snchez Biosca (1985,
1994), V. Sklovski (1923, reed. 1971), A. Spiegel (1975), I. Tenorio (1989), J. Urrutia (1984, 1985), R.
Utrera (1985, 1987). Vid. los siguientes nmeros monogrficos de revistas: Cinma et Roman. Elments
dappreciation, en Revue des lettres modernes, 30-38 (1958); Cinema e letterature, en Film Selezione,
13-14 (1962); Cinma et Roman, en Cahiers du cinma, 185 (1966); Cinma et littrature, en Cinma
70, 148 (1970); Littrature et cinma, en Magazine littraire, 41 (1970); Cinma et littrature, en Ca-
hiers XXe sicle, 9 (1978); Cine y literatura, en Revista de Occidente, 40 (1984); Les crivans et le cin-
ma, en Cinmatographie, 107 (1985); Cine y literatura, en 1616. Anuario de la Sociedad Espaola de
Literatura General y Comparada, 8 (1990: 103-157).
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
4
no, en 1927, y obras como la ya citada de Sklovski, sobre cine y literatura, entre otros
ttulos como La literatura y el film (1926), de Boris Einchenbaum.
Slo cuando a lo largo de los aos sesenta y siguientes la teora literaria y lin-
gstica de los formalistas rusos es sistematizada y asumida por los movimientos estruc-
turalistas, con el apoyo de nuevos conceptos que han resultado esenciales en el desarro-
llo de la moderna narratologa, se ha conseguido un nuevo acercamiento formal al estu-
dio del lenguaje cinematogrfico.
A partir de los trabajos de Chr. Metz (1968, 1972), irn surgiendo, desde finales
de los aos sesenta, una serie de estudios de R. Barthes, P.P. Pasolini, U. Eco, E. Ga-
rroni y I. Lotman, continuados posteriormente en direcciones muy diversas por la narra-
tologa comparada (F. Jost, A. Gardies, A. Gaudreault), la pragmtica (K. Hamburger,
R. Odin, F. Casetti), o la semiologa generativa (M. Colin).
Quiz el mbito de la semiologa y el de la narratologa comparada sea uno de
los que ms hayan contribuido al estudio de las relaciones entre el relato literario y el
cinematogrfico. Los conceptos de cdigo, texto y transposicin, han resultado
esenciales, en este sentido, para muchos autores, hasta el extremo de considerar que
estas orientaciones constituyen el punto de partida ms eficaz para examinar el proble-
ma de las correspondencias entre el cine y la novela, como han tratado de demostrar,
entre otros, Metz, Jost o Gardies.
5.3. Las formas de la narracin literaria
3
Dentro de las formas narrativas literarias, la novela y el cuento, en sus diferentes
manifestaciones formales y genolgicas, pueden considerarse como las categoras ms
representativas. Desde su nacimiento en la Edad Moderna, y debido a su notable trayec-
toria expansiva, la novela ha llegado a convertirse en una forma dominante sobre otros
tipos de narracin, hasta el extremo de resultar, como apuntaba F. Schlegel, una especie
de metaforma. En este sentido, la novela ha tendido a subsumir otros tipos de narra-
3
Cfr. AA. VV. (1966, 1984b, 1991a), A. Adam (1985, reed. 1994), E. Anderson Imbert (1979, reed.
1992), M. de Andrs (1984), M. Bajtn (1975, trad. 1989), M. Baquero Goyanes (1949, reed. 1992; 1970,
reed. 1989; 1988; 1992), G. Beer (1970), H. Bonheim (1982), C. Brooks y R.P. Warren (1943), K.
Brownlee y M. Scordilis (1987), R.J. Clements y J. Gilbaldi (1977), N. Everaert-Desmedt (1988), H.
Felperin (1980), Y.F. Fonquerne y A. Egido (1986), A. Fowler (1982), P. Frhlicher y G. Gntert
(1995), N. Frye (1957, trad. 1977; 1976, trad. 1980; 1982, trad. 1988; 1996), G. Gillespie (1967), G.W.F.
Hegel (1835-1838, trad. 1988), A. Jolles (1930, trad. 1972), W. Krysinski (1981, trad. 1997), S. Lohafer
y J.E. Clarey (1989), G. Lukcs (1920, trad. 1975; 1955, trad. 1966), Ch.E. May (1976), W. Pabst (1953,
reed. 1967, trad. 1972), J. Paredes (1984), P.A. Parker (1979), V. Propp (1928, trad. 1977; 1974; 1976),
M. Raimond (1967, reed. 1988), M.D. Rajoy (1984), C. Reeve (1930), J. Reid (1977), S. Rochette-
Crawley (1991), M.A. Rodrguez Fontela (1996), E. Serra (1978), V. Shaw (1983), V. Sklovski (1929,
trad. 1971), K. Spang et al. (1995), J. Stevens (1973), E. Sull (1985, 1996), J. Talens (1977), A.B. Tay-
lor (1930, reed. 1971), J. Voisine (1992, 1992a). Vid. los siguientes volmenes monogrficos de revistas:
Les contes: Oral / crit, thorie / pratique, en Littrature, 45 (1982); Lgendes et contes, en Potique, 60
(1984); Hispanic Short Story, en Monographic Review / Revista Monogrfica, 4 (1988); The Short Story,
en Lszl Halsz, Jnos Lszl y Csaba Plh (eds.), Poetics, 17, 4-5 (1988); Les genres du rcit, en Pra-
tiques, 65 (1990); Formes littraires breves, en Romanica Wratislaviensia, 36 (1991).
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
5
cin, o a relegarlos a un plano secundario. Por otra parte, la novela encuentra con fre-
cuencia sus races en algunas de estas formas y tradiciones algunas de ellas slo defi-
nibles y considerables acudiendo a relaciones de familia, en las que se incluyen ma-
nifestaciones no estrictamente literarias, como pueden ser la historiografa o las formas
autobiogrficas y epistolares.
Desde el Romanticismo se ha institucionalizado una divisin tripartita de los
gneros literarios que ha provocado, entre otras consecuencias, que se consideren, des-
de el mbito de la pica, y con una jerarqua que no siempre coincide con su gnesis y
desarrollo posterior, las diferentes modalidades y formas de la narracin literaria. Es
bien expresiva, en este sentido, la relacin entre epopeya y novela, que habr de ser
considerada en el tema siguiente bajo distintos puntos de vista.
Como en otros casos, parece recomendable partir de consideraciones terminol-
gicas en torno a vocablos como novela y sus equivalentes en otras lenguas. Considera-
ciones de las que surge la evidencia de una serie de contrastes conceptuales que nos
permitirn perfilar mejor las diferencias respecto a estas formas de manifestacin litera-
ria, o modos, si seguimos la propuesta de Robert Scholes.
La contraposicin de los diferentes trminos y conceptos mostrar la indetermi-
nacin existente entre las formas narrativas ms breves, especialmente en lenguas en las
que los derivados de novella se han utilizado para designar las formas ms extensas. No
obstante, la distincin no parece ser un fundamento slo cuantitativo. Histricamente
puede hablarse de tradiciones bien diferenciadas, incluso en el marco de la narrativa
breve; sera el caso del cuento, en el sentido ms estricto, como narracin ligada a la
cultura oral y al mbito de lo folclrico.
Frente a la disposicin de la novela, se admite convencionalmente que el cuento
presenta una fbula ms sencilla, pues suele tener una sola veta narrativa, y el narra-
dor se presenta como transmisor fundamental o nico del relato. Se ha hablado de real-
ce intensivo para designar algunas de las caractersticas formales de la novela corta
frente al cuento, especialmente a partir de la obra de Boccaccio y Cervantes, y sobre
todo en autores ms modernos, como Goethe, Kleist, Merime, Flaubert, Bourget,
Maupassant, Chejov, James, Faulkner, Prez de Ayala, Mann. Esta forma de expresin
narrativa se caracterizara por la presentacin de un suceso memorable, intensificado a
travs de una serie de motivos que lo van configurando, hasta llegar a un punto culmi-
nante que introduce una transformacin en la consideracin de los hechos narrados has-
ta entonces.
Diferentes autores se han referido al cuento como aquella forma narrativa carac-
terizada por lo que se ha denominado unidad partitiva: el cuento refiere un suceso o
estado, cuyas circunstancias y contrastes de valores representan un determinado aspecto
de la realidad; el cuento se distinguira por la brevedad, tendencia a la unidad (acciones,
espacios, tiempos, personajes...), desenlace sorprendente, concentracin de los hechos
en elementos dominantes, que provocan efectos sintticos, etc.
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
6
5.4. El concepto de novela. Hacia una teora general de la novela
4
El presente tema tiene como fin dar cuenta del concepto de novela, y de las dife-
rentes interpretaciones y valoraciones de que ha sido objeto por parte de las distintas
corrientes crticas y tericas que se han ocupado de la ella como forma literaria.
No conviene olvidar, como ha sealado D. Villanueva (1989: 10), que la novela
es un gnero post-aristotlico, al que no est consagrada la Potica, que nace sin nom-
bre, sin prosapia, sin modelo normativo especfico. En la poca helenstica flucta
entre la forma de la Historia y el contenido de la comedia, y durante mucho tiempo tuvo
una funcin social antes que esttica, una funcin de divertimiento intrascendente.
Los comienzos de la narratologa pueden situarse muy a fines del siglo XIX: la
polmica del naturalismo en Francia; los escritos sobre la novela de Menndez Pelayo,
Galds, Clarn, Pereda, Pardo Bazn...; la escuela morfolgica alemana; los formalis-
mos y estructuralismos, etc.; y especialmente la obra crtica y literaria de Henry James,
patriarca de los modernos estudios sobre retrica narrativa.
A finales del siglo XIX se desarrollan en Alemania y Austria importantes estudios
sobre la novela, orientados especialmente hacia el anlisis formal, cuyos principales
representantes fueron O. Schissel von Fleschenberg, B. Seuffert y W. Dibelius. Con la
obra de estos autores se establecen en la potica alemana los primeros fundamentos de
la moderna narratologa, a partir de los presupuestos procedentes de la antigua retrica
y de la emergente teora del arte (Kunstwissenschaft). O. Schissel representa, junto con
R. Riemann, el primer intento de estudio moderno de la composicin narrativa, mien-
tras que a W. Dibelius se debe la formulacin ms sistemtica de la potica alemana
sobre la novela, as como al germanista B. Seuffert debe considerrsele como el primer
promotor de los presupuestos metodolgicos de esta escuela morfolgica.
Mientras que en su pas de origen la morfologa narrativa alemana tuvo un desa-
rrollo que pas prcticamente desapercibido, no sucedi lo mismo en Rusia, donde sus
4
Cfr. J.M. Adam (1985, reed. 1994), R.M. Albrs (1962, 1966), M. Allott (1960, trad. 1966), R. Alter
(1975), G. Anderson (1983), M. Bajtn (1963, trad. 1986; 1975, trad. 1989), A.L. Baquero Escudero
(1988), S. Benassi (1989), M.C. Bobes (1985, 1993), R. Bourneuf y R. Ouellet (1972, trad. 1975), F.
Carmona Fernndez (1982, 1984), A.J. Cascardi (1987, 1992), P. Chartier (1990), J. Chnieux (1983),
M. Fusillo (1989, trad. 1991), C. Garca Gual (1972, reed. 1988; 1972b, reed. 1988; 1975), R. Girard
(1961, trad. 1985), L. Goldmann (1964, trad. 1967, reed. 1975), P. Grimal (1958), D.I. Grossvogel
(1968), G. y A. Gulln (1974), T. Hgg (1983), J. Hawthorn (1992), G.W.F. Hegel (1835-1838, trad.
1988), A. Heisermann (1977), P.D. Huet (1971), H. James (1884, trad. 1975; 1934), P. Janni (1987), J.
Kittay y W. Godzich (1987), Z. Konstantinovic et al. (1981), J. Kristeva (1970, trad. 1974), W. Krysin-
ski (1981, trad. 1997), Ph. Lacou-Labarthe y J.L. Nancy (1978), G. Lukcs (1920, trad. 1975), C. Mart-
nez Romero (1989), E. Mattioli (1983), C. Miralles (1968), G. Molini (1982), G.S. Morson y C. Emer-
son (1990), W. Nelson (1973), G. Navajas (1985), J. Ortega y Gasset (1983: III, 353-419), A.A. Parker
(1967, trad. 1975; 1979), B.F. Perry (1967), G. Prez Firmat (1979), J.M. Pozuelo (1992a), A. Prieto
(1975), M. Raimond (1967, trad. 1988), W.L. Reed (1983), C. Reeve (1930), Y. Reuter (1991), E.O.
Riley (1962, trad. 1981), M. Robert (1972, reed. 1977), J. Rousset (1973), C. Ruiz Montero (1988), V.
Sklovski (1929, trad. 1971), K. Spang et al. (1995), M. Stanesco (1987), E. Sull (1996), D. Villanueva
(1977, reed. 1994; 1983; 1988; 1991), N.H. Visser (1978), K. Wheeler (1984), U. Wicks (1989), I. Wil-
liams (1978). Vid. los siguientes volmenes monogrficos de revistas: Types of the Novel, en Poetics
Today, 3, 1 (1982); Why the Novel Matters: A Postmodern Perplex, en Novel, 21, 2-3 (1988).
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
7
presupuestos de investigacin fueron rpidamente asumidos por autores como V.
Sklovski, B. Eichenbaum y V. Zirmunskij, entre otros, de modo que hacia 1920 los m-
todos y resultados de la potica narrativa alemana eran bien conocidos entre los forma-
listas rusos. En este sentido, B. Eichenbaum sita a W. Dibelius entre los precursores de
la potica narrativa formalista, y V. Zirmunskij sealaba en 1923 las afinidades princi-
pales entre la morfologa alemana y el formalismo ruso.
Los formalistas rusos estudiaron detenidamente diferentes aspectos relacionados
con la obra narrativa, tales como la diferenciacin entre novela, cuento y novela corta
(V. Shklovski); diferentes formas de construccin de la novela; la importancia del
tiempo como unidad sintctica del relato; la diferencia entre fbula (historia o trama) y
sujeto (discurso o argumento); nociones como motivacin y skaz, etc...
B. Eichenbaum (1925) destaca tres aspectos fundamentales para una morfologa de
la narracin: 1) la diferencia historia / discurso ; 2) el descubrimiento de que determi-
nados recursos de la historia tienen valor literario, de modo que los recursos literarios
no son slo los retricos, como pensaban los alemanes; y 3) la posibilidad de que exis-
tan novelas sin historia, pues hay otros principios constructores: no todos los relatos
reconocern la divisin tradicional de motivos ordenados en una composicin. B. To-
machevski distingue a este respecto entre Motivo (V. Veselovski), como unidad narrati-
va ms pequea en que se descompone el complejo concepto de trama, y que se dispone
a lo largo de la narracin (los motivos sern libres si se pueden eliminar sin alteracin
de la fbula (historia), y sern ligados en caso contrario); Trama (discurso) o Zju-
jet, que identifica con la distribucin de los acontecimientos en el orden, disposicin y
conversin que adquieren en una combinacin literaria, en el texto literario; y Fbula
(historia o trama), como conjunto de acontecimientos en sus relaciones internas.
En sus estudios sobre la novela, M. Bajtn haba observado, desde presupuestos
posformalistas, que las formas estticas son resultado y expresin de hechos sociales.
En el discurso de los personajes subyace un intenso dialogismo, ya que cada uno de
ellos se expresa teniendo en cuenta ideas y formas procedentes de otros. El discurso
intersubjetivo, el intenso dialogismo y la polifona cultural son los rasgos fundamenta-
les de la novela moderna como gnero literario.
Acaso las aportaciones ms clebres, respecto a las investigaciones sobre narratolo-
ga, corresponden al etnlogo y folclorista V. Propp, cuya Morfologa del cuento (1928)
ha sido una obra esencial en la configuracin y desarrollo de los modernos estudios
sobre la novela. Frente a la variedad de elementos que integran la narracin (personajes,
espacios, acciones...), V. Propp se propone identificar en el relato un conjunto de ele-
mentos invariantes, a partir de los cuales resulte posible establecer un determinado n-
mero de unidades funcionales, cuya ordenacin y disposicin estructural faciliten la
comprensin del discurso y la identidad de sus diferentes elementos compositivos.
Al igual que los formalistas rusos, los neoformalistas franceses no se separan mucho
de Aristteles en sus estudios sobre la morfologa del relato: el funcionalismo considera
que el elemento fundamental del relato son las acciones y las situaciones en sus valores
funcionales (funciones), y slo por relacin a ellas se configuran los actantes, o sujetos
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
8
involucrados en las acciones. Los personajes son los actantes, revestidos de caracteres
fsicos, psquicos y sociales, que los individualizan. B. Tomachevski consideraba en su
obra de 1928 que el personaje era un elemento secundario en la trama. R. Barthes
(1966), en Comunications 8, tambin sostena que la nocin de personaje era comple-
tamente secundaria, y que estaba subordinada a la trama; le negaba de este modo su
dimensin psicolgica, que consideraba de influjo burgus.
La influencia de la obra de V. Propp en Europa Occidental comienza desde
1958, con la traduccin al ingls de la Morfologa del cuento (1928), precisamente el
mismo ao en que Cl. Lvi-Strauss publica su Antropologie structurale, y ocho aos
antes de la aparicin de la Semntique structural de Greimas, obra que reformula pro-
fundamente el pensamiento de V. Propp y construye un modelo de gran rentabilidad y
solidez para el anlisis estructural del relato y el desarrollo de la ciencia narratolgica.
5.5. La novela como construccin lingstica y literaria
5
El estudio de la novela, como construccin lingstica y literaria, ha de conside-
rar la totalidad de las actividades formales que ejecuta el narrador en el discurso, as
como todos los elementos que aportan sentido al texto, bien porque sean significativos
en s mismos (palabras, objetos...), bien porque se hayan semiotizado en el conjunto
(relaciones intratextuales...), bien porque cobren sentido desde la competencia del lec-
tor en relaciones extratextuales.
Los estudios narratolgicos suelen distinguir en el anlisis de la novela la histo-
ria o trama y el discurso o argumento. Se entiende que la historia es el material narrati-
vo, el contenido de la novela, la serie de acontecimientos tal como se producen en su
orden cronolgico. Por su parte, el discurso se identifica con la forma y disposicin
discursiva del material narrativo.
Segn Carmen Bobes (1985, 1993), frente a lo que sucede con las unidades de
la sintaxis, que se identifican mediante referencias lingsticas muy precisas (funcin
carencia, tiempo presente, personaje sujeto...), los valores semnticos carecen de
una entidad formal que permita identificarlos en unos lmites concretos, pues se esta-
blecen al interpretar las relaciones intra y extratextuales, varan notablemente de unas
obras a otras, y a causa de la inestabilidad del sentido, especfica del signo literario,
exigen una interpretacin semntica propia y diferente en cada obra. El narrador deter-
mina con frecuencia el valor de los objetos en el texto, que puede ser ntico (estn en el
5
Cfr. T. Albaladejo (1986, 1992), M. Bal (1977, trad. 1985), R. Barthes et al. (1966, trad. 1970), M.C.
Bobes (1985, 1993), E. Benveniste (1966, trad. 1971), C. Bremond (1973, reed. 1990), S. Chatman
(1978, trad. 1990), F. Chico Rico (1988), J. Culler (1975, trad. 1978; 1980), L. Dolezel (1989), U. Eco
(1979, trad. 1981; 1990, trad. 1992), E.M. Forster (1927, trad. 1983), A. Garca Berrio y T. Albaladejo
(1984), G. Genette (1972, trad. 1989; 1983; 1991), A.J. Greimas (1966, trad. 1976; 1970, trad. 1973;
1976, trad. 1983), A.J. Greimas (en C. Chabrol [1973: 161-176]), D. Maingueneau (1986), J.M. Pozuelo
Yvancos (1988, 1994), V. Propp (1928, trad. 1977), P. Ricoeur (1983-1985, trad. 1987), S. Rimmon-
Kenan (1983), C. Segre (1974, trad. 1976; 1985, trad. 1985), B.H. Smith (1980), T. Todorov (1966;
1969, trad. 1973; 1984), B. Tomachevski (1928, trad. 1982), E. Volek (1985). Vid. el siguiente volumen
monogrfico de la revista Poetics of Fiction, en Poetics Today, 7, 3 (1986).
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
9
texto por lo que son: hechos, realidades...) o smico (estn en el texto por lo que signi-
fican en l o en los procesos de su lectura), cuando se trata de realidades que represen-
tan a otras realidades, conceptos, ideas..., cuando funcionan, pues, como signos litera-
rios (presencia semntica).
Una vez que la sintaxis literaria ha identificado las unidades formales y ha des-
cubierto sus relaciones en el modelo estructural en que estn ordenadas, es decir, la red
de dependencias internas, la semntica literaria tratar de interpretar los diferentes tipos
de coherencia semntica, o conjuntos de inferencias posibles, para proponer un estudio
de la novela.
Hay que advertir en este sentido que el signo lingstico posee una capacidad
denotativa respecto a la realidad extratextual; se objetiva en trminos de significacin
ostensiva, en el uso sealador de determinadas unidades lingsticas (este libro, mi
lpiz), y queda interferido por el interpretante (Sinn) del objeto real (Bedeutung) al que
formalmente nos referimos con una expresin verbal (Ausdruck). Por su parte, el signo
literario no est codificado establemente, no es capaz de sostener la precisin denotati-
va del signo lingstico, y por ello pierde las relaciones referenciales, lo cual hace posi-
ble que se convierta en creador de su propia referencia, remitindola a mundos de fic-
cin, actualizables en cada lectura merced al interpretante aportado por el lector
6
.
La semntica tiene como objeto de estudio las relaciones que el signo establece
con su denotatum (Bedeutung), objeto o referente, as como el conjunto de sentidos
(Sinn) e imgenes asociadas que suscita en el lector cada una de estas relaciones (la
representacin formal del sentido que adquieren las palabras al referirse a los objetos).
En la expresin literaria resulta difcil la distincin objetiva de la forma y del significa-
do, porque las formas se semiotizan y crean su propia referencia, el discurso admite
varias lecturas coherentes y posibles, y el significado del texto no puede precisarse de
forma definitivamente estable.
El narrador utiliza signos lingsticos, de estable codificacin, para expresar
signos literarios, que adquieren mltiples sentidos por relacin a la forma y contenido
de los signos referidos en el conjunto de la obra literaria, como marco de referencias
que permite interpretarlos. En consecuencia, el narrador adquiere la posibilidad de ma-
nipular, de la forma y modo que considera convenientes, un sistema de signos lingsti-
cos y un conjunto de signos literarios, de modo que sostiene una triple relacin, como
ha sugerido M.C. Bobes (1985), con la forma del texto (Ausdruck), su sentido o inter-
pretante (Sinn) y su objeto o referente (Bedeutung).
Estos son los elementos en que se apoya C. Bobes para disponer el estudio de la
semntica narrativa, al considerar las relaciones entre 1) el narrador y el lenguaje que
6
En procesos semisicos no literarios, artsticos o convencionales, el mensaje se objetiva en signos
cuyo material no es significante en s mismo. Los signos literarios proceden de un sistema previamente
semitico; de ah que sea necesario tener en cuenta la referencia inicial que corresponda a los signos
lingsticos, y que se incorpora a la obra literaria. El estudio semntico de una pintura se centra en el
sentido que adquieren sus elementos organizados en un conjunto, pero no en el significado que tienen sus
materiales (tela, colores, aceite, lnea...), que nada significan en s mismos (M.C. Bobes, 1985: 230).
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
10
utiliza, y 2) el narrador y los valores referenciales creados en el texto. La propuesta de
C. Bobes (1985, 1993) es la siguiente:
I. Relaciones Narrador-Lenguaje (lo que dice)
a) Deixis
b) Forma interior / exterior del discurso
c) Lengua del narrador / lengua de los personajes
d) Signos no lingsticos
II. Relaciones Narrador-Referencia (lo que sabe)
a) Conocimiento de la historia (parcial / total)
b) Presentacin escnica / panormica
c) Recurrencias narrativas
d) Relaciones enunciacin / enunciado
5.6. El narrador: sus relaciones con el lenguaje y la referencia
7
La teora literaria actual considera al narrador como una de las figuras ms im-
portantes del relato, hasta el punto de convertirlo en uno de los objetos centrales del
estudio de la narratologa, ya que a l corresponde la organizacin, valoracin y comen-
tario en el discurso del material narrativo. El acto de decir, que en el relato literario
equivale al arte de narrar, constituye la actividad esttica ms especfica del narrador.
Como ha sealado J.M. Pozuelo (1988: 240), narrar es administrar un tiempo, elegir
una ptica, optar por una modalidad (dilogo, narracin pura, descripcin), realizar en
suma un argumento entendido como la composicin o construccin artstica e intencio-
nada de un discurso sobre las cosas.
M.C. Bobes considera que el narrador puede identificarse con aquella persona
ficta, interpuesta entre el autor y los lectores, que manipula directamente las unidades
sintcticas del relato: El narrador distribuye las unidades en un conjunto cerrado, en el
que cobran sentido literario; el orden temporal, las relaciones formales y semnticas, la
forma de presentarlas, etc., crean nuevas relaciones smicas, que insisten en el signifi-
cado de la historia y lo orientan hacia el sentido literario (M.C. Bobes, 1985: 219).
El narrador es, pues, aquel personaje existente en todo discurso narrativo, crea-
do por el autor real del mismo, y que, de forma latente o manifiesta en el enunciado,
envuelve y domina jerrquicamente con su enunciacin (voz), modalidad (relacin de
7
Cfr. M. Aguirre (1990), T. Albaladejo (1986, 1992), M. Bajtn (1963, trad. 1986; 1975, trad. 1989), M.
Bal (1977, trad. 1985; 1977a), J.M. Bardavo (1977), M.C. Bobes (1985, 1993), C. Brooke-Rose (1981),
S. Chatman (1978, trad. 1990), G. Cordesse (1986, 1988), L. Dolezel (1967, 1973, 1976, 1980a, 1983,
1989), E. Frenzel (1963, 1966, 1980), N. Friedman (en Ph. Stevick [1967: 145-166]), G. Genette (1969;
1972; 1972, trad. 1989; 1989), C. Guilln (1985, 1989), A.W. Halsall (1988), W. Krysinski (1981, trad.
1997), J.M. Pozuelo (1988a), G. Prince (1973, 1982), J. Pouillon (1946, trad. 1970), M. Raimond (1967,
trad. 1988), F. Stanzel (1979, trad. 1986), S.R. Suleiman (1983), E. Sull (1985, 1996), J.Y. Tadi
(1982), S. Thompson (1955-1958), T. Todorov (1966, 1970), B. Tomachevski (1928, trad. 1982), B.
Uspenski (1970, trad. 1973), S. Volpe (1984). Vid. los siguientes volmenes monogrficos de revistas:
Thmatique et thmatologie, en Rvue des langues vivantes (1977); Smiotiques du roman, en Littratu-
re, 36 (1979). Vid. tambin la bibliografa sealada en los captulos 5.7, 5.8 y 5.9.
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
11
lenguaje con los personajes) y competencias (discursiva o lgica, semntica, lingsti-
ca), la presencia y manifestaciones de los dems personajes del discurso.
Corrientes como el formalismo ruso, y especialmente el estructuralismo francs,
han concebido al narrador como un autntico constructor y diseador del material na-
rrativo, cuyas funciones principales se objetivan en la construccin formal del relato, y
responden a clasificaciones relativamente sistemticas de su punto de vista, conoci-
miento de los hechos, modos de narracin, relaciones con el lenguaje y sus referentes,
etc... Por su parte, estudiosos procedentes de la escuela inglesa y la tradicin anglo-
norteamericana (H. James, P. Lubbock, N. Friedman, W. Schmid...) se inclinan por la
concepcin del narrador como un discreto observador de los hechos, de actitud ms
bien neutral ante la naturaleza de los acontecimientos, y en este sentido se ha llegado
incluso a hablar de asepsia narrativa (J. Ricardou), habitual en los relatos conductis-
tas y en la novela behaviorista de la psicologa del comportamiento.
Desde este punto de vista, se ha llegado incluso a formular la hiptesis de la
existencia de relatos sin narrador, enfoque que parece haber encontrado ciertos apoyos
en la teora de la enunciacin de E. Benveniste. Estructuralistas franceses como R.
Barthes, T. Todorov, G. Genette..., y autores norteamericanos como W.C. Booth, han
insistido firmemente en la imposibilidad de la existencia de relatos sin narrador, al con-
siderar que todo discurso requiere y postula de forma imprescindible un sujeto de enun-
ciacin, identificable con el ndice de primera persona del singular Yo. El enfoque es-
tructuralista de G. Genette, y sus teoras sobre la voz y la focalizacin del discurso na-
rrativo, han tratado de justificar, de forma muy sistemtica, la imposibilidad de prescin-
dir del narrador en cualquier modalidad de relato
8
.
El narrador es uno de los elementos de ficcin ms especficamente novelescos,
al operar alternativamente en el relato con tres capacidades que le permiten el control y
la manipulacin de la totalidad de las relaciones que pueden reconocerse en el discurso
literario. Su capacidad pica le permite contar una historia; su capacidad dramtica,
distribuir el material de la historia o trama hasta transfigurarlo en discurso literario y
estimular as la expectacin del lector; por ltimo, su capacidad reflexiva le permite
hacer pausas para describir y valorar lo que cuenta, contrastando as narracin y meta-
narracin. A estas funciones del narrador, sealadas por Bobes desde 1985, es posible
aadir otras procedentes de G. Genette (1972), L. Dolezel (1973) y L. Linvelt (1981).
G. Genette (1972/1989: 308 ss) ha hablado de funcin narrativa para designar la
relacin del narrador con la historia; funcin de control o metanarrativa, que permite
valorar las relaciones del narrador con el texto; funcin comunicativa, que comprende
las relaciones que el narrador establece con el narratario; funcin testimonial, que da
cuenta de un determinado estado moral, intelectual, emotivo, etc..., del narrador en re-
lacin al mundo y contenidos que refiere; finalmente, la funcin ideolgica permite
descubrir la valoracin que el narrador hace de la accin de los personajes.
8
El narrador es quien encarna los principios a partir de los cuales se establecen juicios de valor: l es
quien disimula o revela los pensamientos de los personajes, hacindolos participar as de su concepcin
de la psicologa; l es quien escoge entre el discurso transpuesto, entre el orden cronolgico y los cam-
bios en el orden temporal. No hay relato sin narrador (T. Todorov, 1968/1973: 75).
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
12
L. Dolezel (1973: 6-10 y 160 ss), por su parte, elabora un modelo de cuatro fun-
ciones narrativas, de las cuales las de representacin y de control son primarias en el
narrador, mientras que las funciones de interpretacin y accin lo son en el personaje.
L. Linvelt (1981), en sus estudios sobre tipologa narrativa, censura el modelo de L.
Dolezel, al considerar que no resulta demasiado coherente identificar en el personaje
actividades funcionales propias del narrador, ya que esto conducira a una neutralidad o
identidad narrador-personaje sumamente discutible
9
.
5.7. La modalidad narrativa: tipologa del discurso verbal en el relato
En sus escritos sobre las figuras del relato, G. Genette (1972) se ha referido a la
modalidad como aquella forma de discurso (showing / telling, narracin / descripcin...)
utilizada por el narrador para dar a conocer la historia a un pblico receptor, y en ella
incluye no slo los problemas relativos a la descripcin en el relato, sino tambin los
conceptos de distancia y perspectiva.
Por su parte, J.M. Pozuelo Yvancos ha hablado de la modalidad narrativa como
de aquella figura del relato que atiende al tipo de discurso utilizado por el narrador, al
cmo se relatan los hechos, con qu palabras se narra una historia (1988: 31), y sostie-
ne, tras una detenida valoracin del modelo genettiano, que la modalidad sera aquella
faceta de la narratologa que ha de responder al cmo reproduce verbalmente el na-
rrador los hechos de la historia?, es decir, qu tipo o tipos de discurso verbal utilizar
en su relato al contarnos lo sucedido?
Bobes Naves, en su propuesta de estudio de la semntica narrativa, considera la
modalidad dentro de las relaciones narrador-lenguaje, y dispone su estudio en dos
apartados, en los que considera sucesivamente la forma exterior e interior del discurso
narrativo y la distancia modal entre el lenguaje del narrador y el de sus personajes.
El diseo de una tipologa del discurso verbal puede partir del estudio del siste-
ma verbal que, en la obra narrativa, forman el discurso del narrador y las voces o actos
locutivos del personaje
10
. Tras las investigaciones llevadas a cabo por L. Dolezel
9
No conviene olvidar, a este respecto, algunos de los planteamientos formulados por tericos como M.
Bajtn y Ph. Lejeune. M. Bajtn (1963, 1975) establece, en sus estudios sobre la obra de F. Dostoievski,
una estable diferencia polifnica entre autor, narrador y personaje, de forma que el primero de ellos, sin
confundirse en ningn momento con el sujeto de la enunciacin ni con los sujetos de la accin narrativa
y sus mltiples voces, trasciende ampliamente cada uno de sus mbitos, y domina de forma absoluta
sobre el conjunto del universo narrativo, sin renunciar a adquirir una imagen propia en el texto de la
novela, en condiciones acaso muy semejantes a las propuestas por W.C. Booth (1964) para su author
implied. Ph. Lejeune (1973), en sus estudios sobre la autobiografa, ha formulado el concepto de pacto
autobiogrfico con objeto de designar la relacin de identidad que el lector establece entre el autor real
del texto, su narrador o sujeto de la enunciacin inmanente, y el protagonista o trasunto del autor real en
el texto, entidades todas ellas que adquieren expresin sincrtica en la forma Yo.
10
Cfr. E. Anderson Imbert (1979, reed. 1992), E. Aznar Angls (1996), M. Bajtn (1975, trad. 1989), M.
Bal (1977, trad. 1985), A. Banfield (1973, 1978, 1978a, 1982), L. Beltrn (1992), M.C. Bobes (1985,
1991, 1992), H. Bonheim (1982), W. Booth (1961, trad. 1974, reed. 1983), D.F. Chamberlain (1990), S.
Chatman (1978, trad. 1990), D. Cohn (1978, 1978a), G. Cordesse (1986, 1988), F. Delgado (1973,
1988), L. Dolezel (1967, 1973, 1980a, 1989), E. Dujardin (1931), N. Friedman (1975), G. Genette (1972,
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
13
(1973) en este terreno de la narratologa, el discurso del narrador y el discurso del per-
sonaje (mmesis / digesis, showing / telling) han quedado configurados como las dos
categoras locutivas constituyentes del texto narrativo en su estrato profundo.
Si inicialmente L. Dolezel (1973) haba recurrido a la siguiente expresin grfi-
ca para expresar la equivalencia del texto narrativo (T) a la adicin del discurso del
personaje (DP) y el discurso del narrador (DN), posteriormente M. Gryger propuso una
ms precisa correccin con objeto de reflejar la relacin jerrquica existente entre am-
bas naturalezas discursivas.
T ---> DN + DP
En los textos narrativos de la literatura contempornea es frecuente la presencia
de secuencias locutivas ambiguas, que tienden a neutralizar la oposicin discurso del
narrador/ discurso del personaje, con objeto de provocar una incertidumbre tal que no
es posible reconocer con certeza la naturaleza y procedencia de las voces, es decir,
quin habla. El efecto conseguido mediante el empleo de este tipo de discurso se de-
nomina ambigedad locucional (L. Dolezel, 1973; B. Mc Hale, 1978; S. Chatman,
1981; M.C. Bobes Naves, 1985: 239-315; M. Rojas, 1987; J.M. Pozuelo, 1988: 226 ss)
G. Genette (1972) distingue tres tipos de discurso de personaje: 1. Reproducido
(rapport): el habla del personaje se reproduce tal como supuestamente ha sido pronun-
ciada. 2. Traspuesto (transpos): el narrador transmite, insertndolos en su propio dis-
curso y sin explicitar un cambio de nivel discursivo los enunciados del personaje,
cuyas palabras se registran slo parcialmente. 3. Narrativizado (narrativis): es el me-
nos mimtico de los tres, pues el narrador reduce el dilogo o el acto de habla entre los
personajes a un acontecimiento ms. He aqu algunas de las diferentes modalidades
discursivas utilizadas en la novela.
Discurso exterior directo libre es aquel discurso en que se ofrece el dilogo con
las palabras textuales del personaje, sin instancias intermedias entre ellos y el lector. El
discurso del personaje no es introducido por el narrador mediante ningn tipo de frmu-
la declarativa (verba dicendi o sentiendi) o signos ortogrficos (comillas). El discurso
exterior directo referido puede definirse como aquel procedimiento verbal en el que el
trad. 1989; 1983), P. Hernadi (1972, trad. 1978), S.S. Lanser (1981), J. Lintvelt (1981), M. Lips (1926),
P. Lubbock (1921, reed. 1965), B. McHale (1978, 1983), W. Martin (1985, 1986), J. Oleza (1985), J.
Ortega y Gasset (1983: III, 143-242), R. Pascal (1977), C. Prez Gallego (1988), J.M. Pozuelo (1988,
1988a, 1994a), M. Raimond (1967, trad. 1988), V.K. Ramazani (1988), S. Reisz (1989), Y. Reuter
(1991), S. Rimmon-Kenan (1983), M. Rojas (1980-1981), M. Ron (1981), P. Rubio (1990), D. Sallneve
(1972), R. Scholes y R. Kellog (1966, 1970), F. Stanzel (1979, trad. 1986), E.R. Steinberg (1958, 1979),
O. Tacca (1973, 1986), B. Uspenski (1970, trad. 1973), G. Verdn (1970), F. Vicente (1987), D. Villa-
nueva (1977, 1984, 1989, 1991), S. Volpe (1984), H. Weinrich (1964, trad. 1968, reimpr.) Vid. los si-
guientes volmenes monogrficos de revistas: Narratology III: Narrators and Voices in Fiction, en Poe-
tics Today, 2, 2 (1981); Paroles de personnages, en Pratiques, 64 (1989); Dialogues de romans, en Pra-
tiques, 65 (1990); Anlisis del relato. El punto de vista, en Estudios de Lengua y Literatura Francesas, 4
(1990).
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
14
discurso del personaje se recoge textualmente al ser introducido por el narrador median-
te los verba dicendi o sentiendi, o mediante frmulas declarativas del tipo sugerir,
responder, murmurar... El estilo directo referido est determinado bsicamente por
la presencia del verbo dicendi, contenido en el discurso del narrador, quien introduce el
discurso exterior del personaje en estilo directo referido o regido.
Dentro de la modalidad discursiva del estilo exterior indirecto referido, B. Mc
Hale (1978) distingue varios tipos de enunciaciones en discurso sumario diegtico, que
clasifica segn el grado de informacin acerca del contenido de cada uno de los actos
de habla. El discurso indirecto libre, en palabras de J.M. Pozuelo (1988: 255), se le
suele definir como una forma intermedia entre el discurso del narrador y el discurso del
personaje, en el que tanto gramaticalmente como semnticamente se produce una con-
taminacin del discurso del narrador por el discurso del personaje.
Dentro del discurso interior directo libre es posible incluir el denominado mon-
logo interior, que algunos autores designan tambin bajo la expresin corriente de con-
ciencia (M.C. Bobes Naves, 1985: 254-282; E. Dujardin, 1931; M. Mancas; M. Rojas,
1987). La corriente de conciencia se caracteriza por ser un discurso interior, pues
constituye un ejercicio de pensamiento y no propiamente un acto de habla; libre, porque
es la cesin de la capacidad pica del narrador en favor de la forma dramtica, es decir,
la cesin de la palabra a los personajes y la desaparicin textual del narrador; y directo,
porque las categoras de persona y tiempo del personaje no estn transpuestas a otro
rgimen gramatical en el discurso del narrador.
El discurso interior directo referido es aquel discurso del personaje que, no ver-
balizado exteriormente, constituye un monlogo razonado en el que las palabras textua-
les van entre comillas, y la frmula declarativa entre guiones aparece inserta en el
discurso directo que se desenvuelve en la interioridad del personaje, y nos es referido
por el narrador como la transcripcin de un acto de pensamiento.
El discurso interior indirecto referido es aquel discurso del narrador en que se
reproduce un discurso del personaje no verbalizado exteriormente, al integrar tales pa-
labras, presuntamente pronunciadas por el personaje, en una unidad sintctica superior,
como lo es en este caso el enunciado del agente reproductor, mediante el uso de los
verba dicendi o sentiendi y de la conjuncin subordinante que. La nica diferencia que
manifiesta esta clase de discurso respecto al estilo exterior indirecto referido es la opo-
sicin en el rasgo interior / exterior.
5.8. Los sistemas smicos no lingsticos en el relato
11
11
Cfr. Barbotin, E. (1970, trad. 1977), Birdwhistell, R.L. (1970), Bouissac, P. (1973), Coppieters, F.
(1981), Cosnier, J. y Kerbrat-Orecchioni, C. (1987), Davis, F. (1971, trad. 1976), Ekman, P. y Friesen,
W. (1981), Fast, J. (1970, trad. 1983), Felman, Sh. (1980), Heinemann, P. (1980), Helbo, A. (1983,
1987), Iribarren Borges, I. (1981), Kendon, A. (1981), Knapp, M.L. (1980, trad. 1982), La Barre, W.
(1978), Pease, A. (1981, trad. 1988), Poyatos, F. (1993), Ricci Bitti, P.E. y Cortesi, S. (1977, trad. 1980),
Scheflen, A. (1972, trad. 1977), Vergine, L. (1974).
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
15
Con frecuencia se ha planteado si los signos no verbales del discurso literario
comunican o no realmente algo, en qu medida esta forma de expresin requiere el apo-
yo de los sistemas verbales, y en funcin de qu procedimientos formales puede
llevarse a cabo la transmisin de tales contenidos e informaciones, a veces completa-
mente desvinculados del cdigo lingstico.
Los signos no verbales desempean con frecuencia una funcin de complemento
de los signos verbales, que difcilmente pueden funcionar de forma aislada en el circui-
to de la comunicacin.
En los diferentes procesos de la comunicacin no verbal existen movimientos,
gestos, sonidos..., que con frecuencia no son pertinentes, al carecer de todo valor en el
proceso dialgico de la comunicacin. Cules son, pues, los comportamientos no ver-
bales que la cultura retiene como significativos, y a causa de qu? Buena parte de los
estudiosos de la comunicacin no verbal han tratado de dilucidar esta cuestin, e inclu-
so se ha ensayado la sistematizacin de un corpus posible de movimientos y actitudes,
que las diferentes culturas humanas han ido codificando o abandonando muy len-
tamente, a travs de sus diferentes manifestaciones sociolgicas y culturales en el paso
del tiempo (E. Barbotn, 1970).
Los mensajes no verbales que resulta posible codificar carecen con frecuencia
de fuerza locutiva propia, y su sentido viene determinado habitualmente por el contex-
to, que puede adquirir incluso ms importancia que en los mensajes lingsticos. U.
Eco, en su Tratado de semitica general (1976), se refiere al lenguaje como un sistema
de referencias, y a la lingstica como el mtodo fundamental para su codificacin, si
bien el discurso no verbal debe ser integrado en una comunicacin traducible a trmi-
nos verbales.
El narrador interviene en la novela con tal insistencia que, con frecuencia, su ca-
pacidad de interpretacin limita considerablemente la actuacin del lector sobre los
signos no verbales; acaso en la novela conductista, y tambin en la novela negra, las
intervenciones del narrador, limitadas y muy ocasionales, permiten que los signos de
comunicacin no lingstica adquieran una mayor trascendencia desde el punto de vista
de las interpretaciones y competencias del lector.
A. Scheflen (1977), en sus estudios sobre el lenguaje del cuerpo y sus funciones
en el orden social, estudia el comportamiento comunicativo de la persona desde el pun-
to de vista de sus funciones y posibilidades en el seno de la vida social. De este modo,
distingue entre comportamiento verbal, referente al sistema lingstico y a los medios
de comunicacin verbales, y comportamiento no verbal, cuyo anlisis dispone segn
los principios de la paralingstica, kinsica, mirada, gestualidad, emblemtica, sistema
neurovegetativo, comportamiento tctil, proxmica, artefactos y factores de entorno.
Scheflen sostiene un concepto de paralenguaje semejante al desarrollado poste-
riormente por F. Poyatos (1994), en su Estructura Triple Bsica, formada por el len-
guaje, el paralenguaje y la kinsica. La paralingstica se configura en esta terna como
aquella disciplina destinada al estudio de todos los elementos de la comunicacin refe-
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
16
ridos al modo de expresin de los contenidos que se pretenden transmitir. El paralen-
guaje responde, en este caso, al cmo se dice lo que se dice cuando el emisor prescinde
de signos verbales en el proceso de comunicacin.
La kinsica ha sido tradicionalmente una de las categoras ms estudiadas de la
comunicacin humana, al comprender el anlisis del conjunto de posiciones y movi-
mientos corporales, tanto de individuos aislados como de grupos sociales o tnicos, a
cuya comprensin se accede a travs de la observacin de la vida social o de la consi-
deracin de las formas artsticas en que se expresa su modo de vivir y de actuar. Los
signos kinsicos suelen ser habitualmente signos intencionales, cuyo significado resulta
al cabo fcilmente descodificable, al informar sobre actitudes, personalidad, ideologa,
ritos, costumbres, etc...
La mirada, el color de los ojos, su disposicin y movimientos, la forma de los
prpados, etc..., acumulan en la literatura abundantes referencias, como tendremos oca-
sin de comprobar a propsito de la mirada semntica de objetos y personajes, y de
su focalizacin y punto de vista en la configuracin del discurso narrativo. En La Re-
genta, la mirada clida de Ana Ozores se contrapone fcilmente a la de los ojos ver-
des del Magistral, sus prpados gordezuelos, y su mirada punzante, que pocos resist-
an; en la misma novela se habla con frecuencia de la mirada ladeada de don Cayetano
Ripamiln, levemente inclinada hacia los extremos, y a la que acaba comparndose con
la de una gallina...
Los gestos se identifican con movimientos corporales concretos, cuyo valor se-
mitico es sumamente amplio y resulta muy utilizado en la literatura. Los emblemas, en
la terminologa de A. Scheflen, designan aquellos comportamientos no verbales que
difieren de otros por su uso frecuente, su escasa pero precisa informacin, su explcita
intencionalidad y su traduccin directa al lenguaje verbal.
Los llamados elementos del sistema neurovegetativo son todos aquellos elemen-
tos fsicos de la persona que pueden adquirir sentido en los procesos de comunicacin
no verbal inherentes a la interaccin humana. Se incluyen en este apartado todos aque-
llos actos no verbales que, similares a los anteriores, carecen de movimiento, tal es su
caracterstica principal: color de la piel, olores, rubor de las mejillas, peinado, etc... El
comportamiento tctil se refiere al contacto fsico mantenido por dos o ms interlocuto-
res durante el tiempo en que transcurre la conversacin o dilogo. La proxmica se re-
fiere al uso y percepcin que el ser humano hace de la distancia, posicin y movimien-
tos en el espacio interlocutivo del dilogo.
El fenmeno de los denominados por A. Scheflen artefactos se relaciona con la
manipulacin, uso y funcin de los objetos que sirven de estmulo a los sistemas de
comunicacin no verbales (colonias, productos de cosmtica, indumentaria, objetos
personales...) Finalmente, los factores del entorno son aquellos elementos que, inter-
firindose en la comunicacin humana, no forman esencialmente parte de ella (muebles,
luz, decorado, paredes, escenografa en general...), si bien ejercen una gran influencia
en la interaccin comunicativa.
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
17
La comunicacin no verbal mantiene siempre su sistema de independencia res-
pecto a la comunicacin verbal, si bien ninguna de las dos puede estudiarse absoluta-
mente como un fenmeno aislado, al tratarse de algo que forma parte esencial de un
proceso de comunicacin que no permite hacer abstraccin de tales categoras del len-
guaje.
Con frecuencia, los signos no verbales pueden contradecir el sistema referencial
de los signos verbales; estos ltimos son habitualmente ms fciles de dominar que
aqullos, los cuales se manifiestan de forma mucho ms sincera. El comportamiento no
verbal proporciona indicios para comprobar si el pensamiento coincide o no con la ex-
presin externa: los signos no verbales escapan casi siempre a la expresin del hablante
y pueden funcionar como sustitutos del lenguaje verbal, acentuando o confirmando par-
te de l, y regulndolo en todo caso.
5.9. La perspectiva o focalizacin en el discurso narrativo
12
El conocimiento que el narrador dice o manifiesta tener de la historia puede ser
total (omnisciencia), parcial (equisciencia) o nulo (deficiencia), lo cual se revela a lo
largo del discurso, ya que todo texto narrativo incluye una fbula (trama), en la que se
exponen los acontecimientos que integran la novela, y una metanarracin, en que se
dispone el proceso de su conocimiento por parte del narrador.
Existen diferentes modos de regular la informacin, que dependen del punto de
vista en que se sita el narrador para contar la historia. Nos referimos ahora a la moda-
lidad segn la perspectiva, representada por la focalizacin punto de vista o foco de
la narracin y que responde al interrogante de quin ve los hechos?, que no debe
confundirse con la voz, otra de las figuras del discurso a travs de la que se identifica al
narrador y que responde a la pregunta quin habla?
Paralelamente, el narrador puede decidir la forma en que desea exponer los
hechos, y consiguientemente proceder de dos modos: 1) Mediante la reproduccin de
las escenas en la forma en que se supone que se desarrollan, conservando el lenguaje, el
espacio y el tiempo originales (exposicin escnica); 2) Mediante la reproduccin de
los hechos desde su propia visin e interpretacin, es decir, dndoles la forma lingsti-
ca y literaria de su propia competencia y modalidad, con su propio idiolecto, y su per-
sonal disposicin espacial y temporal (exposicin panormica). Se constituye de este
12
Cfr. M. Bal (1977, trad. 1985: 107-127; 1977a; 1978; 1981), M.C. Bobes (1985, 1991, 1993), W.C.
Booth (1961, trad. 1974: 511-524; 1967, trad. 1970), Cl. Bremond (1964, trad. 1976; 1966, trad. 1970;
1973), W. Bronzwaer (1978), C. Brooks y R.P. Warren (1943), S. Chatman (1978, trad. 1981), A. Daz
Arenas (1988), N. Friedman (1955, reed. 1967; 1975), W. Fger (1972), A. Garrido Domnguez (1993:
141-155), G. Genette (1966a; 1969; 1972, trad. 1989), P.A. Ifri (1983), R. Ingarden (1931, trad. 1983), J.
Linvelt (1981: 116-176), I. Lotman (1970, trad. 1973), P. Lubbock (1921, reed. 1965), J. Ortega y Gasset
(1983: III, 143-242), J. Pouillon (1946, trad. 1970), J.M. Pozuelo (1988: 243 ss; 1988a, 1994), S. Reisz
(1989), F. Rico (1973, reed. 1982), S. Rimmon-Kenan (1983), F. Rossum-Guyon (1970a), C. Segre
(1984: 85-102; 1985), F.K. Stanzel (1964; 1979, trad. 1986), T. Todorov (1966, trad. 1974; 1969, trad.
1973; 1984), B. Uspenski (1970, trad. 1973), D. Villanueva (1984, 1989), P. Vitoux (1982).
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
18
modo el resumen de varias escenas, las cuales se manifiestan ejemplificadas en sus ras-
gos esenciales en una descripcin referida o expuesta por el narrador.
En un procedimiento de estas caractersticas son dos los hechos que hay que
tener en cuenta: a) Una situacin espacio-temporal que se reproduce en sus propios
trminos (1) o se resume (2), y b) un lenguaje que se reproduce mimticamente (1) o se
interpreta (2).
Desde el punto de vista de la teora de G. Genette (1972), el aspecto o focaliza-
cin comprende el conjunto de los diferentes tipos de percepcin reconocibles en el
relato, y cuya elaboracin corresponde al narrador y sus modos y procedimientos de
captacin. El anlisis de la perspectiva permite responder a preguntas como quin ve
los hechos?, desde qu perspectiva los enfoca?, bajo qu modo de percepcin nos
comunica la visin?...
El concepto de punto de vista procede de la fsica, y es introducido por Leib-
niz en el mbito de las ciencias humanas, donde ha sido utilizado con frecuencia como
sinnimo de expresiones afines, siendo el trmino perspectivismo uno de los ms
recurrentes (H. James, The Portrait of a Lady), entre otros como focalizacin, vi-
sin o foco de la narracin (C. Brooks y R.P. Warren). M. Baquero Goyanes consi-
dera la perspectiva como una de las caractersticas ms importantes del discurso narra-
tivo, y B. Uspenski le ha dedicado una monografa donde afirma que la perspectiva es
un elemento modelizador y un fenmeno estilstico decisivo en la construccin en la
novela.
J. Ortega y Gasset convierte el concepto de perspectivismo en una de las catego-
ras fundamentales de su pensamiento epistemolgico, en clara relacin con sus ideas
sobre el idealismo y las corrientes de conocimiento subjetivo, que proyecta a modo de
potica sobre la esttica vanguardista, y con las teoras que surgen a comienzos del si-
glo XX sobre el relativismo en las ciencias naturales.
Entre los formalistas rusos, V.V. Vinogradov y B. Eichenbaum han insistido en
la nocin de punto de vista como uno de los aspectos que configuran la estructura de la
trama, especialmente a partir del concepto de Skaz, como modelo de narracin caracte-
rizada por la presencia de procedimientos formales propios del lenguaje y el relato ora-
les (V. Erlich, 1969/1974: 106 ss y 341 ss).
R. Ingarden (1931), a propsito de la interpretacin fenomenolgica de los
fenmenos literarios, ha hablado de centro de orientacin para designar la funcin del
narrador en el relato, en relacin a los cambios de perspectiva que ste puede experi-
mentar a lo largo del discurso. I. Lotman (1970), desde el mbito de una semitica de la
cultura, se ha referido a la nocin de perspectiva con objeto de designar el papel que
adquiere la conciencia del sujeto individual en la actividad modelizadora del mundo,
propia de los sistemas secundarios. Autores como E. Leibfried, W. Fger o F.K. Stan-
zel, de amplia tradicin alemana, se han ocupado de la perspectiva desde el punto de
vista de la cantidad de informacin proporcionada por el narrador en cada una de sus
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
19
posiciones discursivas, estableciendo un estrecho paralelismo entre punto de vista y
grado de conocimiento.
La labor del estructuralismo francs ha sido decisiva en relacin a los elementos
formales de la obra literaria, entre ellos el de la perspectiva o focalizacin. Desde los
primeros estudios de J. Pouillon (1946/1973: 66 ss) se haba considerado la perspectiva
como la visualizacin de los hechos narrados desde una determinada posicin o punto
de vista, que por el hecho mismo de ser adoptada introduce determinadas transforma-
ciones en la percepcin del objeto. T. Todorov (1969/1973: 70 ss), por su parte, se es-
forz tempranamente en elaborar una tipologa de la perspectiva narrativa en relacin al
tipo de conocimiento adquirido en ella por el narrador: objetivo, si informa sobre el
objeto de la visin, y subjetivo, si lo hace sobre el sujeto que lo focaliza.
La tipologa que ofrece G. Genette en Figures III sobre la perspectiva, y la dife-
rencia que este autor ha establecido entre focalizacin, o sujeto de la visin (modali-
dad) quin ve los hechos? y voz, o sujeto de la enunciacin quin habla?,
ha constituido una aportacin de suma importancia en el estudio del discurso narrativo.
Segn Genette, la confusin entre punto de vista o focalizacin y voz del personaje o
narrador ha sido un equvoco sostenido durante mucho tiempo por diferentes estudiosos
de la narratologa (W.C. Booth, F.K. Stanzel, P. Lubbock, N. Friedman, C. Brooks, R.P.
Warren...) G. Genette establece esta clasificacin en Figures III (Discours du rcit,
1972), en cierto paralelismo con la distincin que ofrece J. Pouillon en Tiempo y novela
(1946), y que reproduce T. Todorov en 1966 y 1969 en sus estudios sobre el discurso
narrativo.
Crtica anglosajona Pouillon Genette Todorov
narrador omnisciente por detrs cero Narrador > personaje
narrador equiscente visin con interna Narrador = personaje
narrador deficiente por fuera externa Narrador < personaje
focalizacin
No han faltado objeciones a la propuesta de G. Genette, entre las que debe men-
cionarse la de M. Bal (1977). Esta autora sostiene un concepto de perspectiva sensible-
mente diferente del de Genette, ya que, si bien define la focalizacin en virtud de la
relacin entre los objetos presentados y el sentido a travs del cual adquieren valor en el
discurso, M. Bal sita la focalizacin en una de las fases del proceso de expresin de la
historia, es decir, en el momento en que el material de la fbula recibe una determinada
configuracin formal, lo que equivale a sostener, frente al modelo de Genette, la inexis-
tencia de relatos de focalizacin cero.
5.10. La pragmtica de la comunicacin narrativa
13
13
Cfr. E. Anderson Imbert (1979, reed. 1992), M. Bal (1978, 1981, 1984), E. Benveniste (1966, trad.
1971; 1974, trad. 1977), W. Booth (1961, trad. 1974), G. Cordesse (1986), S. Chatman (1978, trad.
1990), L. Dallenbach (1977, trad. 1991), O. Ducrot (1972, reed. 1980, trad. 1982), G. Genette (1972,
trad. 1989; 1983), W. Gibson (1950), K. Hamburger (1957, trad. 1995), L. Hutcheon (1985), W. Iser
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
20
El estudio de la voz en el relato, es decir, el anlisis de la identidad del sujeto de
la enunciacin y de las circunstancias textuales en que sta se produce (quin habla?
desde dnde lo hace? a qu o a quin se refiere?), est determinado con frecuencia
por dos propiedades fundamentales del discurso narrativo, que son la posicin que
adopta el sujeto de la enunciacin frente a la historia o enunciado que refiere (fuera /
dentro, participacin / no participacin), y la posicin que el mismo hablante asume
desde el punto de vista de su implicacin en los diferentes estratos o niveles discursivos
que puede establecer recursivamente la narracin.
Corresponde a G. Genette haber distinguido en el discurso las categoras de voz
y perspectiva, as como haber sealado metodolgicamente los problemas relativos a
los sujetos de la enunciacin (quin habla, dice o refiere el discurso?), de los proble-
mas que implica la nocin de punto de vista, en relacin al sujeto que ve los hechos, y a
las condiciones de forma y de sentido en que los percibe y comunica.
G. Genette ha propuesto una clasificacin de los relatos que se configura segn
la posicin de presencia o ausencia que adopta el narrador respecto a la historia que
cuenta, y en relacin al grado de responsabilidad locutiva que adquiere en el proceso de
su enunciacin. Desde este punto de vista, es posible sealar al menos tres formas de
relato que, segn la posicin del narrador ante la historia (fuera / dentro), entendemos
del modo siguiente.
1. Narrador autodiegtico. Es aquel que participa como protagonista en la histo-
ria que l mismo cuenta. Se tratara, pues, de un sujeto de la enunciacin (Yo) intensa-
mente modalizado en el enunciado de la historia, al convertirse l mismo en el objeto
principal del relato (Yo), y adquirir de este modo una relacin de identidad entre narra-
dor y personaje protagonista. Este tipo de narrador es el habitual de los diarios, memo-
rias, y relatos autobiogrficos en general, en que el sujeto hablante se convierte con
frecuencia en tema de la historia, y se sirve habitualmente de la focalizacin interna, al
contemplar la realidad desde el punto de vista de su conciencia individual.
2. Narrador homodiegtico. En este caso, el narrador, como sujeto de la enun-
ciacin novelesca, forma parte de la historia que cuenta, pero, si bien puede hacerlo
como protagonista, no utilizar el lenguaje para referirse siempre a s mismo, de forma
reflexiva, como sucede en la autodigesis, sino para comunicarse, bien con otro perso-
naje, al que convierte en destinatario inmanente de su propio discurso, bien con el na-
rratario mismo del relato. El modelo comunicativo de este tipo de narraciones dispone
la presencia de un sujeto de la enunciacin (Yo), que participa en la historia que cuenta,
y cuyo discurso se dirige formalmente a un destinatario inmanente, explcito con fre-
cuencia en la historia, y denotado en el texto por el ndice de segunda persona t.
(1972, trad. 1974), W. Kayser (1958, trad. 1970), W. Krysinski (1977), J. Lintvel (1981), D. Mainguenau
(1981, 1990), W. Martin (1986), F. Martnez Bonati (1960, reed. 1983; 1978; 1980), J. Oleza (1979),
W.J. Ong (1975), M. Pagnini (1980, 1986), M.A. Piwowarczyk (1976), J.M. Pozuelo (1988a; 1990), G.
Prince (1973, 1982, 1988), P. Rabinowitz (1977), M. Raimond (1967, trad. 1988), W. Ray (1977), C.
Reis y A.C. Lopes (1987), S. Renard (1985), Y. Reuter (1991), S. Rimmon-Kenan (1983), F.
Schuerewegen (1987), B.H. Smith (1978), F. Stanzel (1979, trad. 1986), O. Tacca (1973), D. Villanueva
(1989, 1991a), P. Waugh (1984), T. Yacobi (1981, 1987).
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
21
3. Narrador heterodiegtico. El discurso heterodiegtico se caracteriza porque
el narrador no forma parte de la historia por l relatada. La narracin presenta esta vez
una realidad referencial de la que el narrador est excluido, y que habitualmente l
mismo expresa con un lenguaje apenas modalizado, evitando en el enunciado las hue-
llas formales y semnticas de su enunciacin, y apoyndose con frecuencia en la om-
nisciencia que proporciona la focalizacin cero o visin por detrs, como sucede en
la novela realista y naturalista; la focalizacin externa o visin por fuera, como es
habitual en la novela behaviorista ; y la focalizacin interna o visin con, propia del
narrador equiscente que aparece en obras como La metamorfosis de F. Kafka, o el Re-
trato del artista adolescente de J. Joyce.
Tambin es posible ofrecer una clasificacin de la voz en el relato atendiendo a
la posicin que puede ocupar el personaje narrador en cada uno de los niveles o estrati-
ficaciones discursivas de la narracin.
La derivacin recursiva, como proceso de comunicacin con caracteres propios
desde el punto de vista semiolgico, se constituye sobre una jerarqua de niveles de
insercin de unos discursos en otros, de modo que el lenguaje acta como forma envol-
vente de s misma. A propsito de los niveles narrativos, G. Genette (1972: 238-243;
1983: 55-64) ha empleado los trminos extradiegtico, para designar el acto narrativo
productor del relato (o primera instancia que origina la digesis); intradiegtico o sim-
plemente diegtico para el relato que se sita recursivamente dentro de l; y metadieg-
tico o hipodiegtico siguiendo a M. Bal y S. Rimmon-Kenan (1983: 91-100) para
la narracin subordinada jerrquicamente a aquella otra que se sita en el nivel de
derivacin inmediatamente anterior.
Con el fin de salvaguardar la concepcin organicista de la obra literaria, G. Ge-
nette identifica en el discurso narrativo un conjunto de funciones que permiten estable-
cer diferentes relaciones entre los relatos intradiegtico y metadiegtico. Se ha hablado
en este sentido de funcin explicativa, para designar el discurso del personaje narrador
que explica cmo se ha producido el paso de una situacin a otra en el transcurso de
una vida, de un viaje, etc..., lo que sucede con frecuencia en relatos biogrficos y auto-
biogrficos, tales como la vida de Ulises, o la narracin que el cautivo hace de su tra-
yectoria vital en la primera parte del Quijote. La funcin predicativa tiene como fin
anticipar a travs de prolepsis concretas las consecuencias de determinadas acciones o
situaciones narrativas, que resultan frecuentes en los relatos profticos o predictivos.
Genette habla de funcin temtica para designar la coincidencia de
determinados aspectos temticos, por analoga o contraste, entre los relatos contenidos
en dos o ms estratificaciones discursivas. Esta funcin es acaso la que ms
directamente se relaciona con la nocin de recursvidad, propia de la mise en abyme y
del relato especular (Dllenbach, 1977), tan recurrente en el Nouveau roman, y en
autores como Butor, Ricardou y Robbe-Grillet. Frente a la funcin temtica, la
denominada persuasiva insiste en la dimensin argumentativa del relato diegtico, y su
capacidad para insistir en el comportamiento y valoracin del personaje, el tiempo o el
espacio, presentes en la narracin intradiegtica, como derivacin recursiva del relato
primero. Las denominadas funciones distractiva y obstructiva no remiten directamente
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
22
funciones distractiva y obstructiva no remiten directamente a las relaciones que puedan
existir entre dos o ms estratificaciones discursivas, sino que se refieren a la funcin
que el acto mismo de narrar puede adquirir en el desarrollo de la historia o trama, tal
como sucede, por ejemplo, en el argumento de Las mil y una noches, en que Scherezade
salva su vida cada noche gracias a la disposicin ininterrumpida de la narracin.
5.11. El personaje en el relato
14
Para Forster (1927/1985: 54), el personaje es una persona que inicia su vida con
una experiencia que olvida y la termina con otra que imagina pero que no puede com-
prender. Situados en un conjunto cerrado dentro del que cobran sentido literario, los
personajes son unidades objeto de distribucin y manipulacin por parte del narrador,
que es tambin una de las creaciones autoriales ms especficamente novelescas, y mer-
ced a la cual es gobernada la realidad convencional que se nos presenta en la novela.
Como han escrito R. Wellek y A. Warren (1949/1984: 181), un personaje de
novela slo nace de las unidades de sentido; est hecho de las frases que pronuncia o
que se pronuncian sobre l. Tiene una estructura indeterminada en comparacin con
una persona biolgica que tiene su pasado coherente. Estas distinciones de estratos tie-
nen la ventaja de acabar con la distincin tradicional y equvoca entre fondo y forma. El
fondo reaparecer en ntimo contacto con el substrato lingstico, en el que va envuelto
y del cual depende.
Ph. Hamon (1972: 99) considera que ce qui diffrence un personnage P1 dun
personnage P2 cest son mode de relation avec les autres personnages de loeuvre, cest
dire, un jeu de ressemblances ou de diffrences smantiques. Desde este punto de
vista, el personaje novelesco queda configurado como un signo complejo que desarro-
lla una funcin e inviste una idea. El personaje adquiere un status de unidad semiolgi-
ca al quedar justificadas las siguientes exigencias: 1) Forma parte de un proceso de co-
municacin que es la obra literaria; 2) Puede identificarse en el mensaje, pues ofrece un
nmero de unidades distintas, esto es, un lxico; 3) Se somete en sus combinaciones y
construcciones a unas normas, es decir, a una sintaxis; 4) El personaje es independiente
del nmero de funciones, de su orden y su complejidad y, consiguientemente, tambin
de su significado. En suma, el personaje adquiere una significacin propia que le permi-
te formar mensajes en nmero ilimitado.
14
Cfr. AA. VV. (1984, 1984b), G. Achard-Boyle (1996), A.I. Alonso Martn (1986), M.C. Bobes (1984,
1985, 1986a, 1991), C. Bremond (1973, reed. 1990), J. Campbell (1949, trad. 1959), C. Castilla del Pino
(1989), J. Courts (1976, trad. 1980), S. Chatman (1978, trad. 1990), R.E. Elliott (1982), E.M. Forster
(1927, trad. 1983), R. Gaudeault (1996), E. Garroni (1973, trad. 1980), J.E. Gillet (1974 [en G. y A.
Gulln: 273-285]), R. Girard (1961), A.J. Greimas (1966, trad. 1976; 1966a, trad. 1974; 1970, trad.
1973; 1976, trad. 1983), Ph. Hamon (1972), H. James (1934, trad. 1975), U. Margolin (1989), F. Mau-
riac (1952, trad. 1955), M. Mayoral (1990), J.H. Miller (1992), J.A. Prez Rioja (1997), J.M. Pozuelo
(1994), V. Propp (1928, trad. 1971), F. Rastier (1972), J. Ricardou (1971), P. Ricoeur (1990, trad. 1996),
V. Sklovski (1975), G. Torrente Ballester (1985), D. Villanueva (1990), J. Villegas (1978), M. Zraffa
(1969).
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
23
El personaje ha sido considerado por M.C. Bobes como una unidad sintctica
del relato, al igual que las funciones, el tiempo y el espacio, tambin elementos estruc-
turantes de la trama, y sobre los que es igualmente posible un anlisis semntico y
pragmtico. El personaje literario se configura como: 1) Unidad de funcin : puede de-
limitarse funcionalmente al ser sujeto de acciones propias; 2) Unidad de sentido : es
objeto de la conducta de otros personajes y puede delimitarse por relacin a ellos; 3)
Unidad de referencias lingsticas : es unidad de todas aquellas referencias lingsticas
y predicados semnticos que se dicen sobre l, de modo que es posible delimitarlo ver-
balmente como depositario de las notas intensivas que, de forma discontinua, se suce-
den sobre l a lo largo del relato. El estudio del personaje novelesco puede abordarse
teniendo en cuenta los siguientes aspectos.
El nombre propio, o un nombre comn que funcione como propio, garantiza la
unidad de las referencias lingsticas que se dicen sobre el personaje, las cuales, proce-
dentes de fuentes textuales muy diversas, constituyen su etiqueta semntica.
Si el nombre de cada personaje dispone la posibilidad de referirse, de forma rela-
tivamente unitaria y estable, al conjunto de referencias y acciones que a lo largo de la
novela encarna como construccin actancial y discursiva, la etiqueta semntica del per-
sonaje es resultado de la lectura que el intrprete realiza de la novela, a travs de los
datos que de forma sucesiva y discontinua aparecen a lo largo de la obra, con objeto de
construir interpretativamente lo que el personaje novelesco es y representa textualmen-
te. A veces el lector sabe muchos datos sobre el personaje antes de que ste haya apare-
cido directamente, es decir, por s mismo. Conviene determinar la procedencia de estos
datos, as como la modalidad bajo la que se comunican al lector. La etiqueta semntica
se construye a partir de predicados semnticos y notas intensivas que se dicen sobre el
personaje a lo largo del discurso, y que proceden de fuentes diversas.
La descripcin fsica de los personajes se ha considerado desde Balzac como
uno de los recursos del discurso realista, es decir, como uno de los signos generadores
de realismo. Hoy no se puede admitir que el personaje se construya como una copia
directa de una persona; el autor proyecta una idea a la que inviste con un personaje al
que presenta con unos rasgos determinados, que pueden coincidir o no no importa
con los de personas reales y concretas. Los rasgos fsicos, procedentes de una realidad
en forma directa o analgica, son en el discurso novelesco signos caracterizadores de la
funcin que desempean los personajes en la historia, y forman un sistema cuyas uni-
dades significan por s mismas (su significado es socialmente admitido), y por oposi-
cin dentro de la misma obra (forman un sistema).
Conviene tener en cuenta adems el conjunto de signos de accin y de relacin
del personaje con los dems personajes del discurso. Los signos de relacin se refieren
a los rasgos distintivos que oponen en el cuadro de actuantes, o en el conjunto de per-
sonajes, unos a otros, y pueden apoyarse en criterios funcionales (agresor / agredido);
aluden al ser o a sus cualidades semnticas (hbil, astuto, ingenioso... / inhbil, inge-
nuo, antiptico...); a los signos de accin, etc...
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
24
A propsito del personaje de novela, Pouillon ha hablado de la conciencia irre-
flexiva, con objeto de designar la actuacin, por parte de los personajes, sin pleno co-
nocimiento de la trascendencia de sus acciones. No quiere decir esto que los personajes
no sepan lo que hacen, ya que cada uno tiene sus propios fines y los persigue. Se trata
ms bien de designar el sentido trascendente que alcanzan en el entramado de la vida
narrativa determinadas acciones, que son realizadas por los personajes como actos coti-
dianos, diarios, y ante los cuales no resulta posible prever la trascendencia finalmente
alcanzada.
El intertexto literario y el contexto social designan la presencia de signos de rela-
cin, al menos desde un punto de vista transtextual, al referirse a la relacin intertex-
tual, es decir, de copresencia, eidtica y frecuentemente, de signos literarios que definen
o determinan la constitucin del personaje en dos o ms obras. Se tratara en suma de
personajes que, por razones de intertextualidad literaria o contexto social, pueden reci-
bir connotaciones que condicionen apriorsticamente su configuracin y rol actancial.
En tales casos, podra hablarse de prototipos, es decir, de personajes de nombre lleno
(donjun, celestina...) que, bien por efecto de un uso social, bien por relaciones con
otras obras literarias, adquieren un significado previo a su accin y presentacin en el
discurso.
El personaje puede considerarse como plano (flat) o redondo (round) (Fors-
ter, 1927). Suele haber una correspondencia entre la cantidad de informacin que se da
sobre un personaje y su valor funcional en el texto. Tambin es posible distinguir entre
personajes fijos en relacin al ambiente social, temporal, espacial..., que en realidad
crean, y otros que son mviles, porque se transforman a lo largo de la historia y sus
circunstancias.
5.12. Acciones y funciones en el discurso narrativo.
Abstraccin y formalizacin
El presente epgrafe se refiere a las principales propiedades tericas relacionadas
con los conceptos de actancialidad y funcionalidad en el relato literario.
El estudio realizado por M. Petrovski en 1925 sobre El disparo, de Pushkin, repre-
senta la influencia de la escuela morfolgica alemana sobre la labor de los formalistas
rusos. M.A. Petrovski es el principal representante ruso de la morfologa compositiva.
En 1921 realiza un anlisis formal del cuento de Maupassant En voyage, y en 1925
estudia, con la misma metodologa, el cuento de Pushkin titulado El disparo, en el que
distingue construccin y funcin de la historia narrativa. La composicin narra-
tiva se caracteriza para este autor por la progresin, tal como la haba diseado Arist-
teles (conflicto-nudo-desenlace), y sigue una serie de principios a travs de cuya apli-
cacin se va convirtiendo en disposicin (un particular punto de vista, un determina-
do modo narrativo...) Petrovski distingue en la forma narrativa del relato la construc-
cin (aspecto anatmico) y la funcin (aspecto fisiolgico). La constitucin, a su vez,
est determinada por dos categoras bsicas: 1) la alternancia de segmentos estticos
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
25
(descriptio) y su segmentacin dinmica (narratio), y 2) la oposicin entre dispositio y
compositio en el sentido propuesto por Schissel en su manifiesto programtico
15
.
Discpulo de M.A. Petrovski, A.A. Reformatski escribi en 1922 un Ensayo sobre
el anlisis de la composicin de la novela, donde sigue muy de cerca el modelo de W.
Dibelius. Distingue entre categoras estructurales y funcionales, matiza el concepto de
compositio (organizacin artificial no cronolgica del tempo narrativo), oponin-
dolo al de dispositio, que es organizacin cronolgica. Establece as un precedente di-
recto del concepto de argumento (sjuzet), que los formalistas desarrollarn amplia-
mente, de la mano de Tomachevski.
Respecto al concepto de funcin narrativa, en el sentido que este concepto ad-
quiere en la obra doctrinal de V. Propp (1928), se ha sealado a V. Gippius, B. Nejman
y A.I. Nikiforov como autores precursores del funcionalismo narratolgico, e introduc-
tores en la Rusia de los formalistas de la morfologa alemana del Ur-Tipo (L. Dolezel,
1990: 177 ss). En este sentido, A.I. Nikorov haba advertido en 1928 que el reagrupa-
miento de las funciones individuales de los personajes principales y secundarios en un
cierto nmero de combinaciones libremente (aunque no del todo libremente) es lo que
constituye el ncleo de la trama de la fbula.
Acaso las aportaciones ms clebres, respecto a las investigaciones sobre narratolo-
ga, corresponden al etnlogo y folclorista V. Propp, cuya Morfologa del cuento (1928)
ha sido una obra esencial en la configuracin y desarrollo de los modernos estudios
sobre la novela. Frente a la variedad de elementos que integran la narracin (personajes,
espacios, acciones...), V. Propp se propone identificar en el relato un conjunto de ele-
mentos invariantes, a partir de los cuales resulte posible establecer un determinado n-
mero de unidades funcionales, cuya ordenacin y disposicin estructural facilite la
comprensin del discurso y la identidad de sus diferentes elementos compositivos.
Desde esta perspectiva, Propp (1928/1971: 33) elabora el concepto de funcin, al
que considera como la accin de un personaje definida desde el punto de vista de su
significacin en el desarrollo de la intriga. La funcin es una abstraccin de la accin,
del mismo modo que el actuante lo es del personaje; un mismo personaje puede desem-
pear varias funciones diferentes (sincretismo), as como una misma funcin puede ser
ejecutada por sucesivos personajes (recurrencia): Lo que cambia son los nombres (y al
mismo tiempo los atributos) de los personajes; lo que no cambia son sus acciones, o sus
funciones. Se puede sacar la conclusin de que el cuento atribuye a menudo las mismas
15
Cfr. AA. VV. (1984, 1984b), A.I. Alonso Martn (1986), M.C. Bobes (1985, 1991), C. Bremond
(1973, reed. 1990), J. Campbell (1949, trad. 1959), C. Castilla del Pino (1989), J. Courts (1976, trad.
1980), S. Chatman (1978, trad. 1990), R.E. Elliott (1982), E.M. Forster (1927, trad. 1983), R. Gaudreault
(1996), R. Girard (1961, trad. 1985), A.J. Greimas (1966, trad. 1976; 1970, trad. 1973; 1976, trad. 1983),
Ph. Hamon (en R. Barthes et al. [1977: 136 ss]), H. James (1884, trad. 1975), J. Kristeva (1969, trad.
1981), U. Margolin (1989), F. Mauriac (1952, trad. 1955), M. Mayoral (1990), J.H. Miller (1992), F.
Poyatos (1993), V. Propp (1928, trad. 1977), J. Ricardou (1971), P. Ricoeur (1977, trad. 1988; 1977a,
trad. 1987), V. Sklovski (1975), J. Villegas (1978), M. Zraffa (1969). Vid. los siguientes nmeros mo-
nogrficos de revistas: Character as a Lost Cause, en Novel, 11, 3 (1978); Theory of Character, en Poe-
tics Today, 7, 2 (1986); Le personnage, en Pratiques, 60 (1988).
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
26
acciones a personajes diferentes. Esto es lo que nos permite estudiar los cuentos a par-
tir de las funciones de los personajes (V. Propp, 1928/1972: 32).
V. Propp., en su Morfologa del cuento (1928), se propone estudiar las formas inva-
riantes de los cuentos tradicionales: La palabra morfologa significa el estudio de las
formas. Se apoya en el concepto de funcin, que representa un valor constante en
los relatos, son limitadas en nmero, y su sucesin es con frecuencia idntica; adems,
el concepto de funcin habr de sustituir en la teora de Propp las nociones de motivo
(Veselovski) y elemento (Bdier). Como veremos, sus ideas fueron desarrolladas am-
pliamente por los formalistas franceses, en Europa, y por A. Dundes (1958), en Nor-
teamrica.
El funcionalismo iniciado por V. Propp encuentra en el estructuralismo francs,
concretamente en la obra de A.J. Greimas, Cl. Bremond, G. Genette, L. Tesnire, etc.,
clebres continuadores, que pretendieron la rinterprtation linguistique des dramatis
personae (C. Chabrol, ed., 1973), al considerar que la estructura del relato y la sin-
taxis de las lenguas seran un modelo nico. R. Barthes, en 1966, en Comunications 8,
tambin sostena, como los formalistas de principios de siglo, que la nocin de persona-
je era completamente secundaria, subordinada como lo estaba a la trama, y le negaba su
dimensin psicolgica, que consideraba de influjo burgus.
M.C. Bobes considera que, dentro de la narratologa, el enfoque funcionalista es
el que parece tener ms aceptacin y desarrollo terico, acaso porque puede ser el ms
especficamente literario. V. Propp distingui en 1928, en sus estudios sobre los cuen-
tos tradicionales rusos, siete tipos de personajes, desde una dimensin estrictamente
funcional: Agresor, Donante, Auxiliar, Princesa, Mandatario, Hroe y Falso-hroe. A.J.
Greimas (1966), apoyndose en el lxico de la gramtica funcional de Tesnire, deno-
mina actantes a los personajes implicados en las acciones, y, precisando el modelo de
Propp, los agrupa, por su forma de participar en las acciones, en tres parejas: Destina-
dor-Destinatario; Ayudante-Oponente; Sujeto-Objeto. R. Bourneuf y R. Ouellet (1972)
siguen las teoras de E. Souriau, y consideran las situaciones, que identifican con los
roles funcionales, como el resultado de la combinacin de seis fuerzas o funciones: las
del protagonista, el antagonista, el objeto, el destinador, el destinatario y el ayudante.
En consecuencia, el clebre cuadro actancial de Greimas quedara integrado por los
siguientes actuantes:
Sujeto: fuerza fundamental generadora de la accin en la sintaxis narrativa.
Objeto: lo que el sujeto pretende o desea alcanzar.
Destinador: instancia que promueve la accin del sujeto y sanciona su actuacin.
Destinatario: entidad en beneficio de la cual acta el sujeto.
Ayudante: o auxiliar, papel actancial de los actores que ayudan al sujeto.
Oponente: actores que adoptan la actitud contraria a la del sujeto.
D. Villanueva (1990: 22) ha escrito a propsito de tales modelos actanciales que
estas teoras no lo son, en puridad, del personaje literario, sino de la estructura de la
accin, del argumento, de la historia, independientemente de cmo haya sido contada.
Nos conducen hasta una estructura superficial, nunca del discurso, y eso no siempre. El
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
27
mtodo fue concebido para el estudio de formas elementales del relato. No hay que
olvidar, finalmente, la nueva lectura que Gaudreault propone del cuadro actancial grei-
masiano, en su trabajo Renouvellement du modle actantiel, publicado en nmero
107 de la revista Potique (1996).
5.13. El tiempo en el relato.
Formalizacin literaria y valor smico. El cronotopo
16
No es posible objetivar directamente el tiempo, porque no subsiste por s mis-
mo, ni tampoco permanece en las cosas, sino que acta como una condicin del sujeto.
Acaso podra pensarse que el tiempo es slo una categora de la accin, o una de sus
condiciones formales, desde el momento en que las acciones de los personajes si sitan
en un tiempo, como los fenmenos de la realidad. I. Kant ha explicado que el tiempo no
subsiste por s mismo, ni pertenece a las cosas, como determinacin objetiva que per-
manezca en el ser en s. El tiempo y el espacio, como formas apriorsticas de pensa-
miento, son las condiciones formales de todos los fenmenos, incluso sin objetos reales.
La obra de M. Bajtn constituye, desde este punto de vista, uno de los referentes ms
importantes, en lo que se refiere al anlisis formal y funcional del tiempo y del espacio
(cronotopo) en el discurso narrativo.
M.C. Bobes (1985: 148), en el marco de la evolucin de los conceptos narrato-
lgicos, seala dos tipos de relaciones temporales en el discurso narrativo:
1) El tiempo de la historia (o trama) : Es el tiempo de la historia contenida en el
discurso, que sigue el modelo del tiempo fsico, cronolgico, objetivo, lineal, y que sin
embargo puede presentarse en el discurso de forma alterada por el narrador, quien lo
presenta y manipula en el relato como cree conveniente, en sus formas de expresin, de
relacin, de sucesividad, de simultaneidad, etc...
2) El tiempo del discurso (o argumento) : Es el resultado de la adaptacin, reali-
zada por el narrador mediante recursos diversos, del tiempo de la historia.
La conciencia del tiempo en el discurso narrativo no se manifiesta propiamente
hasta el siglo XVIII, salvo en excepciones como la novela autobiogrfica de la antige-
dad, los gneros hagiogrficos, u otras formas de cronotopo sealadas por M. Bajtn
16
Cfr. AA. VV. (1990), A.I. Alonso Martn (1986), E. Anderson Imbert (1979, reed. 1992), M. Bal
(1977, trad. 1985), M. Baquero Goyanes (1970, reed. 1989), M. Baquero Goyanes (en G. y A. Gulln
[1974; 231-242]), M.C. Bobes Naves (1985, 1991), R.H. Castagnino (1967), F. Delgado Len (1973,
1988), E.M. Forster (1927, reed. 1970, trad. 1983), G. Genette (1972, trad. 1989; 1983), W.W. Holdheim
(1984), R. Ingarden (1931, trad. 1983; 1937, trad. 1989), F. Kermode (1967, trad. 1983), J. Kristeva
(1994), A. Martn Jimnez (1989), A.A. Mendilow (1952, reed. 1972), H. Meyerhoff (1955, reed. 1968),
M. Picard (1989), K. Pomian (1984, trad. 1990), J. Pouillon (1946, trad. 1970), J.M. Pozuelo (1988), G.
Prince (1982), P. Ricoeur (1983-1985, trad. 1987), S. Rimmon-Kenan (1983), F.K. Stanzel (1979, trad.
1986), M. Sternberg (1978), P.D. Tobin (1978), D. Villanueva (1977, reed. 1994; 1989, 1991), M. Vuil-
laume (1990), H. Weinrich (1964, trad. 1968, reed. 1974), A. Yllera (1974, reed. 1986). Vid. los siguien-
tes nmeros monogrficos de revistas: Lespace perdu et le temps retrouv, en Communications, 41
(1985); Temps et rcit romanesque. Actes du 2me Colloque International du Centre du Narratologie
Applique, en Cahiers de Narratologie, 3 (1990).
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
28
(1979). La novela de educacin incorpora el tiempo histrico al discurso, al que otorga
determinados sentidos en el desarrollo de la intriga. Bajtn advierte que este fenmeno
se aprecia en Rabelais y en la novela del Renacimiento, para alcanzar una expresin
ms eficaz en la obra de W. Goethe y J.J. Rousseau, y llegar hasta los siglos XIX y XX
con las novelas de Ch. Dickens y Th. Mann.
En este sentido, I. Tinianov (1923: 85-88) distingue entre el material narrativo
(fbula) y su configuracin artstica (trama). G. Mller haba hablado de tiempo narran-
te y tiempo narrado. Tz. Todorov (1972) distingue entre tiempo del relato o de los per-
sonajes, tiempo de la escritura o enunciacin, y tiempo de la lectura o recepcin. G.
Genette (1972) propone distinguir los tiempos de la historia (material o significado),
del relato (significante o historia configurada formalmente en el texto enunciado), y de
la narracin (enunciacin o proceso que permite el paso de la historia al relato).
P. Ricoeur (1983) propone una divisin tridica: a) Tiempo prefigurado (mme-
sis I), que representa el tiempo de la existencia real, el tiempo material sobre el que se
ejerce la actividad artstica; b) Tiempo configurado (mmesis II), que alude a la manipu-
lacin y organizacin del tiempo segn las convenciones propias del arte, y designa el
tiempo del texto; c) Tiempo refigurado (mmesis III), que es el tiempo reconstruido a
travs del acto de lectura, y estrechamente vinculado a las condiciones particulares de
cada proceso de recepcin.
El anlisis del tiempo del discurso permite establecer el orden de la historia,
sealar una sintaxis temporal del discurso por relacin a la historia, y establecer un c-
digo temporal cuyas unidades adquieran sentido en el conjunto y los lmites de la nove-
la. El tiempo del discurso narrativo est determinado por las relaciones entre el acto de
enunciacin, que transcurre siempre en un presente convencional (yo cuento que...), y
el discurso enunciado, que puede transcurrir en presente (los personajes hablan direc-
tamente, la palabra del narrador discurre en un tiempo simultneo al de los hechos...), o
en pasado, si el narrador transcribe lo ocurrido en discursos indirectos, referidos o en
sumario diegtico.
Convencionalmente se acepta que el tiempo de la enunciacin se mantiene
siempre en presente (estoy contando), incluso si hay un narrador interpuesto (estoy con-
tando que me contaron...), y que el tiempo de la historia enunciado puede variar
del presente al pasado (sucede que / suceda que), segn haya simultaneidad o anterio-
ridad respecto al tiempo de la enunciacin (discurso). El presente es la temporalidad
que sirve de canon para sealar la relacin de presente entre la enunciacin (que siem-
pre se identifica con un tiempo presente, como el sujeto hablante siempre se identifica
con la primera persona yo) y el enunciado, que puede situarse en el presente (simul-
taneidad) o en el pasado (anterioridad), mas nunca en el futuro (posterioridad). El pro-
ceso de comunicacin narrador-narratario se realiza siempre en un presente convencio-
nal.
En sus estudios sobre las figuras del relato, Genette ha elaborado un modelo
desde el que pretende identificar formalmente los diferentes procedimientos o figures
del tiempo en el relato. En su obra de 1983, Nouveau discours du rcit, Genette trat de
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
29
actualizar algunos de sus argumentos, y dar respuesta a varias de las objeciones que la
crtica le haba planteado. Genette distingue tres aspectos de la temporalidad (orden,
duracin y frecuencia), con objeto de conocer la disposicin del tiempo en el discurso y
su organizacin en la historia.
Algunos autores han negado la existencia del tiempo como unidad de sentido y
de estructura en la obra literaria. K. Hamburger (1957) sostiene que el pretrito pico,
forma verbal especficamente narrativa, se destemporaliza y pierde su valor denotativo
de pasado desde el momento en que se utiliza desde la tercera persona en un discurso de
ficcin, mientras que en las narraciones autobiogrficas, y en los discursos enunciados
desde la primera o segunda personas (yo/ t) el pretrito conserva sus valores especfi-
cos. H. Weinrich (1964) sostiene, al igual que Hamburger, que las formas verbales ca-
recen de referente temporal en el discurso de ficcin. Weinrich trata de identificar en
los adverbios temporales el sentido del tiempo en el relato, y considera que las formas
verbales slo expresan la actitud del hablante ante el objeto del enunciado.
P. Ricoeur (1983-1985), por su parte, considera que la mayor parte de los estu-
dios narratolgicos sobre el tiempo se caracterizan por cierta abstraccin que desembo-
ca en falta de atencin hacia la experiencia creativa (autorial) e interpretativa (lecto-
rial). Desde el punto de vista de Ricoeur, la obra literaria no puede considerarse desde
una autonoma absoluta (estructuralismo), ya que en todo relato est contenida una de-
terminada concepcin temporal, resultado de una experiencia literaria que representa un
lugar de encuentro para el autor y sus lectores reales, de forma que el tiempo vivido
acta decisivamente en la comprensin e interpretacin del tiempo literario. Tal es la
tesis recogida en sus estudios sobre el tiempo y la narracin, al abordar la etapa de refi-
guracin (Mmesis III) del fenmeno esttico por medio de las formas del arte.
5.14. El espacio en el relato.
Formalizacin literaria y valor smico. La descripcin
El espacio
17
, como el tiempo, puede entenderse como una categora gnoseolgi-
ca que permite situar a los objetos y a los personajes por referencias relativas. Es un
concepto que se alcanza mediante percepciones visuales, auditivas, tctiles y olfativas.
El concepto de espacio es una nocin histrica: segn las pocas prevalecen por su va-
17
Cfr. J.M. Adam (1992), J.M. Adam y A. Petitjean (1989), M. Aguirre (1990), E. Anderson Imbert
(1979, reed. 1992), J. van Appeldoorn (1982), G. Bachelard (1957, trad. 1965), M. Bajtn (1975, trad.
1989), M. Baquero Goyanes (1970, reed. 1989), R. Barthes (1968a, 1968b, 1982), M.C. Bobes (1985,
1991), H. Bonheim (1982), S. Chatman (1978, trad. 1990), R. Debray-Genette (1988), J. Frank (1945,
trad. 1972; 1978), A. Garca Berrio (1989), A. Gelley (1979, 1980), R. Gulln (1980), Ph. Hamon
(1981), R. Ingarden (1931, trad. 1983), M. Issacharoff (1976, 1991), J.A. Kestner (1978), H. Miterrand
(1980, 1990), J. Oleza (1979a), L.M. OToole (1980), C. Prez Gallego (1971), R. Ronen (1986), C.
Segre (1981), J.R. Smitten y A. Daghistany (1981), J. Weisgerber (1978), A. Wright (1987), G. Zoran
(1984). Vid. los siguientes nmeros monogrficos de revistas: Smiotique de lespace, en Communica-
tions, 36 (1982); Le dcrit, en Littrature, 38 (1980); Sur la description, en Potique, 43 (1980); To-
wards a Theory of Description, en Yale French Studies, 61 (1981); Approches de lespace, en Degrs,
35-36 (1983); Payages, en Littrature, 61 (1986); Espaces et chemins, en Littrature, 65 (1987); Con-
ceptualiser lespace, en Imprvue, 1 (1988); Anlisis del relato. La descripcin, en Estudios de Lengua y
Literatura Francesas, 5 (1991).
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
30
loracin semntica algunos lugares (topoi), o determinadas sensaciones a ellos vincula-
das. Es el caso de la tendencia de la novela pastoril por los espacios abiertos, las riberas
de los ros; la novela picaresca tiende por su parte a los cambios de espacio y a la es-
tructuracin de los escenarios por medio de un viaje; la tendencia de la novela realista a
situar la accin en los interiores tambin entraa un determinado concepto de las for-
mas espaciales... J. Frank (1945) utiliz por vez primera la expresin forma espacial
para referirse a aquellos momentos del transcurso de la escena en los que el fluir natural
de la narracin se detiene, y la atencin se fija en la interaccin de relaciones dentro del
mbito espacial.
El concepto aristotlico del espacio como lugar en el que se sitan los objetos
y sujetos se mantiene, sin discusin terica, hasta el Renacimiento, y en la prctica
lingstica y literaria hasta mucho ms tarde. La novela precisa los perfiles de los per-
sonajes por relacin a los lugares donde viven y a los objetos de que se rodean: predo-
minio de paisajes en las novelas romnticas y de interiores en las del realismo, por
ejemplo. El concepto bajtiniano de cronotopo resulta en este contexto especialmente
til. La novela concreta las ideas de los personajes y las relaciones que establecen en
conductas que se proyectan sobre coordenadas temporales y espaciales, y encuentra,
tanto en el espacio como en el tiempo, valores smicos que aprovecha como expresin
y forma de modos de ser y de actuar (Bobes, 1985: 199 ss).
R. Barthes, en sus estudios sobre el espacio como ilusin o efecto de realidad,
distingue diferentes tipos de espacios dentro de su concepcin literaria: nico/ plural,
presentacin vaga/ detallada, escnico/ panormico, narrado/ vivido, protector/ agresi-
vo, simblico, de personaje, etc..., si bien la distincin bsica se refiere a los espacios
del discurso, por un lado, y a los espacios de la historia o trama, por otro.
S. Chatman (1978) y M. Bal (1977) consideran que el espacio contiene a los
personajes, signos con los que establece de forma privilegiada relaciones y valoraciones
esenciales en el discurso, y que la percepcin del espacio depende de la focalizacin y
del punto de vista elegido por el personaje, con frecuencia el narrador, a cuya compe-
tencia y modalidad se asocia estrechamente el sentido del espacio.
J. Weisgerber (1978) considera igualmente que en el discurso narrativo el espa-
cio establece relaciones especiales con el personaje y sus acciones, hasta el punto de dar
lugar a dos tipos de novela: aquel en el que dominan los espacios como marco, soporte
o configuracin de la accin (novela griega, novela de pruebas, picaresca, caballeras...;
Jane Austin, etc...), y aquel en el que el personaje se relaciona de tal modo con el espa-
cio que su estructura y sentido en la novela quedan definidos por su dimensin espacial
(novelas de protagonista colectivo espacializado en una ciudad, como Nuestra Seora
de Pars, de Vctor Hugo).
R. Gulln (1980) y J. Weigerber (1978) han hablado, a propsito de la novela
objetivista y conductista, de espacios construidos conforme a determinados modelos
referenciales, muy prximos al mundo objetivo, a la realidad natural. Se tratara en su-
ma de espacios mnimamente semantizados, en los que dominara una visin externa,
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
31
superficial, como mero soporte de una accin igualmente referencial y exterior a la vi-
vencia psicolgica del personaje.
Descripcin o topografa es la denominacin convencional que recibe el discur-
so sobre el espacio (A. Garrido, 1993: 218), porque a travs de ella el relato adquiere
una geografa (localizacin para la accin narrativa) y un contexto (que justifica y ca-
racteriza la conducta del personaje). G. Genette considera que entre narracin y des-
cripcin existe una relacin de solidaridad, es decir, de dependencia mutua, ya que re-
sulta sumamente difcil e infrecuente narrar sin describir.
M.C. Bobes (1985: 196-7 y 213) ha hablado a este propsito de mirada semn-
tica, con objeto de designar la mirada narrativa que interpreta los objetos ms all de la
mera presencia, y que requiere el anlisis de la forma en que la novela y el drama crean
los ambientes, es decir, lo que est en el espacio y desde l adquiere sentido. De este
modo, el espacio subjetivo son las sensaciones: el hombre se constituye en centro de
percepciones en un crculo ms o menos amplio, del que puede dar testimonio total o
parcial.
R. Barthes (1968/1987: 179-187), con objeto de distinguir la oposicin que se
establece entre narracin (temporalidad de los hechos) y descripcin (espacialidad de
los objetos), habl de esta ltima como de una actividad inherente al acto mismo de
narrar. Barthes revela en la descripcin un nuevo significado: la categora de lo real.
Nosotros somos lo real parecen decir lo objetos. El realismo como significante
nace del referente desposedo de su significado. Se produce un efecto de realidad, base
de esa verosimilitud inconfesada que forma la esttica de todas las obras ms comunes
de la modernidad (1987: 186).
Ph. Hamon (1972: 465-485), en su artculo Quest-ce une description?, define
a sta como una expansin del relato, un enunciado continuo o discontinuo unificado
desde el punto de vista de los predicados y de los temas cuyos lmites y clausura no son
previsibles (p. 466). Hamon formula cinco hiptesis sobre la descripcin que, segn
sus palabras, pueden extraerse de la simple intuicin del lector medio: 1) Forma un blo-
que semntico autnomo; 2) Est separada de la narracin como tal, ms o menos ex-
plcitamente; 3) Se inserta libremente en el relato; 4) Carece de signos grficos o mar-
cas especficas; 5) No est sujeta a ningn a priori en cuanto a forma y disposicin.
J.M. Pozuelo (1988), en su libro Teora del lenguaje literario, reproduce una
clasificacin, propuesta por Hamon, de las posibles funciones que la descripcin puede
desempear en los relatos. Estas funciones generales de la descripcin seran las si-
guientes: 1) Funcin demarcativa: seala las divisiones o fronteras en el discurso entre
la narracin y la descripcin (sintaxis); 2) Funcin dilatoria o retardataria: el desarro-
llo de la intriga se detiene al introducirse una descripcin de determinados efectos esti-
lsticos y semnticos (temporalidad); 3) Funcin decorativa o esttica: quiz la ms
especfica de sus funciones. Descriptio u ornamento del discurso era, para la retrica
clsica, cuya cultura antigua reconoca tambin el gnero epidctico, una propiedad
ornamental destinada a la sola admiracin del pblico, que no a su persuasin (retri-
ca); 4) Funcin simblica o explicativa: guarda estrecha relacin con la semntica lite-
Jess G. Maestro Introduccin a la teora de la literatura ISBN 84-605-6717-6
32
raria, pues otorga a los objetos, vestidos, moblajes, etc., una presencia semntica, una
mirada semntica, de tal modo que no slo estn presentes en el relato por su valor
testimonial ntico, sino, muy especialmente, por su valor smico, como realidades que
remiten a otras realidades o conceptos, esto es, como signos (competencia reflexiva del
narrador).
También podría gustarte
- Pimentel Inciso A)Documento5 páginasPimentel Inciso A)Carolina Delgado100% (2)
- Abuín González - El Teatro en El Cine - Cap. 2, 3 y 6Documento98 páginasAbuín González - El Teatro en El Cine - Cap. 2, 3 y 6David VilcapomaAún no hay calificaciones
- La Figura de La Mujer en Los Sonetos de PetrarcaDocumento2 páginasLa Figura de La Mujer en Los Sonetos de PetrarcaPaloma100% (1)
- Estética de La Recepción Literaria. Luis Morón HernándezDocumento89 páginasEstética de La Recepción Literaria. Luis Morón HernándezSuleganAún no hay calificaciones
- Biografia NoveladaDocumento1 páginaBiografia NoveladaIsamari Rendòn GarciaAún no hay calificaciones
- Boris Groys - El Arte en InternetDocumento19 páginasBoris Groys - El Arte en InternetAlonso Fabres GrezAún no hay calificaciones
- Teoría de la narrativa: Una perspectiva sistemáticaDe EverandTeoría de la narrativa: Una perspectiva sistemáticaAún no hay calificaciones
- La impronta autoficcional: (Re)fracciones del yo en la narrativa argentina contemporáneaDe EverandLa impronta autoficcional: (Re)fracciones del yo en la narrativa argentina contemporáneaCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (2)
- Una introducción a la teoría literariaDe EverandUna introducción a la teoría literariaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (206)
- Culler. Conceptos Clave y Guía de LecturaDocumento13 páginasCuller. Conceptos Clave y Guía de LecturaTea Simón100% (1)
- ALABALADEJO MAYORDOMO Tomas - Teoria de Los Mundos Posibles y Macroestructura NarrativaDocumento187 páginasALABALADEJO MAYORDOMO Tomas - Teoria de Los Mundos Posibles y Macroestructura NarrativaFabii Molina100% (1)
- Escritura CreativaDocumento55 páginasEscritura CreativaJavier HernándezAún no hay calificaciones
- Presentación de Teoria de La RecepciónDocumento17 páginasPresentación de Teoria de La RecepciónNoeliaNavarroAún no hay calificaciones
- Resúmenes de Fotocopias de Teoría Literaria IDocumento10 páginasResúmenes de Fotocopias de Teoría Literaria ILandOutcast100% (4)
- NoguerolDocumento22 páginasNoguerolAnaBenítez44Aún no hay calificaciones
- CULLER Jonathan La Poetica EstructuralistaDocumento382 páginasCULLER Jonathan La Poetica EstructuralistaSula MorenoAún no hay calificaciones
- Tema 40. ..Documento15 páginasTema 40. ..M. Remedios Baquero ArandaAún no hay calificaciones
- Géneros Literarios Tema 1Documento8 páginasGéneros Literarios Tema 1alvarovrubioAún no hay calificaciones
- Programa Problemas 2019Documento14 páginasPrograma Problemas 2019Facundo CalabróAún no hay calificaciones
- El Comentario de Textos LiterariosDocumento6 páginasEl Comentario de Textos LiterariosCristina Eileen HodgsonAún no hay calificaciones
- Los Usos de La Coma PDFDocumento22 páginasLos Usos de La Coma PDFAnonymous Exy72EyrzJAún no hay calificaciones
- La Recepción de Textos de Ficción-Reyna Hernández HaroDocumento12 páginasLa Recepción de Textos de Ficción-Reyna Hernández HaroArias JimAún no hay calificaciones
- Programa NarratologíaDocumento7 páginasPrograma NarratologíaBagy SánchezAún no hay calificaciones
- Barthes, Todorov, Bremond y La Secuencia NarrativaDocumento6 páginasBarthes, Todorov, Bremond y La Secuencia NarrativaFavio Barqués0% (1)
- Profesor Lengua y Literatura Castellana Temario Oposiciones MadridDocumento3 páginasProfesor Lengua y Literatura Castellana Temario Oposiciones MadridLidia DopaminaAún no hay calificaciones
- El Criollismo en ChileDocumento8 páginasEl Criollismo en ChileWily Dueñas GonzalesAún no hay calificaciones
- Teoría Del Personaje NarrativoDocumento27 páginasTeoría Del Personaje NarrativoLuis Fernando Moncada SarmientoAún no hay calificaciones
- Nueva Narrativa Hispanoamericana - Lit. Del Boom y Del Post-BoomDocumento3 páginasNueva Narrativa Hispanoamericana - Lit. Del Boom y Del Post-BoomMaRía0% (1)
- Polifonia Textual Graciela ReyesDocumento139 páginasPolifonia Textual Graciela ReyesMía Azula50% (2)
- Seymour MentonDocumento0 páginasSeymour MentonMaría Noel Batalla FuentesAún no hay calificaciones
- Literatura Fantástica y NeofantásticaDocumento13 páginasLiteratura Fantástica y NeofantásticaVictor OlguinAún no hay calificaciones
- Modelos de Mundo AsensiDocumento18 páginasModelos de Mundo Asensicarolina84665856Aún no hay calificaciones
- Cuento - Jaime RestDocumento3 páginasCuento - Jaime RestLucia Dall100% (1)
- Clase 23. Vanguardias Literarias Del Siglo XXDocumento17 páginasClase 23. Vanguardias Literarias Del Siglo XXFranco González BarriosAún no hay calificaciones
- Análisis Estilístico Del Cuento de Jorge Luis BorgesDocumento3 páginasAnálisis Estilístico Del Cuento de Jorge Luis BorgesdanielfridrichAún no hay calificaciones
- Amigos en Pasárgada. Un Diálogo Pereiriano Con BrasilDocumento10 páginasAmigos en Pasárgada. Un Diálogo Pereiriano Con BrasilTania MartinezAún no hay calificaciones
- La Seduccion Entre Tinieblas - Don Juan y TristanDocumento28 páginasLa Seduccion Entre Tinieblas - Don Juan y TristanJuan C A RGAún no hay calificaciones
- Géneros Del YoDocumento8 páginasGéneros Del YoNicole Stephanie Arroyo ParraAún no hay calificaciones
- LA LITERATURA DE CIENCIA fiCCiÓN - UNA NARRATIVA DE LA HIPÓTESIS CIENTífiCADocumento8 páginasLA LITERATURA DE CIENCIA fiCCiÓN - UNA NARRATIVA DE LA HIPÓTESIS CIENTífiCAmayallamano virtualAún no hay calificaciones
- LiteraturidadDocumento11 páginasLiteraturidadJosé Ratón100% (1)
- 1 PEC Teorías Literarías Del SXX 2018-19Documento4 páginas1 PEC Teorías Literarías Del SXX 2018-19Rafma Run RunAún no hay calificaciones
- Introducción A La Poesía de Pablo Neruda. Significaciones de Residencia en La Tierra. Por SUsana Zanetti PDFDocumento6 páginasIntroducción A La Poesía de Pablo Neruda. Significaciones de Residencia en La Tierra. Por SUsana Zanetti PDFjesusdavid5781Aún no hay calificaciones
- Copia de Robert Scholes - Los Modos NarrativosDocumento26 páginasCopia de Robert Scholes - Los Modos NarrativosRodrigo Sierra100% (1)
- Una Definición de Novela HistoricaDocumento8 páginasUna Definición de Novela HistoricaRoberto CórdobaAún no hay calificaciones
- Una Introducción A La Teoría LiterariaDocumento25 páginasUna Introducción A La Teoría LiterariaSandra Patricia Estrada LopezAún no hay calificaciones
- Tema 37 Los Géneros Narrativos (Deflor)Documento9 páginasTema 37 Los Géneros Narrativos (Deflor)Alba p.Aún no hay calificaciones
- Wellek y WarrenDocumento4 páginasWellek y WarrendoctorseisdedosAún no hay calificaciones
- Lo Que Resta (Un Montaje)Documento14 páginasLo Que Resta (Un Montaje)fernandacbAún no hay calificaciones
- Castro y PosadaDocumento58 páginasCastro y PosadaNachitoCaballeroAún no hay calificaciones
- La Literatura de TerrorDocumento1 páginaLa Literatura de TerrorCarlos Aravena GrancelliAún no hay calificaciones
- Apuntes Sobre La ParodiaDocumento5 páginasApuntes Sobre La ParodiaLourdes GarcidueñasAún no hay calificaciones
- Guía 1 - Funciones de La LiteraturaDocumento5 páginasGuía 1 - Funciones de La Literaturakani26Aún no hay calificaciones
- Blanco Del Moral, Pablo Secuencia Didáctica Sobre El Microrrelato PDFDocumento69 páginasBlanco Del Moral, Pablo Secuencia Didáctica Sobre El Microrrelato PDFanon_134257681Aún no hay calificaciones
- Material Teórico de Movimientos Literarios.Documento37 páginasMaterial Teórico de Movimientos Literarios.Cintia GonzálezAún no hay calificaciones
- El Problema de La Teoría Del Ensayo en Adorno, Aullón de HaroDocumento22 páginasEl Problema de La Teoría Del Ensayo en Adorno, Aullón de HaronfindajesusAún no hay calificaciones
- Kurt SpangDocumento63 páginasKurt SpangJonny Gonzalez PachecoAún no hay calificaciones
- Nueva sátira en la ficción postmodernista de las AméricasDe EverandNueva sátira en la ficción postmodernista de las AméricasAún no hay calificaciones
- Para una teoría de la literatura: (40 años de Historia)De EverandPara una teoría de la literatura: (40 años de Historia)Aún no hay calificaciones
- Análisis Estructural de La Muerte y La BrújulaDocumento6 páginasAnálisis Estructural de La Muerte y La BrújulaAlonso Fabres GrezAún no hay calificaciones
- Williams Cultura Es Algo Ordinario PDFDocumento14 páginasWilliams Cultura Es Algo Ordinario PDFAlonso Fabres GrezAún no hay calificaciones
- Dhammapada - Trad. Bhikkhu NandisenaDocumento105 páginasDhammapada - Trad. Bhikkhu NandisenaAlonso Fabres Grez100% (1)
- 1060 4199 2 PBDocumento20 páginas1060 4199 2 PBChristiancamilogilAún no hay calificaciones
- El Ocultismo y La Creación Poética - AzcuyDocumento112 páginasEl Ocultismo y La Creación Poética - AzcuyAlonso Fabres Grez67% (3)
- Festejo Dia de Los JardinesDocumento7 páginasFestejo Dia de Los JardinesfernandaAún no hay calificaciones
- Flor de La Vida y Civilizaciones AntiguasDocumento19 páginasFlor de La Vida y Civilizaciones AntiguasJhoel Alexander Burga Rafael100% (1)
- Solicitud - Eder 2021Documento3 páginasSolicitud - Eder 2021eder estradaAún no hay calificaciones
- ClassismoDocumento5 páginasClassismoMelisa MelendresAún no hay calificaciones
- Memoria Descriptiva Conformidad de OBRADocumento4 páginasMemoria Descriptiva Conformidad de OBRAElder Estela CoronelAún no hay calificaciones
- Urbanismo FuncionalistaDocumento42 páginasUrbanismo FuncionalistaBeatriz GenezAún no hay calificaciones
- Bord7 Manual Inclusivo p32 45Documento14 páginasBord7 Manual Inclusivo p32 45Célia SousaAún no hay calificaciones
- Trayectoria Daniel Duque VelasquezDocumento2 páginasTrayectoria Daniel Duque VelasquezDaniel Duque VelasquezAún no hay calificaciones
- Historia de AutoCADDocumento9 páginasHistoria de AutoCADAlex0% (1)
- Caida Del ImperioDocumento3 páginasCaida Del Imperiocarmen PalmaAún no hay calificaciones
- Guia Poesia Visual 72409 20160219 20150823 171351Documento8 páginasGuia Poesia Visual 72409 20160219 20150823 171351adriana carvajalAún no hay calificaciones
- DIAPOSITIVAS SEMANA 11 (Contrato A Favor de Tercero - Promesa de La Obligación o Del Hecho de Un Tercero)Documento27 páginasDIAPOSITIVAS SEMANA 11 (Contrato A Favor de Tercero - Promesa de La Obligación o Del Hecho de Un Tercero)Daniela Stephany Alarcon CamachoAún no hay calificaciones
- Arte Semana 36 2021..Documento6 páginasArte Semana 36 2021..Marleni Cueva OrtizAún no hay calificaciones
- TECNOPOÉTICAS ARGENTINAS Claudia Kozak (Ed.) - Caja NegraDocumento2 páginasTECNOPOÉTICAS ARGENTINAS Claudia Kozak (Ed.) - Caja NegraLyon Trayner100% (1)
- Catalogo CorsetsDocumento30 páginasCatalogo CorsetsPin Up Obsesion Carmenjane50% (2)
- Marius Schneider y La Mística MusicalDocumento38 páginasMarius Schneider y La Mística MusicalEnrique BonavidesAún no hay calificaciones
- Bases Del Diseño GraficoDocumento9 páginasBases Del Diseño GraficoVictoria SaudadeAún no hay calificaciones
- ELREALISMO NovenoDocumento6 páginasELREALISMO NovenoDiana Marcela Herrera SuárezAún no hay calificaciones
- ArquitecturaDocumento34 páginasArquitecturaKEVINEITOR 740Aún no hay calificaciones
- Carlos Augusto SalaverryDocumento3 páginasCarlos Augusto SalaverryCynthia Tatiana Pachas AmaringoAún no hay calificaciones
- Maurice MaeterlinckDocumento4 páginasMaurice MaeterlinckAndres Masache YepezAún no hay calificaciones
- Darío Album PorteñoDocumento5 páginasDarío Album PorteñoAlexander HernándezAún no hay calificaciones
- Pauta de Evaluación OBRA de TEATRODocumento2 páginasPauta de Evaluación OBRA de TEATROMarcela Briones FagaldeAún no hay calificaciones
- La Pintura Barroca Europea La Escuela FlamencaDocumento31 páginasLa Pintura Barroca Europea La Escuela FlamencaHelen Rocio MartínezAún no hay calificaciones
- Ejercicios Selectividad 2003-2008 Ok Ok OkDocumento300 páginasEjercicios Selectividad 2003-2008 Ok Ok OkJosé Márquez Díaz0% (1)
- Clasificamos Objetos Por Sus CaracterísticasDocumento11 páginasClasificamos Objetos Por Sus CaracterísticasZarela Rubí Arriaga RíosAún no hay calificaciones
- Sesion de Arte Pintamos Con Plumones A Partir de GarabatosDocumento5 páginasSesion de Arte Pintamos Con Plumones A Partir de GarabatosElizabethChavezAún no hay calificaciones
- ¿Cómo Diseñar y Calcular Una Escalera - ArchDaily MéxicoDocumento9 páginas¿Cómo Diseñar y Calcular Una Escalera - ArchDaily MéxicoLuis 14643Aún no hay calificaciones
- 2desplazamientos Puntos de VistaDocumento10 páginas2desplazamientos Puntos de VistaAlber RubioAún no hay calificaciones