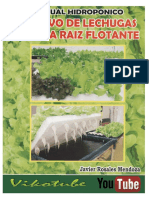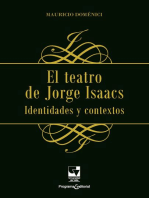Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Teatro Antologia06
Teatro Antologia06
Cargado por
FernandezChaconAcademicoDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Teatro Antologia06
Teatro Antologia06
Cargado por
FernandezChaconAcademicoCopyright:
Formatos disponibles
Reforma de la Educacin Secundaria
Primer Taller de Actualizacin
sobre el Programa de Estudios 2006
Artes
Teatro
Antologa
Artes. Teatro. Antologa. Primer Taller de Actualizacin sobre el Programa de Estudios 2006. Reforma de la Edu-
cacin Secundaria fue elaborado por personal acadmico de la Direccin General de Desarrollo Curricular,
que pertenece a la Subsecretara de Educacin Bsica de la Secretara de Educacin Pblica.
La SEP agradece a los profesores y directivos de las escuelas secundarias y a los especialistas de otras insti-
tuciones por su participacin en este proceso.
Compiladores
Mauricio Martnez Martnez
Sabina Trigueros Ordiales
Revisores
Lourdes Aguilar Choza
Nora Aguilar Mendoza
Claudia del Pilar Ortega
Coordinador editorial
Esteban Manteca
Diseo
Ismael Villafranco Tinoco
Formacin
Blanca H. Rodrguez
Susana Vargas Rodrguez
Primera edicin, 2006
SECRETARA DE EDUCACIN PBLICA, 2006
Argentina 28
Col. Centro, C. P. 06020
Mxico, D. F.
ISBN 968-9076-15-9
Impreso en Mxico
MATERIAL GRATUITO. PROHIBIDA SU VENTA
ndice
5
7
9
21
27
41
49
57
61
67
71
73
79
Presentacin
Introduccin
Cuando las nias y los nios suben juntos a un escenario:
una invitacin al juego teatral en el aula
Jos Caas Torregrosa
Los enigmas de la escena teatral
Berta Hiriart
Desarrollo profesional de la voz
Marcela Ruiz Lugo y Fidel Monroy Bautista
La voz y el actor
Cicely Berry
La religin, la poltica y el teatro en la sociedad indgena
Adama Versnyi
Se abre el teln
Margarita Esther Gonzlez
Tema v. El teatro griego
Antonio Avitia
Tema x. Comedia del arte
Antonio Avitia
Corrido
Juan Jos Arreola
Prefacio. El mapa de michel Chejov
para una actuacin inspirada
Mala Powers
Iniciacin al teatro
Juan Cervera
5
Los maestros son elemento fundamental del proceso educativo. La sociedad deposita en ellos la
confanza y les asigna la responsabilidad de favorecer los aprendizajes y de promover el logro
de los rasgos deseables del perfl de egreso en los alumnos al trmino de un ciclo o de un nivel
educativo. Los maestros son conscientes de que no basta con poner en juego los conocimientos
logrados en su formacin inicial para realizar este encargo social sino que requieren, adems de
aplicar toda la experiencia adquirida durante su desempeo profesional, mantenerse en perma-
nente actualizacin sobre las aportaciones de la investigacin acerca de los procesos de desarrollo
de los nios y jvenes, sobre alternativas que mejoran el trabajo didctico y sobre los nuevos co-
nocimientos que generan las disciplinas cientfcas acerca de la realidad natural y social.
En consecuencia, los maestros asumen el compromiso de fortalecer su actividad profesional
para renovar sus prcticas pedaggicas con un mejor dominio de los contenidos curriculares y
una mayor sensibilidad ante los alumnos, sus problemas y la realidad en que se desenvuelven.
Con ello, los maestros contribuyen a elevar la calidad de los servicios que ofrece la escuela a los
alumnos en el acceso, la permanencia y el logro de sus aprendizajes.
A partir del ciclo 2006-2007 las escuelas secundarias de todo el pas, independientemente de
la modalidad en que ofrecen sus servicios, inician en el primer grado la aplicacin de nuevos
programas, que son parte del Plan de Estudios establecido en el Acuerdo Secretarial 384. Esto
signifca que los profesores responsables de atender el primer grado trabajarn con asignaturas
actualizadas y con renovadas orientaciones para la enseanza y el aprendizaje adecuadas a las
caractersticas de los adolescentes, a la naturaleza de los contenidos y a las modalidades de traba-
jo que ofrecen las escuelas.
Para apoyar el fortalecimiento profesional de los maestros y garantizar que la reforma curri-
cular de este nivel logre los resultados esperados, la Secretara de Educacin Pblica elabor una
serie de materiales de apoyo para el trabajo docente y los distribuye a todos los maestros y direc-
tivos: a) documentos curriculares bsicos (plan de estudios y programas de cada asignatura); b)
guas para orientar el conocimiento del plan de estudios y el trabajo con los programas de primer
grado; c) antologas de textos que apoyan el estudio con las guas, amplan el conocimiento de los
contenidos programticos y ofrecen opciones para seleccionar otras fuentes de informacin, y d)
materiales digitales con textos, imgenes y sonido que se anexarn a algunas guas y antologas.
De manera particular, las antologas renen una serie de textos para que los maestros actuali-
cen sus conocimientos acerca de los contenidos de los programas de estudio y se apropien de pro-
puestas didcticas novedosas y de mejores procedimientos para planear y evaluar la enseanza y
el aprendizaje. Se pretende que mediante el anlisis individual y colectivo de esos materiales los
maestros refexionen sobre sus prcticas y fortalezcan su tarea docente.
Asimismo, con el propsito de que cada entidad brinde a los maestros ms apoyos para la
actualizacin se han fortalecido los equipos tcnicos estatales con docentes que conocen el plan y
los programas de estudio. Ellos habrn de atender dudas y ofrecer las orientaciones que requie-
Presentacin
6
ran los colectivos escolares, o bien atendern las jornadas de trabajo en que participen grupos de
maestros por localidad o regin, segn lo decida la autoridad educativa local.
Adems, la Secretara de Educacin Pblica iniciar un programa de actividades de apoyo a la
actualizacin sobre Reforma de Educacin Secundaria a travs de la Red Edusat y preparar los
recursos necesarios para trabajar los programas con apoyo de los recursos de la Internet.
La Secretara de Educacin Pblica tiene la plena seguridad de que estos materiales sern re-
cursos importantes de apoyo a la invaluable labor que realizan los maestros y directivos, y de que
servirn para que cada escuela disee una estrategia de formacin docente orientada a fortalecer
el desarrollo profesional de sus integrantes. Asimismo, agradece a los directivos y docentes las
sugerencias que permitan mejorar los contenidos y la presentacin de estos materiales.
Secretara de Educacin Pblica
7
Introduccin
Esta Antologa tiene contiene textos que ayudan a comprender de mejor manera el enfoque pe-
daggico del teatro en la escuela; a ubicar la funcin del Teatro en la sociedad; y a proporcionar
algunas informaciones y herramientas relevantes para un acertado desarrollo de la prctica do-
cente.
La ponencia de Jos Caas, Cuando los nios y nias suben juntos a un escenario: una
invitacin al juego teatral en el aula, dictada dentro del Coloquio Internacional de Educacin
Artstica para la Educacin Bsica, organizado por la SEP en 2002, es una invitacin a los maestros
para revitalizar su papel de formadores a travs de ser facilitadores de la creacin en los alumnos.
Propone como principal estrategia didctica el juego teatral y fundamenta claramente su inclu-
sin en el aula. Tambin incluye un esquema para implementar un taller de creacin teatral con
nios, que puede resultar muy til para los maestros en el primer grado de secundaria.
En el captulo escrito por Bertha Hiriart, Los enigmas de la escena teatral, nos aden-
tramos de una manera divertida a la esencia del teatro, a travs de un dilogo entre dos mujeres
que debaten acerca de las mltiples lecturas que puede tener el teatro y los recursos que utiliza.
Resulta un texto muy til para comprender las diferencias entre la realidad, la fccin, el drama y
la vida cotidiana.
El texto de Marcela Ruiz Lugo y Fidel Monroy Bautista, Desarrollo profesional de la voz, tiene
la intencin de reforzar los conocimientos de los maestros acerca de la relajacin, la respiracin
y la preparacin del aparato fonador. Contiene una explicacin sencilla acerca de los elementos
necesarios para la preparacin de la voz, y una serie de ejercicios complementarios que pueden
ser un apoyo para los maestros en el aula.
El artculo de Cicely Berry, La voz y el actor, es un texto que explica los aspectos de la voz
que el actor debe cuidar, desarrollar y ejercitar para su trabajo en escena, y la forma en la que estos
aspectos apoyan su tarea como actor. En el aula, es importante que los maestros tengan presentes
los puntos que toca Berry, ya que parte de su tarea consiste en guiar a los alumnos para desarro-
llar y aprovechar todos los instrumentos que tienen (el cuerpo y la voz, entre otros).
En El teatro en Amrica Latina, Adam Versnyi hace una breve explicacin de las formas tea-
trales prehispnicas y su relacin con el rito. Si bien hace nfasis en las formas nhuatl, menciona
tambin otras culturas de Mxico y Latinoamrica. La relacin del programa con la cultura de los
alumnos, y con sus races, es un aspecto importante en el Programa de Teatro. Este texto sirve
como base para entender la funcin del teatro en el mundo prehispnico, y a partir de ste, se
puede hacer una bsqueda con los alumnos de las formas teatrales en las culturas prehispnicas
de su regin.
Se incluyen tambin algunos fragmentos del libro Se abre el teln, de Margarita Esther Gonz-
lez, publicado en Libros del Rincn. En l, la autora trata algunos temas de la historia del teatro
en Mxico, as como trminos escnicos que resultan de utilidad para el montaje y la produccin
de una obra de teatro.
8
En los fragmentos del libro Teatro para principiantes, publicado tambin en Libros del Rincn,
Antonio Avitia narra cmo fueron los inicios del teatro griego y la organizacin y ofcio de los ac-
tores de la Comedia dellarte italiana. Son textos que ayudan a comprender la relacin del teatro
con la cultura y la sociedad de un momento determinado.
El cuento Corrido de Juan Jos Arreola es una herramienta que se emplea para explicar la
relacin de la literatura con el teatro, a partir de la identifcacin de los elementos bsicos de una
narracin. Es un relato corto y sencillo, de uno de los autores mexicanos ms importantes del
siglo XX.
Michael Chejov fue uno de los maestros de teatro ms importantes del siglo XX en Estados
Unidos, y muchos actores conocidos estudiaron bajo su mtodo. En El mapa de Michael Chejov
para una actuacin inspirada, la introduccin de Mala Powers, explica los aspectos bsicos que
un actor debe manejar e integrar en su actuacin. El mtodo de Chejov es un mtodo integral, que
no da preferencia a un aspecto, sino que busca la integracin del cuerpo, la mente y la voz. Esta
forma de ver la actuacin es til para la educacin secundaria, ya que se busca que los alumnos
exploren todas las posibilidades que estn al alcance en el Programa de Teatro.
Juan Cervera, en su libro Iniciacin al teatro, establece claramente la relacin de otras artes
(la msica, la plstica) con el teatro, convirtindolo en una sntesis del pensamiento humano.
Slo resta el deseo de que las lecturas de esta Antologa sean tiles para la labor docente
y para un mejor y mayor ejercicio del Teatro en la escuela.
9
Cuando las nias y los nios suben juntos a un escenario:
una invitacin al juego teatral en el aula*
* En Miradas al arte desde la educacin, Mxico, SEP
(Biblioteca para la actualizacin del maestro. Serie
Cuadernos), 2003, pp. 47-67.
Jos Caas Torregrosa
Los nios y las nias, objeto de nuestro trabajo
diario en el aula, nos miran con sus grandes
ojos, devoradores de estrellas, y nos inquieren.
A cada paso esperan respuestas disfrazadas
con mil y una formas diferentes. Y entre ellas,
las mejores, las que invitan a la experimenta-
cin, las que rompen la rutina y les llenan de
sensaciones nuevas... Pero estas peticiones, a
causa de la densidad de los programas, o por
nuestra propia formacin docente o personal,
no siempre son atendidas y, as, sin darnos
cuenta, sembramos de frustracin la espera y
los deseos infantiles, mientras la sesin escolar
termina y la duda les envuelve de gris el cami-
no de regreso a casa.
Es cierto: los programas, tan llenos a veces
de objetivos y contenidos de carcter repeti-
tivo, sumativo, acumulativo, apartan muy a
menudo a los nios del gozo de la experimen-
tacin, del placer de la creacin. Y es que, sin
duda, el adulto puede crear simplemente por-
que s, por gusto, porque le entusiasma su tra-
bajo o porque, esencial y vitalmente, necesita o
intenta expresar algo. Pero en el caso de los ni-
os, muchos mayores desconocen que para los
pequeos el acto de la creacin es una eleccin
esencialmente activa. Con esta eleccin y des-
de su perspectiva, el menor pretende cambiar
algo, intenta, ni ms ni menos, experimentar,
buscando, una y otra vez, compensaciones a
ciertas carencias que su situacin social a me-
nudo precaria y frustrante le plantea.
Pero es necesario reconocer que nuestra
sociedad actual, tan tecnifcada y materialis-
ta, rechaza mayoritariamente lo creativo, o lo
orienta por otros caminos mucho ms ambi-
guos que implican sin duda cierta pasividad.
Para nosotros, profesores y profesoras, sta es
una tendencia que tenemos que invertir, recti-
fcar o modifcar, en cualquier caso, para que
los nios del maana puedan ser creativos y
eventual y sencillamente creadores.
Pero lo son en verdad hoy esos nios que
nos rodean? A qu, cmo y dnde juegan?
Son esos juegos los que los conducen a la ex-
perimentacin? Qu labor mediadora cum-
plimos los docentes en todo esto?
Refexionemos y partamos de lo que para
muchos es una realidad: nosotros, quienes an-
tes fuimos nios, no envidiamos generalmente
la suerte de los de ahora, a pesar de que stos lo
tengan todo, o de que puedan enterarse de las
cosas relativamente antes, puesto que, en esen-
cia, y en la mayora de los casos, se trata de un
saber sin prctica, sin experiencia. Vemos, en-
tonces, cmo el progreso pinta de color dorado
a nuestros hijos una preciosa jaula, sin que exis-
ta en ella apenas espacio para la motricidad, la
inventiva, la socializacin, el desarrollo perso-
nal, la bsqueda autntica del yo. Y si el nio
no encuentra el campo, si la calle es ahora un
lugar de juegos imposibles, si tan solo le queda
como suya, particular y privada, la habitacin,
una habitacin-crcel adonde se le manda cada
vez que estorba a los adultos, el espacio, su es-
pacio, queda reducido a la ms mnima expre-
sin, dndose la paradoja de que l es un ser
fundamental y esencialmente activo.
Para retener y controlar estos impulsos vi-
tales, para aquietarlo y reducirlo, estn la tele-
visin, el video, los videojuegos y, ltimamen-
te, la computadora, verdaderos consoladores
El profesor animador:
hacia una escuela viva
10
pasivos. Y es que frente a la pantalla, grande
o pequea, todos somos iguales. La familia
diluye su jerarqua ante la telenovela, el con-
curso o el serial de turno porque, en medio de
ella, la propia pantalla es quien manda. Dn-
de quedarn, pues, la comunicacin familiar,
la charla diaria, el consejo, la tertulia ante la
mesa, el comentario escolar?
Pero tambin est la escuela. La vieja escue-
la. Una breve mirada nos basta para darnos
cuenta de que el mismo esquema inmovilista,
dirigido y claramente imitativo, de la sociedad
en que vivimos, en sus mltiples manifestacio-
nes, se ejerce en muchos casos tambin aden-
tro de esa sala especial llamada aula.
Desde una perspectiva escolstica y esen-
cial y rgidamente programada, lo primero
que hay que hacer es desconfar de la falsa
sabidura que nuestra sociedad tecncrata di-
funde como si fuera una conquista. Hay prisas
para todo y parece que ya no queremos que
la infancia madure a lo largo de un proceso
lento y progresivo instintivo, mejor. Con toda
intencin se trastocan a menudo muy a me-
nudo las fases naturales por esa ansia que tene-
mos de hacerles alcanzar cuanto antes metas
superiores. Tambin las ocupaciones de los pa-
dres, la incomunicacin y las distracciones de
cada da llevan consigo que los nios soporten
tensiones de las que necesitan librarse y que,
almacenadas en pequeos rincones, acaban
por convertirse en algo agobiante si antes o
despus no se pueden desprender de ellas.
Por eso, la existencia y, sobre todo, la pre-
sencia de un maestro en el mejor y ms au-
tntico sentido de la palabra ha sido siempre
necesaria para conseguir la realizacin y el de-
sarrollo de la personalidad. Un maestro, por
supuesto, ocasional, pasajero. La mayora de
nosotros ha conocido muchos a lo largo de su
vida, posiblemente uno para cada etapa del
desarrollo. La idea principal que se deriva de
esta observacin es la de imitacin. El nio
admira, escucha, intenta imitar... as hasta que
le llega el momento de rechazar. El maestro
est ah, presente; anima e incita a los dems
a la creacin, sin imposiciones. Por el simple
calor de sus palabras, por sus convicciones.
Este maestro no es slo para ellos una perso-
na sabia sino que tambin es un compaero,
alguien con quien uno se siente bien y al que
unen lazos particulares y de afecto. En la fami-
lia tradicional, los abuelos sobre todo, u otros
parientes, ms o menos cercanos, ejercan este
cometido. Hoy, con la ruptura de los lazos
familiares, la separacin se ha convertido en
frustracin. Y con la frustracin, llegan los si-
lencios, la palabra no compartida.
En esta sociedad que nos rene, lo ms di-
fcil es conceder al nio el derecho a la voz y a
la palabra sin que se pierda naturalidad. Es f-
cil, muy fcil, jugar al pedagogo comprensivo,
moderno e inteligente y participar con l en
una actividad espontnea durante una o dos
horas, y luego pasar a otra cosa bien diferente.
Sencillamente, para escuchar a los nios hay
que ser nio todava, en grado sumo. Hay que
conocer el sentido del juego, del que se deri-
van tantas cosas.
Se ha dicho que el nio est vido, ham-
briento casi, de presencia. El animador, el
maestro, el padre presente hacen posible la ex-
presin. Respecto a esto, la personalidad del
animador es fundamental. Convendra que
careciera de restricciones, que supiera dejarse
llevar, aceptar ser conducido, aun en el caso
de no alcanzar del todo el objetivo propuesto;
que hiciera esto sin volver a caer en los proce-
dimientos caractersticos del vigilante. Pero lo
ms importante es que sepa escuchar.
Hoy, al descomponerse en parte la familia
tradicional, el espacio cultural del nio se ha
restringido. El dilogo ms sustancioso no se
establece por fuerza con quienes estn ms
cerca. A menudo se trata de un to, un primo,
un pariente un tanto lejano... Por qu no el
maestro, su maestro? No se trata de dar conse-
jos sino de atender la confdencia, comprender
sin juzgar y despertar otras refexiones e, in-
cluso, de ayudar a resolver el problema plan-
teado. Se trata, en suma, de una persona que
se haga cmplice del secreto o de algn deseo
oculto y que lo calle. Tal dilogo, con frecuen-
cia marcado en una sola direccin, se basa en
el afecto y en la amistad y constituye para un
nio un momento privilegiado de su vida; es
11
como una tabla de salvacin, verdadera balsa
que funciona como ltimo recurso salvador en
medio de enormes tempestades y naufragios.
Hay numerosos movimientos pedaggicos
en todo el mundo que pretenden cambiar la
escuela, aunque todava las reformas no sean
tan amplias ni tan profundas como uno desea-
ra. Por eso los talleres de expresin tienen ms
sentido que nunca, tanto en el terreno experi-
mental como en el de las innovaciones. Ah
podemos encontrarnos con profesores anima-
dores, profesores mediadores, esto es, que se
hacen cargo de las cosas sin necesidad de que
se note, que muestran o no abiertamente sus
impulsos segn las ocasiones, que tienen auto-
ridad sin casi necesidad de recurrir a ella, que
personifcan la mesura y la sensibilidad... En
resumidas cuentas: personas a quienes se ado-
ra y se respeta, capaces de iluminar caminos.
Dicho de otra forma: el educador debe saber
navegar sin visibilidad alguna, contar con su
intuicin tanto como con su experiencia. Con-
far, tener confanza en s mismo para que los
dems, esos seres pequeitos que nos inquie-
ren, que nos reclaman, puedan apoyarse en l.
La expresin dramtica
como juego
Muy al contrario de los mayores, que entien-
den el juego como distraccin, reto, desafo, los
nios juegan de forma natural y, sobre todo,
con seriedad.
En un primer momento, los juegos ms
simples y elementales suelen consistir en una
determinada prueba que, sin ideas preconce-
bidas, el nio se impone a s mismo o impone
a otros sin dejar por ello de implicarse perso-
nalmente. Estos juegos pueden practicarse en
relacin con ciertas reglas que se transmiten
de boca en boca gracias a la imitacin. En es-
tos niveles, los juegos representan un esfuerzo
de puesta en marcha sobre todo motriz en
el que no interviene an la imaginacin. Pero
sta aparece pronto en el momento en que el
nio utiliza los objetos y juguetes que le rodean
para hacer una trasposicin de la realidad. En-
tonces este nio es capaz de construir todo un
universo fantstico en el que se refejan y por
el que se expanden sus observaciones acerca
del mundo, sus aprensiones, sus angustias,
sus temores y tambin sus esperanzas.
Ms complicada y compleja an es la trans-
formacin de todo un mundo de pequeos ju-
guetes, fguras inanimadas, en los personajes
activos de un impresionante juego en el que
se imitan tanto las cosas ms alegres como las
ms sombras, en donde el nio hace una co-
pia de la vida sobre la base de sus propios sen-
timientos e impresiones y la completa con una
compleja mezcla de rasgos tpicos del mundo
adulto. La necesidad que tiene de dramatizar
estas imgenes de la vida es connatural e in-
herente al propio juego. Por otra parte, el nio
obtiene de ellas una doble sensacin que con-
formar su yo personal: el estremecimiento
producido por la compleja y difcil organiza-
cin de la vida y el alivio de haber superado
por s mismo los obstculos imaginados. Estos
juegos de formacin permiten al nio estable-
cer el contacto con el medio, extender y am-
pliar el mundo de las sensaciones. Protegido
por ellos, el nio goza, de esta manera, de una
atmsfera respirable.
El juego, pues, cumple una funcin de trn-
sito de un estado de inmadurez emocional a
otro de madurez. De no realizarse con pleni-
tud, el nio habr de sufrir trastornos de com-
portamiento que pueden mantenerse hasta la
edad adulta. Por eso, una sociedad bien consti-
tuida ha de propiciar el juego infantil o, al me-
nos, facilitarlo, puesto que el juego le llevar,
sin duda y paralelamente, a la expresin...
El juego viene a ser en sus primeras manifes-
taciones como una forma sencilla y rudimenta-
ria de expresin, cerrado y sin espectadores. Es
lgico que, en cierto momento, desemboque
en una forma de expresin ms completa. El
hecho de expresarse supondr entonces para
el nio no slo llegar a ser una persona com-
prometida con el proceso mismo de creacin
sino tambin receptiva, capaz de escuchar.
Todos sabemos que en un proceso muy
simple, la expresin se apoya necesariamente
en un intermediario un signifcante ya sea
12
corporal, vocal, grfco, o cualquier otro que
surja de la combinacin de dos o tres de los
citados elementos. El nio, que se encuentra
encerrado de entrada en su mundo personal,
intenta poco a poco confrontarlo con el de los
adultos. Para l, la expresin es el mejor me-
dio de conseguir la aceptacin de los dems
y, sobre todo, de afrmarse a s mismo. La ex-
presin proporcionar seguridad al nio y con
ella, poco a poco, la suma de una serie de in-
tenciones que le servir para asegurarse de su
propia existencia.
El porqu de la expresin
dramtica en los centros escolares
Yo camino a diario con mis alumnos y alum-
nas de la mano del teatro. As he podido cons-
tatar gozosamente que el juego dramtico, la
dramatizacin y el teatro son instrumentos
pedaggicos de indudable utilidad en el aula,
que la expresin dramtica constituye una for-
ma integrada y una visin global de las cosas
en nuestros alumnos y alumnas. Se trata, pues,
de un teatro liberador que no premia con ex-
clusividad el resultado fnal sino el proceso,
un proceso autntico en donde todos tienen
cabida... Y as, vemos, por ejemplo, al tmido
romper sus miedos desde las tablas del esce-
nario hasta llegar a comunicar, o al tartamudo
recitar palabras que resuenan en el aire como
caricias.
Y es que todas estas manifestaciones dra-
mticas, denominadas teatro de la libre ex-
presin, cobran en los nios su autntica
dimensin. Contempl muchas veces, per-
plejo y preocupado, representaciones escola-
res mecnicas y excesivamente marcadas. En
ellas los chavales han repetido sus textos ms
preocupados por el maestro de turno quien,
tras bambalinas, observa todo con ciclpea
atencin que de la propia representacin. De
esta forma, no los he visto disfrutar; muy por
el contrario, se han echado a cuestas una losa
rgida, dura, llamada representacin teatral. En
tantos y tantos casos como ste la experiencia
no los libera, muy al contrario, estos chavales-
actores y actrices guardarn sin duda un re-
cuerdo un tanto acre y poco motivador.
Pero cuando el nio-actor se convierte en
jugador, en practicante de ese juego llamado
teatro, ocurren cosas muy distintas: el texto es
un pretexto que desata el juego, que rompe en
innumerables ocasiones la lnea divisoria a
veces abismo entre el que hace-juega al teatro
y el que lo ve.
Para que esto pueda suceder hay que rom-
per otro esquema viejo y caduco que tambin
se repite inalterablemente en muchos de nues-
tros centros escolares: la propia puesta en es-
cena. Generalmente se suele preparar una re-
presentacin para una fecha determinada. La
eleccin se convierte, casi siempre, en lo menos
parecido a un acto de consenso democrtico. Se
eligen los chicos y las chicas ms convenientes.
Y all encontramos a los nios ms altos, ms
listos o ms guapos... El teatro, de esta forma,
relega a quien ms lo necesita: al que ms le
cuesta expresarse, a los menos integrados, a
aquellos que muestran problemas psicomotri-
ces, a los que tienen falta de motivacin... Lue-
go y sin ms un texto elegido por el maes-
tro, unos ensayos mecnicos y, fnalmente, una
representacin. No hablar aqu del da de la
representacin, el da en que, de verdad, por
oposicin al anterior, en el teatro de la libre ex-
presin, en nuestro teatro, uno encuentra fel
compensacin cuando ve a alumnos y alum-
nas abrazados mgicamente bajo una lluvia
refrescante de aplausos que salen de cualquier
rincn de la sala, sobre un escenario en donde
la creatividad y la improvisacin han sido las
claves maravillosas, mgicas de un precioso
juego llamado teatro.
Propuestas dramticas en los diferentes
niveles de la enseanza primaria:
del juego dramtico al teatro-festa
Las actividades de ndole dramtica que acom-
paen al nio a lo largo de sus aos de estudio
por la enseanza primaria pueden ir desde el
juego dramtico hasta lo que se considera tea-
tro-festa o nuevo teatro escolar. Pero el salto de
13
una a otra actividad, distinta por sus mtodos
y fnes, tiene que ser estructural y justifcado,
siempre acorde con los intereses y las capaci-
dades de los nios objeto de nuestro trabajo.
Por eso pensamos que debe ser de una manera
progresiva y escalonada.
Tampoco en esta visin el nuevo teatro esco-
lar o teatro-festa tiene por qu ser el objetivo
fnal y ms importante, la meta que por fuerza
hay que alcanzar. No a todos los nios y las ni-
as les agrada actuar para otras personas. Pero
seguramente s les agradan los juegos aprendi-
dos y compartidos en los talleres de expresin
y dramatizacin o en el desarrollo del propio
juego dramtico.
Nos atrevemos a incluir, pues, un proyecto
de trabajo con base en diferentes etapas de la
primaria. No pretende ser una estructura radical
sino un proyecto alternativo que se ofrece, no
slo por estar sufcientemente experimentado,
sino porque adems es generalmente abier-
to, por constituirse en ciclos no terminales, en
actividades no excluyentes.
Proyecto de trabajo (cuadro general)
Fase Edad Etapa Actividad Nivel
A 6-8
aos
Primaria Juego
dramtico
I
B 9-10
aos
Primaria Juego
dramtico
II
C 11-12
aos
Primaria Taller de
expresin
dramtica
III
Veamos ahora, con un cierto detenimiento,
las diferentes fases de esta divisin por niveles.
Fase A: 6-8 aos, primaria,
juego dramtico (nivel I)
La consigna: no plantear nada sino proyectar
sobre ellos actividades que les lleven median-
te la intuicin a descubrir cosas; sta sera, sin
duda, la base ideal y previa para trabajar con
nios de estas edades. Por supuesto, en este
periodo, ms que hablar de teatro en s, se
puede desarrollar un mtodo sencillo cuyo fn
es inducir al nio y a la nia a crear y recrearse
utilizando unos recursos puestos a su disposi-
cin y tambin a la del grupo.
El juego dramtico supone la realizacin de
un verdadero juego, en donde el autntico pro-
tagonista sea el nio, ayudado, eso s, por otro
nio-lder, el adulto, que tambin tiene un
lugar dentro de l. Los nios y las nias jue-
gan juntos organizando su accin individual
en funcin de los dems y del nio-adulto
que no tiene por qu proponer nada sino que
aprovecha cualquier accin que ha salido de
los propios nios ya que todos ellos son capa-
ces de generar juegos.
En esta fase descubrimos con el alumnado
la posibilidad de comunicarnos con cdigos
diferentes, de expresarnos de otra forma: con
sonidos, con el cuerpo, con gestos, con seales.
Ahondamos, una y otra vez, en los juegos de
expresin (sobre todo, en las hiptesis fantsti-
cas, como si...); incluso, sin darnos cuenta,
surgen pequeas representaciones, germen in-
cipiente de lo que es el teatro.
En esta fase, cada sesin (de una hora,
aproximadamente) puede registrar las si-
guientes etapas.
A.1: Calentamiento corporal (10 minutos,
aproximadamente). Con base en ejerci-
cios de psicomotricidad, ritmo, expre-
sin corporal, danza...
A.2: Ejercicios de socializacin (30 minutos).
Fundamentalmente se trabaja: expresin
corporal, improvisacin, juegos coopera-
tivos...
A.3: Juego dramtico (20 minutos).
14
Fase B: 9-10 aos, primaria,
juego dramtico (nivel II)
Las actividades que confguran el segundo ni-
vel de juego dramtico en primaria, desarro-
llan el siguiente esquema de sesin:
B.1: Calentamiento corporal (5 minutos,
aproximadamente).
B.2: Ejercicios de socializacin (15 minutos).
B.3: Juego dramtico (40 minutos).
En esta etapa, el alumnado busca el orden
lgico de las escenas y las enlaza para dar un
sentido global y continuado al juego dramtico,
eliminando, si lo desea, aquellas escenas que no
interesen. Hay, por tanto, un desplazamiento
cualitativo y cuantitativo de las actividades de
socializacin por las propias del juego dramti-
co, ya que se est desarrollando ms vivamente
an el inters por la representacin.
Este esquema de trabajo toma de la siguien-
te fase (Taller de expresin dramtica), que rea-
liza el alumnado del ltimo ciclo de primaria,
las actividades referentes a confeccin y uso
de mscaras y marionetas, as como las crea-
ciones colectivas, para marcar de este modo y
de forma trimestral cada uno de los cursos de
este ciclo de enseanza.
Primer trimestre. Actividades de juego dra-
mtico, nivel II.
Segundo trimestre. Actividades de juego
dramtico, nivel II, ms prcticas con mscaras
y marionetas.
Tercer trimestre. Actividades de juego dra-
mtico, nivel II, ms creaciones colectivas.
Precisamente con las creaciones colectivas
los nios entran de lleno ya en el mundo del
teatro, justo de la mano de la manifestacin
que ms puede benefciarles: su propio teatro.
Fase C: 11-12 aos, primaria,
taller de expresin dramtica (nivel III)
En estas edades se puede sustituir el juego
dramtico por el concepto taller de expresin
dramtica, que imprime un nuevo sentido a la
actividad en este ltimo ciclo de la enseanza
primaria y que da forma a un verdadero taller
de experimentacin de tcnicas corporales y
dramticas.
Los talleres de expresin dramtica tienen
el siguiente esquema:
Sesin de taller de expresin dramtica
(duracin aproximada: una hora)
1. Relajacin.
2. Ritmo y psicomotricidad.
3. Expresin corporal.
4. Introduccin a la danza.
5. Vocalizacin.
6. Juegos cooperativos.
Este tipo de actividades no es el nico que
registra el taller pues, aunque no abandonan al
alumno a lo largo de esta etapa escolar, sirven
para que ste ejercite la expresin de manera in-
dividual (un individuo ante un grupo), se des-
cubra a s mismo y tambin conozca cules son
sus posibilidades, as como las de los dems.
Ellas son el eje principal del primer trimestre de
cada curso escolar. Despus, el sujeto de nues-
tro trabajo, sin olvidar el esquema de las sesio-
nes, avanza hacia la creacin en grupo, ayuda-
do todava por lo que se conoce como tcnicas
auxiliares: mscaras, marionetas, teatro de luz
negra, teatro de sombras, etctera.
Estas tcnicas auxiliares son autnticas pla-
taformas que proyectan los trabajos de creacin
de cada alumno junto con otros compaeros
(un individuo en un pequeo grupo) enmas-
carado an en su trabajo, porque usa elemen-
tos que tamizan la aparicin directa hacia los
dems. Esto ocurre en el segundo trimestre.
El tercero es el periodo que invita al nio,
dentro de un grupo grande (un individuo en
un gran grupo), a participar con sus ideas en la
creacin de una historia, la formulacin de
un texto y, si lo desea, a la actuacin directa
dentro de una representacin realizada por
su grupo. Es, pues, el momento de producir
con los dems las denominadas creaciones co-
lectivas, autntica manifestacin del verdadero
teatro de los nios.
15
Un declogo para vivir-disfrutar
el teatro escolar
Para fjar con ms detalle y completar con ma-
yor amplitud nuestra forma de entender el tea-
tro escolar, se exponen aqu una serie de ideas
que confguran un sencillo declogo. Estas
ideas, simples y conocidas posiblemente, for-
man parte de todo aquello que, gozosamente,
gracias a la expresin dramtica escolar segui-
mos descubriendo.
1. El teatro de los nios es un juego. El teatro
infantil, el teatro de los nios, no es el her-
mano pequeo del Teatro con maysculas, el
teatro de los adultos, es otro tipo de teatro,
con motivaciones, tcnicas y estructuras
diferentes al teatro de los mayores. Su base,
como se ha dicho, esencialmente est en el
juego el juego dramtico y como tal tiene
que ser concebido. Los pequeos actores
son, al mismo tiempo, jugadores que dis-
frutan del mismo mediante la aceptacin y
el uso de unas sencillas reglas preconcebi-
das.
2. La mejor base: el taller de expresin dramtica.
Jams fue recomendable empezar la casa
por el tejado. Traer al aula un texto teatral,
repartir papeles, ensayar sin ms puede no
ser sufciente ni motivador. Para realizar el
montaje de una pieza teatral con nios ser
importante colocar una buena cimentacin
que asegure al colectivo soportar con xito
el peso de la representacin en s, con las
consabidas series de sesiones de memori-
zacin, ensayos, movimientos, escenogra-
fas, coreografas, improvisaciones... Esta
base, estos cimientos, surgen de la prepa-
racin del grupo en completas e intensivas
tareas de desinhibicin individual y colec-
tiva, de trabajos sobre dramatizacin, rela-
jacin, expresin oral y corporal, juegos de
todo tipo, en defnitiva, que abran, socia-
licen, aseguren, igualen a cada uno de sus
componentes y lo embarquen, libre y gozo-
samente, en la tarea comn de representar
para otros compaeros y compaeras.
3. Todos y todas pueden actuar. Seleccionar a los
actores y actrices adecuadas para realizar
un montaje teatral se convierte muchas ve-
ces en un hecho realmente difcil y comple-
jo en el mbito escolar. Hay determinadas
formas de realizar los repartos.
Muchos maestros optan por repartir los
papeles considerados ms importantes
entre aquellos alumnos que les asegu-
ren el xito de la representacin. No
es sta una mala opcin, pero pueden
olvidar con ella el valor social y colec-
tivo del teatro, el valor integrador que
supone jugar al teatro, sobre todo para
quienes, a veces, no pueden destacar en
el aspecto acadmico por unas u otras
razones. Ellos, ellas, tambin pueden y
deben practicar el teatro.
Otra opcin, igualmente vlida, es efec-
tuar el reparto sobre la base de aque-
llos miembros del grupo que necesiten
mayor grado de promocin, integra-
cin, motivacin o, simplemente, est-
mulo. Esto supone un camino mucho
ms prolongado para la preparacin
del montaje, pero nos demostrara que
todos, sin distinciones, pueden actuar.
Una tercera opcin es la que representa
la libre eleccin mediante votaciones ce-
rradas o abiertas. Se basa, obviamente,
en los principios democrticos y exige
que los miembros del grupo respeten
las reglas. Segn esta frmula, se vota
por aquellas personas que se creen ms
adecuadas a la hora de asumir los dis-
tintos personajes de la obra.
Por ltimo, el sistema de pruebas, deri-
vado del que tradicionalmente practican
los directores y empresarios teatrales,
resulta una opcin igualmente vlida
para que el maestro, junto con la tota-
lidad del grupo, logre formar el repar-
to ms adecuado. Este sistema consis-
te, bsicamente, en la sealizacin por
parte del director de varias unidades
de accin o escenas que integren a cada
uno de los personajes de la pieza tea-
tral. Las personas que desean un papel
determinado optan por l preparando
alguna de las unidades de accin en las
16
que aparezca el personaje. Lgicamen-
te, si alguien est interesado en ms de
un personaje, puede preparar cuantos
desee, tendr que realizar el mismo n-
mero de pruebas que personajes le in-
teresen. Transcurrido un tiempo fjado
por el director, todos acuden a realizar las
pruebas a las que se hayan comprometi-
do, as como a ver las de los dems. Uno
a uno, o en grupos segn la disposicin
de las escenas desflan los candidatos
tras lo cual, y dependiendo de lo que se
acuerde, mediante votaciones democr-
ticas o tras la decisin fnal del director
o directora, se realiza el reparto.
4. En un montaje teatral, hay trabajo para todo el
mundo. No todos los integrantes del grupo
tienen que actuar. Sabemos bien que en un
grupo hay personas que rechazan subir al
escenario. Quienes por timidez o por cual-
quier otra causa no se encuentren con ganas
de asumir un determinado personaje, tienen,
igualmente, la oportunidad de contribuir con
su trabajo a este apasionante juego teatral de
equipo. Enumerar, a continuacin, algunas
funciones que el grupo puede cubrir.
Direccin. Lo normal es que dirija el
profesor encargado de la actividad,
pero tambin puede realizar esta fun-
cin otra persona experimentada; as, el
primero podra hacer las funciones de
asistente del director. El director con-
cibe globalmente la obra, dirige a los
actores y decide en muchos casos sobre
las propuestas tcnicas y artsticas de los
distintos grupos de trabajo.
Ayudante de direccin. Quien se encarga
de esta funcin, adems de anotar cuanto
indica el director en los ensayos, hace de
puente de unin entre ste y sus compae-
ros, de forma que se hace cargo de la orga-
nizacin: convoca los ensayos, se relaciona
con todos los grupos de trabajo, sustituye
al director cuando no est, etctera.
Regidor. Es, durante la funcin teatral,
la mxima autoridad. Coordina las en-
tradas y salidas y vela para que nada
falte y todo funcione.
Actores y actrices. Entre el alumnado
que lo desee, que hayan sido incluidos
en el reparto.
Publicistas. Realizan los carteles y pro-
gramas de mano de la obra para convo-
car a los espectadores y explicar la in-
tencin del montaje.
Diseadores y grupos de trabajo. Rea-
lizan una mezcla de trabajo artstico y
tcnico. Son los encargados de presen-
tar mediante dibujos, bocetos, etcte-
ra cuantas ideas se les ocurra para la
realizacin del montaje fnal. Trabajan
en equipo. Por eso, todos los compo-
nentes del grupo se encuadran en uno
de ellos: escenografa, iluminacin y so-
nido, vestuario, utilera y maquillaje.
En cada uno de los equipos tcnicos
hay un responsable, puente entre el
grupo y la direccin y el regidor. Dentro
de los grupos, los diseadores alguno
de sus componentes son los encarga-
dos de realizar el diseo escenogrfco,
luminotcnico y de sonido, o de vestua-
rio, diseos que deben ser aprobados
por la mayora del grupo o por decisin
del director de la obra.
5. Se conoce la obra a partir de un completo trabajo
de mesa. En los cursos superiores de prima-
ria, es interesante que, al abordar la puesta
en escena de una obra de autor, se haga un
buen trabajo de mesa. Se trata de realizar
un anlisis, lo ms completo posible, de la
misma, para que se entienda perfectamen-
te, se conozca su mensaje y se adapte, en
la medida de lo posible, a la realidad del
colectivo. Para eso, juntos, en crculo o se-
micrculo, se puede hablar de la obra en
cuatro fases distintas:
En una primera aproximacin se anali-
za el texto teatral encuadrndolo justo
en su tiempo de accin y en el marco en
donde ste se desarrolla (tiempo y es-
pacio).
Ms tarde, se profundiza, interna y ex-
ternamente, en la propia estructura del
texto. Se entiende por estructura externa
la disposicin visual y grfca del espa-
17
cio, convencionalmente distribuida as
para dividir la obra en partes, cada una
de ellas denominada acto. Asimismo,
los actos pueden dividirse en cuadros o
escenas, unidades de accin ms peque-
as, con sentido propio dentro de un
texto dramtico. Si la estructura exter-
na es visual y fcilmente detectable, la
estructura interna necesita de una buena
refexin colectiva para poder fjar los
elementos que la componen: el tema, el
argumento, incluso los personajes, don-
de se sealen los tres apartados clsicos
del lenguaje dramtico, que comparte
tambin el narrativo: el planteamiento, el
nudo y el desenlace.
En una tercera fase se analizan y estu-
dian los personajes que aparecen en
el texto teatral y el conficto que stos
plantean en la obra.
Por ltimo, se hace un anlisis del len-
guaje utilizado por el autor en boca de
los personajes que aparecen en la obra,
as como un acercamiento a los recursos
utilizados por dicho autor para hacer de
sus personajes seres reales y cercanos.
6. Hay que planifcar bien la puesta en escena.
Cuando se ha hecho el estudio de mesa, se
dispone ya de los elementos necesarios para
poner en marcha el montaje, siguiendo, eso
s, un detallado plan de puesta en escena:
Primera fase: memorizacin. Los actores
y actrices se comprometen a memorizar
un determinado nmero de escenas o
unidades de accin por sesin; si, por
ejemplo, el texto dramtico tiene 15 uni-
dades, se puede determinar, siempre que
el grupo se vea todos los das, memori-
zar tres unidades por da, aprendindola
as en una semana. Si slo se rene una
vez por semana, memorizar cinco uni-
dades la primera, otras cinco la segunda
y cinco la tercera, para que el colectivo
la aprenda de memoria en tres semanas.
Resulta conveniente, asimismo, registrar
todo en una grabadora y refexionar si la
entonacin ha sido la adecuada. Es nece-
sario corregir las defciencias.
Segunda fase: movimiento. Una vez
aprendida de memoria, el director hace
propuestas de movimiento sobre el es-
cenario, dibujando posibles entradas
y salidas de personajes, carreras, cho-
ques, luchas, encuentros... Es importan-
te escuchar igualmente otras propues-
tas, pues con las aportaciones de todos
se enriquece la obra, y procurar ser me-
tdicos tambin en esta fase, trabajando
un determinado nmero de unidades
por sesin, para que queden lo sufcien-
temente fjadas por el grupo.
Tercera fase: improvisacin. Si se sabe
qu dicen los personajes y cmo pueden
moverse, se podra improvisar ahora
sobre las distintas unidades, haciendo
planteamientos diferentes: qu pasara
si ocurriese todo al revs? Y si ocurrie-
ra en la Roma Imperial o en cualquier
otro ambiente? Y si todo se dice lenta o
rpidamente? Qu ha ocurrido 10 mi-
nutos antes de la accin? Qu ocurrir
10 minutos despus de acabar la unidad
de accin? Distinguir entre lo que dicen
los personajes y lo que piensan o lo que
podran decir.
Analizar las relaciones establecidas
entre los personajes que intervienen
en una unidad de accin determinada,
compararla luego con otras relaciones
parecidas, cercanas a la realidad de los
chicos y chicas del grupo; dramatizarlas
luego y refexionar, ms tarde, sobre la
improvisacin realizada.
Juego y diversin son las consignas
propias de esta fase. Y si al improvisar
el grupo se encuentran situaciones, he-
chos, personajes o nuevos confictos que
enriquezcan la obra, no hay que dudar
en incorporarlos.
Cuarta fase: ensayos. En ellos repetimos
ahora todo desde el principio hasta el
fnal, incorporando las cosas aadidas,
dejando lo que hemos eliminado. Se
hace con seriedad y responsabilidad,
porque lo ensayado asegura al grupo la
posibilidad de xito.
18
7. La obra se enriquece con las opiniones de todos.
Coincidiendo con los ensayos, los distintos
grupos de trabajo ya refejados con ante-
rioridad presentan sus proyectos al resto
del colectivo. Deben estar de acuerdo, dis-
puestos a mejorar lo que no convenza para
luego, una vez aprobados por mayora,
asumirlos con entusiasmo.
8. Los ensayos generales nos conducen a la re-
presentacin. Ya se habl del valor de los
ensayos. Los ltimos y previos a la repre-
sentacin se llaman generales y pueden
ser varios. Nosotros recomendamos tres,
realizados de forma progresiva: a) ensayo
general con iluminacin y sonido; b) ensa-
yo general con iluminacin, sonido, esce-
nografa y utilera, y c) ensayo general con
todo (incluido vestuario).
9. La representacin: un acto de comunicacin y
disfrute. Para todos, el da de la represen-
tacin es, sin duda, un da especial. No
importa si hay nervios y carreras aunque
esto no sirve si queremos que todo sea un
xito. Por eso, si el trabajo fue bueno, no hay
por qu sufrir el descontrol de las tensiones.
Se convoca a todos los componentes al me-
nos una hora antes de la representacin si
todo est ya colocado sobre el escenario;
en ese tiempo se pueden vestir y maquillar
con tranquilidad. Es importante que el di-
rector los relaje al menos media hora antes.
Colocados en crculo, tomados de la mano,
con un ritmo de respiracin adecuado, les
habla de la importancia del trabajo colecti-
vo, de la colaboracin, de la inutilidad de
sentirse agobiados, tensos, nerviosos; pue-
de hacerles pasar por su mente la visin
global de la obra, para que todos, actores y
tcnicos, repasen sus funciones y responsa-
bilidades.
Si los chicos y las chicas del grupo sa-
len al escenario relajados, disfrutarn, sin
duda, del teatro, y los espectadores disfru-
tarn con ellos al mismo tiempo en un acto
ldico de complicidad y diversin.
10. Con el estreno no se acaba el trabajo. Una obra
de teatro es algo vivo, que se transforma
cada vez que se representa, porque el p-
blico siempre es diferente. Por eso no po-
demos hablar de trabajos terminados. Ha-
br que modifcar lo que no ha funcionado
demasiado, incorporando otros elementos
que ofrezcan nuevos efectos y situaciones.
El pblico es un autntico termmetro del
espectculo. Por l, por sus reacciones, se
puede saber qu cosas han llegado a cau-
tivarles y qu otras cosas han resultado
confusas, poco claras, en ese intento pleno
de comunicacin que es el teatro. Se toma,
pues, la siguiente representacin como una
nueva oportunidad para transmitir, an
ms clara, ms autntica, esa pieza teatral
que tantos, pero tan buenos ratos han cos-
tado a nuestro grupo.
Qu textos dramticos preferen
hoy los nios?
No es fcil encontrar una obra atractiva, diver-
tida, sencilla a la hora de ser interpretada por
jvenes actores. Y no es fcil porque, hasta hace
bien poco, encontrar un texto as en Espaa era
casi una misin imposible. Escasas editoriales
haban apostado por renovar los textos dram-
ticos infantiles y juveniles que desde hace ms
de 30 aos se han repetido en nuestros esce-
narios escolares hasta la saciedad. La inmen-
sa mayora de los textos de aquella poca se
haban quedado enmohecidos, trasnochados,
anquilosados. Afortunada y maravillosamen-
te todo ha ido cambiando. Otras editoriales
excepcionalmente desinteresadas, nuevos au-
tores comprometidos con el mundo de la in-
fancia y cierto profesorado inquieto han hecho
que muchos nios y nias puedan abrazar pie-
zas novedosas, jugar con ellas hasta hacerlas
suyas, soar a la par que otros personajes de
fccin que dibujan para ellos otras vidas, otras
respuestas, otros caminos.
Se trata de textos que nada tienen que ver
con los mensajes dialogados, repletos de mora-
linas didcticas que, tiempos atrs, escenifca-
ron mis padres y abuelos. Son textos cercanos a
la realidad del nio que se identifca con lo que
le proyecta el autor o la autora. Y son, sobre
19
todo, una invitacin a la recreacin, al juego
colectivo, a la visin global de un mundo que
no se fragmenta sino que es un todo.
De igual manera, lo ms importante no es el
contenido de ese texto sino el tratamiento que
el grupo le d. Por eso, me atrevo a sealar algu-
nas de las caractersticas ms importantes que
buscamos hoy en los textos dramticos infanti-
les quienes practicamos la expresin dramtica:
Por su estructura externa e interna
Uso de la sorpresa y el suspenso.
Inclusin de vocablos populares o giros
usuales. Utilizacin de temas y formas
de lenguaje actuales, cercanos a la reali-
dad cotidiana de los nios.
Uso de juegos pantommicos al servicio
de la expresin corporal.
Desarrollo de la obra en un solo acto (a
lo mximo, varios cuadros).
Parlamentos cortos; dilogos breves y
concisos.
Predominio de la accin sobre la des-
cripcin (tcnica del videoclip).
Escenas bien estructuradas y completas
(unidades de accin).
Introduccin en la puesta en escena de
las tcnicas auxiliares para resolver di-
fcultades.
Texto motivador, rico en valores, pero
exento de moralinas.
Teatro como juego colectivo: valor intrn-
seco del grupo frente a lo individual.
El humor como recurso expresivo, do-
minante y motivador del teatro de los
nios.
En relacin con los personajes
Personajes poco complejos un rasgo
distintivo, muy claro.
Desaparicin radical de la fgura del na-
rrador (o incluirlo en la accin misma
como un personaje ms de la obra).
Notable presencia de personajes sobre
el escenario.
Libertad de participacin de elementos
adultos en los montajes infantiles.
En cuanto a la escenografa
Decorados que sugieran ms que expli-
citen.
Escenografa viable y posible para cen-
tros de enseanza.
Evitar en lo posible los cambios de am-
biente y decorado.
Sobre la caracterizacin
Caracterizacin sugerente: invitacin a
la creatividad y a la imaginacin.
Respecto a la msica
Utilizacin de la msica como recurso
expresivo-dramtico.
Rechazo de temas pseudoinfantiles o
poco apropiados.
A modo de eplogo
(una obra que termina y un ruego
que quiere contagiar)
Es cierto. Muchos maestros lo hemos vivido
ya, una y otra vez. Se trata de un ritual, mgi-
camente repetido. Y parece el fnal, pero, por
suerte, no lo es: decenas de abrazos infantiles
se multiplican tras el aplauso postrero que re-
conforta y recompensa. Se escapan entonces las
lgrimas, las que no pueden contenerse, las que
contagian dulcemente y cubren, que nacen li-
bres alondras furtivas, torrentes, torbellinos,
agua limpia que todo lo llena, que a todos y a
todas alcanza... El aplauso fnal enhebra colec-
tiva y maravillosamente al grupo sobre el es-
cenario y el juego llamado teatro parece que se
acaba... pero nunca es as porque slo empieza
y empieza de nuevo...
Se obra de nuevo el milagro. Un espejo que
nadie vio sirvi para que todos vieran. Refeja-
do sobre l, los personajes nios y nias han
reunido, para todos aquellos que quisieron
contemplarlos, toda una serie de situaciones,
han revivido de forma ldica y festiva la rela-
cin que los hace sentir vivos, activos, perso-
nales e interesantes. Y ha sido entonces cuando
el nio espectador y, tambin por supuesto, el
nio actor, han jugado tambin el juego de los
contrastes: mi vida y la del personaje, la una y
la otra, como dos caras de una misma moneda,
a veces paralelas, a veces semejantes, a veces
tan distantes, a veces tan distintas...
20
Por eso, para fnalizar mi charla qu mejor
que un ruego, una convocatoria colectiva, una
llamada que se escapa mucho ms all del tor-
pe ocano que quiere separarnos. As, desde
aqu y para siempre os invito a todos y a to-
das, maestros que amis el teatro y la infancia,
a compartir sueos, a intercambiar trabajos,
textos, msicas, danzas, a hablarnos de lo que
da color y calor al aula, os convoco, sincero y
abierto, para que, gozosos y entusiastas, diga-
mos qu ocurre cuando los nios y las nias
suben juntos a un escenario. Y rescatemos, jun-
tos, las comunes experiencias...
...Mostremos sin temor lo que nos hemos
encontrado con nuestros alumnos y alumnas
al traspasar como Alicia el espejo que el teatro
proyect...
...Narremos historias, escribiendo, actuan-
do, dictando al odo, esculpiendo en las alas
del viento...
...Pidamos sin descanso ni temor que se
haga teatro, que los nios y las nias se trans-
formen, que vivan otras vidas, que desmiti-
fquen lo que parece inaccesible, que se ran y
que sientan...
...Que bailen y bailen, sin parar, danzas li-
bres o regladas, que la msica les haga cosqui-
llas...
...Que canten para que las manos se enla-
cen...
...Que llenen de colores libres y trazos la pi-
zarra, los cuadernos, los muros que separan,
las conciencias, los rboles de las plazas, las
puntas locas de las estrellas...
...Que la poesa los cubra frente a la lluvia
de la intolerancia...
...Y que nunca, nunca suelten de la mano
a su maestra, a su maestro, porque tambin
ellos, sin duda, son capaces de jugar y nece-
sitan del alimento diario que supone los cli-
dos y reconfortantes abrazos que nos dan, sin
duda, los sueos, la infancia y el teatro.
21
Los enigmas de la escena teatral*
* En Las otras lecturas, Rodolfo Castro (coord.), Mxi-
co, Paids/SEP (Biblioteca para la actualizacin del
maestro), 2003, pp. 65-75.
Berta Hiriart
PERSONAJES (interpretados por una misma ac-
triz):
La dramaturga. Cincuentona de lentes, ar-
mada de cigarros, pluma y cuaderno, en im-
provisada piyama y con varios suteres.
La doctora Paulus. Cincuentona de lentes,
vestida con larga y elegante gabardina.
La accin transcurre en el limbo de las
ideas.
1
El escenario vaco, salvo por una silla en la que
se encuentra sentada la dramaturga.
El ambiente es tenso, como el que do-
mina un examen o un juicio.
DRAMATURGA: (Nerviosa.) Leer el teatro?
Mmm... (Carraspea.) Bueno... El teatro ha
formado parte de mi vida desde que tengo
memoria. Puedo contarles de mi fascina-
cin por los disfraces y las aventuras ima-
ginarias, o de cmo entr, a los diez aos,
en la Compaa del Zapatero Remendn,
donde tuve la dicha de interpretar a Ricitos
de Oro, Caperucita Roja y la nia que grita
al fnal de El nuevo traje del emperador: El
emperador va en calzoncillos!. Pero de all
a explicar el teatro como material de lectura
hay una distancia kilomtrica. Se trata de
un ejercicio, cmo decirlo?, ms cercano a
la flosofa que al arte. Y la verdad es que
el quehacer de dramaturga no tiene mu-
cho de racional, al menos en una primera
fase... (Cambia de nimo.) Ahora mismo, lo
que me viene a la mente no es una idea sino
un personaje. (Sumergida en una especie de
ensoacin.) Se trata de una arqueloga, una
criptgrafa, para ser ms precisa, capaz de
descifrar diversos tipos de escritura. Ya la
bautizo: doctora Paulus.
Entra la doctora Paulus.
Mientras la dramaturga contina
hablando, la doctora saca una enorme
lupa y observa algo en el piso.
DRAMATURGA: Se dice de ella que es capaz
de leer hasta las huellas de los pies, que de
slo mirarlas sabe cmo era la persona que
las dej impresas, tanto en lo fsico como en
lo moral, e incluso en el carcter.
DOCTORA PAULUS: (Dictaminando con seguri-
dad.) ste era un aguafestas de mediana
edad, alto y desgarbado. Vivi hace un par
de siglos, a la sombra de algn grave pro-
blema, quiz proveniente de la infancia. De
ah que fuese un solitario. Jams tuvo mujer
ni hijos ni amigos. Beba, eso es claro. Aun-
que amaba la naturaleza. Los rboles le pa-
recan mucho mejor compaa que los seres
humanos.
DRAMATURGA: Ven? No soy yo sino la docto-
ra Paulus quien debe explicar cmo se lee
una escena de teatro.
La doctora Paulus desaparece sbitamente.
DRAMATURGA: Slo que aqu hay un problema,
verdad? (Se levanta y busca intilmente.) Ella
slo existe como un supuesto. Aunque, claro,
el teatro es eso precisamente: supuestos, apa-
22
riencias, artifcios. No sabr armar diserta-
ciones, pero conozco el asunto. Todo em-
pieza por imaginar qu pasara si ocurriera
tal o cual cosa. El mgico si.... (Haciendo
un gesto de concentracin.) A ver, djenme
probar. Si yo fuera la doctora Paulus, por
dnde empezara?
La doctora reaparece, al tiempo
que la dramaturga se eleva en una voladora.
DRAMATURGA: (Suspendida en el aire, aplaude
contenta) iAh!, nada me gusta ms que con-
vocar as a un personaje.
2
La doctora Paulus se encuentra
en un podio, desde el que dicta
una conferencia. La dramaturga
la contempla desde la voladora y escribe.
DOCTORA PAULUs: Silencio, por favor. Voy a
dar los resultados de mis observaciones.
Todos ustedes habrn notado que la gente
dice: Qu drama!, cuando lee en el peri-
dico que un huracn dej sin casa a cientos
de personas. Pues bien, resulta que utiliza
el trmino con el que los antiguos griegos
se referan al teatro. Drama signifca accin,
pero no cualquier accin, sino aquella que
implica un conficto capaz de provocar una
sacudida emocional. Por eso la misma pa-
labra nombra por igual hechos de la vida y
piezas teatrales. Sin embargo, vida y teatro
son cosas bien distintas. En el diario existir,
las cosas ocurren en desorden, a ritmos ca-
prichosos: mientras nos lavamos los dien-
tes y percibimos que el cielo est nublado
y que nos duele un poco la garganta, un
locutor nos dice por la radio que en Norue-
ga se prohibir la participacin de focas y
elefantes en los circos. Incontables cosas,
s, pero apenas guardan inters para quien
pasa por ellas. Puestas tal cual, carecen de
dramatismo a tal punto que dormiran has-
ta al pblico mejor dispuesto, digamos un
amigo. Aunque a la vez, paradjicamente,
cualquiera de ellas podra crecer en la ima-
ginacin de un dramaturgo y, reordenada
junto a otros elementos, llegar a ser una
obra de teatro.
DRAMATURGA: (Desde la voladora.) Alto, por fa-
vor, no tan rpido. Necesito apuntar algo.
Me pregunto qu pasar con los cirqueros.
De seguro habr un nio que se ha enca-
riado con Thruda, la foca albina. No ser
tan fcil separarlos. La propia foca no que-
rr partir. Qu ser de ella perdida en el
mar, lejos de quienes han constituido su fa-
milia? Lo ms probable, adems, es que se
haya afcionado a los refectores, al aplauso
del pblico. Cmo saben los legisladores
noruegos lo que pueden sentir una foca y
un nio? No tienen idea, la mayora de los
adultos piensan en abstracto. Pero yo me
acuerdo como si hubiera sido ayer del do-
lor que me invadi el da en que llegu del
knder y encontr a mi ta Flora cuchillo en
mano destazando a Camilo, el ser ms ado-
rable que pudiera existir. Llor tres das al
hilo mientras los mayores no hallaban me-
jor argumento para tranquilizarme que Un
guajolote es slo un animal; no tiene nada
de malo comrselo, igual que a las vacas o
a los puercos. Esas experiencias s que te
marcan. No slo me volv vegetariana sino
que a partir de entonces me mantuve a una
prudente distancia de mi ta. Su imagen con
el cuchillo en alto se pareca a una ilustra-
cin de mi catecismo, en la que Abraham,
con el cabello volado y cara de loco, se en-
contraba a punto de sacrifcar a su propio
hijo. As tendran que verse quienes arran-
quen a Thruda de los brazos de Balder, nom-
bre que ha de llevar el nio cirquero que la
ha cuidado. Ya veo la escena... Comienza a
perflarse la tragedia.
La doctora Paulus, quien ha comenzado
a dar muestras de exasperacin, interrumpe
bruscamente a la dramaturga.
DOCTORA PAULUS: (A la dramaturga.) Muy
bien, sufciente. (Al pblico.) Hemos visto
un ejemplo de cmo cualquier hecho des-
23
encadena los recuerdos y la imaginacin de
la gente de teatro. As es como leen ellos los
hechos de la vida, buscndoles el lado dra-
mtico, convirtindolos en posibles escenas.
Toman unos cuantos detalles, los agrandan,
los reordenan, los resignifcan. Claro que de
este proceso no se entera el pblico, ni le
importa. Lo digo por experiencia. Cuando
voy al teatro, lo nico que me interesa es el
resultado. Quiero presenciar un drama con
sufciente vuelo para mantenerme aferra-
da a mi butaca, olvidada por un rato de los
asuntos abrumadores de la vida diaria. Lo
anterior nos permite llegar a una primera
conclusin: al menos hay dos lecturas po-
sibles de la escena teatral, la que se hace
desde dentro, al crearla, y la que se realiza
como espectador.
3
La dramaturga, sentada sobre la doctora
Paulus, intenta mantenerla bajo control.
DRAMATURGA: (A la doctora, que trata de zafarse.)
Ahora quiero hablar yo, contar un sueo.
DOCTORA PAULUS: (Cediendo al forcejeo.) Ah!
Un sueo siempre es interesante de desci-
frar. A lo largo de la historia ha habido in-
contables lectores de sueos. En la Antige-
dad, la interpretacin consista en hallar los
vaticinios que anunciaban los dioses por
medio del soante. Hoy, los psicoanalistas
buscan lo contrario: los tatuajes que ha de-
jado el pasado en las profundidades del in-
dividuo. Pero hay muchas otras...
DRAMATURGA: (Hacindola callar.) Oye, eres un
personaje, no puedes aduearte de la pala-
bra de esa manera. Quiero contar un sue-
o, no como un capricho sino porque viene
a cuento: la mayora de mis sueos tienen
que ver con el teatro. Debe de ser mi me-
tfora de la vida. Una peripecia recurrente
es que estoy entre telones, ante una funcin
a punto de empezar, pero no s de qu se
trata la obra o cul papel he de representar.
El de anoche fue por el estilo. Estaba en un
lugar extrao, sentada en una cmoda si-
lla, desde donde observaba a dos personas
metidas bajo una mesa. Haca calor, pero
ellas temblaban. El edifcio en el que nos
encontrbamos era una construccin urba-
na del siglo XXI, pero ellas decan estar en el
polo norte resguardadas en un igl. El ni-
co otro ser que merodeaba por ah era un
gato, al que ellas se referan como manada de
lobos. Me llamaba tambin la atencin que,
pese a la diferencia de edades, que bien po-
da establecer una relacin entre abuelo y
nieta, el trato que este par se daban era de
hermanos, y resultaba que la chiquilla era
la mayor y la responsable de lidiar con la
difcil situacin. Al principio pensaba que
me haban encerrado en el manicomio. Pero
no haba enfermeros ni camisas de fuerza ni
largos pasillos blancos con olor a clorofor-
mo. Entonces, dnde estaba? En qu otra
situacin la gente siente estar donde no est,
ser quien no es y vivir como un terrible pe-
ligro algo inocuo? Entenda de pronto que
se trataba de un juego de representacin,
como aquellos a los que me entregaba de
nia. No aguant las ganas de incorporar-
me asumiendo el papel de cazador. No se
preocupen, dije a quienes se encontraban
bajo la mesa, y me apoder del gato. Los
otros jugadores, sin embargo, reaccionaron
de manera sorpresiva. Salieron de la gua-
rida con gesto de absoluta indignacin, y
entre gritos y aspavientos me reclamaron
haber interrumpido la funcin de teatro.
La doctora Paulus logra zafarse.
DOCTORA PAULUS: (Recomponindose el peinado
y la ropa hasta alcanzar su propiedad acostum-
brada.) Tendras que haberte dado cuenta. En
primer lugar, podras haber notado que los
actores se esforzaban por dar a la escena al-
guna coherencia, de manera que t compren-
dieras lo que estaban representando. Cmo
no iban a indignarse? Al incorporarte al esce-
nario dejaste claro que no les habas puesto
atencin. El teatro se hace para comunicarse
con el pblico, a diferencia del juego dra-
mtico, que, por muy dramtico que sea, se
24
lleva a cabo para deleite de los propios par-
ticipantes. No leste. A ver, lo que percibas
eran acciones y reacciones azarosas, repeti-
das hasta la nusea, sin rumbo? O haba un
trabajo en busca de exactitud, de orden, de
belleza?
DRAMATURGA: No s, era un sueo. Es muy
delgado el hilo que separa la locura, el jue-
go, incluso el sueo, del teatro. De algn
modo, todo es una representacin.
DOCTORA PAULUS: Ah, no! No te me pongas
potica. La vida no representa, la vida es.
Se necesita una mirada humana para que
un bamb y una nube representen algo ms
all de su ser. El signifcado que tomen no
depende de ellos sino de quien mira. Un
paranoico puede verlos como una seal de
mala suerte. Una nia, como un bosque. Un
religioso, como un lugar sagrado. Pero en s
son lo que son: una planta y un compuesto
qumico en estado gaseoso.
DRAMATURGA: sa es tu lectura cientfca.
DOCTORA PAULUS: Por supuesto. Intento ser
objetiva: decir de qu estn hechas las co-
sas, cmo se comportan, cules son sus
caractersticas. Otras lecturas, en cambio,
se hacen a travs de fltros emotivos que
ofrecen versiones muy particulares de la
realidad. No es que la gente ande buscando
smbolos, sino que los encuentra, los otorga,
los da por hecho. Ve el bamb y la nube, y
zaz!, otra cosa se le viene a la cabeza, su-
plantando de algn modo lo que sus sen-
tidos perciben. La peculiaridad de la gente
de teatro es que lleva este proceso a sus l-
timas consecuencias. No le basta su lectura
interior: tiene que verla representada, ante
los ojos de otros testigos, tal como si fuera
una realidad.
DRAMATURGA: Es que se trata de algo delicio-
so. Propones un acuerdo tcito: Vamos a
hacer de cuenta que cada vez que aparecen
el bamb y la nube, la escena transcurre en
China. Y todo mundo le entra, se lo cree, a
viajar se ha dicho.
DOCTORA PAULUS: Si la obra es buena. Creo,
por ejemplo, que lo que te ocurri en el sue-
o del igl es que se trataba de un mal tra-
bajo. Slo as se explica que desearas subir
al escenario, en vez de enterarte de cmo se
resolvera el conficto. Por lo visto, la escena
no logr cautivarte. Algo le faltaba o, ms
probablemente, le sobraba.
DRAMATURGA: Cmo saber? Cuando ests
escribiendo o montando una obra, llega un
momento en que ests perdida, no tienes
idea de si alguien ms va comprender, o
peor, si va a interesarse en lo que ests di-
ciendo. Slo continas por terquedad, por
una especie de pasin, porque no se te ocu-
rre otra cosa mejor que hacer con tus das...
Me falta el aire! Creo que me est entran-
do un ataque de pnico. Voy a caminar un
rato.
DOCTORA PAULUS: Respira. Patea. Haz lo que
quieras, pero no te vayas dejando este di-
logo sin amarrar. As es el proceso de crea-
cin: hay que pasar por el caos.
DRAMATURGA: En serio, me siento mal. Lo
que has dicho me record que tengo un
estreno encima y no he terminado la obra.
Me he distrado en este intento de explicar
los enigmas de la escena. Son tantos y tan
complejos. De piln, te pones a hablar del
fracaso de comunicacin que tuvieron los
personajes de mi sueo...
DOCTORA PAULUS: Ah! Ahora tengo una nue-
va lectura de esa historia. Ests asustada.
DRAMATURGA: Naturalmente; siento que me
falta perflar a los personajes, que el conficto
se queda corto, que el fnal est apresura-
do... Necesitara seis meses ms de trabajo,
pero la fecha de estreno est ah, esperando,
como una guillotina.
La dramaturga se desmaya.
4
La dramaturga respira pausadamen-
te y se abanica mientras, sentada a modo
de pblico, escucha a la doctora.
DOCTORA PAULUS: (En tono didctico.) Volva-
mos a nuestro asunto de la lectura. Para
leer un libro, lo primero que se precisa, ade-
25
ms de la curiosidad, es distinguir las uni-
dades mnimas que conforman la escritura.
Es decir, las letras o, para ser ms exactos,
los signos, sean stos un vaco, una coma o
una interrogacin o, desde luego, una zeta.
Aunque sueltos por ah, aislados, slo nos
indiquen un sonido o un silencio, es indis-
pensable reconocerlos para luego hilar uno
con otro y, entonces s, conformar palabras,
prrafos, captulos, y fnalmente compren-
der la totalidad del texto. Es un proceso
observable en los nios que estn apren-
diendo a leer o en los adultos alfabetizados
en espaol que se aplican en aprender una
lengua escrita en un sistema grfco distinto
del nuestro: rabe, japons o snscrito. En
principio, el aprendiz percibe un conjunto
indescifrable, un impacto parecido al de
un dibujo o una pintura. Pero luego, poco
a poco, al ir siendo capaz de desarticular-
lo, surge ante sus ojos una nueva realidad.
Bueno, pues lo mismo sucede con la lectura
de una obra teatral, no slo en su modali-
dad de texto sino, y sobre todo, de puesta en
escena, que es la forma en que adquiere una
plena existencia. No es que un texto dram-
tico carezca del sufciente inters para ser
ledo igual que una novela. El lector en am-
bos casos crea en la imaginacin su propio
montaje visual y auditivo. Pero la intencin
del dramaturgo difere de la del novelista.
Quien escribe teatro tiene en mente un es-
cenario. Los hechos que concibe se encuen-
tran acotados por las dimensiones de un
tablado, y sus palabras, ms que invitar al
lector a un ejercicio interno, buscan guiar a
un posible grupo de teatristas director, ac-
tores, escengrafo, iluminador, vestuarista,
msico hacia la encarnacin de los acon-
tecimientos. Esto es, el dramaturgo quiere
que sus personajes cobren vida, que se los
pueda ver, or, casi tocar, mientras enfren-
tan las circunstancias que la trama les depa-
ra. Lo que no signifca que la obra llegue al
pblico tal cual la imagina quien la escribe
o quien la lee. Los teatristas encargados de
llevar el texto a escena lo pueden modifcar
al punto de dejarlo irreconocible. Pueden,
incluso, optar por una realizacin sin pala-
bras, trasladando los parlamentos a gestos
y acciones.
DRAMATURGA: Qu horror!
DOCTORA PAULUS: Por qu? Finalmente el di-
rector de escena, los actores y los diseadores
son tan creadores como el dramaturgo, de
modo que no es de extraarse que deseen
reinventar lo que se ve y se oye sobre el es-
cenario, a la luz de sus propias ideas sobre
la vida y el teatro.
DRAMATURGA: Slo hasta cierto punto. Si un
director cambia por completo un texto, el
autor ya no puede reconocerse en l, ya
no es su texto. As que puede demandar a
quien lo est ninguneando. Para eso existen
los derechos de autor.
DOCTORA PAULUS: (Riendo divertida.) S, cada
quien es celoso de su labor, pero el teatro
es un arte colectivo. Por eso es tan compli-
cado. He observado que lo comn es que
haya gritos y sombrerazos. El autor no
acepta los cambios que el director propone,
el director se indigna ante la interpretacin
que la actriz da al personaje, a la actriz le
parece pavoroso el vestuario...
DRAMATURGA: No sigas, por favor! Es la peor
parte del teatro.
DOCTORA PAULUS: Calma, no te me inquietes.
Contino con la comparacin en la que es-
tbamos: resulta que cada elemento esc-
nico equivaldra a cierto signo o conjunto
de signos escritos. Digamos que una luz
mbar que cae oblicua sobre el escenario es
igual a las letras que conforman la palabra
tarde. Un caminar nervioso de algn perso-
naje sera unos puntos suspensivos frente
a los que el lector se pregunta: qu ir a
pasar? Una peluca de rizos talqueados im-
plica la misma poca que los nmeros ro-
manos XVII. Y as, de modo semejante, se va
tejiendo un texto o una escenifcacin. La
diferencia est en que la escritura depende
de una sola persona, mientras que el teatro
se hace, como hemos dicho, entre un mon-
tn de gente. Cada quien ofrece a la obra su
habilidad particular y todas son igualmen-
te importantes. (A la dramaturga.) As que
26
deja de creerte lo mximo. Cada elemento
en juego es tan vital como los dilogos. Si
no entra a tiempo el mensajero, el sonido
del timbre, la oscuridad o lo que haga falta,
se arruina la totalidad. Queda despedazado
el ritmo, confusa la trama, entorpecidos los
actores. Las propias palabras, que a ti tanto
te preocupan, pierden su sentido al salirse
de contexto.
DRAMATURGA: Es verdad. Lo increble es que
se llegue al estreno. A veces da la impresin
de un milagro.
DOCTORA PAULUS: A m tambin me asombra.
Pese a las difcultades para conciliar las vi-
siones, aparte de las que implica conseguir
un espacio teatral y algo de dinero para la
produccin, un buen da se levanta el teln,
y con suerte transcurre una obra que posee
una unidad de sentido.
DRAMATURGA: Slo se entiende por eso que
se llama amor al teatro. El da del estreno,
ya nadie se acuerda de los problemas. Es la
gran festa.
DOCTORA PAULUS: Ahora bien, qu le ocurre
al pblico es otra cosa. Por eso no debes an-
gustiarte. Con certeza cada quien har su
propia lectura, igual que los participantes
en el proceso de creacin. Hechos que para
algunos son graciosos, a otros les parecern
patticos. Sin embargo, tambin hay algo
que une a los espectadores: el deseo de aso-
marse a momentos decisivos en las vidas
de otros. Esto tiene un lado de gusto por el
chisme ver sufrir a otros nos hace sentir-
nos a salvo, pero tiene tambin un ngulo
de espejo. Queremos saber qu hacen otros
en ciertas circunstancias y qu consecuen-
cias les acarrean sus actos, para aprender
y refexionar: yo qu hara? Es decir, per-
cibimos un dilogo entre personajes que
aparentemente no tienen que ver con no-
sotros digamos unos nobles del siglo XVII,
como los Macbeth, pero lo que leemos son
aspectos de nuestra propia existencia...
DRAMATURGA: Bravo. S, eso es exactamente
lo que el teatro permite, tanto a los creado-
res como a los espectadores...
La doctora Paulus se esfuma.
DRAMATURGA: Ey, doctora Paulus. No des-
aparezcas todava. Quiz faltan aspectos
por desarrollar... Sospecho que quedan du-
das acerca de esto de leer el teatro. Y yo no
s ms. Tengo que acabar mi obra... (Resig-
nada.) Ni remedio, se ha esfumado. As son
los personajes. (Mirando al pblico.) Tendr
que redondear como pueda. Por ejemplo,
con un oscuro total.
Oscuro.
27
Desarrollo profesional de la voz*
* Mxico, Grupo Editorial Gaceta (Escenologa)
1993, pp. 14-46.
Marcela Ruiz Lugo y Fidel Monroy Bautista
Relajacin
Explicacin del trmino: el trabajo vocal, as
como el trabajo corporal del actor, demandan
esfuerzos especfcos que requieren de su con-
centracin y control. Para llevar a cabo esto,
es indispensable partir de un estado de relaja-
cin, que elimine las tensiones provocadas por
las actividades cotidianas del sujeto.
Dependiendo de cada persona, de su tem-
peramento, complexin, edad, estado anmico,
etctera, habremos de encontrar patrones dis-
tintos de tensin: dientes apretados, hombros
elevados o echados hacia adelante, glteos
apretados, ceo fruncido o cejas arqueadas, ab-
domen contrado, tartamudeo o ausencia de la
voz, dedos de los pies arqueados, respiracin
alterada, etctera, etctera, etctera, de aqu la
difcultad de sugerir una rutina nica de rela-
jacin, que sea efciente para cualquiera.
Partiendo de este hecho, el actor que se en-
trena en la relajacin, debe aprender, parale-
lamente, a detectar sus tensiones personales,
a reconocer sus manifestaciones (en ocasiones
imperceptibles exteriormente), para poder
eliminarlas; tarea esta, que en un principio es
bastante difcil, pero cuya habilidad se desa-
rrolla con la prctica.
La relajacin consiste, pues, en dejar atrs
un estado de esfuerzo (fsico o psquico) y pa-
sar a uno de laxitud que reestablece nuestro
equilibrio, posibilitando una actitud de con-
centracin mental y fsica para una nueva ta-
rea que deseamos emprender.
Mientras que la tensin nos encadena y nos
atrapa en nuestro propio cuerpo, la relajacin
nos brinda libertad para gobernarlo conscien-
temente.
Material de consulta: La sustentacin de la
voz, McClosky; La voz hablada, Canuyt; La voz
y el actor, Berry.
Ejercicios
Recomendaciones particulares:
Trabaje con ropa cmoda que no le oprima.
Los tiempos sugeridos en los ejercicios
pueden variar de persona a persona. Tome
su tiempo sin presiones.
Procure no dormirse en los ejercicios; esto
suele ocurrir con algunas personas cuan-
do se estn iniciando en la prctica de la
relajacin, poco a poco desaparecer esa
tendencia.
Es aconsejable realizar estos ejercicios con
otra persona que se ocupe de tomar tiem-
pos, poner grabaciones o narrar las ins-
trucciones, para que quienes los realizan
puedan entregarse a la instruccin res-
pectiva.
Busque un espacio tranquilo para realizar
estos ejercicios.
Ejercicio 1
(Individual. Tiempo libre.)
Tindase boca arriba, con los brazos parale-
los al tronco, palmas de las manos hacia arri-
ba, dejando que todo el cuerpo se pose sobre
el piso; cierre los ojos y realice mentalmente
un recorrido por el interior de su cuerpo en
forma lenta y minuciosa, desde los pies hasta
la cabeza.
28
La intencin es que despus del reconoci-
miento interior de cada parte, y antes de conti-
nuar el ascenso a la siguiente, suelte la parte
reconocida. Logrado esto, con todas y cada una
de las partes de su cuerpo, tome nuevamente
conciencia del mismo y emprenda otra vez el
recorrido mental, slo que ahora, para retomar
el control sin perder la relajacin, realice movi-
mientos lentos, pequeos, casi imperceptibles,
que lo prepararn para iniciar la siguiente ac-
tividad.
Ejercicio 2
(Individual. Seis a 12 minutos.)
De pie, en una posicin cmoda, sacuda su
cuerpo partiendo de un ligero movimiento de
pies, integrando, en forma ascendente y paula-
tina, todos sus miembros; debe iniciar con len-
titud e incrementar velocidad poco a poco; al
terminar esta etapa, maneje niveles corporales
sin suspender el sacudimiento: doble las pier-
nas, doble la cintura, prese en la punta de sus
pies, lance la cadera de lado a lado, del frente
hacia atrs. Disminuya la velocidad paulati-
namente, hasta detenerse. Tome conciencia de
dejar hacer al cuerpo, para que el movimien-
to sea como el de una gran gelatina, evitando
as que alguna parte del cuerpo permanezca
rgida y por lo tanto tensa. Realice este ejerci-
cio entre uno y dos minutos, recustese el mis-
mo lapso y repita hasta en tres ocasiones.
Ejercicio 3
(Individual. Cinco minutos. Material de apo-
yo: grabaciones de msica y poemas de su
eleccin.)
Tindase boca arriba cmodamente y escu-
che grabaciones de msica o de poesa, cons-
truya simultneamente una imagen en donde
su cuerpo se integra a lo que est oyendo.
Ejercicio 4
(Individual. De tres a cinco minutos. Material
de apoyo: grabaciones de msica.)
Acompaado con msica suave, ejecute
movimientos libres en cmara lenta. Recuste-
se y respire cmodamente.
Ejercicio 5
(Individual. De cinco a siete minutos. Material
de apoyo: grabaciones de msica.)
Partiendo de escuchar msica en volumen
alto, realice movimientos en forma libre; el vo-
lumen de la msica debe hacerse descender y,
en conjuncin con l, el nivel del cuerpo, sin
que deje de ejecutar movimientos continuos.
Relajacin Tensin
Ejercicio 1
Nota: Realice este
ejercicio entre uno
y dos minutos,
recustese el
mismo lapso
Ejercicio 2
29
Al llegar a un volumen apenas audible, yazca
sobre el piso cmodamente y permanezca as
por un minuto.
Ejercicio 6
(Individual. Cuatro veces.)
De pie, tnsese progresivamente de los pies
a la cabeza, llegando a este punto afoje de la
cabeza a los pies en forma lenta, hasta caer
sobre el piso, ah permanezca inmvil por 30
segundos y repita la operacin, cuidando de
no realizar movimientos bruscos ni rpidos al
incorporarse.
Es recomendable que este ejercicio se haga
sobre un piso de madera o alfombrado.
Ejercicio 7
(Individual. Tres series de 16 tiempos.)
En posicin erecta, con los pies paralelos y
un poco abiertos, doble el cuerpo por la cintu-
ra, hacia abajo con los brazos sueltos, y a ma-
nera de un pndulo lance todo el cuerpo hacia
adelante y hacia atrs, deje que su cuerpo se
mueva libre y pesadamente, no robotice el
movimiento.
Ejercicio 8
(Individual. Tiempo libre.)
Tindase sobre el piso boca arriba, tense en
forma lenta y paulatina cada parte de su cuer-
po principiando por los pies, hasta llegar a la
cabeza, afoje tambin en forma lenta y progre-
siva de la cabeza a los pies; cada repeticin del
ejercicio implica mayor tensin, hasta formar
un arco con todo el cuerpo, sostenido sobre la
nuca y los talones. Tome el tiempo necesario
para recuperarse.
Ejercicio 9
(Individual. Cuatro minutos mximo.)
Para relajar los rganos que intervienen en
la fonacin y en la articulacin, se recomienda la
prctica de la gimnasia facial: tendido sobre el
piso, sentado o parado, mueva su mandbula
de derecha a izquierda, de atrs hacia adelan-
te, haga lo mismo con los labios, saque y meta
la lengua, muvala en todos los sentidos, ex-
panda las fosas nasales, abra y cierre los ojos,
desorbtelos, levante los prpados, mire hacia
arriba y hacia abajo, a la izquierda y a la de-
recha, frunza el ceo; en fn, busque todas las
combinaciones posibles, variando la velocidad
de ejecucin.
Cada correcta
Ejercicio 6
a b c
d e
Relajacin
de cabeza a pies
Tensin
de cabeza a pies
Deje que su cuerpo se mueva libre y pesadamente,
no rebote el movimiento
Ejercicio 7
a
c
e
b
d
f
Ejercicio 8
Ejercicio 9
30
Ejercicio 10
(Individual. Una serie de 16 tiempos con cada
punto.)
Para relajar los rganos que intervienen en
la fonacin, realice trabajo con su cuello: de
pie, con las piernas un poco abiertas, lleve la
cabeza hacia adelante y hacia atrs, voltee a
la derecha y a la izquierda; lleve tambin su
cabeza a la derecha y a la izquierda, sobre sus
hombros, haga crculos girndola a la derecha
y a la izquierda y viceversa; combine los mo-
vimientos circulares con pndulos de cabeza.
Ejercicio 11
(Individual. De tres a cinco minutos.)
Simule ser jugador de algn juego de pelo-
ta (futbol, beisbol, tenis, basquetbol, etctera);
juegue desde una velocidad normal a la de c-
Ejercicio 9
Ejercicio 10
Ejercicio 11
31
mara lenta; concluya acostndose sobre el piso,
permanezca ah por espacio de un minuto.
Ejercicio 12
(Individual. De cuatro a seis minutos.)
Desplcese por todo el espacio disponible,
haga movimientos y sonidos que evoquen el
oleaje, manjese en forma amplia y con liber-
tad, descienda hasta el piso y descanse plci-
damente.
Ejercicio 13
(Por parejas. Colectivo. De ocho a 10 minutos.)
Con la ayuda de un narrador que vaya
guiando el ejercicio, tindase sobre el piso c-
modamente, cierre los ojos y siga las instruc-
ciones.
Narrador: Frente a usted aparece una enor-
me pantalla blanca. Todo lo cubre la enorme
pantalla blanca. Todo es blanco (se deja un
tiempo corto, pero sufciente, para que los
participantes acaten la instruccin).
Blanco blanco
En el centro de la pantalla, aparece un pe-
queo punto color verde (djese tiempo ra-
zonable para percibir la imagen).
Lentamente el pequeo punto verde co-
mienza a crecer, a crecer, ocupando paula-
tinamente toda la pantalla ahora todo es
verde (djese un lapso de tiempo).
Verde verde
Al centro aparece un pequeo punto azul
claro, obsrvelo.
Verde y un pequeo punto azul...
Lentamente el pequeo punto azul comien-
za a crecer; y mientras crece su tonalidad se
va oscureciendo azulcrece azul
Ahora todo es azul marino azul.
En el centro de la inmensidad azul apare-
ce usted, fotando plcidamente, sintalo
obsrvese fote azul. (Al llegar a este
punto el narrador debe guardar silencio por
un lapso de uno a dos minutos como mxi-
mo, para continuar con la instruccin.)
Lentamente comience a descender pl-ci-
da-men-te. Descienda, descienda, hasta to-
car tierra.
Frente a usted un pequeo punto blanco,
brillante... que comienza a crecer a cre-
cer a crecer hasta ocupar toda la panta-
lla.
Sin abrir los ojos recupere la conciencia de su
cuerpo y del espacio donde est trabajando.
Al escuchar una seal, abra los ojos. (El na-
rrador da la seal.)
Sin esforzarse, girando sobre uno de sus
costados, incorprese lentamente, sin ten-
siones intiles.
Ahora usted est listo para la siguiente ac-
tividad.
Respiracin
Explicacin del trmino: respirar es un acto in-
voluntario y automtico, en el que usualmente
no se refexiona ni, mucho menos, se tiene la
conciencia de educar; sin embargo para algu-
nas actividades como cantar, actuar, la prctica
deportiva, el yoga, entre otras, saber respirar a
voluntad es bsico.
Si hay aire hay vida, reza la frase popu-
lar, por analoga podemos decir que si hay
aire hay voz, esta verdad de Perogrullo, nos
indica sin embargo la necesidad de entrenar
nuestro organismo para la correcta respiracin
en la actuacin; entrenamiento que consiste en
tomar conciencia de los msculos que inter-
Ejercicio 12
32
vienen en la respiracin y los benefcios de su
trabajo, de la relajacin necesaria, los diferen-
tes tipos de respiracin, as como de ampliar
nuestra capacidad de ventilacin con la ejerci-
tacin constante.
Es importante tomar en consideracin que
la forma de respirar est determinada por fac-
tores como la edad, el sexo, la forma de vida,
peculiaridades anatmicas, medio ambiente e,
inclusive, factores culturales.
1
Todo ello no lo debemos olvidar, pues es
bsico el respetar la forma orgnica de respi-
rar de cada persona y el punto de apoyo de su
inhalacin (pectoral, intercostal, abdominal),
ya que el tratar de modifcarlo sbitamente,
cuando ste no es correcto, slo acarrear blo-
queos y difcultades en el actor; hay que dar-
le su tiempo al entrenamiento y al proceso de
reeducacin que ste entraa, y que slo surge
de la concientizacin personal.
Material de consulta: El aparato vocal y su
funcionamiento, Cornut; La voz hablada, Canuyt;
La sustentacin de la voz, McClosky; La voz, Gro-
towski; La voz y el actor, Berry.
Ejercicios
Recomendaciones particulares:
Realice estos ejercicios en un espacio bien
ventilado y libre.
Utilice ropa adecuada para que no impida
el libre juego de los movimientos torcicos
y abdominales. Es recomendable el uso de
mallas y leotardo, para verifcar su correc-
ta ejecucin.
No realice estos ejercicios si padece alguna
enfermedad respiratoria.
La inspiracin ha de ser nasal, profunda,
regular (no entrecortada), silenciosa, en
un solo movimiento que llene primero la
base de los pulmones haciendo descender
el diafragma, posteriormente se llena la
parte media y fnalmente la superior, en-
sanchando los pectorales ligeramente.
Salvo indicacin particular, puede llevar a
cabo estos ejercicios, acostado, sentado o
de pie.
Cada ejercicio reviste distinto grado de di-
fcultad, ejecute aquellos que se le faciliten
y, progresivamente, vaya realizando los
otros. No se desespere.
No haga ms de un ejercicio respiratorio
por sesin, pues ello puede resultar con-
traproducente.
Cuando perciba alguna difcultad especial,
ansiedad o falta de aire, suspenda el ejer-
cicio hasta recuperarse y reinicie. Si el im-
pedimento vuelve a presentarse, suspenda
hasta la siguiente sesin.
Ejercicio 1
(Individual. Tres veces por inciso.)
Inspire por la nariz en forma lenta, pro-
funda y regular; retenga el aire dos se-
gundos; espire por la nariz en la misma
forma.
Inspire por la nariz en forma lenta, dilatan-
do las alas; retenga el aire dos segundos;
espire por la nariz en forma lenta, regular,
completa.
Inspire en la misma forma que en el inci-
so anterior, retenga el aire dos segundos;
espire por la nariz en forma rpida y con-
tinua.
a)
b)
c)
1
Es frecuente en sesiones iniciales de entrenamien-
to, el constatar este punto cuando se les solicita a
los participantes que inhalen de manera profun-
da. Lo que hacen es elevar el pecho, contraer el
estmago y hacer ruido con sus fosas nasales, to-
das estas seales de una inhalacin difcultosa y,
por supuesto, nada profunda, pero que les remi-
te a patrones culturales aprendidos e integrados
desde su infancia.
3
2
1
3
2
1
33
Ejercicio 2
(Individual. Tres veces por inciso.)
En la realizacin de todo el ejercicio, la boca
debe permanecer entreabierta durante la espi-
racin.
Inspire por la nariz, en forma lenta, total,
regular; retenga el aire dos segundos; espi-
re por la boca en la misma forma.
Inspire por la nariz en forma lenta, abrien-
do las alas de la nariz; retenga el aire dos
segundos; espire por la boca en forma len-
ta, completa y regular.
Inspire como en el inciso anterior; retenga
el aire dos segundos; espire por la boca en
forma rpida y continua.
Inspire como en el inciso b; retenga el aire
dos segundos; espire por la boca en cuatro
golpes, tratando de consumir todo el aire
de reserva.
a)
b)
c)
d)
Inspire en la misma forma que en el inciso
b; retenga el aire dos segundos; espire por
la nariz en forma lenta y regular.
Inspire por la nariz algo rpido; retenga el
aire dos segundos; espire por la nariz en
forma lenta y regular.
Inspire por la nariz algo rpido, dilatando
las alas de la nariz; retenga el aire dos se-
gundos; espire por la nariz en forma lenta
y regular.
Inspire como en el inciso anterior, retenga
el aire dos segundos; espire por la nariz en
forma rpida.
Despus de haber espirado normalmente
y sin volver a inspirar, saque el aire de re-
serva en dos o tres golpes; inspire por la
nariz en forma regular y completa.
d)
e)
f)
g)
h)
a b
c
e
g h
d
f
a
c
e f
b
d
Ejercicio 1
Ejercicio 2
34
Inspire por la nariz algo rpido; retenga
el aire dos segundos; espire por la boca en
forma lenta, regular y completa.
Inspire por la nariz rpidamente, abrien-
do las alas de la nariz; retenga el aire dos
segundos; espire por la boca rpidamente,
en cuatro golpes de aire.
Despus de una espiracin normal, saque
el aire por la boca en dos o tres golpes, tra-
tando de expulsar la mayor cantidad; ins-
pire por la nariz en forma regular y com-
pleta, sin ansiedad.
Ejercicio 3
(Individual. Dos veces cada inciso, con des-
canso de 10 segundos entre uno y otro.)
Haga el ejercicio 2 en el mismo orden, pero
ahora espirando con la boca abierta, en posi-
cin de emitir la vocal a.
e)
f)
g)
Ejercicio 4
(Individual. Dos veces cada inciso, con des-
canso de 20 segundos entre uno y otro.)
Realice el ejercicio 2, pero ahora soplando
en la espiracin.
Ejercicio 5
(Individual. Dos veces cada inciso, con des-
canso de 15 segundos entre uno y otro.)
Inspire por la nariz en forma lenta, regular
y completa, retenga el aire tres segundos;
espire en ocho segundos silbando suave-
mente.
Inspire como en el caso anterior, retenga el
aire tres segundos; espire con cierta violen-
cia, silbando fuerte, sosteniendo la salida
de cuatro segundos en adelante.
Inspire como en el primer inciso; retenga el
aire tres segundos; espire silbando suave-
a)
b)
c)
Ejercicio 2
g
Ejercicio 3
Ejercicio 4
Nota: No infar mejillas
a b
c
e
d
f
Ejercicio 5
35
mente, entrecortado y sin volver a inspirar,
dure de 15 segundos en adelante.
Despus de espirar nasal y regularmente,
sin volver a inspirar, espire silbando, ha-
ciendo el mximo esfuerzo para expulsar
la mayor cantidad de aire, dure de cinco
segundos en adelante, luego inspire en for-
ma nasal, regular y completa.
Despus de espirar en forma nasal y re-
gularmente, sin volver a inspirar, espire
silbando entrecortado, dure de cinco se-
gundos en adelante, despus inspire por la
nariz en forma regular y completa.
Inspire por la nariz en forma lenta, com-
pleta y regular; espire silbando, aumen-
tando paulatinamente la fuerza del silbi-
do, dure en esta etapa de ocho segundos
en adelante.
Inspire por la nariz en forma lenta y regu-
lar; retenga el aire tres segundos; espire
silbando, empiece fuerte y disminuya des-
pus la fuerza del silbido, hasta que casi no
se sienta; dure espirando de ocho segun-
dos en adelante.
Ejercicio 6
(Individual. Tres veces por inciso.)
Realice el ejercicio 1, levantando los brazos
por los costados, hasta colocarlos horizontal-
mente a la altura de los hombros, durante la
inspiracin, y bajndolos lentamente durante
la espiracin.
d)
e)
f)
g)
Ejercicio 7
(Individual. Tres veces por inciso. )
Haga el ejercicio 1, levantando los brazos
por los costados, hasta llevarlos a la posicin
vertical arriba, de modo que las palmas de las
manos casi se toquen; bjelas durante la espi-
racin.
Variaciones: haga los mismos ejercicios, le-
vantando y bajando los brazos por el frente;
levantando los brazos durante la inspiracin, por
los costados, bajndolos durante la espiracin,
por el frente.
Ejercicio 8
(Individual. Tres veces
por inciso.)
Haga el ejercicio 1, co-
locando los brazos exten-
didos hacia adelante, a
la altura de los hombros;
llvelos hacia arriba y
atrs, todo lo posible,
durante la inspiracin, y
bjelos durante la espira-
cin.
g
Ejercicio 5
Ejercicio 6
Inspiracin Espiracin
Ejercicio 7
Ejercicio 8
36
Ejercicio 9
(Individual. Tres veces por inciso.)
Realice el ejercicio 1; coloque los brazos a
los lados del cuerpo, palmas de las manos ha-
cia adentro, rote los hombros, durante la ins-
piracin, de adelante hacia atrs, y durante la
espiracin, rtelos en sentido opuesto.
Variacin: con las manos apoyadas en la
cintura, realice el mismo ejercicio.
Ejercicio 10
(Individual. Tres veces por inciso.)
Realice el ejercicio 1; coloque las manos en
la cintura; prese en las puntas de los pies al
mismo tiempo que inspira; vuelva a la posi-
cin normal mientras espira.
Ejercicio 11
(Individual. Tres veces por inciso.)
Realice el ejercicio 1; pero levantando los bra-
zos a los costados, hasta la altura de los hombros,
quedando en forma horizontal; apyese en la
punta de los pies durante la inspiracin, vol-
viendo a la posicin normal mientras espira.
Variacin: haga el mismo ejercicio 1, llevan-
do los brazos hacia arriba, hasta que las palmas
se toquen, durante la inspiracin, y regresan-
do a la postura inicial mientras se espira.
Preparacin del aparato fonador
Explicacin del trmino: despus de llevar a
cabo los ejercicios de relajacin y respiracin
necesarios para iniciar cualquier sesin de en-
trenamiento vocal, es tambin indispensable
preparar el aparato fonador.
Esta preparacin, que en algunas escuelas
se le denomina como calentamiento vocal,
tiene entre otras, la fnalidad de iniciar en el
trabajo a los rganos y msculos que intervie-
nen en la emisin de la voz, en forma suave,
no intensa, con el objeto de eliminar la posibi-
lidad de lesionarse.
El trmino Preparacin del aparato fonador,
lo podemos analogar al calentamiento al que
debe someterse un motor antes de que inicie
su trabajo normal. As como un motor que
entra a trabajar en fro puede averiarse, no es
recomendable para la voz, iniciar su emisin
en volumen alto o en tonos agudos, ya que el
sobreesfuerzo repentino, al igual que en cual-
quier mquina, puede daar al instrumento.
En este sentido, la preparacin del aparato
fonador consiste en llevar a cabo los ejercicios
de menor grado de difcultad de aquellos as-
pectos vocales que revisten, paradjicamente
el mayor esfuerzo, teniendo siempre como
base, y esto lo reiteramos, la relajacin y respi-
racin correctas.
Ejercicio 9
Variacin: con las manos apoyadas en la
cintura, realice el mismo ejercicio.
Ejercicio 11
37
Material de consulta: Perturbaciones de la
voz, Dinville; Higiene de la voz, Jimnez.
Ejercicios
Recomendaciones particulares:
Estos ejercicios deben partir de una relaja-
cin y respiracin adecuadas.
No realice nunca esfuerzos fsicos innece-
sarios.
Adopte una posicin cmoda.
Trabaje progresivamente (de menos a
ms).
Ejercicio 1
(Individual. Tres minutos.)
De pie, sentado o acostado, de manera c-
moda y musitando siempre:
Bostece ampliamente.
Trague saliva.
Reproduzca el murmullo del oleaje.
Reproduzca el ruido de las olas con cada
vocal.
Reproduzca el ruido del viento.
Ejercicio 2
(Individual. Dos veces cada serie.)
Emita musitando cada una de las vocales, alar-
gando el sonido.
a)
b)
c)
d)
e)
Ejercicio 3
(Individual. Tres minutos. Material de apoyo:
frases cortas, trabalenguas.)
Exagerando la pronunciacin y musitado,
diga frases cortas y/o trabalenguas.
Ejercicio 4
(Individual. Tres minutos.)
Emitir la voz, simulando ecos.
Ejercicio 5
(Individual. Tres minutos.)
Emplee las consonantes m y n, haciendo
sonidos con la boca cerrada. Tenga la imagen
de que una pelota de ping-pong se encuentra
entre su lengua y el paladar.
a-a-a-a...;
e-e-e-e...; etctera.
Ejercicio 2
En un santiamn os
santiguasteis
Ejercicio 3
Ejercicio 4
Ejercicio 5
38
Diga cada una de las vocales alargando su
sonido, utilice un volumen de medio a alto
y a la inversa.
Emita cinco veces cada vocal. Emplee un
volumen de bajo a alto y a la inversa.
Clave las vocales. Diga la serie de voca-
les en volumen alto, contrayendo el abdo-
men al emitir cada una.
Ejercicio 9
(Individual. Dos minutos.)
Seleccione un nmero y reptalo buscando
diferentes niveles de volumen.
En volumen bajo, medio y alto, diga cinco
veces un nmero. Vare de nmero.
Cuente progresivamente manejando el vo-
lumen de bajo a alto y a la inversa.
b)
c)
d)
a)
b)
c)
Ejercicio 6
(Individual. Tres minutos. Material de apoyo:
fonemas.)
Pronuncie fonemas que contengan las con-
sonantes m, n, , l, ll, r, rr. Primero exagere di-
chas consonantes alargando su sonido, hasta
sentir la resonancia, luego deje fuir las pala-
bras.
Ejercicio 7
(Individual, por parejas o colectivo. De tres a
cuatro minutos.)
Con notas sostenidas cante, pasando sua-
vemente de la u a la o y a la a, sin cortar. No
consuma todo el aire. Haga lo mismo con las
vocales e, i y despus con toda la serie, inclusi-
ve respetando su orden gramatical: a, e, i, o, u.
Ejercicio 8
(Individual. Dos veces.)
Diga cada una de las vocales alargando su
sonido. Utilice un volumen de bajo a me-
dio y a la inversa.
a)
Ejercicio 7
u o
a
e i
a-e-i-o-u;
a-e-i-o-u;
a, a, a, a, a
Ejercicio 9
8, 8, 8, 8, 8
8, 8, 8, 8, 8,
1, 2, 3, 4, 5
39
Ejercicio 10
(Individual. Tres minutos. Material de apoyo:
versos en tercetos o cuartetos.)
Lea los versos en tercetos o cuartetos, su-
biendo el volumen de verso a verso.
Ejercicio 11
(Individual. Tres minutos. Material de apoyo:
articulacin de vocales y consonantes.)
En tono medio y volumen medio, articule
vocales y consonantes, exagerando la pronun-
ciacin.
Ejercicio 12
(Individual. Cuatro minutos. Material de apo-
yo: textos literarios.)
Lea en voz alta textos literarios, exagerando
la pronunciacin.
En un lugar de
la Mancha, de
cuyo nombre
no quiero
acordarme
Ejercicio 10
Ejercicio 11
Ejercicio 12
41
La voz y el actor*
* En Marcela Ruiz Lugo y Fidel Monroy Bautista,
Desarrollo profesional de la voz, Mxico, Grupo Edito-
rial Gaceta (Escenologa), 1993, pp. 331-344.
Cicely Berry
La voz es el medio a travs del cual nos comu-
nicamos en la vida diaria, y a travs del que
nos presentamos a nosotros mismos; postura,
movimiento, vestido y gestos involuntarios
dan una impresin de nuestra personalidad,
y es tambin a travs del habla que transmi-
timos nuestros pensamientos y sentimientos
precisos; esto incluye la cantidad de vocabula-
rio que tenemos a nuestra disposicin y las pa-
labras que seleccionamos; por lo tanto, entre
ms efciente e impresionable sea nuestra voz,
ser ms exacta en sus intenciones.
As, la voz es la ms intrincada mezcla de lo
que escuchamos, de cmo lo escuchamos y de
cmo inconscientemente escogemos utilizarla
en relacin con nuestra personalidad y expe-
riencia.
Factores que condicionan la voz
Ambiente. Los nios aprenden a hablar incons-
cientemente para satisfacer sus necesidades,
y son infuidos de manera importante por los
sonidos que escuchan, es un proceso imitati-
vo, comienzan a hablar de la misma manera
que los miembros de su familia o la unidad
social en la que crecen, con una entonacin
y diccin similares. Posiblemente la facilidad
con que transmitimos nuestras necesidades y
la resistencia, o la satisfaccin de ellas en esta
etapa temprana, infuyen en el uso individual
del tono posterior.
Odo. Nos referimos aqu a la percepcin
del sonido. Algunas personas escuchan los so-
nidos ms claramente que otras, y algunas son
ms precisas en la produccin de los mismos;
ahora bien, si contamos con buen odo estare-
mos abiertos al uso de un gran nmero de to-
nos y matices, lo que se involucra con el placer
que nos producen los sonidos, as como con la
seleccin que de ellos hacemos.
Agilidad fsica. Poseemos varios grados de
conciencia y libertad muscular, condiciona-
dos en parte por el ambiente, por la facilidad
para expresarse a travs del habla y por la
educacin. Una persona introvertida y medi-
tabunda encuentra mayor difcultad para ha-
blar, no cumple la funcin del pensamiento en
relacin con el proceso fsico de su habla, lo
que afecta a los msculos que intervienen en
la misma; sus movimientos son menos frmes,
ms inseguros. Entre menos tenga el deseo de
comunicarse por medio de la palabra, menos
frmemente utilizar los msculos especfcos,
lo que se vincula directamente con la inseguri-
dad y rara vez con la fojera.
Por otra parte, muchas personas piensan
ms rpidamente que su habla, lo que las con-
duce a saltarse las palabras, dando los men-
sajes en forma inconclusa; se tiene pues que
relacionar la intencin mental con la accin
fsica.
Personalidad. Formamos nuestra voz de ma-
nera inconsciente, involucrando los tres facto-
res antes sealados, pero, aunque comenza-
mos a hablar por imitacin, las relaciones con
nuestra familia y con el medio que nos rodea
contribuyen en forma directa al desarrollo de
nuestra voz y a la forma personal del habla.
La voz es muy sensible a lo que acontece
en nuestro entorno, as, podemos decir en tr-
minos generales que el habla en provincia es
ms lenta y ms musical, en relacin con la de
las grandes ciudades, en donde se habla con ms
42
aceleracin, ms agudo y con volumen ms alto.
El habla pues, vara en relacin con las condi-
ciones de vida, el tipo de relaciones interper-
sonales y la calidad e interaccin con el medio
ambiente.
Imagen de la propia voz. La imagen que te-
nemos de nuestra voz es diferente a la que
escuchan las otras personas y, con frecuencia,
tampoco concuerda con la idea que se tiene de
nuestra personalidad. A la mayora de las per-
sonas les disgusta su voz grabada, les parece
artifcial, chillona, melosa o montona; ahora
bien, escuchar nuestra voz grabada no es una
prueba sufciente para califcarla, ya que este
mecanismo es selectivo y nos da tan solo un
resultado parcial, igual que una fotografa da
la imagen incompleta de una persona.
Cuando escuchamos nuestra voz en gra-
bacin, no la escuchamos como la escuchan
las otras personas, en parte porque ellas nos
perciben a travs de la conduccin de la voz
por los huesos y a travs de las vibraciones de
su propia cabeza; la escuchan subjetivamente,
ligada a sus propias concepciones del sonido,
a la forma en que les gustara or, y tambin
ligado a lo que se desea transmitir; esto signi-
fca que la impresin que se tiene de la propia
voz no es objetiva, lo que da por resultado que
nunca podamos estar completamente seguros
de la impresin que causamos o de la exac-
titud de nuestros matices a travs de la voz;
por ello, la crtica de nuestra voz es similar a
la que hacemos de nosotros mismos y puede,
con facilidad, tornarse negativa. Debemos, por
lo tanto, abrir nuevas posibilidades a nuestra
voz y buscar un equilibrio entre lo objetivo y
lo subjetivo.
Cmo se produce el sonido. Para que se pro-
duzca un sonido se necesitan dos factores:
algo que golpee y algo que sea golpeado y que
resista el impacto en un mayor o menor grado
y que vibre de acuerdo con ello. Estas vibra-
ciones afectan al aire circundante establecien-
do ondas sonoras que percibimos a travs del
odo y que interpretamos en forma correspon-
diente. Si el sonido se genera en un cuarto, el
espacio lo amplifca; si se produce en una habi-
tacin vaca y sus muros no son muy porosos,
el sonido se amplifca an ms; por ejemplo,
en un edifcio de piedra como una iglesia, el
sonido se amplifca de una manera cualitati-
vamente mayor que en un edifcio construido
con materiales que absorben el sonido, en el
que las paredes son ms porosas.
Ahora bien, un sonido musical involucra
un tercer factor que es la resonancia, sea un es-
pacio o un material resonante como la madera
que amplifca el sonido inicial y le da sustenta-
cin de modo que se escucha una nota de tono
especfco. Veamos el ejemplo de un violn: el
arco toca las cuerdas, stas vibran de acuerdo
con su longitud y tensin; esas vibraciones
afectan al aire circundante y producen ondas
sonoras que forman la nota del violn; el soni-
do inicial, sin embargo, se amplifca y resuena
debido a la caja de madera del instrumento,
estableciendo tambin las vibraciones que co-
rresponden a la armona de la nota original y
proporcionndole la particular cualidad del
violn. El sonido tambin vara de un instru-
mento a otro; la calidad del arco y de las cuer-
das, la medida precisa de la caja, la calidad de
la madera, as como su manufactura, crean
vibraciones resonantes diferentes y establecen
armnicos levemente distintos. As, el sonido
de dos instrumentos diferentes es reconocible
como la nota de un violn, aunque la calidad
de la nota puede variar, incluyendo lo que res-
pecta a la manera como el ejecutante utiliza el
instrumento.
Podemos hacer una analoga entre el violn
y la voz. La respiracin es el impulso inicial
de la voz que golpea las cuerdas vocales en la
laringe, hacindolas vibrar; esto establece una
onda sonora que resuena en la cavidad del pe-
cho, la faringe o el hueco arriba de la laringe,
en la boca y en la nariz, as como en los huesos
de la cara y en los espacios vacos de la cabeza,
llamados senos frontales y paranasales.
Fsicamente, una persona vara en tama-
o y fgura respecto de cualquier otra, por lo
que cada voz es intrnsecamente diferente. Por
lo tanto, es muy importante saber utilizar de
manera adecuada la respiracin y los espacios
resonantes de acuerdo con los atributos parti-
culares de cada persona.
43
El desarrollo vocal
La parte ms importante del entrenamiento vo-
cal es la prctica de los ejercicios, ya que al ha-
cerlo en forma regular, se incrementa la sensibi-
lidad fsica hacia la voz y se obtiene la libertad
necesaria para experimentar con la resonancia
que se pueda tener. Los ejercicios proporcionan
una conciencia nueva de la propia voz.
Los ejercicios vocales no deben tomarse
como un reto de capacidad fsica, sino como
una preparacin que permita responder ins-
tintivamente a cualquier situacin que se pre-
sente en el uso de la voz, para ello el actor debe
conservar un estado de alerta que le permita
estar libre para ser parte de la accin, la cual es
nueva en todo momento.
En otras palabras, no es necesario salir de
la situacin para refexionar y pensar cmo
puedo hacer esto?, simplemente se hace en
el momento en que llega la accin, porque la
voz es muy libre. En este sentido, los ejercicios
no debieran hacernos ms tcnicos sino ms
libres. Tambin los ejercicios nos ayudan a co-
nocer algo ms de nosotros mismos y de nues-
tra actitud hacia la actuacin.
Etapas para el desarrollo de la voz
Primera etapa: descubrimiento de las propias posi-
bilidades. Los ejercicios son ejecutados para re-
lajarse y respirar correctamente, as como para
mejorar el tono muscular de labios y lengua, lo
que nos lleva a liberar y abrir la voz apenas se
ejecuten; as se localiza ms poder con menos
esfuerzo, mayor proyeccin, y se detectarn
tambin notas de las cuales no se tena con-
ciencia. Esta es la primera etapa: el descubri-
miento del sonido potencial que se posee.
Segunda etapa: aplicacin a la escena. Cuando
se llega a la segunda etapa se aplica la libertad
y fexibilidad adquirida en la anterior en el tra-
bajo escnico. En la prctica el asunto es ms
complejo y se detectar que las tensiones voca-
les y las limitantes que normalmente se tienen
son una parte integral de las tensiones y limita-
ciones que se tienen para comunicarse como
actor, y por lo tanto, no son fciles de desechar.
En estos momentos el actor se fuerza a cuestio-
nar y readaptar el proceso total de actuacin,
ya que no se puede considerar a la voz por s
misma, sino slo en relacin con todo el traba-
jo que se est haciendo. Por ejemplo, algunos
actores tienen una preponderancia de resonan-
cia en la cabeza debido a la tensin que impri-
men detrs del paladar y en la lengua, lo cual
no permite que las notas del pecho refuercen
el sonido. La concentracin de la energa en los
resonadores de la cabeza da a la voz una cali-
dad metlica que se escucha bien y que debe
proporcionar confanza al actor que la maneja,
pero para el que la escucha, la textura de esta
voz es restringida y aguda por la falta del color
que pueden proporcionarle las notas del pecho.
Quitando la tensin de detrs del paladar y
de la lengua, enraizando la voz hacia aba-
jo y ubicando la energa en un lugar diferente
con menos esfuerzo consciente, la voz tendr
mayor fexibilidad y libertad, ser ms convin-
cente y ms completa.
Al hacer los ejercicios el actor puede sentir
todo esto para s mismo, pero cuando se en-
frenta con el pblico, es extremadamente di-
fcil creer que est trabajando adecuadamente
su voz cuando no siente el esfuerzo usual. Se
siente inseguro sin la tensin en la que ha con-
fado, porque esta tensin era parte de su cons-
titucin emocional y de su manera de presen-
tarse al pblico, y tal vez de convencerse a s
mismo. El asunto se convierte en algo ms que
una simple cuestin de la voz ya que la voz
enraizada es ms fuerte y ms positiva y
pone en duda su juicio respecto a la cantidad
de energa que se necesita para comunicarse, y
dnde debe localizarse tal energa. Cualquiera
que sea el problema, toma tiempo creer que la
libertad funciona.
Obviamente es difcil hablar de la voz en
trminos generales, porque la voz es absolu-
tamente personal. Es el medio por el que uno
comunica su ser interior, y existen muchos fac-
tores, tanto fsicos como psicolgicos, que han
contribuido a su formacin, as que el peligro
est en que las instrucciones se puedan inter-
pretar subjetivamente. Por tanto, se tienen que
descubrir bases frmes de comprensin, una
44
norma, y esto puede llevarse a cabo por la ex-
periencia de los ejercicios, el movimiento pre-
ciso de los msculos y sus efectos en la voz.
Las tensiones y limitaciones siempre pro-
vienen de una falta de confanza en s mismo;
o se est demasiado ansioso de comunicar o de
presentar una imagen, o se quiere convencer
al pblico sobre algo de uno mismo. Aun el
actor experimentado frecuentemente se limita
al confar demasiado en lo que l sabe que fun-
ciona y es efectivo, y esto en s mismo es una
falta de libertad. Ciertamente, un actor tiene
que encontrar los medios en que puede confar
para comunicarse con su pblico, esto es par-
te del ofcio, pero si se sustenta en los mismos
medios para encontrar su energa y la verdad,
entonces se torna predecible. l fja, y lo que
empez como algo que era bueno, puede ter-
minar tan fcilmente como una manera, el mis-
mo modo de comportarse con una situacin.
Un actor con una voz interesante y bien uti-
lizada puede hacer a la larga que su pblico
sepa de antemano cmo va a escuchrsele, as
que no hay sorpresa. Esto tiene mucho que ver
con una falta de confanza, porque proporcio-
na confanza comenzar cada parte con una cla-
ra sonoridad, sin ideas preconcebidas de cmo
deba escucharse, sin sostenerse en la voz que
ya conoce. Es al estar en un estado de alerta
que la voz puede ser liberada.
Esta segunda etapa frecuentemente descar-
ta lo que es confortable. Implica perseverar con
los ejercicios, de modo que se pueda aprender
sobre la energa dnde radica y cmo utili-
zarla. Toda tensin es innecesaria, es energa
desperdiciada, ms que esto, si no se utiliza
la sufciente energa no se alcanzar a llegar
al pblico, pero si se utiliza demasiada se dis-
persa, porque ello provoca el uso excesivo de
respiracin, prorrumpiendo en consonantes
al hablar demasiado fuerte. El pblico tiende
entonces a molestarse, a distraerse, porque se
da cuenta que se est empujando la energa,
manufacturndola y no encontrndola dentro
de uno mismo, lo que se relaciona con sacar las
emociones y subrayar lo que se siente. En la
vida real uno retrocede ante una persona hiper-
ansiosa o hiperentusiasta, ante la persona que
nos arrincona cuando habla, y sucede lo mis-
mo en la relacin del actor con el pblico. Lo
que se debe procurar es encontrar el equilibrio
fsico en la voz, lo que ayuda, por supuesto, al
equilibrio de la actuacin, y entre ms frecuen-
temente se encuentra, es ms fcil evocarlo. El
perseverar con la voz por un cierto periodo
de tiempo consigue una conciencia esencial
del carcter individual de los msculos y su
contribucin a la fonacin, aqu es cuando la
voz encuentra su propia cualidad intrnseca,
sin implicar esfuerzo. Es un proceso de doble
direccin y un proceso maravilloso, ya que se
sabe lo que se quiere comunicar, pero en el
acto fsico de producir el sonido, los signifca-
dos adquieren una nueva dimensin.
Tercera etapa: unidad de energa fsica y emo-
cional. En suma, se busca la energa en los
msculos mismos y cuando se encuentra no
se tiene que presionar, se manifesta por s
misma. Entonces no hay que forzar a que la
emocin salga, sino que se libere a travs de
la voz; cuando se unifque esto con las inten-
ciones como actor, se habr encontrado lo que
es la unidad de la energa fsica y emocional,
y entonces entramos en la tercera etapa. Aqu
el objetivo es slo simplifcar. De pronto los
ejercicios ms simples toman un propsito par-
ticular, y se regresa otra vez a la visin de que
los ejercicios de relajacin, de respiracin y del
entrenamiento de los msculos de los labios y
la lengua, son la base de la seguridad.
As, aunque fnalmente el conseguir lo mejor
de la voz es una cuestin que implica hacer los
ejercicios, muchas veces se tiene que pasar a
travs de una compleja fase para saber el por
qu ciertos ejercicios son necesarios. Debido
a que no se puede divorciar la voz de la co-
municacin, se tienen que seleccionar los pro-
blemas y las necesidades de la comunicacin
antes que los ejercicios puedan ser efectivos.
La comunicacin con el pblico es compleja y
eludible, su validez cambia al mismo tiempo
que el actor cambia y con los diferentes mate-
riales que ste utiliza. El propsito es siempre
la claridad, pero se puede perder al tratar de
darle artifcialmente demasiado sentimiento o
tambin al sobreexplicar lo que se piensa que
45
se debe de presentar, lo que se cree que es in-
teresante; es decir, seleccionar la parte de uno
mismo que se considera es ms aceptable. Y se
puede perder por tensin, que siempre es un
asunto de compensacin de algo que se cree
se ha perdido, tamao, por ejemplo. Un actor
delgado frecuentemente empujar a su voz ha-
cia un falso tono bajo en un esfuerzo por con-
seguir peso, pero esto slo lo limita; este actor
tiene que aprender a confar en el tamao de
su propia voz. Frecuentemente uno seala lo
que le gustara que la gente viera en nosotros y
cuando se seala lo que uno siente, lo que uno
cree comprender, entonces se pierde la comu-
nicacin real.
Uno de los grandes temores del actor es el
no tener personalidad, el no ser interesante, lo
que no debera convertirse en temor, porque
cada uno es interesante en lo que es por s mis-
mo cuando se llega al punto en que se puede
decir este soy yo; tendr que cambiar, quizs
mejorar, pero este soy yo por el momento, en-
tonces la voz se le abrir. Ciertamente, entre
ms integrado est el actor, ms se da cuenta
del valor de los ejercicios especfcos, esta es la
razn por la que he dicho que nuestro terreno
comn es la experiencia de la voz a travs del
movimiento de los msculos y cada persona
tiene que aplicar esta experiencia para s mis-
mo. Entre ms considere esto, seremos ms
objetivos.
El objetivo primario es, entonces, abrir las
posibilidades de la voz, y al hacer esto, te-
nemos que empezar por escuchar; no quiero
decir escuchar especialmente las fuentes vo-
cales que tenemos, sino escuchar lo que como
personas queremos decir, y escuchar lo que el
texto contiene. Y esto toma tiempo y paciencia.
Estamos tan condicionados por lo que pensamos
que debera ser un buen sonido, por lo que
nos gustara como el mejor resultado, lo cual es
frecuentemente lgico, limitamos el rango de
las notas que utilizamos y detenemos nues-
tras respuestas instintivas. Estamos listos con
nuestro sonido antes de haber escuchado real-
mente lo que se nos ha dicho, o antes de que
hayamos escuchado lo que el texto nos dice.
Esto nuevamente es una forma de ansiedad
que nos hace precipitarnos. Tenemos que
aprender a escuchar de manera fresca en cada
momento, y mantener el cuestionamiento de
lo que estamos diciendo; slo al hacer esto po-
demos mantener la voz verdaderamente viva.
Gran parte del trabajo vocal se hace sobre
base negativa: esto es, corrigiendo la voz,
hacindola mejor, con todas las implicacio-
nes sociales y personales que tiene esta pala-
bra, en alguna forma hacindonos ver que no
somos lo sufcientemente capaces. El nfasis
se ha puesto en alargar las vocales, cuidar las
consonantes, proyectar la voz y conseguir un
tono pleno y consistente, con la subsecuente de-
duccin de lo que es la manera en que se debe
or, una manera de hablar las frases. Natural-
mente, la voz debe ser capaz de proporcionar
placer y esto es posible slo si es bien entona-
da y rtmicamente concisa y esto incluye unas
vocales y consonantes bien defnidas. Adicio-
nalmente, sin embargo nos debemos basar
siempre en la vitalidad de nuestra propia voz,
en el aumentar la conciencia de la meloda de
manera que pueda satisfacer las demandas de
un texto, y hacer las vocales y las consonantes
ms exactas, porque de esta manera, uno con-
sigue avivar la exactitud del signifcado. Una
actitud correctiva hacia la voz reduce la posi-
bilidad de utilizarla de manera correcta y
lo mantiene dentro de las normas de un buen
hablar. Este proceder es inhibitorio y provoca
una actuacin montona; se quiere abrir la voz
de manera que su meloda pueda igualar la
meloda de lo que se est diciendo y hacer las
vocales y las consonantes tan claras de manera
que se pueda resaltar el signifcado.
Muchos prestigiados jvenes actores se es-
pantan de trabajar con la voz debido a esta
actitud restrictiva. Es muy comprensible que
ellos no quieran que algo tan personal inter-
fera y a la vez se oiga bien; desconfan, ya que
tienen temor de que su individualidad se pierda;
en cualquier caso, no es relevante para como se
sienten. Este tipo de actitud es una reliquia de to-
das las asociaciones y relaciones de clase que
se adhieren a la lengua inglesa y que afortuna-
damente ahora se estn volviendo menos sig-
nifcativas. Si se tiene un acento regional o una
46
manera de hablar ligeramente diferente (no de
la clase alta), subconscientemente existe el te-
mor de que si se le hace estndar se perder la
vitalidad y consecuentemente algo de nuestra
virilidad, y esto es una barrera muy real, pue-
de tambin verse como una traicin a nuestras
propias races. No obstante, si sostenemos una
manera de hablar por razones errneas, limita-
remos la voz y, por lo tanto, limitaremos lo que
sta transmite. Y si se le limita conscientemen-
te, entonces la voz no ser muy convincente,
en consecuencia la actuacin no ser correcta,
es tan crucial como eso. Las limitaciones man-
tienen la atencin del pblico sobre el actor y
no sobre el papel que est actuando.
Como se puede ver es asunto delicado
mantener la verdad esencial de nuestra propia
voz y todava hacerla lo sufcientemente ma-
leable y amplia para manifestar sentimientos
que no son propios y que adems deben ser
proyectados, ya sea en un auditorio grande,
en un teatro o en un pequeo estudio de tele-
visin. Para conseguir este equilibrio se tiene
que trabajar en dos direcciones: la tcnica y la
imaginativa, una reafrmando a la otra. Por lo
tanto, se tienen que utilizar todos los mtodos
que tengamos a nuestra disposicin, aun los que
aparentemente son contradictorios, porque se
estar trabajando desde dos fnes que conver-
gern en una media.
Cantar es por supuesto una forma exce-
lente de ampliar la voz, de ampliar la respi-
racin y hacer que encontremos y utilicemos
resonancias en el pecho y en la cabeza. Ms
importante es que nos proporciona una expe-
riencia muy til sobre la conciencia del sonido
que emana, una forma que no conlleva esfuer-
zo y en la que las emociones no se involucran
de manera artifcial. Es til porque como acto-
res, frecuentemente empujamos demasiado
a las emociones y necesitamos la experiencia
para permitir que la voz salga libremente. Sin
embargo, el actor nunca debe pensar en su
voz como un instrumento, como si implicara
algo exterior por s mismo, con lo que el actor
puede hacer efectos, pues entonces ser falsa.
Naturalmente necesita orse interesante y no-
table por lo que dice y no como una fnalidad
en s misma. Es un equilibrio a travs del cual
se busca contener sentimientos, y al mismo
tiempo permitir que stos aparezcan. Es im-
portante reconocer la diferencia entre el entre-
namiento de la voz para cantar y el entrena-
miento de la voz para actuar, porque surgen
malas interpretaciones sobre el dnde se debe
colocar el sonido; para ambos casos se necesi-
ta abrir la voz que se posee, pero para cantar
se tiene la convencin de dar el signifcado a
travs de tcnicas particulares del sonido (el
sonido es el mensaje), as que la energa est
en la resonancia, por otro lado, para el actor la
voz es una extensin de s mismo y sus posibi-
lidades son tan complejas como el actor mis-
mo; siendo as, hay una diferencia bsica en-
tre el equilibrio del sonido y la palabra. Para
el actor, al fnal de cuentas, es la palabra la que
impacta, pues la palabra contiene el resultado
de sus sentimientos y de sus pensamientos; es
por tanto en la palabra que debe depositar su
energa, as como en los millones de maneras
de utilizarla. De otra manera, por ejemplo, un
desequilibrio en el tono craneal no ser suf-
ciente para comunicar algo al pblico, ya que
no refuerza la palabra.
Nuestra voz debe ser exacta para nosotros
mismos, as que necesita refejar no slo lo que
pensamos y sentimos, sino tambin nuestra
presencia fsica. Porque estamos trabajando
con palabras que no son propias, que vienen
de una pgina impresa, tenemos que encon-
trar continuamente maneras de hacerlas pro-
pias. Obviamente todo el trabajo que hacemos
en bsqueda de un motivo intelectual y emo-
cional nos informar de las palabras y har
el hablar vivo, pero podemos ir ms all de
este proceso al hacernos lo ms sensibles que
podamos de la constitucin fsica de nuestra
voz en relacin con nuestro cuerpo. A medida
que abrimos la respiracin en la base de las
costillas, el diafragma y el estmago, seremos
capaces de sentir dnde comienza el sonido,
podremos enraizarlo y la totalidad de la es-
tructura del cuerpo estar implicada, y esto es
tambin parte del sonido y presencia fsica de
la voz. Hacer movimientos libres y amplios
con los ejercicios de la voz puede dar mara-
47
villosos resultados, ya que nos concentra en
diferentes reas, nos ayuda a relacionar la voz
con el cuerpo como una totalidad, y nos da
la experiencia de matices vocales muy distin-
tos. Un actor puede trabajar sutilmente con su
imaginacin, pero hasta que la voz no se en-
race no har una frase completa y en cierto
grado le negar lo que es interesante.
Tal como la respiracin es una funcin vi-
tal, as tambin lo es la necesidad de producir
el sonido que corresponda a nuestras necesi-
dades vitales. Las palabras surgen debido a las
necesidades fsicas de expresar una situacin.
Pensemos en expresiones como el corazn
se me sali por la boca, se me pusieron los
pelos de punta, mis mejillas se sonrojaron,
frases atvicas que nos dicen algo de nuestra
respuesta al temor o al ataque. Tenemos estas
sensaciones cuando nos asustamos o nos aver-
gonzamos, y entonces aparecen ciertos cambios
anatmicos. Tenemos reacciones psicolgicas a
todas las emociones y estados del ser. Nuestra
piel y nuestro cabello, por ejemplo, se comportan
en forma diferente cuando nuestros sentimien-
tos son buenos o cuando son desagradables, o
bien cuando nos sentimos cansados.
Las palabras se fundamentan en la respira-
cin y esto no puede lograrse con una cantidad
de ejercicios modelo, ya que stos no tienen sen-
tido si no contribuyen de alguna manera a des-
pertar de la raz fsica de las palabras o de sus
posibilidades; es perder el tiempo trabajar con
cualquier texto de segunda categora; el mejor
texto es el que ms posibilidades nos abre.
Es difcil hacer ejercicios de la voz bajo
nuestra propia responsabilidad, en parte por la
indecisin de qu hacer y tambin por el senti-
miento de que podramos hacer algo errneo.
Simplemente la responsabilidad de ejecutar los
ejercicios nos provoca tensin. Sin embargo, si
los ejercicios estn bien construidos no es dif-
cil seguir las instrucciones. Obviamente no po-
demos hacer todos los ejercicios cada vez, pero
es muy importante entender su progresin.
Cada uno est en diferentes niveles y tiene
una variedad distinta de necesidades y ms,
todos requerimos de hacer algo especfco para
cada sesin segn los requerimientos persona-
les. A medida que los ejercicios se hacen ms
sencillos, el proceso se hace ms rpido y po-
demos tambin ser ms selectivos en lo que
queremos lograr como resultado.
Los ejercicios operan en diferentes niveles.
Todo el tiempo debemos utilizarlos como ejer-
cicios que nos preparan para el trabajo; en otras
ocasiones servirn para tocar problemas mucho
ms profundos. En cualquier caso, el mismo
acto de practicarlos es siempre productivo. (Vo-
ice and the actor. Harrap London, Londres, 1981
[traduccin: Fidel Monroy/Jaime Soriano].)
49
La religin, la polttica y el teatro en la sociedad indgena*
* En El teatro en Amrica Latina, Cambridge, Univer-
sidad de Cambridge, 1996, pp. 9-22.
1
Miguel Len-Portilla, Aztec Thought and Culture: A
Study of the Ancient Nahuatl Mind, Jack Emory Davis
(trad.) (Norman, University of Oklahoma Press,
1963), 56.
Adam Versnyi
Para los aztecas la cotidiana existencia era un
drama metafsico basado en la interaccin del
espacio y el tiempo. En un cierto y limitado
sentido, el que se daba a las representaciones
rituales, como era el caso de las Guerras Flori-
das, un elemento teatral permeaba sus vidas.
En su lengua, el nhuatl, las palabras movi-
miento, corazn y alma tienen una raz
comn. La estructura de la lengua refejaba la
estructura de una sociedad para la que la vida
(el corazn) era imposible sin el movimiento.
Esa creencia fundamental condujo a los azte-
cas a la obsesin por un sistema de calendario
altamente evolucionado, y a la creacin de tal
sistema.
Los Nahuas... crean que movimiento y vida
resultaban de la armona lograda por la orien-
tacin espacial de los aos y los das, es decir,
por la especializacin del tiempo. Mientras esta
armona continuara, mientras las cuatro direc-
ciones del universo fuesen cada una repartidas
en trece aos en cada siglo y su supremaca
indiscutida durante el tiempo especifcado, el
Quinto Sol [la era en la cual ocurre la Conquis-
ta] continuara existiendo continuara su movi-
miento. Si este balance era alterado un da, otra
lucha csmica por la supremaca del universo
sera iniciada. Habra un terremoto fnal uno
tan poderoso que con ste pereceremos.
1
Esta forma de entender la recproca rela-
cin de espacio y tiempo, en combinacin con
la narracin del gnesis azteca produjo una
orientacin especfca que sustentaba todos
los actos de la vida cotidiana. Las narraciones
contaban cmo los dioses crearon el mundo a
partir de su propia sangre, y al hacerlo as pa-
saron a su vez a depender del mundo para su
propia supervivencia. Era por tanto esencial la
peridica infusin de ofrendas de corazones
y sangre humanos para que los dioses, y sus
creaciones, siguieran existiendo. Esta com-
binacin de fuerzas proporcionaba una base
para la creacin por Tlacael de un cuerpo bien
entrenado de msticos guerreros devotos de su
dios, Huitzilopochtli.
Huitzilopochtli, dios al que se asociaba con
el da, naci de Coatlicue, diosa que simboliza
a la Madre Tierra. Coatlicue, que era sacerdo-
tisa, hallbase un buen da barriendo su tem-
plo cuando descubri una pelotilla de pluma
y se la meti bajo la pechera del vestido para
preservarse de todo mal. Cuando acab de ba-
rrer, la bola haba desaparecido y ella se en-
contr milagrosamente preada. Creyndose
deshonrados, los 400 hijos de Coatlicue y su
hija Coyolxauhqui se unieron para dar muerte
a su madre. Al morir sta, Huitzilopochtli jur
venganza. Apareci armado hasta los dientes,
expuls a los 400 hijos y cort la cabeza a Co-
yolxauhqui.
Los estudiosos modernos han mantenido
que los aztecas vean en los 400 hijos otras
tantas representaciones de las 400 estrellas,
mientras que Coyolxauhqui representaba a
la luna. Su derrota a manos de Huitzilopocht-
li signifcaba la victoria del da sobre la noche.
Para los aztecas esta batalla se libraba de nuevo
50
cada noche, al morir el sol por el oeste, y lue-
go, tras un periodo nocturno de encarnizada
lucha, volva a renacer por el este. Pero una
investigacin posterior ha mostrado que las
representaciones simblicas del sol, la luna y
las estrellas estn tambin unidas a otras si-
tuaciones y deidades, y que la ordenada pro-
gresin de la noche al da es con mayor pro-
babilidad una interpretacin occidental que se
ha impuesto a la concepcin azteca. En todo
caso, este concepto del combate entre la noche
y el da fue registrado por los frailes.
2
Segn
dicha concepcin las ofrendas en sacrifcio de
corazones y sangre humanos renovaban el vi-
gor de Huitzilopochtli en su nocturna guerra
con las fuerzas de las tinieblas. Al igual que
su dios, los aztecas se convirtieron en grandes
guerreros, hbiles en la guerra ceremonial y en
los sacrifcios humanos. La misin que tenan
era nada menos que la prevencin de la cats-
trofe fnal: la muerte del Quinto Sol.
El drama ritual azteca
La guerra ritual y las ofrendas en sacrifcio no
son, por s solas, verdadero teatro. En el teatro
se diferencian los actores de los espectadores,
mientras que en la guerra y el sacrifcio no existe
esta distincin. Victor Turner ha defnido el ri-
tual como comportamiento formalmente pres-
crito para ocasiones que no se dejan a la rutina
tecnolgica y que hacen referencia a la creencia
en seres o poderes invisibles a los que se con-
sidera causas primeras y fnales de todo efec-
to.
3
Turner prosigue diciendo: Quiero pensar
que el ritual es esencialmente representacin, ac-
tuacin, y no primordialmente un conjunto de
reglas o rbricas. Las reglas enmarcan el pro-
ceso ritual, pero el proceso en s trasciende ese
marco. Esta distincin tiene especial valor en
relacin con Amrica Latina, donde las formas
del ritual indgena se incorporaron al teatro
evangelizador de los mendicantes. El espec-
tculo inherente a la guerra ritual y el sacrifcio
aztecas contena en s muchos elementos de un
incipiente teatro que las rdenes mendicantes
supieron aprovechar hbilmente en ventaja
propia al emprender la labor de cristianizar el
Nuevo Mundo. Las reglas enmarcaban el pro-
ceso ritual y ste trascenda los lmites del mar-
co, pero el contexto haba cambiado.
Las tropas mendicantes de los dominicos
y los agustinos siguieron a la fuerza de cho-
que franciscana en la batalla por la conquista
de las almas de la poblacin indgena, y es a
un dominico, Fray Diego Durn (c. 1537-1588),
a quien hemos de agradecer las descripciones
que hace, en su Historia de las Indias, de las re-
presentaciones rituales aztecas. Durn lleg
a Mxico a la edad de cinco o seis aos, y al
crecer en el Nuevo Mundo lleg a tener una
comprensin sobremanera aguda del signif-
cado de los sacrifcios. Dos representaciones
rituales de especial inters para este estudio,
presenciadas por Durn, son las dedicadas a
Huitzilopochtli y Quetzalcotl:
El baile de que ellos ms gustaban era el que
con aderezos de rosas se haca, con los cuales
se coronaban y cercaban. Para el cual baile en
el momoztli principal del templo de su gran dios
Huitzilopochtli hacan una casa de rosas y ha-
can unos rboles a mano, muy llenos de fores
olorosas, adonde hacan sentar a la diosa Xo-
chiqutzal. Mientras bailaban, descendan unos
muchachos, vestidos todos como pjaros, y otros,
como mariposas, muy bien aderezados de plu-
mas ricas, verdes y azules y coloradas y amarillas.
Subinse por estos rboles y andaban de rama en
rama chupando el roco de aquellas rosas.
Luego salan los dioses, vestido cada uno con
sus aderezos, como en los altares estaban, vis-
tiendo indios a la mesma manera y, con sus cer-
batanas en las manos. De donde sala la diosa
de las rosas, que era Xochiqutzal, a recibirlos, y
los tomaba de las manos y los haca sentar junto
a s, hacindoles mucha honra y acatamiento,
como tales dioses merecan. All les daba rosas
y humazos y haca venir sus representantes y
hacales dar solaz. Este era el ms solemne que
2
Sahagn, Historia general, Anderson y Dibble
(trad.), Lbr. 3, 1-5.
3
Victor Turner, From Ritual to Theatre: the Human
Seriousness of Play (NuevaYork, PAJ, 1982), 79.
51
esta nacin tena, y as agora pocas veces veo
bailar otro si no es por maravilla.
4
Tal como seala Fernando Horcasitas, re-
sulta difcil imaginar esta escena como pan-
tomima hiertica. Parece lgico pensar que la
danza iba acompaada de canciones, msica,
y dilogos, en especial entre Xochiqutzal y
los dems dioses.
5
En todo caso, la descripcin
nos presenta una danza ritual de ndole tea-
tral, en la que hay muchachos que hacen el pa-
pel de pjaro y de mariposa, y adultos que re-
presentan a distintos dioses con todo el ropaje
e insignias que los identifcan, y se elaboran y
construyen decorados. Desde ah no hay ms
que un pequeo paso histrico hasta llegar al
tipo de representacin esquemtica, alegrica,
que encontramos en las escenifcaciones del
ciclo medieval, y ya no dista mucho una for-
ma de caracterizacin ms evolucio-nada. Ms
sorprendente todava, en su elaborada prepa-
racin y su contenido religioso, era el festival
anual dedicado a Quetzalcatl (con el que ini-
cialmente identifcaron los indgenas a Corts y
cuyo atuendo le pusieron) que Durn describe.
Cuarenta das antes del da culminante del
festival, los mercaderes compraban a un escla-
vo que haba de representar a Quetzalcatl du-
rante esos cuarenta das. Tena que ser sano de
pies y manos, sin mcula ni seal alguna, que
ni fuese tuerto, ni con nube en los ojos; ni cojo
ni manco, ni contrahecho; no legaoso, ni ba-
boso, ni desdentado; no haba de tener seal
ninguna de que hubiese sido descalabrado, ni
seal de divieso, ni de bubas, ni de lamparo-
nes. En fn, que fuese limpio de toda mcula.
6
Es decir, tena que ser un perfecto ejemplar de
varn mexicano antiguo. Una vez comprado,
se baaba al esclavo y:
le vestan a la mesma manera que el dolo es-
taba vestido, segn y cmo queda referido de
l, ponindole la corona, el pico de pjaro, la
manta, el joyel, las calcetas y zarcillos de oro,
el braguero, la rodela, la hoz. Este hombre re-
presentaba vivo a este dolo aquellos cuarenta
das. El cual era servido y reverenciado como a
tal; traa su guarda y otra mucha gente que le
acompaaba todos aquellos das.
Tambin lo enjaulaban de noche porque no se
les huyese, como queda dicho del que represen-
ta a Tezcatlipoca. Luego, de maana, le sacaban
de la jaula y, puesto en un lugar preeminente, le
servan muy buena comida.
Despus de haber comido, dbanle rosas en
las manos y cadenas de rosas al cuello y salan
con l a la ciudad. El cual iba cantando y bailan-
do por toda ella para ser conocido por la seme-
janza del dios...
Y en oyndolo venir cantando, salan de las
casas las mujeres y nios a le saludar y ofrecer
muchas cosas como a dios...
Nueve das antes que se llegase el da de la
festa, venan ante l dos viejos muy venerables
de las dignidades del templo, y humillndose
ante l le decan con una voz humilde y baja,
acompaada de mucha reverencia,
Seor, sepa vuestra majestad cmo de aqu
a nueve das se le acaba este trabajo de bailar
y cantar, y sepa que ha de morir, y l haba de
responder que fuese muy en hora buena... Si los
sacerdotes notaban que se entristeca, le daban
una jcara de itzpacalatl, un brevaje que le hara
olvidar su destino. Pronto andaba contento de
nuevo, cantando y bailando.
Llegando el mesmo da de la festa, que como
hemos dicho era a tres de febrero a media noche,
despus de haberle hecho mucha honra de incien-
so y msica tombanlo y sacrifcbanlo al modo
dicho, a aquella mesma hora, haciendo ofrenda de
su corazn a la luna y despus arrojando al do-
lo, en cuya presencia lo mataban, dejando caer el
cuerpo por las gradas abajo...
7
Estos dos rituales los describe Durn dos
generaciones despus de la Conquista, cuando
4
Fray Diego Durn, Historia de las Indias de Nueva
Espaa e Islas de la Tierra Firme, A. M. Garibay (ed.),
2 vols. (Mxico, Porra, 1967), I, 193.
5
Fernando Horcasitas, El teatro nhuatl: pocas novo-
hispana y moderna (Mxico, Universidad Nacional
Autnoma de Mxico-Instituto de Investigaciones
Histricas, 1974), 42.
6
Durn, Historia de las Indias, I, 63.
52
la clase dirigente indgena haba sido virtual-
mente suprimida. Tal como se los relataran los
indios con los que entr Durn en contacto, es-
pectculos como el de Huitzilopochtli y el de
Quetzalcatl son notables por la teatralidad
de la pompa que en ellos se daba. Todos los
elementos que normalmente se asocian con un
teatro ms plenamente desarrollado se halla-
ban presentes en este drama ritual indgena:
actores que representaban, espectadores, un
escenario defnido, y un contenido temtico
que se llevaba hasta la conclusin; dilogo,
msica y danza. Ahora bien, esa representa-
cin dramtica era parte importante de la vida
social, religiosa y poltica de aquella cultura.
Cuando se ofreca en sacrifcio el corazn de
Quetzalcatl en la persona del esclavo y se ver-
ta su sangre, no slo se reproduca el sacrifcio
del dios por sus hermanos aztecas, sino que la
sangre del esclavo humano serva para propi-
ciar al propio dios y darle nuevas fuerzas, con
lo que se mantena el equilibrio del universo y
la estabilidad del Quinto Sol. Esa dualidad, tal
como hemos visto, era esencial para el buen
fn de la festa.
El festival de Quetzalcatl nos presenta un
tipo de experiencia, el rito sagrado, que el tea-
tro moderno, desde Artaud hasta Grotowski,
ha explorado. Es la semilla de una de las fas-
cinaciones que reaparecen una y otra vez en la
tcnica teatral del siglo XX, aun cuando en modo
alguno sea lo mismo que esas tcnicas, a saber:
las continuas exploraciones de la dualidad in-
herente al propio hecho de actuar, en las que la
persona que encarna un papel, bien nos pide
que entremos con ella en la fccin del persona-
je que est representando, o bien nos presenta
a ese personaje como invencin y hace comen-
tarios respecto de l. Dado que la representa-
cin del actor azteca terminaba con su muerte
real, la dualidad presente en la caracterizacin
teatral desapareca en uno de sus niveles. Sin
embargo, como sola estar drogado y se crea
en estado de gracia, no tema la muerte, sino
que se alegraba ante ella como paso hacia la
deifcacin. Adems, se desollaba inmedia-
tamente el cuerpo de la vctima del sacrifcio
y la piel, que se sacaba entera, se entregaba
a otros que adoptaban el nombre de la divi-
nidad que la vctima haba representado. Tal
como afrma Turner: La experiencia del fujo
subjetivo e intersubjetivo en la representacin
ritual, cualesquiera que sean sus concomitan-
cias sociobiolgicas o personolgicas, conven-
ce a menudo a los actuantes de que la situa-
cin ritual est realmente dotada de poderes a
la vez trascendentes e inmanentes.
8
As pues,
expresado en trminos tcnicos, se produca
una combinacin de toda la matriz constituida
por actor/personaje/espectadores, en la que
se vea al actor como actor y como dios (per-
sonaje), mientras que el espectador, al ponerse
la piel de la vctima, se converta en el dios re-
presentado y, a la vez, al meterse dentro de su
piel, tambin en el actor muerto. Tratndose
de una representacin ritual, su fnalidad lti-
ma era transformativa: la convergencia de la
comunidad en el culto al dios. La divisin tea-
tral entre espectador y actor era inexistente en
la exhibicin indgena precolombina. Lo que
el teatro evangelizador subsiguiente retuvo y
desarroll fueron los aspectos espectaculares
y transformativos de la representacin ritual,
casndolos con las preocupaciones teolgicas
y polticas cristianas.
La dualidad inherente al tipo de caracteri-
zacin expiatoria que Durn describe no era
sino parte de un ms amplio sentido de la dua-
lidad de la que estaba imbuida la vida azteca.
Mientras que la concepcin mstico-militar del
sacrifcio como algo necesario para mantener
el movimiento del Sol haba sido el principio
organizativo de Tlacael para la supremaca az-
teca, la nocin de un cataclismo omnipresente,
cuya amenaza se cerna constantemente y que
destruira todo su universo, llev a los tlama-
tinime, o sabios aztecas, a buscar el signifca-
do flosfco y metafsico que haba detrs de
un mundo as. Al volverse a los mitos de los
toltecas, sobre los que se haba fundamentado
7
Ibid.
8
Turner, From Ritual to Theatre, 80.
53
la nueva sociedad de Tlacael, y descubrir que la
existencia humana, por alguna razn misterio-
sa, haba sido siempre necesaria a los dioses,
los sabios buscaron el motivo de la creacin
del hombre. La respuesta a la que llegaron es
bastante diferente de la respuesta mstico-mi-
litarista del sacrifcio recproco divino/huma-
no, y se refeja en la siguiente cita del Cdice
Florentino:
Nuestro Amo, Seor de la Vecindad Prxima
piensa y hace lo que l dice; l determina, l se
divierte.
Como l lo desee, as ser.
En la palma de Su mano, l nos tiene;
a Su voluntad l nos mueve.
Nos movemos, como bolitas rodamos;
l nos rueda interminablemente en crculos.
No somos sino juguetes para l; l se re de no-
sotros.
9
Tal como comenta Len-Portilla, esta forma
de contemplar lo divino condujo a los tlamati-
nime a una diferente visin de la religin en la
que Ometotl (que era nuestra madre, nuestro
padre, invisible e intangible, una dualidad
en s mismo), el Seor de Todas Partes, cre
al hombre por el placer de contemplar su mo-
mentneo paso por la tierra. Como era impo-
sible para el hombre taltpac saber los motivos
ulteriores de la creacin, los sabios lo atribuye-
ron al deseo divino por el espectculo, entrete-
nimiento, un drama el cual los seres humanos
representaran en un mundo de sueos.
10
En
sus manifestaciones tanto mstico-militaristas
como metafsicas, la forma en que los aztecas
entendan la existencia mostraba un profundo
sentido de lo teatral, sentido que estaba inex-
tricablemente unido a la vida religiosa y pol-
tica del imperio azteca.
Como consecuencia de la presencia en la re-
gin azteca de rdenes mendicantes, que crean
fervientemente en la prctica de utilizar las len-
guas y la cultura indgenas como medio para
hacer proselitismo, las incipientes formas teatra-
les indgenas, en primer lugar las del ritual y la
ceremonia (el boato de las ocasiones estatales),
han sido bien documentadas. Como tendremos
ocasin de ver, el milenarismo de los mendican-
tes y la ulterior lucha por el poder con la Iglesia
secular y con los poderes coloniales, y tambin
con la Corona, constituyeron asimismo un fuerte
factor de su inters por las actividades indge-
nas, y por la documentacin de las mismas. Su
derecho moral y teolgico a controlar en exclu-
siva a los indios conversos se vera reforzado si
eran capaces de demostrar los saludables efec-
tos de la conversin sobre los paganos, y las per-
niciosas prcticas a las que retornaran si se los
dejaba en manos de amos seglares.
Actividades religioteatrales
en Mesoamrica y Sudamrica
En latitudes ms meridionales, en Mesoam-
rica y Sudamrica, la documentacin relativa
a las actividades religioteatrales de los indge-
nas en los tiempos precolombinos se ve muy
empobrecida por la ausencia de las rdenes
mendicantes. Nuestra comprensin de las
mismas se ve tambin difcultada por el celo
de personas como el obispo Diego de Landa,
que destruy cuantos libros o cdices indge-
nas pudo descubrir. Esta prdida, unida al h-
bito que tenan los distintos incas de destruir
los registros de la historia pasada y hacer que
el mundo empezara de nuevo cuando suban
al poder, es responsable de la pequea canti-
dad de crnicas detalladas de que se dispone.
Sin embargo, la informacin que an se con-
serva muestra en el sur unas formas indgenas
bastante semejantes, por su carcter y por su
contenido, a las halladas en el norte.
Tal como hemos visto en las descripciones
que hace Durn de diversos espectculos reli-
giosos aztecas, la naturaleza desempeaba un
importante papel en los elementos escnicos,
dramticos y temticos de la prctica ritual.
Tambin en la actividad indgena se pona de
manifesto el hincapi que se haca en la na-
turaleza. Tanto en la cultura maya como en la
9
Cdice Florentino, Ibr. VI, fol. 43V.
10
Len-Portilla, Aztec Thought and Culture, 122.
54
inca tenan una presencia constante las danzas
mmicas que mostraban una fascinacin por el
mundo animal circundante, por los milagros
del cultivo y por el lugar que ocupa la humani-
dad en este sistema aparentemente maravillo-
so. De mirar los animales, surgen los festivales
zoolgicos; de la prctica del cultivo, surgen
los festivales agrcolas mezclados con los mitos
flicos; el retorno al pasado los lleva a la leyenda
y la historia, y el deseo de invocar a los seres su-
periores, los lleva al mito, el cual toma la forma
de religin que se manifesta en la liturgia.
11
Entre los quechua de Per se celebraban ri-
tos religiosos para la fertilizacin de la tierra
y de las mujeres, para exorcizar a los espritus
malignos, y para la purifcacin de la tierra y
de sus habitantes. Era impresionante en espe-
cial el festival de la purifcacin, por su carc-
ter de representacin. En l, un guerrero, que
portaba en su mano la lanza de mensajero del
Sol, adornado con muy abundantes plumas
de colores, sala corriendo de la fortaleza de
Sacsahuamn. Se diriga hacia el centro de la
plaza principal, donde otros cuatro guerreros
le aguardaban. Tocaba las lanzas de stos con la
suya propia y, a continuacin, cada uno de
ellos sala corriendo desde Cuzco hacia las
cuatro esquinas del imperio.
12
Esta representa-
cin purifcaba al Imperio Inca.
Dado que se trataba de una sociedad su-
mamente estratifcada, con una poderossima
aristocracia, parece ser que los rituales religio-
sos se realizaban para esta clase. As ocurra
con el ritual en honor del dios de la virilidad,
Huari, en el que el Inca se aproximaba a la es-
tatua del Sol y le renda homenaje. Seguan
al Inca los nobles, precedidos de sus hijos, a
quienes golpeaban con un ltigo a la vez que
les exhortaban a ser tan valerosos como ellos
mismos.
Como hemos visto entre los aztecas, la aris-
tocracia y el pueblo comprendan y practica-
ban la religin de una forma diferente. Otro
tanto ocurra en el Imperio Incaico, donde la
religin popular consista en la adoracin del
huaca (dios ancestral) del clan de cada uno. El
ancestro del Inca era el Sol, y toda la poblacin,
la aristocracia y el pueblo, se unan en el culto
al antepasado de su soberano. Era un culto so-
bremanera espectacular y de gran magnifcen-
cia. Cuzco posea un gran templo erigido al Sol,
cuyas cornisas, imgenes y utensilios eran de
oro puro. La vestimenta de diario del gran sa-
cerdote era de lana basta. ste era vegetariano
y nunca beba otra cosa que agua. Sin embar-
go, cuando ofciaba las ceremonias del templo
llevaba un esplndido atavo. Inclua una tia-
ra en la que haba una circular bandeja de oro
que representaba al sol, y una media luna de
plata que llevaba colocada bajo la barbilla. Se
ornaba con plumas de papagayo e iba cubierto
de joyas y ureas placas. La tnica ceremonial,
larga, sin mangas, llegaba al suelo. La recubra
una pelliza sobrelabrada tachonada asimismo
de joyas y placas de oro. Calzaba fnos zapatos de
lana y llevaba en los brazos grandes brazaletes
de oro.
13
Estas prendas eran para estricto uso
en el culto al Sol y, cuando se hallaban presente
el Inca y toda su corte, con todos sus atributos, el
templo ofreca a buen seguro un espectculo
verdaderamente lujoso.
La existencia de una dualidad entre el ejer-
cicio mstico-militarista de la religin y el de
los tlamatinime en la sociedad azteca tena su
equivalente en la divisin del pensamiento
y las enseanzas religiosas entre los pueblos
andinos. Impregnaba la vida la creencia de
que, en todos los niveles de la sociedad, cuan-
to tena que ver con el cotidiano bienestar es-
taba imbuido de lo sobrenatural. Lo cual daba
lugar a innumerables objetos y dioses a los que
rendir culto. El dios Sol tena preeminencia
sobre todos los dems. Al mismo tiempo, los
Incas, y parte de quienes les rodeaban, crean
en la existencia de un ser supremo, al que lla-
maban Illa Tici Uira-cocha y a quien obedecan
los dems dioses. Uira-cocha era la fuerza vi-
tal organizadora que haba detrs del universo.
11
Cid Prez, Teatro indio precolombino, 89.
12
Ibid., 91.
13
Clements Markham, The Incas of Peru (Londres,
Smith, Elder, 1910), 105.
55
Dedicaban horas incontables para tratar de
entenderla. Estas dos orientaciones religiosas,
la de la impregnacin por lo sobrenatural y la
del culto de Uira-cocha se combinaban para
formar una sociedad altamente organizada,
socialista en principio, pero sumamente jerar-
quizada en la prctica.
El teatro y el espectculo eran parte integral
del mantenimiento del Imperio. Abundaban los
ritos de ndole histrico-militar y los realizados
en honor de la naturaleza, con la fnalidad pe-
daggica especfca de la educacin tica. Estos
ritos se ofciaban para desalentar la mentira, el
robo, el homicidio y toda una serie de vicios.
Dado que la religin era un arma del Estado,
los rituales alimentaban la obediencia simul-
tnea a una y otro. Los incas mantenan con
habilidad el status quo animando a sus sbdi-
tos a ejecutar danzas y canciones ceremoniales
que celebraban las grandes hazaas de sus re-
yes. Tales danzas a menudo se acompaaban
de una actitud permisiva hacia la embriaguez,
y el hecho histrico al que se aluda se repre-
sentaba a veces de verdad. As ocurra cuando
el inca Tupac Yupanqui, en honor de su hijo
victorioso, montaba la representacin de una
batalla en la que l diriga la defensa de la
fortaleza de Sacsahuamn, atacada por 50 000
hombres.
14
El explorador Pedro Sarmiento de Gamboa
describe cmo, tras vencer a los enemigos de
su reino, el inca Pachacuti Yupanqui orde-
n que se hiciese un festival y representaciones
que se referan a la vida de cada inca. Estas
celebraciones, que ellos llamaban purucaya,
duraban ms de cuatro meses. Al fnal de las
representaciones de la vida de cada Inca con
sus hazaas, grandes y suntuosos sacrifcios se
realizaban frente a la tumba de cada uno de
los Incas.
15
Tambin comenta Sarmiento que,
tras su victoriosa entrada en Cuzco, cada es-
cuadrn de guerreros, tan bien como lo podan
hacer... representaba las batallas en las cuales
haba triunfado.
16
Tenan tales representacio-
nes un carcter marcadamente poltico: confr-
maban la primaca del emperador y exaltaban
a sus guerreros-actores.
La tercera de las grandes civilizaciones ind-
genas de Amrica Latina, la civilizacin maya,
tambin organizaba rituales y ceremonias de
carcter religioso y teatral. Una de estas cere-
monias, que tena su origen en el Popul Vuh, es
El baile de los gigantes, que narra la historia de
los gemelos Junajup e lxbalamqu, en su bata-
lla contra los gigantes Gukup Cakik, Xipacn,
Caprakn y los seores de Xibalb. Aun cuan-
do la fnalidad de la narracin contenida en
el Popul Vuh, la Biblia maya, era ensear teo-
gona, cosmogona, aritmtica y astronoma,
la siguieron utilizando los poderes coloniales
tras la Conquista por su semejanza con la his-
toria de David y Goliat y por las referencias
que podan establecerse con la decapitacin
del Bautista.
En esta danza teatral, dos muchachos de
doce aos, que representan el papel de los dos
Gavites (el joven Sol y la joven Luna) se alan
con el Gigante Blanco frente al Gigante Negro.
La obra consta de cinco actos o movimientos
en los que se representan varias batallas en-
tre los dos bandos. La accin se interrumpe
con frecuencia para que los personajes rindan
homenaje al Sol. En el movimiento fnal, el
hijo del Sol mata al Gigante Negro cortndo-
le la cabeza. Termina la representacin con
un largo ceremonial de adoracin al Sol. El
baile de los gigantes celebra el triunfo de la ha-
bilidad y de la fuerza religiosa sobre la igno-
rancia y la fuerza bruta. Los mayas tenan la
arraigada creencia de que el universo estaba
organizado de tal modo que el bien siempre
acababa derrotando al mal.
17
14
Cid Prez, Teatro indio precolombino, 93-94.
15
Pedro Sarmiento de Gamboa, Histrica ndica,
reproducido en Roberto Levillier, Don Francisco de
Toledo, supremo organizador de Per (Buenos Aires,
1942), 80, 83, citado en Jos Juan Arrom, El teatro
de Hispanoamrica en la poca colonial (La Habana,
Anuario Bibliogrfco Cubano, 1956), 31.
16
Sarmiento de Gamboa, Histrica ndica, 80-83.
17
Ibid., 105.
57
Se abre el teln*
* Mxico, Santillana/SEP (Libros del rincn. Espejo
de Urania. Biblioteca juvenil ilustrada), 2003, pp. 6-
7, 56-57 y 60-61.
Margarita Esther Gonzlez
En el principio era el teatro
Mscaras, plumas, pieles y pinturas cubren ros-
tros y cuerpos que danzan con movimientos
animales. La voz acompaa al gesto y sigue los
ritmos marcados por tambores y fautas. Una f-
gura se desprende del conjunto: recita palabras
misteriosas, dirigidas slo a odos de los dioses.
Es el sacerdote que pide favores para su pueblo
agua, salud, cosechas, proteccin en la guerra
o que alaba a sus dioses para dar la bienvenida
a un nuevo ciclo de la naturaleza. Estos rituales,
afnes a muchas culturas, habran de convertir-
se en eso que llamamos teatro.
Fiestas por el nacimiento, los 15 aos, la gra-
duacin o la boda marcan nuestro pasaje de una
etapa a otra de la vida, celebraciones cvicas,
como el da de la Independencia, de la Revolu-
cin o del Trabajo sirven como recordatorio de
las hazaas de nuestros hroes, de nuestra his-
toria y de lo que, como pas, hemos obtenido.
A su vez, las celebraciones religiosas marcan
das para la refexin o la alegra. Civiles, reli-
giosas o sociales, las conmemoraciones tienen
algo en comn: el ritual, esa repeticin de ciertas
frases o plegarias; de gestos determinados que
pueden abarcar desde el vals de la quinceaera
hasta el desfle militar y que exigen atuendos y
actitudes distintas, segn la ocasin.
Todas esas celebraciones nos dicen quines
somos y cul es nuestro lugar en la comuni-
dad, pues, en su conjunto, reafrman naciona-
lidad, creencias, gnero y hasta edad. Es ms,
nos acompaan en la muerte.
Estos rituales, que siguen tan vivos, comen-
zaron con los primeros grupos humanos. Los ri-
tuales de iniciacin, por ejemplo, marcaban el ac-
ceso a un grupo con sus consecuentes deberes y
privilegios; mientras que los relacionados con la
naturaleza anunciaban la llegada de las estacio-
nes y con stas las etapas de cultivo de la tierra.
Es tal nuestra necesidad de estos rituales que
continan aun en las grandes ciudades, ah don-
de la gente olvida su dependencia del sol o de
la lluvia porque, a lo sumo, cultiva una maceta.
En sus orgenes, estos rituales tal vez fueron
sencillos, pero no hay que olvidar que su inten-
cin era comunicarse con los dioses, de ah la
necesidad de crear un lenguaje y una gestuali-
dad que se diferenciaran de las cotidianas. De
ah tambin la necesidad de un ropaje especial
y de un espacio adoratorio entonces, escenario
hoy engalanado. Los dioses eran encarnacio-
nes de los fenmenos naturales el viento, el
sol, la lluvia y de los ciclos de la vida misma:
la fecundidad, la muerte y aun la guerra. Por lo
tanto, haba que dirigirse a ellos, no con el ros-
tro humano, sino con la representacin el sm-
bolo de los dioses.
Mscaras, pinturas, joyas y hasta marcas y
tatuajes cubrieron a esos hombres que, elegi-
dos por su comunidad, estaban encargados de
transmitir el mensaje a la divinidad. Imitaron
los sonidos de la naturaleza y, al hacerlo, crea-
ron la msica; en un intento por reproducir el
movimiento de la fauna, de ros o de astros,
los ademanes de estos hombres y mujeres se
convirtieron en danza.
As, con la palabra, el canto, la danza, la
gestualidad y la msica en breve, con el cuer-
po y la voz del actor en movimiento naci el
teatro: representacin simblica de la vida de
58
los pueblos, de sus mitos y sus luchas, de sus
confictos y logros.
[...]
Cmo leer teatro
Muchos adultos evitan los videoclips, pues
se quejan de la sucesin rpida de imgenes
que, en conjunto, no dice nada. El problema
de comprensin se explica por la falta de cos-
tumbre ante esta forma de comunicacin. Algo
similar sucede con la dramaturgia; es ms,
muchos lectores asiduos evitan la lectura de
obras teatrales porque stas exigen una forma
de imaginacin distinta a la que requieren, por
ejemplo, el cuento o la novela.
Algunas convenciones sirven para aden-
trarse en la lectura del teatro; por ejemplo, en
las primeras pginas, el autor suele incluir la
poca y el lugar en que transcurre la obra, as
como el dramatis personae o lista de personajes.
Por su importancia, los personajes se clasif-
can en: principales (protagonista y antagonista),
cuyos intereses en disputa llevan al nudo; los
personajes secundarios colaboran con los princi-
pales y toman uno u otro partido; los personajes
incidentales, tambin llamados circunstanciales
o ambientales, sirven para aadir informacin y
acentuar el entorno, por ejemplo: paseantes en
una escena en un parque, invitados a una festa
o empleados de un establecimiento.
La intencin de la dramaturgia
es ser representada
Las obras de teatro contienen los siguientes
elementos:
Parlamentos o dilogos: son la informa-
cin verbal que intercambian los personajes.
A veces, se trata de pensamientos que los per-
sonajes dicen en voz alta para s mismos, que
pronuncian directamente al pblico o en un
aparte, es decir, para que los oiga nicamen-
te el pblico. Los parlamentos suelen escribir-
se despus del nombre del personaje que los
pronuncia. Por ejemplo:
PEDRO: Deprisa, los invitados llegarn a las ocho.
SUSANA: Tenemos tiempo de sobra; el veneno
surtir efecto dos horas despus.
Cuando la obra es un monlogo, el perso-
naje puede dirigirse al pblico, a s mismo o
a los personajes que, pese a no estar presentes
en el escenario, infuyen sobre su situacin.
Acotaciones: son las indicaciones acerca de
los desplazamientos de los personajes, sus actitu-
des y expresiones; asimismo, sirven para marcar
cambios en la escenografa, en el tiempo, el ves-
tuario o la ambientacin. Las acotaciones suelen
aparecer en cursivas y entre parntesis, para di-
ferenciarlas de los parlamentos. Por ejemplo:
(SUSANA, nerviosa y con amabilidad excesiva, recibe
a los INVITADOS, entre los cuales se halla PEDRO, dis-
frazado de CURA).
Muchos autores preferen eliminar casi todas
las acotaciones pues las acciones fsicas y las in-
tenciones se desprenden de los dilogos. Otros,
en cambio, despliegan su capacidad narrativa y
potica en abundantes indicaciones.
Es necesario imaginar
con precisin el espacio,
los personajes y sus acciones
Pero ms all de estas pistas cabe recordar que,
para leer este gnero literario, es necesario
imaginar con precisin el espacio, los perso-
najes y sus acciones. Para ayudarse en esta
tarea, muchos dramaturgos y directores han
trabajado con casas de muecas o equiva-
lentes y con muecos que representan a los
personajes.
As, pues, para gozar ms la lectura de obras
teatrales, por qu no seguir el ejemplo de los
dramaturgos? Ahora que, si no se cuenta con
una casa de muecas, basta tener a la mano una
hoja de papel donde muecos y otros objetos
representen a los actores en el escenario.
A fn de cuentas, la intencin de la drama-
turgia es ser representada y sus pginas permi-
ten al lector hacer un viaje lleno de sorpresas,
en compaa de los personajes que encarnan en
su imaginacin.
[...]
59
Desde el escenario:
la cara oculta del teatro
Una vez comprados los boletos en la taquilla,
el espectador pasa al vestbulo donde suele en-
contrarse el guardarropa. Al ingresar a la sala,
si sta sigue el sistema de lugares apartados, el
acomodador lo guiar hasta el lugar indicado,
que puede ser en la platea, o patio de butacas,
en la planta baja; en el primer palco, o princi-
pal, en el primer piso; en el segundo palco en
el segundo piso o en la galera, tambin llama-
da gallinero, paraso o chilla.
El escenario puede ser a la italiana, es decir,
frente al espectador; en forma de arena (circu-
lar); o en semicrculo.
1. Teln. Se identifca por la forma en que
se abre: a la griega, se pliega hacia los lados en
tablones simples; a la italiana, se recoge en el
extremo superior a ambos lados y a la alemana
asciende verticalmente.
2. Proscenio. Es el frente del escenario que
queda al desnudo cuando hay teln. Para fnes
de direccin escnica, ha mantenido este nom-
bre aun cuando no exista teln.
3. Foso de orquesta. Se encuentra al pie del
escenario y alberga a los msicos.
4. Candilejas. Sistema de iluminacin en el
piso del proscenio.
5. Concha del apuntador. Antiguamente se
usaba para el asistente que segua la obra y de-
ca a los actores lo que haba que decir o hacer
en caso de duda.
6. Trampa. Hoyo en el piso protegido por
una compuerta, que los actores utilizan para
hacer entradas o salidas imprevistas.
7. Elevador. Sistema en algunos teatros que
permite elevar partes del piso para adaptarse
a los requisitos y cambios escenogrfcos.
8. Escenario giratorio. Algunos teatros
cuentan con este recurso que permite girar la
escenografa.
9. Puente o telar. Sistema de puentes que
rodean el escenario y que sirven para el mejor
manejo de telones u otros elementos.
10. Puente de trabajo o paso de gato. Puente
estrecho que suele tenderse por encima del esce-
nario para colgar maquinaria, iluminacin y para
pintar o fjar la parte superior de la escenografa.
11. Cabina. Cuarto pequeo donde suelen
concentrarse los controles de iluminacin, so-
nido y otros efectos.
12. Sistema de iluminacin. Abarca desde
las candilejas hasta los refectores de escena y
el alumbrado horizontal que ilumina el teln.
13. Telones. Algunos teatros suman al teln
de boca, o de proscenio, un segundo teln o
cortina de escena. Al fondo se encuentran los
distintos telones pintados para la escenogra-
fa, el teln de fondo y el ciclorama.
14. Tramoya. Mquina o conjunto de m-
quinas para efectuar los cambios de decorado
y efectos especiales.
15. Utilera. Accesorios necesarios en las dis-
tintas escenas, bien porque los usan los actores
o porque son necesarios para crear atmsfera.
60
En cuanto a las personas que trabajan en
un teatro, adems del elenco, est el director
de escena y su asistente; el productor, que se
encarga de obtener el fnanciamiento; el esce-
ngrafo y su equipo, que se encargan del di-
seo y realizacin de los decorados; el ilumi-
nador y su equipo, que son responsables de la
iluminacin; el jefe de foro vigila el montaje,
cambios y desmontaje de escenografa, que
est en manos de los tramoyistas; el traspunte
que da las llamadas al pblico y a los actores;
el diseador de vestuario que se encarga de
la defnicin de ste; el vestuarista que es res-
ponsable del mantenimiento del vestuario; el
musicalizador que compone o elige la msica
y, cuando sta se presenta en vivo, contar con
msicos y un director.
61
Tema V. El teatro griego*
* En Teatro para principiantes, Mxico, rbol Edi-
torial/SEP (Libros del rincn. Espejo de Urania),
2003, pp. 17-27.
1
Poeta griego a quien se considera creador de la
tragedia. Representaba teatro ambulante a bor-
do de un carro, que se conoca como el Carro de
Tespis.
Antonio Avitia
La primera noticia que se tiene del teatro grie-
go se remonta al siglo VI a. C., pues en el ao
534 Tespis
1
obtiene la asignacin de un coro y
un actor por parte del Estado de Atenas.
Para la civilizacin griega el teatro fue una
de las actividades culturales ms importantes.
Dos veces al ao, por espacio de una semana,
todas las actividades se suspendan para dar
paso al teatro. Se cerraban los comercios, las
ofcinas y hasta los tribunales. En un principio
la admisin al espectculo era gratuita. Poste-
riormente se cobr una pequea cantidad con
lo cual se invent el sistema de boletaje, pero
se obsequiaban pases a quienes no podan pa-
gar la entrada. El Estado pagaba a los actores,
y la produccin corra a cargo de un ciudada-
no rico que reciba el ttulo de corega. Todo esto
era posible gracias al sistema socioeconmico
esclavista que rega a los griegos, y que impe-
da a los esclavos participar en la vida social.
Los concursos de teatro eran parte de la
vida cotidiana y Atenas fue la ciudad que tuvo
la ms destacada produccin teatral; los mejo-
res dramaturgos fueron atenienses. Los autores
griegos eran muy prolfcos y escribieron va-
rios cientos de obras, aunque de ellas slo han
llegado hasta nosotros escasas muestras.
A medida que aumentaba el pblico se
construan ms teatros y con mayor capacidad.
Esto trajo consigo para los actores dos grandes
problemas: tener que ser vistos y escuchados
por ms personas y desde distancias mayores.
Dado que uno de los propsitos de la tra-
gedia era que los actores semejaran dioses o
hroes seres superiores al comn de la hu-
manidad, utilizaban coturnos (zapatos con la
suela muy alta), grandes peinados y mscaras.
As aumentaban su estatura y obtenan una
apariencia que sobrepasaba la humana. Por
otra parte, en la boca de la mscara haba un
megfono o amplifcador de la voz que pro-
porcionaba a los actores una voz impresionan-
te. Tales elementos sirvieron, en su hora, para
solucionar los problemas antes mencionados.
Las mscaras eran grandes, hechas de ma-
dera tallada y pintada, o de corcho. Tenan un
gesto invariable, ya fuera trgico o cmico, que
serva para borrar la personalidad del actor y
dar vida al personaje.
En las tragedias de Sfocles, los actores que
participaban se dividan en tres tipos: protago-
nista, el primero; deuteragonista, el segundo, y
tritagonista el tercero. Cada uno interpretaba
un papel o ms. Su entrada se llamaba parode,
y su salida, xodo.
Un elemento importante, y anterior a la
institucin de los actores como individuos,
era el coro, que a pesar de estar en la orquesta
separado de los actores, intervena en la ac-
cin. Su papel era mltiple: le corresponda,
entre otras cosas, hacer los comentarios que
tenan un valor moral o de resumen de los he-
chos; narrar lo que no se vea sobre la esce-
na; separar un episodio de otro, etctera. La
presencia del coro obedeca, por tanto, a una
necesidad propia del espectculo, pero tam-
bin a otra de naturaleza psicolgica. A tal fn,
deca parlamentos en verso, llamados estrofas,
62
mientras que el corifeo o jefe del coro recitaba
antiestrofas.
Vestuario
El actor se presentaba vistiendo mantos y t-
nicas ms o menos cortas. Para subrayar los
efectos de la representacin, las vestiduras
eran de colores distintos. Un rey, por ejemplo,
vesta siempre de prpura, y un personaje que
guardaba luto iba siempre de oscuro. Los h-
roes llevaban una corona que los distingua.
La escenografa se solucionaba por medio
de periactos, es decir, bastidores con base trian-
gular (prismas triangulares), con mamparas o
paneles prismticos, en cuyos planos se dibu-
jaban decorados distintos, de acuerdo con lo
que requera la escena.
En el siglo V (siglo de Pericles),
2
el teatro
griego tuvo su mayor esplendor y se desarro-
llaron los dos gneros teatrales ms importan-
tes: la tragedia y la comedia. Hubo un tercer
gnero, conocido como drama satrico. Todos
los gneros tuvieron su origen en los ritos en
honor de Dinisios, dios de la vida y la em-
briaguez.
Tragedia
La palabra tragedia proviene del griego tragoda
himno en honor de Dinisios que a su vez
deriva del vocablo tragos, cuyo signifcado es
piel de macho cabro. No est muy claro el
motivo por el que se eligi tal denominacin.
Una de las explicaciones al respecto es que du-
rante el culto los cantantes se disfrazaban de
stiros con patas de cabra.
La tragedia es una pieza teatral en la que
dominan las fuerzas superiores que guan o
determinan la actividad de los personajes. Es-
tas fuerzas podran adoptar la forma de desti-
no, providencia, odio, fortuna, etctera.
Al fnal, el protagonista puede terminar
feliz o desgraciado. El objetivo de la tragedia
consiste en provocar una catarsis o purifca-
cin en el espectador.
Los principales autores trgicos griegos
fueron: Esquilo (525 o 524-456 a. C.), Sfocles
(496-406 a. C.) y Eurpides (484-406 a. C.).
Esquilo naci en Eleusis. En su juventud
fue soldado y combati en las batallas de
Salamina y Maratn. Es autor de varias
tetralogas conjuntos de cuatro obras; se
sabe que compuso una formada por Layo,
Siete sobre Tebas, Edipo y La esfnge. Entre sus
trilogas, conjuntos de tres obras, se halla
La Orestada, que est constituida por Aga-
memnn, Coforas y Eumnides, y es la nica
triloga que ha sido posible conocer hasta
nuestros das. Esquilo fue el primer autor
que puso efectos mecnicos y recursos or-
namentales en la escena.
Sfocles naci en Colono. Fue estratega mi-
litar, es decir, director de un cuerpo militar.
Se le reconoce como uno de los genios de
la literatura universal. Son famosas sus sie-
te tragedias conservadas hasta hoy: Ayax,
Filoctetes, Electra, Las Traquinias, Edipo Rey,
Edipo en Colono y Antgona. Las tres ltimas
forman la triloga de Edipo.
Edipo Rey es la ms conocida de las tragedias
de Sfocles y se considera una tragedia perfec-
ta. El asunto es el siguiente: Edipo, rey de Te-
bas, a travs del sucesivo descubrimiento de
un gran nmero de hechos que le conciernen,
conoce la verdad de su propia condicin, que
se ha debido a un ciego capricho del orculo
(la voluntad divina que anunciaban las pito-
nisas o sacerdotisas). Sin saberlo, ha matado a
su propio padre, Layo, cuya identidad desco-
noca, y a continuacin, ignorndolo siempre,
se ha casado con la mujer del muerto, o sea, su
propia madre, Yocasta, procreando hijos con
ella. Cuando Edipo se entera de la verdad, su
esposa y madre a la vez, se suicida y, l, por
miedo a una autntica investigacin, se provo-
ca la ceguera y se marcha al desierto.
Fragmento de Edipo Rey
Edipo: No me digas que estuvo mal hecho lo que
hice y ya no trates de hacerme refexiones. Para
qu eran mis ojos, si al bajar al Hades encon-
2
Estadista ateniense, jefe del Partido Democrtico.
Intervino en las guerras del Peloponeso y fomen-
t las artes y las letras.
63
traba a mi padre y a la desdichada madre ma;
podra ver acaso, con esos ojos, su propio sem-
blante? Yo, con crmenes que exceden a aque-
llos que se pagan con la horca? Eran acaso esos
ojos para ver a los hijos que nacieron en esta for-
ma execrable? No, estos mis ojos ya no podrn
ver nada de eso! Yo mismo he hecho imposible
esta vista, yo, que fui el ms excelente de Tebas,
cuando puse la ley de que todos echaran de sus
hogares al malvado, al que los dioses declara-
ban infame, al que era hijo de Layo! Podra ver
a los ciudadanos con ojos inmutables, yo que
con mis crmenes arroj la peor mancha sobre
ellos? Nunca jams! Ojal que de igual modo
hubiera yo podido tapiar mis odos, fuente por
donde fuyen los sonidos del alma! De esta ma-
nera, ni oyera voces, ni contemplara la luz...!
Dulce es para la mente vivir sin el contacto de
los infortunios de afuera!
Oh, Citern!, por qu me acogiste?, por
qu, si me recibiste, no me mataste al momento
para que nunca jams revelara a los hombres de
dnde haba yo procedido?
Oh, Plibo, oh, Corinto y aquella antigua
casa que llam paterna, aunque slo de nom-
bre... nutristeis en m hermosura bajo la cual iba
medrando un maligno de maldades: se abri el
tumor y he venido a ser descubierto el ms infa-
me de los infames!
Oh, tres caminos, oh, secreto valle y el en-
cinar que cie los tres caminos que convergen!
Vosotros visteis caer la sangre que era la de mi
padre y la que bebisteis vidos! Ya olvidasteis
lo que ante vosotros hice? Y sabis lo que hice?
Y sabis lo que hice, cuando ac llegar pude?
Ah, bodas, bodas... de vosotras foreci mi
vida y luego en nuevas bodas por m la disteis a
otros! Y el mundo mirar pudo en nefanda mez-
cla padres, hermanos, hijos, todos un mismo ser
a un tiempo, y vrgenes, esposas, madres unidas
en una sola... lo ms infame que los hombres
vieron. Pero no ha de decir lo que no es lcito
hacer!
Una vez ms lo imploro: haced lo que os pido,
con la mayor prisa llevadme a un sitio oculto,
dadme la muerte, arrojadme a los mares, o a un
sitio tan lejano donde los hombres no puedan
volver a verme. Por los dioses, imploro, lo im-
ploro, y haced la gracia de tomar a un infeliz...!
Nada temis: no hay nadie que pueda acumular
el peso de tantos males. El nico soy yo.
Eurpides naci probablemente en Salami-
na. Es el autor trgico de quien ms obras se
han conservado: en total, 19 tragedias; de s-
tas, tal vez la ms bella sea lfgenia en Aulis, en
la cual lfgenia, hija de Agamenn y Clitem-
nestra, y pretendida por Aquiles, tiene que
sufrir la fuerza del destino y ser sacrifcada
para que los vientos soplen favorablemente y
lleven a los barcos griegos a la conquista de
Troya. Ante los hechos, la joven lfgenia re-
fexiona acerca de la impotencia con que ha
de aceptar su suerte. Otras obras importantes de
Eurpides son: Medea, Las troyanas, Hcuba y El
cclope. Es considerado el ms humanista de
los dramaturgos griegos.
Comedia
La palabra comedia viene del griego comos, que
signifca festa o procesin de mscaras du-
rante las festividades de Dinisios. Se trata de
una pieza teatral con la que slo se pretende dis-
traer al espectador. En ella se representan cos-
tumbres, vicios, y el modo de vida en general
de la sociedad de la poca, con un enfoque en el
que predominan la stira social y personal.
El genio griego de la comedia es Aristfa-
nes (448 a 380 a. C.). Se le atribuyen unas 50
obras, de las cuales se conservan 11. Las ms
famosas son: Las aves, Las nubes, Lisstrata, Las
ranas, Las avispas, La asamblea de las mujeres y
Pluto.
En Lisstrata se tratan los temas de la paz y
la regulacin de la vida a travs del sexo. Li-
sstrata propone no cumplir la mujer con el
varn hasta que se pacte la paz.
En la mitologa griega Pluto es el dios de
las riquezas y Aristfanes pone su nombre a
la comedia en la que el dios, que a la sazn es
ciego, da sus favores a quien logra retenerlo en
su casa. Sin embargo, Cremilo logra hacer que
Pluto distribuya las riquezas entre los trabaja-
dores y los indigentes. Cuando pasa esto, las
jerarquas de los dioses y los hombres podero-
64
sos se derrumban ante el poder universal del
dinero. Veamos un fragmento crucial:
PLUTO: Ay, infeliz de m... todo estaba por
mucho tiempo oculto para m!
CREMILO: No por el dinero el gran rey de
Persia se siente tan poderoso? No es
por l la reunin de la asamblea de los
ciudadanos? No a ti se debe el que se
preparen las trirremes? No mantienes a
los mercenarios en Corinto? No por di-
nero est clamando Pnflo?
CARIN: Y tanto como Pnflo, el vendedor
de agujas.
CREMILO: Del dinero que das nacen los humos
del petulante Agirrio. Como por el dinero
anda Filepsio contando sus historias. No
por ti, el dinero, se pact la alianza con
Egipto? Y por dinero anda perdida de amor
Lais por Filonides.
CARIN: La torre de Tomoteo...
CREMILO: Que te cayera encima! Por qu se
hacen negocios? Por dinero que t pro-
porcionas. T solo eres la causa de todo,
lo mismo de lo bueno que de lo malo. S-
betelo muy bien!
CARIN: Tanto es, que aun en la guerra la victo-
ria se inclina a donde t pones los pesos.
PLUTO: Yo solo soy capaz de hacer tantas
cosas?
CREMILO: sas y ms, por Zeus... es la razn
de que nadie se canse de ti, ni se sienta
saciado. Todo lo dems llega a fastidiar!
CARIN: El pan.
CREMILO: La msica.
CARIN: Los antojitos.
CREMILO: Los honores.
CARIN: Las tortas compuestas.
CREMILO: La fuerza viril.
CARIN: Los higos pasos.
CREMILO: Las ambiciones.
CARIN: El pan de cebada hecho tartaleta.
CREMILO: El comando en el ejrcito.
CARIN: Las lentejas en sopa.
CREMILO: De tu dinero nadie queda fastidia-
do. Hay uno que recibe trece talentos...
quiere recibir diecisis. Y si logra los die-
cisis, ahora quiere cuarenta... y dice to-
dava que ya no se puede vivir en este
mundo.
PLUTO: Bien creo que lo que dicen los dos est
en lo justo, pero me queda un miedo...
CREMILO: Habla, de qu se trata?
PLUTO: Cmo pudiera yo hacerme dueo
de ese poder que dicen que yo tengo?
CREMILO: Ah, por Zeus, con razn se dice
que nada hay ms perezoso que el rico!
PLUTO: No es verdad... esa calumnia se la
debo a un ladrn! Se col a mi casa tras
hacer una horadacin y no hall qu lle-
varse. Todo estaba cerrado bajo llave. De
ah divulg el cuento y en venganza me
llama perezoso.
CREMILO: Por eso no te apures. Si te prestas
a nuestros asuntos, yo te dar una vista
ms penetrante que la de Linceo.
PLUTO: Cmo podras dar tal cosa, si eres un
simple mortal?
CREMILO: Tengo confanza, desde el mismo.
Apolo Febo agitando el vaticinador lau-
rel, me dijo.
PLUTO: Luego l sabe ya esto?
CREMILO: Te lo estoy diciendo.
PLUTO: Miren...
CREMILO: No te inquietes, amigo. Yo bien ten-
go sabido cundo he de morir. En esto
llego al trmino de todo, aunque me
muera.
CARIN: Y si quieres, yo tambin.
CREMILO: Y tendrs en la empresa muchos
auxiliares. Todos los hombres honrados
que no tienen ni para pasar el da.
El teatro griego ha tenido y sigue teniendo
repercusiones en toda la cultura occidental.
As, por ejemplo, en la psicologa, ciencia que
estudia la conducta, se utilizan trminos como
Complejo de Edipo para explicar una etapa
infantil en donde el nio se enamora de la fgu-
ra materna, y Complejo de Electra cuando la
nia se enamora de la fgura paterna. Ambas
designaciones provienen de la similitud que
dichos casos tienen con las historias que cuen-
tan esas dos tragedias.
En el teatro griego los temas se repiten con
frecuencia, aunque algunos aparecen ms ve-
65
ces que otros. Esta repeticin no se reduce a un
simple plagio, sino que se debe a que los mis-
mos temas son tratados de distinto modo por
los diversos autores. Hoy todava se siguen
haciendo parfrasis o nuevas versiones y re-
presentaciones con los mismos hroes y leyen-
das, perpetuando as las glorias de los clsicos
helnicos, que invaden con su fuerza incluso
las pantallas del cinematgrafo y las cintas de
videocasete.
67
Tema X. Comedia del arte*
Antonio Avitia
En el Renacimiento, poca histrica que com-
prende los siglos XV y XVI, los autores teatrales
paganos ms importantes en los reinos que
conformaban Italia, particularmente en Flo-
rencia, fueron Ariosto, Aretino y Maquiavelo,
quienes tenan acceso a los mejores teatros,
pero carecan del genio para escribir obras que
divirtieran a la gente. Adems representaban
exclusivamente para las clases sociales altas.
Al teatro renacentista italiano se le consideraba
sin alma. Mientras esto se le ofreca a las clases
privilegiadas, en el pueblo se gestaba uno de
los movimientos ms apasionantes de la histo-
ria del teatro: la Comedia del Arte.
Diferente de todo lo que se haba hecho con
anterioridad, una de sus caractersticas esen-
ciales fue que los personajes eran siempre los
mismos en todas las obras, es decir, que los ac-
tores representaban personajes tipo. Las obras
no estaban escritas, de modo que los actores se
apoyaban en argumentos esquemticos, llama-
dos cannovaccio en italiano, caamazo en espa-
ol, para improvisar sus parlamentos ante el
pblico. Los argumentos y los personajes eran
tomados de la vida real, y esto hizo que el p-
blico se sintiera identifcado con lo que ocurra
en el escenario.
Por otra parte, los actores deban tener una
preparacin terica, mmica, vocal, dancstica,
acrobtica y cultural.
Personajes
Los personajes de la Comedia del Arte se divi-
den en tres grandes grupos: los magnfcos, los
criados y los enamorados.
Los magnfcos
Generalmente aparecen como patrones; repre-
sentan a la clase social privilegiada. Son hom-
bres madurones que actan siempre movidos
por el poder, el inters, la ambicin y la luju-
ria. Estn manejados a modo de caricatura, de
forma ridcula y grotesca. Los magnfcos ms
conocidos son:
Pantaln. Rico mercader veneciano que puede
aparecer como Pantaln el Magnfco,
es decir, como un hombre maduro que
goza de una excelente posicin econmi-
ca, pero que es avaro y ambicioso a mo-
rir. Tambin lo podemos encontrar como
Pantaln de los Necesitados: un viejo
hipocondraco y achacoso que no deja
de ser intransigente, pero que es menos
egosta y menos avaro.
El doctor. Originario de Boloa, ciudad en la
que se funda la primera universidad, re-
presenta la petulancia de los falsos eru-
ditos. El trmino de doctor hace referen-
cia a sus mltiples ttulos universitarios
que, gracias a su inteligencia desmesu-
rada, ha conquistado aunque sea slo en
sueos. Puede aparecer como abogado,
mdico, flsofo o cualquier otra profe-
sin de prestigio. El pluscuamperfecto
doctor ms conocido se llama Graciano,
pero puede aparecer con otros nombres.
El capitn. Este personaje es una obvia burla de
los conquistadores espaoles, que duran-
* En Teatro para principiantes, Mxico, rbol Edi-
torial/SEP (Libros del rincn. Espejo de urania),
2003, pp. 48-53.
68
te el siglo XVII ocuparon la pennsula itli-
ca, y que se distinguan por su soberbia y
fanfarronera. Es un soldado mercenario
que presume de grandes hazaas, pero
en realidad es un cobarde mentiroso que
tiembla ante el ms mnimo peligro. El
capitn ms famoso es Spaventa.
Los criados
Representan a la clase social ms humilde. En
su mayora se trata de campesinos o campesi-
nas que emigraron a las ciudades en busca de
trabajo. Sus mximas ambiciones son la comi-
da y el dinero (a nivel de sobrevivencia). Estas
fguras se encargan de crear los enredos y los
malos entendidos, pero siempre salen bien li-
brados gracias a su ingenio y astucia. Los cria-
dos ms famosos son:
Arlequn. sta es quiz la fgura ms renom-
brada de la Comedia del Arte. Es el t-
pico criado atolondrado, ingenuo y sim-
pln que estorba cuando quiere ayudar,
que habla cuando debe callar y que acta
cuando debe quedarse al margen. Arle-
qun se deja llevar por su instinto de so-
brevivencia; su cabeza no le da para pen-
sar en ms de una cosa a la vez, y mucho
menos para medir las consecuencias de
sus actos. A pesar de ser entrometido,
vulgar, ignorante, imprudente y grosero,
raya en la ternura porque nada lo hace
de mala fe. La razn por la cual Arlequn
es tan recordado y tan querido se debe
a que es ocurrente, divertido e imagina-
tivo, pero adems, porque representa el
desamparo, la pobreza y la injusticia so-
cial.
Briguela. Tambin es de origen campesino,
pero a diferencia de Arlequn es bastan-
te ms astuto y malicioso. Briguela es de
esas personas que hacen de la intriga su
forma de vida para sacar provecho per-
sonal. Sin embargo, su ambicin lo fuer-
za a ser sumisamente hipcrita con sus
patrones y hbil lder con los de su clase.
Es dominante, presumido, cnico, tram-
poso, vanidoso y precavido.
Colombina. Es la criada joven y bella de quien
se enamoran tanto criados como patro-
nes. Es coqueta, picarona, respondona,
ingeniosa y dicharachera. En algunas
comedias aparece como la esposa de Ar-
lequn, por lo cual tambin es conocida
como Arlequina.
Los enamorados
Las parejas de los enamorados simbolizan a los
jvenes cortesanos de aquella poca. No les im-
porta nada en el mundo que no tenga que ver
con el ser amado. Generalmente, para su des-
gracia, han escogido una pareja diversa a aque-
lla que sus padres o tutores les haban asignado
previamente. De ah nace la alianza con los cria-
dos, quienes les ayudan, siempre con xito, a
conquistar al verdadero amor. Las parejas ms
recordadas son:
Isabela y Horacio, y Rosaura y Florindo. La cursi-
lera y el romanticismo no les permiten
utilizar su cerebro para solucionar sus
problemas de amor. Estn tan aburrada-
mente enamorados que no dan pie con
bola.
Los magnfcos y los criados slo los hom-
bres se distinguen por varias razones: utili-
zan media mscara para exagerar y hacer gro-
tescos los rasgos de sus rostros; manejan un
vestuario fjo, llamativo y de colores chillantes
y, por ltimo, hablan el dialecto de sus ciuda-
des natales. Cabe hacer la aclaracin de que El
capitn est considerado un magnfco; lleva
vestuario fjo, pero no usa mscara ni habla
dialecto sino una mezcla de espaol e italia-
no. El resto de los personajes no usa mscara,
visten segn la moda de la poca y habla en
italiano, que en realidad era toscano la len-
gua literaria de entonces. Recordemos que Ita-
lia an no se conformaba como nacin y que
el italiano no terminaba de convertirse en el
idioma que hoy conocemos.
Los argumentos por lo regular eran una se-
rie de enredos que divertan mucho al pblico.
El investigador ruso Miklacevski representa es-
tos enredos con letras: el hombre A ama a una
mujer B, la cual ama a otro hombre C, quien
69
a su vez ama a otra mujer D, quien cierra el
crculo amando a A. Otro argumento sera: A
ama a B, C ama a D, E ama a F; pero hay un
seor G que tambin ama a D y un seor H
que a su vez ama a F.
Los actores desarrollaban las improvisacio-
nes sirvindose de un formulario, o de discur-
sos y parlamentos acomodaticios, llamados
lazzi, que utilizaban en el momento oportuno
durante el desarrollo del argumento. Haba
soliloquios propios de cada carcter, impresos
en un libro llamado zibaldone, que adems,
contena las indicaciones de las entradas, las
salidas y los saludos fnales de los personajes.
Tenan tambin un director llamado corago,
que simplemente marcaba las escenas.
La Comedia del Arte se export de Italia a
otros pases europeos, por medio de compaas
que viajaron y tuvieron gran xito, sobre todo
en Francia, Espaa y Alemania. Infuyeron en
el nimo creativo de autores y actores de los
pases que visitaban. Algunas de las compa-
as ms famosas que llevaron a la Comedia
del Arte al extranjero, fueron: Los Celosos, Los
Unidos, Los Confdentes y Los Ardientes.
A los escenarios de la Comedia del Arte se
les llamaba frontispicios y utilizaban como es-
cenografa dibujos en perspectiva de poblados
o ciudades.
A continuacin presentamos un fragmento
de un argumento annimo tpico de la Come-
dia del Arte, que pertenece a la obra intitulada
El marido.
Haba en la ciudad de Npoles dos vie-
jos, Pantaln y El doctor Graciano; tena
el primero un hijo, de nombre Horacio, y el
segundo una hija de nombre Isabela; los
cuales, creciendo en edad, y conforme a su
amor, estaban por larga amistad, que les
vena de la infancia, casi siempre juntos.
Tema Pantaln que su hijo se casara con
Isabela, por ser l riqusimo, en tanto que
ella, aunque de noble origen, era de condi-
cin poco holgada; por esto, fngiendo tener
negocios en Lyon, Francia, hizo que ciertos
parientes que all tena requirieran la pre-
sencia del joven Horacio. ste, vindose
obligado a emprender el viaje, le dijo a Isa-
bela, al despedirse, que con toda seguridad
estara de vuelta en tres aos, y que no fue-
ra ella a casarse con otro, a menos que l no
volviera. Por su parte, l se dara maa para
poder volver antes del trmino establecido.
Parti, pues, Horacio y la joven que-
d esperando que pasaran los tres aos, y
viendo que ya se aproximaba el trmino, se
quejaba de Horacio con su nodriza. sta,
segura de que la demora slo era culpa de
Pantaln, que retena all a su hijo con la
esperanza de que Isabela se casara con otro,
y as Horacio no tuviera ms remedio que
renunciar a ella, decide ayudar a Isabela.
Se provee de joyas y dineros, hace que un
mdico le d un brebaje letrgico y lo bebe.
Habiendo perdido por cierto tiempo los sen-
tidos y pareciendo estar muerta ante los
ojos de quienes la vean, es sepultada. Ms
tarde, con la ayuda del mdico, la sacan del
sepulcro, ella vuelve en s y se va a Roma.
All permanece un ao y, vestida con ro-
pas de hombre regresa a Npoles, donde se
hace amigo del padre de Isabela y le pide a
sta por esposa. El viejo, creyndole gentil-
hombre romano, se la concede. Viendo Pan-
taln que ha desaparecido el impedimento
constituido por Isabela, hace que Horacio
regrese a Npoles.
Lo que sigue lo muestra la obra.
71
Corrido*
* En Confabulario, Mxico, Joaqun Mortiz/SEP (Libros
del rincn. Espejo de Urania), 2002, pp. 156-158.
Juan Jos Arreola
Hay en Zapotln una plaza que le dicen de
Ameca, quin sabe por qu. Una calle ancha y
empedrada se da contra un testerazo, partin-
dose en dos. Por all desemboca el pueblo en
sus campos de maz.
As es la Plazuela de Ameca, con su esquina
ochavada y sus casas de grandes portones. Y
en ella se encontraron una tarde, hace mucho,
dos rivales de ocasin. Pero hubo una mucha-
cha de por medio.
La Plazuela de Ameca es trnsito de carretas.
Y las ruedas muelen la tierra de los baches, has-
ta hacerla fnita, fnita. Un polvo de tepetate que
arde en los ojos, cuando el viento sopla. Y all
haba, hasta hace poco, un hidrante. Un cao de
agua de dos pajas, con su llave de bronce y su
pileta de piedra.
La que primero lleg fue la muchacha con
su cntaro rojo, por la ancha calle que se parte
en dos. Los rivales caminaban frente a ella, por
las calles de los lados, sin saber que se daran
un tope en el testerazo. Ellos y la muchacha pa-
reca que iban de acuerdo con el destino, cada
uno por su calle.
La muchacha iba por agua y abri la llave.
En ese momento los dos hombres quedaron al
descubierto, sabindose interesados en lo mis-
mo. All se acab la calle de cada quien, y nin-
guno quiso dar paso adelante. La mirada que
se echaron fue ponindose tirante, y ninguno
bajaba la vista.
Oiga amigo, qu me mira.
La vista es muy natural.
Tal parece que as se dijeron, sin hablar. La
mirada lo estaba diciendo todo. Y ni un ai te va,
ni ai te viene. En la plaza que los vecinos dejaron
desierta como adrede, la cosa iba a comenzar.
El chorro de agua, al mismo tiempo que el
cntaro, los estaba llenando de ganas de pelear.
Era lo nico que estorbaba aquel silencio tan en-
tero. La muchacha cerr la llave dndose cuen-
ta cuando ya el agua se derramaba. Se ech el
cntaro al hombro, casi corriendo con susto.
Los que la quisieron estaban en el ltimo
suspenso, como los gallos todava sin soltar,
embebidos uno y otro en los puntos negros de
sus ojos. Al subir la banqueta del otro lado, la
muchacha dio un mal paso y el cntaro y el
agua se hicieron trizas en el suelo.
sa fue la merita seal. Uno con daga, pero
as de grande, y otro con machete costeo. Y se
dieron de cuchillazos, sacndose el golpe un
poco con el sarape. De la muchacha no qued
ms que la mancha de agua, y all estn los dos
peleando por los destrozos del cntaro.
Los dos eran buenos, y los dos se dieron
en la madre. En aquella tarde que se iba y se
detuvo. Los dos se quedaron all bocarriba,
quin degollado y quin con la cabeza partida.
Como los gallos buenos, que noms a uno le
queda tantito resuello.
Muchas gentes vinieron despus, a la no-
checita. Mujeres que se pusieron a rezar y
hombres que dizque iban a dar parte. Uno de
los muertos todava alcanz a decir algo: pre-
gunt que si tambin al otro se lo haba lleva-
do la tiznada.
Despus se supo que hubo una muchacha
de por medio. Y la del cntaro quebrado se
qued con la mala fama del pleito. Dicen que
ni siquiera se cas. Aunque se hubiera ido has-
ta Jilotln de los Dolores, all habra llegado
con ella, a lo mejor antes que ella, su mal nom-
bre de mancornadora.
73
Prefacio. El mapa de Michael Chejov
para una actuacin inspirada*
* En Michael Chejov, Sobre la tcnica de actuacin,
Antonio Fernndez Lera (trad.), 2 ed., Barcelona,
Alba (Teatro de la abada), 2002, pp. 49-61.
Mala Powers
En 1949 asist a las clases de Michael Chejov
para actores profesionales, que se celebraban
una vez por semana en la casa del actor Akim
Tamiroff en Beverly Hills, California. Poco des-
pus empec a estudiar tambin en clases par-
ticulares con Chejov. En una ocasin, al llegar
a su casa para asistir a su clase, Mischa, como
ya entonces lo llamaba, me dio su Mapa para
una actuacin inspirada dibujado a mano,
del que se reproduce una versin en la fgura
1. Me dijo que se trataba de una especie de re-
sumen de su tcnica.
Mischa, de pie en medio del saln de su
casa, dibuj un crculo imaginario a su alrede-
dor y me explic que ese mapa representaba ese
crculo dibujado en torno del actor. Me pidi
que imaginara que todas las tcnicas mencio-
nadas en el mapa atmsfera, caracterizacin,
cualidades, etctera eran como bombillas en
la circunferencia del crculo. Deca que, cuan-
do la inspiracin golpea, todas las bombillas
se encendan al instante, se iluminaban.
No obstante, la inspiracin no se puede
imponer insista Mischa, es caprichosa. Por
eso el actor debe tener siempre una slida tc-
nica en la que apoyarse.
Chejov explicaba a continuacin que cada
una de las bombillas es un punto del m-
todo, uno de los elementos presentes en una
actuacin de verdadera calidad. Cuando prac-
ticamos un punto de la tcnica, la atmsfera
por ejemplo, podemos adquirir tanta destreza
para invocarla que la bombilla de la atms-
fera se enciende. Aprendemos a encenderla
cuando queramos. Despus, ejercitamos otro
punto, por ejemplo la irradiacin, hasta que
somos tan fuertes con esta herramienta que la
bombilla de la irradiacin se ilumina. A me-
dida que dominemos las distintas tcnicas, en
seguida comprobaremos que, con slo ilumi-
nar conscientemente dos o tres bombillas, se
produce una reaccin en cadena y se encien-
den varias bombillas ms sin que en ningn
momento tengamos que prestarles una aten-
cin especial. Cuando un nmero sufciente de
estas bombillas brillan con toda su intensidad,
vemos que la inspiracin surge con mucha
mayor frecuencia que antes.
Los siguientes resmenes de los distintos
puntos de la tcnica de Michael Chejov para ac-
tores pueden ser tiles para el estudiante y pue-
den servir tambin como una especie de lista de
comprobacin para el actor profesional.
Para crear personajes con rasgos fsicos dis-
tintos de los suyos, el actor debe visualizar
primero un cuerpo imaginario. Este cuerpo
imaginario pertenece a su personaje, pero el
actor puede aprender a habitarlo. Mediante
la prctica constante, el intrprete puede dar la
impresin de cambiar la altura y la forma de
su cuerpo y transformarse fsicamente en el
personaje. Asimismo, todo personaje tiene
un centro. Este centro es una zona imagina-
ria dentro o fuera del cuerpo, donde se ori-
ginan los impulsos del personaje respecto a
cualquier movimiento. El impulso desde este
centro inicia todos los gestos y hace que el
cuerpo se mueva hacia delante o hacia atrs,
Caracterizacin
(cuerpo y centro imaginario)
74
se siente, camine, se levante, etctera. Un per-
sonaje orgulloso, por ejemplo, puede tener su
centro en el mentn o en el cuello, mientras
que un personaje curioso puede tenerlo en la
punta de la nariz. El centro puede tener cual-
quier forma o tamao, color o consistencia. Un
nico personaje puede incluso tener ms de
un centro. Encontrar el centro de un personaje
puede llevarnos a comprender toda su perso-
nalidad y su aspecto fsico (captulos 4 y 6).
En la naturaleza y en el arte, hay leyes y princi-
pios matemticos que estructuran y equilibran
la forma. Este sentimiento de composicin
crea contornos e impide que la expresin de
ideas, dilogos, movimientos, colores, formas
y sonidos sea tan slo una montona acumu-
lacin de impresiones y acontecimientos. El
sentido de la composicin introduce al artista
y al espectador en el mbito de la creatividad y
la comprensin (captulo 8).
ste es un movimiento que encarna la psico-
loga y el objetivo de un personaje. Cuando se
utiliza el cuerpo entero del actor y el gesto se eje-
cuta con la mxima intensidad, proporciona
al actor la estructura bsica del personaje y al
mismo tiempo puede situar al actor en los dis-
tintos estados de nimo exigidos por el texto
(captulo 5).
Todo en el escenario es irreal. Un actor que tra-
baja con un sentimiento de estilo trata de captar
la naturaleza especial de una obra de teatro, de
Caracterizacin, cuerpo
y centro imaginario
Composicin
Gesto psicolgico
Estilo
Verdad
Sentimiento de facilidad
Cualidades,
sensaciones (medios),
sentimientos (resultados)
Cuerpo,
ejercicios psicofsicos
Imaginacin
Irradiacin,
recepcin
Joyas de
improvisacin
Conjunto
Punto focal
Objetivo
Atmsfera
Sentimiento de forma
Sentimiento de belleza
Sentimiento de totalidad
Composicin
Gesto psicolgico
Sentimiento de estilo
75
un guin de cine o de una escena, en lugar de
esforzarse por lograr un superfcial sentido
de realidad. La tragedia, el drama, el me-
lodrama, la farsa, la comedia y el circo son
categoras o modos estilsticos que requieren
experiencias autnomas y precisas (captulo 7).
Se trata de abrirte, desarrollar tu sensibi-
lidad respecto a un comportamiento veraz
durante tu actuacin. La verdad tiene varias
facetas: 1) verdad individual o psicolgica:
Mis movimientos y mi lenguaje son verdade-
ros para m mismo, para mi psicologa; 2) ser
veraz respecto a las circunstancias concretas
del guin; 3) verdad histrica: al interpretar
obras que refejen un determinado periodo, no
pasar por alto el sentido de estilo de la poca;
tambin debemos penetrar en el estilo del pas
donde se desarrolla la accin; 4) verdad esti-
lstica: experimentar el estilo de la obra tra-
gedia, comedia, farsa, drama, etctera, ade-
ms, debemos aprender a experimentar otros
matices de estilo adicionales a esas categoras
de teatro brechtiano, shakespeariano, etcte-
ra; 5) ser veraces respecto al personaje. Esto
es distinto en cada papel. El personaje lo dicta
y el actor debe ser cada vez ms receptivo a lo
que el personaje le muestra sobre s mismo; 6)
la verdad de la relacin: las diferencias a me-
nudo sutiles y la actitud de un personaje res-
pecto a cada uno de los dems personajes que
lo rodean.
Es una excelente alternativa a la tcnica de re-
lajacin de Stanislavski. Como orientacin ge-
neral, produce sensaciones inmediatas e im-
genes viscerales en el actor y le permite eludir
el proceso intelectual y consciente de interpre-
tacin de una orden. Por ejemplo, se puede pe-
dir al actor que se siente con un sentimiento
de facilidad, en vez de relajarse. El actor
puede realizar rpidamente la primera indica-
cin, pero tiene que pararse a pensar sobre la
segunda (captulo 4).
El actor debe ser sensible a la forma de su pro-
pio cuerpo, as como a su propio movimiento
a travs del espacio. Como un coregrafo o
un escultor, el actor moldea formas corpora-
les. Cuando el actor despierta este sentimiento
respecto a la forma y al movimiento escultural
de su cuerpo, mejora su capacidad para infuir
sobre su cuerpo de las formas ms expresivas
posibles. Esta conciencia especial se denomina
sentimiento de forma (captulo 4).
Dentro de cada artista, a menudo profunda-
mente escondido, hay un manantial de belleza
viva y de armona creativa. Tomar concien-
cia de esta belleza interior del ser supone un
primer paso para el actor, que puede enton-
ces permitir que esta belleza impregne todas
sus expresiones, movimientos y caracteriza-
ciones incluso en sus aspectos feos. La be-
lleza es una de las ms destacadas cualidades
que distinguen a todas las grandes obras de
arte (captulo 4).
Una creacin artstica debe tener una forma
acabada: un principio, un punto medio y un
fn. Al mismo tiempo, todo en el escenario o
en la pantalla debe transmitir este sentido de
totalidad esttica. Este sentimiento de totali-
dad es percibido intensamente por el pblico
y debe convertirse en una segunda naturaleza
del intrprete. Puede aplicarse a un espectcu-
lo en su conjunto, a una escena o a un nico
monlogo (captulo 4).
Los sentimientos no pueden imponerse, slo
pueden ser inducidos. Los medios de los que
disponemos para inducir los sentimientos son
las cualidades y las sensaciones. Las cualida-
des nos son inmediatamente accesibles espe-
Sentimiento de verdad
Sentimiento de facilidad
Sentimiento de forma
Sentimiento de belleza
El sentimiento de globalidad
(o totalidad)
Cualidades
(sensaciones y sentimientos)
76
cialmente por lo que se refere a nuestros mo-
vimientos. Podemos mover inmediatamente
los brazos y las manos con la cualidad de la
ternura, la alegra, la ira, la sospecha, la tris-
teza, la impaciencia, etctera, incluso aunque
no experimentemos el sentimiento de ternura,
alegra o ira. Despus de movernos con una de
esas cualidades, tarde o temprano observare-
mos que experimentamos la sensacin de ter-
nura y en seguida esa sensacin suscitar una
verdadera emocin o sentimiento de ternura
en nuestro interior (captulo 3).
Cuerpo (ejercicios psicofsicos)
El cuerpo y la mente del ser humano son inse-
parables. Ningn trabajo del actor es comple-
tamente psicolgico ni exclusivamente fsico.
Siempre se debe dejar que el cuerpo fsico del
actor (y del personaje) infuyan sobre la psicolo-
ga y viceversa. Por este motivo, todos los ejerci-
cios del actor deben ser psicofsicos y no deben
ejecutarse de forma mecnica (captulo 6).
Imaginacin
Casi toda actuacin es el resultado de la capa-
cidad del intrprete de imaginar y reproducir
la realidad de la fccin de la obra en el esce-
nario o en la pantalla. Cuanto ms pueda un
actor estimular y entrenar su imaginacin y su
fantasa, mayor ser su poder para comunicar
la profundidad y el signifcado del personaje
(captulo 1).
Irradiacin/recepcin
La irradiacin es la capacidad de emitir la
esencia invisible de cualquier cualidad, emo-
cin o pensamiento que queramos. Debe emi-
tirse con gran intensidad. La irradiacin es una
actividad de nuestra voluntad. Podemos in-
cluso irradiar conscientemente la presencia
de nuestro personaje en escena o en el plat
antes de hacer una entrada. El carisma de un
actor o una actriz en escena o en la pantalla se
corresponde con el grado de irradiacin pura-
mente invisible que es capaz de lograr. Algu-
nas personas tienen esta capacidad de forma
natural, mientras que otras tienen que dedicar
mucho tiempo a la irradiacin para poder
desarrollar esa capacidad.
La recepcin tiene un efecto tan fuerte como
la irradiacin, pero en lugar de emitir cuali-
dades, pensamientos y sentimientos, el perso-
naje los extrae de otros personajes, de las at-
msferas, del pblico, de todas partes. El actor
debe desarrollar esta capacidad con toda la in-
tensidad posible, igual que con la irradiacin.
Es importante que preguntes a cada personaje
que interpretes: Eres principalmente un perso-
naje irradiante o un personaje receptor? Ten
en cuenta que los personajes irradiantes pasa-
rn a ser potentes receptores en determinadas
escenas y viceversa (captulo 4).
Improvisacin y joyas
Adems de utilizar la improvisacin en el tra-
bajo preparatorio, Chejov sugera que la im-
provisacin es tambin importante durante
las etapas fnales de trabajo sobre un papel.
Cuando ya hayas construido tus andamios
cuando hayas establecido tu caracterizacin
y hayas memorizado a fondo tus textos, tus
secuencias de actividad y tus secciones emo-
cionales, vuelve a improvisar. Repite tus tex-
tos o ignralos por completo, puedes incluso
dejar que tu personaje diga el subtexto (lo
que realmente piensa). Modifca sus acciones o
emplea acciones totalmente distintas y presta
especial atencin a cmo desarrolla tu per-
sonaje esas acciones. Toma nota de todo aque-
llo de lo que tu personaje es consciente, lo que
ve o lo que oye, o aquello a lo que presta una
atencin momentnea mientras la escena pro-
sigue. Ensayar actividades inventadas har
que resulte ms fcil desarrollar las joyas de
una actuacin: los matices y los pequeos mo-
mentos fulgurantes, nicos, memorables, que
constituyen un placer tanto para ti como para
el pblico.
77
Conjunto
El teatro es un arte colectivo. La forma en que
uno desarrolla una actuacin durante los en-
sayos se refeja casi siempre en el espectculo.
Cuando los actores son artsticamente abiertos
y sintonizan bien unos con otros, toda la ex-
periencia teatral adquiere mayor intensidad,
tanto para el artista como para el pblico. Las
atmsferas son ms potentes, la relacin entre
los personajes es ms slida y ms ntida, in-
cluso la sincronizacin del actor (su timing)
y el ritmo de las escenas resultan ms fuidos y
ms vivos. Un sentido de conjunto permite
tambin a los actores irradiar un sentimiento
de control artstico y transmitir la potencia del
espritu humano (captulo 7).
Punto focal
No todo lo que entra en una escena tiene la
misma importancia. Por lo general, el director
debe ser el responsable del punto focal (aque-
llo en lo que desea que el pblico centre su
atencin en cada momento), pero el actor debe
ser consciente tambin de los momentos ms
importantes de un texto. El actor debe cono-
cer qu momentos son ms importantes para
su propio personaje. Cmo centrar la atencin
del pblico en esos momentos constituye para
el actor una tarea realmente creativa. Para co-
municarse con el pblico, el actor puede tomar
la decisin de acentuar sutilmente (o irradiar)
un gesto, o levantar un prpado, en lugar de
resaltar o apoyarse en el texto hablado. Una
pausa o un pequeo movimiento inesperado
de los hombros puede crear tambin el punto
focal y atraer la atencin del pblico para lo-
grar la comunicacin deseada (captulo 7).
Objetivo
Es el propsito o la meta hacia donde se dirige
tu personaje. Cada personaje tiene un objetivo
y un superobjetivo. Un ejemplo de superobjeti-
vo podra ser: Quiero servir a la humanidad.
Un ejemplo de objetivo podra ser: Quiero
mantener la paz entre estas personas concre-
tas. Idealmente, todos los objetivos deberan
empezar con un Quiero... seguido por un
verbo actuable (captulo 7).
Atmsfera
Las atmsferas son medios sensoriales, como
la niebla, el agua, la oscuridad o la confusin,
que impregnan los entornos e irradian de las
personas. En el escenario, la intensidad de las at-
msferas llena el teatro; cuando el actor absor-
be las oleadas invisibles de las atmsferas y las
irradia hacia el pblico, esto afecta inconscien-
temente tanto al intrprete como al espectador.
Aunque no pueden verse, las atmsferas pueden
sentirse intensamente y constituyen un medio
fundamental de comunicacin teatral. La at-
msfera de una catedral gtica, de un hospital,
de un cementerio, infuye sobre cualquiera que
se adentre en esos espacios. Se ven envueltos
en la atmsfera. Las personas tambin emiten
atmsferas personales de tensin, odio, amor,
miedo, estupidez, etctera. La obra o el direc-
tor sugieren la atmsfera de una escena y los
intrpretes trabajan juntos para crearla y man-
tenerla; estn, a su vez, sometidos a su infuencia
(captulo 3).
79
Iniciacin al teatro*
* Madrid, Bruo (Nueva escuela), 1996, pp. 50-52
y 82-84.
Juan Cervera
La expresin en el teatro
Las representaciones teatrales, en realidad, son
representaciones de hechos de vida. Estos he-
chos pueden ser reales o fantsticos, histricos
o inventados, pasados o futuros, pero siempre
conectados con la realidad. De ah que los re-
cursos expresivos del autor dramtico al crear
su obra, del director al encauzar a sus actores,
y de stos al interpretarla, deban ser los mis-
mos que existen en la vida real:
La expresin lingstica.
La expresin corporal.
La expresin plstica.
La expresin rtmico-musical.
Estos tipos de expresin se producen de
forma coordinada, circunstancia que no debe
pasarse por alto.
La palabra y el gesto
La expresin lingstica se refere a la palabra
en toda su extensin y en todos sus registros.
La palabra aparece en el teatro, como en la vida
real, en uso oral y escrito. Y, por supuesto, con
toda la capacidad expresiva de sus matices,
que radica en la entonacin, en la seleccin de
vocablos y frases, segn las posibilidades o
exigencias del caso.
La expresin corporal se apoya en el ges-
to, en la postura, en los visajes, en la mirada...
Hay que distinguir entre expresin corporal
propiamente dicha y mimo. El mimo es la ma-
nifestacin gestual en la que est totalmente
ausente la palabra, y por s mismo constituye
un lenguaje, evidentemente codifcado. La ex-
presin corporal aparece mucho ms suelta.
Suele estar al servicio de la palabra, a la que
subraya con sus gestos que, por s solos, no
constituyen un lenguaje.
El mimo da a cada gesto un signifcado
concreto, y cada uno de ellos se convierte en
un signo lingstico, como pasa en las lenguas
con las palabras: cada una tiene su signifcado
preciso. La expresin corporal no est codif-
cada, ya que lo fundamental del mensaje lo lle-
va la palabra, y el gesto tan solo matiza. De ah
que los gestos varen de una persona a otra,
aunque sirvan para subrayar frases idnticas;
varan tambin de unos pases a otros; y varan
de unos niveles sociales y culturales a otros. Si
nos fjamos en la diferencia de gestos entre un
actor de cine norteamericano y los de un actor
italiano, nos daremos cuenta de la infuencia
que sobre los gestos tienen los factores cultu-
rales y de temperamento.
En cambio, si cada uno de ellos tuviera que
relatarnos mediante el mimo el mismo cuento,
Caperucita Roja, por ejemplo, sus gestos coinci-
diran mucho ms, porque al integrarse en un
lenguaje y sin el apoyo de las palabras, tienen
que codifcarse para que los entiendan todos.
El resultado de un cuento mimado es una pan-
tomima.
Hay manifestaciones, de mimo o de expre-
sin corporal, que entendemos todos y son de
gran utilidad en el teatro: llorar, rer, ponerse
colorado o plido. Tambin hay gestos total-
mente tipifcados: estrecharse las manos, saludar
agitando la mano, hacer una genufexin, una
reverencia, dar un beso, dar una palmadita en
80
el hombro. Los actores aprendern a realizar
con perfeccin y elegancia acciones tales como
sentarse y levantarse, dejarse caer sin hacer-
se dao, morirse por causa natural o airada.
Todo esto se ha de lograr con verosimilitud,
pero como se hace en el teatro. Tambin tienen
que aprender a adoptar posturas de despre-
cio, de alegra, de odio, de satisfaccin, de mie-
do, de rechazo, de duda, de astucia, de pasin,
de simpata, de asco... El dominio del gesto es
fundamental. El actor que slo se expresa con
el gesto recibe el nombre de mimo.
El mimo, adems, est obligado a crear,
mediante el gesto, los objetos que usa. As, un
ciego que camina apoyando un bastn no lle-
va dicho apoyo, pero el pblico ha de tener la
sensacin de verlo.
Las aportaciones de la plstica
La plstica abarca aspectos tan decisivos para el
teatro como la escenografa, el vestuario, la ilu-
minacin, el maquillaje y las mscaras, la utilera
y el mismo mbito escnico, ya descritos. Todo
lo relacionado con la luz, el color, el volumen, la
lnea y la forma pertenece al mundo de la plsti-
ca o est modelado por ella. Cabe destacar que
una manera de efectuar composiciones plsticas
es contando, adems de lo anterior, con la ayuda
de la expresin corporal de los actores en escena.
La combinacin de los cuerpos humanos, con sus
posturas y atuendos y con sus diferentes gestos,
logra de por s composiciones plsticas con gran
variedad y riqueza de forma y de color.
La composicin plstica de la escena ad-
quiere realidad cambiante gracias a la movili-
dad de los actores. Una experiencia interesante
se llev a cabo en la puesta en escena de El S-
crates, obra dramtica sobre textos del famoso
flsofo griego, recreados por Enrique Llovet,
con direccin e interpretacin de Adolfo Mar-
sillach. Cada actor, al salir a escena, portaba
un cubo blanco. Los actores iban colocando los
cubos en distintas posiciones: unas veces para
construir un muro que los separaba; otras po-
dan servir de asiento; otras se amontonaban
caprichosamente. El resultado era siempre la
sorpresa y el deseo de contemplar la composi-
cin resultante que pronto dara paso a otra.
El teatro kabuki japons nos ofrece algo pa-
recido con el vestuario. El actor, cuando apare-
ce, lleva sobre s, superpuestos, todos los vesti-
dos que va a usar en escena. Van colocados en
orden inverso a su exhibicin. Al despojarse,
en escena, de uno, aparece el siguiente y as
sucesivamente hasta llegar al ltimo, que es el
primero que se puso.
Aportaciones rtmico-musicales.
Coordinacin
Las aportaciones rtmico-musicales son ms
brillantes cuando aparecen la msica y la dan-
za en la escena. Pero estos aspectos expresivos
no van separados de los dems recursos. He-
mos visto que la palabra y el gesto se comple-
tan y que la expresin plstica se sirve tambin
de la expresin corporal; tambin la expresin
rtmico-musical, por lo que tiene de danza, co-
necta con la expresin corporal y plstica; y,
por lo que tiene de msica, enlaza directamen-
te con la expresin lingstica. Toda frase tiene
su entonacin, que podemos refejar en una
lnea meldica. Desde el punto de vista inter-
pretativo, se pueden dar entonaciones que se
acerquen al canto, que busquen efectos sono-
ros valindose de distintos timbres voces gu-
turales, cascadas, cantarinas, de animales... y
juegos que no slo participan de la expresin,
sino que tambin se integran en el argumento.
Cuando la realizacin musical en esce-
na la efecta un conjunto instrumental que
acta a la vista del pblico, su realidad ma-
terial se incorpora a la composicin plstica
de la escena, que as suma un atractivo ms.
Cuando los msicos intrpretes, con sus instru-
mentos a cuestas, intervienen en la actuacin
escnica, como sucede en algn espectculo c-
mico-taurino-musical, se da un paso ms en la
coordinacin de los distintos recursos expre-
sivos. Creemos que el ejemplo es ilustrativo y
sugiere otras posibilidades escnicas.
Las posibilidades de los distintos recursos
expresivos no se agotan aqu, y su estudio tie-
ne gran relevancia para el teatro, en el campo
de la interpretacin y de la creatividad.
[]
81
Dramatizacin de textos
no dramticos
La escasez de textos dramticos para nios
aboca a los directores no slo a hacer adapta-
ciones, sino tambin a crear textos dramticos
a partir de otros que no lo son. Nos referimos a
aquellos casos cuya intencin es producir tex-
tos para representar en el teatro, es decir, para
producir espectculo, y no a la instrumentali-
zacin del teatro y de la dramatizacin como
material didctico o didctico-moral. A veces
en el teatro infantil, el propio director afciona-
do escribe sus textos, con un resultado pobre
cuando no sabe escribir o cuando desconoce la
carpintera teatral y las exigencias de la puesta
en escena.
Hay que distinguir dos trminos que, a
nuestro juicio, no son plenamente sinnimos:
dramatizar y escenifcar.
Dramatizacin y escenifcacin
Por la dramatizacin se confere estructura dra-
mtica a lo que anteriormente no la tiene. La
dramatizacin exige que el texto o guin resul-
tante cuente con los elementos fundamentales
del drama: personajes, conficto, espacio, tiem-
po, argumento y tema. stos son imprescin-
dibles para que el texto fnal tenga estructura
dramtica, en particular el conficto, que, al de-
fnirse como la relacin establecida entre, por lo
menos, dos personajes, se convierte en el motor
de la accin.
La escenifcacin adopta tan solo las formas
exteriores de la puesta en escena, y en el texto
suelen faltar los citados elementos fundamen-
tales del drama; suele faltar el conficto, enten-
dido como motor de la accin.
Aunque la escenifcacin es tan legtima
como la dramatizacin, es inferior a ella en ca-
lidad dramtica y, por consiguiente, da lugar a
textos planos, lineales y narrativos, en los que
las fases integrantes del conficto plantea-
miento, nudo y desenlace no son el resultado
de las fuerzas desencadenadas por la accin.
La escenifcacin resulta ser una narracin en-
tre varios.
Transformacin fundamental
La dramatizacin de un texto no dramtico
exige una serie de transformaciones. En un
cuento, por ejemplo, la accin es presentada
por un narrador que, a travs de la palabra,
la cuenta. Por mucho que se enriquezca un re-
lato, por ejemplo, con imitacin de voces dis-
tintas o visajes, gestos y posturas, el resultado
fnal es una forma convencional de transmitir
la accin, pero nunca la accin misma o su re-
produccin como accin. En cambio, la drama-
tizacin somete la historia, mejor que el texto,
a una serie de operaciones para que la accin
sea producida ante el espectador, y para ello
hay que echar mano de los recursos de la ex-
presin lingstica, la expresin corporal, la
expresin plstica y la expresin rtmico-mu-
sical, que se producen simultnea y coordina-
damente.
El resultado fnal es una accin convencio-
nal, pero, al fn y al cabo, accin y no narracin.
El que la accin se realice directamente ante el
espectador supone el desarrollo de la misma
en su presencia y no una evocacin, como es la
narracin. La convencionalidad es distinta en
cuanto al grado y determinante.
Estudio previo del texto
Para dramatizar un cuento, primero hay que
leerlo atentamente y asimilar todos sus extre-
mos. As descubriremos algunos elementos que
pueden conservarse como estn, por ejemplo,
ciertos dilogos; pero otros elementos, como
algunas acciones, que en el cuento se relatan
de palabra, deben reproducirse en la drama-
tizacin; y algunos, aun formando parte de la
accin, es imposible representarlos, sobre todo
en un tipo de teatro sencillo y sin grandes re-
cursos como es el infantil. Es mejor suprimirlos
o aludir a ellos en los nuevos dilogos. Pero este
recurso es ms narrativo que dramtico, y no
conviene abusar de l.
Por ello, no se justifca la presencia del na-
rrador y conviene evitarla. Esta sencilla afr-
macin no implica ignorancia del llamado
teatro pico, ni de la funcin que la narracin
desempea en l.
82
Formacin de partes
Al aprender el contenido del cuento, la men-
te del dramatizador desarrolla la historia su-
cinta de los hechos narrados, en la que que-
darn patentes los elementos tradicionales de
planteamiento, nudo y desenlace, integrantes
del conficto. El planteamiento no es slo el
arranque del cuento, sino la presentacin de
datos o elementos que intervienen en la accin
presentados por ella misma y no a travs de la
explicacin.
El nudo comprende el desarrollo de la pro-
pia accin, que deber ser progresiva.
El desenlace es la culminacin de la pro-
gresin de la accin, de forma que claramente
queda determinada.
Estas fases del conficto quedan ms paten-
tes en el texto dramatizado que en el narrado.
Las distintas acciones que se suceden a lo lar-
go de la obra tienden hacia el desenlace y no
pueden apartarse del camino trazado, lo cual
no signifca que el argumento tenga que ser
forzosamente lineal.
Importancia de la simplifcacin
La simplifcacin del texto narrativo que se
dramatiza tiene como objetivo desprenderse
del lastre literario del cuento para conseguir
que la accin se produzca y se presente por
ella misma y desaparezca el narrador. Sin esto,
ningn texto dramtico tiene posibilidades de
ser puesto en escena.
Adems se ver si elementos tradicionales
del cuento infantil, como la triple repeticin
de hechos, la abundancia de personajes o la
presencia de elementos inaprensibles, deben
mantenerse o no.
De esta forma, el cuento primitivo puede
quedar bastante alterado. Pero es lgico que
haya diferencias motivadas por los propios re-
cursos expresivos en juego.
Nos referimos exclusivamente al caso en
que se quiera conservar el espritu del cuento
originario y no al hecho del cuento utilizado
como materia prima para construir otras fa-
bulaciones con alteraciones de su contenido
primitivo.
Es conveniente que quien dramatice cuen-
tos por primera vez, lea primero algunos
cuentos originales y sus versiones dramti-
cas acertadas, que las hay. As podr compa-
rar los resultados y descubrir cuanto aqu
se dice.
Notas
Artes. Teatro. Antologa.
Primer Taller de Actualizacin sobre el Programa de Estudios 2006.
Reforma de la Educacin Secundaria.
Se imprimi por encargo de la
Comisin Nacional de Libros de Texto Gratuitos
en los talleres de
con domicilio en
el mes de junio de 2006.
El tiraje fue de 58 000 ejemplares.
También podría gustarte
- Sonido Escenico Excerpt 2paginasDocumento9 páginasSonido Escenico Excerpt 2paginasMayra SanchezAún no hay calificaciones
- Tito Estrada ADocumento1 páginaTito Estrada ATito Estrada AmadorAún no hay calificaciones
- La Mexicanidad en El Teatro de Usigli PDFDocumento6 páginasLa Mexicanidad en El Teatro de Usigli PDFRossy AlemanAún no hay calificaciones
- Taller Máscara 4 Meses 2 Días X SemanaDocumento7 páginasTaller Máscara 4 Meses 2 Días X SemanaAlfonso Escobedo100% (1)
- II Edición Patios Del Recreo 2016 FinalDocumento111 páginasII Edición Patios Del Recreo 2016 FinalSofía DagheroAún no hay calificaciones
- Manual Del Curso Hidroponia Sistema de Raiz Flotante PDFDocumento16 páginasManual Del Curso Hidroponia Sistema de Raiz Flotante PDFSebastian Medina100% (2)
- P TeatroDocumento115 páginasP TeatroElizabeth Motta Identidadteatro Uruguay100% (1)
- Taller de Dramaturgia en La Casa de Las ArtesDocumento182 páginasTaller de Dramaturgia en La Casa de Las ArtesDaniel ZetinaAún no hay calificaciones
- MANOS A LA OBRA - Historias para Teatro de Títeres - Larry Malinarich Vargas, Titerike.Documento54 páginasMANOS A LA OBRA - Historias para Teatro de Títeres - Larry Malinarich Vargas, Titerike.Patricia100% (1)
- Taller de Montaje para NiñosDocumento2 páginasTaller de Montaje para NiñosCarolina GonzálezAún no hay calificaciones
- DIDÁCTICA DEL TEATRO I Una Didáctica para La Enseñanza Del Teatro en Los Diez Años de Escolaridad ObligatoriaDocumento112 páginasDIDÁCTICA DEL TEATRO I Una Didáctica para La Enseñanza Del Teatro en Los Diez Años de Escolaridad ObligatoriaCinthya MartinoAún no hay calificaciones
- Tesis Doctorado 1 PDFDocumento506 páginasTesis Doctorado 1 PDFLeonardo Caicedo ZazaAún no hay calificaciones
- REVISTA DE ARTES - TEATRO - BERTOLT BRECHT - Escritos Sobre TeatroDocumento35 páginasREVISTA DE ARTES - TEATRO - BERTOLT BRECHT - Escritos Sobre TeatroPatricia Mallarini RamírezAún no hay calificaciones
- Tablas 2-2012Documento132 páginasTablas 2-2012Luvel García Leyva100% (1)
- Teatro - Libro Del AlumnoDocumento26 páginasTeatro - Libro Del AlumnoNachoAún no hay calificaciones
- Pedagogia TeatralDocumento4 páginasPedagogia TeatralJaviera EspínolaAún no hay calificaciones
- 2539 11800 1 PBDocumento183 páginas2539 11800 1 PBpol_andrix100% (1)
- El Match de Improvisación Teatral Como Herramienta Pedagógica JAVIER VECINODocumento11 páginasEl Match de Improvisación Teatral Como Herramienta Pedagógica JAVIER VECINOAntonio Masgo100% (1)
- Composición Visual EscénicaDocumento19 páginasComposición Visual EscénicaRaquelGarcíaVargasAún no hay calificaciones
- El Juego Teatral Como Estrategia Didáctica en El Proceso de Enseñanza Aprendizaje. Juan P.garridoDocumento5 páginasEl Juego Teatral Como Estrategia Didáctica en El Proceso de Enseñanza Aprendizaje. Juan P.garridoJuan Pablo GarridoAún no hay calificaciones
- ES Emma DARWIN Teatro Del Silencio 08 2009Documento32 páginasES Emma DARWIN Teatro Del Silencio 08 2009TEATRO SILENCIO100% (1)
- Taller de Dirección y Puesta en EscenaDocumento2 páginasTaller de Dirección y Puesta en EscenaNata ValleAún no hay calificaciones
- 4 9 PBDocumento340 páginas4 9 PBDirección Escénica E DramaturxiaAún no hay calificaciones
- Texticulos Fragmento Sanchis SinisterraDocumento6 páginasTexticulos Fragmento Sanchis SinisterraAdrián NucheAún no hay calificaciones
- LIBRETO37041305 Libreto Que Planton Obra MusicalDocumento50 páginasLIBRETO37041305 Libreto Que Planton Obra MusicalLuis AntonioAún no hay calificaciones
- La Influencia Del Teatro de La Crueldad en "Al Borde de La Vida de Gao Xingjian"Documento143 páginasLa Influencia Del Teatro de La Crueldad en "Al Borde de La Vida de Gao Xingjian"Claudia MarinclanAún no hay calificaciones
- Material Sobre Teatro RomanoDocumento7 páginasMaterial Sobre Teatro RomanoLuis CorreaAún no hay calificaciones
- Técnicas de Control Emocional y Corporal.Documento28 páginasTécnicas de Control Emocional y Corporal.Celia RecuperoAún no hay calificaciones
- Adaptaciones Obras Teatrales Abelardo Estorino Cine CubanoDocumento26 páginasAdaptaciones Obras Teatrales Abelardo Estorino Cine CubanoMiLton Calua100% (1)
- Teatro Breve X 5Documento95 páginasTeatro Breve X 5Rodrigo Manriquez100% (1)
- VocalizaciónDocumento10 páginasVocalizaciónWilmer Ernesto Oyola ChamboAún no hay calificaciones
- Artistas-Investigadoras/es y Producción de Conocimiento Desde La EscenaDocumento388 páginasArtistas-Investigadoras/es y Producción de Conocimiento Desde La EscenaMario Cantú ToscanoAún no hay calificaciones
- Talavera Pedagogia Teatral PDFDocumento22 páginasTalavera Pedagogia Teatral PDFJosue ZoponAún no hay calificaciones
- El Teatro Del OprimidoDocumento166 páginasEl Teatro Del OprimidoLucrecia Fallon GómezAún no hay calificaciones
- Obra de Teatro No Se Culpe A NadieDocumento22 páginasObra de Teatro No Se Culpe A NadieCésar Huerta100% (2)
- La Dramaturgia Del Espectáculo de CalleDocumento13 páginasLa Dramaturgia Del Espectáculo de CalleClaudia EcheniqueAún no hay calificaciones
- Anne Bogart - Puntos de Vista Escénicos y Composición - Ovejas MuertasDocumento5 páginasAnne Bogart - Puntos de Vista Escénicos y Composición - Ovejas MuertasSabrina GEOAún no hay calificaciones
- Femininjas-Veronica Villicaña 2022Documento43 páginasFemininjas-Veronica Villicaña 2022veronicaAún no hay calificaciones
- Pompeyo+ CuerpoDocumento9 páginasPompeyo+ CuerpoRemedios PiedrabuenaAún no hay calificaciones
- Picadero27 PDFDocumento64 páginasPicadero27 PDFLa Silla IonescaAún no hay calificaciones
- Teatro TestimonialDocumento11 páginasTeatro TestimonialLaura ÁngelAún no hay calificaciones
- El Director de Teatro en México (Ramses Figueroa)Documento12 páginasEl Director de Teatro en México (Ramses Figueroa)Ramsés Figueroa100% (1)
- El Teatro de Adam Guevara y La Multiple PDFDocumento13 páginasEl Teatro de Adam Guevara y La Multiple PDFJenny Galán100% (1)
- La Vida de Los Objetos en El Teatro para NiñosDocumento9 páginasLa Vida de Los Objetos en El Teatro para NiñosLeonela LabordeAún no hay calificaciones
- Cuaderno de Dirección Teatral (Agapito Martínez) - Acotaciones 35 PDFDocumento4 páginasCuaderno de Dirección Teatral (Agapito Martínez) - Acotaciones 35 PDFVioleta NemecAún no hay calificaciones
- Cartilla Sector Artes EscenicasDocumento134 páginasCartilla Sector Artes EscenicasJohann Henao100% (1)
- ESTRCUTURA - Teatro MultimediaDocumento16 páginasESTRCUTURA - Teatro MultimediaJuan Diego Aliaga GonzalesAún no hay calificaciones
- La Pinche India de Mario Candú PDFDocumento24 páginasLa Pinche India de Mario Candú PDFKaren MatuteAún no hay calificaciones
- Teatro BreveDocumento24 páginasTeatro BreveManuel GamboaAún no hay calificaciones
- Contextualización Del Espectáculo en Vivo: Área(s)Documento22 páginasContextualización Del Espectáculo en Vivo: Área(s)Phoenix Colour ArtAún no hay calificaciones
- Poèticas para Un Plan de DirecciònDocumento16 páginasPoèticas para Un Plan de DirecciònGustavo Palacios PiloAún no hay calificaciones
- Se Vende Una MulaDocumento10 páginasSe Vende Una MulaHeriberto MartínezAún no hay calificaciones
- El Training Del Actor, Introducción. Joseph FeralDocumento15 páginasEl Training Del Actor, Introducción. Joseph FeralGunnary Prado CoronadoAún no hay calificaciones
- Creación Colectiva, Una Didáctica Del TeatroDocumento11 páginasCreación Colectiva, Una Didáctica Del TeatroSilvia TomotakiAún no hay calificaciones
- Aristides Vargas Jardin de Pulpos PDFDocumento43 páginasAristides Vargas Jardin de Pulpos PDFluis carvajalAún no hay calificaciones
- El Portal de BelénDocumento5 páginasEl Portal de BelénLuis López-Pérez0% (1)
- A Titiritiar 2 Oficial UtDocumento38 páginasA Titiritiar 2 Oficial UtMarcelo TolimaAún no hay calificaciones
- Anotaciones Sobre La Puesta en EscenaDocumento15 páginasAnotaciones Sobre La Puesta en EscenaDubián Gallego100% (1)
- El teatro de Jorge Isaacs: Identidades y contextosDe EverandEl teatro de Jorge Isaacs: Identidades y contextosAún no hay calificaciones
- Hacia una dramaturgia nacional: cinco autores del Teatro LibreDe EverandHacia una dramaturgia nacional: cinco autores del Teatro LibreAún no hay calificaciones
- Batallas y Enfrentamientos de Simón BolívarDocumento2 páginasBatallas y Enfrentamientos de Simón Bolívarjesusdavid032Aún no hay calificaciones
- Composición Del DibujoDocumento2 páginasComposición Del Dibujojesusdavid032Aún no hay calificaciones
- Región CapitalDocumento2 páginasRegión Capitaljesusdavid032Aún no hay calificaciones
- Partes de Un EscenarioDocumento11 páginasPartes de Un Escenariojesusdavid032Aún no hay calificaciones
- Obra de Teatro Original de Alejandro Sánchez OntiverosDocumento13 páginasObra de Teatro Original de Alejandro Sánchez Ontiverosjesusdavid032Aún no hay calificaciones
- La Penetración Del Capital Internacional en VenezuelaDocumento6 páginasLa Penetración Del Capital Internacional en Venezuelajesusdavid032Aún no hay calificaciones
- MEMORÍZALODocumento1 páginaMEMORÍZALOjesusdavid032Aún no hay calificaciones
- Comando de Caldeamiento de Las Sesiones de TallerDocumento1 páginaComando de Caldeamiento de Las Sesiones de Tallerjesusdavid032Aún no hay calificaciones
- Cinco Reglas para Producir Un Programa de RadioDocumento2 páginasCinco Reglas para Producir Un Programa de Radiojesusdavid032Aún no hay calificaciones
- Dialnet FantasiaYRealidadEnElTeatroDeAlejandroCasona 905365 PDFDocumento15 páginasDialnet FantasiaYRealidadEnElTeatroDeAlejandroCasona 905365 PDFGustavo AdolfoAún no hay calificaciones
- Frases para ImprimirDocumento96 páginasFrases para Imprimirjesusdavid032Aún no hay calificaciones
- KumbayaDocumento2 páginasKumbayajesusdavid032Aún no hay calificaciones
- KumbayaDocumento2 páginasKumbayajesusdavid032Aún no hay calificaciones