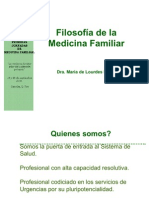Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
157-158 - HI 4-4 Bioetica Muzzo
157-158 - HI 4-4 Bioetica Muzzo
Cargado por
Vale Suque0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas2 páginasTítulo original
11435_157-158_HI 4-4 Bioetica Muzzo
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas2 páginas157-158 - HI 4-4 Bioetica Muzzo
157-158 - HI 4-4 Bioetica Muzzo
Cargado por
Vale SuqueCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
157 Elastografa transicional (Fibroscan) Kucharczyk M. C. et al.
Arte y naturaleza humana VI
Carlos G. Musso y Paula A. Enz
Servicio de Nefrologa (C.G.M.), Servicio de Dermatologa (P.A.E.). Hospital Italiano de Buenos Aires
Correspondencia: carlos.musso@hospitalitaliano.org.ar
BIOTICA
En este artculo nos dedicaremos a describir otros dos
aspectos de la naturaleza humana: la envidia y la falta
primordial, cuya exploracin realizaremos a travs del
anlisis de la obra La cabeza de Medusa (1597) del genial
pintor renacentista Caravaggio.
DESCRIPCIN E INTERPRETACIN DE LA OBRA
En esta obra, Caravaggio se retrata en la cabeza cercenada
de Medusa, monstruo que segn la mitologa clsica po-
sea cuerpo de mujer, cabellera de serpientes y una mirada
petrifcante. Perseo se enfrent a ella, utilizando el refejo
de su escudo para poder localizarla sin mirarla, y despus
la decapit; luego emple su cabeza petrifcadora como
escudo. Esta es la razn por la cual el autor eligi una
rodela (escudo circular) como base para su representacin.
La obra est plagada de simbolismos relacionados con la
envidia: la mirada torva (la envidia ve y desea lo ajeno),
la expresin de ahogo en torno a su corona de serpientes
-malos pensamientos- (la envidia termina por asfxiar a
quien la experimenta, pues se enfrenta con la paradoja
de que no puede dejar de mirar (desear) aquello que, por
serle inaccesible, le ocasiona inicialmente tristeza, luego
ira y fnalmente resentimiento. En este cuadro, Carava-
ggio utiliz tonalidades verdes, ya que este es un color
culturalmente vinculado con la envidia (vase el artculo
Hgado, hombre y cultura). De ah la famosa frase
de Shakespeare: la envidia es un monstruo verde que
aborrece el alimento que lo nutre. Asimismo, la cabeza
sangrante de Medusa simboliza la carencia, la mutilacin
que el hombre percibe en s mismo, y que es en parte el
germen de la envidia, pues el hombre que envidia cree ver
en el otro una completitud que l sabe que no posee y que
ilusoriamente cree que el otro s tiene y entonces l se la
envidia (vase artculo Arte y naturaleza humana IV).
NATURALEZA DE LA ENVIDIA
La envidia, como su etimologa lo refeja (lat. invidere), es
el acto de observar algo ajeno y desearlo para s, y que no
necesariamente siempre posee una connotacin negativa.
Son ejemplo de esto ltimo la palabra francesa envier
(desear) o la expresin espaola tener sana envidia. En
este contexto, la envidia puede ser un motor genuino para
la obtencin de logros positivos. Sin embargo, el problema
surge cuando aquello que se envidia se sabe o se considera
inalcanzable, y entonces, en vez de reconocer esta situa-
cin (resignacin, duelo), se desea destruir aquello que no
se puede obtener o a quien lo posee; esta es la polaridad
negativa de la envidia y se halla cerca de un sentimiento
de admiracin que no se tiene la capacidad de admitir, lo
cual conduce a quien lo experimenta al resentimiento y
la amargura (hiel).
ORIGEN Y CONSECUENCIAS DE LA FALTA
PRIMORDIAL
El hombre se siente desolado a causa de una sensacin de
carencia, desgarramiento y mutilacin que data de cuando
siendo an un lactante descubre dolorosamente que su
madre es un ser distinto de l (angustia del octavo mes) y
que su proximidad o lejana no depende en realidad de su
voluntad sino exclusivamente de la de ella. Es de esta forma
como se registra en el ser humano, en su tierna infancia,
La cabeza de Medusa (1597) Caravaggio
158 Rev. Hosp. Ital. B.Aires Vol 31 | N 4 | Diciembre 2011
la primera falta o falta primordial, a partir de la cual ya
nunca ms podr sentirse plenamente completo. Surgen
as en el ser humano recursos que intentan sustituir dicha
falta, los cuales mitigan esta carencia aunque solo lo logran
transitoriamente: la sed de protagonismo, la bsqueda del
reconocimiento y el ejercicio de la actividad creadora.
Con el protagonismo, el hombre cree ocupar el centro del
mundo en el que vive y de esta manera resolver su falta,
mas esta situacin no solo es efmera (tras ella vuelve a
experimentar la sensacin de carencia primordial) sino que
adems lo lleva a la disputa por los lugares protagnicos, lo
que conduce a la envidia y la rivalidad, tras lo cual se instala
una difcultad para prestar atencin a los mritos ajenos y
realizarse a travs de ellos. El otro recurso al que apela el ser
humano para aliviar su incompletitud es buscar que personas
o instituciones importantes reconozcan su mrito (reconoci-
miento); sin embargo, este tambin es transitorio, de modo
que la dolorosa herida de la falta primordial vuelve a abrirse.
La otra alternativa del hombre es la de su realizacin en la
confeccin de algo bien hecho y valioso, un logro creativo,
que d sentido a su vida ms all del reconocimiento. No
obstante, este es asimismo un recurso transitorio que se
opaca en las imperfecciones que todo autor encuentra en su
obra cuanto ms la examina (re-edicin de la falta), de modo
que el secreto ltimo est en reconocer y tolerar (duelo) la
carencia (mirar a Medusa a los ojos) y entender que la
vivencia del sentido de pertenencia, la amistad y el amor
son los estados ms cercanos al del binomio primordial.
Cuando todas estas instancias compensatorias de la falta
primordial fracasan, se abre lamentablemente el camino a
sustitutos espurios tales como la adquisicin desmedida de
bienes, los trastornos de la alimentacin y las adicciones.
Concluimos, entonces, que la envidia y la falta primordial
son aspectos relacionados de la naturaleza humana que,
segn como se elaboren, pueden conducir tanto a la salud
como a la enfermedad.
BIBLIOGRAFA
- Chiozza L. Cuando la envidia es esperanza.
Buenos Aires: Alianza; 1998.
- Chiozza L. Cuerpo, alma y espritu. Buenos
Aires: Libros del Zorzal; 2010.
- Chiozza L. Tres edades de la vida. Buenos
Aires: Libros del Zorzal; 2010.
- Corominas J. Breve diccionario etmolgico de
la lengua castellana. Barcelona: Gredos; 1970.
- Diccionario espaol-francs, francs-espa-
ol. Barcelona: Ocano; 2000.
- Musso CG, Enz P. Hombre, hgado y cultura.
Rev Hosp Ital B.Aires. 2008;28(2):91-2.
- Shafer P. Amadeus. 1984 (flm)
- Varela Domnguez de Ghioldi D. Diccionario
mitolgico y literario. Buenos Aires: Artes Gr-
fcas Bartolom; 1952.
También podría gustarte
- Ciencia Incierta - La Produccion Social Del Conocimiento - Mario HelerDocumento70 páginasCiencia Incierta - La Produccion Social Del Conocimiento - Mario HelerSilvana De Sousa Frade100% (2)
- Libro Consentimiento Informado Del Paternalismo A La Reinvindicacion de Los Derechos Humanos Del PacienteDocumento126 páginasLibro Consentimiento Informado Del Paternalismo A La Reinvindicacion de Los Derechos Humanos Del PacienteVale SuqueAún no hay calificaciones
- CV Saravia PronabecDocumento2 páginasCV Saravia PronabecJorge Alberto Saravia RodasAún no hay calificaciones
- Alba FleslerDocumento5 páginasAlba FleslerVale Suque100% (2)
- 2017 03 03 Programa Nacional de Formacion en EnfermeriaDocumento18 páginas2017 03 03 Programa Nacional de Formacion en EnfermeriaVale SuqueAún no hay calificaciones
- 2017 03 03 Programa Nacional de Formacion en EnfermeriaDocumento18 páginas2017 03 03 Programa Nacional de Formacion en EnfermeriaVale SuqueAún no hay calificaciones
- Tecsupenenfermeria5011 04Documento52 páginasTecsupenenfermeria5011 04Vale SuqueAún no hay calificaciones
- Tec Sup Salud Esp RadiologiaDocumento45 páginasTec Sup Salud Esp RadiologiaVale SuqueAún no hay calificaciones
- 71 2014 2 PDFDocumento24 páginas71 2014 2 PDFVale SuqueAún no hay calificaciones
- Programa Regional de Bioética - OpsDocumento122 páginasPrograma Regional de Bioética - OpsVale SuqueAún no hay calificaciones
- Reporte de Lectura Orientacion Educativa.Documento3 páginasReporte de Lectura Orientacion Educativa.Juga DarkAún no hay calificaciones
- Arbol de ObjetivosDocumento1 páginaArbol de Objetivosedison alexander ruiz50% (2)
- 1 AptitudVerbal Redacciã N Semana1 ClaseDocumento11 páginas1 AptitudVerbal Redacciã N Semana1 ClaseTilki CP islandAún no hay calificaciones
- El Sexto y Septimo Libro de MoisesDocumento125 páginasEl Sexto y Septimo Libro de MoisesFrater Alastor80% (5)
- DISGRAFÍA Transtornos en La EducacionDocumento27 páginasDISGRAFÍA Transtornos en La EducacionFrank BAst ValerioAún no hay calificaciones
- Vacio Recurso 01 Vacio PDFDocumento8 páginasVacio Recurso 01 Vacio PDFKarina Serratos PreciadoAún no hay calificaciones
- Guia Aprendizaje 1Documento6 páginasGuia Aprendizaje 1Leo Vides0% (2)
- 1 Filosofia de La Medicina Familiar BuenaDocumento25 páginas1 Filosofia de La Medicina Familiar BuenaEdwin OtondoAún no hay calificaciones
- Mapa de Tesoro - Carlos FragaDocumento10 páginasMapa de Tesoro - Carlos FragaRodolfo Pérez RomeraAún no hay calificaciones
- Notas Sobre PoggioliDocumento12 páginasNotas Sobre Poggioliluna corvalánAún no hay calificaciones
- Las Formas Del Relieve en El Espacio SudamericanoDocumento4 páginasLas Formas Del Relieve en El Espacio SudamericanoRaul BordonAún no hay calificaciones
- Programas de Estudio 2016Documento4 páginasProgramas de Estudio 2016Alberto LPAún no hay calificaciones
- Ividad Las Artes de La InfluenciaDocumento5 páginasIvidad Las Artes de La InfluenciaJuan Rivera Alcantara100% (1)
- FODADocumento8 páginasFODAImanol cabanillasAún no hay calificaciones
- Ciclo de La ExperienciaDocumento22 páginasCiclo de La ExperienciaLissette100% (1)
- Charlas de 5 MinutosDocumento4 páginasCharlas de 5 MinutosJHAN CARLOSAún no hay calificaciones
- Claudia Marcela Gomez Matriz DOFADocumento10 páginasClaudia Marcela Gomez Matriz DOFAJuan Esteban GomezAún no hay calificaciones
- 20.librame de La IgnoranciaDocumento5 páginas20.librame de La IgnoranciaKaritza Harumy Mesias NishizakaAún no hay calificaciones
- Gestión Estrategica AIEPDocumento32 páginasGestión Estrategica AIEPCamilo TorresAún no hay calificaciones
- Retos Pedagógicos Primer CicloDocumento3 páginasRetos Pedagógicos Primer CicloJesusAndradeAún no hay calificaciones
- Control de Lectura Pregüntale A AliciaDocumento4 páginasControl de Lectura Pregüntale A AliciaEugenia LeonorAún no hay calificaciones
- Caos Sagrado - Reflexiones Sobre La Sombra de Dios y El Yo (Self) Oscuro - Francoise O'kane PDFDocumento95 páginasCaos Sagrado - Reflexiones Sobre La Sombra de Dios y El Yo (Self) Oscuro - Francoise O'kane PDFFulana CösmicaAún no hay calificaciones
- La Potencialidad Del Trabajo en EquipoDocumento3 páginasLa Potencialidad Del Trabajo en EquipoJosé Medina100% (1)
- Adjunto 1 Manual Del Test de BlackyDocumento7 páginasAdjunto 1 Manual Del Test de BlackyMARIA FERNANDA ROJAS ROMEROAún no hay calificaciones
- Responsabilidad Social Coorporativa Libro 2011Documento359 páginasResponsabilidad Social Coorporativa Libro 2011JavierRosasz75% (4)
- Pon A Trabajar El Poder de Tu MenteDocumento59 páginasPon A Trabajar El Poder de Tu MenteR D100% (1)
- Comunicacion Terapeutica Que Te Esta Diciendo Elpaciente PDFDocumento5 páginasComunicacion Terapeutica Que Te Esta Diciendo Elpaciente PDFAnonymous iu95trpxNAún no hay calificaciones
- Roles de Enfermería EnsayosDocumento10 páginasRoles de Enfermería EnsayosNatalia SalcedoAún no hay calificaciones
- Torres de Alta HechiceríaDocumento381 páginasTorres de Alta HechiceríaSean JonesAún no hay calificaciones