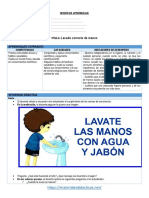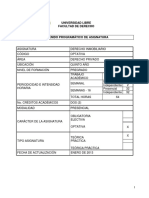Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Antropologia de La Convivencia FDZ Martorell
Antropologia de La Convivencia FDZ Martorell
Cargado por
Tony MatosTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Antropologia de La Convivencia FDZ Martorell
Antropologia de La Convivencia FDZ Martorell
Cargado por
Tony MatosCopyright:
Formatos disponibles
Mercedes Fernndez-Martorell
Coleccin Teorema
Antropologa
de la convivencia
Manifiesto de antropologa urbana
,1
CTEDRA
TEOREMA
I
Reservadosrodoslosuerechos. El contenidoueestaobraesl< protegido
porla Ley, que penasdeprbiny/omulta.... ,auem;suelas
correspondientes jnuemnil".adonc"i poruaosypL'rjuicios, para
quienesreproJujeren,plagiaren,uistrilmyereno comunicaren
pblicamente,entodoo enp;.rte, unaobraliteraria, artstica
(J clt'nlrica, o MI tran..,formacin, interpretaCino ejecucin
artstica fijaua en cualquiertipodes(porteo comunicada
a travsdecualquiermeuio,sin la preceptivaautorizacin,
MercedesFernndezMartorell
EdicionesCtedra.S A.. 1997
JuanIgnacioLucadeTen". 15 28027 Madrid
Depsi[Qlegal: M. 34.5441997
IS.BN:8437615585
Pritltcd in 5pain
Impresoen FernndezCiudad,S. L.
CatalinaSurez, 19.28007Madrid
ndice
Introduccin 11
1. Unmanifiestodecultura urbana 17
Ir. Convivircomoinvento 45
I1I. Interpretarlo local enbscivilus 69
IV. Desdelolocal a la polisemiadesentidos 77
V. Actoresdespojadosdeidentidad 89
VI. El silencioo la palabracreadora 97
VII. Pasearconel tiempoa cuestas 101
\111. Atraparelvivircontempor.neo 105
Bibliografa 109
Introduccin'
Acud a la cita con preguntas pensadas y muy espec-
ficas sobre las que necesitaba indagar. Aquel da trata-
ban sobre la organizacin de la poltica interna de la co-
munidad juda, sobre la que estaba trabajando como an-
troploga. La mujer con la que estaba citada era familiar
del entonces Presidente. Conoca bien los entresijos de
todo lo que suceda. Era adems la bibliotecaria y preci-
samente en la biblioteca se reunan los hombres, mu-
chas veces, para preparar y discutir previamente las reu-
niones oficiales.
Me extra que no me dejara subir al piso. Tard en
bajar. Nos sentamos en un banco del jardn comunal de
su casa. Pareca muy tensa. Como enfadada. Comenc a
hablar preguntndole como si no lo hiciera. Disjmulan-
do, como siempre. Todo lo que aquel da consegu que
me dijera fue:
"Por qu no me cuentas cosas acerca de tu familia?
* Agradezco a mi colega Gemma Orobitg su lectura y comentarios
crticos de algunos pasaje;;;. Al antroplogo Ismael Vaccaro le estoy lar-
gamente agradecida. Ha ledo el manuscnto y ha hecho sutiles e im-
portantes comentarios. A Rosa Vi nas, que atendi la demanda de co-
rreccin del manuscrito cuando la necesit. A Luis Silva SantOS por sus
aportaciones sobre la capoeira tan precisas r donadas con grandeza.
y por ltimo y muy especialmente a GU.':itavo Domnguez, el editor
que ha confiado y hecho posible que este texto exista.
11
Qu comis en tu casa? Anda, cuntame, qu hacen
tus padres? Has bautizado a tu hija? Dime, dime cosas
sobre ti. Nunca me hahlas de los tuyos. No haces nada
ms que preguntarme a m por los mos. No vaya ha-
blarte ms de nosotros hasta que sepa de ti tanto como
t de m."
Aadi que tena prisa. Su marido la esperaba en el
piso para comer. Intent suavizar la situacin dicindole
la verdad, que en efecto tena razn. La inv a conocer
al que entonces era mi marido y a mi hija. Nos pusimos
de acuerdo sobre el da que comera en casa y me fui.
Haba imaginado un medioda tranquilo con ella, mi
mejor informante. Incluso le quera pedir que me dejara
baarme en su piscina. Haca un calor infernal en la ciu-
dad y haba fantaseado que aquella cita podia ser el ini-
cio de unos das de aquel verano ciudadano
l
con trabajo
pero apaciguado por su jardn y su piscina. Nunca me
atrev a proponrselo.
Trabajar como antroploga entre las gentes que for-
man parte del propio sistema de vida tiene ventajas e
inconvenientes. El mayor inconveniente de entonces
0975-1984) fue que haba poca tradicin til sobre
cmo llevar a cabo un trabajo de campo de estas carac-
tersticas. Era habitual, en todo caSal que las personas
objeto de estudio se caracterizaran por ser marginales al
sistema de vida desde un punto de vista econmico. Por
ejemplo, chabolistas.
Tales objetos de estudio marginales justificaban en s
mismos el empleo del discurso y preparacin antropol-
gica. Servan para denunciar al orden establecido que
aquellos seres tambin eran dignos de ser escuchados.
Como cualquier ciudadano.
Sin embargo escog como objeto de estudio a los ju-
dos en Espaa. Especialmente los de Catalua. Selec-
cion para reflexionar a unos protagonistas que no pre-
cisaban de la antropologa para formar parte activa del
sistema. Los judOS en s se consideraba que formaban
parte principal del engranaje del sistema econmico ca-
pitalista. Por esta razn
l
durante aos, entre mis colegas
fui considerada coma no demasiado grata. Malperda mi
tiempo. O persegua oscuras intenciones. O en fin
l
no
me preocupaba como deba de lo que entonces se en-
tendan principales y autnticos" conflictos sociales".
Desde el comienzo del trabajo de campo fue eviden-
te que mis protagonistas no tenan dificultades, ya en-
tonces, para comunicarse ni para participar en el sistema
econmico instituido. Al comenzar su proceso de inmi-
gracin s les cost hacerse un lugar. Pero enseguida lo-
graron integrarse. Era claro que no se precisaba de la
antropologa para interpretar sus estrategias sobre cmo
lograban sobrevivir.
Sin embargo, lo que desde un principio me inquiet
profundamente y sobre lo que indagu durante los seis
aos de aquel trabajo de campo fue lo siguiente: cmo
l
desde la Antropolga, se podan interpretar las activida-
des que permitan que un ser humano pasase a formar
parte de la identidad juda. En qu condiciones y por
qu era reconocido como tal.
Precis:lmente aqu, en Catalua. Donde nadie jams
entonces pistas ni nocias que dieran
contenido a esta cuestin. Como consecuencia de esta
inquietud, que resultaba fundamental y difcilmente le-
gible a priori, surgieron muchas ms.
Vi sufrir a mis protagonistas por su autodefinicin y
reconocimiento como judos. Me explicaron con enor-
mes cautelas cmo lograban transmitir tal identidad a
los suyos. Las grandes satisfacciones que les proporcio-
naba su identidad. Las enormes dificultades individuales
y colectivas que aquello les provocaba.
Entend que era fundamental intentar interpretar
cmo los seres humanos nos reconocemos unos a otros
como tales humanos. Qu estrategias empleamos para
convivir. Siendo todos sujetos de la mjsma especie, sin
embargo, recreamos continuamente diferentes identida-
des. Y es ms, interpret que el objetivo implcito en el
vivir humano es lograr que pervivan esas diferencias.
12 13
Han pasado veinte aos. Dej de ser ms o menos
inquietante para m este tema, respecto a los judos, en
el ao 1984. Pero desde entonces he dedicado muchsi-
mos das a reflexonar sobre todo ello, ms all y a ve-
ces al margen de aquellos protagonistas que me sopor-
taron durante aos.
He elaborado un pensamiento, un punto de mira
desde el que uhicar y hacer las difciles preguntas que
me han surgido para interpretar "la construccin de la
identidad de los humanos". A lo largo de veinte aos.
Seguro que mis colegas antroplogos se interesan
por discutir estas cuestiones. En esta obl.! intento expo-
ner las estrategias que he ideado para reflexionar sobre
estos temas. Interpretando que la identidad de humanos
se construye.
Qu papel de..'iempean los diferentes grupos de
edad en la articulacin y organizacin de nuestra vivir?
Cul es el del gnero? Qu tienen en comn hoy g-
nero y edad, respecto a los actores que han sido el ob-
jeto de estudio convencional de los antroplogos: los
exticos?
Qu suponen, respecto a la construccin de la iden-
tidad, los actuales cambios de comportamiento de los
jvenes o de ]05 viejos? Estn dicindonos algo impor-
tante respecto a la recreacin de las identidades colecti-
vas? Aluden a cuestiones sobre los sistemas de adscrip-
cin de los sujetos a esos complejos sistemas de vida?
Qu papel representa la ciudad? Qu tiene que decir
la antropologa sobre el vivir compartido, las ciudades, la
recreacin de las identidades colectivas y por tanto los
nacionalismos?
stas son algunas de las preguntas que han empuja-
do a que este texto se convierta en realidad. Tratar de
transmitir el punto de mira desde el que reflexionar an-
tropolgicamente sobre estas cuestiones.
El eje del pensamiento de esta obra se centra, pues,
en observar el proceso de construccin de la identidad
colectiva ---que supone la individual- de los actores de
nuestra especie, la humana. Qu relacin inevitable
existe entre tal actividad y la organizacin del vivir co-
lectivo? Es decir: hemos utilizado los humanos un m-
todo para construir nuestras sociedades? Qu papel tie-
nen las norma."" pautas y leyes que dan entidad y rigen
cada particular sistema de vida compartida?
Es sabido que tales actividades hoy, ineludiblemen-
te, deben propiciar que convivan actores representantes
de diferentes identidades.
Recrear las identidades de cada cultura y establecer
.;j.;temas de vida en los que convivan diversas culturas
es una actividad fundamental, inevitable y no esttica.
Inventamos sus trminos y los recreamos continuamen-
te. En ese juego estamos todos inmersos. Comprometi-
dos. Obligados a hablar y proponer. Y por supuesto,
ms que nadie, la Antropologa.
1';
14
1
Unmanifiestoantropolgico
deculturaurbana
El objeto deanlisisdela Antropologiahasidosiem-
pre las diferentes culturas y sistemas de vida en los que
el/as conviven. Es decir, la actividad de los actores de
nuestra e::,pecie al organizar'y recrear el vivir comparti-
do. Yhasidosteunobjetoexplicito,enunciado. Quy
cmohacen los humanosparaconvivirentre s yconla
"naturaleza" hasido el objeto queiehadado entidad a
laAntropologacomocienciahumana.
Podemosacordar que la Antropologa asienta races
en el momento en que se reflexiona y escribe sistem-
ticamente sobre diferentes culturas o sistemas de vida.
y que sellevaa cabo tal actividad, entonces, conelob-
jetivoexplcitode"saber"sobre elquehacerdelosacto-
resde otras culturas.
Se entiende que, para Europa, el encuentro terrible,
chocantey difcil entrediferentesculturassedaenel si-
gloxv, enAmrica. Yque tuvo consecuencias diversas,
todasdehondura. La queahoramsinteresaes queEu-
ropa descubri la existencia de seres y vivires que no
habaprevisto,impensables.
Podemos afirmar que esa sorpresa y el reconoci-
miento deaquellos otros comohumanosperodiferentes
ensuvivir, ensu cultura, son motorimportante del dl'-
17
sarrollodelpensamientoantropolgico. Deloqueseha
denominadoreflexionarsohrela otredad, el otro.
La actividad antropolgica tiene aqui un hasamento
principal. Porque cuando los reyes espaoles enco-
miendan a sus representantes en el gohierno de aquel
continentequetomennotafiel decmovivenyqu ha-
cenlasgentesdeaquellastierlds, noestnhaciendoex-
plicita su intencin de proyectar el futuro teniendo en
cuenta algo sahido para ellos: las dificultadesquesupo-
neconvivirentrediferentesculturas? J.
La normativa que la Corona espaola impuso a ,,>us
representantesseconcretayacumula enlosArchiuos de
Indias. Documentos valiossimos que dan constancia
del sistema de pensamiento de los invasores, desde el
queelahorarony dieronsignificadoal "nuevornundo"2,
De la visin que tuvieron los espaoles sohre aquellos
otros, desdesu propiacultura. Enel marcodelaciviliza-
cin occidentll. Y desde ah impusieron prohihiciones
mltiplesalvivirindio, e ignorantessistemasderelacin
yexplotacindel medio.
Pero a la vez aquella documentacin da noticia de
que los reyes espaoles eran conscientes de la."; dificul-
tadesquesuponaconvivirenunmismosistemadevida
---el que ellos imponan- culturas diferentes. Quiz
pretendancontalactividad, conaquellosescritosydes-
1Debemosrecordarque fueron reyesque protagonizaron la ex-
pulsindeEspaa deactores diferentesculturalmentehablando-ju-
dos y morm. Conocan bien las graves consecuencias y dificultades
de COnstruir una"unidad" comola deEspana. Unin que supusoela-
borar una ingeniera de convivencia dificil enLonces y hasta hoy. Las
actuales para convivir entre Castilla. Pa,..; Vasco, Catalu-
a. Galicia y Andaluca, entre otros, forman parte de esa construc-
cin. Enelsigloxv, e1ahorartal unidadsuponala presenciade cultu-
ras comola rahey la juda. Ambas representabanreligiones disrintas
a la que la Corona miliz como estrategia bslCa para construir esa
unidad.
2CuyRozaltha rrabajado coninteligenciaestetema uesdelos ar-
chivosdeMxico. Remito a este autor ya suobraa los interesadosen
estascuestiones.
-Al
cripciones,sopesary medirelesfuerzodeSLlS arlt.... v.1.'"
piraciones de invasores. Pretender "saber" 'ICl'n;1 dt,1
comportamiento de aquellos otros form parl<.: del llli ....
mo colonizador.
Se invadielvivr de los indiosy se lleva l'ilh(11:111
prepotente gesta conociendo que la convivencia 'OI1
culturasdiferentes noesasuntonimio. Aquellos l'Sl'lle 1..,
muestran la conviccin y necesidad de interprl'lar 1:11,,....
humanas. sta es la lahor que da ,';l'nlit!o
hoyalpensamientoantropolgico.
Lo que denuncian por tanto los Archivos de /m/las
--entre otras importantes cuestiones- es que, aun h;l
hiendosido los espaolespioneros enese inters y l'S
fuerzo, tod.lvia hoyesa documentacin tiene pendienlc
su mayor utilidad. Se pidi y acumul por la Cornll:l
para reflexionar sohre la dificultad que supone apn'll'
der a convivir entre culturas diferentes}. Tal actividad
es lo que da sentido al pensar y reflexionar de la An
tropologa, Sin emhargo, todava se prescinde asidua-
mente en este pas de la voz de los especialista..., l'll
esasdificultades.
Actualmente la Antropologa como"ciencia" se halla
algoconfusa, enparte, porlas reflexiones denominada....
posmodernas. Ahora se hace explcito y se reCOnO('l'
quela palabraantropolgica, desdesiempre, ha genl'r:l-
do discursos que tenan mucho de ficcin. Y tal ficcin
consisteenquelos especialistashan credohablar...,ohrl
el otro extico, peroenverdadlo que hanhechoes ha-
hlar sohre y para las sociedades que han producido
pensamientoantropolgico.
Esto se hace evidente cuando se asume algo cierlo;
1
3Apesarde ello. en Espaa la antropologaslotient' prl'M'ncia
de forma institucional a paltir de finales de losaos 60 ue (..... tt
Peroan hoy daes una disciplina ron escaso reconocil1lit'nlo .'-tJci:d.
A sus especialistas no se les da hlgar para exponersus rd1cxiol1c.... t'
interpretaciones. Hecho que contrasta profundamente frt'nlc al rl'.'>to
deEuropay desde luegoAmrica.
18 19
que el lenguaje es un sistema de signos y como tal no
se refiere a un mundo existente sino que construye ese
mundo.
La Antropologa ha hablado desde su mundo, su
lidad y para ella. Si en esa labor ha utlizado al otro
lico, que es cierto, no qtliere decir que haya hablado so-
bre ese otro.
Es verdad, sin embargo, que tales operaciones han
generado fascinantes discursos sobre lo que denomina-
mos realidad humana. Tambin han propici<ldo reflexio-
nes interesantes sobre cmo pensar y convivir entre di-
ferentes culturas. Estas reflexiones se han concretado
desde distintas aproximaciones tericas, o lo que es lo
mismo, desde diversos puntos de mira para interpretar
tal realidad. En cualquier es cierto que han contri-
buido a instalar el relativismo cuando se observan dis-
tintas leyes socioculturales que rigen a las diferentes cul-
turas.
SOBRE QU ACfonES HUMANOS HA VENSADO
r:L DISCURSO ANTROPOLGICO?
Nadie duda de que el encuentro con aquellos otros,
en Amrica, cre gran incertidumbre. Y la mayor consis-
ti en idear cmo "pensar" aquellos seres que les salan
al paso. Es decir, si Espaa se hablaba de tierras y
conquistas, [os sucesos implicaban tener que actuar, ha-
cer cosas concretas con seres al parecer humanos, que
tenan sistemas de vida diferentes. Dificilsimos de "leer"
para 3quellos invasores!
Lo ms enrevesado de todo fue prever las conse-
cuencias de no aniquilar ni arrasar a aquellos Seres im-
pensados. Haba que idear entonces nuevos sistemas de
relaciones, de vida compartida. Aprender a pensar y
conCretar qu hacer para dar contenido, en el vivir coti-
diano, a las nuevas situaciones. A conceptos tales como
el de tierras conquistadas (con seres inimaginables) o el
de tierras impen'ales. Situaciones que supom:n
de vida en los que es preciso que convivan culturas di-
ferentes. Es decir, seres con costumbres, con leyes ca,..,i
seguro antagnicas.
Las dificultades, adems! estaban garantizadas por-
que los invasores tenan como arma principal para con-
seguir su objetivo -imponer su dominio- reproducir
el particular sistema que les habia permitido llegar hasta
all. Y de esa forma obtener la sancin pblica y por tan-
to el reconocimiento de que sus invasiones y su queha-
cer eran validados por el orden imperante en los pases
y civilizacin de origen.
se es el lugar en el que el pensamiento antropol-
gico tuvo origen y se asent: en la necesidad que tuvie-
ron nuestras sociedades de generar ideas para controlar
ese tipo de situaciones y hts dificultades que ellas mis-
mas crearon.
Resulta obvio en consecuencia afirmar que el pensa-
miento antropulgku se ha elaborado desde el propio
sistema de vida y para s. Sus punws de mira, las pre-
guntas que se ha formulado sobre el otro, todo sU dis-
curso, se ha dirigido a los actores de la propia sociedad.
Adems la palabra antropolgica ha versado sobre
yectos del propio sistema. Proyectos sobre cmo apre-
hender e idear relaciones con otros de la misma espe-
cie. Por supuesto que tales discursos han interesado
tambin a todas aquellas sociedades que se encontra-
ban en similar lugar de pensamiento e inters respecto
al ofro.
Se entiende que en las sociedades con pensamiento
antropolgico hemos hecho "uso" de la diferencia
ciocultural para recrear lo que denominamos "nuestra
realidad". Ello es aceptahle si convenimos que la activi-
dad antropolgica se instala en sistemas de vida que tie-
nen un proyecto implcito (elaborado con peor o mejor
fortuna): el de hacer posible que convivan culturas dfe-
rentes en una misma sociedad.
sta es precisamente una de las cuestiones clave dI.:'
20
II
las que aqu se tratan. que han existido cultu-
ra.';; diferentes
4
. Muchas de ellas han desaparecido. La
cuestin ahora recordar que las denominadas cultu-
ras exticas las hemos podido observar en procesos de
asociacin entre s.
Las relaciones entre culturas exticas, 3rticuladas
por intercambios matrimoniales, econmicos, polticos
o religiosos fueron ms o menos estables y han cons-
tituido una actividad Constante. Es m5s, podemos dar
noticias precisas sobre y profundos procesos
de interrelacin y asociacin entre aquellas culturas di-
ferentes
5
.
Pero aUn siendo as, slo en sistemas de vida con
elaboraciones concretas como las ciuitas tiene lugar un
salto cualitativo y fundamental respecto a las relaciones
entre culturas diferentes.
DE QUf:. SALTO CUALITATIVO E'-'TA.\10S HABlANDO?
El camhio que se plantea es el de fa creacin de esta-
bilidad, de permanencia de las relaciones entre diferen-
tes culturas ---en un mismo sistema o sociedad- a par-
tir de la construccin de las ciot'fas. Da lo mismo ahora
que aludamos a urbes mnimas o grandes.
De la misma forma ql1e no importa ahora discernir en-
tre ciudades divididas en barrios o caEes en las que viven
y se adscriben actores de culturas concretas (por ejemplo
Chinatown en Nueva York); o que sepamos que hay ciu-
dades donde tambin conviven actores de culturas distin-
Aqu se entiende por cultura una definicin genrica que plan-
te en Sobre el CO'"lcepto de cultura, Barcelona, Editorial Mitre. ]989.
Se propone que "cultura es la prctica social que implica una concep-
cin de tiempu y espacio"
'i Estamos pensando en la figura del Big Man o Grandes Hombres.
ISobre el planreamiento de csre tema vase M. Fernndez-Martorell,
Creadores)' l'ividores de ciw:lades, Barcelona. Editorial EUB, ]9%.
tas y sin embargo estn dispersos, en su :asentamiento,
por toda la ciudad (por ejemplo los judos en Catalua).
Quedan excluidos de esta aproximacin los proble-
mas que supone hablar de la dualidad mundo mral y
mundo urbano; no tiene inters aqu por tratarse de una
estrategia analtica.
Hablar de tal dualidad ha sido til para desarrolbr
determinadas reflexiones. Pero tambin es evidente que
esa dualidad alude a la organizacin del vivir de actores
pertenecientes al mismo si'ltema de vida. Sobrevivir, para
los urbanitas o para los campesinos, supone una mutua
supeditacin. En diversos niveles y que aluden a rde-
nes tcnics, econmicos y poltico.."i.
Es evidente que b definicin y delimitacin del terri-
torio que representa una civitas, as como la definicin
de quines son los actores definidos como ciudadanos,
e.s el resultado de largusimos procesos de asociaciones,
guerras, conquistas, encuentros y desencuentroS.
Los trmloos de las convivencias, marginaciones y
supeditacione.s al vivir estable de las ciZJitas han ido va-
riando a lo largo de los siglos y han sido particulares en
cada ocasin. Se ha recorrido un largo camino hasta l\e-
gar a un hoy inmerso en la inevitable interconexin en-
tre pases.
Velmos en qu marco y bajo qu condiciones gene-
rales --desde un punto de vista terico-- se dio ese
proceso de comunicacin de convivencia entre
diferentes culturas.
QU RElACN HAY ENfRE VIDA EN "CIVlTAS" y CONVIVENCIA
DE JlfERENTES CULTIJRAS?
Hace miles de aos que se Crearon sistemas de vida
con civitas. Tenemos constanCl<L de algunos de ellos
gracias a que permanecen en forma de ruinas; merced a
que sus construcciones dejaron memoria ms all de la
existencia de sus protagonistas o descendientes. Este fe-
2:\
122
jetivo de sobrevivir. Slo los adultos, con sus acciones,
nmeno se concreta en muros y cobijos ms o menos
harn posible que cada "nuevo" actor lo alcance.
escondidos, ruinosos o recuperados muy cuidadosa-
La necesidad de las humanos de elaborar e idear las
mente
6
.
actividades necesarias para sobrevivir es lo que hace
Lo que aqu se propone es que las ruinas de civitas
rosihle que se establezcan categoras y diferencias entre
representan la instalacin de un mtodo especfico para
esos protagonistas.
organizar la convivencia y poder sobrevivir?
En las civUas esas actividades implican instalar al su-
La propuesta es que las sociedades que finalmente
jeto en este mtodo. En un marco de diferencias de sta-
se representan en ct'vitas se caracterizan porque asien-
tus que le adscriben, nada ms nacer, en uno u otro lu-
ran la posibildad de que convivan en un mismo sisterna
gar de ese juego. La consecuencia es que ese mtodo
cultura:} diferentes. Para alcanzar este objetivo -implci-
convierte a todos los actores del sistema de vida en pre-
to-- sus actores utilizan siempre el mismo mtodo.
sos de l.
F" mrodo al que Se est aludiendo y que .se instala al
En definitiva, las diferencias y jerarquas de status
convivir en ciuitas y durante su proceso de sedentariza-
son creadas! inventadas y como tales innecesarias. Ine-
cin es el de la suma de normas, leyes y en definiriva es-
xistentes antes de este proceso.
trategias que inventan sus protagonistas para sobrevivir
Bajo ese mtodo tienen cabida para sobrevivir repre-
(alimentarse) .
sentantes de cualquier cultura. Tan slo deben asumir
Se concretan relaciones entre los actores implicados
las leyes, pautas y normas de comportamiento que pro-
en Lt construccin de las civitas, que se fundlmentan en
pician que las categoras de statu...\' de tal sistema de con-
un proceso de abstraccin.
vivencia se reproduzcan. Como verem08, es ah, en esas
Se organizan entre s asentndose en nuevas catego-
texturas, donde se convierte en realidad estable la posi-
ras y diferencias de status. Instalando en eS:-ls diferen-
bilidad de que convivan culturAS diferentes. Texturas,
cias una lgica de oposiciones, correlaciones! exclusio-
por otra parte, eternamente inestables, cambiantes.
nes, compatibilidades e incompatibilidades para alcan-
El mtodo no precil'i<I de unos protgonistas concre-
zar en definitiva el objetivo de sobrevivir.
tos para darle sentido, Y es ms, no supone que se deba
Es esa lgica en s misma la que da sentido a la pre-
concretar en un modelo II otro de ciudad. Fue tan vlido
tensin de sohrevivir; es decir, se presenta a 100S pro-
en una ciudad medieval europea como lo es en una mo-
tagonistas como el nico camino viable -participan-
derna ciudad africana actual.
do en este juego de diferencia."l- si ,"le pretende tal ob-
Porque el mtodo para sobrevivir que se instala en
jetivo.
las civitas no obliga a la convivencia entre culturas. Se
No debemos olvidar que individualmente nacemos
lima a hacerla pusible. Aunque hoyes eviuenle que lal
desprovistos de la informacin necesaria para llevar a
convivencia se ha consolidado.
cabo las actu;lciones que nos permitan alcanzar ese ob-
Pero debemos recordar que slo ser muy a la larga,
milenios despus de iniciar este proceso de abstraccin,
6 De hecho la "Iecrura" de esos muros supone en si Ufi;: interpre- cuando el pensamiento sobre el otro y el estudio sobre la
tacin. conflictividad que implica la convivencia de diferentes cul-
7 Ya he argumentado y dicutido en otro lugar (996) que las ur-
turas en un mismo sistema de vida se sistematice. Es de-
bes imtalan la POSt'bitidad de que en un mismo sistema conviv<ln c\ll-
cir> se concrete como pensamiento antropolgico. Espe-
turas diferentes.
25
24
cficamente se idearn y formulad n teoras y metodolo-
gas de anlisis para la interpretacin de tales actividades.
Se puede afirmar que las dvitas dan constancia de
que, siendo los humanos muy diferentes culturalmente,
pretendemos comunicarnos, convivir manteniendo estas
diferencias.
QTJ RELACIONES SE ESTABLECEN PARA SOBRI::V[Vm
EN SOCIEDADES NO ORGANIZADAS EN "CIV[YAS''?
Es cierto que es un comporramiento y necesidad co-
mn en la especie humana el idear estrategias para al-
canzar el objetivo de sobrevivir.
Recordemos que la especie humana tiene como es-
trategia biolgica aprender comportamientos para po-
der sobrevivir mediando para ello los adultos en pro de
los "nuevos" protagonistas, los recin nacidos.
Esta situacin no es comn a todas las especies. S;:lbe-
mos que algunas aves tienen informacin gentica sobre
cmo efectuar Jas migraciones
H
Sahen qu comporta-
miento tienen que llevar a cabo --sin aprendizaje pre-
vio-- para lograr sobrevivir. La especie humana nace des-
provista de esa caracterstica y ello le supone la necesidad
de desarrollar, en ese orden de cosas, conocimientos.
La cuestin es la siguiente. Durante miles de anos los
actores de las culturas "exticas" han utilizado las dife-
rencias de gnero (mujeres-hombres) y las de edad (ni-
as/os-adultas/os-viejas/os) para estahlecer y organizar
vida compartida.
Las diferencias de gnero y edad articulaban las rela-
ciones y determinaban el acceso diferenciaL a alimentos
y cobijo, alcanzando as el ohjetivo de sobrevivir.
fl Puede verse E. Gwinner, y W. Wiltschko, "Endl)genously controll-
ed changes in migratory direction oE the Garden Warbler", Silvia Borin.
j. rcomp.), Physol, 125, pgs. 267-27:3, ]978. Y tambin Thomas AlIer-
staum, Blrd mtgratioT/s, Cambridge Univetsity Press, 11 edicin, 1990.
Sucede que para alcanzar el mismo fin se superpo-
nen -a las diferencias de gnero y edad- e idean nue-
vas categoras entre los actores, las de status, segn de-
ciamos.
Este proceso de ideaCn se ha dado en distintos mo-
mentos histricos y geogrficos, sin conexin entre s,
con resultados v:uiados pero siempre bajo el m ~ m o m-
todo.
No creo necesario destacar que esta manera tan sim-
ple y esttica de presentar procesos siempre particula-
res, complejos y varadsimos, tiene inters slo para
presentar un lugar, un punto de mira desde el que inter-
pretar fenmenos, hechos locales.
Cada caso, cada sistema de vida que se concreta en
civitas es particular. El comn denominador es el proce-
so de abstraccin que, sobre el objetiuo de sobrevivir, se
idea. En l se asientan, se concretan o ~ comenidos y las
diferencias de status.
Es de esta manera, precisamente, como los sistemas
de vida "representados" en ciudades asientan la posibili-
dad de que convivan culturas diferentes.
Es la posihUidad de tales convivencias lo que se est
representando en las civitas. Cuando encontramos rui-
nas, restos arqueolgicos, aun desconociendo casi todo
sobre sus habitantes, se entiende que las actividades y
las relaciones entre sus protagonistas se han rnultiplica-
do. Se ha concretado el proceso de abstraccin que he-
mos citado.
El mtodo rara sobrevivir en cfuftas no requiere unos
protagonistas adscritos a una culrura concreta. El mto-
do en s genera jerarqua entre los actores. La organi-
zacin poltica cristaliza en diferencias de status antes
impensables. Sabemos que este fenmeno ha pasado si-
multneamente en lugares alejadsimos e incomunica-
dos entre s. Con resultados semejantes aunque no idn-
ticos.
Sobre igual necesidad de desarrollar actividades para
sobrevivir se idean nuevas diferencias, categoras que
26
27
rece presuponer tal mtodo es que l;t convivencia e5;
suponen un acceso diferencial a "la natUf"<l!eza", a los
y estableentrediferentesasentndoseenla com-
alimentose instrumentosquepermitenalcanzareseob-
petitividad -porno hablar de agresividad- entre sus
jetivo. Se crean leyes, pautas y normas de comporta-
protagonistas. Y sucedeas tantosi observamoslas rela-
mientoquesesuperponena las quesiemprehanexisti-
cionesentrelos actoresconstruidasentrminosdedife-
dodegneroy edad.
rencias de status; como las que se establecenentre los
Estas nuevas diferencias de se presentanpara
lossujetosquenacencomoinevitables yviven adscritos cultur:.tlmentediferentes.
Sabemos que muchas ct'vitas se fundan a partir de
enunfugaru otrodeeste de status-gnero-edad.
sistemas de vida que utilizan a esclavos de forma esta-
ble. Estos esclavos pertenecen siemprea otras culturas;
a culturas diferentes de quienesdominan el mtodo de
QU PERSIGUE ESTA FORMA DE SOBREVIVIR EN LAS "CIVIB..""?
sobrevivir.
El proceso de que sustentaese mtodo
Sabemos que la organizacin sociocultural, las leyes
se sosene inmiscuyendo a los actores enel juego de
que heredan los "nuevos" sujetos al nacer en una G-
sttltuS y se concreta enun sistema de vida compartida.
viras, les presupone la vinculacin inapelable a partici-
Esesistemaescomnpara losprotagonistas.
paren ese juegodecategorasde individuo'<,: diferencia-
Nunca ha sido Un juego entre individuos indepen-
dosenstatus.
diente..<;. Las sociedades con civitas p\anran sistemas de
Crear categora.'l' entre los aclres pam alcanzar un
vida donde es posible establecer relaciones entre di-
objetivo necesario y que anteriormente se satisfaca
ferentesculturas. Losactoresdecadaunaintentarnque
esas diferencias presupone idear nuevos argumentos
paraorg3.niz:1r las relacionest:ntre losprotagonistas.
su particular lgica perviva, se mantenga. Sea posible
Debemos recordar aunque parezca ohvio que este recrearla.
Observemos, porejemplo, la distinta situacin entre
mtodo, el ideado parasobreviviren civitas, se elabora
los gitanos en Catalua, ubicados --econmicamente
porpartedeunosprotagonistasquemientrasllevabana
cabo tal proceso de invencin estaban alcanzando ese
hablando-- enun\ugarmarginal, yel grupo judo, que
haparticipadodelsistemaeconmicoentodoslosluga-
objetivo. Delo contrario hubieran,entalproceso, pere-
res-statw..- delsistema. Enamboscasosla recreacin
cido cj.mbiado de estrategia. Ya haban heredado or-
desuscultura.s, el quepervfvan, hasido objetivopriori-
ganizaciones, sistemas para sobrevivirsin necesidad de
tarioenlas actividadesdesusprotagonistas.
eseprocesodeabstraccin.
Porqueloquetienenencomnesque amb&:i cultu-
No cabe duda de que perseguan por tanto instalar
ras, juda y gttana, forman parte deunsistema de vida
novedades ensusrelaciones. Y est claro que, respecto
compartidaquetiene{l otra cultura como dominante, la
a la comunicaciny relacionesentreculturasdiferentes,
catalana, y que actacomo"receptora". Y sa es la que
loqueseconstataesqueseestablecensistemas de vida
dominaelmtodosobrecmosobrevivir.
dondenoslosonvJablessinoqueSe concretanenuna
El mtodo, dedamos, norequiereautoresconcretos.
realidadestable.
Pero lo que s sucede, como eneste caso, es que unos
De hecho, dado queelmlOdo es independiente de
-loscatalanes- imponenelcontenido; 13.5 pautas, le-
quin le d contenido, se reproduce no adscrito a la
yes y normas de convivencia que le dan entidad. Estas
identidaddesusactores. Sinembargo, Jo ques quepa-
29
28
leyes inciden especficamente .sobre el .sistema de rela-
ciones y por supuesto en las que se establecen entre los
actores de diferentes culturas.
Los sistemas de vida en civitas utilizan siempre igual
mtodo para sohrevivir. Elaborando contenidos particu-
lares en cada caso. Puede haber coincidencias entre 50-
cie(bdes y estrategias, pero en absoluto estn preesta-
blecidas.
En definitiva, ,<e ide un mtodo para sohrevivir no
dependiente de quin lo represente, sino que est ah
como estrategia para r un objetivo comn.
Lo relevante que actuamos como ."i el mtodo que
utilizamos para sobrevivir nada tuviera que Ver cun la
definicin ue humanos que sus usuarios hagan de s. So-
bre su identidad. Es ms, actuamos como si tal defini-
cin nos viniera dada. Como ,,,i fuera una cuestin al
margen e independiente de cmo sobrevivir.
La consecuencia de tal error es que queda as, al
libre albedro de quienes se imponglll en el poder, el
cmo se establecern las relaciones entre los protago-
nistas de los diferentes status que articulan la sociedad.
Tamhin ser a su conveniencia el cmo se establecern
las relaciones entre los 3ctores de las diferentes culturas
que conviVan.
Lo que provoca este mtodo para sobrevivir y ac-
tuar desde la conviccin de que nuestra cualidad de
humanos nos viene impuesta es que pueden suceder
COsas como la instalacin de la locura en el podeL
La Alemania nazi lo constata. Se aniquil tenazmente
a actores de culturas concretas. Como si stos -por su
idemidad- atacaran al propio mtodo para sobrevivir.
Como si el mtodo en .s defendiera a unos u otros acto-
res. Como si el mtodo no permitiera, precisamente, la
convivencia de culturas diferentes.
Lo ciert es que los sistemas de <.:onvivenda entre
culturas diferentes son producto de elaboraciones par-
ticulares de cada pas, de cada sociedad. Es arbitnlrio
que una cultura u otra sea la domin3nte. Es una conse-
cuencia y construccin de procesos donde
normalmente las guerras han desempeado un papel
fundamental.
Los complejos sistemas de relaciones, asociaciones y,
en definiva, sistemas de vida en los que conviven (ul-
mras diferentes, dan contenido a las diversas historici-
dades.
CMO SE RELACIONA ESTA FORMA DE SOBREVIVIR
CON LA RECRFA.TN DE D1FEHENTES CULTURAS?
En el interior de un sistema de vida que se represen-
ta en civitas pueden recrearse, pervivir culLuras diferen-
tes, siempre y ('uando tengamos presente que todos sus
actores estn obligados a compartir i/l,ual mtodo para
sobrevivir. Todos los protagonistas adscritos a tales sis-
temas de vida estn inmersos en idntico juego de estra-
tegia.s.
El juego de las diferencias y categoras de status se
reproduce con la contribucin de todos los participan-
tes. Desde los dominantes a los m3rginales.
Los nuevos actores, independientemente del lugar
que OcUp:1n y de que se ad.scriben desde su n:1cimiento
a una cultura as ."u identidad-, contri-
buyen a m3ntener este sistema.
Las actuales e hirientes dificultades denominadas
"nacionalistas" nacen de la incapacidad y torpezas de los
protagonistas ptlra articular nuevas propuestas de convi-
vencia. Propuestas a la altura de las enormes posibilida-
des que se abrieron con el mtodo para sobrevivir que
se instal en de vida en cidtas.
30 31
CMO SE RECRF.AN L"'-S CULTURAS y SE RElACIONAN ENTRE s?
Es evidente que los seres humanos nacemos incom-
pletos:>. Los nuevos sujetos se ven obligados a aprehen-
der y participar de las leyes socioculturales que los adul-
tos de su sociedad tienen instaladas. Lograrn as ser ad-
mitidos, adscritos como uno ms al sistema de vida que
les ha tocado en suerte. Los nuevos sujetos necesitan
aprender el cdigo de lenguaje que les nombra y los
comportamiemm, que en l estn implcitos.
Lo fundamental es saber que, para que un nuevo su-
jeto sea admido como uno ms, no basta con que se
inscriba en el registro civil; ni wmpoco que participe en
ceremonias religiosas como el bautismo catlico o la
Berit-Mila juda (que integran a la Iglesia catlica o al
reino de Yahv). Es preciso que participe de las pautas
de comportamiento instaladas en este sistema de vida
compartida.
Pautas tan cotidianas como la presentacin pblica
del nuevo sujeto por parte de la familia a los amigos, a
la comunidad, son bsicas para que el nuevo actor sea
reconocido y admitido como uno ms de la colecti-
vidad.
Tanto si estas presentaCiones se llevan a cabo de ma-
nera formal, con festines sumamente elaborados, o in-
formalmente, no vara el objetivo que se persigue. Inclu-
so la palabra y los gestos adecuados que se desarrollan
en tiendas y calles al felicitar a un nuevo actor y a sus
padres forman parte y permiten la adscripcin del nue-
vo sujeto en el Nosotros. Todos somos protagonistas,
cada da, de estos festines.
En definitiva, cada una de las pautas de comporta-
:> En el siguiente captulo se expone ampliamente el lugar desde
el cual se reflexiona para hacer esta afirmacin.
miento, normas y leyes que se espera cumplan madre,
padre, familiares y amigos o comunidad de relaciolwsl
D
forman parte del proceso de adscripcin del mll'VD
sujeto.
Pero debemos tener en cuenta que nuestros siste-
mas de vida se caracterizan porque conviven diversas
culturas.
Una como la inscripcin a clubes o a otras
asociaciones contribuye a que los nuevos sujetos lle-
guen a formar parte del Nosotros. Tales asociaciones en
s mismas representan el particular sistema de conviven-
cia entre culturas diferentes y stas contribuyen a que tal
institucin tenga uno u otro carcter.
Se ilustra esta cuestin con el ejemplo de un club de
futbol como el Barcelona (FCB), supuestamente sin limi-
taciones de inscripcin.
Lo cierto es que en ese club participan jugadores de
todo el mundo. Aunque es evidente que el Barra es
m.'" que un cluh.
Al prestigioso jugador Stoitchkov. de origen blgaro,
se le considera integrado en Catalua de pleno derecho.
"Este ao 'JI ganar la copa del rey" (comenta un infor-
mante) "proclam desde el halcn de la Generalitat:
'Esta la tena el rey y ahora se la damos al rey de
CataJunya que es Jordi Puja!.'" Por el contrario un juga-
dor como el brasileo Ronaldo es acusado asiduamente
de "no estar defendiendo los colores, no los siente y si
lo hace es supeditndolos a los suyos, a los brasileos.
l, este ao, ante idntica situacin que Stoitchkov pero
a raz del trofeo de la recopa de Europa... tan slo pro-
clam 'visca el Ban;a', Es muy distinto... muy, muy dis-
tinto, claro".
Tan slo presento estas muy breves noticias para
lO Vase, por ejemplo, Norman E, Whitten, .fr. y Alvin W. Wolfl',
"Anlisis de red", en Handbook o[ Social and Cultural Anthropol(JRY,
Chicago, 1973.
32
ubicar correctamente el marco en el que acontece lo
que a continuacin se expone.
Se entiende aqu que idntico comportamiento, por
parte de protagonistls de distintas culturas, no implica
homogenizacin cultural. Un mismo comportamiento
tiene significados muy diversos en funcin de la lgica
cultural en la que el sujeto se halle adscrito.
Supongamos que un bombre que se aUlodefine y es
reconocido como cataln, asocia a su hijo, nada ms na-
cer, en el FCB. Contribuye con tal hecho a que su hijo se
integre y patticipe abiertamente en su cultura.
Pero imaginemos que un padreiudo vive desde ni-
o en Barcelona y, cuando nace su hijo, tambin lo ins-
cribe en el FCB. En este caso es consciente, con seguri-
dad, de que tal 'lCtividad contribuye a la integracin de
su hijo en Catalua.
Ahora bien, no podemos interpretar que con tal ins-
cripcin el padre judo est pretendiendo que su hijo
abandone la identIdad juda.
La lgica de la identidad juda en Catalua y la lgica
de la cultura catalana son distintls, locales y estn inte-
rrelacionadas. Para aproximarnos desde la Antropologa
al estudio sobre lo que est sucediendo, es necesario
trasladarnos de 10 local (vivir judo) al sistema de vidJ
compartida en Catalua.
Para interpretar esos hechos quiz comenzara por
preguntar acerca de si aquel padre judo se define o no
como sionista.
Interpreto que es probable que siendo sionista no
inscribir a su hijo en el FCB. El objetivo, en principio,
de un padre sionista es que su hijo vaya a vivir a Israel.
y aunque tales actividades no estn en necesaria con-
tradiccin, no hay razn por la que hacer miembro
participe de ese club al hijo. Es un centro de encuen-
tros y actividades entre los protagonistas que dan sen-
tido, precisamente, al convivir en Catalua. Su preten-
sin, sin embargo, es que el hijo acabe instalado en
IsraeL
Tambin me interesara saber cmo vive la religin.
Si se autodefine como ortodoxo, es probable que tam-
poco inscribiera a su hijo en el FCB.
Para una persona juda ortodoxa, las actividades de
un club de esas caractersticas pueden entrar en contrJ.-
diccin con algunas leyes judas. Leyes que una persona
ortodoxa puede querer representar.
Por ejemplo las que prescriben total inactividad en el
sabhat
ll
(que dura desde el atardecer del viernes hasta
el del sbado). Ello supone no poder encender luces, y
por tanto hacer uso durante ese tiempo de apar.ltos
elctricos como la televisin, el coche, el ascensor, etc-
tera. Por otra parte, siendo un hombre judo ortodoxo es
muy probable que aspire a que su hijo haga la alh,
es decir, el retorno a Israel.
Seguira desde la antropologa, interrogando sobre
los lugares en los que participa e.... e hombre en los dia-
crticos
l
ms importanles en Calalua para construir y
recrear la identidad juda.
Por ejemplo sobre su origen. Es decir, querra cono-
cer si aquel padre que jnscribe a su hijo en el FCB es re-
conocido como ::;efardita o askenaz
Estara centrando el inters, en ese caso, en una po-
sible relacin entre (al inscripcin del hijo mayor en
el FCB y cmo contribuye ese hombre en el proyecto de
estahilidad o no, en Catalua, de la comunidad israelta
de Barcelona.
Sealo que se trata del hijo mayor, porque se le otor-
ga a ese hijo, entre los judos, un papel fundamentaL Lo
11 Sabhat: "sbado" descanso sab:.Jic:o guardado conforme a la
doctrina juda
12 Los diacrticos tienen el sentido de caracterizadores sociocultu-
mies que definen la identidad. Dice H. Isaac'>: "L.. I Sexo, edad, lengua,
religin .. la variedad, tipo y nmero de indicadores es tan extensa
corno la capacidad humana de atribuir algn tipO de signkado a cual-
quier objeto o conducta comn caracterstlca de los miembros de un
gmpo," Vase ldois al lbe TrOJe: Group ldenti(y and Politkal Cbange,
Nueva York, Harper. ~ 7 5
3'i
34
bsico es que directamente el padre establece siempre,
con los hijos mayores, alianzas ms all incluso de la
muerte
13
.
Segn fuera el origen del padre, sefardita o askenaz,
interpreto que son muy distintas las posibilidades de
que incida con sus criterios en la poltica comunal; en
cmo entiende ese padre que deben vivir su judeidad
en Catalua.
No vaya extenderme. Slo es interesante aqu cono-
cer una circunstancia. Supongamos que aquel padre es
askenaz. Desde tal origen es muy probable que su ca-
pacidad de incidir sobre tal proyecto de la comunidad
sea muy escasa.
Es imrortante, para la organizacin del poder comu-
nal, el origen de los protagonistas. Resulta que los sefar-
ditas procedentes de Marruecos han sido dominantes
sobre el resto de procedencias y orgenes, durante dece-
nios. Si aquel hombre es askenaz y procedente de Polo-
nia tiene pocas posibilidades de que su proyecto incida
en el conjunto comunal. A no ser, claro est, que sus cri-
terios coincidan con los del poder.
En la medida en que como investigadores hemos po-
dido saber que aquel padre es luda es lgico entender
que en absoluto renuncia a tal identidad. No tenemos
por qu asociar la inscripcin en el FCB con espectati-
vas de que su hijo se asimile a la identidad catalana. Tal
comportamiento, y sin ahondar ms, obliga a que rela-
cionemos cmo ese hombre se hace or, con su proyec-
to vital como judo, frente a los dems judos.
Si inscribe a su hijo en el FCB, lo sabrn sus "correli-
gionarios". Si no es el comportamiento habitual de los
padres que dirigen la comunidad, con tal comporta-
13 El qaddis es una oracin aramea en la que se proclama la sanri-
dad de Dios y la esperanza de la redencin del difunto en el servicio
divino diario. Oracin de los hijos primognitos en el entierro de sus
padres, en todo el ao de luto y en el da de los difuntos. No hace
mencin a la muerte.
miento reivindica su alltonoma: como askenaz y con
particular proyecto.
En cualquier caso esta actividad de ese imaginario
padre judo estara denunciando que proyecta, sobre el
asentamiento judo en Catalua, la estabilidad para el
futuro, para su prole.
Particirando en el FCB profundiza redes de relacio-
nes con otros actores del sistema de vida cataln. Rela-
ciones, actividades e inquietudes compartidas que de
otra forma seran difcilmente puestas en marcha.
Particirar en actividades como las del FCB es su-
marse a la colectividad pblicamente. Tal participacin
muestra ademls que ese padre, que se reconoce como
judo, acta con seguridad y prestigio frente a los suyos.
En otro caso, el de un hombre judo con idntico
comportamiento, pero con un hijo de un matrimonio
con mujer catalana no juda, la situacin sera completa-
mente distinta. Tal actividad ~ r v i r rara que la comuni-
dad le acusara de renunciar a su identidad, de estar ac-
tuando en contra de todos. Negara as a su hijo la posi-
bilidad de recrear su identidad juda. sos son los peores
para nosotros'! denunciaron ms de una vez los infor-
mantes, refirindose a los hombres casados con mujeres
no judas.
Volvamos al razonamiento que nos ha llevado hasta
aqu. Si obsetvramos idntico comportamiento por par-
te de un padre andaluz aljentado en Barcelona, es decir,
que al nacer inscribiera a IjU hijo en el FCB, estaramos
ante un actor que persigue idntico objetivo.
Pero si queremos interpretar qu supone tal compor-
tamiento, en relacin con el sistema de vida compartida,
debemos de nuevo acudir a la lgica cultural que estos
actores andaluces han recreado aqu en Catalua.
Sera radicalmente importante relacionar esa actividad
de ese padre con las que l mismo desarrolla en relaci6n
a las Fiestas del Roco en Santa Coloma, por ejemplo. Es
en esa lgica cultural, la de los andaluces en Catalui\a,
en la que podremos interpretar tal comportamiento.
.>7 36
Si un padre gitano hiciera lo mismo respecto a su hi-
jo; o si lo hiciera un padre magreb, o un japons, etc-
tera, deberamos desde la antropolog llevar a cabo la
. misma aproximacin reflexiva que aqu se apunta.
Lo que se plantea es que la recreacin de las culturas
pasa por las actividades de los adultos entre s y en rela-
cin con la prole. Todas ellas implican la "construccin"
del gnero y edad en los nuevos protagonistas y se con-
crcea a,''i una panicular lgica cultural.
En este caso hemos visto, someramente, cmo se re-
laciona esa construccin de los nuevos judos en Cacalu-
a cuando llevan a cabo actuaciones que no aluden di-
rectamente a ,"U cultura. Es una actividad que aparente-
mente puede engaarnos y hacernos creer que aluden a
la homogenizacin cultural.
Hay que tener en cuenta y recordar que nadie nace
gitano, italiano, dogon o vasco, sino que son las leyes
socioculturales particulares, propias, las que permiten
que los nuevos sujetos se adscriban a una u otra identi-
dad, Y es as como sta o cualquier otra identidad logra
pervt'vir.
Una actividad tan cotidiana como es la inscripcin en
el FCB y que es compartida por actores de diversas cul-
(uras no podemos interpretarla desde otro lugar que
desde los diversos mundos locales, las diversas lgicas
en las que sus protagonistas construyen y recrean ,su
identidad.
Debemos tener en cuenta que tales actividades de
los protagonistas de las diversas culturas se mueven in-
mersas -en este caso- en un proyecto que impone
una cultura dominante, aqu, la catalana. Por tanto si
quisiramos interpretar tal proyecto, sera preciso cono-
cer la lgica de la cultura catalana.
Interpretar la ingenieria que supone la convivencia
de diversas culturas es viable, pero slo si tenemos la
capacidad de obsel1'ar cmo actan a la vez las diver-
Sas lgicas culturales qUE' compatten el tnismo sistema
de vida, la sociedad.
En este caso sera el de la sociedad catalana.
La oportunidad de observar actividades en la.s que
participan, abiertamente, tal diversidad de protagonistas
es para la Antropologa el reto y su razn de existir.
El pensamiento antropolgico tom entidad a partir
de las dificultades que supuso, y supone hoy tambin, la
convivencia de diversas culturas en un mismo sistema
de vida. E.ste andamiaje es el objeto de anlisis de la An-
tropologa.
Es INEVJTAHLE EL l'ENSA.1tIENTO ANTROPOLGICO?
Se sabe que la nocin de humanidad que engloba
sin distincin de raZa o civilizacin es de aparicin muy
tarda y de expansin limitada. Durante decenas de mi-
lenios esta nocin parece estar ausente. La humanidad
acaba en las fronteras de la tribu, del grupo lingstico.
De hecho se designa con nombres que significan los
"hombres" a los actores de las propias tri hus "primiti-
vas" implicando as que las otras tribus, grupos o pue-
blos no participan de las virtudes -o hasta de la na-
turaleza- humanas. A lo sumo forman parte de la
"maldad" o la "mezquindad". Son "monos de tierra" o
"huevos de piojo". Pero adems y con frecuencia inusi-
tada incluso se priva al extranjero de ese ltimo grado
de realidad, convirtindolo en un "fantasma" o en una
'aparicin"11.
Parece claro que lo,., actores de sociedades "exticas"
y los de las civitas han ideado siempre pautas, normas y
leyes de comportamiento que les permitieran alcanzar
los objetivos de sobrevivir J' pen)vir. Sin embargo siste-
matizar el pensamiento antropolgico no tiene el mismo
inters para "exticos" que para ciudadanos.
14 Vase. sobre este temn, Clnude Lvi-Su".lUss, Raza y cultura, Ma-
drid, Ctedm. Coleccin Teorema, 198609'52), pg. 48.
.w 38
El reto mayor de las sociedades "exticas" como co-
lectividad se estableca frente a la "naturaleza". Pero di-
rectamente y re.specto a los dem.'i seres de su misma es-
pecie humana solan mantener una distancia ms que
elocuente y con frecuencia sin serias conflictividades.
Hasta los momentos en lo.s que .sufrieron, cbro, proce-
sos de colonizacin y conquista inevitable.
Sin embargo, los actores de las sociedades que orga-
nizan su vivir generando cuitas implican en su sistema
de vida a actores de diferemes culturas.
En tale:" circunstandas establecer leyes para per'uiuir
y sobreviuir supone tener en cuenta que se entreCnIzan
objetivos de idntica intensidad: los particulares de cada
cultura. La construccin que articula tal convivencia sa-
bemos que ser eternamente inestable.
Es en tal elaboracin donde el pensamiento antropo-
lgico comienza a tener sentido. Posteriormente se hace
acadmico y es utilizado por las sociedades que lo ge-
neran para interpretar sus proyectos de convivir.
SUCEDE EN LA ACTIJALIDAD ENTRE EL PENSAMIE!'fro
AN-rnOPOlGICO y su OBJETO?
Se reconoce que las actividades antropolgicas ver-
san sobre las relaciones entre actores representantes de
diferentes culturas, que comparten un mismo sistema de
vida.
Esta situacin se estabiliza como proyecto en las ci-
ultas.
Ya no es posihle irse a la selva, al desierto o a cual-
quier otro lugar apartado, recndito, y creer que all
existe un objeto de estudio sobre el que versa el discur-
so antropolgico.
La Antropologa se estabiliza, de manera sistemtica,
en los sistemas de vida representados por civitas.
Si en cualquier caso se acude a la selva las descrip-
ciones y estudios elaborados pasan a formar parte inevi-
table -aunque slo sea a travs de la palabra- del sis-
tema de vida que representa el investigador.
Utilizamos al otro "extico" para interpretar las acti-
vidades que dan sentido a nuestros sistemas de vida, a
los que producen pensamiento antropolgico.
Est claro que las actividades de la antropologa res-
ponden a proyectos de pocas de conquista o invasin
de puehlos. Los actuales proyectos colectivos son otros,
la actividad antropolgica reuhica. tambin ahora su
lugar.
ANTROPOIDGA URBANA, POR Qllf?
Sahemos que la mayora de sociedades utilizan hoy
el mismo mtodo para sobrevivir que se ha presentado.
Desde Estado.'i Unidos hasta Espaa o Japn son pareci-
dsimos los contenidos de las diferencias de statu...). Sin
embargo, como pases son el resultado de elaborar siste-
mas de convivencia con procesos muy distintos.
Tales particularidades aluden no slo al especfico
uso del mismo mtodo para sobrevivir sino tambin a
cmo articularlo en relacin con la pervivencia de las di-
ferentes culturas que integran esos pases.
Es relevante que actores tales como udios y gitanos,
al convivir en pases distintos, Espaa o Estados Unidos,
desarrollan distintas historicidades aportndolas a sus
culturas.
Para ilustrarlo recordemos las consecuencias de la
expulsin del asentamiento judo en la Espaa de 1492
15
.
De aquella desgraciada gesta surgen los protago-
nistas judos que hoy se reconocen como sefarditas. La
palabra sefardita viene de Sefarad, nombre que en he-
1') A lo largo dellexlO este tema a travs de .-;iwacionl':" y
circunsrancias locales diversas.
40
41
breo quiere decir Espana. Aquellos que por la expul-
sin se vieron obligados a asentarse en otros pases,
fueron recibidos como "los judos que procedan de
Sefarad". De ah la denominacin de sefarditas, Judos
sefarditas. .
Lo mismo puede decirse de los judos askenazes.
Habiendo sufrido stos un periplo parecido al de los se-
farditas, pero procedentes de pases del norte de Euro-
pa, en los nuevos asentamientos adquirieron como ras-
go identificador el ser reconocidos como askenaz (los
procedentes de pases del norte de Europa), La denomi-
nacin de origen askenaz o sefard les diferencia inter-
namente hoy. As se concreta, junto a sabras e israelitas,
el diacrtico del origen.
Las pautas de comportamiento en el vivir cotidiano,
adscritas a estas categoras, son fundamentales pard sus
protagonistas judos.
La forma de rezar y cantar, las comidas que ingieren,
las estrategias acerca de los lugares de asentamiento
en las ciudades, los lugares que ocupan en las sinago-
gas, las alianzas de amistad o matrimoniales, el statu.. 'l
que tienen, en definitiva toda la organizacin de sus ac-
tividades est determinada por su origen.
Es importante destacar que estas categoras, estas di-
ferencias proceden de distintas historicidades. De asen-
tamientos y convivencias con receptores diversos, en
pases distintos.
Esta breve reflexin 1J presento para destacar que
cada p<s desarrolla su particular sistema de conviven-
cia. Y lo hace en un doble sentido: por un lado, cada
pas cuenta con actores de una o ms cu lturas que ac-
tan como receptores, dominantes; por otro, los acto-
res de las culturas que se instalan en cada pas y peroi-
ven como particulares, desarrollan un asentamiento es-
pecfico.
Veremos ms adelante esta cuestin. Aadamos aho-
ra que las migraciones desarrollan una especfica convi-
vencia dependiendo de qu protagonistas son los que
emigran y cmo se organizan internamente en el nuevo
asentamiento.
El pensamiento antropolgico, hasta hace bien poco,
se ha mantenido al margen de las dificultades que supo-
ne recrear la identidad en la vida urbana.
Parece evideme, sin embargo, que los humanos, des-
de hace miles de aos, vivimos fascinados por COmuni-
carnos entre nosotros. Las ciudades son lugares de en-
cuentro y centros donde se proyectan nuevas aSOciacio-
nes y convivencias.
Hoy hemos ideado medios de comunicacin rpidos
y eficaces. Por va telefnica, televisiva, cable, digital
nos rrasladamos y comunicamos de muchas maneras y
variadas formas.
Los movimientos migratorios masivos de actores re-
presentantes de diferentes culturas caracterizan, y lo ha-
dn ms en el futuro, nuestro vivir.
El pensamiento antropolgico cristaliza en Socieda-
des donde conviven diferentes culturas. Sociedades re-
presentadas por civitas. Se sistematiza tal pensamiento
tras miles de aos de vida en cidtas.
Sin emhargo el ohjeto de n l ~ s de la Antropologa
ha sido anunciado como el de las sociedades "exticas".
Casi como si fueran mnadas aisladas.
Se sahe que las ciudades se constmyen a la Vez que
.se concretan nuevos status entre sus actores. Se idean,
con un nuevo mtodo, estrategias para sobrevivir. Es el
mtodo que hace posibles y estahles relaciones y convi-
vencias entre actores de diferentes culturas.
Sin embargo, slo cuando aparece un otro impensa-
do en Amrica, las reflexiones anrropolgicas aparecen
como tiles para esas sociedades de civitas.
Desde el punto de mira presentado por la Antropolo-
ga urhana, el pensamiento antropolgico se concreta
en las dificultades que tienen para convivir loo? humanos
de las civitas. Desde ah resulta til retomar aquellos
discursos sobre el otro "extico", los que tanto han fas-
cinado a los urbanitas.
42 43
Las interpretaciones de la Antropologa versan sobre
cmo nos reconocemos, vivimos y convivimos siendo
tan diferentes
16
. Aun perteneciendo todos a la nica es-
pede, la que nace tan desv<llida y puede por ello idear,
inventar tantsimo.
16 Sobre la "Construccin" de Europa, vase la obra de MaJc Abe-
s, En attente d'Europe, Pars, Hachette, 1996.
JI
Convivir como invento
l'xan las cinco de la maana. El antroplogo Guido
Mnch me recoga, con una amiga, en ,",u coche, "un es-
carabajo". Partamos de Mxico n.F. hacia Juchitn. Tie-
rras del Istmo de Tehuantepec. Habitadas por zapote-
COS17. Con el ms mnimo y parco equipaje. Para conse-
guir que la luz de la maana nos protegiera en el tramo
del trayecto ms propicio al atraco y encuentros difci-
les. El viaje dur once horas.
Atravesamos la inmensa, vaca y bellsima Sierra Ma-
dre. Paramos media hora muy escasa para ingerir algn
alimento. Carne secada al aire libre y abundantes aguas
color heige con arroz. arena, arrastrada por
el viento, se col y mezcl en el manjar, a pesar de ta-
parlo con el cuerpo entero. Era un lugar incomprensi-
blemente hahitado.
Llegamos a Juchitn a las cuatro de la tarde.
Guido nos llev directamente al bar del pueblo. All
se reunan slo hombres. Pidi para todos cervezas Co-
17 Rafael Prez Taylor me invit a impartir un seminario, que titul
"Crear seres humanos", en el Instituto de Ciencias Antropolgicas de
Mxico D.F en el me-s de enero de 1996. Guido Mnch acudi a la
primera conferencia. A la salida me invit a ir aJuchitn. su lugar de
trabajo.
44 45
ronita. La mesa fue llenndose de amigos y me present
como colega suya. Las rondas de cerveza se sucedan
sin podernos negar. Cada vez con menores intervalos.
La nica solucin era simular que las botellas se caan al
suelo y as vaciarlas fuera del estmago. Pasamos varias
horas, quiz cuatro, charlando. Bebiendo. Sjn casi haber
comido.
Se sobre lo que entendan era el buen ha-
cer de un hombre y una mujer zapoteca. Se propid un
compadreo muy "padre" entre todos. ramos espaolas,
catalanas. Conocan muy bien a nuestros polticos y Jos
problemas y asuntos reivindicativos nacionalistas. Re-
lataron sus inquietudes y dificultades para no perecer
COmo zapotecos.
Anochecido, despus de largos cantares muy mexi-
canos, nos acogieron en casa de uno de los hombres de
importancia. Aquella noche no conocimos a su esposa.
Pasaron muchas horas hasta que logramos que muje-
res nos invitaran a incorporarnos a su mundo.
Fuimos presentadas por un homhre a los hombres
del pueblo y compadreamos con dIos el primer da. Al
da siguiente, cuando acudimos a la fiesta de "Los Lagar-
tos", tambin estuvimos instaladas entre los hombres.
Aprendimos algo sobre cmo comportarnos con ellos
siendo extranjeras, espaolas, catalanas.
Acudimos despus a una fiesta de cumpleaos. De
nuevo se dibuj una divisin de gnero. Los hombres
sentados juntos en un lado. Las mujeres en otro, tam-
bin juntas. Separadsimas de ellos. Formando dos hile-
ras, lIna frente a otra. En conjunto dibujaron un corro.
Pero sin juntarse por los extremos,
Sopes cuidadosamente dnde sentarme. Las muje-
res aparentaban una absoluta indiferencia, lejana. Los
hombres nos invitaron a sentarnos junto a ellos repeti-
das veces. Lo mejor que supe hacer fue sentarme en
uno de lo.') extremos, en un final de la hilera de los hom-
bres. Las mujeres no nos dirigan la palabra. Ms bien
nos rehuan.
Al cabo de un buen rato comenzaron jos hombres la
ronda de cervezas. Uno las reparta. Observ a las muje-
res. Ellas beban Coca-cola. Ped su bebida y una nia
me la dio. Imit cuanto pude el comportamiento de las
mujeres. Su indiferencia hLlcia los hombres. La comida
que ingeran. Cmo y de qu manera la mezclaban, El
momento en que empezaban la ingestin de uno u otro
alimento. Todo cuanto supe ver y entender. En verdad
actuaban de forma muy distinta a los hombres.
Al anochecer, pasadas unas cuantas horas, dos de
ellas y un hombre que baha permanecido
toda la fiesta entre se me acercaron. Con maneras
de hacer algo de importancia, como mensajeras y plan-
tadas ante m, dijeron que poda sumarme a su grupo.
Que era bien recibida. Que aceptaban que estuviera en-
tre ellas.
En aquel momento, inmediatamente, fui invitada a
tina fiesta para el da siguiente. El mundo de las mujeres
se ahri con gran solemnidad. Sent alegra.
Tengo la conviccin de que fue gradas a mi compor-
tamiento mimtico por lo que se dirigieron exclusiva-
mente a m. Ni por un instante se dirigieron a mi amiga.
Elb haba ceddo a la amabld<id de los hombres. Bebi
cerveza y compadre con ellos como el da anterior.
Mientras que yo permaned callada durante horas, imi-
tando a las mujeres. Disimulando mi evidente y provo-
cada marginacin,
A pesar de sentirme aceptadJ-, dej claro que no es-
taba sola. Agradec con sincera emocin el ser admicida
en el mundo de las mujeres. Al da siguiente pude com-
probar, una vez ms, que no es fcil incorporarse a un
mundo repleto de normas y pautas de comportamiento
desconocidas y evidentemente sutiles. Si quera hacerlo
tena que aprender muchas cosas.
Habamos planeado con Guido pasar un da en la
playa. Nos fuimos: Guido, un amigo pintor zapoteco,
otro indio, mi amiga y yo. bamos a baarnos a una de
las playas de aquel Pacfco alejadsmo del turismo. En
46
47
el trayecto de ida tuvimos que desviarnos por caminos
de tierra y en ellos unos hombres nos dieron el alto e
impusieron que pagramos un peaje inventado.
Permanecimos en aquel lugar paradisaco, conver-
sando, bandonos y comiendo hasta que la noche y el
cansancio propki el regreso. Pero la carretera estaba
cortada. Los trabajadore-<i del oleoducto de la zona recla-
maban justas, necesaria.s reivindicaciones. Tuvimos que
pernoctar, forzosamente, en un hotel.
A la maana siguiente regresamos a ]uchitn. La mu-
jer del indio estaba esperando con enorme enfado. Lo
recibi a gritos, lo insult, lo zarande y vapule como
a un nio malo. Creo que le dio algn cachete. Entend
que dirigi expresiones, en zapoteco, de grdn desprecio
hacia el grupo. Me pareci que especialmente dirigidas
a las mujeres espaolas.
S que si algn d::! me decidiera a hacer trabajo de
campo en }uchitn, estos hechos mediatizaran mis rela-
ciones con las mujeres zapotecas. Ahora mismo desco-
nozco cmo se resuelve una circunstancia semejante.
No hab::! acudido hasta aJJ para trabajar como antro-
ploga. Slo pretenda pasar unos das entre amigos y
descansando. Alejada de las habituales obligaciones.
Mi presencia en Mxico se debia al seminario "Crear
seres humanos" en el que propuse entender el gnero y
edad como "construccin" y desde una nueva perspecti-
va muy concreta. Guido, que haba acudido al semina-
rio, quiso ligar mi inters sobre estos asuntos con el co-
nocimiento de estas gentes zapotecas que tanto admira.
Lo logr sobradamente
Estoy en deuda con l. Quiz algn da regrese a Ju-
chitn. Quiz los zapotecos me dejen pensar, junto a
ellos, sobre estos temas.
DESDF Qut PEjt">l'ECTIVA SE FNTIENDE:"J EL GNERO Y LA EDAD
COMO f:ONSTHI'CLll\?
En la actualidad las investigaciones sobre estos temas
asumen la tesis de que los seres humanos aprehende-
mos nuestros caracteres fsico-anatmicos pensndolos
y con tal actividad organIzamos nuestros sistemas de
vidall'.
Para los humanos eslOS caracteres adquieren sentido
a travs de un procc.so de ahstracci6n. Proceso que supo-
ne simbolizarlos, Prueba de ello es que los nominamos.
Vamos a ver cmo se concrL'l<ln estas afirmaciones
que permiten hablar de gnero y edad COlDO
ci6n"
Se parte de que existen muy' diversas especies de
y entre ellas la la de los humano,s,
Lo importante de esta cue.sti6n es recordar <lqU. por
ejemplo, que podemos hablar de la especie denomina-
da jirafa. Tal especie Ll reconoceIllos a partir de ca-
racteres fsicos. stos constituyen una unidad: los carac-
Leres fsico-anatmicos de las jirabs.
Respecto a los seres humanos sucede lo mismo.
Somos una especie que nos reconocemos como tal a
par[ir de unos determinados caracteres fsico-anatmi-
cos que nos definen. Entre ellos lo."i del sexo.
Ello quiere dedr. evidentemente, que jirafas y
nos son dos especies con particularid'ddes muy dstintas
desde el punto de vista fsico-anatmico. Algunas de
ellas aluden al sexo. Para ambas especies lo
tal es reproducirse como especie singular.
Pero lo notorio respecto <1 la humana es que se ca-
racteriza por organizar todo su vivir simblicamente; se
ll' Vase sohr... l',<,;tl' t('l11a mi arrculo. "Creer des tres
revista Gradhivu. Par:-. 1997. Es el texto eJe la conferencia <uc llllp;ll'll
en mayo de 1992 en la ()le eJes H8U[CS mdes en Plris.
48 II()
reproduce, pervive, llevando a cabo actividades bajo esa
condicin.
LA PROPIA CAPACIDAD DE SIMBOUZACIN DETEUMINA
LA PERVIVENCJA DE LA ESPECIE?
Aprehender los caracteres fsicos de nuestra especie
por un proceso simblico y organizar as nUestro vivir
supone que la forma de pervivir, es decir, de reproducir-
no:->, est mediatizada por ello. El vivir cotidiano tambin.
Para aproximarnos a lo relevante de estos hechos
hay que recordar que si a Un recin nacido humano lo
abandonamos en la soledad de una selva, sin contacto
humano, a lo sumo si tiene suerte sohrevivir gracia.." a
otro animal.
Suceder{t que en tales condiciones de soledad nunca
podr desarrollar su capacidad de :-;imbolizacin por el
lenguaje. A pesar de disponer de todo lo nece.sario, des-
de el punto de vista fsico-anatmico, para hacerlo. Ello
es as porque, para poner en activo esa capacidad, la del
habla, se requieren otros seres de la misma especie hu-
manal'),
Como consecuencia se puede afirmar que nacemos
incompletos. De hecho como especie disponemos de
poqusima o nula informacin gentica en este orden
de cosas.
CMO SE REIACIONA LO SIMBLICo CON REPROl mCIRSE y VlVlR?
Los actores humanos, los de cada una de las culturas,
heredan los caracteres de la especie; y como sabemos
son comunes e iguales para. todos los protagonistas. Sin
19 Son muy interesantes las reflexiones que ha de,,3rrol1ado sobre
los tropos James W, Fernndez.
so
embargo, cada cultura impone, a sus nuevos actores,
comportamientos distintos, particulares segn su mane-
ra especfica de aprehenderlos simblicamente.
Para llevar a cabo e:-;e proceso simblico lo que se
hace es pensar los caracteres fsicos de la especie. Prue-
ba de ello e:-; que se establecen categoras, diferencias
entre los protagonistas.
Diferencias que se "construyen" destacando espe-
cialmente los caracteres sexuales. De ah la diferencia
de gnero: mujeres-hombres. Siendo cada Uno de los
humanos singular, sin embargo urganizamos el vivir co-
tidiano en trminos de hombres y mujeres. Damos con-
tenido a esa diferencia y nus categorizamos de manera
distinta.
Peru no lo hacemos en trminos de especie, sino de
culturas.
Las mujeres zapotecas, por ejemplo, visten huiples y
cocinan tortitas, mientra.... los hombres practican la pesca
y son bravos guerreros. Se diferencian, se organizan y se
complementan20. En cualquier caso sabemos que, en l-
tima instancia, establecen jerarqua y dominio masculino.
Las diferencia.s que idean se <l.,;ientan, sobre todo, en
los (:aracteres de sexo. Es decir. inventan leyes y pautas
de comportamiento entre sus rrotagonistas que se con-
cretan en maneras distintas de estar y de hacer. As ela-
boran su particular sistema de vida.
Esas diferencias de sexo que se concretan en leyes
sobre cmo vestir. cmo dormir, cmo actuar en rela-
dn a la organizacin poltica, cmo relacionarse con
los alimentos, cmo concebir la amistad, son diferencias
inventadas, que dan contenido al especfico concepto
de mujer zapoteca y hombre za[Joteco.
En consecuencia, cada nuevo actor zapoteco se ve
20 Va,..,;e Guido Mnch, El cacicazgo de San .luan Teotibuacn,
INAJo.1, 1976. Del mismo <Jutor, Etnologa del Istmo Veracrtlzatto, Mxi-
co. Editori31lJA, 1985, e Historia y cultura de los Mixes. Mxico, Edi-
[Ori3111A, 1996.
S\
obligatOriamente inmer.s en ese especfico juego de nor-
mas. De esta forma viven toda su existencia, cada uno
de ellos, como protagonistas zapotecos.
Desde aqu se puede afirmar que, como especie, nos
singularizamos por aprehender simblicamente nues-
tros caracteres fsico-anatmicos. As los humanos, ha-
ciendo uso de nuestra capacidad de simbolizacin, nos
completamos.
Pero lo ms importante es sealar que, en la medida
en que hemos vivido ms o menos aislados, indepen-
dientes o con relaciones diversas y en diversos medios
naturales, hemos elaborado culturas diferentes. Es decir,
se concreta.n distintas manems de aprehendernos sim-
blicamente como humanos.
Ahora bien, siempre hemos utilizado el mismo mto-
do para establecer y articular vida compartida, asentan-
do y organizando nuestras relaciones en las diferencias
que hemos elaborado de gnero y edad.
Las actividades que dan entidad a esas diferencias ar-
ticulan, organizan nuestra.\l vidas hoy, dando sentido a la
colectividad. Pero tambin a los actores de todas las so-
ciedades. Desue la.., "exoEicas" a las de civitas
Si reflexionamos acerca de qu hacen los judos en
Catalua, los chinos de Chinatown los gitanos en Ma-
drid, los vascos en Leioa o los purn de Venezuela, re-
sulta que hacemos todos lo mismo. Exactamente igual
que los zapotecos.
No nacemos adscritos a la especie humana, Utiliza-
mos nueslros caracteres fisieos para pensarnos, organi-
zar la convivencia, y de esa forma adscribirnos a una
cultura, identific:olrnos como humanos.
Las diferencias entre mujeres y hombres, "construi-
das", ideadas, tienen distinto contenido segn las cultu-
ras, pero siempre son diferencias que disean y rigen
las rel:olciones entre sus protagonistas.
Otra cue.sti6n es si aludimos al particular cdigo que
tambin hemos ideado y denominanos Biologa.
Esra ciencia ha incluido en su estudio a nuestra espe-
cie. Es una forma de reflexionar propia de nuestra CIVI-
lizacin. r\o es vlida, por ejemplo, para un pum ve-
nezolano21. Purque en verdad la biologa no alude di-
rectamente a la realidad de la especie, sino que eS una
forma especfic::l de entender y aprehender la naturale-
za humana.
Es evidente que las pautas y normas de comporta-
miento que tiene que asumir una nueva actara zapote-
ca al adscribirse al grupo de mujeres z<lpotecas, como
opue.sLas a las de los hombres zapotecos, determinan su
existencia,
Tal situacin ha Hicio ideada, inventada simblica-
mente, por los actores de su cultura. Le supone instalar-
se como protagonista de una lgica de oposiciones, co-
rrelaciones, exclusiones, compatibilidades e incompati-
bilidades entre mujeres y hombres zapo/ecos.
Es esa lgka especfica, la que permite a los actores
de la cultura zapoteca crt:':ar y recrear su identidad indi-
vidual y colectiva. A travs de 10.'i nuevos protagonistas.
Con ellos hacen posible la pe1vivenGa de su cultura. Lo-
gran reproducirse como cultura particular.
Lo relevante es que los protagonistas de todas las
culturas hacemos lo rnhmo. No nacemos y nos adscri-
bimos a la e.'ipecie humana, sinu a la.., culturas particu-
lares.
21 Vase G. OJ'Obitgs. "Quand le corps s'en va tres oin. Maladie,
personne et catgories de l'altrit chez les pum, Venezuela", revi:;ti
Gradhiva, 17, Parls, 1994. La idea de per,sona que [iencn los pum es-
rablece un cuntinlJiUaU ente \a" nOdonc.'i de ..::ucrpo y de alma, La
explicacin de enfermedad, SlI tratamiento y curacin lOman en cuen-
ta tanto el pwnetb (esencia vital) (Omo el pum ikhar (cuerpo fsi-
co), l:loto la eventualidd de causas fsica... como espirilualcs. El indi.
viduo se present<l como la suma indisoluble del pumetb y del parn
i k ~ r y la enfermedad tanto la manife.-;tacin de un desorden del
cuerpo fisico como del cuerpo espiritual. Para J[layor informacin ,so-
bre los pum, vase G, Orobitgs Les lndians pum et /eurs 7'ves. Eru-
de d'une groupe ludien des Pla'I'res de Venezuela, Par", dition.<; des
Archives des Mondes Contemporains, 1997
52
53
Este proceso de abstraccin que supone construir
gnero y edad esidntico como mtodo ensociedades
exticasy deGivftas.
CMOSE REUC10NAN ElFEMINISMO Y LA "CONSTRUCCIN"
OEL GNERO?
Esta ltima dcada ha sido la ms fructfera enestu-
dios y propuestas sohre la construccin del gnero. Sin
embargo,anhoysereflexionasobrelas categorasmu-
jeres-hombrescomosi setratara deun a pl1'ori impues-
to porlabiologa.
Se prescinde dequenos singularizamos como espe-
cie, precisameme, porque organizamos el vivir compar-
tido asentando un mtodo para convivir a partir de la
capacidaddesimbolizacinquenoscaracteriza. Capaci-
dadqueseconcretasiempre"constl1lyendo"el gnero.
Anhoysereflexiona utilizando losconceptosgne-
roy sexo como si se tratara de una dualidad en la que
todosvivimosinmersos.
La mujeresalianas queelaboranel manitlesto El fi-
nal del pal11arcado (996)dicen:
L..) la diferencia sexual es, digamos, irreductible,
porquees del cuerpo ensu insuperable opacidad [. ..1
siempreque asumamosque el serhumano noes ms
queelserhombre/mujer. El serhumanoes identidady
diferencia, encrculoentres.
Las feministas aaden, frente a loquehacenalgunos
homhres:
[.. Jla culturJ.feminista noseparala historia ola po-
ltiGl delafisiologa.
Es decir, se reflexiona como si la diferencia hombre-
mujer perteneciera a una realidad impuesta porla fisio-
loga. Comosi setratara deuninevitabledela "naturale-
za". Olvidandoel procesodesimbolizacinenel quevi-
vimosinmersos.
Comoconsecuencia,porunladoseinterpretael sexo
como10 impuesto; y porotroel gnerocoma"construc-
cin"22.
La cuestin sera preguntarse: dnde se asienta la
"construccin"delgnero?
Est claro que se ha omitido esta pregunta. Porque
de lo contrario, tal dualidadsexo-genronoresulta per-
tinente parainterpretarla forma quetenemoSdeorgani-
zarnuestrasrelaciones,
Como oposicin desaparece cuando se interpreta
quese"construye"el gnero pensando los caracteresf-
sicos. Proceso de ideaci{n, porotca parte. eternamente
inestable. Proceso de abstraccin que vara
al ser utilizado para organizar los distintos sistemas de
vidacompartida.
Desde aquella dualidad que trabajan las feministas
italianas, se habla del sexo humano como si ste perte-
neciera a la "naturaleza", al "mundo biolgico", a la f-
siologa.
No se parte de que los caracteres fsicos es lo que
aprehendemospormediodeunprocesodeabstraccin
ytal procesoesloquepermitehablardegner0
23
, Ni de
II En otras ocasiones ret1exiones an son ms difcIles y se
plantea lo mismo pero al revs. Es decirel gnero como lo impuesto
biolgicamentey el sexocornoconstnlccin.
2j Sobre este tema publiqu "La subdivisin sexuada del gmpo
humano', ER, nro. 2, Sevilla, 1985, pgs. 47-'58. Y tambinen
el III CongresodeAntropologaCultural celebradoenabril de1984en
Donostia expuse: "Tiempo deAbe!: la muerte juda". Posteriormente
fue publicadoenla revista Comentarls d'Antropologia, Barcelona, 1984
En l planteabaesteprocesodeconstrucciny reelaboracinenlosri-
tualesdemuerte. Porotraparteaquseentiendenestriles13s posicio-
nes feministas, enfrentadas entre s, de"la igualdad" y "la diferencia".
Se plantea, por el contrario. que construir La diferencia (de gnero)
utilizando iguales caracteresfsicos esunaestrategiaquepermitereco-
nocer a los que culturalmente son semejantes. Es, endefinitiva, una
estrategiaparaorganizarlavidacompartida, la sociecL.d.
54
55
quees as como lo fisiolgico pasa a sersimblicoy en
talescondicionesmediatizanuestrasrelaciones.
El nlco marco, entodo caso, en el que tal discurso
dual sexo-gnero puede ser admitido -porquiz ser
til- esel quehacereferenciaa los estudiosdela cien-
ciabiolgica.
Nosorganizamos entrminosde mujeres y hombres
bajoesa condicinsimblica. Es esa diferencia, precisa-
mente, la que permite hablary da entidad al concepto
gnero.
SEAUTODEFINEN lAS CULTURAS COMO DIFERENTES
EN RAZN DEL GNERO?
Ni losprotagonistaszapotecos nilosactoresde ningu-
na otran}tura se autodefinen como iguales entre hom-
bresy mujeres, ni comodiferentes.Sinocomomujeres1I
hombres zapotecos.
Con las actividades de "construccin" del gnero y
edadlo quehacenes elahoraryvivirrelacionndoseen
unalgica queslesautodefine. Es la lgicaquelesper-
mite reconocerse entre s Como semefante:{!.1. Como za-
potecos.
El gnero tiene un papel bsico en las relaciones y
<lCtividades quepermitenconstruiresalgica, yportan-
toen la construccin de la identidad individualycolec-
tiv". De hecho en l h" radicado hasta hoy la posibili-
dadde que las culturas se reproduzcan, pervivan como
particulares.
;<4 El concepto de seme]tltlza que aquse utili7.a cabe entenderlo
enel marcodela definicinqueel filsofo}. FemuerMora presentaen
el DicGonario de Fiiosqjla, Madrid, Alianza, 1986: "GroS50 modo pue-
de decirseque dos o ms entidades son semejantes entre s o simila-
res, cuandono Son idntieas, pero poseen a la vez algo igual y algo
distinto." Trabaj el tema en el libro Creadores .1/ vividores de cu-
dades.
La autodenominaciny el serreconocidoscomo: za-
potecos, judos, catalanes, gitanos, italianos y tan lar-
gusimo etctera como sabemos de culturas diferentes
es posible por la necesidad que tenemos de construir
nuestra identidad. Es nuestra particular forma deapre-
hendernoscomohumanos. Individualmenteatravsde
la colectividad.
Cuando decamos que los seres humanos utilizamos
parapensarnuestroscaracteresfsico-anatmicos, nasre-
feramos aesteconjuntodecircunstanciasy estrategias.
Sabemos que existen cientos de culturas distintas,
loque quiere decirque cadauna deellas aprehendede
forma particuttr los Clfactere,';; fsicos de la especie. Se
entiendequeconstruyenel gnerodeforma tambindi-
versayqueesas comolasculturasserecrean.
Porque se interpreta que tal construccin pem1ite
elahot'arlas identidades colectivas. Tantoensociedades
"exticas"como en las de civitas. Identidades, por otra
parte,continuamentecambiantesencadacultura.
Se interpreta que los actores de todaslas sociedades
siemprehanllevadoa caboestasactividades. Se entien-
de, sinembargo, que no son necesarias, enestostrmi-
nos, paraelaboraryorganizarla convivencia.
Las modificaciones en la construccin de las identi-
dadessoncontinuasy se deben a diversas razones. En-
tre otras, a camhios en los medios naturales o ecosis-
temasenlos quesehabitay quepuedenimplicarlane-
cesariainnovacindecomportamientos;deotrosquese
adaptenmejora las nuevascircunstancias.
Tambin, porestahlecernuevasrelaciones con otras
culturasvecinas. O porinaugurarconvivenciasa niveles
yprofundidadhastaentoncesnoalcanzados.
Ahora bien, el cambio cualitativo ms importante se
dacuandolos sistemasdevida representados en civitas
seestabilizan.
Entonces aparece la posibilidad de que convivan di-
versasculturas. Cadaunarecrearsu particular"construc-
cin"delgneroy laedad. Perotalelaboracinsehallar
1I
56 57
inmersa no slo en las nuevas diferencias de status, sino
en el andamiaje que implica la convivencia de diferentes
culturas en un mismo sistema de vida.
LA CONSTRUCCIN DEL GNERO SUPONE UN MTODO?
Los organizamos nuestro vivir desde la
condicin de seres originalmente simblicos. Todas las
actividades que llevamos a caho, incluso las de procrear,
se caracterizan por esta condicin.
Se interpreta que la eterna operatividad de la "cons-
truccin" del gnero tal y como lo conocemos (mujeres-
homhres) ddica en que, slo algunos protagonistas. las
mujeres, pueden alimental' con su cuerpo al nuevo suje-
to, Actividad bsica par;) que se reproduzca la sociedad.
De esta forma todas las dems actividades que lleva-
mos a caho para vivir en sociedad vienen condicionadas
por la singular construccin del gnero; y a la inversa.
En todo tempo y lugar se organizan las relaciones
entre los actores de la sociedad asentndose en fa cons-
truccin del gnero, y ste supone instalar un mismo
mtodo para convivir.
Es un mtodo que parte del proceso de ahstraccin
que supone construir el gnero y la edad. Los actores de
cada cultura estahlecen una lgica al relacionarse. La l-
gica zapoteca, pum o catalana. Lgicas que siempre se
concretan, dedamos, en oposiciones, correlaciones, ex-
clusiones, compatibilidades e incompatihilidades entre
los diferentes (mujeres-hombres y por edades)ls. A par-
Aqui no se plantean ni discuten cuestiones tan fundamentales
como la de los actores homosexuales, Vanse recopilaciones etnogr-
ficas sobre este tema en las obras de Alberto Cardn y Jase Antonio
Nieto. Este ltlmo participa con un prlogo en la edicin del inrere-
sante texto de Gilbert H. Hert (comp.), Homosexualidad n'tual en Me-
Janesia, libro editado por Fundacin Universidad-Europea, Madrid,
1992. De Alberto Cardin vase Guerreros chamanes y traVests Barce-
lona, Tusquet..<, Cuadernos nfimos, 120, 1984.
tir de las leyes, pautas y normas de comportamiento del
gnero y edad,
El mtodo para sobrevivir en civitas es el mismo
que se utiliza para la construccin del gnero, siempre,
en toda sociedad. Se generan diferencias entre los acto-
res a partir de procesos de abstraccin.
En sociedades exticas se wilizan los caracteres fsi-
co-anatmicos para tales prcticas simhlicas. En las so-
ciedades de eivitas se desarrollan las mismas activida-
des, ms las necesarias para sohrevivir generando un
nuevo proceso de ab,<;traccin que se suma al anterior.
EXISTE ALGUNA CONEXIN ENTRE LO DICHO Y l.A uNIVER5AL
PHOHIBIClN DEL INCESTO?
Las leyes que dan entidad a tal prohihicin slo pue-
den adquirir sentido si se asientan, precisamente, en ac-
tores que participan de la construccin del gnero.
Slo es pensable la prohibicin de relaciones sexua-
les entre padre e hija si el ser hombre y mujer es una
realidad estable, sancionada y por tanto reconocida por
una cultura o sociedad.
De esta forma es como adquiere sentido que se re-
cree en los nuevos actores el gnero. Es necesario el g-
nero para ser reconocido como hija de tal hombre (pa-
dre) y mujer (madre), En tal marco, si cabe la prohibi-
cin de relaciones incestuosas.
Con el gnero se funda el particular ordenamiento
cultural. La prole es aprehendida y asentada en leyes es-
pecficas. Las leyes de prohibicin del incesto cuentan
con tal construccin de gnero.
Las leyes de construccin del gnero no remiten a la
especie sino a las culturas. Aluden a una especfica ma-
nera de reproducir un orden de convivencia.
Por otra parte, como sabemos las leyes de prohibi-
cin del incesto no son universales en su implantacin.
Es decir, son particul3.res por culturas y en relacin con
58
59
los diferentes sistemas de parentesco. Por tanto son ar-
brarias
2
('.
Idear y concretar relaciones de parentesco slo
viable si se cuenta con la construccin de mujeres u
homhres. A partir de ah se pueden estahlecer trminos
organizativos como madre, ta, abuela, hermana o pa-
dre, to, abudo, hermano, etctera.
CMO SE ELABORAN LAS DIFERENCIAS DE EDAD?
Construir el gnero supone que los humanos reco-
nocidos como adultos adscriben a los nuevos actores a
su particular sistema de vida. La forma de lograrlo es
propiciando que participen de las normas y pautas de
comportamiento que ellos, Jos adultos, representan.
Sabemos que en todas las culturd.s se concreta una
diferencia de edad: adultos/nios. Pero ninguna
dad se limita a tal diferencia. Siempre se ampla cuando
menos a tres grupos (que en verdad son seis): nias,
adultas y viejas. Y lo mismo en masculino, nios, adul-
tos y Viejos.
ste es nuestro particular mtodo de aprehender el
proceso de la vida.
Elaborar, nombrar y precisar papeles y lugares en el
sistema de vida compartida, y por tanlo organizar ese vi-
vir, a partir de diferencias de edad, es un comportamien-
to universal en nuestra especie.
El contenjdo de la construccin de diferentes acto-
res por edades es particular en cada cultura. Un joven
masai pasaba a ser considerado un adulto slo cuando
lograba malar a un len. Un joven judo, cuando llega
26 Sobre este tema existe una gran bibliografa. Remito a la obra
clsica Polemica sobre el origen y urdve,salidad de la familia en la
que vanos autores, entre ellos Claude Lvi-Srrauss, discuten sobre este
tema. Editado en espaol por editorial Anagrama. Coleccin Cuader-
nos, 1988.
a la edad de trece aos es considerado un adulto, y por
ello puede pasar a formar parte del minyn
27
.
Las leyes que asumen los actores para pertenecer y
traspasar grupos de edad son siempre particulares.
Tambin lo son las pautas de comportamiento que
deben seguir una nia, una joven, una adulta, una vieja
zapoteca o una mujer pum o una francesa.
El juego que establecen los actores a partir de rela-
cionarse en diferencias entre hombres-mujeres-edades
da lugar a una lgica propia de cada cultura.
No en todas las culturas se definen los mismos gru-
pos de edad
2
p., ni es idntica la delimitacin de cundo
empieza y acaba una edad. Su contenido tambin es va-
riable e inestable en cada cultura.
Entre nosotros hace una centuria cumplir sesenta
afias era un prodigio, supona pertenecer al grupo de-
nominado viejos. Sin embargo, actualmente supone per-
tenecer al de los adultos. La vejez, posiblemente, se es-
tablece a partir de los sesenta y cinco aos. Cuando co-
mnmente se retiran las personas del mundo laboral.
No existe definicin universal sobre las edades de la
especie humana. Es decir, sobre cundo y cmo tales
edades se recrean y qu contenido deben tener. Son
construcciones socioculturales. Arbitrarias a cada cultu-
1.1. Ser joven no es lo mismo entre gitanos, dogn, pum
o italianos. Y ocurre exactamente lo mismo si hablamos
de viejos, ninos o adultos.
Participar adecuadamente de las diferencias de edad
le supone al sujeta formar parte del proceso de adscrip-
cin que le ha tocado en suerte. As contribuye a que el
sistema se recree.
27 Vase, a los indios Guayaquis, Pierre Clastres, Crnica
de los Indios Guayaquis, Barcelona, A1tafulla, 1986 (972). En relacin
a los judos, Mercedes Fernndez-Manorell, F..wdio antropolgico
u.na c:omlmidadjudia, Barcelona, ed. Mitre, 1984.
28 Vase La Fontaine, S. Jean, Iniciacin, drama ritual y conoci-
miento secreto, Barcelona, Editorial Lerma, 1987.
60
61
Son los nuevos protagonistas, sumergidos en la lgi-
ca de cada cultura, adscribindose, los que contribuyen
a que todas y cada una de ellas pervivan.
SON IDNTICAS lAS RELACIONES DE GNERO Y EDAD ENTRE
LOS ACTOHES DE TODAS LAS CULTURAS?
En algunas sociedades "exticas" se han descrito rela-
ciones igualitarias entre diferentes por gnero. En otras
sociedades estas relaciones son claramente a..-imtricas
z
<.
Las relaciones de gnero suponen siempre, a largo
plazo, en sociedades "exticas" o de civitas, jerarqua y
dominio.
Las decisiones sobre cmo actuar y qu hacer fn:ml"
a dificultades con los otros (otros sistemas de vida hu-
mana) o frente al medio natural, han sido tomada..- siem-
pre por los hombres. Defendidas por los guerreros.
Esos acontecimientos y decisiones disean el futuro
del propio sistema de vida.
El dominio y jerarqua de hombres frente a mujeres
se fundamenta en las caractersticas de nuestra especie.
Las mujeres son las capacitadas para el sostn ali-
menticio de los nuevos aC[Qres. En esas actividades han
quedado atrapadas.
Los hombres emonces colaboran con los comunes
objetivos de sobrevivir y pemivir de todos y especial-
mente como intermediarios entre el desvalimiento de
los "nuevos" actores y esos objetivos comunes de los
adultos.
Los hombres cuidan y protegen la pervivencia del
propio sistema de vida. Son los encargados de decidir
qu hacer ante catstrofes de relacin con el medio na-
tural.
2Y Para una mayor exposicin sobre los temas de este apartado
va:'le la obra dtada Creadores y lJllJidores de ciudades
Se especializan en todo tipo de decisiones que alu-
dan a cmo mediar en pro de los nuevos individuos. En
qu cundiciones puede y debe ste vivir y ser asumido
como uno ms. Incluso baju qu leyes socioculturales
debe ser adscrito al propio sistema de vida.
Cuando al final del siglo XX el hombre chino decide
que la mujer deje morir al recin nacido por ser hija, no
est aplicando leyes dirigidas cuntra las mujeres chinas,
que tamhin existen. Son leyes hasadas en' el temor a la
de."truccin del sistema. No son pautas de compor-
tamiento contra las mujeres. Pretenden lograr que per-
viva la particular sociedad que ellos representan y de-
fienden>o.
sa es la misma paradoja que pretende justificar la
guerra.
He comenzado diciendo que Guidu Mnch me invi-
t a visar a los zapotecos de Juchitn por este plantea-
mienlO. Guido no me contradijo. Tan slo afirm que
las mujeres zapolecas dominan a sus humbres. Que no
<:s posible all hablar de jerarqua y dominio de hombres
sobre mujeres, sino al revs. Estoy segura de que el m-
todo para construir la lgica que alimenta a los zapote-
cos, es la misma que en toda cultura.
Quiz algn da interprete la particular manera, la
prupia y local, que tienen los zapotecos de construir el
gneru y las edades.
Suy consciente de que pertenezco a un sistema de
vida en el que los hombres han tenido a su cargo toda la
responsabilidad sobre cmo representar y recrear el
propiu sistema de vida.
Participo del sistema de vida cataln. ste forma par-
te del Estado espaol y tambin de la Unin Europea. El
sistema de vida en el que vivo es definidamente jedr-
quico y de dominio masculino frente a las mujeres.
~ o Esta es una prctica ms, de las muchas que han existido y exis-
ten, para controlar el crecilmento de la poblacin. Similar a sta de o ~
chinos la han llevado a cabo, durante siglos, muchas otras culturas.
62
63
Prueba de ello es que tal sistema de vida ha estado
regido sobremanera por un diacrtco: la religin cat-
lica.
Esta religin como diacrtico y en relacin al gnero
supone que slo los homhres, los sacerdotes, en repre-
sentacin de todos los dems, han tenido y tienen la ca-
pacidad de adscribir, de sancionar la pertenencia de los
"nuevos" protagonistas al seno de la iglesia catlica.
Se logra tal objetivo a travs de un ritual, el bautis-
mo. Yen ningn caso una mujer puede llevar a cabo tan
fundamental papel del sacerdote.
Deho recordar adems que, respecto a lo que se de-
nomina convencionalmente como historia, la de mi pas
est diseada claramente por esta religin. Se ha coloni-
zado y satanizado bajo sus smbolos yen pro de implan-
tar esa religin.
He vivido bajo un rgimen poltco confesional cat-
lico cristiano. Con las implicaciones que sobre el queha-
cer y vivir cotidiano tuvo tal situacin. La instalacin de
leyes y pautas de comportamiento jerrquicas y de do-
minio de los hombres frente a las mujeres apoyadas en
esa doctrina sigue actualmente marcando nuestra exis-
tencia.
Tal circunstancia tuvo su ms cercano origen en la gue-
rra civil 0936-1939) que desemhoc en acuerdos, pactos
polticos y blicos entre los hombres de este estado.
En todas las monografas que he ledo se hace expl-
cito, o aparece implcitamente, el dominio masculino:H.
En todos los casos los hombres se encargan, obligatoria-
mente, de algo fundamental y origen, a la larga, de su
lugar de poder.
Nacen con la obligacin de hacerse cargo de repre-
:\1 An a pesar del desimers del autor por csrot> lemas, en las dcs-
crip:iones sobre, por ejemplo, los guerreros y sus actividades que di-
sean el futuro; o en otras ocasione...; las de los rituales de iniciacin o
cualquier otra actividad de importancia; el dominio masculino siempre
esrj implcito.
sent:lr (guerreros), reproducir (rituales como la religin)
y controlar (como las actividades polticas) los papeles y
lugares fundamentales para que pervivan las culturas,
los sistemas de vida o sociedades.
Con tales actividades se ocupan, en definitiva, de al-
go tan fundamental como es disear y establecer los tr-
minos y estrategias que hacen posible que perviva el
propio sistema de vida. Dbean el futuro.
QU IMPLICA ELABORAR SISTEMAS DE \1DA
CON LA CONSTRUCCiN DE Gf:NERO y EDAD?
Supone que por medio de un proceso de abstraccin
se aprehenden los caracteres fskos de la especie.
Se construye as el gnero y las edades. Establecidas
tales diferencias entre los actores, stos se relacionan
entre s. Elaboran su lgipl. Este es el mrodo. Todas las
culturas as lo han ideado.
Se interpreta que el dominio y jerarqua que con tal
mtodo y lgica se ha instalado no es inevitable ni una
organizacin necesaria.
Tal dominio y jerarqua parte de un condicionante,
en la actualidad inexistente.
La capacidad alimenticia de las madres es suplida
por alimentos y preparados diversos. Alcanzar el objeti-
vo de pervivencia de la cultura a travs de los nuevos
actores ya no est tan evidentemente supeditado.
La necesidad de que los hombres representen a la
colectividad es una decisin, de nuevo, que todos los
actores deben asumir. Los nuevos protagonistas ya no
precisan del rgido orden que nuestra naturaleza haba
impuesto.
Sobre las denominadas sociedades exticas y en re-
lacin con los grupos de edad Pierre Clastres dijo:
la ley que [los jvenes] aprenden a conocer en el
dolor (por medio de las escarificaciones, dibujos en la
64 65
piel) es la ley de la sociedad primitiva, la cual dice a
cada uno: T no vales menos que otro, t no vaJes ms
que otro. La ley, escrita en el cuerpo (escarificacinesl.
indiC<J la negativa de la sociedad primitiva a correr el
riesgo de la divisin, el riesgo de un poder separadu de
la sociedad misma, de un poder que pudiera escapar-
sele. La Jey primiriva, cruelmente enseada, es un re-
pudio de la df!sigualdad. prohibicin de la que cada
cual se acordar:l
2
.
Este autor interpreta, por tanto, que las diferencias
de gnero y edad no instalan ni implican desigualdad,
es decir jerarqua y dominio entre sus actores.
Por el contrario, IJS argum<::"ntaciones que hasta aqu
se han presentado se asientan en la siguiente interpreta-
ci6n.
Los actores de las sociedades, siempre, han
construido el gnero y la edad. Es una estrategia para or-
ganizar las relaciones, la sociedad. Estrategia que asienta
la posibilidad de que se pueda implantar -a corto pla-
zo-- la jerarqua y el dominio en el interior del gnero.
De hombres sobre mujeres.
Asentar el gnero y tal jerarqua y dominio es plantar
una lgica de relaciones que a posteriori en las ciuitas
se hereda. Sobre ella se elabora, se suma, otro sistema
de diferencias que no hace ms que ampliar la misma
lgica.
Cuando desde la Antropologa, hoy, observamos las
relaciones, las actividades de los actores en cualquier
sociedad, es necesario interpremr qu papel implanta la
construccin del gnero.
Las culturas perviven, reproducen sus lgicas asen-
tndose en el gnero. De manera ms o menos aislada,
o integradas en sistemas de convivencia ntima, comple-
mentarias, en ciuitas.
Aprehender las culturas es siempre una actividad
32 Pierre Clastres, revist3, L'Homme. XIII, nm. 3, 1973.
que implica caminar de "lo local" a sistemas de vida com-
partida.
Desde este lugar se entiende por mundos locales,
pongamos el caso de Catalua, las diferentes culturas
que conviven: gitana, juda, magreb, andaluza .... y ca-
talana. Todas estas culturas participan de un comn
sistema de vida.
Los catalanes, en este caso, actan como receptores
de esas diferentes culturas. Para interpretar la construc-
cin y recreJcin de cada una de esas identidades debe-
mos interpre[ar sus particulares construcciones de gne-
ro y
Los diacrticos que utilizan los protagonistas en todas
las culturas, y su participacin <::"n las diferencias de sta-
tus, deben enmarcarse en esa particular construccin
del gnero.
Sobre estas cuestiones versa el captulo siguiente
34
.
33 Para una muy buena recopilacin bibliogr.ifica sobre la relacin
entre gnero y nacin vase Mercedes Ugalde, "Notas para una hisro-
riografa sobre nacin y diferencia sexual", revista Arenal, 3, nm. 2,
Cdiz, julio-diciembre, 1996, pgs. 217-256.
Sobre cmo se concreta la conflictividad entre gneros y las dr-
cunsLancias en que stas se recrean vase M. Fernndez-Martorell,
"Identidad y fascismo" en Dolores Renau (comp.), Integrismos, violen-
ciay mujer, Madrid. Pablo Iglesias. pgs. 29-43.
66 67
III
Interpretar lo local en la civitas
Los seres humanos hemos elaborado culturas dife-
rentes. En lugares geogrficamente alejados entre s, con
particularidades y en medios naturales muy diversos.
Pero tambin la elaboracin de tan variadas culturas est
relacionada con los comacts que stas han mantenido
entre s.
Tenemos noticias de algunas que han vivido radical-
mente aisladas durante siglos. Otras se han construido
conviviendo y relacionndose con varias diferentes.
Sobre tales relaciones Claude Lvi-Strauss35 concluy
que la elaboracin de la diversidad cultural no surge del
aislamiento de los "grupos" o sociedades. Surge de las
relaciones que las unen. Lvi-Strauss dice:
Y, sin embargo, parece que la diversidad de cultu-
ras se presenta raramente ante los hombres tal y como
es: un fenmeno natural, resultante de los contactos
directos o indirectos entre las sociedades.
Muchas costumbres nacen, no de cualquier necesi-
dad interna o accidente favorable, sino de la voluntad
de no quedar deudor de un grupo vecino, que someta
un aspecto a un uso preciso..
35 Claude Lvi-Strauss, Raza y cultura, Madrid, Ctedrd, 1986
(952), pg. 46.
69
Esta form<l de aproximarse a la diversidad cultural,
desde la conviccin de que tales diferencas son natura-
les y dependientes de los contactos entre s, enfatiza y
prioriza cuestiones distintas de las que aqu se estn pro-
poniendo.
Se ha planteado que la elahoracin de la lgica inter-
na de las culturas se asienra en la constmccin de gne-
ro y edad; y tambin que tales actividades permiten, a
sus protagonistas, identificarse entre s. Es de esta forma
como se elaboran las identidades colectivas.
Se entiende por tanto que gnero y edad asientan los
fundamentos de las diversas culturas.
No se puede dudar del razonamienlO de Lvi-Strauss.
Los contactos, las relaciones entre diversas culturas ob-
viamente las mediatizan. Sin embargo se interpreta que,
previamente y a la vez que esos contactos es prioritario
fundar, elaborar la lgica interna de las culturas.
Tal lgica hasta hoy se ha asentado en la construc-
cin de gnero y edad.
Es evidente que la diversidad cultural es consecuen-
cia del medio y est mediatizada por el medio, es decir,
la naturaleza en la que viven los actores.
Pero la elaboracin de culturas diferentes no asienta
su razn de ser en tales circunstancias. Tiene su origen
en las caractersticas de la especie presentadas.
Los humanos nacemos incompletos y nos completa-
mos por medio de la cultura. Esto supone "pensar", es
decir elaborar procesos de simbolizacin. Sabemos que
se instala un mtodo para llevar a cabo esas actividades
simblicas y que se concreta estableciendo diferencias
entre los protagonistas.
Las relaciones internas entre los actores quedan me-
diatizadas en ese juego de diferentes. Adems se repro-
ducen repetidamente esas categoras (a travs del lengua-
je. rituales, etctera) al adscribir a los nuevos actores.
La lgica que generan los protagonistas en esas acti-
vidades es particular en cada cultura. El nacer incomple-
tos condiciona siempre, de esta fama, a la especie.
Algunas culturas estn condicionadas especialmente
por el aislamiento en que han vivido. Otras deben ser
interpretad:ls en el marco de contactos en los que han
vivido.
En cualquier caso para que se relacionen culturas di-
ferentes se requiere previamente que las culturas, las
identidades colectiva5, se hayan generado y recreado.
Dadas las circunstancias suficientes para crear vida
compartida o sociedad, los actores elaborarn seguro,
internamente, su propia lgica. Construirn diferencias
(gnero-edad) y en ellas asentarn sus relaciones. Es as
como toda cultura concreta su 'realidad".
Nos con.:;ta que los protagonistas de algunas culturas
se han autodenominado como los "seres humanos" (na-
las "Persona.s", "La gente que poseemos la isla
tiwi"; la "gente" (din, ach, guayak), mientras que a
todos los dems los categorizaban como fantasmas, dio-
ses, o con nombres peyorativos, cargados de desprecio,
injuriantes
j
. Ello permite pensar en la diversidad de tra-
yectos que los humanos hemos ide::tdo para reconocer-
nos y convivir con la alteridad.
La Antropologa ha identificado culturas "exticas"
en procesos de asociacin entre s (los bantya); y siste-
mas de vida en los que conviven diversas culturas (civi-
tas). Estas ltimas son las sociedades que hoy invaden
el planeta.
Sabemos de otras que se han matenido aisladas du-
rante largusimos periodos (los tasmanio,sJ Da 10 mis-
mo hablar de una sociedad de treinta personas de pas-
tores nmadas, o de otra de mil de cazadores recolec-
tores.
En cualquier caso para que una cultura se reproduz-
ca le es imprescindible, a priori! recrear a sus represen-
tantes.
36 vase PJerre Clastres, "Sobre el etnocidiQ". en Investigaciones
en antropologa poltica, Barcelona, Gedisa, 1981.
70 71
Antes decamos que la relacin y convivencia entre
actores representantes de culturas diferentes son las cir-
cunstancias que propician elaborar pensamiento antro-
polgico. Obviamente vivimos inmersos en un mundo
de contactos culturales.
Esta es nuestra hiptesis de trabajo.
CMO INTERPRETAR LOS CONTACTOS ENfRE ClJLTIJRAS DIVERSAS?
No todas las culturas implicadas en procesos de re-
lacin, comunicacin y convivencia han estado inmer-
sas en esas actividades con idntica voluntad ni condi-
ciones.
En Creadores y vividores de ciudades mostr lo su-
cedido con los yir yoront, grupo australian0
37
califica-
do de la Edad de piedra por los instrumentos que utili-
zaban.
Los yir yoront tuvieron contactos en 1623 y 1864 con
invasores europeos. Ambos encuentros fueron cierta-
mente relevantes por haber sufrido muertos en ambas
partes, sobre todo entre los yir yoront. Tambin consta
que los europeos abandonaron en aquel lugar diversas
herramientas de metal.
A pesar de ello, despus de tres aos de prospeccin
antropolgica no se pudo comprobar que aquellos im-
portantes encuentros hubieran pasado a la memoria de
los yir yoront. No apareci la menor referencia al hecho
y tampoco se encontraron restos de aquellos instrumen-
tos de metaL La particular historicidad de estos actores
no recogi aquellos encuentros.
Sin embargo estos hechos s constan en la historia
europea.
Vase R. Sharp Laurbtn, Hachas de acero para australianos de
la edad de piedra. en Human Organization, vol. 11 (1952). Traduc-
cin castellana en]. R. Llobera (comp,), Antropologa Econmica.
Barce!onOl, Anagrama. 1981.
Estamos ante dos lgicas distintas. La de aquellos eu-
ropeos y la de lo:" yir yoront. El contacto entre ellas de-
bi de resultar tan difcil para los yir yoront que les im-
pidi a(1fehenderlo.
Recordemo:" lo sucedido en el encuentro
entre espaoles y americanos. Los invasores concreta-
ron en escritos, recogidos en lot'i Archivos de Indias, el
significado, la lectura que elaboraron sobre el Nuevo
Mundo. Significado que slo tiene sentido en la lgica
de los invasores.
Aquellas comisionet'i "cientficas" de la Corona de
Castilla, en un primer momento, elucubraban e intenta-
ban aclarar si los indgenas eran de naturaleza animal o
humana, y por [anta dotados de alma inmortal con posi-
bilidad de ser cristianizada.
Igualmente sabemos que algunot'i indgenas america-
nos acampaban durante varios das junto a los cadve-
res de los espaoles que haban ahogado. Su fin era ob-
selvar si aquellos seres se corrompan o si por el contra-
rio posean naturaleza divina.
En este caso se constat:l igualmente el choque de
dos lgicas bien distintas. Lo mismo que sucedi entre
los europeos y los yir yoront.
Sin embargo, no todos lo, protagonistas de las dife-
rentes cultuidt'i que vivan en Amrica aprehendieron a
los invasores de igual manera, en la misma lgica. En La
Crnica mexicana de Alvarado Tezozmoc se relata la
angustia de Motecuhzoma "L..] que movido a temor en-
vi mensajeros y dones a quienes crey que eran posi-
blemente Quetzalcatl y otros dioses que volvan, segn
lo anunciado en sus cdices y tradiciones"38.
Estas noticias informan de que ninguna de las cultu-
ras implicadas pudo renunciar a su particular forma de
38 Vase Miguel Len-Portilla, Visin de Jos vencidos, Mxico,
UNAM, 1959; y tambin Jos de Acosta, Historia natural y moral de
las indias, 1590.
72
73
aprehender al otroJ'>. Ninguna renunciar, adems, vo-
luntariamente a peroivir.
Est claro que los sistemas de relaciones que han
propiciado la construccin de los estados y las civitm,- se
han elaborado en un marco de conflictividad que impli-
ca la convivenda de lgicas distintas.
A travs de los siglos se han ideado estrategias para
manejar los problemas de la convivencia entre diferen-
tes culturas. En la actualidad somos protagonistas privi-
legiados dd proceso de elaboracin e ideacin que su-
pone la construccin de la "unidad" europea. Unidad
que implica la pervivencia de todas sus culturas.
Para interpretar la diversidad cultural, no es necesa-
rio optar entre:
a) entender que las culturas coexisten separada.... e
independientes entre sI, como bolas de billar (plante<t-
miento crtico de Wolf)40.
b) entender que las culturas son dependientes entre
s por la continua e inevitable comunicacin constatada
histricamente.
Sabemos que al establecerse relaciones y a,'iociacio-
nes entre diversas culturas se han multiplicado las pro-
puestas para convivir. A veces estas relaciones se han
concretado en precisos acuerdos econmicos, matrimo-
niales o religiosos.
Ciertos grupos pueden 3liarse temporalmente par:..l
algn fin, como una aventura militar, pero el espritu
colectivo es episdico. Cuando el objetivo que deter-
min la alianza ha quedado cumplido, sta se disuelve
y la trihu vuelve a su estado normal de desunin
41
.
3Y El etnocentrismo <JI que tienden los actores de toda cultura en-
cuentra en tal marco su interpretacin.
4.0 Ene Wolf, Europa y la gente sin b:storia, Mxico, Fondo de Cul-
tura Econmica, W87 (982)
41 Marshall Sahlins, "Las sociedades tribales" en Economa de la
Edad de piedra, Madrid, Akal, 197').
74
En algn caso tales relaciones han implicado la es-
clavitud de una de las partes, como los africanos que
fueron arrancados de su realidad y transportados a Am-
rica. Otras veces se han establecido las bases para una
slida asociacin, como ha ocurrido ahora en Europa.
A menudo y ~ ms se ha aniquilado a la totalidad de
los protagonistas de la otra cultura.
En ocasiones los contactos entre diferentes culturas
han provocado el suicidio colectivo de una de ellas, co-
mo en un grupo chaco en Sudamrica. Otras veces los
contactos han propiciado procesos de asimilacin.
En fin se puede enumerar una largulsima relacin de
encuentros entre culturas con resultados siempre par-
ticulares.
Todas estas noticias sealan que los protagonistas de
alguna de las culturas en contacto pretendan establecer
relaciones, comunicarse. Si tal comunicKin estaba ani-
mada por el intento de explotacin, el nimo de aniqui-
lacin, o por la supuesta necesidad de intercambios
econmicos, son cuestiones que en cada caso es preciso
clarificar.
Todo ello no obliga a pensar que la diversidad cultu-
ral es la resultante de procesos de relaciones entre so-
ciedades.
En absoluto fueron necesarias el priori estas relacio-
nes para que las diversas culturas tomaran entidad. Tam-
poco es imprescindible el aislamiento de una cultura
para que sta se recree.
Cada cultura, como veremos en seguida, se auto-
construye con autonoma, independientemente de si
mantiene o no relaciones con otras.
No es imprescindible concretar contactos y constatar
la diversidad para construir y reelaborar la identidad. Tal
construccin y recreacin se lleva a cabo a partir de las
relaciones internas que establecen los protagonistas. Re-
laciones que suponen procesos de simbolizacin y se
concretan en normas, leyes y pautas que ubican, inter-
namente, a los actores en un juego entre diferentes.
75
La lgica que elaboran los actores de cada cultura
supone una particular manera de aprehender y definir la
realidad.
Sabemos que los yir yoront dejaron de interpretar
determinados acontecimientos. Los europeos los utili-
zaron.
Las relaciones condicionan la recreacin de cada una
de las culturas diferentes. Incluso en el caso de los yir
yoront, que seguramente propiciaron que se reforzaran
comportamientos de defensa.
Pero ello no nos obliga a afirmar que sea condicin
nece1'laria, para construir y pervivir como cultura particu-
lar, la existencia de protagonistas de otras diferentes. Ni
tan slo como necesario referente.
La diversid:H.1 cultural no tiene por qu ser exclusiva-
mente interpretada en su origen, construccin y asenta-
miento a travs de la Otredad.
Ahora bien, es cieno que cuando la existencia del
otro se o n s t t ~ ste pasa a formar parte inevitable de
las posibles interpretaciones que hagamos de esa reali-
dad. Precisamente el pensamiento antropolgico se ubi-
ca en ese contexto, en esos sistemas de convivencia.
Se entiende que esta propuesta permite un punto de
mira distinto para interpretar las dificultades y proble-
mas denominados nacionalistas o de minoras tnicas.
IV
Desde lo local a la polisemia de sentidos
En el trabajo de campo que hice, a final de los aos
setenta, sobre los judos en Catalua, result problemti-
ca la delimacin como ohjeto de estudio antropolgico.
Es evidente que hablo desde la tradicin de la Antro-
pologa. An en los aos setenta, erd convencional en
Antropologa viajar a lugares alejados para hacer traba-
jo de campo. Desde Espaa era habitual acudir a algn
pas de Sudamrica.
All fueron muchos compaeros para trabajar sobre
alguna tribu concreta y sobre algn tema especfico de
su inters. No tenan problemas de delimitacin de obje-
to de estudio. Lo encontraban all, plantado en un espa-
cio geogrfico especfico. Pero como no pude ir (para
doctorarme) a hacer trabajo de campo tan lejos, me que-
d en la ciudad -Barcelona- y comenc a trabajar so-
bre los judos que aqu vivan.
Durante ms de un ao intent acercarme, sin conse-
guirlo, a la vida "comunal" que tenan instalada. Es as
como a ellos les gustaba decir. De hecho el edificio de
reunin, de encuentros hasta religiosos -all dentro
estaban las sinagogas- se denominaba Comunidad Is-
raelira de Barcelona. El entonces secretario de la comu-
nidad. el senor Talvy, fue siempre amable conmigo pero
tambin mi primer escollo.
76
77
Primero interpret que quera trabajar como una
profesional del periodismo. Por tanto me proporcion
los datos que consideraba oportunos para el papel que
me adjudicaba. Pero como vio que insista y volva ms
y ms veces, curioseando sin cesar, tuvimos que con-
cretar lo que yo quera como antroploga y lo que l
poda aportarme.
Le habl del escaso inters que tenan para m los
nombres concretos de las personas que quera entrevis-
tar. l insista en que aquella comunidad la constituan
judos que procedan, muchos, de las guerras mundiales
y sus horrores. Que tenan miedo. Que no poda acce-
der a estas personas. Y mucho menos para preguntarles
cosas sobre su vivir como judos. Que deba hacerme
cargo de que muchas personas estaban dispuestas a mo-
lestarles slo por ser judos.
Viv con ellos ataques que se concretaron en pinta-
das, amenazas de bomba y algn destrozo en el edificio
comunal, provenientes de personas y grupos racistas
que actuaban bajo diversas denominaciones.
Entend bien lo que quiso comunicarme aquel secre-
tario. Comprend las razones de su gran reticencia ante
una extraa que no paraba de preguntar por todo su
mundo. Desde lo ms nimio a lo importante, segn l.
Pasaron los meses y entendi que no pretenda otra
cosa que acercarme para interpretar su forma de vida.
Decidi entonces que lo que intentaba era convertirme
al judasmo.
Insisti, hasta que se cans, en convencerme de la
imposibilidad de mi conversin. Fue entonces, harto ya,
cuando me remiti a otros judos de la comunidad. No
eran proselitistas.
Nosotros, al contrario que los catlicos, no somos
proselitistas, insisti varias veces. Creo que hasta el fin
del trabajo, no estuvo convencido de mi falta de inters
por convertirme al judasmo.
Le agradezco al seor Talvy su enorme paciencia
conmigo. A pesar de no entender mi objetivo, confi en
m. Se comport siempre como protector de la gente
que l representaba: el conjunto de sus correlegionarios.
Como le gustaba decir.
Lo cierto es que me encontraba ante una comunidad
que no facilitaba mi intromisin como antroploga. Y lo
ms grave era que con frecuencia negaban su identidad
de judos. Fue gracias, sobre todo, a Mercedes Anitgar y a
Carlos Benaroch como consegu, a la larga, comunicarme
con todas las personas judas por las que me interes.
La cuestin, desde el puma de vista terico y de m-
todo, era que no tena el objeto de estudio delimitado
en un lugar de la ciudad. Ni tampoco era viable conocer
el nmero de personas judas asentadas entonces en Ca-
talua
42
. Por otra parte los catalanes, con frecuencia, rei-
vindicaban su procedencia juda.
As que los judos escondan su identidad y sin em-
bargo los catalanes me instigaban para que buceara en
su origen judo a travs de sus apellidos u otras noticias.
Pretendan que averiguara si era o no cierto lo que les
haban contado sus antepasados: su lejano origen judo.
El nico camino que result vlido para poder in-
dagar sobre los judos fue aprender a preguntarme cues-
tiones como: Cundo se sabe que una persona es juda?
Cundo es considerada como tal una persona? Qu
hace posihle a un nuevo actor ser aceptado como judo?
Interpret que para elaborar la identidad de aquellos
protagonistas, lo previo era construir el gnero y la edad.
De esta forma aquellos actores continuamente refunda-
ban ia identidad juda.
CMO LOGR DELIMITAR AQUEL OBJETO DE ESTUDIO?
El asentamiento de los judos en la ciudad de Barce-
lona se caracterizaba, en su estructura econmica, por
42 Para mayor informacin consultar el libro citado, Estu.dio antro-
po16gico: una comunidad juda.
78
79
haber asumido el sistema establecido por los receptores
catalanes.
En su conjunto la comunidad juda tena represen-
tantes en todas las clases sociales, a excepcin de la fi-
gura de pobres de solemnidad,
Una de las condiciones que se nos impuso, por
parte del Estado Espaol cuando llegamos, fue que nos
estaba prohibido vivir aqu en tales condiciones de po-
breza,
repitieron varios informantes.
Observ cmo la mayora participaba y colaboraba
para evitar los casos concretos de pobreza.
Tard aos en conocer la realidad econmica de esta
comunidad. En cualquier caso pude constatar que el es-
pectro econmico de los judos instalados aqu era equi-
valente al abanico cataln. Adems se hizo evidente la
inexistencia de un asentamiento que permitiera hablar
de "barrio judo".
En definitiva, no pude delimitar el objeto de estudio
a partir del asentamiento ni por su singular status eco-
nmico.
El principio terico que concret fue el siguiente: el
sistema de vida implantado por estos inmigrantes judos
estaba basado en un juego de relaciones entre ellos or-
ganizado a travs de diferencias que slo p ~ l ellos te-
nan sentido.
Determinadas pautas, normas, leyes de comporta-
miento propias, daban contenido a esas diferendas en
las que se agrupaban y organizaban internamente. Crea-
ban as su propio horizonte de sentido.
Aquellos actores crearon una lgica propia. Identifi-
caron unas diferencias. Generaron con ellas un juego
de oposiciones, correlaciones, compatibilidades e in-
compatibilidades e incluso exclusiones. Interpretando
ese juego pude delimitar el objeto de estudio.
La cuestin era que para formar parte del sistema de
vida judo en Catalua era necesario participar de las ac-
tividades que permitan recrear ese juego entre diferen-
tes. Slo podan participar de l, entrar en l, las perso-
nas que los udos como comunidad aceptaban.
Sucedi que, si centraba mi inters en el status de los
actores, perda inters el que la persona fuera o no ju-
da. Daba igual si era catalana, juda o perteneciente a
otra identidad. Sin embargo para los protagonistas judos
segua siendo muy importante su definicin de judo.
De hecho el colectivo inverta gran cantidad de ener-
ga en actividades que propiciaban mantener y recrear
su identidad. Antes hubieran huido todos, de nuevo,
que difuminarse, perderse, desaparecer como judos.
Trabaj observando cules eran los diacrticos bsi-
cos que utilizaban para recrear tal identidad y por su-
puesto las diferencias internas que con ellos los actores
representab;:ln.
Observ' la relevancia que tena en la vida cotidiana
participar de eSe marco de diferentes, basados en unos
especficos diacrticos.
Tambin pude valorar que, para la mayora de los re-
ceptores catalanes, tales diferencias estaban desposedas
de significado. No formaban parte de su horizonte de
sentido.
El vivir judo se asentaba especialmente en la cons-
truccin de gnero, edad, religin, origen, procedencia,
sionismo y status.
La lgica de las relaciones entre estos protagonistas
adquiere entidad al asentarse en las diferencias de gne-
ro y edad judas.
Es muy distinto para los actores ser de origen aske-
naz y proceder de Grecia, Polonia o Argentina.
Lo mismo sucede con los de origen sefardita y su pro-
cedencia marroquf, turca, griega o argentina. stas son al-
gunas de las diferencias que dan sentido al vivir judio.
Otra categora o diacrtico entre los judos es la posi-
cin que adoptan frente al sionismo. Se autodefinen como
sionistas o no sionistas. Esta definicin est avalada por
,
80 81
comportamientos varios y repletos de sentido. Como
consecuencia los enfrentamientos estn garantizados.
Simultneamente cada sujeto se adscribe a las pautas
de comportamiento que implican el definirse como or-
todoxo, conservador, liberal, etctera, respecto a la reli-
gin hebrea.
Participar en estas actividades ubica a los actores en
lugares de oposicin. Toda esta actividad es de alto inte-
rs para el conjunto y pervivencia de la vida comunal.
Se peleaban en relacin con estas diferencias. Toma-
ban o perdan el poder comunal en funcin de ellas. Las
representaban ingiriendo alimentos. Si no lo hacan co-
rrectamente surgan conflictos. Hasta se amonestaban
entre s. Rezaban, cantaban, adquiran un asiento en la
sinagoga y otros recintos y centros comunales destina-
dos a distintas celebraciones. Se relacionaban en fun-
cin de estas diferencias.
El especfico sistema de relaciones, la lgica que se
elaboraba en este juego entre diferentes, delimit el ob-
jeto de estudio.
Nadie, ningn ajeno a ellos poda adscribirse, sumar-
se a ese juego. Era imposible entrar. Todas las leyes es-
tn interrelacionadas formando una lgica. La propia de
los judos. En su conjunto delimitan, acotan, pautan el
acceso a cualquier nuevo protagonista.
En cualquier caso la decisin sobre quin puede o
no participar est en manos de la colectividad. En ltima
instancia est en manos de los hombres judos
4
.
i
.
CMO SE CONCI\ETA LA IDENTIDAD DE LOS PROTAGONISTAS
EN ESTA CULTURA?
Tuve ocasin de observar el proceso de recreacin y
construccin de ese sistema de relaciones en tres niveles.
43 He mo:-;tr.ldo esta interpretacin y en diversos niveles en varios
textos. Vase "Tiempo de Abe!: la muerte juda", revista Comentaris
d'A1ltropologia, Barcelona, 1985.
Por una parte interpret cmo se elaboraba en cada
nuevo actor que naca el proceso de adscripcin. De he-
cho se vea involucrado, desde antes de nacer, en aquel
juego de diferentes. Era, por ejemplo, un nio sefardita
de familia procedente de Marruecos, conservadora y
sionista. As pasaba a formar parte de aquella lgica con
su panicular sentido de la realidad. La de los judos.
Por otra parte, tuve ocasin de conocer a mujeres
convertidas al judasmo. El proceso de renuncia a anti-
guas pertenencias y su inmersin cultural. Los conoci-
mientos que debieron adquirir. Los tribunales por los
que tuvieron que pasar para adquirir la sancin pblica.
El reconocimiento de su nueva idenridad. La continua
rememorizacin de su origen no judo. Las especiales
exigencias que se piden, a lo largo de toda su vida, a
una mujer no nacida juda.
Por ltimo, centr el inters en conocer a las perso-
nas de ms edad. Fueron objeto de estudio la mayora
de los protagonistas que inauguraron la comunidad.
Provenan de diversas oleadas migratorias; procedan de
distintos pases y tenan diversos orgenes.
Obtuve informacin acerca de la imponancia que te-
nan aquellas distintas procedencias y cmo incidan
aqu las diferencias que cada uno traa a cuestas.
El papel del gnero se plant ante la investigacin
con fuerza y como condicionante para recrear el vivir ju-
do. Slo con hombres fue posible estabilizar la nueva
vida comunitaria juda en Catalua. Durante decenios
fue muy difcil reunir a un nmero suficiente de hom-
bres judos para asentar, de manera estable, su vivir.
Por ejemplo, para poder morir como judo --Dbjeti-
va al que no renunci ningn protagonista- era nece-
saria por ley hebrea la presencia, en la ciudad, de diez
hombres adultos.
Tuvieron dificultades para alcanzar tal objetivo. Ade-
ms tampoco les result fcil obtener un recinto hebreo
en los cementerios de la ciudad. Para que el recinto ad-
quiriera tal identidad de hebreo, era necesaria la presen-
82
83
cia simultnea, en su inauguracin y uso, de un mnimo
de diez hombres adems del rabino.
Los repetidos relatos de las personas ms mayores so-
bre cmo vivieron aqu al principio aludan a este tema:
En aquella poca llam a mi padre, lo traje aqu y
durante una maana lo pase por lo lugares m::is bellos
de la ciudad. Haca un da soleado, me dijo que .'le en-
contraba como en su propia casa. ~ l gente hablJha su
idioma (lo que quiere decir que ~ l sefardita y hablaha
el ladino), las caras, me dijo, son iguales que la,.; de los
nuestros.
Nos sentamos a reposar en un bar de las Ramblas y
con derta tristeza en los ojos me dijo: "Hijo mo, todo
esto me gusta, pero yo no puedo quedarme aqu. ya
soy viejo, y s que la muerte se avecina. Vosotros, t
<:res joven, y aqu podis llegar a estar bien, pero yo
muy pronto morir y no tenh, una tierra donde repose
mi cuerpo." Mi padre se fue a Israel y all est ente-
rrado.
La elaboracin del vivir judo que fueron asentando
en Catalua tena significado no slo para los judos que
vivan aqu, sino para todos los actores adscritos a esa
identidad asentados en cualquier lugar del mundo.
Todos organizaron su vivir colectivo, sus sistemas de
relaciones, basndose en las mismas leyes que daban
sentido particular a la lgica juda en Catalua, en el Es-
tado Espaol.
EN QU MEDIDA LA CULTIJRA RECEPTORA MEDIATIZA
EL VIVIR JUDo?
Por una parte, d vivir judo adquiere su sentido me-
diatizado por las especficas oleadas migratorias que
dan contenido a esta singular comunidad. Es decir, como
consecuencia de si las personas procedan de Marruecos
y en qu numero, o si procedan de Grecia, etctera.
y por supuesto en funcin de la particular adscripctn
que all tenan sus protagonistas.
Todo esto da lugar a que en este nuevo asentamien-
to se elaboren de forma singular relaciones que les per-
miten reconocerse como semejantes, como judos. En el
juego de esa semejanza participa el resto de judos del
mundo. Entre todos forman su mundo, su cultura, la
realidad de los hebreros.
El vivir judo en Catalua supone implicarse en una
polisemia de sentidos. Es decir, participar del sistema de
convivencia que aqu se encontraron, resultante de siglos.
En Catalua conviven culturas diferentes, lo que q u i ~
re decir que se relacionan distintas maneras de concebir
lo real. sta es la polisemia particular de Catalua.
Cada cultura utiliza el mismo mtodo que los judos
para vivir. En cualquier caso los nuevos actores partici-
pan de las pautas de comportamiento de la cultura que
los acoge.
Lo relevante para los judos de su vivir en Catalua
es que conviven con varias lgicas, diferentes maneras
de concebir 10 real. Tal polisemia se concreta con la pre-
sencia de actores representantes de la cultura catalana
que acta como receptora, la gitana, la andaluza, la ma-
rroqu y cuantas m.s podamos constatar.
Todas estas lgic,ls comparten y construyen el mis-
mo sistema de vida, la misma sociedad. Conviven y se
ven obligadas a relacionarse dando entidad a lo que se
reconoce y sanciona pblicamente como Catalua.
Para dio, los receptores catalanes que dominan d
mtodo de cmo sobrevivir, establecen directrices sobre
cmo hacerlo viable. Deben todos alcanzar un objetivo
implcito en la existencia de sus protagonistas: que cada
una de las lgicas que conviven "perviva".
E.s evidente que determinados individuos pueden re-
nunciar a su identidad. O que por circunstancias p:lr-
ticulares se encuentren en una encrucijada de idl'llti<i;
des. O que intencionadamente se asimilen a la ndllll":1
receptora o a cualquier otra. Pero siendo opciones pero
H 84
sonales, induso en ese caso es preciso abandonar una
identidad para aprehender, pasar a formar parte de otra.
Las condiciones en que tal proceso se lleve a cabo tam-
poco son previsibles a priori.
OTRAS CLAVES SOBRE LA CONSTRUCCIN DF LA mENTroAD JuntA
Las diferencias de gnero y edad en la sociedad juda
son particulares. Los chicos se convierten en adultos al
cumplir los trece aos. Las chicas, no.
Lo importante de estas categoras es que a partir ele
ese momento el joven puede participar y contribuir en
algo tan relevante para los judos como es el minyn.
Se denomina minyl1 a un grupo de diez hombres
adultos. Grupo necesario, imprescindible para que cual-
quier acontecimiento judo tome carcter legal.
Las mujeres no podrn participar nunca de esa cate-
gora de adultas. Su obligacin, repetan los informantes,
es convertirse en diosas del bogar. Deben hacer lo posi-
ble para que en la casa se respire un ambiente judo.
Es sabido que por sus caracteres fsicos no es posible
distinguir a una persona juda de otra que no lo es. Ade-
ms no tenan el mnimo inters en ser obsetvados por
una antroploga. No poda saber el nmero de judos
aqu asentados y no era fcil contactar con ellos, haba
que seguir interpretando su comportamiento en la bs-
queda de nuevas claves.
Comprob que existan diferentes intereses y
cupaciones entre los sefarditas, segn la procedencia de
su oleada migrdtoria.
Los de Marruecos priorizaban la prctica religiosa y
el comer como judos. Frente a ellos la mayora de los
sefarditas argentinos renunciaban a las prcticas judas
sobre el comer.
Pude calibrar las dificultades de la minora askenaz
en Catalua para decidir sobre cuestiones importantes.
Por ejemplo respecto al colegio judo.
El hecho de que se llamase Colegio Sefardita de Bar-
celona daba pie a que los askenzes se negaran a llevar
a sus hijos. Preferan colegios extranjeros, o catalanes
laicos, a ese colegio hebreo.
Los enfrentamientos sobre el correcto destino del
presupuesto de la comunidad para cubrir los gastos de
ese centro fueron eternos, duros. La direccin del cole-
gio; las actividades que en l se llevaban a cabo; cmo
se imparta la religin; la comida que deban ingerir los
nios; los idiomas en los que se deban impartir las cla-
ses; en nn, toda actividad del centro era motivo de dif-
ciles discusiones. El director me confes su total agota-
miento.
Aquellas discusiones se articulaban, hsicamente, en
funcin de grupos diferenciados por d origen, lugar de
procedencia y proyecto respecto a la religin y otros
diacrticos. Se concretahan tales enfrentamientos, pbli-
camente, entre hombres adultos, y si era preciso partici-
paban los viejos.
La participacin phlica de las mujeres casi no exis-
ta, era reducidsima. Informalmente presionaban, en el
recimo comunal, en los pasillos, en las fiestas.
En definitiva, d vivir de todos aquellos protagonistas
se concretaba y rega por una forma de concebir el
mundo real desconocida e inimaginable para los prota-
gonistas que actuaban como receptores.
Hay que saber que en muchos pases, como
na, existen diversas comunidades judas. Cada una
presema propuestas con nfasis particulares sobre cmo
vivir la judeidad. Aportan as al pas un contenido muy
fuerte al horizonte de sentido judo.
En los ltimos aos en Catalua ha habido varios in-
tentos para construir nuevas comunidades judas con
nfasis distinto a la instalada.
En cualquier caso es necesario destacar que, en su
conjunto, los judos del mundo construyen entre s una
semejanza. sta les permite comunicarse ms all de las
distintas lenguas ya que se asienta en las leyes que cons-
86 87
truyen su identidad. Leyes que todos comparten. Lo ms
relevante es lograr pervivir como cultura particular.
El vivir de los judos en Catalua era lln(l realidad lo-
caL propia de ellos. Se articulaba en un mundo polis-
mico (gitanos, andaluces, catalanes, marroques... ), que
constitua, en otro plano, la realidad reconocida como
Catalua.
La vida cotidiana de aquellos protagonistas lleg a
tener tanta importancia como las instituciones y organi-
zaciones internacionales que los judos in.stalaron aqu.
La autodelimitacin que en ese sistema de interrela-
ciones elaboraban los judos, estableciendo quin era o
no y en qu condiciones un posible actor partcipe de
su particular sistema de vida, qued clara.
La hiptesis con la que trabajo desde entonces es
que los prou.gonistas representantes de cualquier cul-
tura, en procesos migratorios o no, reproducen siempre
y con el mismo mtodo aqu presentado su identidad
colectiva.
Construyen el gnero que implica instalar las dife-
rencias de edad y establecen entre s una lgica de rela-
ciones propia. Adems por medio de diversos diacrticos
(veamos: segn el origen todos los judios del mundo; a
pa,1ir de la lengua los catalanes... y un largusimo etc-
tera) construyen y participan -aun en la omisin- es-
tableciendo diferencias, categoras entre s. Elaborar el
particular sistema de relaciones, el propio horizonte de
sentido es, en definitiva, construir la identidad colectiva
e individual, como humanos.
Quiero sealar que es particular la participacin que
cada cultura asume en un sistema de vida que implica
diversas culturas.
Ser el conjunto de actividades de todas esas culturas
lo que d sentido al sistema de vida compartida, al pas.
V
Actores despojados de identidad
Veamos, brevemente, la reconstruccin de la identi-
dad de actores despojados de ella. El esclavo es el
"muerto viviente", el que tendra que estar muerto, pero
que sobrevive gracias al amo. La caracterstica de los
esclavos es que primero son sustrados de su sociedad,
la que los concibi y form. Posteriormente son intro-
ducidos y reproducidos como "extranjeros" en un me-
dIO esclavi:-;ta El esclavo se caracteriza, dice CJaude
Meillasseaux
H
, respecto al parentesco, por la ausencia
de prerrogativas asociadas con el "nacimiento", trayecto
sociocultural por medio del cual se define la calidad y
posicin de la persona.
Observemos qu sucede en la actualidad en Brasil,
un pas que cuenta con un nmero importante de perso-
nas procedentes de la opresin esclavista.
En este caso la construccin de un horizonte de sen-
tido la observamos como un proceso. Proceso entre
protagonistas que conforman, recrean su identidad co-
lectiva utilizando, entre otros, un diacrtico: la capoeira.
Los esclavos perdieron sus orgenes. Pero como es-
H Claude Meillasseaux, Antropologa de la esclavitud, Mxico,
Siglo XXI, 1990.
88 89
clavos, t<'l111bin se vieron inmersos en un vivir y en una
memoria colectiva.
Son actores protagonistas de un pas polismico.
Veamos, muy brevemente. cmo un didcrtico, la capoei-
..l, contdbuyc a interpretar la de la iden-
tidad colectiva a protagonistls desposedos de sta.
La capoeira fue una actividad fsica ma:-;culina de los
esclavo:-; del Brasil que idearnn, aproximadamente, en el
siglo XVI para defenderse' del si:-;tema esclavista. De
hecho su cuerpo L'l'<l la nica arma con la que contaban
para tal defens::l.
La Glpodra permiti(J a los c'sdavus que huan, indivi-
dualmente, protege'rse de lo,..; :lraques y persecudone's
esclavistas. Fue' desarrollada por grupos de eschlvoS y se
Cfl'l' qUl' algunos de ellos conformaron los
y que' practicaron la ca podra.
La capoeira ha rl'corrido siglos como activicbd hu-
mana de aquellos esclavos. En la actualidad, los l1L'scen-
dil'ntes y los que por una u otra razn siendo de color
se alejan de aquel origen, la mantienen. Hoy se practica
especialmente, ms que nunca.
A lo largo de los siglos, los capoeristas han sido
encarcelados, castigados. Adems han sido utilizados
-con falsas promesas- para boicotear candidaturas
polticas. Se les ha utilizado, por la marina, para exlhi-
ciones "folklricas" en pases extranjeros.
ltimanwnte estn vinculados, parcialmentt?:, al mun-
do del deporte.
La Glpoeira l'S una pr:lctica que en los estados de
Brasil tit:ne importlOcia por pC"rmitir a sus actores llldne-
jar un C()(ligo de.: comunicacin comn. La utilizdn para
cohesionarse, identificarse.
El nCRro. el mulato, el cajitso, el mameluco, Ln fin, el
saniaba y ms nominaciones sobre matices de cruces y
d QUilombos: centros de h:lbit;:L"n ideado,: por los fugi-
Ivo, algunos se convertdin con los siglos en amrllas ciuJades.
relaciones entre indios, blancos y negros nombran
aquella circunstancia y origen esclavjsta. As] SE denomi-
na, en genrico, a las personas que por sus caractersti-
cas fsicas de piel y pelo, bsicamente, se las reconoce y
ubica socioculturahnente en el marco de las de color
4
.
Con la capoeira sus protagonistas han ido
ciendo una lgica entre s que les permite comunicarse,
construirse no slo en la marginacin de los status que
se les impone por el color. A pesar de que muchas de
estas gentes tienen un status elevado, el "color" colabo-
ra a instalar y reproducir, en una gran mayora, la margi-
nacin. Un informante relata un dicho muy corriente en
Brasil: "Un blanco corriendo por la calle es un atleta, un
negro corriendo por la calle es un ladrn." En la actuali-
dad los actores capoeristas pautan diferencias entre
hombres )' mujeres. Hasta los aos setenta las mujeres
nunca participaron como capoeristas. Hoy s hay alguna
maestra capoerista. Un informante hombre -maestro
capoerista- relat que Se haba enfrentado, haca poco,
a una mujer:
L.. ] bueno, como era lo hice flojo. Me dio en
el ojo, en ste, Jos veces, fuerte. Claro, fall. Como era
mujer pens que no, no sabra. Pero no, no. es maestra
y claro, sabe, yo no pens -dice se;.Jjndose la cabe-
za-, pero s saba aquella mujer.
Se inicia a los nios y hoy como novedad y de forma
particular, a las nias:
Mi hijo que tiene siete aos ya est metido. Ya tiene
un cordn. Yo se 10 he dado. Bueno, es a manera dc
centivo. Porque lo que pasa es que, claro, no est L'slo
muy reglamentado.
16 Vase Lub Silva, La capoeira, va de identidad hmsllno.
doccor:l], 1997. Y tambin Pesquisa nacional por amostra di' dum/r I
lioso Baha e Regiao Metropolitana, PNAD, 199-5.
90
') I
Lo que plantea es que cada maestro con su alumno,
de manera muy personalizada, cundo puede
ser considerado un capoerista. No existen leyes prescri-
tas. Lo que s est claro es que "no se puede llegar a ser
maestro a los quince aos, por ejemplo".
Para llegar a ser maestro siempre tiene que haber
consenso popular.
La forma ms comn, es que "t haces estudios de
capoerista, eres luego profesor, tienes tus alumnos pero
an no eres maestro. Tus alumnos un da, por consenso,
te dan el cordel blanco". El cordn hlanco simholiza el
grado de conocimiento mximo dentro de la ca poeira.
En este caso el profesor pasa a ser maestro por con-
senso popular. Son los propios alumnos quienes propi-
cian este acontecimiento.
De capoerista se pasa a ser profesor. Es cuando se
considera que el capoerista ya est formado. Posterior-
mente se es contramaestro. Es el que ayuda al maestro;
y por fin se puede llegar a ser maestro.
Hay que aadir que cuando ya se es un maestro
reconocido por todos los capoeristas del cuando
ya se tiene fama y gran prestigjo, "entonces, no hace fal-
ta utilizar el cordn, todo el rnundo sabe quin eres".
En la de la "traca de cordones" se celebra el
bautizo, la iniciacin de los nuevos capoeristas. En ese
ritual se le da un nomhre al sujeto. Es un apodo con el
que es conocido por los capoeristas. Un hombre adulto
dice:
Nombre que se pona para que la persona no pu-
diera ser identificada por la polica, por la ley del Esta-
do. Slo era sahido por los dems capoeristas. Esto tie-
ne origen en el esclavismo.
Se establecen categoras, diferencias entre los capoe-
ristas: alumno, profesO!; contramaestro y maestro. Se
celebran bautizos, se sanciona a los alumnos cada cierto
tiempo su mejora y, en fin, esas prcticas dan contenido
al gnero y edad de stos. Destacando que son los hom-
bres quienes han llevado a caho siempre estas activida-
des. Pero tambin, en esta cultura, 1m; papeles del gne-
ro estn trastocndose y las mujeres desde hace veinte
aos comienzan a participar activamente:
Le pregunt a mi maestro que por qu ocurra esto.
Porque hoy en d(<l hay ms :llumnas que alumnos. Me
dijo que por tres cosas. La primera porque la mujer hoy
puede salir a I:J. calle. La Clpoeira se haca antes siem-
pre en academias arriesgadas para las mujeres. En zo-
nas marginales a las que las mujeres no iban. Pero hoy
s. En segundo lugar por los medios de comunicacin.
En tercer lugar porque la mujer se ha emancipado y
participa en 1'J mayora de deportes.
Todas e."'tas actividades permiten, a sus protago-
nistas, cohesionarse y pervivir como colectividad que
representa una identidad comn. Identidad que pro-
viene de circunstancias y situaciones impuestas, las de
esclavistas. En cualquier caso inevitahles y con una
particular historicidad, consecuencia, sin duda, de ese
origen.
Las innovaciones que estos actores de color siguen
elahorando a travs del particular lenguaje de la capoei-
ra --entre otros diacrticos-, aluden a circunstancias,
necesidades y objetivos nuevos.
En la actualidad muchos blancos colaboran con las
reivindicaciones de las gentes de color y tambin a la
inversa. Los blancos tambin practican la capoeira.
Aunque los blancos no lo hacen tan bien como los
de color. Somos ms huenos nosotros. Aunque hay
buenos tamhin, pero es otra cosa.
Las diferentes escuelas capoeristas se ('11
tre s por diversas razones. Por ejemplo 1" lll,d
se distingue porque en algunas academias dl' 1",
cuela regional hay bastantes blancos. 1':11 1'",1.1
escuela es ms violenta que otras.
92
'J \
La escuela de Angola es distinta. En las diversas aca-
demias de Angola prcticamente todo el mundo es de
color: "Lo que pasa es que ltimamente hay infiltracio-
nes de blancos. Ha habido una expansin de la escuela
Angola. Porque hay ms reconocimiento en general, en
la sociedad, de la capoeira."
Las gentes de la escuela Angola estn ligadas a las
manifestaciones de movimientos africanos, a las activi-
dades afro-brasileas. Son, adems, muy poco agresivos
en sus prcticas capoeristas. Mucho menos que los de la
escuela Regional. Estos actores practican la capoeira
L..l10 ms prximo a sus races, los orgenes. Pro-
curan la prirnicividad de la C'J.poeira. Representan la
cara m<s fundamentalista de los capoeristas y a quie-
nes stos representan.
Hace poco estuve con un maestro Angula. No me
quera recibir. Tuve que acudir tres veces, [res das has-
ta que logr que me recibiera.
Esta pregunta que t me has hecho --de qu es-
cuela soy- es la misma que me hizo l. Le dije la ver-
dad. Yo soy Regional, pero no soy de ninguna. Yo
practico las dos, le dje.
l me contest: "entonces no sabes donde ests si
en un lado o en otro".
Bueno, 10 que pasa es que l, los de Angola, son
ms msticos, ms filosficos ... y creen que el capoeris-
ta no puede practicar dos capoeiras, o una u otra.
Para ser angolero tienes que practicar slo la ca-
poeira Angola, si no se contaminan.
La distinta posicin que la capoeira ocupa segn los
estados brasileos; la instalacin como enseanza uni-
versitaria; las innovaciones que se proponen e imponen
desde la calle; el conjunto de estas prcticas supone re-
crear un cdigo de comunicacin -a travs de la ca-
poeira- entre sus protagonistas.
La prohibicin de tal actividad an est presente en
segn qu circunstancias y lugares. De hecho se dan al-
gunos enfrentamientos entre y con capoeristas. Forma
parte de la dinmica de relaciones entre ellos y la comu-
nidad no capoerista.
En determinadas circunstancias los capoeristas de la
calle expresan agresividad entre s. Dependiendo de las
presiones sociales que estn sufriendo. Los capoeristas
de la calle forman parte de la misma realidad que se
est presentando. Es decir de los capoerlstas de las aca-
demias. Son de una escuela u otra, la de Angola o la
RegionaL La diferencia es que no pasan por academias.
Los protagonistas de (as academias, hoy en da, pro-
curan no actuar con los capoeristas de la calle. La agre-
sividad de estos ltimos se despierta a veces en tales en-
cuentros y se recomienda en las academias que no parti-
cipen.
Los capoeristas como aclares de color participan del
sistema de vida que implica la convivencia de diferentes
culturas en Brasil. Su paIticular origen e historicidad ha
dado lugar a que internamente entre ellos establezcan
categoras, diferencias. La capoeira es una actividad que
permite generar un dilogo entre sus protagonistas y
tamhin con las otras culturas: de forma especial con las
otras culturas de races africanas como "los blocas car-
navalescos afrobrasileos". Tambin existen los "blocas
carnavalescos blancos".
Es de esta manera como las gentes de color --con
sus diferencias en funcin de los cruces con otras cultu-
ras mameluco, mulato... - participan, conforman, dan
contenido, con su particular historicidad, a los estados
hrasileos.
En fin, los capoeristas, haciendo uso y recreando la
capoeira como estrategia de comunicacin, propician
un particular sistema de relaciones. Con las activid:ldl'S
que establecen logran sus actores comunicarse, ('olit'
sionarse, recrearse culturalmente. De esta m:llwr;l P;lI
ticular es como su historicidad y su nimo dt.' Ilt'l"vl"ll
culturalmente se concreta y se puede intt'l'pn'lal' \. JI 111 1
un objetivo.
La capoeira forma parte de las activid:ult,s 11"1' h,lt ,'1\
~
94
viable que la constI1Jccin de la identidad colectiva e
individual est en manos de los propios actores.
Estos protagonistas, con tales construyen
su identidad. Evitan as que sta se conforme bajo las
directrices (ideaciones) de los actores dominantes del
sistema de vida compartida. Sistema que se caracteriza
porque tiene inscaladas como mtodo para que sobrevi-
van todos diferencias de status. Ocupando las gentes de
color, m::yorltariamente, los lugares de menor poder y
prestigio.
Innovar la capoeira, darle nuevos contenidos, inmis-
cuir en tal actividad a blancos, reforzar esa va de identi-
dad entre las gentes de color, etctera, son actividades
que les permiten cohesionar.e, Son importantes adems
porque propician que sus prQ[agonistas renuncien a la
disponibilidad consecuente de la situacin esclavista de
la que proceden.
Ser maestro capoerist::, propiciar que tal categorLa
adquiera prestigio reforzndola entre todos; crear eM.:ue-
las, academias, tener alumnado, hacer partcipe en fin a
toda la sociedad de tales actividades, es una propuesta
de las gentes de color. Por ello es importante.
No es tarea fcil ser representante de una identid::d
cuando conviven diferentes culturas. Ni siquiera es posi-
ble lograrlo dictando leyes.
Son las leyes socioculturales tal y como las estamos
viendo, las que permiten, en definitiva, generar e insta-
lar modificaciones en ese orden de cosas.
Mientras sigamos constI1Jyndonos como humanos
por procesos simblicos, y mientras nuestras relaciones
se asienten en mtodos que implican tales procesos,
slo manejndolos podremos "reconstruir" lo que deno-
minamos realidad. As parecen entenderlo estos actores
viviendo sus vidas inmersos en la capoeira. Se categori-
zan internamente, luchan, se enfrentan, inician a los hi-
jos y las mujeres se reivindican utilizando la capoeira.
VI
El silencio o la palabra creadora
Las sociedades contienen en s mismas sus propias
interpretaciones dice Clifford Geertz al finalizar su obra
La intetpretacin de las culturas. "Lo nico que se
necesita es aprender a tener acceso a ellas" concluye.
Aqu se ha propuesto una va de acceso desde la Antro-
pologa urbana.
Durante aos he caminado junto a este antroplogo.
Lo mismo que con Claude Mi deuda con
este ltimo la he hecho pblica en otras obras y es evi-
dente en este texto. Respecto a la que tengo con Clifford
Geertz quiero concretarla aqu.
Cuando escrib en el ao 1988 el prlogo a la obra
Leer la ciudad utilic una cita de Clifford Geertz sobre
su trabajo en Java. En ella propona interpretar desde la
Antropologa que los seres humanos nOS completamos
por obra de la cultura.
Entonces como ahora la utilic para presentar una
manera especfica de aprehender la construccin de las
identidades colectivas. Especialmente la de los actol'l's
que elaboran sistemas de vida que se representall
ciudades.
Clifford Geertz propone, en esa misma ohra, do,.,
ideas esenciales para llegar a una imagen mi" dI'
los seres humanos. L'l primera, que la cultura:
'n 96
I
se comprende mejor no como complejos de esquemas
concretos de conduc[a ----costumbres, usanzas, tradi-
ciones, conjumos de hbitos-, como ha ocurrido en
general hasta ahora, sino como una serie de mecanis-
mos de control -planes, recetas, frmulas, reglas,
instrucciones ('programas ')- que gobiernarz la con-
ducta.
La segunda idea que propone es la de que:
L..J el hombre -yo hablara de seres humanos- es
precisamente el animal que mc" depende de esos me-
canismos de control exegenticos, que estn fuera de
su piel, de esos programas culturales para ordenar su
conduna.
La propuesta de que cualquier cultura, en todo tiem-
po y lugar, pervive a travs de su especfica construc-
cin de gnero y edad se mueve en ese orden de intere-
ses y marco general de aproximacin.
Interpretar que con tales construcciones los huma-
nos instalamos siempre el mismo mtodo para organizar
la convivencia es una propuesta desde el lugar de la
creatividad, desde el desvalimiento en el que habita
nuestra especie.
Es una propuesta, tambin, el entender que los hu-
manos no nacemos con programas culturales sino que
los ideamos; y tambin lo es el decir que hemos utiliza-
do la particular capacidad de simbolizacin para instalar
un mtodo que nos permita convivir.
y se mueve en el mismo orden de cosas el proclamar
que tal mtodo ha propiciado sistemas de vida compar-
tida en los que las relaciones de dominio y jerarqua se
presentan entre sus protagonistas como si fueran inevi-
tables.
En la obra El antroplogo como autor
47
se afirma
47 Clifford Geertz, El antroplogo como autor, Barcelona. Pai-
ds, 1989.
que escribir es un verbo intransitivo para el autor, es
decir, que le supone a ste ser alguien que transforma el
por qu de las cosas, en un cmo escribir. Se plantea as
el determinismo simblico que como profesionales pa-
decemos.
La pretensin aqu ha sido construir un texto y por
tanto optar por seguir "hablando". La conflictividad ma-
yor ha consistido en lograr transmitir el punto de mira
en el que me hallo instalada y desde el que el significa-
do de las cosas deviene en razn de la vida que las ro-
dea. Es decir, el significado de las cosas es interpretable
slo en el entramado que elaboran y comparten los pro-
tagonistas; en el que dan sentido y consistencia a las
actividades que realizan.
Desde ese lugar el por qu de las cosas est supedi-
tado al cmo establecen y construyen relaciones los
protagonistas.
El cmo escribir, siendo fundamental, entiendo que
se mueve en otro nivel. Lo ubico en el mundo reconoci-
do y sancionado formalmente como el de la ficcin: el
de la escritura de novelas por ejemplo.
El particular determinismo simblico de nuestra es-
pecie ha propiciado, junto a asentamientos geogrficos
dispersos, la elaboracin de lgicas culturales diferen-
tes, independientes. En ese determinismo somos capa-
ces de inventar mecnicas que nos lanzan al planeta
Marte; y tambin en l debemos poder idear estrategias
y novedades en el mtodo para convivir.
Repensarnos utilizando la actividad antropolgica
supone asumir que vivimos inmersos en sistemas de
vida en los que conviven distintos horizontes de senti-
do. Desde ah, hemos ideado pases compartendo igual
mtodo de convivencia.
Las dificultades ahora estn ubicadas en cmo incidir
en el mtodo que permite organizar tales sistemas de
vida compartida. En fin, en cmo instalar novedades .'iin
armas de guerra, sangrantes.
()l)
98
I
VII
Pasear con el tiempo a cuestas
Con Mare Aug he recorrido muchos espacios. Tra-
yectos de metro repletos de significados en El viajero
subterrneo. He paseado con l por Pars en Travesa
por los jardines de Luxemburgo. Pero fue con la publi-
cacin de su obra Los No lugares cuando descubr que
ciertamente tenamos inquietudes comunes.
El inters por la construccin que hacemos los
humanos de espacios y tiempos lo expuse en la primera
obra que escrib. Bajo la definicin del concepto cultura
sintetic la propuesta
48
,
Mare Aug plantea el tema de la relacin entre lo
que entiende como espacios reales y quines los utili-
zan. Los lugares son definidos siempre como lugares de
idenlidad-dice. Y aade: con lugar y "no" lugar desig-
namos a la vez espacios reales y la relacin que mantie-
nen con esos espacios quienes los utilizan. "El lugar
simboliza la relacin de cada uno de sus ocupantes
consigo mismo y con su historia comn." Marc All,l.l;l'
plantea que un aeropuerto es para casi todos nosoll'lJ,'l
un "no" lugar. Slo para los que trabajan en l h )lli l."
4R Vase Mercedes Fernndez-Martorell. So/m' "/ (111" ''1'/11 ,It" 111
tura, Barcelona, Editorial Mirre, 1986. yen la IIIIMIIiI 1'llilllll.II \ '1111'11
Estudio antropolgico: una cornunidad jl/(//fl. I'JH I
1111
das adquiere otro carcter ----dice. En ese mismo texto
planta a cada lector ante las mquinas de las autopistas.
Identiflca los cdigos con que manejarlas y aquellos
lugares, como "no" lugares.
Se interpreta aqul que un "no" lugar sera aquel que
nadie utiliza para identificarse. Sera, por tanto, el gene-
rado y que representa, en s, el sistema de vida de los
actores en los que conviven diferentes culturas.
Son convivencias y sistemas construidos con un m-
todo que a nadie pertenece. Slo aquellos que los do-
minan, siempre de forma inestable, se apropiarn del
mtodo y tambin de esos "no" lugares que a nadie per-
tenecen, slo a quienes ostentan el poder.
Es un mtodo, decamos, que no requiere represen-
tantes especficos; al igual que los "no" lugares. Repre-
senta precisamente el proyecto de las cioitas: idear es-
trategias para que convivan en un mismo sistema dife-
rentes culturas. Los "no" lugares estn hahitados por la
ingeniera de la multiplicidad de culturas que se entre-
cruzan y asumen tal diversidad.
Al arrastrar al lector a los "no" lugares entend que su
mirada abra caminos innovadores de reflexin.
La multiplicacin de no lugares es caracterstica del
mundo contemporneo. Autopistas, vas areas, super-
mercados, telfonos, fax, televisin, redes de cable, se
extienden por toda la tierra: espaCios en los que la gente
coexiste o cobabita sin 1.1l.'ir junta, en los que la condi-
cin de consumidor o de pasajero solitario implica una
relacin contractual C012 la sociedad. Son espacios que
muestran caractersticas de 10 que el autor denomina so-
bremodernt'dad.
No slo debo decir que desde que le aquella obra
ciertamente esos "no" lugares estan cargados de senti-
do antropolgico, sino que debo anadir que, al igual
- que plante Ernest Gellner49, este autor enuncia acti-
49 Ernest Gel!ner, Illacin y Nacionalismo, Madrid, Alianza Edito-
rial, 1989.
102
vidades que requieren de la interpretacin antropo-
lgica.
Si es difcil crear lugares an ms difcil es definir
vnculos, alega Marc Aug. La generacin de cdigos de
comunicacin comunes a lo largo del planeta, entre pa-
ses que conviven con un mismo mtodo, supone, segu-
ramente, proyectoti companidos. En un cierto nivel los
u s u ~ o s de los "no" lugares establecen comunicacin
----constatable o no-- entre s.
Es desde ese lugar como entiendo que las reflexio-
nes que plantea Mare Aug toman sentido. Observndo-
las en el marco de la con.struccin de nuestras conviven-
cia,'i.
En fin, mi cercana antropolgica con Marc Aug se
asent al relacionar hbilmente espacio-identidad-mun-
do contemporneo.
Los intereses que expone en su obra Hada una
Antropologa de los mundos conlemporneos">o, tambin
los comparto, Ah presenta un concepto sobre el "tiem-
po" que se asienta en la constatacin, ahora, de que
todos los hombres pueden considerarse en definitiva
contemporneos. ste es un tiempo que denomina de la
sobremodernidad:
La sobremodernidad corresponde a una acelera-
cin de la historia, a un encogimiento del espacio y a
una individualizacin de las referencias..
Es una definicin del "tiempo" que proviene de un
antroplogo con el que comparto la definicin del obje-
to antropolgico.
50 Vanse Marc Aug, Hacia una antropologa de los mil/u/o.\"
contemporneos, Barcelon:J., Gedisa, 1995, tambin Los No IU).!,(In'I,
Barcelona, Gedisa. 1994.
10.>
VIII
Atraparel vivircontemporneo
El objetlvodeestetexto hasidoplontearqueel pen-
samiento antropolgico se concreta de forma sistemati-
zada en sociedades que idean un proyecto: que en un
mismosistemadevidaconvivandiferentesculturas.
Tal proyecto es viable en las civitas. Hace miles de
aos que stas nacieron. Desdeentonces la Antropolo-
gaaparececomoposibilidad.
Conel "descubrimiento"deAmrica, la Antropologa
se convertir en una actividad tiL Aquel continente
aparece, desde Europa, poblado de seres impensables.
Repleto de culturas diferentes. La Corona espaola de-
mandainformessobreaquellos otros y esentoncescuan-
do el pensamientoantropolgico comienza a sistemati-
zarse, inaugurasuandadura.
Es evidente que "leer" a esos otros responda a un
objetivo de la Corona: colonizar a aquellos seres y tie-
rras. Tales invasores vivan en sistemas de vida repre-
sentados en civitas y esa actividad antropolgica res-
pondaa proyectosdesuspropiossistemasdevida.
El cmoestablecerlaconvivenciaconaquellos otros
exticosfue loqueindujoalaCoronaa demandaraquel
pensamiento antropolgico. Paradjicamente, sin em-
bargo,laAntropologafosiliz suobjeto, tranaj() comosi
stefuerael otro exticoensmismo.
105
Durante cerca de siglo y medio"l la Antropologa ha
permanecido generando discursos interesantes desde
ese lugar. Pero hoy sucede que ese otro ya no existe.
Ahora, el silencio de la Antropologa se concreta. La
posmodernidad lo ha denunciado.
Desde aqu se ha rropuesto seguir hablando tras
asumir que la Antropologa nace de sistemas de vida
con ciuitas y para interpretar su."i rropios si.stemas de
convivencia.
Las relaciones entre los protagonistas de toda .socie-
dad presuponen siempre proyectos. El de los actores
las ciudades implica la convivencia de diferentes cultu-
ras en un mismo sistema de vida. Este proyecto es el
que propici la aparicin del pensamiento antropolgi-
co. Hablar de Antropologa urhana como se ha hecho
aqu es asumir idntico proyecto, el que dio entidad a
ese pensamiento.
En la actualidad, los sistemas de convivencia que su-
ponen diferentes culturas se denominan pases. Cada
pas tiene su particular proceso de construccin y recrea-
cin.
La Antropologa est especialmente preparada y pue-
de interpretar las ingenieras que implican los pases. En
cada uno conviven culturas diversas y cada uno proyec-
ta su futuro como pa; de manera particular. Se relacio-
nan con los dems pase,"i, tamhin, de forma especfica.
Sin embargo cada maana el chino de Chinatown se
levanta como chino; el japons de Estados Unidos como
japons en Norteamrica; el judo en Catalua como ju-
do y un largusimo etctera y a 10 largo de todo el pla-
neta sucede lo mismo. Es decir, se siguen recreando las
diferentes culturas, las que conforman los pases.
El pensamiento antropolgico, precisamente, se ha
5] Se asume aqu. como la mayora de antroplogos. que eMa dis-
ciplina jene en TyJor el primer el iniciadnr de esta acti-
vidad como profesin.
dedicado a interpretar las actividades que construyen las
culturas, las que les permiten contruirse, recrearse, en
definitiva, pervivir.
Tomar, desde este punto de vista, los discursos que
sohre la otredad ha elahorado la Antropologa, nos con-
vierte en herederos de cierta autocrtica; permite enten-
der que la diversidad cultural nos conforma. En cual-
quier caso ninguna otra ciencia social se ha definido por
estas circunstancias.
Actualmente la actividad antropolgica supone nave-
gar de lo local, es decir, desde la interpretacin sobre
cmo construyen los actores sus diferentes culturas, a lo
que supone que convivan entre s y conformen pases,
sistemas de vida compartida.
Las dificultades que hoy acosan a nuestrds socieda-
des en cuanto a la construccin y convivencia en el g-
nero, los nuevos problemas que plantean actores de
diversos grupos de edad, tanto jvene.; como adultos y
viejos, en fin, stas y ms cuestiones dehen ser interpre-
tadas en el complejo marco de lo que supone la interre-
lacin de diferentes lgicas y culturas.
La convivencia de diferentes horizontes de sentido
supone idear actividades entre los actores que siempre
son inestahles, eternamente cambiantes. Establecen re-
laciones asentando normas, leyes, pautas de comporta-
miento que en definitiva responden a nuestra capacidad
de ideacin como humanos.
Insisto, las interpretaciones antropolgicas hacen
suya la diferencia cultural. El pensamiento antropolgi-
co est preparado. precisamente, para interpretar estas
circunstancias.
Se entiende que tender a la igualdad cultural, cuan-
do hahlar de cultura implica a otras diferentes, es ubicar-
se en un lugar de mira haldo. Tales ohjetivos contribu-
yen a reproducir la misma desigualdad que se pretende
combatir, a recrearbt utilizando trminos y discursos
idnticos a los que la rroducen.
Pensar la globalidad es adentrarnos en las ingenie-
106
107
ras de los pases. Hablar de "aldea global" es aludir al
macrosistema de vida compartida que implica la interco-
nexin entre todas las cultuf'ds. Lo que aqu se ha plan-
teado es una propuesta sobre cmo y desde dnde
abordarla.
Lo fundamemal hoyes preguntarse cmo, por qu,
qu significa que mundos locales como javaneses, ju-
dos, gitanos, catalanes, chinos, etctera, se recreen con-
tinuamente. Y tambin qu contradicciones reproducen
al convivir.
El que ideemos y organicemos actividades para con-
vivir, bajo la condicin de seres eminentemente sim-
blicos, nos provoca gran distanciamiento entre lo que
percibimos como realidad y el lugar donde ese real se
asienta para construirse. Es decir, lo que se utiliza para
pensar, para simbolizar y a partir de ah organizar activi-
dades.
Aqu se ha presentado una propuesta desde la Antro-
pologa Urbana para seguir interpretndonos como eter-
nos actores.
Bibliografa
Marc, En attente d'Europe, Pars, Hachette, 1996.
ABEJ.i'S, b-tuc y JElID1, I1enri-Pil'rrl', Antbropo!ogie du politlque,
Armand Culin, 1997.
1\11(;1', l\larc. lfacia IIHa fIlltropuiug.a de los mundos contem-
prmheos. Barcelona, GedisJ, 1995.
-, Lus No lugares, BJrcelona, 1994.
CTEDHA, Mara, Lus espmlu!es /listos por los
Gijn, JCJf, 1991.
-, Un santo ){/ra una ciudad, Barcelona, Ariel, 1997.
pjerre, Inr'('sigaciones en antropologa poltica, Bar-
celona, Gel1isa, 1981.
CLlFFunn, .JJmes, Dilemas de la cultura, Barcelona, Gedisa,
1995.
CUUIZZI, Grulla (ed.), Feminismo y teora del discurso, Madrid,
CJredra, 1990.
CONTRERAS.]. (comp.J, Identidad tnica y movimientos indios,
lI.t:H.lrid, Edirori;..d Hevoluci6n, S.AL, 1988.
DELEIIZE, G., Diferencia y repeticin, Gijn, Jcar Universi-
d:..td, 1988.
D<.)ViLA,S, M:..try, Pureza y peligro; un anlisis de los conceptos
de L:ontaminacin y tah, Madrid, Siglo XXI, 1991.
FERNANDEl., James, PeI'SU(l:;'iOJ'/S and pel/ormances: Tbe play of
Tropes ilt el/lture, Bloomington, University ofIndiana, 1986.
-, Children, Paren(s and Field work: reciprocal
impac(s", en .loan Casell (ed), Children in the ji:eld: An-
thropological experienc', Phladelphia, Temple University
Press, 1987.
FERN!\OEZ-MARTORELL, Mercedes, Estudio antropolgico: una
comunidad juda, Barcelona, Ed. Mitre, 1984.
108 109
-, Creadores y vlt!ldores de ciudades, Barcelona, Ed. EUB,
1996.
GEERTZ, Clifford, la interpretacin de las culturas, Barcelona,
Gedisa, 1997.
-, Tras los hechos, Barcelona, Paids, 1996.
-, Conodmiento local, Barcelona, Paids, 1994.
GELLNER, Ernest, Cultura, idetltidad y poltica, Barcelona, Ge-
disa, 1989.
HARRIS, O. y YOUNG, K., Antropologa yfeminismo, Barcelona,
Anagrama, 1979,
HF,RITIER, Fran(,:oise, "L'identique et le diffrent", en les deux
.seUrs et leur mere, Pars, Odile Tacob, 1994.
ISAAC';, H., Idols C?f the tribe: grO;(P, i e n t i ~ } and political
change, Nueva York, Harper, 1975.
UV!-STRAI'S.", Claude, Raza y cultura, Madrid, Ctedra, 1996
(952). .
--, El totemismo en la actualidad, Mxico, Fondo de Cultura
Econmica, 1971.
-, La identidad, Barcelona, Petrel, 1981.
LIBRERA DE MUJERES DE MILN, El fl:rml del patriarcado, Barcelo-
na, Edita Prlogo, 1996.
LLUBERA, Josep R, La identidad de la antropologa, Barcelona,
Anagrama, 1990.
MEAD, M., "Israel and problems of identity", en Herz( Institute
Pamphlet, 3, Nueva York, Theodor Herlz Foundation, 1958.
OROBITGS, Gemma, les indians pum et leurs roes. tude
d'une groupe indien des plaines de Hmezuela, Pars, di-
tions des Archives des Mondes Contemporains, 1997.
P:REZ TAYLOR, Rafael, Entre la tradicin y la moderm'dad: An-
tropologa de la memoria colectiva, t'o1xico. UniversidaJ
Nacional Autnoma de Mxico, 1996.
PRAT, JO<ln, Trenta anys de lteratura antropolica sobre Es-
panya, Barcelona, Archiu d'Etnografia de Catalunya, n-
meros 4 y 5, 1985-1986.
SAHLlNS, Marshall, Islas de historia, La muerte del capitn
Cook. Metfora, antropoluga e histuria, Barcelona, Gedi-
sa, 1988.
WLF, Eric, Europa y la gente sin bistoria, Mxico, Fondo de
Culcura Econmica, 1987.
110
"
E
L objeto de anlisis de la Antropologa ha sido siem-
pre las diferentes culturas y sistemas de vida en
los que ellas conviven, la actividad de los actores
de nuestra especie al organizar y recrear el vivir comparti-
do. Q"u y cmo hacen los humanos para convivir entre s
y con la "naturaleza" ha sido el objeto que le ha dado enti-
dad a la Antropologa como ciencia humana. A lo largo de
veinte aos, la autora de este libro ha elaborado un pen-
samiento, un punto de mira desde el que hacer las difci-
les preguntas que le han ido surgiendo para interpretar "la
construccin de la realidad de los seres humanos", En
esta obra intenta exponer las estrategias que ha ideado
para reflexionar sobre estos temas, interpretando que la
identidad de los humanos se construye y que el objetivo
implcito en el vivir humano es lograr que las diferencias
)gervivan. Recrear las identidades de cada cultura y esta-
blecer sistemas de vida en los que convivan diversas cul-
turas es una actividad fundamental, inevitable y no
ca. Inventamos sus trminos y los recreamos
mente. Estamos todos inmersos y comprometidos en ese
juego, obligados a hablar y proponer. Y por supuesto,
ms que nadie, la Antropoioga.
1
J]]J]
0111069
..
También podría gustarte
- Cuestiones El Arbol de La CienciaDocumento3 páginasCuestiones El Arbol de La CienciaDani VR38% (13)
- Plutarco - de Isis y Osiris EsDocumento49 páginasPlutarco - de Isis y Osiris EsrafaelpinillagibsonAún no hay calificaciones
- Psicologia de La ImagenDocumento20 páginasPsicologia de La ImagenPedro Trujillo100% (2)
- Una Historia Del Cuerpo en La Edad MediaDocumento74 páginasUna Historia Del Cuerpo en La Edad Mediazaraqueer88% (16)
- El Concepto Del Alma en La Antigua Grecia Bremmer Jan PDFDocumento143 páginasEl Concepto Del Alma en La Antigua Grecia Bremmer Jan PDFRaúl Martínez100% (2)
- Leitwood. Como Liderar Nuestras EscuelasDocumento200 páginasLeitwood. Como Liderar Nuestras EscuelasKatherine Figueroa Riquelme100% (1)
- Kaës, René - (1999) LAS TEORÍAS PSICOANALÍTICAS DEL GRUPODocumento65 páginasKaës, René - (1999) LAS TEORÍAS PSICOANALÍTICAS DEL GRUPOrafaelpinillagibson100% (4)
- La Prensa Sensacionalista en El PerúDocumento25 páginasLa Prensa Sensacionalista en El PerúJean Carl Cpu76% (17)
- Teoria de La Retribución y PrevencionDocumento4 páginasTeoria de La Retribución y PrevencionVanesa Suarez SerranoAún no hay calificaciones
- Sesiones de TutoriaDocumento7 páginasSesiones de TutoriaKoaɣ̞ila Will0% (1)
- Deleuze G Como Reconocer El EstructuralismoDocumento28 páginasDeleuze G Como Reconocer El Estructuralismolimbo23ccAún no hay calificaciones
- Guattari, Félix - (1973) para Acabar Con La Masacre Del CuerpoDocumento5 páginasGuattari, Félix - (1973) para Acabar Con La Masacre Del Cuerporafaelpinillagibson100% (1)
- Arbol de DecisionesDocumento1 páginaArbol de DecisionesPedro Alfonso Venegas BarrientosAún no hay calificaciones
- Cardano - ELOGIO DE LA ASTROLOGÍADocumento4 páginasCardano - ELOGIO DE LA ASTROLOGÍArafaelpinillagibsonAún no hay calificaciones
- Celso El Discurso Verdadero Contra Los CristianosDocumento37 páginasCelso El Discurso Verdadero Contra Los CristianosrafaelpinillagibsonAún no hay calificaciones
- Juan de Pedraza Danza de La MuerteDocumento14 páginasJuan de Pedraza Danza de La MuerterafaelpinillagibsonAún no hay calificaciones
- Fama FraternitatisDocumento35 páginasFama FraternitatisrafaelpinillagibsonAún no hay calificaciones
- Mena, Juan de - Tratado de AmorDocumento7 páginasMena, Juan de - Tratado de AmorrafaelpinillagibsonAún no hay calificaciones
- Ley de Las Xii TablasDocumento42 páginasLey de Las Xii TablasrafaelpinillagibsonAún no hay calificaciones
- Epicuro - Carta A Meneceo EsDocumento3 páginasEpicuro - Carta A Meneceo EsrafaelpinillagibsonAún no hay calificaciones
- (China) Su Nu JingDocumento41 páginas(China) Su Nu Jingrafaelpinillagibson100% (1)
- Lorenz Konrad 1977 AgresividadDocumento11 páginasLorenz Konrad 1977 AgresividadCarlos MendozaAún no hay calificaciones
- Le Goff, Jacques y Truong, Nicolás - (2005) LOS SUEÑOS BAJO VIGILANCIADocumento4 páginasLe Goff, Jacques y Truong, Nicolás - (2005) LOS SUEÑOS BAJO VIGILANCIArafaelpinillagibsonAún no hay calificaciones
- Sesion 2 - 4 GR Escribe Una RecetaDocumento7 páginasSesion 2 - 4 GR Escribe Una RecetaAnonymous HvvhIPo5100% (1)
- El Método Gramático HistóricoDocumento2 páginasEl Método Gramático HistóricoEsteban Guerrero Cid50% (2)
- Espacio GeograficoDocumento9 páginasEspacio GeograficoAnimeXcrossAún no hay calificaciones
- Modelos de Salud y Enf. Peli - Sr. MoscasDocumento19 páginasModelos de Salud y Enf. Peli - Sr. MoscasLarissaAún no hay calificaciones
- Bitacora 3Documento3 páginasBitacora 3GATO100% (1)
- M2 S3 T1 DigiculDocumento15 páginasM2 S3 T1 DigiculMARIA YULIS TORRESAún no hay calificaciones
- Estatuto - UnajDocumento80 páginasEstatuto - UnajElisvanParilloAún no hay calificaciones
- Venturini - La Emergencia Del Sujeto en La MigraciónDocumento7 páginasVenturini - La Emergencia Del Sujeto en La MigraciónnnccppAún no hay calificaciones
- Cuestionamientos 100325Documento4 páginasCuestionamientos 100325Angel Italivi García RodríguezAún no hay calificaciones
- Derecho Inmobiliario PDFDocumento10 páginasDerecho Inmobiliario PDFJulián Osorio LenisAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual - Política Educativa y Prácticas PedagógicasDocumento2 páginasMapa Conceptual - Política Educativa y Prácticas PedagógicasJosé Pérez Santiago100% (2)
- El Cuento de La PatriaDocumento4 páginasEl Cuento de La PatriaPepe Javier Granda Espinosa50% (4)
- Ecuador Un Destino Clave para La Práctica Del Turismo AlternativoDocumento93 páginasEcuador Un Destino Clave para La Práctica Del Turismo Alternativofelix morenoAún no hay calificaciones
- Marisa Fassi. Por Un Derecho Con Derechos. Trabajo Sexual y El Reclamo Por Legislación Participativa y Desde Las BasesDocumento27 páginasMarisa Fassi. Por Un Derecho Con Derechos. Trabajo Sexual y El Reclamo Por Legislación Participativa y Desde Las BasesRedtrabajosexualAún no hay calificaciones
- Tesis Final-Rolando Asmat PDFDocumento99 páginasTesis Final-Rolando Asmat PDFEdwin Rolando Asmat VasquezAún no hay calificaciones
- QUÉ TRADUCCIÓN DE LA BIBLIA ESCOGER - Sitio Oficial de La Iglesia Adventista MundialDocumento5 páginasQUÉ TRADUCCIÓN DE LA BIBLIA ESCOGER - Sitio Oficial de La Iglesia Adventista MundialedwardjaspeAún no hay calificaciones
- PROGRAMA Gnoseología. 2020Documento9 páginasPROGRAMA Gnoseología. 2020María Laura TórtolaAún no hay calificaciones
- Guia Comprensión Lectora 3ero.Documento4 páginasGuia Comprensión Lectora 3ero.Loreto SepúlvedaAún no hay calificaciones
- El Arte Colonial NeogranadinoDocumento4 páginasEl Arte Colonial NeogranadinoTeresa OlivaAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual Teorias Conductista y HumanistaDocumento2 páginasMapa Conceptual Teorias Conductista y HumanistaValentina UribeAún no hay calificaciones
- Resumen y Análisis Crítico de Conceptos Básicos de Antropología FilosóficaDocumento6 páginasResumen y Análisis Crítico de Conceptos Básicos de Antropología Filosóficafelixmiguel75208850% (2)
- Contexto de La Conquista y La ColoniaDocumento8 páginasContexto de La Conquista y La Coloniakevin said0% (1)
- El Poeta Angelico de La Vanguardia Argen PDFDocumento538 páginasEl Poeta Angelico de La Vanguardia Argen PDFFlora Gonzalez LanzellottiAún no hay calificaciones
- Lectura 12 Tareas Del Adolescente - ArtDocumento13 páginasLectura 12 Tareas Del Adolescente - ArtSarah100% (1)
- GuiaCompleta 2019 2020 CMATEIDocumento60 páginasGuiaCompleta 2019 2020 CMATEIRgr.rigelAún no hay calificaciones