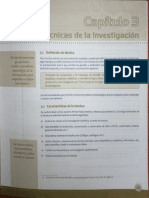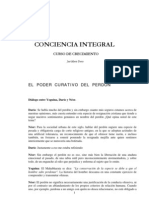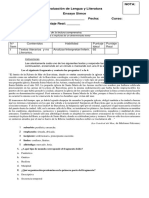Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Elementos Basicos de Salud Mental Nic
Elementos Basicos de Salud Mental Nic
Cargado por
residencias20100 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
23 vistas35 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
23 vistas35 páginasElementos Basicos de Salud Mental Nic
Elementos Basicos de Salud Mental Nic
Cargado por
residencias2010Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 35
1
ELEMENTOS BASICOS DE SALUD MENTAL
EN ATENCION PRIMARIA
MINISTERIO DE SALUD
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
2
3
INDI CE
PAG.
INTRODUCCION..................................................................................................................9
Captulo 1 La Entrevista..................................................................................... 11
Captulo 2 Intervencin en crisis ...................................................................... 16
Captulo 3 Urgencias en Psiquiatra ................................................................. 26
Captulo 4 Duelo................................................................................................ 33
Captulo 5 Discapacitados................................................................................. 43
Captulo 6 Abordaje grupal como alternativa Teraputica en Salud
Mental............................................................................................... 51
4
AUTORES EN ORDEN ALFABETICO.
* Lic. Mariana Aburto, Psicloga, Directora del Centro Nacional de Atencin en Salud
Mental Infantil (CENASMI).
Dr. Roberto Aguilar B. Psiquiatra, Responsable del Deparmento de Salud Mental del
Ministerio de Salud.
Dra. Enmanuela Battisti, Psiquiatra, Coordinadora Cientfica del Grupo de Relaciones
Transculturales en Nicaragua (GRT).
* Dr. Trinidad Caldera, Psiquiatra, Responsable Regional de Salud Mental de la Regin I y
de la Ctedra de Psiquiatra de Len.
* Lic. Alma Garca C. Psicloga, profesora de la Escuela de Psicologa de la Universidad
Centroamericana (UCA).
* Dr. Guillermo Gosebruch, Psiquiatra, Director del Hospital Docente de Atencin
Psicosocial J . D. Fletes.
Lic. Estela Heredia. Psicloga, profesora de la Escuela de Psicologa de la Universidad
Centroamericana (UCA).
* Dra. Evelyn Kraudy, Psiquiatra, Cooperacin Italiana.
Lic. Ma. Auxiliadora Luna, Psicloga, Miembro del Deparmento de Salud Mental del
MINSA, Nivel Central.
* Lic. Gladys Ricarte, Psicloga y Metodloga, profesora del Centro de Investigaciones y
Estudios de la Salud (CIES), de la Universidad Nacional Autnoma de Nicaragua,
Managua.
* Dr. Roberto Tamagno, Psiquiatra, Cooperacin Italiana.
* Miembros del Grupo de Especialistas de Apoyo al Programa de Salud Mental.
5
AGRADECIMIENTOS
AL GRUPO DE RELACIONES TRANSCULTURALES DE MILAN
CENTRO DE PROMOCION PARA LA REHABLITACION INTEGRAL
(CEPRI) COOPERACION ITALIANA
6
INTRODUCCCION.
Desde la creacin del subsistema nacional de salud mental, tuvo lugar una redefinicin de
funciones que implic un cambio casi radical en relacin a las acciones que previamente
realizaban los organismos que tenan a su cargo la salud mental del pueblo.
Empezando por la descentralizacin de la atencin y el aumento de la cobertura, se
integraron los grupos multidisciplinarios con la orientacin de iniciar la prctica del trabajo
en equipo.
Desde el principio se propendi a trascender las meras acciones psiquitricas, procurando
poner el nfasis en el aspecto psicosocial y en las acciones comunitarias como base para un
trabajo integral de promocin, prevencin, atencin y rehabilitacin.
A la natural resistencia del personal de salud en general, del de Salud Mental en particular;
y de la poblacin, opuestos a este enfoque nuevo en nuestro medio, se sumaron otros
factores que obstaculizaron el proceso de desarrollo del programa, entre los cuales destacan
el estado prolongado de guerra y sus secuelas econmicas, sociales y sanitarias.
No obstante, la voluntad de seguir impulsando el trabajo con base en la estrategia de la
atencin primaria y la tctica operativa de los sistemas locales de salud, en concordancia
con las orientaciones emanadas de la Conferencia de Alma Ata en 1978, nos ha motivado
para entregarnos a la tarea de formular, realizar y dar continuidad al Plan Nacional de Capa
citacin de Salud Mental en Atencin Primaria, como cimiento inobjetable de nuestro
proyecto.
A pesar de contar para tal fin con material didctico de inestimable valor, nuestro
Departamento y el Grupo de Especialistas de Apoyo al Programa de Salud Mental concluy
que las particulares caractersticas de las experiencias sufridas por los nicaragenses a lo
largo de los ltimos aos, haca necesario profundizar el enfoque de los temas relacionados
con aquellas, y an incluir otros que no estuvieran contenidos en el material con que
contbamos.
As se origin este trabajo, elaborado por un grupo entusiasta, sin pretensiones acadmicas
que no sean las de poner en manos del personal de atencin primaria un instrumento de
ayuda para su trabajo cotidiano, que sufrir las modificaciones que la experiencia determine
a travs de la evaluacin sistemtica del mismo.
El logro de los fines propuestos, materializados en un ptimo estado de salud mental de
nuestro pueblo, ser la re compensa para los que con su esfuerzo han hecho posible la
elaboracin de esta herramienta.
Departamento de Salud Mental.
Septiembre de 1990.
7
LA ENTREVISTA
En la relacin mdico-paciente, es de fundamental importancia la entrevista. En especial la
primera. De este primer contacto pueden surgir elementos que apuntalen un positivo
resultado o bien echen a perder todos los esfuerzos posteriores. Esto es principalmente
relevante cuando el entrevistador inicial va a ser el terapeuta permanente, por las
caractersticas de organizacin del servicio.
La entrevista es un proceso de relaciones interpersonales en el que entran en juego
mltiples factores referidos al entrevistador, al paciente y al contexto de la misma. Estos
facto res hay que tomarlos n cuenta a fin de utilizarlos en beneficio de los objetivos que nos
proponemos, que no son otros que conseguir el bienestar integral del paciente.
Una entrevista tiene, entre otros objetivos:
1. Recabar informacin con fines diagnsticos.
2. Connotaciones teraputicas.
3. Conocer formas caractersticas de vida del entrevistado. (Ver Cap. II del Manual de S.M.
en Atencin Primaria).
4. Identificar cules le son productores de dificultades y cules le son especialmente
valiosos.
5. Dar algunas orientaciones al entrevistado.
Sabiendo que la entrevista tiene como fin ayudar a un paciente a exteriorizar sus
dificultades) es muy importante que adems de estar atentos al contenido verbal de la
comunicacin, debern tomarse en cuenta los aspectos no verbales como son: la entonacin
y el ritmo de la conversacin y la expresividad.
Estos aspectos pueden ser las manifestaciones del significado que tiene para el paciente el
tema que est tratando.
Ej.: El paciente dice me gusta mucho mi trabajo. Sin embargo con el tono, el ritmo y la
expresin como lo dice nos puede indicar lo contrario.
Tambin en relacin al paciente, debemos tomar en cuenta, adems:
1) Su forma de ser (tmido, desconfiado, pasivo, hablador, etc.)
2) Su estado de nimo (triste, irritable, decado, eufrico, nervioso, etc.)
3) Su capacidad intelectual (inteligencia, memoria).
4) Su grado de informacin general (escolaridad, aprendizaje).
5) Su expectativa acerca de la entrevista, etc.
En relacin al entrevistador, nos interesa tambin su forma de ser ante los eventos
cotidianos de la vida, los sentimientos que provoca el entrevistado, etc. Un paciente
eventualmente simboliza para el terapeuta, sin proponrselo ambos, una persona o
fenmeno de la vida de ste que lo mueva a sentir ms aceptacin o rechazo hacia aqul
8
segn el caso, interfiriendo con los propsitos y el curso de la entrevista si no se logra
controlar la reaccin.
En cuanto al contexto de la entrevista, tiene gran relevancia: el propsito de la misma, las
expectativas acerca de ella, el clima, el espacio fsico, las condiciones de privacidad. Todos
estos factores inciden sobre el entrevistador en su capacidad de ser flexible, tolerante,
paciente y amable, y sobre el entrevistado, en cuanto a su grado de colaboracin, su
capacidad de brindar informacin y su disposicin a comunicar sus emociones y aquellas
cosas de s y los suyos que guarda celosamente y slo est dispuesto a vertirlos en un clima
de confianza y tolerancia.
Si analizamos detenidamente todo lo anterior, es una responsabilidad del entrevistador
condicionar su mente y su nimo potenciando las actividades positivas y atenuar o controlar
las negativas.
Debemos presentar una actitud solidaria y afectiva, de respeto hacia el paciente y sus
experiencias, tratando de romper la barrera de poder que se forma cada vez que una persona
necesita algo importante y lo busca donde la persona o grupo que sabe y tiene eso que
necesita, colocndose en un nivel inferior. Se devolver la dignidad al paciente brindndole
una actitud cariosa y segura que le haga sentir aceptado, comprendido, reconocido como
sujeto, confiado, etc.
Esta actitud debe extenderse a todo lo largo de la relacin con el paciente y no slo en la
entrevista inicial.
Debemos presentar al paciente una actitud psicoteraputica para lo que debemos:
a) Tratar de comprender al paciente.
b) Recibir lo que dice y vive, sin emitir juicio.
c) Mostrarse cercano al paciente sin demasiado involucramiento.
d) Favorecer en el paciente una mayor claridad.
Como normas bsicas, nuestra actitud nos debe acercar al paciente, demostrando inters por
su problema sin involucramos en sus sentimientos, se puede rer con l pero no llorar con
l
Es importante tomar en cuenta en la relacin de la entrevista que el consolar y aconsejar,
restan importancia y no ayudan en una relacin teraputica como tal, aunque sea lo usual en
las relaciones interpersonales normales.
La principal caracterstica debe ser saber escuchar, hablar poco, preguntar para aclarar
algunos puntos de mayor relevancia, emplear lenguaje sencillo, claro y a la altura del nivel
de informacin del paciente.
En conclusin se debe escuchar, promover el habla del paciente mediante un clima de
confianza, apertura y aceptacin, sin sobrepasar las capacidades intelectuales o afectivas
del paciente, sin entrar en contradicciones ni discusiones acerca de sus creencias, sin
culpabilizarlo.
Para facilitar el desarrollo de la entrevista a continuacin la describiremos en etapas:
9
1) EL ENCUENTRO FISICO: Este es el comienzo, por tanto la forma en que es recibido el
entrevistado. Puede facilitar el logro de los objetivos de la entrevista o puede entorpecer el
alcance de stos. Desde ese mismo momento el paciente debe ser tratado con respeto y serie
dad. Es necesario saludarlo como una persona a quien se le espera, pero sin excesiva
efusividad. Preguntarle el nombre e invitarlo a pasar adelante, dicindole su nombre.
2) INICIO DEL CONTENIDO: El arranque del contenido de la entrevista puede resultar
difcil tanto para el paciente como para el entrevistador por lo que se debe ser cuidadoso en
este paso. Se puede estimular al paciente haciendo referencia a que ya conocamos sobre la
existencia de su problema por medio de la referencia de un familiar o la persona a quin l
le haya pedido ayuda. Esto facilitar que el paciente nos confirme o niegue la afirmacin y
as se inician las preguntas acerca de su problemtica. (Para profundizar este tema, ver el
manual de S.M., serie Paltex).
3) LA DESPEDIDA: De la misma manera que el inicio de la entrevista es importante, la
despedida no debe realizarse en forma brusca, que haga que el paciente se sienta impulsado
a salir rpidamente del recinto de la entrevista; tampoco el entrevistador deber insistir al
final en re marcar lo ya exteriorizado por el paciente, o en aclarar aspectos que puedan
demostrarle que no se ha estado atento durante la entrevista.
La despedida deber ser breve, respetuosa y educativa en cuanto a orientar al paciente en
los pasos a seguir para continuar su atencin tratamiento.
10
INTERVENCION EN CRISIS
CRISIS
Una crisis es un estado temporal de trastornos y desorganizacin caracterizado
principalmente por la incapacidad de la persona de abordar situaciones particulares,
utilizando sus mtodos acostumbrados para la resolucin de problemas. Son momentos
agudos, decisivos, y a veces peligrosos, sin so lucin aparente; que segn como
evolucionen, puede conducir a empeoramiento o mejoramiento de la situacin vivida con
anterioridad a la crisis.
En el campo de la salud mental, las crisis psicolgicas se refieren a desajustes transitorios
de la persona. Se presentan con la situacin y por tanto, producen gran ansiedad o angustia.
Son momentos en que los mecanismos de adaptacin usados hasta el momento resultan
insuficientes, inadecuados y llevan a las personas a una lucha por lograr adaptarse a la
nueva situacin.
QU TIPOS DE SITUACIONES CAUSAN CRISIS PSICOLOGICAS?
Las situaciones que causan crisis son por lo general inevitables para la persona: muerte de
un ser querido, accidente, accin de guerra, prdida de empleo, migracin involuntaria,
intervencin quirrgica, etc.
Por otra parte, existen en la vida de todo ser humano perodos de cambio que se
caracterizan por trastornos emocionales, se denominan crisis evolutivas y se presentan en
situaciones de cambio: paso de la niez a la adolescencia; de la adolescencia a la adultez; a
la vejez. Tambin pueden presentarse crisis ante situaciones nuevas de gran carga
emocional tales como: maternidad, separacin o divorcio.
COMO SE MANIFIESTA LA CRISIS?
Uno de los aspectos ms evidentes de la crisis es el grave trastorno emocional o
desequilibrio experimentado por el in dividuo. Se describen sentimientos de tensin,
remordimiento, impotencia de la persona en crisis; puede haber clera, ansiedad, depresin
y tambin manifestaciones somticas. Se pueden manifestar al mismo tiempo trastornos de
la conducta, que desembocan en conflictos interpersonales, sea familia res, sociales o
laborales.
El sujeto se encuentra en un estado de vulnerabilidad y sugestionabilidad con reduccin de
las defensas psicolgicas. La persona se siente incapaz de enfrentar la situacin y le parece
que todo en su vida se va a derrumbar, como si no hubiera nada por defender. Pero esta
condicin misma, que hace al sujeto como ms abierto a sugestiones, es la que permite
segn algunos clnicos, nuevas conceptualizaciones, que le ayudarn a entender y elaborar
lo que est pasando, produciendo la posibilidad del cambio que caracteriza la crisis.
11
QU TIENEN EN COMUN LOS DIFERENTES TIPOS DE CRISIS?
1. Todas las crisis tienen en comn que son situaciones nuevas que la persona no puede
manejar. Los mecanismos que us hasta ese momento ya no le sirven, no son eficaces para
resolver el problema al que se enfrenta (de separacin, muerte de un ser querido, accidente,
etc.)
2. Todas las crisis representan una oportunidad para el desarrollo y maduracin de la
personalidad, pero tambin representan un peligro potencial, pues la persona se sien te
frgil, vulnerable y est en riesgo de sufrir un trastorno mental.
3. La salida favorable o desfavorable de la crisis depende de la forma en que la persona y
los que la rodean manejen la situacin problemtica.
CULES SON LAS CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE CRISIS?
Lo que determina la aparicin de la crisis en una persona es el desequilibrio entre la
intensidad del problema que enfrenta en relacin a los mecanismos o recursos internos que
tiene para resolver la situacin. Estos le resultan insuficientes, provocndole una sensacin
de fracaso (frustracin) y una elevacin del estado de tensin.
La persona puede estar alterada, ansiosa, con miedo, culpa o vergenza, segn la situacin
que le toca enfrentar.
Puede llegar a sentir sensacin de impotencia e incapacidad para resolver el problema y
esto provoca una cierta desorganizacin en su funcionamiento y puede llegar a tener
conductas inapropiadas a las circunstancias.
CMO ES EL PROCESO QUE SIGUEN LAS CRISIS?
En el proceso de la crisis se pueden detectar cuatro fases:
1. En el primer momento, la persona se encuentra impactada por un problema grave e
inevitable. Se pone tensa, se siente en desequilibrio y trata de restablecer el equilibrio con
sus mecanismos o tipo de conductas habituales con las que enfrent otros problemas en su
vida cotidiana y hasta ese momento le resultaron efectivos.
2. En un segundo momento, se observa que fracasa su forma de enfrentar el problema, ya
que ste se mantiene sin solucin, lo que provoca que la tensin se eleve ms todava, as
como el estado de alteracin y la sensacin de que no puede con el problema, que le
sobrepasa.
3. En una tercera fase, la tensin sigue aumentando, entonces la persona ante la emergencia
que vive puede comen zar a utilizar otros mecanismos y conductas diferentes para enfrentar
la emergencia. Ensaya algunas soluciones; si no funcionan, ensaya otras. Esto la lleva a
realizar esfuerzos especiales para definir de una manera adecuada la situacin y as puede
llegar a resolverse el problema y se restablece el equilibrio. Algunos autores afirman que
las crisis tpicamente se resuelven en 4-6 semanas, otros han encontrado perodos ms
12
largos, aunque no superiores a los 7 meses; pero si la persona no modific el problema, ni
se adapt a l, sino que simplemente lo evadi, el conflicto continuar ejerciendo tensin.
Por tanto, se presenta la cuarta fase:
4. Cuando la persona no logra redefinir la situacin de una forma adecuada y movilizar o
crear nuevos mecanismos de adaptacin, el problema contina, la tensin sigue elevndose
hasta provocar una desorganizacin grave o sea un trastorno mental manifiesto en la
persona.
De la breve descripcin de las fases se puede ver con claridad que la intervencin precoz
puede hacerse en las tres primeras fases y que la cuarta requiere ya de la atencin de un
personal especializado en Salud Mental.
Es importante destacar que en la tercera fase es cuando se crean condiciones para el
aprendizaje, pues el esfuerzo que realiza la persona, redefiniendo la situacin problemtica
y la creacin de nuevos mecanismos, provoca una reestructuracin en su mente,
enriquecindose con la nueva experiencia, obteniendo mayores elementos para enfrentar
otras situaciones en el futuro. Emerge de la crisis con mayor madurez por que ha elaborado
nuevas formas de manejar el conflicto, des cubriendo nuevas capacidades en s mismo y en
su medio ambiente.
Como se deca anteriormente, cada crisis presenta una posibilidad para el desarrollo y
maduracin personal pero tambin representa el peligro de un deterioro psicolgico.
El desarrollo de la crisis, positivo o negativo, depende del reacondicionamiento o
reacomodamiento de fuerzas conflictivas que se movilizan durante el desequilibrio.
Algunas de estas fuerzas surgen del interior de la persona y se relacionan con su
personalidad y su historia vivida; otras surgen del medio ambiente habitual y la ayuda o
interferencia de familiares, amigos y personal o brigadistas de salud a los que se puede
recurrir.
CULES SON LOS ASPECTOS DE LAS CRISIS QUE SE DEBEN
TENER EN CUENTA EN ATENCION PRIMARIA?
1. Toda persona en crisis siente una intensa necesidad de ayuda y quienes la rodean se dan
cuenta y dan algn tipo de respuesta. Especialmente la familia, amigos, compaeros, etc.
2. Durante la crisis, la persona es ms susceptible a la in fluencia de otros, que cuando est
en equilibrio. Es as que una intervencin relativamente pequea puede decidir la situacin
en un sentido o en otro, de all la prudencia y responsabilidad con la que se debe actuar.
Por tanto, las crisis proporcionan al personal de salud en el primer nivel de atencin y a los
brigadistas de la comunidad una oportunidad de ver en relativamente poco tiempo
resultados por los esfuerzos invertidos y constatar que se puede influir positivamente en la
salud mental de las personas que se atienden en el nivel local.
13
CMO INFLUYE POSITIVAMENTE LA FAMILIA EN LA RESOLUCION DE
LA CRISIS?
Es importante para el mantenimiento de la salud mental que la familia ayude a la persona
en crisis por medio de algunas formas de actividad que llevan a enfrentar el problema y no
a evitarlo.
Para dominar la crisis es necesario un esfuerzo mental y la persona debe soportar la tensin
del problema en su con ciencia por perodos de tiempo variables alternando con en
cubrimientos momentneos cuando la tensin se eleva demasiado.
La familia que sea una fuente de ayuda activa para la persona en crisis, debe procurarle
tambin oportunidades de descanso en la lucha con el problema, pero al mismo tiempo
debe estimular y alentar despus para que vuelva a considerar la situacin. Se deben
observar indicios en la conducta de la persona afectada, que permitan evaluar su condicin
de forma tal que no se le sobrecargue ms all de sus capacidades, ni se le estimule
demasiado poco a encarar su problema doloroso.
EN QUE CASO ES NEGATIVA LA INFLUENCIA DE FAMILIA EN LA
RESOLUCION DE LA CRISIS?
En algunos casos podra suceder que la posicin de la persona en crisis en su grupo familiar
sea tal que, para proteger su rol y poder ayudarlo, la familia completa se reorganice segn
nuevas pautas, descuidando en ese proceso la satisfaccin de las necesidades de algn otro
miembro de la familia.
TambIn influye la historia y tradicin de la familia en la resolucin de conflictos as como
la capacidad para cubrir las necesidades emocionales de sus miembros.
En algunos casos es posible que las actividades de la familia no ayuden a la persona en
crisis a manejar sus sentimientos negativos e incluso le hagan ms difcil la situacin,
aumentando su culpa, ansiedad o agresividad, segn el caso.
En otras circunstancias, la persona en crisis queda libe rada a sus propios recursos
psicolgicos y al apoyo que puedan brindarle desde unidades de salud personas de su
respeto y consideracin. En ellos podr encontrar ayuda para disminuir su tensin
psicolgica.
14
SINTESIS
Uno de los aspectos ms sobresalientes del trabajo con la crisis es que los terapeutas son
ms activos, directivos y orientados hacia metas, que en situaciones de no crisis,
convirtindose en participantes activos para tener acceso a las dificulta des, a las
necesidades inmediatas y movilizacin de los recursos de ayuda, movilizando al mismo
tiempo un conjunto de recursos del sistema familiar y de la comunidad, para involucrarlo
en el trabajo de resolucin de la crisis del paciente. Se debe sin embargo tender a que el
paciente haga todo lo que pueda por s mismo, siendo ste un principio bsico de la
intervencin; sustituyendo el terapeuta al paciente slo cuando ste, por la intensidad de la
crisis, no est en capacidad de cumplir por su cuenta ciertas acciones de su propio inters
(llamar a familiares, trasladarlo a su casa, etc.).
En este enfoque est implcito el intento de acrecentar las fuerzas del paciente que trabajan
hacia el dominio de la situacin. La primera cosa que hay que conocer y tomar en cuenta es
la intensidad de la crisis, si se trata de un desequilibrio, de un alto riesgo o si tiene carcter
de urgencia.
El modelo debe adems considerar al individuo como un participante activo en diferentes
sistemas comunitarios (familiar, laboral, religiosos, vecindario); un sujeto, en otras
palabras, que a diario interacta y se compromete con el ambiente.
La primera ayuda psicolgica debe ser inmediata, funda mentalmente con ella se
proporciona apoyo, se reduce la mortalidad (suicidio), y se vincula al sujeto en crisis con
otros recursos de ayuda. La pueden y la deben brindar las personas que observan primero la
necesidad en el momento y lugar en que se origina. Los aspectos ms importantes de este
primer contacto con el sujeto en crisis son los siguientes:
a) Establecer un contacto psicolgico, invitndolo a platicar, prestando atencin a los
hechos y a los sentimientos externados por l, sea en forma verbal o no verbal. Transmitir y
comunicar su propio inters y participacin, proporcionando control y calma en una
situacin intensa.
b) Examinar la dimensin del problema, preguntando por el pasado inmediato, los sucesos
precipitantes, individuando en el presente sus recursos, personales (internos), sociales
(familiares, amigos, y sobre que decisiones inmediatas tomar esta noche, maana, en los
prximos das o semanas; qu har ?.
Evaluar el riesgo de mortalidad (homicidio o suicidio).
c) Examinar posibles soluciones: preguntar al paciente lo que ha intentado hasta ahora;
explorar lo que puede o pudo hacer ahora, y proponer alternativas a travs de una
redefinicin del problema y bsqueda de nueva conducta.
15
INTERVENCION EN CRISIS EN LA COMUNIDAD
Prevencin Primaria
Prevencin
Secundaria
Prevencin Terciaria
Objetivos Reducir la
incidencia de los tras
tornos mentales.
Mejoramiento del
crecimiento y
desarrollo humanos
a travs del ciclo de
la vida
Reducir los efectos
debilitantes de la
vida. Facilitar el
crecimiento por
medios de la
experiencia/ de
crisis.
Preparar el dao
hecho por una crisis
en la vida no resulta;
trastornos
emocionales.
Tcnicas y
Estrategias
Educacin popular,
cambios pblicos y
reduccin de las
tensiones
ambientales.
Instruccin para la
resolucin de
problemas en nios.
Intervencin en
crisis: primera ayuda
psicolgica. Terapia
en crisis.
Psicoterapias,
Reentrenamiento,
Medicacin
Rehabilitacin.
Poblacin Blanco Toda la comunidad
con priori dad a los
grupos de alto
riesgo.
Vctimas de
experiencias de
crisis y sus
familiares
Pacientes
psiquitricos
accidentales
Duracin Antes que los
sucesos de crisis
ocurran.
Inmediatamente
despus del suceso
de crisis.
Aos despus del
suceso de crisis.
Ayudantes
Sistema
Comunitario
Gobierno (poderes
legislativo, judicial,
ejecutivo); escuelas,
iglesias, medios de
comunicacin
Profesionales
(abogados; mdicos,
enfermeras,
policas).
Profesionales de la
salud y de la SM en
Servicios de
Consulta ex terna o
en hospitalizacin.
16
URGENCIA EN PSIQUIATRIA
INTRODUCCION
El pblico que cada da es ms consciente del valor de la Salud Mental, exige ms y ms
servicios en relacin a sus cuidados, adems se pide que cada vez sean ms accesibles, y
que la atencin sea rpida.
As como veamos en el captulo anterior (crisis) existen patologas que son urgencia
adems de estar en crisis el individuo; y estas patologas ameritan una teraputica rpida
para impedir que el mal evolucione hacia una desorganizacin grave que puede llegar a una
enfermedad seria y crnica o bien podra ser la muerte la consecuencia de la no
intervencin rpida.
Podemos definir la urgencia como un hecho imprevisto que necesita una intervencin
inmediata, este concepto es pobre pues necesita responder a las siguientes preguntas:
Quin define la urgencia, quin hace el pedido de la intervencin, podra ser el paciente, la
familia, la comunidad, pero en todos estos aspectos una parte puede estar de acuerdo en la
peticin de ayuda y otras no, (ver captulo 5 del Manual de Salud Mental, Ministerio de
Salud).
De una manera general estos podrn ser los pasos a seguir cuando nos enfrentemos a una
urgencia.
1) Recogida de datos acerca de la crisis: Qu ocurri, cmo, cundo?
2) Determinar si padece de alguna enfermedad fsica, cambios bruscos de la personalidad o
el comportamiento.
3) Realizar un examen del estado mental.
4) Realizar un examen neurolgico (por el mdico) para descartar enfermedad de este
origen.
5) Recoger informacin con la familia y amigos del paciente.
6) Valoracin de la red social de apoyo (si la tiene) quines son, etc.
7) Actuar rpido, que permita al paciente sentir que esta situacin puede controlarse.
Es importante luego de haber hecho esta forma de abordaje, observar el comportamiento
del paciente pues las categoras diagnsticas son menos importantes que los tipos de
comportamiento que presentan en las urgencias: Agitacin extrema, intentos suicidas,
alcoholismo, retraimiento emocional; as pues el comportamiento del paciente es clave para
la valoracin y en ltima instancia para e xito del tratamiento.
17
Los comportamientos observados en la urgencia son:
1) Comportamiento amenazante de la existencia.
2) Comportamiento que amenaza los patrones vitales de existencia.
3) Comportamiento que merma el funcionamiento. Estos se describen de la manera
siguiente:
1. Dentro de esta categora los comportamientos ms frecuentes son los planes, gestos o
intentos suicidas y la violencia o agresin. Los factores ms crticos para valorar la
gravedad de tales comportamientos son:
a) La historia anterior
b) La pretensin explcita del paciente de morir o hacer dao a los otros.
c) La capacidad perceptual y de comprobacin de la realidad del paciente.
2. El comportamiento que trastorna los patrones vitales es el resultado de la
esquizofrenia, los trastornos afectivos, la ansiedad y varios otros estados fsicos o psico-
somticos.
Es importante tener presente que el comportamiento que perturba los patrones vitales
existentes, puede convertirse rpidamente en iniciativa peligrosa para la existencia cuando
por ejemplo el paciente busque desesperadamente algn alivio sintomtico del estrs que le
resulta intolerante.
3. Los comportamientos que dificultan el funcionamiento se deben casi siempre a
disfunciones cerebrales orgnicas como las reacciones txicas a los frmacos, el uso y
abuso de drogas, otros tipos de disfunciories del Sistema Nervioso Central (SNC) o
trastornos metablicos, aun que tambin lo pueden hacer el estupor depresivo, hipo- mana
y esquizofrenia.
Las urgencias psiquitricas son muchas y muy diversas. Los intentos suicidas van
probablemente a la cabeza, despus les siguen en orden decreciente las crisis nerviosas
(histricas), los efectos del alcoholismo y la farmacodependencia, des compensaciones
neurticas o psicticas, los conflictos conyugales y familiares, los duelos por prdidas
significativas, los trastornos de conducta, los problemas de adaptacin escolar y cualquier
otra situacin que ponga en aprietos la seguridad del hombre.
Es importante que para el abordaje de las urgencias se hace necesario hacerlo desde una
ptica de la crisis, analizando los elementos que la desencadenan, la empeoran (leer el
captulo anterior: Intervencin en Crisis) para hacer un abordaje de la urgencia.
A continuacin describimos los principales cuadros de una urgencia en Psiquiatra.
Episodio Psictico Agudo
El hallazgo esencial de este desorden es un comienzo repentino de sntomas psicticos, de
pocas horas de inicio pero de no ms all de un mes de duracin, estos sntomas psicticos
(locuras) pueden aparecer despus de uno o ms eventos precipitantes, que solos o
acompaados son los causantes de la aparicin de los sntomas. Los sntomas que aparecen
son:
1) Prdida de la asociacin de ideas.
18
2) Delirios (ideas delirantes).
3) Alucinaciones.
4) Conducta desorganizada.
5) Afecto cambiante (pasa rpidamente de uno a otro estado afectivo).
Qu hacer ante esta situacin ?
1) Ver si no est agitado, y si lo est aplicar la medida teraputica del Manual Paltex y del
Manual de Atencin Primaria (MINSAOPS).
2) Buscar los elementos desencadenantes de esta crisis.
3) Referirlo al Equipo de Salud Mental ms cercano.
Ataques de Nervios o Ansiedad.
Un grado muy intenso de ansiedad impulsa con frecuencia a los pacientes a acudir a la sala
de urgencias o buscar ayuda, la ansiedad puede ser manifiesta y caracterizarse por un claro
nerviosismo, temblor en todo el cuerpo, miedo, aumento de a actividad e incluso hasta
pnico.
Por lo general los pacientes ansiosos empiezan a calmar- se en cuanto el mdico empieza a
ocuparse de ellos, algunos e estos pacientes sufren del sndrome de hiperventilacin (se
quejan de alteraciones de la conciencia, adormecimiento, mareos, temblor y visin
borrosa), estos sntomas aumentan el temor del paciente y aceleran la rapidez de la
respiracin, surgiendo al cabo de un rato una sensacin de hormigueo en los labios, manos
y pies; esto se maneja aprendiendo a relajarse y a respirar calmadamente. Muchos pacientes
con fobia grave, llegan a las salas de urgencia, con signos de ansiedad, suelen tener
conciencia de que se han dejado ahogar por el miedo, pero ignoran las razones por las
cuales han llegado a tales proporciones, el tratamiento de una urgencia de un paciente
fbico es similar a los casos de ansiedad.
Es importante cuando se est ante el paciente ansioso si est agitado o no, pues esto hace
variar el abordaje. Para el manejo ver seccin E pg. 67 a la 70 del Manual Paltex, ver
Manual de Salud Mental MINSA/OPS/Mario Negri - pg. 70.
Planes o Intentos Suicidas.
La valoracin de la propensin suicida de un paciente constituye una tarea crucial y difcil
para el mdico o el terapeuta. Los indicadores de un riesgo elevado de suicidio son:
1) Historia de intentos previos.
2) Un plan definido para realizarlo.
3) Pobre control de los impulsos.
4) Uso de drogas o alcohol.
5) Perturbaciones familiares recientes.
6) Ausencia de red social de apoyo.
La mayora de los pacientes que planean suicidarse estn deprimidos,,aunque los
esquizofrnicos son tambin propensos al suicidio, e incluso los pacientes histricos que
19
desean impresionar con su intento, lo consuman a veces. Por lo tanto, cuando existe peligro
de suicidio, debe procurarse tener bajo vigilancia al paciente; si la hospitalizacin no es
posible, debe advertirse a todo el personal del riesgo potencial que existe con el paciente,
para tomar precauciones y poder evitarlo.
Para el manejo ver Manual de Salud Mental MINSA/ OMS/M. Negri, pg. 71 y Manual de
la Salud Paltex - seccin E -pg63a67.
La mayora de los pacientes homicidas se han mostrado violentos o han expresado su
intencin de ejercer violencia, todas las amenazas de suicidio u homicidio deben tomarse en
serio. Por regla general los pacientes violentos llegan a la sala de urgencia acompaados de
la polica u otras autoridades. Antes de atender al paciente, hay que determinar si est o no
armado, para evitar mayores peligros, es importante tener presente que hay enfermedades
orgnicas o trastornos orgnicos que pueden producir un comportamiento violento, se
puede pensar en que el paciente sufra de epilepsia psicomotriz o una sndrome de
disfuncin cerebral mnima.
Algunas veces se le teme a los violentos y con toda la razn, estos suelen exhibir un estado
emocional interno que puede provocar en quien lo atiende una reaccin defensiva o una
actitud negativa. Aunque casi ningn enfermo mental es violento, sus fuertes emociones
internas se transmiten a los dems, quienes reaccionan de una manera defensiva. Una
actitud defensiva as c una muy beligerante con alguien potencialmente violento puede
provocar una agresividad de este, sobre todo si est luchando por controlarse. Por lo tanto,
se precisa una actitud profesional, caracterizada por la tranquilidad y objetividad.
Es importante valorar la posible hospitalizacin de estos pacientes violentos u homicidas; el
mdico debe tranquilizar los dicindoles que nadie quiere deshacerse de ellos, por lo
general pueden aceptar la hospitalizacin despus de darles tiempo para pensarlo.
DUELO
20
1) INTRODUCCION:
Tradicionalmente el duelo se ha definido como proceso muy ligado a la muerte, no obstante
diferentes corrientes psicolgicas explican el duelo a partir de una concepcin ms amplia
que trasciende el hecho mismo de la muerte y toma en cuenta todas aquellas prdidas que
sufre el individuo y que tienen para l un alto significado afectivo. En este sentido podemos
hablar de separaciones conyugales, filiales, prdida del trabajo, de la vivienda y/u otras
situaciones semejantes.
En la vida prctica resulta interesante observar como una madre que se separa de su hijo
amado sufre un proceso de duelo similar al de una prdida por muerte, aunque os dos
hechos cualitativamente sean distintos; lo importante es el componente afectivo que los une
y que desencadena una serie de sentimientos.
El duelo por muerte tiene sus propias particularidades, sobre todo por su misma naturaleza
y significancia.
La muerte es aceptada como un acto natural e inevitable, sin embargo en la realidad de las
cosas encontramos resistencia, miedo y rechazo a ella. Esto nos demuestra claramente que
en la racionalidad objetiva del individuo la muerte es aceptada, no as en lo subjetivo.
La cultura es un factor esencial que matiza en primera y ltima instancia las concepciones
de los individuos ante la vida. Particularmente observamos cmo la cultura religiosa
determina creencias y actitudes ante la muerte.
Hay culturas que tienen la creencia que morir implica alcanzar un estadio superior de paz
espiritual, es entrar en un mundo paradisaco donde el disfrute est en dependencia de las
buenas obras que realiz en vida, planteamiento que responde a un pensamiento de carcter
cristiano.
De igual manera, existen otras culturas que expresan sus propias ideas y filosofa ante la
muerte y el ms all; lo cual nos permite hoy en da, explicarnos muchas manifestaciones
de los pueblos ante el hecho mismo de la muerte u otras prdidas similares.
En sntesis diramos que la religin juega un papel muy importante, siendo en muchos
casos un recurso sustancial en la elaboracin del duelo.
Por otro lado es necesario ampliar el concepto del duelo ya que este no es un atributo
exclusivo de la muerte. Existen otras vivencias que alteran la estabilidad emocional,
desencadenando as una crisis que requiere de todo un proceso de entendimiento y toma de
conciencia para la propia superacin de parte del sujeto.
I DEFINICION CONCEPTUAL ACERCA DEL DUELO:
El duelo es un proceso reactivo que surge a consecuencia de la prdida de un sujeto, objeto
o situacin que guarda un alto significado afectivo en la vida del individuo. Este contenido
emocional se expresa a travs de sentimientos de carcter contradictorios.
En la aceptacin amplia del concepto de duelo la prdida no est referida nicamente a la
situacin de muerte, sino que estn contenidas las separaciones, (conyugales, amistosas,
21
parentales, etc.), prdidas de miembros del cuerpo, de la vivienda, del trabajo, de los cargos
y otros eventos vitales de naturaleza similar.
EL DUELO PUEDE SER NORMAL O PATOLOGICO:
Los elementos que determinan que el duelo sea normal o patolgico no deben buscarse en
el tiempo, sino ms bien en el contenido y naturaleza de las reacciones; en la intensidad y
magnitud cualitativa de la respuesta. Si bien el tiempo es importante porque las fases o el
proceso del duelo estn contenidos en l, no es un elemento determinante, ya que lo pato
lgico puede expresarse en las primeras reacciones, en el perodo de los nueve das:
donde alguien puede tomar la de cisin de quitarse la vida para estar junto al muerto; como
tambin la madre que pierde a su hijo de cinco aos generndose as, un sentimiento de
celo con su vecina que tiene un nio de la misma edad del suyo que se le muri, llevndola
a tal punto que planifica la muerte del nio donde parezca que fue accidental. Y como estos
ejemplos hay muchos que nos ilustran esta realidad.
III). FASES DEL DUELO:
1) Impacto o fase de aturdimiento.
2) Pena y bsqueda de lo perdido.
3) Reorganizacin y superacin.
4) Organizacin.
1) IMPACTO O FASE DE ATURDIMIENTO:
En esta fase hay una reaccin de incredibilidad, no se quiere aceptar la realidad de lo
sucedido, se niega irracionablemente el hecho, se presentan mecanismos de negacin. Es
muy comn escuchar No! No es cierto, es una pesadilla, es un sueo; me parece
mentira lo que ocurri, no lo puedo creer.
En el caso de un hecho de muerte hay expresiones muy comunes como: si hoy estuve
platicando con l; si yo hubiera hecho esto o lo otro tal vez no estara muerto Era una
persona tan llena de vida, tan buena, por qu tena que morir.
En el caso de prdidas que no estn ligadas a la muerte tambin tenemos expresiones y
sentimientos muy similares.
Me parece mentira que me qued en la calle; y ahora qu voy a hacer nunca me imagin
que mi hijo me abandonara; no es posible; qu horror, cmo pude quedar invlido,
prefiero morir, etc.
Todo lo anterior nos ilustra en buena medida situaciones reales que vivencian los seres
humanos; y que generan sentimientos de culpa, clera, profunda tristeza, depresin, etc.
22
2) PENA Y BUSQUEDA DE LO PERDIDO:
Aqu hay una actitud diferente a la fase anterior. El sujeto est relativamente ms tranquilo
y busca en cierto grado la manera de explicarse que el hecho que lo afect es real, que tiene
que afrontarlo. Esta actitud nos refleja un ndice de aceptacin, y en este sentido, es
importante conocer los antecedentes del sujeto, en tanto sus patrones de reaccin, es decir si
ha tenido prdida, de qu tipo, cmo ha reaccionado ante ellas o si sta es una primera
experiencia. No obstante, en este perodo de transicin hay reacciones que se presentan y
que se dan con mayor o menor nfasis segn las caractersticas del sujeto y las
circunstancias que lo rodean, estas son:
ANGUSTIA: Generalmente no pueden dormir, tienen pesadillas, estn inquietos, de un
carcter sensible, irritable, des confiado y expresan deseos de estar solo.
SOMATIZACION: La persona puede enfermarse fsicamente, puede manifestar dolores
de cabeza, del cuerpo, diarrea, desmayo, sensacin de opresin en el pecho, desgano,
cansancio, etc.
EMOCIONES INTENSAS: Estas son normales despus de una tragedia y es saludable
para el sujeto expresarlos; ellas son:
Tristeza: Esta expresa un profundo pesar por lo perdido y por la situacin que tiene que
afrontar, se siente desvalido.
Rabia o Ira: A veces se expresa con una carga muy intensa. Puede ser dirigida contra la
naturaleza, contra el destino, contra los que sobrevivieron, contra los que murieron,
inclusive contra las personas que le quieren apoyar.
Miedo: Se experimentan continuos temores, le da miedo el futuro sin la persona que muri
o se fue o tiene miedo de que esa situacin se repita.
Culpa: Es uno de los sentimientos ms comunes ante la prdida, la persona se llena de
reproches por la tragedia, aunque no tenga culpa de nada. Todos estos sentimientos el
sujeto los vive intensamente en el primer momento que conoce la situacin, teniendo un
menor grado de intensidad en esta segunda fase.
Indudablemente que situaciones difciles como las que hemos mencionado anteriormente,
generan tales reacciones que configuran en el individuo un comportamiento alterado. Las
personas se pueden volver indiferentes, apticas, demasiado activas, se refugian en sus
trabajos y laboran sin parar o viceversa. En el caso de prdida por muerte, el sujeto expresa
que ve al muerto, que le sale por las noches; o traslada sus afectos a personas que tuvieron
un vnculo afectivo de amistad con el muerto Yo te quiero mucho, eras como un hermano
para mi hijo, o un padre, etc. Tambin puede encontrar en otras personas un alto parecido
fsico.
En el caso de prdidas de otro tipo tambin hay reacciones similares a las ya mencionadas.
3) MANIFESTACIONES QUE SE ORIENTAN HACIA UNA SUPERACION DEL
PROBLEMA:
23
En esta fase la persona refleja un estado emocional ms estable, est en una mejor
disposicin para comprender lo su cedido. En dependencia de las caractersticas del caso se
plantea reorganizar su vida y busca nuevos proyectos. No obstante, puede experimentar
tristeza y melancola, pero es tas no impiden el desarrollo de sus planes y actividades
diarias.
En el caso de muertes es importante estimular y reforzar los recuerdos positivos y
agradables que tienen del muerto; poner una foto de ste en lugares visibles en la casa.
En otras situaciones que no estn vinculadas a la muerte es necesario que el individuo
exprese sus planes con el objetivo de reforzar acciones que le permitan tomar conciencia de
sus propios recursos y capacidad en el manejo de la nueva situacin.
4) ORGANIZACION:
Esta es una fase cualitativamente clave, se llega a ella, en virtud de una buena asimilacin
del proceso. Se consolidan los logros de la fase anterior. El individuo en buena medida ha
aceptado la prdida y alcanza estabilidad emocional, lo que le permite sanamente avanzar
en el desarrollo de sus planes de vida.
Tambin es importante aclarar que no todo mundo vive de igual manera estas fases, hay
que tomar en cuenta la personalidad del sujeto, sus concepciones, experiencia, circunstancia
y condiciones que rodearon al hecho en comn, todos ellos son indicadores vitales en la
elaboracin de la prdida.
L
En el caso de muerte hay que valorar si sta fue producto de un accidente violento, si fue
instantnea y el cadver qued irreconocible, o si estuvo en agona por un perodo de
tiempo; como tambin si la muerte fue natural y hubo oportunidad de atenderlo, cuidarlo
teniendo conocimiento que iba a morir, lo que ayuda a los familiares a prepararse
psicolgicamente ante la muerte. De igual manera tambin es importante tener en cuenta la
muerte por suicidio, ya que sta presenta una connotacin social muy especial;
generalmente los suicidios se niegan, resultan una carga afectiva muy pesada para la
familia, ya sea desde el punto de vista social como religioso.
De igual manera, hay que conocer si la separacin entre los cnyuges se dio estando la
mujer embarazada, si fue una separacin por infidelidad de una de las partes, qu tipo de
comunicacin y vnculo afectivo exista entre los padres y el hijo que se separa la familia, si
el que qued invlido era atleta, bailarn; como tambin si la prdida del trabajo pone en
peligro el prestigio profesional del individuo, etc.
Luego de conocer las fases puede ser que surja la inquietud lgica acerca del tiempo en que
un duelo debe estar re suelto.
En este sentido queremos dejar claro que el tiempo no es el elemento esencial, sino ms
bien son otros factores que hemos venido mencionando, especficamente el apoyo, la
solidaridad, la comprensin, son componentes que ayudan al sujeto a sentirse con confianza
y seguridad, sin embargo hay teoras que consideran que el duelo debe haber sido superado
al ao, otros consideran que es un poco ms tarde.
IV) COMPONENTES VITALES QUE DIFERENCIAN EL DUELO NORMAL.
24
La diferencia vital entre el duelo normal y el patolgico reside en el contenido y naturaleza
de las reacciones; lo mismo que en la intensidad y magnitud de la repuesta. Es normal que
una persona experimente un profundo sentimiento de tristeza, pero esto no puede llevarla a
quitarse la vida o a quitarle la vida a otro. Como tambin no puede entrar en un mundo
propio donde expresa convivir con el muerto, como si ste estuviera vivo, o se encierra en
su casa y decide no salir nunca ms, o deja de hablar, tiene problemas con la higiene de su
cuerpo, no se baa o se baaba compulsivamente; no permite que toquen sus pertenencias,
se asla en una casa de campo y no permite que nadie se relacione con calla, habla con la
persona perdida como si estuviera presente; agrede irracionalmente a las personas, etc.
Toda esta situacin configura un cuadro patolgico que se expresa a travs de reacciones
cualitativamente exageradas como son: Aislamiento, negacin, agresividad, pasividad, y
dependencia, lo que le puede llevar a una depresin crnica, prdida de la realidad,
disociacin de la personalidad; es decir, el sujeto sufre una crisis tal que desestabiliza la
articulacin misma de sus defensas. En contraposicin al duelo patolgico, el normal se
desarrolla a partir de los recursos sanos que se activan en la estructura del sujeto
permitiendo as el logro de un equilibrio. Las cuatro fases del duelo antes sealadas
describen el desenvolvimiento sano de un proceso.
V) COMO PODEMOS AYUDAR PARA QUE EL DUELO SE EX PRESE DE UNA
FORMA NORMAL:
1). Ayudar a la persona a que hable del hecho y usted estaba all cuando pas todo? As
que l ya presenta que iba a morir? Usted estaba consciente que tena que separarse de su
esposa?
2). Ayudar a la persona a que reconozca y exprese sus sentimientos (clera, culpa, rabia,
tristeza). Si la persona quiere llorar ayudmosle a que lo haga. El llanto en los primeros
diez das es inevitable y es ms frecuente. Qu cosas le hacen falta ahora ? Qu cosas
hubiera querido decirle a la persona que muri ? Cmo se sien te ahora que ha perdido sus
miembros?
3). Qu lugar ocup la persona que muri, y de qu manera se va a organizar la familia
para asumir algunas tareas? Motivarlo a tomar decisiones.
4). Facilitarle la relacin con otras personas.
5). Se puede poner a las personas en grupos de auto ayuda.
6). Reconocer que en los primeros meses las personas estn irritables y pueden tener
alucinaciones que son normales.
7). Darnos cuenta que no todas las personas reaccionan de la misma manera ante un duelo
(unos lloran, otros se enferman, otros no comen), etc.
8). Todas las personas tienen un tiempo diferente para superar la prdida respetar el tiempo
interno de cada uno.
VI) QUE COSAS NO SE DEBEN HACER:
25
1) No se debe prohibir que las personas expresen lo que estn sintiendo, si estn llorando
debemos dejar que lloren, no obstaculicemos por ningn medio la comprensin de sus
sentimientos.
Hay que evitar recriminar al sujeto, se debe tener en cuenta que toda persona que sufre una
prdida debe enfrentarse a un proceso de duelo, el cual debe desarrollarse dentro de
mrgenes normales. Es por ello que se hace de vital importancia conocer la personalidad
del sujeto, sus concepciones e ideas religiosas (si las tiene) el vnculo afectivo con el sujeto
de prdida, sus vivencias, etc. Todo este conocimiento permite hacer un mejor abordaje de
la situacin de duelo.
En casos patolgicos se recomienda coordinarse con el equipo de Salud Mental, ya que
estos por sus caractersticas tienen que tener un tratamiento diferente, ya que el sujeto se
encuentra en situaciones de alto riesgo ya sea en su carcter personal como familiar.
DISCAPACI TADOS
26
1) CONCEPTO GENERAL:
DISCAPACIDAD: Es la falta de un miembro o funcin que afecta la naturaleza tanto
corporal como mental del individuo. Esta puede obedecer a causas traumticas, genticas,
congnitas y complicaciones de enfermedades crnicas.
Las discapacidades, independientemente de su origen, tienen en comn afectaciones fsicas
y psquicas.
DE LO PSIQUICO:
El aspecto psicolgico con mucha frecuencia se ve afectado en el discapacitado. En l
inciden diversos factores tanto de carcter objetivo como subjetivo. Entre ellos podemos
mencionar:
1). El hecho que determina la discapacidad, y los eventos vitales asociados.
2). Caractersticas de personalidad y recursos propios del individuo.
3). Condiciones socio-econmicas en que vive.
4). Aceptacin o rechazo social.
1). EL HECHO QUE DETERMINO LA DISCAPACIDAD:
Es importante conocer en qu circunstancia sucedi el trauma, fue en el mbito domiciliar,
accidente automovilstico, en actividad laboral o recreativa; en condiciones de guerra, qu
nivel de responsabilidad tuvo; hubo muertos, lesionados; es nico sobreviviente, estaba
sobrio o en estado de ebriedad, intensidad y magnitud de la experiencia vivida, se
culpabiliza por el hecho, busca justificarse a partir de la actitud o comportamiento de los
dems; est claro de los hechos, no se culpabiliza, etc.
2). CARACTERISTICAS DE LA PERSONALIDAD Y RECUR SOS PROPIOS DEL
INDIVIDUO.
Aqu es importante tomar en cuenta el carcter, ni veles de tolerancia a la frustracin,
niveles de adaptacin, experiencia de vida, concepciones, escolaridad, nivel cultural, duelos
superados, capacidad de desempearse laboral mente, edad y sexo.
Las caractersticas de la personalidad y los recursos propios juegan un papel muy
importante, ya que son el soporte emocional del individuo. De igual manera, la edad es un
elemento a tomar en cuenta: no es lo mismo sufrir un trauma nio que adulto, hay vivencias
diferentes con relacin a la edad. Tambin el sexo tiene su particularidad, en una
discapacidad se ve afectada la esttica, la cual repercute en la aceptacin del esquema
corporal, siendo mayormente afectadas las mujeres que los hombres; estos ltimos expresan
una actitud diferente, hay una mejor aceptacin.
3). CONDICIONES SOCIECONOMICAS EN QUE VIVE:
Indiscutiblemente que la solvencia econmica da seguridad, independencia y estabilidad
emocional; no obstante la estabilidad individual est en dependencia de la situacin
27
socioeconmica del pas; particularmente en Nicaragua se vive una situacin crtica la cual
afecta a la gran mayora, incidiendo con mayor nfasis en los sectores discapacitados.
En el discapacitado la estabilidad econmica tambin viene dada por la capacidad que
tenga de desempearse laboralmente; muchas veces la discapacidad limita la ejecucin de
algunas actividades laborales, afectando sensiblemente el esta do emocional del sujeto.
4). ACEPTACIN O RECHAZO SOCIAL:
La aceptacin o rechazo de la sociedad hacia los discapacitados en un problema de
concepcin y sensibilidad humana, donde se ha tenido la idea que el impedido fsico
como generalmente se le llama, es intil, no sirve para nada y est imposibilitado de
realizarse y desarrollarse como cualquier otro ciudadano normal. Se le hace sentir que es
una carga, y la discapacidad fsica es generalizada, anulando inclusive sus re cursos
mentales y de pensamiento.
Toda esta situacin determina en muchos casos, sentimientos de inutilidad, desmotivacin,
desvalorizacin, etc., recurriendo a veces a la explotacin de la misa discapacidad. Exigen
y demandan se les apoye, porque estn imposibilitados de hacerlo por sus propios medios.
En resumen, pudiramos decir que la discapacidad se convierte en una discapacidad social.
Es importante sealar que el evento discapacitante es vivido por el sujeto de manera
traumtica; hay un sentimiento de prdida muy similar a la del duelo, por consiguiente su
evolucin se da dentro de un contexto muy parecido.
No obstante el discapacitado resulta complejo y difcil la elaboracin y eventual superacin
de la prdida (Discapacidad) porque reiterativamente expone su deficiencia, tiene que
convivir con ella y crea nuevos mecanismos para enfrentarse a la vida. Este proceso de
acomodacin y superacin de la prdida est en funcin del carcter de la discapacidad, no
es lo mismo perder una pierna, un brazo, que quedar en una silla de ruedas, perder la visin
o los miembros superiores. En sntesis, las barreras fsicas y sociales hacen mucho ms
difcil la integracin del discapacitado a la sociedad.
DE LO FISICO:
La prdida fsica de una parte o funcin del cuerpo, produce una alteracin de la imagen
corporal, insatisfaccin de s mismo, humillacin e impotencia. En un primer momento la
expectativa de recuperar las funciones valorizadas, le da motivacin para superar las
limitantes, pero si con el tiempo esta esperanza se pierde puede manifestarse depresin e
inhibicin frente a la expectativa de irrecuperabilidad.
TODOS LOS FACTORES ANTES MENCIONADOS CONTRIBUYEN A
CONSIDERAR A LOS DISCAPACITADOS COMO UN GRUPO DE
RIESGO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SALUD MENTAL
II). PROBLEMATICA DEL DISCAPACITADO:
Expuestos los conceptos generales, abordaremos la problemtica del discapacitado, que por
fines didcticos los subdividiremos en:
1) Aspectos Psicosociales
2) Aspectos Laborales
28
3) Aspectos Familiares
4) Aspectos Psicosexuales
1) ASPECTOS PSICOSOCIALES:
El discapacitado se enfrenta a barreras fsicas y sociales que limitan su integracin a la
sociedad. Las barreras arquitectnicas (Pavimentacin, gradas, puertas, etc.) obstaculizan y
dificultan las posibilidades que el discapacitado puede tener en su movilizacin para el
establecimiento de relaciones socia les.
Se considera que el discapacitado se encuentra en una situacin de doble sufrimiento; por
un lado las barreras fsicas y por otro los sociales, stas se conjugan de tal manera que
afectan su autoestima, independencia, capacidad de valerse por s mismo, lo que lo lleva en
muchos casos al aislamiento.
Para el trabajo rehabilitativo es importante tomar en cuenta los factores psicosociales donde
el binomio individuo sociedad tienen que ser el eje de las estrategias a impulsar. Esto
nos lleva a asegurar que el modelo mdico de rehabilitacin debe ser superado ya que ste
no permite abordar integralmente la problemtica que vive el discapacitado.
2) ASPECTOS LABORALES:
El trabajo es un aspecto vital y de mxima importancia en la vida del individuo y como es
lgico ste cobra relevancia y trascendencia en la vida del discapacitado, ya que le permite
sentirse socialmente til y al mismo tiempo fortalece el sentimiento de pertenencia al grupo
social; premisa funda mental para una buena salud mental.
A menudo la lesin sufrida impide continuar el trabajo que la persona realizaba, dndose
como consecuencia prdida del empleo. Esta situacin plantea al discapacitado la necesidad
de reorientar sus aspiraciones, definir nuevos motivos e intereses hacia la actividad laboral.
En resumen, se encuentra en una realidad que le exige a mediano o corto plazo estructurar
un nuevo proyecto de vida, donde tiene que tomar en cuenta mltiples factores que por su
carcter, no dejan de complejizar la situacin.
Ellas son:
1). Estructura o composicin familiar.
2). Nivel Escolar.
3). Nivel socioeconmico.
4). rea de residencia.
5). Escasez de lugares de trabajo.
6). Carencia de centros que se ocupan de una reorientacin e insercin laboral, etc.
Todos estos elementos, indiscutiblemente se ven matizados por la situacin
socioeconmica del pas, lo cual en primera y ltima instancia determinan la situacin real
del discapacitado, la cual se concretiza en la aparicin de sentimientos de incapacidad,
29
frustracin, agresividad, aislamiento, que en algunos casos desembocan en la aparicin
orgnica de sntomas, donde la depresin y el alcoholismo son los ms frecuentes.
3) ASPECTOS FAMILIARES:
La familia como ncleo fundamental de la sociedad, es una estructura muy sensible a ser
impactada por diversos factores sociales que en primera y ltima instancia condicionan y
determinan la vida de sus miembros.
La dinmica familiar se organiza a partir de la autoridad jerrquica de los sujetos que la
componen, donde la actividad (laboral, estudio, etc.) es un elemento importante que define
los niveles de dependencia e independencia de los miembros, de igual manera su
pertenencia, seguridad y autoestima.
Dentro de este contexto familiar, la vida del discapacitado cobra caractersticas singulares
en dependencia de la actitud y las nuevas relaciones que se establecen entre la familia, el
discapacitado y viceversa.
En muchos casos la nueva situacin trae consigo cambios y reacomodacin en los roles de
los miembros de la familia, claro est que esto se ve tomando en cuenta el lugar que
ocupaba el discapacitado previamente. Todos estos movimientos lgicamente se
acompaan de tensiones que afectan la dinmica relacional tanto en la naturaleza de la
familia como del mismo discapacitado.
Ejemplo:
La familia puede expresar abierta o encubiertamente, sentimientos de agresividad,
indiferencia, abandono, desprecio; como tambin puede manifestar sobreproteccin,
lstima, cario, apoyo, aceptacin, etc.
Por otro lado el discapacitado puede albergar sentimientos agresivos, de abandono, culpa,
minusvaloracin, dependencia e irrespeto; como tambin puede tener sentimientos
positivos que le ayuden a enfrentar con entereza y seguridad la nueva situacin.
Indudablemente que esta segunda posicin est muy ligada a la actitud positiva y de apoyo
que encuentre en la familia. La familia constituye la red social ms cercana al
discapacitado, sobre todo desde el punto de vista de lo afectivo-emocional, es por ello que
se necesita sensibilizar y concientizar a sta en cuanto al apoyo, seguridad y con fianza que
debe brindar al discapacitado.
En resumen, el apoyo y la seguridad que la familia brinda al discapacitado ser un recurso
til que le favorece en su desarrollo y reintegracin social.
4) ASPECTOS PSICOSEXUALES:
La sexualidad es un rea muy importante en la vida del individuo. Por tal razn es muy
sensible a ser afectada por eventos vitales y de relevancia en la dinmica del sujeto.
No podemos obviar que la sexualidad es un tema de la vida cotidiana cargada de
controversias que vienen dadas de lo religioso, del conocimiento popular y de la
informacin mdicocientfica. La claridad y la estabilidad emocional de esta rea estn
en dependencia de la fuente que alimenta o retroalimenta el conocimiento y las ideas que
definen de manera objetiva la sexualidad.
30
La sexualidad y el discapacitado es un tema que en estos ltimos aos ha sido objeto de
estudio e investigaciones, lo que ha permitido conocer con mayor amplitud y certeza la
verdadera dinmica, trascendiendo as a los mitos y tabes que han sido la base de muchos
prejuicios e ideas errneas, limitantes en el desarrollo sano y estable del discapacitado con
relacin a la sexualidad.
En muchos casos la sexualidad es un rea crtica en la vida del discapacitado, sin embargo,
encontramos serias dificultades para que ste pueda expresar en toda su dimensin y
contenido sus problemas y sentimientos en torno a sta.
La discapacidad fsica produce un cambio en la imagen corporal, la falta del miembro y sus
funciones trae como con secuencia inconformidad, no aceptacin del propio cuerpo el cual
considera poco atractivo para el sexo opuesto, problemtica que se agudiza mucho ms en
la mujer que en el hombre.
Muchas de las disfunciones sexuales que padecen los discapacitados son de orden
psicolgico, lo cual se conjuga con una falta de orientacin y por consiguiente de una
concepcin clara que contenga los elementos esenciales que expliquen sus caractersticas.
Los cuadros ms frecuentes son:
impotencia, frigidez, eyaculacin precoz e impotencia eyaculatoria.
31
ABORDAJE GRUPAL COMO ALTERNATIVA
TERAPEUTICA EN SALUD MENTAL
1). GENERALIDADES:
Investigaciones realizadas en atencin primaria, muestran que entre el 30 y el 35 o/o de la
consulta mdica general son problemas de salud mental. Estas cifras varan de acuerdo al
inters del Mdico, el grado de aceptacin popular hacia el servicio y la accesibilidad a
otros servicios especializa dos. Los diferentes investigadores coinciden en que el porcentaje
de casos detectados es inferior a las necesidades reales y que la mayora, (casi el 80%), se
trata de trastornos menores.
La realidad misma nos demuestra que no existen seres humanos libres de sufrir algn tipo
de trastorno psquico, ya que estos pueden presentarse independientemente de la edad,
sexo, estado civil, religin, profesin u oficio, escolaridad, lugar de residencia y raza.
El tab que socialmente se tiene de la locura ha dificultado en gran medida el abordaje del
paciente, ste se siente menos conflictuado si expresa sntomas corporales que psquicos; de
igual manera el mdico prefiere las especialidades en el rea biolgica que psicolgica.
Esta actitud demuestra los prejuicios que desgraciadamente se albergan en los mdicos con
relacin a la salud mental, lo cual se traduce en una concepcin parcializada, en torno a la
naturaleza integral del hombre, cuerpo-mente y an ms el concepto hombre-sociedad.
Hoy en da, encontramos en los servicios de atencin primaria un buen nmero de paciente
que consultan por problemas de salud mental. No obstante, vale aclarar que los pacientes
que consultan en los servicios especializados de salud mental son menos, comparados con
los que asisten a atencin primaria.
Esta realidad indiscutiblemente nos plantea a los trabajadores de la Salud, la bsqueda de
un modelo que d repuesta a la problemtica anteriormente planteada.
De acuerdo a la experiencia y al conocimiento que se tienen de los problemas que presentan
los pacientes, consideramos que el modelo grupal es la mejor estrategia para trabajar
diferentes diagnsticos en salud. El modelo grupal nos permite incorporar a los mismos
interesados, a la comunidad y a la familia. Es un proceso efectivo en el tiempo, ya que su
rehabilitacin puede ser a mediano y corto plazo, adems que esto lo demuestra la
bibliografa ms actualizada, donde encontramos trabajos interesantes en grupos que se ha
hecho en pacientes tuberculosos epilpticos, asmticos, diabticos, hipertensos y otros. En
este sentido es importante sealar la experiencia de grupo que Alcohlicos Annimos han
realizado desde hace muchos aos en diversos pases del mundo, donde el coordinador de
grupo no es un especialista en salud mental; esto nos demuestra la capacidad del hombre de
encontrar soluciones grupales a problemas individuales.
32
II). MODALIDADES GRUPALES:
El abordaje grupal se presta de manera flexible para diferentes objetivos, los cuales
determinan el estilo o la modalidad. As conocemos:
Grupos de admisin
Grupos de espera
Grupos teraputicos
Grupos de apoyo
Grupos de crecimiento
Grupos de alcohlicos, etc.
Estas distintas modalidades grupales tienen como objetivo comn alcanzar un beneficio;
aunque en el caso de los grupos teraputicos, de apoyo y alcohlicos annimos tienen un
carcter de beneficio curativo, a partir de la identificacin de los problemas, el sentir por el
otro, el compartir y el apoyo mutuo. Se adquiere una mayor conciencia de 1as
caractersticas y naturaleza de los problemas.
La solidaridad grupal le permite encontrar alternativas de solucin a sus conflictos. Es
importante que el paciente est claro de los beneficios que adquiere en su integracin al
grupo.
III). REQUISITOS DE INCLUSION Y ENCUADRE GRUPAL:
Es importante tener claro cul es el objetivo central y definir los requisitos de inclusin en
el grupo y el encuadre.
1) REQUISITOS DE INCLUSION:
Se refiere a los criterios de seleccin para incorporarse al grupo. Comnmente no ingresan
pacientes sociopticos, ya que estos tienen dificultades en asimilar las normas y reglas del
juego dando como consecuencia inestabilidad y desercin en un buen porcentaje. Tambin
hay que tomar en cuenta el coeficiente intelectual aunque no debe entenderse de manera
rgida.
En la prctica lo que se necesita es que el paciente tenga la capacidad de entender lo que se
le seala e interpretar las situaciones planteadas. En este sentido no es recomendable incluir
retardos mentales, sndromes cerebrales orgnicos con deterioro excepto si se trata de
grupos especiales para este tipo de pacientes. No debe olvidarse al seleccionar la edad, es
preferible tener pacientes de un mismo grupo etreo, no de ben mezclarse adolescentes con
ancianos, es muy conflictivo.
33
3) ENCUADRE
Se refiere a las reglas del grupo, las cuales deben ser examinadas por el coordinador
previamente y divulgarlas al iniciar el trabajo grupal para el conocimiento de todos. Estas
son:
Local
Nmero de personas que conforma el grupo.
Tiempo de duracin de las sesiones y nmero de las mismas.
Aspectos ticos.
Espacio abierto para hablar.
2.1 LOCAL
Este debe tener privacidad, sin interrupciones o distracciones, de preferencia el mismo local
debe utilizarse para todas las sesiones; se deben colocar las sillas en crculo a fin de
posibilitar el que se vean di rectamente cuando hablan.
Cuando hablamos de privacidad no necesariamente hablamos de espacio cerrado ya que
ste puede ser un espacio abierto, Ej. Un patio u otro lugar pero sin curiosos.
2.2. NUMERO DE ASISTENTES:
Este puede variar segn el fin, un nmero de 8 es el ideal para reuniones en que se desea
escuchar el sentir. De 16 a 2Osi se va dar informacin que luego puede monitorearse con
preguntas a 2 3 asistentes. No obstante, la prctica de cada coordinador le permite valorar
el nmero de personas que est en capacidad de conducir.
2.3. DURACION DE LASESION:
Esta puede oscilar entre 90 y 120 minutos a fin de mantener el foco de atencin y poder
sintetizar las experiencias grupales, un menor tiempo puede dificultar el escuchar a los
asistentes o el tema tratado ser abordado insuficientemente. El nmero de sesiones va a
depender del objetivo; si pretendemos un ciclo de reuniones con temas predeterminados o
un espacio grupal para ir a relatar las vivencias cotidianas que enriquezcan las experiencias
de los asistentes en bsqueda de soluciones, esto ltimo es vlido para grupos con
enfermedades crnicas.
2.4. LOS ASPECTOS ETICOS:
Se refiere a guardar el secreto de lo hablado en el grupo, siendo no solamente obligacin
del coordinador sino tambin de todos los asistentes. Si se presenta infidencia el grupo debe
34
saberlo y tomar decisin sobre si aceptan o no que el infidente contine en el grupo. Una
forma de aclarar sobre esto al paciente es que l puede contar fuera del grupo nicamente lo
propio pero no lo ajeno.
2.5. ESPACIO VITAL PARA HABLAR:
Es importante resaltar que ste es un espacio donde se puede hablar de cualquier cosa sin
restricciones, hasta donde se quiera contar. No se debe forzar a hablar a nadie ni contar las
intimidades que no se desean, esto producira deserciones o estimulara ideas referenciales
en el sujeto. Ej. Conocen mis problemas ntimos?, Qu van a hacer con ellos?,
Guardarn el secreto ?, Cundo me vean en la calle no podr darles la cara ?, etc.
IV) PROCESO GRUPAL:
En esta seccin se abordar lo bsico cuando ya el grupo est constituido y funcionando;
para fines prcticos se subdividir en REGLAS DEL GRUPO Y SITUACIONES
GRUPALES.
1) REGLAS DEL GRUPO:
Al iniciar, debe procurarse que las personas conozcan entre s sus nombres, favorecindose
as un sentimiento de pertenencia y cohesin grupal. Esto persigue disminuir las
deserciones, adems que se crea un ambiente agradable para compartir lo vivido
individualmente.
El Coordinador debe ensear con su ejemplo ms que con palabras, debe prestar atencin,
escuchar y responder, cuando uno habla otro calla, la escucha es respetuosa e interesada.
El coordinador no puede permitir la burla, deben evitar- se las bromas, ya que transforman
el trabajo en relajo y pueden reforzar manifestaciones en forma negativa.
Se debe aceptar a todas las personas independientemente de su ideologa ya sea poltica,
religiosa, extraccin cultural, etc.
2) SITUACIONES GRUPALES:
Durante el proceso grupal pueden observarse diferentes situaciones que comnmente
pueden ser:
LA DEPENDENCIA:
Las personas que asisten van buscando ayuda y con frecuencia se espera que sea rpida y
total, en este proceso puede verse al coordinador como todopoderoso y desarrollar hacia
l un sentimiento de afecto, que sin sus orientaciones no se puede decidir, muy similar a un
padre o hermano, no deben cargar con todo por mucho tiempo y terminar cansndose y el
paciente se sentir abandonado. Un refrn popular que nos puede ayudar es:
HAY QUE ENSEARLES A PESCAR, NO REGALARLES EL PESCADO.
35
LUCHAY FUGA:
Cuando el coordinador no responde a la expectativa del paciente, pueden desarrollarse
sentimientos de clera que pueden manifestarse atacndole o abandonando el grupo; esto
no debe preocupar al coordinador, estas situaciones son normales. En este orden debe
enfatizarse que cada quien tiene capacidad de resolver sus problemas y para ello deber
apoyarse en sus propios recursos y la ayuda de los dems.
Tambin es importante recordar que las personas desarrollan mecanismos de adaptacin a
su problemtica y beneficios que son difciles de abandonar, estos pacientes presentan ms
resistencia para aliviar sus malestares.
En sntesis, el coordinador debe conocer las caractersticas de cada uno de los miembros del
grupo, con el objetivo esencial de hacer una mejor conduccin de la dinmica grupal.
También podría gustarte
- Sugerencias Habilidades Descendidas WISCDocumento5 páginasSugerencias Habilidades Descendidas WISCMarcelo Rojas80% (5)
- Carta Tipo Recomendación para Postulantes A AdopciónDocumento4 páginasCarta Tipo Recomendación para Postulantes A AdopciónPablo Mascayano100% (3)
- Protocolo TecalDocumento1 páginaProtocolo TecalPablo Mascayano50% (2)
- Trabajo en Equipo, Colaboración y Solución de Conflictos Proyecto 2Documento6 páginasTrabajo en Equipo, Colaboración y Solución de Conflictos Proyecto 2Ethan Saul MtzAún no hay calificaciones
- Dossier EntrecompDocumento10 páginasDossier EntrecompEdu OliverAún no hay calificaciones
- Lactancia Materna UNICEF Modulo PDFDocumento156 páginasLactancia Materna UNICEF Modulo PDFLuciana Prieto100% (1)
- Ensayo Propiedad IntelectualDocumento3 páginasEnsayo Propiedad Intelectualcarlosjoga7100% (1)
- Comparación Entre La Teoría Teatral de Artaud y BrechtDocumento3 páginasComparación Entre La Teoría Teatral de Artaud y BrechtPaulina100% (1)
- Metodos de Investigación y DiagnósticoDocumento15 páginasMetodos de Investigación y DiagnósticoBoga Malin ReyAún no hay calificaciones
- Plan de Prosperidad en 40 DiasDocumento14 páginasPlan de Prosperidad en 40 DiasAlberto RojasAún no hay calificaciones
- Memoria Cintac 2016 1Documento140 páginasMemoria Cintac 2016 1Javo IgnacioAún no hay calificaciones
- Zen Artes MarcialesDocumento39 páginasZen Artes MarcialesBienestar En MontevideoAún no hay calificaciones
- Alimentacion Artes MarcialesDocumento3 páginasAlimentacion Artes MarcialesPedro Antonio Villalta (Sujeto)Aún no hay calificaciones
- Alimentacion EqDocumento40 páginasAlimentacion Eqlucki_besuguitaAún no hay calificaciones
- Resumen Solana ProduccionDocumento26 páginasResumen Solana ProduccionpanchobeneAún no hay calificaciones
- Brief InformaciònDocumento31 páginasBrief InformaciònAlexittha JuarezAún no hay calificaciones
- Teoria de Sistemas y ProspectivasDocumento72 páginasTeoria de Sistemas y ProspectivasTito Arnaldo Hernández TerronesAún no hay calificaciones
- Alto Rendimiento PDFDocumento8 páginasAlto Rendimiento PDFFloriano Miñán LópezAún no hay calificaciones
- Seminario de Inteligencia ArtificialDocumento4 páginasSeminario de Inteligencia ArtificialHolger Elias Rivera EspinolaAún no hay calificaciones
- El Cerebro DigitalDocumento5 páginasEl Cerebro DigitalMarcia Ibañez CamposAún no hay calificaciones
- Ensayo 1-El Adulto y Su AprendizajeDocumento6 páginasEnsayo 1-El Adulto y Su AprendizajeprofjuanajrquAún no hay calificaciones
- Estado Del Arte Del Emprendimiento EspañaDocumento333 páginasEstado Del Arte Del Emprendimiento EspañaJaime Rivera Artigas100% (1)
- LP TecMilenioDocumento2 páginasLP TecMilenioFbklat Srk HndAún no hay calificaciones
- El RapportDocumento3 páginasEl RapportMayerAún no hay calificaciones
- Formación de TeleformadoresDocumento116 páginasFormación de TeleformadoresYeiStivAún no hay calificaciones
- Brief de La EmpresaDocumento1 páginaBrief de La EmpresaKarla GlAún no hay calificaciones
- La Atención Integral Del Aborto Centrada en La Mujer: Manual de CapacitaciónDocumento546 páginasLa Atención Integral Del Aborto Centrada en La Mujer: Manual de CapacitaciónIpas BoliviaAún no hay calificaciones
- El Arte de Resolver ProblemasDocumento18 páginasEl Arte de Resolver ProblemasasdjesAún no hay calificaciones
- CLIENTING DrPeiro PDFDocumento144 páginasCLIENTING DrPeiro PDFCory JonesAún no hay calificaciones
- Investigacion ExploratoriaDocumento2 páginasInvestigacion ExploratoriaJonathan MiguelAún no hay calificaciones
- Plan Negocio AsociaciónDocumento62 páginasPlan Negocio AsociaciónLorena Jerez RoldanAún no hay calificaciones
- Ventanas de Overton PDFDocumento1 páginaVentanas de Overton PDFLuis Rafael AstudilloAún no hay calificaciones
- Comercializacion QuesoDocumento10 páginasComercializacion QuesostephanieAún no hay calificaciones
- 9 Beatriz Pizarro Ponencia PDFDocumento22 páginas9 Beatriz Pizarro Ponencia PDFLidiaCancinoGzzAún no hay calificaciones
- Brochure Certificacion Internacional Licensed Practitioner PNL Medellin Ant 2019 PDFDocumento8 páginasBrochure Certificacion Internacional Licensed Practitioner PNL Medellin Ant 2019 PDFSergio MejiaAún no hay calificaciones
- Fichas de Investigación DocumentalDocumento13 páginasFichas de Investigación DocumentalGabriela FloresAún no hay calificaciones
- Cinco Factores Clave de Exito en Tu AlmacenDocumento5 páginasCinco Factores Clave de Exito en Tu AlmacenDavid Gonzalez ChiñasAún no hay calificaciones
- ReseñasDocumento55 páginasReseñasfarax1720Aún no hay calificaciones
- Libro Cengets Nov2006Documento50 páginasLibro Cengets Nov2006Sindy Paola RamirezAún no hay calificaciones
- Talento Humano y Productividad de VentasDocumento75 páginasTalento Humano y Productividad de VentassintiaAún no hay calificaciones
- Convenio de Concertacion Marco - JFCDocumento7 páginasConvenio de Concertacion Marco - JFCcindyAún no hay calificaciones
- Fundamentos de La Administración Autor Eva Gallardo-GallardoDocumento56 páginasFundamentos de La Administración Autor Eva Gallardo-GallardojhonnyAún no hay calificaciones
- Sistema de Representación PNLDocumento8 páginasSistema de Representación PNLJuan Manuel PérezAún no hay calificaciones
- Manual de Diagnostico Tratamiento y PrevencionDocumento189 páginasManual de Diagnostico Tratamiento y PrevencionPamela WheelockAún no hay calificaciones
- Tejada - Cultura Organiz PDFDocumento100 páginasTejada - Cultura Organiz PDFPaulina Andrea RoaAún no hay calificaciones
- Programacion Orientado A Objetos Con Visual C# 2015 y ADO - NET 4.6Documento132 páginasProgramacion Orientado A Objetos Con Visual C# 2015 y ADO - NET 4.6Edwin CallisayaAún no hay calificaciones
- El Poder Curativo Del PerdonDocumento5 páginasEl Poder Curativo Del PerdonLennin ValleAún no hay calificaciones
- Administracion EstrategicaDocumento10 páginasAdministracion Estrategicakratus2Aún no hay calificaciones
- Anexo 5 Prospectiva OcupacionalDocumento59 páginasAnexo 5 Prospectiva OcupacionalAlexander Sanchez MancholaAún no hay calificaciones
- Taller de La FelicidadDocumento3 páginasTaller de La FelicidadMCtv MarcelAún no hay calificaciones
- Regulacion Del Crowdfunding en America Latina y El CaribeDocumento292 páginasRegulacion Del Crowdfunding en America Latina y El CaribeVíctor Hugo Caletti OchoaAún no hay calificaciones
- Planeación Didáctica Plan de Negocios Bloque 2-Octubre 2019Documento17 páginasPlaneación Didáctica Plan de Negocios Bloque 2-Octubre 2019Paisanos Cantabria Alberto SolaresAún no hay calificaciones
- Programacionneurolinguistica 130225103313 Phpapp01Documento55 páginasProgramacionneurolinguistica 130225103313 Phpapp01Gerardo ZamoranoAún no hay calificaciones
- Puntos Importantes para Un Buen SpeechDocumento2 páginasPuntos Importantes para Un Buen SpeechHUGO VALDESAún no hay calificaciones
- Estructura Estrategia y Cultura OrganizacionalDocumento3 páginasEstructura Estrategia y Cultura OrganizacionalRaul ParedesAún no hay calificaciones
- Realidad y Conocimiento Según Ken Wilber PDFDocumento7 páginasRealidad y Conocimiento Según Ken Wilber PDFLuis Andres MauroisAún no hay calificaciones
- Traverso, C. y Castro Paredes, L. (1997) El Proyecto Curricular Institucional ¿Cómo Generarlo Desde El Proyecto Educativo Institucional Documento 4.Documento453 páginasTraverso, C. y Castro Paredes, L. (1997) El Proyecto Curricular Institucional ¿Cómo Generarlo Desde El Proyecto Educativo Institucional Documento 4.ddiazpuppato100% (1)
- Introducción A La PNLDocumento18 páginasIntroducción A La PNLMarilini Roca RojasAún no hay calificaciones
- Psicologia Del Cuidado 3EV3Documento65 páginasPsicologia Del Cuidado 3EV3Itzamar MarínAún no hay calificaciones
- Analisis y Comprension Del ProblemaDocumento7 páginasAnalisis y Comprension Del ProblemaOscar Robleto AmadorAún no hay calificaciones
- Práctica 3. Aplicaciones de La EntrevistaDocumento7 páginasPráctica 3. Aplicaciones de La EntrevistaXimena Tlacatelpa ViniegraAún no hay calificaciones
- Entrevista Clinica Psiquiatrica Introducción DPDocumento11 páginasEntrevista Clinica Psiquiatrica Introducción DPtommoyaspAún no hay calificaciones
- Semana 4 CtaDocumento8 páginasSemana 4 CtaRivera IvonneAún no hay calificaciones
- Propuesta Practica PsicosocialDocumento20 páginasPropuesta Practica PsicosocialFelipe RosadoAún no hay calificaciones
- Programa Residencial Comunidad Terapuetica Solo Por HoyDocumento10 páginasPrograma Residencial Comunidad Terapuetica Solo Por HoyPalmiro FloresAún no hay calificaciones
- TRAB Rec01 Plantilla Esp - v0r0Documento6 páginasTRAB Rec01 Plantilla Esp - v0r0Heidy BonillaAún no hay calificaciones
- Reglamento de Convivencia Liceo Republica de Brasil 2018 PDFDocumento101 páginasReglamento de Convivencia Liceo Republica de Brasil 2018 PDFPablo MascayanoAún no hay calificaciones
- Cuaderno Grafomotricidad Nivel Inicial COLOR PDFDocumento20 páginasCuaderno Grafomotricidad Nivel Inicial COLOR PDFPablo MascayanoAún no hay calificaciones
- Presentación Curso Neurociencia y EducaciónDocumento7 páginasPresentación Curso Neurociencia y EducaciónPablo MascayanoAún no hay calificaciones
- Gamalate ForteDocumento1 páginaGamalate FortePablo MascayanoAún no hay calificaciones
- Sugerencias para Problemas de Adaptación EscolarDocumento1 páginaSugerencias para Problemas de Adaptación EscolarPablo MascayanoAún no hay calificaciones
- Recopilación CuentosDocumento19 páginasRecopilación CuentosPablo MascayanoAún no hay calificaciones
- Guia para Padres y Profesores para Niños Con DIDocumento5 páginasGuia para Padres y Profesores para Niños Con DIPablo MascayanoAún no hay calificaciones
- Cronologia Derechos de La MujerDocumento4 páginasCronologia Derechos de La MujerPablo Mascayano0% (1)
- Valores y Sociedad en La Edad MediaDocumento4 páginasValores y Sociedad en La Edad MediaPablo MascayanoAún no hay calificaciones
- Lampara MoserDocumento1 páginaLampara MoserPablo MascayanoAún no hay calificaciones
- Actividades Orientacion EspacialDocumento11 páginasActividades Orientacion EspacialPablo MascayanoAún no hay calificaciones
- Hoja de Respuestas TeprosifDocumento1 páginaHoja de Respuestas TeprosifPablo MascayanoAún no hay calificaciones
- 4 - El Hombre Frente Al Embarazo y La Pérdida PerinatalDocumento17 páginas4 - El Hombre Frente Al Embarazo y La Pérdida PerinatalNicole Baumgartner LoebAún no hay calificaciones
- Apuntes Asesoramiento y Competencias Del AsesorDocumento5 páginasApuntes Asesoramiento y Competencias Del AsesorJoseba BallanoAún no hay calificaciones
- Diferencias Entre Psicología Criminal y Psicología ForenseDocumento7 páginasDiferencias Entre Psicología Criminal y Psicología ForenseJessica Ninoska Ramos HerradaAún no hay calificaciones
- Ensayo 1Documento15 páginasEnsayo 1RodrigoMuñozAún no hay calificaciones
- SESION 3 Multiplicamos para Resolver Problemas de DivisiónDocumento6 páginasSESION 3 Multiplicamos para Resolver Problemas de DivisiónMIRELLA062467% (3)
- Unidad 1 Alfabetizacion Informacional ALFIN Documentos Pagina WebDocumento11 páginasUnidad 1 Alfabetizacion Informacional ALFIN Documentos Pagina WebgilbertobetancurAún no hay calificaciones
- T - StudentDocumento19 páginasT - StudentMomo Gaby SalazarAún no hay calificaciones
- Tarea 5 - Final de Texto Argumentativo. LECTURA Y ESCRITURA ACADÉMICADocumento3 páginasTarea 5 - Final de Texto Argumentativo. LECTURA Y ESCRITURA ACADÉMICAkaren50% (4)
- Folleto de LenguajeDocumento3 páginasFolleto de Lenguajemichell angella lopez pallaresAún no hay calificaciones
- Trabajo FilosofiaDocumento4 páginasTrabajo FilosofiaEvi EvelingAún no hay calificaciones
- El Camino A Casa PDFDocumento162 páginasEl Camino A Casa PDFGloria Mabel GonzálezAún no hay calificaciones
- Contenido 3D de Lucha Contra IncendiosDocumento3 páginasContenido 3D de Lucha Contra IncendiosFrancisco Castellanos VillalobosAún no hay calificaciones
- Revista Argentina de Sociología 1667-9261: IssnDocumento5 páginasRevista Argentina de Sociología 1667-9261: IssnDiego MonsalveAún no hay calificaciones
- Metodos Cientificos y LogicosDocumento5 páginasMetodos Cientificos y LogicosluisAún no hay calificaciones
- Gestión Del Conocimiento SenaDocumento6 páginasGestión Del Conocimiento Senamarioalbanes2015Aún no hay calificaciones
- Jim Sharpe - Historia Desde BajoDocumento6 páginasJim Sharpe - Historia Desde BajoLucas Cabrera AmbrosettiAún no hay calificaciones
- Teoria de La Empatia CLASEDocumento42 páginasTeoria de La Empatia CLASEAlhe GrimaldoAún no hay calificaciones
- Texto Expositivo ExplicativoDocumento2 páginasTexto Expositivo Explicativoparvy90Aún no hay calificaciones
- Origen de Las Redes SocialesDocumento9 páginasOrigen de Las Redes SocialesDiego RubianoAún no hay calificaciones
- Desaprender para Aprender PDFDocumento6 páginasDesaprender para Aprender PDFjsegovia_23Aún no hay calificaciones
- Informe Sobre La Aplicación de Metodologías para La Solución de Conflictos.Documento8 páginasInforme Sobre La Aplicación de Metodologías para La Solución de Conflictos.leonardo100% (1)
- PASTRANA, Alejandro & Patricia Fournier. 1997. Cuicuilco Desde Cuicuilco. Actualidades Arqueológicas 13:7-9. IIA, Universidad Nacional Autónoma de México, México.Documento26 páginasPASTRANA, Alejandro & Patricia Fournier. 1997. Cuicuilco Desde Cuicuilco. Actualidades Arqueológicas 13:7-9. IIA, Universidad Nacional Autónoma de México, México.lizardia100% (1)
- Resultado OperativoDocumento10 páginasResultado Operativoalex100% (1)
- La Infancia de Un JefeDocumento6 páginasLa Infancia de Un Jefedavidzamor50% (4)
- Agudeza VisualDocumento6 páginasAgudeza VisualAlex Bejarano AlvarezAún no hay calificaciones
- Resumen de Los 17 Principios Del Informe COSODocumento2 páginasResumen de Los 17 Principios Del Informe COSOAndrea Karina John100% (2)
- UnidadCuerpoAlma GastaldiDocumento7 páginasUnidadCuerpoAlma GastaldiMetricka CloOthingAún no hay calificaciones