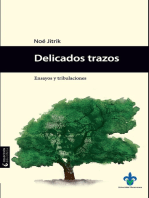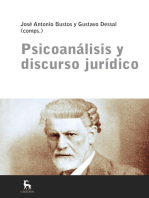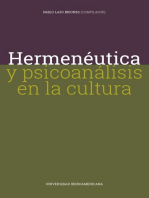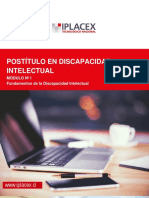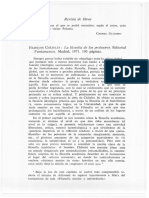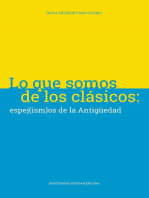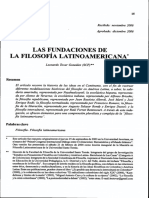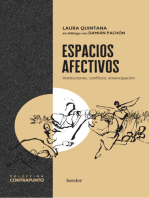Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Mal Desde La Reflexión Filosófica, Schuster
El Mal Desde La Reflexión Filosófica, Schuster
Cargado por
armando_perez_830 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas0 páginasTítulo original
El mal desde la reflexión filosófica, Schuster
Derechos de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas0 páginasEl Mal Desde La Reflexión Filosófica, Schuster
El Mal Desde La Reflexión Filosófica, Schuster
Cargado por
armando_perez_83Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 0
201
EL MAL, UNA MIRADA DESDE LA
REFLEXIN FILOSFICA
1
O LA LUCIDEZ
DESCIFRADORA NO NECESARIAMENTE
ES UN BIEN
Lic. Hans Schuster*
Resumen: El siguiente artculo trata sobre algunas ideas gnoseolgicas
contenidas en el pensar de Francisco Castillo vila. El autor da cuenta de
la historia de la losofa a n de hurgar en torno al tema del Mal, desde la
mirada occidental, pasando desde Scrates hasta Paul Ricoeur, asumiendo
con ello la tradicin losca que busca la inteligibilidad de la conciencia
pensante, y con ello establece las referencias para el conocimiento del mundo
fenomenolgico. Bajo este sustrato, se revisa el problema del Mal, como cosa
disputada en cuanto a la problemtica que literalmente se despliega a travs
del tiempo con la fuerza o fragilidad argumentativa, que en materia losca
forman parte del reconocimiento intelectual, ante las diversas manifestaciones
ontolgicas de El Mal.
Palabras Clave: El Mal - gnoseologa - ontologa - modelo hermenutico.
Abstract: The following article incorporates some gnoseological ideas found in
the thoughts of Francisco Castillo vila. The author acknowledges the history
of philosophy in order to delve into the theme of evil from the western point
of view, starting from Socrates and moving onto Paul Ricoeur, while assuming
at the same time a philosophical tradition that looks for the intelligibility
of the thinking conscience and with it establishing the references for the
knowledge of the phenomenological world. Under this substrate, the article
covers the theme of evil, as something disputed in terms of the problem that
literally unfolds over time with the force or argumentative fragility that in
philosophical matter is comprised of the intellectual recognition, before the
diverse ontological manifestations of evil.
Key words: Evil - gnoseology - ontology - hermeneutic model.
* Chileno. Profesor de Filosofa y Castellano por la U. Austral de Chile. Acadmico de la U.
Catlica Silva Henrquez. Contacto: hschuster@ces-usch.cl
1
CASTILLO VILA, Francisco; El mal una mirada desde la reflexin filosfica, Ed. UCSH,
Santiago de Chile, 2004.
REVISTA DE FILOSOFA N
O
15, 2006
ISSN: 0716-601-X
PP. 201-217
HANS SCHUSTER
202
1. Premisas y contextos en la introduccin
E
l Mal, desde luego no es una palabra bella, sin embargo, quien
haya inventado el trmino dej sealado un bien, ya que
como todo juego del lenguaje y con el lenguaje, la losofa
suele recorrer su territorio de elucubraciones expresando todo tipo de
creencias, de all que nos hable de realidad, valores, conocimientos y
otras complicidades discursivas. De modo que abordar el problema del
Mal como cosa disputada, forma parte del juego de la metaforicidad
o como dira Patricio Pealver
2
ante la necesidad de analizar la con-
dicin tropolgica (guras, metforas, metonimias, pero tambin tra-
ducciones, transferencias, errancia, envos) del lenguaje de la losofa:
el juego de la metaforicidad en y bajo el texto losco, y la clausura
del campo de la representacin (o del lenguaje como representacin)
responde a una preocupacin ideolgica que permite identicar las
diversas representaciones que pueblan la historia de los discursos
legibles, bajo la mirada de Occidente, por lo que en la actualidad se
debe presentar la situacin dejando en claro dos perspectivas desde
donde es posible elaborar los discursos. Siguiendo la tradicin carte-
siana, desde el interior de la conciencia o bien siguiendo la tradicin
nietzscheana, fuera de la conciencia. El problema es quin y cmo
piensa el mundo y al mismo tiempo se percibe pensndolo.
La tradicin suele hablarnos de una actitud cientca cognitiva, que
supone la distancia entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Tal
accin admite una condicin epistemolgicamente neutra, y aparece
como desligada de las propias cualidades sensibles de quien se enfrenta
al problema, y lo maniesta bajo el paradigma del conocimiento lineal,
de manera que tal conocimiento puede aparecer como insuciente o
saturado por sus propios principios lgico-deductivos. De esta forma
ser a travs del lenguaje, que las creencias y los paradigmas de base
estarn convocados desde una singularidad e individualidad, que les
permita ser autnomos. Por lo tanto, tal actitud cientca, necesaria-
mente se ve forzada ante principios gnoseolgicos e ideolgicos que
2
PEALVER GMEZ, Patricio; La Desconstruccin En Las Fronteras De La Filosofa, Ed.
Paids, Barcelona, 1989, pg. 9.
EL MAL, UNA MIRADA DESDE LA REFLEXIN FILOSFICA O LA LUCIDEZ DESCIFRADORA NO
NECESARIAMENTE ES UN BIEN
203
dejan en claro la posicin reduccionista, con la cual se debe contener
aquello que se propone y que debe descansar en torno a una lgica
de identidad absoluta. Eso incluye el principio lgico de no-contra-
diccin, el principio de identidad y el principio del tercero excluido,
caminos que Castillo vila recorre permanentemente, a n de abordar
el problema del Mal.
Desde el punto de vista de los anlisis con que el lenguaje ha abordado
el tema, Castillo vila slo da cuenta al modo de una rplica exacta,
de cmo la losofa ha venido reexionando al interior de su propio
discurso, es decir, utiliza un anlisis espontneo de la representacin
del Mal como categora aplicable a todas las convenciones que se esta-
blecen como campo de estudio, concentrando su uso en aquello que
est ligado al movimiento propio de la representacin. Ante lo cual,
es posible reconocer el carcter recopilatorio de la obra y dilucidar, en
parte, el ser mismo de aquellas representaciones. Junto a lo anterior,
las palabras con que se interroga y a partir de las cuales se estable-
cen los elementos representativos, operan como elementos virtuales
del discurso que se relacionan con un origen absoluto de carcter
mtico, poniendo a todos en el mismo rango y en un mismo modo
de ser. Con ello, plasma a la manera de una comparacin horizontal
su propia preocupacin ideolgica, cuyas marcas estn depositadas
tanto en el tipo de orden que plantea, como en el tipo de preguntas,
y con ello la densidad de sus similitudes, abarcando los lmites que le
permiten transparentar una nocin conducente a la otra. Sin embargo,
tales preguntas confrontan un mismo ncleo de signicacin, lo que
hace que su revisin opere desde una cronologa extensa, a n de ir
aportando a una razn fcil de descubrir y que se desenvuelve en el
ncleo duro de las representaciones del problema en cuestin. No
obstante, olvida acercarse a tamizar su propia reexin (se nota el
esfuerzo de cienticidad a la manera tradicional) al tiempo que se aleja
de los valores representativos en el uso del lenguaje y sus contextos,
supeditando el sentido o la representacin del problema a una sola
raz, casi inalterable. Ante lo cual El Mal es un mecanismo, portador
de identidad y de diferencia, que puede llegar ser interpretado como
HANS SCHUSTER
204
soporte de la historia occidental. Gracias a l, es posible introducirse
en la historicidad y espesor de la palabra misma, a modo de organi-
zador de lo que signica en las representaciones internas. Y con ella,
es posible desplegar tanto el envs sombro de lo que aparenta, como
la visibilidad discursiva de aquellos que la utilizan, sirvindose de ella,
para plasmarla en una elucubracin soberana.
Desde el punto de vista losco, El Mal opera como una metfora
de forma tal, que es algo ms que una tctica retrica, puesto que
la intencin nal consiste en denir, al modo de una relacin estable
de contenido a continente, su propia existencia. El Mal es, aunque
en algunos casos, para que sea, debe dejar de ser. De lo contrario,
se utiliza all un simple cambio de signicante, desde el cual slo es
posible utilizar el concepto para hacer referencia a otra cosa
3
.
Siguiendo a Jakobson, la metfora se comporta como la similitud de
un referente que gura en la realidad descrita por otro referente, a
travs del uso de la nominacin, por lo que El Mal es una palabra que
mantiene activos dos pensamientos distintos: el primero, en el marco
de un discurso que apela a una nueva pertinencia, fundada sobre la
semejanza de una redescripcin de la realidad; mientras que el se-
gundo, es un espacio cognitivo, que se obtiene, siguiendo a Ricoeur,
por la llamada identidad de la diferencia, que implica bsicamente la
identidad de signicados con permanencia de la diferencia.
Lo anterior, permite al pensamiento llevar a cabo un ordenamiento
de s, al tiempo que agrupa nominalmente lo que designa bajo la
nocin de Mal, con sus semejanzas y sus diferencias, ante lo cual, el
lenguaje utilizado se entrecruzar con diversos grados de concien-
cia, lugares comunes, situaciones utpicas, sucesos reales que se
denominan como provenientes del concepto El Mal y con ello se
desata la elucubracin y el mito, o bien, el lirismo se hace presente,
envolviendo los mecanismos de abstraccin y los campos semnticos
de su denominacin.
3
En el sentido aristotlico, la nocin de trasposicin de parte del significado en trminos de
integracin, por medio de una imagen.
EL MAL, UNA MIRADA DESDE LA REFLEXIN FILOSFICA O LA LUCIDEZ DESCIFRADORA NO
NECESARIAMENTE ES UN BIEN
205
2. La Reinterpretacin de El Mal de Francisco Castillo vila
La reexin en torno a la naturaleza Del Mal intenta responder a la
pregunta qu es El Mal. Sin embargo, esto equivale a dar por supuesto
que El Mal es algo en la realidad y slo falta determinar su modo de
ser: ya sea una realidad necesaria, un ser o sustancia, un no ser, una
cualidad, un valor, una energa, etctera.
4
.
La revisin que realiza Francisco Castillo vila est situada desde el
espritu de cienticidad de la reexin losca, por lo tanto, gnoseo-
lgicamente debe ser entendido bajo el marco de esas creencias, de
all que levante un repertorio de preguntas que organiza para guiar
el tema: Qu es El Mal? De dnde proviene? Se puede superar?
Para ello recorre la historia de la losofa hurgando desde Scrates
hasta Paul Ricoeur, a n de dar cuenta cmo el tema es abordado y
asumido a partir de la razn teodiceica que realiza sus silogismos con
el Dios inacabado, en cuyo oscuro fundamento se hace cmplice del
Mal, dndole al hombre la libertad de elegir. Invirtiendo un tanto el
signo, la tesis agustiniana es la posibilidad humana de acercarnos a
la perfeccin y con ello El Mal se traslada hacia el interior de cada
uno, de forma que el alejamiento de la voluntad divina sea la causa
del Mal, en el hombre y no en Dios.
A lo anterior se le suma lo sostenido por Kant al establecer que El Mal
es una desviacin, debido al no respeto de la ley moral y a la prdida
del amor hacia s mismo. Tal fragilidad de la naturaleza humana, estara
presente en la actitud o ineptitud del libre albedro, de modo que deja
entrever espacios de determinismo que llevaran a la naturaleza huma-
na a desgajar sus acciones fuera de la ley moral, que es el bien.
Nietzsche amplica la idea, pero al mismo tiempo vuelve a poner en
tela de juicio que todo lo creado, e incluso el sentido de las cosas y el
sentido de lo humano, son dados slo por el hombre, de all que todo
bien o todo Mal provenga de esta mirada antropocntrica.
4
CASTILLO VILA, Francisco; El mal, una mirada desde la reflexin filosfica, pg. 21.
HANS SCHUSTER
206
Jacques Maritain har lo suyo siguiendo las premisas anteriores para
demostrar la inocencia absoluta de Dios, y con ello rescatar los axiomas
de Santo Toms: La causa del Mal es un acto de la libertad humana
y El Mal moral es en el hombre y para el hombre. Bajo este orden
de cosas, Castillo vila llega hasta Paul Ricoeur, quien plantea que la
experiencia del Mal sigue siendo una limitacin o fragilidad propia
del hombre, expresada en un lenguaje simblico; por ello, develar
El Mal no es otra cosa que un ejercicio hermenutico que intenta
descifrar aquello que no es ms que una expresin connotacional
confesional ya que, y siguiendo a Ricoeur, la experiencia del Mal est
en el lenguaje.
Todo lo anterior impone una primera observacin: es necesario edicar
el crculo de las interpretaciones a partir de un espacio ontolgico y en
este sentido la condicin cartesiana es, sin lugar a dudas, una de las
ms fuertes, puesto que se hace necesario abordar la cosa disputada
desde lo que la cosa es, de forma que los parmetros y en este sentido
somos completamente cartesianos seguirn siendo metafsicos. Tal
observacin no resulta menor al interior de un libro de losofa, sobre
todo cuando se mezcla el pensamiento y la materia del pensamiento
con su propia extensin, puesto que el rigor exige delimitaciones. De
all que el discurso levantado por Castillo vila se sostenga en el plano
gnoseolgico, pero guarde distancia de abordar la cuestin disputada
desde el ngulo del conocimiento posible.
En este sentido, Castillo vila aborda la cuestin disputada siguiendo
la lnea de la historia de la losofa, a la vez que hace un recordatorio
de las distintas ticas o actitudes loscas frente al Mal, por lo que
su recopilacin va desde Platn hasta Erich Fromm
5
; luego establece
algunas desviaciones del tema situndolo en el espacio de la religin o
ms bien de la religiosidad entendida bajo la perspectiva occidental (tal
vez sea all el nico punto donde realmente tenga cabida el problema
del Mal como cosa disputada, de tal forma que la losofa debe recu-
5
Castillo vila da cuenta de los datos observados a partir de El Banquete de Platn para llegar a
El Arte de Amar de Erich Fromm.
EL MAL, UNA MIRADA DESDE LA REFLEXIN FILOSFICA O LA LUCIDEZ DESCIFRADORA NO
NECESARIAMENTE ES UN BIEN
207
rrir a un inventario de culpas que le permitan trazar la lnea divisoria
entre el orden tico, el csmico y el humano de la interpretacin de
aquello que estando ah, se hace o se padece, bajo la nocin de la
culpa)
6
puesto que los alcances que hace al Taosmo obedecen a una
traduccin occidentalizada de esta forma de vivir en la armona. Otro
tanto realiza frente a la religin Budista, occidentalizndola, puesto
que no se ajusta a la visin dialctica que Occidente posee del Mal,
de manera que se hace incomprensible el ciclo in-denido de posibi-
lidades de reencarnacin.
Llama la atencin en Castillo vila la nula mencin que frente a este
concepto poseen los pueblos vernculos amerindios, de manera que
su elucubracin se mantiene siempre en el espacio del racionalismo
optimista con que la cultura dominante ha abordado este problema.
Por lo tanto es dable pensar al modo de Chatelet, a n de esforzarnos
por resolver un problema propio que tiene que ver con el que piensa
aquello que est pensando, como parte de un saber universal. En este
sentido La demostracin luminosa de las Meditaciones Metafsicas
establece que todo conocimiento procede del conocimiento que
el sujeto tiene de su propia existencia y de su propia esencia, por el
hecho irreductible y primero de que es sustancia pensante, siendo el
pensamiento mismo inteleccin pura, intuicin de las ideas y de sus
conexiones necesarias, al margen del recurso a esas facultades como
son la sensacin y la imaginacin (as el sujeto no se aprehende como
percibiendo porque se conoce en primer lugar como pensante); que el
Yo entiende su actividad de pensamiento como nita, como limitada
y que se imponga con la misma necesidad la idea de un Ser innito,
creador y garante de la existencia y de la esencia del Sujeto, o sea, como
creador y garante de la Verdad; que en el ejercicio del pensamiento
el Yo se reconoce como formado de un entendimiento limitado y de
una voluntad innita, que es sta, fuente de actividad cognitiva, brinda
al mismo tiempo la ocasin del error, que, por eso, el mtodo torna
6
La discusin propuesta por Ricoeur establece la distincin de cinco niveles discursivos acerca
del origen y la razn del Mal: El mito, la sabidura, la gnosis, la antignosis y la teologa, que l
denomina, quebrada.
HANS SCHUSTER
208
a limitar el poder de unin entre las ideas que posee la voluntad en
la percepcin clara y distinta de las ideas y de sus conexiones por el
entendimiento; que la esencia de las realidades materiales, sensibles,
cuya existencia est atestiguada por la fuerte inclinacin para creer
en ello que Dios la ha puesto en nosotros, es la extensin y el movi-
miento; y que sus cualidades segundas el sabor, el calor, el olfato,
etctera dependen tanto de esta esencia como de las disposiciones
corporales contingentes del sujeto perceptivo
7
. Es dable recordar que,
de lo que es real en cuanto tal, o de lo que existe en cuanto existe,
forma parte del discurso ontolgico y lo constituye; en cambio, aquello
que es meramente mental y de las formas en que es posible conocer
como fenmeno mental, forma parte del estudio gnoseolgico. Lo
anterior no es signo de olvido en Castillo vila sino que est presente
en el propio discurso de Ricoeur, que privilegia la teologa por sobre
la losofa mezclando las fronteras de ambas disciplinas.
Volviendo a Castillo vila, en su apartado Las Doctrinas Generales sobre
el Mal, recorre lo planteado por Leibniz, Schopenhauer, y Bergson, de
modo que las tesis de los mundos posibles se conjugan bajo la mirada
optimista del primero, el dolor csmico con su pesimismo trgico
del segundo y la tesis de la perfectibilidad, planteada por Bergson
y su meliorismo, cuya teora se basa en la evolucin creadora como
tendencia de amor hacia el mundo
8
.
En el segundo captulo, Castillo vila da cuenta de los hitos en la
historia del pensamiento sobre el Mal, de manera que recurre a lo
planteado por la gura de Scrates, la Mitologa Trgica Griega y el
alcance tico de enfrentar los grados de conciencia, a n de que el
hombre pueda orientarse por s mismo. La bsqueda del equilibrio
es tambin una de las preocupaciones del discurso nietzscheano,
aunque su visin gira al margen de la conciencia entre lo apolneo y
7
CHATELET, Franois (Direccin); Historia de las Ideologas, Tomo II, Captulo IV Segundo
Apartado, La ideologa de la naturaleza, Tercera Edicin, Ed. Premi, Puebla, Mxico, 1990,
pg. 215.
8
El postulado de Henry Bergson, considerado como mejoramiento continuo permite alcanzar una
accin metafsica que impulsa al amor mstico.
EL MAL, UNA MIRADA DESDE LA REFLEXIN FILOSFICA O LA LUCIDEZ DESCIFRADORA NO
NECESARIAMENTE ES UN BIEN
209
lo dionisaco. Ms adelante, Castillo vila da cuenta del pensamiento
prosaico del Mal en donde lo corpreo es lo despreciable.
Luego establece una mirada sobre el pensamiento judaico como par-
te de una desobediencia, una rebelin con que se inicia el discurso
proftico de la salvacin, y con ello el lmite de la teologa cristiana,
es as como a Castillo vila no le queda ms camino que abordar los
espacios de la supersticin y da fe en el diablo, recurriendo a citas
del antiguo y nuevo testamento, para demostrarnos mediante el
imaginario potico aquello que es la sntesis del imaginario occidental
sobre el Mal. Dante Alighieri, Divina Comedia, siglo XIV, all Inerno,
Purgatorio y Paraso ponen en marcha la eternidad de las creencias
como lugares comunes en la cultura medieval de Occidente y a su
vez como punto de partida en los discursos literarios, que sacralizan
la nobleza y burguesa de un Sade.
En el plano de la literatura y el arte, la mirada que realiza el autor es
breve; al parecer por el valor desmesurado que le otorga al Marqus,
de manera que no alcanza a mencionar a otras vertientes del pen-
samiento francfono como lo son Rimbaud, Apollinaire, Baudelaire,
Andr Gid, Bataille, para no decir nada de la corriente anglosajona,
desde la literatura en lengua alemana o inglesa, entre otras, de modo
tal que su acercamiento a las manifestaciones del arte y la literatura es
escueto, pues slo hace una somera mencin a quien inicia la pandilla
de perversos, cuestin que ir ms all del romanticismo y de todos
los ismos literarios posteriores. Talvez sea porque el autor concentra
su mirada en forma recursiva, interpretando la edad moderna bajo
las vertientes Kant, Nietzsche, para caer en la mirada contempornea
bajo el inujo iconoclasta del sicologicismo, en donde su mentor,
Sigmund Freud, con la teora de las tres almas (El Ello, el Yo, el Super
Yo) sern las fuerzas que tensionen las exigencias corporales bajo la
teora sicoanaltica.
Ms adelante Castillo vila rearticula los discursos de interpretacin
del Mal bajo las pistas de la cultura occidental, que pone su nfasis
no en el enigma sino en las decisiones y en los actos que dan cabida
HANS SCHUSTER
210
a lo excesivamente humano, pero siempre bajo el convencimiento
de la culpa, por lo mismo, aun cuando desde all se da respuesta a
las preguntas de qu es y cul es su origen, y se mantiene el estigma
fatal de aquello que en la lgica de la guerra interna puede vencerlo,
por lo mismo el Mal seguir estando presente.
En el captulo tercero se da cuenta de la losofa de Paul Ricoeur, cu-
yas elucubraciones fenomenolgicas se desgajan de la bsqueda de
sentido a partir de lo planteado por Jaspers y Marcel y los modos de
representacin de los signicados asumidos desde el discurso losco
de Husserl y en el campo prctico, la Fenomenologa de la Percepcin
de Merleau-Ponty, entre otros
9
.
La ontologa esbozada por Ricoeur, le permite encontrar una neutrali-
dad necesaria para la descripcin de los fenmenos, ya en el Hombre
Lbil, aparece elaborada la que ms tarde ser conocida como la
Ontologa de la Desproporcin, y con ello dar inicio a las Estructuras
Formales de la Voluntad, al Mtodo de Anlisis de los Smbolos y a la
Nocin de la Culpa. Lo anterior corresponde tambin a los ttulos
con que Ricoeur entrega su camino losco, debido al permanente
anlisis que desarrolla ante la obra de Freud, al tiempo que el captulo
tercero, es un buen acercamiento a las etapas loscas de Ricoeur
y es posible desprender entre lneas, cmo elabora su discurso de
la interpretacin en el juego del lenguaje hermenutico, que como
todo buen lsofo, intenta alcanzar la lucidez del discurso racional y
nos propone pensar el problema del Mal a partir de la interpretacin
de los smbolos.
Cabe destacar que en el discurso recorrido por Ricoeur, ste pasa de
la hermenutica general a la interpretacin de la evolucin de los
smbolos en el plano conceptual, a una hermenutica de los smbolos
religiosos, refractados en la cosmovisin judeocristiana.
9
Desde estas cuatro vertientes Ricoeur esboza un mtodo de descripcin al estilo husserliano,
que confronta con lo propuesto por su maestro Gabriel Marcel y a quien le dedica su primera
obra: Filosofa de la Voluntad, proponiendo en ella la Ontologa de la Desproporcin, la cual ir
desarrollando en sus obras posteriores hasta llegar finalmente -luego de un apasionado estudio
de la obra de Freud- a la formulacin de su Hermenutica.
EL MAL, UNA MIRADA DESDE LA REFLEXIN FILOSFICA O LA LUCIDEZ DESCIFRADORA NO
NECESARIAMENTE ES UN BIEN
211
El cuarto captulo trata, especcamente, sobre el modelo herme-
nutico planteado por Ricoeur
10
y su develamiento al problema del
Mal. Ontolgicamente Ricoeur establece el smbolo como punto de
entrada, de forma que la interpretacin del smbolo en rigor, mediante
su denicin no aporta nada que ya no haya sido dicho por lingistas
o por la losofa del lenguaje, vale decir el smbolo en cuanto tal.
Sin embargo, la mirada dialctica con que lo hace operar dentro del
lenguaje conceptual lo establece desde un punto de vista potico
(estamos usando su tercera categora) de manera que se permite
decir que el autntico smbolo tiene tres dimensiones que marcan la
amplitud y la variedad de las zonas en que emerge, y con ello rompe
la custodia del mito y del rito, y a travs de la palabra en su condicin
potica que genera el smbolo autntico del smbolo, proponiendo all
su posible interpretacin, de paso deja abierta su contrainterpretacin,
ya que es dable pensar lo contrario. Los ejemplos que l otorga para la
mayor comprensin del smbolo autntico, se desgajan de las nociones
fundamentales judeocristianas, es por esto que los smbolos primarios
forman parte de la experiencia directa de la confesin aun cuando
Ricoeur sostiene que la comprensin fenomenolgica, hermenutica
y losca del smbolo es en s misma la primera comprensin del
smbolo por el smbolo; ya a ste le ha dado un rango interpretativo,
puesto que tal neutralidad ni siquiera opera en trminos de lenguaje,
de manera que el smbolo es siempre smbolo de algo, aunque ese
algo sea su propia entidad, o sea, la condicin simblica de simbolizar.
En este sentido, ya operara en l una carga potica cuyos mltiples
signicados debieran ser abordados con el rigor gnoseolgico, ya que
se intenta hacer una ciencia de la interpretacin, por lo que el segun-
do momento para la comprensin del smbolo se aplica a su propia
nocin de smbolo verdadero y Ricoeur llega a ser majadero cuando
nos habla de que la labor de la losofa es pensar a partir de lo que el
smbolo entrega, por lo tanto la razn losca debe llegar a su clari-
10
Castillo vila haba realizado con antelacin una resea en torno al trabajo del Padre Eduardo
Silva Arvalo, Potica del Relato y potica Teolgica, Aportes de la hermenutica filosfica de
Paul Ricoeur, en Temps et Recit para una hermenutica teolgica, publicado por el Boletn de
Filosofa de la Universidad Catlica Cardenal Silva Henrquez, ao 2001.
HANS SCHUSTER
212
dad, al lenguaje conceptual, a describir el enigma propio del smbolo.
No obstante, como ya habamos sealado anteriormente, establece
que todo autntico smbolo tiene tres dimensiones que enmarcan su
extensin y las diversas zonas dicen relacin con: lo csmico, lo onrico
y lo potico, ante lo cual en su primera dimensin, el smbolo no es
ms que un fragmento del cosmos que intenta traslucir ajustado o
no a las experiencias profanas o religiosas, de modo que la concep-
cin ms arcaica es instituirlo como algo que apunta ms all de s
mismo; aunque Ricoeur, considera que todo signo no es un smbolo,
sin embargo, el autntico smbolo maniesta en s mismo una doble
intencionalidad, por ello cuando trata el problema del Mal, establece
que el smbolo del Mal es entendido como una mancha, como algo
opaco y no transparente, de manera que los smbolos primarios del Mal
se relacionan con expresiones que connotan un espacio confesional
del temor y de la angustia; el smbolo es por lo tanto, una infeccin,
un contagio. All el Mal es concebido como algo que se padece en la
relacin de lo fsico, de la enfermedad, del sufrimiento, de la muerte,
como un castigo que se paga por un orden violado; el Mal es una
impureza que afecta cual mcula y que sirve de acicate para el temor
y en trminos cristianos se expresa como el pecado, la atadura como
algo interior al hombre que opera de manera interna a su condicin.
Aun as, el smbolo no pierde su carcter convencional en la perspectiva
judeo-cristiana y se ve representado en su carcter comunitario, por
lo que la accin teolgica se expresa bajo la modalidad del temor.
As es como se relaciona el hombre con Dios, y el hombre no podr
ver a Dios sin morir.
En la segunda dimensin del smbolo autntico, cosmos y psiquis se
fusionan como polos de una misma expresividad. Lingsticamente
hablando, Saussure dir signicante-signicado, en cambio Ricoeur
nos dice que estamos al borde de una doble regresin que nos da
las pistas para el descubrimiento del espacio proftico que a su vez
estara al interior de aquel que utiliza el smbolo, por ello ste es una
gua para llegar al Ser, que a su vez interpreta al s mismo mediante
la segunda dimensin del autntico smbolo. Pero en este espacio ya
EL MAL, UNA MIRADA DESDE LA REFLEXIN FILOSFICA O LA LUCIDEZ DESCIFRADORA NO
NECESARIAMENTE ES UN BIEN
213
estamos fuera de la mente, puesto que la interpretacin se subjetiviza,
de manera que el espacio de interpretacin debe ser asumido desde
lo otro, de all la necesaria duplicidad; el smbolo no es lo pensado,
sino lo que ello signica. Por ello Ricoeur establece la hermenutica de
la sospecha que se cumplira aqu, en el alzamiento de las mscaras,
en la reduccin de las ilusiones, de tal forma que cabra dudar de la
conciencia que piensa el smbolo, y al igual que Nietzsche y Freud,
mentores de Ricoeur, este ltimo continuar hablando de la con-
ciencia falsa y con ello se rechaza el cogito cartesiano: Pienso, luego
existo
11
. Por lo tanto, Ricoeur enfrenta el problema del Mal como una
condicin tica y ante esta nueva conciencia del Mal el hombre debe
ser ms responsable, a n de reiniciar el dilogo interrumpido por el
pecado, por la mancha y para que pueda con ello restaurar el lazo
de Dios para con el hombre. El acto de conciencia genera aqu, una
bifurcacin hacia el perdn.
El tercer momento es sin lugar a dudas la recuperacin o recoleccin
del sentido supuestamente perdido en la dimensin anterior, por lo
que Ricoeur se ve ante la necesidad de tener que duplicar la nocin
del smbolo y con su espritu dialctico plantea la nocin del smbolo
secundario. All estaran, entre otras cosas, los mitos sobre el origen
y el n del Mal, con lo que es posible abordar el problema en el cual
basa su hermenutica teolgica, lo que implica la posibilidad de
una imputacin personal del Mal, apareciendo aqu los grados de
culpabilidad.
Con lo anterior, Ricoeur se permite visualizar la trasgresin que po-
sibilita la interiorizacin creciente del Mal: al profundizarlo desde la
propia conciencia es posible descubrir la libertad, lo cual no es ms
en trminos judeocristianos que el desarrollo de la conciencia moral.
Entonces, Ricoeur opone el concepto de libre albedro al de siervo
albedro, que no escapa a la posibilidad de capturar el lmite del con-
11
Para mantener el equilibrio ricoeuriano, bien valdra sospechar de la hermenutica de la sospecha,
de modo tal que podramos preguntarnos cul es el espacio de interpretacin que Ricoeur intenta
ocultar, si todo es develamiento del antifaz o de la mscara. No ser que el discurso freudiano
y el ricoeuriano sean tambin una mascarada de un desgaje ideolgico que intenta ocultar la
mirada positivista?
HANS SCHUSTER
214
cepto y con ello vuelve a establecer la relacin de circularidad entre
los smbolos. Tal nivel de discurso recursivo cae necesariamente en la
tautologa; ya no es posible interpretar el Mal sin los niveles anterio-
res, sin la cosmovisin judeocristiana, sin la concepcin simblica del
Mal, dentro del concepto de siervo albedro. Desde esta perspectiva
completamente luterana, ya no es posible ser salvado si se confa slo
en el libre albedro, con lo cual ya no es posible tampoco, escapar de
tal determinismo religioso.
La creacin es un drama; el origen del Mal est conectado al origen
de las cosas, el Mal se ve representado por el caos y Dios en su accin
creadora ordena y al mismo tiempo genera el espacio de la salvacin,
por lo tanto se debe suponer que el gnesis del mundo es la lucha
entre ambas fuerzas, de all que el mito de la creacin sea una categora
comn a todas las cosmogonas y con ello expresa su determinismo de
que el acto de la creacin no es tan slo poner orden, en su sentido
original, sino que es un acto terminal: pone n a la pugna entre las
fuerzas y el acto de fundacin del mundo se cumple si y slo si dentro
de la creacin, se instaura el hombre y en l se replica y se reactualiza
el drama de la creacin: el hombre como hijo de Dios puede ser capaz
de sus propios determinismos; portar o detener el Mal. Ya no se trata
tan slo de aceptar el sino trgico en que la existencia humana es
culpable sin haber cometido la culpa, ya que esto hablara del Dios
hostil y redimira al hombre de la presencia del Mal, l slo lo padece.
Para Ricoeur en cambio, el hombre es responsable de la entrada del
Mal, ya que ste es el resultado de una decisin propia; para ello se
apoya en el relato bblico, de modo que el hombre al tomar conciencia
de su libertad puede optar por el bien o por el Mal. Adn al desobe-
decer a Dios y comer del fruto del rbol de la ciencia, en ese instante
simblico, desencadena su propio sufrimiento: pierde la inocencia,
reconoce la existencia de Dios, Dios es la suprema bondad y por ende
el Mal en l existe. De all la recursividad del discurso y la condicin
moralizante. Por lo que se hace necesario instaurar la gura del hijo
de Dios que permita a travs del sufrimiento y la humildad fundar un
nuevo mundo, de forma que la salvacin es la liberacin del Mal.
EL MAL, UNA MIRADA DESDE LA REFLEXIN FILOSFICA O LA LUCIDEZ DESCIFRADORA NO
NECESARIAMENTE ES UN BIEN
215
Castillo vila recoge el trabajo recursivo de Ricoeur, en cuanto al smbo-
lo racional del Mal como concepto de pecado original. Luego, cuando
se trata de defender racionalmente a Dios ante el Mal nos recuerda
el fracaso de la teodicea, entonces vuelve a la cosmovisin del mito
a n de esbozar, nuevamente el problema de dnde proviene el Mal.
Bajo la nocin de la sabidura se plantea la idea de la retribucin, que
concibe a Dios como un creador soberano e insondable que pone a
prueba al hombre, lo que conlleva a un pensamiento especulativo: la
Gnosis, que maniesta los dos principios eternos: el Bien y el Mal cuyo
combate implacable permite pensar lo contrario, la gnosis antigns-
tica y as, recursivamente es posible pensar, sentir y actuar el Mal, es
as que la experiencia cotidiana del mundo no resuelve el problema,
ni tampoco lo disuelve, puesto que pensar el Mal con lucidez, no
necesariamente es un Bien.
3. Conclusiones
El Mal, visto desde la mirada occidental, es una identidad cuya trama
de signicaciones se constituye como la gran capa de discursos, cuya
coherencia interna deja entrever una serie de discontinuidades en tor-
no a la condicin del concepto. En efecto, el devenir de signicaciones
ha tratado de estructurar un trmino, que dice de suyo siempre con-
secuencias notables, cuyas creencias ponen de maniesto un conicto
an no superado. Entonces, como cuestin disputada, desde el punto
de vista del lenguaje, corremos el riesgo de hundirnos en ella.
Castillo vila hace evidente la coherencia y validez del concepto,
cuyo grado de signicancia debe ser pensado dentro del orden
gnoseolgico y que al mismo tiempo se encuentra inserto en lo que
se denomina un disvalor, que si bien puede ser abordado en funcin
de una conciencia explcita, que intenta determinar el conicto que
rige su sistema de relaciones con la signicacin que lo hace posible,
el Mal es precisamente, el no ser dado a la conciencia. Justamente,
el papel del concepto consiste en demostrar cmo algo propuesto
desde el lenguaje, genera un tipo de discurso explcito que puede
darse con distintos grados de representacin. Por lo mismo, el con-
HANS SCHUSTER
216
cepto se constituye en su origen positivo y se da en relacin con la
conciencia de su propia signicancia, pues el mal se aloja siempre a
partir de su condicin totalizante, cuya presencia cercana puede ser
concebida como un modo de ser del hombre, bajo el anlisis de su
nitud, de manera que la nocin del Mal puede ser mostrada como
la necesidad o el inters mismo que posee la conciencia, para experi-
mentar formas en la representacin de aquello que, como concepto
inverso del ser, organiza lo que puede ser pensado y lo hace posible
asegurando su plasmacin. Desde esta perspectiva, el Mal en trminos
de pensamiento, es necesario, puesto que forma parte de un proceso
que permite la representatividad de un concepto que se aplica como
norma, y que al mismo tiempo se da en funcin de s mismo, frente
a sus propias condiciones y posibilidades, siempre bajo los lmites de
un ejercicio intelectual. De lo anterior se desprende que el Mal es una
categora que permite organizar tanto las posibilidades del lenguaje
como las condiciones empricas de la vida. El Mal es una forma de
la nitud, que caracteriza el modo de ser humano. Esta categora le
permite a la razn ofrecer un saber posible y al mismo tiempo recorrer
el campo de sus posibilidades, articulando con ello las condicionantes
culturales que lo delimitan. Pero esto no es todo, puesto que el Mal
permite la disociacin y con ello se convierte en una caracterstica del
conocimiento para y sobre lo humano, al mismo tiempo que conjuga
los grados de conciencia y sus formas de representacin.
Bajo esta lgica, las interpretaciones loscas y las teoras cientcas
en general, intentan explicar el porqu existe un orden o bajo qu
ley general obedece aquello que puede ser pensado por intermedio
de la razn, y que se establece dentro de un orden de lo real. Con
todo, es bajo el nombre de este orden que se critican o se invalidan
parcialmente los diversos cdigos del lenguaje, tanto en funcin de
la percepcin, como en relacin con su coherencia y prctica. En
este sentido, el conocimiento reexivo exige la conguracin de un
metalenguaje, al modo de un lenguaje con el que se habla de otro
lenguaje.
EL MAL, UNA MIRADA DESDE LA REFLEXIN FILOSFICA O LA LUCIDEZ DESCIFRADORA NO
NECESARIAMENTE ES UN BIEN
217
Ahora bien, es dable pensar que en la episteme de la cultura occidental
se inauguraron metalenguajes a partir del concepto de El Mal. Ante
lo cual, el discurso teolgico se ha desarrollado ininterrumpidamente
bajo la ratio de este concepto, hasta nuestros das, constituyndose en
una de las ms slidas teoras de la representacin, como fundamento
general de todos los rdenes posibles, bajo la nocin del Mal. Por otra
parte, siendo el Mal un espacio de la representacin, en el campo del
saber occidental, el Mal es uno de los pilares que permite la congura-
cin de los humanismos, de all su circunscripcin losca, centrada
en los lmites de la modernidad, la cual, al comparar sus propias claves,
puede llegar a dar cuenta de su inquietante inestabilidad, y la serie
de anomalas con que se construye ingenuamente el discurso de las
rupturas, que intentan normar el conocimiento bajo cnones exclusi-
vos y excluyentes. No obstante, es posible reconocer que en el borde
interno de los discursos de la modernidad, el concepto del Mal puede
avanzar hacia la conguracin de una nueva antropologa, y con ello,
se amplan y restituyen los espacios propios de las ciencias humanas
y el gesto suspendido de interpretar el Mal, como un Bien.
4. Bibliografa
AAVV; Boletn de Filosofa, Ed. UCSH, Santiago de Chile, 2001.
CASTILLO VILA, Francisco; El mal, una mirada desde la reexin losca,
Ed. UCSH, Santiago de Chile, 2004.
CHATELET, Franois (Direccin); Historia de las Ideologas, Tomo II, Captulo
IV Segundo Apartado, La ideologa de la naturaleza, Tercera Edicin, Ed.
Premi, Puebla, 1990.
FOUCAULT, Michel; Las palabras y las cosas, Ed. Siglo XXI, Mxico, 1999.
JAKOBSON, Roman; Ensayos de Lingstica General, Ed. Seix Barral, Barce-
lona, 1975.
PEALVER GMEZ, Patricio; La desconstruccin en las fronteras de la losofa,
Ed. Paids, Barcelona, 1989.
También podría gustarte
- Manual de Maestria de Reiki Shambhala de La Escuela de Reiki Unificado.Documento196 páginasManual de Maestria de Reiki Shambhala de La Escuela de Reiki Unificado.REIKIUNIFICADOcom100% (9)
- Diablo novohispano: Discursos contra la superstición y la idiolatría en el Nuevo MundoDe EverandDiablo novohispano: Discursos contra la superstición y la idiolatría en el Nuevo MundoAún no hay calificaciones
- Filósofos cínicos: Aproximaciones para su estudio universitarioDe EverandFilósofos cínicos: Aproximaciones para su estudio universitarioCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Apuntes de Filosofía PolíticaDocumento66 páginasApuntes de Filosofía PolíticaAugustus ColeAún no hay calificaciones
- Filosofía de las formas simbólicas, II: El pensamiento míticoDe EverandFilosofía de las formas simbólicas, II: El pensamiento míticoCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (9)
- Spinoza Mistico o Ateo Inmanencia y Amor PDFDocumento126 páginasSpinoza Mistico o Ateo Inmanencia y Amor PDFCarlos Escobar100% (1)
- La invención filosófica en el silencio del futuroDe EverandLa invención filosófica en el silencio del futuroAún no hay calificaciones
- Un templo en el oído: Ensayos sobre el mito y lo sagradoDe EverandUn templo en el oído: Ensayos sobre el mito y lo sagradoAún no hay calificaciones
- Imágenes, letras y argumentos: Artículos de reflexión y discusión sobre arte, literatura y argumentaciónDe EverandImágenes, letras y argumentos: Artículos de reflexión y discusión sobre arte, literatura y argumentaciónAún no hay calificaciones
- Vedanta para Principiantes SivanandaDocumento102 páginasVedanta para Principiantes Sivanandafenix84450% (2)
- Virno Paolo Palabras Con PalabrasDocumento135 páginasVirno Paolo Palabras Con PalabrasCarlos CabanzoAún no hay calificaciones
- Foucault y la crítica a la concepción moderna de la locuraDe EverandFoucault y la crítica a la concepción moderna de la locuraAún no hay calificaciones
- DepresionDocumento3 páginasDepresionAlejandro Quiroga Monje100% (2)
- Filosofía radical y utopía: Inapropiabilidad, an-arquía, a-nomiaDe EverandFilosofía radical y utopía: Inapropiabilidad, an-arquía, a-nomiaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- ¿Cómo cursa el pensamiento de un psicoanalista?De Everand¿Cómo cursa el pensamiento de un psicoanalista?Aún no hay calificaciones
- Julia Kristeva - Al Comienzo Era El Amor - Psicoanalisis y FeDocumento81 páginasJulia Kristeva - Al Comienzo Era El Amor - Psicoanalisis y FePablo92% (13)
- Husserl - Filosofia PrimeraDocumento334 páginasHusserl - Filosofia PrimeraRicardo García Valdivia100% (2)
- Problemas de la representación y la representatividad: Diez poderesDe EverandProblemas de la representación y la representatividad: Diez poderesAún no hay calificaciones
- Las Ideas Estéticas de Schiller PDFDocumento63 páginasLas Ideas Estéticas de Schiller PDFFlaviospinetta100% (1)
- 7.obras Esenciales de Michel Foucault PDFDocumento4 páginas7.obras Esenciales de Michel Foucault PDFpruebas dttAún no hay calificaciones
- Modulo 1 Iplacex Discapacidad IntelectualDocumento120 páginasModulo 1 Iplacex Discapacidad IntelectualEvy Soledad Yañez Solis80% (5)
- Ana María Martínez - Interpretar en Filosofía - LitArtDocumento102 páginasAna María Martínez - Interpretar en Filosofía - LitArtSalvador Hernández100% (1)
- Emoción, Sentimiento y PasiónDocumento62 páginasEmoción, Sentimiento y Pasiónabican_jc100% (1)
- La Otra Pregunta - BhabhaDocumento11 páginasLa Otra Pregunta - BhabhaJesús RuizAún no hay calificaciones
- Chatêlet, François - La Filosofía de Los ProfesoresDocumento3 páginasChatêlet, François - La Filosofía de Los ProfesorescpavalosAún no hay calificaciones
- (Walton, Roberto) El Diálogo Con La Tradición Filosófica Según E. HusserlDocumento10 páginas(Walton, Roberto) El Diálogo Con La Tradición Filosófica Según E. HusserlAntonio TorízAún no hay calificaciones
- Esposito, Roberto. "La Potencia Del Origen," in Pensamiento Viviente. Origen Y Actualidad de La FiloDocumento23 páginasEsposito, Roberto. "La Potencia Del Origen," in Pensamiento Viviente. Origen Y Actualidad de La FiloConsuelo LlanasAún no hay calificaciones
- Lo que somos de los clásicos: Espej(ism)os de la AntigüedadDe EverandLo que somos de los clásicos: Espej(ism)os de la AntigüedadAún no hay calificaciones
- Sobre Foucault - ComplementoDocumento11 páginasSobre Foucault - ComplementoCarlos Morán RomeroAún no hay calificaciones
- Reunión Del 5 de Noviembre de 2003Documento5 páginasReunión Del 5 de Noviembre de 2003Omar Daniel FernándezAún no hay calificaciones
- La Ilusion Del Conocimietno PDFDocumento5 páginasLa Ilusion Del Conocimietno PDFjuana isabella chicacausa vargasAún no hay calificaciones
- Crítica Intercultural de La Filosofía Latinoamericana Actual Raúl Fornet-Betancourt PDFDocumento79 páginasCrítica Intercultural de La Filosofía Latinoamericana Actual Raúl Fornet-Betancourt PDFsafoincAún no hay calificaciones
- L1 Estructuralismo, DeleuzeDocumento27 páginasL1 Estructuralismo, DeleuzelexzmlsAún no hay calificaciones
- Las Fundaciones de La FilosofíaDocumento11 páginasLas Fundaciones de La FilosofíaSilvana MantelliAún no hay calificaciones
- Mito y Filosofia El RevesDocumento9 páginasMito y Filosofia El RevesEmmanuel HernandezAún no hay calificaciones
- Dialnet ElPensamientoIndomable 8022771Documento13 páginasDialnet ElPensamientoIndomable 8022771retweet2425Aún no hay calificaciones
- HABERMASDocumento6 páginasHABERMASCamila BernalAún no hay calificaciones
- Dialnet IdeologiaYSubjetividad 8724185Documento6 páginasDialnet IdeologiaYSubjetividad 8724185Miguel DlrAún no hay calificaciones
- Sujeto y Discurso para Un Filosofar Situado. La Enseñanza de La Filosofía en Las Carreras de PsicologíaDocumento5 páginasSujeto y Discurso para Un Filosofar Situado. La Enseñanza de La Filosofía en Las Carreras de PsicologíaellouuuAún no hay calificaciones
- FERRO La Ficcion Un Caso de SonambulismoDocumento113 páginasFERRO La Ficcion Un Caso de SonambulismoMicaelaAún no hay calificaciones
- Manuel F. Lorenzo, "Los Cuatro Ambitos de La Filosofía", El Basilisco Nº 8, 1991.Documento5 páginasManuel F. Lorenzo, "Los Cuatro Ambitos de La Filosofía", El Basilisco Nº 8, 1991.Manuel Fernández LorenzoAún no hay calificaciones
- Textos Online de José JimenezDocumento87 páginasTextos Online de José JimenezKoiné Guerrero GallardoAún no hay calificaciones
- Voloshinov - El Signo Es La Arena de Lucha de ClasesDocumento7 páginasVoloshinov - El Signo Es La Arena de Lucha de ClasesDícese LuiAún no hay calificaciones
- Psicoanálisis y ContemporaneidadDocumento241 páginasPsicoanálisis y ContemporaneidadAndrés AristizabalAún no hay calificaciones
- Estructuralismo y PostestructuralismoDocumento10 páginasEstructuralismo y PostestructuralismoCamila Mayoral100% (1)
- Definición de Pathos en FilosofíaDocumento14 páginasDefinición de Pathos en FilosofíaGuilherme Augusto Souza PradoAún no hay calificaciones
- RyS EA Páginas 21 29Documento9 páginasRyS EA Páginas 21 29victoria aldereteAún no hay calificaciones
- Dialectica FilosofiaDocumento229 páginasDialectica FilosofiaCarlos David CHAún no hay calificaciones
- Reseña Logica ParaconsistenteDocumento3 páginasReseña Logica Paraconsistenteningstri100% (2)
- El Sócrates LocoDocumento19 páginasEl Sócrates LocoPatricio Ismael Jeria SotoAún no hay calificaciones
- Ponencia Congreso REtorica y Alteridad BrasilDocumento7 páginasPonencia Congreso REtorica y Alteridad BrasilEmiliano ScariAún no hay calificaciones
- Articulo Revue College International 1 1Documento18 páginasArticulo Revue College International 1 1Lorena SouyrisAún no hay calificaciones
- El Por Qué de La Importancia de La Noción de Orden SimbólicoDocumento22 páginasEl Por Qué de La Importancia de La Noción de Orden SimbólicoMartín CedrolaAún no hay calificaciones
- Dios en Eugenio Trías-Capítulo 13Documento18 páginasDios en Eugenio Trías-Capítulo 13Heather DavisAún no hay calificaciones
- La Ficción Como ConocimientoDocumento4 páginasLa Ficción Como ConocimientoDa RenjelAún no hay calificaciones
- Apuntes de Filosofía PolíticaDocumento66 páginasApuntes de Filosofía PolíticaPercival TMAún no hay calificaciones
- La Filosofía de Las Formas Simbolicos de Ernst CassirerDocumento13 páginasLa Filosofía de Las Formas Simbolicos de Ernst CassirerCarl Baruch P100% (2)
- El Tema de La Identidad en La Literatura LatinoamericanaDocumento6 páginasEl Tema de La Identidad en La Literatura LatinoamericanaLiceofyb100% (2)
- Ensayo 1 - Diego Fernando Nuñez AldanaDocumento5 páginasEnsayo 1 - Diego Fernando Nuñez AldanaDiego Fernando Nunez AldanaAún no hay calificaciones
- Paul Ricoeur y El Simbolo 1Documento19 páginasPaul Ricoeur y El Simbolo 1Cesar GonzalezAún no hay calificaciones
- Espacios afectivos: Instituciones, conflicto, emancipaciónDe EverandEspacios afectivos: Instituciones, conflicto, emancipaciónAún no hay calificaciones
- Carta A Sam 2Documento3 páginasCarta A Sam 2Alejandro Quiroga MonjeAún no hay calificaciones
- Documento de Prestación de ServiciosDocumento17 páginasDocumento de Prestación de ServiciosAlejandro Quiroga MonjeAún no hay calificaciones
- Como Funciona La Musica Byrne, DavidDocumento231 páginasComo Funciona La Musica Byrne, DavidAlejandro Quiroga MonjeAún no hay calificaciones
- Descripción de La Fiesta de CarnavalesDocumento2 páginasDescripción de La Fiesta de CarnavalesAlejandro Quiroga MonjeAún no hay calificaciones
- ConclusionDocumento5 páginasConclusionAlejandro Quiroga MonjeAún no hay calificaciones
- Aniceto Arce Artifice de La Revolucion Industrial en BoliviaDocumento2 páginasAniceto Arce Artifice de La Revolucion Industrial en BoliviaAlejandro Quiroga MonjeAún no hay calificaciones
- Dialogos Importantes Con RFG CompilacionDocumento179 páginasDialogos Importantes Con RFG CompilacionjosepetusAún no hay calificaciones
- Síntesis Berger y LuckmanDocumento10 páginasSíntesis Berger y LuckmanEdwin Iriarte RamosAún no hay calificaciones
- Fresa y ChocolateDocumento3 páginasFresa y Chocolatemarie schnierAún no hay calificaciones
- Ponencia Acerca de Las Sensibilidades de Los Procesos de Lectura y Escritura en La Escuela para La Permanencia Estudiantil. Gladys Zamudio TobarDocumento11 páginasPonencia Acerca de Las Sensibilidades de Los Procesos de Lectura y Escritura en La Escuela para La Permanencia Estudiantil. Gladys Zamudio TobarGladys Zamudio TobarAún no hay calificaciones
- Leer para Investigas - PDF La ColmenaDocumento9 páginasLeer para Investigas - PDF La ColmenaMario Antonio LaraAún no hay calificaciones
- Guía Didáctica 4 - Habilidades Del PensamientoDocumento27 páginasGuía Didáctica 4 - Habilidades Del PensamientoJuan David Cifuentes0% (1)
- Tymoczko Traducción, Ética e IdeologíaDocumento32 páginasTymoczko Traducción, Ética e IdeologíaBarberena Jonas DianaAún no hay calificaciones
- Bloque de Aprendizaje IIDocumento7 páginasBloque de Aprendizaje IIMynor Eduardo LópezAún no hay calificaciones
- La LecturaDocumento2 páginasLa LecturaMarco PpoloAún no hay calificaciones
- Modulo de Filosofia Antigua PDFDocumento98 páginasModulo de Filosofia Antigua PDFGemaAún no hay calificaciones
- Complementariedad GerencialDocumento12 páginasComplementariedad Gerencialyoskarlys espinozaAún no hay calificaciones
- Textos de Apoyo A Seminario de Tomás de Aquino - Summa Theologiae - de Homine - 2020Documento7 páginasTextos de Apoyo A Seminario de Tomás de Aquino - Summa Theologiae - de Homine - 2020Franco AregallAún no hay calificaciones
- Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Unidad 1 - Fase 2 - Concepciones Presocráticas y PlatónicasDocumento10 páginasGuía de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Unidad 1 - Fase 2 - Concepciones Presocráticas y PlatónicastejiuskoAún no hay calificaciones
- Naturaleza HumanaDocumento7 páginasNaturaleza HumanaAnonymous OaEJ8L4Tf100% (1)
- CAPITULO 2 Lenguaje EscritoDocumento11 páginasCAPITULO 2 Lenguaje EscritoCelia BariAún no hay calificaciones
- MetafíscaDocumento45 páginasMetafíscamario363Aún no hay calificaciones
- Schuster El Oficio Del InvestigadorDocumento23 páginasSchuster El Oficio Del InvestigadorGabrielAún no hay calificaciones
- Los Siete SaberesDocumento10 páginasLos Siete SaberesWilliam Satama PereiraAún no hay calificaciones
- Armonía de Las Esferas. 3º Reunión 3-04-13.Documento26 páginasArmonía de Las Esferas. 3º Reunión 3-04-13.GREGORIOAún no hay calificaciones
- DenegriDocumento14 páginasDenegriRICHARD JHONY LUQUE BAUTISTAAún no hay calificaciones
- Importancia de La Lectura para El Desarrollo de Un Profesional.Documento3 páginasImportancia de La Lectura para El Desarrollo de Un Profesional.Kevin GonzálezAún no hay calificaciones
- Cómo Mejorar La Comprensión de Textos en El Aula: Comunicación, Lenguaje y EducaciónDocumento25 páginasCómo Mejorar La Comprensión de Textos en El Aula: Comunicación, Lenguaje y EducaciónCamila Susana Carvajal CataldoAún no hay calificaciones
- DidactobiografíaDocumento9 páginasDidactobiografíaNelzon CallisayaAún no hay calificaciones