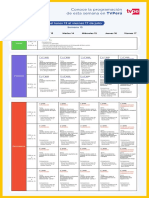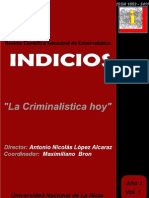Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Unidad IV
Unidad IV
Cargado por
marizel20Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Unidad IV
Unidad IV
Cargado por
marizel20Copyright:
Formatos disponibles
Perspectiva cientfico-tecnolgica y educacin en Venezuela La dinmica del cambio tecnolgico ha provocado que se viva en un mundo de creciente complejidad e incertidumbre
en el cual las condiciones del entorno varan a la misma velocidad que el cambio impone. La implantacin en la sociedad de las denominadas Tecnologas de Informacin y Comunicacin (TIC) est produciendo cambios insospechados respecto a los originados en su momento por otras tecnologas como la imprenta y la electrnica, situndose sus alcances no slo en el campo de la informacin sino que adems provocan y proponen cambios en la estructura social, econmica, laboral, jurdica, entre otras. Sin embargo, cada sociedad tiene caractersticas propias, consecuencia directa de los complejos procesos por los que transita a lo largo de la historia (1); los mismos pueden ser diferentes conforme a una serie de factores que determinan su rumbo. Como es conocido, los pases latinoamericanos no constituyen una sociedad homognea en el sentido econmico y social, pues entre uno de los factores podra decirse que es la falta de cultura en cuanto a los procesos de planificacin, lo que ha desencadenado las llamadas brechas (2) econmicas-polticas-digitales que se abren paso actualmente entre los distintos grupos humanos. Esta creciente brecha o divisoria es producto de la debilidad cientfica y tecnolgica de estos pases en transicin, y a su vez se convierte en una de las causas que acrecienta ms la dependencia, y provoca por ende la incipiente insercin de estas regiones en la sociedad del conocimiento dificultndoles enormemente su superacin como lo seala Lpez ( 2002). En este sentido, el referido autor asegura que bajo esta perspectiva las diferencias del proceso existente entre los pases post-industriales, pases en vas de desarrollo y subdesarrollados, pueden ser atribuidas a los siguientes factores: investigacin cientfica, desarrollo tecnolgico y la educacin. Por ello, se presenta un planteamiento crtico y analtico de un estudio cualitativo basado en una investigacin bibliogrfica y documental, sustentado en los aportes del enfoque de Ciencia, Tecnologa y Sociedad (CTS) en la educacin (CyTE) para explicar la vinculacin del desarrollo del conocimiento tecnocientfico en las sociedades locales. Finalmente, el presente artculo aspira concentrarse en la planificacin como una herramienta de vinculacin de CyT y en la educacin como agente proveedor de recursos humanos capacitados en el uso de las tecnologas, puesto que su efecto multiplicador incide en el desarrollo tecnolgico y en la investigacin cientfica en cualquier pas. En Venezuela, este proceso se facilitara conjugando las potencialidades y recursos del pas para alcanzar una nacin digital. 1. Una sociedad emergente: la economa del conocimiento (3) Estamos en una era en la cual el recurso bsico es y ser el conocimiento. Al respecto, Prez y Cely (2004:340) argumentan que: la formacin de
conocimiento es una fuerte inversin, en todos los pases desarrollados. Es fcil suponer cmo el rendimiento que un pas o una empresa obtiene sobre el conocimiento tiene que ser un factor determinante de su competitividad; por tanto, la productividad del conocimiento ser cada vez ms decisiva en su xito econmico y social y en su rendimiento econmico en general. Segn Colina (2003:167) la expresin sociedad emergente implica el surgimiento de nuevas relaciones sociales, econmicas y culturales debido a las condiciones tecnolgicas. En todo caso, la estructura e infraestructura de la nueva economa se cimienta no slo en el capital fsico o financiero, sino tambin y sobretodo, en el conocimiento, se trata de un nuevo horizonte socioeconmico, al cual algunos denominan: digitalismo. La llamada nueva economa, es economa de la informacin y del conocimiento, cuyos contenidos se caracterizan por ser digitalizables. De acuerdo con Pineda et al (2003:255) el ser humano adquiere mayor jerarqua en la sociedad del conocimiento, mientras que las TICs se ubican en un nivel ms bajo en esta sociedad o comunidad. De modo que, es la persona humana la capacitada para reordenar creativamente la informacin y convertirla en conocimiento. Estas referencias tericas llevan a asumir que la sociedad emergente es moderna en la medida en que la informacin siga siendo el recurso ms importante para su desarrollo cientfico y tcnico. Al considerar la disponibilidad de conocimiento, es necesario pensar en el cmulo de oportunidades que este permite como fuente principal de competitividad. Bajo esta perspectiva, el conocimiento se puede emplear para adoptar decisiones ms sensatas que conducen a la renovacin social y al cambio constante. ltimamente, se ha debatido sobre la crisis de la visin tradicional de la ciencia y la tecnologa como entidades aisladas de las controversias sociales en la produccin de conocimientos. La aparicin de una orientacin acadmica que reclama la contextualizacin social de la tecno-ciencia que ha venido a coincidir con el creciente cuestionamiento social de la autonoma del desarrollo tecnolgico y la supremaca de los expertos en la toma de decisiones sobre el mismo. El conflicto sobre la ciencia, la controversia tecno-cientfica y la polmica pblica, es hoy la norma ms bien que la excepcin. Ciertamente, el desarrollo de la tecno-ciencia genera una comprensin y transformacin de la realidad social. Por esta razn, la necesidad de formacin en temas relacionados con la ciencia, la tecnologa y sus implicaciones sociales, resulta crucial para la participacin democrtica en las decisiones referidas al desarrollo tecno-cientfico. Dicha visin, dentro del sistema educativo no es slo un medio para el conocimiento de temas actuales y de inters, sino la base formativa necesaria para hacer posible la participacin democrtica de los ciudadanos en la toma de decisiones (Gagliardo, 2002:5). Desde esta perspectiva, la Ciencia, Tecnologa y Sociedad (CTS) ha alcanzado un alto grado de desarrollo orientando estudios sobre tecnociencia socialmente contextualizados donde la educacin resulta particularmente significativa como motor de innovacin influido por la tecnologa que tiene el potencial de cambiar drsticamente las dinmicas, dado que involucra una serie compleja de
variables que relacionan a las personas y el entorno (Thamhain citado por Gerard 1999: 195). Al respecto Prez y Cely (2004:252) indican que los desarrollos tecnocientficos deben servir y coadyuvar al crecimiento, dado que todos los procesos de la vida pblica estn mediatizados por la gestin de informacin y conocimiento. De acuerdo con lo expuesto, Davenport y Prusak (2001: 19) expresan que las caractersticas de esta sociedad contribuyen significativamente a la generacin de conocimientos transformadores en el sistema (4) permitiendo entonces el crecimiento ilimitado basado en la economa del conocimiento. Dichos cambios han promovido y desarrollado formas de anlisis e interpretacin sobre la ciencia y la tecnologa de carcter interdisciplinario donde se destacan la historia, la filosofa y la sociologa de la CyT; la economa del cambio tcnico y las teoras de la educacin y del pensamiento poltico han sustentado el enfoque CTS (Osorio, 2002). Pero, pareciera imprescindible que en aquellos pases con debilidades en CyT se pudiera impulsar esta sociedad donde predomina la capacidad cientfico-tcnica, puesto que resulta necesario orientar los esfuerzos a establecer una estrecha interaccin entre la sociedad con la ciencia, mediante la formacin de cientficos y tecnlogos que fomenten el desarrollo y formen ciudadanos capaces de comprender las complejas interrelaciones existentes entre Ciencia, Tecnologa y Sociedad (Gagliardo, 2002:3). De esta forma, algunos pases en vas de desarrollo que buscan integrarse a la sociedad del conocimiento intentan potenciar la capacidad tecnolgica combinando formas tradicionales y modernas estimulantes de la creacin cientfica y de un desarrollo humano sostenible; es decir mejorar el nivel de la poblacin y respetar la sustentabilidad medioambiental determinante para el bienestar de generaciones futuras. Realmente, existe un consenso mundial acerca del conocimiento como el factor ms importante en el desarrollo econmico y social, pero se reconoce adems que por s mismo no transforma las economas o la sociedad, por ello se requiere de un marco de sistemas sociales y nacionales de ciencia, tecnologa e innovacin que posibiliten su incorporacin al sector productor de bienes y servicios focalizando los recursos en aquellas actividades y proyectos capaces de generar una masa crtica atendiendo a la percepcin que la sociedad tiene de la ciencia y la tecnologa en cada pas. Segn Waks (1990), la renovacin de la enseanza de la ciencia y la tecnologa en algunos pases en transicin como Argentina, Mxico y Chile, entre otros, han reorientado la formacin y especializacin de ingenieros, tcnicos, administradores, con una percepcin social del papel de la ciencia y la tecnologa como un factor de crecimiento integral del sistema. De esta manera, la educacin en sentido amplio desde los enfoques CTS, tiene como objetivo la alfabetizacin cientfica y tecnolgica de los ciudadanos. Una sociedad transformada por las ciencias y las tecnologas, contribuye a encaminar la resolucin de problemas vinculados con el desarrollo cientficotecnolgico de las sociedades contemporneas.
Ahora bien, el campo de estudios en educacin bajo el enfoque de CTS requiere de un alto grado de competencia para actuar eficientemente en un entorno marcado por la tecnologa; se precisa entonces de nuevos mecanismos de interaccin, memorizacin y entretenimiento que desarrollen acciones de alfabetizacin y permitan afrontar las nuevas modalidades de la naturaleza y las relaciones sociales que nacen en un entorno marcado por el conocimiento y la tecnologa (Echeverra, 2000). El desarrollo vertiginoso de este entorno obliga a establecer incentivos para estimular la adaptacin a las nuevas formas de comunicacin e interaccin derivadas del uso de tecnologas a fin de minimizar el desajuste de capacidades mediante la educacin y la formacin de usuarios claves en el uso de tecnologas, lo cual genera perfiles de profesionales adecuados y actualizados (Reunin Regional de Consulta de Amrica Latina y el Caribe de la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, 1999). Este proceso equivale en consecuencia, a brindar un impulso primordial tanto a la investigacin cientfica como al desarrollo tecnolgico. Por lo tanto, el avance de la ciencia es una herramienta cuyo sinnimo es el progreso sujeto a un proceso de investigacin y nociones tericas, siendo stas de gran utilidad para el desarrollo -en general- del bienestar humano. Sin embargo, muchas actividades modernas dependen de la ciencia, pero sta no puede ser vista como un factor aislado de la tecnologa, es en sntesis un complemento. De all que, el avance de la ciencia sea un motor de crecimiento que conduce al tejido de un pas hacia una sociedad del conocimiento, permitiendo adems hacer el trabajo ms rpido y con mayor calidad, lo cual impacta sobre los procesos y mtodos de produccin local, regional y nacional en el sistema. As pues, las diferencias de progreso existente entre las naciones del mundo son atribuidas hoy en da a estas tres variables de la economa del conocimiento educacin, ciencia y tecnologa- de cada sociedad cuya relacin es influyente, estrecha y vinculada. 2. Abordando nuestra realidad Como se ha dicho, en el nuevo contexto dominado por las TICs, la educacin en ciencia y tecnologa desde el enfoque de las CTS se perfila como instrumento transformador de la sociedad y de los ciudadanos; esto quiere decir que puede contribuir a la innovacin tecnolgica propiciando una visin integradora que forme ciudadanos con un pensamiento crtico y flexible que induzca a la apropiacin. Sin embargo, algunas investigaciones realizadas entre los aos 80 y principio de la dcada de los 90 revelan que en los pases de Amrica Latina y del Caribe ha privado un modelo de enseanza educativa cuyos resultados demuestran una baja calidad en la instruccin de las ciencias, observndose en la misma una marcada tendencia hacia la enseanza lineal y acumulativa del conocimiento desde una visin aproblemtica y ahistrica de la actividad cientfica en nuestros pases (Arancibia, 1988; Gil, 1993; Gil et al., 1986, 1987).
En el caso venezolano, el comportamiento en la enseanza de CyT es similar al resto de los pases de Amrica Latina y el Caribe, pero con ligeras variaciones producto de los procesos econmicos, sociales e histricos propios. A lo largo de la historia, nuestro pas siempre se ha visto signado por la falta de adecuacin y coordinacin efectiva que permita un verdadero desarrollo tecnolgico y adems es inexistente la vinculacin de la produccin de conocimiento y la utilizacin del mismo por parte de los usuarios (Avalos y Antonorsi, 1980). Al respecto, exponen Romero y Adam (2004:43) que la nacin ha pasado casi cincuenta aos en la bsqueda de vas reales y efectivas que impliquen actividades programadas en materia de investigacin, ciencia y tecnologa; dado que el conocimiento generado -en la mayora de los casos- ha sido un ejercicio de reflexin al dominio de los sectores acadmicos que pocos pueden ser llevados a la prctica, careciendo en muchos de los casos de un verdadero proceso de vinculacin de la ciencia y la tecnologa como factor de transformacin social. Estos cambios generan nuevos desafos cuyos objetivos giran en torno a la ordenacin de la disciplina cientfica y a la produccin de conocimientos especializados, de aplicacin a la resolucin de problemas en el entramado social, donde los mismos no compitan y respondan a diferentes intereses sociales no convergentes en algunos casos. En virtud de lo expuesto, se retoma la necesidad de planificar la CyT para llegar a verdaderas relaciones, alejadas de las acciones meramente resolutivas que tienden a sacrificar los intereses de la ciencia y tecnologa, producto de las consideraciones econmicas cortoplacistas o de las solicitud de resultados inmediatos por parte de los entes gubernamentales de turno a fin de continuar stos en el poder (Zaragoza, 2005). Considerando las nuevas realidades se podra trazar polticas de CyT a travs de un proceso de conciliacin y sntesis bajo un esquema de discusiones libres y sin restricciones entre representantes de los diversos actores con determinados temas; este hecho dotara una base amplia que permitir una mayor apertura en la toma de decisiones. Para que se formalice el planteamiento expuesto, se hace necesario un sistema articulado que adems contemple otra medida, que presuponen la informacin en la que se basar la discusin de los problemas donde se considere la creacin de nuevos instrumentos como indicadores informatizados de ciencia y tecnologa para la elaboracin de los diagnsticos. Segn Zaragoza (2005), estas acciones implican un cambio de actitud por parte de los cientficos pues tendrn que prepararse para abandonar parte de su tradicional papel y contribuir a desarrollar una mayor sensibilidad sobre el impacto en el contexto social; es en este nivel que la planificacin cuenta con su mayor oportunidad para crear planes con polticas ordenadas y con normativas claramente establecidas; pero entendiendo que las decisiones polticas sobre reas especficas de investigacin deben descansar en los cientficos implicados, dado que esta autonoma es la condicin de los avances cualitativos en el conocimiento.
Por ello, se recalca que en Venezuela se debe realizar un esfuerzo para el fomento de la cultura cientfica y tecnolgica, que a su vez genere la participacin y el apoyo social para el crecimiento de las capacidades cientficas. Al respecto, Silvera (2005) asegura que las alfabetizaciones en destrezas se consideran y constituyen una parte importante del desarrollo del individuo, porque ciertamente permiten su insercin en la sociedad de manera ms participativa, impulsada por el acceso intelectual efectivo a la informacin y al conocimiento. Sobre esto Pineda et al (2003:259) aseguran que el manejo de las tecnologas aplicadas a la informacin propicia espacios sinrgicos para el intercambio de conocimientos, a travs de equipos multidisciplinarios que pueden ser visualizados mediante los llamados rboles de conocimiento. Desde la accin en red del rbol del conocimiento, los procesos de distribucin de conocimiento pueden ser analizados a travs de las distintas actividades de intermediacin y vinculacin que desarrollan los productores del conocimiento cientfico hacia los actores sociales, sean stos usuarios intermediarios o finales de los conocimientos cientficos. Desde esta perspectiva, y de acuerdo con Albornoz et al (2005:84) es posible caracterizar una serie de acciones y actividades de transferencia. La primera de estas acciones se refiere a las acciones de difusin que llevan a cabo los propios actores cientficos hacia la sociedad en conjunto mediante ponencias, papers, talleres, seminarios, jornadas, entre otros. Otro tipo de actividades de vinculacin e intermediacin son los procesos mismos y actividades de transferencia que se realizan desde el sistema cientfico hacia la sociedad entendiendo la perspectiva de los productores del conocimiento como la demanda de los usuarios del conocimiento cientfico o viceversa. Finalmente, el tercer tipo de proceso de distribucin del conocimiento se relaciona con la circulacin de los conocimientos cientficos y tecnolgicos en la sociedad civil, en los cuales interviene distintas actividades de diseminacin y socializacin del conocimiento, mediante el uso de los diversos canales socializadores tales como: medios de comunicacin, enseanza de la ciencia, informacin cientfica a la sociedad civil, otros. Todos estos procesos llevan a reflexionar sobre la descoordinacin en el factor de la enseanza de CyT en Venezuela como palanca y estmulo de desarrollo; dado que esta actividad ha estado impregnada por objetivos individuales y aislados, condicionada algunas veces por meras apetencias sociales de requerir un ttulo; y en otras, sometida a impulsos provenientes de situaciones ajenas a las actividades cientficas y tecnolgicas, interviniendo en stas segn sea el caso- cierto personal preparado para su exitoso funcionamiento, pero excluyendo de lo colectivo como visin que implica el esfuerzo coordinado en esta materia. Si realmente se desea fortalecer el aparato de investigacin cientfica a la par de crear y consolidar una infraestructura para el desarrollo tecnolgico que concilie la oferta y la demanda de servicios tecnolgicos, lneas de crdito, capital de riesgo; se requiere definir el sistema educativo venezolano con el fin de contribuir a la enseanza de los estudiantes sobre la bsqueda y creacin de informacin relevante e importante sobre las ciencias y las tecnologas de la vida moderna (Cutcliffe, 1990).
La estructuracin de estos contenidos de tipo cientfico y tecnolgico enmarcados en las CTS permite que los estudiantes con problemas en asignaturas de ciencias aprenden conceptos cientficos y tecnolgicos tiles partiendo de cursos diseados para ello, haciendo el aprendizaje ms fcil y relacionando simultneamente con experiencias extraescolares basados directamente con el futuro papel de los estudiantes como ciudadanos (Waks, 1990). Osorio (2002) afirma que este trabajo transdisciplinario facilita una unidad de anlisis que integrar los saberes provenientes de las ciencias naturales, conocimientos tcnicos, aspectos sociales y culturales; lo cual brinda una perspectiva macrosistmica del fenmeno cientfico tecnolgico a la luz de marcos comparativos que fomentaran el crecimiento de la economa del conocimiento en el pas. Pareciera entonces que, si Venezuela siguiera este enfoque se enrumbara a convertir la prctica cientfica en actividad humana, donde el papel socioeconmico de la investigacin se unira en un slo concepto: la relacin entre investigacin y necesidades socioeconmicas(Romero y Adam, 2004:55). 3. Hacia dnde vamos? Hasta el momento se ha hecho nfasis en los factores que promueven el cambio tecnolgico que destaca el llamado aprendizaje por interaccin donde usuarios, proveedores, competidores e infraestructura cientfica tecnolgica, interactan en la produccin de innovaciones (Rincn, 2004: 95). Esta produccin de innovaciones requiere de una inversin en el capital humano, en capacidades para la investigacin cientfica y tecnolgica , en medios teleinformticos para facilitar la circulacin y el uso de la informacin y el conocimiento, que en resumen constituyen los factores claves en la estrategia de desarrollo de cualquier pas como lo afirma Pineda et al (2003:259). Las autoras antes citadas refieren que para asimilar el conocimiento se exige la superacin de los viejos paradigmas, a travs de los cuales se explicaba el contexto en el cual se desarrollo las pasadas conformaciones sociales. Por ello, aprender significa hoy en da olvidar, desaprender y volver a aprender; razn por la cual -se insiste- la sociedad de hoy tiene que educar para toda la vida ms all de la escuela y de la universidad. El planteamiento expuesto en esta investigacin es base terica para explicar la necesidad que tiene toda sociedad, y en especial la venezolana de insertarse a la sociedad emergente y a las nuevas conformaciones sociales, teniendo como principio la educacin cientfica y tecnolgica de los ciudadanos. As pues, el modelo societal emergente impregnado por el cambio permanente, la revolucin tecnolgica y la globalizacin implican cambios profundos que requieren de nuevas habilidades y know how (Weinstein, 2004). Por lo tanto, y como se apunta en este artculo, cobra importancia la realizacin de programas de educacin permanente que capaciten y actualicen los conocimientos adecuados para la actualizacin y renovacin de la enseanza en CyT.
De lograrse superar el modelo tradicional de enseanza de la ciencia que hasta ahora no favorece en nuestro pas la formacin de estudiantes como futuros ciudadanos, dado que no los prepara para la valorizacin crtica y toma de decisiones en los problemas de la ciencia-sociedad, nunca tendr lugar en la comunidad nacional una actividad cientfica fundamentada en el desarrollo cientfico-tcnico y sus implicaciones (Aikenhed, 1985; Jimnez y Otero, citado por Weinstein, 2004). Consideramos entonces que el Estado venezolano debe emprender como uno de sus desafos una red de asistencia tcnica de enlaces y educacin dual. Partiendo del enfoque de las CTS se articulan estrategias de instruccin mediante mecanismos de alfabetizacincientfica y tecnolgica de los ciudadanos, con el fin de alcanzar la participacin y promover la amplia e irrestricta inclusin digital, informacional y social en todas las capas de la sociedad (Ferreira y Didzack, 2004), todo con el ltimo propsito de instruir en ciencia o tecnologa desde un problema directamente asociado a los desequilibrios del desarrollo cientfico tcnico. Segn Giordan et al, citado por Osorio (2002) esta alfabetizacin requiere que los ciudadanos manejen saberes profesionales, por cuanto se busca aumentar y actualizar las competencias utilitarias para investigadores dado que la alfabetizacin puede instruir a la ciudadana en modelos participativos en aspectos pblicos relacionados con el desarrollo tecnocientfico. La alfabetizacin puede adems, apoyar la resolucin de necesidades de tipo operativo, dado que puede tener componentes formativos hacia el uso de modelos, manejo de la informacin, movilizacin de saberes; en fin, es el aprendizaje organizado que vivira ms placenteramente la ciencia. Todo lo mencionado en esta ltima parte de la investigacin, implica que se debe apuntar a la promocin y divulgacin de la ciencia y tecnologa como parte de nuestra cultura, lo cual compromete el cultivo de un patrimonio de CTS que responda a modelos locales y no a comportamientos forneos. De esta manera el venezolano comenzar a asumir dicho procesos como parte de un crecimiento autosustentable que responda a un desarrollo humano en pro de la investigacin de carcter interdisciplinario. La educacin y formacin en CTS deber ser respaldada por una poltica gubernamental; desde nuestro punto de vista es el Estado venezolano quien debe encargarse de estimular las actividades sistemticas de desarrollo cientfico y tecnolgico que permitan generar, difundir, transmitir y aplicar los conocimientos cientficos y tecnolgicos. As pues, el Estado, como pilar del sistema, debe garantizar la educacin a todos los sectores de la sociedad, se trata entonces de la popularizacin de la ciencia y la tecnologa en equidad. Esta referencia va ms all de la formacin del ciudadano frente al proceso, recuperando los valores de los conocimientos nativos, creando en los ciudadanos una conciencia social y una inteligencia colectiva. Definitivamente, el percibir la educacin como herramienta capaz de producir una independencia tecnolgica producira una tendencia a construir a Venezuela en una Telpolis basada en la economa del conocimiento; se
estara, entonces, en presencia de un tejido social ubicado en el espacio telemtico imbuido, a su vez, en las nuevas tecnologas donde cada individuo generara nuevas formas de realidad social, producto de las relaciones y la interaccin en este espacio electrnico. Asimismo, se vislumbra tambin el contexto de la investigacin como otro de los factores que sustenta el enfoque de la CTS. El mencionado factor explica una visin socialmente contextualizada con polticas en CyT que defenderan la participacin pblica en la toma de decisiones en cuestiones de gestin cientfico- tecnolgico. Adems este contexto debe estar basado en otro de los factores, el de las alianzas estratgicas generadas (entre Venezuela y el resto de los pases de Latinoamrica y el mundo, en la consolidada globalizacin) lo cual fortalece las capacidades cientficas internas; desarrolla la cooperacin internacional y permite inmiscuirnos como venezolanos en las tendencias tecnolgicas del mundo. En este sentido, Venezuela cuenta actualmente con instrumentos y polticas de ciencia y tecnologa que superan las planificaciones ilusorias de aos pasados segn lo seala Avalos y Antorsi (1980); ahora comienza a entender la ciencia, la tecnologa y la educacin como un proceso social cuyas metas son ms claras y mesurables, que en definitiva son la clave de la poltica concebida en los planes estratgicos de la nacin. As entonces, se asume la satisfaccin de saber que existe un estado dispuesto a buscar vas para la resolucin de los desequilibrios tecnolgicos particulares y produccin de conocimiento articulado. 4. Consideraciones finales El avance de la ciencia es una herramienta cuyo sinnimo es el progreso sujeto a un proceso de investigacin y nociones tericas; sin embargo la ciencia no debe ser vista como un factor aislado de la tecnologa, stas se complementan. De all que, el avance de la ciencia es motor de crecimiento que conduce al tejido de un pas hacia una sociedad que gestione el conocimiento. En lo referente a Venezuela, se hace necesario el desarrollo de la cultura cientfica y tecnolgica que genere la participacin y apoyo social para el crecimiento de las capacidades cientficas. Dicha estrategia debe incluir a los distintos actores (sistema escolar; universidades y centros del saber o mundo productivo) para emprender la educacin tecnolgica y por ende, insertarse en la sociedad emergente. El Estado venezolano debe garantizar la educacin a todos los sectores de la sociedad, y por lo tanto, desarrollar la popularizacin de la ciencia y la tecnologa en equidad. Es de suponer que se requiere de un compromiso de colaboracin entre el sector pblico; las empresas productoras de bienes y servicios; diferentes actores sociales y la cooperacin cientfica y tecnolgica a nivel internacional. Por ltimo, es meritorio considerar que la planificacin de ciencia y tecnologa est en las manos de todos; por lo cual es necesario entenderla como instrumento de cambio capaz de orientar a Venezuela hacia una Telpolis. Por ello, se ha recurrido a plantear en este artculo que todos los esfuerzos
deberan estar orientados y articulados en un gran sistema nacional de innovacin basado en la denominada economa del conocimiento. La Universidad Venezolana Hoy La universidad venezolana de finales del siglo XX y comienzo del XXI, enfrenta dos tipos de situaciones que estn ntimamente relacionadas; en primer lugar, estn los problemas internos tradicionales, asociados con la gobernabilidad institucional, la democratizacin del acceso a la universidad, el desempeo del profesorado, la calidad y pertinencia del egresado, el desarrollo de la investigacin, la pertinencia de la extensin y la eficiencia administrativa. En segundo trmino, estn un conjunto de factores externos que plantean nuevos retos a la universidad; ellos son: la globalizacin econmica, la sociedad del conocimiento y la revolucin de la informacin y la comunicacin. Los Problemas Tradicionales de la Universidad La Gobernabilidad Universitaria La gobernabilidad en la universidad puede ser entendida como la percepcin que tiene el colectivo sobre la pertinencia y convergencia de las acciones y decisiones instrumentadas por los sectores de poder, legtimamente constituidos, en direccin al logro de la misin institucional, de acuerdo con las expectativas de la comunidad interna y de la sociedad en general. Algunos autores han identificado las siguientes dimensiones de este constructo: eficiencia, co-gobierno, eficacia y autonoma (ver Prez de Roberti, 2001). La gobernabilidad es una variable discreta que puede ser expresada en tres niveles o categoras (bajo, moderado y alto). Un nivel bajo de gobernabilidad supondra una gran anarqua entre los actores institucionales para la toma de decisiones, desobediencia a la normativa legal vigente, logro parcial de la misin y con bajo nivel de calidad e insatisfaccin de las expectativas por parte de la comunidad. Por el contrario, un alto nivel de gobernabilidad implicara consenso entre los actores para instrumentar las acciones y decisiones, respeto a la normativa vigente, logro de la misin institucional con calidad y alta satisfaccin de las expectativas de la comunidad. Finalmente un nivel moderado de gobernabilidad implicara situaciones intermedias entre los dos extremos antes mencionados. Prez de Roberti considera que existen tres tipos de factores asociados con los conflictos de gobernabilidad en las universidades nacionales, a saber: (a) factores intra-universitarios, representados por los grupos de poder, de presin o de inters interno, redefinicin del marco legal de la autonoma y adecuacin de la normativa legal a los tiempos actuales; (b) factores derivados de la relacin interinstitucional, tales como los conflictos de carcter sindical de alcance nacional; y (c) factores externos, como son: los conflictos con el gobierno central, en relacin con los ajustes salariales. Ella encontr en su estudio que, en el caso particular de la UCLA, existe un nivel de gobernabilidad moderada o aceptable. No existen datos evaluativos confiables que nos permitan clasificar las universidades nacionales en funcin de sus niveles de gobernabilidad; no obstante, apreciamos bastante heterogeneidad al respecto. Es posible que la
situacin de la UCLA represente un caso modal en el contexto de las universidades nacionales, ya que se sabe que muchos de los factores asociados con los conflictos de gobernabilidad que se presentan en esta institucin, tambin estn presentes, en mayor o menor grado, en el resto de las universidades nacionales. Democratizacin del Acceso a la Universidad A partir de la dcada de los aos 60, se observa un acentuado crecimiento de la matrcula universitaria, en el contexto de una poltica de ampliacin de oportunidades educativas extensivas a todos los estratos de la poblacin, lo cual responda, por una parte, a la exigencias de consolidacin de un nuevo proyecto poltico de carcter democrtico representativo y, por la otra, a la reorientacin de la estrategia econmica en el marco del proceso de modernizacin del pas (Hung y Gamus, 1988). Sin embargo, se observa, especialmente, a partir de la dcada de los aos 70, que esta tendencia creciente de la demanda de educacin superior ha continuado aumentado considerablemente, muy por encima de la oferta, hasta llegar a generar la crisis recurrente del cupo universitario que se aprecia anualmente en el pas. Da la impresin que ha existido poco inters en los gobiernos de turno y en el sistema universitario mismo para ofrecer una solucin adecuada y definitiva al problema. Desempeo Docente del Profesorado Como se desprende de la evolucin histrica de la universidad venezolana, el nfasis fundamental de la accin universitaria ha estado primordialmente centrado en la actividad docente orientada hacia la formacin de recursos humanos profesionales, cuyos niveles de calidad y pertinencia social son variables, de acuerdo con el tipo de universidad y carrera. Algunos de los problemas que se observan en el desarrollo de la funcin docente, en la mayora de las universidades pblicas, son: (a) en el ingreso del personal: no siempre seleccionan los mejores profesionales para el ejercicio de la docencia, ya que en muchos casos los criterios no-acadmicos pesan ms, en el momento de la decisin del jurado, que los requerimientos formales exigidos por la normativa universitaria; (b) la falta de programas de formacin continua, especialmente en campo pedaggico, lo que trae como consecuencia un exagerado nfasis en la enseanza tradicional, centrada en el profesor como fuente del conocimiento; tambin ello se refleja en los mtodos de evaluacin, los cuales parecieran estar ms orientados a aplazar al estudiante que a determinar lo que ste realmente ha aprendido y a identificar sus posibles problemas en el proceso de aprendizaje; (c) falta de transparencia en el proceso de ascenso del personal docente: en muchos casos este proceso es viciado y de antemano se sabe si el postulante ascender o no, dependiendo de sus conexiones con los grupos de poder en la universidad; y (d) falta de un programa de evaluacin, que permita determinar la calidad del desempeo del profesor, as como sus necesidades de capacitacin. El resultado de la evaluacin docente podra servir como criterio para tomar decisiones sobre la remuneracin diferencial del profesorado, disear programas de capacitacin, para el mejoramiento continuo del personal docente o para excluir de la universidad a aquellos docentes incompetentes.
Calidad y Pertinencia del Egresado El perfil del egresado de la universidad venezolana vara en calidad y pertinencia dependiendo del tipo de universidad y del rea del conocimiento del que se trate. Hay universidades cuyos egresados son altamente demandados en el contexto nacional e internacional en carreras de corte tecnolgico (ingeniera electrnica, de computacin, detelecomunicaciones), lo cual habla por s mismo de los niveles de calidad y pertinencia del egresado. No obstante, esa no pareciera ser la situacin en que estn la mayora de las universidades. Antes, por el contrario, la impresin que se tiene es que el nivel de calidad es moderado con tendencia a deficiente y en muchas oportunidades con limitada o ninguna pertinencia social. En el caso de los egresados en Educacin, por ejemplo, se sabe que un alto porcentaje de ellos tienen serias deficiencias en el dominio de las herramientas bsicas de la cultura, como son la comprensin de lectura y expresin oral y escrita. Esta situacin reviste una altsima gravedad, por el efecto exponencial que tiene, si tomamos en cuenta que son estos profesionales quienes tendrn en sus manos la formacin bsica de los nios venezolanos del presente. El Desarrollo de la Investigacin La incorporacin de la investigacin en la universidad venezolana se desarrolla, de maneara progresiva, a partir del ao de 1936, cuando se inicia un proceso de creacin de centros e instituciones de investigacin especializados, particularmente en la Universidad Central de Venezuela, y se formaliza la actividad de investigacin mediante el establecimiento de normativas especficas que rigen esta funcin universitaria. La concepcin de la investigacin en la universidad, est orientada por un doble propsito: (a) mejorar de la calidad acadmica global, por la va de la auto-evaluacin institucional, en la cual la universidad se investiga a s misma; y (b) crear nuevos conocimientos que sern enseados, divulgados o utilizados en la resolucin de problemas de las propias instituciones o de otros sectores de la sociedad. La instrumentacin y logro de los anteriores propsitos investigativos genricos de la universidad, presenta limitaciones importantes en el contexto de la universidad latinoamericana, entre otras razones, por la ausencia de una cultura investigativa, apoyada en una visin compartida del valor estratgico de la investigacin cientfica para el desarrollo sustentable del pas. La falta de consenso, entre los miembros de la comunidad acadmica, acerca de la orientacin que debe tener la actividad investigativa en la universidad genera dos tipos de problemas: 1. En relacin con los criterios para establecer las prioridades de investigacin. Al respecto, se pueden apreciar dos tendencias claramente definidas: (a) de orientacin academicista, segn la cual la investigacin debe responder a los genuinos valores e intereses de la comunidad cientfica, representada por los profesores; y (b) de orientacin utilitarista, la cual plantea que la investigacin debe responder a las necesidades del entorno regional y nacional. 2. En relacin con los criterios para asignar los recursos financieros para la actividad de investigacin. En este caso, tambin se pueden apreciar diferentes posiciones en conflicto. Para algunos, la asignacin de recursos a la investigacin debe ser mnima y su accin fundamental debe estar referida a la
docencia (pregrado y postgrado) y al cumplimiento de los ascensos que exige el escalafn. Para otros, la asignacin de recursos a la investigacin debe ser paritaria con la de docencia y su accin se concibe tan trascendental que se la confunde con la razn que justifica la existencia misma de la universidad. Con respecto a lo anterior, se observan variantes en cuanto a la localizacin de la investigacin en la estructura acadmica y el grado de su especializacin; por ejemplo, algunos consideran que la funcin de investigacin es inherente a la naturaleza del cargo de profesor universitario, en consecuencia, todos los docentes deben distribuir su tiempo de trabajode tal manera que puedan atender, por igual, desde su Departamento o Ctedra, todas las funciones acadmicas (docencia, investigacin y extensin). Otros piensan que la investigacin es una funcin altamente especializada que requiere de un entrenamiento especial y una dedicacin casi exclusiva de los docentes en los centros e institutos creados para tal fin. En el caso venezolano, los dos enfoques anteriores coexisten por separado o de manera combinada. No obstante, se observa la presencia de dificultades ideolgicas, conceptuales y de tipo metodolgico que impiden o hacen ms laboriosa la planificacin de una poltica de investigacin, particularmente en lo que se refiere a la definicin y al establecimiento de un orden de prioridades para la asignacin de los recursos. Por otra parte, se aprecian, tambin, posiciones divergentes en torno a la intensidad, localizacin y grado de especializacin de la actividad investigativa, entre las diferentes instancias involucradas en el proceso de investigacin universitaria, como son: la direccin del subsistema de educacin superior, los Consejos Universitarios, los investigadores y la comunidad de profesores. Los planteamientos anteriores nos permiten enfatizar la obligacin que tiene la universidad de desarrollar la actividad investigativa en equilibrio e interaccin con las dems funciones acadmicas que estn establecidas en el Artculo 3 de la Ley de Universidades (1970). Dicha actividad debe estar orientada tanto en funcin de las necesidades internas de la institucin como en consideracin a las necesidades del desarrollo econmicosocial, cientfico-tecnolgico y ecolgicamente sustentable del pas. Ello justifica la asignacin de suficientes recursos, por parte del Estado, para el fortalecimiento y consolidacin de dicha actividad. Esto debe ir acompaado de un programa de supervisin y evaluacin permanente de la calidad, productividad y pertinencia de la investigacin, a fin de tomar decisiones oportunas en relacin con su mejoramiento continuo. La Productividad Investigativa en la Universidad (PIU) Esta puede ser entendida como la relacin existente entre los productos de investigacin obtenidos, en una unidad de tiempo determinada, sobre los insumos utilizados para lograrlo. Un criterio tradicionalmente utilizado para estimar la PIU consiste en relacionar el nmero de artculos publicados en revistas arbitradas divididos por el total de profesores que conforman la comunidad acadmica. Aun cuando las universidades concentran la mayor proporcin de investigadores del pas, internamente representan una minora de la planta acadmica. En el ao de 1995, cuatro universidades nacionales concentraban ms del 69 % de los investigadores del subsistema de educacin superior. El nmero de investigadores acreditados en el PPI en estas universidades era el
siguiente: UCV: 244; USB: 200; ULA: 164 y LUZ: 126 (Machado-Allison, 1996). Den tro de las universidades nacionales, la mayora de los investigadores (37,4%) pertenece al rea de Ciencias Mdicas, Biolgicas y del Agro; le siguen los que estn en Ciencias Fsicas, Qumicas y Matemtica con un 24%; Ciencias Sociales con un 20%; e Ingeniera, Tecnologa y Ciencias de la Tierra, con un 18,6% (Vessuri, 1996). Esta tendencia se mantiene, aun cuando el nmero de investigadores acreditados ante el PPI pas de 1.218, en 1995, a 1.880 en 1998. Pertinencia de la Extensin Universitaria La funcin de extensin universitaria, es tan importante, en el marco global de la misin de la universidad de hoy, como lo son la produccin de conocimientos, a travs de la investigacin, y la formacin de profesionales competentes mediante la accin docente. As lo consagra la Ley de Universidades vigente. Las actividades de extensin que se realizan actualmente en la universidad venezolana lucen rutinarias y descontextualizadas, con poco impacto real en la necesidades que los nuevos tiempos le plantean tanto a la comunidad interna como externa. En un entorno poco estable, de grandes transformaciones cientfico-tecnolgicas y socioculturales, como ocurre en el presente, se hace indispensable el rol mediador que debe jugar la extensin universitaria como factor de vinculacin entre la universidad, los cambios del entorno y viceversa. Al respecto, Canestrari (2001) ha sealado que "la universidad actual debe ser ventana abierta para recoger del entorno sus diversas manifestaciones, inquietudes y problemtica y puente de salida de la cultura y de la cienciapara la transformacin de la realidad circundante (p. 55). Eficiencia Administrativa La universidad pblica ha sido objeto de muchas crticas, durante las ltimas dcadas, por parte de diversos sectores de la sociedad venezolana, en relacin con su eficiencia administrativa; algunas de ellas se describen a continuacin: 1. La rigidez de la organizacin acadmico-administrativa, lo cual impide tener una ms alta capacidad de respuesta para adaptarse a los nuevos cambios que plantea el entorno; por ejemplo, eliminacin de carreras que ya no se justifican, incorporacin de nuevos programas de formacin profesional, tener un intercambio ms fluido y cooperativo con el entorno (sector productivo, gobierno, organizaciones no-gubernamentales), lograr una mayor integracin en el trabajo interdisciplinario intra e nter facultades, decanatos o departamentos. 2. La excesiva burocracia institucional. Existe consenso entre los planificadores universitarios en cuanto a que existe ms personal del que se necesita para atender las diferentes funciones (acadmicas, administrativas, servicios) de la universidad, lo cual produce un sesgo en la distribucin del presupuesto institucional, toda vez que la partida de recursos humanos, en la mayora de las universidades consume ms del 80 % de los recursos financieros asignados por el Estado. 3. La preeminencia de los criterios poltico-gremiales en la toma de decisiones universitarias. Tradicionalmente, las toma de decisiones en la universidad venezolana ha estado influenciada por los grupos polticos y organizaciones gremiales que hacen vida en estas instituciones. A partir de la
dcada de los aos 60, el liderazgo universitario estuvo bajo la hegemona de los grupos izquierdistas en las universidades autnomas; mientras que en las experimentales han prevalecido los grupos polticos afectos al gobierno de turno. Esta prctica ha tenido una marcada influencia, por ejemplo, en la eleccin y/o designacin de las autoridades universitarias, en las polticas de ingreso del personal docente, y en los procesos de admisin estudiantil. En la toma de decisiones en cada una de estas situaciones, por lo general, priva ms el respaldo poltico y/o los convencimientos gremiales que la trayectoria acadmica del profesor o la calidad del estudiante. Ello ha hecho que no siempre se pueda contar con los mejores en el desempeo de las diferentes funciones de la universidad. Al respecto, resulta realmente caricaturesco, por ejemplo, observar actos en los que se gradan doctores, pero quienes confieren los ttulos no ha logrado estas altas distinciones acadmicas. 4. El manejo de los recursos financieros. Como se sabe, el presupuesto de las universidades pblicas es aportado, en ms de un 95 %, por el Estado, de acuerdo con la formulacin presupuestaria que cada una de estas instituciones hace anualmente y la metodologa diseada, a tales fines, por la Oficina de Planificacin del Sector Universitario. Sin embargo, a pesar de los controles administrativos que se ejercen, por Ley, mediante las Oficinas de Contraloras Internas y dems organismos de control administrativos que hay en las universidades, no existe un sistema de evaluacin financiera que permita determinar la eficiencia de los aportes presupuestarios. Lo nico que se sabe es que las universidades, en la mayora de los casos, estn insolventes con su personal, con los proveedores de los servicios de apoyo y con la dotacin de materiales y equipos actualizados para el desempeo eficiente de las diferentes actividades acadmicas. Es necesario y conveniente, para las propias universidades, aclarar esta situacin mediante el establecimiento de sistemas de rendicin de cuentas a la comunidad universitaria y la sociedad en general. Este sistema de rendicin de cuenta debera formar parte de un proceso de evaluacin institucional que permitiera, a partir de un registro permanente de informacin relevante, monitorear su desempeo sectorial y global, a fin de tomar decisiones fundamentadas oportunamente y rendir cuenta de su gestin ante la sociedad. Un sistema de evaluacin universitaria debera dar cuenta de aspectos tales como: la calidad y pertinencia del egresado, la obsolescencia del currculo, la calidad del desempeo docente, la calidad de la investigacin, la pertinencia de la extensin, la necesidad de formacin acadmica en el personal, la calidad de gestin, la eficiencia en el uso de los recursos financieros y la calidad de los servicios de apoyo. Actualmente, el nfasis fundamental de las universidades, en cuanto a evaluacin, est referido al rendimiento estudiantil. Los Nuevos Retos De La Universidad Las nuevas realidades asociadas a la transicin hacia el tercer milenio en el que se debe desempear la Universidad, se caracteriza por procesos de cambios acelerados e incertidumbre en todos los rdenes del acontecer humano. En esta etapa de transicin la universidad debe atender tres retos fundamentales, a saber: frente al fenmeno mundial de laglobalizacin, ante la
preeminencia del conocimiento como recurso fundamental para impulsar el desarrollo y frente a la revolucin de la informacin y la comunicacin. El Fenmeno de la Globalizacin La globalizacin (o mundializacin, como prefieren decir los franceses) puede ser entendida como un proceso particular de interrelacin e integracin progresiva de los pases, a nivel planetario, producto del nuevo orden econmico internacional y de la revolucin de las tecnologas de la informacin y la comunicacin, con el propsito de intercambiar bienes y servicios. La globalizacin es una manifestacin, en grado sumo, del principio del libre comercio de la teora econmica del neoliberalismo, segn la cual las relaciones comerciales, expresadas mediante la relacin de la oferta y la demanda de bienes y servicios, slo las regulas el mercado. Se asume que todos los pases pueden competir en igualdad de condiciones. Al respecto, existen dos posiciones contrapuestas. En primer lugar, estn los optimistas, quienes tienden a acreditar la idea de que la desregulacin de los intercambios comerciales y la total libertad de mercado, producirn, inevitablemente, un mejoramiento universal del nivel de vida y darn lugar a sociedades ms justas para todos. Esta es la visin de los pases industrializados, tales como: USA, Unin Europea y Japn. Por otro lado estn quienes tienen serias dudas sobre las supuestas bondades de la economa globalizada. Al respecto, Cassen (1997) seala que lejos de reducir las desigualdades, la globalizacin de los intercambios las acrecienta, tanto entre naciones, como dentro de ellas. El agrega que en los llamados pases ricos, nadie discute la cada vez mayor polarizacin de los ingresos y de la riqueza, la cual se produce incluso dentro de los mismos pases. Pese a que de la globalizacin se ha destacado fundamentalmente su dimensin econmica, dicho fenmeno no se agota en las relaciones comerciales abiertas, sin fronteras entre los pases, sino que trasciende a lo poltico, social y cultural entre los mismos. Mato (1995) considera que la globalizacin contribuye al aumento y diversificacin de los flujos migratorios; difusin del uso de nuevas tecnologas de procesamiento de textos, imgenes visuales y sonidos; densificacin de las redes de comunicacin de datos y de los medios de difusin masiva de informacin; nuevas redes mundiales de relaciones gubernamentales y nogubernamentales; mercantilizacin de smbolos tnicos; politizacin global de la etnicidades y del ecosistema. Pese a lo evidentemente controversial del fenmeno de la globalizacin, ella est en proceso y, todo parece indicar que, no se trata de una moda o de un hecho pasajero. Ella existe y es independiente de que nos guste o no. Es necesario concientizarnos de su presencia, aprovecharnos de sus ventajas para avanzar en nuestro proceso de desarrollo y anticipar las soluciones adecuadas a los aspectos indeseables de la misma, los cuales no se pueden obviar. La Sociedad del Conocimiento La etapa de transicin que hemos estado vivenciado desde finales del siglo pasado ha sido percibida por distintos autores desde diferentes ngulos, lo cual ha llevado a identificarla con diferentes denominaciones, As, en el aspecto filosfico-cultural, ha recibido el nombre de postmodernidad (Lyotard, 1984), en
cuanto a la evolucin de la sociedad mundial y el desarrollo tecnolgico, Toffler (1995) la ha llamado la poca de la Tercera Ola; mientras que otros han enfatizado el aspecto productivo, como es el caso de Drucker (1994), quien ha bautizado este perodo histrico de la humanidad como sociedad postcapitalista o sociedad del conocimiento. Con la denominacin de sociedad del conocimiento se quiere reconocer, en esta poca, la importancia de desarrollar la habilidad de poder procesar informacin, integrarla significativamente a la estructura previa de conocimiento a fin de generar nueva informacin y resolver problemas de diferente naturaleza. Los expertos en planificacin econmica, consideran que el desarrollo econmico est cada vez ms asociado a la habilidad de un pas para adquirir y aplicar conocimientos tcnicos y socioeconmicos. En tal sentido, consideran que las ventajas comparativas de los pases cada vez provienen menos de la disponibilidad de recursos naturales en abundancia y de la mano de obra barata, y cada da ms de las innovaciones tecnolgicas y del uso competitivo del conocimiento. En este sentido, Samil (2001) considera que "hoy en da, el desarrollo econmico es tanto un proceso de acumulacin de conocimientos, como de acumulacin de capital. Se estima que las compaas dedican un tercio de sus inversiones a intangibles basados en conocimiento, como capacitacin, investigacin y desarrollo, patentes, licencias, diseo y mercadera" (p. 3). Drucker (1999) ha insistido en la necesidad de prestar atencin a la productividad del conocimiento, llegando a considerar que ste constituye la nica ventaja competitiva real de las empresas. De all que sostenga que "el aporte ms importante que la gerencia necesita hacer en el siglo XXI es, anlogamente, elevar la productividad del trabajo del conocimiento y de quien trabaja con l" (p. 191) La Revolucin de la Informacin y la Comunicacin El desarrollo alcanzado, en las ltimas dcadas, en los campos de la electrnica, telecomunicaciones, las tecnologas de satlites y la informtica han hecho posible la interconexin de los pases a nivel planetario. Prcticamente se han eliminado las barreras logsticas a la accesibilidad a la informacin y la comunicacin entre las personas, las instituciones y los pases. Hoy da se ha llegado a considerar que la revolucin de la informacin y la comunicacin es comparable a la invencin de la imprenta en el siglo XV, en el sentido de que nuevamente est cambiando la capacidad de acumular, transmitir y aplicar informacin. El alto desarrollo logrado en las tecnologas de la informacin y la comunicacin ha impacto de tal forma a la sociedad contempornea que est transformando de manera acelerada la forma en que la gente trabaja, vive y se relacionan. Al respecto, Fernndez-Aball (2000) ha expresado que: La revolucin de la informacin, va a modificar de forma permanente la educacin, el trabajo, el gobierno, los servicios pblicos, el mercado, las formas de participacin ciudadana, la organizacin de la sociedad y las relaciones humanas, entre otras cosas. El panorama tecnolgico y, consecuentemente, industrial, social, econmico y cultural de la "Era de la Informacin " ser cada vez ms sustentado por el conocimiento intensivo, asociado a las tecnologas de informacin. Y es muy posible que, bajo esta matriz, se encuentre la mayor parte de los productos y servicios del futuro capaces de producir riquezas y empleos (p. 253).
Todo lo anterior pone de manifiesto la importancia y trascendencia que la revolucin de la informacin y la comunicacin tiene actualmente y en el futuro previsible para el desarrollo de la nueva sociedad, en la cual se espera que la universidad juegue un rol protagnico, de liderazgo proactivo, que contribuya a crear los mecanismos y herramientas para la sobrevivencia en esta poca de grandes transformaciones sociales de la humanidad. El cambio paradigmtico a que conlleva el proceso de transformaciones en las que nos encontramos inmersos actualmente, tiene importantes implicaciones que deben ser consideradas por la universidad en su proceso de reforma. Estas son de cuatro tipos: 1. Axiolgicas, en tanto que supone el surgimiento de una nueva escala de valores que reivindique la necesidad de la convivencia humana en un mundo de solidaridad, bienestar social y paz. 2. Epistemolgicas, en el sentido de la consideracin de nuevas formas de producir el conocimiento, distintas a las del modelo clsico legado por la modernidad. 3. Ontolgicas, en cuanto a la concepcin del tipo de hombre que demandan los nuevos tiempos, el cual debera tener algunas de las siguientes caractersticas: una visin sistmica de la realidad (todo est relacionado con todo), la posibilidad de pensar globalmente y actuar localmente, capacidad autocrtica, autogestionario, con habilidad para aprender permanentemente, posibilidad de combinar el pensamiento lgico con la creatividad, capacidad para transferir lo aprendido, pensamiento imaginativo y visualizacin, control emocional y comunicacin generativa. 4. Gerenciales, en el sentido del desarrollo de un nuevo paradigma empresarial fundamentado en el aprendizaje organizacional, el conocimiento como el principal recurso que agrega valor al sistema productivo, la competitividad y la cooperacin mutua. Estos cambios exigen no slo adaptarse a una nueva situacin, sino prepararse para vivir en un equilibrio inestable; es decir, en un proceso de adaptacin permanente a las exigencias de un entorno cambiante y catico (ver Ruiz Bolvar, 2000). Necesidad De Una Transformacin Universitaria Ante la situacin que hemos venido describiendo en este trabajo, la pregunta obligada es Qu debera hacer la universidad para enfrentar con xito los nuevos retos que plantea la realidad econmica, social, poltica y cientficotecnolgica del siglo XXI? Y la respuesta, casi obligada es: la universidad debe cambiar, si quiere sobrevivir. Sobre esta aseveracin existe un consenso casi universal, como se desprende de las diferentes consultas internacionales realizadas por la UNESCO (1998) con relacin a este tema. Pero, cul es el tipo de cambio que debera adoptar la universidad. Al respecto, se podran analizar dos posibles escenarios: uno, referido a cambios, simples y superficiales (o cosmticos), donde se mueven cosas para que todo quede igual; y dos, cambios sustantivos y profundos, conducentes a una verdadera transformacin de las estructuras universitarias, en funcin de una revisin actualizada y actualizable de la visin y la misin institucional. Escenario 1: Cambios superficiales. En esta perspectiva se podra anticipar que la universidad adoptara algunos de los siguientes procedimientos, decisiones y acciones: se sometera a un largo
proceso de auto-evaluacin para tomar decisiones sobre cambios que son obvios, por ejemplo, mejorar la planta fsica, actualizar los planes de estudio de las carreras, disear nuevas carreras, mejorar el desempeo de los docentes, mejorar la infraestructura acadmica, actualizar la normativa interna, mejorar la gestin gerencial y la eficiencia del gasto, entre otros. Escenario 2: Cambios estructurales. En esta segunda hiptesis se aspira que la universidad se someter a un proceso de cambio planeado, con una visin de largo aliento, pero con objetivos y metas de corto y mediano plazo. Esto supone poner en marcha un verdadero proceso de reingeniera, en procura de: (a) transformar su cultura organizacional (valores, creencias, actitudes, comportamientos); (b) incorporar progresivamente el recurso de las NTIC a las diferentes actividades de la universidad (docencia de pre y postgrado, investigacin, extensin y educacin continua, gestin administrativa); (c) adoptar enfoques instruccionales novedosos, con nfasis en el desarrollo de competencias profesionales, habilidades para la resolucin de problemas y para el aprendizaje permanente; (d) utilizar el enfoque de programas y proyectos, como estrategia de desarrollo organizacional; (e) enfatizar el desarrollo de la funcin de la investigacin en reas estratgicas para el desarrollo regional y nacional con un enfoque multidisciplinario y en cooperacin con otras instituciones acadmicas y del sector productivo; (f) mantener un programa de mejoramiento permanente de la calidad del personal acadmico; (g) implantar un sistema de evaluacin institucional que permita monitorear y controlar la calidad de los procesos acadmico-administrativos a fin de tomar decisiones pertinentes y oportunas. En este segundo escenario se espera que la universidad haga un gran esfuerzo por apoyar su gestin al mximo en el uso de las NTIC en un enfoque virtual. En el contexto de la educacin superior, Silvio (2000) considera que la virtualizacin puede ser entendida como la representacin de procesos y objetos asociados a actividades de enseanza y aprendizaje, investigacin, extensin y gestin, as como objetos cuya manipulacin permite al usuario realizar diversas operaciones a travs de INTERNET, tales como aprender mediante la interaccin con cursos electrnicos, inscribirse en un curso, consultar documentos en una biblioteca electrnica, comunicarse con estudiantes, profesores y otros. No obstante lo anterior, es importante tener presente que, ms all del aspecto tecnolgico, la fundamentacin de la transformacin universitaria, depende bsicamente de: (a) la visin compartida que tengan los miembros de la comunidad acadmica acerca de un nuevo modelo universitario que responda a las expectativas de cambio a que aspira dicha comunicad, as como la sociedad global; (b) el compromiso para su instrumentacin, asumido por los diferentes actores institucionales, orientados por genuinos valores acadmicos; y (c) las acciones estratgicas emprendidas por el liderazgo universitario, como responsable de guiar el proceso de transformacin. Investigaciones En Venezuela A travs del anlisis de algunos aspectos generales del Programa de Promocin del Investigador (PPI) de Venezuela, y tomando en cuenta la teora del principal-agente, se propone que revisando la estructura y cultura de prcticas evaluativas es posible especificar las condiciones necesarias para que la evaluacin funcione sin sobresaltos. Con anlisis de este tipo, se
argumenta, los actores pueden tener ms elementos para disear nuevas prcticas evaluativas y al mismo tiempo reducir a un nivel razonable las expectativas que los principales tienen de los agentes evaluadores. En particular se considera el tema de la poblacin atendida por el PPI, la situacin de las comisiones evaluadores en una configuracin compleja de principalesagentes y la evaluacin como eje central del programa. PALABRAS CLAVE / PPI / Venezuela / Investigacin Cientfica / En la interfase de la ciencia con la educacin superior en Venezuela, entre los principales esfuerzos para mejorar las condiciones de la comunidad de investigadores a travs de un reconocimiento pblico explcito en su rol como tales, est el Programa de Promocin del Investigador (PPI), creado en 1990, despus de prcticamente una dcada de esfuerzos de miembros de la comunidad cientfica para lograr su implantacin. Surgi como una estructura nacional representativa para acreditar a los investigadores a travs de los mecanismos usuales de la propia comunidad cientfica y darles, por tanto, visibilidad en el medio nacional. Se esperaba que este mecanismo sirviera, de paso, de estmulo a los jvenes con vocacin de investigadores quienes podran as reconocer que el rol del investigador cientfico tambin tena vigencia en Venezuela y que era posible concebir una carrera de investigacin en el pas. En las pginas que siguen, me referir a algunos aspectos generales del Programa, vinculados a la prctica de la evaluacin tal como se la ha entendido en el PPI y como ha ido evolucionando en el tiempo. Caractersticas de la organizacin del estado En general, existen tres elementos comunes en la organizacin estatal. As usualmente encontramos: a.- Un organismo central de poltica que elabora las directrices generales y planes de desarrollo cientfico y tecnolgico. Ese organismo asume tres modalidades: Un Ministerio de Ciencia y Tecnologa. Un Consejo Nacional (tipo CONICIT venezolano). Una dependencia del mximo organismo de planificacin. b.- Un organismo central de promocin, dirigido a elaborar programas y financiar proyectos y formar recursos humanos. La mayora de las veces se trata de un Consejo Nacional integrado por investigadores, empresarios y funcionarios pblicos en proporciones variadas. c.- Algunos organismos sectoriales que se encargan de particularizar la poltica cientfica y tecnolgica. Algunos son importantes centros de investigacin ubicados en reas especficas (agricultura, salud, defensa) que ejercen funciones de coordinacin y orientacin. En el rea industrial es donde la sectorizacin est ms desarrollada y existe, o est en vas de formacin, un aparato institucional especfico que desvincula de alguna manera la poltica tecnolgica de la cientfica. Este organismo suele estar ubicado en el ministerio encargado del desarrollo industrial y elabora planes o polticas para el sector, adems de contar con instrumentos bsicos como registros de la propiedad industrial, oficinas denormalizacin y metrologa, regulacin de la inversin extranjera, programas de productividad, etc.
El papel de las empresas En general, muy dbil en todos los pases de Amrica Latina y su participacin en las inversiones no alcanza al 10% del total. Existen excepciones en pases con mayor grado de industrializacin como Brasil, Argentina, Mxico, Chile, Colombia y Venezuela, pero se trata de ejemplos puntuales de iniciativas poco vinculadas a los esfuerzos formales y a las polticas. El mayor desarrollo se observa en algunas empresas estatales como la del petrleo, siderrgica, agroindustria y pesca.. Situacin Actual de la Ciencia y la Tecnologa en Venezuela, su relacin con Amrica Latina Impacto de los avances tecnolgicos en el medio social (mundial y Amrica latina) Desde los primeros tiempos de la agricultura o desde fines de la Edad del Hierro, la cultura humana ha tenido una tecnologa, es decir, la capacidad de modificar la naturaleza en un grado u otro. Se considera que la tecnologa proporciona estimables beneficios a corto plazo, aunque a largo plazo han engendrado graves problemas sociales. Algunos autores consideran que los problemas que ha generado la tecnologa son indirectamente provocados por la ciencia, ya que si no contramos con los avanzados conocimientos cientficos, no tendramos una tecnologa tan adelantada. Los beneficios que trae consigo la tecnologa moderna son muy numerosos y ampliamente conocidos. Una mayor productividad proporciona a la sociedad unos excedentes que permiten disponer de ms tiempo libre, dispensar la educacin y, de hecho, proseguir la propia labor cientfica. Todos nosotros necesitamos alimentos, vivienda, ropa, etc. Cuando quedan satisfechas esas necesidades bsicas y la tecnologa empieza a proporcionar beneficios cada vez ms triviales, es cuando surgen esencialmente los problemas. Si consideramos la situacin actual de los pases desarrollados, vemos que la gente o parece ms feliz que en el pasado, y a menudo tampoco tiene mejor salud. Los desechos ambientales que produce la tecnologa han creado nuevas formas de enfermedades y fomentado otras. El propio trabajo es hoy ms montono y decepcionante. El ser humano necesita realizar algo que estimule su cerebro, su capacidad manual y tambin necesita variedad. La industria de base tecnolgica ha dislocado la familia. Por ejemplo, el hecho de tener que dedicar mucho tiempo al transporte separa a menudo a un padre de sus hijos. La sociedad tecnolgica tiende tambin a separar a la madre del nio pequeo. La facilidad de las comunicaciones incita a los hijos a irse muy lejos, y la familia ampliada a dispersarse ms. Adems de todo esto, a consecuencia de todo esto, se debilita la transmisin cultural de las tcnicas (por ejemplo, la cocina, la educacin de los nios, etc.) y los pedagogos tienen que intentar colmar esta laguna. Normalmente, las sociedades estn integradas por grupos coherentes en las cuales se reconoce la identidad personal y se ejercen presiones para coartar los actos antisociales. Si estn demasiado aislados, estos grupos se vuelven opresivos. En un primer momento, los efectos de la facilidad de las comunicaciones parecen beneficiosos, porque liberan a la gente de las presiones locales, pero al persistir esta tendencia, se quedan a menudo aislados.
Es indudable que la tecnologa ha servido para que las guerras sean mucho ms calamitosas todava, ya que afectan a todo el mundo, y no solamente a los civiles sino tambin a los neutrales y a los pueblos primitivos. La violencia y la delincuencia tambin se deben simplemente a la tecnologa; por lo que podramos considerar la tecnologa como uno de los problemas mas grandes de la sociedad actual, ya que la delincuencia es uno de los problemas mas abrumadores y que mas afecta a la sociedad actual. Johannes Von Neumann, pregunt en un artculo de la revista Fortune: "Podremos sobrevivir a la tecnologa?" En los ltimos veinte aos, la mayor parte de los pases latinoamericanos concentraron esfuerzos en el desarrollo de instituciones y creacin de mecanismos financieros, principalmente subsidios, para estimular la actividad cientfica. Asimismo se hicieron esfuerzos para la formacin de recursos humanos, menos nfasis fue puesto en el desarrollo de reas como la consultora y las ingenieras. En relacin con la importacin de tecnologas, las polticas se basaron en la identificacin de los efectos negativos (costos, seleccin inadecuada, desestmulo de capacidades locales) asociados a la adquisicin de tecnologa extranjera. En consecuencia, prevalecieron medidas para el control sobre la inversin, el registro de los contratos de tecnologa y el rgimen de patentes y marcas. Hoy en da, la tecnologa es parte del sistema de vida de todas las sociedades. La ciencia y la tecnologa se estn sumando a la voluntad social y poltica de las sociedades de controlar sus propios destinos, sus medios y el poder de hacerlo. La ciencia y la tecnologa estn proporcionando a la sociedad una amplia variedad de opciones en cuanto a lo que podra ser el destino de la humanidad. Ciencia y tecnologa en Venezuela. Uno de los problemas centrales, frecuentemente soslayado en el debate, es el obvio desideratum que deben enfrentar los pases que han llegado tarde al siglo XX. Por dos o tres dcadas nos inscribimos, como otras naciones latinoamericanas, en un modelo "lineal" que postulaba que para lograr el desarrollo de capacidades tecnolgicas era menester alcanzar primero un cierto grado de dominio sobre la ciencia. Una "masa crtica" de investigadores bsicos sera el motor fundamental que nos llevara a la generacin de tecnologas propias que a su vez impulsaran un desarrollo econmico autnomo y sostenido. La importancia del papel que deben desempear la ciencia y la tecnologa es cada vez mayor. La evolucin de las sociedades modernas requiere, de manera fundamental, la incorporacin de los resultados obtenidos por la investigacin cientfico-tecnolgica. Es posible observar, en este sentido, como dentro del pensamiento econmico contemporneo hay una sealada tendencia que asimila el crecimiento a un proceso de constante transformacin de las tecnologas disponibles y usadas en la actividad productiva. Igualmente, la importancia que las teoras tradicionales concedan a la acumulacin del capital ha ido cediendo su lugar, poco a poco, al nfasis puesto en el cambio tecnolgico. Diversos estudios llevados a efecto en distintos pases industrializados permiten concluir que la influencia causal de la acumulacin de capital y del aumento de la fuerza de trabajo en el crecimiento econmico de
esas naciones, no ha sido tan determinante como la influencia de las transformaciones experimentales a nivel de la productividad debido a la continua incorporacin de innovaciones tecnolgicas. La sociedad venezolana se desenvuelve ligada en determinado grado a la evolucin de la ciencia y la tecnologa, esto es, requiere de la incorporacin de los resultados obtenidos por la investigacin cientfico-tecnolgica a fin de poder marchar dentro del tipo de desarrollo que tiene trazado. Nuestro problema de estudio es determinar cul es el papel que juegan la ciencia y la tecnologa nacionales en relacin con otras actividades socio-econmicas y a la sociedad global. Para llegar a ciertas conclusiones se parte de la idea de que la ciencia y la tecnologa nacionales tienen una posicin, una funcin y una significacin, derivadas de la situacin global del pas. Es decir, se piensa que el tipo de relaciones que se establecen entre la actividad cientfica y otras actividades sociales impiden o limitan el desarrollo de la ciencia y su incorporacin en la sociedad. Para poder conocer esta relacin entre la actividad de investigacin y otras actividades socio-econmicas comenzaremos por: a.- Describirla (fase descriptiva) a fin de mostrarla en trminos de su constitucin, de las funciones que cumple y de los recursos de que dispone y luego someter a prueba el conjunto de hiptesis sobre la posicin, la funcin y la significacin de la investigacin cientfica y tecnolgica en relacin a la sociedad venezolana y con algunas de sus actividades y procesos, (la situacin de la actividad de investigacin en relacin a la actividad socio-econmica). b.- Estudiarla en funcin de algunos aspectos y procesos particulares que han intervenido en la situacin descrita. Los grupos protagonistas El grupo de los Cientficos Est formado por aquellas personas que han venido dedicndose, total o parcialmente a la investigacin cientfica y tecnolgica de una manera profesional. En muchos casos comparten su tiempo entre estas actividades y la labor educativa a nivel superior. Las instituciones en las cuales trabajan son las universidades u otros institutos de investigacin no universitaria. El grupo de Ingenieros Est en principio, conformado por todas las personas que ejercen esta profesin. Sin embargo, para este caso, interesa especialmente la fraccin del grupo que se ha mostrado un inters ms especial por la creacin de tecnologas y la prestacin de servicios tecnolgicos, tal como los ingenieros que han promovido centros de investigacin y servicios industriales. El grupo de los Productores Constituido por aquellos que directamente forman parte del sector productivo, bien como propietarios, bien como ejecutivos y empleados de empresas. En un sentido ms estrecho comprende un grupo relativamente pequeo de industriales, especialmente manufactureros del sector privado, que desempean funciones de liderazgos empresarial y gremial. El grupo de los planificadores Comprende a todos aquellos que pasan a ser especialistas de la planificacin en general o en alguno de sus campos y, aun cuando puedan tener una formacin bsica muy variable, suelen ser asimilables a las ciencias sociales, por cuanto son los modelos, los esquemas y la terminologa provenientes de tales ciencias las que suelen manejar, con cierto predominio de la visin.
Los burcratas Constituyen un grupo que existe en toda institucin. Est representado por el funcionario, no importa su formacin o esfera de actividad, responsable de los procedimientos y sistemas relativamente rutinarios y normalizados. Para nuestros anlisis, no incluye en esta categora a los directivos superiores de la institucin, los cuales son ms bien asimilables a otras categoras. Los polticos Es un grupo altamente heterogneo, formado por aquellos que tienen en la poltica su profesin, o que momentneamente se encuentran en cargos de alto nivel gubernamental con mayor o menor grado de decisin. Cada uno de estos grupos tiene un conjunto de rasgos tpicos que los caracterizan, lo que no significa que en la prctica exista una fronterargida entre los grupos, antes bien, esos rasgos se entrecruzan y superponen dando lugar a una variada gama de combinaciones. Venezuela y sus realidades econmicas Con la debida licencia de Kjun, la economa venezolana tiene frente un "paradigma" diferente a aquel del cual deriv los objetivos y reglas de comportamiento a lo largo de los ltimos treinta aos. Obviamente, la industria nacional debe acoplarse al cambio de fines y reglas. La industria sobreprotegida por la ayuda pblica, la de mercado cerrado, la ineficiente, debe darle paso a la industria que se vale por s misma, que puede producir para un mercado abierto, que puede exportar. Esto es lo que en los crculos oficiales se llama reconversin, suerte de "perestroica", que apunta hacia la transformacin, desde sus bases, de la estructura industrial venezolana y que envuelve, desde luego, cambios esenciales en la concepcin y conduccin tanto del gobierno, como de la empresa. La competitividad es la desideratum tanto de la nueva industria nacional como de la Administracin Pblica. Pero estamos hablando de la verdadera competitividad, no la que se esconde tras falsas ventajas, mano de obra barata y moneda blanca, sino de aquella soportada por la creacin de ventajas competitivas fundamentadas en la capacidad innovadora. Hasta ahora, la preocupacin del pas por el desarrollo de su capacidad de innovacin ha estado, por decir lo menos, en un segundo plano. Si es cierto que esto debe cambiar, vale la pena hacer algunas consideraciones tericas que nos permiten establecer que significa disponer de capacidad para innovar y cual es el papel de la empresa y cual el del sector pblico en el desarrollo de tal capacidad. La ciencia y la tecnologa en Latinoamrica En los ltimos veinte aos, la mayor parte de los pases latinoamericanos concentraron esfuerzos en el desarrollo de instituciones y creacin de mecanismos financieros, principalmente subsidios, para estimular la actividad cientfica. Asimismo se hicieron esfuerzos para la formacin de recursos humanos, menos nfasis fue puesto en el desarrollo de reas como la consultora y las ingenieras. En relacin con la importacin de tecnologas, las polticas se basaron en la identificacin de los efectos negativos (costos, seleccin inadecuada, desestmulo de capacidades locales) asociados a la adquisicin de tecnologa
extranjera. En consecuencia, prevalecieron medidas para el control sobre la inversin, el registro de los contratos de tecnologa y el rgimen de patentes y marcas. El pasado inmediato A travs del prisma derivado del concepto de "marginalidad", buen nmero de pases concibi y aplic, con un saldo no muy favorable, medidas que intentaban orientar la demanda hacia la oferta nacional de conocimientos cientficos y tecnolgicos. En este particular, se utilizaron instrumentos como la exoneracin de impuestos, la programacin industrial, el uso de la capacidad de compra del Estado, financiamiento industrial, etc. En las empresas tambin se ensayaron, con intensidad variable, esquemas de financiamiento e incentivos fiscales orientados a "premiar" a las organizaciones que realizaran esfuerzos tecnolgicos. Una rpida evaluacin del impacto causado por las polticas cientficas y tecnolgicas anteriormente descritas, arrojara con claridad dos logros: La creacin y fortalecimiento de un aparato de investigacin y Cierto control sobre el flujo de tecnologa forneo en funcin de su asimilacin local. Tambin una evaluacin rpida de las limitaciones seala: a.- El predominio neto de las polticas implcitas sobre las explcitas, es decir, de las polticas sectoriales (economa, agricultura, industria) sobre las polticas cientficas y tecnolgicas; b.- Un desarrollo industrial sobre la base de la importacin de maquinaria, equipos y conocimientos y, c.- Escasa relacin entre el desarrollo industrial y los esfuerzos locales en ciencia y tecnologa. Tendencias recientes Junto al propsito de fortalecer el aparato de investigacin cientfica corre paralelo, ahora, el crear y consolidar una infraestructura para el desarrollo tecnolgico. Resaltan, en particular, esfuerzos por crear centros de investigacin industrial con objetivos, organizacin y funciones distintas a los centros acadmicos y cuyo cometido es asistir a las empresas. De igual modo se debe mencionar la creacin de nuevos mecanismos financieros que van ms all de los subsidios a la investigacin. Aqu han surgido mecanismos muy diversos que sin duda estn llamados a jugar un papel importante dado el viraje que han dado varios pases latinoamericanos en relacin a sus polticas econmicas. Finalmente, vale la pena destacar el desarrollo de registros, informacin, mecanismos que intentan conciliar la oferta y la demanda de servicios tecnolgicos, lneas de crdito, capital de riesgo, etc. Como es de esperar, el grado de desarrollo, intensidad de las acciones e inversiones son muy variables en un rea geopoltica muy heterognea en relacin al desarrollo de la ciencia, la tecnologa, la industria o la agricultura. Participacin de las Comunidades Cientficas frente a las alternativas de desarrollo Comunidad cientfica La comunidad cientfica consta del cuerpo total de cientficos, sus relaciones e interacciones. Se divide normalmente en dos "subcomunidades", cada una trabajando en un campo particular de la ciencia (por ejemplo existe una comunidad de robtica dentro del campo de las ciencias de la computacin).
Miembros de la misma comunidad no necesitan trabajar en conjunto. La comunicacin entre miembros es establecida por la diseminacin de trabajos de investigacin e hiptesis a travs de artculos en revistas cientficas revisadas por pares o asistiendo a conferencias donde nuevas investigaciones son presentadas e ideas intercambiadas y debatidas. Existen tambin muchos mtodos informales de comunicacin de trabajos cientficos as como resultados. La "membresa" a la comunidad es generalmente una funcin de la educacin, estado laboral y afiliacin institucional. Socilogos que han estudiado comunidades cientficas han a menudo hallado que el gnero, raza y clase social pueden ser factores influyentes para el ingreso a la comunidad. Histrica y actualmente los cientficos han usado una variedad de mtodos para determinar quin pertenece o no a la comunidad cientfica, lo cual es generalmente requerido para determinar qu campos de investigacin pueden ser marcados como "ciencia". Campos de conocimiento que aparentan ser cientficos, pero son juzgados como fuera de las normas de la comunidad cientfica, son marcados como "pseudociencia". El mtodo cientfico implcitamente requiere la existencia de la comunidad cientfica, donde los procesos de revisin por pares y reproducibilidad son llevados a cabo. Es la comunidad cientfica la que reconoce y soporta el actual consenso dentro de un campo: el paradigma reinante, el cual resiste el cambio hasta que evidencia sustancial y repetida demande un cambio de paradigma, de acuerdo a la teora de cambio cientfico llevada adelante por Thomas Kuhn. De acuerdo a Kuhn, nuevas comunidades son establecidas alrededor de nuevos paradigmas al desarrollar su propia terminologa, sentido histrico y sentido de problemas a resolver (y aquellos a ignorar). Las alternativas de desarrollo de las regiones de Amrica Latina y el Caribe, es un tema que concita la atencin de los cientficos, planificadores, polticos, gobernantes y, en general, de la comunidad internacional. Existe una marcada preocupacin por la tala y quema anual en la regin de 7,3 millones de hectreas de bosques tropicales y su incidencia en los cambios climticos del planeta a travs del "efecto invernadero", la degradacin de los suelos y la prdida de flora y fauna silvestres de importancia econmica, sociocultural y cientfica. Frente a esta situacin, la comunidad internacional viene revisando y reorientando los esquemas tradicionales de gestin y desarrollo en las reas tropicales. En las dos ltimas dcadas se han impulsado programas y propuestas con acciones de cobertura mundial orientados, en gran medida, al trpico hmedo. Entre los ms importantes tenemos el Programa el Hombre y la Biosfera de la UNESCO, los estudios y programas de monitoreo de la degradacin de los ecosistemas tropicales del PNUMA, la Estrategia Mundial para la Conservacin de la Unin Internacional para la Conservacin de la Naturaleza (IUCN) y el Programa de Accin Forestal en los Trpicos coordinado por la FAO. Por otro lado, la cooperacin tcnica internacional, las entidades financieras y, en general, las organizaciones multilaterales vienen adoptando polticas similares en relacin a la conservacin y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, entre los cuales destaca por su abundancia y diversidad en las regiones tropicales, el recurso forestal.
Polticas Cientfico- Tecnolgicas del estado venezolano. C.O.N.I.C.I.T. El estado actual de la informacin y la poltica cientfico-tecnolgica en Venezuela A pesar de los valiosos esfuerzos realizados en Venezuela durante los ltimos 40 aos en materia de cienciometra y en el diseo de polticas pblicas en CT-I, se aprecia un dficit en ambas reas que debe ser visto como una debilidad a la hora de sopesar lo hecho en ese mbito. Al examinar el proceso de lo realizado en ambos frentes, queda claro que hay tangibles que mostrar, pero con poco peso especfico y muchos de ellos sin continuidad, con altas y bajas, sin establecer compromisos reales de mediano y largo plazo por parte de los gestionadores de la CyT, y sin el respaldo y monitoreo correspondiente para que hayan tenido un impacto adecuado. El tipo de informacin a la que nos referimos es laestadstica que se construye mayoritariamente a partir de los datos administrativos que se generan en las instituciones y que adems debera formar parte de la elaboracin de indicadores, del diseo de las polticas pblicas y en general de la toma de decisiones. Al revisar la historia de la produccin, anlisis y uso de indicadores de ciencia, tecnologa e innovacin en Venezuela, vemos que han sufrido importantes transformaciones desde los primeros intentos de medicin de las actividades cientficas hace casi cuarenta aos (Testa, 2002). Igualmente sucede con las polticas pblicas en esta materia que no han cuajado adecuadamente y eso se aprecia al revisar los indicadores que se utilizan para revisar las tendencias macro de los pases, y que en el caso de Venezuela estn por debajo de lo esperado. El mbito de la ciencia y la tecnologa en pases perifricos como Venezuela est asociado irremediablemente al mundo globalizado de hoy. El desarrollo del capitalismo a nivel mundial ha amenazado crecientemente la independencia de estas naciones exponindolas a las fuerzas que han desarticulado a la sociedad, debido a que se encuentran prisioneras de mltiples restricciones impuestas por un sistema de poder diseado para mediar entre los intereses diversos y contradictorios de sociedades que deben manejar al mismo tiempo el orden macroeconmico, la escasez econmica y la desigualdad social (Vessuri, 2000). Esta dinmica no ha permitido el desmontaje del crculo vicioso que ha caracterizado al pas y que lo mantiene rezagado; adems las polticas pblicas que se aplicaron fueron insuficientes o inadecuadas para construir un verdadero sistema nacional de innovacin en el mediano plazo, a pesar de los recursos econmicos que han ingresado al fisco nacional en los ltimos 40 aos, bsicamente por concepto de petrleo, que superan a los ingresos per cpita de todos los pases de la regin, y el potencial que sigue teniendo Venezuela en cuanto a recursos naturales y talento humano. En cuanto a la informacin organizada para la toma de decisiones, en las instituciones venezolanas se puede indicar que en general no se discute su utilidad y en muchos casos se subvalora su construccin; esto se refleja incluso en el mbito de la C-T-I. Un ejemplo palpable se aprecia en las publicaciones realizadas por el ONCyT venezolano en materia deestadsticas e indicadores sobre la capacidad nacional, debido a que presentan graves inconvenientes para ser recolectados los datos, la informacin es muy general, desarticulada, no sistemtica y los mtodos utilizados no han evolucionado al ritmo de los pases desarrollados respecto a las nuevas formas de medicin,
haciendo obviamente los ajustes necesarios a la especificidad de Venezuela (De la Vega, 2002). Estas condiciones encontradas estn vinculadas con la cultura que existe en las organizaciones venezolanas en cuanto al manejo de la informacin, la cual se entiende como el conjunto de valores, prcticas y modos de comportamiento prevalecientes en una institucin respecto a su uso como gua en los procesos de toma de decisiones (Testa, 1998). Otra pieza en la incomprensin de la cienciometra como instrumento de la poltica cientfica en Venezuela, se refiere a la diferencia entre el trabajo tcnico y la toma de decisiones polticas. El trabajo tcnico se fundamenta en la obtencin de informacin que permita realizar diagnsticos y evaluaciones, diseo de polticas, planificacin, prospectiva, entre otros mtodos dirigidos a la bsqueda del conocimiento necesario para orientar, de la forma ms certera posible, la toma de decisiones. Pero en el plano poltico, normalmente se utilizan las estadsticas y los indicadores para la consecucin de objetivos dirigidos a mantener el poder o subvertirlo (De la Vega, 2001b). El CONICIT venezolano como efecto demostracin El Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas y Tecnolgicas (CONICIT), hoy FONACIT, fue creado por decreto en el ao 1967 e inici sus actividades en 1969. En su primer ao de funcionamiento ya se haban organizado equipos de trabajo para culminar el proceso de concepcin, diseo, e implantacin de programas de financiamiento orientados a la conformacin de una comunidad de cientficos y tecnlogos que estuviera en capacidad de aportar conocimientos para ayudar al desarrollo del pas y tuvo como antecedente inmediato el trabajo que haba iniciado la Comisin mixta preparatoria integrada por "cientficos" e "ingenieros" en el ao 1962, con la finalidad de crear un Consejo Nacional de Investigaciones (CONICIT, 1970; Avalos y Antonorsi, 1980). En los lineamientos del primer documento de poltica cientfica del CONICIT se aprecia el estado que tena la ciencia hace apenas tres dcadas. En un extracto del mismo se seala lo siguiente: "con el objeto de superar el perodo de desarrollo espontneo de nuestra incipiente ciencia, se hace notorio comenzar a hacer explcito cules pueden ser las medidas para aumentar racionalmente la calidad y cantidad de nuestro potencial cientfico y tecnolgico y para llegar a hacer un uso ptimo de ese potencial de acuerdo con objetivos de desarrollo integral, tanto social como econmico y cultural; en una palabra, se debe establecer una poltica cientfica" (Conicit: 13, 1970). Queda claro que las actividades de CyT desde el punto de vista organizado y planificado en Venezuela son de reciente data y que por ello no existe una tradicin y cultura en ese mbito. Eso explica en parte el atraso del pas. Si se utiliza la gua terica y se revisa el glosario de ciencia, tecnologa y desarrollo de la UNESCO, donde se define a la "Poltica de Ciencia y Tecnologa como un conjunto de instrumentos, mecanismos y normas, lineamientos y decisiones pblicas, que persiguen el desarrollo cientfico y tecnolgico en el mediano y largo plazos (normalmente dentro del marco de objetivos globales de desarrollo socioeconmico)" (UNESCO, 1998), y se vincula ese enunciado con la realidad de un pas como Venezuela, apreciamos una distancia significativa entre uno y otra, a pesar de los esfuerzos realizados especficamente por el Estado en las ltimas dcadas para avanzar en el desarrollo del pas al intentar consolidar las actividades de CyT. Esta
aseveracin se comprueba al examinar el funcionamiento del CONICIT puertas adentro en materia de informacin y de diseo y construccin de polticas. Al examinar los diversos planes nacionales, documentos de poltica y las disposiciones legales, encontramos que no ha habido ni comprensin ni apoyo por parte del Estado venezolano en cuanto a mantener un crecimiento sostenido de las actividades de CyT y menos an en lo referente a suministrar los datos requeridos para construir y mantener el mapa de informacin actualizado de las actividades de ese mbito. Comenzamos revisando las disposiciones legales enmarcadas en el primer Reglamento del CONICIT, especficamente en sus artculos 7 y 8, donde se indicaba que las instituciones pblicas y privadas del pas estaban en la obligacin de suministrar la informacin necesaria para que ese Consejo estructurase sus polticas con base en datos organizados (CONICIT, 1984), cuestin que no se cumpli. El Consejo no logr ese objetivo ni siquiera con relacin a su propia informacin, y, por tanto, no ha existido el llamado efecto demostracin para las otras instituciones, que fuera ayudando a crear la llamada cultura del dato. Esas disposiciones nunca fueran plasmadas y an hoy se intenta organizar la informacin creando un nuevo ente denominado Observatorio Venezolano de Ciencia, Tecnologa e Innovacin (OCTI), que aspira cumplir con esa tarea pendiente. En consecuencia el pas no cuenta con un sistema de informacin nacional y esto afecta particularmente a los actores que deben realizar evaluaciones, diagnsticos, diseo e implantacin de polticas y anlisis sectoriales, por lo que en muchos casos se trabaja con informacin limitada, incompleta, desactualizada o bajo supuestos no probados. El trabajo de recoleccin de informacin estadstica que realiz el CONICIT puertas afuera por ms de 15 aos a travs de las encuestas de potencial cientfico y tecnolgico fue sin duda un esfuerzo significativo, incluso en el mbito regional. Esos inventarios utilizaron como gua un manual diseado por la UNESCO y el mismo fue empleado en varios pases de Amrica Latina, material que consideraba nicamente indicadores de insumos (Recursos humanos y financieros). La severa crisis econmica del pas en los aos ochenta redujo aun ms los recursos financieros destinados a la CyT, afectando significativamente el trabajo que se vena realizando en materia de estadsticas e indicadores (Testa, 2002), pero es importante aclarar que hubo, adems, aspectos organizacionales que afectaron el desempeo especfico de los equipos de trabajo de esa rea y que culminaron con el cierre de la unidad de estadstica de ese Consejo. Irnicamente, en esos aos en los pases centrales se estaba avanzando en nuevos mtodos de obtencin de indicadores (procesos, resultados, innovacin tecnolgica) dirigidos a comprender los cambios vertiginosos que se venan dando en el mundo. Durante la dcada de los noventa se retom el trabajo en materia de indicadores en el CONICIT. Esos esfuerzos originados desde la Direccin de Polticas y Estrategias culminaron en varios productos, pero que debido a los acontecimientos de orden socioeconmico y poltico vividos en el pas y los cambios en la reorganizacin del Consejo a partir del ao 1994 con el repensar de la institucin, los mismos no tuvieron un peso importante a la hora de hacer los diagnsticos y anlisis que son necesarios para tomar decisiones eficientes. La evolucin de ese proceso culmin en la creacin del Observatorio de C-T-I, idea que circulaba tambin en otros pases y que finalmente se implantaron en
Colombia, Espaa y Portugal. En Venezuela, dicho ente debera mejorar todo lo hecho hasta el momento, pues esa es su misin. MISION / FILOSOFIA DE GESTIN DEL FONACIT Financiar la ejecucin de planes, programas y proyectos definidos por el MPPCT, que fomenten el conocimiento cientfico, tecnolgico e innovador, que contribuya al desarrollo social del pas. Fuentes para el financiamiento de la investigacin y su importancia en el desarrollo cientfico tecnolgico de la nacin El financiamiento y la gestin son dos de las reas en las cuales se hacen esfuerzos de transformacin universitaria importantes en Latinoamrica. Esto con la finalidad de mejorar la calidad, la eficiencia y la pertinencia de nuestras instituciones. El proceso de produccin de conocimientos y en este caso la funcin de investigacin en nuestras universidades, sigue siendo considerado pilar fundamental en el desarrollo cientfico y tecnolgico de nuestros pases. Las reas de investigacin necesarias para apuntalar nuestras economas y mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, dependen en gran cuanta de los esfuerzos que realicemos por soportarlas financieramente y sobre todo, dependen de la gestin administrativa celosa que hagamos de los cada vez ms exiguos presupuestos que recibimos de parte del Estado. Hablar de nuevos escenarios institucionales para la produccin de conocimientos en Venezuela, pasa por revisar algunos ejemplos de escenarios novedosos de investigacin en otras partes del mundo. Los escenarios institucionales de produccin de conocimiento, han venido cambiando vertiginosamente en los ltimos aos. Es as, como una cultural de pertinencia de la investigacin ha venido escalando posiciones y hoy por hoy, pretende conducir un nuevo paradigma tico y organizacional para las instituciones de educacin superior, que han venido viendo como en un sistema distribuido de produccin de conocimientos, han aparecido un sin nmero de diferentes organizaciones dedicadas tambin a la produccin de conocimientos. Revisaremos bibliografa que abarca el anlisis de algunas estructuras acadmicas y de investigacin en los Estados Unidos, como un ejemplo exitoso del desarrollo de la investigacin cientfica mundial. Por otro lado, revisaremos igualmente las estructuras de algunas universidades europeas que han sido consideradas como estructuras innovadoras y determinaremos sus caractersticas comunes. Utilizaremos dos categoras fundamentales en el anlisis a lo largo de este artculo, el financiamiento de las instituciones de educacin superior (IES), y la gestin universitaria. Ambas categoras se relacionarn con la produccin de conocimientos. Partimos de la conviccin de que a pesar, que en pases industrializados del mundo, la aparicin de instituciones privadas dedicadas a la investigacin va en aumento y con excelentes resultados, en nuestros
pases, sigue estando de manera importante e insustituible por los momentos, esta responsabilidad en manos de las universidades. Un cambio de la misin en las universidades La raz de la reforma universitaria est en acertar plenamente con su misin , (1). As de importante concebimos igualmente en este trabajo lo concerniente a la misin de las universidades. El mismo autor afirma que todo cambio en nuestras casas de estudios, que no parta de haber revisado previamente, con enrgica claridad, con decisin y veracidad el problema de su misin sern penas de amor perdidas . Un nuevo paradigma de la misin que la educacin superior debe cumplir para la sociedad ha venido ganando espacio en los ltimos aos. Esta nueva funcin primordial o razn de ser, ha sustituido a la antigua concepcin de la bsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo y ha desplazado el deber ser hacia uno de origen ms colectivo en el cual las universidades deben estar la servicio de las sociedades respaldando las economas y apuntalando las condiciones de vidas de sus ciudadanos.(2) Aparece as, para comienzos de este nuevo siglo, una misin universitaria ms pragmtica, ms vinculada con la solucin de problemas especficos para la sociedad. La educacin superior de este nuevo siglo no slo deber ser ms pertinente, sino que adems esa pertinencia ser juzgada sobre todo en trminos de sus productos y logros. Este cambio progresivo de la misin de las instituciones de educacin superior hacia una visin ms pragmtica de la pertinencia de los conocimientos producidos, provocar por supuesto un aumento en la variabilidad de diferentes tipos de instituciones dedicadas a la produccin de los mismos. Es as como la especificidad de las misiones, est creando nuevas instituciones de educacin superior adaptadas sobre todo, a las necesidades locales de las sociedades y comunidades. Partiendo de este hecho, las funciones tradicionales de investigacin, docencia y extensin, igualmente estn sufriendo cambios. En este paradigma emergente, las prcticas de investigacin o produccin de conocimientos, comienzan un periplo de la estructura disciplinar que ha regido la investigacin cientfica tradicional, en la cual se ha constituido un complejo de ideas, mtodos, valores, normas, que controlan la difusin de la estructura de la especializacin, a un nmero creciente de campos de estudio y que aseguran que cumplen con lo que se considera adecuadas prcticas cientficas, hacia una necesidad de investigacin que proviene de un contexto especfico de aplicacin, caracterizado por su heterogeneidad, visin transdisciplinaria y por una mayor responsabilidad social. Por otro lado, y en referencia a la misin de las instituciones de educacin superior en Amrica Latina, el BID Banco Interamericano de Desarrollo, en su documento La educacin superior en Amrica Latina , documento de estrategia publicado en 1997,(3), establece que se reconocen en la regin cuatro funciones principales de estas instituciones:
Liderazgo Acadmico Formacin para las profesiones Formacin Tcnica y Perfeccionamiento Educacin superior general
La funcin de Liderazgo Acadmico, es una funcin histrica de las universidades. El descubrimiento y la transmisin del conocimiento son parte fundamental del sistema de educacin superior, de su extensin y preservacin . BID (1997). Esta funcin se cumple en aquellas instituciones de educacin superior que hacen de la produccin de conocimientos un rea de prioridad en las actividades acadmicas. Continua diciendo el documento, que si bien el trmino, liderazgo acadmico, habla inevitablemente de una funcin ms bien de lite y resultar polticamente incmodo para algunos, no se refiere a un elitismo socioeconmico, sino a una expresin de la realidad mundial e histrica, de que hay cierto tipo de enseanza e investigacin que se da slo en niveles en que la preparacin intelectual y el financiamiento son inusualmente altos. Dependiendo entonces de la misin segn esta clasificacin slo las instituciones que cumplan con los objetivos de liderazgo acadmico y formacin para profesionales estaran en capacidad de realizar actividades de produccin de conocimiento que sirviese para apuntalar el desarrollo cientfico y tecnolgico de nuestros pases. En el caso Latino Americano, la misin de nuestras universidades y en trminos generales la misin de las universidades nacionales ha contribuido histricamente con la formacin de lderes que pasan a engrosar la lite de personas que se han convertido en actores principales del desempeo poltico de la nacin. Esta funcin, algunas veces contrapuesta a la funcin de formacin de profesionales que enriquecen las filas del mercado como mecanismo regulador de la economa, debera ser la misin que las universidades pblicas o estatales estableceran de manera de garantizar profesionales comprometidos con los cambios nacionales requeridos. Didriksson, (4), cuando realiza una caracterizacin de las denominadas Macro Universidades, que aparte de la cantidad de estudiantes que en ocasiones puede sobrepasar los cien mil, se caracterizan tambin por: Las peculiares relaciones que establecen con sus respectivos gobiernos y sus sociedades. Estas universidades son y han sido, paradigmticamente, las instituciones que han protagonizado las reformas acadmicas e institucionales ms importantes del siglo que acaba de fenecer, y son las que reiterada y tercamente se han involucrado en las problemticas econmicas, financieras, polticas, filosficas, ideolgicas, culturales, o en las referidas a cualquier acontecimiento relacionado con el cambio social, desde ya hace algunas dcadas, y lo siguen haciendo en casi todos los que se le aparecen. El autor coincide con Graciarena,(5), en que la funcin de formacin de lderes ha sido la ms importante de la funciones de la educacin superior, al distinguir un conjunto de caractersticas de algunas universidades estatales autnomas
en los pases latinoamericanos y encontrando entre sus denominadores, los aportes importantes que en materia de formacin de lderes ha cumplido. Esta funcin denominada por Graciarena de formacin ideolgica de las clases dominantes , es la que segn el mismo, debera convertirse en el pivote , alrededor de la cual las otras funciones sociales de la educacin debieran girar. De esta manera, la insercin estructural del orden universitario ha variado con el tiempo, esto debido a los cambios societales que se han manifestado en las transformaciones de las fuerzas productivas y de las relaciones de clase y poder en la sociedad. Por supuesto que esto no invalida la necesidad tambin importante de contribuir con el desarrollo econmico de nuestra comunidad, pero las necesidades econmicas de nuestras sociedades como pases de la periferia que somos, tienen que ser impulsadas por un conglomerado de personas lideres de estas regiones, que obedezcan en primera instancias a las necesidades reales de nuestra poblacin y no por el contrario a las necesidades de la economa de mercado transnacional. El financiamiento y la gestin FINANCIAMIENTO Los recursos financieros para las universidades y en especial para la investigacin, no provienen hoy por hoy exclusivamente de los gobiernos centrales o locales. Por el contrario y de manera incremental, los recursos comienzan a provenir de variadas fuentes privadas y pblicas que tiene intereses particulares, en la obtencin de resultados especficos de los procesos de produccin de conocimiento. El desplazamiento de la investigacin desde la universidad hacia otras formas de organizacin en las cuales la universidad es slo uno de los participantes, ha provocado la aparicin de una industria de la produccin de conocimiento multimillonaria, que responde de manera ms directa a las necesidades de la industria. Para el siglo XXI las universidades ms pertinentes sern aquellas que hagan sentir su presencia dentro de esa gama de contextos de problemas, en forma que faciliten el logro de sus metas institucionales Esta nueva definicin de las caractersticas bsicas de la investigacin, se ha venido convirtiendo en una prctica que se realiza en estrecha colaboracin entre diferentes actores, que ya no obedecen tanto a sus disciplinas de origen sino ms bien atienden al inters que tengan para aportar soluciones a un problema especfico. En el caso de la educacin superior Norte Americana y a manera de ejemplo, sta ha pasado desde el aporte interno de recursos de personas solventes
econmicamente como aportes filantrpicos, pasando por patrocinadores externos de tipo privado y luego pblicos a partir de la segunda guerra mundial. En una perspectiva nacional, el sistema de financiamiento para la investigacin universitaria que se desarroll en los Estados Unidos en el siglo XX, se volvi cada vez ms notable no slo por su tamao sino tambin por su diversidad de canales de financiamiento . (6). Unas de la caracterstica que han permanecido estable durante la ltima parte del siglo XX en la educacin superior norte americana, la escuela de grado, los departamentos y los programas de doctorado, han logrado esta estabilidad porque progresivamente han sido capaces de adaptarse a una fuente cambiante de los recursos econmicos, necesarios para la produccin de conocimientos. A principios del siglo XX, ste pas se atrevi a probar diferentes tipos de opciones para el financiamiento de la investigacin. Es as como en principio crearon la oficina cientfica gubernamental, similar a las oficinas gubernamentales europeas, perseguan a travs de relaciones interdisciplinarias resolver problemas especficos, pero no tuvieron el arraigo necesario dentro de la comunidad cientfica, debido a que no podan actuar en el rea de la investigacin bsica y no podan atender las necesidades de las nuevas disciplinas emergentes. En segunda instancia, pasaron por la creacin de institutos de investigacin con financiamiento privado, pero con el tiempo se convirti en una especie de oficina gubernamental no obstaculizada por el gobierno. Todo este proceso de diversificacin del origen del financiamiento, no sustituyo ni impidi que la investigacin cientfica siguiera teniendo en las universidades un espacio de desarrollo importante. En la educacin superior norte americana, estos procesos se daban de manera simultanea. La tradicin y la preparacin de los recursos humanos dentro de las universidades inclin la balanza del destino de los fondos para la investigacin hacia stas de manera prioritaria. Con un apoyo bsicamente privado, durante la primera parte del siglo XX, las universidades se convirtieron en los motores de la ciencia de los Estados Unidos. A partir de la segunda guerra mundial hubo en el sistema Norte Americano un cambio en el origen de los fondos para la investigacin, es as como para la segunda parte de ese siglo, durante la guerra, la participacin en la defensa nacional origin un cambio en el patronazgo del financiamiento en la educacin, de fuentes privadas a fuentes pblicas. En la actualidad los fondos federales para la investigacin han disminuido y a la cabeza de las fuentes de financiamiento vuelven a estar las instituciones mismas, los gobiernos estatales y locales, y la industria como el tercer patrocinador.
A travs de otras investigaciones en el rea de la educacin superior comparada en el mundo, Burton Clark, dirigi un estudio en Europa por cinco aos, donde seleccion la experiencia de cinco universidades europeas, que al verse sometidas a fuertes presiones provenientes de su entorno, tuvieron que transformar su organizacin y sus estructuras, en funcin de las exigencias de un cuerpo estudiantil cada vez mayor y diversificado, una economa ms abierta y competitiva basada cada vez ms en la utilizacin de ciencia y tecnologa, que obliga a una formacin o perfil de egresos diferentes. Todo esto dentro de una realidad restrictiva en lo referente a las fuentes gubernamentales de financiamiento para las instituciones de educacin superior. En el estudio qued demostrado, que las transformaciones experimentadas por estas instituciones no slo implicaron cambios en las estructuras de organizacin y en la cultura de trabajo de sus comunidades acadmicas, sino tambin, en la necesidad que hubo de vincularse a los sectores productivos y a su entrono, adems de ser ms autnomas al buscar fuentes alternas de financiamiento lo que disminuyo su dependencia del gobierno . (7) El profesor Clark determina una serie de caractersticas comunes en estas universidades, que ayudan en conjunto a definirlas como universidades innovadoras. Una de ellas es la relacionada a la diversificacin del financiamiento. El autor afirma que .para disear un carcter orientado al cambio, por lo general, una universidad requiere mayores recursos financieros y en particular necesita de fondos discrecionales . El expandir la base financiera se convierte en fundamental. Reconocen la dificultad en cuanto a la disminucin de los aportes estatales y los tiempos de entrega, buscan fuentes alternas de financiamiento. Buscan donativos o convenios, establecen ms relaciones con los gobiernos locales, y amplan sus relaciones con la industria privada. Segn el mismo autor, el slo proceso de buscar fondos financieros adicionales provoca en las universidades innovadoras un aprendizaje ms rpido ya que el dinero proveniente de diferentes fuentes, aumenta la movilidad del sistema u organizacin, sin que esta tenga que esperar por las respuestas usualmente lentas de los entes centrales de financiacin. Una base diversificada de fondos aumenta la capacidad de la universidad para tomar decisiones, pues al incrementar su portafolio de flujo de ingresos aumentan todos los recursos, de manera que la universidad tiene mayor flexibilidad y un posible fondo financiero a manera de ahorro, que le permite utilizar ese dinero cuando se proponga acciones innovadoras. De esta manera las universidades pueden utilizar un subsidio cruzado, dependiendo de las necesidades que tengan los diferentes entes que la conforman. En Latino Amrica, los modelos de asignaciones presupuestarias para las universidades han obedecido al modelo Negociado. Esta forma de asignacin responde directamente al compromiso estatal con la educacin superior. El mismo, consiste en un incremento anual basado en los presupuestos asignados en los aos anteriores. Pocos pases toman en cuenta otros modelos de asignacin con base a criterios ms sofisticados como los de insumo, los de resultados o los de calidad. En el modelo negociado
actualmente vigente en los pases latinoamericanos, adems de las asignaciones por parte del gobierno, se intentan algunas otras formas de financiamiento como recursos pblicos adicionales, recursos de origen privados, recursos por la cooperacin internacional. GESTIN La Declaracin Mundial sobre Educacin Superior en el Siglo XXI : Visin y Accin.(11) , establece en su artculo : Reforzar la gestin y el financiamiento de la Educacin Superior, y especifica que: La gestin y el financiamiento de la enseanza superior exige la elaboracin de capacidades y estrategias apropiadas de planificacin y anlisis de polticas, basadas en la cooperacin establecidas entre los establecimientos de enseanza superior y los organismos nacionales de planificacin y coordinacin con el fin de garantizar una gestin debidamente racionalizada y una utilizacin sana de los recursos. Contina diciendo que las IDS, deberan: ...adoptar prcticas de gestin con una perspectiva de futuro que responda a las necesidades de sus entornos. El objetivo ltimo de la gestin y segn el mismo documento, debera ser: El cumplimiento ptimo de la misin institucional asegurando una enseanza, formacin, e investigacin de alta calidad, y prestando servicios a la comunidad.. . Es evidente el planteamiento subyacente, de que la gestin no debe limitarse a los aspectos de financiacin y manejo de los dineros de manera exclusiva, sino que adems, debe considerarse la gestin de las funciones universitarias como estratgica. El Programa de mejoramiento de la gestin y el financiamiento para las instituciones Educacin Superior, perteneciente al Plan de Accin para la Transformacin de la Educacin Superior en Amrica Latina y el Caribe establece (12) ...que para alcanzar los objetivos de pertinencia, calidad y equidad que se propone en el plan como objetivo general, habr que mejorar significativamente la capacidad de gestin y el nivel de financiamiento de las IES. . De igual manera queda claro que el concepto de gestin y sobre todo en las IES complejas, como es el caso de nuestras universidades autnomas nacionales, no solo debe abarcar la dimensin administrativa tradicional, sino tambin las dimensiones de gobierno y acadmica, dejando sentado que la gestin, no solo se refiere a los aspectos del financiamiento sino adems, a la gerencia efectiva del escaso recurso econmico que se nos asigna en las reas de desarrollo fundamentales de nuestra actividad, como lo son: la docencia, la investigacin y la extensin universitaria. En otras palabras, hay que aprender a gestionar las funciones bsicas de la universidad autnoma. Las lneas de accin estratgica propuesta por el Plan, sugieren entre otras, cosas que se deber introducir nuevas tcnicas de administracin, que
incrementen la racionalidad en la toma de decisiones, incluyendo la elaboracin de presupuestos, asignacin de recursos y estados de ejecucin, para aumentar la transparencia y el control de gestin. As mismo se propone elaborar nuevos sistemas de gestin y establecer una accin permanente de formacin y capacitacin intensiva de directivos y administradores para contribuir a la implantacin de prcticas giles y transparentes. El tema de la Gestin y el Financiamiento en la educacin superior, es abordado generalmente de manera conjunta en la literatura revisada. Esta relacin y para el anlisis, es favorable, ya que indudablemente los dos temas deben ir de la mano en el ejercicio administrativo de nuestras universidades. Las conferencias regionales de la UNESCO, acerca de la Educacin Superior para el siglo XXI, coinciden en destacar las obligaciones del Estado hacia la educacin en general y hacia la educacin superior en particular. Los gobiernos deben garantizar el cumplimiento del derecho a la educacin... deben asumir la responsabilidad de su financiacin en el marco de las condiciones y exigencias propias de cada sistema educativo Plan de Accin, La Habana (1998). El resumen ejecutivo del documento de poltica para el cambio y desarrollo en la educacin superior, de la UNESCO, cuando habla de las tendencias de la educacin superior expresa en su aparte nmero 9 lo siguiente: Las instituciones de educacin superior deben mejorar su gestin y utilizar de manera eficaz los recursos humanos materiales de que disponen, lo que es una manera de rendir cuentas a la sociedad El Plan de Accin para la transformacin de la Educacin Superior en Amrica Latina y el Caribe, CRESALC/PLAN 98. , establece como objetivo general lo siguiente: Lograr una transformacin profunda de la educacin superior en Amrica Latina y el Caribe, para que se convierta en promotora eficaz de una cultura de paz, sobre la base de un desarrollo humano fundado en la justicia, la equidad, la democracia y la libertad, mejorando al mismo tiempo la pertinencia y la calidad de sus funciones de docencia, investigacin y extensin, ofreciendo igualdad de oportunidades a todas las personas a travs de una educacin permanente y sin fronteras, donde el mrito sea el criterio bsico para el acceso, en el marco de una nueva concepcin de la cooperacin regional e internacional. Para el cumplimiento de este objetivo y en lo referente al mejoramiento de la pertinencia y la calidad de las funciones universitarias a travs de la gestin, mismo plan de accin establece en uno de sus objetivos especficos lo siguiente: Contribuir a transformar y mejorar, a nivel institucional, nacional, subregional y regional, en todas las funciones y reas de actividad de la educacin superior, las concepciones, metodologa y
practicas referentes a : 1- La pertinencia social de la educacin superior. 2- la calidad evaluacin y acreditacin. 3- la gestin y el financiamiento. 4- el conocimiento y uso de las nuevas tecnologas de informacin y comunicacin. 5- la cooperacin internacional. Despus de haber revisado alguna literatura en referencia a la gestin, se puede deducir que existe acuerdo en que el Estado debe seguir asumiendo la responsabilidad de la financiacin de la educacin superior pblica. Pero que por otro lado, la universidad debe buscar fuentes alternativas de financiamiento y sobre todo debe implantar sistemas de direccin que logren optimizar los escasos recursos que se nos otorgan, esto no solo se logra administrando correctamente los presupuestos, sino fomentando sistemas de direccin para la administracin de las funciones bsicas universitarias. La gestin universitaria es elemento fundamental para lograr la excelencia acadmica, es el producto de la interaccin del componente docente expresado en la pertinencia y adecuacin del egresado con respecto al desafo que supone el logro del desarrollo sustentable en un contexto internacional marcado por la globalidad y la fragmentacin socia. En lo que respecta a los elementos tericos conceptuales que puedan servir de fundamentacin al proceso de planificacin, de la Educacin Superior en trmites de excelencia educativa se proponen las siguientes consideraciones: El proceso de Planificacin de la Educacin Superior, entendido como tecnologa de gestin universitaria, debe considerar el modelo organizacional apropiado que permita pulsar la excelencia acadmica en trminos de participacin activa, basado en una estrategia comunicacional integradora de los distintos intereses que entran en juego en el proceso educativo. Se desprende de la cita anterior, la necesidad de involucrar al proceso planificador la gestin universitaria como tecnologa apropiada para garantizar la excelencia acadmica, La gestin de las funciones bsicas universitaria, entre ella por supuesto la investigacin o produccin de conocimientos es fundamental para lograr objetivos acadmicos de excelencia. La bsqueda de modelos de gestin exitosa y segn Llanos-De La Hoz, (13), debe entenderse dentro del concepto de planificacin y de gerencia estratgica participativa, como la necesidad de aprovechar al mximo a nivel interno y externo las fortalezas y oportunidades respectivamente, y en forma simultanea lograr la superacin, equilibrio o neutralidad de las restricciones internas y las amenazas externas . Esta propuesta parte del principio de reconocernos internamente como instituciones. Poseemos fortalezas sobre todo de tipo democrtica, que son las que deben conducir la elaboracin de sistemas de gestin adaptados a nuestras necesidades y a nuestra misin. La produccin de conocimientos y su relacin con el mundo empresarial El tema de la produccin de conocimientos est relacionado directamente con el financiamiento y la gestin, de las universidades a nivel mundial.
La existencia de capital de riesgo es un aspecto crtico y por supuesto su existencia no est sujeta a legislacin gubernamental. Este tipo de capital es escaso en Europa y en el resto del mundo, comparado con el que existe en los Estados Unidos, cuya diversidad incluye a personas adineradas capaces de arriesgar capital en una buena idea.
El aspecto ms importante es el sistema universitario de ese pas. Universidades pblicas y privadas que son capaces de competir libremente en un ambiente en el cual las facultades son altamente mviles y Departamentos fuertes pueden surgir y declinar rpidamente, de acuerdo a la calidad de su produccin. El sistema est siempre preparado para tomar riesgos en personas jvenes y talentosas y es en s altamente empresarial.
En otros pases existen esfuerzos y como lo describe el mismo autor, en emular esta relacin universidad empresa de los Estados Unidos. Es as como basado en la legislacin de este pas, Japn aspira a promover la transferencia tecnolgica desde las universidades y laboratorios gubernamentales al sector comercial, que podr obtener patentes exclusivas conjuntamente con los asociados. De la experiencia mundial y en lo referente a la transferencia de tecnologa de la educacin superior a la pequea y mediana industria, Vessuri ( 15), afirma que existen una serie de elementos importantes para que esta relacin se de con xito, entre estos estn:
Crear conciencia y despertar el inters entre las empresas Fomentar la conciencia dentro de las instituciones de Educacin Superior, respecto al sector cliente, ya sean PYMES o empresas grandes, disminuyendo las barreras entre las dos culturas: acadmica y empresarial. Ayudar a las empresas clientes a articular los problemas que las universidades debieran ayudar a resolver.
Se puede sealar al respecto, que en nuestros pases latinoamericanos nuestras universidades se dedican con mayor nfasis a la docencia que a la investigacin. Este fenmeno se ha incrementado an ms despus de los aos 70, cuando el fenmeno de la masificacin de la educacin superior impuls la creacin de innumerables universidades privadas, que poco o nada tienen que aportar a la investigacin. Por otro lado, el tipo de investigacin realizada en las universidades tradicionales o estatales, ha carecido de creatividad y aplicabilidad en nuestra realidad y bsicamente se ha mantenido en la repeticin de investigaciones internacionales que se realizan en nuestros pases. En Venezuela, las iniciativas de relaciones con el mundo empresarial han asumido dos formas fundamentalmente. Primera, la creacin de parques tecnolgicos y en segunda instancia la creacin de fundaciones.
Estas iniciativas en nuestro pas, han encontrado dificultades en algunas oportunidades imposibles de superar. Existen tres elementos que deben confluir para estimular la relacin entre el sector privado y la universidad. Una de ella es que las universidades deben tener lneas de investigacin claras y atractivas al sector industrial. Esta caracterstica se encuentra en algunas de nuestras universidades, y especficamente en Facultades con tradicin investigativa en las cuales la funcin de investigacin es su razn de ser. Sin embargo, por la falta de promocin de lo bueno que hacemos y a la falta de pertinencia de las investigaciones que obedece ms a las necesidades particulares del investigador que a las necesidades reales de la sociedad, esta caracterstica no ha sido lo suficientemente explotada. Otra circunstancia necesaria que debe estar presente para esta relacin, es que debe haber por el lado del sector privado inters en la investigacin que venga de las universidades, pero realmente, esa caracterstica endogmica, de claustro universitario que refleja mucho como hemos actuado de cara a la sociedad, no ha permitido jams desarrollar una relacin productiva y ms an de confianza con la industria privada. Por ltimo, el financiamiento aparece nuevamente como un fantasma. Se necesita de capitales de riesgo que quieran invertir en investigacin, pero en un pas que ofrece tan pocas garantas legales y en donde es tan difcil planificar a largo plazo, es difcil lograr que alguien quiera hacerlo. Sin embargo, a pesar de estas dificultades se han desarrollado a lo largo del pas algunos parques tecnolgicos con cierto grado de xito, que han contribuido a estrechar lazos entre ambos sectores. De igual manera existen fundaciones como por ejemplo la Fundacin U.C.V., que utilizando la capacidad instalada de la Central en lo referente a laboratorios y sobre todo en recursos humanos, ha podido hasta cierto punto, crear empresas de asociacin estratgica con el sector privado que hasta los momentos son un primer paso positivo hacia esta integracin. Existen autores nacionales que definen la educacin superior desde una perspectiva asociada al mundo del conocimiento, es as como Lovera, Navarro y Cortazar (16), expresan que: nuestro pas requiere contar con un sistema de educacin superior, ciencia y tecnologa, slido y capaz de interrelacionarse con el mundo empresarial, de dar respuesta a las necesidades econmicas, sociales, culturales, cientficas y tecnolgicas del momento; preservar y potenciar las capacidades de produccin, adaptacin y asimilacin del conocimiento propio y ajeno; formar recursos humanos capaces de llevar a cabo esa tarea, a la vez de difundir en la sociedad sus hallazgos y habilidades, as como una cultura proclive a fortalecer la clave del proceso econmico, social actual: el cultivo y el desarrollo del conocimiento . Esta relacin con el mundo empresarial y a la vista de la aparicin de otros entes productores de conocimiento en el mundo, se hace de vital importancia si nuestra universidad pretende mantenerse en la palestra de la produccin de
conocimientos pertinentes, no slo, para nuestra poblacin y para el mejoramiento de la calidad de vida del venezolano, sino adems para contribuir de manera efectiva al desarrollo cientfico y tecnolgico de la nacin. Las estrategias venezolanas El documento de Polticas y Estrategias para el desarrollo de la Educacin Superior en Venezuela, publicado en diciembre del 2001, por el Ministerio de Educacin Cultura y Deportes, recoge las lneas de accin para la transformacin de la Educacin Superior del pas.(17). El documento parte entre otras cosas, definiendo en trminos generales la misin de las instituciones de educacin superior en el pas, cuando dice que las mismas tienen como misin la creacin, conservacin, distribucin, transformacin, transferencia y uso del conocimiento, a los fines de desarrollar el talento creador, formar profesionales y contribuir con el desarrollo cientfico, tecnolgico, intelectual y espiritual de la sociedad de la que forman parte . Queda definida de manera clara la importancia que el documento y por ende el gobierno a travs del Ministerio, le da a la produccin de conocimientos. No slo expresa que las instituciones de educacin superior deben producir conocimientos, sino adems son responsables segn lo expresado, de conservarlo, distribuirlo, transferirlo y usarlo. En el mismo tono Fuenmayor (18), director de la OPSU, expresa en el documento Proposiciones para la nueva Ley de Universidades , que la produccin de conocimientos sera la actividad o funcin fundamental de esta parte del sistema de educacin superior, que adems formara investigadores, y profesionales del mas alto nivel . Esta posicin coincide con la expresada por el documento de polticas del Ministerio de Educacin, en referencia de la necesidad de asumir dentro del paradigma de la sociedad del conocimiento, la investigacin como pilar fundamental de la misin institucional de por lo menos nuestra universidades autnomas. Adicionalmente al establecimiento de la misin, el documento de polticas y estrategias y coincidiendo con otros autores en la caracterizacin de nuestro sistema de educacin superior, cuando habla de las caractersticas actuales del mismo, como lo son la masificacin, la diversificacin y la heterogeneidad, agrega a ellas otras caractersticas relacionadas a la produccin de conocimiento que vale la pena destacar. Primero, establece que ha habido la configuracin de una comunidad cientfica vinculada de manera especial a las universidades autnomas y al IVIC, a cuyo estmulo y promocin han contribuido varios programas extra e intra universitarios. Segundo, ha habido una generacin de conocimientos y tecnologas alternativas que constituyen un valioso aporte a la pequea y mediana industria, a las instancias gubernamentales, a los centros de salud y educacin.
A pesar de estos aportes y del avance que han significado para el pas las universidades nacionales, todava hoy por hoy, y segn el mismo documento carecemos de un verdadero sistema de educacin superior. Este es definido como: un conjunto multi-institucional cuyo desarrollo se ha producido de manera desarticulada y fragmentaria, con grandes problemas que han ido acumulndose durante su formacin y desarrollo y que no lo definen como un sistema o subsistema, con estructura orgnicamente establecidas y canales de vinculacin apropiados . (Documento de polticas y estrategias del Ministerios de Educacin Cultura y Deportes). Igualmente y habiendo hecho un diagnstico general de las caractersticas de nuestra educacin superior, este documento seala algunas reas crticas, en cuya solucin ellos confan afrontar los desafos pendientes. Entre estas reas encontramos una que va dirigida especficamente a la creacin y fortalecimiento del desarrollo de condiciones propicias para la produccin de conocimientos asociadas a las ventajas competitivas de la economa venezolana. Determina la importancia de la formacin integral de cientficos, convierte a las instituciones de educacin superior en actores principales para la ejecucin de polticas en los mbitos productivos, cientficos y tecnolgicos. Para esto y como parte de las mismas estrategias el documento establece una necesaria reorganizacin de las instituciones de educacin superior, las cuales deben obedecer a nuevas estructuras organizativas ms flexibles que permitan no slo mejorar la eficiencia y la calidad de las mismas, sino tambin optimizar los recursos financieros a travs de una gestin ms transparentes por parte de las instituciones y un rendimiento de cuentas cnsono con la encomiable labor que se nos asigna. Este es un documento de polticas nacionales para el sector. En la poltica nmero dos Elevar la calidad acadmica de las instituciones y mejorar su eficiencia institucional , se determina que hay que promover en las universidades el fortalecimiento y ampliacin de posgrados acadmicos, especialmente de nivel doctoral, vinculados con la investigacin y la extensin. El nfasis en los estudios avanzados sustentados en la investigacin de alto nivel, debera ser el norte de aquellas universidades que han acumulado experiencias valiosas y que, en consecuencia, tienen fortalezas en estas reas. Igualmente establece dentro de esta misma poltica, la necesidad de promover, apoyar la creacin y el fortalecimiento de unidades de investigacin que se vinculen directamente con los posgrados acadmicos y el establecimiento de redes y alianzas que permitan tanto la comunicacin, el intercambio y la cooperacin de los profesores con sus homlogos nacionales e internacionales. Igualmente propone disear planes y programas orientados a la investigacin aplicada en los institutos Universitarios de Tecnologa y los colegios universitarios, como parte del que hacer de profesores y estudiantes. En la poltica nmero 5, se propone igualmente, promover las iniciativas de produccin por parte de docentes y alumnos de las (IDS), en reas
tecnolgicas prioritarias, mediante la constitucin de pequeas y medianas empresas. Todos estos elementos se encuentran expresamente redactados en la propuesta gubernamental. Pero desgraciadamente no se dice como, ni quin va a proveer los costos. Deducimos de la lectura general del mismo, que hay una disposicin por parte del gobierno a proveerlos, pero precisamente esto es lo que a travs de toda la revisin que hemos realizado, se pone en duda. La nueva propuesta gubernamental de polticas pblicas para el sector de la educacin superior venezolana, no estimula ni directa ni indirectamente polticas claras que apuntalen la necesidad de abrir nuevas e innovadoras vas alternas de financiamiento, ni para la educacin superior en general ni mucho menos para la produccin de conocimientos y procesos de investigacin nacional hecha desde las universidades. El documento establece a manera de declaracin de principios, que la formacin de los recursos humanos capacitados es de vital importancia para el pas, y que ms que el valor econmico del conocimiento, se debe tomar en cuenta su valor social, cultural, colectivo e individual, expresado en la necesidad de desarrollar capacidades que tienen los seres humanos para aprender, crear, innovar y comunicar lo aprendido en beneficio de la sociedad. El Estado venezolano lejos de disminuir su responsabilidad para con la educacin, la salud y el desarrollo social, ha de incrementar sus inversiones en estas reas . Documento de Polticas. (17). Entre los pases latinoamericanos que utilizan ms de dos formulas para su financiamiento estn: Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Mxico, Panam, Per, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, en la mayora de los casos, el peso que tienen los ingresos adicionales distintos a los aportes del Estado como puede ser la venta de servicios, colegiaturas, e ingresos sobre el patrimonio son poco significativos en la estructura de gastos. Venezuela, es dentro de los pases latinoamericanos uno de los que ms recursos destinan proporcionalmente a la educacin superior. Esto lo reporta Slivia Salvato (19), en un estudio comparativo de varios pases latinoamericanos. Sin embargo dentro del anlisis del destino que estos recursos tienen, surge como una interrogante la falta de informacin acerca de la composicin y destino del gasto universitario. La misma autora en una investigacin realizada desde el IESA, y que aborda la distribucin programtica del presupuesto universitario de varias universidades del pas, y en especial para los programas de enseanza, investigacin y proteccin socioeconmica, muestra los siguientes datos: El programa de enseanza que concentra los recursos destinados a financiar acciones correspondientes a una de las misiones fundamentales de las (IDS), presenta en el periodo analizado una tendencia decreciente en su participacin en el presupuesto de la universidad al pasar de 37% en 1985 a 27% en 1992.
El desarrollo de la investigacin cientfica es de vital importancia para el crecimiento socio- econmico de las naciones. La produccin de conocimientos en el mundo actual, no es una exclusiva de las instituciones de educacin superior. La definicin actualizada de una nueva misin de la educacin superior, ms vinculada a las necesidades de nuestras sociedades y al apoyo a las economas nacionales, es de vital importancia. Cada vez ms se hace necesario el vnculo universidad empresa, esto en funcin de una mayor pertinencia de nuestras investigaciones y de un vnculo estrecho con las necesidades de desarrollo de nuestros pases. El Estado debe en nuestros pases latinoamericanos, continuar siendo el principal mecenas de la actividad de investigacin cientfica. Es urgente, el establecimiento de nuevas formas de financiamiento para la investigacin, hecha en las instituciones de educacin superior. Es de vital importancia para nuestras universidades, el desarrollo de nuevas y efectivas formas de gestin universitaria. El documento de polticas y estrategias para la educacin superior venezolana, no reconoce la importancia, ni establece como una prioridad, la necesidad de desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento para la educacin superior venezolana. Es de vital importancia para el desarrollo, para la pertinencia y para el financiamiento de la produccin de conocimientos que provenga de las instituciones de educacin superior, el establecer vnculos estrechos con el mundo empresarial venezolano.
También podría gustarte
- Renovar La Esperanza Og MandinoDocumento69 páginasRenovar La Esperanza Og MandinoGaspar Morales100% (2)
- Fisioterapia Del Aparato LocomotorDocumento4 páginasFisioterapia Del Aparato LocomotoririnaplaAún no hay calificaciones
- DID TEMA 1º La PedagogíaDocumento14 páginasDID TEMA 1º La PedagogíajacintonpAún no hay calificaciones
- Permiso de Partenidad en FinlandiaDocumento3 páginasPermiso de Partenidad en FinlandiaLoreto CerdáAún no hay calificaciones
- Tecnicas de Conocimiento Personal e Interpersonal 1Documento11 páginasTecnicas de Conocimiento Personal e Interpersonal 1Roxana Navarrete0% (1)
- Guia Metodologica 9. Grado (Tomo 1)Documento212 páginasGuia Metodologica 9. Grado (Tomo 1)Juan Carlos100% (1)
- Manual Tarifario SOAT 2021Documento124 páginasManual Tarifario SOAT 2021Kelly Ochoa OspinaAún no hay calificaciones
- Los Jesuitas en América LatinaDocumento10 páginasLos Jesuitas en América LatinaMarcelo GastaldiAún no hay calificaciones
- Aprendo en Casa 12 Al 17 de JulioDocumento5 páginasAprendo en Casa 12 Al 17 de JulioLaRepublica DigitalAún no hay calificaciones
- Libro Santillana Vale SaberDocumento2 páginasLibro Santillana Vale SaberMáximo GalvánAún no hay calificaciones
- 7 Mo Ejercitacion 1Documento8 páginas7 Mo Ejercitacion 1Olga María Herrera ScullAún no hay calificaciones
- DatalabUC - Modulo de Registro de DatosDocumento179 páginasDatalabUC - Modulo de Registro de DatosAguevara29Aún no hay calificaciones
- Análisis Jurisprudencial Sentencia T-530 - 11Documento6 páginasAnálisis Jurisprudencial Sentencia T-530 - 11Elena Melendez Tapias100% (1)
- Procesamiento de Minerales en OroDocumento22 páginasProcesamiento de Minerales en Oroslipkbeto100% (1)
- ACTIVIDADESDocumento8 páginasACTIVIDADEScatalina rubianoAún no hay calificaciones
- Norma Oficial Mexicana Nom-168-Ssa1-1998, Del Expediente ClinicoDocumento22 páginasNorma Oficial Mexicana Nom-168-Ssa1-1998, Del Expediente Clinicolaugoo100% (2)
- Reglamento Pasajes y ViaticosDocumento35 páginasReglamento Pasajes y ViaticosAnonymous M6IbAyfrAún no hay calificaciones
- Apuntes Lógica JurídicaDocumento7 páginasApuntes Lógica JurídicaYuriko Elizabeth Gomez BecerraAún no hay calificaciones
- Resumen de Ponencia-Angelica VillalbaDocumento2 páginasResumen de Ponencia-Angelica Villalbaangelica villalbaAún no hay calificaciones
- Sindrome de WernerDocumento2 páginasSindrome de WernerAlison Andrea Bernal0% (1)
- Antonio Manuel LopezDocumento13 páginasAntonio Manuel LopezAntonio Manuel Valadés HurtadoAún no hay calificaciones
- 41Signos-de-Puntuación PDF PDF - RemovedDocumento17 páginas41Signos-de-Puntuación PDF PDF - RemovedMaría Pilar GonzálezAún no hay calificaciones
- Base Jurisdiccional Del Impuesto Predial Exoneracion y Dedución - Grupo 1Documento39 páginasBase Jurisdiccional Del Impuesto Predial Exoneracion y Dedución - Grupo 1Kyou AuditoreAún no hay calificaciones
- Sesión 15 Rectas y SegmentosDocumento3 páginasSesión 15 Rectas y SegmentosLibertadCubaPotocinoAún no hay calificaciones
- Titulo: Embarazada A Los 15 NarraciónDocumento10 páginasTitulo: Embarazada A Los 15 NarraciónAnarrosa NuesiAún no hay calificaciones
- 3-Evaluacion Mision RibasDocumento28 páginas3-Evaluacion Mision Ribasjuanpablo2283100% (2)
- Parcial Simulacion 2Documento12 páginasParcial Simulacion 2marcelaAún no hay calificaciones
- Tarea 2 Historia Del Derecho y de Las Ideas PoliticasDocumento9 páginasTarea 2 Historia Del Derecho y de Las Ideas PoliticasYeo Rodrigez FdezAún no hay calificaciones
- EIA-Sd YARINACOCHA Cap 4 Linea Base Del ProyectoDocumento137 páginasEIA-Sd YARINACOCHA Cap 4 Linea Base Del Proyectojaneci90Aún no hay calificaciones
- La Criminalística Hoy. Indicios. Año 1. Volumen 1Documento64 páginasLa Criminalística Hoy. Indicios. Año 1. Volumen 1indicios100% (8)