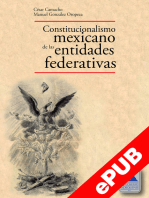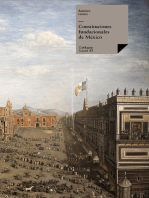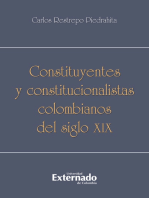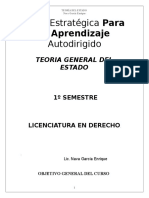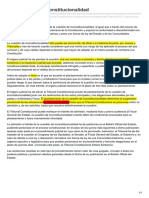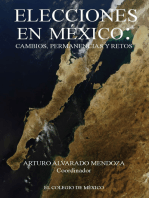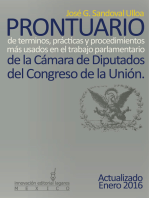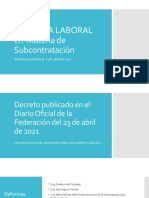Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Arrioja Vizcaíno Federalimo Fiscal
Arrioja Vizcaíno Federalimo Fiscal
Cargado por
Juan Manuel Miguel CalderònTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Arrioja Vizcaíno Federalimo Fiscal
Arrioja Vizcaíno Federalimo Fiscal
Cargado por
Juan Manuel Miguel CalderònCopyright:
Formatos disponibles
Adolfo Arrioja Vizcano
EL FEDERALISMO
MEXICANO HACIA
EL SIGLO XXI
Coleccin Ensayos Jurdicos
EDITORIAL THEMIS
Impreso en Mxico
Primera edicin, marzo de 1999
Derechos reservados conforme a la Ley por:
Adolfo Arrioja Vizcano
Alejandro Dumas No. 331
Colonia Chapultepec Polanco
I Delegacin Miguel Hidalgo
- .. ,/, ' '[1. 2}}) 11560 Mxico, D.F.
-.A ~ t . _.0 V !lo i '5_.
OQUIS. 261 .. 5
ECHA QI lIt> ICf ~ Copyright
ROCED. kort-pr \)
RECIO S ~ 8 Q 100
Printed in Mexico
EDITORIAL THEMIS, S.A. DE C.V.
Patritismo 889 P.B.
Col. Mixcoac
Mxico, 03910, D.F.
ISBN-968-454-771-4
"Esta obra, Seor, que se confiar a vuestras luces y a vuestra provisin, forma
desde este da la poca uen turosa de las glorias de la Patria. Emancipados de
nuestros ya impotentes opresores, hemos salido de la ignominia y de la
esclavitud para elevarnos al alto rango de las potencias libres, independientes y
soberanas. La confianza en el Gobierno, cimentada por la voluntad nacional
y explicada por los mandatarios del pueblo, segar para siempre el anchuroso
abismo de las revoluciones. La experiencia dolorosa de los males que pasaron y
la grata perspectiua de los bienes que se esperan bajo las garantas
constitucionales, todo, Seor, nos promete que vuestras benficas intenciones
sern cumplidas, y la Repblica, feliz, respetada y poderosa."
GUADALUPE VICTORIA
Primer Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos.
Indice General
Pgina
Antecedentes del Autor... XI
Publicaciones en Materia Fiscal, Constitucional y Administrativa ..... XIII
Palabras del Autor. ........ XV
PRIMERA PARTE-El ESTADO FEDERAL 1
CAPITULO 1 - El Estado Federal
1. CONCEPTO. 2. SOBERANIA UNICAO SOBERANIADIVIDIDA?
3. LANECESIDAD DE UNACONSTITUCION POLlTICA. 4. ELPRIN-
CIPIO DE LAS FACULTADES IMPLlCITAS. 5. LA DlVISION DE
PODERES. 6. LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL. 7. EL
FEDERALISMO FISCAL. 8. LA CONFlGURACION HISTORICA DEL
ESTADO FEDERAL: CONCENTRACION VERSUS DESCONCEN-
TRACION. 9. LA NATURALEZA JURIDICA DEL ESTADO FEDE-
RAL. 10. LAREPUBLlCADE LASLEYES. 3
CAPITULO 2 - El Entorno Histrico
1. JUSTlFICACION. 2. ELPLANDE IGUAlA YLOS TRATADOS DE
CORDOBA. 3. EL REGLAMENTO POLlTlCO PROVISIONAL DEL
IMPERIO MEXICANO. 4. "LA CORTE DE LOS ILUSOS." 5 EL
"PLAN" DE CASA MATA. 6. EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA FE-
DERACION: Independencia y Soberania; Federalismo; Divisin de
Poderes; Poder legislativo; Poder Ejecutivo; Poder Judicial; Limi-
taciones al Gobierno Particular de los Estados; La Libertad de Im-
prenta; Comentario floa" 7. lA PRESiDENCIA DE DON GUADA-
LUPE VICTQRIA(1824-l829): 1825. Congreso Inactivo y Logias
Hiperactivas; Politica Exterior: EICanainodle Saota Fe yel Tratado
VII
VIII ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Pgina
Caretas; 1827. Ley Federal de Expulsin de los Espaoles. Un Cura
Apellidado Arenas; 1828. El Motn de La Acordada y la Ruptura del
Orden Constitucional; DonGuadalupeVictoria. 8. EL FIN DE LARE-
PUBLICA FEDERAL: La Presidencia de Vicente Guerrero o lo que Mal
Empieza Peor Acaba; La Administracin de Alamn (1830-1831) o el
Mal que Pueden Hacer los Hombres de Bien; El Interinato de Gmez
Pedraza o la Sabidura de Aquello que Dice que todo debe Cambiar
para Venir a Quedar Igual; El Gobierno Liberal de 1833 o la Primera
Llamada a la Guerra de Reforma; El Fin de la Repblica Federal.
9. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LAPRIMERA REPUBUCA FE-
DERAL. 51
CAPITULO 3 - Los Antecedentes: La Constitucin
de los Estados Unidos de Amrica y la Constitucin
Espaola de Cdiz
l. JUSTIFICACION. 2. LACONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNI-
DOS DE AMERICA: Antecedentes; Poder Legislativo; Poder Ejecuti-
vo; Poder Judicial. El Fortalecimiento de la Unin; Los Estados y la
Nacin; La Declaracin de Derechos; Comentarios Finales. 3. LA
CONSTITUCION ESPAOLA DE CADIZ: Los Antecedentes. Cmo
Repartir el Tiempo Presidiendo Corridas de Toros y el Tribunal de la
Santa Inquisicin; Las Cortes de Cdiz. Un Poblano Persa y un Domi-
nico Indignado por los Delirios Constitucionales; Contenido de la
Constitucin de Cdiz. La Supremaca del Poder Legislativo sin Prin-
cipios de Gobernabilidad; Las Diputaciones Provinciales. Una In-
fluencia Indirecta en los Origenes del Federalismo Mexicano; Comen-
tarios Finales. Otro Exabrupto del Inevitable seor Alamn. 181
CAPITULO 4 - El Congreso Constituyente
l. ANTECEDENTES. 2. EL PERFIL DE LOS CONSTITUYENTES:
Juan Bautista Morales (1788-1836); Francisco Garcia Salinas
(1786-1841); Carlos Maria de Bustamante (1774- 1848); Manuel
Crescencio Rejn (1799-1849); Juan Jos Espinosa de los Monte-
ros (1768-1840); Jos Mara Becerra (1784-1854); Juan de Dios
Caedo (1786-1850); Valentn Gmez Faras (1781-1858); Prisci-
liano Snchez (1783-1826); Rafael Mangino y Mendivil (1788-
1837); Juan Cayetano Gmez de Portugal (1783-1850); Jos Mi-
guel Guridi y Alcocer (1763-1828); Lorenzo de Zavala (1788-1836);
Jos Miguel Nepomuceno Ramos Arizpe (1775-1843); Jos Servando
de Santa Teresa de Mier. Noriega y Guerra (1763-1827). 3. ACTUM
EST DE REPUBUCA. 4. LA LIBERTAD DE IMPRENrA. 5. LAINTO-
LERANCIA REUGIOSA. 6. DIVl810N DE PODERES. 7. LOS ORIGE-
NES DEL FEDERALISMO fiSCAL_ 8. LOS ECOS DEL TEMPLO
DE SAN PEDRO Y SAN PABLO..................................................... 235
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
CAPITULO 5. - La Constitucin de 1824
1. LAS CUESTIONES PENDIENTES. 2. LAS GARANTlAS INDIVI-
DUALES: Prohibicin de Arrestos Arbitrarios; Derecho de Propie-
dad Privada; Justicia Penal; Tribunales Especiales e Irretroactivi-
dad de las Leyes; Garanta de Legalidad. 3. LAS RELACIONES
ENTRE LAFEDERACION y LOS ESTADOS. 4. ELCONTROL DE LA
CONSTITUCIONALIDAD. 5. LOS PROCESOS ELECTORALES. 6. LA
REPUBLICA FELIZ .
SEGUNDA PARTE-EL NUEVO FEDERALISMO HACIA
EL SIGLO XXI
CAPITULO 6. - La Reforma Electoral
IX
Pgina
329
357
1. PALABRAS DE UN CIUDADANO. 2. EL ENTORNO POLlTICO.
3. EL FINANCIAMIENTO PUBLICO A LOS PARTIDOS POLlTICOS.
4. LAS INSTITUCIONES ELECTORALES Y EL CONTROL DE LA
CONSTITUCIONALIDAD: El Instituto Federal Electoral; El Tribunal
Federal Electoral; El Control de la Constitucionalidad Electoral.
5. LOS ORGANOS DE LAREPRESENTACION NACIONAL. 6. ELGO-
BIERNO DEL DISTRITO FEDERAL: Antecedentes Histricos; La Re-
forma Constitucional; La Contradiccin Constitucional. 7. LA
REFORMA ELECTORAL ENANDADERAS. 365
CAPITULO7 - La Reforma Judicial
1. LAREFORMA JUDICIAL DEL30 DE DICIEMBRE DE 1994. 2. UNA
PROPUESTAHUMANITARIA: LAEXCLUSION DELMINISTERIO PU-
BLICO EXCLUYENTE. 3. LA INTEGRACION DE LASUPREMA COR-
TE DE JUSTICIA DE LANACION. 4. ELCONSEJO DE LAJUDICATU-
RA FEDERAL. 5. LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y
LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. 6. LOS PROCESOS
ENLOS QUE LAFEDERACION ES PARTE. 7. LAEJECUCION DE LAS
EJECUTORIAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NA
CION. 8. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA COMO
CONSEJERO JURlDlCO DE LA FEDERACION. 9. PODERES JUDI-
CIALES DE LOS ESTADOS YDELDISTRITO FEDERAL. 10. LOS ME-
RITOS YLAS INSUFICIENCIAS DE LAREFORMA JUDICIAL. ....... 433
x
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Pgina
CAPITULO 8 - Poltica Exterior y Negocios
Eclesisticos
SECCION PRIMERA: POLlTICA EXTERIOR: 1. El ENEMIGO I!lITER-
NO. 2. BREVE HISTORIA DE UNA RELACION UNILATERAL. 3. LA
DOCTRINA ESTRADA Y LA POllTlCA DEl PENDUlO. 4. UNA VI-
SION MACROPOllTlCA: Rusia; Europa; Asia; lberoamrica; la Vi-
sin Macropoltica. 5. ENSAYO DE UNAPOllTICA EXTERIOR MUL-
TilATERAL Y REALISTA: Narcotrfico: Poltica Migratoria; libre
Comercio; la Federalizacin de la Poltica Exterior; Una Visin Ma-
cropoltica para el Siglo XXI Mexicano. "la Serensima Repblica."
SECCION SEGUNDA: NEGOCIOS EClESIASTICOS: l. BREVE HIS-
TORIA DE UNA RELACION IRREAL 2. LA REFORMA CONSTITU-
CIONAL DE 1992.3. El FINDEL SilENCIO DE LAIGLESIA. 481
CAPITULO 9 - Federalismo Fiscal
1. LAS REALIDADES PRACTICAS DEl FEDERALISMO. 2. COMPE-
TENCIA TRIBUTARIA ENTRE LA FEDERACION y LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y ANAlISIS CRITICO: Artculo 124; Artculo 73,
fraccin XXIX; Articulo 73. fraccin VII; Artculo 117. fracciones IV,
V. VI y VII Y Articulo 118. fraccin 1. Una Conclusin Centralista:
Anlisis Crtico. 3. COMPETENCIA TRIBUTARIA ENTRE LAS E!lITI-
DADES FEDERATIVAS Y SUS MUNICIPIOS Y ANAlISIS CRITICO:
Gnesis; Texto Vigente y Anlisis Crtico. 4. LA COORDlNACION
FISCAL. 5. CONCLUSIONES ACERCA DE LA COMPETENCIA TRI-
BUTARIA ENTRE LA FEDERACION, LAS E!lITIDADES FEDERATI-
VAS Y LOS MUNICIPIOS. 6. LAS REALIDADES PRACTICAS DEL
NUEVO FEDERALISMO: Articulo 124; Artculo 31; Articulo 115..... 597
AManera de Conclusin................................................................ 645
Antecedentes del Autor
Licenciado en Derecho egresado de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Nacional Autnoma de Mxico.
Maestra en Derecho otorgada por la Universidad Iberoamericana.
Doctor en Derecho (Honoris Causa) por la Newport University, Califor-
nia, Estados Unidos de Amrica.
Profesor Adjunto del doctor Andrs Serra Rojas en las Ctedras de Derecho
Administrativo yTeora General del Estado, en la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional Autnoma de Mxico (1969-1970).
Profesor de la Ctedra de segundo curso de Derecho Administrativo en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico
(1971-1976).
Profesor titular de las Ctedras de Derecho Fiscal, Derecho Administrati-
vo, Derecho Aduanero y Legislacin de Fomento Industrial en el Depar-
tamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (1971-1988).
Profesor titular de la Ctedra de Derecho Fiscal en la Escuela de Derecho
de la Universidad Anhuac (1982-1983).
Profesor del Diplomado de Derecho Tributario Mexicano (Curso de Post-
grado) en el Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico, ITAM(1989).
Profesor titular de la Ctedra de segundo curso de Derecho Administrati-
vo en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana (1992 a la
fecha).
Catedrtico del Diplomado de Impuestos (Cursos de Postgrado) organi-
zado por el Colegio de Contadores Pblicos de Mxico, A.C. (1992 a la
fecha).
XI
X11 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Miembro de la Comisin Fiscal del Colegio de Contadores Pblicos de
Mxico, A.C. (1991 a la fecha).
Profesor de la Ctedra de Administracin Fiscal en el Diplomado de Co-
mercializacin y Finanzas que se imparte en la Universidad Anhuac
(1993 a la fecha).
Expositor Husped del International Competition and Trade Policy
Committee of the International Law and Practice Section of the New
York State Bar Association, en las Convenciones Anuales celebradas en
Toronto, Canad, yen la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, en octubre
de 1991 yen octubre de 1992, respectivamente.
Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Fiscal de la Federacin
(1969-1974).
Abogado consultor y litigante independiente.
Director General de la firma Arrioja Abogados, S.C.
Acadmico Titular de la Academia Mexicana de Derecho Internacional,
A.c. (1996 a la fecha).
Conferencista invitado por las Universidades de Szeged y Miskolc, Rep-
blica de Hungra y por la Universidad Carolingia de Praga, Repblica
Checa, para la imparticin de un ciclo de conferencias sobre temas de
Derecho Constitucional Mexicano en el mes de septiembre de 1997.
Conferencista invitado por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de
la Universidad de Estocolmo, Suecia, para la imparticin de una confe-
rencia magistral en el mes de mayo de 1998.
Publicaciones en Materia Fiscal,
Constitucional y Administrativa
"Derecho Fiscal". Libro de texto universitario y de consulta profesio-
nal publicado por Editorial Themis, S.A. de C.V. (Primera edi-
cin, agosto de 1982; Dcima Cuarta Edicin, febrero de 1999);
"Los Efectos de los Impuestos"; artculo publicado en el Quinto nmero
extraordinario de la Revista del Tribunal Fiscal de la Federacin, Mxi-
co, 1971; as como en el nmero 14 de la Revistade Difusin Fiscal de
la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, correspondiente al mes
de agosto de 1975;
"Anlisisde la Nueva Legislacin Mexicana en Materia de Inversin Ex-
tranjera"; artculo publicado en el nmero 6 de la Revista Jurdica,
Anuario del Departamento de Derecho de la UniversidadIberoamerica-
na, correspondiente a 1974;
"Aspectos Fiscales de la Devaluacin de la Moneda Mexicana"; artculo
publicado en el nmero 9 de la Revista Jurdica, Anuario del Departa-
mento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, correspondiente
a 1977;
"The Mexican Law on Foreign Investment"; ensayo publicado en el
nmero 7 de The Georgia JournaI of International & Comparative
Law, anuario editado por la Escuela de Derecho de la Universidad de
Georgia, Estados Unidos de Amrica, bajo la direccin del doctor
Dean Risk;
"Evolucin de las Finanzas Pblicas Mexicanas Durante los Ulti-
mos Diez Aos", ensayo publicado en el nmero 1Ode la Revista
XIII
XIV ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Jurdica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Ibe-
roamericana, correspondiente a 1978;
"Anlisis de la Poltica de Incentivos Fiscales en Mxico Durante la Ulti-
ma Dcada"; ensayo publicado tambin en el nmero 1Ode la Revis-
ta Jurdica;
"Aspectos Fiscales de la Transferencia de Tecnologa en Mxico"; ensa-
yo publicado en el nmero 11 de la Revista Jurdica, Anuario del Depar-
tamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, correspondien-
te a 1979;
"La Doble Tributacin Internacional"; ensayo publicado en el n-
mero 12 de la Revista Jurdica, Anuario del Departamento de De-
recho de la Universidad Iberoamericana, correspondiente a
1980;
"Principios Constitucionales en Materia Fiscal"; artculo publicado
en el nmero 13 de la Revista Jurdica, Anuario del Departamento
de Derecho de la Universidad Iberoamericana, correspondiente a
1981;
"La Enseanza del Derecho Fiscal en las Universidades Mexicanas"; ar-
tculo publicado en la obra "El Tribunal Fiscal de la Federacin -45
Aos al Servicio de Mxico", publicada por el mismo Tribunal Fiscal en
el ao de 1982;
"El Banco de Avo (1830-1842) y los orgenes de la Legislacin Mexica-
na de Fomento Industrial"; ensayo publicado en el nmero 19 de la Revis-
ta Jurdica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Ibe-
roamericana, correspondiente a 1988-1989;
"La Desnaturalizacin Jurdica de la Caducidad en el Cdigo Fiscal de la,
Federacin"; ensayo publicado en el nmero 7 de la Revista Ars Iuris,
editada por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana,
correspondiente a 1992;
"Deregulation of the Transfer of Technology in Mxico": ensayo
publicado en el Anuario de la International Law and Practice Sec-
tion of the New York State Bar Association, correspondiente a
1992.
Palabras del Autor
Una Coleccin de Ensayos
La presente obra contiene una coleccin de ensayos sobre la historia, la
actualidad y el futuro inmediato del Federalismo Mexicano hacia el Siglo XXI.
Est estructurada en forma tal que cada lector puede leer o consul-
.tar el captulo o el tema que le interese sin necesidad de tener que
leer o tomar como referencia los restantes captulos o temas. La
obra se inicia con un anlisis, tanto tradicional como novedoso, de lo que de-
ben ser las bases constitucionales del moderno Estado Federal. En el segundo
captulo se aborda la historia poltica, constitucional y econmica de la prime-
ra Repblica Federal Mexicana (1824-1836), que es uno de los perodos me-
nos estudiados y valorados hasta la fecha de la Historia en Mxico. El tercer
ensayo contiene un anlisis breve pero integral de las dos Constituciones Po-
lticas que comnmente se asocian a los orgenes del Federalismo en Mxico:
la Constitucin de los Estados Unidos de Amrica y la Constitucin Espaola
de Cdiz de 1812. El cuarto captulo se consagra al anlisis de los debates del
Primer Congreso Constituyente Mexicano (1823-1824) que desembocaron
en la promulgacin de la primera Constitucin Federal que Mxico ha tenido;
otro tema rara vez abordado a pesar de que se trata de los debates del Parla-
mento Constitucional ms brillante de nuestra Historia. La primera parte de
la obra se cierra con una evaluacin general de la Constitucin Federal
de 1824. La segunda parte est destinada al estudio de los principales temas de
10 que bien puede denominarse la Agenda Legislativa del Federalismo Mexi-
cano hacia el Siglo XXI, que se inicia conun detallado anlisis, tanto constitu-
cional como poltico, de la Reforma Electoral de 1996, por considerarla el
instrumento indispensable para que en el ao 2000 Mxico, despus de ms
de 70 aos de espera, pueda consolidar al fin dos de los elementos que son
consustanciales al Estado Federal: la alternancia en el poder por la va de las
urnas y la independencia del Poder Legislativo. El sptimo ensayo est dedi-
cado a evaluar la Reforma Judicial de 1995, sealando sus aciertos en lo que
toca al reforzamiento del control de la constitucionalidad como el medio id-
xv
XVI ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
neo para la preservacin de las esferas de competencia de las diversas entida-
des polticas en las que se divide el Estado Federal, pero tambin marcando
sus insuficiencias y contradicciones, particularmente en lo que se refiere al
mantenimiento del "exclusivo y excluyente ministerio pblico" en un pas aso-
lado por la inseguridad social y por enormes fallas en la procuracin de justi-
cia. El octavo ensayo aborda de manera realista, propositiva y dinmica la
problemtica de la poltica exterior del Estado Mexicano en los primeros aos
del Siglo XXI, pidiendo no slo su federalizacin, sino ensayando las bases,
geopolticas y geoeconmicas, para que pase de pasiva a reactiva yse maneje
con una visin multilateral a mediano y largo plazos. En este mismo captulo
se incluye una evaluacin histrica, constitucional y social de la siempre con-
flictiva relacin Estado-Iglesia. La obra se cierra con un estudio sobre el Fede-
ralismo Fiscal que se expresa en una propuesta de enmienda constitucional,
que sin perder de vista los intereses creados por tantos aos de centralismo
tributario, procura rescatar hacia el Siglo XXI, el principio fundamental se-
gn el cual el Federalismo no puede existir si no est constitucionalmente
asegurada la autosuficiencia hacendaria de las subdivisiones polticas que in-
tegran el Estado Federal ... En algn sentido podra decirse que se ha seguido
el modelo clsico de los fundadores de la Unin Federal Norteamericana, Ja-
mes Madison y Alexander Hamilton, al estructurar una coleccin de ensayos
que pueden leerse por separado. No fue esa la intencin original del autor.
Simplemente los temas propios del Federalismo as suelen presentarse.
La Portada
Por razones que son totalmente ajenas a la voluntad del autor, no pudo
utilizarse como portada la pintura que para este fin elabor generosamente el
maestro Ral Anguiano, el ltimo de los grandes muralistas del Siglo del mu-
ralismo mexicano... el Siglo XX.
La pintura es particularmente luminosa como suelen ser todas las obras
del maestro Anguiano, y refleja admirablemente los ideales que esta obra per-
sigue, al presentar la bandera nacional, con toques y colores ligeramente im-
presionistas, y teniendo al centro no la tradicional guila que simboliza el es-
cudo nacional -ni siquiera el guila con las alas extendidas, smbolo de la
primera Repblica Federal- sino el guila, de medio perfil, con la vista perdi-
da en la lejana del cielo y con las alas ocultas, que es posible hallar en los anti-
guos cdices aztecas. Adems de darle vida y originalidad a la pintura, este
detalle representa la fusin entre el pasado y' el futuro de Mxico enlazada a
los smbolos que desde el Mxico antiguo hasta la fecha y hacia el Siglo XXI,
nos identifican como Nacin.
Lamento que las circunstancias no me permitan compartir con los lecto-
res esta obra maestra que enriquecera cualquier publicacin. Sin embargo,
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI XVII
ello no es bice para que desde aqu exprese al maestro Ral Anguiano -ya
quien desde el anonimato colabor generosamente para tal fin-, mi admira-
do agradecimiento por su valiosa aportacin, acompaado de mi solemne
promesa de conservar esta pintura, en todo momento, como uno de mis ms
preciados tesoros.
Reconocimientos
En primer trmino quiero dedicar esta obra a mi esposa Virginia no sola-
mente por su valiosa y paciente ayuda en la revisin de las respectivas prue-
bas de imprenta, sino por su generosidad y comprensin para darme los ml-
tiples espacios y tiempos -generalmente en fines de semana y perodos
vacacionales- que requer para poder escribir un ensayo de estas caracters-
ticas y dimensiones. Su indeclinable apoyo, inclusiveen circunstancias difci-
les, contribuy en gran medida a que esta obra, al.fin, salga a la luz pblica.
Por otra parte, como en los primeros ensayos que conforman el presente
libro se aborda una serie de cuestiones histricas que forman parte de un pe-
rodo rara vez estudiado en la Historia de Mxico, por este medio quiero ex-
presar mi gratitud a quienes me proporcionaron diversas obras de muy difcil
obtencin -an en bibliotecas especializadas- y sin las cuales no habra po-
dido conocer y analizar los apasionantes orgenes del Federalismo Mexicano
y algunos aspectos, tambin histricos, de la casi siempre compleja relacin
diplomtica entre Mxico y los Estados Unidos de Amrica. As, me siento en
el deber ineludible de mencionar a las siguientes personas:
A mi padre poltico el seor licenciado Francisco Ruiz de la Pea, quien
en una poca fuera distinguido Tesorero de la Federacin, y el que unos me-
ses antes de su sensible fallecimiento tuvo la gentileza de obsequiarme los ex-
celentes estudios escritos por los profesores de la Universidad de Texas en
Austin Nettie Lee Benson y Michael P. Costeloe sobre la primera Repblica
Federal de Mxico; as como la compilacin de las leyes constitucionales que
estuvieron en vigor en Mxico a lo largo del Siglo XIX,sabiamente comenta-
da y anotada por el jurista Jos M. Gamboa; y un magnfico ejemplar de la
coleccin de ensayos sobre el Federalismo Norteamericano de James A.
Madison.
A la seora doa Mara Teresa Hernndez Delgado viuda de Alamn,
gentil dama y fina amiga, que me don -esa es la palabra correcta- un
ejemplar de las escasamente conocidas Memorias que su controvertido y en
muchos aspectos notable ancestro poltico, don Lucas Alamn, escribiera so-
bre su gestin como todopoderoso Ministro de Asuntos Exteriores e Inte-
riores en el gobierno del "general vicepresidente" Anastasio Bustamante que
consolid el derrumbe de la primera Repblica Federal. Unicamente lamento
XVIII ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
que mis arraigadas convicciones federalistas me hayan llevado a atacar reite-
radamente en esta obra a su ilustre antepasado, ya que el bueno de don Lucas
como lder intelectual del partido conservador mexicano, siempre fue un de-
nodado enemigo del sistema federal de gobierno, en virtud de que sus convic-
ciones polticas, en todo momento, lo orientaron por el camino del absolutis-
mo monrquico, y a falta de ste por el del centralismo ms autoritario que se
pueda concebir.
Al padre Carlos Gonzlez Salas, que en el ao de 1996 era el cronista ofi-
cial del puerto de Tampico, yquien generosamente me proporcion un ejem-
plar de su magnfica, pero por desgracia escasamente difundida, biografa so-
bre uno de los padres fundadores del Federalismo Mexicano: don Miguel
Ramos Arizpe. Gracias a los datos que pude obtener de este interesante libro,
el cuarto captulo de la presente obra se enriqueci de manera notable. Ade-
ms el padre Gonzlez Salas me confirm que cuando en 1829 el brigadier
espaol Barradas intent la reconquista de Mxico, en el puerto viejo de
Tampico, no fue derrotado y destruido por el supuesto genio militar del ne-
fasto Antonio Lpez de Santa Anna, sino por la malaria que por esos tiempos
asolaba las costas del Golfo de Mxico.
Tampoco puedo dejar de mencionar a mi abuela paterna, doa Naborina
Gonzlez Roa de Arrioja, distinguida dama guanajuatense, que antes de mo-
rir me hizo entrega de la versin original en ingls de las minutas de la Con-
vencin de Reclamaciones Mxico-Estados Unidos (1923) -popularmente
conocida como "Los Tratados de Bucareli"- en la que particip como dele-
gado mexicano mi to abuelo, el internacionalista Fernando Gonzlez Roa.
De igual modo, doa Naborina me hizo entrega del ltimo ejemplar que hasta
donde yo se existe, del muy completo estudio que, en el ao de 1919 y por
encargo de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, don Fernando escri-
bi sobre el origen, historia y evolucin de los Ferrocarriles Nacionales de
Mxico. Ambas obras son prcticamente inditas, lo que me permiti darle
algunos toques de originalidad al octavo captulo del presente libro que trata
de Poltica Exterior y Negocios Eclesisticos como dos de los temas esencia-
les de la Agenda Legislativa del Federalismo Mexicano hacia el Siglo XXI.
De manera especial quiero referirme a los directivos del Instituto Cultural
Ludwig van Mises, la destacada investigadora social Carolina R. de Bolvar y
el seor licenciado Alberto Ortega Venzor, representante del gobierno de mi
Estado natal, Guanajuato, en el Distrito Federal; toda vez que al haberme per-
mitido participar como expositor en el "Coloquio II Reflexiones sobre la
Agenda Legislativa del Federalismo" , que tuvo lugar en diciembre de 1996 en
la Ciudad de Oaxaca, me b r i n ~ r o n una oportunidad nica de intercambiar
experiencias y opiniones eon'destacados especialistas en la materia, tanto
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI XIX
nacionales como extranjeros, que enriquecieron en forma significativa la pre-
sente coleccin de ensayos.
No quiero dejar de mencionar la eficiente labor de mi secretaria la seora
Susana Alvarado Rodrguez, en las delicadas tareas de transcripcin y correc-
cin del manuscrito original yde las mltiples reformas yadiciones que le hice
a lo largo de aproximadamente tres aos de intenso trabajo.
"Last but not least", como dice una afortunada expresin inglesa de casi
imposible traduccin al espaol, quiero reiterar mi gratitud a mis amigos y
editores Enrique Calvo Nicolau, Eliseo Montes Surez y Elda Corts Escare-
o, por su apoyo en la publicacin de esta obra, que sin ser un texto universi-
tario propiamente dicho, contiene y refleja inquietudes y vivencias que me
parecen fundamentales para entender el pasado, el presente y el futuro del
Estado Federal Mexicano.
Desde 1982 he mantenido una excelente y gratificante relacin con la
prestigiada Editorial Themis que se ha traducido en catorce ediciones y va-
rias reimpresiones de algunas de esas ediciones de mi obra Derecho Fiscal,
que es un libro de texto universitario y de consulta profesional, que ha tenido
una excelente recepcin en los medios acadmico y profesional de nuestro
pas, gracias en buena medida a que ha sido publicado por una de las empre-
sas editoriales ms modernas ydinmicas que han surgido en los ltimos aos
en Mxico.
Tan slo me resta desear que los afanes federalistas que en esta nueva
obra se expresan corran con la misma suerte.
Ciudad de Mxico, a 6 de enero de 1999.
Adolfo Arrioja Vizcano
PRIMERA PARTE
EL ESTADO FEDERAL
CAPITULO
El Estado Federal
Sumario: 1. CONCEPTO. 2. SOBERANIA UNICA O SOBERANIA DIVIDIDA? 3. LA NE-
CESIDAD DE UNA CONSTITUCION POLlTICA. 4. EL PRINCIPIO DE LAS FA-
CULTADES IMPLlCITAS. 5. LA D1VISION DE PODERES. 6. LA INDE-
PENDENCIA DEL PODER JUDICIAL. 7. EL FEDERALISMO FISCAL. 8. LA
CONFIGURACION HISTORICA DEL ESTADO FEDERAL: CONCENTRACION
VERSUS DESCONCENTRACION. 9. LA NATURALEZA JURIDICA DEL ESTA-
DO FEDERAL. 10. LA REPUBLlCA DE LAS LEYES.
1. CONCEPTO
Partiendo de premisas elementales puede afirmarse que el Estado Fede-
ral se integra por un conjunto de subdivisiones polticas autnomas en lo con-
cerniente a su rgimen interior que configuran una entidad suprema, comn-
mente conocida como Federacin o Gobierno Federal, que debe tener a su
cargo la atencin y gestin de todas aquellas cuestiones que afectan de mane-
ra general tanto la integracin y el desarrollo de la propia unin poltica como
los intereses y las necesidades colectivas de las propias subdivisiones polticas
consideradas como un todo geogrfico y jurdico.
Entre dichas cuestiones generales destacan: la defensa nacional, la polti-
ca exterior, la emisin de moneda, las vas generales de comunicacin y de-
ms servicios pblicos que rebasan la capacidad interna de cada subdivisin
poltica para convertirse en una necesidad colectiva y comn de dos o ms de
dichas subdivisiones polticas y, por lo tanto, de la Unin Federal.
El Estado Federal para realizarse, en lo jurdico yen lo poltico, presupo-
ne la existencia de una Nacin. Es decir, de una comunidad de vida, costum-
bres, tradiciones, lenguaje y lazos de sangre, asentada en un territorio geo-
grficamente delimitado e histricamente definido.
Sobre este particular, puede afirmarse que el Estado Federal, al igual que
cualquier otra forma de organizacin poltica, se gesta y se desenvuelve en lo
que la Ciencia Poltica generalmente ha denominado como el Estado-
Nacin.
3
4 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
El Estado Federal -que al poseer ms de dos siglos de existencia es por
igual histrico y presente- debe contemplarse no como un fin en s mismo
sino como el resultado de una suma de cesiones de facultades polticas y ad-
ministrativas por parte de subdivisiones polticas autnomas que voluntaria-
mente dan lugar al nacimiento de la Federacin. Dicho en otras palabras, el
Estado Federal antes de ser una estructura jurdica, es una asociacin poltica
por excelencia, que busca preservar la integracin y la identidad del Estado-
Nacin a travs de un sistema de distribucin -ordenada y coherente- de
atribuciones y poderes.
Dentro de este contexto, el Estado Federal slo puede darse en plenitud
en una organizacin nacional regida por la democracia en el ms puro senti-
do de esta bella palabra. A menudo manoseada, desvirtuada y, por ende, des-
prestigiada por regmenes autocrticos que a travs de sucias maniobras de
imagen y propaganda se denominan a s mismos "Repblicas Democrticas"
quiz para presumir de 10 que carecen, la democracia es lisa y llanamente "el
poder del pueblo", el cual slo puede expresarse con verdad, mediante el ejer-
cicio peridico del sufragio universal, libre y secreto.
Si el Federalismo surge de una suma de cesiones de facultades polticas y
administrativas de gobiernos locales a un Gobierno Federal, es necesario de-
jar establecido que para que esas cesiones posean validez no slo jurdica sino
tambin poltica, es requisito indispensable el que las mismas hayan sido
aprobadas por el voto mayoritario del electorado de las subdivisiones polti-
cas que, bajo el rgimen federal, aspiran a convertirse en un verdadero Es-
tado-Nacin. De ah la importancia de que todo Estado Federal sea el fruto de
un Congreso Constituyente, libremente electo.
Estos conceptos preliminares nos llevan a la conclusin de que el Estado
Federal debe nacer del concepto constitucional de la autonoma, en lo con-
cerniente a su rgimen interior, de las subdivisiones polticas que lo integran,
a fin de que mediante la divisin de las tareas de gobierno se consolide la
Unin Federal. Es decir, dividir para unir.
2. SOBERANIAUNICA O SOBERANIA DIVIDIDA?
Al llegar a este punto se presenta una cuestin que los especialistas en
Derecho Constitucional han debatido a lo largo de ms de doscientos aos:
El Estado Federal ejerce una soberana nica e indivisibleo, por el contrario,
la divide y la comparte con las subdivisiones polticas que lo integran?
Confusin que por cierto agrava el texto del artculo 40 de la vigente
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, al sealar que: "Es
voluntad del pueblo mexicano constituirse en una repblica representativa,
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
5
democrtica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en to-
do lo concerniente a su rgimen interior; pero unidos en una federa-
cin establecida segn los principios de esta ley fundamental."
Desde luego, para cualquier entidad poltica debe resultar verdaderamen-
te irresistible el poder denominarse a s misma, por mandato constitucional:
"Estado Libre y Soberano". Pero tal pretensin en modo alguno desvirta la
necesidad de tener que resolver el dilema que ha quedado planteado.
Sin pretender profundizar en un tema que ya ha sido ampliamente explo-
rado por otros autores, considero que no est por dems el recurrir a las defi-
niciones clsicas. Jean Badina, en su conocida obra, "Los Seis Libros de la
Repblica"} define a la soberana como un poder legal supremo y perpetuo,
que es adems indivisible, imprescriptible e inalienable. Por su parte John
Locke, en su obra "Dos Tratados sobre el Goberno'" que, desde mi muy per-
sonal punto de vista, antecede y supera en muchos aspectos la conocidsima
obra de Charles de Secondat Barn de Montesquieu, "El Espritu de las Le-
yes", apunta que adems de su carcter supremo, la soberana verdadera se la
reserva el pueblo, y por ello mismo la comunidad conserva, a perpetuidad,
"un poder supremo de liberarse de los intentos yde los designios de toda clase
de personas, aun de sus legisladores, si ellos fuesen bastante locos o bastante
perversos para formar y realizar designios contra las libertades y los bienes
del sbdito."
De estas nociones, que han sido tradicionalmente aceptadas por los prin-
cipales tratadistas de la. Ciencia Poltica, se desprende que la soberana ade-
ms de poseer las evidentes caractersticas de expresarse a travs de un po-
der supremo que dimana del pueblo, es, ante todo, nica, indivisible
imprescriptible e inalienable.
Ahora bien, cmo es posible conciliar los conceptos anteriores, univer-
salmente aceptados, con nuestro principio constitucional que seala que
nuestro Estado Federal se integra por subdivisiones polticas, 3 libres y sobera-
nas en lo concerniente a su rgimen interior?
1 BodnoJean. Los Seis Libros de la Repblica. Pars. Le Jardn Luxemburg, 1947; Captulo
1, Seccin 1. Ttulo original en francs "Les Six Livres de la Republique." (Cita traducida por
el autor).
2 Locke John. Dos Tratados sobre el Gobierno. Cambridge University Press. England,
1960; pgina 68. Ttulo original en ingls "Two Treatises 01Government." (Cita traducida
por el autor).
3 He decidido emplear el trmino marcadamente anglosajn de "subdivisionespolticas" a fal-
ta de otro mejor para definir a las partes integrantes del Estado Federal, ya que el trmino
"Estados" que emplea nuestra Constitucin Poltica en vigor, tiende a confundirse con el
concepto mismo de "Estado Federal", adems de que no aclara el papel constitucional del
6 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Si bien es cierto que Bodino y Locke escribieron sus respectivos Tratados
muchos aos antes de que surgiera en el devenir de las formas de organiza-
cin poltica el Estado Federal, tambin lo es que, tal y como se acaba de
sealar, en el complejo, ya veces contradictorio mundo de la Ciencia Polti-
ca, sus ideas son universalmente aceptadas. Por lo tanto, a mi entender, el
problema no se ubica en la naturaleza misma de la soberana, sino en las ca-
ractersticas esenciales de la libertad poltica y administrativa que conservan
las subdivisiones polticas al unirse en una Federacin.
Si partimos de la indispensable premisa de que la soberana al ser un po-
der supremo, por razones obvias no puede dividirse o fragmentarse entre un
Gobierno Federal y varios gobiernos locales, puesto que desde el momento
mismo en el que se divide o fragmenta deja de ser precisamente un poder su-
premo, tendremos que llegar a la conclusin de que lo que las subdivisiones
polticas verdaderamente poseen, en un Estado Federal, es una autonoma,
tanto poltica como administrativa, en lo tocante a su rgimen interior, pero
no un poder supremo.
Esta conclusin se ve reforzada por el hecho de que el poder soberano s-
lo se puede ejercer en el mbito interno mediante una potestad de mando que
se extienda a todo el territorio nacional; yen el mbito externo a travs de
la defensa de la integridad y de la independencia del Estado Federal, conside-
rado, para este efecto, como un sujeto unitario del Derecho Internacional
Pblico.
Desde el momento mismo en el que en todas aquellas cuestiones que re-
basan su mbito meramente interno -sean stas en materia de defensa na-
cional, poltica exterior, vas generales de comunicacin o recaudacin fis-
cal-, las subdivisiones polticas quedan sujetas al poder supremo del
Gobierno Federal, desaparece por completo la posibilidad de que las propias
subdivisiones polticas ejerzan cualquier tipo de poder soberano, ya que este
Distrito Federal como sede de los Poderes de la Unin, el que si bien es cierto que se integra a
la Federacin, con sus propios Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, tambin lo es que no
es un "Estado" dotado de plena autonoma en lo concerniente a su rgimen interior al servir
de asiento al mismo tiempo al Gobierno Federal, locual, en mi opinin, da origen a un status
juridico que slo puede clasificarse de "sui generis." De igual manera, la expresin "Entidades
Federativas" que tambin emplea la vigente Constitucin Mexicana me parece inadecuada,
ya que no incluye a los Municipios que, aunque no contemplados en la Constitucin Federal
de 1824, en la actualidad son ydeben seguir siendo laclula de la organizacin poltica y ad-
ministrativa del Estado Federal Mexicano. De ah la necesidad de emplear el referido trmino
de "subdivisiones polticas", toda vez que el mismo, desde mi punto de vista, engloba a los es-
tados locales, a las entidades federativas, al Distrito FeCleral, a los Municipios y a cualquier
otro posible componente del propio Estado Federal. -Nota del Autor.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 7
ltimo, en palabras generalmente aceptadas de Jean Badina, es por defini-
cin "indivisible, imprescriptible e inalienable.?"
Tamando en consideracin los conceptos anteriores, me parece que es
factible afirmar que en la configuracin jurdica del Estado Federal no se pre-
senta ningn tipo de divisin o de fragmentacin de la soberana nacional, si-
no que esta ltima al provenir del pueblo y ejercitarse mediante el libre juego
democrtico, se deposita en la Federacin que la ejercita como poder supre-
mo en los mbitos interno y externo, reservndose a las subdivisiones polti-
cas, a travs del principio constitucional comnmente conocido como "de las
facultades implcitas", un conjunto de facultades y atribuciones, de carcter
tanto poltico como administrativo, para el manejo y solucin autnoma de
todos aquellos asuntos y problemas que estrictamente correspondan al rgi-
men interno de cada subdivisin poltica.
3. LA NECESIDAD DE UNA CONSTITUCION POLITICA
Tal y como se seal con anterioridad el verdadero Estado Federal nica-
mente puede darse dentro de un rgimen que sea autnticamente democrti-
co. Por consiguiente, tiene que ser el fruto de una Constitucin; entendida es-
ta ltima como el Pacto Supremo por virtud del cual las subdivisiones
polticas que integran el Estado-Nacin (geogrficamente delimitado e inte-
grado por una poblacin que comparte lazos comunitarios de sangre, idioma
y tradiciones) convienen en unirse para integrar una sola Federacin regida
por un ente supremo, yen cierto sentido supranacional, generalmente cono-
cido como Federacin o Gobierno Federal, en el que se deposita el ejercicio
de la soberana nacional, entendida esta ltima como el poder supremo del
Estado -Jean Bodino- que a nombre del pueblo -John Locke- se ejerci-
ta tanto en la esfera interna del gobierno como en el mbito internacional.
En este sentido se da una evidente similitud con el procedimiento jurdico
de constitucin de personas morales -sociedades y asociaciones civiles y
mercantiles- por virtud del cual dos o ms individuos, personas fsicas,
convienen en asociarse para crear una entidad distinta de quienes la organi-
zan, dotada de personalidad jurdica propia -es decir, de la capacidad inde-
pendiente de ser titular de derechos y obligaciones- que regir las activida-
des de sus creadores en la realizacin de una finalidad o negocio comn. Por
esa razn, se afirma que el Estado, y de manera muy especial el Estado Fede-
ral, es la Persona Moral por excelencia.
4 Obra citada. Captulo 1,Seccin 1. (Cita traducida por el autor).
8 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
La necesidad de una Constitucin Poltica deriva del hecho de que el
Estado Federal para poder organizarse debe contar con un ordenamiento su-
premo que por una parte seale las facultades y atribuciones del Gobierno Fe-
deral, y que por la otra, preserve la autonoma interna de las subdivisiones po-
lticas, sin la cual no puede concebirse un genuino Federalismo.
Alexis de Tocqueville, en su conocida obra "De la Democracia en Amri-
ca", despus de expresar la, por las razones antes sealadas, inexacta y equi-
vocada idea de que la soberana se divide o se "reparte" entre el Gobierno Fe-
deral y las subdivisiones polticas, apunta lo siguiente:
"Ala unin se le concedi, pues, el derecho exclusivo de hacer la paz y la
guerra; de firmar los tratados de comercio; de formar ejrcitos y equipar las
flotas.
"La necesidad de un gobierno nacional no se siente tan imperiosamente
en la direccin de los negocios interiores de la sociedad.
"Sin embargo, hay ciertos intereses generales a los que slo una autori-
dad general puede proveer ltimamente.
"En la Unin se otorg el derecho de reglamentar todo lo que tiene rela-
cin con el valor del dinero; se le encomend el servicio de correos y se le dio
el derecho de abrir las grandes vas de comunicacin que deban unir las diver-
sas partes del territorio.
"En general, el gobierno de los diferentes Estados fue considerado como
libre en su esfera; sin embargo poda abusar de esa independencia y compro-
meter, por imprudentes medidas, la seguridad de la Unin entera. Para esos
casos raros y definidos de antemano, se permite al gobierno federal interve-
nir en los negocios interiores de los Estados. As es como, en tanto se recono-
ce a cada una de las repblicas confederadas el poder de cambiar o modifi-
car su legislacin se le prohbe, sin embargo, hacer leyes retroactivas y crear
en su seno un cuerpo de nobles.
"En fin, como era necesario que el gobierno federal pudiese desempear
las obligaciones que se le imponan, se le dio el derecho ilimitado de recaudar
impuestos. "5
5 Tocqueville Alexis de. "De la Democracia en Amrica." Fondo de Cultura Econmica. M-
xico, 1973; pginas 119 y 120.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
9
Dejando de lado sus decimonnicos afanes de ponerse a repartir sobera-
nas, no cabe duda de que a pesar de los casi dos siglos transcurridos desde la
primera edicin de su obra clsica, la pluma de Alexis de Tocqueville sigue
conservando una cierta magia para los estudiosos de la Ciencia Poltica.
De ah que partiendo de la premisa que anima a esta obra, en el sentido de
que si bien es cierto que casi no existe nada nuevo bajo el sol, tambin lo es
que hay que buscar denodadamente la plena realizacin de lo poco bueno que
todava existe bajo dicho astro, no est por dems parafrasear a Tocqueville
para afirmar que en la configuracin del Estado Federal la Constitucin Polti-
ca que necesariamente le debe dar origen, tiene que reservarle al Gobierno
Federal, de manera expresa, las siguientes facultades y atribuciones.
1. La defensa nacional a travs de la organizacin, direccin y adminis-
tracin de los ejrcitos de tierra, mar y aire.
2. La seguridad nacional en los mbitos poltico, social y de prevencin
de la criminalidad organizada.
3. La conduccin de la poltica exterior.
4. La construccin, administracin y desarrollo de todas las vas genera-
les de comunicacin.
5. La emisin de moneda y la utilizacin del crdito pblico, particular-
mente en lo relativo a la contratacin y manejo de la deuda externa.
6. La facultad de intervenir en los asuntos internos de las subdivisiones
polticas cuando estas ltimas adopten medidas de gobierno y/o aprueben le-
yes que pongan en peligro la seguridad y subsistencia de la Federacin, o bien
contravengan la naturaleza constitucional del Estado Federal.
7. La regulacin y el fomento del comercio exterior.
8. La regulacin del comercio interior, evitando la existencia de las adua-
nas interiores y de los impuestos alcabalatorios a los que estas ltimas suelen
dar origen.
9. La regulacin del comercio y de la industria nacionales, particularmen-
te en lo relativo a la supresin de monopolios y otras formas de concentra-
cin econmica que atenten en contra de la libre competencia. Sobre
este particular, no debe perderse de vista que si los Estados Unidos de Amri-
ca -nos guste o no- son en la actualidad la primera potencia econmica del
mundo, se debe en gran medida a que su Gobierno Federal, a partir del ao
de 1870 y mediante la expedicin de las leyes conocidas como Sherman
10 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Antitrust Act, Clayton Act, Robinson-Patman Act, Federal Trade Comission
Act y Lanham Act," ha defendido vigorosamente el principio de la libre con-
currencia a los mercados como garanta indispensable para lograr la prospe-
ridad econmica.
10. El derecho de establecer un sistema de recaudacin fiscal, el que a di-
ferencia de lo que opinaba Tocqueville no debe ser ilimitado sino exactamen-
te lo contrario, como lo veremos ms adelante en este mismo Captulo en la
seccin denominada "El Federalismo Fiscal."
Definidas, a grandes rasgos, las principales facultades y atribuciones que
constitucionalmente deben corresponder al Gobierno Federal, surge de ma-
nera inevitable la cuestin relativa a cules deben ser las facultades y atribu-
ciones, que una Constitucin Federal, debe reservar a las subdivisiones polti-
cas. Cuestin que directamente nos conduce a la problemtica del principio
de las facultades implcitas que se analizar a continuacin.
4. EL PRINCIPIO DE LAS FACULTADES IMPLlCITAS
A mi entender este principio constituye la verdadera esencia del Estado
Federal, y es el que precisamente permite diferenciarlo de un Estado Centra-
lista. Histricamente deriva de la dcima enmienda a la Constitucin de los
Estados Unidos de Amrica y es recogido por el artculo 124 de la vigente
Constitucin Mexicana, cuando seala que: "Las facultades que no estn ex-
presamente concedidas por esta Constitucin a los funcionarios federales,
se entienden reservadas a los Estados. "
Puesto en otras palabras, las atribuciones que la Carta Magna no confiera
al Gobierno Federal, implcitamente podrn ser ejercidas por los gobiernos
de las subdivisiones polticas. De ah el ttulo: "de las facultadas implcitas."
Al respecto cabe afirmar que no es posible estructurar al Estado Federal
en otra forma. En efecto, la esencia del Federalismo radica en el hecho de que
un conjunto de subdivisiones polticas, geogrficamente delimitadas, trans-
fieren poderes soberanos a un Gobierno comn a fin de que este ltimo
pueda regir los destinos de la Unin Federal que dichas subdivisiones polti-
cas, a su vez, forman mediante la suscripcin del correspondiente pacto
constitucional.
6 Citadas por Serra Rojas Andrs. "Derecho Administrativo." Libreria de Manual Porra,
S.A. Mxico, 1965; pginas 954 y 955. ~
El. FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
11
Dentro de este contexto, la transferencia --que no el "reparto" del que
hablara Tocqueville- de soberana para su ejercicio por parte del Gobierno
Federal slo puede llevarse a cabo, dentro de un orden lgico-jurdico, otor-
gando las facultades constitucionales que sean estrictamente indispensables
para el funcionamiento y subsistencia de la Federacin, de tal manera que las
subdivisiones polticas conserven la libertad necesaria para atender por s
mismas el manejo poltico-administrativo de todo lo concerniente a su rgi
men interior.
Para que el Estado Federal pueda surgr a la vida poltica y realizar ade-
ms los fines para los que fue diseado, es requisito indispensable la previa
existencia de diversas regiones acostumbradas al manejo propio de sus asun-
tos locales, que convengan en someterse a un Poder Federal comn, bajo dos
condiciones esenciales, a saber:
1. Que la nueva Federacin les garantice tanto su defensa como su sub-
sistencia en el concierto internacional; as como la satisfaccin de todas aque-
llas necesidades colectivas que trasciendan la capacidad de gestin de un me-
ro gobierno regional; y
2. Que el poder soberano -nico e indivisible- transferido al Gobierno
Federal no restrinja ni mucho menos vulnere su propia autonoma poltica y
administrativa.
No olvidemos las sabias palabras de John Locke: "La sociedad se funda
por Contrato, y es el nico medio de terminar con el estado de querra."?
Por consiguiente, ningn representante de una subdivisin poltica que
forme parte del respectivo Congreso Constituyente, acceder a la configura-
cin de un Estado Federal, a menos de que la correspondiente Constitucin
Poltica garantice, a travs de reglas claras y sobre todo expresas, la autono-
ma interna de la subdivisin poltica que representa.
En mi opinin, el principio de las facultades implcitas cumple a la perfec-
cin con los propsitos que quedaron sealados con anterioridad, desde el
momento mismo en el que por una parte restringe el campo de accin del
Gobierno Federal al ejercicio nico y exclusivo de las facultades y atribucio-
nes que, de manera expresa, le otorgue la Constitucin, y por la otra, per-
mite que las subdivisiones polticas, a su arbitrio, puedan llevar a cabo todos
los actos de gobierno que consideren pertinentes para su rgimen interior,
sin ms limitantes que la de no invadir la esfera de accin expresamente
7 Obra citada, pgina 172. (Cita traducida por el autor).
reservada a la Federacin por la Ley Suprema; y la de no tomar medida al-
guna que pudiere afectar la naturaleza misma del Estado Federal.
En un pas como Mxico, que posee una gran diversidad de culturas, tra-
diciones y estructuras econmicas y sociales, y en donde las regiones del
sureste y del norte pueden llegar, en ocasiones, a parecernos dos mundos
distintos, el Federalismo se presenta como la nica alternativa poltica viable
para la subsistencia de la Repblica fundada en el ideal de la felicidad colecti-
va, el4 de octubre de 1824.
12 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
1
I
Las grandes naciones histricamente se han cimentado en el fortaleci-
miento del desarrollo regional, el cual slo se logra en la medida en la que las
intromisiones de la autoridad central en la vida regional se limiten a lo estric-
tamente indispensable, a travs de mecanismos eficaces de autocontrol jur-
dico y poltico.
Por ende, el principio de las facultades implcitas opera como el ncleo
constitucional del Estado Federal, al grado de que puede afirmarse que cuan-
do una Constitucin Poltica se reforma y se adiciona continuamente para in-
crementar desmedidamente las facultades del Gobierno Federal en detrimen-
to de la autonoma poltica y administrativa de las subdivisiones polticas, el
principio de las facultades implcitas se ve reemplazado por el del "cmulo de
las atribuciones expresas", yel Federalismo tiende a desvanecerse en una oscura
y contradictoria forma de centralismo poltico y econmico. Para quienes he-
mos vivido el continuo proceso de involucin jurdica de la vigente Constitu-
cin Federal Mexicana, lo anterior no amerita mayores comentarios.
Como contrapartida, la Constitucin Federal escrita ms antigua del
mundo, la de los Estados Unidos de Amrica, a lo largo de ms de dos siglos,
apenas ha sufrido veintisis enmiendas, una de ellas, la dcima, precisamente
para introducir el principio de las facultades implcitas; y es que el exceso de
legislacin -lo que el maestro Daniel Cosa Villegas llamara alguna vez con
su caracterstico humor sardnico "la diarrea legislativa"- generalmente no
conduce a nada bueno. Como afirmara Toms Moro: "Cuando comparo
Utopa con la gran mayora de los pases que siempre estn expidiendo
nuevas leyes, pero que no obstante jams puede decirse que estn bien regu-
lados, pues a pesar de que docenas de leyes son aprobadas diariamente, stas
no son suficientes para garantizar a cada ciudadano sus ganancias o el disfru-
te de la llamada propiedad individual o la conclusin de una interminable
sucesin de litigios interminables. Cuando analizo todo esto, siento mucha
mayor simpata por Platn, y mucha menor sorpresa por el hecho de que se
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 13
haya rehusado a legislar para una ciudad-estado que rechazaba los principios
igualitarios. "8
Para quienes todava aspiramos a vivir en una verdadera Repblica Fede-
rallas palabras que anteceden no tienen desperdicio alguno.
Al margen de estas consideraciones, cuando el principio de las facultades
implcitas opera dentro de un rgimen constitucional en el que la esfera de ac-
cin del Gobierno Federal sabiamente se limita a las atribuciones esenciales
que quedaron delineadas con anterioridad y se parte del postulado jurdico
de que lo que no est expresamente reservado al Gobierno Federal por la
Constitucin se entiende delegado -y permitido- a los gobiernos de las
subdivisiones polticas, dicho principio, por fuerza, se convierte en la clave
del genuino Federalismo.
5. LA DIVISION DE PODERES
Por ser un tema que es de explorado Derecho, tratar de darle un enfo-
que original. No obstante, preciso es reiterar algunos conceptos bsicos. En
palabras de Montesquieu, la diferencia entre un Estado Desptico y un Esta-
do Democrtico radica en el hecho de que en el segundo las funciones de dic-
tar las leyes, ejecutarlas y resolver las controversias que su ejecucin origine,
se encomiendan, por mandato constitucional, a tres rganos independientes
y distintos entre s, dando lugar a la existencia de los Poderes Legislativo, Eje-
cutivo y Judicial; siendo de advertirse que, al menos, los titulares de los' dos
primeros deben ser designados por el voto popular directo, universal y secre-
to de la mayora de los ciudadanos de la Repblica. En esta forma se garantiza
la democracia y, al mismo tiempo se evita la concentracin del poder en unas
solas manos, puesto que la presencia de tres poderes independientes entre s
sirve como freno y contrapeso a cualquier tentacin autoritaria o desptica.
Montesquieu claramente influenciado por el sistema constitucional in-
gls sostiene que: "En cada Estado existen tres clases de poderes: la potestad
legislativa, la potestad de ejecutarlas de la cual depende el derecho de gentes,
y la potestad de ejecutarlas en controversias de la cual depende el derecho
civil. "9
8 Moro Toms. "Utopa". Penguin Books Ltd., London, 1974; pgina 66. (Citatraducida por
el autor).
9 Secondat Charles-Lous Barn de la Brede y de Montesquieu. "El Espritu de las Leyes." L-
braire de Firmin Didot Frres, Fils et Co. Pars, 1867; pginas 18 y 19. TItulo original en
francs "Esprit des Lois." (Cita traducida por el autor).
14 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Por su parte John Locke adems de plantear la necesaria divisin de po-
deres, sostiene que el Poder Legislativo debe ser el poder supremo de toda
sociedad civil, en atencin a que se integra por los verdaderos representantes
del pueblo. 10
Qued sealado con anterioridad, que el Estado Federal slo se concibe
en una sociedad en la que se ejerza un verdadero juego democrtico, que pre-
suponga no solamente la eleccin directa de los integrantes de los poderes
Legislativo y Ejecutivo, sino la alternancia en el poder y la posibilidad de que
estos dos poderes puedan estar simultneamente controlados por individuos
pertenecientes a distintos partidos polticos. De otra forma se vulnera la bon-
dad natural que debe permear a la sociedad civil como una forma espontnea
de organizacin poltica, y la Repblica Federal tiende a convertirse en una
ficcin poltica. Recurrir de nueva cuenta a la autoridad moral de Toms Mo-
ro, conocido tratadista y poltico cuya firmeza de convicciones lo llev de la
Cancillera del Reino al cadalso: "La naturaleza humana constituye un pacto
en s misma, y los seres humanos se encuentran unidos en forma ms efec-
tiva por la bondad que por los contratos, por los sentimientos que por las
palabras."!'
El Estado Federal como la Repblica de las Leyes por la que pugnara
John Locke, depende tanto de la rectitud de los gobernantes como del respe-
to de las diversas esferas de gobierno al orden jurdico establecido; valores cu-
ya bondad nadie puede discutir. De ah la necesidad de que en la sociedad civil
coexistan, dentro de la debida armona jurdica, el libre juego democrtico, la
alternancia en el poder y la divisin de poderes.
Ahora bien, qu sucede cuando la maraa legislativa rompe, dentro
del mismo Gobierno Federal, con el principio constitucional de la divisin de
poderes?
Me vaya permitir analizar un ejemplo de gran actualidad que paralela-
mente le otorgue algn tinte de originalidad a la presente seccin.
Creo que no existe la menor duda de que una de las cuestiones que ms
preocupa a la poblacin mexicana pensante de la ltima dcada del Siglo XX,
-la cual, gracias a los medios cotidianos de informacin, cada da que pasa
es mucho mayor- es la relativa al ejercicio del crdito pblico por parte del
Gobierno Federal, particularmente en lo relativo a la contratacin, reconoci-
miento y pago de la deuda externa.
10 Locke John. Obra citada; pgina 131. (Cita traducida por el autor).
11 Moro Toms. Obra citada; pgina 44. (Citatraducida por el autor).
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 15
Para un pas que durante los ltimos veinte aos ha pasado por tres gravi-
simas crisis econmicas -cuyo origen tiene que ubicarse en el manejo irres-
ponsable del crdito pblico y de la deuda externa-, que han reducido signi-
ficativamente la capacidad econmica de ese motor social constituido por las
clases medias, no puede existir, en los tiempos que corren, cuestin que re-
vista una mayor importancia.
Pues bien, nuestra vigente Constitucin Federal regula, desde su texto
original, esta materia en una forma que slo puede calificarse de verdadera-
mente impecable. As, la fraccin VIII del artculo 73constitucional textual-
mente dispone que:
"El Congreso tiene facultad:
"VIII. Para dar lasbasessobrelascualesel Ejecutivo puedacelebraremprsti-
tos sobre el crditode la Nacin,para aprobar esos mismos emprstitosy pa-
ra reconocer y mandar pagar la Deuda Nacional. Ningn emprstito podr
celebrarse sino para la ejecucin de obras, que directamente produzcanun
incremento en los ingresospblicos, salvo losquese realicen conpropsitos
de regulacinmonetaria, las operaciones de conversin y los quese contra-
ten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la Repblica
en lostrminos del artculo29."
El precepto que se acaba de transcribir constituye un acabado ejemplo de
cmo debe operar el principio de la divisin de poderes, puesto que reserva al
Poder Legislativo -rgano supremo del Estado segn Locke- la potestad
de fijar las bases para la celebracin de emprstitos y para reconocer y man-
dar pagar la Deuda Nacional, de tal manera que en estas importantes cuestio-
nes el Poder Ejecutivo debe actuar siempre con arreglo a las reglas y a los lmi-
tes que le imponga el Poder Legislativo, puesto que en una Repblica de las
Leyes el crdito de la Nacin debe ser manejado por el rgano que dicta las le-
yes, no por el que las ejecuta.
En acatamiento a este postulado fundamental de todo Estado Federal,
nuestra Constitucin, desde su texto original de 1917, ha otorgado al Con-
greso de la Unin, todas las facultades y atribuciones relacionadas con la con-
tratacin, manejo, pago y aplicacin de la deuda pblica, particularmente de
la deuda externa.
Ahora bien, desde hace muchos aos a travs del artculo 20. de la Ley de
Ingresos de la Federacin, disposicin secundaria de vigencia anual, esta fa-
cultad constitucional se ha transferido prcticamente intacta al Poder Ejecuti-
vo, en especial al Presidente de la Repblica y a su Secretario de Hacienda y
Crdito Pblico, sin ms obligacin que la de tener que presentar al Congreso
informes peridicos sobre el uso que hubieren hecho del crdito de la Nacin.
16 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Al haber abdicado el Congreso Federal de esta prerrogativa constitucio-
nal en favor del Ejecutivo, ha propiciado -en adicin a una grave ruptura del
principio de la divisin de poderes- que una cuestin tan delicada, como sin
duda alguna lo es el manejo de la deuda pblica, sea administrada en forma
exclusiva, y a veces arbitraria, por el Presidente de la Repblica en turno, lo
cual ha ocasionado al pas graves desequilibrios financieros, siendo el ltimo
de ellos la emisin de bonos de la Tesorera de la Federacin (Tesobonos) que
fueron colocados en el extranjero y que al ser redimibles en dlares de los Es-
tados Unidos de Amrica, contribuyeron de manera significativa a ocasionar
la grave crisis devaluatoria que tuvo lugar en el mes de diciembre de 1994.
Semejante experiencia demuestra dos cosas: que no se puede atentar im-
punemente en contra del principio de la divisin de poderes; y que es urgente
que el Poder Legislativo recupere los derechos que constitucionalmente le co-
rresponden en esta materia, a fin de que se cumpla el objetivo constitucional
de que sea dicho Poder Legislativo el que fije, de manera concreta y detallada,
todos los trminos y condiciones con arreglo a los cuales deber llevarse a cabo
el ejercicio del crdito pblico, de tal manera que al Poder Ejecutivo, es decir
al Presidente de la Repblica y a su Secretario de Hacienda, slo les competa
implementar las disposiciones que al respecto haya dictado, mediante el
consenso de las diversas fuerzas polticas en l representadas, el Poder Legis-
lativo.
En el ao de 1995, se apreci un cierto avance en cuanto a que se le
impusieron ciertos lmites al Ejecutivo Federal, a travs del invocado artculo
20. de la Ley de Ingresos de la Federacin, en materia de montos de endeuda-
miento y emisin de valores; en lo tocante a restringir la emisin de los llama-
dos bonos de la Tesorera de la Federacin a un importe que no exceda
durante el ejercicio fiscal del 15% de la deuda pblica total, yen lo relativo a
que en caso de que se lleve a cabo la contratacin de crditos o la emisin de
valores en el exterior con la garanta de un gobierno extranjero, los condicio-
namientos correspondientes sern sometidos a la aprobacin del Congreso
de la Unin.
No obstante, esta disposicin que por cierto se repiti para los aos de
1996 y 1997, dista mucho de ajustarse tanto a las exigencias constituciona-
les como al principio de la divisin de poderes. Al respecto, es necesario in-
sistir en que el problema no estriba en imponer ciertas limitaciones al Poder
Ejecutivo, sino que lo que se necesita para garantizar la estabilidad de las fi-
nanzas pblicas nacionales, es que el Congreso Federal, como rgano delibe-
ratorio y pluripartidista, recupere ntegramente el manejo y control de la deu-
da pblica. Mientras esto ltimo no ocurra, las disposiciones de la Ley de
Ingresos de la Federacin, como las que se cometan para el perodo 1995-
1997, no slo tendrn un vicio de inconstitucionalidad de origen, sino que
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
17
adems propiciarn, por la falta de controles efectivos al endeudamiento ex-
terno, crisis financieras como las que el pas ha vivido en los aos de 1976,
1982 Y 1994.
Toda lo anterior demuestra el peligro que para la economa nacional y,
en ltima instancia para el bienestar de todos los mexicanos, representa el
que se vulnere en esta forma el principio de la divisin de poderes, y el que,
por consiguiente, no sea un organismo colegiado como el Congreso Federal
el que, a travs de consultas y consensos, vaya determinando en forma pru-
dente y razonada, el curso que debe seguir el pas en materia de contratacin
y manejo del crdito pblico, en especial del endeudamiento externo. Por lo
tanto, se debe insistir en la necesidad de que se respete lo que, desde su texto
original, ha establecido la fraccin VIII del artculo 73 de la Constitucin Pol-
tica de los Estados Unidos Mexicanos. No se trata como se ha dicho por ah
de que exista una responsabilidad compartida entre el Congreso y el Ejecuti-
vo, toda vez que la Constitucin no contempla semejante situacin. Se trata,
una vez ms de evitar desdichas nacionales mediante el sencillo expediente
de cumplir con la Constitucin, restaurando la soberana del Congreso de la
Unin en esta materia, para evitar que en el futuro se repitan las lamentables
experiencias de los mencionados aos de 1976, 1982 Y1994.
Mientras no sea el Poder Legislativo el que reconozca y mande pagar la
deuda pblica y el que establezca con toda precisin y detalle las bases con
arreglo a las cuales los emprstitos contratados slo podrn destinarse para
la ejecucin de obras que directamente produzcan un incremento en los in-
gresos pblicos, se repetirn, mediante crculos viciosos fatales, las crisis eco-
nmicas y financieras que intermitentemente el pas ha padecido a lo largo de
los ltimos veinte aos. Todo lo cual, conlleva adems una delicada responsa-
bilidad para con las futuras generaciones de mexicanos, ya que no debe per-
derse de vista la clara advertencia que al respecto formulara el distinguido tra-
tadista francs Len Duguit, en el sentido de que "la deuda externa es una
pesada carga que gravita sobre las generaciones futuras. "12
El ejemplo que se acaba de analizar demuestra, por s mismo, la impor-
tancia que el principio de la divisin de poderes, constitucional y democrti-
camente ejercido, posee en la configuracin del Estado Federal. No cabe du-
da que un buen ejemplo vale por mil palabras.
De esta forma, y sin insistir demasiado en temas que empezaron a explo-
rarse a partir de 1690 con la publicacin de la primera edicin de los "Dos
12 Citado por Arrioja Vizcano Adolfo. "DerechoFiscal." Editorial Themis, S.A. de C.v. Dci-
ma Primera Edicin. Mxico, 1996; pgina 93.
18 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Tratados sobre el Gobierno" de John Lockc.':' y que en siglos posteriores
han sido extensamente desarrollados por una gran cantidad de autores, con-
sidero que ha quedado demostrada la singular importancia que el principio de
la divisin de poderes tiene, por derecho propio, en la estructura jurdica del
Federalismo. Unicamente debe reiterarse que dicho principio tiende a des-
truirse cuando la legislacin secundaria no respeta los respectivos postulados
constitucionales, y cuando la eleccin de los titulares del Poder Legislativo no
obedece a un libre juego democrtico. Dicho en otras palabras, el genuino
Federalismo slo puede existir en la Constitucin y en la Democracia.
Como ltima anotacin en lo que a este tema se refiere, cabe apuntar que
para que el Estado Federal pueda operar con la debida congruencia jurdica,
es requsito indispensable que las subdivisiones polticas adopten, en lo con-
cerniente a su rgimen interior, el principio de la divisin de poderes bajo los
mismos lineamientos que se adopten para el gobierno de la Federacin.
6. LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL
No puede agotarse el tema de la divisin de poderes en el Estado Federal,
sin hablar de la independencia del Poder Judicial frente a los otros dos pode-
res. Se trata de una cuestin demasiado importante como para tratarla a la li-
gera. Deca el Cardenal Cisneros, Primado de Espaa y consejero y confesor
de Isabel la Catlica: "Dale a tu pueblo justicia antes que conquistas, palacios
o trigo. Porque sin justicia no tendr nimos para celebrar tus victorias, ni pa-
ra admirar tus palacios. Ni siquiera para probar tu pan. "14
Yen efecto, no existe tarea ms importante para el bienestar de la Rep-
blica que una sana administracin de justicia, toda vez que el contar con jue-
ces y tribunales que de manera imparcial, honesta y expedita resuelvan los li-
tigios de toda ndole que invariablemente se presentan en cualquier sociedad
organizada, constituye la forma idnea de prevenir todo tipo de desrdenes
sociales. Indiscutiblemente la fe en la justicia -concebida no como una mujer
con los ojos vendados y semidesnuda, sino como la concibieran los antiguos
egipcios al estilo de una diosa cuyo extenso y bello plumaje arropa a los
13 Al identificar la obra clsica de John Locke el autor est traduciendo correctamente, a su en-
tender, el ttulo que aparece en la edicin de esta obra, publicada en el ao de 1960, por
Cambridge University Press, yen la cual el autor de las respectivas notas introductorias, el in-
vestigador universitario Peter Laslett, anota lo siguiente. "Las recientes versiones, y algunas
traducciones de la obra a otros idiomas, muestran titulas como 'Dos Tratados sobre el Go-
bierno Civil', o 'El Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil.' Quiero dejar aclarado que
tales ttulos han sido indebidamente corregidos y aumentados y son, por lo tanto, incorrec-
tos." Nota del Autor.
14 Citado por Colama Luis, S.J. "Fray Francisco," Talleres Tipogrficos Modelo, S.A. Mxico,
1943; pgina 261.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 19
afligidos y a los desvalidos- es un valor de orden pblico que debe cuidarse
con especial esmero, puesto que de la preservacin del mismo depende, en
gran medida, la paz social.
Cuando los procedimientos judiciales se caracterizan por la lentitud, por
la corrupcin, por la ignorancia de los jueces, y por la interpretacin torcida
de las leyes para favorecer a ciertos intereses, la mayora de la poblacin pierde
la confianza en el sistema judicial, al que con justa razn tilda de inoperante
y hasta de peligroso para quienes quedan atrapados en sus redes legalistas; y
procura solucionar sus problemas por medios extrajurdicos que, a fin de
cuentas, acaban por afectar a la misma poblacin como es el caso de las in-
contables marchas, plantones, mtines y dems formas de manifestacin del
descontento popular.
Por lo tanto, una sociedad que cuenta con un sistema eficaz de adminis-
tracin de justicia tiene asegurado uno de los pilares de la estabilidad social.
Por ende, si el Estado Federal aspira a convertirse en una Repblica de las
Leyes, uno de sus principales objetivos debe ser el de garantizar la inde-
pendencia del Poder Judicial.
Cmo se logra lo anterior? A mi entender, debe atenderse a dos ele-
mentos primordiales: la posibilidad de que el Poder Judicial declare, as sea
en casos particulares, tanto la inconstitucionalidad de las leyes expedidas por
el Poder Legislativo como la de los actos de aplicacin de esas mismas leyes
llevados a cabo por el Poder Ejecutivo; y la rigurosa seleccin de los titulares
del Poder Judicial de la Federacin.
Analizar estas dos cuestiones por separado.
La nica forma en la que el Poder Judicial puede actuar como freno y
contrapeso a los actos de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, es teniendo a su
cargo, por mandato constitucional desde luego, el control de la constitucio-
nalidad; si bien para que esta facultad no se politice, los alcances de sus sen-
tencias deben limitarse a casos particulares, amparando tan slo a quienes
hayan recurrido a la respectiva proteccin judicial. De otra suerte, el Poder
Judicial usurpara las funciones legislativas que deben corresponder al consti-
tuyente ordinario.
La labor de interpretacin de la Constitucin por parte del Poder Judi-
cial, es indispensable para que en el Estado Federal opere a plenitud el princi-
pio de la divisin de poderes, puesto que si se reduce la labor del propio Poder
Judicial a la mera interpretacin de leyes secundarias, automticamente se le
convierte en un subordinado de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y el pos-
tulado de los frenos y contrapesos se vuelve letra muerta.
20 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Dentro de este contexto, el Poder Judicial de la Federacin queda en ap-
titud de realizar la que probablemente sea la tarea ms noble de gobierno en
la Repblica de las Leyes: preservar el orden constitucional imponindolo,
mediante fallos particulares y criterios interpretativos de carcter general
(verbigracia la jurisprudencia), a toda clase de autoridades, de tal manera que
se imparta a los tribunales inferiores y locales, el principio del debido respeto
al orden jurdico en general, as como un espritu de imparcialidad y eficiencia
en la administracin de justicia.
Esto ltimo nos conduce directamente a la segunda de las cuestiones
planteadas: Cmo debe designarse a los titulares del Poder Judicial, y de ma-
nera muy especial a los Magistrados o Ministros, como se les llama en nuestro
medio, de la Suprema Corte de Justicia? Cuestin de especial trascendencia,
porque de la preparacin, experiencia e imparcialidad de estos altos funcio-
narios depender, a su vez, el grado de independencia y eficacia del Poder Ju-
dicial de la Federacin.
Desde luego, en lo que a esta materia se refiere, no puede aplicarse la fr-
mula del sufragio popular a la que invariablemente tiene que recurrirse para la
designacin de los titulares de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. La expe-
riencia del Siglo XIX mexicano es bastante aleccionadora al respecto. La
eleccin por el voto directo de la ciudadana de los Ministros de la Suprema
Corte y la eleccin, por el mismo mtodo, de su Presidente para que, de he-
cho, ejerciera las funciones de Vice-Presidente de la Repblica, adems de
mezclar indebidamente las tareas y atribuciones de los Poderes Judicial y Eje-
cutivo, a lo nico que condujo fue a politizar la administracin de justicia a su
ms alto nivel. En apoyo de lo anterior, cabe mencionar a tres connotados
mexicanos del Siglo XIX -Benito Jurez, Sebastin Lerdo de Tejada y Jos
Mara Iglesias- que utilizaron la Presidencia de la Suprema Corte como un
escaln para llegar a la Presidencia de la Repblica; los dos primeros con xi-
to y el tercero sin lograrlo, porque a sus ambiciones, ms o menos legalistas,
se opuso la frrea voluntad del caudillo Porfirio Daz.
El control de la constitucionalidad en un Estado Federal es una actividad
tan compleja y delicada, que slo puede encomendarse a quienes posean los
conocimientos jurdicos, la amplia experiencia forense necesaria para estos
menesteres y la probada rectitud, profesional y personal, que aseguren tanto
la independencia en el ejercicio de sus atribuciones como una buena -y
expedita- administracin de justicia. Evidentemente, la seleccin de estas
inusuales cualidades no puede dejarse al arbitrio de un electorado popular
que, en su gran mayora, desconoce los merecimientos que se deben tener
para velar por el cumplimiento de las normas constitucionales.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
21
Por tratarse de un acto de gobierno de primera magnitud, en el nombra-
miento de los titulares de la Suprema Corte de Justicia debe darse una partici-
pacin integral, armnica y equilibrada a los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
Sin embargo, para evitar que los nombramientos se politicen, la Constitucin
del Estado Federal tiene que establecer requisitos objetivos que atiendan, ni-
ca y exclusivamente, a la capacidad jurdica y a la trayectoria profesional de
los candidatos, procurando que estos ltimos no sean conocidos por su mili-
tancia en algn partido poltico. Las propuestas pueden partir del Ejecutivo
pero, de ser as, tienen que quedar sujetas a un exhaustivo proceso de confir-
macin ante el Legislativo, que permita conocer en detalle y a profundidad la
preparacin jurdica, la filosofa constitucional y la trayectoria del aspirante
en el foro y/o en la academia y/o en la judicatura.
El procedimiento de "ternas" que el Ejecutivo somete a la consideracin
del Senado de la Repblica, para la designacin de los Ministros de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nacin, introducido a la vigente Constitucin Fede-
ral Mexicana a partir del ao de 1995, en mi opinin, tiende a trivializar la
cuestin, porque reduce las posibilidades de analizar a fondo las cualidades de
cada candidato y porque se presta al cabildeo y a cierto tipo de "acuerdos par-
lamentarios" que, a fin de cuentas, acaban por poltizar lo que, bajo ningn
concepto, se debe politizar. En este sentido, el procedimiento previsto en la
Constitucin de los Estados Unidos de Amrica resulta mucho ms conve-
niente, en atencin a que cada propuesta del Ejecutivo es extensamente ana-
lizada, a veces en sesiones que slo pueden calificarse de maratnicas, por las
respectivas comisiones de la Cmara de Senadores, hasta que se est en con-
diciones de proponer un voto razonado con base en la mayor informacin
disponible sobre el candidato de que se trate. No descarto que el vot final
pueda llegar a estar influido por consideraciones partidistas -locual, a fin de
cuentas, es inevitable en toda organizacin poltica- pero al menos se tiene
la conviccin de que ser un voto informado, debatido y razonado.
Por el contrario, la seleccin a base de "ternas" al triplicar el trabajo de
investigacin y anlisis, complica innecesariamente la toma de decisiones y,
por ende, fcilmente se presta a la manipulacin poltica del proceso res-
pectivo.
La llamada "reforma judicial" que se llev a cabo en Mxico en 1995, tie-
ne mritos indiscutibles, particularmente el haber logrado que el Mximo Tri-
bunal de la Repblica dejara de ser un mero apndice del Ejecutivo y el haber
instaurado el Consejo de la Judicatura Federal para permitir que los Ministros
se consagren de tiempo completo a la importante misin que en Derecho les
corresponde: el control de la constitucionalidad. Sin embargo, considero que
en lo que toca al proceso de designacin de los propios Ministros se debe
22 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
retornar al sistema de propuestas nicas, pero sujetas a detalladas y exhausti-
vas sesiones de confirmacin por parte del Senado de la Repblica.
Siguiendo con el procedimiento de designacin de los titulares del rga-
no supremo del Poder Judicial de la Federacin, cabe sealar que en los lti-
mos tiempos, tanto en Mxico como en los Estados Unidos de Amrica, se ha
recurrido al fcil expediente de efectuar las designaciones correspondientes
nombrando exclusivamente a miembros de la judicatura. Es decir, a Magistra-
dos y Jueces de Circuito y de Distrito, en lo que se ha dado en denominar, "la
culminacin de la carrera judicial."
Desde luego, nadie discute la importancia de que el tribunal encargado
del control de la constitucionalidad se integre -mayoritariamente inclusi-
ve-por quienes hayan desarrollado, a lo largo de por lo menos 15 aos, una
distinguida carrera en la judicatura federal. Sin embargo, la labor del control
de la constitucionalidad en el Estado Federal reviste tal importancia, que se
requiere de la participacin de otras voces que, desde distintas perspectivas
jurdicas, coadyuven a la recta interpretacin de las normas constitucionales,
aportando criterios diversos de los que comnmente tienden a forjarse en el
ejercicio de la judicatura.
En este sentido, la participacin de destacados acadmicos y de brillantes
y prestigiados abogados litigantes, me parece indispensable, puesto que van a
complementar las opiniones de los Magistrados o Ministros surgidos de la ju-
dicatura -los que, insisto, deben integrar la mayora respectiva- con la re-
troalimentacin que necesariamente deriva del conocimiento del Derecho y
de la Constitucin adquirido a los ms altos niveles acadmicos; y con la
orientacin prctica que la lucha cotidiana en el campo de las realidades so-
ciales a las que el Derecho y la Constitucin tienen que aplicarse, permite ad-
quirir a los abogados litigantes.
Desde mi punto de vista, esta integracin tripartita -judicatura, acade-
mia y foro- reforzara la independencia del Mximo Tribunal de la Repblica
y permitira que el control de la constitucionalidad se ejerciera a travs de cri-
terios tcnico-jurdicos inspirados en la esencia y fines de la Ley Suprema, y
ajenos por completo a los requerimientos polticos del momento.
Por su parte, los Poderes Legislativo y Ejecutivo sabedores de la exis-
tencia de un Poder Judicial genuinaniente independiente -independencia
que se reforzara con el nombramiento vitalicio de los Magistrados o Minis-
tros de la Suprema Corte de Justicia- seran mucho ms cuidadosos de los
aspectos jurdicos y constitucionales de la leyes, reglamentos y dems actos
de gobierno que expidieran y aplicaran, logrndose as el equilibrio total
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
23
entre los poderes de la Unin, que la tesis de los frenos y los contrapesos ha
buscado desde sus orgenes.
Por todas estas razones las primeras Constituciones Federales tuvieron
como uno de sus objetivos primordiales el garantizar la independencia del Po-
der Judicial, pues si bien es cierto que la soberana nacional debe depositarse
en el Congreso de la Unin por estar integrado por los representantes del
pueblo, tambin lo es que en la Repblica de las Leyes que todo Estado Fede-
ral debe aspirar a ser, tiene que conferirse especial primaca al rgano encar-
gado de interpretarlas y de regular su aplicacin.
Muestra de ello es la Constitucin Federal Mexicana de 1824 que al darle
vida -entre conflictos e insuficiencias- a la gran Nacin que somos el da de
hoy, estableci como uno de los principios supremos de la entonces naciente
Unin la absoluta autonoma del entonces tambin naciente Poder Judicial
de la Federacin.
Pero ese es un tema que se ver ms adelante en detalle. Por lo pronto
basta decir que si el Estado Federal slo puede ser el resultado de un libre jue-
go democrtico expresado dentro de un orden constitucional y que, por con-
siguiente, no se concibe su existencia sin el principio de la divisin de pode-
res; este ltimo principio se vuelve letra muerta cuando el propio orden
constitucional no garantiza la plena independencia del Poder Judicial, la cual
slo se logra, tal y como se seal con anterioridad, cuando al rgano supre-
mo de dicho Poder se le encomienda de manera exclusiva el control de la
constitucionalidad, y cuando sus titulares se designan con apego a los crite-
rios tambin anteriormente enunciados, que aseguren su capacidad, impar-
cialidad y rectitud.
7. EL FEDERALISMO FISCAL
De nada sirve contar con una estructura poltica-administrativa que resul-
te perfecta desde el punto de vista jurdico, si la Constitucin respectiva no
contempla mecanismos que garanticen la autosuficiencia financiera de los
rganos que integren dicha estructura.
En el caso del Estado Federal la cuestin anterior resulta verdaderamente
crtica porque dicho Estado presupone y requiere de la autonoma interna de
las subdivisiones polticas. Autonoma interna que resulta ilusoria cuando las
subdivisiones polticas carecen de fuentes propias de ingresos y tienen que
subsistir a base de las "participaciones" que les otorgue el Gobierno Federal a
su arbitrio, y aveces a su capricho.
24 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Como en los tiempos que corren la autarqua -entendida como la ca-
pacidad de un Estado-Nacin de financiar todos sus requerimientos presu-
puestarios con recursos econmicos propios y sin tener que recurrir al endeu-
damiento tanto interno como externo- resulta ms ilusoria que el sueo de
una noche de verano sobre el que Shakespeare tan animadamente escribiera;
dos tienen que ser las principales fuentes de financiamiento a las que el Esta-
do Federal puede acudir para sufragar los gastos pblicos tanto de la Federa-
cin como de las subdivisiones polticas:
1. La utilizacin del crdito pblico; y
2. La recaudacin fiscal.
En el primer caso estamos en presencia de una atribucin que suele estar
reservada de manera exclusiva a la Federacin, ya que, por regla general, las
subdivisiones polticas difcilmente pueden endeudarse -enespecial si se tra-
ta de acreedores extranjeros- sin el aval, o sin el consentimiento al menos,
del Gobierno Federal. Sobre este particular, no debe perderse de vista que la
conduccin de la poltica internacional -la cual incluye de manera prepon-
derante a la poltica crediticia- debe corresponder al Gobierno Federal.
Ahora bien, la experiencia demuestra que la utilizacin del crdito pbli-
co a lo nico que lleva es al llamado "endeudamiento en cadena" que implica
la continua contratacin de emprstitos para el pago de los anteriores, de tal
manera, que aun cuando la deuda se renegocie, a fin de cuentas siempre cre-
ce. Ejemplos de lo anterior, lo constituyen la experiencia mexicana de 1970
a 1995 y el asombroso dficit con el que suele operar el Gobierno de los Esta-
dos Unidos de Amrica.
Por tanto, y toda vez que esta obra no pretende abordar los siempre com-
plicados entretelones del Derecho Financiero, preciso es concentrarse en la
problemtica de la recaudacin fiscal.
El Federalismo tiene que actuar fiscalmente sobre determinadas fuentes
de riqueza que generalmente estn limitadas por los recursos existentes en el
pas y por la capacidad de los ciudadanos, y de sus empresas, de generar esos
recursos. Ahora bien, si efectivamente lo que se busca es que por una parte el
Gobierno Federal pueda ejercer adecuadamente las atribuciones que consti-
tucionalmente le corresponden, y que por la otra, las subdivisiones polticas
cuenten con los recursos necesarios para C14Je efectivamente puedan ser aut-
nomas en lo concerniente a su rgimen interior, la nica alternativa lgica
que se presenta es la de que, por mandato constitucional, las fuentes de rique-
za existentes y disponibles en el pas se dividan, buscando el mayor equilibrio
"
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
25
posible, entre la potestad tributaria de la Federacin y la potestad tributaria
de las subdivisiones polticas.
Dicho en otras palabras, la Constitucin Feder-al debe buscar una distri-
bucin armnica -mediante reglas claras y precisas que dejen el menor cam-
po posible a la interpretacin de los tribunales-, de las fuentes de riqueza
que pueden ser objeto de contribuciones federales y de las que pueden ser ob-
jeto de contribuciones locales.
Al llegar a este punto, preciso es hacer el siguiente sealamiento: Cual-
quier criterio que se siga en la distribucin de las potestades tributarias debe
dejar perfectamente establecido que as como las fuentes de riqueza reserva-
das a la Federacin son intocables para las subdivisiones polticas, de igual
manera las reservadas a estas ltimas deben ser absolutamente intocables
para el Gobierno Federal. De otra suerte se cae en la concurrencia fiscal
que, a su vez, origina el indeseable y antieconmico fenmeno de la doble tri-
butacin.
En efecto, cuando en un Estado Federal no existe una norma consttucio-
nalque, en forma precisa e inequvoca, delimite las respectivas potestades tri-
butarias y prohba terminantemente afectaciones recprocas de los respecti-
vos campos de tributacin entre la Federacin y las subdivisiones polticas, se
llega inevitablemente a la llamada concurrencia fiscal que se da cuando una
misma fuente de riqueza o de ingresos es gravada dos o ms veces con contri-
buciones federales y locales, para tratar de satisfacer los respectivos requeri-
mientos presupuestarios.
Dentro de semejante contexto, la concurrencia fiscal si bien es cierto que
resuelve problemas recaudatorios inmediatos, tambin lo es que inevitable-
mente provoca la doble tributacin, que es terriblemente injusta para el con-
tribuyente ordinario, puesto que lo obliga a pagar dos o ms gravmenes so-
bre el mismo ingreso o fuente de riqueza, lo que, en palabras del gran clsico
de la economa poltica Adam Smith, "... oprime o coarta la industria, desani-
mando al pueblo para aplicarse a ciertos ramos de negociacin que propor-
cionaran trabajo y mantendran a mayor nmero de gentes... "15
Es decir, la doble tributacin, independientemente de que en el corto pla-
zo proporcione ingresos fiscales a la Federacin y a las subdivisiones polti-
cas, a la larga lo nico que ocasiona es el tpico efecto antieconmico de desa-
lentar la actividad productiva, y la consiguiente generacin de riqueza y
15 Smith Adam. "Investigacin de la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones."
Publicaciones Cruz O. Mxico, 1978. UbroV, Tomo 11, pginas410y41l.
26 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
empleos, mediante el simple expediente de acumularle contribuciones a la
poblacin econmicamente activa.
En tal virtud, para poder hablar de Federalismo Fiscal lo primero que se
requiere es que tanto en la respectiva Constitucin Poltica como en el desa-
rrollo de la poltica tributaria, las subdivisiones polticas tengan aseguradas
fuentes propias de ingresos fiscales que sean intocables para el Gobierno Fe-
deral. Puesto que tal garanta, no slo permite la subsistencia de la autonoma
interna de las subdivisiones polticas, sino que implica el debido respeto al de-
recho que todo contribuyente-ciudadano posee de tributar en forma propor-
cional a su respectiva capacidad econmica. Principio de proporcionalidad
-ode justicia como tambin se le conoce- que no se da cuando el mismo in-
greso o fuente de riqueza es gravada dos o ms veces mediante la imposicin
de diversos tributos, sean stos federales o locales.
Resulta curioso hacer notar que este postulado, fundamental para que el
Estado Federal efectivamente pueda volverse una realidad poltica y adminis-
trativa, fue inmediatamente adoptado por la Constitucin Mexicana de
1824, tal y como se demuestra con el detallado anlisis que de esta cuestin
se efecta ms adelante (ver Captulo Noveno). Sin embargo, nuestra vigente
Constitucin Poltica a base de una confusa, desordenada y contradictoria
acumulacin de reglas ha propiciado la concurrencia fiscal y, por ende, la do-
ble tributacin, contrariando as -y sin ms excusa que la de tener que satis-
facer la voracidad tributaria de la Federacin- el verdadero espritu del Esta-
do Federal, y creando una evidente forma de centralismo fiscal que
inevitablemente ha generado, en la realidad de los hechos, prcticas inconsti-
tucionales de centralismo econmico y, a fin de cuentas, poltico.
Tan grave ha sido la situacin, que la antigua Suprema Corte de Justicia
de la Nacin (a la que debe denominarse as porque fue sustituida en su totali-
dad, en el ao de 1995, por la actual Suprema Corte, como resultado de la
llamada "Reforma Judicial"), neg a sentar la siguiente jurisprudencia:
"...aun conviniendocon el a qua de que el impuestodel 1%constituyeuna
doble tributacin, no por ello puede concluirse que dicho impuesto contra-
venga)o establecidoen el artculo31, fraccinIV de la Constitucin, en rela-
cin con la proporcionalidadyequidad.Estendencia de la polticafiscal de la
mayora de los pases, entre ellosel nuestro, evitar la dobletributacinpreci-
samente para realizar la justcia fiscal; para lograrlo, infinidad de pases han
celebrado convenciones, convenios y modos vivendi (sic), y existen normas
de derecho tendientes a evitar la doble tributacin. Sin embargo, en ocasio-
nes, la doble tributacin es conscientemente buscada por el legisladorpara
lograr diversosfines, como 10 son, graduar la imposicino para hacerla ms
fuertea travsde dos gravmenesque se complementen en lugarde aumentar
las cuotas de 10 primeramente establecido; buscar unfinsocialextra-fiscal;
,l
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
lograr una mayor equidad en la imposicin tomando en cuenta la distinta ca-
pacidad contributiva de los sujetos pasivos, y aun tratar de captar un aumento
en el ingreso con mayor comodidad para la administracin pblica. En nues-
tra propia legislacin positiva existen normas que tratan de evitar la doble tri-
butacin y otras que claramente dan lugar a ella. Sin embargo, no podemos
decir que por el solo hecho de que un determinado tributo da lugar a una do-
ble tributacin por ello sea inconstitucional. Podr contravenir una sana poli-
tica tributaria o principios de buena administracin fiscal, pero no existe dis-
posicin constitucional que la prohiba. Lo que la norma constitucional
prohbe, Art. 31, fraccin IV, es: que los tributos sean exorbitantes o ruino-
sos; que no estn establecidos por la ley, o que no se destinen para los gastos
pblicos; pero no que haya doble tributacin.r"
27
Dejando de lado ciertas consideraciones verdaderamente absurdas que
no resisten el menor anlisis con arreglo a los principios universales que rigen
al Derecho Fiscal, como las de que "en ocasiones, la doble tributacin es con-
cientemente buscada por el legislador para lograr diversos fines, como lo
son: graduar la imposicin o para hacerla ms fuerte, a travs de los dos gra-
vmenes que se complementen en lugar de aumentar las cuotas de lo prime-
ramente establecido, buscar un fin social extrafiscal (loque esto signifique.--
Nota del Autor); lograr una mayor equidad (sic) en la imposicin tomando en
cuenta la distinta capacidad contributiva de los sujetos pasivos; y aun tratar de
captar un aumento en el ingreso con mayor comodidad para la administra-
cin pblica... "; lo cierto es que esta tesis de nuestro Mximo Tribunal de-
muestra la fragilidad a la que se encuentra expuesto el sistema federal cuando
la Constitucin Poltica no protege la autosuficiencia financiera de las subdi-
visiones polticas.
Sin ser precisamente una obra acabada de maestra jurdica, la tesis que
se acaba de transcribir est en lo correcto cuando afirma que: "... no podemos
decir que por el solo hecho de que un determinado tributo da lugar a una do-
ble tributacin por ello sea inconstitucional. Podr contravenir una sana pol-
tica tributaria o principios de buena administracin fiscal, pero no existe dis-
posicin constitucional que la prohba... "
En efecto, cuando la Carta Magna permite la existencia de la concurren-
cia fiscal y, con ello, la de la doble tributacin, desprotege por igual a las sub-
divisiones polticas y a los gobernados que poseen capacidad contributiva.
El caso de los gobernados es por dems evidente, puesto que al exponer-
losa la doble tributacin se les obliga a contribuir a los gastos pblicos en
una proporcin que va ms all de sus respectivas capacidades econmicas,
16 Amparo en Revisin No. 6168/63. Resolucin del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nacin.
28 ADOLFO ARRIOJA VlZCAINO
provocando adems claras situaciones de inequidad fiscal, puesto que depen-
diendo de la mayor o menor concurrencia fiscal que se presente en los lugares
en donde lleven a cabo sus actividades generadoras de contribuciones, los go-
bernados pagarn un mayor o un menor nmero de contribuciones, a pesar
de estar colocados en la misma situacin. Es decir, a pesar de que llevena ca-
bo el mismo tipo de actividades gravadas; lo que, de paso, demuestra que la
tesis anteriormente transcrita efecta una incorrecta interpretacin de la
fraccin IVdel vigente artculo 31 constitucional, ya que lo expuesto en este
prrafo demuestra que la doble tributacin s es violatoria de los principios de
proporcionalidad y de equidad que en materia tributaria consagra la Carta
Magna en vigor. 17
En lo que respecta a las subdivisiones polticas el efecto final es verdade-
ramente devastador, como lo demuestra la reciente experiencia del supuesto
"federalismo fiscal mexicano."
La concurrencia fiscal, independientemente de que sea constitucional o
no, es profundamente antieconmica. Por lo tanto, llega un momento en el
que es necesario tomar medidas para evitar que la acumulacin de contribu-
ciones sobre los mismos ingresos o fuentes de riqueza no desalienten laactivi-
dad productiva y pongan en peligro, no slo los niveles de empleo, sino el ni-
vel mismo de la recaudacin fiscal.
Fue as como en el ao de 1978, se adicion la fraccin XXIX del artculo
73 de la vigente Constitucin Poltica, a fin de sentar las bases que permitie-
ran establecer un sistema que se denomin "de coordinacin fiscal" y el que,
desde mi punto de vista, representa hasta la fecha el principal obstculo para
que en nuestro pas pueda existir ya no digamos un verdadero federalismo fis-
cal sino algo que al menos se le asemeje.
En efecto, la coordinacin fiscal consiste en la participacin proporcio-
nal que, por disposicin de la Constitucin y de la ley, se otorga a las subdivi-
siones polticas en el rendimiento de los tributos federales en cuya recauda-
cin y administracin han intervenido por autorizacin expresa de las
mismas autoridades federales competentes. Para que la coordinacin fiscal
opere es requisito indispensable que las subdivisiones polticas se abstengan
de mantener en vigor gravmenes locales sobre 10.5ingresoS ofuen.tes de.r-
queza que constituyen el objeto materia delostributosJederalescoordinados
17 VaseArriojaVizcano Adolfo. Obra
267 a2S0.
26195 .........
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
29
El fin ltimo de la coordinacin fiscal no puede ser ms evidente: se trata
de crear contribuciones federales nicas en cuyos rendimientos participen las
subdivisiones polticas, de tal manera que a cambio de las participaciones res-
pectivas renuncien al ejercicio de la potestad tributaria que les permite impo-
ner sus propias contribuciones.
La coordinacin fiscal efectivamente resuelve el problema de la doble tri-
butacin al crear un sistema en el que solamente van a existir tributos de ca-
rcter federal, pero constituye, en el fondo, un golpe mortal para el Federalis-
mo, puesto que priva a las subdivisiones polticas de fuentes propias de
ingresos fiscales y las convierte en dependientes econmicos del Gobierno
Federal el que incluso, por razones polticas, puede retener o desembolsar,
segn sea el caso, las participaciones que correspondan a cada subdivisin
poltica.
y se trata de un golpe mortal porque laautonoma poltica yadministrati-
va desaparece en el momento mismo en el que deja de existir la autosuficien-
cia financiera. De nada sirve otorgar libertad poltica con una mano si con la
otra se elimina la libertad hacendaria. El Estado Federal se vuelveun principio
retrico, y hasta demaggico, si las subdivisiones polticas, supuestamente
autnomas en lo concerniente a su rgimen interior, dependen, para su
subsistencia, de las participaciones fiscales que el Gobierno Federal decida
otorgarles.
Al prestarse para todo tipo de manipulaciones por parte del Gobierno
Federal, la coordinacin fiscal a lo nico que conduce es al centralismo eco-
nmico que, a su vez, es la va ms directa que puede haber para el centralis-
mo poltico. La coordinacin fiscal encuadrara perfectamente en las "Siete
Leyes Orgnicas de 1836" que crearon la primera Repblica Centralista
Mexicana y, que prohijaron las incontables -ycasi siempre nefastas- dicta-
duras de Antonio Lpez de Santa Anna, pero no en una Carta Magna, como
la de 1917, que se pretende proclamar como la sucesora directa de ese mara-
villoso proyecto de Nacin --con todo y sus defectos e insuficiencias- que
fue la Constitucin Federal de 1824.
De lo hasta aqu expuesto, se desprende que la esencia del federalismo
fiscal debe estar constituida por la adecuada distribucin de los ingresos y las
fuentes de riqueza dispooibles y existentes en el Estado FIeral que, por dis-
posicin constitudonalno sloexpresa sino tambin espeoifica, debe efec-
tuarse entre el Gobierno Federal y las subdivisiones poIiticas, de tal manera
qUft'W slo'se as,gw-e operatMdadfJCOOmtta del primero sino
tambin la a U t 9 ~ i c i e ..' enclarla de las segundas.
e,', ", " ...> .. <.. ,., .......<'.<.:.,.. : :.<', : ...... , ,'
..
30 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Para ello, resulta indispensable que la Constitucin del Estado Federal
provea lo siguiente:
1. Una divisin tajante entre los ingresos y las fuentes de riqueza grava-
bles, disponibles para la Federacin y las reservadas, en forma exclusi-
va, a los fiscos de las subdivisiones polticas; y
II. El fortalecimiento de las economas locales mediante la asignacin per-
manente de ingresos tributarios a las subdivisiones polticas, que sean
absolutamente intocables por parte del Fisco Federal.
A mi entender, sta es la nica forma en la que puede llegar a existir un
genuino Federalismo Fiscal, puesto que mientras en esta materia se presen-
ten, "sistemas de coordinacin", "regmenes generales de participacin",
"entidades coordinadas" y dems estructuras administrativas con las que se
pretende disfrazar la presencia de tributos federales nicos en cuyos rendi-
mientos participan las subdivisiones polticas, segn lo vaya decidiendo el
Gobierno Central, el Estado Federal ser una mera declaracin de principios,
pero nunca una realidad poltica y social.
Es necesario insistir en que de nada sirve otorgar la libertad poltica si al
mismo tiempo no se garantiza la autosuficiencia financiera, puesto de que na-
da sirve hablar de "soberana interna" o de autonoma de las subdivisiones po-
lticas en lo concerniente a su rgimen interior, si dichas subdivisiones polti-
cas carecen de los medios legales adecuados para satisfacer por s mismas sus
requerimientos presupuestarios. La primera condicin para que pueda haber
autonoma poltica y administrativa es y ser siempre el que se cuente con au-
tosuficiencia hacendaria, porque desde el momento en el que cualquier for-
ma de organizacin poltica en hacienda tenga tutor, desde ese mismo mo-
mento deja de ser autnoma.
Es pues deber ineludible de toda Constitucin Poltica que aspire a crear
un verdadero Estado Federal el asegurar a las subdivisiones polticas fuentes
propias de ingresos tributarios que no 'puedan ser afectadas, en ninguna for-
ma posible, por la Federacin; con el objeto de que no vayan a ser cuestiones
meramente financieras las que destruyan la esencia del pacto federal, ya
que si la Constitucin no resuelve este problema, el Poder Judicial Federal
-como lo demuestra la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacin que qued transcrita con anterioridad- est en la imposibildad jur-
dica de hacerlo, toda vez que, por muy independiente que sea su actuacin,
slo est en' posibilidad de interpretar la Constitucin, no de reformarla o ad-
cionarla.
30 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Para ello, resulta indispensable que la Constitucin del Estado Federal
provea lo siguiente:
1. Una divisin tajante entre los ingresos y las fuentes de riqueza grava-
bles, disponibles para la Federacin y las reservadas, en forma exclusi-
va, a los fiscos de las subdivisiones polticas; y
II. El fortalecimiento de las economas locales mediante la asignacin per-
manente de ingresos tributarios a las subdivisiones polticas, que sean
absolutamente intocables por parte del Fisco Federal.
A mi entender, sta es la nica forma en la que puede llegar a existir un
genuino Federalismo Fiscal, puesto que mientras en esta materia se presen-
ten, "sistemas de coordinacin", "regmenes generales de participacin",
"entidades coordinadas" y dems estructuras administrativas con las que se
pretende disfrazar la presencia de tributos federales nicos en cuyos rendi-
mientos participan las subdivisiones polticas, segn lo vaya decidiendo el
Gobierno Central, el Estado Federal ser una mera declaracin de principios,
pero nunca una realidad poltica y social.
Es necesario insistir en que de nada sirve otorgar la libertad poltica si al
mismo tiempo no se garantiza la autosuficiencia financiera, puesto de que na-
da sirve hablar de "soberana interna" o de autonoma de las subdivisiones po-
lticas en lo concerniente a su rgimen interior, si dichas subdivisiones polti-
cas carecen de los medios legales adecuados para satisfacer por s mismas sus
requerimientos presupuestarios. La primera condicin para que pueda haber
autonoma poltica y administrativa es y ser siempre el que se cuente con au-
tosuficiencia hacendaria, porque desde el momento en el que cualquier for-
ma de organizacin poltica en hacienda tenga tutor, desde ese mismo mo-
mento deja de ser autnoma.
Es pues deber ineludible de toda Constitucin Poltica que aspire a crear
un verdadero Estado Federal el asegurar a las subdivisiones polticas fuentes
propias de ingresos tributarios que no 'puedan ser afectadas, en ninguna for-
ma posible, por la Federacin; con el objeto de que no vayan a ser cuestiones
meramente financieras las que destruyan la esencia del pacto federal, ya
que si la Constitucin no resuelve este problema, el Poder Judicial Federal
-como lo demuestra la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacin que qued transcrita con anterioridad- est en la imposibildad jur-
dica de hacerlo, toda vez que, por muy independiente que sea su actuacin,
slo est en' posibilidad de interpretar la Constitucin, no de reformarla o ad-
cionarla.
30 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Para ello, resulta indispensable que la Constitucin del Estado Federal
provea lo siguiente:
1. Una divisin tajante entre los ingresos y las fuentes de riqueza grava-
bles, disponibles para la Federacin y las reservadas, en forma exclusi-
va, a los fiscos de las subdivisiones polticas; y
II. El fortalecimiento de las economas locales mediante la asignacin per-
manente de ingresos tributarios a las subdivisiones polticas, que sean
absolutamente intocables por parte del Fisco Federal.
A mi entender, sta es la nica forma en la que puede llegar a existir un
genuino Federalismo Fiscal, puesto que mientras en esta materia se presen-
ten, "sistemas de coordinacin", "regmenes generales de participacin",
"entidades coordinadas" y dems estructuras administrativas con las que se
pretende disfrazar la presencia de tributos federales nicos en cuyos rendi-
mientos participan las subdivisiones polticas, segn lo vaya decidiendo el
Gobierno Central, el Estado Federal ser una mera declaracin de principios,
pero nunca una realidad poltica y social.
Es necesario insistir en que de nada sirve otorgar la libertad poltica si al
mismo tiempo no se garantiza la autosuficiencia financiera, puesto de que na-
da sirve hablar de "soberana interna" o de autonoma de las subdivisiones po-
lticas en lo concerniente a su rgimen interior, si dichas subdivisiones polti-
cas carecen de los medios legales adecuados para satisfacer por s mismas sus
requerimientos presupuestarios. La primera condicin para que pueda haber
autonoma poltica y administrativa es y ser siempre el que se cuente con au-
tosuficiencia hacendaria, porque desde el momento en el que cualquier for-
ma de organizacin poltica en hacienda tenga tutor, desde ese mismo mo-
mento deja de ser autnoma.
Es pues deber ineludible de toda Constitucin Poltica que aspire a crear
un verdadero Estado Federal el asegurar a las subdivisiones polticas fuentes
propias de ingresos tributarios que no puedan ser afectadas, en ninguna for-
ma posible, por la Federacin; con el objeto de que no vayan a ser cuestiones
meramente financieras las que destruyan la esencia del pacto federal, ya
que si la Constitucin no resuelve este problema, el Poder Judicial Federal
-como lo demuestra la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacin que qued transcrita con anterioridad- est en la imposibildad jur-
dica de hacerlo, toda vez que, por muy independiente que sea su actuacin,
slo est en' posibilidad de interpretar la Constitucin, no de reformarla o ad-
cionarla.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
8. LA CONFIGURACION HISTORICA DEL ESTADO FEDERAL:
CONCENTRACION VERSUS DESCONCENTRACION
31
No es posible concluir el presente anlisis de lo que, en esencia jurdica,
es el Estado Federal, sin formular algunas reflexiones sobre el proceso histri-
co que le da origen. Sobre este particular, el jurista argentino Juan Bautista
Alberdi opina lo siguiente: "La historia nos muestra que los antecedentes po-
lticos de la Repblica Argentina, relativos a la forma de gobierno general, se
dividen en dos clases, que se refieren a los dos principios federativo y unita-
rio... por lo que las realidades obligan a un sistema que abrace y concilie las li-
bertades de cada Provincia y las prerrogativas de toda la nacin. "18
Aun cuando las ideas del Alberdi van claramente encaminadas a justificar
la instauracin de una Repblica de corte centralista, el planteamiento de
cualquier forma es pertinente: ante la presencia de los principios federativo y
unitario debe adoptarse el sistema al que las realidades obligan. As, si al fun-
darse una Repblica el antecedente histrico inmediato est constituido por
un rgimen frreamente centralizado -como la monarqua turca que Mon-
tesquieu identificaba con el "estado desptico"-, la solucin evidente es el
centralismo como forma de organizacin poltica. Por el contrario, si para fi-
nes de defensa comn y satisfaccin de necesidades internas de carcter ge-
neral, diversas provincias autnomas deciden unificarse en un solo Estado-
Nacin, la nica alternativa poltica viable es el Federalismo.
No obstante lo anterior, se ha argumentado que en algunas naciones el
Federalismo se ha impuesto -debido a presiones externas y hasta por in-
quietudes de tipo intelectual- no como una forma de unir o de concentrar en
un pacto comn regiones antes dispersas -que es precisamente la forma na-
tural de surgimiento del Estado Federal- sino como una manera de descon-
centrar lo que antes haba estado concentrado. Es decir, desunir, fragmentar
o dispersar lo que con anterioridad haba integrado un ente poltico unitario.
En este ltimo caso, se advierte, las consecuencias pueden llegar a ser funes-
tas puesto que las subdivisiones polticas nacen prcticamente muertas al no
contar ni con antecedentes histricos ni con instituciones polticas y adminis-
trativas que les permitan gobernarse autnomamente. Es ms, en estos casos
se llega a afirmar que el Estado Federal nace como resultado de un proceso de
"imitacin extralgica."
Puestos en esta tesitura, se tiene que sealar que el Estado Federal slo
puede configurarse a travs de la concentracin y no de la desconcentracin.
18 Alberdi Juan Bautista. "Organizacin de la Confederacin Argentina." Citado por Reyes
Heroles Jess. "El Liberalismo Mexicano." Fondo de Cultura Econmica. Mxico, 1988.
Tomo I"Los Orgenes", pgina 357.
32 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Dicho en otras palabras, si no existen antecedentes de libertad regional en las
subdivisiones polticas, el Federalismo se presenta como una especie de ente-
lequia poltica que al no tener los pies firmemente asentados en el resbaladizo
. suelo de las realidades polticas y administrativas est condenando a desapa-
recer, a la corta o a la larga, en medio de serias catstrofes sociales.
Como ejemplo de lo anterior, se cita precisamente a la Constitucin
Federal Mexicana de 1824, que tras doce aos de azarosa existencia, fue
abrogada en el ao de 1836, para implantar en su lugar un engendro jurdico
denominado las "Siete Leyes Orgnicas" que prohijaron una especie de Re-
pblica Centralista y... una sucesin prcticamente interminable de golpes
de Estado, seudo revoluciones e intervenciones extranjeras, hasta que en
1867 y, ahora s, de manera definitiva, se restaur la Repblica Federal.
Esta percepcin se encuentra ms generalizada de lo que a simple vista
pudiera parecer, e inclusive se le localiza en los lugares ms inesperados. As,
en la Exposicin de Motivos de la iniciativa de reformas y adiciones a los
artculos 73, fraccin X, y 131 de la Constitucin General de la Repblica,
enviada en el ao de 1936, por el Presidente Lzaro Crdenas al Congreso
de la Unin, se lee lo siguiente:
"... porque si en los Estados Unidos de Amrica era una realidad la exis-
tencia de entidades plenamente autnomas, con vida independiente y pro-
pia, y el problema que se ofreca al crearse la Federacin era el de hacer nacer
viable una unin que se crea dbil, en nuestro pas, al contrario, en los das si-
guientes a la desaparicin del Imperio de Iturbide, el problema que debi
plantearse y que ha sido el origen de muchas tragedias de la historia mexica-
na, fue el de inyectar vitalidad a las descentralizaciones estatales del territorio
patrio, que adquiriran soberana interior despus de un rudo centralismo co-
lonial prolongado por cerca de tres siglos ... "19
En principio, esta crtica pudiera parecer enteramente vlida. En efecto,
es una tesis universalmente aceptada la de que el modelo idneo de Federalis-
mo se encuentra en la Constitucin Poltica de los Estados Unidos de Amri-
ca, puesto que en ese pas la Repblica Federal surgi de las necesidades de
defensa exterior y autogestin interior de un grupo de regiones autnomas
que voluntariamente suscribieron el pacto federal, en la medida en la que el
mismo les garantiz la plena subsistencia de su autonoma interna.
Sin embargo el caso de Mxico, yen particular el de la Constitucin Federal
de 1824, merece consideraciones ms profundas que el aserto simplista de
",Ji'
19 Citado por Arrioja Vizcano Adolfo. Obra citada; pgina 114.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
33
que en Mxico el Estado Federal se estableci: "... por copia inadaptable de la
constitucin norteamericana... "20
Por eso, resulta necesario efectuar, un anlisis objetivo de ese perodo
aparentemente olvidado de la Historia Nacional en el que naci la primera
Repblica Federal Mexicana. Perodo que se dice olvidado por la aparente
ausencia de informacin al respecto; la que, sin embargo, aunque dispersa es
ms que abundante, particularmente para un pas en el que, en esa poca,
aproximadamente el noventa por ciento de la poblacin era analfabeta o
semi-analfabeta. No obstante, la minora que posea el don de las letras fue
particularmente activa, al grado de que sorprende encontrar notables obras
de historia y de poltica, interesantes estudios tanto filosficos como jurdico-
constitucionales, notables discursos y votos parlamentarios y hasta entreteni-
das novelas de aventuras o vidas noveladas como las Memorias de Fray
Servando Teresa de Mier. Adems, y esto me parece de singular importan-
cia, existi una prensa mordaz y, por lo general, independiente.
Por esa razn en el Segundo Captulo de esta obra se trata de efectuar un
estudio exhaustivo del entorno histrico que permiti que naciera a la vida ju-
rdica y a la realidad social la Constitucin Federal de 1824.
Ahora bien para los fines de este tema en particular, baste con sealar
que, en especial, durante la ltima etapa del perodo virreinal se presentaron
un conjunto de situaciones -forzadas ms por la realidad que por la voluntad
de la Corona Espaola- que paulatinamente fueron descentralizando la acti-
vidad poltica y en algunos casos la actividad econmica, al grado de que en
dicha descentralizacin pueden localizarse las races -los factores reales
de poder que diran los constitucionalistas- de lo que, aos despus, sera el
primer Estado Federal. Entre esas situaciones destacan las siguientes:
1. La falta de comunicaciones adecuadas durante el perodo colonial, for-
z al gobierno central de la Ciudad de Mxico a otorgar diversas facultades
discrecionales en materia de administracin pblica a las diversas Intenden-
cias en las que poltica y territorialmente se dividi el Virreinato de la Nueva
Espaa. Inclusive, las distancias, aunadas a la propia falta de comunicacio-
nes, forzaron la creacin de las Capitanas Generales de Yucatn y Guatema-
la que, para toda clase de efectos prcticos, actuaron como entidades inde-
pendientes, puesto que sus vnculos de obediencia hacia el gobierno central
fueron todava ms tenues que los que ataron, o ms bien semi-ataron, a las
Intendencias. No en balde, el principio ms clebre que rigi en aquella po-
ca para definir las relaciones entre la Corona Espaola y el gobierno virreinal
20 ibidem; pgina 144.
34 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
por una parte, y entre este ltimo y los gobiernos de las Intendencias y las Ca-
pitanas Generales por la otra, fue el de "actcse pero no se cumpla", querien-
do con ello denotar que las rdenes del poder central, y en teora superior, se
respetaban formalmente pero a la hora de actuar, slo se atenda a criterios y
requerimientos locales o regionales.
2. En los ltimos aos del perodo virreinal una singular combinacin de
factores, entre los que destacan: la callada pero segura guerra de los piratas
ingleses contra los galeotes espaoles que desde y hacia Sevilla transporta-
ban las riquezas de las colonias y los gneros de comercio de la metrpoli; la
invasin napolenica a Espaa y la consecuente abdicacin del, para decirlo
con delicadeza, poco viril monarca Carlos IV(injustamente inmortalizado por
Tols en una obra que, sin embargo, es de un imperecedero valor artstico); y
el encarecimiento de los artculos de importacin que llegaban al pas por Ve-
racruz y ocasionalmente por Acapulco en la famosa "Nao de China" que, co-
mo se sabe, vena en realidad de Manila; propici el desarrollo, y sobre todo,
la descentralizacin de lo que sera la primera industria de importancia en la
Historia de Mxico: la industria textil. Las cifras que a propsito de lo anterior
nos muestra el investigador de la Universidad de Harvard, Robert A. Potash,
en su interesante libro "El Banco de Avo de Mxico - El Fomento de la In-
dustria 1821-1846", son bastante reveladoras del hecho de que aun antes de
la consumacin de la independencia existieron en el pas polos de desarrollo
econmico autnomos que paulatinamente fueron sentando las bases para la
configuracin del Estado Federal Mexicano. As, este destacado investigador
apunta lo siguiente:
"En 1793, los principales centros de la industria lanera eran Quertaro,
Valladolid, San Miguel y Acmbaro. Quertaro, con su veintena de obrajes
que daban empleo a unas mil quinientas personas, y sus varios cientos de ta-
lleres de tamao moderado, era con mucho el ms importante. En la manu-
factura de gneros de algodn Puebla ocupaba el primer lugar, con ms de
cien mil telares en actividad. Las ciudades de Oaxaca y Mxico le seguan en
importancia, pero con slo la mitad, ms o menos, de los telares que haba
en Puebla.
"Lo que sorprende acerca de la distribucin de la artesana textil en aquel
tiempo es su relativa insignificancia en la intendencia de Guadalajara. A pe-
sar de que era una de las regiones ms populares y de que produca algodn y
lana, esta provincia occidental tradicionalmente haba enviado dichas mate-
rias primas a lugares como Quertaro y Puebla, y recibido de stas los artcu-
los terminados que necesitaba.
"Sin embargo, en la dcada posterior a 1793 cambi la posicin de Gua-
dalajara como centro textil. En 1803 se inform que veinte mil personas
estaban dedicadas, total o parcialmente, a la manufactura de textiles. El
valor dA! la produccin de artculos de algodn en ese ao se calcul en
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
$1 '386.591, importe prcticamente igual al de la produccin normal de
Puebla, que era el centro principal de textiles de algodn de la Nueva Espaa.
"Guadalajara no fue la nica regin que se benefici con la expansin de la
fabricacin de textiles. Algunos de los centros ms antiguos tambin obtuvie-
ron ventajas de la demanda creada por las guerras internacionales. Vallado-
lid, por ejemplo, en los cuatro aos comprendidos entre 1796 y 1800, vio
nacer cerca de trescientos nuevos talleres, incluyendo cinco obrajes. Quer-
taro, el puntero en la industria lanera tambin prosper. El constante creci-
miento de su industria puede apreciarse por las estadsticas del consumo de
lana, el cual subi de 46,000 arrobas en 1793, a 64,000 una dcada des-
pus y a 83,000 en 1808. En ese tiempo, unas seis mil personas estaban
ocupadas exclusivamente en la manufactura de textiles.
"Es imposible decir exactamente cuntas personas, en todo el pais, se em-
pleaban en la manufactura de textiles. Se hacan hilados y tejidos de diversas
clases en toda la colonia; pero en los lugares mencionados la manufactura
textil constituia uno de los medios de vida ms importantes, sino es que el
principal de todos. En Puebla, por ejemplo, se inform en 1803 que la mitad
de la poblacin municipal estaba dedicada a limpiar e hilar algodn para los
mil doscientos tejedores de la ciudad. Ala luzde estos informes y de los que se
sabe sobre los que se ocupaban en trabajos textiles en Guadalajara y Querta-
ro, es probable que el nmero total de personas que se ganaban la vida de la
manufactura de textiles se acercara a 60,000. ,,21
35
He querido efectuar la transcripcin completa de esta cita bibliogrfica,
con el objeto de demostrar que el desenvolvimiento de la primera industria de
importancia se dio en lugares distintos a la Ciudad de Mxico (a la que el autor
citado apenas menciona en forma secundaria) como Quertaro, Guadalaja-
ra, Oaxaca, Puebla, Valladolid, San Miguel el Grande y Acmbaro. Si a eso
agregamos el auge que, en su momento tuvieron los centros mineros de
Guanajuato, Zacatecas, Real del Monte y Taxco, se advertir que la organiza-
cin econmica del virreinato -por incipiente que haya sido- estuvo clara-
mente orientada hacia la descentralizacin. Es decir, hacia el desarrollo de
regiones diversas dotadas de sus propias fuentes de riqueza y de generacin
de empleos.
3. Las bases tributarias en la poca colonial, si bien es cierto que estuvie-
ron primordialmente encaminadas a lograr el mayor enriquecimiento posible
de la Corona Espaola, tambin lo es que se estructuraron en tal forma que
permitieron el crecimiento -y hasta una cierta prosperidad- de las in-
tendencias y ciudades interiores. La Capitana General de Yucatn, por
ejemplo, lleg a contar con rentas propias respecto de las cuales no tena 9ue
21 Potash Robert A. "El Banco de Auro de Mxico.-EI Fomento de la Industria 1821-
1846". Fondode CuIturaEconmica. Mxico-BuenosAires, 1959; pginas 1719.
36 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
rendir cuentas al Virrey de la Nueva Espaa. En relacin con esto Lucas Ala-
mn, afirma lo siguiente: "Durante la dominacin espaola, los ramos princi-
pales de las rentas pblicas eran los tributos; las alcabalas interiores; los dere-
chos sobre la plata y oro extrados de las minas, conocidos con el nombre de
quintos; las utilidades de la Casa de Moneda de Mjico, nica que haba, yofi-
cina de Apartado anexa a ella; la parte correspondiente al gobierno de la
gruesa decimal, espolios y vacantes de los obispados y canonjas; los artculos
estancados, de los cuales slo eran de importancia el tabaco, la plvora y los
naipes; la lotera; el papel sellado; las salinas y otras propiedades nacionales,
pues los productos de las aduanas martimas eran entonces de poca cuanta,
cobrndose los derechos en los puertos de Espaa."22
He formulado estas breves consideraciones por dos motivos: en primer
lugar porque, me parece que es inexacta la muy difundida versin de que en
Mxico el Federalismo se implant mediante un proceso de imitacin extra-
lgica de la Constitucin de los Estados Unidos de Amrica y que en los das
siguientes a la desaparicin del Imperio de Iturbide, el problema que supues-
tamente se ofreca al crearse la Federacin y que supuestamente tambin ha
sido el origen de muchas tragedias de la Historia Mexicana, fue el de inyectar
vitalidad a las descentralizaciones estatales del territorio patrio, que terica-
mente adquiriran soberana interior despus de un rudo centralismo colonial
prolongado por cerca de tres siglos. Por el contrario, los ejemplos que se aca-
ban de exponer, y sobre los que se abundar en el Captulo Segundo de esta
obra, demuestran que en la ltima etapa del virreinato se fueron sentando las
bases, fundamentalmente de carcter econmico, para que el nuevo Estado
independiente solamente pudiera ser viable bajo la organizacin de una Re-
pblica Federal. Y para muestra habr que poner otro botn. La joven y pro-
metedora escritora mexicana, Rosa Beltrn, que ha realizado un estudio su-
mamente interesante sobre lo que fue el llamado "Primer Imperio", pone en
la mente de don Agustn de Iturbide los siguientes pensamientos: "lturbide
pens que toda su desgracia provena de su intento por unir a un pas des-
membrado desde sus orgenes al que no haba forma de encontrar amarre ni
mano capaz de hacerlo caber en un pUO."23 O sea, que fundar un Imperio en
Mxico a la vieja usanza europea fue simplemente ir en contra de la realidad.
En segundo trmino estas reflexiones obedecen a la necesidad de demos-
trar que no es posible configurar unEstado Federal a partir de una Nacin en
la que el poder histricamente ha estado frreamente centralizado. Desunir
22 Alamn Lucas. "Historia de Mxico." Fondo de Cultura Econmica. 1985. Tomo 5, pgina
886. .
23 Beltrn Rosa. "La Corte de los Ilusos." Editorial Joaquln Mortiz, S.A. de C.V. Mxico,
1995; pgina 20 lo
."
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
37
lo que siempre ha estado unido a lo nico que puede conducir es a toda clase
de desajustes polticos, administrativos, econmicos y sociales.
De ah la importancia de probar que en Mxico -a despecho de las opi-
niones de algunos historiadores como Lorenzo de Zavala, (convenenciero
partidario del Federalismo en Mxico, y despus primer feliz Vicepresidente
de la Repblica Texana}, que searalon, con una ignorancia jurdica digna de
mejor causa, que los encargados de la direccin de los negocios pblicos, no
tenan ni podan tener ideas sobre una forma de gobierno de la cual no trata-
ban los libros polticos franceses y espaoles que en Mxico circulaban-", 24
s se dieron, as haya sido en mucho menor medida que en los Estados Unidos
de Amrica, las condiciones histricas, polticas, econmicas y sociales que
son necesarias para la configuracin del Estado Federal, tal y como con ma-
yor amplitud se tratar de explicar en el Captulo Segundo.
Por el momento baste decir que si la Constitucin Federal tuvo una ef-
mera vigencia de doce aos no se debi a que no haya correspondido a un ge-
nuino proyecto de Nacin, sino a que el militarismo -ese terrible mal de
nuestro Siglo XIX, propiciado en alguna forma por los gobiernos norteameri-
canos- se apoder del pas, provocando primero la anulacin de las eleccio-
nes presidenciales para el perodo 1828-1832, lo que implic romper con
cualquier posibilidad, ms o menos razonable, de mantenimiento del orden
constitucional; y despus, el advenimiento de un generalote ambicioso, volu-
ble y por ende mentalmente inestable, pero sobre todo terriblemente impre-
parado e irresponsable, que a lo largo de treinta aos gobernara el pas prc-
ticamente a su capricho -sin ser ni republicano, ni monrquico, ni liberal,' ni
conservador, ni federalista, ni centralista, sino nicamente uno de los voca-
blos ms despreciables de nuestra historia: santanista- para convertirse en
el actor principal de las grandes tragedias nacionales de su tiempo, entre las
que, desde luego, destaca la prdida de ms de la mitad de las tierras yaguas que
con arreglo a la propia Constitucin de 1824 integraron originalmente el
territorio nacional.
Pero tan corresponda el Federalismo a la esencia y a la realidad del Esta-
do Mexicano, que a partir de 1857, cuando el pas, sobre cimientos an pre-
carios, pudo empezar a reorganizarse en forma un tanto ms congruente, la
Repblica Federal volvi a adoptarse, esta vez de manera permanente, como
la forma de organizacin poltica, administrativa, constitucional, econmica
y social de Mxico.
24 Citado por Olavarria y Ferrari Enrique. "Mxico ATmus de los Siglos." Editorial Cumbre,
5AMxico, 1967. Tomo IV, pgina 115.
38
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Todo lo anterior, a guisa de ejemplo tomado de nuestra propia historia,
nos lleva a la conclusin general de que el Estado Federal, para ser viable, de-
be configurarse a partir de un proceso de concentracin, por virtud del cual
diversas regiones, anteriormente descentralizadas o desconcentradas y, por
consiguiente, poseedoras de un cierto grado de autonomia poltica y adminis-
trativa as como de fuentes propias de riqueza, se unen, mediante la suscrip-
cin del correspondiente pacto federal, en una sola Federacin, con el objeto
de que, sin menoscabo de su autonoma local y regional, se puedan alcanzar
metas comunes no slo en los mbitos de las relaciones internacionales y de
la defensa nacional, sino tambin en lo tocante a la gestin y satisfaccin
de todas las necesidades colectivas relacionadas con el bienestar y la prospe-
ridad de esas comunidades regionales que aspiraron a transformarse en una
comunidad nacional.
9. LA NATURALEZA JURIDICA DEL ESTADO FEDERAL
Definir en un solo prrafo o a travs de un solo concepto la, por dems
compleja naturaleza jurdica del Estado Federal es, al menos para este autor,
una tarea prcticamente imposible. Al operar, el Estado Federal produce una
compleja red de relaciones polticas, administrativas, judiciales, internacio-
nales, econmicas y sociales, que necesariamente deben estar jurdicamente
reguladas, para conferirle al propio Estado Federal no slo la legitimidad in-
dispensable, sino tambin congruencia y autoridad moral.
Por lo tanto, el anlisis de este tema requiere de una revisin integral de
las principales caractersticas del Estado Federal, considerado como la forma
de organizacin idnea para lo que Montesquieu llamara el "Estado Demo-
crtico." As, a manera de colofn de este Primer Captulo resulta convenien-
te reiterar y resumir los conceptos jurdicos ms importantes que se han vertido
en las pginas precedentes porque, a grandes rasgos, permiten comprender en
qu consiste, en esencia, el Estado Federal.
Dentro de este contexto, cabe sealar que:
1. Desde un punto de vista general, el Estado Federal se integra por un
conjunto de subdivisiones polticas autnomas en lo concerniente a su rgi-
men interior que configuran una entidad suprema, conocida como Federa-
cin o Gobierno Federal, que debe tener a su cargo la atencin y gestin de
todas aquellas cuestiones que afecten tanto la integracin como el desarrollo
de la propia unin poltica, incluyendo de manera especial las necesidades
colectivas de las subdivisiones polticas consideradas como un todo geogrfi-
co y jurdico.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
39
2. El Estado Federal para realizarse, en lo jurdico y en lo poltico, presu-
pone la existencia de una Nacin. Es decir, de una comunidad de vida, cos-
tumbres, tradiciones, lenguaje y lazos de sangre, asentada en un territorio
geogrficamente delimitado e histricamente definido.
3. En el Estado Federal -con el debido respeto para el clebre y clsico
tratadista poltico Alexis de Tocqueville- no se presenta ningn tipo de divi-
sin o de fragmentacin de la soberana nacional, sino que esta ltima al pro-
venir del pueblo y ejercitarse mediante el libre juego democrtico, se deposita
en la Federacin que la ejercita como poder supremo en los mbitos interno y
externo, reservndose a las subdivisiones polticas, a travs del principio
constitucionalmente conocido como "de las facultades implcitas", un conjun-
to de facultades y atribuciones, de carcter tanto poltico como administrati-
vo, para el manejo y solucin de todos aquellos asuntos y problemas que co-
rrespondan estrictamente a su rgimen interior.
4. El Estado Federal tanto para existir jurdicamente como para poseer
legitimidad y autoridad moral, debe contar con un ordenamiento supremo, es
decir con una Constitucin Poltica, que por una parte seale las facultades y
atribuciones del Gobierno 'Federal, y que por la otra, preserve la autonoma
interna de las subdivisiones polticas, sin la cual no puede concebirse la exis-
tencia de un genuino federalismo.
5. La Constitucin Poltica, como garante supremo del pacto federal, de-
be reservar, en forma exclusiva, al Gobierno de la Federacin las siguientes
atribuciones: la defensa nacional; la seguridad nacional en los mbitos poltico,
social y de prevencin de la criminalidad; la conduccin de la poltica exte-
rior; la construccin, administracin y desarrollo de las vas generales de
comunicacin; la emisin de moneda y la utilizacin del crdito pblico, par-
ticularmente en lo relativo a la contratacin y manejo de la deuda externa; la
facultad de intervenir en los asuntos internos de las subdivisiones polticas,
cuando estas ltimas adopten medidas de gobierno y/o aprueben leyes que
pongan en peligro la seguridad y subsistencia de la Federacin, o bien contra-
vengan la naturaleza constitucional del Estado Federal; la regulacin del co-
mercio interior, evitando la existencia de aduanas interiores y de los impues-
tos aleabalatorios a los que dan origen; la regulacin del comercio y de la
industria nacionales, particularmente en lo relativo a la supresin de los mo-
nopolios y otras formas de concentracin econmica que atenten en contra
de la libre competencia; y el derecho de establecer un sistema fiscal que per-
mita una recaudacin tributaria suficiente para la realizacin de las funciones
propias del Gobierno Federal, pero sin privar a las subdivisiones polticas de
fuentes fiscales propias que les permitan ser efectivamente autnomas en to-
do lo concerniente a su rgimen interior.
40 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
6. El principio de las facultades implcitas que se enuncia diciendo que:
"las facultades que no estn expresamente concedidas por la Constitucin a
los funcionarios federales, se entienden reservadas a los de los Estados" , debe
constituir la esencia del pacto federal, desde el momento mismo en el que por
una parte restringe el campo de accin del Gobierno Federal al ejercicio ni-
co y exclusivo de las facultades y atribuciones que, de manera expresa, le
otorgue la Constitucin, y por la otra, permite que las subdivisiones polticas,
a su arbitrio, puedan llevar a cabo todos los actos de gobierno que consideren
pertinentes para su rgimen interior, sin ms limitantes que la de no invadir la
esfera de accin expresamente reservada a la Federacin por la Ley Supre-
ma; y la de no tomar medida alguna que pudiere afectar la subsistencia de la
Unin Federal.
7. La importancia del conocido Principio de la Divisin de Poderes
-consistente en que las funciones de dictar las leyes, ejecutarlas y resolver
las controversias que su ejecucin origine, deben encomendarse, por manda-
to constitucional, a tres rganos de gobierno independientes y distintos entre
s, dando lugar a la existencia de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judi-
cial- en el Estado Federal radica en el hecho de que este Estado slo se con-
cibe en una sociedad en la que exista un verdadero juego democrtico que
presuponga no solamente la eleccin directa de los titulares de los poderes
Legislativo y Ejecutivo, sino la alternancia en el poder y la posibilidad de que
estos dos poderes puedan estar simultneamente controlados por individuos
pertenecientes a distintos partidos polticos. De otra forma, se vulnera la bon-
dad natural que debe permear a la sociedad civil como una forma espontnea
de organizacin social, y la Repblica Federal tiende a convertirse en una fic-
cin poltica.
8. Para que el Estado Federal pueda operar con la debida congruencia ju-
rdica, es requisito indispensable que las subdivisiones polticas adopten en lo
concerniente a su rgimen interior, el principio de la divisin de poderes bajo
los mismos lineamientos adoptados para el gobierno de la Federacin.
9. El Estado Federal slo puede ser el resultado de un libre juego demo-
crtico expresado dentro de un orden constitucional. Por consiguiente, no se
concibe su existencia sin el principio de la divisin de poderes. Ahora bien,
este ltimo principio se vuelve letra muerta cuando el propio orden constitu-
cional no garantiza la plena independencia del Poder Judicial, la cual slo se
logra cuando al rgano supremo de dicho Poder se le encomienda de manera
exclusiva el control de la constitucionalidad, y cuando sus titulares se de-
signan con apego a criterios que aseguren su capacidad, imparcialidad y
rectitud.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
41
10. El Federalismo tiene que actuar fiscalmente sobre determinadas
fuentes de riqueza que generalmente estn limitadas por los recursos existen-
tes en el pas y por la capacidad de los ciudadanos, y de sus empresas, de ge-
nerar esos recursos. Ahora bien, si efectivamente lo que se busca es que por
una parte el Gobierno Federal pueda ejercer adecuadamente las atribuciones
que constitucionalmente le corresponden, y que por la otra, las subdivisiones
polticas cuenten con los recursos necesarios para que efectivamente puedan
ser autnomas en lo concerniente a su rgimen interior, la nica alternativa
lgica que se presenta es la de que, por mandato constitucional, las fuentes de
riqueza existentes y disponibles en el pas se dividan, buscando el mayor equi-
librio posible, entre la potestad tributaria de la Federacin y la potestad tribu-
taria de las subdivisiones polticas. Es decir, la Constitucin Federal debe bus-
car una distribucin armnica, mediante reglas claras y precisas que dejen el
menor campo posible a la interpretacin de los tribunales, de las fuentes de ri-
queza que puedan ser objeto de contribuciones federales y de las que puedan
ser objeto de contribuciones locales.
11. Para poder hablar de federalismo fiscal lo primero que se requiere es
que tanto en la respectiva Constitucin Poltica como en la prctica tributa-
ria, las subdivisiones polticas tengan aseguradas fuentes propias de ingresos
fiscales que sean intocables para el Gobierno Federal. Puesto que tal garan-
ta, no slo permite la subsistencia de la autonoma interna de las subdivisio-
nes polticas, sino que implica el debido respeto al derecho que todo contribu-
yente-ciudadano posee de tributar en forma proporcional a su respectiva
capacidad econmica. Principio de proporcionalidad -o de justicia como
tambin se le conoce- que no se da cuando el mismo ingreso o fuente de ri-
queza es gravada dos o ms veces mediante la imposicin de diversos tribu-
tos, sean stos federales o locales.
12. Es deber ineludible de toda Constitucin Poltica que aspire a crear
un verdadero Estado Federal, el asegurar a las subdivisiones polticas fuentes
propias de ingresos tributarios que no puedan ser afectadas, en ninguna for-
ma posible, por la Federacin; con el objeto de que no vayan a ser cuestiones
meramente financieras las que destruyan la esencia del pacto federal, ya que
si la Constitucin no resuelve este problema, el Poder Judicial Federal est en
la imposibilidad jurdica de hacerlo, toda vez que por muy independiente que
sea su actuacin, slo est en posibilidad de interpretar la Constitucin, no de
reformarla o adicionarla.
13. El Estado Federal slo puede configurarse a travs de la concentra-
cin y no de la desconcentracin. Dicho en otras palabras, si no existen ante-
cedentes de libertad, o al menos de autonoma, en las subdivisiones polticas,
el Federalismo se presenta como una especie de entelequia poltica que al no
tener los pies firmemente asentados en el resbaladizo suelo de las realidades
42
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
polticas y administrativas, est condenado a desaparecer, a la corta o a la lar-
ga, en medio de serias catstrofes sociales.
14. En conclusin, el Estado Federal, para ser viable, debe configurarse a
partir de un proceso de concentracin por virtud del cual diversas regiones,
anteriormente descentralizadas o desconcentradas y, por consiguiente, po-
seedoras de un cierto grado de autonoma poltica y administrativa as como
de fuentes propias de riqueza, se unen, mediante la suscripcin del corres-
pondiente pacto federal, en una sola Federacin, con el objeto de que, sin
menoscabo de su autonoma local y regional, se puedan alcanzar metas co-
munes no slo en los mbitos de las relaciones internacionales y de la defensa
nacional, sino tambin en lo tocante a la gestin y satisfaccin de todas las
necesidades colectivas relacionadas con el bienestar y la prosperidad de esas
comunidades regionales que aspiran a transformarse en una comunidad
nacional.
Los conceptos que anteceden permiten afirmar que, en los tiempos que
corren y en loque se puede predecir para el futuro poltico inmediato, el Esta-
do Federal representa la forma ms viable de organizacin de la sociedad y de
la Nacin, puesto que las bases constitucionales que lo rigen, cuando se
aplican correctamente, propician el florecimiento de la verdadera democra-
cia. Bases constitucionales entre las que destacan: el equilibrio en los actos de
gobierno que deriva del principio de la divisin de poderes; la eleccin por su-
fragio universal, directo y secreto, de los titulares de los Poderes Legislativo y
Ejecutivo; el depsito de la soberana nacional, que dimana del pueblo, en el
Poder Legislativo, integrado precisamente por los representantes populares;
la distribucin de manera armnica y equilibrada, de los ingresos y las fuentes
de riqueza fiscalmente gravables entre las potestades tributarias de la Federa-
cin y de las subdivisiones polticas; la autonoma poltica y administrativa de
dichas subdivisiones, en todo lo concerniente a su rgimen interior; y la enco-
mienda del control de la constitucionalidad a un Poder Judicial genuinamente
independiente.
10. LA REPUBLlCA DE LAS LEYES
Me parece conveniente concluir este breve anlisis sobre la naturaleza
del Estado Federal con una especie de apndice acerca de lo que, desde mi
muy personal punto de vista, constituye ~ I verdadero origen del principio de
la divisin de poderes. Tal y como se seal con anterioridad, el marco jurdi-
co adecuado para el florecimiento de la verdadera democracia se da preferen-
temente cuando una Nacin se estructura, poltica y administrativamente,
como un Estado Federal. Esto ltimo no quiere decir que otras formas de organi-
zacin poltica no propicien el desarrollo de la verdadera democracia. Elejemplo
ms claro de lo anterior est constituido por el sistema parlamentario ingls,
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
43
el que sin derivar del Federalismo, e inclusive sin contar con una Constitucin
escrita, es en la actualidad un ejemplo vivo de las mejores tradiciones demo-
crticas de la humanidad, particularmente porque el poder supremo del Esta-
do lo ejerce el Parlamento. Es decir, el Poder Legislativo a cuyos mandatos
queda supeditado -por un conjunto de normas y principios constitucio-
nales que la tradicin y la costumbre han ido perfeccionando al paso de los si-
glos-, el Poder Ejecutivo, representado por el Primer Ministro y su gabinete.
Todo lo anterior viene a colacin porque, es precisamente en el lento
-en trminos estrictamente histricos- proceso de conformacin del siste-
ma parlamentario ingls en donde, tanto desde el punto de vista doctrinario
como desde el punto de vista poltico, se encuentran los orgenes del princi-
pio de la divisin de poderes, sin el cual ni la democracia, en cualquiera de sus
formas genuinas, ni el Estado Federal, pueden llegar a existir.
Comnmente se considera que este principio fue diseado e introducido
al mundo de las ideas polticas por Carlos-Louis de Secontat Barn de la
Brede y de Montesquieu, en su por dems conocida obra "El Espritu de las
Leyes." No obstante, y sin pretender entrar en polmicas que ya han sido
abordadas por otros especialistas en la materia, considero que el autor, al me-
nos doctrinario, de este importantsimo principio constitucional es John Loe-
ke, quien lo desarroll mediante el simple expediente de ponerse a observar
el sistema parlamentario ingls y reflejarlo en su obra -menos conocida pe-
ro igualo ms importante que la de Montesquieu- "Dos Tratados sobre el
Gobierno."
Si se considera que la primera edicin del "Espritu de las Leyes" apare-
ci publcada en el ao de 1748 -segn el autor francs Gonzague Truc
25-
y que la primera edicin de los "Dos Tratados sobre el Gobierno" vio la luz
pblica por vez primera en el ao de 1688- si no es que antes segn el inves-
tigador del Trinity College de la Universidad de Cambridge Peter Laslett2
6
- ,
se advertir que las ideas del modesto acadmico ingls anteceden por lo me-
nos en sesenta aos a las del clebre tratadista y aristcrata francs. A lo que
debe agregarse que segn al mismo Gonzague Truc,27"El Espritu de las Le-
yes" est directamente influido por el parlamentarismo britnico y por los au-
25 Truc Gonzague. Introduccin a "El Espritu de las Leyes." Editions Garnier Freres. Pars,
1949, pgina XI. Ttulo original en francs, "De L' Esprit des Lois.- Texte Etabli Avec
une Introduction des Notes et des Variantes par Gonzague Truc." (Cita traducida por el
autor). .
26 Laslett Peter "Introduccin y Notas a los Dos Tratados sobre el Gobierno." Cambridge
University Press, 1960; pgina 59. Ttulo original en ingls, "Two Treatises 01 Govern-
ment with Introduction and Notes by Peter Laslett."
27 Truc Gonzague. Obra citada; pgina XIV. (Cita traducida por el autor).
44 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
tares que lo analizaron y lo explicaron desde el Siglo XVII; es decir, desde el
siglo anterior de la publicacin de "El Espritu de las Leyes". Es ms, Laslett
afirma que, "el trabajo de Locke influy profundamente en los puntos de vista
de pensadores tan importantes como Montesquieu, Rousseau, Burke, y los
autores de la Constitucin de los Estados Unidos de Amrica. "28
Tamando en cuenta semejantes antecedentes y su vinculacin con la pri-
mera Constitucin Federal que se conoce, creo que vale la pena destinar algu-
nos prrafos al estudio de las ideas de Locke sobre el principio de la divisin
de poderes.
Para Locke un Estado regido por leyes y no por la voluntad de un autcra-
ta, debe dividir el ejercicio del poder pblico en tres funciones o poderes inde-
pendientes y separados entre s: el Poder Legislativo que invariablemente de-
be estar integrado por representantes del pueblo libremente elegidos, y al
cual le corresponde, de manera exclusiva, la tarea de discutir y aprobar las le-
yes; el Poder Ejecutivo cuya misin debe ser simplemente la de aplicar las
leyes que el Legislativo apruebe; y el Poder Federativo -cuyo nombre deja,
por cierto, indiferente a Locke- que debe actuar como una especie de Minis-
terio Especial de Asuntos Internacionales, puesto que a su cargo deben en-
contrarse, "las prerrogativas de declarar la guerra, hacer la paz y concertar li-
gas y alianzas ... "29 Es decir, para Locke la poltica exterior debe ser manejada
por un Poder distinto del Ejecutivo, lo cual, entre parntesis, no deja de ser
una tesis sumamente interesante, puesto que en esa forma el Estado queda
en entera libertad de formular y de aplicar los principios internacionales que
ms convengan a sus intereses, sin verse afectado por consideraciones de po-
ltica interior.
Es cierto que Locke, posiblemente influido por el Derecho consuetudina-
rio ingls que otorga a la judicatura un papel interdependiente, desde luego,
pero separado por completo de las funciones de gobierno propiamente
dichas, no hace mencin alguna del Poder Judicial. Sin embargo, en mi opi-
nin, se trata de una cuestin que para los efectos de este tema en particular
carece de relevancia, ya que fue tratada con anterioridad.
Ahora bien, lo importante en el esquema de Locke es que la separacin
de poderes no conduce al equilibrio de gobierno casi perfecto que se busca
con la tesis de los pesos y de los contrapesos, diseada por Montesquieu,
que generalmente se enuncia a travs de la conocida frmula de que "el
poder frena al poder". Por el contrario, para Locke el Legislativo debe ser
28 Laslett Peter. Obra citada; pgina X. (Cita traducida por el autor).
29 Locke John. Obra citada; pgina 411. (Cita traducida por el autor).
El FEDERALISMO MEXICANO HACIA El SIGLO XXI
45
el Poder Supremo del Estado, al que los Poderes Ejecutivo y Federativo deben
encontrarse subordinados. As seala que: "Envirtud de que el Legislativo po-
see el derecho de dictar las Leyes para todas las partes y para todos los miem--
bros de la Sociedad, prescribiendo las reglas que deben regir sus actos, y otor-
ga adems el poder de aplicarlas cuando se transgreden, el Legislativo
necesita ser el Poder Supremo, por lo que todos los dems Poderes y miem-
bros de la sociedad, derivan de l y deben estar subordinados al mismo. "30
En cuanto a las funciones y atribuciones del Legislativo, Locke propone
lo siguiente:
"La Sociedad y el Derecho Divino y Natural colocan al Poder Legislativo
en la cspide del Poder en toda la Nacin y en todas las formas de Gobierno.
"En primer lugar, deben regir las leyes debidamente promulgadas, que no
pueden variarse para casos individualmente considerados, de tal manera que
se tenga la misma y nica Ley para el rico y el pobre, para el favorito en la
Corte del Rey y para el campesino en su arado.
"En segundo lugar, las Leyes deben expedirse sin otro fin que el bienestar
del pueblo.
"En tercer lugar, el Legislativo no debe aumentar los impuestos sobre las
propiedades del pueblo, sin el consentimiento otorgado a sus diputados por
el propio pueblo. Ylo anterior slo se logra en aquellos Gobiernos en los que el
Legislativo es el Poder Supremo y sus miembros son electos de tiempo en
tiempo por el propio pueblo.
"En cuarto lugar, el Legislativo no puede transferir el poder de dictar las le-
yes a ningn otro cuerpo o persona, sino que lo debe conservar en repre-
sentacin y a disposicin del pueblo. ,,31
La idea central de Locke, indudablemente imbuida por la esencia del par-
lamentarismo ingls, es la de que: "La finalidad de la Ley no es la de abolir o
restringir, sino la de preservar e incrementar la Libertad; porque en todos los
Estados y en todos los Gobiernos en donde no hay Ley, no hay Libertad.
Ya que la Libertad consiste en ser Libre de restricciones y de violencias por
parte de otros, y dicha Libertad slo puede existir en una Sociedad regida
por Leyes. Porque la Libertad no consiste, como comnmente se dice, en el
derecho de cada Hombre de hacer lo que le venga en gana (porque, quin
puede ser Libre cuando queda sujeto al arbitrio o al humor de otro?). Por el
contrario, la verdadera Libertad estriba en el derecho que cada Hombre po-
seede disponer yde ordenar, segn convenga a su mejor inters, de su Perso-
30 Locke John. Obra citada; pgina 414. (Cita traducida por el autor).
31 Locke John. Obra citada; pgina 409. (Cita traducida por el autor).
46 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
na, de sus Acciones y de sus Propiedades dentro de lo autorizado para las Le-
yes bajo las cuales vive, que son precisamente las que le permiten seguir su
propia voluntad, y no quedar sujeto a la voluntad arbitraria de otro. "32
Est histricamente comprobado que John Locke escribi sus "Dos Tra-
tados sobre el Gobierno" bajo el influjo de la llamada "Gloriosa Revolucin
de 1688" que consolid en definitiva la monarqua constitucional inglesa, al
deponer al Rey Jaime 11, e instalar en su lugar a Guillermo de Orange, previa
la aceptacin, por parte de este ltimo, de una Declaracin de Derechos ("Bill
of Rights") que al ir ms all de los postulados de la Carta Magna de 1215
-que es generalmente aceptada como el origen del constitucionalismo in-
gls- borra todo vestigio de un posible despotismo monrquico en Inglate-
rra, y subordina por completo al Rey, o a la Reina segn sea el caso, a la
voluntad del Parlamento popularmente elegido. Prueba de lo anterior, loconsti-
tuye el hecho de que Locke en el Prefacio de su obra expresa la esperanza de
que: "Mis ideas sean suficientes para afianzar en el Trono a nuestro Gran Res-
taurador. Nuestro actual Rey Guillermo; para hacer efectivo su Ttulo con el
Consentimiento del Pueblo; y para justificarse ante el Mundo y ante el Pueblo
de Inglaterra, cuyo amor por sus Derechos Justos y Naturales y su firme Reso-
lucin de conservarlos, salv a la Nacin cuando sta se encontraba al borde
de la Esclavitud y de la Ruina. "33
De ah la fe de John Locke -"un ingls, amante de la Libertad, ciudada-
no del mundo, y deseoso de tener el honor de depositar este Libro en la Bi-
blioteca del Christ College en Cambridqe't'" como l mismo se calific-, en
el Poder de la Ley (as con maysculas) para erigirse en Redora de la sociedad
civil y de la Nacin, yen la fuerza del Legislativo, hacedor de la Ley por exce-
lencia, para por voluntad del pueblo, cambiar la forma de gobierno y garanti-
zar el imperio de la libertad y de la democracia.
En verdad Locke vivi, experiment, juzg y analiz una experiencia ni-
ca y gratificante en el penoso devenir de la trayectoria del pensamiento yde la
accin poltica. Por eso su percepcin del Estado como una necesaria encar-
nacin del Legislativo en el Poder Supremo de la Nacin. Experiencia vital
por completo distinta de la de Montesquieu, quien viviy escribi bajo el des-
potismo ilustrado de los Luises XIVy XV, y quien a pesar de tenerlo a la vista,
tuvo que ir a buscar el ejemplo de su "Estado Desptico" hasta Turqua.
32 Locke John. Obra citada; pgina 348. (Cita traducida por el autor).
33 Locke John. bra citada; pgina 171. (Cita traducida por el autor).
34 Locke John. Obra citada; pgina 170. (Cita traducida por el autor).
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
47
Los mritos de la obra de Locke son mltiples, Puesto que no solamente
aborda, con especial lucidez, fruto de la experiencia y no de la teora, la pro-
blemtica constitucional de la divisin de poderes y la supremaca del Legisla-
tivo; sino que adems !leva a cabo interesantes disertaciones acerca del dere-
cho de propiedad (del cual, por cierto, es un denodado defensor por
considerarlo inherente a la naturaleza humana), del origen y la naturaleza del
Estado, del Derecho Natural, de la Libertad como un derecho y una obliga-
cin de carcter poltico y de la soberana popular como la base de la revo-
lucin. Entendiendo por revolucin el ya apuntado cambio constitucional
ocurrido en Inglaterra entre 1688 y 1689, que condujo a la subordinacin de-
finitiva de la monarqua al Parlamento.
Las mejores tradiciones de la Ciencia Poltica y del Derecho Constitucio-
nal llevan por fuerza a reflexionar sobre el paralelismo existente entre las
ideas de Locke -autor original del principio de la divisin de poderes- y de
Montesquieu, perfeccionador y divulgador de dicho principio. La supremaca
del Legislativo sobre cualquier otro poder del Estado ha sido un hecho incon-
testable en Inglaterra a partir de 1688 y hasta la fecha. Una somera revisin
de las realidades polticas del mundo actual permite advertir que el sistema in-
gls representa el ejemplo ms acabado de la democracia parlamentaria, cu-
yo influjo bienhechor, se deja sentir en vastas regiones del planeta: la India,
Canad, Australia y Nueva Zelandia, para no citar sino a las Naciones ms
importantes. Por el contrario, la Repblica Francesa, basada en el equilibrio
de poderes, ha tenido un devenir incierto. Tentativamente creada como con-
secuencia de la Revolucin de 1789, en corto tiempo sucumbe sucesivamen-
te al imperio napolenico, a la restauracin de la monarqua de los Capetas y
al imperio de Napolen III -"el pequeo" como, en afortunada expresin, lo
bautizara el gran escritor Vctor Hugo-. El final del Siglo XIXy la primera
mitad del Siglo XX, ven nacer y morir a varias Repblicas Francesas, algunas
de ellas encabezadas por verdaderos personajes de opereta, en medio del de-
sorden poltico, el caos econmico y dos guerras mundiales. No ser sino
hasta 1958, con la fundacin de la Quinta Repblica Francesa, gracias al im-
pulso de ese gran lder que, sin duda alguna, fue el Presidente Charles De
Gaulle, cuando, por fin, las instituciones republicanas quedarn firmemente
asentadas.
Qu lectura puede desprenderse de lo anterior? Sin desconocer la vali-
dez, prcticamente universal, de los postulados de Montesquieu y la enorme
influencia que siguen ejerciendo sobre el pensamiento poltico contempor-
neo, pienso que al desarrollar el principio de la divisin de poderes Locke
simplemente atestigu, analiz y evalu la gestin constitucional de la demo-
cracia parlamentaria. Por su parte, Montesquieu, claramente impresionado
por la experiencia inglesa y disfrazando el absolutismo de los Luises con la
capa del sultanato turco, llev a cabo un ejercicio intelectual sobre el Estado
48 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Democrtico que sera acogido, en el terreno de las realidades polticas, no
por Francia ni mucho menos por Inglaterra, sino por la Constitucin Federal
de los Estados Unidos de Amrica, tan slo treinta y nueve aos despus de
que "El Espritu de las Leyes" saliera por vez primera a la luz pblica.
No obstante, a fuerza de ser justos, la preeminencia de las ideas de Locke
sobre las de Montesquieu, no slo en el tiempo, sino principalmente en la ex-
periencia directa yen la formacin poltica y acadmica, es, en mi opinin,
un hecho histricamente comprobado. Preeminencia que inclusive se deja
sentir sobre el primer resultado tangible de la obra de Montesquieu: la invoca-
da Constitucin Federal de los Estados Unidos de Amrica, de 17 de septiem-
bre de 1787; cuyas races, por razones obvias, tienen que se.rmucho ms in-
glesas que francesas.
La opinin en este sentido del investigador de la Universidad de Cam-
bridge, Peter Laslett, es por dems reveladora: "La importancia histrica de
Los Dos Tratados sobre el Gobierno no puede ser ignorada. Es la obra en la
que John Locke lanza su significativo ataque en contra de la monarqua auto-
crtica argumentando que los gobernantes terrenales reciben su poder, no de
Dios, sino de pactos celebrados con el pueblo, y que el pueblo tiene el dere-
cho de rebelarse en contra de cualquier gobernante que traicione esos pac-
tos. En Los Dos Tratados sobre el Gobierno, John Locke expresa sus ideas
sobre el derecho natural, sobre la libertad y la igualdad de todos los hombres;
ideas que ejerceran una gran influencia sobre Thomas Jefferson y los Fede-
ralistas de los Estados Unidos de Amrica. "35
Vinculando los conceptos anteriores con los tiempos que corren en nues-
tro turbulento presente, lo ms rescatable de la obra de Locke se encuentra, a
mi entender, en el Principio de la Supremaca del Poder Legislativo como ha-
cedor de las leyes y depositario de la soberana popular. El orden jurdico
equitativo en el que todos aspiramos a vivir, slo puede darse en un contexto
poltico y social en el que el respeto a la Constitucin ya la Ley sea el valor su-
premo de la Nacin.
En la medida en la que el Poder Ejecutivo no acote o mediatice la sobera-
na del Legislativo mediante presiones polticas indebidas o mediante la apli-
cacin torcida de las disposiciones normativas que el propio Legislativo emi-
ta; y en la medida en la que el Poder Judicial mantenga el control de la
consttpconaldad a travs de la recta interpretacin de las leyes emanadas
del Congreso; en esa misma medida, el Estado Federal, y la democracia sin la
35 Laslett Peter. Obra citada; pgina IX. (Cita traducida por el autor).
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 49
cual este ltimo no se concibe, se consolidarn de manera definitiva y se vol-
vern una vivencia cotidiana.
Cuando nuestra Nacin-Estado se encuentra ms necesitada que nunca
de que el proceso legislativo sea el fruto del libre juego democrtico y de la di-
visin de poderes, de tal manera que las leyes que se dicten atiendan al bien
comn y no a los intereses de clase, partido o gobierno, los conceptos jurdi-
cos de Locke sobre la Supremaca Soberana del Poder Legislativo, a pesar de
contar con ms de tres siglos de antigedad, vuelven a cobrar una innega-
ble actualidad, puesto que nos muestran la necesidad de que el Estado Fede-
ral, si desea subsistir como la mejor forma de organizacin poltica ideada
hasta la fecha, sea, ante todo, una Repblica de las Leyes.
36
36 John Locke expresa su fe inquebrantable en la sociedad civil como una Repblica de las Le-
yes, en los siguientes trminos: "Cuando el Legislativo es alterado la Sociedad Civilse altera,
porque deja de ser un estado de paz, ya que el Legislativo garantiza que los miembros de la
Nacin se unan y se combinen en un todo coherente. El Legislativo provee de alma a la Na-
cin y le da forma, vida y unidad. De ah que sus miembros puedan convivir en la influencia,
simpata y cordialidad. Por consiguiente cuando el Legislativo se destruye, slo pueden se-
guir la disolucin y la muerte . Toda vez que la esencia y la unidad de la Sociedad deriva de la
expresin de su voluntad en el Legislativo, el que una vez que es establecido por la mayora
ciudadana, asegura la preservacin de la voluntad de la Sociedad. La Constitucin del Poder
Legislativo es y debe ser el primero y fundamental Acto de la Sociedad, que en esa forma
queda unida, bajo la direccin de personas y leyes constituidas por el Consentimiento y la
Designacin del pueblo, sin los cuales ningn Hombre, o cualquier nmero de Hombres, en-
tre el Pueblo, puede llegar a tener vlidamente la autoridad de hacer leyes, y de lograr que
esas mismas leyes sean obligatorias, para los dems." (Obra citada; pginas 455 y 456. -Ci-
ta traducida por el autor).
Como colofn de este Primer Captulo cabra aadir que si el Estado Federal como forma de
organizacin poltica y constitucional de la sociedad civildesea contar con alma, forma, vida
y unidad, debe transformarse en la Repblica delas Leyes, originalmente diseada en los tex-
tos poltico-jurdicos de este notable autor ingls.-Notadel Autor.
CAPITULO
El Entorno Histrico
Sumario: 1. JUSTIFICACION. 2. EL PLAN DE IGUALA Y LOS TRATADOS DE CORDO-
BA. 3. EL REGLAMENTO POLITICO PROVISIONAL DEL IMPERIO MEXICA-
NO. 4. "LA CORTE DE LOS ILUSOS." 5EL "PLAN" DE CASA MATA. 5. ELAC-
TA CONSTITUTIVA DE LA FEDERACION: Independencia y Soberana;
Federalismo; Divisin de Poderes; Poder Legislativo; Poder Ejecutivo; Po-
der Judicial; Limitaciones al Gobierno Particular de los Estados; La Libertad
de Imprenta; Comentario Final. 7. LA PRESIDENCIA DE DON GUADALUPE
VICTORIA (1824-1829): 1825. Congreso Inactivo y Logias Hiperactivas; Pol-
tica Exterior: El Camino de Santa Fey el Tratado de Comercio; 1826. Eleccio-
nes Federales. Las Logias se Quitan las Caretas; 1827. Ley Federal de Expul-
sin de los Espaoles. Un Cura Apellidado Arenas; 1828. El Motn de La
Acordada y la Ruptura del Orden Constitucional; Don Guadalupe Victoria.
8. EL FIN DE LA REPUBLICA FEDERAL: La Presidencia de Vicente Guerrero
o lo que Mal Empieza Peor Acaba; La Administracin de Alamn (1830-1831)
o el Mal que Pueden Hacer los Hombres de Bien; Ellnterinato de Gmez Pe-
draza o la Sabidura de Aquello que Dice que todo debe Cambiar para Venir a
Quedar Igual; El Gobierno Liberal de 1833 o la Primera Llamada a la Guerra
de Reforma; El Fin de la Repblica Federal. 9. LGUNAS REFLEXIONES
SOBRE LA PRIMERA REPUBLICA FEDERAL.
1. JUSTIFICACION
Son tantas, tan variadas y provenientes de fuentes tan diversas, las crti-
cas que se han formulado en torno a la adopcin en el ao de 1824, de la pri-
mera Constitucin Federal Mexicana, que no es posible entrar al anlisis de
su contenido estrictamente jurdico, sin antes detenerse a estudiar con el ma-
yor detalle posible las circunstancias histricas que le dieron origen. El cami-
no ms fcil sera unirse al vocinglera de todas las ideologas aplicables al ca-
so --que en un maridaje singular de mentes tan dsmbolas como las de .
Lorenzo de Zavala, Lucas Alamn, Fray Servando Teresa de Mier, Francisco
8ulnes, Enrique de Olavarra y Ferrari, Ignacio L. Vallarta y hasta los autores
de la exposicin de motivos de una iniciativa de reformas constitucionales
que llev la firma del Presidente Lzaro Crdenas ("politicsmake strange bed-
fellows", dicen los ingleses)- se han conjuntado para condenar sin reservas
el intento original de organizar a la Nacin como un Estado Federal.
51
52
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Los denuestos han volado sin reservas. "Ignorancia sobre una forma de
gobierno que no trataban los libros polticos franceses y espaoles que en
Mxico circulaban." (Zavala)! "El sistema federal es el paraso de los aspiran-
tes y el terror del clero y de los propietarios." (Alamnf "Federarnos nosotros
estando unidos, es dividirnos y atraernos lo que ellos (los Estados Unidos de
Amrica) procuraron remediar con esa federacin." (Mier)" "Los federalistas
de esa poca estaban construyendo castillos en el aire." (Bulnes)" "Sistema de
todos desconocido." (Olavarra y Ferrarl'' "Sistema de gobierno implantado
tal vez de modo prematuro en un pueblo que careca de las tradiciones de las
prcticas del americano, cuya Constitucin se copi... " (Vallartel" "Copia
inadaptable a Mxico de la Constitucin norteamericana. (Proyecto de En-
mienda Constitucional, Lzaro Crdenas 1936Y
No obstante, ninguno de estos autores e idelogos se toman la molestia
de aclarar por qu, a fin de cuentas, Mxico se configur en definitiva como
una Repblica Federal. A Alamn y a Fray Servando Teresa de Mier se les
puede excusar puesto que no llegaron a presenciar el triunfo del Federalismo
Mexicano. A Zavala no, puesto que lo que encontr deleznable en Mxico le
pareci maravilloso en la nueva Repblica Texana, de la cual fue fundador y
primer Vicepresidente. Para este autor resulta materialmente imposible olvi-
dar el siguiente prrafo que, con motivo de su ascensin vicepresidencial
texana, dirigiera el16 de octubre de 1835, Lorenzo de Zavala a Joel R. Poin-
sett (Primer Embajador de los Estados Unidos de Amrica en Mxico): "En mi
opinin, el imbcil gobierno de Mxico enviar otra expedicin a Texas.
Unos y otros perderemos; pero nuestras prdidas (las texanas, por supuesto.
Nota del Autor) sern reparadas ms fcilmente que las de la gran Repblica
Mexicana. "8 En lo que toca a Bulnes, Vallarta y al Proyecto Crdenas, es de
1 Zavala Lorenzo de. "Ensayo Histrico de las Revoluciones de Mxico desde 1808 a
1830." Fondo de Cultura Econmica. Mxico 1985; pgina 232.
2 Alamn Lucas. "Historia de Mxico, desde los primeros movimientos que prepararon
su independencia en el ao de 1808hasta lapoca presente." Fondo de Cultura Econ-
mica. Mxico, 1985; Tomo 5; pgina 886.
3 Citado por Anna Timothy E. "El Imperiode Iturbide." Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes y Alianza Editorial. Primera Edicin. Mxico 1991; pgina 27.
4 Bulnes Francisco. "Las Grandes Mentiras de Nuestra Historia." Editora Nacional, S.A.
Mxico, 1951; pgina 19.
5 Olavarra y Ferrari Enrique. "Mxico a Travs de los Sig/os." Tomo Tercero. Editorial
Cumbre, S.A. Sexta Edicin. Mxico, 1967; pgina 111.
6 Vallarta Ignacio L. "Votos." Tomo SegLffido. Imprenta de Francisco Dazde Len. Mxico
1881; pgina 133.
7 Citado por Arrioja Vizcano Adolfo. "Derecho Fisca/." Editorial Themis, S.A. de C.v. D-
cima Edicin. Mxico, 1995; pgina 136.
8 Citado por Fuentes Mares Jos. "Poinsett Historia de una Gran Intriga." Ediciones
Ocano, S.A. Cuarta Edicin. Mxico, 1985; pgina 142.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
53
sorprender que no hayan posedo un conocimiento ms profundo de este pe-
rodo crtico de la Historia de Mxico, aunque en el caso del Presidente Cr-
denas lo ms probable es que la culpa deba recaer en algunos annimos con-
sejeros presidenciales de la poca.
Por lo tanto, el anlisis histrico que se desarrollar a continuacin bus-
car demostrar tal y como ya qued apuntado en el Tema VIII del Captulo an-
terior ("La Configuracin Histrica del Estado Federal. Concentracin Ver-
sus Desconcentracin"), que en el penoso proceso que se da entre el 27 de
septiembre de 1821 (entrada a la Ciudad de Mxico del Ejrcito Trigarante
de Iturbde), y el4 de octubre de 1824 (promulgacin de la primera Constitu-
cin Federal) los elementos, incipientes si se quiere pero contundentes al fi-
nal, de la descentralizacin poltica y econmica que se consolid en la ltima
etapa del perodo colonial, hicieron posible, inclusoen el rudo terreno de los fac-
tores reales de poder, la configuracin del primer Estado Federal Mexicano.
En el Captulo anterior se hizo alusin a ciertas semillas federalistas, en-
tre las que destacan la autonoma administrativa que el gobierno virreinal se
vio forzado a otorgar a las Intendencias y, en particular, a las Capitanas Ge-
nerales de Yucatn y Guatemala; la creacin de importantes industrias mine-
ras y textiles en las ciudades interiores de Guanajuato, Zacatecas, Taxco,
Puebla, Oaxaca, Quertaro, Guadalajara, Valladolid, San Miguel El Grande y
Acmbaro, esto ltimo sin contar a los importantes -para su poca- puer-
tos comerciales de Veracruz, Tampico, Tuxpan y Soto La Marina en el Golfo
de Mxico, y de Acapulco y San Bias en el Ocano Pacfico; y un sistema de
distrbucin de impuestos y rentas pblicas que, al no concentrarse exclusiva-
mente en las manos de la Corona Espaola y del Gobierno Virreinal, favore-
ci la prosperidad de peninsulares y criollos.
Estas semillas tendran que llegar a germinar en alguna forma yencontra-
ran, a despecho de don Lucas Alamn y compaa, sus mejores frutos en la
instauracin de la Repblica Federal de 1824. Tan es as, que autores coloca-
dos en una mejor perspectiva histrica tienden a coincidir con la tesis que se
desarrollar a lo largo de este Segundo Captulo.
As, el notable historiador contemporneo Enrique Krauze, desde la in-
evitable perspectiva de las prosaicas realidades cotidianas, confirma el hecho
de la descentralizacin poltica de la poca como un mero factor real de po-
der, al afirmar que, en ese entonces, Mxico: ".. .formaba, hasta por su acci-
dentada geografa, un mosaico de pequeos pueblos, comunidades y provin-
cias aisladas entre s, sin nocin de la poltica, menos aun de la nacionalidad y
gobernadas por los hombres fuertes de cada lugar. Estos personajes haban
54 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
surgido como hongos, no slo en Mxico, sino en toda la Amrica hispana, a
raz del hundimiento colonial. "9
Por su parte, don Jess Reyes Heroles, con la impecable lgica jurdica y
poltica que le era caracterstica, asevera que: "El federalismo vino a ser es-
trictamente el instrumento para que las secciones de la sociedad, geogrfica-
mente descentralizadas y polticamente democrticas y liberales, no slo por
sus ideas, sino por la defensa de sus intereses, que eran los de la evolucin po-
ltica de Mxico, encontraran la puerta abierta para su entrada al poder polti-
co y pudieran plantear el conflicto entre ste, circunstancialmente en sus ma-
nos, y el poder econmico y social en manos del partido del retroceso. "10
Como se puede advertir, en todos los rdenes de la vida nacional se justi-
fic el que en 1824, el pas se hubiera dado a s mismo una Constitucin
Federal. Pero al ser tantos y tan multifacticos los detractores de la idea fede-
ral, y tan escasos -a pesar de su indiscutible prestigio-los defensores de la
misma, el rigor que toda investigacin acadmica debe poseer, me obliga a
recorrer no slo la conflictiva -yen ciertos aspectos verdaderamente inge-
nua- historia de este perodo que, tal y como se seal con anterioridad, va
del27 de septiembre de 1821 al4 de octubre de 1824, con el objeto de
redescubrir -ya se sabe que en realidad hay muy pocas cosas nuevas bajo el
sol, al menos en el campo de la Ciencia Poltica-las races del Federalismo
Mexicano. Dado que se trata de un trabajo jurdico, procurar limitar la narra-
cin de los hechos a lo estrictamente indispensable, para concentrarme en el
anlisis de los diversos documentos legales que, con anterioridad al4 de octu-
bre de 1824, intentaron dar vida a la Nacin Mexicana.
Parafraseando al genial Len Tolstoi, se puede afirmar que la Historia de
una Nacin no es sino la suma de todas las historias regionales. Por consi-
guiente, a partir de esta premisa las reflexiones que a continuacin se expre-
san tratarn de probar que el primer Estado Federal Mexicano lejos de ser "el
paraso de los aspirantes y el terror del clero y de los propietarios", como ten-
denciosamente y con una inocultable conciencia de clase afirmara Alamn,
constituy el primer intento serio por establecer la democracia en Mxico.
El que no se haya logrado lo hace todava ms grande, ya que su valor radica
no en el hecho de que un conjunto de crcunstancias polticas, diplomticas y
militares, que fueron por su misma naturaleza eminentemente transitorias, lo
hayan hecho fracasar; sino en que esa ilusin federalista de los verdaderos
fundadores de la Repblica, en el ao de 1999, es decir ciento setenta y cinco
9 Krauze Enrique. "Siglo de Caudillos. Biografa Poltica de Mxico" (1810-1910). Tus-
quets Editores, S.A. Primera Edicin. Mxico, 1994; pgina 120.
10 Reyes Hefoles Jess. "El Liberalismo Mexicano." Torno 1. "Los Orgenes." Fondo de
Cultura Econmica. Tercera edicin. Mxico, 1982; pgina 371.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
55
aos despus, siga siendo la aspiracin comn de la gran mayora de los
mexicanos bien nacidos.
2. EL PLAN DE IGUALA V LOS TRATADOS DE CORDOBA
Segn la historia oficial el padre de la independencia nacional es el cura
de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla. Sin embargo, el movimiento iniciado.
por este caudillo en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 -cuyo "gri-
to", por alguna extraa razn, se sigue festejando en la noche del da anterior
como aparente homenaje al santo patrono del Presidente Porfirio Daz-, es-
tuvo muy lejos de lograr la separacin de Mxico de Espaa. Si por consumar
la independencia de una Nacin se entiende el separarla por completo del do-
minio colonial para dotarla de soberana en el mbito internacional y darle
una forma propia de organizacin poltica claramente diferenciada del rgi-
men anterior, la insurreccin encabezada por Hidalgo es todo menos una
gesta independentista. Animado de un muy justificado odio hacia los penin-
sulares y tomando como estandarte el emblema por excelencia de los mexica-
nos que es la Virgen de Guadalupe, Hidalgo crea serios problemas al gobier-
no virreinal al apoderarse, en medio de violentos saqueos, de las importantes
ciudades interiores de Guanajuato, San Miguel El Grande, Valladolid y
Guadalajara. Pero su rebelin es rpidamente aplastada por el ejrcito realis-
ta. Hidalgo es prontamente puesto preso en un lugar que llevaba el curioso
nombre de "Acatita de Bajn", es sometido a un juicio inquisitorial, y final-
mente, sin ms miramientos se le fusila.
Una segunda rebelin, encabezada tambin por un sacerdote, don Jos
Mara Morelos y Pavn, llega tambin a poner en jaque a la autoridad virrei-
nal con algunas sorprendentes y audaces victorias militares. Sin embargo,
tambin es derrotado y fusilado. Pero Morelos, a diferencia de Hidalgo, tras-
ciende porque logra estructurar un proyecto de Nacin, al pretender dotarla
de bases constitucionales propias que transformen a la colonia en un Estado
Libre y Soberano. Los Sentimientos de la Nacin, la Declaracin de Inde-
pendencia adoptada por el Congreso de Chilpancingo el 6 de noviembre de
1813, y el Decreto Constitucional para la Libertad de la Amrica Mexicana,
promulgado en Apatzingn el22 de octubre de 1814, son claras muestras de
que los anhelos independentistas de Morelos iban ms all de la mera rebe-
lin armada, toda vez que supo expresarlos en instrumentos jurdicos que
buscaron insertara Mxico en el concierto de los Estados Libres ySoberanos.
En este sentido puede afirmarse que si Hidalgo fue un caudillo, Morelos fue
un visionario. Pero, a fin de cuentas, ambos quedaron en precursores de una
independencia que jams pudieron consumar. Sin embargo, su valor histri-
co como Padres de la Patria est fuera de toda duda, inclusive a despecho de
los que se autonombran conocedores de la "verdadera Historia de Mxico" y
a los que me referir ms adelante.
56 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
A la muerte de Morelos varios caudillos, entre los que destacan Vicente
Guerrero y Guadalupe Victoria, continan con la guerra de independencia
con ms buenos deseos que posibilidades reales de xito. No obstante, la bue-
na fortuna disfrazada de vicisitudes polticas que afectan a la metrpoli espa-
ola, viene en su auxilio. En 1820, una revuelta entre militar y popular, reim-
planta la Constitucin liberal promulgada ocho aos atrs en el puerto de
Cdiz, y somete al Rey Fernando VII -heredero del inefable Carlos IV- a los
rigores de una monarqua constitucional que hasta antes de 1812 era im-
pensable en Espaa. De inmediato los principales sectores de la Nueva Espa-
a -peninsulares, alto clero y criollos- sienten amenazados sus intereses, y
paulatinamente se va generando un consenso, no a favor de la independencia
como se probar en prrafos subsecuentes, sino a favor de una especie de
autonoma de Espaa y de su Constitucin de corte liberal. Agustn de Iturbi-
de, militar criollo que hasta ese momento haba sido un denodado, y feroz,
enemigo de la insurgencia, utiliza las tropas y los recursos que el gobierno vi-
rreinal haba puesto a su disposicin para combatir a Vicente Guerrero, no
para derrotarlo sino para unirse a l y proclamar la separacin de Mxico de
Espaa.
Es as como en Iguala -un pequeo poblado perdido entre montes y ca-
averales-los das 1 y 2 de marzo de 1821, se proclama el primero de los
mltiples "Planes" que a partir de ese momento infestarn la Historia
Mexicana.
El Plan de Iguala, a pesar de ser un engendro poltico y jurdico, logra una
aceptacin casi unnime, al grado de que Juan O'Donoj, el ltimo virrey es-
paol al que el gobierno liberal de la madre patria haba rebajado al rango de
"capitn general yjefe poltico superior de la Nueva Espaa", no tiene ms re-
medio que aceptar los hechos consumados y se ve forzado a reconocerlo me-
diante la suscripcin, el 24 de agosto de 1821, de los Tratados de Crdoba,
que tuvieron que celebrarse en la villa que lleva ese nombre gracias a una de
las epidemias de paludismo que peridicamente azotaban al puerto de Vera-
cruz y del que literalmente tuvo que salir huyendo el bueno de Q'Donoj.
El 27 de septiembre de 1821, Iturbide al frente de un ejrcito que dio en
llamarse trigarante, porque supuestamente iba a garantizar los valores nacio-
nales -libertad, religin y unin- entra aparentemente triunfal a la Ciudad
de Mxico y segn los conocedores de la-'verdadera Historia de Mxico" con-
suma la independencia nacional, transformndose merced a una vertiginosa
sucesin de golpes de suerte en el "Libertador de la Patria."
La irona de que el ms cruel perseguidor de Hidalgo y Morelos haya
"consumado la independencia" ha llevado a que algunos humoristas -no se
sabe si voluntarios o involuntarios- sostengan que: ".. .la conquista de Mxico
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
57
la hicieron en 1521 los indios -los t1axcaltecas que secundaron a Corts- y la
Independencia en 1821 los espaoles. Es decir, los peninsulares avecinda-
dos en Mxico que, temerosos de la nueva aplicacin de la Constitucin libe-o
ral de Cdiz, buscaron el caudillaje salvador de Iturbide ... "ll
Dejando a los t1axcaltecas en la santa paz que, por cierto, ya se merecen
despus de casi cinco siglos de denostaciones, cabe preguntarse: Es riguro-
samente cierto que Mxico deba su independencia a una conspiracin de es-
paoles monrquicos? La respuesta tiene que ser negativa, y tiene que ser ne-
gativa porque tanto el Plan de Iguala como los Tratados de Crdoba como
supuestos documentos constitucionales que supuestamente crearon un Esta-
do Soberano, no resisten el menor anlisis.
En un principio, pero por un tiempo muy corto, el Plan de Iguala alcanz
una aceptacin generalizada porque se dio en uno de esos escasos momentos
en la vida de las naciones en los que transitoriamente un determinado esque-
ma poltico le parece conveniente a todas las partes interesadas. Sobre este
particular, el historiador norteamericano Timothy E. Anna, plantea lo si-
guiente: "... despus de once aos de guerra y derrotas, los rebeldes vean que
la independencia poda lograrse y se reunieron en torno al Plan, pese a cual-
quier duda sobre la persona e historia de Iturbide, un conocido comandante
realista que haba perseguido anteriormente a muchos rebeldes, al igual que
la mayora de los oficiales que se unieron con el Plan. Los criollos, que desea-
ban separacin de Espaa, o al menos un gobierno autnomo para Mxico,
pero teman y se oponan al radicalismo de algunos de los caudillos rebeldes
que representaban a los indios y las castas, consideraron al Plan de Iguala co-
mo una alternativa moderada y aceptable. Los conservadores, realistas e in-
cluso muchos espaoles que haban vivido y hecho fortuna en Mxico, po-
dan aceptar la separacin de Espaa mientras se protegieran sus derechos y
propiedades, y se les permitiera libre acceso al ejrcito y al gobierno (mani-
festado esto en la promesa de Iturbide de proteccin a personas y propieda-
des, y su aceptacin de los oficiales realistas en su Ejrcito Trigarante). El cle-
ro atemorizado por las reformas liberales que haban emitido las Cortes
radicales de Espaa, entonces en el poder bajo la constitucin rediviva de
1812, decidi que el autogobierno de Mxico protegera sus intereses. De he-
cho, Robertson descart hace muchos aos una vieja posicin historiogrfica
que sostiene que los clrigos conservadores iniciaron el Plan de Iguala y que
reclutaron a Iturbide para formularlo, al mostrar que no hay pruebas defi-
nitivas de una conspiracin clerical en 1820 para implantar una forma con-
servadora de independencia. La poderosa clase comerciante, dominada en
su mayora por comerciantes espaoles haban luchado durante largo tiempo
11 Krauze Enrique. Obra citada; pgina 97.
58 ADOLFOARRIOJAVIZCAINO
para permanecer a flote frente a las restricciones comerciales imperiales y la
limitacin del comercio espaol regular, y gustosamente aceptara un rgi-
men autnomo que abriera el comercio con el resto de las Amricas, inclu-
yendo a las colonias francesas e inglesas y a los Estados Unidos y, lo que es
ms importante aun, directamente con los comerciantes britnicos. Los ha-
cendados y mineros devastados por 11 aos de guerra, queran paz para
construir y reabastecerse. El Plan de Iguala forj una alianza de muchos y va-
riados intereses, nunca antes vista en la historia mexicana. "12
Suponiendo que as haya sido, lo que este autor norteamericano -por
cierto admirador casi incondicional de Iturbide- no aclara es que las alianzas
polticas de conveniencia cuando no estn sustentadas en un orden constitu-
cional que obedezca a las realidades de la Nacin, tienen una duracin efme-
ra, ya que los factores reales de poder, que por su naturaleza misma suelen
ser mutuamente excluyentes y que tienden a combatirse entre s, no pueden
conciliarse con independencias a medias y con autonomas que parecen aca-
bar pero que en realidad pretenden preservar el antiguo dominio colonial.
Bajo estas condiciones, las antorchas del ejrcito trigarante difcilmente po-
dran haber iluminado el principio del Siglo de las Luces Mexicano.
Para entender los verdaderos alcances del "maravilloso" Plan de Iguala,
habra que remontarse a los conceptos de su verdadero autor intelectual: el
Conde de Aranda, cuyo memorial secreto al Rey Carlos III de Espaa, el cita-
do autor Timothy E. Anna parece ignorar, a pesar de que lo menciona expre-
samente. En el ao de 1793, despus de la firma del Tratado de Pars, por vir-
tud del cual las potencias europeas reconocieron la independencia de los
Estados Unidos de Amrica, el Conde Aranda, Ministro Plenipotenciaro de
Carlos I1I, y firmante de dicho Tratado, altamente preocupado por el efecto
devastador que la naciente potencia norteamericana podra llegar a tener so-
bre los dominios espaoles en el resto del Continente Americano, somete a la
consideracin del Rey, la siguiente propuesta -cuyo espritu, geopoltico y
colonizador, recogern aos ms tarde el Plan de Iguala y los Tratados de
Crdoba- y la que de haber sido atendida por Carlos I1I, ms interesado en la
persecucin de los jesuitas que en la geopoltica, habra demorado por varios
lustros la independencia de la Amrica Hispana:
"La independencia de las colonias inglesas ha sido reconocida y esto mis-
mo es para m un motivo de dolor y de temor. La Francia tiene pocas po-
sesiones en Amrica, pero hubiera debido considerar que la Espaa, su
ntima aliada, tiene muchas, que quedan desde hoy expuestas a terribles con-
vulsiones...
12 Anna Timothy E. Obra citada; pgina 20.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
"... me limitar ahora a la que nos ocupa sobre el temor de vernos expues-
tos a los peligros que nos amenazan de parte de la nueva potencia que acaba-
mos de reconocer, en un pas en que no exste ninguna otra en estado de con-
tener sus progresos. Esta Repblica Federal ha nacido pigmea, por decirlo
as, y ha tenido necesidad de apoyo y de las fuerzas de dos potencias tan po-
derosas, como la Espaa y la Francia, para conseguir su independencia. Ven-
dr un da en que ser un gigante, un coloso temible en esas comarcas. Olvi-
dar entonces los beneficios que ha recibido de las dos potencias, y no
pensar mas que en su engrandecimiento. La libertad de conciencia, la facili-
dad de establecer nuevas poblaciones sobre inmensos terrenos, as como las
ventajas con que brinda el nuevo gobierno, atraern agricultores y artesanos
de todas las naciones, porque los hombres corren siempre tras la fortuna, y
dentro de algunos aos veremos con mucho dolor la existencia amenazadora
del coloso de que hablo.
"El paso primero de esta potencia, cuando haya llegado a engrandecerse
ser apoderarse de las Floridas para dominar el Golfo de Mxico. Despus de
habernos hecho de este modo dificultoso el comercio con la Nueva Espaa,
aspirar a la conquista de este vasto imperio, que no ser posible defender
contra una potencia formidable, establecida sobre el mismo continente, y
ms de eso limtrofe.
"Estos temores son muy fundados, Seor, y deben realizarse dentro de
pocos aos, si acaso no acontecen algunos trastornos todava ms funestos
en nuestras Amricas. Este modo de ver las cosas est justificado por lo que
ha acontecido en todos los siglos y en todas las naciones que han comenzado
a levantarse. El hombre es el mismo en todas partes; la diferencia de los cli-
mas no cambia la naturaleza de nuestros sentimientos; el que encuentra una
ocasin de adquirir poder yde engrandecerse, se aprovecha de ella. Cmo
podremos, pues, nosotros esperar que los americanos respeten el reino de la
Nueva Espaa, cuando tengan facilidad de apoderarse de este rico y hermoso
pas? Una sabia poltica nos aconseja tomar precauciones contra los males
que puedan sobrevenir. Este pensamiento ocup toda mi atencin, despus
de que como ministro plenipotenciario de ,'estra Majestad, yconforme a su
real voluntad y a sus instrucciones, firm la paz de Pars. Consider este im-
portante asunto con toda la atencin de que soy capaz, y despus de muchas
reflexiones debidas a los conocimientos as militares como polticos que he
podido adquirir en mi larga carrera, creo que no nos queda para evitar las
grandes prdidas de que estamos amenazados, ms que adoptar el medio
que tengo el honor de proponer a Vuestra Majestad.
"Vuestra Majestad debe deshacerse de todas las posesiones que tiene so-
bre el continente de las dos Amricas, conservando solamente las islas de Cu-
ba y Puerto Rico en la parte septentrional, y alguna otra que pueda convenir
en la parte meridional, con el objeto de que pueda servirnos de escala de
depsito para el comercio espaol.
"Afin de llevar a efecto este gran pensamiento de una manera convenien-
te a la Espaa, se deben colocar sus infantes en Amrica; el uno corno rey de
59
60
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Mxico; otro, rey del Per y el tercero, de la Costa firme. Vuestra Majestad
tomar el ttulo de Emperador.
"Las condiciones de esta gran cesin, debern ser que Vuestra Majestad, y
los prncipes que ocuparn el trono espaol, en clase de sucesores de Vuestra
Majestad, sern siempre reconocidos por los nuevos reyes, como jefes supre-
mos de la familia. Que el rey de Nueva Espaa pague cada ao, en reconoci-
miento por la cesin del reino, una renta anual en marcos de plata, que debe-
r remitirse en barras para hacerlas amonedar en Madrid o en Sevilla. El rey
del Per deber hacer lo mismo en cuanto al oro, producto de sus posesio-
nes. El de la Costa Firme enviar cada ao su contribucin en efectos colonia-
les, sobre todo, en tabaco, para proveer los almacenes del reino.
"Estos soberanos y sus hijos, debern siempre casarse con los infantes de
Espaa o de su familia. A su vez los principes espaoles se casarn con las
princesas de los reinos de Ultramar. As se establecer una unin ntima
entre las cuatro coronas, y al advenimiento a su trono, cada uno de estos
soberanos deber hacer el juramento solemne de llevar a efecto estas condi-
. ,,13
Clones...
El texto transcrito no tiene desperdicio. Es evidente que el Conde de
Aranda posea, en grado extraordinario, lo que con el tiempo se dara en
lIamar "visin geopoltica", y la que hacia finales del Siglo XIXel profesor ale-
mn Karl Haushofer elevara, con sus estudios sobre el "espacio vital" (lebens-
raum), a la categora de ciencia para desdicha de la paz mundial.
Es difcil concebir un plan mejor estructurado para la conservacin de un
imperio colonial que se ve amenazado por el surgimiento de una potencia
emergente. Tan es as, que casi un siglo despus el Gobierno Ingls pondra
en prctica un plan similar, al convertir a la Reina Victoria en Emperatriz de la
India, demorando as hasta mediados del Siglo XX la independencia de este
gran subcontinente.
Pero para los fines de este estudio loque interesa es el efecto que las ideas
del Conde de Aranda tuvieron sobre los autores del Plan de Iguala y de los
Tratados de Crdoba que, lejos de estar encaminados a la consumacin de la
Independencia Nacional como aseveran los conocederos de la "verdadera
Historia de Mxico", buscaron llevar a cabo el trabajo que Carlos III y sus tris-
tes sucesores Carlos IVy Fernando VII, se negaron a hacer.
El aserto anterior queda plenamente corroborado mediante la simple lec-
tura de las principales disposiciones de estos documentos que slo pueden
.*
13 Citado por Gamboa Jos M. "Leyes Constitucionales de Mxico durante el Siglo XIX"
Oficina Tipogrfica de la Secretara de Fomento. Mxico, 1901; pginas 46 a 51.
EL FEDRALlSMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
61
calificarse, en otro extrao maridaje poltico, de "borbnicos iturbidistas."
Asi, de los Tratados de Crdoba se desprende lo siguiente:
"10. Esta Amrica se reconocer por nacin soberana e independiente, y se
llamar en lo sucesivo imperio mexicano.
"20. El gobierno del imperio ser monrquico constitucional moderado.
"30. Ser llamado a reinar en el imperio mexicano (previo el juramento que
designa el artculo 40. del Plan) en primer lugar el seor don Fernando VII,
Rey catlico de Espaa, y por su renuncia o no admisin su hermano, el sere-
nsimo seor infante don Carlos; por su renuncia o no admisin, el serensi-
mo seor infante don Francisco de Paula, por su renuncia C' no admisin, el
seor don Carlos Luis, nfante de Espaa, antes heredero de Etruria, hoy de
Luca; y por la renuncia o no admisin de ste, el que las Cortes del mperio
designaren...
"50. Se nombrarn dos comisionados por el Excmo. seor O' Donoj, los que
pasarn a las Cortes de Espaa a poner en las reales manos del seor don
Fernando VII copia de este tratado yexposicin que le acompaar para que
le sirva a Su Majestad de antecedente, mientras las Cortes del imperio le ofre-
cen la corona con todas las formalidades y garantas que asunto de tanta im-
portancia exige; y suplican a Su Majestad que, en caso del artculo 30., se dig-
ne noticiario a los serensimos seores infantes llamados por el mismo
artculo por el orden que en l se nombran, interponiendo su benigno influjo
para que sea una persona de las sealadas de su augusta casa la que venga a
este imperio, por loque se interesa en ella la prosperidad de ambas naciones,
y por la satisfaccin que recibirn los mexicanos en aadir este vnculo a los
dems de amistad con que podrn y quieren unirse a los espaoles.
"60. Se nombrar inmediatamente, conforme al espritu del Plan de Iguala,
una junta compuesta de los primeros hombres del imperio ...
"70. La junta de que trata el artculo anterior se llamar Junta Provisional Gu-
bernativa.
"80. Ser individuo de la Junta Provisional de Gobierno el teniente general
don Juan O'Donoj, en consideracin a la conveniencia de que una persona
de su clase tenga parte activa e inmediata en el gobierno...
"11. La Junta Provisional de Gobierno nombrar, en seguida de la eleccin
de su presidente, una regencia compuesta de tres personas, de su seno o fue-
ra del l, en quien resida el Poder Ejecutivoy que gobierne en nombre del mo-
narca hasta que ste empue el cetro del imperio.
"12. Instalada la Junta Provisional, gobernar interinamente conforme a las
leyes vigentes en todo lo que no se oponga al Plan de Iguala, y mientras
las Cortes formen la constitucin del Estado ...
"13. El Poder Ejecutivo reside en la regencia, el Legislativo en las Cortes;
pero como ha de mediar algn tiempo antes que stas se renan, para que
62 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
ambos no recaigan en una misma autoridad, ejercer la Junta el Poder Legis-
lativo; primero, para los casos que puedan ocurrir y que no den lugar a espe-
rar la reunin de las Cortes, y entonces proceder de acuerdo con la regen-
cia; segundo, para servir a la regencia de cuerpo auxiliar y consultivo en sus
determinaciones ... 14
Parece por dems obvio que el espritu colonizador del geopolitlogo
Conde de Aranda anduvo rondando por la lluviosa Villade Crdoba. Prueba
de lo anterior, la tenemos en el antecedente inmediato de estos "Tratados" , el
Plan de Iguala, cuya parte medular seala lo que a continuacin se expresa:
"1. La religin catlica, apostlica, romana, sin tolerancia de ninguna otra.
"2. La absoluta independencia de este reino.
"3. Gobierno monrquico templado por una Constitucin anloga al pas.
"4. Fernando VII, y en sus casos los de su dinasta o de otra reinante sern los
emperadores, para hallarnos con un monarca ya hecho y precaver los atenta-
dos funestos de la ambicin.
"5. Habr una junta, nterin se renen las Cortes que hagan efectivo este
plan.
"6. Esta se nombrar gubernativa y se compondr de los vocales ya propues-
tos al seor Virrey.
"7. Gobernar en virtud del juramento que tiene prestado al Rey nterin ste
se presenta en Mxico y lo presta, y entonces se suspendern todas las ulte-
riores rdenes.
"8. Si Fernando VII no se resolviere a venir a Mxico, la junta o la regencia
mandar a nombre de la nacin, mientras se resuelve la testa que deba coro-
narse.
"9. Ser sostenido este gobierno por el ejrcito de las Tres Garantas.
"10. Las Cortes resolvern si ha de continuar esta junta o sustituirse por una
regencia mientras llega el emperador."
"11. Trabajarn, luego que se renan, la Constitucin del Imperio Mexicano.
"12. Todos los habitantes de l, sin otra distincin que su mrito y virtudes,
son ciudadanos idneos para optar por cualquier empleo.
"13. Sus personas y propiedades sern respetadas y protegidas.
."
14 Tena Ramrez Felipe. "Leyes Fundamentales de Mxico 1808-1957." Editorial Porra,
S.A. Mxico 1957; pginas 116a 118.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
"14. El clero secular y regular conservado en todos sus fueros y propieda-
des...
"20. Intern se renen las Cortes, se proceder en los delitos con total arreglo
a la Constitucin espaola.Y''
63
Si por Independencia Nacional debe entenderse la ruptura total, e inclu-
so violenta, con el antiguo poder colonial, para crear un nuevo sistema de' go-
bierno que estructure y agrupe a la nueva Nacin sobre bases constituciona-
les propias que le confieran el rango de Estado Soberano en el mbito
internacional, los documentos que se acaban de transcribir son lo ms lejano
que puede haber a un acto de consumacin de independencia poltica.
No se necesita entrar en profundas disquisiciones para preguntarse:
Cmo es posible independizarse de un poder colonial ofrecindole la coro-
na del "nuevo imperio" al monarca de ese mismo poder o, en su defecto, a
uno de sus "serensimos" infantes? En qu mente caba pensar que Fernando
VII o los susodichos infantes, absolutistas consagrados, y atrapados, como
estaban, en las redes liberales de la Constitucin espaola de 1812, iban a
efectuar la entonces peligrosa travesa atlntica solamente para someterse al
trasvestismo poltico de una "monarqua constitucional moderada"? Cmo
es posible iniciar el gobierno de un supuesto "Estado Soberano," teniendo co-
mo uno de los ms conspicuos miembros de la respectiva Junta de Gobierno
al representante del Rey de la potencia respecto de la cual se est proclaman-
do la supuesta independencia? De qu independencia puede hablarse cuando,
en vez de proyectarse un nuevo orden jurdico nacional, se decide seguir apli-
cando la Constitucin y las leyes espaolas? Cmo es posible conciliar en el
mismo manifiesto entusiastas referencias al movimiento libertario iniciado
en Dolores el 16 de septiembre de 1810 y el que estuvo feroz y decididamen-
te encaminado a borrar todo vestigio de lo que en esa poca se dio en llamar
el "yugo espaol," con expresiones como la de que Espaa era "la nacin ms
catlica y piadosa, heroica y maqnnima'Y'" En fin, cmo alguien puede ca-
lificar al Plan de Iguala como "una alianza de muchos y variados intereses,
nunca antes vista en la historia mexicana," cuando salta a la vista que lo nico
que buscaba era la perpetuacin del dominio espaol sobre lineamientos casi
idnticos a los propuestos en 1793, por el Conde de Aranda en su clebre
memorial a Carlos III? Por ltimo, cabe preguntarse, si Iturbide declara en
sus Memorias que l solo concibi, extendi, public y ejecut el Plan de Iguala
para forjar la Patria Independiente, 17 entonces con qu objeto lo supedit en
los Tratados de Crdoba a la buena voluntad y a la autoridad gubernativa de
15 Tena Ramrez Felipe. Obra citada; pginas 114 a 116.
16 Tena Ramrez Felipe. Obra citada; pgina 114.
17 Citado por Anna Timothy E. Obra citada; pgina 53.
64 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
don Juan de 'Donoj cuyas lealtades no estaban comprometidas con la nue-
va Nacin sino con el monarca y con el gobierno de los cuales Mxico supues-
tamente se estaba independizando? Ylos Tratados de Crdoba qu clase de
instrumento jurdico son? No pueden ser una declaracin de independencia
desde el momento mismo en el que le estn ofreciendo una inexistente "coro-
na mexicana" a la casa reinante espaola. Tampoco pueden ser un Decreto
Constitucional puesto que no definen al Estado Mexicano como un poder
soberano en el orden internacional sino como un vasallo de Fernando VII y/o
de sus infantes, cuyos antecedentes por cierto no eran nada halagadores: don
Carlos (pretendiente intrigoso al trono espaol como hermano del Rey, en
uno de los tantos enredos dinsticos que han caracterizado la Historia Es-
paola), don Francisco de Paula (supuestamente hijo de Manuel Godoy el fa-
vorito de la Reina Mara Luisa, esposa de Carlos IV, a quien Tols, en su
conocida estatua, debi haber coronado con algo ms que laureles), y don
Carlos Luis (heredero desposedo del reino de Etruria y pretendiente al reino
de Parma).
En fin, los "Tratados" de Crdoba distan mucho de poder recibir el nom-
bre de tratado o convencin internacional, puesto que esta clase de pactos
presuponen el concurso de dos Estados Soberanos y no el sometimiento del
Estado aspirante a la independencia a las instituciones monrquicas del Esta-
do del que pretende independizarse. En sntesis, y tal y como se seal con
anterioridad, los Tratados de Crdoba y su antecedente inmediato el Plan de
Iguala, conforme a Derecho, slo pueden recibir el calificativo de engendro
jurdico.
Una de las mentes ms lcidas de los primeros tiempos mexicanos, Fray
Servando Teresa de Mier, se refiri as al Plan de Iguala: "Llamar a un Barbn
de Espaa para ocupar el trono mexicano, significara cambiar un cepo de es-
clavitud por otro... los Barbones no se merecen el premio de Mxico (toda
vez) que slo una Repblica representara los intereses de todos los mexica-
nos, ya que, histricamente, los reyes son meros dolos manufacturados por
grupos de intereses particulares para su propia proteccin."
Si en verdad se quieren encontrar las races constitucionales de la inde-
pendencia de Mxico, basta con leer los artculos 20., 30., y 90. del Decreto
Constitucional para la Libertad de a Amrica Mexicana, promulgado el 22
de octubre de 1814, a instancias del gran Morelos, que sealan que:
"20. La facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno, que ms
convenga a los intereses de la sociedad, constituye la soberana.
"30..sta es por su naturaleza imprescriptible, inenajenable e indivisible...
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
"90. Ninguna nacin tiene derecho para impedil'a otra el uso libre de su sobe-
rania. El titulo de conquista no puede legitimar Jos actos de la fuerza; el pue-
blo que lo intente debe ser obligado por las armas a respetar el derecho con-
vencional de las naciones."18
65
Aqu s es posible detectar las bases constitucionales de un Estado que
quiere ser verdaderamente independiente, que busca una forma propia de
gobierno y de organizacin poltica, y que est dispuesto a hacer respetar su
Soberana en la esfera internacional, por la fuerza de las armas, si esto fuere
necesario. El hecho de que las circunstancias imperantes en 1814 hayan im-
posibilitado el que este Decreto Constitucional se convirtiera en Derecho Po-
sitivo no priva a estas disposiciones del enorme valor jurdico e histrico que
poseen como precursoras de lo que casi exactamente diez aos despus sera
la primera Constitucin Federal Mexicana.
Por eso cuando los que se autonombran "conocedores de la verdadera
. Historia de Mxico," afirman que la Independencia Nacional fue consumada
el 27 de septiembre de 1821 por Agustn de Iturbide con base en el Plan de
Iguala y los Tratados de Crdoba, no slo estn afirmando un absurdo histri-
co, sino que estn diciendo una autntica barbaridad desde el punto de vista
constitucional.
Pero a fin de cuentas 1821 no era 1793, y el Conde de Aranda formaba
ya parte de una generacin de consejeros reales pasada yolvidada. Fernando
VII, al que Iturbide y O'Donoj pretendan sujetar a una monarqua constitu-
cional moderada en Mxico, pronto mostrara sus verdaderos colores absolu-
tistas y lanzara la siguiente proclama: "Bien pblicos y notorios fueron a to-
dos mis vasallos los escandalosos sucesos que precedieron, acompaaron y
siguieron al establecimiento de la democrtica Constitucin de Cdiz, en el
mes de marzo de 1820; la ms criminal traicin, la ms vergonzosa cobarda,
el desacato ms horrendo a mi real persona, y la violencia ms inevitable, fue-
ron los elementos empleados para variar esencialmente el gobierno paternal
de mis reinos en un cdigo democrtico, origen fecundo de desastres y de
desgracias... "19
Dentro de semejante contexto, la Casa Real Espaola, con una altanera
digna de mejor causa, rechazara la corona mexicana que tan gratuitamente
se le ofreca, y sin proponrselo sentara las bases para que en 1824, por fin, se
consumara la genuina Independencia de la Amrica Mexicana. Los Tratados
18 Tena Ramirez Felipe. Obra citada; pginas 32 y 33.
19 Citado por GamboaJos M. Obra citada; pgina 53.
66
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
de Crdoba fueron agriamente rechazados por las Cortes Espaolas, adu-
ciendo que O'Donoj no estaba autorizado para reconocer la independencia
de nadie y con una terrible miopa poltica cerraron de golpe y porrazo la lti-
ma puerta que les abra la ms rica de sus colonias americanas, nulfcando
por s y ante s, una independencia que todava no estaba constitucionalmen-
te declarada. Pero de un monarca y su gobierno que, veintin aos despus
del auge del Siglo de las Luces, seguan pensando que la felicidad de los "vasa-
llos" radica en el ejercicio del despotismo ms o menos ilustrado, no podan
esperarse profundas estrategias geopolticas.
Entre tanto en Mxico al da siguiente de la entrada del Ejrcito Trigaran-
te, es decir el 28 de septiembre de 1821, se instala la Junta Provisional de
Gobierno presidida por Iturbide. Dicha Junta en acatamiento a lo acordado
en el Plan de Iguala y en los Tratados de Crdoba, convoca ellO de noviem-
bre de ese ao el Primer Congreso Constituyente, el que queda formalmente
instalado hasta el24 de febrero de 1822, siendo su primer acto el proclamar
unas "Bases Constitucionales" en cuyo cuarto prrafo textualmente se lee lo
siguiente: "El Soberano Congreso llama al trono del Imperio, conforme a la
voluntad general, a las personas designadas en el Tratado de Crdoba.V"
Es decir, reitera los vicios de origen que impedan la verdadera consumacin
de la Independencia Mexicana.
As las cosas, y en medio de una revuelta tanto militar como popular, en-
cabezada por un sargento del Regimiento de Celaya que obedeca al singular
nombre -mezcla de componentes eclesisticos y militares- de Po Marcha,
el Congreso, parte de buen grado y parte forzado por las circunstancias, pro-
clama a lturbide Emperador de Mxico, otorgndole el ttulo de Agustn 1, el
da 19 de mayo de 1822. EI24 del mismo mes y ao, Iturbide presta ante
el mismo Congreso el siguiente juramento: "Agustn, por la Divina Providen-
cia, y por nombramiento del Congreso de representantes de la Nacin, Em-
perador de Mxico, juro por Dios y por los santos evangelios, que defender
y conservar la religin catlica, apostlica, romana, sin permitir otra alguna
en el Imperio; que guardar y har guardar la Constitucin que formulare di-
cho Congreso, y entre tanto la espaola en la parte que est vigente,
y asimismo las leyes, rdenes y decretos que ha dado y en lo sucesivo diere el
repetido Congreso, no mirando en cuanto hiciere, sino al bien y provecho de
la Nacin; que no enajenar, ceder, ni desmembrar parte alguna dellmpe-
rio; que no exigir jams cantidad alguna de frutos, dinero, ni otra cosa, sino
las que hubiere decretado el Congreso; que no tomar jams a nadie sus pro-
piedades, y que respetar sobre todo la libertad poltica de la Nacin y la per-
sonal de cada individuo, y si en lo que he jurado o parte de ello, lo contrario
20 Tena Ramrez Felipe. Obra citada; pgina 124.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
67
hiciere, no debo de ser obedecido, antes aquello en que contraviniere, sea nu-
lo y de ningn valor. As Dios me ayude y sea en mi defensa, y si no me lo de-
mande.F! o
He querido transcribir este juramento no porque encuentre agradable o
literario el rebuscado lenguaje decimonnico, sino porque permite demos-
trar a los panegiristas que ltimamente le han salido a Iturbide, principalmen-
te entre historiadores e investigadores norteamericanos, que nadie puede ser
constitucionalmente reconocido como "libertador" o como "consumador de
independencias," cuando su primer acto de gobierno consiste en jurar fideli-
dad a la Constitucin del pas bajo cuyo dominio colonial estuvo durante tres
largos siglos, la Nacin que supuestamente "liber e independiz."
3. EL REGLAMENTO POLlTlCO PROVISIONAL DEL IMPERIO
MEXICANO
Por algn extrao capricho del destino o de la fortuna, el Imperio de Itur-
bide tuvo una duracin exacta de diez meses. Como se acaba de indicar, el
Congreso -gracias a los buenos oficios de don Po Marcha- lo proclama
Emperador el19 de mayo de 1822, e Iturbide abdica ante el mismo Congre-
so el19 de marzo de 1823. Es decir, escasamente diez meses despus.
Durante ese corto perodo Iturbide disuelve el Congreso, designa a una
Junta Nacional Instituyente, el 31 de octubre de 1822, y finalmente el da 4
de marzo de 1823 -quince das antes de su abdicacin- reinstala al Con-
greso originalmente nombrado. Puede afirmarse que durante ese tiempo la
Nacin vivi en una especie de limbo constitucional, puesto que !turbide en
realidad lo nico que haba hecho en esta delicada materia, era jurar, respetar
y hacer respetar la Constitucin espaola.
No obstante, ese limbo constitucional se ve interrumpido por tres cortos
meses cuando, el 18 de diciembre de 1822, la Junta Nacional Instituyente
promulga lo que se dio en llamar el "Reglamento Provisional Poltico del Im-
perio Mexicano."
Puede ser considerado este Reglamento como la primera Constitucin
Poltica Mexicana? Considero que la respuesta a esta pregunta debe ser en
sentido totalmente negativo, no slo por su corta vigencia, sino principal-
mente por su contenido no slo provisional sino eminentemente ilegtimo
y contradictorio. Para probar este aserto me parece conveniente llevar a
cabo un anlisis de sus artculos ms importantes desde un punto de vista
21 Citado por Atamn Lucas. Obra citada; pginas 602 y 603.
68 ADOLFOARRIOJAVIZCAINO
estrictamente jurdico y, por ende, desprovisto de pasiones partidistas o de
prejuicios histricos:
1. El Derecho Constitucional nos ensea que toda Constitucin debe ser
la expresin de la voluntad popular, la cual slo logra cuando la misma emana
de un Congreso cuyos miembros han sido libremente elegidos por el pueblo.
En este caso la mencionada Junta Nacional Instituyente fue personalmente
designada por Iturbide, lo que la convirti en una especie de "Junta de Nota-
bles," que por definicin, es lo ms alejado que puede haber a cualquier tipo
de manifestacin de la libre voluntad ciudadana. Por consiguiente, jurdica-
mente hablando, su origen es ilegtimo y antidemocrtico.
2. Si bien es cierto que el artculo 10. de este Reglamento declara que:
"Desde la fecha en que se publique el presente Reglamento, queda abolida la
Constitucin Espaola en toda la extensin del Imperio"; tambin lo es que
como su propia exposicin de motivos textualmente lo seala, el Reglamento
se expide, "mientras que se forma y sanciona la Constitucin Poltica que ha
de ser la base fundamental de nuestra felicidad y la suma de nuestros dere-
chos sociales... " Por lo tanto, no posee las caractersticas esenciales de defin-
tividad y permanencia que deben ser inherentes a toda Constitucin.
3. El Reglamento no slo no respeta las bases ms elementales del princi-
pio de la divisin de poderes, sino que inclusive en la importante cuestin de
las diputaciones provinciales significa un retroceso frente a la Constitucin
Espaola de Cdiz. As, una breve revisin de sus normas orgnicas permite
comprobar que dist mucho de ser una verdadera ley constitucional, toda vez
que:
a) Encomienda la facultad legislativa a la Junta Nacional Instituyente a pe-
sar de no ser el fruto de una eleccin popular, contrariando as la naturaleza
misma de la monarqua constitucional moderada que deca regular;
b) Otorga al Emperador, como titular del Poder Ejecutivo, un cmulo
exorbitante de facultades, entre las que destacan el nombramiento de los titu-
lares del Poder Judicial y de los jefes polticos de las provincias, destruyendo
as toda posibilidad de que pudiere l l ~ g a r a existir siquiera una forma limitada
de autonoma regional; y nulfcando adems cualquier intento de inde-
pendencia del Poder Judicial, puesto que con toda naturalidad dispuso que el
Supremo Tribunal de Justicia solamente poda interpretar las leyes "consul-
tando al Emperador"; y .
e) Subordina a los alcaldes, regidores y sndicos de los pueblos a los jefes
polticos provinciales, los que, a su vez, dependan del Emperador en perso-
na, Lo que propici no slo el centralismo -despus de todo un Imperio que
El FEDERALISMO MEXICANO HACIA El SIGLO XXI
69
se respete debe ser centralista- sino un gobierno autocrtico que nada tiene
que ver con una "monarqua moderada".
Por otra parte, el distinguido constitucionalista mexicano Felipe Tena
Ramrez, sostiene que este Reglamento, "se refiri al problema agrario, por
primera vez en los anales legislativos del pas independiente." Sin embargo,
esta referencia contenida en el artculo 90, de haberse llegado a aplicar en la
prctica, en modo alguno habra conducido a la solucin de este aejo pro-
blema, toda vez que delegaba la cuestin en las diputaciones provinciales, cu-
yo poder era ms bien terico, ya que estaban sujetas a la autoridad de los je-
fes polticos nombrados por el Emperador, y por si lo anterior no fuera
suficiente, ignorando la sabia legislacin colonial al respecto -que como
todo lo bueno de esa Edad de Hierro Mexicana qued sujeta al clebre princi-
pio de "actese pero no se cumpla"- lamentablemente confunda las tierras
comunales con los ejidos, sembrando as las semillas de un potencial ygravsi-
mo problema econmico -que Iturbide de haber tenido tiempo jams habra
podido resolver- con el principal terrateniente de la poca: la Iglesia catli-
ca; poseedora, en ese entonces, de enormes extensiones de terrenos comu-
nales que haban pasado a su dominio al amparo de diversos ttulos coloniales
como las "mercedes reales" y los donativos y legados para obras pas.
De modo que constitucionalmente hablando los conceptos que antece-
den, demuestran que -no obstante las opiniones de los autodenominados
conocedores de la "verdadera Historia de Mxico," de algunos acadmicos
norteamericanos que se han dado en llamar "Mexico experts," y del grupo
que cada 27 de septiembre suele organizar misas catedralicias en honor
del que fuera llamado, por alguno de los lambiscones que abundan en
todo evento poltico, "varn de Dios"- el comandante realista, Agustn de
Iturbide, enemigo jurado de Hidalgo y de Morelos, no slo no consum la In-
dependencia Nacional, sino que ni siquiera supo cmo organizar las bases
constitucionales del Estado Mexicano. 22
4. "LA CORTE DE LOS ILUSOS"
Con el propsito de probar que entre 1821 y 1824, se agudizaron las
tendencias descentralizadoras que surgieron en la ltima etapa del virreinato
y que necesariamente tuvieron que desembocar en la configuracin del pri-
mer Estado Federal Mexicano, vaya efectuar un breve anlisis de lo que fue el
Imperio de Iturbide, efmero y trgico a la vez. Para ello estoy tomando pres-
tado el ttulo de la novela histrica que acaba de publtcar'f la que, repito, es la
22 Vase Tena Ramrez Felipe. Obra citada; pginas 120 a 144.
23 Beltrn Rosa. "La Corte de los llusos" Grupo Editorial Planeta de Mxico. Primera Edi-
cin. Marzo de 1995.
70 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
joven y prometedora escritora mexicana Rosa Beltrn, quien, en palabras del
crtico literario Arturo Prez Reverte, ha efectuado: "Un retrato esperpntico
de lo que era aquella corte de opereta, un doble Mxico con muchos reflejos de
la realidad actual, escrito con un tono de irona, de ternura y con bastante
humor. "24
La premisa de la que hay que partir es, por supuesto, la personalidad del
personaje en cuestin. Como quiero volver a insistir en que no hay nada nue-
vo bajo el sol, reproducir a continuacin el magnfico retrato que de Iturbide
hace el conocido historiador mexicano Enrique Krauze en su obra "Siglo de
Caudillos":
"Nacido como Morelos en Valladolid, Iturbide era hijo de un rico hacenda-
do espaol y una criolla nacida en Ptzcuaro. En 1798, a sus quince aos de
edad, administraba ya la hacienda de Quirio propiedad de sus padre. A los
veintids se alist como teniente alfrez en el regimiento de infantera pro-
vincial de Valladolid. Ese mismo ao se cas con Ana Huarte, hija de don Isi-
dro Huarte, el mayor potentado espaol de la regin. Cuando estallaron los
primeros conatos y conjuras independentistas en la ciudad de Mxico y en la
apropia ciudad de Valladolid hacia 1808 y 1809, la posicin social del joven
lturbide era casi la inversa de la del cura criollo que encabezara finalmente la
insurgencia. Mientras Hidalgo enterraba a su hermano Manuel y recobraba
tardiamente sus haciendas embargadas, lturbide adquira una hacienda pro-
pia -la de San Jos de Apeo- no lejos de las de Hidalgo. No es casual que la
familia lturbide apoyara al gobierno en aquellos episodios de frustrada auto-
noma criolla ni que Iturbide rechazara la oferta que le hara Hidalgo de su-
marse a su causa con el grado de teniente general. El saqueo de la hacienda
paterna y la huida de la familia a la casa que posean en la capital fueron moti-
vos suficientes para incorporarlo a las filas realistas.
"A partir de su primer enfrentamiento con los insurgentes (justamente en
el Monte de las Cruces) la carrera militar de lturbide fue meterica 'Siempre
fui felizen la guerra', escribira aos despus en sus Memorias, 'la victoria fue
compaera inseparable de las tropas que mand.' No perd una accin, bat a
cuantos enemigos se me presentaron o encontr, muchas veces con fuerzas
inferiores de uno a diez... ' Petulancia aparte, no exageraba. Su hoja de servi-
cios -y su propio, meticuloso diario de guerra- consignaban capturas de
feroces caudillos, tomas de difcilesfortificaciones y, ante todo, derrotas a los
jefes insurgentes ms connotados: Lceaqa, Rayn y el mismsimo Morelos
en Valladolid.
"Loque sus Memorias omitan era un rasgo caracterstico que sus contem-
porneos, sin distincin de bandos, describieron con una misma palabra: la
crueldad. Se distingui por espacio de nueve aos por sus acciones brillantes,
apunt Zavala, y por su crueldad contra sus conciudadanos. 'Una estela de
24 Beltrn Rosa. Obra citada; contraportada.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
sangre fue sealando todos los pasos de (su) derrotero,' escribiria Alamn,
que si bien no quera a Iturbide debido a ciertos pleitos mercantiles que invo-
lucraron a ambos, quera menos a los rebeldes: 'Severo en demasa con los
insurgentes, desluci sus triunfos con mil actos de crueldad y por la ansia de
enriquecerse por todo gnero de medios. '
"En su Historia de Mxico, el propio Alamn documentara con creces Jos
excesos de Iturbide. Fusilaba con liberalidad y a menudo sin extremauncin a
sus enemigos y a la poblacin civil inocente, pero no era ms piadoso con sus
propios soldados si adverta en ellos la mnima seal de cobarda: a un ino-
cente apellidado Arenas 'lo mand pasar por las armas, e impuso la misma
pena a otro que sac en suerte entre todos, exceptuando de entrar al sorteo a
los que se haban conducido con valor. ' En la toma de un fuerte rodeado por
el lago de Yuriria en lo que "sin escapar uno slo" perecieron los insurgentes,
Iturbide exclam, en tono de guerra santa: 'i Miserables, ellos habrn conoci-
do su error en aquel lugar terrible en que no podrn remediarlo! (Suponiendo
condenados a todos a las penas del infierno por excomulgados) ... ' En sus
propias palabras, Iturbide gustaba de 'colear' insurgentes ms que' colear ga-
nado', pero quiz su acto ms cruel fueron los bandos que decret a fines de
1814. A ellos precisamente hacan referencia ciertas mujeres encarceladas,
'sepultadas' por rdenes suyas, que aos despus pedan' senos despache
al Purgatorio, que juzgamos habitacin menos asfixiante que en la que es-
tamos' ...
".. .A partir de 1816 Iturbide se vio envuelto en un ruidoso escndalo p-
blico concerniente a su desempeo moral durante los aos de guerra. 'Pig-
malin de Amrica' lo llamaba un doctor Labarrieta -su detractor ms enco-
nado-, detallando la serie de latrocinios, saqueos, incendios y trficos de
comercio ilcito que haba practicado Iturbide. La defensa que el antiguo co-
mandante de las fuerzas realistas y virrey Flix Mara Calleja hizo de l no bas-
tara para limpiar su nombre. Tampoco la intercesin de un abogado que
Iturbide contrat ante la Corona. Aunque segn Alamn 'fue absuelto, no
quiso regresar al mando. ' No quera una exoneracin vaga sino plena, yalgo
ms: la Cruz de Isabel la Catlica g,ue por esos das, y con mritos similares a
los suyos, haba recibido Calleja."
71
Para qu seguir? El retrato del personaje ms revelador no puede ser.
Enemigo jurado de la independencia, cuando as convino a sus intereses trai-
cion el mando que le haba sido confiado por el gobierno virreinal para com-
batir a Vicente Guerrero y "proclam" el Plan de Iguala; entr en una serie de
arreglos con Q'Donoj que carecan del menor asomo de validez legal y "con-
sum" una independencia consistente en entregar el gobierno de la colonia
espaola recin "liberada" al Rey de Espaa o a alguno de sus infantes. Para
rgimen jurdico de la "nueva" Nacin no tuvo mejor idea que la de prorrogar
la vigencia de la Constitucin ylas leyes espaolas.
25 Krauze Enrique. Obra citada: pginas 97 a 101.
72 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Al rechazar altivamente el Rey y las Cortes de Espaa la corona que Itur-
bide abyectamente les ofreci; Iturbide se presta a una conspiracin presun-
tamente militar, pero de orgenes no del todo aclarados puesto que al parecer
cont con un cierto apoyo popular, y mediante un audaz golpe de mano se
hace proclamar Emperador; y, lo que hasta entonces haba sido una exitosa
carrera pretoriana se torna en una tragicomedia, en la que lo dramtico y lo
ridculo continuamente se van a dar la mano; y es que no es lo mismo andar
"coleando insurgentes" que organizar un Estado y un gobierno.
La historia de los diez meses de lo que fue el segundo imperio de mayor
extensin geogrfica del mundo, slo superado en ese tiempo por el Imperio
Ruso -puesto que su frontera norte lindaba con lo que en la actualidad es la
parte central de la Unin Americana; en tanto, que al sur la frontera se funda
con lo que hoyes la Repblica de Panam- es una muestra perfecta de des-
gobierno, vaco de poder, falta absoluta de un orden jurdico soberano,
desbarajuste financiero y cursilera criolla.
Mientras se organizaba una fastuosa coronacin en la Catedral Metropo-
litana, las calles de la ciudad rebosaban de basura y de la pestilencia e insalu-
bridad provenientes de las aguas pluviales y de otros orgenes que ante la
ausencia de un buen drenaje se estancaban de la primavera al invierno. Mien-
tras se formaba la "Orden de Guadalupe" que iba a ser el supuesto origen de
una "aristocracia mexicana", el dficit fiscal -a pesar del entusiasmo con el
que Iturbide practicaba las "tcnicas hacendarias'' de los prstamos forzosos,
de la confiscacin de fondos y de las exacciones tributarias -no permita cu-
brir ni siquiera los modestos haberes del "ejrcito imperial," al grado de que
en un pasqun de moda se cantaba:
Soy soldado de Iturbide,
visto las tres garantas
hago las guardias descalzo
y ayuno todos los das. 26
Este lamentable estado de cosas es sucintamente descrito por Lucas Ala-
mn -otro enemigo jurado de los insurgentes, lo que le da al texto un mayor
valor histrico- en los siguientes trminos: "El ao de 1822, que haba visto
instalar y disolver un congreso, motivo de tantas esperanzas; elegir y coronar
un emperador; en cuyo curso haban-ocurrido intentos de conspiracin, pri-
siones y sediciones de fuerza armada; en que la escasez de fondos para los
gastos pblicos haba conducido a las medidas ms vejatorias; terminaba
pues, dejando un erario exhausto sin otro recurso que un papel desacredita-
26 Krauze Enrique. Obra citada; pgina 111.
, ~ " , ~
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
73
do; todos los fondos pblicos destruidos; el comercio aniquilado; la confianza
extinguida; los propietarios hostigados con los prstamos forzosos, de los
que no estaba acabado de colectar el uno cuando ya se decretaba el otro; res-
tablecidas las gavelas, cuya supresin haba sido el primer fruto de la inde-
pendencia, y aumentadas otras muy gravosas; un gobierno sin crdito ni
prestigio; un trono cado en ridculo desde el da que se erigi; las opiniones
discordes; los partidos multiplicados y slo de acuerdo en el objeto de derri-
bar lo que exista; la bandera de la revolucin levantada en Veracruz, y el sue-
lo minado por todas partes con las logas escocesas multiplicadas en las ciuda-
des ya que estaban adscritos los principales oficiales del ejrcito. No era pues
difcil prever que una catstrofe se preparaba, y que el ao que iba a comen-
zar sera memorable para Mxico por los grandes sucesos que en l haban de
acontecer. "27
En cuanto a cualquier semblanza de orden constitucional, los siguientes
versos de Fray Servando Teresa de Mier -ese enigmtico personaje digno
de ser llamado el primer representante del Siglo Mexicano de las Luces- de-
jan tan en claro cul fue la situacin, que no ameritan mayor comentario:
Un Obispo, presidente,
dos payasos, secretarios,
cien cuervos estrafalarios
en la Junta Instituyente
tan ruin y vllana gente
cierto es que legislarn
a gusto del gran Sultn,
un magnfico Sermn
ser la Constitucin
que estos brutos formarn. 28
Como ya se vio, la "villana gente" que integr la Junta Instituyente fue in-
capaz siquiera de formar una Constitucin. A lo ms a lo que pudo llegar, fue
a expedir un "Reglamento Poltico Provisional," plagado de las fallas e incon-
gruencias que quedaron apuntadas con anterioridad.
Semejante desajuste en todos los rdenes de la vida pblica, permite que
ello. de febrero de 1823, ya instancias de Antonio Lpez de Santa Anna
-que apenas unos meses atrs abrigaba la esperanza de unirse en matrimo-
nio a Nicolasa, la hermana mayor del Emperador, que era por lo menos trein-
ta aos ms vieja que el entonces Brigadier- se proclame otro engendro juri-
27 Alamn Lucas. Obra citada; pginas 685 y 686.
28 Krauze Enrique. Obra citada; pgina 110.
74
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
dico, digno sucesor del Plan de Iguala y de los Tratados de Crdoba, que se
dio en llamar "Acta o Plan de Casa Mata," en el que sin desconocer a la perso-
na del Emperador se busca establecer una especie de Repblica.
El Plan de Casa Mata, a pesar de no derivar ni de la lgica ni mucho me-
nos de la lgica jurdica, es rpidamente aceptado por los sectores ms influ-
yentes de la sociedad, ms que por sus virtudes, que eran bien escasas, por el
hartazgo en el que el pas se encontraba a causa de los desbarajustes turbids-
taso El Emperador se ve obligado a restaurar el Congreso que slo meses atrs
haba disuelto y ante la imposibilidad de paliar siquiera el descontento que
brotaba por todas partes, presenta su abdicacin el da 19 de marzo de 1823.
En la sesin del 7 de abril siguiente, el Congreso produce un verdadero
galimatas jurdico al decretar lo siguiente:
1. Que la abdicacin no poda tomarse en cuenta por haber sido la coro-
nacin obra de la violencia y de la fuerza;
2. Que dicha coronacin y el gobierno de Iturbide eran nulos en todos sus
efectos; y
3. Que saliendo Iturbide del pas para fijar su residencia en Italia, se le hi-
ciese una asignacin de veinticinco mil pesos anuales, conservando el trata-
miento de excelencia. 29
Como se puede advertir, Mxico segua estando no solamente sin una
semblanza de orden jurdico que, ms o menos, obedeciera a los dictados de
la razn, sino que es probable que a partir de esa fecha se haya inscrito en la
corriente del surrealismo poltico que prevalece hasta la fecha. Porque, c-
mo es posible rechazar la abdicacin de un Emperador que supuestamente
nunca existi, y al mismo tiempo otorgarle una pensin de veinticinco mil pe-
sos anuales ms el tratamiento de "excelencia."? A lo que habra que agregar
que si bien es cierto que el Imperio de Iturbide se desenvolvi en una suerte de
limbo constitucional, tambin lo es que la experiencia demuestra que ningn
Congreso puede anular la realidad por decreto.
La muerte de Iturbide es digna de un folletn por entregas, de esos que
abundaron en el Siglo XIX. Si se narra a continuacin es solamente para
demostrar que las "provincias" -en este caso concreto Tamaulipas- que
supuestamente integraron el "imperio", posean ya un grado de autonoma
29 Alamn Lucas. Obra citada; pgina 746.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
75
poltica que necesariamente tendra que plasmarse en una Constitucin Fe-
deral.
Iturbide despus de un largo y penoso recorrido de Mxico a Veracruz, en
el que en unos poblados fue recibido con cohetes y vivas -si no Mxico deja-
ra de ser Mxico- y en otros con humillantes revisiones aduaneras porque
se deca que se llevaba un milln de pesos en oro -lo cual result ser entera-
mente falso-, se embarc con su numerosa familia y algunos ayudantes ha-
cia Liorna, Italia, el 11 de mayo de 1823, en la fragata inglesa Rowllins.
La larga travesa estuvo llena de peripecias, contratiempos y malestares esto-
macales. Primero fue necesario rodear la fortaleza de San Juan de Ula que
segua en poder de los espaoles, que estaban ms que dispuestos a capturar
a Iturbide por considerarlo, con justa razn, como un traidor a su causa. Des-
pus el buque escolta, la corbeta tambn inglesa James, regres a puerto sin
mayores explicaciones dejando al depuesto Emperador ya su famila, sin nin-
gn tipo de proteccin militar. A continuacin Iturbide bebi dos copas de un
vino de jerz aparentemente envenenado, lo que amerit una cura a base de
fuertes tragos de aceite de ricino, que terminaron por empeorar su delicada
condicin estomacal. Finalmente, el barco estuvo retenido en el puerto de
Liorna durante treinta das, porque las autoridades respectivas consideraron
que sus pasajeros podan ser portadores de la temida fiebre amarilla.
EI2 de septiembre de 1823, Iturbide puede, por fin, instalarse en el lugar
elegido para su destierro: la "VillaGuevara", una casa de campo pertenecien-
te a la Princesa Paulina Bonaparte, ubicada aproximadamente a dos kilme-
tros de Liorna.
El 20 de octubre de 1823, Iturbide viaja a Florencia para entrevistarse
con el Gran Duque de Toscana, quien con toda delicadeza y consideracin le
pasa dos informes que, para Iturbide, resultan ser sumamente graves: prime-
ro que la Santa Alianza ha puesto precio a su cabeza y planea apresarlo para
entregarlo a Espaa, en donde habr de ser juzgado como traidor; y segundo,
que la misma Santa Alianza estaba haciendo aprestos para llevar a cabo una
expedicin militar que le permitiera a Espaa reconquistar su antiguo domi-
nio colonial, sin necesidad de que su Rey o sus infantes se cieran la corona
ideada por Iturbide en Iguala.
Altamente preocupado, el depuesto Emperador se traslada a Londres,
Inglaterra, a donde arriba precisamente ello. de enero de 1824. Ah, recibe
numerosas comunicaciones de sus partidarios en Mxico que lo instan a vol-
ver para ponerse al frente de un movimiento restaurador que ponga orden en
el pas y que preserve la independencia de Espaa. Aparentemente nadie se
toma la molestia de informarle que el Congreso que l mismo restableciera, el
28 de abril de 1823, haba aprobado un decreto por virtud del cual se declar:
76
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
"... traidor y fuera de la ley a D. Agustn de Iturbide, siempre que bajo cual-
quier ttulo se presentase en algn punto del territorio mexicano, en cuyo ca-
so y por solo este hecho quedaba declarado enemigo pblico del Estado. "30
As, cual personaje de folletn de su tiempo, Iturbide se lanza de regreso a
Mxico, ignorando la pena de muerte que pesaba sobre su cabeza, y pensan-
do que sera recibido de nueva cuenta como el gran libertador de su patria.
Despus de la correspondiente travesa atlntica, que al parecer result
menos azarosa que la primera, arriba el14 de julio de 1824, al puerto de So-
to la Marina, en Tamaulipas, acompaado de un Teniente Coronel apellida-
do Beneski y el que, al parecer, era de origen polaco. Tras protagonizar todo
un sainete intentando hacerse pasar por un irlands interesado en colonizar
terrenos en el norte de Mxico, es finalmente reconocido por un antiguo su-
bordinado suyo de nombre Felipe de la Garza, al que supuestamente Iturbide
le haba salvado la vida en una ocasin.
De la Garza se comporta de una manera extraa con Iturbide, notificn-
dole primero que va a ser pasado por las armas, para despus reconocerlo co-
mo el Libertador de Mxico y pedirle que se ponga al frente de las tropas que
estaban de guarnicin en Soto la Marina y se dirija al poblado de Padilla en
donde se encontraba reunido el Congreso del Estado de Tamaulipas.
Al llegar a Padilla, el Congreso del Estado, sin consultar a nadie y dando
muestras de una gran autonoma poltica, lo vuelve a arrestar y lo condena a
muerte por sesenta y dos votos a favor y solamente dos en contra. Iturbide es
fusilado en Padilla el19 de julio de 1824, por un destacamento al mando del
ayudante Gordiano del Castillo -as se llamaba-, en medio de la acostum-
brada parafernalia que para esos casos se estilaba en el Siglo XIX: confesin,
carta a la esposa, entrega del reloj y rosario para su hijo mayor, reparto de
monedas de oro al pelotn de fusilamiento y discurso final. Sus restos morta-
les curiosamente fueron velados en un local adjunto al saln de sesiones del
Congreso que, en ejercicio de un fuero legislativo de carcter eminentemente
local, haba ordenado su muerte.
Tal y como se seal con anterioridad, vale la pena narrar esta triste his-
toria, porque corrobora el aserto que se ha venido sosteniendo en el sentido
de que para 1824 en Mxico ya se encontraban firmemente asentadas las ra-
ces federalistas, puesto que las hasta ese entonces llamadas "provincias"
haban adquirido un grado bastante importante de libertad poltica. Someter
a libre votacin parlamentaria un decreto aprobando la imposicin de la pena
30 Alamn Lucas. Obra citada; pgina 791.
EL FEDEPlALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 77
de muerte a quien -as haya sido con graves constitucionales
y de soberana frente a Espaa-, haba sido el primer jefe de facto del Estado
Mexicano, y hacerlo adems sin formular consulta alguna al gobierno central,
es, una prueba fehaciente de que, si en ese mismo ao, surgi en Mxico el
federalismo como forma de gobierno, no se debi a "imitaciones extralgi-
cas'' o al "afn de desunir lo que estaba unido," sino al hecho comprobado por
este fusilamiento de Estado de que la realidad poltica del pas, para efectiva-
mente poder sostener a un Estado unitario, tena que atender a lo que un
autor, marcadamente partidario de Iturbide y de su imperio, se ve obligado a
denominar "las demandas de autogobierno regional."!'
Como se ha visto con anterioridad y como se ver ms adelante, Lucas
Alamn fue un denodado enemigo del Estado Federal Mexicano. No obstan-
te, cuando en su Historia de Mxico analiza la muerte de Iturbide no tiene ms
alternativa que la de expresar lo siguiente: "En cuanto a la ejecucin de la ley,
sta fue obra enteramente del sistema federal que acababa de adoptar-
se. Es probable que Garza, en el estado vacilante en que se hallaba, atormen-
tado su espritu entre la necesidad de obedecer y la repugnancia con que lo
haca; hubiera suspendido la ejecucin dando cuenta al gobierno de Mxico,
si no hubiera tenido cerca al Congreso del Estado, al que tema por
estar compuesto de enemigos suyos, y esto slo hubiera acaso bastado para
impedirla, agitndose los partidarios de Iturbide, si es que podan hacerlo,
despus del golpe que haban sufrido en Guadalajara, o resolviendo el con-
greso general que de nuevo se le deportase, lo que no era mucho de esperar,
supuesta la disposicin en que los nimos estaban, y la casi unanimidad con
que haba sido votada la ley de proscripcin. Los congresos de todos los
Estados se hallaban dispuestos a hacer lo mismo que el de Tamauli-
pas: el de Veracruz, que se compona entonces de las personas ms respeta-
bles, felicit a aqul por su resolucin, y mand escribir con letras de oro en el
saln de sus sesiones los nombres de los diputados que votaron la muerte de
lturbide: el de San Luis, luego que se recibi la noticia del desembarco de s-
te, puso a disposicin del comandante general Armijo todas las milicias, pre-
vinindole que de ningn modo entrase en transaccin alguna con el proscri-
to, 'pues las tropas de aquel Estado no deban llevar a cabo otro fin que (el de)
matarlo o aprenderlo'; en los otros Estados en que se supo a un tiempo la lle-
gada y la muerte de lturbide, la opinin se manifest uniforme en el mismo
sentido, y en las proclamas que publicaron las autoridades de todos, se las ve
calificar el suceso como un acontecimiento feliz, que haba removido el nico
obstculo que se opona a la felicidad pblica... "32 '
31 Anna Timothy E. Obra citada; pgina 26,
32 Alamn Lucas. Obra citada; pginas 799 a 80 l.
78 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Proviniendo de quien proviene, el prrafo que se acaba de transcribir,
bastara por s solo para demostrar que el establecimiento de la Repblica Fe-
deral en Mxico lejos de haber obedecido a un proceso de copia de la Const-
tucin de los Estados Unidos de Amrica o a una conspiracin hbilmente
manejada por el Embajador Joel R. Poinsett para "adaptar los pases del Sur a
las instituciones norteamericanas", 33 represent la nica alternativa poltica
viable para lograr la verdadera consumacin de la independencia nacional.
Agustn de lturbide como el primer jefe "de facto" -puesto que como ya
se analiz jams tuvo legitimidad constitucional alguna- del Estado Mexica-
no representaba una amenaza permanente para los partidarios de la verdade-
ra independencia del pas, como incansablemente lo hiciera notar Fray Ser-
vando Teresa de Mier. Dados sus antecedentes realistas y la marcada
simpata que los Barbones le inspiraban, su regreso a Mxico slo poda sig-
nificar el retroceso poltico. Es decir, la restauracin de un gobierno centralis-
ta sometido a las antiguas leyes espaolas que procurara mantener una for-
ma limitada de autonoma sin romper del todo el cordn umbilical con la
metrpoli. Tan es as que el autor iturbidista Timothy E. Anna, se ve obligado
a reconocer --despus de acusar a la mayora de los historiadores mexicanos
de negarse a aceptar a Iturbide como el autntico "libertador"-, que: "Es im-
portante recordar que el Plan de Iguala fue concebido como un documento de
acuerdo, de negociacin, mediante el cual, junto con el Tratado de Crdoba,
se alcanz un estatus que todava no era el de independencia. Este
hecho ha sido apenas reconocido recientemente por historiadores como
Brian Hamnett, quien duda si hubo alguna vez una cruzada nacional concer-
tada que pueda llamarse 'guerra de independencia,' y Linda Arnold, quien
constantemente se refiere a 1821 como la fecha del logro de la auto-
noma en lugar del de la independencia... 1134
Se ha acusado a los caudillos insurgentes -Guadalupe Victoria, Vicente
Guerrero y Nicols Bravo, entre otros-, de haberse unido a Iturbide en la
proclamacin del Plan de Iguala primero y del Imperio despus. Sin embar-
go, todo parece indicar que fue un plan perfectamente calculado. A sabien-
das de que Iturbide sera incapaz de mantener en orden un Imperio vasto
-cuyas provincias al debilitarse paulatinamente el dominio espaol, no slo
haban creado algunas fuentes precarias de desarrollo econmico, sino que
fundamentalmente se vieron forzadas a regirse por un variado nmero de ca-
cicazgos locales-, simplemente esperaron el momento propicio para pro-
c l a m ~ J la Repblica Federal y con ello la verdadera independencia nacional.
33 Fuentes Mares Jos. Obra citada; pgina 40.
34 Citado por Anna Timothy E. Obra citada; pgina 33.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
79
Al abdicar Iturbide -vctima tanto de sus contradicciones como de su im-
preparacin e irresponsabilidad- el vaco de poder creado por su abdicacin
tuvo que llenarse por las nicas fuerzas que le podan dar congruencia y uni-
dad a la nueva Nacin. Precisamente por esa razn triunfaron los federalis-
tas. Porque si el primer gobierno republicano no hubiera dado a los Estados
las seguridades de que no seran tratados como en los tiempos de la colonia,
simplemente no habra habido ni independencia, ni unin, ni Estado Mexica-
no, ni nada que se le hubiera parecido.
Los comentarios de Alamn -crtico feroz del federalismo- sobre la
muerte de Iturbide, no dejan dudas al respecto. La Ley que proscribi al abdi-
cante emperador del territorio nacional y que efectivamente lo conden a
muerte, fue aprobada por el Congreso General, el que a pesar de sus afanes
de abolir la realidad por decreto, no poda ignorar los peligros a los que la na-
ciente Nacin se vera expuesta en caso de que Iturbide retornara al poder.
Por consiguiente, en principio, la aplicacin de dicha ley qued reservada al
propio Congreso General. Sin embargo, al volver Iturbide a pisar el suelo de
Mxico, fueron los Congresos locales los que tomaron el asunto en sus ma-
nos. As, Alamn apunta que: "... la opinin se manifest uniforme en el mis-
mo sentido, y en las proclamas que publicaron las autoridades de todos
(los Estados) se las ve calificar el suceso como un acontecimiento feliz, que
haba removido el nico obstculo que se opona a la felicidad pblica ... "35
Ordenar la muerte de un antiguo emperador que adems posea fama de
"libertador," no es tarea sencilla para ningn gobierno, federal o local. Tan es
as, que Alamn opina que de haberse turnado la cuestin al Congreso Gene-
ral, se habran levantado muchas voces en favor de la clemencia y pro-
bablemente se habra optado por una nueva deportacin. No obstante, fueron
los Congresos locales los que se unieron en pro del criterio de la aplicacin es-
tricta de la ley, a un grado tal que el Congreso General no tuvo ms remedio
que aceptar el sentido unnime de sus resoluciones y proclamas.
De lo anterior, se desprende una doble lectura, a saber: que en el Mxico
de esa poca exista un fuerte sentido de autonoma regional; y que los Con-
gresos locales era tan celosos de dicha autonoma que estuvieron de acuerdo
en la eliminacin fsica de Iturbide, antes de permitir que la restauracin de las
ideas centralistas y de las simpatas realistas que profesaba, acabaran con esa
misma autonoma que en lo poltico, en lo administrativo y en lo econmico,
era la nica garanta con la que contaban de que la reciente separacin de Es-
paa no condujera a la Nacin a otra forma de frrea centralizacin del po-
der. Muestra de ello la constituye el hecho de que Alamn comenta que el
35 Alamn Lucas. Obra citada; pgina 801.
80 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Congreso de Veracruz -"que se compona entonces de las personas ms res-
petables" ,36 lo que en el lenguaje alamanista significa que estaba integrado
por puros elementos conservadores- mand inscribir en letras de oro en su
saln de sesiones los nombres de los diputados que votaron la muerte de Itur-
bide. No era para menos, la independencia, no slo del pas sino la de los Es-
tados que estaban por formar la Unin Federal, iba de por medio.
Este nico y trascendental hecho, bastara por s mismo para justificar
ampliamente la existencia, y el valor tanto jurdico como poltico, de la Cons-
titucin Federal de 1824. Pero se trata de un tema que tendr que ser explo-
rado a profundidad en captulos subsecuentes de esta obra.
Rosa Beltrn se despide de "La Corte de los Ilusos," con las siguientes
palabras:
"El general insurgente Don Manuel Mier y Tern, ministro de Guerra y Mari-
na de la Repblica, se suicid en Padilla ante la tumba de Iturbide, dejando co-
mo nico testamento ser enterrado en el propio sepulcro del Varn de Dios.
"Aos ms tarde Anastasia Bustamante, dos veces presidente de la Repbli-
ca, inscribi en un testamento especial y aparte, que a su muerte le fuera ex-
trado el corazn y enterrado en la misma tumba de Iturbide en la Catedral
Metropolitana.
"Ambas voluntades fueron rigurosamente cumplidas. ,,37
Por su parte, el ya citado panegirista del efmero Emperador, Timothy E.
Anna, afirma: "... sobre todo, favoreca la unidad nacional, la estabilidad y el
orden. Por ello su imperio represent esencialmente la autonoma -en la
historia del repliegue britnico del imperio esto se llama gobierno responsa-
ble y autonoma- sin una ruptura completa con los nexos del pasado (excep-
to que en el caso de Mxico no haba recibido el consentimiento voluntario de
Espaa). Sin embargo, para la mayora de los mexicanos de la lite, este es-
fuerzo de preservar parte de lo viejo pronto se volvi completamente inacep-
table, pues lo perciban como un intento de restablecer el centralismo absolu-
tista que haba sido caracterstico de los Barbones. Slo con la cada de
Agustn de Iturbide se rompieron los nexos con el pasado. "38
Las actitudes de Manuel Mier y Tern y Anastasia Bustamante son al
menos entendibles. Compaeros de armas y de aspiraciones polticas del de-
rrocado Emperador deben haber forjado con l lazos especiales de amistad,
36 Alapn Lucas. Obra citada; pgina 800.
37 Beltrn Rosa. Obra citada; pgina 260.
38 Anna Timothy E. Obra citada; pgina 253.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
81
lealtad y gratitud. De Mier y Tern se tienen noticias de que sus denodados es-
fuerzos por aplicar a la ingeniera militar complejas frmulas matemticas lo
llevaron a un cierto estado de desequilibro emocional. De Anastasia Busta-
mante son bien conocidas -adems de encontrarse histricamente docu-
mentadas- sus ideas conservadoras y la responsabilidad que le cabe en la
cada de la primera Repblica Federal.
En cuanto al seor Anna, habra que formular algunas precisiones:
Si por "mexicanos de elite" enemigos del centralismo absolutista de los
Barbones, entiende a los fundadores de la Repblica -Guadalupe Victoria,
Nicols Bravo y Vicente Guerrero- entonces habra que invitarlo a que efec-
te un recorrido a pie y a caballo por los lugares ms recnditos de las sierras
de Guerrero y Veracruz para que descubra lo "elitista" que resulta dirigir una
lucha armada en esas tenebrosas regiones de nuestro pas.
Por otra parte, el repliegue "responsable" del imperio britnico es por
completo inaplicable al caso de Mxico, no slo porque nuestro pas no fue
colonizado por Inglaterra, sino porque fue conquistado, sometido a sangre y
fuego y sujetado brutalmente a un proceso racial de mestizaje que haca del
todo imposible el que la corona espaola accediera voluntariamente a seme-
jante clase de "repliegue" como el propio Anna lo reconoce. Para que Mxico
pudiera integrarse como Nacin Soberana, antes que unidad, estabilidad y
orden, lo que requera era precisamente de una clara nocin de su identidad
nacional, la que nicamente poda lograrse a travs de la consumacin efecti-
va de la independencia; la cual, a su vez, forzosamente reclamaba la ruptura,
en trminos absolutos, con los nexos con el pasado. Ypara ello, seor Anna,
la cada de Agustn de Iturbide result indispensable.
5. EL "PLAN" DE CASA MATA
He insistido, una y otra vez, en que a partir del 27 de septiembre de
1821, fecha de la supuesta "consumacin" de la independencia nacional, y
hasta el 31 de enero de 1824, fecha de la promulgacin del Acta Constitutiva
de la Federacin, Mxico vivi en una especie de limbo constitucional, sin le-
yes propias, sin proclamar en la forma jurdica correcta la Soberana Nacio-
nal y sometido, por la fuerza de la costumbre, a las antiguas leyes espaolas.
La cada del Imperio de Iturbide va a modificar substancialmente esa si-
tuacin al propiciar la fundacin del Estado Federal Mexicano, como forma
propia de gobierno y de organizacin poltica y administrativa y como enti-
dad soberana en el mbito internacional. Es comnmente aceptado que el
derrumbe del Imperio lo inicia el llamado "Plan" de Casa Mata (segundo en
la conflictiva historia del Siglo XIXMexicano), y que en dicho documento se
82 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
encuentran, por lo menos parcialmente los orgenes de la Repblica. Por
consiguiente, vale la pena hacer una breve referencia al mismo.
El "Plan" de Casa Mata fue dictado ello. de febrero de 1823, por Anto-
nio Lpez de Santa Anna en la hacienda veracruzana que llevaba el nombre
que lo identifica. En virtud de que Santa Anna, parafraseando a don Manuel
Payno, es un personaje "funestamente histrico," sin cuyo, generalmente
desdichado concurso, no es posible explicar las tres primeras dcadas del
Mxico independiente y la prdida de ms de la mitad del territorio que origi-
nalmente form parte del patrimonio nacional, preciso es plantear una breve
semblanza de su contradictoria personalidad. Para ello me parece legtimo
valerse del retrato escrito que le hiciera Lucas Alamn en su Historia de M-
xico, el que resulta bastante objetivo dado el pensamiento marcadamente
conservador de este autor y el hecho de que figur como Ministro en varios de
los mltiples gabinetes que acompaaron los once pasos de este criollo de ne-
fasta memoria por la Presidencia de la Repblica. As Alamn seala que:
"La Historia de Mxico desde el perodo en que ahora entramos, pudiera lla-
marse con propiedad la Historia de las revoluciones de Santa Anna. Ya pro-
movindolas por s mismo, ya tomandoparte en ellas excitado por otros; ora
trabajando para el engrandecimiento ajeno, ora para el propio; proclamando
hoy unos principios y favoreciendo maana los opuestos; elevando a un par-
tido para oprimirlo y anonadarlo y despus levantar al contrario, tenindolos
siempre como en balanza; su nombre hace el primer papel en todos los suce-
sos polticos del pas, y la suerte de ste ha venido a enlazarse con la suya, a
travs de todas las alternativas que unas veces lo han llevado al poder ms ab-
soluto, para hacerlo pasar en seguida a las prisiones y al destierro. Pero en
medio de esta perpetua inquietud en que ha mantenido incesantemente a la
Repblica; con toda esta inconsecuencia consigo mismo, por la cual no ha
dudado sostener cuanto ha convenido a sus miras, ideas enteramente contra-
rias a sus opiniones privadas; entre los inmensos males que ha causado para
subir al mando supremo, sirvindose de ste como medio de hacer fortuna;
se le ve tambin cuando los espaoles intentaron restablecer su antiguo do-
minio desembarcando en Tampico en 1829, presentarse a rechazarlos sin
esperar rdenes del gobierno y obligarlos a rendir las armas; correr en 1835
a las colonias sublevadas de Texas y llevar las banderas mexicanas hasta la
frontera de los Estados Unidos, para asegurar la posesin de aquella parte del
territorio nacional, como lo habra logrado si la desgracia que en la guerra es
casi siempre efecto de la imprevisin y del descuido, no lo hubiese hecho caer
en manos del enemigo ya vencido, y al que no quedaba ms que el ltimo n-
gulo del terreno que pretenda usurpar. Si los franceses se apoderan del casti-
llo de S. Juan de Ula e invaden la ciudad de Veracruz en 1838, Santa Anna
les hace frente-perdiendo una pierna en la refriega, y por ltimo, en la guerra
ms injusta d que la historia puede presentar ejemplo, movida por la ambi-
cin, no de un monarca absoluto, sino de una Repblica que pretende estar al
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 83
frente de la civilizacin del Siglo XIX, cuando el ejrcito de los Estados Unidos
penetra en las provincias del Norte, Santa Anna combate con honor en la An-
gostura; traslada con increble celeridad el ejrcito que haba peleado en el
Estado de Coahuila a defender las gargantas de la cordillera en el de Vera-
cruz, y derrotado all, todava levanta otro ejrcito con que defender la capi-
tal, con un plan tan acertadamente combinado como torpemente ejecutado,
y mereciendo, el elogio que el Senado romano dio en circunstancias semejan-
tes al primer plebeyo que obtuvo las fasces consulares, de 'no haber desespe-
rado nunca de la salvacin de la Repblica,' los invasores lo consideran, as
como al desgraciado general Paredes, como los nicos obstculos para una
paz que hizo perder ms de la mitad del territorio nacional, y todos sus esfuer-
zos se enderezan a apoderarse de su persona. Conjunto de buenas y malas
calidades; talento natural muy claro, sin cultivo moral y literario; espritu em-
prendedor, sin designio fijo ni objeto determinado; energa y disposicin
para gobernar obscurecidas por graves defectos; acertado en los planes ge-
nerales de una revolucin o de una campaa, e infelicsimo en la direccin de
una batalla, de las que no ha ganado una sola; habiendo formado aventajados
discpulos y teniendo numerosos compaeros para llenar de calamidades a su
patria, y pocos o ningunos cuando ha sido menester presentarse ante el ca-
n francs en Veracruz, o a los rifles americanos en el recinto de Mxico,
Santa Anna es sin duda uno de los ms nobles caracteres que presentan las
revoluciones americanas y ste el hombre que dio el primer golpe al trono im-
perial de Iturbide."39
Pues bien, este singular y contradictorio personaje, "sin cultivo moral o li-
terario (y) sin designio fijo ni objeto determinado," dotado del inefable poder
militar y ante una Nacin ayuna de forma definida de gobierno, se lanza a po-
ner fin al Imperio de Iturbide con arreglo a un "Plan" cuyas bases principales
son las siguientes:
"Artculo10. Siendo inconcuso que la soberana resde exclusivamente en la
nacin, se nstalar el Congreso a la mayor brevedadposible...
"Artculo30. Respecto a que entre losseores, diputadosque formaron el ex-
tinguidoCongreso, huboalgunosque por susideasliberales yfirmeza de carc-
ter se hicieronacreedores al apreciopblico, al paso queotros no correspondie-
ron debidamente a la confianza que en ellos se deposit, tendrnlas provincias
la libre facultad de reelegir a los primeros, y sustituira los segundos con suje-
tos ms idneos para el desempeo de sus antiguas obligaciones...
Artculo 10. El ejrcito nunca atentar contra la persona del emperador,
pues lo contempla decididopor larepresentacin nacional...,,40
39 Alamn Lucas. Obra citada; pginas 686 a 689.
40 De Olavarra y Ferrari Enrique. Obra citada; pginas 88 y 89.
84 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
El antecedente inmediato del de Casa Mata est constituido por el llama-
do "Plan de Veracruz", que se dio a conocer en el Puerto de Veracruz por el
mismo Lpez de Santa Anna el6 de diciembre de 1822, y cuya clusula no-
vena llama poderosamente la atencin al sealar que: "En las causas civiles y
criminales procedern los jueces con arreglo a la Constitucin espaola, le-
yes y decretos vigentes hasta la temeraria extincin del Congreso, en todo
aquello que no se oponga a la verdadera libertad de la patria."!
El valor como documentos constitucionales de este par de "Planes" es
prcticamente nulo. No establecen la independencia de Mxico de la corona
de Espaa; no definen ninguna forma de organizacin poltica, porque aun-
que algunos autores han querido ver en esta serie de incongruencias el inicio
de la Repblica, la realidad es que si esa hubiera sido la intencin el respeto
tan explicitamente manifestado hacia Iturbide claramente descalifica seme-
jante aserto; no plantean ningn tipo de relaciones entre el Congreso general
y las autoridades provinciales o regionales; y por encima de todo lo anterior,
insisten en privar a Mxico de un orden jurdico propio al reiterar la vigencia y
la aplicacin de la Constitucin y las leyes espaolas. Por si lo anterior no fue-
ra suficiente, se trata de documentos profundamente antidemocrticos,
puesto que Santa Anna se arroga la facultad de decirles a las provincias cules
son los diputados que debern ser reelectos al Congreso y cules debern ser
sustituidos. A lo que es necesario agregar el absurdo de pretender restaurar el
Congreso que haba sido disuelto por Iturbide, declarando al mismo tiempo
que este ltimo era de respetarse porque se le contempla decidido por "la re-
presentacin nacional," a la que pretendi exterminar.
Ciertamente no puede proclamarse una Repblica en medio de profesio-
nes de lealtad y respeto hacia la persona que encarna un Imperio. De ah la
atinada observacin de Alamn en el sentido de que Santa Anna no dudaba
en sostener cuanto convena a sus miras, proclamando hoy unos principios y
favoreciendo maana los opuestos.
No obstante, la importancia de estos mediocres documentos radica en el
hecho de que fueron utilizados por los verdaderos insurgentes como un me-
dio de derrocar a Iturbide para poder proclamar la Repblica Federal y as es-
tar en condiciones de romper, al fin yen definitiva, todos los nexos con Espa-
a. El fin ltimo de los insurgentes -Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y
Nicols Bravo para citar a los ms importantes- siempre fue el de la inde-
pendencia total de Espaa. Pero como la poltica no es el arte de lo deseable
sino de lo posible,para alcanzar ese fin ltimo se tuvieron que adherir prime-
ro al Plan de Iguala que estableca una autonoma poltica limitada respecto a
41 Ibdem, pgina 87.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
85
Espaa, y posteriormente a los Planes de Veracruz y Casa Mata que al sem-
brar la confusin en el Imperio tendan a favorecer la ruptura total de las cade-
nas coloniales.
Todo lo anterior queda directamente vinculado con el propsito de este
estudio, puesto que demuestra que los procesos descentralizadores que se
dieron en la ltima etapa del virreinato y a los que me refer con anterioridad
(ver Captulo Primero, Tema 7), tuvieron que seguir un camino, mso menos
lento, de maduracin para terminar por verse reflejados en la primera Cons-
titucin Federal de nuestra Historia. De ah la relativa importancia del Plan de
Iguala, de los Tratados de Crdoba, del Reglamento Provisional Poltico del
Imperio Mexicano y de los Planes de Veracruz y Casa Mata; y la necesidad de
haberlos estudiado pues, as haya sido por senderos tortuosos, a querer o no,
finalmente condujeron a la configuracin del Estado Federal Mexicano.
6. EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA FEDERACION
Al abdicar Iturbide y extinguirse con la propia abdicacin su efmero
Imperio, el gobierno de la Nacin es encomendado a un Poder Ejecutivo
Temporal designado el 31 de marzo de 1823 y formado por Guadalupe
Victoria, Nicols Bravo y Pedro Celestino Negrete. Los dos primeros conno-
tados insurgentes y el tercero espaol de nacimiento y colaborador, ms o
menos convencido y ms o menos leal, del depuesto Emperador.
Al mismo tiempo es vuelto a convocar el Congreso que lturbide haba di-
.suelto, dotndosele de la encomienda expresa de erigirse en Congreso Cons-
tituyente y darle, por fin, al naciente Estado Mexicano una Carta Magna pro-
pia, y sobre todo distinta de la espaola. El Congreso se rene en la Ciudad de
Mxico a partir del 21 de octubre de 1823, y se da de inmediato a la tarea
de definir la forma de organizacin poltica de la Nacin. Desde luego, se par-
te de la premisa, para ese entonces, ya generalmente aceptada, de que debe
declararse la Repblica, puesto que el fracaso del Imperio y la manifiesta in-
capacidad de Iturbide de proclamar constitucionalmente la Soberana de
Mxico ante Espaa, hacan pensar en la necesidad de que el pas tomara ya
un rumbo propio. Sin embargo, surge la cuestin relativa a si la nueva Rep-
blica debe ser centralista o de carcter federal.
El distinguido historiador ingls Michael P. Costeloe, quien ha realizado
un excelente estudio sobre la primera Repblica Federal de Mxico, plantea
la cuestin en los trminos siguientes: "La eleccin de estos tres hombres re-
flejaba la estructura social y poltica. Victoria era un famoso jefe rebelde y,
probablemente, un mestizo que representaba el sentir y la postura de los crio-
llos americanos. En lo poltico, era republicano, inclinado primero hacia el
centralismo, pero en trance de cambiar sus ideas y de convertirse pronto en
86
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
jefe titular de los federalistas. Bravo era un criollo europeo, centralista y des-
tacado masn escocs. Negrete era espaol y partidario, segn se crea, del
sistema centralista, pero que en aquellos momentos no daba seales de com-
partir las ambiciones de algunos de sus compatriotas de llevar a cabo la reuni-
ficacin con Espaa... "42
De inmediato result evidente que la gran mayora de los diputados cons-
tituyentes eran decididos partidarios del sistema federal, ya que al provenir
mayoritariamente de las provincias era "indispensable ceder a lo que las pro-
vincias querian.t'''" Es decir, a un grado importante de autonoma poltica y
administrativa a cambio de seguir formando parte integrante de un Estado
unitario. Dentro de este contexto, la Repblica Federal se convierte en la for-
ma de organizacin poltica del Estado Mexicano no porque por un prurito in-
telectual se haya pretendido desunir lo que antes estaba unido, ni porque las
siniestras maquinaciones del entrometido Embajador Poinsett hayan induci-
do a los constituyentes a copiar la Constitucin de los Estados Unidos de
Amrica, sino porque la realidad poltica del pas as lo demandaba. Dicho en
otras palabras, las hasta entonces provincias lejos de estar interesadas en teo-
ras polticas o en los ya para entonces conocidos manipuleos de Poinsett, en
lo nico en lo que estaban realmente interesadas era en preservar la autono-
ma que, por las circunstancias polticas y econmicas que se presentaron al
final de la colonia y al inicio de la independencia, haban logrado y tenan fir-
memente establecida. O sea que, a despecho de lo que opinan los que a s
mismos se han dado en llamar conocedores de la "verdadera Historia de M-
xico," en este caso en particular se dioa plenitud el clsico procedimiento de
configuracin del Estado Federal, al condicionar las subdivisiones polticas su
participacin en el correspondiente pacto constitucional, a que el gobierno
federal que de dicho pacto surgira garantizara de antemano el respecto irres-
tricto a su ya existente autonoma poltica y administrativa.
En concordancia con lo anterior, el citado autor ingls Michael P. Coste-
loe, asevera: "Un nuevo Congreso Constituyente fue elegido y se reuni en la
capital el21 de octubre de 1823, comenzando sus tareas el 7 de noviembre
de aquel ao. Los detalles de los debates que siguieron y las alianzas de
partido internas han recibido considerable atencin. Como Benson ha mos-
trado, la demanda de una federacin se presentaba irresistible y
era, sin duda, el deseo de la mayora de las provincias. El grupo cen-
tralista, aunque vocinglero y con frecuencia convincente en sus argumenta-
ciones, estaba en minora, y no poda, contener la creciente influencia de
42 Costeloe Michael P.1.a Primera Repblica Federal de Mxico (1824-1835)." Fondo de
Cultura Econmica. Primera Edicinen Espaol. Mxico 1975; pginas 23 y 24.
43 Alamn Lucas. Obra citada; pgina 776:
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
87
los diputados provinciales que insistan en la autonoma y el gobier-
no para los estados. A las pocas semanas era evidente que se adoptara un
sistema federal... "44
y as ocurre. El31 de enero de 1824, el Congreso expide el Acta Consti-
tutiva de la Federacin que es el preludio de la Constitucin Federal que se
promulgara el 4 de octubre de ese mismo ao y la que representa el primer
documento constitucional de la Historia de Mxico. Si por Constitucin se
entiende proclamar, a travs de un instrumento jurdico formal, la Soberana
Nacional tanto en el mbito internacional como en el mbito interno, definir
una forma propia de gobierno, desarrollar el principio de la divisin de pode-
res y estructurar las relaciones y las respectivas esferas de atribuciones entre
el gobierno nacional y los gobiernos de las subdivisiones polticas, entonces
Mxico no tendra sino hasta el 31 de enero de 1824 un orden jurdico pro-
piamente dicho que lo acreditara como un Estado verdaderamente inde-
pendiente. Es decir, libre y soberano en el concierto de las naciones y dotado
de sus propias instituciones polticas y administrativas.
Toda lo anterior viene a colacin porque es necesario insistir, ante la cau-
da de defensores que ltimamente le han salido a Agustn de Iturbide, en que
ni el Plan de Iguala ni los Tratados de Crdoba pueden ser considerados co-
mo las bases constitucionales de la Independencia Mexicana, desde el mo-
mento mismo en el que pretendieron entregar el poder poltico a la casa real
espaola y subordinar el orden jurdico nacional a la Constitucin y a las leyes
espaolas. Si bien es cierto que la realidad no puede nulficarse por decreto y
que debe reconocerse a Iturbide como el primer jefe "de facto" del Estado
Mexicano, tambin lo es que slo una Constitucin Poltica propiamente di-
cha puede otorgar legitimidad y validez a los actos de gobierno. Ante esta si-
tuacin cualquier mediano conocedor de los principios fundamentales del
Derecho Constitucional que se tome la molestia de leer los escuetos artculos
que componen el Plan de Iguala y los Tratados de Crdoba, inevitablemente
tendr que preguntarse: Qu clase de Independencia y Soberana son stas?
De ah la importancia de analizar, y ms que nada de revalorizar, este ol-
vidado documento de nuestra Historia Legislativa, puesto que en l se en-
cuentran dos de las races ms importantes del ser nacional: la consumacin,
formal y definitiva, de la Independencia de Espaa; y la adopcin del sistema
federal como la forma de organizacin poltica y administrativa del Estado
Mexicano.
44 Costeloe Michael P. Obra citada; pginas 24 y 25.
88
Veamos sus aspectos ms relevantes:
Independencia y Soberana
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
En primer trmino debe destacarse el contenido del Artculo 20., que tex-
tualmente establece que: "La Nacin Mexicana es libre e independiente para
siempre de Espaa y de cualquier otra potencia, y no es ni puede ser patri-
monio de ninguna familia ni persona."
Este es, a mi juicio, el concepto que en letras de oro debieron haber ins-
crito los respetables -segn Alamn- diputados en el saln de sesiones de
la Legislatura veracruzana en vez de los nombres de quienes ordenaron el fu-
silamiento del aventurero, irresponsable e iluso de Iturbide, a quien el haber
logrado, al menos, la efmera unificacin de voluntades nacionales que se dio
el27 de septiembre de 1821, lo haca acreedor de un mejor destino.
Hurgando la historia de nuestro pas entre 1820 y 1824, que segn una
distinguida autora, Guadalupe Jimnez Codinach, "es uno de los (perodos)
ms desconocidos del pasado mexicano.t''" no es posible encontrar ningn
otro documento en el que, no slo de manera formal sino fundamentalmente
atendiendo a los cnones del Derecho Constitucional, se consume en definiti-
va la Independencia Nacional.
En efecto, este precepto supremo, debe ser considerado como fundato-
rio de la Nacin Mexicana, por las siguientes razones:
1. Porque proviene de un Congreso Constituyente legtimamente insta-
lado e integrado por lo que en el lenguaje de la poca se llamaban las "diputa-
ciones provinciales." Es decir, por los representantes electos por las distintas
regiones que componan el pas.
2. Porque declara la libertad e independencia de Mxico respecto de Es-
paa y de cualquier otra potencia "para siempre." Huelga decir que ni el Plan
de Iguala ni los Tratados de Crdoba contuvieron una declaracin semejante
o siquiera parecida. !
3. Porque contiene una ruptura total con el pasado inmediato (es decir,
con el Plan de Iguala, los Tratados de Crdoba y el Imperio de Iturbide), al se-
alar que Mxico "no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni perso-
na"; poniendo as fin a las pretensiones patrimonialistas de los Borbonistas e
'/
45 Jimnez Codinach Guadalupe. "El Olvido de lturbide." Ensayo publicado en Enfoque su-
plemento semanal del peridico Reforma. Ciudad de Mxico, 22 de septiembre de 1996;
pginas 11 y 12.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
89
iturbidistas, que en el fondo siempre se opusieron a una ruptura total de los
nexos coloniales con Espaa.
Este ltimo punto debe ser analizado en concordancia con el artculo 30.
que estatuye que: "La soberana reside radical y esencialmente en la Nacin,
y por lo mismo pertenece exclusivamente a sta el derecho de adoptar y esta-
blecer por medio de sus representantes la forma de gobierno y dems leyes
fundamentales que le parezcan ms convenientes para su conservacin y ma-
yor prosperidad, modificndolas o varindolas, segn crea conveoirle ms."
Es cierto que a partir de John Locke se ha sostenido que la soberana pro-
viene del pueblo y se deposita, mediante elecciones libres, en el Poder Legis-
lativo. No obstante, si consideramos que la "Nacin" es ante todo una comu-
nidad de vida, tradiciones, costumbres y raza asentada sobre un mismo
territorio y con una poblacin definida, se advertir que la diferencia entre el
concepto clsico que emplea la Ciencia Poltica yel utilizado por nuestra Acta
Constitutiva es ms de forma que de fondo, puesto que al sealarse que la for-
ma de gobierno y las leyes fundamentales sern adoptadas por los repre-
sentantes de la Nacin, claramente se est indicando que el depositario lti-
mo de la Soberana es el propio pueblo que, a su vez, integra la respectiva
comunidad nacional.
Probablemente el aspecto constitucional ms importante del transcrito
artculo 30., est representado por el principio de que la Soberana, "reside
radical y esencialmente en la Nacin." Aunque pudiera parecer que se trata
de una expresin exagerada, si se toma en cuenta que el pas se haba encon-
trado durante trescientos aos bajo el dominio del soberano espaol y duran-
te diez meses bajo el imperio de Iturbide (comparacin de tiempos que debe-
ra provocar el sonrojo, al menos, de los iturbidistas "post modernos"), el
enfatizar que la soberana reside "radical y esencialmente" en la Nacin, obe-
dece ms a la necesidad poltica de corroborar la declaracin de inde-
pendencia contenida en el artculo 20., que al deseo de jugar con las palabras.
Pero dejando de lado cuestiones propias de la morfologa del lenguaje , lo
importante es resaltar que por vez primera en nuestra Historia qued de ma-
nifiesto, en la forma poltica y jurdica adecuada, que Mxico era, al fin, una
Nacin libre, independiente y soberana.
En el ao de 1971, se expidi un decreto presidencial;" en el tpico len-
guaje burocrtico y populista de esa poca, por virtud del cual se afirm que
Vicente Guerrero fue el nico consumador de la independencia nacional por
46 Citado por Jimnez Codnach Guadalupe. Ensayo citado: pginas 11 y 12.
90
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
haber inspirado l slo el Plan de Iguala. Adems de hacerle un flaco favor a
este caudillo insurgente, puesto que semejante infundio lo hace responsable
de haber ofrecido al gobierno de Mxico a los Barbones y de haber sometido
gustosamente los destinos de la Nacin a la aplicacin de la Constitucin y las
leyes espaolas, dicho decreto demuestra los graves peligros culturales que
se corren cuando la burocracia ignorante e impreparada se permite ensear
la historia "por orden superior." Es necesario volver a insistir en que no es po-
sible abolir la realidad por decreto, y un gobierno, cuyas decisiones en el futu-
ro pueden ser descalificadas en la misma forma, es el menos indicado para
hacerlo. Si se desea educar al pueblo, yen particular a las generaciones jve-
nes, en el amor a su Patria, nada mejor que ensearles la verdad histrica de-
bidamente documentada.
Para ello, en vez de campaas burocrticas o de partido, lo nico que se
requiere es explicar los alcances y las consecuencias de los documentos polti-
cos y constitucionales que nos legaron las generaciones pasadas. As, con los
textos en la mano del Plan de Iguala, de los Tratados de Crdoba y del Acta
Constitutiva de la Federacin Mexicana, resulta relativamente sencillo de-
mostrar que la independencia nacional efectivamente se consum el da 31
de enero de 1824, yno el16 de septiembre de 1810 o el27 de septiembre de
1821; y que el consumador de dicha independencia no fue Hidalgo, Iturbide
o Guerrero, sino como la marcan los principios universalmente aceptados del
Derecho Constitucional, fue un Congreso Constituyente libremente integra-
do por los representantes de la Nacin.
Federalismo
Los artculos 50. y 60. del Acta Constitutiva, dan origen al primer Estado
Federal Mexicano en los trminos siguientes:
"50. La Nacin adopta para su gobierno la forma de Repblica repre-
sentativa popular federal.
60. Sus partes integrantes son Estados independientes, libres y soberanos,
en lo que exclusivamente toque a su administracin y gobierno interior, se-
gn se detalla en esta Acta y en la Constitucin General."
Aun cuando se deja el detalle de la estructura orgnica y administrativa de
la Repblica Federal a la Constitucin Poltica que se promulgara aproxima-
damente diez meses despus, de la simple lectura de estos preceptos se des-
prende que los constituyentes siguieron la frmula jurdica clsica para la con-
figuracin del primer Estado Federal. As, debe anotarse que:
1. La adopcin de la fbrma de gobierno republicano y federal obedeci al
voto mayoritario de los representantes libremente designados por la Nacin;
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
91
conformndose de esa manera una perfecta simbiosis poltica, puesto que el
concepto jurdico de Repblica se vincula al concepto sociolgico de Nacin
en una forma tal que la formacin del Estado Federal viene a ser un reflejo del
ser nacional expresado a travs de la voluntad de la mayora de la poblacin
representada en la Asamblea Constituyente. Dicho en otras palabras, y si-
guiendo un tanto el pensamiento de la escuela alemana del Derecho Consti-
tucional, el texto del invocado artculo 50. del Acta Constitutiva -al que por
cierto Lucas Alamn critica acremente llamndolo "... una traduccin de la
constitucin de los Estados Unidos del Norte ... "_47 consigna la famosa uni-
dad dialctica entre el ser representado por los factores reales de poder y el
deber ser representado por el orden jurdico que resulta de la expresin cons-
titucional de esos factores reales de poder. En este caso concreto, si la volun-
tad de la mayora de las provincias estaba orientada hacia el federalismo
-como hasta Lucas Alamn lo reconoce cuando afirma que: "El punto esen-
cial era la fijacin del sistema de gobierno, aunque en el estado presente de
las cosas, era intil deliberar sobre ello, pues haba venido a ser indispensable
ceder a lo que las provincias queran; esto era lo que contena el artculo 50.
que fue el asunto principal de la dscusn'<-v" entonces el Acta Constitutiva
lo nico que hizo fue expresar la realidad poltica imperante al adoptar como
forma de gobierno la Repblica Federal.
2. Por otra parte, el artculo 60. sigue tambin lineamientos clsicos, al
puntualizar que las subdivisiones polticas (Estados) son libres exclusiva-
mente en lo que toca a su administracin y gobierno interior. Esta puntuali-
zacin resulta de la mayor importancia, en atencin a que ante la presin,
histricamente comprobada, de las provincias que se volveran Estados, se
corra el riesgo de dar origen a un Gobierno Federal dbil que fragmentara la
unidad nacional y pusiera en peligro la independencia que apenas se estaba
alcanzando. En este sentido s puede afirmarse que se sigui el modelo de la
Constitucin de los Estados Unidos de Amrica, en cuanto a que se parti de
la autonoma ya existente en las subdivisiones polticas para, sin menoscabo
de dicha autqnomia, tratar de consolidar al Gobierno Federal. Pero esto lti-
mo ms que ser el fruto de una "imitacin extralgica" fue el producto de una
mera necesidad jurdica, puesto que colocados en semejante tesitura, es vli-
do preguntarse: Existe alguna otra forma, universalmente aceptada, de
constituir un Estado Federal?
Divisin de Poderes
El artculo 90. del Acta Constitutiva del 31 de enero de 1824, estatuye
que: "El poder supremo de la Federacin se divide, para su ejercicio, en legis-
47 Alamn Lucas. Obra citada; pgina 777.
48 Ibdem; pgina 776.
92 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
lativo, ejecutivo y judicial; y jams podrn reunirse dos o ms de stos en una
corporacin o persona, ni depositarse el legislativo en un individuo."
Lo que sorprende de este precepto legal no es el que establezca con meri-
diana claridad el principio de la divisin de poderes, puesto que tal y como se
vio en el Captulo Primero de esta obra, se trata de una cuestin que, desde el
punto de vista jurdico, es consustancial a la naturaleza misma del Estado Fe-
deral; sino el hecho de que este texto jurdico haya subsistido prcticamente
intacto hasta nuestros das, al grado de que si se le compara con el contenido
del articulo 49 de nuestra vigente Constitucin Poltica, se advertir que prc-
ticamente nada ha cambiado. Por consiguiente, se debe tener especial cuida-
do cuando se descalifican, con base en algunos lamentables sucesos polticos de
los primeros aos del Mxico independiente, a los que ms adelante se har
referencia, las bases constitucionales con arreglo a las cuales se fund el Esta-
do Mexicano, ya que al hacerlo as automticamente se estn descalificando
tambin las instituciones constitucionales que dan base y sentido a la actual
Repblica Federal Mexicana.
Es ms, si se profundiza en esta cuestin se tiene que llegar a la conclu-
sin de que el referido artculo 90. no contiene, como sucede con la Constitu-
cin actual, excepcin alguna al principio de la divisin de poderes, puesto
que, a diferencia de lo que prev el vigente artculo 49 constitucional, no
otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar en los casos de sus-
pensin de garantas individuales -el llamado "estado de emergencia"- ni
en materia de comercio exterior y economa nacional. Es decir, a pesar de sus
modestos y criticados orgenes, el Acta Constitutiva no incurri en el socorri-
do vicio constitucional de permitir que el ttular del Poder Ejecutivo legisle por
decreto.
Poder Legislativo
Merecen un anlisis especial los artculos lOa 13 del Acta Constitutiva
que nos ocupa, puesto que regulan la organizacin y atribuciones del Poder
Legislativo el que, segn John Locke, debe ser el poder supremo en un Esta-
do verdaderamente democrtico.
Por ello, considero que vale la pena detenerse a reflexionar sobre el con-
tenido de estos preceptos que a la letra sealan lo siguiente:
"Artculo 10. El Poder Legislativo de la Federacin residir en una cmara de
diputados y en un senado, que compondrn el Congreso General.
"Artculo 11. Los individuos de la cmara de diputados y del senado sern
nombrados por los ciudadanos de los Estados en la forma que prevenga la
Constitucin.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
"Artculo 12. La base para nombrar los representantes de la cmara de dipu-
tados ser la poblacin. Cada Estado nombrar dos senadores, segn pres-
crba la Constitucin.
"Artculo 13. Pertenece exclusivamente al Congreso General dar leyes y de-
cretos:
"l. Para sostener la independencia nacional, y proveer a la conservacin y.se-
guridad de la Nacin en sus relaciones exteriores.
"11. Para conservar la paz y el orden pblico en el interior de la Federacin, y
promover su ilustracin y prosperidad general.
"111. Para mantener la independencia de los Estados entre si.
"IV. Para proteger y arreglar la libertad de imprenta en toda la Federacin.
"V. Para conservar la unin federal de los Estados, arreglar definitivamente
sus lmites, y terminar sus diferencias.
"VI. Para sostener la igualdad proporcional de obligaciones o derechos que
los Estados tienen ante la ley.
"VII. Para admitir nuevos Estados o Territorios a la unin federal, incorpo-
rndolos en la Nacin.
"VIII. Para fijar cada ao los gastos generales de la Nacn, en vista de los pre-
supuestos que le presentar el Poder Ejecutivo.
"IX. Para establecer las contribuciones necesarias a cubrir los gastos genera-
les de la Repblica, determinar su inversin, y tomar en cuenta de ella al Po-
der Ejecutivo.
"X. Para arreglar el comercio con las naciones extranjeras, y entre los dife-
rentes Estados de la Federacin y tribus de los indios.
"XI. Para contraer deudas sobre el crdito de la Repblica y designar garan-
tas para cubrirlas.
"XII. Para reconocer la deuda pblica de la Nacin, y sealar medios de con-
solidarla.
"XIII. Para declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Poder Eje-
cutivo.
"XIV. Para conceder patentes de corso, y declarar buenas o malas las presas
de mary tierra.
"XV. Para designar y organizar la fuerza armada de mar y tierra, fijando el cu-
po respectivo a cada Estado.
"XVI. Para organizar, armar y disciplinar la milicia de los Estados, reservando
a cada uno el nombramiento respectivo de oficiales, y la facultad de instruirla
conforme a la disciplina prescrita por el Congreso General.
93
94 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
"XVII. Para aprobar los tratados de paz, de amistad, de alianza, de federa-
cin, de neutralidad armada, ycualquiera otra quecelebreel Poder Ejecutivo.
"XVIII. Para arreglar y uniformar el peso, valor, tipo, leyydenominacinde
las monedas en todos los Estadosde la Federacin, y adoptar un sistemage-
neral de pesos y medidas.
"XIX. Para conceder o negar la entrada de tropas extranjerasen el territorio
de la Federacin.
"XX. Para habilitartoda clasede puertos."
Los preceptos constitucionales que se acaban de transcribir dan pie para
los siguientes comentarios:
1. El Congreso General se estructura prcticamente sobre las mismas ba-
ses que prevalecen hasta la fecha. Es decir, un Congreso bi-camaral en el que
los diputados poseen el carcter de representantes del pueblo y los senadores
el de representantes de las entidades federativas ante el Poder en el que se
deposita la Soberana Nacional. De ah que el nmero de diputados se deter-
mine en funcin de la poblacin de cada Estado; en tanto que en todos los ca-
sos, e independientemente del mayor o menor volumen poblacional, cada
entidad solamente tenga derecho a elegir dos senadores. En esta forma,
siguiendo los postulados clsicos del Derecho Constitucional se busca equili-
brar el proceso legislativo federal vinculando los intereses de la ciudadana
con los de los Estados miembros de la Unin. Inclusive, puede afirmarse que
en este sentido el Acta Constitutiva que se analiza, resulta de una mayor con-
gruencia jurdica que la Constitucin Poltica en vigor, la que a partir de 1994
permite la eleccin de senadores de minora -uno por entidad federativa-
creando as una confusin en cuanto al verdadero papel del Senado de la
Repblica que de rgano regulador y moderador -en bien de la Unin
Federal-, de las leyes y decretos aprobados por la Cmara de Diputados,
pasa a ser tambin depositario de los intereses especiales de ciertas minoras
polticas.
2. Se otorgan al Congreso General atribuciones en materia econmica
que, segn demuestra la experiencia, nunca debieron haber abandonado la
esfera de accin del Poder Legislativo. Entre esas atribuciones figuran las si-
guientes: fijar cada ao los gastos generales de la'Nacn: establecer las con-
tribuciones necesarias a cubrir los gastos generales de la Repblica; contraer
deudas sobre el crdito de la Repblica; y reconocer la deuda de la Nacin y
sealar medios de consolidarla. La reflexin es obligada: Cuntos males se
habra ahorrado el pas si estas atribuciones no se hubieran transferido al
Ejecutivo y se hubieran conservado, tal y como fue la intencin de los funda-
dores de la Repblca.en manos de un rgano deliberativo y pluripartidista?
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
95
3. El Congreso General tuvo originalmente a su cargo la facultad de regu-
lar la emisin de moneda. Tarea que en esa poca ofreca un singular grado
de dificultad por los problemas econmicos ocasionados por la guerra de in-
dependencia y el consiguiente retiro de los capitales espaoles. Iturbide
intent introducir el papel moneda, pero, tal y como sucedi con la gran mayo-
ra de sus medidas, su propuesta fue recibida con desconfianza primero y con
oposicin generalizada despus. Paulatinamente, esta facultad se fue transfi-
riendo al Ejecutivo porque las circunstancias, por regla general penosas, de la
Tesorera de la Federacin obligaron a tomar decisiones inmediatas en esta
materia, que no podan dejarse al arbitrio de rganos deliberativos. No obs-
tante, debe puntualizarse que la intencin de los fundadores de la Repblica
Federal fue la de considerar esta delicada cuestin como un asunto de Sobe-
rana Nacional que deba ponerse bajo la vigilancia del Congreso General.
Poder Ejecutivo
El artculo 16 del Acta Constitutiva confiere al Ejecutivo, vale decir al Pre-
sidente de la Repblica, las siguientes atribuciones:
"l. Poner en ejecucin las leyes dirigidas a consolidar la integridad de la Fede-
racin, ya sostener su independencia en lo exterior, y su unin y libertad en
lo interior.
"11. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho;
"IIJ. Cuidar de la recaudacin, y decretar la distribucin de las contribuciones
generales con arreglo a las leyes.
"IV. Nombrar a los empleados de las oficinas generales de hacienda, segn la
Constitucin y las leyes.
"V. Declarar la guerra, previo decreto de aprobacin del Congreso General;
y no estando ste reunido, del modo que designe la Constitucin.
"VI. Disponer de la fuerza permanente de mar y tierra, y de la milicia activa
para la defensa exterior, y seguridad interior de la Federacin.
"VII. Disponer de la milicia local para los mismos objetos; aunque para usar
de ella fuera de sus respectivos Estados, obtendr previo consentimiento del
Congreso General, quien calificar la fuerza necesaria.
"VIII. Nombrar los empleados del ejrcito, milicia activa y armada, con arre-
glo a ordenanza, leyes vigentes y a lo que disponga la Constitucin.
"IX. Dar retiros, conceder licencias yarreglar las pensiones de los militares de
que habla la atribucin anterior conforme a las leyes.
"X, Nombrar los enviados diplomticos ycnsules, con aprobacin del Sena-
do, y entretanto ste se establece, del Congreso actual.
96 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
"XI. Dirigir las negociaciones diplomticas, celebrar tratados de paz, amis-
tad, alianza, federacin, tregua, neutralidad armada, comercio y otros; mas
para prestar o negar su ratificacin a cualquiera de ellos deber preceder la
aprobacin del Congreso General.
"XII. Cuidar de que la justicia se administre pronta y cumplidamente por los
tribunales generales, y de que sus sentencias sean ejecutadas segn la ley.
"XIII. Publicar, circular y hacer guardar la Constitucin General y las leyes;
pudiendo por una sola vez sobre stas cuanto le parezca conveniente dentro
de diez das, suspender su ejecucin hasta la resolucin del Congreso.
"XIV. Dar decretos y rdenes para el mejor cumplimiento de la Constitucin
y leyes generales.
"XV. Suspender de los empleos hasta por tres meses, y privar hasta de la mi-
tad de sus sueldos, por el mismo tiempo, a los empleados de la Federacin in-
fractores de las rdenes y decretos; y en los casos que crea deber formarse
causa a tales empleados, pasar los antecedentes de la materia al tribunal res-
pectivo."
Como puede advertirse, el Poder Ejecutivo en la Historia de Mxico na-
ci constitucionalmente dbil-aunque no tanto como en la Constitucin de
los Estados Unidos de Amrica y en la Constitucin Espaola de Cdiz como
se ver en el Captulo Tercero-, puesto que se le encomendaron tareas ms
bien de carcter administrativo, y las principales atribuciones de carcter po-
ltico, militar e internacional que se le confirieron -como las de decretar la
distribucin de las contribuciones generales; declarar la guerra; disponer de
la milicia local; nombrar a los enviados diplomticos y cnsules: y celebrar
tratados internacionales- quedaron sujetas, en cuanto a su ejercicio, a la
previa aprobacin del Congreso. Dicho en otras palabras, se parti del prin-
cipio, originalmente diseado por Locke para describir el sistema parlamen-
tario, de que el Estado Federal debe fundarse en la supremaca del Poder Le-
gislativo.
Las vicisitudes de la vida poltica nacional irn cambiando esa situacin
-en algunos aspectos de manera acelerada- hasta llegar a lo que el Doctor
Mario de la Cueva llamara, "la dictadura constitucional del Presidente de la
Repblica"; que se consolida a travs de las mltiples reformas y adiciones
que ha sufrido la Constitucin Poltica de 1917. Sin embargo, no est por de-
ms destacar la intencin y el espritu del Acta Constitutiva del31 de enero
de 1824, que supo plantear correctamente, el principio de la divisin de
poderes, encomendando la tarea de manejar los correspondientes frenos y
contrapesos al Legislativo, tratando con ello de preservar la naturaleza del Es-
tado Federal como una Repblica esencialmente representativa y popular.
96 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
"XI. Dirigir las negociaciones diplomticas, celebrar tratados de paz, amis-
tad, alianza, federacin, tregua, neutralidad armada, comercio y otros; mas
para prestar o negar su ratificacin a cualquiera de ellos deber preceder la
aprobacin del Congreso General.
"XII. Cuidar de que la justicia se administre pronta y cumplidamente por los
tribunales generales, y de que sus sentencias sean ejecutadas segn la ley.
"XIII. Publicar, circular y hacer guardar la Constitucin General y las leyes;
pudiendo por una sola vez sobre stas cuanto le parezca conveniente dentro
de diez das, suspender su ejecucin hasta la resolucin del Congreso.
"XIV. Dar decretos y rdenes para el mejor cumplimiento de la Constitucin
y leyes generales.
"XV. Suspender de los empleos hasta por tres meses, y privar hasta de la mi-
tad de sus sueldos, por el mismo tiempo, a los empleados de la Federacin in-
fractores de las rdenes y decretos; y en los casos que crea deber formarse
causa a tales empleados, pasar los antecedentes de la materia al tribunal res-
pectivo."
Como puede advertirse, el Poder Ejecutivo en la Historia de Mxico na-
ci constitucionalmente dbil-aunque no tanto como en la Constitucin de
los Estados Unidos de Amrica y en la Constitucin Espaola de Cdiz como
se ver en el Captulo Tercero-, puesto que se le encomendaron tareas ms
bien de carcter administrativo, y las principales atribuciones de carcter po-
ltico, militar e internacional que se le confirieron -como las de decretar la
distribucin de las contribuciones generales; declarar la guerra; disponer de
la milicia local; nombrar a los enviados diplomticos y cnsules: y celebrar
tratados internacionales- quedaron sujetas, en cuanto a su ejercicio, a la
previa aprobacin del Congreso. Dicho en otras palabras, se parti del prin-
cipio, originalmente diseado por Locke para describir el sistema parlamen-
tario, de que el Estado Federal debe fundarse en la supremaca del Poder Le-
gislativo.
Las vicisitudes de la vida poltica nacional irn cambiando esa situacin
-en algunos aspectos de manera acelerada- hasta llegar a lo que el Doctor
Mario de la Cueva llamara, "la dictadura constitucional del Presidente de la
Repblica"; que se consolida a travs de las mltiples reformas y adiciones
que ha sufrido la Constitucin Poltica de 1917. Sin embargo, no est por de-
ms destacar la intencin y el espritu del Acta Constitutiva del31 de enero
de 1824, que supo plantear correctamente, el principio de la divisin de
poderes, encomendando la tarea de manejar los correspondientes frenos y
contrapesos al Legislativo, tratando con ello de preservar la naturaleza del Es-
tado Federal como una Repblica esencialmente representativa y popular.
96 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
"XI. Dirigir las negociaciones diplomticas, celebrar tratados de paz, amis-
tad, alianza, federacin, tregua, neutralidad armada, comercio y otros; mas
para prestar o negar su ratificacin a cualquiera de ellos deber preceder la
aprobacin del Congreso General.
"XII. Cuidar de que la justicia se administre pronta y cumplidamente por los
tribunales generales, y de que sus sentencias sean ejecutadas segn la ley.
"XIII. Publicar, circular y hacer guardar la Constitucin General y las leyes;
pudiendo por una sola vez sobre stas cuanto le parezca conveniente dentro
de diez das, suspender su ejecucin hasta la resolucin del Congreso.
"XIV. Dar decretos y rdenes para el mejor cumplimiento de la Constitucin
y leyes generales.
"XV. Suspender de los empleos hasta por tres meses, y privar hasta de la mi-
tad de sus sueldos, por el mismo tiempo, a los empleados de la Federacin in-
fractores de las rdenes y decretos; y en los casos que crea deber formarse
causa a tales empleados, pasar los antecedentes de la materia al tribunal res-
pectivo."
Como puede advertirse, el Poder Ejecutivo en la Historia de Mxico na-
ci constitucionalmente dbil-aunque no tanto como en la Constitucin de
los Estados Unidos de Amrica y en la Constitucin Espaola de Cdiz como
se ver en el Captulo Tercero-, puesto que se le encomendaron tareas ms
bien de carcter administrativo, y las principales atribuciones de carcter po-
ltico, militar e internacional que se le confirieron -como las de decretar la
distribucin de las contribuciones generales; declarar la guerra; disponer de
la milicia local; nombrar a los enviados diplomticos y cnsules: y celebrar
tratados internacionales- quedaron sujetas, en cuanto a su ejercicio, a la
previa aprobacin del Congreso. Dicho en otras palabras, se parti del prin-
cipio, originalmente diseado por Locke para describir el sistema parlamen-
tario, de que el Estado Federal debe fundarse en la supremaca del Poder Le-
gislativo.
Las vicisitudes de la vida poltica nacional irn cambiando esa situacin
-en algunos aspectos de manera acelerada- hasta llegar a lo que el Doctor
Mario de la Cueva llamara, "la dictadura constitucional del Presidente de la
Repblica"; que se consolida a travs de las mltiples reformas y adiciones
que ha sufrido la Constitucin Poltica de 1917. Sin embargo, no est por de-
ms destacar la intencin y el espritu del Acta Constitutiva del31 de enero
de 1824, que supo plantear correctamente, el principio de la divisin de
poderes, encomendando la tarea de manejar los correspondientes frenos y
contrapesos al Legislativo, tratando con ello de preservar la naturaleza del Es-
tado Federal como una Repblica esencialmente representativa y popular.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
Poder Judicial
97
Las disposiciones relevantes del Acta Constitutiva en lo que a esta mate-
ria se refiere, son los artculos 18 y 19 que sealan:
"Artculo 18. Todo hombre, que habite en el territorio de la Federacin, tiene
derecho a que se le administre pronta, completa e imparcialmente justicia; y
con ese objeto la Federacin deposita el ejercicio del Poder Judicial en una
Corte Suprema de Justicia, y en los tribunales que se establecern en cada Es-
tado; reservndose demarcar en la Constitucin las facultades de esta Supre-
ma Corte.
"Artculo 19. Ningn hombre ser juzgado, en los Estados o territorios de la
Federacin, sino por leyes dadas y tribunales establecidos antes del acto por
el cual se le juzgue. En consecuencia, quedan para siempre prohibidos todo
juicio por comisin especial, y toda ley retroactiva."
A diferencia de lo que ocurre con los Poderes Legislativo y Ejecutivo, el
Acta Constitutiva no seala ni las atribuciones ni la forma de organizacin del
Poder Judicial de la Federacin. Tampoco contiene prevencin alguna que
garantice su independencia de los otros dos poderes. Tan slo se concreta a
sealar que su ejercicio se deposita en una "Corte Suprema de Justicia" cuyas
facultades se establecern en la Constitucin.
Pero a pesar de ello, contiene algunos aspectos de carcter dogmtico-
jurdico que sern ampliamente desarrollados en posteriores Constituciones
Mexicanas. Por tratarse de una mera Acta Constitutiva no cuenta con un ca-
ptulo de garantas individuales. Sin embargo, a propsito del Poder Judicial,
incorpora como mandatos supremos los derechos ciudadanos de pronta ad-
ministracin de justicia; de prohibicin absoluta de la existencia de tribunales
especiales; y de irretroactividad de las leyes.
Evidentemente se trata del inicio de lo que hasta la fecha ha sido una lu-
cha constante por lograr en Mxico la proteccin legal de los derechos del
hombre y del ciudadano. Si bien es cierto que a la vuelta de casi dos siglos los
resultados prcticos dejan an mucho que desear, tambin lo es que al res-
pecto se cuenta con una tradicin constitucional que, aunada al principio de
la libertad de imprenta que ms adelante se analizar, nace precisa y funda-
mentalmente con el Acta Constitutiva de la Federacin Mexicana.
limitaciones al Gobierno Particular de los Estados
Como se ha venido sealando, la esencia del pacto federal radica en la
preservacin de la autonoma poltica y administrativa de las entidades fede-
rativas. No obstante, esa autonoma debe combinarse con la presencia de un
98
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Gobierno Federal fuerte que pueda hacer frente, por s mismo, a todos aque-
llos problemas que afecten a la Unin; considerada como un Estado unitario.
Para ello, resulta indispensable imponer ciertas limitaciones a laesfera de accin
de las subdivisiones polticas, ya que de otra suerte un exceso en su actuar po-
ltico puede llegar a poner en graves riesgos a la propia Federacin.
Tomando lo anterior en consideracin, el Acta Constitutiva impone un
conjunto de limitaciones a los gobiernos de los Estados que, sin restringir su li-
bertad interior, s buscan fortalecer a la naciente Federacin. Dichas limita-
ciones son las siguientes:
1. El gobierno de cada Estado tiene que estructurarse con arreglo al prin-
cipio de la divisin de poderes, sobre las bases de que nunca podrn reunirse
dos o ms de ellos en una corporacin o persona, ni el legislativo depositarse
en un individuo.
2. Las Constituciones de los Estados no pueden oponerse ni al Acta
Constitutiva, ni a lo establecido en la entonces futura Constitucin Federal.
3. Ningn Estado puede establecer derecho alguno de tonelaje, ni tendr
tropas ni navos de guerra en tiempos de paz. Es de hacerse notar que esta
disposicin prevalece hasta la fecha.
4. Ningn Estado puede imponer contribuciones o derechos sobre im-
portaciones o exportaciones. Tambin es de hacerse notar que esta disposi-
cin prevalece hasta la fecha.
5. Cada Estado debe remitir anualmente al Congreso General de la Fede-
racin nota circunstanciada: de los ingresos y egresos de todas las tesoreras
que haya en sus respectivos distritos, con relacin del origen de unos y otros,
de los ramos de industria, agricultura, mercantil y fabril, indicando sus pro-
gresos o decadencia con las causas que los producen; de los nuevos ramos
que puedan plantearse, con los medios de alcanzarlos; y de su respectiva po-
blacin.
6. Cada Estado queda comprometido a sostener a toda costa la Unin
Federal.
El equilibrio constitucional queda as de manifiesto, al combinarse con
prudencia y sabidura, la autonoma poltica y administrativa de los Estados
con las normas jurdicas indispensables para que la Federacin pueda operar
en lo poltico, en lo econmico, en lo militar y en lo internacional como un
factor tanto de unin como de control de cualquier acto que atente o pueda
atentar, en lo interno y en lo externo, contra la estabilidad del Pacto Federal.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
La Libertad de Imprenta
99
Vale la pena destacar el contenido del artculo 31 del Acta Constitutiva.
en atencin a que consagra un derecho individual que -a pesar de amena-
zas, persecuciones y mediatizaciones-, ha estado siempre presente en el de-
venir poltico de nuestro pas: la libertad de expresin.
Es cierto que en todas las pocas de nuestra Historia ha habido panegiris-
tas del gobernante en turno, pero tambin lo es que, en mayor o menor gra-
do, siempre ha existido un sector de prensa independiente, combativa y crti-
ca, que ha actuado en forma conjunta con intelectuales comprometidos
nicamente con su verdad. En la actualidad, la libertad de imprenta se presen-
ta como una especie de puerta de escape a los ms variados conflictos y ten-
siones que de no contar con esa fuga intelectual, haran la atmsfera poltica
materialmente irrespirable.
Por eso debe resaltarse el hecho de que al confirgurarse el primer Estado
Federal Mexicano se haya puesto especial nfasis en tan trascendental dere-
cho del hombre ydel ciudadano. Mxime que en esa poca la censura de cual-
quier opinin escrita era el pan nuestro de cada da y que hasta 1820, el Tri-
bunal del Santo Oficio haba sentando sus reales en el agonizante Virreinato
de la Nueva Espaa, siendo Fray Servando Teresa de Mier una de sus ltimas
vctimas ilustres. Tan slo unos aos atrs, el25 de junio de 1767, el Virrey
Marqus de Lacroix en el bando solemne que, por mandato del Rey Carlos m,
ordenaba la expulsin de los jesuitas, se permiti sostener que: "... pues de
una vez para lo venidero deben saber los sbditos de el (sic) gran Monarca que
ocupa el trono de Espaa, que nacieron para callar y obedecer, y no para dis-
currir, ni opinar en los altos asuntos del Gobierno. "49
Afortunadamente lo venidero trajo para Mxico el artculo 31 del Acta
Constitutiva de la Federacin que, a la letra, estableci: "Todo habitante de la
Federacin tiene libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas polticas,
sin necesidad de licencia, revisin o aprobacin anterior a la publicacin, ba-
jo las restricciones y responsabilidad de las leyes."
En un pas que haba estado sometido a lo largo de tres siglos a un rgido
sistema de dominacin colonial en el que el brazo de la Santa Inquisicin fue
prcticamente omnipotente, el nacer efectivamente a la vida independiente
con esos anhelos de ilustracin liberal, demuestra la existencia de al menos
49 Citado por Rodrguez LuisAngel. "Carlos m, el Rey Catlico que Decret la Expulsin
de los Jesuitas." Editorial Hispano Mexicana. Primera Edicin. Mxico 1944; pgina
157.
100 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
una voluntad poltica generalizada que trat de romper con viejos moldes de
gobierno y de cimentar la nueva Repblica en la democracia y en la toleran-
cia. Que los caudillajes militares que surgieron a partir de 1827, hayan impe-
dido la realizacin de este sueo constitucional, no priva a los padres del Fe-
deralismo Mexicano del justo reconocimiento que les es debido, puesto que
ellos fueron quienes crearon las bases jurdicas para el desenvolvimiento de la
libertad de expresin de que hoy disfrutamos y la cual es heredera de los dos
peridicos que, as haya sido en medio de debates enconados y de contra-
dicciones a menudo inexplicables, inauguraron en 1824, la era de la libertad:
"ElAguila Mexicana" y "ElSol".
En apoyo de lo anterior, cabe citar la autorizada opinin del prestigiado
historiador ingls Michael P. Costeloe: "Los peridicos diarios de la capital se
distribuan a la mayora de las ciudades importantes, e incluso en un perodo
de relativa calma un visitante ingls observaba que el principal alimento de las
conversaciones lo suministran dos publicaciones peridicas: "El Sol y El Agui-
la Mexicana. "50
Comentario Final
El mrito del Acta Constitutiva de la Federacin del 31 de enero de
1824, es doble. Por una parte, consuma, desde el indispensable punto de vis-
ta constitucional, la independencia nacional, al establecer en su ya citado
artculo 20. que: "La Nacin Mexicana es libre e independiente para siempre
de Espaa y de cualquier otra potencia, y no es ni puede ser patrimonio de
ninguna familia o persona." Precisin absolutamente necesaria, en atencin
a que los documentos con los que presuntamente "se consum" la inde-
pendencia de Mxico -el Plan de Iguala, los Tratados de Crdoba y el Regla-
mento Provisional Poltico del Imperio Mexicano- haban entregado el go-
bierno nacional primero al Rey de Espaa Fernando VII o a cualquiera de sus
"serensimos infantes", y despus a la persona de Agustn de Iturbide.
Por otra parte, adopta la forma Republicana de gobierno bajo la estructu-
ra constitucional del Estado Federal, procurando equilibrar factores que de
no haberse atendido oportunamente habran puesto en grave peligro la uni-
dad del naciente Estado, como la de poderes, la libertad de las en-
tidades federativas en lo tocante a su administracin y gobierno interior y las
limitaciones impuestas a las propias entidades a fin de obligarlas a sostener "a
toda costa" la Unin Federal.
50 Coste loe P. Obra citada; pginas 60 y 61.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
101
Es cierto que esta frmula constitucional tendr una vigencia de tan slo
doce aos, pero la esencia de su mrito no se encuentra ah. Una Nacin que
surgi polticamente dbil en el concierto internacional, debido a trescientos
aos de ataduras coloniales, difcilmente iba a encontrar pronto el camino de
la estabilidad y el progreso. El caudillaje militar, aunado a las intervenciones
tambin militares, principalmente de los Estados Unidos de Amrica, como
atinadamente lo haba previsto el Conde de Aranda desde 1783, acab por
pulverizar cualquier semblanza de orden constitucional. Pero la Repblica Fe-
deral renacer con la Constitucin de 1857, y a partir de 1917 se convertir
en la forma definitiva de gobierno del Estado Mexicano. La semilla federalista
de 1824, rendir frutos polticos que irn mucho mas all de sus primeros
doce aos de vigencia formal.
Por ello no est por dems recordar los nombres de los principales signa-
tarios del Acta Constitutiva de la Federacin, puesto que se trata de persona-
jes que tuvieron un influjo decisivo en los primeros aos del Mxico inde-
pendiente y, por consiguiente, en la penosa pero tenaz lucha por conformar
el ser nacional. As, destacan Miguel Ramos Arizpe, quien es considerado co-
mo el padre del Federalismo Mexicano, diputado a las Cortes de Cdiz por su
natal Coahuila y posteriormente Ministro de Justicia y Negocios Eclesisticos
en el gabinete del Presidente Guadalupe Victoria; Carlos Mara de Bustaman-
te, destacado historiador; Juan Ignacio Godoy, diputado por Guanajuato,
que aos ms tarde intentara llevar a cabo un proyecto -"El Proyecto Go-
doy" , precisamente- de industrializacin textil en gran escala que, de haber
fructificado, habra adelantado por varias dcadas el reloj econmico de
Mxico; Valentn Gmez Faras, diputado por Zacatecas y posteriormente
Vicepresidente de la Repblica, que con el tiempo llegara a ser el idelogo
del partido liberal y Presidente del Congreso Constituyente 1856-1857; Ma-
nuel Crescencio Rejn, diputado por Yucatn, que llegara a ser uno de los ar-
tfices de esa excelente forma de control de la constitucionalidad que es el jui-
cio Mexicano de amparo; y Servando Teresa de Mier, diputado por Nuevo
Len, a quien me he atrevido a calificar como el ms genuino representante
del "Siglo Mexicano de las Luces" y al que ms adelante, en unin de todos y
cada uno de estos personajes, me referir en detalle.
Como se ve la lista es sumamente distinguida, como distinguida ha sido la
lucha por el Federalismo Mexcano.P'
51 Todas las referencias al contenido del "Acta Constitutiva de la Federacin" del31 de enero
de 1824, estn tomadas de la obra denominada: "Leyes Constitucionales de Mxico du-
rante el Siglo XIX" del licenciado Jos M. Gamboa, editada en el ao de 1901 por la Ofi-
cina Tipogrfica de la Secretara de Fomento en la Ciudad de Mxico; pginas 302 a 312.
(Nota del Autor).
102 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
7. LA PRESIDENCIA DE DON GUADALUPE VICTORIA (1824-1829)
Al promulgarse el Acta Constitutiva de la Federacin (31 de enero de
1824), el Poder Ejecutivo Federal se encontraba a cargo de un triunvirato in-
tegrado por Guadalupe Victoria, Nicols Bravo y Pedro Celestino Negrete.
Los dos primeros antiguos caudillos insurgentes, y el tercero espaol y co-
laborador directo de Agustn de Iturbide. Esta haba sido la frmula que en
aras de mantener la paz pblica se haba encontrado a partir del31 de marzo
de 1823, pocos das despus de la abdicacin de Iturbide.
Al amparo del Acta Constitutiva se celebran las primeras elecciones pre-
sidenciales, en el mes de septiembre de 1824, resultando triunfador ms que
por unanimidad por consenso, don Guadalupe Victoria, cuyo primer acto
presidencial ser promulgar, el4 de octubre, la Constitucin Federal cuyos li-
neamientos fundamentales haban quedado plasmados en la propia Acta
Constitutiva.
La eleccin de don Guadalupe Victoria como primer Presidente Consti-
tucional de los Estados Unidos Mexicanos, viene a confirmar, la verdadera
consumacin de la Independencia Nacional. En efecto, no bastaba con que
en el Acta Constitutiva se proclamara la Soberana de Mxico frente a Espa-
a, su casa reinante y cualquier otra potencia extranjera, sino que era indis-
pensable que el Poder Ejecutivo se encomendara a un insurgente y no a un
realista admirador de Espaa, como fue el caso de Iturbide. La independencia
para los mexicanos tiene que significar exactamente el triunfo de la causa in-
surgente, puesto que eso es lo nico que puede dotar de identidad propia al
ser nacional, y si bien es cierto que "por decreto" no se puede convertir a Vi-
cente Guerrero en el "consumador de la independencia", tambin lo es que si
uno se toma la molestia de llevar a cabo un anlisis poltico-jurdico de lo ocu-
rrido entre 1821 y 1824, se advierte que los hechos histricos hablan por s
mismos y permiten aseverar que la promulgacin del Acta Constitutiva de la
Federacin (31 de enero de 1824) y de la Constitucin Federal (4 de octubre
de 1824) vinculadas con la eleccin presidencial de don Guadalupe Victoria,
representan los momentos culminantes del proceso de conformacin de
Mxico como un Estado Independiente, Libre ySoberano; toda vez que resul-
ta materialmente imposible -no slo en sentido formal sino en cuanto al fon-
do- hablar de Independencia, Libertad y Soberana, cuando el trono del pas
se ofrece a una casa real extranjera, y adems espaola para llegar al colmo de
los absurdos, o bien cuando dicho trono es ocupado por quien haba perse-
guido encarnizadamente a los partidarios de la insurgencia.
Las credenciales histricas de Guadalupe Victoria estn fuera de toda du-
da. Originario de la villa de Tamazula, provincia de Nueva Galicia, viene al
mundo el da 29 de septiembre de 1785, con el nombre de Jos Ramn
..,
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
103
Adauto Fernndez y Flix. Hurfano desde nio se cra aliado de un to sacer-
dote. Con grandes sacrificios econmicos se establece en la Ciudad de Mxico
y se inscribe en la Real y Pontificia Universidad, en donde obtiene, el 24 de
abril de 1811, el grado de bachiller en cnones y cursa los primeros estudios
de la carrera de Derecho. A finales de 1811, probablemente impulsado por
los resentimientos acumulados por las clases ilustradas pero marginadas de la
sociedad de aquella poca -inclusive desde el inevitable punto de vista del
sistema de castas de la propia poca hay quien afirma que era de bajo origen
mestizo, aunque la mayora de los historiadores concuerda en afirmar su ori-
gen criollo-, se une a la causa insurgente, trocando los estudios de jurispru-
dencia por las armas.
Pronto se convierte en lugarteniente de Morelos, quien a partir de 1814
le asigna una tarea de la mayor importancia: establecer un sistema de peaje
en el camino real a Veracruz con el objeto de recaudar contribuciones forzo-
sas que alimenten los cofres del ejrcito insurgente. Al respecto, el escritor
Enrique Gonzlez Pedrero comenta: "Victoria se convertir paso a paso, mi-
nuto a minuto, golpe a golpe, fiebre a fiebre, da a da, en el azote de todos los
convoyes que acierten a pasar por Puente del Rey. Mantiene un sistema fiscal
por los caminos de aquella zona, de modo que toda mercanca que pretenda
circular por las vas que comunican al puerto, y por ende a Europa, con la ciu-
dad de los palacios, tendr que pagar impuestos a la revolucin. La riqueza
del comercio de la Colonia se vuelve caudal para nutrir a la insurgencia. "52
El futuro Presidente de la Repblica se transforma en una especie de le-
yenda viviente de la causa insurgente: es el brazo no slo armado sino econ-
mico del gran Morelos y del Congreso de Chilpancingo. La Constitucin de
Apatzingn le proporconar las primeras luces sobre democracia, soberana
nacional y popular, y eventualmente sobre federalismo. Su cambio de nom-
bre es por dems explicable. La Virgen de Guadalupe no es solamente la
madre espiritual de todos los mexicanos sino el emblema que atinadamente
escogiera don Miguel Hidalgo para inyectarle vida y popularidad al movi-
miento insurgente. Su fe en la Victoria de la Independencia Nacional, a me-
nudo empaada por la derrota, es inquebrantable, y si tiene que ocultarse
y contemporizar, sabe muy bien que a la larga la separacin efectiva de
Mxico de Espaa ser una Victoria inevitable. De ah el cambio de nombre.
Toda una premonicin y todo un smbolo incontestable para la Presidencia
de Mxico.
52 Gonzlez Pedrero Enrique. "Pas de un solo hombre: el Mxico de Santa Anna. Vol.l La
Ronda de los Contrarios." Fondo de Cultura Econmica. Primera Edicin. Mxico 1993;
pgina 92.
104 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Al sobrevenir la derrota y muerte de Morelos, no opta, como algunos de
sus compaeros de armas e ideas por acogerse al indulto virreina!. Sabe que
la Victoria suele ser fruto ms de la paciencia que de cualquier otra cosa. Sim-
plemente dispersa a sus hombres y se refugia durante varios aos en un lugar
conocido como la "cueva de ta Chana" ubicada por el rumbo del poblado de
La Soledad, Veracruz. Gonzlez Pedrero con gran acuciosidad -fruto de un
genuino trabajo de campo- narra as este suceso:
"... No demasiado lejos de Soledad y siguiendo, por el cauce del ro Jama-
pa, al cabo de un trecho de largo y fatigoso camino en ascenso que en aquella
poca debi haber sido de muchas horas, se llega a un cerro de regular tama-
o, poblado de monte alto que, si ahora es del dificil trnsito, entonces debi
haber sido peor, ya que la vegetacin seguramente fue aun ms tupida y, por
ende, ms embarazosa. La cueva, situada en la parte media del cerro, es alta,
con buena visin del pedazo de naturaleza que la rodea, y tiene espacio sufi-
ciente no slo para albergar el dormitorio de una persona, sino que permite
libertad ms o menos amplia de movimientos: uno puede caminar adentro
sin dificultad. El espacio est bien ventilado. con dos entradas que permiten
el paso de luzy aire. Las entradas podan disimularse fcilmente con la vege-
tacin y las enredaderas tupidas del propio monte, a manera de cortinas ve-
getales. Por las noches, podan reforzarse con cercas de arbustos, o de otate
o bamb, a modo de puertas que se abriran y cerraran por dentro, para evi-
tar sorpresas nocturnas. La 'cueva de ta Chana' como se le conoce por el
rumbo, est en un promontorio muy cerca del ro que se contempla apacible,
desde all arriba.
"ElJamapa era una vade comunicacin, en caso necesario, pero adems
una fuente de alimento fresco. En la zona hay conejos, ardillas y armadillos y
frutales como chicozapote, pltano y tuna roja. No le faltara sustento al in-
surgente emboscado y el escondite era suficientemente remoto; por eso el
gobierno espaol nunca lleg a apresarle. En Soledad de Doblado, la tradi-
cin oral transmiti la singular hazaa; en aquella cueva esper el futuro pri-
mer presidente de Mxico tiempos ms propicios para sus convicciones.
En la soledad de un eremita, pero con el corazn abierto a las tribulaciones de
una nacin que se debata, trabajosamente, para vislumbrar las primeras
luces.
"Para un hombre que ha pasado muchos aos a salto de mata, en medio
de una naturaleza feraz pero tambin feroz, con hombres de modos tan dis-
tintos a los que le eran familiares, la existencia ha sido una prueba constante.
Pero vivir precariamente en una cueva, durmiendo de da y velando y cavilan-
do por las noches, listo a repeler cualquier agresin inesperada, es bordear el
lmite de la resistencia. Obstinado en ser fiel a sus ideales, pero tambin
al nombre que haba hecho suyo, aprender a sobrevivir. Para hacerlo tendr
que desaprender mucho de lo que haba aprendido en los libros."53
,
53 Ibdem, pginas 95 a 101.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
105
Al proclamarse el Plan de Iguala, Victoria se aleja de su existencia ermita-
a y se une al ejrcito trigarante. Si algo le ha enseado la sobrevivencia en la
montaa es que la vida se da por etapas y que todo acaba por llegarle a aquel
que sabe ser paciente. Lo primero es lograr alguna forma por precaria que s-
ta sea, de autonoma de Espaa yeso, al menos, lo garantiza el Plan de Igua-
la. Por eso lo acepta y se somete, en apariencia, a Iturbide. Le toca presen-
ciar de lejos el efmero Imperio de Iturbide, y escoltar al depuesto Emperador
en uno de los tramos carreteros hacia el puerto de Veracruz y hacia el destierro.
Segn narra Rosa Beltrn.t" en esa oportunidad Iturbide le obsequia su "reloj
de repuesto" y Victoria le corresponde con un pauelo de seda. En realidad,
cortesas aparte, la misin de Victoria era vigilar que Iturbide se marchara.
Al consolidarse la Independencia Nacional, el Congreso Constituyente,
reconociendo que se trata de un insurgente que jams abdic de su causa, lo
designa para integrar el Poder Ejecutivo Provisional en unin de Nicols Bra-
vo y Pedro Celestino Negrete. Acta con discrecin y decoro, sabiendo que la
Repblica, como ideal de la insurgencia, est por fundarse y que necesaria-
mente reclamar sus servicios. As es, en septiembre de 1824, ser electo
primer Presidente de la anhelada Repblica, jurar la Constitucin Federal y
con su cmulo de experiencias cuevarias a cuestas, tratar de darle vida, uni-
dad y tolerancia a la nueva Repblica Federal en cuya permanencia cree obs-
tinadamente, pues la considerar hasta el final de sus das, como la base in-
destructible de la consolidacin de aquellas libertades que antes no eran ms
que una hermosa e ideal perspectiva. 55
La presidencia de don Guadalupe Victoria va a constituir la primera prue-
ba del Federalismo Mexicano, con todos sus defectos e incongruencias, pero
tambin con todas sus perspectivas y esperanzas. Por eso vale la pena estu-
diarla con algn detalle, puesto que de dicho estudio pueden derivarse algunas
enseanzas provechosas sobre las causas que pueden hacer triunfar, o fraca-
sar, sobretodo en nuestro peculiar medio nacional, a una Repblica Federal.
1825. Congreso Inactivo y Logias Hiperactivas
Ello. de enero de 1825, el primer Congreso Federal, constitucional-
mente electo, en la Historia de la Repblica, inaugur su primer perodo de
54 Beltrn Rosa. Obra citada; pginas 226 y 227.
55 Don Guadalupe Victoria prcticamente no dej obra escrita en forma personal. Por esa
razn, el documento idneo para conocer su pensamiento poltico es a mi juicio. "Los pri
meros discursos del general Guadalupe Victoria, Presidente Constitucional de los Es-
tadosUnidos Mexicanos ante el Congreso Nacional (1824-1826)" de Jos Luis Rubio
Ma. Obra editada por el anuario "Humanits" de la Universidad de Nuevo Len en Mon-
terrey, en el ao de 1963. (Nota del Autor).
106 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
sesiones. En el discurso inaugural del Presidente Victoria, publicado por
"El Aguila Mexicana" en su edicin del da siguiente, destacan una serie de as-
pectos que de haberse tomado en consideracin, probablemente le habran
dado otro rumbo al pas:
1. Victoria reconoce la supremaca constitucional del Poder Legislativo
al declarar que la unidad, la seguridad y el bienestar de la Nacin quedaban en
manos del Congreso que haba sido pacficamente elegido y ordenadamente
reunido; de tal manera que "los electores veran realizados sus deseos en los
planes de los legisladores."
2. Victoria considera al sistema federal como todava tenue y sin consoli-
dar, por lo que cualquier oposicin a la Constitucin significa desunin.
De ah su exhortacin a mantener la unidad de la Nacin por encima de cual-
quier otra consideracin. En este sentido puede decirse que el Presidente vea
con desconfianza la formacin de partidos polticos pues los consideraba co-
mo una fuente potencial de divisionismo y de lucha fratricida por el poder.
3. Victoria destaca el equilibrio logrado en las finanzas pblicas, "hacien-
do uso de los emprstitos extranjeros con austeridad y pericia"; y aunque la si-
tuacin econmica no es todo lo buena que fuera de desearse, al menos el go-
bierno est en posibilidades de cubrir los haberes de la tropa y los salarios de
la burocracia.
4. Victoria asevera que el Federalismo tiende a consolidarse en atencin
a que los Estados se encuentran ya en proceso de elaborar sus Constituciones
locales, desde luego bajo el modelo de la Federal, y han instalado ya sus pro-
pios Congresos, dentro de un espritu total de "soberana interna."
5. Por ltimo, Victoria atinadamente recuerda al Congreso Federal la
gran urgencia que existe de organizar el sistema judicial, en especial la institu-
cin de la Corte Suprema de Justicia, puesto que esta delicada tarea que es vi-
tal para la preservacin de la paz ciudadana, no poda seguir siendo desarro-
llada al amparo de las leyes y las instituciones espaolas. 56
Por otra parte, don Guadalupe Victoria presenta al Congreso su gabinete
que es, por cierto, una muestra acabada de la poltisa de "amalgamacin" que
llevar a cabo a lo largo de su gestin. Probablemente las largas noches de re-
flexin solitaria en la "cueva de ta Chana", haban llevado a Victoria a la con-
clusin de que la mejor forma de garantizar la unidad nacional y poder as pre-
servar la independencia del pas, era conformando un gobierno en el que
56 Ibdem, pgina 603. r
,
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
107
estuvieran representadas todas las tendencias polticas y todas las ideologas
de su tiempo. El ideal de Victoria, como federalista convencido que era, esta-
ba constituido por un Congreso independiente, un poder judicial debidamen-
te organizado, un gabinete representativo de las diversas corrientes polticas
y sociales y una presidencia moderada y moderadora.
La poltica de amalgamacin adoptada por el Primer Presidente Consti-
tucional fue acremente criticada en su tiempo. Lorenzo de Zavala -futuro
Vicepresidente de la Repblica de Texas y quien tal y como ms adelante se
ver, jug un papel decisivo en la aniquilacin de la Constitucin Federal de
1824-la llam "paralizante." En tanto que para Carlos Mara de Bustaman-
te -brillante historiador pero mediocre poltico- se trat de una "bobe-
ra. "57 Sin embargo, a la vista del inmenso dao que causaran al pas los pri-
meros partidos polticos -encabezados por gente sin escrpulos ni
principios como el mismo Lorenzo de Zavala- y su dependencia de caudilla-
jes militares primitivos como el de Antonio Lpez de Santa Anna, la idea de
amalgamacin poltica del Presidente Victoria resulta perfectamente lgica y
adecuada adems de previsora. Lo nico lamentable es que sus contempor-
neos no hayan posedo la grandeza de espritu necesaria para comprenderla
y colaborar a ponerla en prctica.
Una somera revisin de la integracin del gabinete del Presidente Guada-
lupe Victoria, nos da una clara idea de lo que quiso ser esa poltica de amalga-
macin. Figuraba como Vicepresidente de la Repblica Nicols Bravo, anti-
guo caudillo insurgente transformado al triunfo de la Independencia en Gran
Maestre de la logia masnica escocesa de tendencias moderadas y partidaria
de una Repblica Centralista. El cargo esencial de Ministro de Relaciones Ex-
teriores e Interiores (10 que en la actualidad equivaldra a sumar en un solo Mi-
nisterio las atribuciones de las Secretaras de Gobernacin y Relaciones Exte-
riores), era ocupado por Lucas Alamn, feroz crtico del Federalismo, de
tendencias centralistas y claramente conservadoras, pero el que sin embargo
era: "... el ministro ms influyente, respetado y temido a causa de su absoluta
integridad y superioridad intelectual ... "58 El Ministerio de Justicia y Negocios
Eclesisticos se encomend a Pablo de la Llave cuya filiacin poltica era
coincidente con la de Lucas Alamn. Manuel Gmez Pedraza, partidario de la
Federacin tena a su cargo el Ministerio de Guerra. Finalmente, el influyente
puesto de Ministro de Hacienda era ocupado por Jos Ignacio Esteva, amigo
de Victoria y federalista convencido.
57 Bustamante Carlos Mara de. "Cuadro Histrico de la Revolucin Mexicana y sus Com-
plemen tos." Tomo 8. Fondo de Cultura Econmica. Mxico 1985.
58 Costeloe Michael P. Obra citada; pgina 24.
108 ADOLFOARRIOJAVIZCAINO
Es decir, don Guadalupe Victoria, dentro del marco jurdico de una Cons-
titucin y de un Congreso Federal, busc amalgamar a centralistas y federa-
listas, liberales y conservadores, en lo que actualmente podra denominarse
como un gobierno de "unidad nacional", que era precisamente lo que recla-
maba un pas que apenas naca a la vida independiente y que en su frontera
norte tena en palabras del previsor Conde de Aranda, "un coloso temible en
esas comarcas.P"
Pero como dice Adam Smith, "... las cosas, al fin, se han de manejar por
hombres. Sus talentos, por grandes que sean, estn sujetos a la flaqueza hu-
mana que por falta de herencia nos legaron nuestros primeros padres ... "60
El primer Congreso Federal no responde a las altas expectativas que en l ha-
ba depositado el Presidente Victoria. Su perodo inicial de sesiones, com-
prendido entre ello. de enero y el22 de mayo de 1825, se caracteriz por la
inactividad, a pesar de la urgencia que haba de organizar a toda una Repbli-
ca. Los diputados y senadores pierden tiempos sumamente valiosos ocupn-
dose de cuestiones procedimentales yen asuntos secundarios, como el de re-
gular el ejercicio del protomedicato (mdicos, boticarios, sangradores,
dentistas, oculistas, hernistas, algebristas, parteros y parteras) en todos los
Estados de la Repblica.
Una idea de la inactividad del Congreso Federal la da la circular girada
con fecha 12 de julio de 1825, por el Ministro de Relaciones Exteriores e In-
teriores, Lucas Alamn, y publicada por "El Aguila Mexicana" en esa misma
fecha, convocando al pasivo Congreso a sesiones extraordinarias. En ella se
listan los siguientes asuntos pendientes: La Ley Reguladora de la Corte Su-
prema de Justicia y otros tribunales; la organizacin de la administracin de
justicia en toda la Nacin; la reforma de los aranceles polticos; el nmero
de comisarios del Tesoro y del Ministerio de Guerra; varias cuestiones tributa-
rias; la renta nacional del tabaco; el establecimiento de un cuerpo de polica
en la capital; la conclusin de la Ley derogadora del Tribunal de Minera; la
asignacin de retribuciones a los representantes diplomticos en el extranje-
ro; la reforma de la Ley Reguladora de la Libertad de Prensa; una ley que im-
pidiese la circulacin de estampas obscenas y libros impos; las disposiciones
necesarias para el ejercicio del patronato eclesistico; y algunas cuestiones
de interpretacin constitucional.
o sea, que en su primer perodo de sesiones el novicio Congreso Federal,
ocupado como estaba en asuntos protocolarios y medicinales, nada ms ha-
59 Gamboa Jos M. Obra citada; pgina 48.
60 Smith Adam. "Investigacin de la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones. "
Libro V, Tomo 11, p g ~ r ; H l 411. Publicaciones Cruz O. Mxico 1978.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
109
ba desatendido las cuestiones relativas a imparticin de justicia, finanzas p-
blicas, recaudacin fiscal, seguridad pblica, poltica exterior, libertad de
expresin, negocios eclesisticos y control de la constitucionalidad.
Triste arranque parlamentario que explica muchos de los tristes sucesos
que ocurrieron con posterioridad y que acabaran por vulnerar seriamente la
Soberana Nacional, la cual, por cierto, no se puede defender cuando el rga-
no en el que la Constitucin la deposita, opta por la inactividad y, por ende,
por la irresponsabilidad. Porque lo ms grave de todo fue que aun cuando los
asuntos enumerados en la convocatoria de Alamn se discutieron amplia-
mente, a la conclusin del perodo extraordinario de sesiones, prcticamente
no qued aprobada ninguna Ley Federal que regulara las delicadas cuestio-
nes que se encontraban pendientes. Al parecer exista un nimo de calma y
seguridad que confiaba ingenuamente -como se ver despus- en que la
poltica de moderacin y conciliacin seguida por el Presidente Victoria pro-
tegera los ms altos intereses de la Nacin. Pero otras fuerzas se encontra-
ban al acecho.
Dice un conocido tango argentino que cuando el msculo duerme la am-
bicin trabaja. Lorenzo de Zavala, en ese entonces senador por su natal Yu-
catn que se daba aires de federalista pero que haba escrito al respecto que,
"el nombre mismo de Federacin era nuevo para muchos de los hombres
que, encargados de la direccin de los negocios, no tenan ni podan tener
ideas sobre una forma de gobierno de la cual no trataban los libros polticos
franceses y espaoles que en Mxico crculaban.?' decide hacerse con el po-
der controlando las elecciones presidenciales de 1828. Para ello le parece in-
dispensable la eliminacin poltica de todos los elementos centralistas y con-
servadores que don Guadalupe Victoria haba llamado a colaborar con l,
encabezados por Nicols Bravo y Lucas Alamn. La nica forma que encuen-
tra es la de fundar una logia masnica que se oponga a y socave los cimientos
polticos de la logia escocesa, de tal manera que el control poltico del pas
quede en manos de los liberales "puros". Es as, como en septiembre de 1825
nacen las logias -que en poco tiempo llegaron a ser ms de ciento treinta
distribuidas por todo el pas- del rito yorkino, que en su afn por conservar
la "pureza" del Federalismo acabarn por destruirlo, ya que su origen se en-
cuentra en una asociacin perversa.
Algunos autores han acusado a don Guadalupe Victoria de ser el verda-
dero fundador de las logias yorkinas. Sin embargo, se trata de una acusacin
que carece por completo de un fundamento serio. Victoria era enemigo jura-
do de los partidos polticos y de las sociedades secretas porque, en su opi-
nin, su nico propsito era el de provocar la desunin y el divisionismo poli-
61 Zavala Lorenzo de. Obra citada; pgina 232.
110 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
tico que tendan a minar su proyecto de amalgamacin. En este sentido el tes-
timonio escrito de su secretario particular, Jos Mara Tornel, resulta incon-
trovertble."" Pero a mayor abundamiento, la lgica ms elemental hace pen-
sar que Victoria jams habria impulsado un proyecto destinado a dividir a las
fuerzas polticas predominantes y, por lo tanto, destinado a restarle poder,
autoridad y popularidad.
Descartado Victoria por razones tanto de orden histrico como de orden
lgico, la mayora de los historiadores centran sus bateras en el primer Em-
bajador, o Ministro Plenipotenciario como en esa poca se le llam, de los Es-
tados Unidos de Amrica en Mxico, el clebre -no siempre por buenas ra-
zones- Joel R. Poinsett. El papel de Poinsett en la fundacin de las logias
yorkinas y en la posterior destruccin del orden constitucional que acarre el
fin de la primera Repblica Federal, ha sido ampliamente discutido. Alamn
quien como Ministro de Relaciones Exteriores e Interiores tuvo frecuentes
choques con Poinsett, en su "Historia de Mxico" lo acusa directamente de
ser, junto con Lorenzo de Zavala y Ramos Arizpe, el padre de los yorkinos y
de haber fomentado deliberadamente el desorden poltico en el pas. Coste-
loe piensa que se ha exagerado la influencia de Poinsett, porque los yorkinos
con ese o con otro nombre, de cualquier manera habran formado un partido
poltico para hacerse de una gran clientela -a la que al parecer le prometie-
ron toda clase de empleos-, que sirviera de soporte a sus aspiraciones presi-
denciales para 1828. Por su parte, Jos Fuentes Mares acusa a Poinsett de
ser el causante nico, exclusivo y directo de todos los males de la Repblica,
llegando a afirmar que, en complicidad con Vicente Guerrero, contempl la
idea de proclamarse "Emperador de Mxico", 63 Yque slo lo detuvo la nostal-
gia por su natal Charleston, Carolina del Sur, a donde por cierto, llev la
mexicana "flor de noche buena", bautizndola, como si se hubiera tratado de
una ley del Senado norteamericano, con el extrao nombre de "poinsettia."
Creo que la mejor forma de evitar entrar en polmicas con tan distingui-
dos autores es mediante el simple expediente de transcribir textualmente lo
que el mismo Poinsett escribiera al respecto: "Con vistas a neutralizar al parti-
do fantico de esta ciudad y, de ser posible, a difundir principios ms liberales
entre quienes deben gobernar el pas, ayud y alent a varias personas respe-
tables, hombres de alto rango y consideracin, a formar una gran logia de an-
tiguos masones de York. Hzose esto y un numeroso grupo de la hermandad
cen jubilosamente en mi casa. "64
62 Costeloe Michael P. Obra citaga; pginas 68, 69 Ysiguientes.
63 Fuentes Mares Jos. Obra citada, pginas 171 a 180.
64 Citado por Costeloe Michael P. Obra citada; pgina 54. Vase tambin Fuentes Mares Jo-
s. Obra citada; pginas 98 a 111. Captulo aptamente intitulado "La Logia como Instru-
mento del Imperio." (Nota del Autor).
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
111
Dice un conocido apotegma jurdico que: "a confesin de parte relevo de
prueba." Si no de boca propia s de pluma propia, Poinsett confiesa ser tanto
el organizador como el gua ideolgico de los yorkinos, aprovechando la ad-
miracin que en esa poca se tena en todo el mundo hacia los Estados Uni-
dos de Amrica como el pas de la libertad y del futuro. Por eso no es de extra-
ar que, la ms o menos siniestra mano de Poinsett, haya estado detrs de
muchos de los sucesos que condujeron al derrumbe de la primera Repblica
Federal.
El ambiente que se respir a lo largo de 1825 infunda a toda la ciudada-
na una gran confianza en el futuro de la Repblica. Se pensaba que la unin
recin formada conducida por la mano prudente y conciliadora del caudillo
insurgente convertido en Presidente Constitucional, slo poda traer un por-
venir promisorio. Sin embargo, las semillas de la inestabilidad y de la discor-
dia haban quedado sembradas en ese mismo ao. Un Congreso Federal in-
dolente e impreparado frente a dos grupos de logias masnicas -escocesas y
yorkinas- que estaban dispuestas a llegar a los ltimos extremos con tal de
arrebatarse el poder, sin importarles la unidad y la integridad nacionales, no
presagiaban nada bueno para Mxico, por grandes que fueran el prestigio, la
popularidad y las dotes conciliatorias del Presidente Victoria.
El campo de batalla estaba preparado: los escoceses partidarios del cen-
tralismo y con fuertes simpatas en el ejrcito y en la iglesia no estaban dis-
puestos a dejar el pas en manos de Poinsett, Zavala y su tonto til Vicente
Guerrero, como los hechos posteriores ampliamente lo demostraron. Por su
parte, las ambiciones de Zavala y su grupo de yorkinos no conocan lmites.
En tanto que para Poinsett la inestabilidad poltica que fomentaba era el me-
jor medio de poner en prctica la tesis de la "Gravitacin Poltica" diseada en
1823 por John Quiney Adams, y segn la cual las antiguas colonias Espao-
las en el continente americano tendran que terminar "gravitando" en la esfe-
ra de influencia de los Estados Unidos, antes que en la de cualquier otra
potencia europea, Inglaterra principalmente. Es decir, los elementos
de la tragedia, en 1825, se estaban incubando. Tan slo era una cuestin de
tiempo.
No obstante, 1825 terminara con una nota alegre. Espaa, a diferencia
de lo que opina el historiador iturbidista Timothy E. Anna, jams pens en lle-
var a cabo un "repliegue responsable" de sus colonias americanas. Por el con-
trario, obstinadamente se neg a reconocer la independencia de Mxico y,
por lo menos hasta 1829, pens seriamente en llevar a cabo una guerra de
reconquista. Por eso cuando el ltimo virrey espaol--o capitn general co-
mo le pusieron los liberales espaoles que en esa poca ocupaban el poder-
Juan O'Donoj firm los Tratados de Crdoba, la guarnicin espaola que
112
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
ocupaba la fortaleza de San Juan de Ula frente al puerto de Veracruz, se ne-
g a rendirse y mediante frecuentes ataques al puerto hacia sentir su presen-
cia como el ltimo enclave de la dominacin colonial.
Abastecida desde Cuba y apoyada adems por algunos comerciantes
veracruzanos de filiacin realista, la fortaleza de San Juan de Ula, en 1825,
era una espina clavada en el orgullo insurgente que haba tenido su mejor mo-
mento con la ascensin de don Guadalupe Victoria a la Presidencia de la
Repblica. Por consiguiente, la derrota y desalojo de la guarnicin espa-
ola era una cuestin no slo de inters pblico sino de verdadero Honor
Nacional.
Hacia fines de 1825 en una accin concertada en la que se emplearon to-
dos los buques que haban sido adquiridos gracias al prstamo ingls con el
que Victoria inaugur su mandato, San Juan de Ula qued bloqueado e in-
comunicado de sus simpatizantes en tierra y en La Habana. La guarnicin es-
paola qued literalmente asfixiada, al grado de que en la tarde del 23 de no-
viembre, despus de ms de cuatro aos de tenaz resistencia, no tuvo ms
alternativa que la de rendir sus armas. El Presidente Victoria dio rdenes de
que al enemigo se le tendiera un puente de plata, de tal manera que los espa-
oles contaron con todo tipo de facilidades para trasladarse a Cuba, a cambio
de entregar la temida fortaleza al ejrcito mexicano.
"El Aguila Mexicana", en su edicin del 25 de noviembre de 1825, y en el
exuberante lenguaje de la poca, anunciaba el suceso: "[Americanosl, lleg
el momento feliz en que la Repblica Mexicana arrojase para siempre de su
seno al len devastador que simboliza la dominacin espaola. El orgulloso
fuerte de Ula, ese baluarte inexpugnable del orgullo castellano, acaba de
abatir el pabelln espaol y de enarbolar la augusta y majestuosa insignia
de la Repblica libre... " Para despus agregar: "Las calles (de todas las ciuda-
des del pas) se cubrieron de msicos, el repique fue general y los cohetes po-
blaron el aire. Grandes multitudes se congregaron en las plazas para or las
noticias. "65
Si con arreglo a los principios generales del Derecho Constitucional, uno
de los elementos esenciales del concepto de Soberana est constituido por la
indivisibilidad del territorio nacional, entonces la plena consumacin de la In-
dependencia de Mxice se efectu el 25 de noviembre de 1825, por el go-
bierno, republicano y federal, del insurgente Guadalupe Victoria.
65 Citado por Costeloe Michael P. Obra citada; pgina 45 y siguientes.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
Poltica Exterior: El Camino de Santa Fe y el Tratado de Comercio
113
No es posible endender la ruptura del orden constitucional que trajo co-
mo resultado el derrumbe de la primera Repblica Federal, sin analizar las
causas externas que lo provocaron. Los primeros pasos que en materia de
politica exterior dio el naciente Estado Mexicano habran de traer consecuen-
cias, polticas y econmicas, que marcaran fatalmente el destino de la Na-
cin; toda vez que las profecas geopolticas del Conde de Aranda habran de
cumplirse puntualmente y en el apropiado momento histrico.
El profesor KarI Haushofer desarrollara en el mismo Siglo XIX la tesis
geopoltica del llamado "Iebensraum" o espacio vital, que aos ms tarde se
utilizara para justificar la poltica imperial seguida por Hitler que diera origen
a la segunda guerra mundial. En esencia, la tesis de Haushofer seala que las
naciones ms poderosas y mejor organizadas tienen el derecho de ocupar
aquellas reas geogrficas desatendidas por los gobiernos de naciones po-
bres y desorganizadas, puesto que estas ltimas no poseen el derecho de ocu-
par espacios no aprovechados que pueden ser mejor colonizados, civilizados
y desarrollados por las naciones poderosas; cuyo potencial les permite adue-
arse de esos espacios subdesarrollados que, a la postre, resultan vitales para
su labor "civilizadora". 66
Independientemente de los fines particulares que su autor haya tenido en
mente, los conceptos de Haushofer, tal y como atinadamente lo haba previs-
to el Conde Aranda, resultan perfectamente aplicables al caso de la vecindad
geogrfica entre Mxico y los Estados Unidos de Amrica. Un pas enorme
pero dbil que era incapaz de gobernar adecuadamente los vastos territorios
de lo que actualmente es Texas, California, Arizona y Nuevo Mxico, nace a
la vida independiente teniendo en su frontera norte a una joven potencia que
no tardara en dar muestras inequvocas de encontrarse en un claro proceso
de expansin. Las extensas regiones desocupadas, frtiles y generosas, eran
una tentacin demasiado grande y un botn demasiado fuerte, como para no
generar toda clase de designios y ambiciones. Es as como surge la doctrina
del destino manifiesto que, entre 1836 y 1848, privar a Mxico de ms de la
mitad de su territorio original. Pero para llegar a ello haba que comenzar en
alguna forma.
El 2de diciembre de 1823, el Presidente de los Estados Unidos de Amri-
ca, James Monroe, pronunci ante una sesin solemne del Congreso de su
pas, la siguiente alocucin:
66 Las ideas del profesor Karl Haushofer sobre geopoltica, estn tomadas verbatim de los
apuntes de la ctedra impartida en el ao de 1963 por el profesor Alberto Godnez (Her-
mano Marista) en el Centro Universitario Mxico (CUM). (Nota del Autor).
114 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
"Respecto a los acontecimientos de aquella parte del globo, con la que es-
tamos en continuas relaciones, y de la que se deriva nuestro origen, es noto-
rio que siempre nos inspiraron el mayor inters, por ms que no hayamos si-
do sino meros espectadores. Los ciudadanos de los Estados Unidos desean
sinceramente la dicha y libertad de sus compaeros del otro lado del Atlnti-
co, y si en las guerras de las potencias europeas no les han prestado auxilio,
es porque nuestra poltica no nos permite hacerlo; slo cuando nuestros
derechos estn seriamente amenazados nos preparamos a la defensa. El sis-
tema poltico de las potencias aliadas es esencialmente distinto en este punto
al de Amrica, y la diferencia procede de la que existe en sus respectivos go-
biernos. A la defensa del nuestro, cuya organizacin ha costado tanta sangre,
tantos tesoros y los esfuerzos de nuestros ms ilustres ciudadanos, es a lo que
se consagra principalmente toda la Nacin, pues bajo el sistema que nos rige,
disfrutamos de un envidiable bienestar. En consideracin, pues, a las amisto-
sas relaciones que existen entre los Estados Unidos y esas potencias, debe-
mos declarar que consideraramos toda tentativa de su parte que
tuviera por objeto extender su sistema a este hemisferio, como un
verdadero peligro para nuestra paz y tranquilidad. Con las colonias
existentes o posesiones de cualquier Nacin europea, no hemos intervenido
nunca ni lo haremos tampoco; pero tratndose de los gobiernos que han de-
clarado y mantenido su independencia, la cual respetaremos siempre porque
est conforme con nuestros principios, no podramos menos de considerar
como una tendencia hostil hacia los Estados Unidos toda intervencin ex-
tranjera que tuviese por objeto la opresin de aqul. En la guerra entre esos
nuevos gobiernos y Espaa, declaramos nuestra neutralidad cuando fueron
reconocidos, y no hemos faltado ni faltaremos a ella mientras no ocurra
ningn cambio que a juicio de autoridades competentes obligue a
este gobierno a variar su lnea de conducta.
"Los ltimos acontecimientos ocurridos en Espaa y Portugal demuestran
que no se ha restablecido an el orden en Europa, y, la prueba evidente de es-
to es que las potencias aliadas han credo conveniente, con arreglo a sus prin-
cipios, intervenir por la fuerza en los asuntos de Espaa. Hasta qu punto po-
dr llegar esa intervencin, es cosa que interesa saber a todas las naciones
independientes, hasta a las ms remotas, y sobre todo a los Estados Unidos.
La poltica que con respecto a Europa nos pareci oportuno adoptar desde el
principio de las guerras en aquella parte del globo, sigue siendo la misma y se
reduce a no intervenir en los intereses de ninguna Nacin, y a considerar
todo gobierno de hecho como gobierno legtimo, manteniendo las re-
laciones amistosas y observando una poltica digna y enrgica, sin dejar por
eso de satisfacer justas reclamaciones, aunque sin tolerar ofensas de nadie.
Pero tratndose de estos continentes, las circunstancias son muy distintas;
no es posible que las potencias aladas extiendan su sistema poltico a ninguno
de aqullos, sin poner en peligro nuestra paz y benestar, ni es de creer
tampoco que nuestros hermanos del sur quisieran adoptarlo por su propio
consentimiento, prescindiendo de que no veramos con indiferencia
semejante intetVencin. Comparando la fuerza y recursos de Espaa con
la de esos nuevos gobiernos, aparece obvio que dicha potencia no podr so-
meterlos nunca; pero de todos modos, la verdadera poltica de los Estados
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
Unidos ser respetar a unos y a otros, esperando que otras potencias imita-
rn nuestro ejemplo.,,67
115
As, escondida entre algunas ambigedades propias del lenguaje diplo-
mtico, se encuentra la clebre "Doctrina Monroe" que con el tiempo consti-
tuira la justificacin ideolgica del expansionismo geopoltico de JosEstados
Unidos de Amrica llevado a cabo principalmente a costa de Mxico. Aun
cuando han sido muchos y muy completos los estudios que al respecto se han
llevado a cabo, no est por dems resaltar, en lenguaje llano y directo, los
principales aspectos de esta doctrina, pblicamente expresada diez meses
antes de que don Guadalupe Victoria tomara posesin de la presidencia de
Mxico:
1. Estados Unidos se reserva el derecho de impedir, incluso con la fuerza
de las armas, cualquier tentativa por parte de una potencia europea de esta-
blecer un sistema poltico que no resulte compatible con sus intereses.
2. Estados Unidos se reserva el derecho de dar por terminada cualquier
poltica de neutralidad hacia cualquier pas del continente americano cuando
ocurra cualquier cambio en la vida poltica interna de ese pas que el gobierno
de los Estados Unidos considere como una "tendencia hostil" en contra de sus
muy particulares intereses; y
3. Estados Unidos se reserva el derecho de considerar como legtimo a
cualquier gobierno de hecho, cuando as convenga a los intereses de su polti-
ca exterior.
En esa forma el destino de las naciones iberoamericanas, yprincipalmen-
te el de Mxico por razones evidentes de vecindad geogrfica, quedaba sella-
do. Si por ejemplo, Mxico en ejercicio de su Soberana y autodeterminacin
decida, no slo cambiar de sistema poltico, sino celebrar pactos de alianza,
e inclusive meramente comerciales, con alguna potencia europea, Estados
Unidos posea el derecho de suprimir, de juzgarlo necesario mediante el uso
de la fuerza, esa "tendencia hostil". En caso de que el uso de la fuerza resultara
inconveniente o imprctico, entonces quedaba en entera libertad de promo-
ver toda clase de revoluciones y golpes de Estado, puesto que de antemano se
haba reservado el derecho de reconocer como "legtimos" todos los gobier-
nos "de hecho" que emanaran de semejantes desrdenes polticos.
67 Citado por De Olavarra y Ferrari Enrique. Obra citada; pginas 114 y 115. Esverdadera-
mente inaudito que este "historiador" cuya mente estaba plagada de prejuicios liberales,
transcriba el texto de la trascendental "Doctrina Monroe", sin formular un solo comentario
crtico. (Nota del Autor).
116 ADOLFO ARRIOJAVIZCAINO
La doctrina Monroe fue concebida no slo como un dique ("deterrent")
para frenar cualquier acercamiento entre iberoamrica y Europa, sino como
una clara amenaza a las propias naciones iberoamericanas que, en lo sucesi-
vo, tendran que ajustar su poltica exterior a los intereses norteamericanos
para evitar el tener que sufrir incesantes intervenciones en sus asuntos inter-
nos, cuando no la intervencin directa por la va militar, como le ocurrira a
Mxico en 1847.
Un personaje presente en el Congreso de los Estados Unidos cuando
Monroe ley su famoso -infamous que se dira en ingls para darle la con-
notacin adecuada- mensaje, fue el inefable Joel Roberts Poinsett que ese
da ocupaba la curul de representante del distrito de Charleston, Carolina del
Norte. Firmemente convencido de los jugosos frutos geopolticos que, sin du-
da, se derivaran de la doctrina proclamada por Monroe, pronto se convertir
en uno de sus partidarios, y voceros ms conspicuos, al grado de convencer a
su Presidente de que es el "mejor de todos" para poner manos inmediatas
a la obra expansionista como Embajador o Ministro Plenipotenciario ante el
gobierno del pas que todava posea los ricos territoros de Texas y las Cali-
fomias.
Poinsett presenta sus cartas credenciales al Presdente Guadalupe Victo-
ria ello. de junio de 1825, el que, para gran sorpresa del futuro "mster Pon-
settia" lo recibe con cortesa pero con marcada frialdad, probablemente
influido por su Ministro de Relaciones Lucas Alamn que experimentaba un
fuerte aborrecimiento por los Estados Unidos de Amrica y, en especial, por
su gobierno.
Adems y para colmo de males, su glida recepcin contrasta marcada-
mente con la que el mismo Victoria prodigara tan slo unos das antes al Em-
bajador ingls H. G. Ward, ante quien el Presidente de la Repblica hizo un
encendido elogio de la Gran Bretaa. Al grado de que, debidamente instala-
do en la frustracin, Poinsett escribira a propsito de los ingleses que haban,
"hecho buen uso de su tiempo y de sus oportunidades. "68
y es que la poltica exterior de la naciente Repblica haba sido hasta ese
momento claramente pro-britnica. Empeado como estaba en sostener su
poltica de amalgamacin, el Presidente Victoria toma muy en cuenta las opi-
niones de sus Ministros de Relaciones y Hacienda, Lucas Alamn yJos Igna-
cio Esteva, y decide que, ante la necesidad de romper toda clase de vnculos
con Espaa, para consumar en definitiva la Independencia Nacional y ante el
temor que los ya manifiestos deseos expansionistas de los Estados Unidos
68 Citado por Costeloe M ~ h a e l P. Obra citada; pgina 54.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
117
provocaban, lo mejor era acercarse a la Gran Bretaa, que buscaba resarcirse
en el sur del continente americano de las prdidas que haba sufrido con la in-
dependencia de las colonias del norte.
As entre 1824 y 1825 Mxico suscribe varios emprstitos con diversas
casas bancarias de Londres, que son los que a la postre mantendrn a flote al
gobierno de don Guadalupe Victoria; y el6 de abril de 1825, un Tratado Co-
mercial que convirti a Inglaterra en el primer socio mercantil de la naciente
Repblica Mexicana. De ah que no resulte aventurado afirmar que. al menos
en 1825, la Gran Bretaa gozaba de una enorme popularidad en Mxico.
Sin embargo, la frustracin experimentada por Poinsett ser de corta du-
racin. De inmediato se da cuenta de que existen en el Congreso varios per-
sonajes de influencia que no comparten las nclinaciones probritnicas de
Victoria, Alamn y Esteva. Por consiguiente, todo era cuestin de cultivarlos,
impresionarlos ~ p a r e c e ser que las cenas que a menudo organizaba el seor
Poinsett llegaron a ser sumamente cotizadas entre los miembros de ciertos
crculos legislativos y polticos-, y organizarlos en una especie de partido
poltico secreto que result ser el yorkino, para empezar a sembrar la divisin
poltica, que era indispensable para, a la corta o a la larga, separar del poder a
Victoria y a su gabinete, empezando por Lucas Alamn.
Sobre estos afanes poinsettistas, el Embajador ingls H. G. Ward escribi-
ra lo siguiente: "... ha llevado muy bien las cosas en lo que toca al Congreso.
La influencia que ha adquirido all es absolutamente extraordinaria. A la mi-
tad de los hombres ms inteligentes del Senado les ha llenado la cabeza con
frases altisonantes sobre 'sistema americano', 'poltica del Nuevo Mundo',
'unidad de intereses' y qu se yo cuntas cosas ms."69
Pero en lo que toca al Poder Ejecutivo, el infatigable seor Poinsett se to-
p con un muro. Sus instrucciones eran las de promover de inmediato un
acuerdo que permitiera la construccin de un camino de Missouri y Santa Fe
-histricamente conocido como "Santa Fe trail"- hacia el norte de Mxico,
para eventualmente unirlo a los que se dirigan a la ciudad capital; y concertar
en forma paralela un Tratado Comercial, por supuesto de una sola va, que
convirtiera a Mxico en tributario mercantil del poderoso vecino del norte;
porque tal y como lo inform en ese entonces el Gobernador de Chihuahua al
Presidente Victoria, dicho camino no era ms que "un pretexto para la pene-
tracin norteamericana en el pas. "70
69 Ibdem, pgina 54.
70 Citado por Fuentes Mares Jos. Obra citada; pginas 71 y 72.
118
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
El Ministro de Relaciones Lucas Alamn contesta a ambas propuestas
con un rotundo no y condiciona cualquier discusin al respecto a la previa ce-
lebracin de un Tratado de Lmites, que demarcara a la perfeccin la frontera
entre Mxico y los Estados Unidos de Amrica. La sagacidad de Alamn es
manifiesta: ante la meridiana claridad de la doctrina Monroe, el principal in-
ters de Mxico radicaba en asegurar sus fronteras -y su patrimonio territo-
rial- ante el gobierno del autor de semejante instrumento de penetracin
geopoltica.
Frustrado de nueva cuenta, Poinsett no tiene ms remedio que reconocer
que: "La aprensin que el gobierno mexicano experimentaba hacia lo que es-
tima nuestros movimientos sobre Texas y Nuevo Mxico, le har posponer
todo arreglo relativo al camino de Santa Fe, hasta que la lnea divisoria entre
ambas naciones quede establecida.v"
Algunos opositores de la poca, encabezados por el confidente de Poin-
sett y futuro prcer texano Lorenzo de Zavala, criticaron acremente la postu-
ra --que en estos tiempos indudablemente se podra calificar de nacionalista-
asumida por Alamn, al que acusaron de ser "un retrgrado vctima de la he-
rencia espaola, un conservador que no quera abrir su pas a la fuente de ri-
queza comercial que los Estados Unidos pretendan que fuese el camino de
Santa Fe."72 Los hechos de 1836 y 1847 demostraran la estulticia ilimitada
de estas acusaciones. No en balde aproximadamente cincuenta aos des-
pus, el Presidente liberal, Sebastin Lerdo de Tejada, al recibir una propues-
ta para la construccin de las primeras vas frreas que unieran a Mxico con
los Estados Unidos de Amrica, pronunci aquella -clebre y proftica a la
vez- frase de que, "entre los Estados Unidos y nosotros el deserto.t'"
Pero lo que Poinsett no lograra con Victoria y Alamn, lo obtendra por
el camino de la intriga y de la desestabilizacin poltica. Unido a Lorenzo de
Zavala, a Vicente Guerrero y a los principales jefes yorkinos sentar las bases
para que la sucesin presidencial de 1828 ponga fin a los sueos de unidad y
amalgamacin del Presidente Victoria, para dar paso a las rivalidades y a los
odios que, al dividir irrevocablemente a los mexicanos, permitirn que en un
lapso no mayor de veinte aos, el gobierno tan hbilmente representado por
el charlestoniano, se anexe por la fuerza de las armas y en debido acata-
miento a los postulados de la doctrina Monroe, las extensas y ricas tierras de
Texas, California, Arizona y Nuevo Mxico.
71 Ibdem. pgina 78.
72 Ibdem, pginas11 y 72.
73 Citado por Gonzlez Roa Fernando. "El Problema Ferrocarrilero y la Compaa de los
Ferrocarriles Nacionales de Mxico." Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. Mxico.
1919; pgina 18.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
119
Aun cuando concuerdo ampliamente con la mayora de las conclusiones
a las que llega el distinguido historiador -y gourmet- mexicano Jos Fuen-
tes Mares, en su conocida obra "Poinsett Historia de una Gran Intriga"
--cuya lectura es ampliamente recomendable para quienes, de manera obje-
tiva y desapasionada, deseen conocer algunas molestas verdades de la Histo-
ria de Mxico-, existen dos cuestiones que mi personal anlisis de estos
complejos entretelones de la poltica exterior de la primera Repblica Federal
Mexicana, me llevan a tratar de aclarar:
- Para Fuentes Mares Poinsett fue una especie de "engendro del mal",
un malvado imperialista para el cual no puede existir redencin posible, y,
por consiguiente, debe ser considerado como el principal "villano" de todas
las tragedias nacionales. Creo que aqu se comete el error de confundir al
mensajero con el mensaje. Poinsett se concret a ejecutar, con gran habili-
dad de eso no puede haber duda, el trabajo que le encomendaron. Pero si lo
que se desea es sealar a los culpables, entonces la responsabilidad tiene que
ser colectiva, habra que sealar a Thomas Jefferson que desde 1786 con-
templaba la posibilidad de que los Estados Unidos se anexaran las posesiones
espaolas en Amrica cuando su poblacin progresara lo suficiente para irlas
arrebatando parte por parte; a John Quincy Adams y su tesis de la "gravi-
tacin poltica"; al Congreso norteamericano que aprob y apoy entu-
siastamente la poltica del destino manifiesto; y a James Monroe y su
doctrina, para no citar sino a los ms importantes. Como sostiene otro dis-
tinguido historiador mexicano Carlos Pereyra, en quien el mismo Fuentes
Mares admira el difcil equilibrio: "No hay que atribuir al ministro norteameri-
cano todos los males del pas; pero sera injusto privarle de la gloria que le co-
rresponde como pontfice de los desquiciadores. "74
- Fuentes Mares sostiene que la gran tragedia de la primera Repblica
Federal radica en el hecho de que no fue capaz de generar a un Jefferson o a
un Monroe, "criollo, indio o mulato";" que pensara en trminos geopolticos
y que tuviera una visin exacta de los problemas internacionales. Creo que la
narracin de hechos que antecede demuestra que, por lo menos, don Guada-
lupe Victoria y Lucas Alamn s tuvieron esa visin geopoltica. El hecho de
que las circunstancias internas y la debilidad inherente frente a los Estados
Unidos heredada de la vacilante monarqua espaola de finales del Siglo
XVIII y principios del XIXno les hayan permitido actuar como hubieran que-
rido, no es argumento vlido, a mi juicio, para restarles el mrito de haber
partido siempre, en poltica exterior, del principio de la defensa de los mejo-
res intereses nacionales.
74 Citado por Fuentes Mares Jos. Obra citada; pgina 93.
75 Ibdem, pgina 48.
120 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Para cerrar este tema creo que resulta pertinente plantearse la siguiente
cuestin, a saber: Qu habra sucedido con la Repblica Federal de 1824, de
haberse concertado tanto el acuerdo para la construccin del camino de San-
ta Fe como el Tratado de Comercio con los Estados Unidos? La respuesta,
desde luego, tendra que ser ampliamente especulativa. Sin embargo, si las
lecciones que pueden derivarse de la crisis econmica y poltica que Mxico
ha experimentado a partir del 20 de diciembre de 1994 sirven de algo, consi-
dero que dicha respuesta tendra que ser la misma que nos da la Historia: la
inevitable anexin por parte de los norteamericanos de Texas, California,
Arizona y Nuevo Mxico; y es que con tratados o sin ellos, Mxico nunca ha
tenido posibilidades reales de hacerle frente al destino manifiesto. Porque si
las hubiera tenido, ese destino jams habra sido manifiesto.
1826. Elecciones Federales. Las Logias se Quitan las Caretas
Ello. de enero de 1826, don Guadalupe Victoria dirige su segundo men-
saje al Congreso General. Aunque la situacin poltica ya empezaba a dete-
riorarse, el Presidente procura mantener un tono de relativo optimismo que
refuerce sus ideas centrales en materia de unidad nacional y amalgamacin
poltica. As se refiere a la toma de la fortaleza de San Juan de Ula, a la que
da en llamar "Gibraltar de Amrica"; a los crditos obtenidos en Europa y
principalmente en Inglaterra; a la moral y al "esplendor de las armas" del ejr-
cito mexicano; y a las vastas riquezas del pas que permitan al pueblo prome-
terse un prspero futuro. En pocas palabras, el Presidente Constitucional pi-
de al Congreso de la Unin que mediante leyes prudentes y bien meditadas
consolide la integracin del pas sin afectar el sistema federal.
El Congreso parece escucharlo y sacudindose la inercia boticaria del
ao anterior, discute en detalle y aprueba leyes y reglamentos sobre las
siguientes materias, mucho ms importantes que las actividades del proto-
medicado nacional: derechos de aduanas, organizacin interna de los Minis-
terios de Hacienda y del Interior; organizacin militar; reformas a los tribuna-
les; tarifas postales de la correspondencia oficial y administracin de justicia.
En particular la ley aduanera reviste una gran importancia, puesto que
permite al Gobierno Federal gravar la principal fuente de ingresos de aquella
poca y contar as con recursos propios que permitan empezar a equilibrar el
dficit presupuestario generado por los prstamos ingleses, cuya sola amorti-
zacin -lo que en los tiempos actuales se llamara el"servicio de la deuda"-
era, segn De Olavarra y Ferrari, del orden de cuatro millones de pesos oro
anuales.?"
,r
76 De Olavarra y Ferrari. Obra citada; pginas 116, 117 Ysiguientes.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
121
No obstante, los problemas van a ser creados por las elecciones federales
previstas para los ltimos meses del ao, en las que se renovar la Cmara de
Diputados en su totalidad y la de Senadores por mitad; ya que las logias mas-
nicas, escoceses y yorkinos, se van a quitar la careta de "sociedades secretas"
y desoyendo las exhortaciones del Presidente Victoria que consideraba la
existencia de los partidos polticos como contraria al concepto de unidad
nacional, se lanzarn abiertamente a una lucha electoral, en la que las ambi-
ciones personales prevalecern no slo sobre las cuestiones meramente
ideolgicas sino sobre el propio inters nacional.
El primer golpe lo lanzan los yorkinos. Saben perfectamente bien que el
hombre ms poderoso del gobierno despus del Presidente Victoria, es Lucas
Alamn, no solamente por ocupar el Ministerio ms importante, el de Rela-
ciones Exteriores e Interiores, sino por el gran prestigio de que goza en el ex-
terior por su trayectoria y por su indudable capacidad intelectual, que es muy
superior a la de cualquier otro poltico de la poca. Consecuentemente, y
aprovechando las tendencias conservadoras y centralistas de Alamn, los
yorkinos deciden destruirle polticamente y eliminar asi uno de los principales
obstculos para la toma del poder que tienen planeada.
El proceso de destitucin muestra, por supuesto la mano negra de Poin-
sett. Apropuesta de una comisin del Senado encabezada por el futuro Vicepre-
sidente texano Lorenzo de Zavala, Alamn es citado a una comparecencia espe-
cial en la que el senador por Jalisco, y aclito yorkino, Juan de Dios Caedo,
lo interroga acremente acerca del por qu se habia permitido al encargado de
negocios en los Estados Unidos nombrar vicecnsules Yexigir el pago de dere-
chos por la expedicin de pasaportes cuando, de acuerdo con la Constitu-
cin, esas facultades eran un privilegio exclusivo del Senado; y, para funda-
mentar su dicho, sin rubor alguno, asienta a rengln seguido que esos hechos
le constaban por haberle sido personalmente comunicados por Poinsett. O
sea, que se dio el hecho inaudito de que un Senador de la Repblica bas una
fuerte acusacin de interferencia constitucional en contra del miembro ms
distinguido del gabinete presidencial en informes proporcionados por el Minis-
tro Plenipotenciario de los Estados Unidos que indicaban una clara ingerencia de
esta potencia extranjera en los asuntos internos de ladiplomacia mexicana.
Alamn se concret a contestarle a este lamentable titere de Poinsett
-que por cierto antes de que la ambicin poltica lo cegara al grado de actuar
en contra de los intereses de su Patria, fue un destacado diputado constitu-
yente- que el encargado de negocios haba sido enviado a los Estados Uni-
dos en el mes de agosto de 1824; es decir, con anterioridad a la entrada en
vigor de la Constitucin, lo cual ocurri hasta el 4 de octubre siguiente, y
que, por 10 tanto, la Constitucin no era aplicable a los hechos referidos por
Poinsett.
122 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Pero Alamn comprende que su posicin es inestable. Partidario del cen-
tralismo debido a sus arraigados prejuicios conservadores, se ve obligado, sin
embargo, a gobernar y a defender a un Estado Federal, lo que le acarrea fero-
ces ataques de la faccin yorkina sin que los escoceses, animados por otros
propsitos, se preocupen por defenderle. Por otra parte, la posicin del Pre-
sidente Victoria hacia su Ministro ms importante es un tanto ambigua, ya
que lo apoya slo en la medida en laque no se vea afectada su multimenciona-
da poltica de amalgamacn. Por si lo anterior no fuera suficiente, por defen-
der ntereses nacionales que debieron ser totalmente apartidistas, se haba
granjeado la abierta hostilidad del diligente representante del destino mani-
fiesto. Adems, para un hombre inteligente y culto el trato con innumerables
imbciles como Zavala, Caedo et al, debe haber resultado desgastante en
extremo.
En tales condiciones, el 26 de septiembre de 1825, Lucas Alamn pre-
senta su dimisin al Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores. Una vez
ms el "pontfice de los desquiciadores" haba hecho muy bien su tarea; y si
bien es cierto que el acuerdo para el camino de Santa Fe y el Tratado Comer-
cial no se haban suscrito, tambin lo es que -yesto fue lo ms grave en vista
de los acontecimientos que no tardaran en venir- la firma del tratado defini-
tivo de lmtes fronterizos, por el que tanto haba pugnado Alamn, se pospu-
so por tiempo indefinido. Se firmara hasta 1848 en Guadalupe Hidalgo,
cuando Texas, California, Arizona y Nuevo Mxico ya no formaban parte de
la Repblica Mexicana.
De las elecciones federales de 1826 poco es lo que se puede decir. Esco-
ceses y yorkinos se disputaron fieramente la mayora del Congreso, pero sin
recurrir a ningn tipo de programa o plataforma poltica. Utilizando sus res-
pectivos medios de comunicacin "El Sol" y "El Aguila Mexicana", se arroja-
ron mutuamente todo tipo de acusaciones personales, en las que la calumnia,
la insidia y hasta el absurdo estuvieron a la orden del da. Para muestra basta
con citar el siguiente episodio narrado por "El Aguila Mexicana" en el que
unos supuestos y semidesnudos votantes yucatecos adquieren la dudosa
calidad de ser sucios y mugrientos al mismd tiempo: "El diputado Quintana
en la Junta parroquial del centro, introdujo, en otros, una docena de hombres
ebrios y tumulentos, sucios y mugrientos, a algunos de los cuales por las grandes
roturas de sus calzoncillos se les vean las partes pudendas, y reconvenido, al
tiempo de meter uno de stos, agarrado del brazo porque no cayese, que
cmo le llevaba a votar, y si en aquella situacin lo tena por ciudadano?, con-
test que era ciuqpdano ingls, y con este descaro lo meti con los dems de
su clase, que engrosaban su nmero."?"
77 Citado por Costeloe Michael P. Obra citada; pgina 72.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
123
Las elecciones adolecen de todos los vicios posibles: compra de votos, lis-
las alteradas, candidatos ilegales, recriminaciones interminables, demandas
de nulidad, etc. La eleccin de Lorenzo de Zavala, que deja de ser senador
por Yucatn para convertirse en diputado por el Estado de Mxico es todo un
ejemplo. El candidato no rene los requisitos constitucionales de propiedad y
residencia en el Estado; las actas electorales de la junta parroquial de San
Agustin de las Cuevas (Tlalpan) -que por ese entonces la giraba de capital
del Estado de Mxico- aparecen alteradas y cuando el Congreso estatal pa-
rece inclinarse a anular la eleccin de Zavala, el Congreso Federal interviene
y sin documentacin de soporte alguna lo declara diputado electo, sin ms
razn que la de tratarse del verdadero jefe, despus de Poinsett por supuesto,
de la logia yorkina. 78
A pesar de todo el resultado final de las elecciones arroja un empate pues-
to que mientras los yorkinos ganan la mayora de la Cmara de Diputados, los
escoceses retienen el control del Senado. Quiz los nicos aspectos positivos
de estas elecciones sean el que no se cuestion la forma federal de gobierno y
el que el Presidente Guadalupe Victoria se haya abstenido de intervenir en el
proceso electoral, sentando asi un precedente que es verdaderamente nico
en la Historia de Mxico.
No obstante, a fin de cuentas la joven Repblica Federal haba dado un
paso en falso, como lo demuestra el siguiente juicio imparcial del historiador
ingls Michael P. Costeloe: "La campaa y el modo en que sta haba sido
llevada revelaban una serie de factores que prefiguraban futuros aconteci-
mientos y no auguraban nada bueno para el progreso de la Nacin. Ninguno
de los bandos haba presentado o debatido planes polticos, y hasta la impor-
tante cuestin ideolgica centralismo contra federalismo, habia quedado ve-
lada durante las semanas finales de la campaa por la enconada contienda
partidista entre las dos sociedades masnicas. Las cuestiones de la reforma
econmica y social, la legislacin pendiente ante el Congreso y la futura, as
como el problema inmediato de la situacin de la Iglesia fueron completa-
mente ignoradas. En general, los aspirantes a diputados y los directores de
los peridicos prefirieron concentrarse en ataques personales contra sus
enemigos. Las personalidades llegaron a ser ms importantes que los progra-
mas polticos y ambas partes se entregaron a un aturdido despliegue de acu-
saciones recprocas. "79
78 Ibdem, pginas 82,83 Ysiguientes.
79 Ibdem, pginas 85 y 86.
124 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
1827. Ley Federal de Expulsin de los Espaoles. Un Cura
Apellidado Arenas
En su mensaje del 10. de enero de 1827, el Presidente Victoria volver a
insistir ante el nuevo Congreso Federal de fuerte influencia yorkina, en sus
para ese entonces ya acostumbrados temas, de unidad nacional yamalgama-
cin poltica. Hablar de un federalismo fuerte y en proceso de consolidacin
y de una Repblica pletrica de actividad, energa, progreso y felicidad. Sin
embargo, la presencia yorkina en el Congreso ha cambiado por completo la
correlacin de fuerzas en el pas, y Victoria se aproxima peligrosamente a
una situacin de vaco de poder. Inclusive el peridico "El Sol" -vocero de
los escoceses- que anteriormente lo haba respetado y elogiado, velada-
mente se burla de l al sostener, en uno de sus editoriales, que el discurso del
Presidente pareca estar ms bien referido a la Repblica de Platn que a la
Repblica Mexicana.
La nueva correlacin de fuerzas obliga a Victoria a recomponer su gabi-
nete, lo cual definitivamente pone fin a su moderada poltica de amalgama-
cin. El yorkino Juan Jos Espinosa de los Monteros asume el poderoso Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores e Interiores, y el tambin yorkino Miguel
Ramos Arizpe, uno de los principales autores de la Constitucin Federal de
1824, es nombrado Ministro de Justicia y Negocios Eclesisticos; salvo por el
Vicepresidente Nicols Bravo que deba su cargo a los votos electorales y no a
la voluntad de don Guadalupe Victoria, el gobierno se encuentra prctica-
mente dominado por los yorkinos, en cuyo origen como sociedad secreta y
partido poltico se encuentra la mano de Poinsett, a la que por cierto el histo-
riador britnico Costeloe, sin aportar argumentos convincentes pretende ne-
garle importancia.
, El ao de 1827 traer la reafirmacin jurdica de la independencia de Es-
paa. Los espaoles que se quedaron a vivir en Mxico seguan constituyen-
do un sector importante de la sociedad, desde el momento mismo en el que
retuvieron importantes capitales comerciales y agrcolas, as como puestos
claves en el ejrcito y en el clero; por lo que su influencia no poda dejar de
sentirse. Era lgico que un grupo numeroso de el1os, guindose por naturales
instintos de raza y familia, en el fondo abominaran de la Repblica y soaran
con volver a ser sbditos de Fernando VII.
As es como a principios de 1827 se descubre una conspiracin con ra-
mificaciones tanto clericales como militares, encaminada a retornar la sobe-
rana del pas al "... seor don Fernando VII y sus legtimos sucesores, procla-
mndole yjurndole de nuevo... ",80 en la que aparecen involucrados toda una
80 Ibdem, pgina 93.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
125
gama de personajes, todos ellos de origen espaol: el religioso de la orden de
San Diego Joaqun Arenas, a quien sucesivamente se tilda de borracho y me-
sinico; el general Gregorio Arana; un supuesto agente secreto de Fernando
VII de nombre Juan Climasco Velasco; un grupo de hacendados de Puebla;
un cura de la misma regin apellidado Torres; y los generales iturbidistasPe-
dro Celestino Negrete y Jos Antonio Echvarri.
La reaccin criolla no se hace esperar. El Presidente Victoria ordena una
investigacin a fondo y requiere de las comandancias militares de los princi-
pales Estados de la Repblica el envo de informes diarios. Las legislaturas
locales de Jalisco y del Estado de Mxico aprueban al vapor sendas leyes que
ordenan la inmediata expulsin de sus territorios de todos los ciudadanos
de origen espaol y sus familias, bajo pena de fusilamiento sin previo juicio
para los que se resistan. Sin embargo, el Congreso Federal las invalida de in-
mediato por usurpar una atribucin que la Constitucin reserva de manera
expresa a la Federacin. No obstante, en todo el pas cunde rpidamente un
sentimiento anti-espaol que se traduce en continuas invasiones a las hacien-
das propiedad de los que despectivamente se denominan "gachupines."
Aunque algunos polticos y escritores de la poca de filiacin conservado-
ra y simpatas escocesas consideraron que se trataba de lo que ahora se llama-
ra una "cacera de brujas", la verdad es que el gobierno de la Repblica tena
fundados temores de que la metrpoli se aprestara a reconquistar la colonia
perdida. Fernando VII con gran altivez se haba negado a reconocer la inde-
pendencia de Mxico y haba hecho cuanto haba estado en su poder para in-
crementar la presencia militar espaola en la isla de Cuba con la esperanza de
que surgiera un mulo de Hernn Corts; lo cual acabara por ocurrir en
1829, cuando el brigadier Isidro Barradas con hombres, pertrechos y naves
tradas de Cuba intentara la reconquista de Mxico a partir del puerto de
Tampico.
Por ende era necesario tomar medidas precautorias para mantener a sal-
vo la integridad territorial de la Repblica, y evitar que una revuelta pro-espa-
ola diera el pretexto idneo para que los Estados Unidos, en acatamiento de
la doctrina Monroe, intervinieran militarmente en Mxico.
Aun cuando esta posibilidad pareca ms bien remota en el corto plazo, el
Presidente y el Congreso Federal optan por actuar al unsono para prevenir
males mayores. Es as como despus de largos yacalorados debates, el da 20
de diciembre de 1827, es aprobada y promulgada la Ley Federal de Expul-
sin de Espaoles, cuyas principales disposiciones son del tenor siguiente:
126
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
"Artculo 10. Los espaoles capitulados y los dems espaoles de que habla
el artculo 16 de los Tratados de Crdoba saldrn del territorio de la Repbli-
ca en el trmino que les sealare el Gobierno, no pudiendo pasar ste de seis
meses.
"Artculo 20. El Gobierno podr exceptuar de la disposicin anterior: prime-
ro, a los casados con mexicanas que hagan vida marital; segundo, a los que
tengan hijos que no sean espaoles; tercero, a los que sean mayores de se-
senta aos; cuarto, a los que estn impedidos fsicamente con impedimento
perpetuo...
"Artculo 50. Los espaoles del clero regular saldrn tambin de la Repbli-
ca, pudiendo exceptuar el Gobierno a los que estn comprendidos en la ter-
cera y cuarta parte del artculo segundo...
"Artculo 70. El Gobierno podr exceptuar de las clases de espaoles que
conforme a esta ley deban salir del territorio de la Repblica a los que hayan
prestado servicios distinguidos a la independencia y hayan acreditado su
afeccin a nuestras instituciones, ya los hijos de stos que no hayan desmen-
tido la conducta patritica de sus padres y residan en el territorio de la Rep-
blica, y a los profesores de alguna ciencia, arte o industria til en ella, que no
sean sospechosos al mismo Gobierno...
"Artculo 12. Los espaoles empleados cuyo sueldo no llegue a 1,500 pesos
ya los que a jucio del Gobierno no puedan costear su viaje y transporte se les
costear por cuenta de la hacienda pblica de la Federacin.
"Artculo 13. En los mismos trminos se costear por la hacienda pblica el
viaje y transporte de los religiosos a quienes no puedan costerselos, por falta
de fondos, la provincia o convento a que pertenezcan...
"Artculo 15. La separacin de los espaoles del territorio de la Repblica s-
lo durar mientras la Espaa no reconozca nuestra independencia. ,,81
Las crticas que pueden formularse a esta Ley Federal son por dems evi-
dentes. En primer trmino, comete el grave' error de hacer referencia a los
Tratados de Crdoba cuya nulidad haba sido solemnemente declarada con-
forme a los decretos del Congreso General de fecha 8 de abril de 1823. Error
que se agrava por el hecho de que la fraccin XXVI del artculo 50 de la Cons-
titucin de 1824, sujetaba a una ley del propio Congreso Federal todas las
cuestiones relativas a naturalizacin y, por ende, a ciudadana. Es decir, el es-
tatus jurdico de fs espaoles en Mxico tena que haber sido fijado por el
mismo Congreso en ejercicio de su Soberana, y no recurriendo a unos trata-
dos que jams tuvieron validez constitucional.
81 Gamboa Jos Manuel. Obra citada; pginas 359 y 360.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
127
Por otra parte, la Leyes excesivamente discrecional, puesto que en vez
de establecer reglas precisas para la expulsin de los espaoles, deja en
manos del Ejecutivo el decidir a quines debe expulsarse del territorio nacio-
nal, permitiendo que sea el propio Ejecutivo el que a su arbitrio califique los
motivos que pudiera haber para cada expulsin. Esto en la prctica se prest
a toda suerte de injusticias y discriminaciones, puesto que la gran mayoria de
los espaoles ricos y con conexiones en el gobierno -que eran precisamente
de los que ms poda temerse una asonada-lograron que se les excluyera del
campo de aplicacin de la ley, recurriendo al soborno y a las influencias.
No est por dems aadir que esta Ley Federal result claramente viola-
toria de las garantas individuales al no otorgar a los afectados el derecho ele-
mental de defenderse ante los tribunales de la Repblica. Hay quien sostiene
que en esta Ley se encuentra el antecedente ms remoto del actual artculo
33 constitucional que otorga al titular del Poder Ejecutivo el derecho de ex-
pulsar del territorio nacional, sin previo juicio, a cualquier extranjero cuya
permanencia en dicho territorio se juzgue como perniciosa para el inters na-
cional. Pero de cualquier manera, el respeto a los derechos humanos debe ser
siempre, y bajo cualquier circunstancia, una prioridad para el Estado Federal.
Pero al margen de todo lo anterior, la verdadera importancia jurdica de
esta Ley Federal radica en el hecho de que en su artculo 5 limita su vigencia
exclusivamente al tiempo que tenga que transcurrir para que Espaa reco-
nozca la independencia de Mxico. Dicho en otras palabras, se trata de una
clara reafirmacin de la Soberana de la Repblica que as sea mediante medi-
das extremas y discutibles, reafirma su sitio en el concierto internacional de
las naciones libres. De ah mi afirmacin en el sentido de que la verdadera
consumacin de la independencia, tanto en el aspecto constitucional como
en el poltico, tuvo lugar al instaurarse la primera Repblica Federal.
En cuanto a las consecuencias prcticas de esta Ley se calcula que varios
miles de espaoles fueron expulsados del territorio mexicano entre 1827 y
1828, siendo los ms destacados los generales Negrete y Echvarri. En lo
que toca al conspirador original, el seudo mesinico cura Arenas, a quien Ala-
mn califica, entre otras cosas, de falsificador de moneda." se le fusil por
traidor a la patria, en unin del que result ser su principal cmplice: el gene-
ral espaol Gregario Arana.
1827 concluye con un motn del partido escocs -que para ese enton-
ces haba cambiado de nombre por el de los "novenarios" porque cada miem-
bro tena la obligacin de reclutar a nueve partidiarios ms y as sucesivamen-
82 Alamn Lucas. Obra citada; pgina 825.
128 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
te hasta llegar a donde se pudiera- cuyo fin ltimo era derrocar al, cada vez
ms aislado, Presidente Guadalupe Victoria, para sustituirlo por el Vicepresi-
dente Nicols Bravo cuyas tendencias centralistas lo haban llevado a encabe-
zar a los antiguos partidarios del rito importado de Escocia.
El motin se inicia con un "Manifiesto del Congreso de Veracruz a la Na-
cin Mexicana", del que exclusivamente vale la pena citar dos prrafos por las
agudas observaciones que contienen respecto al papel desempeado por el
mensajero de James Monroe. As, estos dos prrafos, que no tienen desper-
dicio, postulan las siguientes verdades: "Poinsett es un ministro extranjero,
sagaz e hipcrita que cre deliberadamente el partido yorkino en un intento
de fomentar la discordia y la contienda a causa del miedo de su pas a la po-
tencial rivalidad econmica de Mxico ... (ya que considera) que el engrande-
cimiento y gloria de su Nacin est en razn inversa de la gloria y engrandeci-
miento de los Estados Unidos Mexicanos.Y'
Manipulados y enemistados tanto por este agente "desquiciador" extran-
jero como por sus propias ambiciones, debilidades y pasiones, los futuros li-
berales y conservadores mexicanos, paso a paso y golpe a golpe, se aproxi-
marn a la ruptura del orden constitucional que con tantas esperanzas de
dicha y prosperidad haban proclamado tan slo tres aos atrs -precisa-
mente el4 de octubre de 1824-, el Presidente Guadalupe Victoria y el Con-
greso de la Unin.
1828. El Motn de la Acordada y la Ruptura del Orden Constitucional
El ltimo ao del perodo presidencial de don Guadalupe Victoria se ini-
cia con un levantamiento armado en el poblado de Tulancingo encabezado,
tal y como se seal con anterioridad, por el Vicepresidente Nicols Bravo,
que adopta el llamado Plan de Montaa que das atrs haba sido lanzado en
la poblacin de Otumba por un individuo de ese apellido al grito de "Muera la
Federacin y que viva el centralismo." No obstante, dadas las circunstancias
por las que atravesaba la Repblica, el susodicho plan contena algunos ele-
mentos de sensatez, ya que en esencia, peda: "l.-Que el Gobierno sometie-
ra al Congreso una iniciativa de ley para extinguir todas las sociedades secre-
tas, fuese cual fuere su denominacin y origen; H.-Que el Gobierno
disolviera el gabinete existente y que designara personas meritorias de reco-
nocida virtud; \lI.-Que el Gobierno deba exigir el retorno de Poinsett a los
Estados Unidos; y IV.--:-Queel Gobierno debera asegurarse de que la Consti-
tucin y las leyes se cumpliesen exactamente.t''"
83 Citado por Costeloe Michael rtObra citada; pgina 123.
84 Ibdem, pginas 138 y 139.
El. FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
129
Extinguir al mismo tiempo a las sociedades secretas ya Poinsett era, a no
dudarlo, una magnfica idea, ya que ah precisamente se encontraba el origen
de los graves males que empezaban a aquejar a la salud de la Repblica. Sin
embargo, el procedimiento era francamente absurdo, inconstitucional y, so-
bre todo, indigno de un antiguo patriota de la guerra de independencia; toda
vez que por desencantado que pudiere haberse encontrado por la situacin
reinante y por el control que la faccin yorkina haba adquirido del Congreso
Federal y de la mayora de las legislaturas locales, Nicols Bravo era el Vice-
presidente de la Repblica y como tal estaba obligado a respetar la Constitu-
cin Federal que haba jurado acatar.
La reaccin el Presidente Victoria es inmediata y eficaz porque ve en ese
movimiento una grave amenaza al sistema federal de gobierno dadas las co-
nocidas inclinaciones centralistas de Bravo. As, pblicamente declara que:
"El plan en concepto del Gobierno, envuelve miras y designios ms avanza-
dos y envuelve el peligro de que padezca el sistema federal que la Nacin
adopt libremente para su bienestar y dicha. "85
Antes que viejas lealtades militares lo primero para el Presidente Consti-
tucional es la preservacin de la Repblica Federal que l mismo ayudara a
fundar. Por esa razn despacha a otro caudillo insurgente, Vicente Guerrero,
al mando del ejrcito federal para someter el levantamiento. Guerrero fcil-
mente derrota a Bravo en Tulancingo, lo hace prisionero y lo traslada a la
Ciudad de Mxico, en donde debido a su rango de Vicepresidente es juzgado
en forma conjunta por la Cmara de Diputados y por la Corte Suprema de
Justicia. Aunque la rebelin de Nicols Bravo amerita la pena capital, Victo-
ria tomando en cuenta sus indiscutibles mritos en la guerra de inde-
pendencia as como la necesidad de mantenerlo alejado de nuevas tentacio-
nes polticas, hace uso de su gran influencia para que se le condene a una
pena de diez aos de destierro en la Repblica de Chile, a donde parte de in-
mediato, en unin de sus principales lugartenientes, dotado adems de cinco
mil pesos oro que le regala el mismo Gobierno al que pretenda derrocar.
Por cierto que Poinsett molesto porque primero la Legislatura Veracru-
zana -compuesta segn Alamn por gente de lo ms honorable-r-i" y des-
pus el mismsimo Vicepresidente Nicols Bravo, exigieron que se marchara
inmediatamente de Mxico, fue a reclamarle al Presidente Victoria lo peligro-
so que resultaba, en su siempre interesado concepto, la interferencia de auto-
ridades locales en una materia de la competencia estricta del Gobierno Fede-
ral, cual era la de Relaciones Exteriores. Ante la respuesta indiferente de
85 Rubio Ma Jos Luis. Obra citada, pgina 616.
86 Alamn Lucas. Obra citada; pgina 800.
130 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Victoria el futuro "mister poinsettia" se enoj solamente para llevarse un nue-
vo desaire. Fuentes Mares narra el incidente en la siguiente forma: "Fue en-
tonces, cuando el seor Poinsett, perdiendo los estribos, 'le amenaz' con
marcharse de Mxico si no le daba una cumplida satisfaccin, el Presidente
respondi 'que sentiria muchsimo' su partida, produciendo a Su Excelencia
la impresin de que lo nico que quera era deshacerse de l. "87
No obstante, el futuro patriota texano Lorenzo de Zavala, sabedor de lo
que para sus ya desatadas ambiciones personales poda significar la partida
de su mentor poltico y gua espiritual, se aterr ante la osada de que "se diese
pasaporte al Ministro de una Nacin amiga, vecina y poderosa... "88
El fracaso de la rebelin de Tulancingo y el destierro al extremo sur del
continente americano de sus principales instigadores, signific el fin del par-
tido escocs-novenario que se disolvi entre sus buenas intenciones y su con-
comitante falta de habilidad poltica para ponerlas en prctica. A unos cuan-
tos meses de las elecciones presidenciales programadas para ello. de
septiembre de 1828, el partido yorkino, y su Gran Maestre Vicente Guerrero
que contaba con el entonces gobernador del Estado de Mxico -el inefable
Lorenzo de Zavala- como su principal asesor y operador poltico, aparente-
mente quedaron como dueos del terreno.
Los yorkinos lanzan la candidatura presidencial de Guerrero pensando
que se trata de un hecho consumado dado el dominio que ejercan sobre el
Congreso Federal y la mayora de las legislaturas de los Estados. Adems
piensan que las credenciales de su candidato como caudillo insurgente son
tan o ms impecables que las del Presidente Guadalupe Victoria. Sin embar-
go, no contaban con que la personalidad y la falta de luces de Guerrero, "ig-
norante, analfabeto y zambo'"" iban a provocar fuertes reacciones negativas
en importantes sectores de la sociedad mexicana que se unen para tratar de
evitar lo que se prevea como un asalto al poder por parte de Zavala y Poinsett
utilizando a don Vicente como hombre de paja. La siguiente confesin del
procnsul norteamericano no deja ninguna duda al respecto: "El hombre a
quien se tiene por cabeza ostensible del partido, y qye ser candidato para el
prximo perodo presidencial, es el general Guerrero, uno de los ms distin-
guidos jefes de la Revolucin. Guerrero, es un hombre inculto, pero posee un
excelente talento natural, combinado con una gran decisin de carcter e in-
dudable valor. Su temperamento violento le hace difcil controlarse, y por lo
87 Citado por Fuentes MaresJos. Obra citada; pgina 151.
88 Ibdem; pgina 154. ir
89 Costeloe Michael P. Obra citada; pgina 210.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
131
mismo, considero que la presencia de Zavala es absolutamente necesaria
aqu por cuanto ejerce una gran influencia sobre el general. "90
Pero una importante mayora, entre la que destaca un numeroso grupo
de yorkinos moderados encabezados por el todava Ministro de Justicia y Ne-
gocios Eclesisticos y constituyente de 1824, Miguel Ramos Arizpe, decide
oponerse a los designios del triunvirato Guerrero-Zavala-Poinsett, y lanza la
candidatura presidencial del Ministro de Guerra Manuel Gmez Pedraza, a
quien se considera un hombre mucho mejor preparado que Guerrero, para
hacerse cargo de los destinos de la Repblica. La composicin de este grupo
no es homognea, pues en l figuran no slo yorkinos moderados sino tam-
bin militares de alta graduacin, clrigos de renombre, los restos del partido
escocs-novenario y diversos grupos de hacendados y comerciantes; pero,
sin embargo, el hecho de que se haya configurado y de que haya logrado de-
signar a un candidato presidencial por consenso, demuestra que los sectores
pensantes de la nueva Repblica seguan anteponiendo la unidad nacional a
las ambiciones personales y a las ingerencias extranjeras.
Inclusive, el hecho de que este grupo haya dado en llamarse "los impar-
ciales" revela que su nica intencin era la de llevar a la presidencia a un hom-
bre que, al igual que don Guadalupe Victoria, garantizara la preservacin del
Estado Federal, gobernando en funcin del inters general y por encima de
las posturas ideolgicas de los partidos polticos.
Es importante destacar que con arreglo a la Constitucin de 1824, la
eleccin presidencial no se llevaba a cabo por el sufragio universal directo si-
no que era decidida por las legislaturas de los Estados. Aunque en la actuali-
dad esta disposicin pudiera ser considerada como escasamente democrti-
ca, desde el punto de vista del Derecho Constitucional la misma resulta
impecable, porque deja en manos de los representantes popularmente elec-
tos en cada entidad federativa la eleccin del Jefe de Estado y de Gobierno de
la Unin Federal. Es decir, se trata de un principio constitucional por virtud
del cual se busca asegurar el respeto por parte del Gobierno Federal a la auto-
noma poltica interna de los Estados de la Repblica, mediante la vinculacin
del origen del poder presidencial a la decisin mayoritaria de los poderes le-
gislativos de las entidades que integran la asociacin federal.
Este importante mandato constitucional va a jugar un papel de la mayor
importancia en las elecciones de 1828, porque colocar al partido vocinglero
y populista encabezado por Zavala en desventaja frente al partido del consen-
so representado por "los imparciales" que, en gran medida, controlaban los
90 Citado por Fuentes Mares Jos. Obra citada; pgina 173.
132 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
resortes del poder, puesto que sus cabezas ms visibles eran nada menos que
los Ministros de Guerra y de Justicia y Negocios Eclesisticos.
Es de destacarse la actitud precisamente imparcial asumida por el Presi-
dente Victoria a lo largo de todo este proceso. Aun cuando sus simpatas per-
sonales parecan inclinarse en favor de su antiguo compaero de armas Vi-
cente Guerrero, es lo suficiente inteligente como para darse cuenta de que el
ms capacitado para el cargo es su Ministro de Guerra Manuel Gmez Pedra-
za. Por consiguiente, se abstiene de influir en la eleccin de su sucesor y se de-
dica a trabajar, logrando que en los primeros meses de 1828 el Congreso Fe-
deral apruebe el proyecto de milicias ciudadanas que permitir que cada
Estado de la Repblica cuente con sus propias fuerzas de defensa tanto para
los casos de invasin extranjera como para el mantenimiento de la seguridad
y la paz interior. Victoria supervisa la implementacin del proyecto, el cual es
financiado por el Gobierno de cada Estado que, a cambio, recibe del Gobier-
no Federal treinta mil carabinas nuevas y los servicios de instructores milita-
res debidamente capacitados. En vista de lo que sera el futuro devenir polti-
co de la Nacin, no puede dejar de mencionarse este ejemplo de honestidad
republicana dado por nuestro primer Presidente Constitucional.
La eleccin presidencial de 1828 es ganada por el candidato de "los im-
parciales" Manuel Gmez Pedraza por once votos a siete. Es decir, votan a su
favor, las legislaturas de Nuevo Len, Oaxaca, Puebla, Quertaro, San Luis
Potos, Guanajuato, Jalisco, Chiapas, Distrito Federal, Veracruz y Zacatecas,
En tanto, que por Guerrero votan Chihuahua, Coahuila, Estado de Mxico,
Sonora y Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatn."! El margen es apretado
pero lo suficientemente indicativo del cul era el sentir mayoritario de la Re-
pblica.
Don Guadalupe Victoria, cualesquiera que hayan sido sus simpatas per-
sonales, decide sostener a toda costa el resultado de las elecciones puesto que
en ello iba la subsistencia de la Repblica Federal. Sin embargo, el primer de-
fensor de las instituciones nacionales habra de toparse con el inicio de la
carrera del golpista profesional a cuyas intrigas, ambiciones y desmanes
Mxico debe, entre otras tragedias, la destruccin definitiva de la primera Re-
pblica Federal y la prdida de ms de la mitad del territorio nacional: Anto-
nio Lpez de Santa Anna.
91 Las cifras definitivas requi1feron de una depuracin especial, en atencin a que durante va-
rios das los votos de las legislaturas locales de los Estados de Michoacn y Tabasco pare-
cieron inconclusos. Sin embargo todos los historiadores serios coinciden en afirmar el
triunfo de Manuel Gmez Pedraza. (Nota del Autor).
El FEDERALISMO MEXICANO HACIA El SIGLO XXI
133
Santa Arma, aprovechando su posicin de gobernador del Estado de Ve-
racruz, declara, por s y ante s, nula la eleccin de Gmez Pedraza por ser,
segn l contraria a la "voluntad del pueblo", y con las tropas bajo su mando
se apodera primero del fuerte de Perote y despus de un convento en Oaxa-
ca, en donde espera pacientemente a que se extienda a la ciudad capital el
motn de la inconstitucionalidad que ha decidido iniciar. Es as como el desti-
no histrico del caudillo de la independencia Vicente Guerrero se une inde-
fectiblemente al del perdulario mayor de la Historia de Mxico.
La revuelta de Santa Anna es apoyada por Lorenzo de Zavala desde la ca-
pital del Estado de Mxico, San Agustn de las Cuevas (Tlalpan), por un tal ge-
neral Lobato as como por una pareja de oscuros coroneles de apellidos Gar-
ca y Cadena que, al parecer, contaban con un gran ascendiente sobre la
guarnicin de la Ciudad de Mxico. En un principio los amotinados son per-
seguidos por el Gobierno Federal con base en una serie de rdenes de apre-
hensin dictadas con fecha 5 de octubre de 1828 por el Senado de la Rep-
blica, que obligan al principal autor intelectual del motin, Zavala, a
esconderse en dversas casas de yorkinos radicales en la misma Ciudad de
Mxico, desde donde lanza una campaa de desinformacin tendiente a ex-
tender la conspiracin iniciada por Santa Anna y llegando al extremo de inju-
riar al Presidente Victoria, acusndolo de querer prepetuarse en el poder me-
diante el simple expediente de casarse con una de las hijas de Iturbide para
poder proclamarse Emperador. Infundio insostenible porque era bien sabi-
do, y as lo documenta el antiguo cronista de la Ciudad de Mxico Artemio de
Valle Arizpe,92 que Victoria mantuvo por esa poca una relacin amorosa
con doa Mara Josefa de Villamil Rodrguez de Velasco, hija de la clebre
"Gera Rodrguez", y la que en unin de sus hermanas era socialmente cono-
cida como una de las "tres gracias", obviamente por su notable belleza.
Pero los designios de Zavala acaban por realizarse. El da 2 de diciembre
de 1829 las tropas rebeldes se apoderan de la guarnicin de La Acordada y
rechazan todos los intentos de las fuerzas leales al Gobierno por someterlas.
Al da siguiente Vicente Guerrero en persona se pone al frente del motn
-manchando as indeleblemente un historial que hasta ese momento haba
sido ms o menos limpio- y ante el temor de que tropas provenientes del in-
92 De Valle Arizpe Artemio. "La Gera Rodrguez." Librera de Manuel Porra, S.A. Nove-
na Edicin. Mxico 1960; pgina 287. Por cierto que al publicarse mediante circulacin
restringida, la Primera Edicin de esta obra, en el ao de 1949, un cursi y abusivo descen-
diente de Pedro Jos Romero de Terreros, Marqus de San Francisco, quien fungiera co-
mo esposo de doa Mara Josefa de Villamil Rodrguez de Velasco, por esta picante reve-
lacin, ret a duelo, nada menos que en el Bosque de Chapultepec, al bueno de don
Artemio, a sabiendas de que este notable escritor si en algo no era diestro, era precisamen-
te en el ejercicio de todo lo que, aun remotamente, tuviera que ver con las artes marciales.
(Nota del Autor).
134 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
terior de la Repblica inclinen el fiel de la balanza en favor de los amotinados
Gmez Pedraza abjura de sus deberes como Ministro de Guerra y Presidente
electo -"le temblaron las corvas" dir un annimo cronista de la poca- y
sale huyendo de la capital para posteriormente hacerlo hasta del pas. Al otro
da, 4 de diciembre de 1828, fecha infame en la historia de la primera Rep-
blica Federal, Guerrero, Zavala y Lobato incitan a una muchedumbre integra-
da por la soldadesca y por criminales que acababan de liberar de la crcel, a
que asalte y saquee el mercado del Parin que era el principal centro comer-
cial de la ciudad y del pas. Zavala en persona -soez y vengativo como era-
asalta la casa de uno de los jueces, don Juan Raz y Guzmn, que haba tratado
de ejecutar la orden de aprehensin que el Senado de la Repblica haba dic-
tado en su contra; y valido de sus compinches -porque l en lo personal
careca de la virilidad necesaria para hacerlo- lo golpea hasta dejarlo
malherido.
En virtud de que Vicente Guerrero segn la historia "oficial" -simboliza-
da por el kafkiano Decreto Presidencial de 1971, que lo declara "consumador
exclusivo" de la Independencia Nacional, y al que se hizo referencia con ante-
rioridad- es una especie de hroe inmaculado cuya frase "La Patria es Pri-
mero" figura prominentemente hasta la fecha en diversos recintos guberna-
mentales; con el objeto de que este texto pueda defenderse de antemano de
cualquier posible acusacin de hereja, lo mejor es dejar que hable de los suce-
sos de la Acordada un personaje que, supongo, est por encima de toda sos-
pecha: el Libertador Simn Bolvar: "... Ia opulenta Mxico es hoy ciudad le-
perada... los horrores ms criminales inundan aquel hermoso pas; nuevos
sanculotes, o ms bien descamisados, ocupan el puesto de la magistratura y
poseen todo lo que existe. El derecho casual de la usurpacin y del pillaje ha
entronizado en la capital como Rey, yen las provincias de la Federacin.
Un brbaro de las costas del sur vil aborto de una india salvaje con un feroz
africano, sube al puesto supremo por sobre dos mil cadveres y a costa de
veinte millones arrancados a la propiedad. No excepta nada este nuevo Des-
salines; lo viola todo; priva al pueblo de su libertad, al ciudadano de lo suyo, al
inocente de la vida, a las mujeres de su honor. .. No pudiendo ascender a la
magistratura por la senda de las leyes y los sufragios pblicos, se asocia al ge-
neral Santa Anna, el ms protervo de los mortales. Primero, destruyen el Im-
perio y hacen morir al Emperador, como que ellos no podan abordar el tro-
no; despus establecen la Federacin de acuerdo con otros demagogos, tan
inmorales como ellos mismos, para apoderarse de las provincias y an de la
capital... Los asquerosos lperos, acaudillados por generales de su calaa...
Guerrero, Lobato, Santa Anna... Qu hombres o qu demonios son stos!"
93 Citado por Krauze Enrique. Olfra citada; pginas 124 y 125.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
135
El pas en franca revuelta. Las legislaturas de los Estados ignoradas. La
ciudad capital a merced del caos, el saqueo y la anarqua. La soldadesca y
los presidiarios a cargo de la situacin. Un demagogo, Zavala, supeditado a los
designios del agente de una potencia extranjera, Poinsett. El Ministro de
la Guerra y Presidente electo, literalmente prfugo del pas. El Congreso
Federal maniatado por la chusma. "Slo Victoria pareca decidido a seguir lu-
chando y a morir como un hroe, peleando sin ayuda en un ltimo desespera-
do intento de defender el Gobierno legal y el imperio de la ley."94
En su ltimo informe al Congreso de la Unin, pronunciado ello. de
enero de 1829, es decir a escasos veintisis das del motn de la Acordada, el
Presidente don Guadalupe Victoria, con gran dignidad republicana, insisti
en que su deber haba estado siempre claro y era el de preservar la unidad y la
integridad de la Nacin; que todos sus esfuerzos tenan que aspirar a la con-
servacin de las autoridades federales; y que el Gobierno, aun reducido a su
propia persona, haba conservado la dignidad de su funcin y haba evitado el
estallido de la guerra civil.
Pero el terrible dao causado a la Repblica Federal ya no tena remedio
alguno. El 12 de enero siguiente el Congreso General aprueba y publica un
decreto en cuyos trminos se declara nula la eleccin de Manuel Gmez Pe-
draza y se declara Presidente electo al general Vicente Guerrero, utilizando
un lenguaje y unas razones ms o menos similares a las que emple Antonio
Lpez de Santa Anna cuando se apoder del fuerte de Perote.
A partir de ese momento el orden constitucional que se haba instaurado
con la entrada en vigor de la Constitucin de 1824, qued aniquilado por
completo en virtud de que el Congreso Federal careca de atribuciones consti-
tucionales para anular los votos libremente emitidos por las legislaturas de los
Estados. Al desconocer la eleccin presidencial de Gmez Pedraza, el Con-
greso de la Unin incurri en una doble e irremediable, violacin constitucio-
nal. Por una parte vulner el procedimiento previsto en la Ley Suprema para
la eleccin del Presidente de la Repblica, arrogndose facultades que no le
correspondan; y por la otra, nvadi la autonoma poltica interna de las enti-
dades federativas, privndolas del derecho consttucional de elegr al titular
del Poder Ejecutivo de la Federacin a la que haban aceptado unirse a cam-
bio, entre otras cosas, de que ese derecho les fuera respetado.
La designacin de Vicente Guerrero como Presidente acab con cual-
quier semblanza o pretensin de constitucionalidad o federalismo, puesto
que el Congreso Federal actuando como si fuera el Poder Legislativo de una
94 Coste loe Michael P. Obra citada; pgina 206.
136 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Repblica Centralista, trat a los Estados como simples provincias o departa-
mentos administrativos, al manipular sus votos e imponerles como mayorita-
rios los votos electorales de la minora; forzndolos as ya travs de un burdo
golpe de mano legaloide, a aceptar a un Presidente espurio. Es ms, ni siquie-
ra se contempl la posibilidad de convocar a nuevas elecciones en las que se
diera a las legislaturas locales la intervencin que constitucionalmente les
corresponda. Lo cual si bien no era la solucin ideal, resultaba mucho ms
decoroso que reconocer como Jefe de Estado a un individuo que slo contaba
con el apoyo de un ejrcito golpista y de una chusma incendiaria e irrespon-
sable.
Poinsett festejar el fin del orden constitucional con una alegra que de-
nota sus intenciones y sus complicidades, escribiendo que: "El agente princi-
pal de la revolucin, que ha sido llevada a cabo por un pueblo oprimido, fue el
gobernador del Estado de Mxico, don Lorenzo de Zavala ... el camino violen-
to que siguieron los partidarios de Guerrero es de lamentarse, pero si alguna
vez podra justificarse una resolucin de esta naturaleza, sera este el caso,
vista la opresin ejercida por la oligarqua que por segunda vez haba tenido
xito, al hacerse del mando bajo el dbil y vacilante Victoria. "95
El juicio final en este caso debe corresponder, por mritos propios, a
Fuentes Mares: "El sistema proconsular se afianzaba en los ms seguros pun-
tales, como el futuro lo haba de comprobar en los ms dolorosos extremos.
En escasos cuatro aos, Joel Roberts Poinsett haba conseguido en Mxico
mucho ms de lo que habra podido obtener cualquier otro ciudadano de los
Estados Unidos ... "96
y para que no se piense que me apoyo exclusivamente en los juicios de
este singular, por tantos motivos, escritor chihuahuense, no est por dems
citar la opinin que al respecto tena don Artemio de Valle Arizpe, cuyas pru-
dencia y bonhoma son bien conocidas: "... el representante de los Estados
Unidos de resonante impopularidad. A iniciativa de este hombre insidioso se
fundaron las logias masnicas de los yorkinos para enfrentarlas a las ya esta-
blecidas de los escoceses y en ambas con la prfida sutileza de sus manejos,
fomentaba bien entre los insalubres polticos mexicanos mil odios y abra
divisiones infranqueables que lo llenaban de gusto y que era lo que se pro-
pona el pcaro seor agente constituido para la explotacin de virtudes repu-
blicanas. "97
95 Citado por Fuentes Mares Jos. Obra citada, pgina 162.
96 Ibdem, pgina 167.
97 De Valle Arizpe Artemio. Obra citada; pgina 287.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
137
El insalubre tro Guerrero-Zavala-Santa Anna pondr fin, en medio de la
violencia y la anarqua, al primer intento federalista. La novicia Repblica no
resistir un ataque tan artero a sus instituciones fundamentales. Instaurada en
palabras del Presidente Victoria para ser "feliz, respetada y poderosa", en cortos
cuatro aos sucumbe a la ambiciones, a las intrigas y a una total falta de cultu-
ra poltica. Probablemente su tragedia se encuentre en el hecho de que alrededor
de don Guadalupe Victoria no fue posible colocar, a manera de escudo, un
crculo de hombres de bien cuyo talento los colocara por encima de las bajas
pasiones propias de los temperamentos tropicales y subdesarrollados, para
reforzar las virtudes republicanas de nuestro primer Presidente y as, en la
unidad y en la tolerancia, asegurar pacficas y constitucionales transmisiones
del poder que hubieran consolidado al Estado Federal, y que al consolidarlo
habrian evitado la mayor parte de las desventuras del Siglo XIX mexicano.
Para concluir con este tema, considero que es dable expresar la sensata e
imparcial opinin del historiador ingls, Michael P. Costcloe. cuyo exhausti-
vo y prcticamente nico estudio sobre la primera Repblica Federal de
Mxico, le otorga la autoridad moral necesaria: "La administracin del Presi-
dente Victoria lleg as a su fin el 31 de marzo de 1829... Ninguno de sus
ideales de unidad y progreso, respeto al orden pblico y obediencia a la Cons-
titucin, tantas veces acariciados y expresados, se haba visto colmado, y de-
bi haber sido un hombre tristemente desilusionado el que sali del Palacio
Nacional como Presidente por ltima vez. Todas sus esperanzas de persuadir
a sus compatriotas a resolver sus diferencias pacficamente, Yde acuerdo con
la carta constitucional que todos en teora haban aceptado, haban resultado
fallidas. Su administracin haba comenzado con una oleada de optimismo y
en aquellos primeros meses de 1825 se hubiera dicho que nada podra dete-
ner el rpido progreso y avance de Mxico. Pero, a pesar de todos sus llama-
mientos, la anarquia se haba ensooreado de la capital de la Nacin, el respeto
por la ley haba desaparecido visiblemente, haba triunfado una sublevacin
militar contra su gobierno, estaba a punto de tomar posesin un Presidente
ilegal, el Gobierno estaba dominado por una faccin apoyada en una socie-
dad secreta y la Constitucin haba sido ignorada en todos los sentidos."'J8
Pero en fin, segn la historiografa oficial, la Patria es primero.
Don Guadalupe Victoria
Si se estudia con cuidado la historia mexicana del Siglo XIX, yen particu-
lar la de su primera mitad, sorprende de sobremanera que el primer Presiden-
te de la Repblica haya sido un hombre de tanta integridad Yde principios tan
98 Costeloe Michael P. Obra citada; pginas 212 y.213.
138 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
arraigados acerca de lo que debi ser y fue su funcin constitucional. Forjado
en la guerra de independencia y seguidor del gran Morelos, de quien aprende-
r que la lucha en contra de Espaa no es una mera tarea de "coger gachupi-
nes", como lo proclamara a los cuatro vientos el cura Hidalgo, sino la labor de
construir, con tenacidad y paciencia, un Estado Nacional Soberano, fundado
en las libertades individuales y colectivas que solamente un adecuado orden
constitucional puede garantizar; aprender, no en los libros sino en la batalla
cotidiana, que la felicidad y prosperidad del pas se lograrn cuando se
vuelvan realidades tangibles la Constitucin de Apatzingn y el Congreso de
Anhuac.
Muerto Morelos no rendir la causa de la insurgencia. Refugiado en una
cueva y viviendo en condiciones semiprimitivas esperar -adquiriendo en el
proceso las virtudes cardinales de la entereza de nimo y de la tolerancia-,
el momento oportuno para reincorporarse a la vida pblica. Ese momento se
lo proporcionar el triunfo del Plan de Iguala, que le permite participar si no
en la consumacin de la independencia, al menos en el inicio de la separacin
poltica de Espaa.
Su actitud de prudencia y decoro ante el efmero Imperio de Iturbide, le
permitir volver a los primeros planos de la vida nacional al ser depuesto
el antiguo comandante realista. El ao de 1824 colmar sus ms caras ambi-
ciones al ser instaurada la Repblica Federal con base en una Constitucin
que es heredera directa de la de Apatzingn. As ser democrticamente ele-
gido primer Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Su vocacin federalista y constitucional se manifestar desde el primer
momento. Celoso de la autonoma poltica y administrativa de los Estados
pugnar por la creacin de las milicias ciudadanas, con el objeto de que cada
entidad poltica cuente con sus propias fuerzas de defensa para no quedar a
merced de las ambiciones que puedan surgir en el seno del ejrcito federal.
Consciente de sus deberes constitucionales ante la inexplicable apata del pri-
mer Congreso Federal, prefiere convocarlo a un perodo extraordinario de
sesiones listndole las delicadas cuestiones que dej pendientes, antes de caer
en la tentacin -autoritaria e inconstitucional, pero que despus ser co-
mn- de ponerse a legislar por decreto: Partidario de la unidad nacional
como la nica clave segura para el progreso y el desarrollo, tratar de que su
gabinete amalgame a los representantes ms destacados de las diversas
corrientes polticas, econmicas y sociales que confluyen en la vida del pas.
Defensor de la soberana nacional preferir gestionar emprstitos y tratados
comerciales con la Gran Bretaa que, dentro de las circunstancias, ofreca
una alternativa de poltica exterior ms o menos imparcial, antes que ceder a
las presiones de(mensajero de la doctrina Monroe con su camino de Santa Fe
y su propio tratado de comercio. Guardin de las libertades individuales se
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
139
opone, en la medida de sus posibilidades, a la formacin de sociedades secre-
tas y partidos polticos porque considera que al provocar divisiones ideolgi-
cas limitarny condicionarn el libre voto ciudadano. Campen de la toleran-
cia y la conciliacin como mtodos de gobierno, preferir exiliar hasta la
lejana Repblica de Chile a su Vicepresidente Nicols Bravo -fuertemente
sospechoso de querer establecer una Repblica Centralista- antes que pa-
sar por las armas a un viejo caudillo de la insurgencia. Convencido de la im-
portancia y trascendencia que para la Nacin significaba el mantenimiento
del orden constitucional, lucha contra un golpe de estado que hera a profun-
didad sus ms ntimas convicciones polticas. Hombre de fe, al fin, sostiene
contra viento y marea, el juramento constitucional que solemnemente empe-
fiara el4 de octubre de 1824, porque sabe que el estadista se distingue del po-
ltico ordinario por el valor que en los hechos le da a su palabra.
A su entereza ante la ms negra de las adversidades y a su firmeza en sos-
tener hasta el ltimo da de su mandato sus convicciones y sus ideas, les son
aplicables las siguientes palabras de Toms Moro: "En mi opinin no consti-
tuye razn valedera para abandonar la vida pblica el que no podis erradicar
por completo ideas polticas perniciosas, o el que vuestros esfuerzos por
combatir vicios inveterados resulten infructuosos, pues no se abandona un
barco en plena tormenta solamente porque no se pueden controlar los
vientos... "99
Pero a fin de cuentas Toms Moro es el autor de "La Utopa" y la presi-
dencia de don Guadalupe Victoria, tambin a fin de cuentas, mucho tuvo de
andanzas caballerescas. En su dbito hay que anotar: su obstinacin en man-
tener su decantada poltica de amalgamacin cuando los hechos le fueron de-
mostrando que en cuestiones de poltica interior la neutralidad a lo nico que
conduce es a la creacin de un vaco de poder, con todas las consecuencias
que esto ltimo implica; su ingenuidad geopoltica -de la que tambin es par-
tcipe Lucas Alamn a pesar de su supuesta "superioridad intelectual"-- al
pensar que el poderoso influjo expansionista del vecino del norte pblica-
mente declarado por su colega James Monroe, poda ser contrarrestado a
travs de meras relaciones bancarias y comerciales con una potencia lejana
como la Gran Bretaa, cuya ubicacin geogrfica y la abierta hostilidad de los
Estados Unidos acabaran por desplazarla de Mxico; su ambigedad y falta
de accin ante las logias masnicas que al ir claramente dirigidas en contra de
sus principios de amalgamacin y unidad nacional propiciaran que ambicio-
sos sin escrpulos como Lorenzo de Zavala y generalotes tropicales e irres-
ponsables como Santa Arma, debilitaran irremediablemente su presidencia;
99 Moro Toms. 'Utopia." Cox &Wyman Ud. London 1965; pgina 44. (Citatraducida por
el autor).
140 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
su total falta de autoridad sobre el ejrcito federal y sobre su Ministro de Gue-
rra, para poder defender eficazmente los resultados de las elecciones de
1828; y su lamentable ausencia de manejo poltico ante el Congreso Federal
para que aprobara primero las leyes indispensables para la consolidacin del
propio Estado Federal, y para que hiciera respetar despus la decisin de las
legislaturas de los Estados sobre la eleccin presidencial de su sucesor.
Pero a despecho de lo que ha pretendido hacer la historiografa oficial, la
verdadera Historia no puede escribirse en blancos y negros, sino dentro de
una infinita variedad de matices de color gris. An as la labor presidencial
de don Guadalupe Victoria, no obstante sus insuficiencias y debilidades,
muestra ms claros que oscuros. Su defensa a ultranza del sistema federal y
de la Constitucin que haba jurado. Su idea central de que slo la amalgama-
cin poltica y la unidad nacional podran consolidar al naciente Estado Mexi-
cano. Sus intentos de resistir los primeros embates contra la Soberana Na-
cional provenientes del pas del norte mediante hbiles -aunque
infructuosas por las inevitables condiciones geopolticas-, alianzas comer-
ciales y financieras, con la Gran Bretaa. Y su indeclinable respeto a la auto-
noma de las entidades federativas, manifestado en la creacin y equipamien-
to de las milicias ciudadanas y en su no intervencin en los procesos
electorales; constituyen virtudes cvicas de las que ninguno de sus sucesores,
por lo menos hasta don Francisco 1. Madero ya en el Siglo XX, podr vana-
gloriarse.
Por si lo anterior no fuera suficiente, el haber mantenido su palabra y sus
intenciones, no solamente por encima de consideraciones polticas que le
procuraran ventajas inmediatas, sino en los negros das en los que la Repbli-
ca empez a deshacrsele en las manos, lo convierten en el primer estadista
en la Historia de Mxico. Por esa razn esta obra lleva como epgrafe el jura-
mento que don Guadalupe Victoria prestara ante el Congreso Federal al pro-
meter fidelidad a la Constitucin de 1824. Epgrafe que obedece ms que a su
valor histrico --que indudablemente lo tiene puesto que Victoria lo sostuvo
hasta el ltimo da de su mandato constitucional- al hecho de que representa
una leccin para las jvenes generaciones d ~ mexicanos que estn interesa-
dos en un mejor porvenir para su Patria. Porvenir para el cual no es dable ol-
vidar que las races, tanto jurdicas como filosficas, del nuevo Federalismo,
que todos esperamos para el Siglo XXI, se encuentran, a querer o no, en es-
tas sabias palabras del primer Presidente Constitucional de los Estados Uni-
dos Mexicanos:
"Esta obra, geor, que se confiar a vuestras luces y a vuestra provisin,
formadesde este da lapoca venturosade lasgloriasde la Patria. Emancipa-
dos de nuestros ya impotentes opresores, hemos salidode la ignominia y de
la esclavitud para elevarnos al alto rango de las potencias libres, inde-
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
pendientes y soberanas. La confianza en el Gobierno, cimentada por la vo-
luntad nacional y explicada por los mandatarios del pueblo, segar para
siempre el anchuroso abismo de las revoluciones, La experiencia dolorosa de
los males que pasaron y la grata perspectiva de los bienes que se esperan
bajo las garantas constitucionales, todo, Seor, nos promete que vucs-
tras benficas intenciones sern cumplidas, y la Repblica, feliz, respetada y
poderosa,"
141
I
El que tan nobles profecas no se hayan cumplido, no impide el que todo
mexicano bien nacido, si tiene la oportunidad de pasar frente a la estatua
ecuestre del Presidente Victoria que, con toda justicia, engalana en la actuali-
dad el acceso al Palacio Legislativo Federal, le dedique al menos un breve
pensamiento de gratitud, no tanto por el pasado que ya no tiene remedio, si-
no por la esperanza que debe tenerse en el nuevo Federalismo, que este ep-
grafe podra simbolizar en lo que la escritora mexicana Elena Garra llamara
los recuerdos del porvenir.
8. EL FIN DE LA REPUBLlCA FEDERAL (1829-1836)
A pesar de que al proclamar el Congreso General a Vicente Guerrero
Presidente de Mxico -wlnerando al mximo de lo posible la autonoma po-
ltica de las legislaturas de los Estados y con ello la esencia del pacto federal--,
la Constitucin de 1824 para toda clase de efectos -prcticos, polticos y
jurdicos- dej de existir; continuar, sin embargo, en vigor, al menos for-
malmente, durante siete aos ms; hasta que las que, con todo rigor histrico
pueden llamarse las fuerzas de la reaccin, logren imponer su proyecto, aca-
riciado desde 1827, de transformar al pas en una repblica centralista.
No es por supuesto una historia alegre, Una Nacin no puede destruir
impunemente el sistema que por libre consenso de la gran mayora de sus ciu-
dadanos haba adoptado, sin pagar las consecuencias en la peor de las for-
mas, El pas literalmente empezar a desintegrarse, y la prdida de ms de la
mitad del territorio original resultar, a fin de cuentas, una consecuencia lgi-
ca no slo de las implacables leyes de la geopoltica sino de la perversidad, y
curiosamente tambin de la ingenuidad, de quienes tomaron sobre sus hom-
bros la tarea de destruir a la Repblica Federal.
Por consiguiente, no es posible concluir el "Entorno Histrico" de que
t ~ a t a este Segundo Captulo, sin referirse a la comedia de errores ya las traqe-
dtas colectivas que, cual cmplices siniestros, pusieron fin al primer proyecto
del verdadero constitucionalismo mexicano, La historia se tratar, pues, con
el desdn que sin duda merece:
142 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
La Presidencia de Vicente Guerrero o lo que Mal Empieza Peor Acaba
Ello. de abril de 1829, el antiguo caudillo insurgente de las sierras del
sur toma posesin de la presidencia de la Repblica, literalmente sometido a
los designios del jefe del partido yorkino Lorenzo de Zavala, a quien nombra
Ministro de Hacienda. Su gobierno se inicia bajo dos augurios particularmen-
te nefastos: su origen constitucionalmente espurio que ms temprano que
tarde provocar toda suerte de revueltas polticas y militares; y el hecho de
que, en una singular uniformidad de opiniones, tanto sus partidarios como
sus detractores coincidirn en que Guerrero carece de atributos para dirigir
cualquier cosa que no sea su Hacienda de Tixtla.
y dicen que para muestra basta un botn. En su discurso de toma de po-
sesin, Guerrero, bajo el influjo de Zavala, tiene la ocurrencia de sostener lo
siguiente: "Para que la Nacin prospere es esencial, que sus trabajadores se
distribuyan en todas las ramas de la industria, y particularmente que los efec-
tos manufacturados sean protegidos por prohibiciones de importacin sabia-
mente calculadas. "lOO
No deba andar muy bien en cuestiones elementales de administracin
pblica quien pretenda dirigir a un pas que apenas contaba con unos cuan-
tos obrajes textiles y con una incipiente fbrica de papel por los rumbos del
entonces pueblo de San Angel, inaugurando una poltica de proteccionismo
industrial. En lo que toca a Zavala, es evidente que sus habilidades para la in-
triga y para golpear jueces federales indefensos, no se extendan al campo de
la economa poltica.
En un principio Guerrero recibe ayuda de un cuartel inesperado: Cuba.
El gobierno espaol decide, por fin, emprender la ansiada reconquista de
Mxico y despacha una expedicin de aproximadamente tres mil quinientos
hombres al mando del brigadier Isidro Barradas, que arriba a un poblado cer-
cano al puerto de Tampico el da 27 de juliode 1829. Es decir, a escasos cua-
tro meses de la toma de posesin de Vicente Guerrero. Santa Anna, segura-
mente como premio al apoyo que haba prestado al golpe de estado que llev
a Guerrero a la presidencia, es enviado a hacer frente a este extemporneo y
deslucido mulo de Hernn Cortes. Lo que sigue es un verdadero sainete:
Santa Anna aparentemente obtiene su primera y ltima victoria en una gue-
rra extranjera, al lograr la rendicin incondicional de Barradas en Tampico el
10 de septiem6re de 1829, con el compromiso de los soldados derrotados de
100 Citado por Potash Robert A. "El Banco de Auto de Mxico." Fondo de Cultura Econmi-
ca. Primera Edicin. Mxico 1959; pgina 54.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 143
no volver nunca a la Repblica Mexicana ni atacarla jams. Compromiso
que, por cierto, Espaa cumplir escrupulosamente.
No obstante, todo parece indicar que a Barradas no lo derrot Santa An-
na sino la malaria a la que tuvo que atribuir alrededor de novecientas bajas.
En esto coinciden la gran mayora de los historiadores, incluyendo al actual
Cronista de la Ciudad de Tampico, el padre Carlos Gonzlez Salas, a quien ci-
to verbatim, sin su permiso y con la esperanza de que no me desmienta.
Guerrero en uno de sus tpicos actos de torpeza poltica ascender a San-
ta Anna a general de divisin y mediante bando solemne lo declarar "Bene-
mrito de la Patria." Curioso benemrito que despus de lograr este relativo
xito -en el que todo se lo debi a la malaria- ser sucesivamente derrota-
do, en cuanta batalla emprenda, por franceses, texanos y norteamericanos;
al grado de que estos ltimos le llegaron a tomar tanto afecto por las inconta-
bles victorias militares que les permiti, que lo llegaran a recibir en Washington
como husped de honor y lo bautizaran afectuosamente, en palabras del
escritor James Michener, como "Santy Anny", 101 dando as inicio a una ex-
traa costumbre anglofona que perdura hasta la fecha; puesto que, por ejem-
plo, al dictador panameo de la dcada de 1980, Manuel Antonio Noriega,
les ha dado por llamarlo "Manny Noriega."
El interludio de Barradas es prontamente olvidado por la opinin pblica
para concentrarse de nuevo en las tristes realidades nacionales que muestran
una lamentable situacin fiscal, como consecuencia del agotamiento de los
emprstitos ingleses contratados por la administracin del Presidente Guada-
tupe Victoria, y de la incapacidad de Lorenzo de Zavala -por su obvio desco-
nocimiento de la materia y por su falta de prestigio internacional- para rene-
gociarlos, amortizarlos o al menos, obtener una breve moratoria.
El informe presentado por Zavala al Congreso como Ministro de Hacien-
da con fecha 23 de abril de 1829, da una clara muestra de lo anterior: "Den-
tro de poco tiempo tendr el honor de presentar a la Cmara el estado
aproximado de nuestras rentas. El es miserable y debe llamar ejecutivamente
la atencin del Congreso. Los Estados, a excepcin de uno u otro, no pagan
los contingentes, y lo que es ms melanclico, ni aun la deuda de los tabacos
que han recibido de la Federacin. Las aduanas martimas producen una mi-
tad menos de los aos anteriores de 1826 y 1827 Ysus productos estn em-
peados. La renta del tabaco ha desaparecido... "102
101 MichenerJamesA. 'Texas". Random House NewYork, 1985; pgina 367.
102 Citado por Costeloe Michael P. Obra citada; pgina 232.
144 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Al "melanclico" Ministro de Hacienda, empeado como estaba en intro-
ducir un disparatado proteccionismo industrial en un pais sin industrias -pe-
ro eso s "sabiamente calculado"-, no le pasa por la cabeza que su nica
fuente de recursos seguros se encontraba en los impuestos aduaneros, para
lo cual deba obviamente relajar las "sabias" restricciones que haba impuesto
al comercio exterior; y en vez de atenerse a las reglas ms elementables del
sentido comn, se lanza a tratar de gravar la riqueza existente con una serie
de impuestos que en los tiempos actuales equivaldran a una mezcla del im-
puesto sobre la renta con el impuesto predial, ya tratar de que los Estados le
paguen al Gobierno Federal los subsidios que haban recibido en tiempos del
Presidente Victoria; logrando con ello, no la recaudacin esperada, sino unir
en su contra tanto a la clase de los propietarios como a la clase poltica, que al
unsono empezarn a contemplar y a discutir las ventajas que una repblica
de corte centralista podra llegar a ofrecer para salir de semejante crisis finan-
ciera. A mayor abundamiento de lo anterior, el dficit fiscal impide el pago
regular de los haberes del ejrcito en el que, como es de esperarse, vuelven a
surgir tentaciones golpistas.
La falta de autoridad moral de Guerrero, a quien las gentes pensantes ja-
ms le perdonaron el motn de La Acordada, y la manifiesta incapacidad ha-
cendaria de Zavala, van a provocar una rpida recomposicin poltica en la
que el partido yorkino se ir deteriorando a pasos agigantados, para ser susti-
tuido por un nuevo grupo poltico -al que algn humorista involuntario dio
en llamar el partido de "los hombres de bien"- integrado por una amalgama
de antiguos escoceses, yorkinos moderados, centralistas y espaoles acomo-
dados que, a base de sobornos e influencias, haban logrado eludir las leyes de
expulsin. Este nuevo grupo tiene como cabezas visibles al Vicepresidente
Anastasia Bustamente, al recin retornado de su acortado exilio chileno: el
ex-Vicepresidente Nicols Bravo: y a Lucas Alamn.
Los "hombres de bien" entran en accin con una celeridad digna de me-
jor causa. Su primer paso consiste en aislar a Guerrero privndolo de sus dos
nicos mentores: Zavala y Poinsett. El primero es presa fcil, toda vez que su
desastrosa gestin, de tan slo seis meses, como Ministro de Hacienda lo
tiene colocado en la ms precaria de las posiciones. En unos cuantos das
el Senado de la Repblica, en el que como se recordar los escoceses haban
conservado la mayora, le formar una causa por malversacin de fondos que
Zavala ser incapaz de defender, ya que su breve manejo de la hacienda pbli-
ca ha sido tan corupto como inepto. Desesperado, renuncia a su Ministerio
el 9 de octubre efe 1829 y busca en vano ser reinstalado como Gobernador
del Estado de Mxico, a lo cual se niega rotundamente la respectiva legislatu-
ra local, recordndole que haba abusado de ese puesto para promover la
ilegal eleccin presidencial de Guerrero. Humillado y perseguido, Zavala
-a quien la historiografa oficial inexplicablemente lo ha colocado en la cate-
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 145
gora de los "federalistas"- huye a los Estados Unidos, en donde aos des-
pus, con su tortuosidad acostumbrada, se vengara del pas que en mala hora
lo vio nacer, participando activamente en la separacin de Texas del territo-
rio nacional y convirtindose en el primer Vicepresidente de la naciente
Repblica Tcxana. Si algn oprobio quedara por aadir a la turbulenta vida
de Lorenzo de Zavala, bastara con reproducir el siguiente prrafo tomado de
la carta que con fecha 16 de octubre de 1835, en su carcter de flamante
Vicepresidente texano escribiera a su mentor Poinsett: "Enmi opinin, el im-
bcil gobierno de Mxico enviar otra expedicin a Texas. Unos y otros
perderemos; pero nuestras prdidas sern reparadas ms fcilmente que las
de la gran Repblica Mexicana. "103
El destinatario de esta misiva reveladora de la pobre condicin humana
del yucateca por nacimiento pero texano por vocacin y conveniencia, era
un hueso mucho ms difcil de roer. No slo lo ligaba una estrecha amistad
con Guerrero a quien tiempos atrs haba escrito: "Usted sabe cunto deseo
ver a usted colocado en un puesto que tanto ha merecido por sus servicios en
favor de la libertad... ":104 sino que el hecho de ser el Ministro Plenipotencia-
rio del pais que amenazaba la frontera norte de Mxico, lo pona a buen re-
caudo de cualquier ajuste de cuentas polticas. De ah que los ataques en su
contra hayan tenido que provenir de los rganos legislativos y hayan tenido
que estar dirigidos al Presidente Guerrero para forzarlo a actuar en contra de
su voluntad.
En el curso del mes de agosto de 1829, la Legislatura del Estado de Mxico
pide de plano su expulsin del pas, yen la Cmara de diputados por un estre-
cho margen de 29 votos en contra y 19 a favor, se derrota una mocin que
buscaba federalizar el pedido de la legislatura estatal. Poinsett siente pasos en
la azotea -como diran los escritores costumbristas de la poca- y el 7 de
agosto de 1829, se ve obligado a escribir a su Gobierno lo siguiente: "He teni-
do frecuentes plticas con el Presidente (Guerrero), desde la publicacin de la
protesta de la Legislatura del Estado de Mxico, y le he hecho ver la impropie-
dad de tal interferencia por parte de uno de los Estados en las relaciones di-
plomticas que mantiene el Gobierno Federal, as como las psimas conse-
cuencias que de tal ejemplo pueden derivarse. El (Guerrero) me manifest su
pena por lo que haba ocurrido, y en los ms clidos trminos me asegur que
el Gobierno Federal se encontraba por entero satisfecho con mi conducta, y
103 Citado por Fuentes Mares Jos. Obra citada: pgina 142. Al parecer los excesos de Lo-
renzo de Zavala no slo se daban en el campo de la poltica, sino tambin en el terreno del
consumo en gran escala de bebidas embriagantes, toda vez que en esta misma carta con-
fiesa paladinamente al puritano Ponsett lo siguiente: "An puedo beber seis barriles de vi-
no." (Nota del Autor).
104 Ibdem; pgina 157.
146 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
consciente de que el ataque se haba dirigido mucho ms en su contra que en
contra ma. Se expres enrgicamente de la infamia de quienes se proponen
interrumpir las amistosas relaciones entre las dos naciones, y dijo todo cuan-
to consider adecuado para suavizar mis resentimientos, y dar satisfaccin a
los Estados Unidos de su amigable disposicin hacia ellos... "105
Intervencionista de profesin pero federalista cuando as convena a sus
intereses, Poinsett no podr ser defendido durante mucho tiempo ms por su
entraable amigo Vicente Guerrero. Con su partido, el yorkino radical, ani-
quilado para toda clase de efectos prcticos y con la presin concertada de los
"hombres de bien" y del ya declarado caudillaje militar de Antonio Lpez de
Santa Arma, el dbil e impreparado Presidente trata de asirse de los ltimos
hilos de poder que le quedan y busca en la claudicacin la fuerza poltica de la
que careci en los escasos nueve meses en los que tuvo a su cargo el Poder
Ejecutivo Federal. En gesto encaminado a calmar la creciente oposicin, es-
cribe al Presidente norteamericano Jackson para pedirle el relevo de Poin-
sett. Tras meses de intensas negociaciones, el controvertido Ministro Pleni-
potenciario se ve forzado a solicitar, ellO de diciembre de 1829, sus
pasaportes para abandonar el pas al que tanto dao caus para retornar a su
Patria, que aos ms tarde lo premiara con el cargo de Viceministro de Gue-
rra y con la inmortalidad botnica al designar con el nombre de "poinsettia'' a
la dulce flor de noche buena que, entre otras muchas cosas, arrebat a la tie-
rra prdiga cuyo primer Estado Federal se desintegrara, en una buena medi-
da por su culpa; porque si bien es cierto que no hay que confundir al mensaje-
ro con el mensaje, tambin lo es que, en este caso en particular, resultara
extremadamente difcil encontrar a un mensajero que supiera encarnar de
manera tan perfecta el mensaje que le fue encomendado.
Sin sus mentores Zavala y Poinsett, el gobierno de Guerrero, no obstante
su poltica de claudicacin, est condenado a desaparecer de la misma mane-
ra espuria en la que naci. Aborto poltico, y sobre todo constitucional, sola-
mente podr acabar en el lodo. El4 de diciembre de 1829, a instancias del Vi-
cepresidente Anastasia Bustamante, se da a conocer el llamado "Plan de
Jalapa", en el que bajo el pretexto de defender el pacto federal se pide la desti-
tucin de todos lbs funcionarios que han sido denunciados por la "opinin p-
blica." Es decir, Vicente Guerrero y los yorkinos. El16 de diciembre, Guerre-
ra huye de la capital para refugiarse en su Hacienda de Tixtla, lo que permite
que el 31 de diciembre, en medio de grandes celebraciones, Anastasia Busta-
mante se haga cargo del Poder Ejecutivo.
105 Ibdem; pgina 178.
El FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 147
El paso siguiente consistir en modificar la realidad por decreto. Sendas
leyes del Congreso General, publicadas los das 14 de enero y 4 de febrero de
1830, ratificarn a Bustamante como encargado del Poder Ejecutivo, y
declararn al antiguo hroe de! la guerra de independencia, Vicente Guerrero,
dotado de "imposibilidad moral" para gobernar. Esto ltimo con el legaloide
propsito de no tener que anular su eleccin presidencial, ya que de haberlo
hecho as, entonces se habra tenido que declarar a Manuel Gmez Pedraza
Presidente Constitucional.
Tiempo despus Guerrero desde sus mltiples guaridas en las sierras del
sur se rebelar en contra de Anastasia Bustamante y seguir una especie de
guerra de guerrillas en su contra, recurriendo a las mismas tcticas que
empleara en la ltima etapa de la lucha insurgente. Incapaz de derrotarlo mili-
tarmente, el Ministro de Guerra de Bustamante, un individuo de apellido
Facio, soborna a un italiano de nombre Francisco Picaluga que posea una
embarcacin en el puerto de Acapulco y en quien Guerrero -ingenuamente
una vez ms- haba depositado su confianza, para que lo embaque en el
curso de una comida a bordo del propio navo llamado "Colombo", y lo trasla-
de al puerto de Huatulco en las costas del Estado de Oaxaca, en donde es
entregado a un destacamento del ejrcito federal que lo lleva a la capital del
Estado en calidad de prisionero. En la misma Ciudad de Oaxaca es sometido
a un juicio sumario en el que se le declara culpable del delito de alta traicin
penado, desde luego, con la muerte. Finalmente, el14 de febrero de 1831, el
orgulloso caudillo suriano y fracasado Presidente de Mxico, es fusilado por
las fuerzas de la Repblica que, con su sangre y sudor, contribuyera a fundar.
Triste pero inevitable fin para el gran insurgente pero espurio Presidente
que, en su ltima hora irnicamente sufrir el mismo destino que Agustn de
Iturbide, su antiguo aliado de Iguala: tras un efmero gobierno una trgica
muerte.
La Administracin de Alamn (1830-1831) oel Mal que Pueden Hacer
los Hombres de Bien
Los pocos investigadores -generalmente extranjeros- que han estu-
diado a fondo este oscuro perodo de la Historia de Mxico, han dado en lla-
mar la "Administracin de Alamn" al breve lapso comprendido por los aos
de 1830 y 1831. Para entender el sentido de esta denominacin, que a sim-
ple vista pudiera parecer un tanto ilgica, es necesario hacer una breve refe-
rencia a las circunstancias polticas, militares y hasta constitucionales que se
presentaron durante este singular parntesis histrico de la vida mexicana:
Derrocado y posteriormente fusilado Vicente Guerrero quien tal y como
se explic con anterioridad haba ocupado ilegalmente la Presidencia de la
148
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Repblica, el verdadero Presidente Constitucional segua siendo Manuel G-
mez Pedraza, toda vez que haba sido mayoritariamente elegido por los Con-
gresos de los Estados con estricta sujecin a lo previsto en la Carta Magna de
1824. Sin embargo, al haber huido Gmez Pedraza del pas, fue necesario
ignorar durante algn tiempo su incontestable eleccin con base en una
ficcin legal que, como el tiempo lo demostrara, encerraba ocultos designios
polticos.
As se utiliza la figura del general Anastasia Bustamante, antiguo militan-
te del partido escocs, que haba sido declarado por el Congreso Federal Vi-
cepresidente de don Vicente Guerrero, para convertirlo en "encargado del
poder ejecutivo", con el objeto de asegurar el control y la lealtad del ejrcito,
dejando al mismo tiempo los asuntos polticos y administrativos en manos de
los "hombres de bien"; los que para tal efecto se aprovecharon del hecho
de que Bustamante, adems de no contar con una vasta experiencia poltica,
era un individuo relativamente preparado e ilustrado. Inclusive, a sus espal-
das y en tono ms o menos despectivo, sola llamrsele el "general bachiller"
para denotar su limitado grado de instruccin.
Tal y como se seal con anterioridad, los "hombres de bien" -antiguos
escoceses novenarios, militares de alta graduacin, centralistas, altos digna-
tarios eclesisticos y espaoles de las clases ms acomodadas de la sociedad
de la poca- representaban el ncleo de lo que aos ms tarde sera el partido
conservador. Por consiguiente, sabedores de que Anastasia Bustamante
estaba decidido a llevar a cabo una reaccin militar que pusiera fin tanto a los
desrdenes provocados por el Gobierno de Guerrero como a los excesos del
partido yorkino que lo apoyaba, deciden unirse a l, a pesar de sus promesas
pblicas de sostener a la Repblica Federal, con el objeto de controlarlo pol-
ticamente e ir preparando el terreno para la instauracin en Mxico de un sis-
tema centralista. No en balde, don Jess Reyes Heroles sostuvo que: "... el go-
bierno de Bustamante dej intacto de jure el federalismo, pero practic de
facto el centralismo." 106
Dentro de semejante contexto, surge un acuerdo tcito por virtud del cual
Anastasia Bustamante se encarga del poder ejecutivo -con el ttulo de Vice-
presidente de la Repblica- y del mantenimiento de la lealtad y de la discipli-
na del ejrcito, mientras los "hombres de bien" asumen las tareas polticas y
administrativas d ~ nuevo gobierno. Para ello, el puesto clave de Ministro de
Relaciones Exteriores e Interiores tiene que volver a ser ocupado por el caudi-
llo ideolgico de la reaccin mexicana del Siglo XIX: Lucas Alamn y Escala-
da. Personaje singular, yen cierto sentido contradictorio, cuyo gran talento y
106 Reyes HerolesJess. Obra citada; Tomo 11; pgina 156.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
149
esmerada preparacin influirn de manera decisiva -a veces para bien y a
veces para mal- en los primeros treinta aos del Mxico independiente.
Hombre de vasta cultura, guanajuatense de origen, viajar extensamente y
adquirir amplios conocimientos, principalmente en materia de poltica y de
administracin y finanzas pblicas. Formar parte destacada de la diputacin
provincial de la Nueva Espaa a las Cortes Constitucionales de Cdiz, en don-
de pugnar por la independencia de Mxico aunque bajo el esquema de una
monarqua moderada. Crtico acerbo de la Constitucin Federal de 1824,
aceptar, sin embargo, fungir como el principal Ministro del Presidente Gua-
dalupe Victoria, y si bien su gestin es breve, tendr el mrito indiscutible de
enfrentar y contrarrestar las presiones intervencionalistas Yexpansionistas
de Poinsett, en cuya salida definitiva de Mxico influir aos ms tarde. Autor
de un tratado fundamental para entender la Historia de Mxico, "desde los
primeros movimientos que prepararon su Independencia en el ao de 1808
hasta el ao de 1852", ser juzgado tanto por sus pares como por la posteri-
dad bien como un reaccionario, centralista y monrquico, defensor de los pri-
vilegios del clero y del ejrcito, dotado de una mentalidad colonial que lo indu-
jo a tratar de regresar a las etapas ms oscuras de la dominacin espaola; o
bien como un simple realista, cuya cultura y sentido comn lo alejaron siem-
pre de modas y modismos progresistas y lo llevaron a seguir polticas y a
adoptar medidas que, en todo momento, estuvieron tan slo encaminadas
a la preservacin tanto del orden pblico como del orden establecido, puesto
que para l la paz social slo era concebible en funcin de la proteccin gu-
bernamental a los intereses creados. Por esta ltima razn, Ytal y como ms
adelante se ver, el partido poltico encabezado por Alamn en vez de llevar
el pretencioso ttulo de "los hombres de bien", en sana lgica debi haberse
llamado el "partido de los propietarios."
Armado de semejante bagaje poltico, ideolgico Yhasta cultural, el 8 de
enero de 1830 Lucas Alamn jura por segunda vez en su vida el cargo de Mi-
nistro de Relaciones Exteriores e Interiores. Sin el influjo moderador que la
poltica de amalgamacin del Presidente Victoria ejerci sobre todo su gabi-
nete, Lucas Alamn se encontrar virtualmente con el destino poltico del
pas en sus manos. Al no tener que rendir cuentas ms que a un mero "encar-
gado del poder ejecutivo" sin experiencia ni liderazgo polticos y cuyo extrao
ttulo de "Vicepresidente en ausencia del Presidente" lo haca todava ms vul-
nerable an; y al encabezar un gabinete que le guardaba una especie de temor
reverencial debido a sus brillantes dotes intelectuales, Alamn toma decisiva-
mente las riendas y los hilos del poder en sus blancas manos. Aflorar as toda
su indudable capacidad, pero aflorarn tambin sus feroces y retardatarios
prejuicios reaccionarios y, lo que es ms grave an, sus pocos ilustrados de-
seos de destruir por completo el Estado Federal que, tan slo seis aos atrs,
la Nacin libremente se haba dado.
150
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Para que se comprenda mejor el mal que estos supuestos "hombres de
bien" hicieron a la primera Repblica Federal, preciso es hacer una breve re-
ferencia a las principales lneas de gobierno que a lo largo de 1830 y 1831
sigui la llamada "Administracin Alamn":
1. De entrada Alamn se lanza a tratar de destruir la autonoma poltica
de las entidades federativas como paso, previo e indispensable, para el even-
tual establecimiento de una repblica centralista. En una monografa que lle-
va el largo ttulo de "Examen imparcial de la administracin del general vice-
presidente don Anastasia Bustarnante", el siempre claridoso don Lucas
confiesa paladinamente lo siguiente: "Esta imperfecta divisin de los poderes
o, ms bien, esta monstruosa acumulacin, de poder en los cuerpos llamados
legislativos es tanto ms perjudicial cuanto que estos cuerpos en algunos Es-
tados como el de Zacatecas se componen de una sola Cmara, constan de
corto nmero de individuos y no tienen en el ejercicio de su omnipotencia ni
aun la limitacin del tiempo, pues sus sesiones duran permanentemente todo
el ao."l7
La estulticia de este comentario no tiene lmite. La Soberana Nacional
debe depositarse en el Poder Legislativo, ya que es el nico que se integra en
su totalidad por representantes directamente elegidos por la ciudadana. Por
esa razn las cuestiones fundamentales del gobierno de un Estado genuina-
mente democrtico, por mandato constitucional, deben ser siempre someti-
das a la consideracin del Legislativo. No en balde Locke sostena que para el
debido gobierno de la sociedad civil el Legislativo debe ser el Poder Supremo
del Estado. Pero para Lucas Alamn se trata de un cuerpo monstruoso al que
es necesario restarle facultades y limitar sus perodos de sesiones al menor
tiempo posible. Es decir, Alamn ante la complacencia de su "general vice-
presidente" se quita la careta federalista que haba mantenido ante don Gua-
dalupe Victoria y revela su verdadero rostro autoritario y antidemocrtico.
Adems se pone manos a la obra.
El proceso de destruccin de la autonoma poltica de los Estados llevado
a cabo por Lucas Alamn es objetivamente descrito por el historiador Coste-
loe en los trminos siguientes: "El sistema que ide era simple y directo.
Se persuada al ayuntamiento de una ciudad, a una guarnicin militar o a
cualquier otra corporacin oficial de un Estado, a que se pronunciara contra
los legisladores, el.sobernador, o ambos. Se redactaba entonces una peti-
cin, que se enviba al Congreso Nacional, solicitando la destitucin de
las autoridades y la restauracin de las anteriores o la celebracin de nuevas
107 Alamn Lucas. "Examen Imparcial de la Administracin del general vicepresidente
Anastasia Bustamante". Mxico 1946; pgina 247.
151
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
elecciones. A Alamn le result muy fcil encontrar en los diversos Estados
gente dispuesta a ejercer presin sobre los ayuntamientos Yotros organis-
mos. Una de estas personas fue Mariano Michelena, que actu en el impor-
tantsimo Estado de Michoacn."108
Como puede advertirse, las intrigas polticas de Alamn no desmerecan
en nada a las que Lorenzo de Zavala ejecutara para consumar el golpe de ma-
no que ilegalmente llevara a la Presidencia a don Vicente Guerrero; lo cual re-
vela que el problema de fondo de la primera Repblica Federal no fue de Insti-
tuciones, ni siquiera de ideologas, sino tristemente de hombres.
En poco tiempo el astuto poltico conservador obtiene los frutos apeteci-
dos. Los Estados de Jalisco, Michoacn, Quertaro, Durango, Tamaulipas,
Tabasco, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas y Mxico, sustituyen sus le-
gislaturas federalistas por otras compuestas de individuos adictos al nuevo
rgimen. Sin embargo, la reaccin liberal no se hace esperar Yun grupo mi-
noritario pero poderoso de Estados encabezado por Zacatecas, San Luis
Potos y Chihuahua que cuentan con el decidido apoyo de las milicias ciuda-
danas que la previsin federalista del Presidente Guadalupe Victoria les haba
permitido organizar, se lanzan a la defensa de sus intereses al proftico grito
de "Federacin o muerte!" En particular, el Estado de Zacatecas dirigido por
dos destacados liberales, el gobernador Francisco Garca y el senador Valen-
tn Gmez Faras, resulta inmune a las intrigas centralistas de Alamn y sirve
de ejemplo e inspiracin a otros Estados ms timoratos. De ah el odio que en
esa poca don Lucas profesara hacia la legislatura zacatecana.
Pero Alamn no era hombre que se arredrara fcilmente ante las dificul-
tades; y con el cuento del "gobierno de los propietarios" empezar a socavar
el brazo fuerte del Federalismo: las propias milicias ciudadanas.
2. Lucas Alamn considera que el sufragio universal era "la ficcin meta-
fsica de la voluntad general", 109 que en un pas como Mxico resultaba no
slo ridculo sino peligroso, por lo que el pas lo que necesitaba era, "un poder
conservador ... formado por hombres que tuviesen unos intereses que les mo-
viesen a conservar el orden existente. "110 Al margen de apuntar que resultara
extremadamente difcil resumir mejor Yen tan pocas palabras las verdaderas
races ideolgicas de lo que con el tiempo sera el partido conservador mexi-
cano, detrs de estas palabras aparece la esencia de lo que sera la segunda
medida de importancia de la "Administracin Alamn" y que 1:11 igual que la
primera, tena un nico y evidente propsito: acabar con el Estado Federal.
.
108 Costeloe Michael P. Obra citada; pgina 257.
109 Alamn Lucas. Obra citada; pgina 248.
110 Ibdem; pgina 251.
152
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Partiendo de la premisa de que los que sobrellevan las contribuciones son
los nicos cuyos intereses se hallan ntimamente unidos con la subsistencia
del Gobierno, Alamn busca implantar un sistema de gobierno en el que slo
participen, como votantes y como votados, los ciudadanos que posean algn
tipo de propiedades y que regularmente contribuyan al sostenimiento de los
gastos pblicos. Se trata no solamente de instaurar un gobierno clasista, co-
mo el que prevaleci en la poca de la colonia, sino con el seuelo de conver-
tirlos en "propietarios", lo que en realidad se persigue es desbandar a las mili-
cias ciudadanas. As, con el alegato de que el Gobierno debe estar integrado
por personas "de honor, educacin y propiedad" y de que en la gran mayora
de los Estados haba demasiados milicianos lo que ocasionaba que la agricul-
tura y la minera se resintieran de la prdida de trabajadores, la "Administra-
cin Alamn" logra que tanto en el Distrito Federal como en los Estados que
le eran adictos (los que quedaron detallados con anterioridad), se licencien,
supriman o reduzcan las milicias ciudadanas, con el ostensible fin de que se
disminuyan los soldados y se incrementen los propietarios; pero con el pro-
psito ltimo de centralizar el poder en manos de lo que desde ese entonces
se conoce como el "Gobierno de la capital." El fin formal de la Repblica Fe-
deral se acercaba a pasos agigantados.
3. El licenciamiento de las milicias ciudadanas necesariamente tena que
ir vinculado con el fortalecimiento de lo que todava se denominaba el "ejrci-
to federal", pero que en realidad se encontraba al mando del gobierno cen-
tral. Para ello la "Administracin Alemn" adopta dos medidas que, a su jui-
cio, resultan esenciales:
- La ratificacin y el fortalecimiento de todos los fueros y privilegios que
los militares haban venido disfrutando desde los tiempos del virreinato; y
- La aplicacin de una parte sustancial del presupuesto nacional a la sa-
tisfaccin prioritaria de las necesidades del ejrcito. El informe presentado el
5 de febrero de 1830, ante el Congreso General por el Ministro de Hacienda
Rafael Mangino, no deja ninguna duda al respecto. La renta del Distrito Fede-
ral era, aproximadamente de 320,000 pesos al mes. Los sueldos civiles y mi-
litares de la capital ascendan a 140,000 pesos mensuales. 160,000 pesos al
mes tenan que destinarse a los suministros y al avituallamiento de las tropas
destacadas en la ciudad y en sus alrededores. Por consiguiente, lo nico que
sobraba para la atencin de obras y servicios pblicos eran escasos 20,000
pesos al mes."!'
l
111 Citado por Costeloe Michael P. Obra citada; pginas 296 y 297.
153
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
Queda claro el por qu aos despus el grito de batalla del partido conser-
vador sera precisamente el de "Religin y fueros."
4. Yya que de religin se habla forzoso ser referirse a otro de los punta-
les de la "Administracin Alamn": su incondicional Ypoco prctico -en tr-
minos tanto polticos como administrativos- apoyo a la Iglesia. Un estudio
elaborado por don Jos Mara Luis Mora, demuestra que en los tiempos de la
primera Repblica Federal la Iglesia era, sin duda, la Institucin ms rica del
pas, gracias a las "mercedes reales", legados y donativos para obras pas que
generosamente le haban sido otorgadas en los tiempos de la colonia, y a que
contaba, por consiguiente, con una vasta organizacin cuya influencia se ha-
ca sentir por todos los mbitos de la Nacin. Haba diez dicesis divididas en
ms de mil parroquias y cerca de trescientos conventos y monasterios. Diver-
sas rdenes eclesisticas gobernaban y administraban hospitales, orfanatos y
hasta prisiones. La educacin pblica estaba dominada en todos sus niveles
por sacerdotes, y el clero tena jurisdiccin exclusiva en materia de bautis-
mos, casamientos y entierros. Haba ms de tres mil sacerdotes y tres mil
miembros del clero regular y todos gozaban de los privilegios judiciales espe-
ciales inherentes al fuero eclesistico. Los cuantiosos ingresos de la Iglesia se
encontraban garantizados por una enorme organizacin financiera basada
en los juzgados de capellanas y la recaudacin de diezmos. La Iglesia era la
duea de un servicio bancerio nico que proporcionaba prstamos a las cla-
ses propietarias y al mismo Gobierno. Las rdenes monsticas posean y ad-
ministraban directamente la mayora de los bienes inmuebles existentes en el
territorio de la Repblica. Todo ello derivaba del hecho incontestable de que
la mayora de la poblacin profesaba la fe catlica lo que haca que persistie-
ran el respeto y la obediencia a la autoridad clerical, arraigados a 10 largo de
trescientos aos de vida colonial. 112
Aun cuando algunas voces moderadas, indudablemente influidas por el
espritu liberal de la Constitucin espaola de Cdiz, surgieron desde 1824
pidiendo que se gravaran fiscalmente los ingresos de la Iglesia para conver-
tirla en el principal contribuyente del Estado y que por Ley Federal se le
obligara a poner en el comercio los llamados "bienes de manos muertas"
constituidos por vastas extensiones territoriales, que generalmente prove-
nan de las antes mencionadas "mercedes reales", y las que, particularmente
a partir de la expulsin de los jesuitas decretada por Carlos III de Espaa, se
encontraban totalmente improductivas; el gobierno dirigido por Lucas Ala-
mn opta por el camino contrario. Es decir, por mantener Yreforzar los deca-
dentes y antieconmicos privilegios coloniales.
112 Ibdem; pgina 286.
154
ADOLFOARRIOJA VIZCAINO
Alamn pensaba que la Iglesia era el alma de la herencia hispnica de
Mxico y que, por lo tanto, haba que preservarla no slo en su aspecto
de maestra y gua espiritual sino tambin como un poder temporal. Al pare-
cer para don Lucas todo deba ser teocracia.
En este aspecto el renombrado historiador mostraba una clara falta de
perspectiva histrica. La Iglesia Catlica es y sigue siendo un lazo de unin
entre todos los mexicanos. Su papel espiritual es indiscutible, puesto que do-
ta a la sociedad, a la familia y a los individuos de principios y creencias mora-
les sin los cuales la vida comunitaria perdera cohesin y armona. Su misin
como educadora siempre ha sido y ser de primer orden, puesto que quien
pierde la fe en el Dios csmico del que hablara Toms Moro transita estril-
mente por la vida.
No obstante, esto ltimo no significa que la Iglesia tenga que operar co-
mo un poder temporal ajeno a las leyes y a los requerimientos del Estado; que
no deba contribuir, va impuestos, al financiamiento de los gastos pblicos y
que tenga el derecho -particularmente en un pas econmicamente atrasa-
do y con graves desigualdades sociales-, de poseer vastos bienes improduc-
tivos, que rebasen con mucho sus necesidades materiales.
Si Alamn hubiera aprendido algo de su participacin en las Cortes de
Cdiz, habra entendido que aun en Espaa -que en palabras del gran poeta
Antonio Machado era un pas de "cerrado y sacrista"- era impostergable
una reforma a fondo del clero que, sin afectar su necesaria misin espiritual,
redujera su podero temporal, adaptndolo a los requerimientos que la enton-
ces naciente democracia representativa reclamaba de la Iglesia Catlica; y
entonces habra aprovechado su indudable influencia sobre la jerarqua ecle-
sistica para en forma ordenada, y sobretodo pacfica, iniciar el inevitable
proceso de reforma. Pero Atamn en vez de ir con su siglo decidi regresar a
la poca de la colonia y, para estar a tono con el tema, en el pecado llev la
penitencia.
Su actitud teocrtica le acarre escasos beneficios al clero puesto que no
obtuvo del Vaticano la aceptacin del Concordato por el que pugnaba la
Constitucin de 1824, que consideraba al Estado Federal Mexicano como el
lgico sucesor, en materia de patronato eclesistico, de la monarqua espa-
ola; y en cambio s sembr las semillas de una enconada reaccin liberal,
cuya primera cabeza visible sera, a la cada de Alamn, Valentn Gmez
Faras, y la que, a la vuelta de menos de tres dcadas, llevara a una feroz, de-
vastadora e innecesaria guerra civil -iniciada por cierto apenas tres aos
despus de la m...lerte del propio Alamn-, que se habra evitado si el mismo
seor Alamn, cuando el destino y la suerte le depararon una dorada oportu-
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
155
ndad, se hubiera ubicado en la realidad, en vez de haber intentado un imposi-
ble viaje al pasado.
5. Probablemente el nico logro positivo de la llamada "Administracin
Alemn" haya sido la fundacin y el impulso otorgado al Banco de Avo para
el Fomento de la Industria Nacional, que constituye el primer antecedente
tanto de lo que actualmente se denomina "banca de desarrollo" como de la le-
gislacin mexicana de fomento industrial.
A travs de un ingenioso mecanismo que, por Ley Federal, obligaba a
que se destinara al capital del Banco la quinta parte de los derechos devenga-
dos por concepto de las importaciones de los gneros de algodn, el Banco
de Avollega a reunir los fondos suficientes para financiar el establecimiento de
las primeras industrias nacionales. Adems, esta Institucin se encarga
de importar, principalmente de Inglaterra, la maquinaria ms moderna de la
poca y funda y desarrolla escuelas de capacitacin industrial en el entonces
poblado de Coyoacn, a las que acudieron estudiantes de los principales Esta-
dos de la Repblica.
Aunque tuvo sonados fracasos al conceder prstamos que nunca se paga-
ron y/o que se invirtieron en proyectos inviables como fundiciones de hierro,
fbricas de papel y aserraderos, al Banco de Avo le corresponde el mrito in-
negable de haber iniciado el proceso de industrializacin del pas. As, gracias
al proyecto de Alamn se cre la primera fbrica de textiles de algodn movi-
da por agua: La Constancia Mexicana ubicada en Atoyac, Puebla, y de la cual
una ilustre viajera -y escritora-la seora marquesa de Caldern de la Bar-
ca, se expresara de la siguiente manera: "Est bellamente situada y a distan-
cia tiene ms el aire de un palacio de verano que de una fbrica textil. Su or-
den y su ventilacin son deliciosas, y en medio del patio anterior del edificio
hay una gran fuente de agua pursima. Un escocs que ha estado all por al-
gn tiempo dice que no haba visto nada comparable yeso que l haba traba-
jado seis aos en Estados Unidos."113
A mayor abundamiento de lo anterior, su propietario, don Esteban de
Antuano, no slo obtuvo el mayor crdito del Banco sino que lo pag pun-
tualmente. Por si esto no fuera suficiente, se financi la creacin de las dos
primeras fundiciones de hierro: la Compaa de Zacualpa de Amilpas, cuyo
principal accionista fue el Cnsul General de Prusia en Mxico; y una empre-
sa denominada Saracho, Mier y Compaa. Gracias a este organismo finan-
ciero Mxico cont con sus dos primeras fbricas de papel y con un cierto n-
113 Caldern de la Barca, Marquesa de. "Lije in Mexico during a residence oJ two years in
that country." Garden City Publishing Co., Inc. New York; pgina 209. (Cita traducida
por el autor).
156
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
",
mero de factoras, distribuidas en diversos lugares de la Repblica, que por
vez primera en nuestra Historia operaron con telares mecanizados. Factoras
textiles entre las que destacaron la Compaa Industrial de Orizaba (que bajo
otro nombre subsiste hasta la fecha, al igual que "La Constancia Mexicana"
que con la denominacin de "La Economa" sigue operando bajo la direccin
de mi buen amigo don Francisco Villar) y la Compaa Industrial de Celaya.
La primera estuvo dedicada a la fabricacin de telas de algodn; en tanto que
la segunda se enfoc a la manufactura de textiles de lana. El nico problema
consisti en que ambas empresas fueron propiedad de Lucas Alamn quien
aprovechndose del cargo de Presidente de la Junta Directiva utiliz los cau-
dales del Banco para autofinanciarse dos de las principales fbricas de la po-
ca, inaugurando de un solo golpe dos prcticas industriales que tambin sub-
sisten hasta la fecha: la integracin horizontal de productos competitivos y la
injustificable dualidad de funcionario pblico Yempresario.
Pero a pesar de todas sus fallas e inconsistencias, el Banco de Avo tuvo
un efecto multiplicador en la incipiente economa nacional, puesto que tal y
como lo seala el distinguido investigador de la Universidad de Harvard, Ro-
bert A. Potash: "La ereccin de fbricas necesit gran nmero de trabajado-
res expertos en construccin; al entrar en actividad las fbricas se crearon
puestos en las diversas operaciones relacionadas con la fabricacin de hila-
dos y tejidos; pero adems puesto que aument el consumo de materias pri-
mas y la cantidad de los articulas acabados, la agricultura y los transportes
tambin se ensancharon; y, finalmente como subieron los ingresos de los tra-
bajadores en estos diversos campos, debi de producirse una mayor deman-
da de bienes de consumo y de servicios, con el resultante aumento de los em-
pleados en otros campos. "114
Puesto en otras palabras, lo que la "Administracin Alemn" intent po-
ner en prctica en pleno Siglo XIX, fue una especie de moderno despotismo
ilustrado, en el que el fomento del progreso material y del bienestar econmi-
co se diera dentro del marco de una sociedad cerrada y autoritaria, con es-
tructuras de poder y de gobierno fuertemente centralizadas y bajo la preemi-
nencia de los fueros militar y eclesisticos.
La estrategia poltica de Alamn debilit considerablemente a la Repbli-
ca Federal. Sin embargo, no logr derrocada. Las circunstancias polticas y
econmicas que prevalecieron en la ltima etapa del perodo colonial y que se
consolidaron con la promulgacin de la Constitucin de 1824, dieron paso a
un conjunto de intereses regionales cuya nica proteccin efectiva estaba
constituida por el autogobierno. Diversos Estados como Zacatecas, Chhua-
114 Potash Robert A Obra citada; pgina 128.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 157
I
hua, Tamaulipas, San Luis Potos y Veracruz no estaban dispuestos a tolerar
fcilmente la centralizacin que afanosamente buscaba el astuto Ministro de
Relaciones Exteriores e Interiores. A esto ltimo hay que agregar el inefable
factor Santa Anna. El inquieto caudillo militar que haba participado en com-
plots lo mismo contra Iturbide, que contra Victoria, as como en contra de
Guerrero, no tena ahora inconveniente alguno en aliarse a los liberales y fe-
deralistas para acabar con el gobierno de Anastasia Bustamante y Lucas Ala-
mn, si ello le allanaba el camino hacia su fin ltimo que era la Presidencia de
la Repblica. Mxime que con la siempre eficaz ayuda del paludismo al derro-
tar en Tampico al brigadier espaol Isidro Barradas, haba alcanzado el codi-
ciado status de "hroe nacional"; lo que, a su juicio, le confera los mereci-
mientos necesarios para aspirar al premio mayor.
Sabedor de que se avecinaba una justificada reaccin liberal ante los ex-
cesos centralistas de la llamada "Administracin Alemn", decide anticiparse
a ella con la proclamacin con fecha 2 de enero de 1832, de lo que se conoce
como el "Plan de Veracruz", en cuyos tres primeros artculos revela, de modo
ms o menos transparente, cules eran sus verdaderas intenciones:
"Artculo 10. La guarnicin de Veracruzrenueva las protestas hechas por el
Plan de Jalapa de sostener a todo trance sus juramentos por la observancia
de la Constitucin Federal y lasleyes.
"Artculo 20. Pide al excelentsimo seor vicepresidente la remocin del
Ministerio a quien la opinin pblica acusa de protector del centra-
lismo y tolerador de los atentados cometidos contra la libertad civil
y los derechos individuales.
"Artculo 30. Dosjefesde esta guarnicinsern comisionadospara presentar
esta resolucin al excelentsimoseor general don Antonio Lpezde Santa
Anna, y suplicar a S.E. que, conformndose con ella, se digne venir a esta
plaza y tomar el mando de las armas."115
Incapaz de alzarse con el Gobierno, Santa Anna busca, anticipa yobtiene
la reaccin liberal cuyo objetivo no est constituido por la cada del general
Bustamante sino por la del Ministerio que encabeza Lucas Alamn. Seguirn
varios meses de enfrentamientos polticos y militares. Se librarn varias
batallas con profusin de decenas de muertos y heridos; algo que hasta
entonces no haba visto la joven Repblica. Los gobiernos de Zacatecas, Ja-
lisco y Tamaulipas se unirn de nmediato a la revuelta. Santa Anna se apode-
rar de Puebla y amenazar con tomar y saquear la capital del pas. Finalmen-
te, el 17 de mayo de 1832, el gabinete dirigido por Lucas Alamn presentar
su renuncia irrevocable. Culminar as el intento ms serio de acabar con un
115 Citado por Costeloe Michael P. Obra citada; pgina 328.
158
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Estado Federal que an no cumpla los ocho aos de edad, y el que aun cuan-
do sobrevivir precariamente cuatro aos ms, quedar irremisiblemente
daado, por los eficaces esfuerzos de quien, en palabras del historiador Cos-
. teloe: "... posea una mentalidad colonial que se opona directamente a la idea
de una sociedad moderna y secular basada en los derechos del individuo, la
igualdad ante la ley y el gobierno representativo." 116
Privado de su principal apoyo poltico, ideolgico y econmico, el go-
bierno del "general vicepresidente", se desplomar rpidamente. El 17 de
agosto de 1832, Bustamante, se ve obligado a abandonar la ciudad de Mxico
para tratar de combatir personalmente la creciente rebelin, a la que pronto
se unirn tambin los Estados de Yucatn, Tabasco y Chiapas. Su capacidad
de resistencia militar resulta ms bien efmera lo que hace que el 9 de diciem-
bre renuncie a la vicepresidencia de la Repblica; y que el 23 del mismo mes
se someta con los restos de su ejrcito al llamado "Plan de Zavaleta", que se
suscribi en la hacienda de ese nombre cercana a la Ciudad de Puebla, enton-
ces ocupada por Santa Anna; y cuyos principales puntos fueron los siguien-
tes: mantenimiento de la Constitucin y del sistema republicano y federal; ce-
lebracin de nuevas elecciones para la integracin del Congreso Federal y de
las legislaturas de los Estados, dentro de un plazo que no podra exceder
del da 15 de febrero de 1833; celebracin de nuevas elecciones para Presi-
dente y Vicepresidente de la Repblica a ms tardar para el da 10. de marzo
de 1833; y el reconocimiento de Manuel Gmez Pedraza (quien acababa de
regresar del exilio que en 1829le impusieran los partidarios de don Vicente
Guerrero) como Presidente Constitucional hasta ello. de abril de 1833.
De nueva cuenta la joven Repblica trataba de paliar sus desrdenes in-
ternos y su incapacidad de sostener un rumbo definido, con ficciones jurdi-
cas. Dentro de semejante contexto, de un plumazo se borraron el golpe de es-
tado de Vicente Guerrero, su efmera yespuria presidencia, el contragolpe de
estado de Anastasia Bustamante y la controvertida "Administracin Ala-
mn", para entregarle la Presidencia a Gmez Pedraza como si las elecciones
de 1828 se hubieran desarrollado dentro de la ms absoluta normalidad cons-
titucional.
EI3 de enero de 1833, don Manuel Gmez Pedraza, escoltado de cerca
por Santa Anna y Bustamante, hace su entrada, aparentemente triunfal, a la
capital de la Repblica, dando inicio as a algo que bien podra denominarse:
116 Ibdem; pgina 349.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA El SiGLO XXI
Ellnterinato de Gmez Pedraza o la Sabidura de Aquello que Dice
que todo debe Cambiar para Venir a Quedar Igual
159
El que prcticamente con cinco aos de demora se haya reconocido por
consenso, que el verdadero triunfador de las elecciones presidenciales de
1828, habia sido don Manuel Gmez Pedraza y que, por consiguiente, le co-
rrespondia, al menos, completar el perodo gubernamental para el que haba
sido electo; y el que el apoyo principal para lograr lo anterior haya provenido
de Santa Arma, uno de los principales culpables de la ruptura del orden cons-
titucional en perjuicio del propio Gmez Pedraza, demuestran la validez, una
vez ms, del clebre aserto del escritor italiano Di Lampedussa, quien en su
conocida obra sobre los devaneos polticos y existenciales de la aristocracia
siciliana y napolitana -encarnada en un Prncipe de cambiante pielleopardi-
na ("11 Gatopardo")-, ante la inevitable consumacin con marcados tintes
republicanos, de la unificacin de Italia, llega a la inevitable conclusin de que
al ser la poltica el mundo de los intereses creados, en dicho mundo, que a me-
nudo slo est constituido por espejismos, todo debe cambiar para venir a
quedar igual.
Pues bien, dentro de semejante contexto gatopardiano el buen seor G-
mez Pedraza como resultado del "temblor de corvas" del que lo acusara un fo-
lleto annimo del ao de 1829, ver reducido su mandato presidencial de
cuatro aos a tres meses, y as gobernar al pas solamente entre el 3 de ene-
ro y ello. de abril de 1833.
Aunque se trata de un perodo de gobierno sumamente corto, Gmez Pe-
draza, sin embargo, da muestras de lo que probablemente habra hecho de
habrsele permitido asumir la Presidencia de la Repblica cuando constitu-
cionalmente le corresponda: conducir un gobierno de corte liberal modera-
do, altamente respetuoso de la Constitucin y del Federalismo. Es decir, qui-
zs habra sido un digno sucesor y un eficaz continuador de la obra de don
Guadalupe Victoria.
Pero la Historia no puede escribirse a base de suposiciones. Los tres me-
ses del interinato de Gmez Pedraza no son ms que el preludio del acto final
de la tragedia de la primera Repblica Federal. Al integrar un gabinete marca-
damente liberal en el que destacan Miguel Ramos Arizpe como Ministro de
Justicia y Negocios Eclesisticos y Valentn Gmez Faras como Ministro
de Hacienda; y al permitir el retorno y la reinstalacin como Gobernador del
Estado de Mxico del pernicioso radical yorkino Lorenzo de Zavala, apa-
rentemente buscar consolidar al Federalismo, pero en el fondo lo que har
ser abrir de nueva cuenta la puerta a la reaccin conservadora, y con ello al
centralismo.
160
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Zavala tarda ms en llegar a Tlalpan, capital en ese entonces del Estado
de Mxico como ya se dijo con anterioridad, que en lanzarse en contra de la
Iglesia. No era posible esperar de semejante mentalidad -cuyos extremis-
mos se tocaban con los que la mentalidad de Alamn alimentaba en sentido
opuesto- propuestas racionales y realistas como habran sido la libertad de
cultos. la comercializacin de los bienes de manos muertas, la eliminacin
de la obligatoriedad en el pago de los diezmos y la regulacin estatal de la edu-
cacin pblica que hasta ese momento se encontraba en manos del clero.
No, para el yucateco y futuro texano todo tenia que hacerse de forma radical
y vocinglera. En vez de iniciar el necesario proceso de reforma gradualmente y
tomando en consideracin que la realidad indicaba que la Iglesia no slo era
duea de vastas extensiones territoriales sino de millones de conciencias y vo-
luntades, Zavala pretende de un slo golpe y de la noche a la maana que se
confisquen todos los bienes del clero para pagar la deuda nacional y que de
plano, se suprima a la Iglesia. Una idea del radicalismo exacerbado de Zavala
la da el siguiente llamado que formulara a la Legislatura del Estado de Mxico:
"Hasta cando lucharemos contra los restos de la monarqua espaola?
Tendremos que repetir la degradante escena de humillar la majestad nacio-
nal delante del obispo de Roma? Representantes del Estado, iniciad vuestras
tareas dando muestras de vida y manifestando al mundo civilizado que la Re-
pblica Mexicana no est constituida sobre los cnones de esa monstruosa
teocracia que gobern la Europa por doce sqlos."!"
Al igual que cuando pretendi cerrar el pais al comercio exterior con
prohibiciones de importaciones "sabiamente calculadas", a pesar de que
Mxico, prcticamente no produca ningn tipo de artculos industriales,
Zavala estaba otra vez completamente fuera de la realidad. En el mismo da
de su ataque frontal en contra de la Iglesia Catlica Mexicana, la Santa Alianza
segua gobernando a Europa y los doce siglos (que quien sabe de dnde sac)
de teocracia seguan vigentes en las principales naciones europeas, as co-
mo en el buen nmero de iglesias, seminarios y conventos que desde ese
entonces han sido el sello distintivo de Tlalpan.
Gmez Pedraza se ve forzado a moderar los mpetus. Ordena a su Minis-
tro de Relaciones, Bernardo Gonzlez Angulo, que lleve a cabo un estudio de-
tallado de la situacin econmica en la que se encontraban las propiedades
de los 17 conventos del Distrito Federal que estaban bajo la jurisdiccin
episcopal. El 20 de febrero de 1833, el Gobierno Federal public los re-
sultados de dicho estudio que demostraron que los mencionados conventos
en vez de ser fabulosamente ricos, como lo sostenan Lorenzo de Zavala y sus
partidarios, tenan un dficit anual total del orden de 70,000 pesos.
117 Ibdem; pgina 359.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
161
Gmez Pedraza, a pesar de lo corto de su mandato, tiene que moderar
otras tendencias polarizadoras de la sociedad de su tiempo. Si bien apoya la
reconstruccin de las milicias ciudadanas del Distrito Federal y de los Estados
con las que casi habia acabado la "Administracin Alamn", paralelamente se
opone a las reducciones drsticas del ejrcito federal por las que pugnaban al-
gunos liberales radicales. Detiene los intentos de enjuiciar y expulsar del pais
a Anastasia Bustamante y a los principales miembros de su gabinete empe-
zando por Lucas Alamn, con el argumento de que al dividir an ms el es-
pectro poltico se corre el riesgo de alimentar una guerra civil cuyas conse-
cuencias seran incalculables. Sin embargo, los liberales con la silenciosa y
temporal complicidad de Antonio Lpez de Santa Arma, son los verdaderos
dueos del terreno y tan slo aguardan a que su moderado colega concluya el
interinato que le toc en suerte.
Gmez Pedraza conduce en relativa calma las elecciones presidenciales
del 30 de marzo de 1833. La gran mayora de las legislaturas locales, domi-
nadas por liberales, se inclinan por Santa Anna para Presidente, por conside-
rarlo una especie de protector militar; y por Gmez Faras para Vicepresi-
dente, por considerarlo su verdadero lder tanto en sentido poltico como
ideolgico.
La victoria coloca a Santa Anna en un verdadero dilema. Por una parte
colma su ambicin largamente acariciada de gobernar al pas; pero por otra
parte, lo convierte en lder y protector del partido liberal, cuyos proyectos de
reforma -si no lo sabe con certeza al menos lo intuye- pronto van a chocar
con la realidad; y como Santa Anna lo que busca no es transformar lareali-
dad con algn proyecto econmico o social, sino perpetuarse en el poder
colocndose siempre al lado de la faccin poltica que tienda a prevalecer;
pretextando una oportuna "enfermedad" se retira a su hacienda de Veracruz,
y deja a Valentn Gmez Faras en calidad de "Vicepresidente encargado del
Poder Ejecutivo."
De esta forma Gmez Faras tendr en sus manos la primera oportunidad
dorada del liberalismo mexicano para modernizar al pas, sanear las finanzas
pblicas, reformar a la sociedad ya la Iglesia, y consolidar al Estado Federal.
Como se ver a continuacin, entre sus contradicciones, su desapego a la no-
cin elemental de que la poltica es solamente el arte de lo posible y la bota
omnipresente del general Santa Arma, el partido liberal echar por la borda
esta primera oportunidad y, al mismo tiempo, provocar el fin de la Repbli-
ca Federal.
162
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
El Gobierno Liberal de 1833 o la Primera Llamada a la Guerra de
Reforma
Con arreglo a la historiografa ocal'Valentin Gmez Faras queda, en el
panten nacional, del lado de los hroes impolutos. Sin embargo, un anlisis
objetivo de los hechos, demuestra que su gobierno dej mucho qu desear y
que irresponsablemente y a sabiendas, provoc la reaccin conservadora que
destruira al Federalismo que, la gran mayora de los mexicanos, haba adop-
tado libremente en 1824. Incapaz de seguir un curso medio en el que la Sobe-
rana y la unidad nacionales fueran el objeto primordial del Estado, tal y como
lo haba preconizado el padre de la Repblica don Guadalupe Victoria, y ro-
deado de enemigos de la realidad como el furibundo Lorenzo de Zavala, para
no citar sino al ms radical de todos; Gmez Faras al sentirse dueo del po-
der da rienda suelta a todos sus prejuicios de clase y decide acabar de una vez
por todas, con el partido conservador, con el poder temporal y educativo de
la Iglesia y hasta con el ejrcito federal; sin ponerse a pensar que sus presun-
tos enemigos, adems de estar dedicados a buscar pretextos para abrogar la
Constitucin Federal, son los que en verdad detentan el podero econmico y
militar; y que l, Gmez Faras, slo puede ejercer el poder en la medida en la
que lo permita su genuino dueo: Antonio Lpez de Santa Anna, cuya filia-
cin poltica es totalmente impredecible.
Su primera medida consiste en lograr que el Congreso Federal apruebe
una ley, que por su notoria inconstitucionalidad y por su evidente falta de tc-
nicajurdica, fue conocida en esa poca como la "leydel caso." As, segn de-
creto del Congreso de fecha 23 de junio de 1833, se expulsaba del pas por
un perodo de seis aos a 51 personas (entre las que destacaban con nombres
y apellidos: FranciscoSnchez de Tagle, Mariano Michelena, Jos Mara Gu-
tirrez Estrada, Anastasia Bustamante, Rafael Mangino, Gabriel Yermo,
Carlos Beneski y un grupo de monjes espaoles), as como a todos los que es-
tuvieran"en el mismo caso", aunque este monumento a la estupidez jurdica
se cuidaba muy bien de aclarar cul era "el caso."
No obstante, la idea subyacente en esta peregrina disposicin era la de
desterrar por el mayor tiempo posible a la dirigencia del partido conservador.
Sin embargo, ni siquiera eso se pudo hacer bien, puesto que en la lista brillaba
por su ausencia el cerebro y motor del partido: Lucas Alamn; quien, al pare-
cer, segn narran las crnicas periodsticas de la poca, por ese entonces vi-
va plcidamente escondido, a veces en un convento ya veces en la mansin
de un hacendado espaol.
Como toda medida irreal y precipitada, la "ley del caso" no tuvo ningu-
na consecuencia prctica que pudiera considerarse importante. El ejrcito
-probablemente siguiendo instrucciones secretas d Santa Anna- se neg
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
163
a aplicarla, lo que dio oportunidad a que la mayora de los afectados se pusie-
ra a buen recaudo. Inclusive est perfectamente documentada la intervencin
personal del general Santa Anna para evitar que la ley le fuera aplicada a Be-
neski, aquel teniente coronel de origen polaco que acompaara a Agustn de
Iturbide en su fatdico desembarco en Soto la Marina, Tamaulipas.
El segundo grupo de medidas tomadas por el Gobierno de V ~ l e n t n G-
rnez Faras con el apoyo decidido del Congreso Federal que transitoriamente
se encontraba controlado por el partido liberal, tuvo como destinataria a la
Iglesia Catlica y represent un desaforado intento por modificar en cuestin
de meses trescientos aos de intereses creados. Una simple referencia a las
leyes promulgadas entre el 17 de agosto y el 24 de diciembre de 1833, da
una idea de la profunda transformacin que se intent en el breve espacio
de cuatro meses y siete das:
- 17 de agosto: Secularizacin de las misiones de California.
- 31 de agosto: Confiscacin de los bienes de los misioneros filipinos.
- 14 de octubre: Clausura del Colegio de Santa Mara de Todos los Santos.
- 18 de octubre: Orden de venta en pblica subasta de los bienes de los mi-
sioneros de San Camilo y filipinos.
- 19 de octubre: Clausura de la Real y Pontificia Universidad de Mxico.
- 24 de octubre: Establecimiento de la Biblioteca Nacional en el edificio que
haba pertenecido al Colegio de Santa Mara de Todos los Santos.
- 27 de octubre: Supresin de la obligacin civil de pagar diezmos.
- 3 de noviembre: Supresin del nombramiento de cannigos segn la ley
de 16 de mayo de 1831.
- 6 de noviembre: Supresin de la obligatoriedad civil de los votos eclesisti-
cos.
- 18 de noviembre: Circular del Ministro de Justicia suspendiendo todas las
ventas de bienes por las rdenes regulares.
- 17 de diciembre: Expedicin de la Ley ordenadora del nombramiento de
curas para las parroquias vacantes.
- 24 de diciembre: Prohibicin de todas las ventas de bienes del clero.
En sustitucin de la Universidad se estableci una Direccin General de
Instruccin Pblica que tuvo a su cargo todas las escuelas y colegios pblicos,
monumentos histricos y antigedades. Entre sus numerosas funciones se
encontraban las de: el nombramiento de maestros, la inspeccin de las labo-
res de los mismos, la seleccin de libros de texto bsicos y la confeccin de
164
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
una memoria anual para el Gobierno. Se orden el establecimiento de seis
colegios controlados por el Estado, cada uno de ellos dedicado a una rama del
saber: estudios preparatorios, humanidades, jurisprudencia y -aunque pa-
rezca increble- estudios eclesisticos. Se transfirieron a la Direccin Gene-
ral de Instruccin Pblica los edificios, fondos y fincas pertenecientes a las si-
guientes Instituciones: Monasterio e Iglesia de San Camilo, Hospital e Iglesia
de Jess, Hospital de Beln, Asilo de Pobres de Santo Toms, Antigua Inqui-
sicin y Monasterio e Iglesia del Espritu Santo. La Biblioteca Nacional insta-
lada en el antiguo Colegio de Santa Mara de Todos los Santos se inaugur
con los libros procedentes de la Universidad y del propio Colegio. 118
Salvo por el aspecto educativo que pareca obedecer a un plan bien defi-
nido en el que participaron los principales educadores e intelectuales laicos
de la poca como Jos Mara Luis Mora, Jos Bernardo Cauto, Andrs Quin-
tana Roo, Jos Espinosa de los Monteros y Manuel Eduardo Gorostiza; la re-
forma intentada por Gmez Faras fue incongruente y contradictoria, ade-
ms de contar con los ya apuntados vicios de origen que la hicieron ser
precipitada y poco realista.
Si el fin econmico que se persegua era el de intervenir la riqueza que el
clero tena acumulada para que la misma coadyuvara al pago de la deuda na-
cional, entonces debieron haberse tomado medidas de carcter eminente-
mente fiscal, que habran demostrado a la opinin pblica que el propsito
del Gobierno no era el de acabar con la religin que profesaban la gran mayo-
ra de los mexicanos, sino el de destinar al bien pblico la riqueza ociosa de la
Iglesia que para muchos -escoceses moderados incluidos- era motivo de
irritacin social. As, en vez de prohibirlos, el Estado debi haber gravado los
diezmos. En vez de congelar las ventas de bienes que de por s ya eran de ma-
nos muertas, el Estado con prudencia y moderacin, debi haber obligado a
las rdenes religiosas a comercializar a valores de mercado todos los bienes
que no fueran estrictamente indispensables para el desempeo de sus funcio-
nes eclesisticas, de tal manera que al mismo tiempo que se evitaran la espe-
culacin y las ventas de pnico o a prestanombres, se gravaran con impues-
tos sobre traslado de dominio y prediales todos los bienes que se fueran
desamortizando. En vez de suprimir el nombramiento de cannigos y de cu-
ras para las parroquias vacantes, debi haber pugnado por la aplicacin de
los artculos 50 fraccin XII y 110 fraccin XIII de la Constitucin Federal
de 1824, que facultaban en forma conjunta al Congreso de la Unin y al Pre-
sidente de la Repblica para celebrar concordatos con la Silla apostlica que
permitieran el ejercicio del patronato eclesistico en toda la Federacin.
118 Ibdem; pginas 396 a 398.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
165
Es decir, se trat de un intento de reforma que por una parte se traz ob-
jetivos que no estaban al alcance de un gobierno de transicin encabezado
por un "vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo", y que por la otra, dej
intocado el meollo del problema, o sea, la reforma econmica de la Iglesia
que, sin tocar la esencia de su misin espiritual y, por ende, las firmes creen
cias de la gran mayora de los mexicanos, la convirtieran en un contribuyente
activo e indispensable para el proceso de recuperacin de las rentas pblicas;
yen el origen, mediante el indicado procedimiento de comercializacin, pau-
latina ya valores de mercado de los bienes de manos muertas, de todo un pro-
grama de reactivacin de la economa nacional.
A mayor abundamiento, se dej pasar la oportunidad de obtener para el
Estado Mexicano el patronato eclesistico del que haba disfrutado la corona
espaola, al antagonizar innecesariamente a la Sede apostlica con supresio-
nes arbitrarias de los nombramientos de cannigos y curas que se apoyaron
en leyes (respectivamente de fechas 3 de noviembre y 17 de diciembre de
1833) que eran claramente contrarias a lo que al respecto ordenaba la Carta
Magna de 1824.
Al ocuparse del delicadsimo problema de la educacin pblica, la refor-
ma intentada por Gmez Faras pretendi entrar, con la espada desenvaina-
da y sin ponerse a medir las consecuencias, en un terreno en el que ni siquiera
los gobierno's comunistas europeos del Siglo XX-con todo y el aparato tota-
litario y represivo del que hicieron feroz gala- pudieron tener xito. Est his-
tricamente comprobado que las tendencias ideolgicas de la primera mitad
del Siglo XIXapuntaban hacia un mayor laicismo en la educacin, hacia la li-
bertad de cultos y hacia una mayor intervencin regulatoria del Estado en las
tareas educativas, pero en modo alguno a la supresin total del papel de la
Iglesia como "mater et magistra" de la mayora de los centros e instituciones
de educacin privada.
En lo que a esta cuestin se refiere, el gobierno de Gmez Faras pudo y
debi haber puesto a la educacin bajo la tutela del Estado -particularmente
en lo relativo a planes y programas de estudio- pero sin tratar de eliminar
por completo a la Iglesia Catlica, sin cuya colaboracin y apoyo ninguna re-
forma era posible en esta materia, como hasta la fecha sigue sucediendo.
Gmez Faras deba saber perfectamente bien que ni los jacobinos ms radi-
cales (vlgase el aparente pleonasmo) que brotaron como hongos en los
tiempos de la Revolucin Francesa, haban podido acabar con el poder del
clero; por lo que si hubiera sido verdaderamente inteligente habra tenido que
actuar en otra forma. Sin embargo, su mentalidad maniquea y su formacin o
deformacin profesional como mdico, lo inhabilitaron para poder llevar a
cabo las transformaciones econmicas y educativas que la realidad del pas
166
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
demandaba. En vez de eso, se fue por el camino de las reformas supuesta-
mente radicales -que en el fondo resultaron incompletas e irreales-, yen su
irresponsabilidad liquid los destinos de la primera Repblica Federal.
Transformar a una sociedad requiere de visin y prudencia. Los cambios
que se vuelven permanentes son aquellos que se implementan de manera
gradual y tomando en cuenta las posibilidades que efectivamente ofrecen las
realidades sociales sobre las que se desea actuar. Enfrentarse, con leyes dicta-
das al vapor y contrariando el orden constitucional que apenas nueve aos
atrs la Nacin haba adoptado libremente, a una Institucin que para ese
entonces llevaba diecinueve siglos de haberse consolidado, result ingenuo
en el mejor de los casos. Si a eso se le agrega el hecho de que el poder que G-
mez Faras pretendi utilizar le haba sido prestado por unos cuantos meses
por Santa Anna y el ejrcito, se tendr que convenir en que la intransigencia
unida a la precipitacin a lo nico que conducen es a la ms segura de las rui-
nas. y as como Lucas Alamn fracas rotundamente cuando pretendi igno-
rar que los tiempos reclamaban cambios modernos y trat, tambin ingenua-
mente de preservar, despus del Siglo de las Luces, un sistema retrgrado y
colonial; as Gmez Faras al irse al otro extremo del espectro poltico, en su
afn de acelerar a la realidad en sentido contrario a la propia realidad, lo ni-
co que provoc indirectamente fue el desplome del Federalismo, la instaura-
cin del centralismo, la guerra de Texas y las sucesivas dictaduras de Antonio
Lpez de Santa Anna.
Lo que Gmez Faras se propuso ni siquiera se logr con la guerra de re-
forma. La llamada "generacin de la reforma", integrada por personajes de
mucha mayor capacidad intelectual y jurdica, a pesar de haber triunfado mili-
tarmente sobre el partido conservador y, por ende, sobre la Iglesia Catlica
(Maximiliano de Habsburgo incluido), no fue capaz de mantener durante mu-
cho tiempo la vigencia de las ms radicales de sus propuestas. Porfirio Daz,
el caudillo liberal frente a la intervencin francesa, para consolidarse en el po-
der no tiene otra alternativa que la de ceder ante la realidad y celebra un
acuerdo secreto con la Iglesia que limita la reforma a lo que era polticamente
dable: tolerancia de cultos; administracin clerical de templos, conventos y
monasterios; colocacin en el comercio de los bienes de manos muertas; se-
paracin de la Iglesia y el Estado; registro civil sin desconocimiento del dere-
cho de la Iglesia de sancionar nacimientos, bodas y defunciones; supresin de
los diezmos y dems fueros eclesisticos; y control estatal sobre la educacin
pblica pero coa la participacin directa de las diversas rdenes religiosas.
Durante el breve lapso de la cristiada, ocurrida en la tercera dcada del Si-
glo XX, debido a motivaciones polticas no del todo aclaradas del entonces
Presidente Plutarco Elas Calles, el entendimiento anterior quedar en sus-
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
167
penso, solamente para reanudarse todava con mayor fuerza, hasta llegar a la
enmienda efectuada en el ao de 1992 al artculo 130 de la vigente Constitu-
cin General de la Repblica que, con algunos tintes gatopardianos, pone
punto final a los conflictos entre el Estado y la Iglesia iniciados en 1833; me-
diante la formalizacin de la esencia de los acuerdos secretos que ms de un
sigloatrs otorgara el Presidente Porfirio Daz.
Por todas estas razones, y a despecho de los tributos que la historiografa
oficial le ha conferido, Valentn Gmez Farias, desde un punto de vista estric-
tamente objetivo -como consecuencia de su demagogia e imprevisin-,
debe ser considerado tan responsable como Lucas Alamn -este ltimo por
su conservadurismo que le impidi ver mas all de los prosaicos requerimien-
tos de la preservacin del orden establecido- de la destruccin de la primera
Repblica Federal; toda vez que, hroe nacional o no, la verdad es que el m-
dico zacatecano no supo estar a la altura de las circunstancias histricas que el
destino de Mxico, quiz inmerecidamente, le depar.
El Fin de la Repblica Federal
Todava en los primeros meses de 1834, Gmez Faras, secundando una
serie de iniciativas de Lorenzo de Zavala, intenta continuar con su plan de re-
forma. Esta vez se pretende suprimir literalmente a la Iglesia. Entre el17 yel
19 de febrero, el Congreso, en sesiones secretas discute proyectos de ley so-
bre las siguientes materias: nacionalizacin de todos los bienes del clero para
el pago de la deuda nacional; la no obligatoriedad civil de los votos eclesisti-
cos; la prohibicin de formular votos antes de cumplir los veinticinco aos de
edad; y la distribucin entre los Estados de los ornamentos, vasos sagrados,
joyas y rganos de los monasterios clausurados como consecuencia de la na-
cionalizacin de los bienes del clero. Adems se decreta la inmediata expul-
sin del territorio nacional de todos los obispos y prelados que, en cualquier
forma, se opusieran a estas medidas.
Dicho en otras palabras, Gmez Faras y sus seguidores, sin tener siquie-
ra el control de los verdaderos hilos del poder, buscaron de un solo golpe aca-
bar con tres siglos de tradiciones, creencias y, en particular, de intereses crea-
dos; a travs de la confiscacin de las principales fuentes de riqueza de la
Iglesia para destruir as su poder econmico y colocarla en una situacin de
total dependencia respecto al Estado.
Ya colocado en el terreno de las ilusiones el gobierno de Gmez Faras in-
~ e n t a efectuar tambin una velada reforma del ejrcito nacional en la que, ba-
JO el pretexto de castigar pasadas sediciones y de prevenir las futuras, se bus-
ca reducir el nmero de sus divisiones y el de sus oficiales -fortaleciendo
168
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
paralelamente las milicias cvicas de los Estados- y limitar sus fueros y privi-
legios.
La reaccin no se hace esperar. Gmez Faras desoye los consejos de los
liberales moderados como el ex-Presidente Manuel Gmez Pedraza, que pug-
naban por una reforma paulatina y sobre todo realista, y se deja llevar por la
estridencia, casi siempre irresponsable de Zavala, hasta provocar la inevita-
ble crisis poltica. De pronto el pas se inunda de folletos y proclamas en los
que se nota la mano, ni siquiera oculta, del clero, de los altos mandos del ejr-
cito y de los partidarios del centralismo que ven en la revuelta provocada por
las ansias y la falta de previsin del gobierno de Gmez Faras, la anhelada
oportunidad de modificar el sistema constitucional de la Repblica.
Una muestra de los principales folletos, proclamas y declaraciones pbli-
cas de la poca da una clara idea de la forma en la que Gmez Faras logr cal-
dear los nimos en su contra, y por desgracia, en contra de la Repblica Fede-
ral. En lo que toca a los folletos los ttulos de algunos lo dicen todo: "Clamor
de los mexicanos a su presidente electo el excelentsimo seor general don
Antonio Lpez de Santa Arma", "Militares, o disolvemos las Cmaras o nues-
tra ruina es segura"; "Defendamos la nacin, la ley y la religin"; "Arma, ar-
ma, mexicanos, que la religin perece"; "Guerra eterna a este Congreso por
ser tan impo y perverso"; "Alerta, militares, que se intenta nuestra ruina";
"A las armas mexicanos, que la libertad se pierde." Un folleto en particular,
intitulado "Destierro de los sacerdotes", era toda una invitacin a un golpe de
estado: "Mexicanos: os lo habamos dicho. Estas legislaturas que Dios nos ha
dado para castigarnos tratan de destruir la religin; os lo hemos repetido yde-
mostrado; no habis querido oir nuestra voz; ved, pues, lo que ha resultado.
La religin ya pereci... Los eclesisticos que no quieran jurar, sern expulsa-
dos, se ahorcarn muchos, sern arcabuceados, y no habr pastores; las
iglesias se volvern caballerizas, teatros, salas de baile; en lugar de la Virgen
Santsima se venerarn prostitutas. "119
Gmez Farias, a quien otro folleto calificaba como el "azote del cielo con-
tra la Repblica Mexicana" pasaba as, merced a su incapacidad para la mo-
deracin poltica, de reformador liberal a "arcabuceador de curas" y a "pro-
tector de prostitutas." Y es que al haber actuado con tal precipitacin y al
haber confundido lamentablemente la ideologa con la praxis poltica y de go-
bierno, la administracin de Gmez Ferias quecf6enteramente abierta a las
fciles acusaciones de que quera acabar con la religin de los mexicanos y
con la unidad del ejrcito que a finde cuentas, eran los dos nicos sostenes de
las Instituciones Nacionales, cualesquiera que estas ltimas fueran.
119 lbldem, pginas 383 y 384.
.1'
168
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
paralelamente las milicias cvicas de los Estados- y limitar sus fueros y privi-
legios.
La reaccin no se hace esperar. Gmez Faras desoye los consejos de los
liberales moderados como el ex-Presidente Manuel Gmez Pedraza, que pug-
naban por una reforma paulatina y sobre todo realista, y se deja llevar por la
estridencia, casi siempre irresponsable de Zavala, hasta provocar la inevita-
ble crisis poltica. De pronto el pas se inunda de folletos y proclamas en los
que se nota la mano, ni siquiera oculta, del clero, de los altos mandos del ejr-
cito y de los partidarios del centralismo que ven en la revuelta provocada por
las ansias y la falta de previsin del gobierno de Gmez Faras, la anhelada
oportunidad de modificar el sistema constitucional de la Repblica.
Una muestra de los principales folletos, proclamas y declaraciones pbli-
cas de la poca da una clara idea de la forma en la que Gmez Faras logr cal-
dear los nimos en su contra, y por desgracia, en contra de la Repblica Fede-
ral. En lo que toca a los folletos los ttulos de algunos lo dicen todo: "Clamor
de los mexicanos a su presidente electo el excelentsimo seor general don
Antonio Lpez de Santa Arma", "Militares, o disolvemos las Cmaras o nues-
tra ruina es segura"; "Defendamos la nacin, la ley y la religin"; "Arma, ar-
ma, mexicanos, que la religin perece"; "Guerra eterna a este Congreso por
ser tan impo y perverso"; "Alerta, militares, que se intenta nuestra ruina";
"A las armas mexicanos, que la libertad se pierde." Un folleto en particular,
intitulado "Destierro de los sacerdotes", era toda una invitacin a un golpe de
estado: "Mexicanos: os lo habamos dicho. Estas legislaturas que Dios nos ha
dado para castigarnos tratan de destruir la religin; os lo hemos repetido yde-
mostrado; no habis querido oir nuestra voz; ved, pues, lo que ha resultado.
La religin ya pereci... Los eclesisticos que no quieran jurar, sern expulsa-
dos, se ahorcarn muchos, sern arcabuceados, y no habr pastores; las
iglesias se volvern caballerizas, teatros, salas de baile; en lugar de la Virgen
Santsima se venerarn prostitutas. "119
Gmez Farias, a quien otro folleto calificaba como el "azote del cielo con-
tra la Repblica Mexicana" pasaba as, merced a su incapacidad para la mo-
deracin poltica, de reformador liberal a "arcabuceador de curas" y a "pro-
tector de prostitutas." Y es que al haber actuado con tal precipitacin y al
haber confundido lamentablemente la ideologa con la praxis poltica y de go-
bierno, la administracin de Gmez Ferias quecf6enteramente abierta a las
fciles acusaciones de que quera acabar con la religin de los mexicanos y
con la unidad del ejrcito que a finde cuentas, eran los dos nicos sostenes de
las Instituciones Nacionales, cualesquiera que estas ltimas fueran.
119 lbldem, pginas 383 y 384.
.1'
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
169
El 25 de mayo de 1834, se proclama en Cuernavaca otro "Plan", en el
que adems de pedir a Santa Anna la disolucin del Congreso'Federal y la
anulacin de las leyes de reforma, se declara lo siguiente: "Que la voluntad del
pueblo est en abierta repugnancia con las leyes y decretos de proscripcin
de personas, las que se han dictado sobre reformas religiosas, la tolerancia de
las sectas masnicas, y con todas las dems disposiciones que traspasan
los lmites prescritos en la Constitucin general, yen las particulares de los
Estados." 120
Dentro de semejante clima, Santa Anna que con tal de conservar el poder
se habra colocado del lado del fundamentalismo islmico si esa hubiese sido
la corriente dominante del momento, se ve precisado a actuar. Regresa a la
Ciudad de Mxico para reasumir la presidencia, y lanza de inmediato la si-
guiente proclama: "Estad seguros, mexicanos, de que cuantas veces sea ne-
cesario, har uso de esta sagrada prerrogativa constitucional para la conser-
vacin de vuestros derechos. Ni vuestra religin, ni vuestra libertad, ni
vuestra seguridad, ni ninguno de los bienes que afianza y consagra la Consti-
tucin, sern impunemente atropellados."121
Su postura es evidente. Ante la impopularidad generalizada de las medi-
das adoptadas a instancias de su Vicepresidente al que inicialmente haba
apoyado, decide erigirse de nueva cuenta en supuesto "salvador de la Patria"
y se ala a los conservadores. En poco tiempo logra tres objetivos, que le ga-
nan el apoyo incondicional del partido de la reaccin: la renuncia y posterior
destitucin de Valentn Gmez Faras y de su gabinete; la disolucin y clausu-
ra del Congreso Federal, bajo el pretexto de que al haber concluido el perodo
ordinario de sesiones correspondiente a 1834, ya no eran necesarios los ser-
vicios de sus integrantes; y la expedicin de la convocatoria para nuevas elec-
ciones congresionales para el mes de octubre de 1834.
La nueva campaa electoral y el descrdito en el que haban cado los li-
berales debido a la precipitacin y a la imprudencia de sus intentos reformis-
tas, dan a los conservadores -concepto en el que es necesario incluir en una
mezcla singular a clericales, altos oficiales del ejrcito, espaoles monarquis-
tas, antiguos escoceses y liberales moderados, hbilmente combinados ydiri-
gidos por el inefable Lucas Alamn- la posibilidad de plantear el cambio de
la forma de gobierno con el tramposo argumento de que el Federalismo haba
llevado al pas al caos, al desorden y al intento desesperado de acabar con la
religin de los mexicanos. Sobre este particular, Alamn llevado por el ms
obvio de los revanchismos ideolgicos, formula la siguiente declaracin de
120 Ibdem; pgina 421.
121 Ibdem; pgina 425.
170 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
principios: "Es el primero, conservar la religin catlica. Entendemostam-
bin que es menester sostener el culto con esplendor y los bienes eclesisti-
cos. Estamos decididos contra la Federacin; contra el sistema repre-
sentativo por el orden de elecciones que se ha seguido hasta ahora; contra los
ayuntamientos electivos y contra todo loque se llame eleccin popular, mien-
tras no descanse sobre otras bases."122
Al parecer, la supuesta "superioridad intelectual" de Alamn no le permi-
ta entender que la conservacin de la religin nada tiene que ver con un siste-
ma democrtico y representativo en el que constitucionalmente se garantice
la autonoma poltica y administrativa de las entidades federativas como el
nico medio de promover el desarrollo regional en una Nacin de vastas desi-
gualdades sociales que solamente pueden atenuarse con la descentralizacin
del gasto pblico; y que cualquier forma de eleccin popular al derivar de la
voluntad ciudadana de un pas mayoritariamente pobre, no puede aceptar
que los bienes eclesisticos se destinen .a "sostener el culto con esplendor".
Hay quien sostiene que el pensamiento poltico de don Lucas se qued en la
poca de la colonia espaola. A la vista de esta confesin, yo pienso que ms
bien andaba en la baja edad media.
Triste destino el de nuestra primera Repblica Federal que se vio obliga-
da a transitar, bajo la sombra ominosa del militarismo de Santa Arma, por la
oscura dialctica formada por la ideologa retrgrada de Alamn y por las re-
formas irrealizables de Gmez Faras.
El fin de ese destino queda a la vista cuando Santa Anna toma la decisin
de utilizar su podero poltico y militar en favor de la causa conservadora.
Disuelto el Congreso liberal, en el mes de octubre de 1835 se celebran nue-
vas elecciones en las que resultan triunfadores los partidarios del centralismo
y del inmovilismo poltico y econmico. Alamn es electo diputado. A partir
de ese momento se acelera el desenlace de lo que desde 1829, con el golpe de
estado de Vicente Guerrero y sus amotinados de La Acordada, era la
muerte anunciada del Federalismo. Los hechos pueden narrarse de la si-
guiente manera:
1. El Congreso conservador inaugura su primer perodo de sesiones el 4
de enero de 1835, destituyendo formalmente a Valentn Gmez Faras del
cargo de Vicepresidente de la Repblica; y ratificando a un gabinete en el que
entre otros, figuraba prominentemente como Ministro de Justicia y Negocios
Eclesisticos el Obispo de Michoacn Juan Cayetano Portugal, quien meses
atrs haba sido amenazado con el destierro al negarse a aceptar la aplicacin
1
122 por Felipe. Obra citada; pgina 199.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
171
de las leyes de reforma, no solamente mediante la diusnde cartas pastora-
les y sermones, sino organizando todo un tumulto popular.
2. El 31 de marzo de 1835, se expide la ley que ordena la disolucin de
las milicias cvicas de los Estados, con lo que se logra la destruccin del brazo
armado del Federalismo. Al respecto, debe recordarse que el Presidente don
Guadalupe Victoria propuso, alent e implement la formacin de estas mili-
cias con el doble propsito de proteger la autonoma poltica y administrativa
de las entidades federativas y la Soberana Nacional. Por lo tanto, su desapa-
ricin constitua un paso previo e indispensable para la implantacin del
centralismo. Paso que, por cierto, no se dio sin tener que vencer una fuerte
resistencia de parte del Estado de Zactecas y de su gobernador Francisco
Garca, que tuvieron que ser derrotados militarmente por Antonio Lpez de
Santa Anna en persona antes que rendir voluntariamente este ltimo bastin
de la Repblica Federal.
3. El 23 de junio de 1835, se convoc a un perodo extraordinario de se-
siones "para considerar las manifestaciones pblicas sobre el cambio de la
actual forma de gobierno." Manifestaciones pblicas que encabezaba un
tabloide de la poca que circulaba con el por dems prosaico nombre de
"El Mosquito Mexicano", y el que diariamente atribua todos los males de la Na-
cin al sistema federal, incluyendo los temblores ocurridos en la capital el15
de marzo anterior, los que interpretaba como una "seal de la ira divina con-
tra los liberales. "123
4. El3 de octubre de 1835, se adopt formalmente el sistema centralista
mediante la promulgacin de una ley que disolva las legislaturas de los Esta-
dos y someta a todos los gobernadores y funcionarios al control directo del
poder central. El 23 de octubre se publicaron las bases de una nueva Consti-
tucin y, durante los doce meses siguientes, se: elaboraron varias leyes consti-
tucionales. Finalmente, el29 de diciembre de 1836, la Constitucin Federal
de 1824 fue sustituida por un engendro jurdico denominado las "Siete Leyes
Constitucionales. "
He llamado "engendro jurdico" a este conjunto de Leyes, por la simple y
sencilla razn de que, independientemente de que contenan las bases org-
nicas propias de una repblica centralista -como la transformacin de los
Estados libres y soberanos en provincias departamentales sometidas, en todo
y por todo, al gobierno central-e- rompieron de una manera absurda y jurdi-
camente insostenible, con el principio de la divisin de poderes, sin el cual no
es posible concebir una vida polticasana y democrtltica.f?nefecto, siguiendo
123 Citado por Costeloe MichaelP. Obracitada; pgina 422, .
172
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
las ideas de Lucas Alamn en el sentido de que, "el Gobierno deba estar for-
mado por hombres que tuviesen unos intereses que les moviesen a conservar-
lo", las Leyes Constitucionales de 1836 crean una entelequia denominada
"Supremo Poder Conservador", cuya nica finalidad era la de dejar sin efec-
tos cualquier acto de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial que pudiera
afectar la subsistencia de los intereses creados. Es decir, se trataba de un po-
der que al quedar colocado por encima de los tres poderes propios del Esta-
do, vulneraba, con su mera existencia, cualquier posibilidad de equilibrio
constitucional. La simple lectura de las diversas fracciones que integraban
el artculo 12 de la segunda de estas "Leyes Constitucionales", comprueba el
aserto anterior:
"12. Las atribuciones de este supremo poder, son las siguientes:
"1. Declarar la nulidad de una ley o decreto, dentro de dos meses despus de
su sancin, cuando sean contrarios a artculo expreso de la Constitucin, y le
exijan dicha declaracin o el supremo poder Ejecutivo, o la alta Corte de Jus-
ticia, o parte de los miembros del poder Legislativo, en representacin que
firmen dieciocho por lo menos.
"11. Declarar, excitado por el poder legislativoo por la Suprema Corte de Jus-
ticia, la nulidad de los actos del poder Ejecutivo, cuando sean contrarios a la
Constitucin o a las leyes, haciendo esta declaracin dentro de cuatro meses
contados desde que se comuniquen esos actos a las autoridades respectivas.
"1lI. Declarar en el mismo trmino la nulidad de los actos de la Suprema Corte
de Justicia, excitado por alguno de los otros dos poderes, y slo en el caso de
usurpacin de facultades.
"Si la declaracin fuere afirmativa, se mandarn los datos al tribunal respecti-
vo para que sin necesidad de otro requisito, proceda a la formacin de causa,
y al fallo que hubiere lugar.
"IV. Declarar, por excitacin del congreso general la incapacidad fsicao mo-
ral del presidente de la Repblica, cuando le sobrevenga.
"V. Suspender a la alta Corte de Justicia, excitado por alguno de los otros dos
poderes supremos, cuando desconozca alguno de ellos, o trate de trastornar
el orden pblico.
.
"VI. Suspender hasta por dos meses (a loms) las sesiones del congreso gene-
ral, o resolver se llame a ellas a los suplentes por igual trmino, cuando con-
venga al bien pblico, y lo excite para ello el supremo poder Ejecutivo.
"VII. Restablecer constitucionalmente a cualquiera de dichos tres poderes, o
a los tres, cuando hayan sido disueltos revolucionariamente.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
"VIII. Declarar, excitado por el poder Legislativo, previa iniciativa pe alguno
de los otras dos poderes, cul es la voluntad de la nacin, en cualquier caso
extraordinario en que sea conveniente conocerla.
"IX. Declarar, excitado por la mayora de las juntas departamentales, cuando
est el presidente de la Repblica en el caso de renovar todo el ministerio por
bien de la nacin.
"X. Dar o negar la sancin a las reformas de constitucin que acordare el con-
greso, previas las iniciativas, y en el modo yforma que establece la ley consti-
tucional respectiva.
"XI. Calificar las elecciones de los senadores.
"XII. Nombrar, el da 10. de cada ao, dieciocho letrados entre los que no
ejercen jurisdiccin ninguna, para iuzgar a los ministros de la alta Corte de
Justicia y de la marcial, en el caso yprevios los requisitos constitucionales pa-
ra esas causas."124
173
I
Parafraseando a Montesquieu, puede decirse que el llamado "supremo
poder conservador" ---que se integraba adems por una suerte de "junta de
notables" compuesta de cinco miembros que previamente tenan que haber
desempeado cualquiera de los siguientes cargos: Presidente o Vicepresi-
dente de la Repblica, senador, diputado, secretario de Despacho o magis-
trado de la Suprema Corte de Justicia- al concentrar en una sola corpora-
cin poderes superiores a los del Legislativo, Ejecutivo y Judicial creaba un
Estado desptico -similar al del sultanato turco de la poca que tanto critica-
ra Montesquieu-, puesto que todo est perdido para la democracia y la liber-
tad cuando un solo grupo se arroga la facultad de supervisar, anular, modifi-
car y hasta desaparecer de plano los actos de quienes dictan las leyes, las
ejecutan y resuelven las controversias que su ejecucin pudiere originar.
Si para Lucas Alamn la Constitucin Federal de 1824 result un "en-
gendro", slo porque buscaba formas de organizacin poltica que basaran la
unidad nacional en el fortalecimiento de las autonomas regionales, lo menos
que puede decirse del "supremo poder conservador" es que pretendi -y de
hecho- rebaj las instituciones constitucionales de un pas que, ante las gra-
ves asechanzas a su Soberana provenientes del vecino del norte, trataba de
encontrar formas modernas de convivencia poltica, a la triste categora
de un simple remedo de las manifestaciones ms primitivas del despotismo
ilustrado.
Dice un proverbio bblico que "por los frutos lo conoceris." Pues bien,
los frutos de las "Siete Leyes Constitucionales"estn a la vista de quien quiera
124 Tena Ramrez Felipe. Obra citada; pginas 210y 211.
174
ADOLFO ARRIOJAVIZCAINO
verlos: en 18361a guerra de Texas; la primera intervencin francesa ocurrida
en 1838 y que signific la prdida del producto de la recaudacin de ms de
dos aos de la aduana de Veracruz, en una poca en la que los impuestos a
la importacin eran el nico ingreso seguro de la hacienda pblica mexicana; la
invasin norteamericana con la consiguiente prdida de los vastos y ricos
territorios de Texas, California, Arizona y Nuevo Mxico; once gobiernos
dictatoriales y corruptos de Antonio Lpez de Santa Anna; y un atraso gene-
ralizado en todo lo que tuviera que ver con libertades pblicas, orden constitu-
cional y desarrollo econmico. No ser sino hasta 1867, cuando bajo dife-
rentes circunstancias histricas y teniendo que pagar los elevados costos
de una prolongada guerra civil y de una nueva intervencin francesa, la
Repblica Federal ser restaurada para convertirse en la forma definitiva
de organizacin poltica yjurdica del Estado Mexicano.
9. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA PRIMERA REPUBLICA
FEDERAL
Si como dice el distinguido escritor mexicano Octavio Paz, "lahistoria es,
ante todo, la comprensin de los otros", entonces el relato que se ha hecho a
lo largo de este Segundo Captulo de lo que fue el origen, vida y muerte de la
primera Repblica Federal, permite comprender las siguientes cuestiones so-
bre el pasado y sobre el futuro del Federalismo Mexicano, a saber:
La Repblica Federal surge como una necesidad poltica, social yecon-
mica de la Nacin que empezaba a configurarse como una entidad inde-
pendiente. Es enteramente falsa la percepcin que, inclusive personas infor-
madas tienen, en el sentido de que la Constitucin de 1824, fue una
imitacin extralgica de la Constitucin norteamericana, que slo tuvo por
objeto desunir lo que haba estado unido durante ms de trescientos aos.
Por el contrario, si algo modestamente demuestra el Captulo que se est
concluyendo, es que durante la ltima etapa del perodo colonial se dieron,
en lo que en esa poca era todava la Nueva Espaa, claros fenmenos de
desconcentracin poltica, administrativa y econmica, que es conveniente
volver a resaltar:
- Las enormes distancias y los rudimentarios medios de transporte de la
poca, imposibilitaban -por muchos que hubieran sido los deseos de la me-
trpoli al respecto-, el ejercicio de un gobierno frreamente centralizado.
Tal situacin condujo a la creacin de las capitanas generales de Yucatn y
Guatemala, que se manejaron como nsulas verdaderamente inde-
pendientes. Tan es as, que a la cada del Imperio de Iturbide, Guatemala
aprovech los elementos de autogobiemo que le haban sido concedidos en
los tiempos virreinales, para encabezar la separacin de los pases centro-
americanos de su Patria originaria comn: Mxico. Por su parte, los intentos
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
175
separatistas de Yucatn forman una parte curiosamente singular de la crni-
ca histrica del Siglo XIXmexicano y, por supuesto, yucateco.
- Si bien es cierto que las intendencias durante prcticamente la totali-
dad del perodo colonial estuvieron sometidas a la autoridad virreinal que
emanaba de la Ciudad de Mxico, tambin lo es que algunas de ellas gozaron
de una significativa autonoma administrativa, que las llev a aplicar con alar-
mante frecuencia el clebre principio de "actese pero no se cumpla", que de-
notaba un sometimiento formal al poder central para, en el fondo, decidir lo-
calmente lo que ms convena a los intereses de cada intendencia.
- Las diputaciones provinciales -como atinadamente lo ha demostra-
do la profesora Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas en Austin-
125
creadas por la Constitucin espaola de Cdzde 1812, en cuyas Cortes figu-
raron como "diputados americanos" Lorenzo de Zavala, Miguel Ramos Ariz-
pe, Jos Mariano Michelena y Lucas Alamn: plantaron el germen de lo que
con el tiempo sera el Federalismo mexicano, toda vez que no debe perderse
de vista que el artculo 335 de dicha Constitucin confiri a las entonces lla-
madas "diputaciones de ultramar" amplias facultades de decisin regional en
materias como: reparticin de contribuciones; inversin de fondos pblicos,
establecimiento de ayuntamientos; ejecucin de obras pblicas; supervisin
de la instruccin pblica y otras ms que se analizarn con algn detalle en el
Captulo Tercero de la presente obra. En tal virtud, resulta contundente la
conclusin que al respecto formula la profesora Benson en el sentido de que
el origen del Federalismo en Mxico, "se puede remontar a la forma de
gobierno establecido por la Constitucin de 1812 para Espaa y sus
colonias. "126
- La irregularidad en el abasto colonial -principalmente de los indis-
pensables productos textiles-, ocasionada por los continuos ataques de la
piratera inglesa a los galeotes espaoles que navegaban por el Golfo de
Mxico, forz la fundacin de las primeras fbricas textiles que surtieron a la
incipiente economa del virreinato de esta clase de productos manufactura-
dos localmente por vez primera en la historia del pas. Pero la verdadera im-
portancia de lo anterior, debe encontrarse en el hecho de que estas fbricas
textiles, a diferencia de lo que ocurrira, por desgracia, en la segunda mitad
del Siglo XX, no se concentraron en la Ciudad de Mxico y en sus alrededo-
res, sino que se establecieron en diversas ciudades interiores como Puebla,
Quertaro, San Miguel el Grande, Valladolid, Acmbaro y Guadalajara. Esto
125 Benson Nettie Lee. "La Diputacin Provincial y el Federalismo Mexicano." El Colegio
de Mxico. Mxico. 1955; pginas 9,10 y siguientes.
126 lbidem, pgina 12.
176
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
ltimo aunado al hecho de que los grandes centros mineros -verdadera
fuente de la riqueza colonial- se encontraban en las ciudades, tambin inte-
riores, de Guanajuato, Zacatecas y Taxco, propici un proceso de descentra-
lizacin econmica que jugara un papel definitivo cuando llegara el momen-
to de definir la forma de organizacin poltica de la nueva Repblica.
Las cuestiones que anteceden me parecen de una gran trascendencia, no
para destruir mitos histricos, sino porque el futuro de un pas debe partir de
la suma de sus experiencias precisamente histricas, para poder proyectar
alguna luz sobre sus realidades nacionales. Si se entiende que Mxico naci
genuinamente a la vida independiente con la promulgacin, en el ao de
1824, del Acta Constitutiva de la Federacin y de la primera Constitucin
Federal, entonces necesariamente se tendr que aceptar que para que la Ciu-
dad de Mxico en el Siglo XXI deje de ser el desastre poblacional que es en la
actualidad, resulta imperioso rescatar el espritu de los padres de la Repblica
y luchar por el fortalecimiento de la autonoma poltica, administrativa y
econmica de los Estados y Municipios como el nico medio de lograr un de-
sarrollo nacional sano y equilibrado, que redistribuya el ingreso nacional no
slo por capas sociales, sino, esencialmente, por regiones.
Otra leccin histrica se deriva del anlisis de las causas que ocasionaron
el desplome de la primera Repblica Federal. El ya citado historiador ingls
Michael P. Costeloe nos da una idea general en torno a este tema, cuando
ocupndose ms de los sucesos y de las personas que de las ideologas, sostie-
ne que: "En la dcada que sigui a la adopcin de la Constitucin Federal,
aparte de los incontables planes y levantamientos locales y provinciales, se
haban producido sublevaciones de alcance nacional en Tulancingo (1827),
Ciudad de Mxico y Veracruz (1828), Campeche, Jalapa y Ciudad de Mxico
(1829), Veracruz (1832), Morelia (1833), Cuernavaca (1834) y en los mu-
chos lugares en los que estas rebeliones fueron secundados. En lugar de tres
Presidentes por un perodo constitucional de cuatro aos cada uno, haban
regido al pas ocho hombres. Dos de estos -Bocanegra y Mzquiz- ha-
ban sido nombrados con carcter provisional, los restantes fueron Victoria,
Guerrero, Bustamante, Gmez Pedraza, Santa Anna y Gmez Faras. Slo
Victoria haba completado su mandato; Guerrero dur menos de nueve me-
ses; Bustamante, dos aos y medio, con interrupciones, y Santa Anna estuvo
hacindose cargo de la presidencia y abandonndola a su capricho durante
un perodo de tres aos. Los Vicepresidentes Bravo y Bustamante se haban
rebelado contra el gobierno del que formaban parte y Gmez Faras haba si-
do destituido por Santa Anna. Muchos de los-mintstros. que se contaron
por docenas, pasaron a convertirse en rebeldes activos cuando les convino y
todos ellos participaron en las conspiraciones e intrigas de las facciones.
Tras las elecciones de 1828, se haban abandonado abiertamente los proce-
dimientos constitucionales. El Congreso se haba conservado ms o menos
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
177
legalmente constituido hasta que, en 1833, se suspendi la Asamblea de ene-
ro a marzo porque as le convena a Santa Anna y, por la misma razn volvi
a cesar en S\jS funciones desde junio hasta diciembre de 1834, Los miembros
del Congreso y de las legislaturas tambin haban participado activamente en
rebeliones y conjuras. En abierto contraste con la unidad poltica que Victoria
se haba esforzado en alcanzar haba surgido una desconcertante coleccin
de partidos: iturbidistas, Borbonistas, republicanos centralistas, republicanos
federales, yorkinos, escoceses, novenarios, imparciales, aristcratas, hom-
bres de bien, liberales y numerosas facciones de menor mportanca.Y'"
No obstante, ese aparente caos poltico en realidad lo que haca era ocul-
tar una feroz lucha ideolgica que marcar indeleblemente la mayor parte del
Siglo XIX mexicano. El surgimiento de las logias masnicas y los continuos
cambios polticos que las mismas provocaron constituyeron una fachada tan
slo para la conformacin de dos grandes corrientes partidistas -liberales y
conservadores- que dividiran irremisiblemente a la Repblica y que nica-
mente sern capaces de dirimir sus diferencias a travs de la guerra civil y de
la intervencin extranjera.
La total ausencia del ms elemental de los sentidos de la conciliacin pol-
tica y una incapacidad asombrosa de anteponer los ms altos intereses que la
unidad nacional demandaba por encima de posturas partidistas que, a veces,
resultaron verdaderamente mezquinas, llevaron a la primera Repblica Fede-
ral, y con ella al pas, al ms estrepitoso de los fracasos.
En esos aos cruciales se definirn los idelogos de ambas facciones. Por
el bando liberal Valentn Gmez Faras, Jos Mara Luis Mora, Miguel Ramos
Arizpe y, en menor medida, el rupestre radical Lorenzo de Zavala. Por el lado
conservador Lucas Alamn y slo Lucas Alamn, porque su reconocida supe-
rioridad intelectual no admita competidores, ni siquiera entre sus mismos co-
rreligionarios.
Desde luego, la principal caracterstica de ambos bandos fue la intransi-
gencia. Cuando los liberales detentaron el poder pretendieron reformar a to-
da la sociedad de la noche a la maana, tratando de acabar con la Iglesia, en
vez de limitarse a lo que la realidad de su tiempo les permita: gravar fiscal-
mente su riqueza, principalmente inmobiliaria en provecho del Erario Nacio-
nal, y supervisar paulatinamente y con moderacin, sus labores educativas,
con el fin de que las mismas, a su debido tiempo, quedaran bajo el control del
Estado. Pero en fin, ya se sabe que el tiempo suele vengarse de lo que se hace
sin su colaboracin.
127 Costeloe Michael P. Obra citada; pginas 437 y 438.
178 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
En lo que toca a los conservadores de la llamada "Administracin Ala-
mn" y sus afanes de preservar en Mxico una especie de sociedad colonial
sin metrpoli, tan slo puede decirse lo que sobre semejante mentalidad afir-
mara otro distinguido historiador ingls, Ralph Roeder: "Pero es de notorie-
dad pblica que la gente inquisitorial, avezada por su oficio a una confor-
midad de opinin que afecta su entendimiento, est condenada a conocer
causas sin reconocer sus efectos."128 Y en efecto, a Lucas Alamn jams le
pas por la cabeza que un pas inmensamente pobre y, adems, en vas de
formacin, no puede seguir adelante si no se saca al comercio la riqueza acu-
mulada indebidamente por una Institucin cuyas funciones jams debieron
ser las de un terrateniente ocioso. Dicho en otras palabras, Alamn durante
su estancia en Europa no se ocup de estudiar -o si los estudi no deriv de
ellos provecho prctico alguno-los principios clsicos de la economa polti-
ca que para ese entonces ya haban sido ampliamente difundidos por un fil-
sofo escocs llamado Adam Smth, y que indicaban que el fundamento del ca-
pitalismo industrial y, por consiguiente, del progreso econmico en el Siglo
XIX, estribaba precisamente en eliminar a los "miembros improductivos de la
comundad.T"
Por el contrario, aproximadamente cincuenta aos despus de la publi-
cacin de la "Investigacin de la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las
Naciones", Lucas Alamn segua pensando en que la felicidad del pueblo
radicaba en el hecho de "sostener el culto con esplendor y los bienes eclesis-
ticos", a pesar de que estos ltimos inmovilizaban aproximadamente tres
cuartas partes de la riqueza nacional.
En medio de este desolador panorama de intransigencias ideolgicas, la
nica figura rescatable de la primera Repblica Federal es el Presidente Gua-
dalupe Victoria, en virtud de que fue el nico capaz de comprender que por
encima de las disputas partidistas estaba el principio de la unidad nacional;
que la Soberana Nacional se encontraba en grave peligro ante las maquina-
ciones imperialistas de Poinsett que haba encontrado en los yorkinos, enca-
bezados por Lorenzo de Zavala, a los clsicos "tontos tiles compaeros de
camino", y que lo ms aconsejable, por el bien de la Repblica, era otorgarle
sus pasaportes en cuanto fuera posible; yque la poltica de amalgamacin era
la nica viable para la subsistencia del Estado Federal, puesto que repre-
sentaba la nica va para que los cambios que demandaba la realidad del pas
se fueran dando mediante el consenso de todas las fuerzas polticas involucra-
das y dentro del marco de las instituciones constitucionales; obtenindose
128 Roeder Ralph. "Jurez y su Mxico." Secretara de Educacin Pblica. Mxico 1952; p-
gina52.
129 Smith Adam. Obra citada; Ubro V, T?mo 11; pgina 411 .
./
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
179
adems el doble efecto de fortalecer el Federalismo sin violentar la indispen-
sable unidad nacional. Es decir, mantener la divisin dentro de la propia
unidad.
La leccin para el futuro inmediato queda as bastante clara. El Estado
Federal Mexicano del Siglo XXI, basado, por supuesto, en el libre juego de-
mocrtico de las diversas corrientes ideolgicas y partidistas que confluyen
en nuestra actual sociedad civil, slo podr llevar a cabo las reformas polti-
cas, econmicas y sociales que el inicio del nuevo milenio indudablemente
plantear, en la medida en la que sea capaz de actuar por consenso y con una
versin -yvisin- renovadas del principio de la amalgamacin poltica, por
el que tanto luchara nuestro primer Presidente Constitucional.
Cuando determinadas posturas partidistas han prevalecido sobre los ver-
daderos intereses nacionales, el pas invariablemente se ha hundido en el de-
sorden poltico yen el consiguiente caos econmico. La sociedad mexicana
del Siglo XXI, mucho ms informada, participativa Ycontestataria que las que
la precedieron, seguramente no va a tolerar actos de autoridad que no corres-
pondan a la voluntad nacional, particularmente si estn encaminados a la
conservacin centralizada del poder poltico y econmico. Por esta razn, las
siguientes palabras de don Guadalupe Victoria que en su momento y para
desgracia de la nueva Repblica cayeron en odos sordos, al proyectarse en el
tiempo histrico como una forma de comprender a nuestros semejantes, ten-
drn que ser profticas para el Nuevo Federalismo que la Nacin Mexicana
deber construir si desea que su futuro se encuentre en sus races:
"La confianza en el Gobierno, cimentada por la voluntad nacional y explicada
por los mandatos del pueblo, segar para siempre el anchuroso abismo de las
revoluciones."130
130 Rubio Ma Jos Luis. Obra citada; pgina 604.
NOTA BENE. Se ha discutido mucho el verdadero origen de don Guadalupe Victoria.
Hay quien sostiene que era mestizo y que, dada la lucha de castas que se vivi en la poca
de la colonia, esa fue una de las razones que loimpuls a unirse a la causa de lainsurgencia.
Otros autores aseveran de manera categrica que era criollo al igual que los dems caudi-
llos de la Independencia. De ser cierto aquello que dice que una buena pintura no es slo el
espejo del cuerpo sino del alma, entonces el leo annimo (crca 1820-24) que de este sin-
guiar personaje se conserva en el Museo Nacional de las Intervenciones del Instituto Nacio-
nal de Antropologa e Hstoria, en la Ciudad de Mxico, no deja lugar a dudas en cuanto a
sus orgenes criollos. Adems, lo muestra dueo de una especial gallarda y de una magn-
fica presencia fsica, lo cual contribuira a explicar los devaneos de doa Mara Josefa de
Villamil Rodrguez de Velasco; las desventuras de Pedro Jos Mara Romero de Terreros y
Vinent, Marqus de San Francisco, y de sus celosos descendientes; Yel trago amargo por
el que pasara el bueno de don Artemio de Valle Arizpe, por andar desenterrando los peca-
dillos de lo que l mismo, por alguna razn desconocida, diera en llamar, desde luego en
trminos estrictamente de la llamada alta sociedad, la"nobleza mexicana." (Ver cita y Nota
del Autor No. 92).
CAPITULO I
:::.:.
Los Antecedentes: La Constitucin
de los Estados Unidos de Amrica
y la Constitucin Espaola de Cdiz
Sumario: 1. JUSTIFICACION. 2. LA CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA: Antecedentes; Poder Legislativo; Poder Ejecutivo; Poder Judi-
cial. El Fortalecimiento de la Unin; Los Estados y la Nacin; La
de Derechos; Comentarios Finales. 3. LA CONSTITUCION ESPANOLA DE
CADIZ: Los Antecedentes. Cmo Repartir el Tiempo Presidiendo Corridas
de Toros y el Tribunal de la Santa Inquisicin; Las Cortes de Cdiz. Un Pobla-
no Persa y un Dominico Indignado por los Delirios Constitucionales; Conte-
nido de la Constitucin de Cdiz. La Supremaca del Poder Legislativo sin
Principios de Gobernabilidad; Las Diputaciones Provinciales. Una Influen-
cia Indirecta en los Orgenes del Federalismo Mexicano; Comentarios Fina-
les. Otro Exabrupto del Inevitable seor Alamn.
1. JUSTIFICACION
Es indiscutible la importancia histrica que a Lucas Alamn y Escalada
debe corresponderle al estudiarse la primera mitad del Siglo XIX Mexicano,
puesto que independientemente de que se est o no de acuerdo con sus ideas
y con sus acciones, su presencia en todo momento parece ser inevitable. Por
esa razn resulta imposible no tomar en cuenta sus opiniones acerca del Acta
Constitutiva de la Federacin del31 de enero de 1824, y de la propia Consti-
tucin de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 4 de octubre de
1824; porque al haber servido de base o punto de referencia a un buen nme-
ro de autores y tratadistas, permiten apreciar las causas de origen por las cua-
les ha sido tan criticada la instauracin del Federalismo en Mxico.
Por consiguiente, desvirtuar los postulados que al respecto formulara
Alamn constituye, a mi modo de ver, la mejor manera de demostrar que des-
de los puntos de vista histrico, politico y constitucional, el Estado Federal
simboliz las realidades de la Nacin y que al simbolizarlas, gener una regu-
lacin jurdica propia y especfica.
Sobre este tema, Lucas Alamn escribi en su Historia de Mxico: "La
acta constitutiva vena a ser una traduccin de la Constitucin de los Estados
Unidos del Norte, con una aplicacin inversa de la que en aquellos haba
tenido pues all sirvi para ligar entre si partes distintas, que desde su origen
181
182 ADOLFOARRIOJAVIZCAINO
estaban separadas, formando con el conjunto de todas una nacin, yen M-
xico tuvo por objeto dividir lo que estaba unido, y hacer naciones diversas de
lo que era y deba ser una sola... la (Constitucin) mexicana vino a ser un injer-
to monstruoso de la de los Estados Unidos sobre la de Cdizde 1812.....
En el Captulo anterior se demostr, con la amplitud necesaria, que los
principios y las prcticas autonmicas en lo poltico, en lo administrativo yen
lo econmico que se dieron en la ltima etapa del perodo colonial hicieron
irresistible, a la cada del transitorio Imperio de Iturbide, la implantacin de la
Repblica Federal, puesto que en ese entonces Mxico se, "formaba, hasta
por su accidentada geografa (de) un mosaico de pequeos pueblos, comuni-
dades y provincias aisladas entre s. .."2 que, as fuera de manera primitiva es-
taban acostumbradas al autogobierno y no al acatamiento de los dictados de
un lejano gobierno central.
En tal virtud, toca ahora rebatir la peregrina acusacin, que en muchas
mentes informadas perdura hasta nuestros das, de que la Constitucin Fede-
ral Mexicana de 1824, fue, "un injerto monstruoso de la de los Estados
Unidos sobre la de Cdizde 1812." Para ello, a mi entender, resulta indispensa-
ble analizar, en trminos generales pero con el ojo agudo de la crtica jurdica,
ambas Constituciones Polticas, para, sin desconocer las inevitables influen-
cias y similitudes, establecer tambin las necesarias diferencias y rasgos de
originalidad nacional, que permitan comprobar lo infundado y tendencioso
de la difundida acusacin de este personaje que, en su momento, acuara su
propio engendro constitucional cuando pretendi someter el principio polti-
co clsico de la divisin de poderes a los designios de una entelequia que dio
en llamar el "supremo poder conservador"; y la que, con toda justicia, lo hicie-
ra acreedor al calificativo que, aos despus, le aplicara el brillante escritor y
poltico, Manuel Payno, al llamarlo, "personaje funestamente hstrco.'?
As pues, preciso es empezar con la que fue la primera Constitucin Fe-
deral escrita en la Historia de la humanidad.
2. LA CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Antecedentes
Quien tenga la paciencia de leer la obra denominada "El Federalista.
Una Coleccin de Ensayos escritos en favor de la Nueva Constitucin
1 Alamn Lucas. "Historia de Mxico." Tomo 5. Fondo de Cultura Econmica. Mxico
1985; pgina 778.
2 Krauze Enrique. "Slg/o de CaudWos. "Tusquets Editores, S.A. Mxico1994; pgina 120.
3 Payno r;muel. "Nooekis Cortas." Biblioteca de Autores Mexicanos. Mxico 1901; pgi-
na 177.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 183
aprobada por la Convencin Federal el17 de septiembre de 1787", del co-
nocido publicista norteamericano Alexander Hamilton, advertir que la
Constitucin de los Estados Unidos es, por una parte, el resultado de un largo
y complejo proceso de negociacin poltica, y por la otra, un producto consti-
tucional totalmente novedoso, en el que si bien es cierto que influy el pensa-
miento de Locke y Montesquieu, tambin lo es que reflej esencialmente, tal
ycomo lo quiere la doctrina alemana del Derecho Constitucional, los factores
reales de poder que prevalecieron en los aos inmediatamente posteriores a
la consumacin de la independencia de Inglaterra.
Es bien sabido que dicha independencia se logr gracias a un acuerdo
transitorio y de conveniencia forjado entre trece colonias separadas entre s
que, por una serie de circunstancias especiales y comunes a todas, se vieron
en la necesidad de tener que luchar unidas en contra del poder colonial ingls
que, entre excesos y torpezas, haba acabado por convertirse en intolerable.
Sin embargo, una vez consumada la independencia, las colonias retorna-
ran a sus antiguos modos de vida, lo cual dadas las nuevas circunstancias, lle-
g literalmente a amenazar con el caos poltico ysocial, puesto que cada colo-
nia, transformada ahora en Estado o "Commonwealth", dictaba sus propias
Constituciones y leyes, emita su propia moneda, le aplicaba toda clase de im-
puestos a los Estados vecinos, ignoraba las deudas contradas durante la Gue-
rra de Independencia y, en general, trataba de debilitar, por todos los medios
a su alcance, a quienes acababan de ser sus aliados.
Ante la posibilidad, ms o menos inminente, de que estos problemas tu-
vieran que resolverse mediante el uso indiscriminado de la fuerza, como 10
anunciaba una rebelin de granjeras encabezada en el ao de 1786 en el Es-
tado de Massachussets por el capitn Daniel Shays, los lderes del movimien-
to de independencia -George Washington, Benjamn Franklin, James Ma-
dison, Alexander Hamilton, entre otros-logran un principio de acuerdo que
permite poner fin a estos conflictos e imponer la paz y el orden.
Es as como el 25 de mayo de 1787, en el "Independence Hall"de la Ciu-
dad de Filadelfia se celebra la primera sesin de lo que se dio en llamar la
"Convencin Federal" cuyo propsito era el de discutir y redactar una Consti-
tucin General que le diera vida y legitimidad al ya para ese entonces necesa-
rio Gobierno Nacional. Las circunstancias tan especiales, en las que se da la
Convencin, obligan a los delegados a desarrollar un experimento poltico
para el cual prcticamente no se tenan antecedentes. Es cierto que el princi-
pio de la divisin de poderes ya haba sido ampliamente estudiado y discutido
en Inglaterra y en Francia; pero en lo que toca a las dems cuestiones que se
derivaban de las condiciones tan particulares en las que los Estados convo-
cantes haban alcanzado la independencia, los delegados pisaban terrenos
184
ADOLFOARRIOJAVIZCAINO
constitucionales que eran completamente vrgenes. Esas cuestiones eran b-
sicamente las siguientes:
1. La necesidad de constituir un Gobierno Nacional que fuera lo suficien-
temente fuerte para ganarse la obediencia nacional y el respeto en el ex-
tranjero.
2. La necesidad de que ese Gobierno Nacional, sin dejar de ser lo sufi-
cientemente fuerte, respetara la autonoma poltica, administrativa, econ-
mica y judicial de las antiguas colonias que se convertiran en Estados.
3. La necesidad de equilibrar la representacin de los Estados ante el
Congreso Federal en consideracin a que cada Estado posea una diferente
densidad de poblacin.
4. La necesidad de contar con un Poder Judicial Independiente que pu-
diera interpretar el significado de la Constitucin en cualquier caso especfi-
ca, sin ingerencias indebidas de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y/o de los
poderes de los Estados; y
5. La necesidad de regular las relaciones de carcter comercial entre los
Estados para evitar que el establecimiento de impuestos a residentes de otros
Estados dificultara o impidiera el comercio nacional que se haba visto seria-
mente afectado por el embargo comercial impuesto por Inglaterra como re-
presalia por la Declaracin de Independencia.
La Convencin Federal presionada por estas cuestiones y por el impera-
tivo de tener que lograr la unidad en lo que hasta ese momento haba sido una
gran diversidad, se ve forzada, a travs de arduas negociaciones, a encontrar
frmulas de avenencia que satisfagan los ms variados intereses. En este deli-
cado aspecto generalmente suele destacarse la figura del delegado por el Es-
tado de Virginia, James Madison, quien a base de discursos, negociaciones y
de llevar un registro minucioso de todos los debates y de todas las decisiones,
superar cuanta diferencia se presenta, conciliar los ms encontrados inte-
reses y alcanzar, con toda justicia, el ttulo de "Padre de la Constitucin", y
algunos aos ms tarde el cargo de Presidente de los Estados Unidos.
Entre las cuestiones que se d e b a t e ~ extensamente destaca una que con el
tiempo se ha convertido en uno de los principios fundamentales del Federalis-
mo y la que, sin embargo, no tiene el origen puramente jurdico que algunas
veces suele atribursele, sino que deriv, como tantas otras, del propio proce-
so de negociacin poltica. Es la relativa a la composicin de las Cmaras de
Representantes y de Senadores. El Derecho Constitucional tradicionalmente
ha enseado, con base en algunos precedentes del constitucionalismo ingls,
"
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
185
que'los representantes o diputados son precisarnente los representantes del
pueblo y que por esa razn por cada determinado nmero de habitantes, de-
be elegirse a un diputado, debiendo dividirse as a la Nacin en distritos elec-
torales cuya suma dar el nmero de asientos que debe tener la Cmara de
Representantes. En tanto que el Senado al ser el rgano, augusto y patriar-
cal, que con sabidura y moderacin, desde los tiempos de la Roma antigua ha
tenido como finalidad equilibrar los procesos legislativos, siempre debe inte-
grarse por un nmero fijo de senadores por cada entidad federativa, toda vez
que los senadores antes que ser representantes populares, tienen a su cargo
la representacin de sus Estados ante el Congreso Federal.
Esta pieza de impecable lgica constitucional no se plante, sin embar-
go, en esos trminos en la Convencin Federal. Por el contrario, la propuesta
inicial estuvo encaminada a la integracin de ambas Cmaras en funcin de la
densidad de poblacin de cada Estado, lo que provoc de inmediato las
protestas de los Estados que poblacionalmente se encontraban en desventa-
ja, As al llamado "Plan de Virginia", segn el cual la magnitud de la poblacin
determinara el nmero de representantes que cada Estado podra enviar a
ambas Cmaras del Congreso Federal, se opuso el "Plan de NewJersey", que
propona que todos los Estados tuvieran el mismo nmero de representantes
en las dos Cmaras.
La discusin por supuesto, no era estril puesto que sin igualdad de dere-
chos legislativos no puede darse la viabilidad de la Unin Federal. Por consi-
guiente, despus de mltiples y variadas negociaciones, se encontr la fr-
mula de compromiso conocida como el "Convenio de Connecticut o el Gran
Avenimiento", que estableci la misma representacin en el Senado, combi-
nada con una representacin proporcional a la poblacin en la Cmara de
Representantes.
Las explicaciones de corte constitucional vendran a posteriori y, por lo
tanto, se hablara de una frmula de equilibrio entre la representacin popu-
lar y la de las entidades federativas; e incluso se hablara no slo de los prece-
dentes ingleses de la Carta Magna de 1215 y de la "gloriosa revolucin" de
1688, sino del equilibrio logrado en Roma en los tiempos de la Repblica
cuando los mpetus legislativos de la tribus reunidas en la "cornitia" bajo la di-
reccin de los tribunos de la plebe eran generalmente frenados por el Senado
de los patricios.
Pero las realidades americanas fueron menos histricas y muchos ms
pragmticas: se trat de un simple compromiso poltico para que los Estados
pequeos aceptaran unirse a la Gran Federacin.
186
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Otro aspecto que fue motivo de largas discusiones que se extendieron
mas all de la propia Convencin Federal, fue el relativo a la Declaracin de
Derechos Individuales. El texto original de la Constitucin Federal no contu-
vo semejante Declaracin por considerarse que se trataba de una cuestin
que deba reservarse a las Constituciones de los Estados. Sin embargo, varios
Estados encabezados por Carolina del Norte y Rhode Island se negaron a
ratificar la nueva Constitucin mientras no contuviera una Declaracin de
Derechos. En tales condiciones, a propuesta de James Madison se introducen
doce enmiendas a la Constitucin Federal en materia de garantas individua-
les, lo que trae como resultado que para el da 15 de diciembre de 1791, un
nmero suficiente de Estados la hubiera ratificado con todas las formalidades
necesarias para convertirla en la Ley Suprema que por ms de doscientos
aos -ytan slo con veintisis enmiendas- ha regido los destinos de la Na-
cin ms poderosa de la tierra. Perdurabilidad que posiblemente se pueda ex-
plicar con arreglo a las siguientes palabras de James Madison: "Al forjar un
sistema que deseamos perdure durante siglos, no debemos perder de vista los
cambios que en esos siglos se producirn. "4
Poder Legislativo
Un anlisis somero de las facultades que la Constitucin Federal otorga al
Congreso de los Estados Unidos, tiende a demostrar el aserto de que el
pensamiento de John Locke indudablemente influy a los Federalistas nor-
teamericanos. En efecto, a diferencia de lo que pretenda Montesquieu, la
Constitucin que se analiza convierte al Legislativo en el Poder Supremo
del Estado, lo que ya de entrada va a marcar una importante diferencia con la
Constitucin Mexicana de 1824, puesto que esta ltima adems de regular
con mucho mayor detalle la organizacin poltica de la Nacin y su forma de
gobierno, tender a crear un Poder Ejecutivo fuerte.
Dentro de este contexto, el Congreso Federal de los Estados Unidos asu-
me los siguientes poderes: crear y recaudar impuestos, derechos, contribu-
ciones y alcabalas; tomar dinero en prstamo bajo el crdito de los Estados
Unidos; regular el comercio con naciones extranjeras y entre los distintos Es-
tados del pas; establecer una ley uniforme de naturalizacin; establecer una
ley uniforme en materia de quiebras; para acuar moneda; regular el valor de
la misma y de monedas extranjeras y para determinar la norma patrn de pe-
sas y medidas; disponer la sancin correspondiente en casos de falsificacin
de valores y moneda; establecer oficinas postales y rutas de correos; regular
y proteger patentes y marcas; constituir tribunales federales inferiores a la
4 Madison James. ~ l f h e Federalist a Collection 01 Essays written in [auour 01 the New
Constitution." J. and A. McLean. New York 1787; pgina 93. (Cita traducida por el
autor).
186
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Otro aspecto que fue motivo de largas discusiones que se extendieron
mas all de la propia Convencin Federal, fue el relativo a la Declaracin de
Derechos Individuales. El texto original de la Constitucin Federal no contu-
vo semejante Declaracin por considerarse que se trataba de una cuestin
que deba reservarse a las Constituciones de los Estados. Sin embargo, varios
Estados encabezados por Carolina del Norte y Rhode Island se negaron a
ratificar la nueva Constitucin mientras no contuviera una Declaracin de
Derechos. En tales condiciones, a propuesta de James Madison se introducen
doce enmiendas a la Constitucin Federal en materia de garantas individua-
les, lo que trae como resultado que para el da 15 de diciembre de 1791, un
nmero suficiente de Estados la hubiera ratificado con todas las formalidades
necesarias para convertirla en la Ley Suprema que por ms de doscientos
aos -ytan slo con veintisis enmiendas- ha regido los destinos de la Na-
cin ms poderosa de la tierra. Perdurabilidad que posiblemente se pueda ex-
plicar con arreglo a las siguientes palabras de James Madison: "Al forjar un
sistema que deseamos perdure durante siglos, no debemos perder de vista los
cambios que en esos siglos se producirn. "4
Poder Legislativo
Un anlisis somero de las facultades que la Constitucin Federal otorga al
Congreso de los Estados Unidos, tiende a demostrar el aserto de que el
pensamiento de John Locke indudablemente influy a los Federalistas nor-
teamericanos. En efecto, a diferencia de lo que pretenda Montesquieu, la
Constitucin que se analiza convierte al Legislativo en el Poder Supremo
del Estado, lo que ya de entrada va a marcar una importante diferencia con la
Constitucin Mexicana de 1824, puesto que esta ltima adems de regular
con mucho mayor detalle la organizacin poltica de la Nacin y su forma de
gobierno, tender a crear un Poder Ejecutivo fuerte.
Dentro de este contexto, el Congreso Federal de los Estados Unidos asu-
me los siguientes poderes: crear y recaudar impuestos, derechos, contribu-
ciones y alcabalas; tomar dinero en prstamo bajo el crdito de los Estados
Unidos; regular el comercio con naciones extranjeras y entre los distintos Es-
tados del pas; establecer una ley uniforme de naturalizacin; establecer una
ley uniforme en materia de quiebras; para acuar moneda; regular el valor de
la misma y de monedas extranjeras y para determinar la norma patrn de pe-
sas y medidas; disponer la sancin correspondiente en casos de falsificacin
de valores y moneda; establecer oficinas postales y rutas de correos; regular
y proteger patentes y marcas; constituir tribunales federales inferiores a la
4 Madison James. ~ l f h e Federalist a Collection 01 Essays written in [auour 01 the New
Constitution." J. and A. McLean. New York 1787; pgina 93. (Cita traducida por el
autor).
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
187
Corte Suprema; definir y castigar los actos de piratera y los delitos graves
que se cometan en alta mar, as como las infracciones al Derecho Internacio-
nal; declarar la guerra y conceder patentes de corso y represalia; formar y
mantener ejrcitos; crear y mantener una Marina de Guerra; dictar reglas
destinadas al gobierno y regulacin de las fuerzas terrestres y navales; dispo-
ner la movilizacin de la milicia (guardia nacional) a fin de hacer cumplir
las leyes de la Unin, sofocar las insurrecciones y repeler invasiones; dispo-
ner la organizacin, los pertrechos y la disciplina de la milicia, y para determi-
nar la parte de sta que habr de alistarse en el servicio de los Estados; dictar
la legislacin necesaria para establecer la sede del Gobierno de los Estados
Unidos; dictar las leyes necesarias y apropiadas para el ejercicio de las facul-
tades que correspondan al Gobierno de los Estados Unidos; y dictar las leyes
necesarias para el retiro de fondos de la Tesorera Federal.
Para que pueda comprenderse mejor cmo este cmulo de facultades
que, de hecho, comprende a la totalidad de las funciones del Estado Federal,
convierte al Legislativo en el eje central del Federalismo norteamericano pre-
ciso es hacer referencia a la regulacin constitucional de la rama ejecutiva.
Poder Ejecutivo
El anlisis del artculo 11 de la Constitucin de los Estados Unidos de Am-
rica, demuestra que la figura presidencial-tan publicitada en las ltimas d-
cadas- es, de origen, polticamente dbil y, por consiguiente, su actuacin
tiene que verse continuamente constreida por las decisiones que adopte el
Congreso; lo cual permite explicar por qu el poder del Presidente se llega a
ver acotado y reducido por frecuentes investigaciones congresionales que en
un caso ms o menos reciente --el de Richard M. Nixon- culminaron con la
renuncia forzada del titular de la rama ejecutiva.
Dentro de este contexto, el invocado artculo II confiere al Presidente las
siguientes atribuciones:
1. Ser el Comandante en Jefe del Ejrcito y la Armada, as como de la mi-
licia de los distintos Estados, cuando esta ltima sea llamada al servicio efecti-
vo del Gobierno Federal.
2. Solicitar la opinin, por escrito, del funcionario principal de cada Se-
cretara del Ejecutivo, acerca de cualquier tema relacionado con los deberes
de sus cargos respectivos.
3. Otorgar suspensiones temporales e indultos por delitos cometidos
contra los Estados Unidos.
188
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
4. Celebrar, con la anuencia de las dos terceras partes del Senado Fede-
ral, Tratados Internacionales.
5. Designar, con el consentimiento del Senado, a los Embajadores, a
otros Ministros pblicos y Cnsules, a los Jueces de la Corte Suprema y a to-
dos los dems funcionarios de los Estados Unidos cuyo nombramiento le
corresponda con arreglo a las leyes federales aplicables.
6. Presentar iniciativas de leyes federales a la consideracin del Congre-
so y convocar a ambas Cmaras a perodos extraordinarios de sesiones.
7. Presentar informes perodicos al Congreso sobre el estado que guarde
el gobierno de la Unin.
8. Recibir a Embajadores y a otros dignatarios extranjeros.
9. Asignar las comisiones de todos los funcionarios de los Estados Uni-
dos; y
10. Cuidar que las leyes sean acatadas fielmente.
Por otra parte, el Presidente, el Vicepresidente y todos los funcionarios
ejecutivos de los Estados Unidos pueden ser retirados de sus cargos si son im-
pugnados y declarados convictos de traicin, cohecho u otros delitos y faltas.
En relacin con lo anterior, Alexis de Tocqueville sostiene: "El manteni-
miento de la forma republicana exiga, que el representante del poder ejecuti-
vo estuviese sometido a la voluntad nacional. El Presidente es un magistrado
electivo. Su honor, sus bienes, su libertad y su vida, responden sin cesar ante
el pueblo del buen empleo que har de su poder. Al ejercer ese poder, no es
por otra parte completamente independiente; el Senado lo vigila en sus rela-
ciones con las potencias extranjeras, as como en la distribucin de los em-
pleos, de tal suerte que no puede ser corrompido o corromper a los dems...
En Norteamrica, el Presidente no puede impedir la formacin de las leyes y
no podra substraerse a la obligacin de ejecutarlas. Su concurso leal y since-
ro es sin duda til, pero no necesario para la marcha del gobierno. En todo lo
esencial que hace, se le somete directa o indirectamente a la legislatura; o, si
es enteramente independiente de ella, no puede casi nada. Es, pues, su de-
bilidad, y no su fuerza, la que le permite vivir en oposicin con el Poder Legis-
latvo.:"
5 Tocqueville Alexsde. "La Democracia en Amrica. "Fondo de Cultura Econmica. Mxi-
co 1973; pgina128.
El FEDERALISMO MEXICANO HACIA El SIGLO XXI 189
Como puede advertirse, la Constitucin de los Estados Unidos recoge a
la perfeccin el principio de la supremaca del Poder Legislativo que aproxi-
madamente cien aos atrs enunciara John Locke en sus "Dos Tratados
sobre el Gobierno". Bajo semejantes trminos y condiciones, el Presidente,
constitucionalmente hablando, es un mero ejecutor de leyes y un administra-
dor pblico que tiene que acatar la voluntad del Congreso en las tres reas
ms importantes de la vida poltica nacional: la expedicin de leyes; la regula-
cin de la poltica interior; y la conduccin de la poltica internacional. Yesto
es as, porque parafraseando a Locke ya De Tocqueville, el Estado Federal,
slo puede ser verdaderamente democrtico cuando la Soberana Nacional
se deposita en la representacin plural de la voluntad nacional.
Esto ltimo lleva a una cuestin que se ha debatido ampliamente en Mxico
en el curso de los ltmos aos; la alternancia en el poder como el remedio
ms efectivo para combatir los excesos del presidencialismo autoritario. Sin
embargo, si algo ensea el experimento constitucional norteamericano que
lleva ms de dos siglos de estar en vigor, es que el quid de la cuestin no se en-
cuentra en el cambio o en la alternancia de partidos polticos en el poder; sino
en la supremaca del Poder Legislativo la que slo se logra cuando diputados y
senadores cuentan con la posibilidad poltica de oponerse, supervisar y con-
trolar al Ejecutivo. De ah la innegable sabidura del electorado norteamerica-
no, que cuando elige a un Presidente de un determinado partido poltico, ge-
neralmente otorga la mayora en el Congreso al otro partido, para
asegurarse que la teora de los frenos y los contrapesos se vuelva una realidad
cotidiana.
Por otra parte, para los propsitos de este Captulo en particular, resulta
evidente que la Constitucin Mexicana de 1824 dist mucho de ser una copia
mal hecha de la Carta Magna de Norteamrica, puesto que Mxico, a partir
de 1824, va a iniciar una tradicin constitucional exactamente inversa a la de
su vecino del norte, al propiciar inicialmente y consolidar despus un sistema
presidencialista que, para bien y para mal, cuenta ya con ms de ciento seten-
ta aos de regir los destinos del pas; al grado de que no resulta aventurado
afirmar que hasta la fecha la Historia de Mxico no ha sido otra cosa que la
historia de sus Presidentes.
Poder Judicial. El Fortalecimiento de la Unin
La parte medular del artculo III de la Constitucin que se analiza seala
que el Poder Judicial de los Estados Unidos se confa a una Corte Suprema y a
los tribunales menores cuya formacin sea ordenada por el Congreso en dis-
tintas oportunidades; que el Poder Judicial se extender: a todos los Casos de
Derecho y Equidad que surjan bajo la Constitucin, las leyes de los Estados
Unidos y los Tratados Internacionales que se celebren; a todos los casos que
190
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
involucren a Embajadores, Cnsules y otros Ministros pblicos; a todos los
casos de Almirantazgo y Jurisdiccin martima; a las controversias entre dos
o ms Estados y entre un Estado y los ciudadanos de otro Estado; entre ciuda-
danos de diferentes Estados; entre ciudadanos del mismo Estado que recla-
men tierras bajo concesiones de otros Estados; y entre un Estado, a los ciuda-
danos del mismo y Estados extranjeros.
Desde un principio se discuti si entre las atribuciones de la Suprema
Corte se encontraba la de ejercer el correspondiente control de la constitucio-
nalidad. Cuestin en extremo delicada puesto que dada la supremaca del Po-
der Legislativo y la autonoma poltica y administrativa concedida a los Esta-
dos, se corra el peligro de que se expidieran leyes, tanto federales como
locales, que vulneraran el espritu y la letra de la Constitucin, rompiendo as
con el principio bsico de todo Estado Federal que establece que los diversos
rganos, poderes y subdivisiones polticas de la Nacin, deben encontrarse
subordinados a una Ley Suprema, que es la nica que puede darle unidad y
congruencia jurdica a las instituciones de la Repblica Federal.
En particular la expresin: "ElPoder Judicial se extender a todos los Ca-
sos de Derecho y Equidad que surjan bajo esta Constitucin... " se prest a in-
terpretaciones contradictorias. Sin embargo, el consenso finalmente se incli-
n en el sentido de considerar que la nica forma efectiva de garantizar que la
Constitucin fuera la verdadera Ley Suprema del Estado era reconociendo
que el Poder Judicial tena la facultad de declarar la nulidad e invalidez de to-
das aquellas leyes que se juzgaran como contrarias a la Constitucin. Al res-
pecto, el jurista norteamericano Charles Evans Hughes -quien fuera adems
Presidente de la Suprema Corte- sostiene lo siguiente: "Era manifiestamen-
te imposible que la Suprema Corte pudiera ejercer con eficacia esta facultad
en los casos que surgieran bajo la Constitucin, sin defenderla frente a cual-
quier legislacin que pudiera estar en pugna con ella. El ejercicio de esta auto-
ridad est lejos de ser una usurpacin judicial; el hecho de no ejercerla habra
de considerarse como una abdicacin indigna. "6
Por su parte, James Madison, el "padre de la Constitucin Federal", sos-
tuvo que: "Nunca he sido capaz de comprender cmo, sin tal concepto acerca
de este punto, pudiera ser la Constitucin la ley suprema del pas, ni cmo
podra conservarse la uniformidad de la autoridad federal entre las diversas
partes de la Federacin; ni cmo pudieran evitarse la anarqua y la desunin
sin esta uniformidad. "7
6 Hughes Ch,ftles Evans. "La Suprema Corte de Estados Unidos." Fondo de Cultura Eco-
nmica. Mxico 1946; pgina 86.
7 Madison James. Obra citada; pgina 101. (Cita traducida por el autor).
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
191
La tesis sustentada en el ao de 1803 por el clebre Juez Marshall, quien
fuera uno de los ms destacados y respetados Presidentes con los que ha con-
tado la Suprema Corte de los Estados Unidos (cargo que por cierto desempe-
a lo largo de treinta y cuatro aos), en el caso conocido como "Marbury vs
Madison", no deja lugar a dudas en cuanto a que la vital funcin del control de
la constitucionalidad en el Estado Federal debe corresponder a la Corte Su-
prema: "Considerando la autoridad de la Suprema Corte como una conse-
cuencia de las ideas que eran patrimonio comn del pueblo cuando se redact
la Constitucin, se llega a un resultado idntico. Si se haban de llevar a la
prctica las limitaciones de las facultades del Congreso definidas por la Cons-
titucin y si se haban de proteger los derechos individuales en la forma que
aqulla estableca tena que haber algn tribunal que pudiera determinar
cundo se haban excedido esos lmites. Naturalmente, ese tribunal no poda
ser el de un Estado, porque ello capacitara a los Estados para anular toda la
autoridad federal. No poda conferirse tal poder al Ejecutivo, porque eso sera
hacerlo superior al Congreso. No poda atribuirse al Congreso, porque ello
sera hacerle juez nico de su propia autoridad, ycapacitarle para eludir todas
las limitaciones de sus facultades; sera as supremo sobre los Estados. Si se
haba de aplicar judicialmente la Constitucin como norma suprema en la de-
cisin de pleitos o controversias, contra lo dispuesto en las leyes de los Esta-
dos, en qu se podra apoyar quien sostuviera que no deba aplicarse judicial-
mente contra lo dispuesto en las leyes aprobadas por el Congreso? Haban
de mantenerse las limitaciones establecidas en la Constitucin Federal frente
a los Estados y no frente a quienes tenan los poderes federales restringidos?
y si el Poder Judicial se extendi a tales casos, la decisin de la Suprema Cor-
te tena que ser final. "8
El papel de la Suprema Corte de Justicia -menospreciado durante tan-
tos aos en el medio mexicano- resulta as esencial para la sobrevivencia del
Estado Federal, puesto que al convertirse en custodia de la Constitucin equi-
libra posibles excesos legislativos que, de dejarse sin control, podran llegar a
destruir la cohesin indispensable para que el Federalismo opere como una
autntica unidad en la diversidad. En este sentido puede afirmarse que la ex-
periencia constitucional norteamericana muestra que la labor de la Corte Su-
prema como rgano de control de la constitucionalidad, tiende al fortaleci-
miento de la Unin Federal, toda vez que impide, por una parte, que la
supremaca del Poder Legislativo vaya ms all de los lmites que la propia
Constitucin le marca; y por la otra, impide que los Estados expidan leyes que
pongan en peligro la estabilidad del pacto federal. Es decir, el fin ltimo de la
Suprema Corte consiste en lograr que el Estado Federal acte como una ge-
nuina "Repblica de las Leyes" , en la que la Constitucin est por encima de
8 Citado por Hughes Charles Evans. Obra citada; pginas 93y 94.
192 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
cualquier rgano de poder, por importante que dicho rgano pudiere llegar
a ser.
Si partimos de la premisa de que lo nico que puede otorgar legitimidad
poltica y autoridad moral al Estado Federal es el hecho de que derive de una
Constitucin escrita que defina y limite los poderes de todas y cada una de las
esferas de gobierno, entonces tenemos que concluir que slo una Corte Su-
prema de Justicia verdaderamente independiente puede llegar a garantizar la
preeminencia de la Constitucin en el funcionamiento del sistema federal.
Por esa razn, el vrtice jurdico de la Constitucin de los Estados Unidos de
Amrica, est constituido por el artculo VI, seccin 2, que a letra seala:
"Esta Constitucin y las Leyes de los Estados Unidos que se hagan en aplica-
cin de ella y todos los Tratados hechos, o que se hagan, bajo la autoridad de
los Estados Unidos, sern la norma jurdica suprema del pas; y los jueces
de cualquier Estado estarn sujetos a ellas, no obstante cualesquiera disposi-
ciones contrarias que pueda haber en la Constitucin o en las leyes de cual-
quier Estado,"
La preeminencia de la Constitucin, y con ella las salvaguardas jurdicas
de la Repblica Federal, quedan as en manos del Poder Judicial, el que en la
medida en la que pueda actuar con absoluta independencia en los procesos
de toma de decisiones judiciales, lograr que los habitantes de la Federacin
vivan y trabajen no solamente en una democracia, sino efectivamente en lo
que ahora se ha dado en llamar un "Estado de Derecho".
Los Estados y la Nacin
Con gran armona y sencillez la Constitucin de los Estados Unidos de
Amrica regula las relaciones de los Estados miembros de la Unin entre s y
con relacin a la Federacin. El objetivo es simple: mantener la paz interior
y fortalecer el pacto federal. Aun cuando se parti de una forma de asocia-
cin poltica en la que los Estados contaban de origen con fuertes estructuras
de soberana interna y autonoma administrativa, la realidad es que la crea-
cin de un Gobierno Nacional slido se-present como una necesidad ineludi-
ble, puesto que, tal y como se seal con anterioridad, en el perodo que
transcurri entre la consumacin de la Independencia y la ratificacin de la
Constitucin Federal se presentaron problemas en las relaciones interestata-
les que ponan en peligro la independencia misma, como la circulacin de
una docena de monedas diferentes, la aplicacin de impuestos recprocos
entre Estados vecinos, la negativa a pagar las deudas contraidas durante la
Guerra de lfdependencia, la dificultad de extraditar a personas que haban
cometido delitos en otros Estados, y las continuas trabas, principalmente de
carcter fiscal y aduanero, al libre comercio entre los propios Estados.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
193
Por eso la Constitucin General tuvo que regular con cierta precisin ca-
sustica esta compleja materia, de la cual dependa no solamente la subsisten-
cia de la Unin, sino las posibilidades mismas de que los Estados Unidos pu-
dieran progresar y convertirse en parte de una Nacin poderosa. Por
consiguiente, resulta de inters hacer referencia al conjunto de normas su-
premas aplicables a este tema, ya que dado el xito que, a la postre y en todos
sentidos, ha alcanzado la Unin Americana, las mismas son un claro ejemplo
de cmo debe procurarse el fortalecimiento de la Federacin sin debilitar los
poderes de los Estados. As, agrupndolas bajo el concepto genrico de "Los
Estados y la Nacin", y tomndolas de diversos preceptos de la Carta Magna
que se analiza, las normas supremas en cuestin nos dan las reglas que a con-
tinuacin se expresan:
1. Los Estados Unidos garantizan a cada uno de los Estados de la Unin
una forma republicana de gobierno, y los protegen en cualquier caso de inva-
sin, asegurndoles adems la paz interna.
2. Cada Estado debe conceder toda su fe y dar plena credibilidad a las ac-
tas pblicas, los registros y los procedimientos judiciales de todos los dems
Estados.
3. Los ciudadanos de cada Estado tienen derecho a todos los privilegios e
inmunidades de los ciudadanos en los distintos Estados.
4. La persona que despus de ser acusada en algn Estado a causa de trai-
cin, faltas graves u otros delitos, escape de la justicia y sea localizada en otro
Estado, a solicitud de la autoridad ejecutiva del Estado del cual huy ser
entregada para su traslado al Estado que tenga jurisdiccin sobre el delito en
cuestin.
5. Ningn impuesto o derecho puede ser aplicado a los artculos que sean
exportados por cualquiera de los Estados.
6. Ninguna regulacin comercial podr otorgar preferencia a los puertos
de un Estado sobre los de otro; de igual forma, las embarcaciones que zarpen de
un Estado determinado o se dirijan al mismo no pueden ser obligadas a fon-
dear, pasar revista o pagar derecho en otro Estado.
7. Ningn Estado puede celebrar Tratados, alianzas o confederaciones ni
conceder patentes de corso y represalia, ni acuar moneda, ni expedir cartas
de crdito, ni sealar como forma de pago de las deudas algo que no sea oro o
plata, ni aprobar propuestas de proscripcin, leyes ex post jacto o aquellas
que entorpezcan el cumplimiento de contratos obligatorios o den legitimidad
al otorgamiento de ttulos nobiliarios.
194
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
8. Sin el consentimiento del Congreso Federal, ningn Estado puede im-
poner gravmenes o derechos sobre importaciones o exportaciones, salvo
cuando esto sea absolutamente necesario para el cumplimiento de sus res-
pectivas leyes de inspeccin. El producto de cualesquiera derechos o grav-
menes impuestos por un Estado sobre las importaciones o exportaciones de-
be ponerse a disposicin de la Tesorera de los Estados Unidos.
9. Sin el consentimiento del Congreso Federal, ningn Estado puede
aplicar derechos de tonelaje, mantener tropa o buques de guerra en tiempos
de paz, celebrar acuerdos o pactos con otro Estado o con alguna potencia ex-
tranjera, o declarar una guerra, a menos de que sea invadido o est en peligro
tan inminente que no admita dilacin.
Por otra parte, la Dcima Enmienda a la Constitucin seala que: "Los
poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitucin, ni prohibidos
por sta a los Estados, quedarn reservados respectivamente a los Estados o
al pueblo"; generando as la base jurdica para la autonoma poltica, adminis-
trativa y financiera de las subdivisiones polticas, en atencin a que con arre-
glo a esta norma suprema los Estados, adems de organizar libremente a sus
autoridades y poderes interiores, pueden legislar en forma independiente so-
bre cuestiones tales como matrimonios, divorcios, educacin pblica, pro-
piedades, justicia y determinacin y recaudacin de impuestos y contribucio-
nes distintas de las de carcter federal. En particular, esta enmienda asegura
la autosuficiencia hacendaria de los Estados (y con ella la de sus condados y
municipalidades), creando el fundamento necesario para que la autonoma
poltica y administrativa pueda ejercerse de manera efectiva.
La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos ha sido particular-
mente cuidadosa al interpretar estas normas de equilibrio constitucional, en
especial en lo relativo a disputas fronterizas y libertad de comercio, siendo es-
te ltimo aspecto el que mayor nmero de precedentes judiciales ha generado
por constituir la raz de la prosperidad que ha llevado a los Estados Unidos de
Amrica a convertirse en la primera potencia econmica del mundo. Al res-
pecto, el ya citado jurista norteamericano Charles Evans Hughes -quien
adems de haber sido Presidente de la Suprema Corte para el perodo de
1930 a 1941, <fue Gobernador del Estado de Nueva York y Secretario de Es-
tado del gobierno norteamericano- sostiene lo siguiente:
"En Europa los ejrcitos empujan las fronteras y las empujan con las bayo-
netas y los caones. Estn marcadas con la ruina yla devastacin. En nuestro
pais las fronteras se modifican por una orden de la Corte Suprema. Las lneas
son movidas por un topgrafo, sin otras armas que su cadena y su comps, y
los mojones que coloca no son mojones de devastacin sino mojones de
paz...
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
"(Por otra parte) Los Estados no pueden imponer una contribucin al co-
mercio entre Estados, ni hacerla recaer sobre los negocios que constituyen
tal comercio, ni sobre el privilegio de dedicarse a l, ni sobre los mgresos que,
como tales, se derivan de l, ni sobre las personas o las propiedades en trnsi-
to en el comercio interestata1. Los Estados carecen de poder para prohibir el
comercio interestatal sobre articulos legtimos de comercio, para establecer
discriminaciones contra los productos de otros Estados y para excluir de los
lmites del Estado las sociedades u otras organizaciones dedicadas al comer-
cio interestatal o ponerles trabas, fijando condiciones a su derecho a ejercer
lo. Los Estados no pueden prescribir las tarifas que deben regir para el trans-
porte de un Estado a otro ni someter las operaciones de los porteadores, en el
curso de tales transportes, a requisitos arbitrarios o que excedan de los lmites
de una adecuada proteccin local. ,,9
195
Los resultados estn a la vista. Los nicos que no los quieren ver son
aquellos que por prejuicios ideolgicos pretenden tapar el sol con un dedo.
El xito econmico, poltico y militar de la Unin Americana en los tiempos
que corren es un hecho tan palpable como lo fue el predominio del Imperio
Romano en los primeros aos de la era cristiana. Por consiguiente -de-
jando de lado los agravios histricos recibidos por Mxico del poderoso veci-
no que le depar la geografa-, debe reconocerse en dichos resultados las
bondades del Estado Federal como la ms viable de las formas de organiza-
cin poltica; y entender que una Constitucin Federal no pone en riesgo
ni la unidad nacional ni la paz social cuando, con sensatez yprudencia, equili-
bra las naturales libertas polticas y financieras que son inherentes a las subdi-
visiones polticas con el fortalecimiento de la Unin Federal. Los postulados
constitucionales que se acaban de enunciar representan una prueba feha-
ciente de que para que una Federacin pueda desarrollarse y evolucionar
como una genuina unidad en la diversidad, se requiere de un gran consenso
nacional en el que los controles y limitaciones no destruyan a las libertades,
pero en el que tambin las libertades sepan cundo y cmo deben controlarse
y limitarse para no destruir a la Nacin.
La Declaracin de Derechos
A diferencia de lo que sucedi con la Constitucin Mexicana de 1824, la
Carta Magna de los Estados Unidos s contiene, tanto en su articulado princi-
pal como en sus primeras enmiendas, una Declaracin de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, que los principios generales del moderno Derecho
Constitucional consideran no solamente indispensable sino dogmtica; signi-
ficando con esto ltimo que sin dicha declaracin una Constitucin est in-
9 Hughes Charles Evans. Obra citada; pginas 123 y 124.
196 ADOLFOARRIOJA VIZCAINO
completa, puesto que deja de consagrar y de proteger jurdicamente los valo-
res y las libertades fundamentales del ser humano.
Es de recordarse que en la Convencin Constitucional de 1787 los dele-
gados consideraron inapropiado que la Constitucin Federal contuviera una
Carta de Derechos Individuales, en atencin a que se trataba de una materia
que debera ser incorporada a las Constituciones estatales en ejercicio de la li-
bertad poltica interna que se reconoca a los Estados. Inclusive, la Constitu-
cin de Virginia desde el ao de 1776, es decir en forma concomitante a la
consumacin de la Independencia, contuvo una Declaracin de Derechos
que fue tomada como modelo por los dems Estados.
No obstante lo anterior, un buen nmero de Estados importantes entre
los que debe incluirse a Nueva York, Virginia, Carolina del Norte y Rhode Is-
land, se negaron a ratificar la Constitucin Federal porque no contena la co-
rrespondiente Declaracin de Derechos. El argumento de los opositores era
de una lgica jurdica impecable: la proteccin de los derechos humanos no
es un problema local sino una cuestin de inters nacional que debe ser tute-
lada por la Ley Suprema del pas.
Fue as como se introdujeron a la Constitucin las diez primeras enmien-
das, que entraron en vigor el 15 de diciembre de 1791, al ser aprobadas por
la mayora de los Estados miembros de la Unin. Dichas enmiendas vincula-
das a algunas secciones del articulado original y a otras enmiendas posterio-
res, constituyen precisamente lo que se conoce como la "Declaracin de De-
rechos de los Estados Unidos de Amrica". Dada su importancia no slo en el
mbito jurdico sino en el mbito de su aplicacin cotidiana a lo largo de ms
de doscientos aos, a continuacin se hace una referencia general a,los pos-
tulados ms importantes de esta Declaracin:
1. El Congreso Federal no puede legislar respecto al establecimiento de
una religin o la prohibicin del libre ejercicio de la misma; ni puede poner
cortapisas a la libertad de expresin o de prensa; ni puede coartar el derecho
de la gente a reunirse en forma pacfica ni el de pedir al Gobierno la repara-
cin de agravios.
2. No p u ~ p e restringirse el derecho de la poblacin a poseer y portar
armas. ~
3. En tiempo de paz ningn soldado podr alojarse en una casa sin el con-
sentimiento del propietario.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 197
4. El derecho de la poblacin a la seguridad en sus personas, sus casas,
documentos y efectos, contra incautaciones y cateos arbitrarios no deber
ser violado, y no habrn de expedirse las rdenes correspondientes si no exis-
te una causa probable (dictaminada por un Juez competente), apoyada por
juramento o declaracin solemne, que describa en particular el lugar que ha-
br de ser inspeccionado y las personas o cosas que sern objeto de deten-
cin o decomiso.
5. Ninguna persona ser detenida para que responda por un delito capi-
tal, o infamante por algn otro concepto, sin un auto de denuncia o acusa-
cin formulado por un Gran Jurado salvo en los casos que se presenten en las
fuerzas terrestres o navales, o en la Milicia, cuando stas estn en servicio
efectivo en tiempo de guerra o de peligro pblico; tampoco podr someterse
a una persona dos veces, por el mismo delito, al peligro de perder la vida o su-
frir daos corporales; tampoco podr obligrsele a testificar contra s mismo
en una causa penal, ni se le privar de la vida, la libertad o la propiedad sin el
debido proceso judicial; tampoco podr enajenarse la propiedad privada pa-
ra darle usos pblicos sin una compensacin justa.
6. En todas las causas penales, el acusado disfrutar del derecho a un jui-
cio pblico y expedito a cargo de un jurado imparcial del Estado ydistrito don-
de el delito haya sido cometido; tal distrito previamente habr sido determi-
nado conforme a la ley y dicho acusado ser informado de la ndole y el
motivo de la acusacin; ser confrontado con los testigos que se presenten en
su contra; tendr la obligacin de obtener testimonios a su favor y contar
con la asistencia jurdica apropiada para su defensa.
7. En demandas de derecho consuetudinario, cuando el valor que sea
motivo de controversia ascienda a ms de veinte dlares, prevalecer el dere-
cho a juicio por jurado y ningn hecho que haya sido sometido a un jurado po-
dr ser reexaminado en Corte alguna de los Estados Unidos, si no es con ape-
go a los mandatos del derecho consuetudinario.
8. No deber exigirse una fianza excesiva, ni habrn de imponerse mul-
tas exageradas, ni habrn de aplicarse castigos crueles y desusados.
9. El hecho de que en la Constitucin se enumeren ciertos derechos no
deber interpretarse como una negacin o menosprecio hacia otros dere-
chos que tambin son prerrogativas del pueblo.
10. El privilegio de la orden judicial de "Habeas Corpus" no ser suspen-
dido, salvo en los casos de rebelin o invasin en que as! lo requiera la seguri-
dad pblica.
198
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
11. No se aprobar propuesta de proscripcin (castigo a una persona sin
instruirle juicio) o de Ley ex post Jacto (que es aquella que prescribe un casti-
go para un acto que no era ilegal en la fecha de su comisin).
12. El derecho de voto de los ciudadanos de los Estados Unidos no puede
ser negado o constreido por los Estados Unidos o por ninguno de los Esta-
dos por motivos de raza, color o antecedentes de servidumbre.
13. El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos al voto no ser
negado o restringido ni por los Estados Unidos ni por ninguno de los Estados
que lo componen, por consideraciones de sexo.
14. El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar en cual-
quier eleccin primaria o de otra ndole para Presidente o Vicepresidente,
para electores aspirantes a la Presidencia o la Vicepresidencia, o para Sena-
dores o Representantes del Congreso, no ser negado o restringido ni por los
Estados Unidos ni por Estado alguno de los mismos a causa de la incapacidad
de pagar impuestos de capitacin o tributaciones de cualquier otra ndole.
15. El derecho de voto de los ciudadanos de los Estados Unidos de diecio-
cho aos de edad o mayores no ser negado o restringido ni por los Estados
Unidos ni por los Estados que los integran aduciendo motivos de edad.
El catlogo de derechos que se acaba de enunciar resulta as completo,
equilibrado y sencillo. Demuestra que para lograr la proteccin efectiva de las
garantas individuales no se requiere de rimbombantes declaraciones jurdi-
cas o de sofisticados textos legales, sino de una regulacin clara e integral que
refleje los frutos de la experiencia en la lucha por el respeto a los derechos hu-
manos. La influencia del constitucionalismo ingls es por dems evidente en
los postulados relativos al derecho de "habeas corpus", que obliga a las autori-
dades que ejercen la custodia de un individuo a presentar a ste ante un juez o
tribunal, debiendo explicar a la corte la razn por la cual privaron de la liber-
tad a esa persona; en la inteligencia de que si su explicacin se considera insa-
tisfactoria, el juez debe ordenar la libertad del prisionero; y en el concepto del
"debido proceso legal" que, al igual que el de "habeas corpus", deriva de la
Carta Magna inglesa de1215, que estableci que el Rey no poda privar a
persona alguna de su vida, de su libertad, de sus bienes o de su honor sino co-
mo resultado-fe un juicio ante sus pares seguido con arreglo a las normas del
derecho comn. Sin embargo, a nadie se le ha ocurrido decir que la Constitu-
cin de los Estados Unidos es una copia o imitacin extralgica de la Carta
Magna inglesa.
Las normas jurdicas relativas a la seguridad de la poblacin en sus perso-
nas, sus casas, documentos y efectos contra cateos, detenciones y decomisos
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 199
arbitrarios, as como los derechos individuales en las causas penales y civiles,
incluyendo de manera especial las reglas relativas a la acusacin por un Gran
Jurado y al sometimiento de todo litigio a un juicio pblico ante un jurado in-
tegrado por los pares del acusado o demandado, combina la propia experien-
cia del constitucionalismo ingls con las causas que dieron origen a la guerra
norteamericana de independencia, que se caracteriz por la bsqueda de una
sociedad ms justa y democrtica.
El reconocimiento de las libertades de expresin y de prensa, as como el
derecho de libre reunin y asociacin pacficas, aunados a la posibilidad
constitucional de pedir al Gobierno la reparacin de agravios, no son sino el
necesario reflejo de la declaracin de los derechos del hombre y del ciudada-
no adoptada como resultado de la Revolucin Francesa. El derecho de po-
seer y portar armas, aunque explicable por las condiciones de la poca en la
que se promulg la Constitucin de los Estados Unidos, con el tiempo se ha
convertido en fuente de incontables crmenes, por lo que en el futuro tendr
que ser objeto de debates pblicos encaminados a lograr el consenso necesa-
rio para una posible enmienda constitucional.
El derecho de voto sin distinciones de raza, color, sexo, religin o capaci-
dad contributiva, esel fruto maduro del largo proceso poltico que llev a los
sectores marginados de la sociedad norteamericana a conquistar la necesaria
igualdad en materia de derechos civiles. Si se toma en consideracin que den-
tro del libre juego democrtico que indiscutiblemente caracteriza a los proce-
sos electorales norteamericanos -y al margen de ciertas deficiencias muy
criticables como el abuso de ciertos medios de publicidad y el ya obsoleto sis-
tema de los delegados y votos electorales que, en ocasiones, suele mediatizar
la verdadera intencin del sufragio popular-la presencia de votantes feme-
ninos, jvenes y de minoras raciales, ha cambiado considerablemente el es-
pectro poltico del pas y las intenciones y mtodos de gobierno de las clases
dirigentes.
Una diferencia notable entre la Constitucin que se analiza y la Constitu-
cin Mexicana de 1824, est constituida por la primera enmienda que garan-
tiza la libertad de creencias y cultos. Asombra la facilidad con la que en los Es-
tados Unidos de Amrica, desde sus orgenes como nacin independiente, se
ha logrado y se ha mantenido la tolerancia y la coexistencia de los ms varia-
dos cultos religiosos, cuando en otros pases la competencia entre religiones
ha dado lugar a sangrientas guerras civiles y extranjeras. Si algo ha caracteri-
zado a la humanidad son las guerras, a veces inacabables, por motivos pura-
mente religiosos. No obstante, en los Estados Unidos estos problemas jams
se han presentado, gracias a que los autores de la Constitucin supieron
armonizar, con especial prudencia y sabidura, un Gobierno y una sociedad
laicas con la libertad de creencias y la tolerancia religiosa. "No he visto pas,
200 ADOLFOARRIOJA VIZCAINO
sostiene Tocqueville, en donde el cristianismo est menos rodeado de frmu-
las, de prcticas y de imgenes que en los Estados Unidos, ni tampoco donde
presente formas ms puras, simples y generales al espritu humano.v? Sabia
leccin para quienes, como Lucas Alamn que presuma de haber viajado por
toda Europa y estar al tanto de las ltimas novedades intelectuales de Francia
e Inglaterra, y que sin embargo en pleno Siglo XIX, utilizaba en Mxico todo
su poder e influencia para sostener "el esplendor del culto y las propiedades
del clero", 11 como si todava se encontrara en la baja Edad Media.
La Constitucin Mexicana de 1824, desde luego, tuvo que elevar la into-
lerancia religiosa al rango de Ley Suprema de la Repblica. A pesar de que
entre los constituyentes se encontraban destacados federalistas y liberales co-
mo Miguel Ramos Arizpe, pudo ms la pesada herencia virreinal de trescien-
tos aos, y los intereses creados, particularmente de tipo inmobiliario y finan-
ciero, que de la misma se derivaban. Por esa razn Mxico al igual que otros
muchos pases, pero a diferencia de los Estados Unidos, tuvo que pasar por
una penosa guerra civil para lograr, yeso hasta 1861, que la libertad de cultos
se convirtiera en un postulado constitucional.
Por esta y otras muchas razones la Declaracin de Derechos a la que
se acaba de hacer referencia constituye un documento jurdico admirable. Se
podr o no se podr estar de acuerdo con los sucesivos gobiernos norteame-
ricanos de los Siglos XIXyXX-particularmente en lo relativo a sus manejos,
no siempre claros, en materia de poltica exterior, yen los que Mxico gene-
ralmente ha salido perjudicado- pero lo que no se puede negar porque,
entre otras cosas, est a la vista de quien quiera verlo, es que la vigencia coti-
diana de la referida Declaracin de Derechos ha sido la piedra de toque para
la construccin de una sociedad que, dentro de las imperfecciones naturales
de toda obra humana, es en la actualidad una de las ms libres, prsperas y
democrticas del mundo en el que nos toc vivir.
Comentarios Finales
Cualquiera que analice con la debida objetividad jurdica la Constitucin
Mexicana de 1824, y no se deje llevar por consideraciones partidistas o por
prejuicios histricos, advertir de inmediato que contiene diferencias sustan-
ciales con la de los Estados Unidos de Amrica, y que lejos de ser una tra-
duccn.e una copia de esta ltima, constituye un cuerpo jurdico propio que,
sin dejar de establecer los principios que son comunes a todos los Estados
10 TocqueviUeAlexis de. Obra citada; pgina 288.
11 Alamn Lucas. "Examen imparcial de la administracin del general vicepresidente
don Anastasio Bustamante." Obras de don Lucas Alamn. Mxico 1946; pgina 45.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
201
Federales, trat de reflejar las condiciones con arreglo a las cuales Mxico na-
ca a la vida independiente.
A reserva de estudiar con el debido detalle en el Quinto Captulo de esta
obra el contenido, alcances e interpretacin de la Carta Magna de 1824, me
parece conveniente resaltar sus principales diferencias con relacin a la nor-
teamericana, a fin de tratar de rebatir el mito histrico que, gracias a la am-
plia difusin que en su momento tuvieron las disparatadas opiniones de Lu-
cas Alamn, injustamente la coloca en calidad de parche jurdico proveniente
de una imitacin extralgica. De ah la necesidad de destacar las siguientes di-
ferencias:
1. La Constitucin de 1824 se inicia con una amplia declaracin de inde-
pendencia y de reafirmacin de la soberana nacional; cosa que no sucede
con la Constitucin norteamericana cuya declaracin preliminar est referi-
da a la formacin de la Unin, a la instauracin de la justicia, alaseguramien-
to de la tranquilidad interna, a la provisin de la defensa comn, a la promo-
cin del bienestar general y a la garanta de la libertad. Es decir, cada
Constitucin responde a los requerimientos de los respectivos entornos his-
tricos. En los Estados Unidos, la independencia de Inglaterra era un hecho
totalmente consumado y lo que se buscaba era crear y fortalecer una Unin
Federal que se estimaba todava muy incipiente. En cambio, en Mxico que
entre 1821 y 1824 haba coqueteado con la idea de establecer una monar-
qua bajo los lineamientos de la Constitucin Espaola de Cdiz y con un
prncipe espaol a la cabeza, la reafirmacin de la independencia nacional se
presentaba como un deber jurdico del todo ineludible.
2. La Constitucin Mexicana de 1824, forzada por las circunstancias, es-
tableci en su artculo 30., que: "La religin de la Nacin Mexicana es y ser
perpetuamente la catlica, apostlica, romana. La Nacin la protege por le-
yes sabias y justas, y prohbe el ejercicio de cualquier otra." Ami entender, es-
to ltimo marca una diferencia de fondo con la Constitucin norteamericana
que surgi bajo el signo de la libertad de cultos yde la tolerancia religiosa. Yal
marcar esa diferencia de fondo se comprueba que la Constitucin de 1824,
lejos de copiar lo que se haba hecho en los Estados Unidos, sigui uno de los
principios clsicos del Derecho Constitucional al concretarse en lo que a esta
cuestin se refiere, a reflejar los factores reales de poder que predominaban
en la sociedad todava marcadamente colonial de la poca.
3. Si bien es cierto que la Carta Magna de 1824, al igual que su contra-
parte norteamericana, otorga un cmulo de facultades al Poder Legislativo,
tambin lo es que confiere al titular del Poder Ejecutivo una suma de atribu-
ciones con las que constitucionalmente nunca ha contado el Presidente de
los Estados Unidos. Entre esta suma de atribuciones destacan las siguientes:
202 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
expedir reglamentos para facilitar la aplicacin de las leyes aprobadas por el
Congreso; dar retiros, conceder licencias y arreglar las pensiones de los mili-
tares; celebrar concordatos con la silla apostlica; cuidar de que la justicia se
administre pronta y cumplidamente por la Corte Suprema, tribunales y juzga-
dos de la Federacin, y de que sus sentencias sean ejecutadas segn las leyes;
suspender de sus empleos y privar de la mitad de sus sueldos a los empleados
de la Federacin, infractores de sus rdenes y decretos; y conceder el pase o
retener los decretos conciliares, bulas pontificias, breves y rescriptos .. Es de-
cir, el poder constitucional del Presidente de la Repblica no se limitaba a la
rama ejecutiva propiamente dicha, sino que se extenda a campos de accin
que, en esencia, debieron haber pertenecido a los Poderes Legislativo y Judi-
cial, demostrando as las diferencias, que con el tiempo se acentuaran de ma-
nera notable, con el sistema estadounidense que contempla la subordinacin
del Presidente al Congreso, mientras que el mexicano propicia un agudo pre-
sidencialismo, cuyos orgenes-un tanto limitados pero claramente enuncia-
dos- se encuentran precisamente en estas disposiciones de la Constitucin
Federal de 1824.
4. La Constitucin Poltica de los Estados Unidos de Amrica, otorga a la
Suprema Corte de Justicia el control de la constitucionalidad con la cons-
guiente facultad de anular todas aquellas leyes federales y estatales que
considere contrarias a la letra o al espritu de la Ley Suprema. "La Corte
Suprema tiene la autoridad definitiva para interpretar el significado de la
Constitucin en cualquier caso especfico. La Corte tiene facultades de revi-
sin judicial, es decir, la Corte Suprema tiene este poder gracias a la decisin
tomada por su Presidente John Marshall en el caso Marbury vs. Madison en
1803. Desde entonces, este tribunal ha declarado anticonstitucionales ms
de noventa leyes federales y centenares de estatales.t'V En cambio la Consti-
tucin Mexicana de 1824, no confiere esta trascendental atribucin al mxi-
mo tribunal de la Repblica sino a un Consejo de Gobierno a cuyo frente se
encuentra el Vicepresidente. Es decir, no reserva el control de la constitucio-
nalidad a un Poder independiente -como debiera ser- sino a un rgano del
Ejecutivo, siguiendo en ese sentido el modelo de los "Consejos Reales" o
"Consejos de Estado" que en esa poca operaban principalmente en Inglate-
rra y en Francia como los rganos supremos de interpretacin y aplicacin
de la Ley. Al margen de lo criticable que pudiera resultar este criterio -parti-
cularmente por tratarse de la configuracin jurdica de un Estado Federal-
este caso, constituye otra clara diferencia de fondo con la Constitucin nor-
teamericana, que demuestra que los constituyentes mexicanos lejos de llevar
a cabo imitaciones extralgicas, obedecieron a su propia formacin y a sus
12 "La Constitucin de los Estados Unidos de Amrica con Notas Explcativas." Servicio
Informativo y Cultural de la Embajada de los Estados Unidos. Mxico 1987; pgina 15.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 203
propias tradiciones jurdicas que fundamentalmente derivaban del Derecho
Pblico Europeo.
S. La Constitucin de 1824 no contiene una Declaracin de Derechos
propiamente dicha, como lo hace la norteamericana, sino un conjunto de
"reglas generales a que se sujetar en todos los Estados y territorios de la Fe-
deracin la administracin de justicia." Dichas reglas son, en realidad, un mi-
nicaptulo de garantas individuales entre las que destacan las prohibiciones
de confiscacin de bienes, de aplicacin de leyes retroactivas, de aplicacin de
tormentos, de detencin por indicios durante ms de sesenta horas, de
prctica de cateas ilegales y de autoinculpacin en procesos penales cuya fi-
nalidad inmediata fue la de tratar de erradicar nicamente las prcticas ms
viciadas y primitivas del sistema de administracin de justicia -si as se le
puede llamar- que prevaleci en la poca de la colonia. Sin embargo, esas
reglas no poseen ni los alcances ni la trascedencia de la Declaracin de Dere-
chos estadounidense, puesto que no incluyen cuestiones de la importancia de
la libertad de cultos y tolerancia religiosa, de la libertad de asociacin para fi-
nes pacficos y del derecho de pedir al Gobierno la reparacin de agravios, sin
las cuales, no puede considerarse completa la parte dogmtica de una Consti-
tucin Federal. Si se toma en consideracin que la Declaracin de Derechos
de los Estados Unidos qued formalmente ratificada el lS de diciembre de
1791, se advertir que los constituyentes mexicanos, si esa hubiera sido su
intencin, no habran tenido ningn problema en copiarla y en traducirla al
espaol. El que no lo hayan hecho as y en su lugar hayan preferido consignar
un catlogo sumamente limitado de garantas individuales, comprueba que
ambas Constituciones respondieron a factores reales de poder sumamente
distintos que por fuerza las hace tambin sumamente distintas. En Esta-
dos Unidos se trataba de "garantizar las bendiciones de la libertad", 13 partien-
do de las premisas generadas a lo largo de siete siglos por el constitucionalismo
ingls. En Mxico lo que se buscaba era fundar una nueva Nacin, rom-
piendo los herrajes ms evidentes de esa alta Edad Media que fue la poca de
la colonia.
6. El jurista ingls James Bryce en un breve pero complejo estudio de De-
recho Constitucional introdujo al mundo de la teora poltica la conocida cla-
sificacin de las Constituciones flexibles: "Estn en un estado de flujo perpe-
tuo, como el ro de Herclito, en el que ningn hombre puede hundir los pies
dos veces. No slo aparecen a diario leyes que, en ms o menos, las afectan,
sino que su propio funcionamiento tiende a alterarlas constanternente.Y"
13 Ibdem; pgina 19.
14 Bryce James. "Constituciones Flexibles y Constituciones Rgidas." Instituto de Estudios
Polticos. Madrid 1952; pgina 40.
204
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Desde luego el ejemplo tpico lo representa el largo y cambiante proceso
constitucional que Inglaterra ha seguido desde 1215. En tanto que, segn es-
te autor, se llama rgidas a las Leyes Supremas, "cuyo carcter especfico con-
siste en que todas poseen una autoridad superior a la de las otras leyes del Es-
tado y son modificadas por procedimientos diferentes a aquellos por los que
se dictan y revocan las dems leyes."15 Dentro de este contexto, la Constitu-
cin de los Estados Unidos es "semi-rgida" porque "es en un aspecto real-
mente inalterable, aunque no lo sea tcnicamente" .16 En cambio la tradicin
constitucional mexicana se orienta ms bien hacia un sistema de tipo rgi-
do. 17 Esta diferencia, que por supuesto tambin es de fondo, resulta evidente
mediante la simple comparacin del artculo Vde la Constitucin norteame-
ricana con el artculo 171 de la Constitucin Mexicana de 1824. As, el pre-
cepto legal citado en primer trmino seala que: "Toda vez que las dos terce-
ras partes de ambas Cmaras lo juzguen necesario, el Congreso propondr
enmiendas a esta Constitucin o, a solicitud, de las Legislaturas de dos tercios
de los diversos Estados, convocar una Convencin para que se propongan
las enmiendas; en cualquiera de los casos, dichas enmiendas sern vlidas
por todos conceptos como parte de esta Constitucin, cuando sean ratifica-
das por las Legislaturas de las tres cuartas partes de los distintos Estados o por
Convenciones en las tres cuartas partes de los mismos de conformdad con
uno u otro modo de ratificacin que sea propuesto por el Congreso; a condi-
cin de que ningn Estado sin su consentimiento sea privado de su igualdad
de sufragio en el Senado." Por su parte, el invocado artculo 171 de la prime-
ra Carta Magna Mexicana establece que: "Jams se podr reformar los artcu-
los de esta Constitucin y de la Acta Constitutiva que establecen la libertad e
independencia de la Nacin Mexicana, su religin, forma de gobierno, liber-
tad de imprenta, y divisin de los poderes supremos de la Federacin y de los
Estados."18 Las diferencias son notables, desde el momento mismo en el que
derivan de dos contextos polticos y sociales totalmente distintos. En Estados
Unidos la Constitucin, mediante un proceso legislativo ordinario, se puede
modificar en cualquier aspecto, salvo el relativo a la igualdad de sufragio
de los Estados en el Senado. Por el contrario, la Constitucin Mexicana de
1824, tuvo una pretensin de rigidez perpetua al prohibir expresamente
la modificacin de los principios de !ibertad, independencia, religin, forma
15 Ibdem; pgina 94.
16 Ibdem; pgina 112.
17 Ibdem; pgina 183.
18 Todas las referencias a la Constitucin estadounidense estn tomadas de la obra, "La
Constitucin de los Estados Unidos de Amrica con Notas Explicativas", publicada
por etServicio Informativo y Cultural de la Embajada de los Estados Unidos, Mxico 1987.
En tanto que las referidas a la Constitucin Mexicana de 1824, estn tomadas de la obra,
"Leyes Constitucionales de Mxico durante el Siglo XIX", del licenciado Jos M. Gam-
boa, publicada por la Oficina Tipogrfica de laSecretara de Fomento, Mxico 1901.
EL FDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 205
I
de gobierno, libertad de imprenta y divisinde poderes. Vale reiterar el comen-
tario. En el primer caso se contaba con la influencia directa de la tendencia
evolutiva del constitucionalismo ingls. En el segundo, se luchaba por cons-
truir una nueva sociedad sobre el pesado cascajo de los muros coloniales.
7. La Constitucin de los Estados Unidos fue diseada como un enuncia-
do de principios generales, con el propsito deliberado de no limitar, ms que
en lo estrictamente necesario, la esfera de accin del Congreso Federal, de
los Estados y de la Suprema Corte de Justicia. Por esa razn tan slo cuenta
con siete artculos y veintisis enmiendas. En cambio, la primera Ley Supre-
ma de Mxico, sin poderse desvincular del todo de la tendencia regulatoria
heredada del Derecho Espaol, es particularmente detallista y casustica
en todos los aspectos que toca. Por esa razn consta de ciento setenta y un
artculos.
8. Por ltimo, ambas Constituciones marcan la diferencia esencial de los
procesos polticos que se han dado en los Estados Unidos y en Mxico en
los Siglos XIXy Xx. En efecto, la Constitucin norteamericana apunta clara-
mente hacia un sistema de poder compartido entre el Congreso y la rama eje-
cutiva, con un claro predominio del primero, y con la garanta de la absoluta
independencial del Poder Judicial en cuanto al ejercicio del control de la cons-
titucionalidad. En cambio la Constitucin Mexicana de 1824, es el punto de
partida del presidencialismo que se ir incrementando con el transcurso del
tiempo hasta llegar, en pleno Siglo XX, a lo que el distinguido constituciona-
lista mexicano, Mario de la Cueva, bautizara como, "ladictadura constitucio-
nal del Presidente de la Repblica. "19 De ah que en 1824 se hayan otorgado
al Presidente de Mxico facultades que, ni por asomo, podra ejercer un Pre-
sidente de los Estados Unidos, incluyendo de manera especial el manejo del
control de la constitucionalidad a travs del Consejo de Gobierno que fue
mencionado con anterioridad.
No es el caso examinar las motivaciones que llevaron a tantos y tan varia-
dos personajes -como Lucas Alamn, Lorenzo de Zavala, Fray Servando
Teresa de Mier, Francisco Bulnes, Enrique de Olavarra y Ferrari, Ignacio L.
Vallarta y los autores de la exposicin de motivos de una iniciativa de refor-
mas constitucionales que llev la firma del Presidente Lzaro Crdenas- a
declarar, en distintos tonos pero con la misma conviccin, que la Constitu-
cin Federal de 1824, fue una copia inadaptable a Mxico de la Constitucin
norteamericana. Lo cierto es que el somero pero riguroso anlisis jurdico
que al respecto se acaba de llevar a cabo, demuestra que entre ambas Cartas
19 De la Cueva Mario. ''Apuntes de laCtedra de Derecho Constitucional impartida en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico, en el ao de
1966."
206
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Magnas se dan diferencias sustanciales y tan profundas, que hablar de "imita-
ciones extralgicas" o de "copias inadaptables" lo nico que exhibe es, con to-
do respeto, una gran ignorancia.
Considero que los conceptos que anteceden si algo prueban es que, den-
tro de los lineamientos clsicos del Derecho Constitucional, cada pas tuvo
que reflejar las presiones provenientes de los factores reales de poder que im-
peraban en cada sociedad. La identidad nacional que toda Constitucin debe
expresar se encuentra de manifiesto en la Constitucin de 1824, en las dis-
posiciones relativas a la independencia y Soberana Nacional; al cmulo de
atribuciones conferidas al Presidente de la Repblica; a la intolerancia religio-
sa; al reconocimiento de los fueros militar y eclesistico; y a la instauracin
del Consejo de Gobierno como el rgano encargado del control de la consti-
tucionalidad, entre otras. Buenas o malas, estas normas jurdicas son, en su
gran mayora, ajenas al pensamiento jurdico anglosajn. De ah que -en el
ms estricto de los sentidos de la justicia- no pueda negarse que la Carta Fe-
deral de 1824 haya contado con un sello propio que objetivamente hablando
permite juzgarla como una aceptable combinacin de los principios propios
del Estado Federal que demandaban "irresistiblemente", segn nada menos
que Lucas Alamn, 20 las en ese entonces diputaciones provinciales, con los
usos y costumbres asentados en el largo perodo virreinal que condicionaban
la gobernabilidad del pas a la presencia de un Jefe de Estado fuerte, respeta-
do y respetable; al mantenimiento de una religin nica; a la consagracin de
los fueros militares y eclesisticos; y a la implementacin de las prcticas
regulatorias y casusticas que son propias del Derecho Espaol.
Quienes consideran que la aprobacin de la Constitucin de 1824, fue
un verdadero "absurdo jurdico" no se ponen a pensar que entonces al haber-
se inclinado por el sistema federal las Constituciones mexicanas de 1857 y
1917, el Federalismo en Mxico es absurdo y, por lo tanto, para el Siglo XXI
los Estados Unidos Mexicanos deben ser sustituidos por algo que, ms o me-
nos, se denominara la "Repblica Central de Mxico." Como lo anterior no es
menos absurdo que la posicin de la cual parten los detractores de la Carta
Federal de 1824, tiene que concluirse que el Federalismo mexicano posee
importantes races histricas que no pueden ser fcilmente ignoradas, tal y
como ampliamente trat de demostrarse en el Captulo Segundo, Adems no
es una cuestin meramente histrica, o lo que es peor, meramente retrica,
ya que si no se entiende, se acepta y se divulga que el sistema federal re-
presenta la forma de organizacin poltica libre y mayoritariamente elegida
por los verdaderos consumadores de la Independencia Nacional, entonces
-,ri"
20 Alamn Lucas. "Historia de Mxico". Tomo 5. Fondo de Cultura Econmica. Mxico
1985; pgina 776.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
207
carecera de objeto hablar del Nuevo Federalismo como el reto para el Mxi-
co del Siglo XXI, y se correra el riego de ignorar -con todas las consecuen-
cias polticas que semejante ignorancia implicara- las claras tendencias,
hasta ahora limitadas a las esferas municipal, estatal y del Distrito Federal,
pero en pleno proceso de crecimiento, hacia la alternancia en el poder yla in-
dependencia del Poder Legislativo, que desde la periferia del centro -como
debe ocurrir en todo Estado Federal- se han manifestado, aproximadamen-
te a partir de 1988, en la vida poltica nacional. En un ensayo intitulado "PRI:
Hora Cumplida (1929-1985)", Octavio Paz sostiene que ya es hora de "echar
andar a la Nacin; es decir devolverle la iniciativa y la libertad de accin. "21 Si
se conviene en que el premio Nobel de Literatura es, en la actualidad, uno de
los analistas ms lcidos de la realidad nacional, entonces tambin tendr que
convenirse en que la iniciativa y la libertad de accin que, cada da con mayor
urgencia demanda la Nacin, solamente se obtendrn con la descentraliza-
cin poltica, administrativa y econmica que es inherente al genuino Federa-
lismo.
Por todas estas razones resulta de inters el estudio de Derecho Compa-
rado que se acaba de efectuar entre la Constitucin de los Estados Unidos de
Amrica y la Constitucin Mexicana de 1824, ya que demuestra que si bien
es cierto que nuestra primera Carta Magna tuvo que reflejar los principios
esenciales de todo Estado Federal, cuya muestra ms acabada sigue siendo
hasta la fecha la Ley Suprema estadounidense; tambin lo es que contuvo un
conjunto de instituciones jurdicas propias que reflejaron la expresin de la
voluntad y de la identidad nacionales.
Los problemas que enfrenta la sociedad mexicana de la ltima dcada del
Siglo XX, en cuanto a la necesidad de una mayor democracia; a la obtencin
de una mayor seguridad en todos los rdenes de la vida individual y colectiva,
que nicamente pueden provenir de una distribucin mucho ms equitativa
del ingreso y de la riqueza nacionales; yen cuanto al imperativo de la descen-
tralizacin del poder y de los recursos econmicos; slo podrn encararse
con posibilidades razonables de xito, si se devuelven a las entidades federati-
vas y a los municipios las fuentes propias de vida poltica, administrativa y ha-
cendaria que el centralismo de hecho en el que vivimos les arrebat; y que
para el bien de la Repblica tendrn que recuperar al amparo del Nuevo Fe-
deralismo que la cambiante situacin poltica y social del pas cada da invoca
con mayor fuerza.
21 Paz Octavio. "PRI: Hora Cumplida (1925-1985)". Citado por el Peridico "El Univer-
sal. "Mxico 17 de noviembre de 1996; pgina 8.
208 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Por eso, este tema ha tenido por objeto probar que el intento de configu-
rar el primer Estado Federal Mexicano no deriv de "copias inadaptables" o
de "imitaciones extralgicas", ni mucho menos del "engendro monstruoso"
del que hablara el inevitable seor Alamn, sino de un esfuerzo denodado por
establecer la forma de organizacin poltica que mayor seguridad jurdica
ofrece a una Nacin que, al encontrarse asentada sobre un vasto territorio,
solamente puede llegar a alcanzar la prosperidad en la democracia a travs de
la descentralizacin, en todos los rdenes de la vida nacional, que es inheren-
te a cualquier forma de Federalismo. De ah la importancia de reiterar que
Mxico tendr que encontrar las soluciones del porvenir en las races de su
pasado.
No puede cerrarse este tema sin un comentario obligado a saber:
Es cierto que la distante vencidad con los Estados Unidos de Amrica, ha
acarreado a Mxico ms problemas que beneficios. Sin embargo, ello no de-
be ser blice para reconocer que en la Carta Constitucional de esta gran Na-
cin se encuentran plasmados -conenvidiable sencillez, armona y lgica ju-
rdicas-, los postulados que hacen del Federalismo una forma superior de
vidapoltica, social yeconmica. En honor a laverdad, no puede dejar de decirse
que se trata de uno de los textos legales ms admirables que se puede encon-
trar en la historia de las ideas polticas.
3. LA CONSTITUCION ESPAOLA DE CADIZ
Los Antecedentes. Cmo Repartir el Tiempo Presidiendo Corridas
de Toros y el Tribunal de la Santa Inquisicin
No es ni con mucho mi deseo entrar al anlisis de los complejos avatares
)1 de las peculiares sutilezas polticas que caracterizaron la vida pblica espa-
ola durante la primera parte del Siglo XIX. En realidad se trata de una histo-
ria que no solamente va ms all del propsito de este libro, sino que rebasa la
capacidad narrativa de su autor. En apoyo de esta premisa me concretar a
citar las opiniones de dos connotados historiadores hispanos: Ramiro Ledes-
ma y Mariano Jos de Larra, el mismo que en 1836 escribiera la lapidaria e
inolvidable frase de: "Aqu yace media Espaa; muri de la otra media."
Ya puestos en semejante tesitura, Ledesma Ramos apunta: "Lo primero
que debe observarse en las luchas polticas en el Siglo XIXen Espaa es que
no son.r,ropiamente polticas, sino ms bien luchas religiosas, si bien efectua-
das errel plano poltico; es decir, no entre dos religiones positivas diferentes,
como sera lo natural, sino entre quienes eran catlicos -al modo claro, que
haban sido siempre catlicos los espaoles, desde el Estado ya travs del Es-
tado- y quienes no lo eran o lo eran con mucha tibieza. Por eso, la pugna se
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
209
desarroll en torno al clero ms que en torno a las dogmas. De un lado, cleri-
cales. De otro, anticlericales. Como consecuencia de la incapacidad de unos
y otros, la nica lnea permanente vino a ser la serie inacabable de pronuncia-
mientos militares, resultando as el Ejrcito, ms que un organismo para ha-
cer la guerra, un vivero de polticos y estadistas: Espartero, O'Donnell, Nar-
vez, Serrano, Prim, etctera. "22
Volviendo a Larra, la inobjetable brutalidad de la primera cita se combina
con la irnica sutileza del siguiente comentario: "Los ms liberales queran
que se efectuase la eleccin por provincias, y los menos liberales por parti-
dos; que hay cincuenta y tantas provincias y doscientos y tantos partidos en
Espaa."23
Con semejantes antecedentes se me perdonar si tan slo me concreto a
esbozar las circunstancias histricas con arreglo a las cuales se gest, muri,
resucit y volvi a morir la Constitucin liberal de Cdiz, primera en su gne-
ro en la turbulenta y apasionada historia del pas que dot a Mxico -con las
naturales variantes de las que todo mestizaje est revestido-, de cultura, reli-
gin y del maravilloso y dctil idioma castellano.
Por lo menos hasta el Siglo XIX el gobierno en Espaa de la dinasta de
los Barbones fue sinnimo de absolutismo monrquico y, por ende, de dene-
gacin de las libertades individuales ms elementales. Si para muestra basta
con un botn, bastara con volver a citar el clebre pronunciamiento median-
te el cual se diera a conocer en el territorio de la Nueva Espaa la expulsin de
los jesuitas ordenada por Carlos III: "pues de una vez para lo venidero deben
saber los sbditos de el gran Monarca que ocupa el trono de Espaa, que na-
cieron para callar y obedecer, y no para discurrir, ni opinar en los altos asun-
tos del Gobierno. "24
A pesar de tan marcada herencia o gracias a ella -porque la verdad bien
a bien no se sabe-, al inicio del Siglo XIXgobernaba Espaa un personaje
que ha sido acusado por la posteridad de poseer y practicar todas las debilida-
des que hacen de un hombre el objeto de la burla y conmiseracin de sus se-
mejantes. Para no entrar en terrenos demasiados personales, dejar en ma-
nos del jurista mexicano, tambin del Siglo XIX, Jos M. Gamboa los hilos de
la narracin por un momento: "Las primeras auras de este siglo las respiraba
22 Ledesma Ramos Ramiro. "Discurso a las juuentudes de Espaa". Ediciones FE. Madrid
1942; pginas 42 y 43.
23 Larra Mariano Jos. ''Artculos Polticos y Sociales". ClsicosCastellanos. Madrid 1927;
pgina 200.
24 Citado por Rodrguez Luis Angel. "Carlos JIl, el Rey Catlico que Decret61a Expulsin
de los Jesuitas". Editorial Hispano Mexicana. Mxico 1944; pgina 157.
210
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
en el trono de Espaa Carlos IV, cuya historia durante la primera dcada de
este siglo es de las que inspiran compasin y asco, acaso yen justicia, ms as-
co que compasin. Acabamos de ver que Espaa acept la paz de Basilea,
pero nos falta recordar qu espritu espaol decidi esa aceptacin: fue el mi-
nistro, el privado, el favorito de Carlos IVen poltica y de la Reina consorte en
algo ms ntimo, fue don Manuel Godoy, desde esa firma y por ella conver-
tido en Prncipe de la Paz ... Pero el gran conquistador (Napolen 1) no estaba
satisfecho y para abatir a Inglaterra, su mortal enemiga, expide en Berlin el
21 de noviembre de 1806 y en Miln el17 de diciembre de 1807, los famo-
sos decretos conocidos con el nombre de Bloqueo Continental. Cerrronse a
la marina inglesa todos los puertos de los franceses y de sus aliados; abre sus
puertos Portugal y en castigo decide Napolen conquistar ese reino en 1807.
Pero para llegar a l conviene el paso por Espaa; dselo franco Carlos IV,
aterrorizado de que el imperial Csar publique una correspondencia que
acredita cul es el grado de intimidad a que han llegado las relaciones de la
Reina consorte de las Espaas y el Prncipe de la Paz ... posesionado Junot de
Lisboa, despus de expatriada la dinasta Braganza, y Murat de Madrid, los
naturales anhelos del vencedor de Europa tenan que excitarse para unir a su
diadema, como preciosa perla, el Gobierno espaol... La conjuracin de El
Escorial y la abidicacin que en Aranjuez hizo Carlos IVen favor de Fernando
VII, dieron a un espritu tan ingenioso como el de Napolen coyuntura propi-
cia para preparar los tratados de Bayona, y mucho ms cuando padre e hijo
acudan al Csar como rbitro supremo designado para decidir sobre los se-
cretos de la alcoba y las intimidades del hogar. .. Con estlida insensatez, ra-
ras ocasiones registrada en la historia, Carlos IVy Fernando VII llegan a Ba-
yana demandando el laudo napolenico. La sentencia arbitral y su ejecucin
son sencillas, proditorias y rpidas: el 5 de mayo de 1808, Carlos IVcede a
Napolen la corona de Espaa; al otro da, Fernando VII prescinde en favor
de su padre de los derechos que le otorgara la abdicacin de Aranjuez; el
10 de ese mes, el mismo Fernando renuncia en favor de Napolen sus dere-
chos de Prncipe de Asturias; y en el resto del repetido mes, varios traidores
espaoles insisten en que Napolen d a su hermano Jos el cetro de Espaa.
El 15 de junio se congregan en Bayona diputados espaoles para discutir la
constitucin que Napolen preparara. Diez sesiones bastaron al efecto, y el 7
de juliodel propio ao la juraba Jos Bonaparte ylos diputados, lo que permi-
ti a aqul extractarla seis das despus en su famoso maniiestoexpeddo ya
en territorio espaol, en Vctora.Y"
Lle!Fdos a este punto resulta necesario hacer dos importantes precisio-
nes: Carlos IV se ve forzado a abdicar en Aranjuez a favor de Fernando VII,
25 Gamboa Jos M. "Leyes Constitucionales de Mxico en el Siglo XIX". OficinaTipogr-
ficade la Secretaria de Fomento. Mxico1901; pginas 14 a 17.
EL FEERALlSMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
211
debido a la enorme impopularidad que sus tratos -y al parecer los de su real
consorte- con Manuel Godoy le haban acarreado. Impopularidad que con-
trastaba con el afecto que el pueblo experimentaba por su real vstago por su
eficiencia en... presidir corridas de toros. El historiador espaol Lafuente ex-
plica lo anterior con el ms fino de los sentidos del humor: "Ayudaba a esta
impopularidad la circunstancia de ser el Prncipe Fernando ardientemente
afecto a la fiesta de toros. Idolo Fernando del pueblo, y acordes pueblo y Prn-
cipe en esta aficin; enemigos Fernando y Godoy y prohibiendo ste lo que
constitua al entusiasmo de aqul, y el delirio de la gente popular que le
aclamaba, la medida concit ms y ms el odio de aquellas clases al favorito.
Cuando ms adelante, instalado ya Fernando en el trono de Castilla, le
veamos cerrar las universidades y crear ydotar ctedras de tauromaquia, ten-
dremos ocasin de cotejar el espritu de los dos reinados, el de Carlos IVque
ampliaba y fomentaba los establecimientos literarios y cientficos, y prohiba
las corridas de toros, y el de Fernando VII que mandaba cerrar las aulas litera-
rias y haca catedrticos a los toreros.Y"
La segunda precisin tiene que ver con la Constitucin de la que Napo-
len dot a Espaa. Aun cuando Napolen, con su estilo acostumbrado, lle-
g a sostener que dicha Constitucin representaba la regeneracin que Espa-
a peda a gritos y que el haberse rebelado, en forma tan violenta como
heroica, en contra del gobierno que les impuso fue una ingratitud de parte de
los espaoles que no entendieron sus "bendiciones", 27 la realidad es que sin
esa difusin de ideas liberales y democrticas, la Constitucin de Cdiz no ha-
bra sido posible. El mismo Lafuente lo reconoce en los trminos siguientes:
"Aunque de origen ilegtimo y nunca planteada, pero tal vez por esto mismo
ms clebre, al cabo era la primera concesin del que se deca poder real al
pueblo espaol y llevaba escritas en una de sus pginas estas notables pala-
bras. Como obra poltica no mereca ciertamente ni los elogios ni las censu-
ras que los hombres de partido le han prodigado; como obra de aplicacin en
determinadas circunstancias, aunque muy imperfecta y aparte el vicio de ori-
gen, poda considerarse como la transaccin menos violenta de la forma de
absolutismo a la forma de la loertad.'?"
La semilla qued as plantada. Terminada la ocupacin francesa, tras la
derrota de Borodino, los adioses de Fontainbleu y el destierro a la Islade Elba,
el pueblo espaol, a pesar de su indiscutible aficin por la fiesta de los toros,
no restaurar a Fernando VII en el goce de la monarqua absoluta. El 19 de
26 Lafuente. "Historia de Espaa", Tomo V. Citado por GamboaJos M. Obra citada; pgi-
na 16.
27 Citado por Gil Murgaza Bernardo. "Espaa en Llamas 1936". Ediciones Acervo. Barce-
lona 1968: pgina 19.
28 Citado por Gamboa Jos M. Obra citada; pgina 18.
212 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
marzo de 1812, es jurada y proclamada la Constitucin liberal de Cdiz. Fer-
nando VII se convertir as en el primer monarca constitucional de una Es-
paa que por siglos haba estado sometida al despotismo de los Borbones.
El gran escritor Marcelino Menndez y Pelayo expresa este trascendental
cambio con las siguientes palabras: "Sobre Espaa haba pasado un siglo
entero de miseria y rebajamiento moral, de despotismo administrativo sin
grandeza ni gloria, de impiedad vergonzante, de paces desastrosas, de gue-
rras en provecho de nios de la familia real o de codiciosos vecinos nuestros.
Para que rompisemos aquel soporte indigno; para que de nuevo resplande-
ciesen con majestad no usada las condiciones de la raza, aletargadas pero no
extintas, por algo peor que la tirana, por el achatamiento moral de gober-
nantes y gobernados; para recobrar, en suma, la conciencia nacional, atrofia-
da largos das por el fetichismo, era preciso que un mar de sangre corriera
desde Fuenterraba hasta el seno gaditano, y que en esas rojas aguas nos re-
genersemos, despus de abandonados y vendidos por nuestros reyes."29
El mar de sangre que corri en Madrid, Bailn, Zaragoza y Gerona para
lograr la expulsin de las huestes napolenicas tuvo su fruto poltico en la
Carta Magna de Cdiz, que transform al antiguo Reino Espaol en toda una
monarqua parlamentaria, por vez primera en la historia del Estado Nacional
que fundaran los Reinos primarios de Castilla y Aragn. Pero se trat de un
fruto prematuro. Aproximadamente dos aos despus de la jura de la Consti-
tucin, el4 de mayo de 1814, apoyado en el motn militar de Elio, Fernando
VII reimplanta el absolutismo. Seguirn seis aos de prosaico despotismo en
los que el Rey, en palabras de Lafuente, gobernar, "dividiendo su tiempo
en presidir las corridas de toros unos das y otros la Inquisicin.Y" Tal estado
de cosas durar hasta que otro motn militar, encabezado por Riego, obliga a
Fernando VII a jurar de nueva cuenta la Constitucin de 1812, el da 7 de
marzo de 1820. Este nuevo interludio liberal y parlamentario no tendr tam-
poco una larga vida. Con la invasin del Duque de Angulema y el llamado Ma-
nifiesto de Santa Mara, ello. de octubre de 1823, el absolutismo volver
por sus fueros.
No obstante, para las colonias espaolas en Amrica el ejemplo ya haba
sido sentado. La Constitucin de Cdiz al introducir la figura de las diputacio-
nes provinciales y dotarlas de una autonoma poltica y administrativa de la
que no se tena memoria en los largos aos del imperio colonial, involun-
tariamente propici tanto la consolidacin de los anhelos independentistas
que desde el ao de 1810 ya se haban manifestado abiertamente; como
la nocin de que los gobiernos genuinamente populares requeran, para su
,f
29 Citado por Gil Murgaza Bernardo. Obra citada; pgina 18.
30 Citado por Gamboa Jos M. Obra citada; pgina 32.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 213
existencia y progreso, de un orden constitucional que, al garantizar la libertad
interna de las provincias, garantizara al mismo tiempo las libertades indivi-
duales de los ciudadanos.
Por supuesto que la Constitucin Federal Mexicana de 1824, dista mu-
cho de ser una copia de la Constitucin de Cdiz. Si tal y como se acaba de
demostrar, posee diferencias de fondo yde esencia con la Constitucin de los
Estados Unidos de Amrica que es el modelo a seguir para la organizacin ju-
rdica de todo Estado Federal, con mucha mayor razn las posee frente a una
Constitucin que trat tan slo de organizaruna incipiente monarqua parla-
mentaria. Pero en realidad ese no es el punto, ya que ms adelante se probar
que existen diferencias tan sustanciales que la sola mencin de la palabra "co-
pia" deviene en un positivo absurdo jurdico. No, la importancia de este tema
. estriba en el hecho de que as como no es posible desvincular -por sabia que
sea- a la Carta Magna estadounidense de las influencias que indudablemen-
te recibi del constitucionalismo ingls; de igual manera deben buscarse en
los principios liberales del Derecho Pblico Espaol algunas de las races del
Federalismo Mexicano, toda vez que de no hacerlo as se tendran que negar
los orgenes mismos de nuestro ser nacional.
Las Cortes de Cdiz. Un Poblano Persa y un Dominico Indignado
por los Delirios Constitucionales
Rebasara con mucho los lmites de esta obra el intentar realizar un estu-
dio detallado de los debates y las incidencias que se sucedieron en el Congre-
so Constituyente de Cdiz denominado "Cortes", toda vez que ese es el trmi-
no que se utiliza en Espaa para identificar a los rganos legislativos. Por
consiguiente, en este tema me concretar a mencionar los puntos ms sobre-
salientes de lo que, sin duda alguna, puede calificarse de un primer intento
por instaurar la democracia y las libertades individuales en un pas en donde el
absolutismo pareca haber tomado carta de naturalizacin. De igual manera,
y por el efecto que los debates -ms que la Constitucin misma- tuvieron
en la consumacin de la Independencia de Mxico y en la adopcin del siste-
ma federal, har una especial referencia a la participacin de lo que en ese
entonces se dio en llamar "ladiputacin americana. "
Las Cortes partieron del principio de que "los dominios espaoles de am-
bos hemisferios forman una sola y misma Nacin y que por lo mismo, los na-
turales que fuesen originarios de dichos dominios, eran iguales en dere-
chos... ",31 y por consiguiente, permitieron la activa participacin en sus
discusiones de un buen nmero de diputados provenientes de las colonias
31 Citado por Alamn Lucas. Obra citada, Tomo 3; pgina 10.
214
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
americanas y de las Filipinas. De ah, que no est por dems, hacer una breve
referencia a los principales representantes de Mxico, que en 1812 todava
conservaba la denominacin oficial de Nueva Espaa.
El primero que viene a la mente es, por supuesto, Lucas Alamn, de
quien ya se ha hablado bastante. Tan slo baste decir que dada su notable vo-
cacin de escritor a l se debe la nica crnica parlamentaria de las Cortes he-
cha por un diputado americano; y que si acab manifestndose por la Inde-
pendencia de Mxico, no fue porque coincidiera con los ideales de don Jos
Mara Morelos y Pavn quien por esas mismas fechas libraba su admirable
gesta libertaria, sino porque le asustaba la posibilidad de que las reformas li-
berales aprobadas por las Cortes debilitaran irremisiblemente el poder del
monarca y, consecuentemente, se derrumbara en la Nueva Espaa el antiguo
orden colonial al que era tan afecto.
Destaca a continuacin Antonio Joaqun Prez, cannigo magistral de la
Catedral de Puebla, que llegara a recibir el sealado honor de ser nombrado
Presidente pro-tempore de las Cortes. Su actuacin, sin embargo, va a estar
marcada por el signo de la conveniencia y la consiguiente falta de principios,
porque cuando as convino a sus intereses se mostr partidario de la Consti-
tucin; pero cuando tuvo lugar el golpe de estado del 4 de mayo de 1814
-cuya proclama dada conocer en Valencia aparece firmada por el Rey y por
su Secretario que, aunque parezca increble, obedeca al contundente nom-
bre de Pedro Macanaz->" que desconoci la Constitucin de Cdz y reim-
plant la monarqua absoluta, Prez se uni a la conspiracin bautizada co-
mo "de los persas", por las razones que ms adelante se indican, traicionando
la Constitucin que haba jurado guardar a cambio de que Fernando Villa
nombrara, al poco tiempo, Obispo de Puebla.
El ya citado historiador espaol Lafuente, narra este episodio de la si-
guiente manera: "En altas horas de la noche, o sea, entre dos y tres de la ma-
ana, presentse de orden de Egua, el auditor de Guerra, don Vicente Mara
Patio en la casa del Presidente de las Cortes don Antonio Joaqun Prez, di-
putado americano por la Puebla de los Angeles, y entregle un pliego que
contena el decreto y el manifiesto del Rey. Siendo el Presidente Prez uno de
los firmantes de la representacin de los persas, no slo no opuso resistencia,
ni pretexto, ni reparo de ninguna clase a lo preceptuado en el decreto, sino
que se prest muy gustoso a su ejecucin, como que estaba en consonancia
COI),ISUS ideas y con sus deseos, y aquella misma noche qued cumplido en
todas sus partes, quedando slo en el saln de sesiones el dosel, sitial, bancos,
araas, mesas y alfombras, hasta que Su Majestad designara el sitio al que
32 Citado por Gamboa Jos M. Obra citada; pgina 44.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 215
haban de trasladarse. El Presidente Prez no tard en recibir la recompensa
de su infidelidad a la Constitucin que haba jurado, obteniendo una mitra en
premio de unos servicios que el lector desapasionado podr calificar. "33
El golpe de mano de Fernando VII es conocido en la Historia de Espaa
como el "motn de los persas" porque el grupo de militares, aristcratas y cl-
rigos que estuvo detrs del msmo, el12 de abril de 18141e dirigi al Rey una
larga carta que se iniciaba con este curioso prrafo: "Era costumbre en los an-
tiguos persas pasar cinco das en anarqua despus del fallecimiento de su
Rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias, los
obligara a ser ms fieles a su sucesor. Para serlo Espaa a Vuestra Majestad,
no necesitaba igual ensayo en los seis aos de su cautividad; del nmero de
los espaoles que se complacen al ver restituido a Vuestra Majestad al trono
de sus mayores, son los que firman esta reverente exposicin con el carcter de
representantes de Espaa; mas como en ausencia de Vuestra Majestad se ha
mudado el sistema al momento de verificarse aqulla, y nos hallamos al frente
de la Nacin en un Congreso que decreta lo contrario de lo que sentimos, y de
lo que nuestras provincias desean, creemos un deber manifestar nuestros vo-
tos y circunstancias que los hacen estriles, con la concisin que permita la
complicada historia de seis aos de revolucin ... "34
De regreso a Mxico como Obispo de Puebla, Antonio Joaqun Prez
Martnez alcanzar efmera fuerza poltica como confesor nada menos que de
la tambin efmera Emperatrz Ana Mara Huarte Muoz y Snchez de Tagle
de Iturbide; y segn cuenta la escritora Rosa Beltrn, se vio impedido de ofi-
ciar en el solemne Te Deum con el que se celebr la coronacin de Agustn de
Iturbide, porque das antes de tan solemne ceremonia llegaron de Roma unos
pliegos que notificaban el inicio de un procedimiento de excomunin en su
contra, porque se le acusaba, "de haberse traido con l, de Cdiz, a dos jve-
nes mozas con quienes viva y a las que sus padres estaban reclamando. "35
Pero entre los diputados americanos no todo era ambicin y concupis-
cencia. Del otro lado del espectro poltico se encuentra Miguel Ramos Ariz-
pe. Austero sacerdote, es electo diputado por la Intendencia de Nuevo San-
tander (actualmente Coahuila Nuevo Len y Tamaulipas) y pronto
impresionar a las Cortes con la'agudeza y precisin de sus discursos, as co-
mo con la presentacin de una detallada "Memoria sobre la situacin de las
Provincias Internas de Oriente", que dar a los llamados "diputados euro-
peos" una idea precisa de las condiciones geogrficas, econmicas, polticas
33 Ibdem; pgina 44.
34 Ibdem; pginas 32 y 33.
35 Beltrn Rosa. "La Corte de los l/usos. "Grupo EditorialPlaneta. Mxico1995; pgina 50.
216
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
y sociales en las que se encontraba esta vasta regin de la Nueva Espaa, res-
pecto de la cual no tenan ni la ms remota idea. En la parte medular de dicha
Memoria, Ramos Arizpe formula un muy fundado alegato en contra del cen-
tralismo colonial, que presagia sus futuros ardores federalistas. As, sostiene
que: "El poco inters o abandono con que los gobiernos pasados han visto
por siglos enteros aquellas vastas provincias, hace que Vuestra Majestad ca-
rezca de una idea exacta de su localidad, extensin, clima, producciones
naturales, poblacin, agricultura, artes, comercio y administracin, sin
haberse cuidado hasta ahora en lo poltico sino de mandar a cada una un jefe
militar con el nombre de gobernador, sin saber cuando ms otra cosa que la
ordenanza del ejrcito, gobierne con mano militar su provincia y dirija desp-
ticamente los ramos de la administracin pblica. "36
En las Cortes de Cdz Ramos Arizpe recibir una importante formacin
parlamentaria que lo convertir en el lder de la fraccin federalista en el futu-
ro Congreso Constituyente Mexicano. Aunque en el siguiente Captulo se
volver a analizar el papel que desempe como uno de los padres del Fede-
ralismo en Mxico, no est por dems dejar apuntado que no obstante su for-
macin clerical, Ramos Arizpe fue un distinguido liberal: Ministro de Justicia
y Negocios Eclesisticos en los Gobiernos de don Guadalupe Victoria y del
Vicepresidente Valentn Gmez Faras, tendr una activa participacin en el
primer intento de reforma, ya que a pesar de su condicin de eclesistico, fue
miembro prominente de una secta masnica que, en su tiempo, fue conocida
como "El Aguila Negra." En el Palacio Nacional imparti los ritos de la extra-
mauncin a Fray Servando Teresa de Mier, en la ceremonia pblica a la que
para tal efecto, se convoc mediante invitaciones impresas que hizo circular,
el mismo Fray Servando... Aos ms tarde, ya en pleno retiro de la vida pbli-
ca, ocup el deanato de la Catedral de Puebla, en donde falleci despus de
contemplar el desplome de la Repblica Federal que con tanto celo, ahnco e
ilusiones contribuyera a fundar.
Otro de los diputados americanos fue ese personaje carismtico, contra-
dictorio y posteriormente momificado con fines de ambulatoria exhibicin.
Me estoy refiriendo por supuesto, al fraile dominico Servando Teresa de
Mier, de quien con motivo de su participacin en las Cortes de Cdiz, Lucas
Alamn, en modo alguno su correligionario o simpatizante, se expresa de la
siguiente manera: "Nacido en la provincia de Monterrey, una de las internas
de Oriente, de una de las familias establecidas all desde la conquista de aquel
pas, h i ~ sus estudios y tom el hbito de dominico en Mxico y obtuvo
el grad de doctor en teologa a expensas de su comunidad. El sermn que
36 Citado por Gonzlez Salas Carlos. "Miguel Ramos Arizpe." Instituto de Investigaciones
Histricas. Universidad Autnoma de Tamaulipas. Ciudad Victoria, Tamaulipas 1990;
pginas 79y 80.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
217
predic ante el virrey de Brancforte y la audiencia, en la funcin de la trasla-
cin de los huesos de Hernn Corts a la iglesia del Hospital de Jess, elev
su reputacin como orador, y el haber pretendido salir del camino trillado en
el que predic en la colegiata de Guadalupe en la funcin de aquel ao, le
atrajo una persecucin que fue el principio de las desgracias de toda su vida.
Censurado el sermn por orden del arzobispo Haro y preso el orador fue re-
mitido a Espaa para estar encerrado diez aos en uno de los ms austeros
conventos de su orden. El sermn fue calificado ventajosamente por la Aca-
demia de la Historia, y Mier puesto en libertad, anduvo por Francia e Italia y
pas a Roma, donde se seculariz. Vuelto a Madrid fue de nuevo perseguido
por el prncipe de la Paz, por una stira que escribi contra el autor del Viaje-
ro Universal, por lo que ste dijo relativo a Mxico, y encerrado en los Tori-
bias de Sevilla, casa de correccin destinada a la reforma de jvenes extravia-
dos, logr escapar de ella y trasladarse a Portugal y de all volvi a Espaa
cuando comenz la insurreccin contra los franceses, y entr a servir de
capelln en el regimiento de voluntarios de Valencia. En la dispersin de Bel-
chite fue hecho prisionero, y quedndose oculto en un pajar en uno de los lu-
gares de trnsito a Francia a donde lo conducan, atraves toda Espaa en la
mayor miseria, como haba pasado casi toda su vida, y llegado a Cdiz, la re-
gencia, por estos mritos mand se le tuviese presente para una prebenda en
Mxico; pero sin esperar a obtener este premio, unido a los diputados y espe-
cialmente favorecido por el de Mxico, comenz a escribir, dirigiendo dos
cartas al editor de El Espaol, escritas con mucha vehemencia sobre los asun-
tos de Amrica. Ya fuese por temor de ser perseguido, ya porque lturrigaray
lo estipendi para que escribiese a su favor en Londres, pas a aquella ciu-
dad, en donde public, bajo el nombre del Dr. Guerra, que era su segundo
apellido, la historia de la revolucin de Nueva Espaa... rico en conocimien-
tos y erudicin, Mier es al mismo tiempo muy agradable por su estilo, y lleno
de fuego y ardimiento, abunda en chistes oportunos que hacen amena y en-
tretenida la lectura de su obra. Esta ha venido a ser muy rara, porque habien-
do retirado Iturrigaray los auxilios que ministraba a Mier, luego que vio que
defenda abiertamente la independencia; ste, que haba continuado escri-
biendo, se encontr sin medios de pagar al impresor, quien embarg los
ejemplares e hizo poner al autor en la prisin de los deudores, en la que per-
maneci mucho tiempo, hasta que habiendo llegado a Londres los primeros
enviados del gobierno de Buenos Aires, stos pagaron al impresor y rescata-
ron los ejemplares de la obra, que remitieron a su pas, pero habindolos
embarcado en un buque que naufrag, se perdieron casi todos, excepto los
pocos que andaban repartidos en diversas manos, o que quedaban en po-
der del autor, al cual volveremos a encontrar frecuentemente en los diver-
sos sucesos de esta historia. "37
37 Alamn Lucas. Obra citada, Tomo 3; pginas 63 a 66.
218
ADOLFOARRIOJAVIZCAINO
y as ser. Ya habr ocasn de recapitular la extraa vida de Fray Ser-
vando -desde su inaudito sermn en la colegiata de Guadalupe hasta sus an-
danzas post-mortem en ferias europeas de momias- con motivo del discurso
que pronunciara ante el Primer Congreso Constituyente de Mxico, no en fa-
vor de la instauracin de una Repblica Central como equivocadamente lo
han sostenido varios historiadores -empezando por Carlos Mara de Busta-
mante- sino de un Federalismo sumamente moderado; y el que un buen n-
mero de analistas polticos de su tiempo han considerado como verdadera-
mente proftico de todas las desgracias que asolaron al pas entre 1828 y
1876.
El resto de la diputacin americana, o ms bien dicho mexicana, carece
de relevancia histrica. Como meras referencias para completar el cuadro,
bastara citar a Jos Beye de Cisneros que al ser el representante de la Ciudad
de Mxico lleg a Cdiz muy bien provisto de fondos, lo que le permiti adqui-
rir una cierta notoriedad, desde luego no por sus intervenciones ante las Cor-
tes, sino por su fastuoso estilo de vida; a Jos Miguel Guride y Alcocer, dipu-
tado por Tlaxcala, cuya verbosidad nerviosa, al decir de Alamn, hizo
intranscendente su participacin; ya Jos Miguel Gordoa, de Zacatecas, que
fracas en toda la lnea en sus intentos de lograr la aprobacin en las Cortes
de una ley que reactivara la industria minera en las colonias, mediante la su-
presin de los impuestos y alcabalas que la hacan incosteable. Este solo he-
cho es suficiente para rendirle el honor que merece, ya que se trata de uno de
los pocos diputados mexicanos que, a la vuelta de casi dos siglos, ha entendi-
do que la prosperidad general no proviene del alza generalizada de impues-
tos, sino del fomento de las actividades productivas.
En lo que toca a las sesiones de las Cortes, tres son los acuerdos ms im-
portantes que, para los fines de esta obra, deben consignarse:
1. A propuesta del diputado europeo Diego Muoz Torrero, que haba si-
do Rector de la Universidad de Salamanca, se declar que la soberana nacio-
nal resida en las Cortes, pretendiendo reflejar con ello el principio de John
Locke acerca de la supremaca del Poder Legislativo. No obstante esta decla-
racin tuvo un doble efecto: primero el de crear una enorme confusin y los
primeros brotes de inconformidad en un pas que por siglos se haba acos-
tumbrado al concepto de la soberana monrquica; y segundo, transformar a
las Cortes en una especie de gobierno provisional con facultades ejecutivas,
lo que inevitablemente dificult y demor sus tareas como Congreso Consti-
tuyente. /'
2. A pesar de lo anterior, las Cortes reconocieron por Rey legtimo de
Espaa a Fernando VII, declarando nulas las renuncias que al respecto, y
bajo las presiones que inmisericordemente ejerciera en Bayona Napolen
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
219
Bonaparte, haban formulado el mismo Fernando ydems individuos de la fa-
milia real. Sin embargo, como se ver ms adelante ese reconocimiento fue
solamente de carcter formal, porque al aprobar la Constitucin, las Cortes
convirtieron al monarca en una especie de figura decorativa -ignorando en
ese sentido la tradicin constitucional inglesa, que aun cuando deposita en el
Parlamento las funciones efectivas de gobierno, confiere al Rey o Reina im-
portantes facultades de equilibrio poltico- sentando as las bases para el gol-
pe militar que tardara menos de dos aos en estallar.
3. El 15 de octubre de 1810 -es decir, exactamente un mes despus del
clebre "grito" de Dolores, fruto de las inquietudes independentistas del cura
prroco de ese pueblo, don Miguel Hidalgo y Costilla-las Cortes aprobaron
el siguiente decreto que, en opinin de la mayora de los comentaristas politi-
cos de la poca, a pesar de estar concebido en trminos eminentemente te-
ricos tuvo un efecto prctico decisivo en la consumacin de la independencia
de las colonias espaolas en Amrica: "Los dominios espaoles de ambos he-
misferios forman una sola y misma Nacin y que por lo mismo, los naturales
que fuesen originarios de dichos dominios, eran iguales en derechos, quedan-
do a cargo de las Cortes tratar con oportunidad y particular inters, de todo
cuanto pudiese contribuir a la felicidad de los de ultramar, como tambin so-
bre el nmero y forma que para lo sucesivo debiese tener la representacin
nacional en ambos hemsteros.v"
Desde un punto de vista liberal esta declaracin tiene que verse como una
reaccin lgica a los excesos de casi tres siglos de discriminacin colonial.
Desde el inefable punto de vista geopoltico, se trat de una invitacin al des-
mantelamiento del imperio espaol, toda vez que es de explorado Derecho
que la igualdad no puede darse sin la independencia.
Pero hasta aqu lleg la generosidad de las Cortes con las colonias. Par-
tiendo de esta ltima premisa, y confiando en la sinceridad, Ysobre todo en la
visin poltica de sus colegas europeos, en la sesin del 16 de diciembre de
1810 los diputados americanos, en completa buena fe, presentaron las si-
guientes propuestas: "En consecuencia del decreto de 15 del prximo octu-
bre se declara: 10. Que la representacin nacional de las provincias, ciuda-
des, villas y lugares de tierra firme de Amrica, sus islas y las Filipinas, por 10
respectivo a sus naturales y originarios de ambos hemisferios, as espaoles
como indios, y los hijos de ambas clases, debe ser y ser la misma en el orden
y forma, aunque respectiva en el nmero que tienen hoy y tengan en lo suce-
sivo, las provincias, ciudades, villas y lugares de la pennsula, e islas de la
Espaa europea entre sus legtimos naturales; 20. Los naturales y habitantes
38 Citado por Alamn Lucas. Obra citada, Tomo 3; pgina 10.
220
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
libres de Amrica, pueden sembrar y cultivar cuanto la naturaleza y el arte les
proporcione en aquellos climas, y del mismo modo promover la industria ma-
nufacturera y las artes en toda su extensin; 30. Gozarn las Amricas la ms
amplia facultad de exportar sus frutos naturales e industriales para la pennsu-
la y naciones aliadas y neutrales, y se les permitir la importacin de cuanto
haya menester, bien sea en buques nacionales o extranjeros, y al efecto que-
dan habilitados todos los puertos de Amrica; 40. Habr un comercio libre
entre las Amricas y las posesiones asiticas, quedando abolido cualquier pri-
vilegio exclusivo que se oponga a esta libertad; 50. Se establecer igualmente
la libertad de comerciar de todos los puertos de Amrica e islas Filipinas a lo
dems del Asia, cesando tambin cualquier privilegio en contrario. 60. Se al-
za y suprime todo estanco en las Amricas, pero indemnizndose al erario
pblico de la utilidad lquida que percibe en los ramos estancados, por los de-
rechos equivalentes que se reconozcan sobre cada uno de ellos; 70. La explo-
tacin de las minas de azogue ser libre y franca a todo individuo, pero la
administracin de sus productos quedar a cargo de los tribunales de minera,
con inhibicin de los virreyes, intendentes, gobernadores y tribunales de real
hacienda; 80. Los americanos, as espaoles como indios, y los hijos de am-
bas clases, tienen igual opcin que los espaoles europeos para toda clase de
empleos y destinos as en la corte como en cualquier lugar de la monarqua,
sean de la carrera poltica, eclesistica o militar; 90. Consultando particular-
mente a la proteccin natural de cada reino, se declara que la mitad de sus
empleos ha de proveerse necesariamente en sus patricios, nacidos dentro de
su territorio; 100. Para el ms seguro logro de lo sancionado, habr en las ca-
pitales de los virreinatos y capitanas generales de Amrica, una junta consul-
tiva de propuestas, para la provisin de cada vacante respectiva, en su distri-
to, al turno americano, a cuya terna debern ceirse precisamente las
autoridades a quienes incumba la provisin, en la parte que a cada uno toque.
Dicha junta se compondr de los vocales siguientes del premio patritico; el
oidor ms antiguo, el rector de la universidad, el decano del colegio de aboga-
dos, el militar de ms graduacin y el empleado de real hacienda ms conde-
corado. 110. Reputndose de la mayor importancia para el cultivo de las
ciencias y para el progreso de las misiones que introducen y propagan la fe
entre los indios infelices la restitucin de los jesuitas, se concede para Amri-
ca por las Cortes. "39
De haberse incorporado estas propuestas en un Captulo especial de la
Constitucin de Cdiz, el futuro de Mxico y el de las dems posesiones espa-
olas en Amrica quiz habra sido otro, puesto que los principios de igualdad
de derechos, libertad de comercio e industria, supresin de estancos (recur-
dese que por definicin y naturaleza el estanco fue un monopolio de la corona
39 Ibdem; pginas 13 y 14.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 221
sobre las actividades econmicas ms importantes que se desarrollaron en las
colonias, para provecho, nico y exclusivo, del tesoro real), eliminacin de
las pesadas cargas tributarias para reactivar la industria minera que era la ms
importante de la poca, y restitucin de los jesuitas -arbitrariamente expul-
sados por Carlos I1I- cuyas labores productivas y educativas, los hacan el
nico sector del clero que en verdad contribua a la prosperidad general;40
que as plante la diputacin americana, probablemente habra propiciado la
creacin de una comunidad de naciones, a la manera de la "comrnonwealth"
britnica, que hubiera transformado el ya para entonces insostenible imperio
espaol en una provechosa asociacin poltica y econmica.
Pero las Cortes de Cdiz, ms interesadas en las cuestiones inmediatas y
en la necesidad de actuar como ejecutivo provisional, fueron postergando es-
tas once propuestas hasta hacerlas caer en el olvido, sin darse cuenta de que
en el intento por construir una monarqua constitucional paralelamente sen-
taron las bases para la desintegracin del imperio que, a sangre, dogma y fue-
go, haban edificado sus antepasados.
El que la Carta Magna de Cdiz no haya dado este cuerpo de principios
Supremos a las colonias americanas, provoc que Fray Servando Teresa de
Mier, con la vehemencia que le era usual, exclamara indignado: "Cuando yo
considero que para dar un cuerpo de leyes a la Amrica, envuelta en sangre y
robos, tan defectuoso, disparatado, inconexo y contradictorio como l es,
han sido menester dos siglos y medio de errores, y errores perniciosos, (yno
puede ser de menos, cuando se quiere gobernar por informes lejanos), y veo
con la nueva Constitucin destrozar de un golpe toda su organizacin y siste-
ma, restituyndonos al antiguo caos, se me antoja ver a un loco bravo, que es-
capado de su jaula, en un acceso de su delirio, tira a barrisco golpes furibun-
dos sobre cuanto encuentra al paso, y que hallando apiados a los
americanos, faja sobre ellos sin tino y sin misericordia."41
Desde luego, no es fcil seguir a Fray Servando en sus excesos retricos,
pero no se puede menos que acompaarlo en su apreciacin de que las Cor-
tes de Cdiz al ignorar -un poco por soberbia y otro poco por falta de cono-
cimientos de las realidades geopolticas que, por lo dems, tenan a la vista-,
las propuestas de la diputacin americana, incurrieron, en funcin de lo que
aproximadamente diez aos despus ocurrira en las colonias de la entonces
!,Iamada Amrica septentrional, en lo que atinadamente podra calificarse de
delirio constitucional."
40 lbidem, pginas 127 y 128.
41 Ibdem, pginas 128 y siguientes.
222
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
El19 d marzo de 1812, en medio de grandes ceremonias civiles, ecle-
sisticas y militares, fue solemnemente jurada y proclamada en la ciudad ga-
ditana, la Constitucin que, en el nombre del Autor y Supremo Legislador de
toda la sociedad, tena por objeto promover la gloria, la prosperidad y el bien
de toda la Nacin Espaola.
Contenido de la Constitucin de Cdiz. La Supremaca del Poder
Legislativo sin Principios de Gobernabilidad
Para los propsitos de esta obra, resultara ocioso efectuar un anlisis de-
tallado de la Constitucin Espaola de 1812. Por lo tanto, me concretar a
sealar y a comentar los aspectos ms sobresalientes; dejando para el tema
inmediatamente subsecuente el estudio de las diputaciones provinciales que
representan el antecedente legislativo espaol que mayor influencia tuvo en
la adopcin del Federalismo en Mxico.
Bajo este contexto, los postulados jurdicos de la Carta Magna gaditana
ms relevantes, son los siguientes:
1. Se establece, por vez primera en la larga historia de la pennsula ibri-
ca, un gobierno monrquico moderado y hereditario. De igual manera, por
primera vez se introduce el principio de la divisin de poderes en legislativo,
ejecutivo y judicial.
2. El Poder Legislativo se encomienda a unas Cortes, renovables cada
dos aos mediante un sistema electoral en el que los ciudadanos con derecho
a voto, reunidos en juntas parroquiales, elegan a un elector parroquial a ra-
zn de uno por cada doscientos vecinos. Es decir, con arreglo a las tendencias
polticas de la poca, se opt por un sistema de elecciones indirectas, en lugar
del moderno sistema del sufragio universal. Las Cortes se componan de una
sola Cmara, formada por los diputados de todos los dominios espaoles en
Europa, Amrica y Asia.
3. El artculo 131 de esta Constitucin confiri a las Cortes una suma
abrumadora de facultades, convirtindolas as en el Poder Supremo del Esta-
do. Entre esas facultades pueden mencionarse las siguientes: proponer y de-
cretar las leyes, e interpretarlas y derogarlas; recibir el juramento al Rey, al
Prncipe de \sturias y a la Regencia; resolver cualquier duda, de hecho o de
Derecho, que ocurra en relacin con la sucesin de la corona; elegir a la Re-
gencia o Regente cuando as procediera, y sealar las limitaciones con que la
Regencia o el Regente han de ejercer la autoridad real; hacer el reconoci-
miento pblico del Prncipe de Asturias; nombrar tutor al Rey menor; apro-
bar los tratados de alianza ofensiva, los de subsidios y los especiales de comer-
cio; conceder o negar la admisin de tropas extranjeras en el reino; decretar
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 223
la creacin y supresin de plazas en los tribunales, as como la creacin y su-
presin de los oficios pblicos; fijar todos los aos las fuerzas de tierra y de
mar; dar ordenanzas al ejrcito, armada y milica nacional en todos los ramos
que los constituyen; fijar los gastos de la administracin pblica; establecer
anualmente las contribuciones e impuestos; tomar caudales a prstamo so-
bre el crdito de la Nacin; aprobar el repartimiento de las contribuciones en-
tre las provincias; examinar y aprobar las cuentas de la inversin de los cauda-
les pblicos; establecer las aduanas y aranceles de derechos; disponer lo
conveniente para la administracin, conservacin y enajenacin de los bie-
nes nacionales; determinar el valor, peso, ley, tipo y denominacin de las
monedas; promover y fomentar toda especie de industria; establecer el plan
general de enseanza pblica en toda la Monarqua, y aprobar el que se for-
me para la educacin del Prncipe de Asturias; aprobar los reglamentos gene-
rales para la polica y sanidad del reino; proteger la libertad poltica de la im-
prenta; hacer efectiva la responsabilidad de los Secretarios del Despacho y
dems empleados pblicos; y otras ms de menor monto.
4. Como contrapartida, al Rey se le converta en figura decorativa, pues-
to que ni siquiera se le otorgaron los contrapesos -que la experiencia euro-
pea demuestra que son necesarios para el buen funcionamiento de toda mo-
narqua constitucional- de poder disolver el Congreso y negarse a sancionar
aquellas leyes que fueran vetadas por un rgano especial de gobierno, como
el Consejo Privado ("PrivyCouncil") y la Cmara de los Lores que por ese en-
tonces existan y operaban en Inglaterra. Adems se rode al Rey de un Con-
sejo de Estado, compuesto nada menos que de cuarenta miembros, que deba
ser consultado por el Monarca en todos los asuntos de importancia yal que se
le reservaba la ltima palabra en materia de nombramientos eclesisticos
y de plazas en la judicatura.
5. A mayor abundamiento de lo anterior, a travs del artculo 172 de la
Constitucin que se analiza, las Cortes decidieron imponerle al Rey las si-
guientes limitaciones: No puede el Rey impedir, bajo ningn pretexto, la cele-
bracin de las Cortes en las pocas y casos sealados por la Constitucin, ni
suspenderlas ni disolverlas, ni en manera alguna embarazar sus sesiones yde-
liberaciones. Los que le aconsejasen o auxiliasen en cualquera tentativa para
estos actos, son declarados traidores, y sern persegudos como tales; no
puede el Rey ausentarse del reno sin el consentmiento de las Cortes, y si lo
hiciere se entiende que ha abdicado la corona; no puede el Rey enajenarse,
ceder, renunciar, o en cualquier manera traspasar a otro la autoridad real. ni
alguna de sus prerrogativas. Si por cualquier causa quisiere abdicar en el in-
mediato sucesor, no lo podr hacer sin el consentimiento de las Cortes; no
puede el Rey enajenar, ceder o permutar provincia, ciudad, villao lugar, ni
parte alguna, por pequea que sea, del territorio espaol; no puede el Rey
hacer alianza ofensiva, ni tratado especial de comercio con ninguna potencia
224 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
extranjera sin el consentimiento de las Cortes; no puede el Rey imponer por
s directa ni indirectamente contribuciones, ni hacer pedidos bajo cualquier
nombre, o para cualquier objeto que sea, sino que siempre los han de decre-
tar las Cortes; no puede el Rey ceder ni enajenar los bienes nacionales sin
consentimiento de las Cortes; no puede el Rey conceder privilegio exclusivo
a persona ni corporacin alguna; no puede el Rey tomar la propiedad de nin-
gn particular ni corporacin, ni turbarle en la posesin, uso y aprovecha-
miento de ella; no puede el Rey privar a ningn individuo de su libertad, ni im-
ponerle por s pena alguna. El secretario del Despacho que firme la orden, y
el juez que la ejecute, sern responsables a la Nacin y castigados como reos
de atentado contra la libertad individual; y por ltimo, el Rey antes de con-
traer matrimonio dar parte a las Cortes, para obtener su consentimiento, y
si no lo hiciere entindese que abdica la corona.
6. Finalmente, el artculo 371 estableci, tambin por vez primera en la
historia de un reino que haba sido largamente gobernado con mano de hie-
rro, la libertad de imprenta en los siguientes trminos: Todos los espaoles
tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas polticas, sin necesi-
dad de licencia, revisin o aprobacin alguna anterior a la publicacin, bajo
las restricciones y responsabilidades que establezcan las leyes.
Es cierto que la Constitucin de 1812, fue una muy explicable reaccin
en contra de lo que Menndez y Pelayo atinadamente describiera como, "un
siglo entero de miseria y rebajamiento moral, de despotismo administrativo
sin graQdeza ni gloria, de impiedad vergonzante, de paces desastrosas,
de guerras en provecho de nios de la familia real o de codiciosos vecinos
nuestros."
Pero por otra parte, no puede perderse de vista el axioma varias veces
aqu repetido, de que para que una Constitucin pueda convertirse en una
institucin jurdica permanente, es requisito indispensable el que refleje, de
manera equilibrada, los factores reales de poder que prevalezcan en la Na-
cin yen la sociedad cuyos destinos aspire a regir. Si esto ltimo no sucede,
entonces la Carta Constitucional de que se trate, ms temprano que tarde,
queda reducida a un cdigo de buenas intenciones sin ninguna posibilidad
efectiva de ser aplicado en la realidad.
Lo anterior fue exactamente lo que ocurri con la Carta Magna de Cdiz.
En su afn de cobrarse agravios ancestrales, la mayora de los diputados a las
Cortes -e<;.1esisticos y abogados- quisieron arrogarse para s todo el poder
y tratar al Monarca como un ttere en el mejor de los casos, o como un menor
de edad o un demente, en el peor. La coyuntura histrica provocada por la in-
vasin napolenica y el reinado espurio de Jos Bonaparte -mejor conoci-
do por los rumbos de las madrileas Plaza Mayor y Puerta de Alcal como
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
225
"Pepe Botella" por sus evidentes e inocultables aficiones etilicas-, temporal-
mente les permiti salirse con la suya. Pero una vez que la amenaza del mo-
derno Csar de las Galias se esfum, Espaa tuvo que retornar a los usos y l
las costumbres de sus mayores, porque como lo apunta un dicho popular de
la peninsula, "el horno no estaba para bollos." El contexto europeo del Siglo
XIX -que paralelamente vio nacer al Imperio Britnico, a los zares de todas
las Rusias, a la Prusia de Bismark y a los Estados Unidos de Amrica como
potencia emergente- no se prestaba como para que Espaa se embarcara
en experimentos constitucionales.
La fuerza dominante de siempre, el ejrcito, acostumbrado a la lealtad de
siglos hacia la monarqua acabara por imponer sus fueros, y mediante el uso
de las armas se encarg de convertir en cenizas cualquier intento poltico de
corte militar o republicano. De ah que la Constitucin de Cdiz haya tenido
en realidad dos cortos perodos de vigencia efectiva: el primero del 19 de
marzo de 1812 al 4 de mayo de 1814; yel segundo del 7 de marzo de 1820 al
lo. de octubre de 1823; perodo este ltimo en el que gracias a su inesperada
restauracin, se consum la independencia de la mayora de las colonias
americanas. En ambas ocasiones, se le tuvo que abrogar como consecuencia
de rebeliones militares.
Pero a pesar de su limitada vigencia efectiva de cinco aos, no puede des-
conocerse su enorme importancia histrica. Despus de una de las guerras
civiles ms feroces de que se tenga memoria y de una dictadura militar de
aproximadamente treinta y cinco aos -en la que a veces el despotismo ray
en lo ridculo-, desde hace ms de un cuarto de siglo, y precisamente dentro
del contexto de una monarqua constitucional, parlamentaria y moderada,
Espaa ha encontrado al fin la estabilidad poltica en la democracia. Adems
se encamina hacia el Siglo XXI como uno de los miembros ms activos de la
naciente Federacin Europea.
Desprovista de los excesos que desafortunadamente nublaron la visin
de los constituyentes de Cdiz, la moderna Constitucin espaola -fruto de
un admirable, y envidiable, consenso poltico, que se conoce como el "Pacto
de la Moncloa", hbilmente negociado por el Presidente Adolfo Surez, con
la prudente aquiescencia del Rey don Juan Carlos 1-, es un brillante modelo
de equilibrio entre la voluntad popular, la soberana de las Cortes y la autori-
dad del Monarca. Pero al expresar estos conceptos no se puede dejar de men-
cionar que sin el fallido experimento de Cdiz la -ahora aceptada y elogia-
da- nocin de monarqua constitucional, jams se habra arraigado en su
exitosa versin actual, en la Patria comn de todas las naciones iberoameri-
canas.
226 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Las Diputaciones Provinciales. Una Influencia Indirecta en 105
Orgenes del Federalismo Mexicano
La Constitucin Espaola de 1812, encomend el gobierno poltico de
las provincias a una diputacin por provincia compuesta de un jefe superior
designado por el Rey, y por siete individuos ms que se designaban a travs
de un proceso de eleccin indirecta. Las diputaciones provinciales se renova-
ban cada dos aos por mitad, saliendo la primera vez el mayor nmero, y la
segunda el menor, y as sucesivamente.
De acuerdo con el artculo 335 de la Constitucin que se ha venido anali-
zando, las facultades de las diputaciones provinciales eran las siguientes:
1. Intervenir y aprobar el repartimiento hecho a los pueblos de las contri-
buciones que hubieren cabido a la provincia.
2. Velar sobre la buena inversin de los fondos pblicos de los pueblos, y
examinar sus cuentas, para que con su visto bueno recaiga la aprobacin su-
perior, cuidando de que en todo se observen las leyes y reglamentos.
3. Cuidar de que se establezcan ayuntamientos donde corresponda los
haya.
4. Si se ofrecieren obras nuevas de utilidad comn de la provincia o la re-
paracin de las antiguas, proponer al Gobierno los arbitrios que crea ms
convenientes para su ejecucin, a fin de obtener el correspondiente permiso
de las Cortes.-En ultramar, si la urgencia de las obras pblicas no permitiese
esperar la resolucin de las Cortes, podr la diputacin, con expreso asenso
del jefe de la provincia, usar desde luego de los arbitrios, dando inmediata-
mente cuenta al Gobierno para la aprobacin de las Cortes.-Para la recau-
dacin de los arbitrios la diputacin, bajo su responsabilidad, nombrar depo-
sitario, y las cuentas de la inversin, examinadas por la diputacin, se
remitirn al Gobierno para que las haga reconocer y glosar, y finalmente, las
pase a las Cortes para su aprobacin.
5. Promover la educacin de la juventud conforme a los planes aproba-
dos; y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los in-
ventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos.
6. Dar parte al Gobierno de los abusos que noten en la administracin de
las rentas ~ b l i c a s .
7. Formar el censo y la estadstica de las provincias.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
227
8. Cuidar de que los establecimientos piadosos de beneficencia llenen su
respectivo objeto, proponiendo al Gobierno las reglas que estimen condu-
centes para la reforma de los abusos que observaren.
9. Dar parte a las Cortes de las infracciones de la Constitucin que se no-
ten en la provincia.
10. Las diputaciones de las provincias de ultramar velarn sobre la eco-
noma, orden y progreso de las misiones para la conversin de los indios in-
fieles, cuyos encargados les darn razn de sus operaciones en este ramo, pa-
ra que se eviten los abusos; todo lo que las diputaciones pondrn en noticia
del Gobierno.V
Como puede advertirse, se trat tan slo de un principio de descentrali-
zacin poltica y administrativa. Inclusive, no puede hablarse de autonoma, y
mucho menos de soberana interna. Por razones geogrficas a las llamadas
"provincias de ultramar" se les confera una mayor libertad de accin, pero te-
nindose buen cuidado de que todo lo informaran a las Cortes y al Gobierno
Central para su ratificacin. Es decir, se trat de un tmido intento de propi-
ciar el desarrollo regional dentro de un cierto grado de independencia.
No obstante, las restricciones que el poder central impona a las diputa-
ciones provinciales eran enormes. As para no citar sino dos ejemplos: el
artculo 336 de la Constitucin expresamente prevena que si alguna diputa-
cin abusare de sus facultades, el Rey poda suspender a los individuos que la
integraran dando, desde luego, parte a las Cortes; y el ttulo dcimo sujetaba
todas las rentas de las provincias a lo que dispusiera la tesorera general de la
Nacin la que, a su vez, quedaba sometida a las Cortes.
La profesora de la Universidad de Texas en Austin, Nettie Lee Benson
-que tuvo el privilegio de que se pusiera a su disposicin la biblioteca ms
completa que existe sobre Historia de Mxico en los Siglos XVIII y XIX, Yque
por los avatares de nuestro convulsionado destino se encuentra en ese lu-
gar- en un estudio denominado "La Diputacin Provincial y el Federalismo
Mexicano" ,43 sostiene que el sistema federal se arraiga en Mxico gracias a
las diputaciones que prohij la Constitucin de Cdiz, y que el debilitamiento
de los poderes locales frente al poder central fue un fenmeno posterior al es-
tablecimiento de la primera Repblica Federal.
42 Todas las referencias a los artculos y dems disposiciones de la Constitucin Espaola de
Cdz de 1812, estn tomadas de la mencionada obra del seor licenciado Jos M Garn-
boa, "Leyes Constitucionales de Mxico durante el Siglo XIX"; pginas 159 a 234. (No-
ta del Autor).
43 Benson Nette Lee. "La Diputacin Provincial y el Federalismo Mexicano." Citada por
Coste loe Michael P. "La Primera Repblica Federa Ide Mxico (1824- 1835l."Fondo de
Cultura Econmica. Mxico 1975; pgina 483.
228 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
La segunda parte de este argumento me parece irrefutable. En efecto, en
el Segundo Captulo de esta obra creo haber demostrado que el Estado Fede-
ral que surgi de un genuino consenso nacional-consideracin que se trata-
r de reforzar en el Captulo Cuarto-, se fue desmoronando como conse-
cuencia de las divisiones partidistas que la fundacin de las logias masnicas
trajo consigo; de las continuas, y a veces verdaderamente descaradas, inter-
venciones en los asuntos internos del pas llevadas a cabo por el mensajero
del destino manifiesto, Joel R. Poinsett; de las siniestras manipulaciones pol-
ticas que fueron el sello caracterstico de la llamada "Administracin Ala-
mn", del celo reformista contrario a los factores reales de poder que prevale-
can en ese momento, del Vicepresidente Valentn Gmez Faras; y, sobre
todo, del militarismo irresponsable y trgico de Antonio Lpez de Santa
Anna. Dicho de otras palabras, la Repblica Federal que poltica y constitu-
cionalmente hablando naci viable y sana, se fue enfermando como resulta-
do de una sucia y compleja lucha de pasiones, en la que los intereses faccio-
sos, partidistas y extranjeros prevalecieron sobre el inters nacional.
En lo que toca a la influencia de las diputaciones provinciales, con todo
respeto, permtaseme expresar una diferencia, si no de fondo s de grado,
con la opinin de la distinguida profesora Benson. La referencia que se acaba
de efectuar a las disposiciones textuales de la Constitucin gaditana, si algo
demuestra es que se trat de un intento sumamente tmido de descentraliza-
cin poltica. No era de esperarse que un pas que se haba acostumbrado a
gobernar a sus colonias con mano de hierro yque, por una singular coyuntura
histrica, pretenda pasar del absolutismo monrquico a la concesin del po-
der absoluto a las Cortes, otorgara a sus provincias, y en especial a las de ul-
tramar, libertades que se asemejaran, por ejemplo, a las que ya para ese en-
tonces disfrutaban los Estados que fundaron la Unin Federal Americana.
A lo anterior debe agregarse que la aplicacin en Mxico de la Constitucin
Espaola de 1812, estuvo suspendida de 1814 a 1820, yque su restauracin
en este ltimo ao fue precisamente lo que ocasion la sbita y convenencie-
ra conversin de Agustn de Iturbide y de todas las fuerzas peninsulares de la
colonia a la causa de la Independencia Nacional. Lo cual necesariamente sig-
nifica que la vida de las diputaciones provinciales en la Nueva Espaa fue su-
mamente precaria.
Por lo tanto, considero que ms bien debe hablarse de una influencia indi-
recta y, en cierto sentido, intelectual, que particularmente en el caso de Mi-
guel Ramos Arizpe, aos despus, lo orientara hacia el camino del Federalis-
mo. En efecto, en la "Memoria sobre la situacin de la Provincias Internas
de Oriente", que Ramos Arizpe publicara nada menos que en Cdz en el ao
de 1812 (Imprenta de don Jos Mara Guerrero, calle del Emperador No.
191), se manifiesta especialmente desafecto al sistema centralista de gobier-
no que Espaahaba impuesto a sus colonias, al grado de exclamar: "[Des-
graciadas Provincias! Yo no entiendo de averiguar personalidades; s que ha
El FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
229
habido, y slo llamo la atencin de Vuestra Majestad, a f i ~ de que se penetre
altamente de la facilidad con que puede evanecerse una cabeza con mando
tan vasto y absoluto, no siendo dado, aun en la virtud ms austera, resistir
siempre al impulso del oro y de otras mil riquezas, de que tanto abundan las
provincias de Amrica y que se prestan frecuentemente para tentar y rendir a
unos hombres, que no siendo muy sabios en materias de gobierno, todo lo
pueden en esos mandos absolutos y de una extensin tan enorme.T"
Es evidente que en este alegato se localizan algunos indicios de un inci-
piente Federalismo, puesto que los excesos que Ramos Arizpe denuncia, al
ser producto de la absoluta delegacin de un poder central tambin ilimitado,
nicamente pueden remediarse dotando a las provincias internas de gobier-
nos autnomos.
Dentro de este contexto, el concepto de las diputaciones provinciales
-que en la prctica se convirti casi en letra muerta- influy de manera indi-
recta en el pensamiento de los miembros ms liberales de la delegacin novo-
hispana, que vieron en l las ventajas que la descentralizacin politica podra
llegar a ofrecerles en el futuro si las tendencias independentistas, que ya eran
manifiestas para ese entonces, llegaban a cristalizarse en el mediano plazo.
Si se vincula el principio de autonoma regional que se deriva de las pre-
rrogativas concedidas a las diputaciones provinciales con las once propuestas
constitucionales presentadas por la diputacin americana y que las Cortes de
Cdiz -con escasa visin geopoltica- tuvieron a bien ignorar, y las que a
nombre de la libertad de comercio e industria, de la igualdad de derechos pol-
ticos y sociales, de la supresin de los estancos, de la reactivacin de la indus-
tria minera y de la readmisin de los jesuitas, en el fondo 10 que buscaban era
la creacin de estructuras polticas independientes en 10 concerniente a su r-
gimen interior pero unidas en una gran comunidad de naciones que pudiera
abarcar a ambos hemisferios; necesariamente se tendr que llegar a la con-
clusin de que quienes tuvieron en Cdiz su bautismo parlamentario, al inte-
grarse al primer Congreso Constituyente Mexicano posean ya la conviccin
de que para fundar una Nacin en la libertad, la descentralizacin poltica y
administrativa de las provincias era un requisito esencial.
No obstante, no debe perderse de vista que, tal ycomo se seal en el Ca-
ptulo anterior, el surgimiento del Federalismo en Mxico fue el producto de
una suma de factores que se dieron en la ltima etapa del perodo colonial, lo
que necesariamente disminuye la importancia de las diputaciones provincia-
les. Entre esos factores destacan: la capacidad de autogestin que tuvo que
otorgarse, por razones tanto de orden prctico como geogrfico, a las provin-
cias, intendencias y capitanas generales; la ruptura de los vnculos comercia-
44 Citado por Gonzlez Salas Carlos. Obra citada; pginas 93 y 94.
230 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
les con Espaa y Las Filipinas por causa primero de los piratas ingleses y de la
intervencin napolenica despus, que ocasion el desarrollo de las primeras
fbricas y obrajes en diversas ciudades del interior del pas; los ensayos y pro-
yectos de desarrollo econmico regional llevados a cabo en las fincas de los
jesuitas; el aleccionador fracaso del intento de "imperio centralista" puesto en
prctica a contracorriente de la realidad por Agustn de Iturbide; y por enci-
ma de todo lo anterior, las marcadas tendencias polticas que prevalecan en
la gran mayora de las provincias en el sentido de aceptar solamente un pacto
de unidad nacional que les garantizara su propia soberana e independencia,
como palmariamente lo demuestra el hecho de que la Legislatura Local de
Tamaulipas, antes de la creacin de la Repblica Federal, aprob y
consum el fusilamiento de Iturbide sin recabar siquiera la opinin del gobier-
no central, y adems con el aplauso casi unnime de las Legislaturas de las
otras provincias, en especial de la de Veracruz.
Sobre este particular, el distinguido jurista mexicano Rafael Matos Esco-
bedo, apunta lo siguiente: "... recin aplastado el mezquino ensayo imperalis-
ta de Iturbide y con las provincias gobernndose de hecho, por su propia y
particular iniciativa, los constituyentes de 1824 no podan, lgicamente, to-
mar otros caminos que el de admitir y establecer una forma de gobierno que
se estaba ya viviendo en la realidad coetnea. Nunca se hubieran atrevido a
desafiar -y hubiera sido intil que lo hicieran-los apremios de la gran ma-
yora de los Estados que concurran a formar la nueva Nacin. "45
De modo que sin descartar del todo los argumentos de la prestigiada pro-
fesora Nettie Lee Benson, pero ponindolos en la perspectiva adecuada,
puede concluirse que el concepto de las diputaciones provinciales emanado
de la Constitucin Espaola de Cdiz, representa una influencia indirecta pe-
ro no definitiva, ni mucho menos determinante, en la configuracin del pri-
mer Estado Federal Mexicano.
Comentarios Finales. Otro Exabrupto del Inevitable seor Alamn
Dada la influencia poltica, econmica e intelectual que Lucas Alamn
ejerci durante los primeros aos del Mxico independiente, resulta mate-
rialmente imposible el dejar de citarlo con relativa frecuencia. Sin embargo,
al citarlo se debe obrar con objetividad y prudencia. Con objetividad porque
indudablemente es una fuente directa y abundante de los sucesos de la poca;
y con prudencia porque sus juicios y comentarios adems de que rara vez sue-
len ser imparciales, generalmente son el fruto de una mentalidad que slo
puede calificarse de brillantemente reaccionaria.
45 MatosEscobedo Rafael. "La Crisis Poltica y Jurdica del Federalismo". Editorial Vera-
cruzana. Xalapa, Vera.e'fuz, 1944; pgina 21.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
231
La regla anterior opera a la perfeccin en el presente caso. En efecto,
desde la perspectiva de la llamada diputacin americana resultaria difcil en-
contrar una crnica parlamentaria de las Cortes de Cdiz ms completa y ob-
jetiva que la que efecta Alamn en el tomo III de su "Historia de Mxico."
Sin embargo, cuando don Lucas pasa al terreno de las apreciaciones perso-
nales, y en particular cuando esas apreciaciones estn dirigdas a analizar la
realidad poltica mexicana, se debe obrar con extremado cuidado, en aten-
cin a que casi siempre poseen un tinte, no solamente de marcado reacciona-
rismo, sino de un patente afn inequvoco porque Mxico retorne a las etapas
ms oscuras de su pasado colonial.
Al expresar su juicio personal sobre la Constitucin de Cdiz, este perso-
naje, oriundo de la guanajuatense hacienda de Escalada, se permite lanzar a
la posteridad el siguiente exabrupto: "Y ste ha sido el modelo de todas las
Constituciones de Mxico, mudando los nombres de reino en repblica y de
rey en presidente o gobernador! "46
La estulticia de este comentario no tiene lmites. De ah el calificativo de
exabrupto. Cualquiera que con una mediana serenidad de nimo se siente a
comparar la Carta Magna de Cdiz con la Constitucin Mexicana de 1824,
podr advertir que entre ambas existen profundas diferencias de fondo, esen-
cia, contenido y forma, que por el bien del presente y del futuro Federalismo
Mexicano, deben ser claramente puntualizadas:
1. La primera diferencia es obvia. La Constitucin de Cdiz pretendi or-
ganizar una monarqua parlamentaria pero hereditaria. En tanto que la mexi-
cana configur a una Repblica Federal. En Espaa la jefatura del Estado se
fij por tiempo indefinido y solo poda transmitirse por herencia. En cambio,
en Mxico el jefe de Estado era electo por el voto mayoritario de las legislatu-
ras locales para un perodo de cuatro aos, transcurrido el cual deban cele-
brarse nuevas elecciones presidenciales. Esto ltimo exclua por supuesto
cualquier transmisin hereditaria. Pero adems esta situacin conduce a otra
diferencia de fondo: en Espaa el papel del Rey se redujo deliberadamente a
la jefatura meramente protocolaria del Estado, mientras que la jefatura
efectiva del gobierno se deposit en las manos del Presidente de las Cortes.
En Mxico el Presidente de la Repblica constitucionalmente asumi el ca-
rcter de Jefe de Estado y de Gobierno, lo que hizo del Congreso Federal un
rgano estrictamente legislativo que, como tal, no poda tomar decisiones
ejecutivas.
2. La Constitucin de Cdz busc el establecimiento de un sistema radi-
calmente parlamentario en el que todo el poder se concentrara en las Cortes
46 Alamn Lucas. Obra citada, Tomo 3; pginas 125Y126.
232
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
y en el que el monarca fuera una especie de figura decorativa que se concreta-
ra a representar papeles protocolarios destinados a mantener una imagen de
unidad y tradicin ante el pueblo espaol y de cara al exterior. La simple lec-
tura del artculo 131 demuestra que a las Cortes se les atribuyeron, prctica-
mente sin limitacin alguna, facultades legislativas, ejecutivas, administrati-
vas, judiciales y hasta de control de la constitucionalidad. Lo anterior se
corrobora particularmente con el contenido del artculo 172 en el que, por lo
menos hasta en doce ocasiones, se emplea la expresin "No puede el Rey sin
el consentimiento de las Cortes." Por el contrario, el artculo 110 de la Cons-
titucin Mexicana de 1824, otorga al Presidente de la Repblica amplias pre-
rrogativas en las materias ejecutiva, administrativa, militar, eclesistica, di-
plomtica y judicial. Para no poner sino algunos ejemplos el Presidente
qued facultado para dar reglamentos, decretos y rdenes; nombrar a los ma-
gistrados de la Corte Suprema de Justicia; disponer de la fuerza armada per-
manente de mar y tierra y de la milicia local; y nombrar y remover libremente
a los secretarios del despacho. En la Carta Magna Espaola, en una u otra
forma, todas estas facultades quedaron reservadas a las Cortes. A mayor
abundamiento de lo anterior, el artculo 112 de la Constitucin de 1824, im-
puso al poder presidencial tan slo cuatro restricciones que, en el fondo, en
nada limitaron su amplia esfera de atribuciones. Estas cuatro restricciones
fueron: no comandar en persona las fuerzas de mar y tierra, sin el previo con-
sentimiento del Congreso; no privar a ninguna persona de su libertad por
ms de cuarenta y ocho horas, plazo en el cual deba ponerla a disposicin de
la autoridad judicial competente; no ocupar la propiedad de ningn particular
o corporacin, sin la previa aprobacin del Senado y mediante el pago de
una indemnizacin; y no impedir la celebracin de las elecciones previstas en
la misma Constitucin. Es decir, para los constituyentes de Cdiz el Rey deba
ser una especie de figura decorativa que deba mantenerse ms por el peso
especifico de la tradicin que por los factores de la realidad poltica. En cam-
bio los primeros constituyentes mexicanos crearon una presidencia activa
que sera el origen de lo que con el tiempo el jurista mexicano, Mario de la
Cueva, tal y como se seal con anterioridad, calificara atinadamente como
la "dictadura constitucional del Presidente de la Repblica."
3. Un aspecto de gran importancia en el funcionamiento de una verdadera
Repblica de las Leyes, es el relativo al ejercicio del control de la constitucio-
nalidad, puesto que del mismo depende la preservacin efectiva y cotidiana
de las bases constitucionales que la Nacin haya decidido darse a s misma.
Pues bien, en Cdiz esta prerrogativa, como todas las de importancia, se con-
firi a las Cortes. En el caso de Mxico, esta funcin se encomend a un
Consejo de Gobierno encabezado por el Vicepresidente de la Repblica, 10
cual signific una importante intervencin al respecto por parte del Poder
Ejecutivo. El hech6 de que ambas Constituciones hayan estado equivocadas
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
233
-puesto que dentro del esquema de una genuina divisinde poderes, esta ta-
rea debe encomendarse, al amparo de un adecuado contexto de inde-
pendencia, a la Suprema Corte de Justicia de la Nacin-, no desvirta para
nada la existencia de esta trascendental diferencia.
4. La Carta Magna de Cdiz instituy un sistema poltico de corte definiti-
vamente centralista en el que todas y cada una de las Provincias quedaron
sometidas a la autoridad y al poder centralizado de las Cortes. Incluso, ese t-
mido intento de autonoma regional que fueron las diputaciones provinciales,
fue frenado por el artculo 336 que permita a las Cortes y al Rey suspender a
las diputaciones cuando, en su opinin "abusaren de sus facultades"; concep-
to tan subjetivo este ltimo, que con gran facilidad se prestaba a toda suerte
de intervenciones y arbitrariedades. En cambio, la Constitucin Mexicana de
1824, consagr en sus artculos 40. y 50., el principio de la Repblica Fede-
ral y lo reiter en su artculo 157. Es decir, mientras en Cdiz se procur con-
tinuar con la frrea tradicin centralista de Siglos, substituyendo al Rey por
las Cortes, en Mxico se configur un autntico Estado Federal cuya premisa
constitucional estuvo constituida por la autonoma poltica yadministrativa
de los Estados de la Repblica. Es ms, puede afirmarse que el primer esbozo de
loque catorce aos despus sera el Federalismo Mexicano, se encuentra en las
anteriormente mencionadas y analizadas once propuestas presentadas
por la diputacin americana en la sesin del 16 de diciembre de 1810, y que
las Cortes, acostumbradas al mandato imperial sobre las colonias, desdea-
ron sin prever las trgicas consecuencias que semejante desdn acarreara al
imperio espaol.
5. La Ley Suprema Mexicana de 1824, si bien no con los alcances de la
admirable Constitucin de los Estados Unidos de Amrica, contuvo una im-
portante declaracin de derechos humanos en materia de libertad de impren-
ta, de prohibicin de la imposicin de penalidades confiscatorias y de infa-
mia, de habeas corpus y del debido proceso legal. Por el contrario, la
Constitucin de Cdiz result, en algunos aspectos, especialmente discrimi-
natoria, segn lo reconoce el mismsimo Lucas Alamn en los siguientes tr-
minos: "... pero si las obligaciones eran comunes a todos, no por esto lo eran
los derechos, pues slo gozaban losde ciudadano 'aquellos espaoles que por
ambas lneas trajesen su origen de los dominios espaoles de ambos hemisfe-
rios.' (art. 18) con lo que quedaban excluidos de ellos todos los que tenan al-
guna parte de sangre africana, es decir todas las castas de Amrica, pues en
Espaa se supona que no haba tal mezcla ... Era esta exclusin injusta, odio-
sa y 10 que es todava peor, impracticable. No hay distincin ms ofensiva en
la sociedad que la que nace del origen de las personas Yla prevencin que ha-
ba contra los mulatos, que as se llamaban los procedentes de sangre negra
africana, era tan perjudicial a la moral, como que haciendo que se tuviese por
234
ADOLFOARRIOJAVIZCAINO
afrentosa toda alianza con ellos, multiplicaba por esto mismo las relaciones
prohibidas ... "47 Es necesario agregar algo ms?
En suma, slo el espritu de partido, la reaccin ms obstinada contra
cualquier forma novedosa de manifestacin del pensamiento y el deseo de
perpetuar el estado de cosas de la colonia como si el tiempo y la Historia care-
cieran de una dinmica propia e inevitable, puede llevar a alguien a afirmar
que la Constitucin de Cdiz fue el modelo de la Constitucin Mexicana de
1824. Los conceptos que anteceden demuestran palmariamente que se trata
de dos Cartas Magnas por entero distintas en cuanto estructura jurdica y pro-
psitos polticos. Espaa intent configurar una monarqua parlamentaria
pero sin permitir ninguna forma de descentralizacin poltica o, al menos,
econmica. Mxico configur una Nacin independiente en la libertad no s-
lo de sus ciudadanos sino de sus antiguas Provincias que se transformaron,
por mandato constitucional expreso, en Estados soberanos en todo lo con-
cerniente a su rgimen interior.
Esto ltimo, sin embargo, no es bice para reconocer la enorme influen-
cia que el Derecho Espaol ha ejercido sobre nuestras instituciones jurdicas.
Espaa dot -y sigue dotando- a Mxico de cultura, sangre, idioma, re-
ligin y tradiciones. En el largo y doloroso proceso de mestizaje que ha
engendrado a la Nacin Mexicana de hoy, las races hispanistas indudable-
mente han prevalecido, yeso, a despecho de las animosidades que caracteri-
zaron a los primeros aos de la independencia, ha sido, a fin de cuentas, una
bendicin. Para quienes en la inolvidable dcada de los aos sesenta estudia-
mos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autnoma de M-
xico y tuvimos el privilegio de contar entre nuestros profesores a los grandes
juristas de la emigracin espaola de 1936, difcilmente podremos olvidar
sus enseanzas y su ejemplo que, cual trigo limpio, se renuevan cada vez que,
en cualquier forma y por cualquier medio, tratamos de transmitir nuestros
siempre insuficientes conocimientos a las nuevas generaciones de estudian-
tes mexicanos de Derecho y de Economa Poltica.
47 Ibdem; pginas 118 y 119.
NOTABENE. La expulsin de los jesuitas de la Nueva Espaa -ordenada por Carlos 11I y
fielmente ejecutada por su virrey el Marqus de Lacroix-lejos de ser un "alto asunto del
gobierno" fue, adems de un tpico acto autocrtico de la poca, una monumental estupi-
dez econmica. La razn por la cual, entre las once peticiones de la diputacin americana,
formuladas a las Cortes de Cdiz en la sesin del 1"6 de diciembre de 1810, se encontraba
la relativa a la "restitucin de los jesuitas" debe indudablemente estar relacionada con lo
que seala Vicente Riva Palacio en la pgina 675 del Tomo IIde "Mxico A Travs de los
Siglos" (Editorial Cumbre, S.A.; Sexta Edicin, Mxico 1967): "Las fincas de campo
ocupadas a los jesuitas por el gobierno en virtud del decreto de expulsin fueron ciento
veintitrs, y casi todas ellas tan grandes, tan productivas y tan bien situadas, que hasta la
poca presente (fines del Siglo XIX. Nota del Autor) son en su generalidad las mejores
fincas rsticas de la Repblica Mexicana, representando todas ellas por s un capital
verdaderamentgesornbroso". .
CAPITULO
El Congreso Constituyente
Sumario: 1. ANTECEDENTES. 2. EL PERFIL DE LOSCONSTITUYENTES: Juan Bautista
Morales (1788-1836); Francisco Garca Salinas (1786-1841); Carlos Mara de
Bustamante (1774- 1848); Manuel Crescencio Rejn (1799-1849); Juan Jos
Espinosa de los Monteros (1768-1840); Jos Mara Becerra (1784-1854);
Juan de Dios Caedo (1786-1850); Valentn Gmez Faras (1781-1858); Pris-
ciliano Snchez (1783-1826); Rafael Mangino Y Mendvil (1788-1837); Juan
Cayetano Gmez de Portugal (1783-1850); Jos Miguel Guridi y Alcacer
{1763-1828)j Lorenzo de Zavala {1788-1836)j Jos Miguel Nepomuceno Ramos
Arizpe {1775-1843)j Jos Servando de Santa Teresa de Mier, Noriega YGuerra
(1763-1827). 3. ACTUM EST DEREPUBLlCA. 4. LA LIBERTAD DEIMPRENTA.
5. LAINTOLERANCIA RELIGIOSA. 6. DIVISIONDEPODERES. 7. LOS ORIGE-
NES DEL FEDERALISMO FISCAL. 8. LOS ECOS DEL TEMPLO DE SAN
PEDRO Y SAN PABLO.
1. ANTECEDENTES
Un individuo que en vida llevel poco original nombre de Justin H. Smith
( ~ l g o as como "Justino Prez" en espaol) y que fungiera como profesor de
historia en el Dartmouth College de los Estados Unidos, escribi en el ao
de 1919 un voluminoso libro de aproximadamente un mildoscientas pginas
denominado "The War with Mexico" (La Guerra con Mxico), en el que lleva
a cabo una largusima justificacin de la guerra de anexin que su pas sigui
en contra de Mxico de 1846 a 1848, y que le permiti apropiarse sin ms
razn que la de la fuerza de las armas, de ms de la mitad del territorio original
de la Repblica Mexicana. Justificacin que no se basa como las reglas ms
elementales de la historiografa lo exigen en consideraciones geopolticas
(que en cierto sentido seran, por lo menos, explicables) sino en argumentos
de supremaca racial. No en balde el libro de marras est dedicado al entonces
senador republicano por el Estado de Massachusetts Henry Cabot Lodge,
fundador y patriarca de una dinasta de polticos norteamericanos eminente-
mente conservadores.
Pues bien, entre una multitud de argumentos en contra de Mxico, apa-
rece el siguiente relacionado con la Constitucin de 1824: "Para enfrentar la
235
236
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
crisis un solo individuo, tomando la Constitucin de los Estados Unidos como
base, redact el instrumento necesario en tres das; y as una Nacin impre-
parada e ignorante encontr que se haba dado a s misma una complicada
mezcla de democracia y privilegios, de libertad e intolerancia, de progreso y
reaccin, que se paraliz a s misma mediante semejante combinacin de ele-
mentos antagnicos, omitiendo las salvaguardas de una Suprema Corte co-
mo la que nosotros tenemos, y mostrando su propia ineptitud al establecer
que en casos de emergencia deban otorgarse al Presidente poderes extraor-
dinarios, o sea, convertirlo en dictador. En resumen, el gobierno se organiz
como una permanente revolucin. Existi mucho entusiasmo, sin embargo,
en relacin con este triunfo de la nacionalidad, yen el da de ao nuevo de
1825, se reuni el primer congreso constituyente. El Tesoro Nacional estaba
en ese entonces repleto del oro ingls que se haba recibido en prstamo,
y -en virtud de que todo mundo tena la esperanza de que el nuevo sistema
se desenvolvera en la direccin que cada quien prefera todos estaban de
acuerdo en que una era de paz, alegra y prosperidad haba al fin llegado. "1
Dejando de lado las evidentes falsedades histricas en las que este sujeto
incurre (como la de que la Constitucin de 1824 fue redactada por una sola
persona en tres das; o la de que no se instituy una Suprema Corte de Justi-
cia; o la de que se otorgaron poderes dictatoriales al Presidente de la Repbli-
ca; o la de que el primer congreso constituyente inaugur sus sesiones ello.
de enero de 1825), vale la pena destacar que Smith apoya sus conclusiones
en escritos de Joel R. Poinsett, de Lorenzo de Zavala, de Carlos Mara deBus-
tamante y de Mariano Otero. Es decir, recoge la opinin de mexicanos edu-
cados (salvo Poinsett que no era ni lo uno ni lo otro) que, a su vez en unin de
otros autores, han influido en el pensamiento poltico moderno para estable-
cer, como una especie de verdad histrica prcticamente irrebatible, que la
adopcin del Federalismo en Mxico "fue nada ms una creacin artificial, ar-
bitraria y romntica de los Constituyentes de 1824. "2
Tal y como se seal con anterioridad, si aceptamos esta "verdad histri-
ca", entonces tenemos forzosamente que concluir que la Constitucin de
1857, la vigente de 1917 y, sobre todo, las esperanzas que se depositan en el
Nuevo Federalismo del Siglo XXI, parten de un absurdo histrico y, por ende,
han sido y son irrealizables en el terreno ~ e nuestras realidades polticas.
De ah la necesidad de examinar, con el debido detalle, los debates del
Congreso Constituyente de 1823-1824. No slo con el propsito de corn-
1 Smith Justin H. "The War with Mexico. "Tomo I. The MacMilIan Company. NewYork
1919; pina 37. (Citatraducida por el autor).
2 Matos Escobedo Rafael. "La Crisis Poltica y Jurfdica del Federalismo. 11 Editorial Vera-
cruzana. Xalapa 1944; pginas 20 y 21.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
237
I
probar que el Federalismo se adopt -no en tres das- sino despus de lar-
gos, calurosos y apasionados debates; sino tambin con el fin de comprobar
que el propio Federalismo surgi en Mxico como resultado de la presin que
ejercieron sobre el Primer Constituyente los factores reales de poder que pre-
valecieron en la configuracin jurdica de la Nacin. Como afirma nuestro
~ J r a n jurista, Antonio Martnez Bez: "El Acta Constitutiva de 31 de enero de
1824 Yla Constitucin Federal de 4 de octubre del mismo ao, tienen el es-
pecial valor histrico de ser el autntico acto de creacin del Estado Mexica-
no, pues mediante aquellos documentos, verdaderamente se constituy
nuestra Repblica, en forma definitiva, con las formas y elementos polticos
que han prevalecido hasta ahora. "3
Creo que en estas sabias palabras se encuentra el camino a seguir. Si el
debate poltico de los primeros aos del Siglo XXI Mexicano tiende a centrar-
se en el Nuevo Federalismo, entonces se debe partir, como apunta Martnez
Bez, del anlisis de las formas y elementos polticos que al configurar la
Constitucin de 1824 configuraron la creacin del Estado Mexicano.
Ahora bien, cules fueron esas formas y elementos? Eltambin destaca-
do jurista mexicano, Paulino Machorro Narvez, los expresa con gran preci-
sin: "Ala cada de Iturbide, las antiguas provincias experimentaron un senti-
miento de independencia respecto al gobierno que resida en la Ciudad de
Mxico, y comenz un movimiento general de desintegracin. Nuevo Len,
con Coahuila y Texas y Tamaulipas, trataban de constituirse en Estados inde-
pendientes, funcionando al efecto en Monterrey una Junta; Quertaro, con
Guanajuato y Michoacn, se propona levantar un ejrcito que sostuviera,
contra el gobierno residente en Mxico, la autonoma local; Oaxaca devolvi
la Convocatoria para constituyente, instal su Congreso Provincial y procla-
m, en medio de un movimiento popular, su independencia de Mxico; Yu-
catn se manejaba como un Estado soberano, y Guadalajara constituy un
gobierno propio, suspendiendo el cumplimiento de los Decretos del Congre-
so y Poder Ejecutivo de la Ciudad de Mxico e impuso a todos sus empleados
una frmula de juramento en que reconocan la soberana e independencia
del Estado de Jalisco, como uno de los Estados de la Nacin. "4
Los factores autonmicos que se gestaron en la ltima etapa del perodo
colonial y que fueron estudiados en los Captulos Segundo y Tercero de la
presente obra, evidentemente hicieron crisis al derrumbarse el ilusorio Impe-
rio de Iturbide e influyeron de la periferia al centro -tal y como debe ocurrir
3 Martnez BezAntonio. "Nota Preliminar a las Constituciones de Mxico", Edicin Fac-
similar. Secretara de Gobernacin. Mxico 1957; pginas XII y XIII.
4 Machorro Narvez Paulina. "Principios de Derecho Constitucional Mexicano." Revista
Justicia, No. 46. Mxico, abrlde 1934; pgina 570.
238 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
en la configuracin de todo Estado Federal- en el destino final de los debates
del Congreso Constituyente, a pesar de la vehemente oposicin -que ms
adelante se analizar- de una de las mentes ms lcidas de dicho Congreso:
la de Fray Servando Teresa de Mier.
Prueba de lo anterior lo constituye el Convenio al que tuvieron que llegar
en el ao de 1823 uno de los en ese entonces encargado del Poder Ejecutivo,
el prestigiado general insurgente Nicols Bravo por una parte, y nada menos
que los Estados de Jalisco y Zacatecas por la otra. En su parte medular, dicho
Convenio deca lo siguiente: "Los Estados de Jalisco y Zacatecas, repiten de
nuevo que reconocen al Congreso y Supremo Gobierno de Mxico, como
centro de unin de todos los Estados de Anhuac. Las providencias que ema-
nen del Soberano Congreso y Supremo Poder Ejecutivo de la Nacin, que s-
lo interesen a los Estados de Jalisco y Zacatecas, sern puntualmente obede-
cidas, siempre que no se opongan al sistema de Repblica Federal y a la
felicidad de los mismos Estados, tenindose por interinas hasta la revisin del
Nuevo Congreso Constituyente. "5
Si consideramos que el Estado Mexicano con las formas y elementos po-
lticos que lo configuran hasta la fecha naci en 1824, y que el debate de la lla-
mada agenda legislativa del Nuevo Federalismo hacia el Siglo XXI, debe tener
como premisa precisamente la revitalizacin y modernizacin de esas formas
y elementos, entonces resulta de un gran inters efectuar el anlisis de los
debates del primer Congreso Constituyente (1823-1824), con el propsito de
demostrar: por una parte, que la adopcin del Federalismo en Mxico no fue
el resultado de una complicada e ignorante mezcla de elementos antagnicos
como la democracia y los fueros, la libertad y la intolerancia, el progreso y la
reaccin, sino el fruto de apasionados debates de personajes que, habiendo
hecho su aprendizaje parlamentario en las Cortes de Cdiz, discutieron ar-
duamente sobre la mejor forma de organizar polticamente al nuevo Estado
Mexicano, dando muestras, en repetidas ocasiones, de un talento nada co-
mn y de una profundidad de conocimientos polticos que, lejos de crear una
parlisis pblica o una dictadura permanente, dieron origen a un conjunto de
estructuras polticas y administrativas que, en su esencia, subsisten ciento se-
tenta y cinco aos despus; y por otra parte, que el Federalismo en Mxico
-como se desprende del citado Convenio celebrado en 1823 entre el miem-
bro del Poder Ejecutivo Nicols Bravo y los Estados de Jalisco y Zacatecas-,
nunca provino de una imposicin dogmtica sino de un consenso nacional en
el que la gran mayora de los Estados de la Repblica condicionaron su reco-
nocimiento al poder central a la aprobacin del sistema federal por parte del
Congreso Constituyente.
.r
5 "Primer Centenario de la Constitucin de 1824." Edicin del Senado de la Repblica.
Mexico 1924; pgina 71.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
239
Tan obedeci a las realidades nacionales el consenso poltico que dio ori-
gen a la Carta Magna de 1824, que el Presidente del Cogreso Constituyente
de 1857, don Ponciano Arriaga, al expedir el Manifiesto que convertira al
Federalismo en la forma definitiva de organizacin del Estado Mexicano, con
una gran visin histrica seal: "Queremos solamente justificarnos de haber
seguido el programa de la Constitucin de 1824, adoptando su cardinal prin-
cipio y estudiando sus combinaciones para adaptarlas a nuestro estado pre-
sente, para llenar los huecos que en ella quedaron, y aprovechar los adelantos
y progresos que hemos obtenido en la vida poltica... Qu hemos tenido en
la carrera pblica que no deba su origen al principio fecundo de la Constitu-
cin de 18247"6
Complementando lo anterior, Rafael Matos Escobedo sostiene: "En 1857,
el Congreso Constituyente encontr condiciones idnticas: ensangrentado y
cansado el pas; convencido de que solamente se haba podido lograr la de-
rrota del caudillismo con el concurso de las provincias y fresco an el recuer-
do de que la prdida de casi la mitad del territorio nacional se haba debido en
buena parte al centralismo, que sirvi de pretexto a Texas para proclamar su
independencia y orill a Yucatn a seguir el mismo camino habindose limi-
tado, sin embargo, a proclamar su soberana, tambin resulta notorio que la
nueva Constitucin tuvo que instaurarse, como lo reconoce su misma Exposi-
cin de Motivos, sobre el presupuesto de la preexistencia de Estados Libres y
Soberanos, cuyas libertades locales proclam. "7
Esa preexistencia de Estados Libres y Soberanos deviene precisamente
de la Constitucin de 1824, que al ser destruida por una combinacin sinies-
tra de ambiciones dictatoriales y conspiraciones reaccionarias, desvi a la Re-
pblica del rumbo que haba sido trazado por sus fundadores y de la mano del
centralismo la condujo al abismo geopoltico de la desintegracin territorial.
No obstante, las races limpias y racionales del sistema federal, aparentemen-
te abolido en 1836, germinaran tan slo veinte aos despus para -una vez
aprendidas las amargas lecciones de dictadura, caudillismo, invasiones ex-
tranjeras, desmembramiento territorial, desunin y guerra civil que el centra-
lismo trajo aparejadas-, convertirlo en la forma definitiva e inamovible de la
estructura orgnica de la Repblica Mexicana.
Por todas estas razones el anlisis de los debates de nuestro primer Con-
greso Constituyente resulta vital para entender los retos que indudablemente
enfrentar el Nuevo Federalismo. Porque adems la pugna contina hasta
nuestros dias. Escritores de los que podra esperarse una actitud ms bien
6 Citado por Martnez Bez Antonio. Obra citada; pgina XIII.
7 Matos Escobedo Rafael. Obra citada; pginas 21 y 22.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
241
los Estados de Jalisco y Zacatecas que se acaba de citar- simplemente no
existen. Solo se trata de repetir las manidas expresiones de Lucas Alamn y
de Carlos Mara de Bustamante que, tal y como ms adelante se ver, obede-
cieron a pasiones partidistas y a prejuicios ideolgicos, ms que a un impar-
cial juicio historiogrfico.
El caso de Edmundo O'Gorman es por dems explicable. A pesar de los
mltiples reconocimientos acadmicos que recibiera, siempre fue un histo-
riador pesimista -y por ende reaccionario-, sobre el destino de Mxico.
Esa expresin de que "Mxico se lanza desde entonces (1824) por la senda de
una vida de adaptacin en vez del camino de una vida de libertadM , lo pinta
de cuerpo entero. No en balde fue uno de los historiadores que rescataron del
olvido y "revalorizaron" a Lucas Alamn.
El caso de Gonzlez Pedrero, cuyas convicciones liberales son amplia-
mente conocidas, se reduce a una curiosa contradiccin. Por una parte afir-
ma que se reprodujo "fielmente el sistema norteamericano." Pero por la otra,
sostiene que: "Nettie Lee Benson tiene razn: la opcin descentralizadora no
se improvis en Mxico sbitamente, como resultado inmediato de la implan-
tacin del sistema federal ni como calca del sistema norteamericano. Se fue
formulando gradualmente hasta que se volvi clamor. Apartir de la Constitu-
cin de Cdiz y bajo la influencia del rgimen de diputacin provincial, se
crearon hbitos, se establecieron mtodos, se formaron cuadros. Se gener,
en suma, un esbozo de algo que abonara el terreno para el federalismo veni-
dero: una cierta mentalidad propicia. Latesis es acertada: la diputacin pro-
vincial fue un antecedente muy importante del Estado Federal Mexicano ... "10
Por razones obvias esta segunda opinin es la correcta. Entonces, ,por
qu contradecirse en esa forma, con una diferencia de tan slo cuarenta y
ocho pginas? Aunque no me corresponde a m decirlo, pienso que en alguna
forma algo tiene que ver el personaje central de la obra de Gonzlez Pedrero:
Antonio Lpez de Santa Arma, el destructor militar de la primera Repblica
Federal. Porque cuando se escribe de un pas de un solo hombre, los consen-
sos pasan a segundo trmino. Sin embargo, estimo que es la ltima opinin la
que debe prevalecer en la mente de tan distinguido autor.
Como puede advertirse, a la vuelta de ciento setenta y cinco aos, la fun-
dacin del Estado Mexicano sigue envuelta en la discusin, la controversia y
la crtica. De ah que el estudio y evaluacin de los apasionados debates que
tuvieron lugar en el seno del primer Congreso Constituyente, curiosamente
10 Ibrdem; pgina 250.
240 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
liberal, parecen estar ms influidos por las ideas de Justin Smith que por la so-
briedad jurdica de Ponciano Arriaga, Antonio Martnez Bez y Rafael Matos
Escobedo. As, Edmundo O'Gorrnan apunta: "A los pocos das de haberse
votado por el Congreso el artculo quinto del Acta Constitutiva que implanta-
ba el sistema norteamericano en Mxico, el padre Mier escriba a su amigo
Bernardino Cant, citando y traduciendo con desenfado a Cicern: 'Actum
est de republica' que en buen castellano quiere decir 'Ilevselo todo el dia-
blo.' Y aqu podemos aplicar una fina distincin de Ortega, podemos decir
que Mxico se lanza desde entonces por la senda de una vida de adaptacin
en vez del camino de una vida de libertad. Tal es, en definitiva, la explicacin
ms cabal que puede darse al rosario de nuestras revoluciones sucesivas."
Por su parte, Enrique Gonzlez Pedrero, bastante influido por O'Gor-
man, sostiene que: "... los diputados constituyentes, con Lorenzo de Zavala a
la cabeza, dieron por resuelto no slo el problema de Mxico sino, de una
y para siempre, el dilema de la ciencia social. En concreto, el pas qued inte-
grado por 24 Estados, con un rgimen bicameral, perodos de gobierno de
cuatro aos y una vicepresidencia: se haba reproducido fielmente, el sistema
norteamericano. "9
Es decir, subsiste hasta la fecha el manoseado infundio de que la primera
Ley Fundamental que libremente se dio Mxico fue una copia servil de la de
los Estados Unidos de Amrica. Para Edmundo O'Gorman todos los antece-
dentes que se han venido analizando -la descentralizacin poltica y admi-
nistrativa, forzada por la geografa, con la que operaron las intendencias y las
capitanas generales en la poca de la colonia; el desarrollo de la industria tex-
til en las ciudades del interior propiciada por las exitosas campaas empren-
didas por los piratas ingleses del golfo y por los elevados precios de los gne-
ros que de Manila arribaban en la nao de China; las once propuestas de la
diputacin americana a las Cortes de Cdiz: el importante principio de auto-
noma poltica que se deriv de la aplicacin en Mxicodel concepto de las di-
putaciones provinciales consagrado por la Constitucin Espaola de 1812;
el estrepitoso fracaso del Imperio de Iturbde: la trascendental, en trminos
tanto polticos como histricos, decisin de la Legislatura de Tamaulipas de
ordenar el fusilamiento del efmero Emperador sin consulta previa con el go-
bierno del centro; las coaliciones de Estados que condicionaron la subsisten-
cia de la Nacin al establecimiento de la Repblica primero, y de la Federa-
cin despus; en fin, el Convenio entre el representante gel Poder Ejecutivo y
8 Citado por Gonzlez Pedrero Enrique. "Pas de un solo hombre: el Mxico de Santa An-
na." Volumen 1. La ronda de los Contrarios. Fondo de Cultura Econmica. Mxico 1993;
pgina 296.
9 Gonzlez Pedrero Enrique. Obra citada; pgina 298.
240 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
liberal, parecen estar ms influidos por las ideas de Justin Smith que por la so-
briedad jurdica de Ponciano Arriaga, Antonio Martnez Bez y Rafael Matos
Escobedo. As, Edmundo O'Gorrnan apunta: "A los pocos das de haberse
votado por el Congreso el artculo quinto del Acta Constitutiva que implanta-
ba el sistema norteamericano en Mxico, el padre Mier escriba a su amigo
Bernardino Cant, citando y traduciendo con desenfado a Cicern: 'Actum
est de republica' que en buen castellano quiere decir 'Ilevselo todo el dia-
blo.' Y aqu podemos aplicar una fina distincin de Ortega, podemos decir
que Mxico se lanza desde entonces por la senda de una vida de adaptacin
en vez del camino de una vida de libertad. Tal es, en definitiva, la explicacin
ms cabal que puede darse al rosario de nuestras revoluciones sucesivas."
Por su parte, Enrique Gonzlez Pedrero, bastante influido por O'Gor-
man, sostiene que: "... los diputados constituyentes, con Lorenzo de Zavala a
la cabeza, dieron por resuelto no slo el problema de Mxico sino, de una
y para siempre, el dilema de la ciencia social. En concreto, el pas qued inte-
grado por 24 Estados, con un rgimen bicameral, perodos de gobierno de
cuatro aos y una vicepresidencia: se haba reproducido fielmente, el sistema
norteamericano. "9
Es decir, subsiste hasta la fecha el manoseado infundio de que la primera
Ley Fundamental que libremente se dio Mxico fue una copia servil de la de
los Estados Unidos de Amrica. Para Edmundo O'Gorman todos los antece-
dentes que se han venido analizando -la descentralizacin poltica y admi-
nistrativa, forzada por la geografa, con la que operaron las intendencias y las
capitanas generales en la poca de la colonia; el desarrollo de la industria tex-
til en las ciudades del interior propiciada por las exitosas campaas empren-
didas por los piratas ingleses del golfo y por los elevados precios de los gne-
ros que de Manila arribaban en la nao de China; las once propuestas de la
diputacin americana a las Cortes de Cdiz: el importante principio de auto-
noma poltica que se deriv de la aplicacin en Mxicodel concepto de las di-
putaciones provinciales consagrado por la Constitucin Espaola de 1812;
el estrepitoso fracaso del Imperio de Iturbde: la trascendental, en trminos
tanto polticos como histricos, decisin de la Legislatura de Tamaulipas de
ordenar el fusilamiento del efmero Emperador sin consulta previa con el go-
bierno del centro; las coaliciones de Estados que condicionaron la subsisten-
cia de la Nacin al establecimiento de la Repblica primero, y de la Federa-
cin despus; en fin, el Convenio entre el representante gel Poder Ejecutivo y
8 Citado por Gonzlez Pedrero Enrique. "Pas de un solo hombre: el Mxico de Santa An-
na." Volumen 1. La ronda de los Contrarios. Fondo de Cultura Econmica. Mxico 1993;
pgina 296.
9 Gonzlez Pedrero Enrique. Obra citada; pgina 298.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
241
los Estados de Jalisco y Zacatecas que se acaba de citar- simplemente no
existen. Solo se trata de repetir las manidas expresiones de Lucas Alamn y
de Carlos Mara de Bustamante que, tal y como ms adelante se ver, obede-
cieron a pasiones partidistas y a prejuicios ideolgicos, ms que a un impar-
cial juicio historiogrfico.
El caso de Edmundo O'Gorman es por dems explicable. A pesar de los
mltiples reconocimientos acadmicos que recibiera, siempre fue un histo-
riador pesimista -y por ende reaccionario-, sobre el destino de Mxico.
Esa expresin de que "Mxico se lanza desde entonces (1824) por la senda de
una vida de adaptacin en vez del camino de una vida de libertadM , lo pinta
de cuerpo entero. No en balde fue uno de los historiadores que rescataron del
olvido y "revalorizaron" a Lucas Alamn.
El caso de Gonzlez Pedrero, cuyas convicciones liberales son amplia-
mente conocidas, se reduce a una curiosa contradiccin. Por una parte afir-
ma que se reprodujo "fielmente el sistema norteamericano." Pero por la otra,
sostiene que: "Nettie Lee Benson tiene razn: la opcin descentralizadora no
se improvis en Mxico sbitamente, como resultado inmediato de la implan-
tacin del sistema federal ni como calca del sistema norteamericano. Se fue
formulando gradualmente hasta que se volvi clamor. Apartir de la Constitu-
cin de Cdiz y bajo la influencia del rgimen de diputacin provincial, se
crearon hbitos, se establecieron mtodos, se formaron cuadros. Se gener,
en suma, un esbozo de algo que abonara el terreno para el federalismo veni-
dero: una cierta mentalidad propicia. Latesis es acertada: la diputacin pro-
vincial fue un antecedente muy importante del Estado Federal Mexicano ... "10
Por razones obvias esta segunda opinin es la correcta. Entonces, ,por
qu contradecirse en esa forma, con una diferencia de tan slo cuarenta y
ocho pginas? Aunque no me corresponde a m decirlo, pienso que en alguna
forma algo tiene que ver el personaje central de la obra de Gonzlez Pedrero:
Antonio Lpez de Santa Arma, el destructor militar de la primera Repblica
Federal. Porque cuando se escribe de un pas de un solo hombre, los consen-
sos pasan a segundo trmino. Sin embargo, estimo que es la ltima opinin la
que debe prevalecer en la mente de tan distinguido autor.
Como puede advertirse, a la vuelta de ciento setenta y cinco aos, la fun-
dacin del Estado Mexicano sigue envuelta en la discusin, la controversia y
la crtica. De ah que el estudio y evaluacin de los apasionados debates que
tuvieron lugar en el seno del primer Congreso Constituyente, curiosamente
10 Ibrdem; pgina 250.
242
ADOLFOARRIOJA VIZCAINO
resulta en un tema, no nicamente de inters histrico, sino de gran actuali-
dad, puesto que si no se conocen a fondo las verdaderas races del federalis-
mo mexicano, difcilmente se podr contar con los instrumentos jurdicos
apropiados para abordar los retos que el Nuevo Federalismo presenta de cara
al Siglo XXI. Las reflexiones histricas no slo sirven para tratar de no repetir
los errores del pasado sino, ante todo, para entender -parafraseando a Ma-
riano Otero- que las leyes y las instituciones que dieron vida a una Nacin
son el germen de lo que debe haber en el futuro.
2. EL PERFIL DE LOS CONSTITUYENTES
El anlisis de los debates del Congreso Constituyente 1823-1824, no
quedara completo si no se efectuara un previo anlisis de las personalidades
que lo dominaron. Lejos de haber durado tres das y de haber sido controlado
por un solo individuo, fue un Congreso altamente deliberativo cuyas discusio-
nes duraron aproximadamente un ao, yen el que participaron los juristas,
telogos, polticos y literatos ms destacados de la poca. Algunas de las pie-
zas oratorias que en el mismo se pronunciaron fueron de una profundidad no-
table. En particular, el discurso pronunciado el11 de diciembre de 1823, por
Fray Servando Teresa de Mier -independientemente de que se est o no de
acuerdo con su contenido- podra orgullosamente figurar en los anales
de cualquier Parlamento del mundo.
Bajo las cpulas del templo de San Pedro y San Pablo en la ciudad capi-
tal, entre reminiscencias del ya pasado esplendor colonial yvislumbres del fu-
turo, se trat de forjar una Nacin atendiendo ms a los factores reales de po-
der que a nociones abstractas de libertad, democracia y progreso social.
Jams se trabaj en la imitacin yen la ignorancia. Por el contrario, dentro
de las estructuras jurdicas que son comunes a todo Estado Federal, y que en
ese entonces tena como nico ejemplo a los Estados Unidos de Amrica,
se busc conciliar los reclamos polticos de las provincias con la esencia de la
forma republicana de gobierno. Como lo demuestra el varias veces mencio-
nado Convenio entre el triunviro Nicols Bravo y los Estados de Jalisco y Za-
catecas, se tuvo que combinar la praxis poltica con la teora poltica, en lo
que debi haber sido una lucha denodada entre los reclamos del Federalismo
como la opcin poltica del porvenir y las perspectivas que una repblica cen-
tralista ofreca como frmula de transicin -ytransaccin- de la colonia a
la independencia. Pero todo ello dentro del contexto de un debate de elevado
nivel intelectual, puesto que para la integracin del Congreso se parti -como
rara vez ha ocurrido en la Historia de Mxico- de la premisa de la calidad in-
telectual por encima de los acomodos polticos. Fray Servando lo expresa
con su perspicacia acostumbrada: "No es un inconveniente (para la eleccin
de los diputados constituyentes) que el voto de pocos hombres sesudos preva-
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 243
lezca al de la multitud. "11 Tiempos felices sin duda, en los que la capacidad
intelectual resultaba de mucho mayor peso que el apoyo de determinados
partidos polticos (que por lo dems todava no se habian configurado como
tales), y en los que el proyecto de Nacin provino de una elite intelectual, tco-
lgica, poltica y literaria y no de un grupo -igualmente de elitista pero me-
diocre- arbitrariamente seleccionado por un partido mayoritario.
Por esa razn, me parece vlido y necesario, hacer referencia al perfil
biogrfico de quienes con sus luces \j claroscuros, sus profesiones de fe y sus
momentos de duda, su brillantez intelectual y su sentido de la realidad polti-
ca, su intransigencia y su voluntad de conciliar y consensar, fundaron y orga-
nizaron el Estado Federal Mexicano, con las formas y elementos polticos
que, como atinadamente lo sostiene don Antonio Martnez Bez, prevalecen
hasta la fecha.
Retrocediendo ciento setenta y cinco aos en nuestro tiempo mexicano,
cabe sealar que en el foro constitucional que ex profeso se instalara bajo las
cpulas seoriales del templo de San Pedro y San Pablo, brillaron las siguien-
tes personalidades cuya obra, modesta y genial a la vez, ha trascendido con
mucho la de los caudillos tropicales y los polticos de cerrado y sacrista que
por veinte aos hundieron a Mxico en las perversiones del centralismo,
creando con ello un trgico parntesis en lo que debi haber sido una historia
ininterrumpida de Federalismo en la libertad.
Juan Bautista Morales (1788-1836)
Originario de Guanajuato, fue uno de los ms destacados periodistas de
la poca. Bajo el nombre de pluma de "ElGallo Pitagrico" (as son los quana-
juatenses; no hay que olvidar que hasta la fecha un comedero de la capital del
Estado tiene a bien llamarse "La Gallina Aristotlica", no s si en alusin a
Juan Bautista Morales, o como subconsciente herencia cultural) escribi las
crnicas ms importantes y tambin ms entretenidas de los primeros aos
del Mxico independiente, slo comparables a las del otro gran nombre de
pluma de aquel entonces "El Periquillo Sarncnto" (Jos Joaqun Fernndez
de Lizardi).
Cuando la prensa mexicana se debata entre la folletinera y la pasquine-
ra y de la noche a la maana surgan y desaparecan peridicos con los
ms extraos nombres ("El Mosco Mexicano" para no citar sino al ejemplo ms
representativo), Juan Bautista Morales impuso a la crnica periodstica un
necesario sello de profundidad y respeto, no exento de una amable, aunque a
veces punzante, irona.
11 Citado por Gonzlez Pedrero Enrique. Obra citada; pgina 289.
244
ADOLFOARRIOJAVIZCAINO
Partidario decidido de la Independencia Nacional, mantendr a 10 largo
de su vida pblica una consistente postura liberal, 10 que le acarrear algunas
persecuciones de los partidarios del dictador centralista Lpez de Santa An-
na. Como diputado constituyente, a diferencia de 10 que pensaba su coterr-
neo Lucas Alamn, se pronunciar decididamente por el Federalismo y se
convertir en un eficaz aliado de la faccin encabezada por Miguel Ramos
Arizpe. Su principal aportacin a la Carta Magna de 1824, est constituida
por la elaboracin del captulo relativo al patronato eclesistico en el que, con
gran prudencia y habilidad, y sobre todo sin entrar en conflicto con la Iglesia,
deposita en manos del Presidente de la Repblica, con la previa anuencia del
Congreso General, la potestad, anteriormente ejercida por la corona espa-
ola, de celebrar concordatos con la Silla Apostlica y arreglar el nombra-
miento de los jerarcas eclesisticos en las diversas dicesis en las que, al efec-
to, se dividi el territorio de la naciente Federacin.
Federalista y liberal moderado. Enemigo de la dictadura y del caudillismo,
pero plenamente consciente de que las reformas, por deseables que sean en
el terreno de la teora poltica no pueden ir a contracorriente de las realidades
sociales y econmicas, Juan Bautista Morales, "El Gallo Pitagrico", ocupa,
por mritos propios, un lugar prominente en la galera de los fundadores de la
Federacin.
Francisco Garca Salinas (1786-1841)
Si el Estado de Zacatecas es considerado como una de las cunas del Fede-
ralismo Mexicano en gran medida se debe a la inagotable labor de este desta-
cado personaje. Como Gobernador de Zacatecas, "Tata Pachito", como
afectuosamente se le conoci por su benevolencia no exenta de una gran do-
sis de energa, cautela y valor, defendi el Pacto Federal al lmite de sus capa-
cidades, contra todos sus enemigos tanto abiertos como embozados. El si-
guiente prrafo de la obra del historiador ingls Michael P. Costeloe sobre
"La Primera Repblica Federal de Mxico", da una clara idea del trascen-
dental papel que don Francisco Garca desempe en la defensa del Federa-
lismo: "De este modo, en 1830, la miliciacvicarepresentaba en algunos casos
una fuerza poderosa a disposicin de los gobernadores y un medio de disuadir
al Gobierno de la ciudad de Mxico de cualquier intento de privar a los Esta-
dos de su autonoma. Es probable que la existencia de estos pequeos ejrci-
tos fuese uno de los hechos que convencieron al gabinete de la imposibilidad
de un cambio constitucional hacia el centralismo. Alamn y sus colegas tuvie-
ron que recurrir a la intriga y a la conspiracin en los Estados de cuyos gober-
nadores consideraban esencial desembarazarse. Estos procedimientos tuvie-
ron xito, salvo una importante excepcin. Zacatecas se distingua por ser un
centro de liberalismo y un fervente defensor de los derechos de los Estados.
Como hemos visto, bajo la influencia de su progresivo gobernador, Francisco
El. FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
245
Garca, y de su senador en el Congreso Nacional, Valentn Gmez Faras, ha-
ba legislado sobre la confiscacin de los caudales del clero. Se dira que el Es-
tado constitua el candidato ideal para los ataques de un gobierno de tenden-
cia centralista, pero Alamn era plenamente consciente de la fuerza armada
que Garca tena bajo su mando en forma de miliciacvica. Al parecer, decidi
no hacer nada con respecto al Estado. Su decisin iba a resultar fatalmente
equivocada, pues Zacatecas se convirti pronto en el centro de la oposicin
liberal."12
Es decir, Francisco Garca no limit su gestin en el Congreso Constitu-
yente a luchar por la aprobacin el sistema federal, sino que una vez que ste
fue aprobado, como Gobernador de Zacatecas, se convirti en su brazo eje-
cutor y en su brazo armado. Retomando la visin poltica del Presidente don
Guadalupe Victoria que siempre vio en las milicias cvicasel medio ms eficaz
de proteger al Federalismo, Francisco Garca evit, con su ejemplo de virili-
dad y de congruencia ideolgica que pronto fue imitado por los gobernadores
de otros Estados, que, por lo menos, durante seis aos el Federalismo Mexi-
cano, se derrumbara, a pesar de los poderosos embates del ejrcito central y
de la Iglesia llevados a cabo por conducto de sus igualmente poderosos perso-
neros: Antonio Lpez de Santa Anna y Lucas Alamn.
Es indudable que la moderna Repblica Federal tiene una enorme deuda
de gratitud con este singular y valeroso personaje, que entendi y aplic co-
mo nadie los principios polticos derivados del Congreso Constituyente de
1823-1824.
Carlos Mara de Bustamante (1774-1848)
Fue probablemente el historiador ms prolfico de la primera mitad del
Siglo XIX. Su "Cuadro Histrico de la Revolucin Mexicana y sus Comple-
mentos", constituye una obra de consulta obligatoria para quien desee cono-
cer en detalle este singular perodo de nuestro pasado. Partidario de la Inde-
pendencia se une a don Jos Mara Morelos y Pavn, de quien se convierte en
una especie de secretario y asesor. A Carlos Mara de 8ustamante se atribuye
la redaccin del magnfico discurso que Morelos pronunciara ante el Congre-
so de Chilpancingo, y el que se considera como el antecedente obligado del
ms notable de los documentos constitucionales que se produjeron a lo largo
de la guerra de independencia: "Los Sentimientos de la Nacin."
12 Costeloe Michael P. liLaPrimera Repblica Federal de Mxico (1824-1835). "Fondo de
Cultura Econmica. Mxico1975; pginas 299 y 300.
246
ADOLFOARRIOJA VIZCAINO
No obstante, al consumarse la Independencia adoptar una actitud polti-
ca ms bien conservadora y tradicionalista. Aliado ideolgico de Lucas Ala-
mn, apoyar sin reservas el proyecto econmico ms importante de este l-
timo: el Banco de Avo; porque consider que dadas las condiciones en las
que Mxico emergi a la vida independiente, el progreso del pas a corto pla-
zo slo era posible mediante el fomento y la proteccin gubernamentales a la
industria.
Sus escritos son un fiel reflejo del desplome del ser nacional ocurrido en-
tre 1824 y 1848. De un optimismo exagerado sobre las inagotables riquezas
del pas que hacan pensar en un futuro promisorio de felicidad, libertad ybie-
nestar a un negro pesimismo sobre nuestro futuro como Nacin inde-
pendiente, tras la destruccin de la Repblica Federal, las sucesivas dictadu-
ras de Santa Anna, la invasin norteamericana y la prdida de ms de la
mitad del territorio nacional. En la extensa obra de Carlos Mara de Busta-
mante es posible apreciar ese trnsito del exagerado, ya veces ingenuo, opti-
mismo con el que se fund la Repblica hacia el desastre ocurrido tan slo
veinticuatro aos despus, como consecuencia tanto de nuestra incapacidad
de sostener el orden constitucional establecido a partir de 1824, como del
accidente geopoltico que nos hizo vecinos de la Nacin ms poderosa
del mundo.
Bajo las cpulas del templo de San Pedro y San Pablo, Bustamante se
pronunciar por el centralismo, llegando incluso a exclamar: "Desenga-
monos: la palabra Federacin deber ser para nosotros consigna de muerte." 13
Con semejantes ideas, ser un aliado incondicional de Fray Servando, Aun-
que nunca alcanzar la elocuencia cosmopolita de este ltimo, cuyos largos
aos de andariego por los polvosos caminos de la vieja Europa impregnaron
su discurso de ese especial toque de distincin que solamente el contacto
directo con los frutos del Siglo de las Luces, puede dar.
De cualquier manera, creo que muy pocos Parlamentos Constitucionales
pueden vanagloriarse de haber contado entre sus miembros a uno de los ms
distinguidos historiadores de su tiempo.
Manuel Crescencio Rejn (1799-1849)
Abogado yucateco. Se le considera, en unin de Mariano Otero, el crea-
dor del juicio de amparo, al que por cierto originalmente denomin como
"de reclamo". Gran escritor, jurista y orador parlamentario, su memoria se
13 Bustamante Carlos Mara de. "Cuadro Histrico de la Revolucin Mexicana y sus Com-
plementos. "Tomo 6. Fondo de Cultura Econmica. Mxico 1985; pgina 216.
i'
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
247
ha visto atacada a menudo por la activa participacin que tuvo en los intentos
por convertir a la pennsula de Yucatn en una Repblica independiente. In-
clusive, se le atribuye el haber sido uno de los principales autores de la Consti-
tucin Poltica con la que Yucatn proclamara su transitoria independencia.
Federalista convencido, participar con especial celo en las comisiones
redactoras del Acta Constitutiva de la Federacin y de la Constitucin de
1824. En poltica activa se unir a Lucas Alamn ("politicsmake strange bed-
tellows", suelen decir los ingleses) para denunciar, a tiempo los intentos ex-
pansionistas de Joel R. Poinsett, disfrazados de Tratado de Lmites y de la
propuesta del convenio comercial que pretenda dar origen al clebre "Cami-
no de Santa Fe."
Dejando de lado su natural (yquien no lo juzgue natural debera pasar una
temporada en Yucatn para convencerse) separatismo yucateco, si se consi-
dera que el juicio de amparo mexicano -independientemente de que sea o
no originariamente mexicano-, es un acabado modelo jurdico de control de
la constitucionalidad en un Estado Federal, entonces se tendr que convenir
en que la presencia de Manuel Crescencio Rejn en los trabajos del Congreso
Constituyente de 1823-1824, implica la activa participacin Ylas valiosas
aportaciones, de uno de los juristas ms destacados en la Historia de Mxico.
Juan Jos Espinosa de los Monteros (1768-1840)
Lleg a ser considerado el mejor jurisconsulto de la Repblica, aunque
sus aportaciones no trascendieron -como las de Manuel Crescencio Re-
jn-- porque se dieron ms en el terreno del ejercicio profesional que en el de
la literatura jurdica. Su carrera poltica muestra una metamorfosis asombro-
sa. De amigo, colaborador y simpatizante de Iturbide pas a ser Ministro de
Justicia y Negocios Eclesisticos en la administracin del Vicepresidente Va-
l ~ ~ t n Gmez Faras y, como tal, form parte sumamente activa de la com-
sion que intent llevar a cabo la primera reforma de fondo al podero tempo-
ral de la Iglesia Catlica, particularmente en el terreno de la educacin.
Es decir, en un lapso aproximado de doce aos se transform de imperalista
en liberal anticlerical. .
Al no haber dejado obra escrita su relevancia histrica tiene por fuerza
que ser menor. Sin embargo, al haberse adherido a la fraccin federalista, sus
reconocidas dotes jurdicas coadyuvaron a la redaccin de algunos de los pun-
tos finos de la Carta Magna de 1824.
Jos Mara Becerra (1784-1854)
Destacado telogo. Obispo de Puebla y Chiapas. Form parte de la dipu-
tacin americana a las Cortes de Cdiz, en donde tuvo una participacin ms
248
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
bien discreta, por no llamarla intranscendente. En una poca en la que los
miembros del clero podan participar directamente en la vida pblica, lleg a
figurar como Senador de la Repblica. Fiel amigo y partidario de Agustn de
Iturbide su paso por el primer Congreso Constituyente lo llev a identificarse
con los miembros ms conservadores del mismo, que vean al centralismo co-
mo un mal menor ante el decidido avance de las ideas y tendencias federa-
listas.
Juan de Dios Caedo (1786-1850)
Distinguido abogado, originario de Jalisco, fue considerado como un
destacado orador parlamentario ycomo hombre de gran cultura e ideas avan-
zadas, adquiridas gracias a su participacin como diputado suplente ante las
Cortes de Cdiz. Siendo Senador de la Repblica, precipit la renuncia de
Lucas Alamn al puesto de Ministro de Relaciones Exteriores e Interiores al
acusarlo, en sesin pblica, de haber usurpado las atribuciones del Senado en
materia de nombramiento de vicecnsules y cobro de derechos por la expedi-
cin de pasaportes (ver el Captulo Segundo de esta misma obra). Lo nico
malo del caso fue que se trat de una acusacin amaada por Poinsett, que
as logr deshacerse de uno de los enemigos ms poderosos que tena en el
gabinete del Presidente Guadalupe Victoria. Posteriormente, el mismo Ca-
edo ocupar la cartera de Relaciones Exteriores e Interiores en los ltimos
meses del gobierno de Victoria.
Federalista por conviccin, jugar un papel destacado en el Congreso
Constituyente, considerando que Jalisco fue uno de los Estados ms impor-
tantes y de mayor peso poltico en cuanto al condicionamiento de la acepta-
cin de la autoridad del gobierno de la Ciudad de Mxico a la adopcin del sis-
tema federal.
Valentn Gmez Faras (1781-1858)
En unin del doctor Jos Mara Luis Mora es considerado el padre y el
idelogo por excelencia del liberalismo mexicano. Desde el punto de vista po-
ltico, puede decirse que represent la lnea diametralmente opuesta a la de
Lucas Alamn. Tal y como se vio en el Captulo Segundo de esta obra, al ocu-
par la Vicepresidencia de la Repblica durante los aos de 1833 y 1834, y
ante el "retiro estratgico" del Presidente Antonio Lpez de Santa Anna a su
hacienda de Manga de Clavo, Gmez Faras encabezar el primer intento de
reforma de la sociedad de fueros y privilegios heredada de la colonia. Como
se apunt el intento estuvo destinado desde un principio al fracaso porque
no se plante en forma paulatirfa y realista, sino que pretendi transformar
E.L FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
249
estructuras y costumbres arraigadas por siglos de la noche a la maana, sin
contar con todos los hilos del poder en la mano. Probablemente sabedor de'
que su existencia poltica dependa de los caprichos yconveniencias de Santa
Anna. Gmez Faras trat de implementar su proyecto de gobierno en el cor-
to tiempo que el destino le depar. No obstante, su proyecto de reforma edu-
cativa constituye el primer esfuerzo por dotar a Mxico de un sistema de
educacin pblica moderna y laica. Eso es quiz lo ms rescatable de su obra
corno administrador pblico.
Curiosamente Gmez Faras inicia su trayectoria poltica como Presiden-
te del Congreso que proclam a Iturbide emperador. Sin embargo, su asocia-
cin poltica con este nebuloso y contradictorio personaje es de corta dura-
cin, ya que romper abiertamente con l cuando decide encarcelar a Fray
Servando Teresa de Mier y a otros diputados de tendencias republicanas,
acusndolos de conspiracin. A partir de ese momento su trayectoria ser
claramente liberal y federalista. Empeado en transformar una sociedad que
juzgaba arcaica y retrograda, en los aos de 1846 y 1847 vivir otro breve
periodo de alianza poltica con Antonio Lpez de Santa Anna, en el que trata-
r de revivir sus intentos reformistas de los aos treinta. Sin embargo, el caos
poltico y social desatado por la invasin norteamericana lo llevar de nuevo
al fracaso.
Fiel a sus ideas hasta el final, Valentn Gmez Faras se despedir de la vi-
da pblica como Presidente Honorario del Congreso Constituyente 1856-
57, que reimplantar en forma definitiva el sistema federal en Mxico. Con-
greso que lo reconoce como heredero directo de la Constitucin de 1824, y
que como tal, anticipar y preparar el terreno para la entrada en vigor de las
leyes de reforma; sueo dorado de Gmez Faras que no llegar a ver consu-
mado pero que presentir cuando, a un ao de su muerte, el Federalismo ylas
corrientes liberales que simboliz y a las que les dio consistencia ideolgica
quedaron dueas de la arena poltica nacional. Si, parafraseando al escritor
Enrique Krauze, el Siglo XIXmexicano puede ser tambin considerado como
un siglo de caudillos ideolgicos, en el que destacan tanto por su obra como
por sus aportaciones al mundo de la poltica real, Lucas Alamn y Valentn
Gmez Faras, a la vuelta de los ciento setenta y cinco aos que tiene de haber
entrado en vigor la Constitucin de 1824, se puede afirmar -con la serena
perspectiva que otorga el paso del tiempo, y sin desconocer los mritos que
uno y otro indudablemente tuvieron- que mientras Alamn queda como un
reaccionario irredento con dos proyectos rescatables: el Banco de Avo y
su Historia de Mxico; en Valentn Gmez Faras la imparcialidad histo-
riogrfica nos obliga a reconocer las virtudes especiales del precursor y del
visionario.
250
Prisciliano Snchez (1783-1826)
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Primer Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, aunque falleci-
do al poco tiempo de tomar posesin del cargo. Siguiendo la corriente que
hizo de Jalisco uno de los Estados claves para la instauracin del sistema fede-
ral en Mxico, su participacin en el primer Congreso Constituyente dar
fuerza y consistencia a lo que fue calificado como la "irresistible" presin de
las provincias para la adopcin del Federalismo.
Rafael Mangino y Mendvil (1788-1837)
Originario de Puebla, ser primero iturbidista de hueso colorado y poste-
riormente decidido partidario del centralismo. Tesorero general del ejrcito
trigarante y Presidente del Congreso durante la coronacin de Iturbide. Con-
tador Mayor de Hacienda en el Congreso Constituyente de 1824, formar
parte de la minora que, aduciendo variados motivos de aparente realismo, se
inclinar por el centralismo. A pesar de haber sido designado Ministro de Ha-
cienda durante la llamada "Administracin Alarnn" (1830-1832), demostra-
r su escaso conocimiento de las realidades y necesidades econmicas del
pas al oponerse a la creacin del Banco de Avo.
Juan Cayetano Gmez de Portugal (1783-1850)
Originario de Guanajuato pero exportado como Obispo de Michoacn
de 1831 a 1850. Contrariando la posicin comnmente adoptada por la je-
rarqua eclesistica de la poca, se pronuncia por el sistema federal, reco-
giendo el clamor que al respecto exista en las provincias en las que haba na-
cido y se haba formado. En 1834 desempear en el gabinete de Santa
Anna el cargo de Ministro de Justicia y Negocios Eclesisticos, con la misin
de calmar las aguas que haban dejado revueltas los intentos reformistas de
Valentn Gmez Faras. Puede decirse que en Gmez de Portugal se combi-
naron las calidades, aparentemente contradictorias, de federalista y conser-
vador.
Jos Miguel Guridi y Alcocer (1763-1828)
Cannigo de la Catedral de Mxico. Miembro de la diputacin americana
a las Cortes de Cdiz, en donde a decir de Alamn, su participacin fue ms
bien intranscendente. Partidario de Iturbide, se opondr a su abdicacin y
trabajar por su regreso a Mxico, al grado de que con sus cartas, llenas de
encendidos elogios y de una visin torcida de las realidades polticas del mo-
mento, contribuir a que regrese a una muerte segura. Por razones obvias,
en el Congreso Constituyente de 1823-24 formar parte de la minora que
se inclin hacia el centralism6 como una especie de mal menor. De marcado
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
251
nimo inquisitorial integr gustosamente la medieval Junta de Censura que,
para oprobio de la Iglesia Catlica Mexicana, excomulg a Jos .Joaqun
Fernndez de Lizardi, a causa de sus ingeniosos, punzantes y penetrantes
escritos.
Lorenzo de Zavala (1788-1836)
Si hemos de creerle a la historia "oficial"de Mxico Lorenzo de Zavala fue
un apasionado republicano, federalista y liberal que merece formar parte des-
tacada de la iconografa de los hroes nacionales. Si se analiza lo que fue su vi-
da pblica (incluyendo su maniqueo "Ensayo Histrico de las Revoluciones
de Mxico desde 1808 hasta 1830'') con cuidado e imparcialidad, se llega a
laconclusin de que fue un demagogo, radical e irresponsable como todos los
de su clase, que recurri a cuanta perfidia e intriga tuvo a su alcance para al-
canzar el poder, el cual, una vez que lo tuvo en sus manos, lo desperdici
lamentablemente sin oficio ni beneficio. En particular, dos actos de Zavala,
en sana equidad histrica, tendran que pintarlo como traidor a la Patria: el
haber sido el instrumento de Poinsett en la organizacin del motn de
La Acordada que llev espuriamente a don Vicente Guerrero a la Presidencia
de la Repblica, rompiendo irremisiblemente con el orden constitucional
instaurado en 1824, y con cualquier esperanza de que la Independencia Na-
cional pudiera consolidarse en la paz y el progreso social que el respeto irres-
tricto a los mandatos constitucionales necesariamente habran trado apare-
jados; y el haber aceptado "por aclamacin" segn sus propias palabras, en
1836, la Vicepresidencia de la Repblica Texana, pretendiendo con ello dar-
le legitimidad a lo que fue el inicio de una arbitraria guerra de anexin; puesto
que ninguna desavenencia poltica, por grave que sta sea, justifica el que se
atente, y adems se festine, la desintegracin del territorio nacional. Mxime
cuando se haba jurado solemnemente la Constitucin que declar al Estado
de "Coahuila y Tejas", parte integrante de una Federacin que haba nacido
libre, independiente y soberana.
La vida pblica del yucateco Lorenzo de Zavala es una sucesin de intri-
gas, traiciones y delitos electorales. Ser hbilmente utilizado por Joel R.
Poinsett -de quien podra decirse que fue, en palabras que aos ms tarde el
primer lder sovitico Lenin hara famosas, "un tonto til compaero de cami-
no"- para desestabilizar la poltica de amalgamacin emprendida por el Pre-
sidente Guadalupe Victoria, a travs de la maquiavlica divisin de las logias
masnicas en yorkinas y escocesas. Precursor indiscutible de prcticas elec-
torales que muchos aos despus seguiran en boga, logra ser electo diputado
y gobernador del Estado de Mxico -sin ser ni originario ni residente del mis-
mo- mediante el expediente de alterar las listas electorales, controlar
las juntas de parroquia (como en ese entonces se denominaba a las casillas o
252
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
lugares de votacin) e introducir a las mismas a votantes no registrados con
los que previamente se haba amaado.
Convenientemente confabulado con Poinsett y aprovechndose de la in-
genuidad, impreparacin y buena fe de don Vicente Guerrero, organiza la
campaa electoral para convertir a este ltimo, en 1829, en Presidente de
la Repblica. A pesar de todos sus ardides, las legislaturas de los Estados, como
lo marcaba en ese entonces la Constitucin, eligen mayoritariamente a don
Manuel Gmez Pedraza, asegurando con ello una transicin ordenada del
mando supremo de la Nacin y la continuacin de la poltica conciliatoria
del Presidente Guadalupe Victoria. Incapaz de aceptar la derrota electoral,
Lorenzo de Zavala con su "amigo" Poinsett -al llegar a este punto, no est
por dems recordar aquella clebre expresin del Secretario de Estado nor-
teamericano John Foster Dulles en el sentido de que, "los Estados Unidos no
tienen amigos slo intereses"- complotar y complotar hasta organizar el
horrible Motn de La Acordada que sumir a la Ciudad de Mxico en el sa-
queo, la violencia y la desesperacin; que obligar al Presidente Victoria a
despojarse de su dignidad republicana para lograr una apariencia de paz; y
que dar al traste con el orden constitucional que, tan optimistamente y por
consenso nacional, se haba instaurado apenas cuatro aos atrs. Por si lo
anterior no fuera suficiente, aprovechando la confusin reinante, Zavala en
persona pero convenientemente acompaado de un grupo de sus numerosos
compinches, allana la casa de un Juez de Distrito que haba dictado una orden
de aprehensin en su contra por la comisin de mltiples delitos electorales,
y lo golpea soezmente.
Instalado espuria y violentamente en la Presidencia de la Repblica, Vi-
cente Guerrero nombrar a Lorenzo de Zavala Ministro de Hacienda. Su ges-
tin, como era de esperarse, es un positivo desastre. Es incapaz de definir
cualquier tipo de poltica econmica, pues por una parte se opone al protec-
cionismo y al fomento de la industria por el Estado, pero por laotra, pretende
llevar a cabo una poltica arancelaria consistente en el establecimiento de
prohibiciones de importacin de mercancas, "sabiamente calculadas".
Su impreparacin y su codicia lo llevan a dilapidar en pocos meses el tesoro
nacional que la administracin de don Guadalupe Victoria penosamente ha-
ba logrado equilibrar con el manejo prudente de los prstamos ingleses.
La mayora de los historiadores imparciales coinciden en afirmar que el
desastre financiero perpetrado por Zavala fue la causa principal por la que la
presidencia de don Vicente Guerrero dur menos de un ao. Tras el desastre,
Guerrero marchar rumbo al pelotn de fusilamiento en Oaxaca... Zavala
acabar en Texas; y el ideal del destruido en su origen y aplazado
por treinta aos ms, hasta 1857 cuando ser reinstaurado pero ya sin ms
El FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 253
I
de la mitad de lo que en 1824 haba sido orgullosamente proclamado como el'
territorio de la Repblica Mexicana.
En una carta escrita en 1836 a su mentor y gua espiritual Joel R. Poin-
sett, Zavala paladinamente confiesa tres cosas: que fue designado "por acla-
macin" Vicepresidente de Texas; que con semejante investidura lo nico
que le preocupaba era otro ataque del "estpido gobierno mexicano"; y que
an era capaz de consumir seis toneles de vino. Al poco tiempo Zavala falle-
ce, no se sabe si de la emocin que le provoc el haber sido aclamado como
vicepresidente texano o de los efectos del consumo etlico en gran escala.
Demago, intrigante, traidor, vengativo, "amigo de Poinsett", delincuente
electoral, golpista -tanto en sentido poltico como literal-, ignorante Mi-
nistro de Hacienda y trnsfuga texano, en estricto sentido de la justicia hist-
rica, Lorenzo de Zavala en vez de ser recordado como un apasionado e inteli-
gente republicano, liberal y federalista debera encontrarse en un lugar de
privilegio dentro de algn olvidado y prescindible basurero histrico.
Su participacin en el Congreso Constituyente de 1823-24, lo pinta de
cuerpo entero. Presidente del Congreso se suma a la corriente predominante
y se pronuncia por el Federalismo... para, unos cuantos meses despus, es-
cribir que ese sistema era de imposible aplicacin en Mxico porque nadie lo
entenda en virtud de que sobre el mismo nada se deca en los tratados de pol-
tica y Derecho franceses y espaoles que eran los nicos que -de acuerdo a
su muy limitada inteligencia y a la de quienes por mucho tiempo han repetido
servilmente este infundio-, por ese entonces se conocan en Mxico. 14
Jos Miguel Nepomuceno Ramos Arizpe (1775-1843)
Es sin duda alguna el verdadero padre del Federalismo Mexicano. Sobre
este punto el idelogo mexicano del Siglo XX, Jess Reyes Heroles, escribi
lo siguiente: "de no haber existido la frmula de federalismo norteamericano
probablemente habra terminado por inventarla... "15
Una ilustre escritora -y viajera-la Marquesa Caldern de la Barca, lo
describe, ya en los ltimos aos de su vida, en estos trminos: "Dcese de l
que la influencia que ejerca sobre los hombres de mediano carcter no era de
atribursele tanto al ingenio, como a su disposicin enrgica y dominante;
14 Para todo lo relacionado con la sedicente relacin de Lorenzo de Zavalacon Joel R. Pon-
sett, y la traidora participacin el primero como Vicepresidente de Texas, vase: Fuentes
Mares Jos. "Poinsett Historia de una Gran Intriga." Ediciones Ocano. Cuarta Edicin.
Mxico, 1985. (Nota del Autor).
15 Reyes Heroles Jess. "El Liberalismo Mexicano. Tomo 1. Los Orfgenes. "Fondo de Cul-
tura Econmica. Mxico, 1988; pgina 365.
254
ADOLFOARRIOJA VIZCAINO
que era hombre de clara inteligencia, diestro, notable por su actitud para acla-
rar los motivos ocultos y las razones secretas y hbil para tener a sus subordi-
nados celosamente ocupados en sus cosas. "16 Es decir, fue un hombre que
reuni tres cualidades que rara vez se dan juntas en la vida: clara inteligencia.
fuerza de voluntad y habilidad poltica.
Lo anterior probablemente haya obedecido a la formacin rural y huma-
nista que a la vez tuvo. Nace el15 de febrero de 1775 en el cortijo del Val1e de
las Labores o San Nicols de la Capellana, ubicado aproximadamente a
quince kilmetros de lo que hoyes la Ciudad de Saltillo. Hijo de modestos
agricultores desde pequeo se ve obligado a colaborar en las arduas labores
del campo en una tierra agreste, rida los ms de los meses del ao y rodeada
de una alta, seca y rida cordillera que hasta nuestros das bien puede califi-
carse de intimidatoria. Es ah, en la lucha cotidiana, contra un ambiente natu-
ral desfavorable, en donde debi haberse forjado esa fuerza de voluntad que
slo poseen los seres humanos que tienen que hacerse a s mismos.
La falta de egosmo de su padre que no lo ata de por vida a su humilde tie-
rra de labranza, le permite estudiar en el Seminario de Monterrey en el que,
como nicas opciones existentes en ese entonces para los jvenes con
inquietudes intelectuales, estudia latn, filosofa y teologa. Sus altas califica-
ciones y su notoria capacidad intelectual hacen que sea enviado a Guadalaja-
ra a estudiar Derecho Civily Derecho Cannico, lo que ampla enormemente
sus horizontes pues en la parte ms activa de su vida ser ms abogado y pol-
tico que sacerdote.
Se ordena sacerdote en 1803 y regresa a Monterrey en donde es nom-
brado capelln familiar del obispo y sinodal de la curia episcopal. Asimsmo,
en el Seminario imparte las ctedras de Derecho Civil y Derecho Cannico.
Hasta este punto todo pareca indicar que Ramos Arizpe estaba encaminado
a una rpida y brillante carrera que, en un tiempo razonablemente breve, le
permitira l1egara ocupar un lugar destacado en la jerarqua eclesistica mexi-
cana. Sin embargo, como sucede en las vidas de todos los hombres notables,
su destino de pronto cambia. Intempestivamente es nombrado cura prroco
del pueblo de Santa Mara de Aguayo, un villorio miserable perdido en los
polvosos confines de la provincia de Nuevo Santander. Su 5igrafo -ycro-
nista oficial de la Ciudad de Tampico- el padre Carlos Gonzlez Salas, lo
explica de la siguiente manera: "A este respecto hay que aclarar que como
nos consta por haberlo visto de cerca en Jalisco, hasta hace muy poco preva-
leca entre los prelados el criterio de que los sacerdotes ms brillantes por su
16 Caldern de la Barca, Marquesa dl(Francis Erskine Inglis). "Lije in Mexico during a Resi-
dence 01 two years in that Country. "Garden City Publishing Co., Inc. New York, 1937;
pgina 239. (Cita traducida por el autor).
El FEDERALISMOMEXICANO HACIAEl SIGLOXXI 255
inteligencia deberan ser enviados a sitios difciles para que no se les fueran a
subir los humos y adquirieran nfulas de doctores acostumbrados slo a las
ideas, los libros y la ctedra, lo mismo que para probar su humildad y la obe-
diencia a su superior. Quiz a esto se debi el nombramiento de Ramos Ariz-
pe para la humilde parroquia de Santa Mara de Aguayo." 17
El padre Gonzlez Salas conoce ms que el autor de estas materias. Sin
embargo, creo que no debe perderse de vista que en algo debe haber influido
el origen criollo de Ramos Arizpe en este sbito cambio de fortuna, ya que no
debe perderse de vista que en esa poca las grandes dignidades polticas,
eclesisticas y militares estaban generalmente reservadas para los penin-
sulares.
De regreso a las tierras ridas el frustrado cannigo combinar las tareas
sacerdotales con el ms elemental de los cultivos de la tierra. Ensear el Evan-
gelio en tierra de comanches indudablemente tiene sus riesgos pero contribu-
ye a consolidar una fuerza de carcter a toda prueba.
Despus de tres aos en este inhspito lugar, Ramos Arizpe obtiene el
permiso necesario para concluir sus estudios en la Real Universidad de Gua-
dalajara, en donde el 29 de noviembre de 1807 obtiene el grado de licencia-
do en cnones, y ello. de enero de 1808 el ttulo de Doctor en Derecho Ca-
nnico. A pesar de lo anterior o quiz por lo anterior, slo es capaz de lograr
el nombramiento de cura prroco de la villade Real de Santiago de Barbn,
otra aldea perdida en las polvosas inmensidades de la provincia de Nuevo
Santander. "Cuantas veces he pasado, exclama su bigrafo el padre Gonz-
lez Salas, y he vuelto a pasar por ese villorio, borroso, mnimo y olvidado me
he preguntado cmo un hombre del temple, del talento de Arizpe en quien
bullan enormes inquietudes, pudo pasar das y das all y no puedo menos de
admirar la virtud de aquel hombre que como sbdito acept voluntariamente
sepultarse ah como oscuro cura rural por sobre la ignorancia y la incuria inte-
lectual de sus pobladores."18
Triste destino tena que aguardar al imperio colonial que era capaz de exi-
liar a sus Doctores en Derecho Cannico a los confines ms remotos de sus
vastos dominios.
Pero la buena fama ms tarde que temprano acaba por imponerse. En al-
guna forma, no del todo aclarada por sus bigrafos, Ramos Arizpe logra que
17 Gonzlez Salas Carlos. "Miguel Ramos Arizpe."lnstituto de Investigaciones Histricas de
la Universidad Autnoma de Tamaulipas. Ciudad Victoria, Tamaulipas, 1990; pginas 20
y21.
18 Ibidem, pgina 23.
256 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
se le permita presentar el examen de Doctor en Derecho ante el Colegio de
Abogados de la Real Audiencia de la Ciudad de Mxico, el que le confiere este
elevado grado el da 16 de agosto de 1810. Apartir de ese momento todo era
cuestin de poner en juego lo que la Marquesa Caldern de la Barca calificara
de, "(su) influencia... sobre los hombres de mediano carcter (debida) a su dis-
posicin enrgica y dominante... " para llegar a las metas deseadas; las que
por cierto, muy poco tenan que ver con el ejercicio de la carrera sacerdotal y
s mucho con la poltica y el Derecho Constitucional.
Enterado de que la convocatoria a las Cortes de Cdiz inclua a un diputa-
do por cada provincia americana, ejercita de inmediato lo que debieron haber
sido extraordinarias habilidades polticas para obtener su designacin como
diputado por Coahuila. Diputacin que, en principio, difcilmente podra ha-
ber estado reservada para el humilde cura de la no menos humilde villa de
Borbn. Adems se arma a s mismo de un mandato: la unificacin de los
mltiples mandos a que estaba sujeta la provincia de Coahuila, el mejora-
miento de los caminos, el fomento de la agricultura, ganadera e industria
promoviendo la instalacin de una fbrica de cigarros en Saltillo, la supresin
de las odiosas alcabalas lo que permitira el establecimiento de fbricas de hi-
lados ytejidos de lana y algodn, la fundacin de un colegio donde se ensea-
ra gramtica y filosofa para la instruccin de la juventud de las provincias in-
ternas de Oriente y el ttulo de ciudad para Saltillo.!?
Pero el mandato no es suficiente; dando muestras de su clara inteligencia
y de que los aos pasados en las tristes aldeas de Santa Mara de Aguayo y de
Santiago de Borbn no haban sido en vano, Ramos Arizpe compone un ex-
tenso documento intitulado "Memoria sobre la Situacin de las Provincias In-
ternas de Oriente", al que ya se hizo referencia con anterioridad, y el cual fue
publicado en Cdiz en el ao de 1812 en la imprenta de don Jos Mara Gue-
rrero, ubicada en el nmero 191 de la calle de un para ese entonces inexisten-
te "Emperador." En este documento se contienen, en atinada expresin de
Reyes Heroles, los grmenes del futuro Federalismo Mexicano. Basta tan s-
lo con leer dos de los prrafos ms relevantes del mismo:
"De todo lo expuesto... se demuestra que los vicios del sistema de gobier-
no de las provincias internas de Oriente consisten principalmente en no te-
ner en su interior un gobierno superior, y comn, as para lo puramente gu-
bernatvo como para lo judicial... Para curar segn ha pgimetido Vuestra
Majestad unos males tan generales como graves, es necesario establecer en
cada provincia una Junta Gubernativa o llmese Diputacin de Provincias, a
cuyo cargo est la parte gubernativa de toda ella, y en cada poblacin
un Cuerpo Municipal o Cabildo, que responda de todo el gobierno de aquel
19 Ibdem. pgina 30.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
territorio. En todos estos establecimientos no har Vuestra Majestad, otra co-
sa que dar testimonio a la nacin de ser consiguiente a los principios que tie-
ne proclamados sobre la dignidad, libertad y dems derechos del hombre. ,,20
257
La visin poltica y constitucional-fruto indiscutible de la aplicacin de
la ctedra a las ms crudas realdades de la agreste regin en la que le toc vi-
v i r ~ de Ramos Arizpe es verdaderamente envidiable. No slo plantea la des-
centralzacin poltica y administrativa como los grmenes del Federalismo
sino que apunta hacia el municipio, como la primera autoridad comunitaria
en una Nacin efectivamente descentralizada. Es decir, por lo menos desde
1812, Ramos Arizpe prevea a Mxico como una confederacin de estados
dotado cada uno de un gobierno interior que, a su vez, tuviera como base una
sana divisin municipal.
Pero las Cortes de Cdiz no estaban para profundas reformas constitu-
cionales en las colonias americanas. La escasa visin geopoltica de la gran
mayora de los diputados peninsulares los haca interesarse tanto en el desti-
no de las provincias internas del Oriente de la Nueva Espaa como en el de las
provincias internas de Saturno; porque cuando un gran imperio empieza a
desmoronarse por no ser capaz de resolver sus propias contradicciones, en
verdad se desmorona con Cortes Constitucionales o sin ellas.
Ramos Arizpe arriba a Cdiz hasta febrero de 1811, despus de una lar-
ga travesa en el navo ingls "Implacable" -que segn parece es uno de los
nombres que, en cualquier poca, debe tener todo buque britnico que se res-
pete- tras vencer los males comunes de la navegacin de aquellos tiempos:
la fiebre amarilla y los violentos temporales. Su aparicin en las Cortes causa
una honda impresin nada menos que al mismsimo Lucas Alamn quien, a
pesar de encontrarse en el otro extremo del espectro ideolgico, no puede
dejar de admirar su viveza penetrante, su conocimiento profundo de los hom-
bres, su espritu indmito e imperioso, su total ausencia de codicia en materia
de dinero, su sencillez y hasta descuido en el vestir, y su aspecto de "co-
manche".21
Las Cortes de Cdiz le permitirn descubrir y afinar sus dotes parlamen-
tarias. Sin grandes capacidades oratorias habla poco en pblico, pero en
cambio demuestra tener una gran habilidad para las negociaciones privadas,
-las que en todos los Congresos suelen darse en el seno de las respectivas
comisiones- actuando con insinuacin, modales y halagos cuando le conve-
na. Lo que otros parlamentarios intentaban lograr en la tribuna a base de ds-
20 Citado por Gonzlez Salas Carlos. Obra citada; pginas 79 a 82.
21 Alamn Lucas. "Historia de Mxico." Tomo 3. Fondo de Cultura Econmica. Mxico,
1985; pginas 61 y 62.
258
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
cursos retricos, l lo alcanzaba en las diversas mesas de negociacin. Sin
embargo, sus logros en Cdiz son ms bien limitados, puesto que sus mlti-
ples propuestas encaminadas a implementar: el mandato que le fuera confe-
rido por su provincia natal; los puntos contenidos en su Memoria sobre la Si-
tuacin de las Provincias Internas de Oriente; su insistencia en hacer
extensivos los derechos de igualdad a las castas de Amrica que tuvieran su
origen en Africa; su proposicin de que se establecieran para el gobierno in-
terior de las colonias americanas dos secretaras universales: una septentrio-
nal y la otra meridional, sobre la base no de divisin de negocios sino de terri-
torios; y su proyecto para que se permitiera la siembra de tabaco en la regin
de Tepic y Compostela; invariablemente se estrellaron en el muro infran-
queable representado por la mayora de la diputacin peninsular que para las
Cortes Espaolas quera todas las libertades del mundo, pero que respecto de
las colonias segua pensando en trminos de seoros feudales.
No obstante, al ceder la mayora parlamentaria en el punto relativo a la
suma de facultades autonmicas conferidas a las diputaciones provinciales,
se cre el precedente constitucional necesario para que Ramos Arizpe,
uniendo este concepto al conjunto de ideas descentralizadoras que la ex-
periencia prctica le haba hecho reflejar en su multimencionada Memoria
sobre las Provincias Internas de Oriente, encontrar en el sistema federal la
respuesta ms adecuada para la organizacin poltica del Estado Mexicano
que nacera aproximadamente doce aos despus.
Ramos Arizpe se encontraba an en Cdiz el 11 de mayo de 1814, cuan-
do tuvo lugar la ya analizada revuelta de los persas (ver Captulo Tercero) que
ocasion la disolucin de las Cortes y la restauracin de Fernando VII como
monarca absoluto. Dado su indmito carcter y la firmeza de sus ideas se nie-
ga rotundamente a adherirse al nuevo estado de cosas y se pronuncia en con-
tra de la disolucin del parlamento constitucional. Es ms, se dice que ante las
ofertas -canonjas, deanatos, solios episcopales, etc.- que se le hicieron
para que se uniera al movimiento prsico, contest con la siguiente frase:
"Yo no he salido de mi tierra a mendigar favores del despotismo, la misin
que se me confi es de honor, no de granjera."22
Semejante actitud lo lleva a pasar varios aos encerrado en el convento
de Ara Christi en Valencia. Acostumbrado a vivir casi siempre en las ms ad-
versas condiciones, Ramos Arizpe soporta el encarcelamiento con disciplina
ydignidad, aprovechando el tiempo libre para estudiar cuanta disertacin po-
ltica cay en sus manos, mediante los buenps oficios de sus antiguos compa-
eros de las disueltas Cortes. ~
22 Citado por Gonzlez Salas Carlos. Obra citada; pgina 45.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
259
En 1820 un contragolpe de estado encabezado por un militar de ideas li-
berales, Riego, restaura la vigencia de la Constitucin de Cdiz y obliga a Fer-
nando VII a someterse, de nueva cuenta, a un gobierno parlamentario.
Ramos Arizpe es liberado de su encierro conventual e invitado a unirse, en su
carcter de diputado americano, a las nuevas Cortes que esta vez se renen
en Madrid. Ah plantear la independencia de Mxico como nica solucin
ante la manifiesta incapacidad de los gobiernos espaoles, de cualquier sig-
n, para promover la descentralizacin poltica y econmica, sin la cual dif-
cilmente podra llegar a mantenerse la unin con Espaa.
La profeca tarda muy poco tiempo en cumplirse. EI21 de septiembre de
1821, el Ejrcito Trigarante entra triunfante a la Ciudad de Mxico, y el pro-
ceso de separacin de la metrpoli se inicia de manera irreversible. Enterado
de las nuevas, Ramos Arizpe deja todo y con la mayor celeridad posible se
traslada a su Patria, a donde arriba, por el Pueblo Viejo de Tampico, el 31
de diciembre de 1821. De ah se traslada hacia Saltillo para, valido de las cre-
denciales que le otorgaba el haber sido diputado a las Cortes de Espaa, lo-
grar la representacin de su provincia natal ante el Congreso que acababa de
ser convocado para definir el rumbo poltico de la nueva Nacin; no sin antes
hacer todo lo posible para que su antiguo y brillante compaero en las Cor-
tes, Fray Servando Teresa de Mier, que a la sazn se encontraba en Filadelfia,
contara con los arbitrios necesarios para unrsele en la Ciudad de Mxico co-
mo diputado por la provincia de Nuevo Len.
Las experiencias iniciales en el Congreso no son nada halagadoras.
Compuesto por una mayora que posea ideas republicanas se dedica a tratar
de hacerle la vida imposible a Iturbide hasta que ste se ve obligado a ordenar
su disolucin, solamente para restablecerlo el 7 de marzo de 1823. Es decir,
unos cuantos das antes de su abdicacin. En el nterim Ramos Arizpe recibe
el nombramiento de Chantre de la Catedral de Puebla, que le ser de gran uti-
lidad para pasar en digna modestia los ltimos aos de su vida.
Transformado el Congreso imperial en Congreso Constituyente y clara-
mente dominado por las corrientes republicanas, Ramos Arizpe encontrar,
al fin, el medio idneo para llevar a la prctica poltica las ideas largamente
acariciadas, en la soledad de los villorios del Nuevo Santander en donde sir-
viera como cura prroco, en el bullicioparlamentario de las Cortes de Cdiz y
Madrid, yen el claustro forzado del convento-crcel de Ara Christi en Valen-
cia; sobre la descentralizacin poltica, administrativa y econmica de las
provincias como la frmula ideal para un gobierno nacional.
Adems recibe otro mandato. Las provincias internas de Oriente se
pronuncian por el Federalismo, tomando como base no tanto la Constitu-
cin de los Estados Unidos de Amrica sino las recientes experiencias de las
260
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
diputaciones provinciales que, a pesar de tener apenas dos aos de haber si-
do restablecidas, ya haban creado los rudimentos indispensables para el de-
sarrollo de gobiernos autonmicos en el interior de la Repblica. El primer
gobernador de lo que todava eran las Provincias Internas de Oriente, Felipe
de la Garza, le escribe a Ramos Arizpe sobre la necesidad de unificar a dichas
provincias en un solo Estado libre y soberano. El varias veces citado cronista
de la Ciudad de Tampico, Carlos Gonzlez Salas, lo pone en los siguientes
trminos: "E18 de junio de 1823, De la Garza responde a la proposicin de
Saltillo concerniente a que se hiciera cargo del Poder Ejecutivo de las Provin-
cias de Oriente e inform que la Diputacin Provincial de Nuevo Santander
en la reunin celebrada tres das antes haba resuelto adoptar la forma federal
de gobierno bajo la cual formara uno o dos estados libres y soberanos, inde-
pendientes y con las dems provincias integraran la Nacin Mexicana, entre
otros acuerdos. 22-bis
Ramos Arizpe, desde luego, no necesitaba de semejante mandato, ya
que de sobra saba que todo intento de perpetuar el centralismo espaol, ine-
vitablemente llevara a la Repblica al fracaso. Sin embargo, para quien haba
aprendido que los consensos mayoritarios, vengan de donde vinieren, son in-
dispensables para lograr determinados fines parlamentarios, el apoyo recibi-
do de su propia provincia, aunado a los apoyos provinciales que provenan de
Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Veracruz y Quertaro, para no citar sino a
los ms importantes, tuvo que reforzar su fe en el triunfo cercano de las con-
vicciones federalistas.
Al inaugurarse el 5 de noviembre de 1823, las sesiones del Congreso
Constituyente, valido de la habilidad poltica que le era congnita yde la auto-
ridad moral que le confera su activa participacin en las Cortes de Cdiz y
Madrid, Ramos Arizpe logra ser nombrado Presidente de la Comisin de
Constitucin, lo que mediante la negociacin privada y el cabildeo le permiti-
r alcanzar los fines que otros constituyentes -Fray Servando Teresa de
Mer, para no mencionar sino al ms distinguido de todos- no consiguieron,
a pesar de sus encendidos y brillantes discursos en la tribuna parlamentaria.
Es as, como la mano de Ramos Arizpe se advierte tanto en el texto del
Acta Constitutiva de la Federacin como en el de la Constitucin de 1824, de
las cuales si bien no es el nico, s es el principal creador.
En particular, su decisiva participacin en la redaccin del Acta Constitu-
tiva de la Federacin, mereci el siguiente comentario del destacado jurista
mexicano Emilio Rebasa. "Ramos Arizpe hizo en pocos artculos el esbozo de
22-bis Citado por Gonzlez Salas Carlos. Obra citada; pgina 45.
l"
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 261
una Constitucin completa, que contiene todos los elementos fundamentales
del rgimen de un pueblo, y de tal manera acert con los anhelos de la opi-
nin que lo apremiaba y con el' sentir del Congreso, que ste no slo aprob
el proyecto, sino que en la Constitucin plena aparecida despus, se confor-
m con encarnar el esqueleto que se le presentara y que ya tena formas de
carne viviente. La obra es correcta, concisa y slida. Se abre con la confirma-
cin de la independencia en forma enftica; ms celosa de la autonoma que
de la democracia, funda las instituciones que reconoce, no en el pueblo, sino
en la Nacin, como si predominara la soberana externa sobre la interna,
enumer los rganos del gobierno con sobriedad y maestra; seala las facul-
tades del Poder Legislativo tan ampliamente, que no falta en ellas ninguna
que sea esencial y expone casi todas las secundarias, informa al Ejecutivo con
todas las atribuciones que le son propias como rgano de voluntad y de fuer-
za, ponindole, sin embargo, las limitaciones que las libertades requieren; da
al Poder Judicial su papel, que por entonces estaba limitado a la pronta y rec-
ta administracin de justicia, y establece ya algunos de los derechos individua-
les para defenderlos de las violaciones frecuentes en los juicios; y por cierto
que contiene una frmula concisa y correcta del precepto que ms tarde ha-
ba de degenerar, por su forma y alcance, en el artculo 14 de nuestras dos l-
timas Constituciones... En cuanto a que la obra de Ramos Arizpe fue trascen-
dental, basta decir que casi todos sus artculos fueron incluidos en la
Constitucin, que el Congreso no slo aprob, sino que la adopt como par-
te integrante de su obra plena, a la cual acompa siempre en todas sus vicisi-
tudes, pues siempre rigi con ella, y la Constitucin de 1857 que ha domina-
do la parte ms importante de nuestra historia, tom de ella, al copiarse de la
Constitucin de octubre, no slo los principios, no slo frases sino disposicio-
nes enteras que han pasado por ltimo a la Constitucin que hoy nos rige. "23
Si alguna razn faltara, la parte final del comentario de este ilustre consti-
tucionalista mexicano, constituye razn ms que suficiente para establecer
un vnculo indisoluble entre la Carta Magna de 1824 y las inquietudes que, de
nueva cuenta, se empiezan a dar, de la periferia al centro, en la bsqueda
de lo que, atinadamente, se ha dado en llamar el Nuevo Federalismo.
Concluidas las labores del Primer Parlamento Constitucional, Ramos
Arizpe se incorpora al gobierno del Presidente Guadalupe Victoria, primero
como Oficial Mayor y despus como Ministro de Justicia y Negocios Eclesis-
ticos, cargo que desempear del 29 de noviembre de 1825 al8 de marzo de
1828. Esenesa poca cuando probablemente con el finde contrarrestar los pri-
meros intentos desestabilizadores del equilibrio poltico tan penosamente lo-
grado por Victoria, provocados por los miembros del rito yorkino -fundado
23 Ibdem; pgina 59.
262
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
a instancias de Joel R. Poinsett (ver Captulo Segundo)-, se asocia a una lo-
gia masnica, particularmente secreta y misteriosa, del rito escocs conocida
como "El Aguila Negra"; lo que le permite forjar las alianzas polticas necesa-
rias para sostenerse en su elevado cargo que, entre otras prerrogativas, le
otorga el derecho de residir en el Palacio Nacional.
Mediantemente escandalizado su bigrafo, el padre Carlos Gonzlez Sa-
las, se pregunta, "Cmo salv su conciencia de cura catlico y liberal ma-
sn?24 A esto habra que responder que, en primer trmino parece ser incon-
testable que Ramos Arizpe recurri al sacerdocio como un medio de realizar
su verdadera vocacin: la poltica; ya que de otra forma no se explica el que
haya dejado abandonada por completo su carrera eclesistica en Nuevo San-
tander durante ms de once aos para entregarse en cuerpo y alma a las labo-
res polticas y parlamentarias de las Cortes de Cdiz y Madrid. En segundo lu-
gar, no hay que perder de vista que las logias masnicas del rito escocs
estuvieron integradas por liberales moderados que en todo momento se opu-
sieron a las tendencias radicales de los yorkinos, particularmente en lo relati-
vo a la implementacin de las leyes de reforma que en el ao de 18331a admi-
nistracin de Valentn Gmez Faras intent llevar a cabo. Dicho en otras
palabras, Ramos Arizpe, en cuanto a su esencia poltica, fue lo que todo fede-
ralista, desde los tiempos de Alexander Hamilton y James Madison, debe ser:
un liberal moderado.
Prueba de lo anterior, la constituye el hecho de que en el gobierno mode-
rado de Manuel Gmez Pedraza, Ramos Arizpc vuelve a ocupar la cartera de
Ministro de Justicia y Negocios Eclesisticos, por el perodo comprendido del
26 de diciembre de 1832 al13 de diciembre de 1833. En el corto lapso de su
gestin presidencial, Gmez Pedraza intenta continuar la poltica de modera-
cin, amalgamacin y unidad nacional que propusiera don Guadalupe Victo-
ria. Por esa razn invita a Ramos Arizpe a desempear, con su prudencia,
energa y tino acostumbrados, esta delicada encomienda ministerial. Desa-
fortunadamente no es mucho lo que Gmez Pedraza puede hacer ante la pe-
sada sombra del militarismo de Santa Arma, por lo que su interludio presiden-
cial concluye bajo los barruntos de la reforma radical de Gmez Faras y el
caudillismo incipiente del hombre de Manga de Clavo. No obstante, Gmez
Pedraza guarda un admirado recuerdo de quien fuera su Ministro de Justicia y
Negocios Eclesisticos: "Yo lo he visto sentado en una mala silla, rodeado de
ttulos y potentados, comer un frugal almuerzo con cubiertos de boj, en platos
de loza ordinaria. Yo lo he visto salir de Madrid para Francia con un peso fuer-
te en el bolsillo por nico caudal, y el que se hallaba reducido a tal extremidad,
24 Ibdem, pginas 67 y 68.
l'
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 263
era el mismo hombre por cuya direccin y mano se haban gastado para pro-
curar la emancipacin de las Amricas ms de setecientos mil pesos. "25
A partir de 1833, es decir aproximadamente a los cincuenta y ocho aos
de edad, Ramos Arizpe se retira de la vida pblica para reasumir el cargo ecle-
sistico de Chantre de la Catedral de Puebla. De vuelta a la disciplina de su
primario oficio religioso, le tocar observar en silencio y en medio de la oca-
sional pompa eclesistica, el desplome de la Repblica Federal que con tanto
ardor y fuerza de voluntad contribuyera a fundar, destrozada por insanas am-
biciones de poder personal, por la abierta intervencin del Ministro Plenipo-
tenciario Poinsett, por la perfidia poltica de Lucas Alamn, por los precipita-
dos intentos de reforma de Valentn Gmez Faras y, en fin, por el siniestro
caudillismo de Anastasia Bustamante y de Antonio Lpez de Santa Anna.
Guardar silencio porque la docta paciencia adquirida a travs del estudio
de la escolstica y de las largas tardes de reflexin en las solitarias llanuras co-
manches del Nuevo Santander, seguramente lo llevaron a la conclusin de
que no haba trabajado para un presente lleno de mezquindad y egosmo, si-
no para un futuro un poco mejor.
Jos Miguel Ramos Arizpe fallece el28 de abril de 1843, y es sepultado
frente al Altar mayor de la Catedral de Puebla. En honor a la sobriedad de la
que hiciera gala a lo largo de toda su vida no es necesario agregar nada ms.
El Acta Constitutiva de la Federacin y la Constitucin de 1824 hablan por s
mismas.
Jos Servando de Santa Teresa de Mier, Noriega y Guerra (1763-1827)
Intentar esbozar en unas cuantas pginas la novela que fue la vida de Fray
Servando Teresa de Mier, es una tarea que rebasa con mucho las capacidades
literarias de este autor. Sin embargo, como esta galera de los fundadores del
Federalismo Mexicano quedara notoriamente incompleta sin un adecuado
retrato del nico mexicano que genuinamente fue hijo -y crtico certero-
del Siglo de las Luces, con la amable venia del lector se har el correspondien-
te esfuerzo:
Quien popularmente sera conocido como Fray Servando nace en la Ciu-
dad de Monterrey el18 de octubre de 1763, en el seno de una acomodada fa-
milia de la regin, puesto que su padre haba sido gobernador del Nuevo Rei-
no de Len, provincia colonial y posteriormente intendencia de la Nueva
Espaa, cuya capital precisamente era la Ciudad de Monterrey. El mismo
25 Ibdem; pgina 66.
264
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Fray Servando en sus Memorias cuenta como en repetidas ocasiones hizo va-
ler sus antiguos blasones nobiliarios ante los mltiples atropellos de que fue
vctima en Espaa.
Su noble condicin le permite ingresar al Convento de Santo Domingo
en la Ciudad de Mxico, en donde se ordena en el ao de 1780 con el grado
de Doctor en Cnones. Fcil de palabra, estudioso y de apuesta apariencia
pronto se gana una bien merecida fama de orador religioso, que lo lleva a ser
invitado a pronunciar el12 de diciembre de 1794, el sermn conmemorativo
de la aparicin de la Virgen ante la Colegiata de Guadalupe. A partir de ese
momento el fraile dominico har de su facilidad de palabra un instrumento
peligroso que lo mismo lo exaltar a grandes distinciones que lo hundir en
los peores abismos de persecuciones, destierros, crceles ytorturas.
Fray Servando plantea en su sermn una tesis enteramente novedosa: la
Virgen de Guadalupe tiene sus races en la cultura indgena mexicana.
Su aparicin no se debe a laconquista espaola, sino al sincretismo de la religin
mexica. As la Virgen de Guadalupe es identificable con Tonantzin y Santo
Toms con Quetzalcatl. En sus Memorias defiende esta sngular postura con
las siguientes razones: "En una palabra: Yo har ver que la historia de Guada-
lupe incluye y contiene la historia de la antigua Tonantzin, con su pelo y con
su lana, lo que no se ha advertido por estar su historia dispersa en los escrito-
res de las antigedades mexicanas. Yas, una de dos: o lo que yo prediqu es
verdad o la historia de Guadalupe es una comedia del indio Valeriana, forjada
sobre la mitologa azteca, tocante a la Tonantzin, para que la ejecutaran en
Santiago, donde era catedrtico, los inditos colegiales que en su tiempo acos-
tumbraban representar en su lengua, as en verso como en prosa, las farsas
que llamamos autos sacramentales, muy de boga en el Siglo XVI en Espaa y
en Amrica. Y por esto hizo Valeriana a Santiago como lugar de la escena
objeto de los viajes de Juan Diego, aunque natural y feligrs de Cuautitln y
aunque quizs tampoco exista entonces la iglesia de Santiago. Es necesario
optar entre los cuernos de este dilema, porque no hay medio... Mas dir: si lo
que prediqu no es verdad, la imagen de Guadalupe sera una de las prohibi-
das en un decreto del Segundo Concilio Mexicano, por haberse mezclado en
su pintura rasgos mitolgicos de los aztecas. Tal es el color de la luna que est
bajo sus pies, yque ellos pintaban negra o subcinericia porque crean se trans-
form en luna un buboso, habindose echado en una hoguera, cuando ya casi
estaba en carbones y ceniza, envidioso de haber visto salir de ella convertido
en sol al penitente Ycapan. Es creble que la Madre de Dios, aparecindose
cuando los indios eran casi todos gentiles e idlatras, pareciese as, confir-
marlos en su gnesis mitolgico del sol y la luna, contrario al de las Sagradas
Escrituras? Fue para evitar estos y otros muchos argumentos contra la tradi-
cin, que cre necesario declinar un poco el rumbo acostumbrado. Yo los
exhibir despus que haya probado que nada de lo dicho hasta aqu contrad-
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
265
ce a la genuina y legtima tradicin. de Guadalupe. Esta ensea que ya estaba
pintada la imagen cuando la Virgen la mand al obispo Zumrraga. As lo di-
ce el manuscrito mexicano, fuente original de la historia en cuestin. Lo
prueba con sus mismas palabras el cura Becerra Tanco, maestro insigne de la
lengua nhuatl. .."26
El sermn horroriza al entonces arzobispo de Mxico, Alonso Nez de
Haro, quien dando muestras de una ignorancia supina, sujeta a Fray Servan-
do a proceso eclesistico y lo condena a diez aos de reclusin en el Conven-
to de las Caldas en Santander, Espaa. El tiempo, por supuesto, le ha tenido
que dar a Fray Servando la razn: jams hubiera sido posible consolidar la fe
catlica en Mxico si no se hubiera establecido algn tipo de vnculo entre
la mitologa azteca y el cristianismo. Entre Tonantzin y una Virgen morena, de
acusados rasgos indgenas. El mismo Fray Servando lo expresa as: "La pri-
mera fue que el Evangelio ha sido predicado en Amrica siglos antes de la
conquista por Santo Toms en el Oriente; ya Chilancambal, en lengua chi-
nesca, cosas muy para notar; ya Quetzalcohuatl (sincopado Quetzalcatl) en
lengua mexicana. Porque quetzal por la preciosidad de la pluma de Quetzalli,
corresponda en las imgenes aztecas a la aureola, de nuestros santos, as co-
mo zarcillos y rayos alrededor de la cara era un distintivo de la divinidad y, por
consiguiente, vale decir santo. Ycoatl, corruptamente coate, significa lo mis-
mo que Tom, esto es, mellizo, por la raz taam, pues en hebreo se dice Tha-
ma o Taama, y con inflexiones griegas Thomas, a quien, por lo mismo, los
griegos tambin llamaban Djdimo en su lengua. Esta predicacin ha sido
defendida por muchos y muy graves autores espaoles, extranjeros yameri-
canos...
27
Tonantzin y Guadalupe; Santo Toms y Quetzalcatl. Solamente as se
poda lograr la fusin de dos culturas y de dos religiones.
Pero a la obtusa mente del arzobispo Haro no le alcanzaba ms que para
aceptar la montona repeticin de dogmas mil veces repetidos, y Fray Ser-
vando va a dar a fines de 1795, con lo que empiezan a ser sus molidos hue-
sos, al Convento de las Caldas. A partir de ese momento se inicia una aventu-
ra sin par en la Historia de Mxico, caracterizada por los ms bizarros
incidentes, las peripecias ms increbles y los destinos ms extraos; todo ello
padecido y gozado por un espritu indomable y por una mente lcida que sa-
biamente asimila todo lo que la Europa de fines del Siglo XVIII y principios del
XIXpoda ofrecer a un intelecto humanista y cultivado.
26 Fray Servando Teresa de Mier. "Memorias. "Tomo l. Coleccin de Escritores Mexicanos.
Editorial Porra, SA Mxico 1982; pginas 43 y 44.
27 lbidem, Tomo 1; pgina 20.
266
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Fray Servando pasa cinco largos aos en el Convento de las Caldas liti-
gando ante el Consejo de Indias para lograr la revocacin de la atrabiliaria
sentencia del arzobispo Nez de Haro. En 1801 es excarcelado y decide
trasladarse a Francia a donde llega despus de pasar por una serie de penu-
rias y aventuras de toda laya que incluyen, entre otros sucesos, una breve de-
tencin y fuga descendiendo a cordel por un muro -yen la que en sus pro-
pias palabras pens hallarse "hecho tortilla en el suelo"-,28 del Convento de
San Francisco en Burgos; una huida precipitada a Alcal de Henares valin-
dose de los buenos oficios de un "clrigo francs contrabandista"; y un cruce
arriesgado por los Pirineos que lo hizo llegar a tierras francesas "helado
de fro".
A Francia entra por Bayona y, para subsistir, se dedica a predicar nada
menos que en una sinagoga, gracias a la fuerte impresin que sus originales
interpretaciones bblicas caus a los rabinos del lugar. Sin embargo, a dife-
rencia de lo que ocurri en la Colegiata de Guadalupe, sus prdicas a lo nico
a lo que dan lugar es a que le sea ofrecida en matrimonio "una jovencita bella y
rica llamada Raquel, yen francs Fineta, porque todos (los judos) usan de dos
nombres, uno para entre ellos, y otro para el pblco'v'" No obstante, Fray
Servando se sostiene en sus votos de castidad; lo cual no deja de ser un suceso
afortunado, ya que de no haberlo hecho as probablemente ah habra termi-
nado su florida existencia de dominico andante; ratificacin de votos que no
es bice para que, a propsito de este incidente, en sus Memorias escriba uno
que otro sarcasmo sobre el celibato sacerdotal, al que considera no un dogma
de fe sino una imposicin "contra natura" del Concilio de Trento. As, afirma
que: "Los escndalos a que ha dado lugar el celibato, no mandado por Cristo
ni los apstoles, constan en la hstora"?
Al fin llega a Pars, en donde subsiste enseando espaol. De ah se tras-
lada a Npoles y a Roma, con el objeto de obtener la secularizacin, es decir,
la licencia eclesistica necesaria para pasar de la orden de los dominicos al
clero regular, lo que en las circunstancias en las que se encontraba le iba a
permitir una mayor libertad de accin. Pero no slo obtiene la secularizacin;
tambin le es concedida por el Ministro del Sacro Palacio una licencia espe-
cial para leer libros prohibidos sin excepcin alguna, lo que, dada la actitud
que la Iglesia Catlica haba adoptado en contra de todas las corrientes polti-
cas e ideolgicas que se haban desarrollado a partir de los enciclopedistas
franceses. contribuir notablemente a facilitar su profundo conocimiento de
28 lbidem. Tomo 11; pgina 12.
29 Ibdem. Tomo 11; pgina 20.
30 lbidem, Tomo 11; pgina 48.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
267
las teoras polticas ms avanzadas de su tiempo, as como a forjar su voca-
cin republicana.
De Roma se traslada a Siena, Florencia y Gnova. En esta ltima ciudad
se lamenta de la ruinosa situacin en la que haba quedado esta otrora prs-
pera repblica renacentista a causa de las guerras napolenicas, y exclama:
"Los franceses, que queran republicanizar toda la Europa, vinieron a acabar
hasta con las repblicas que antes existan."31
De Gnova viaja a Barcelona con el fin ltimo de llegar a Madriden busca
de los arbitrios que le permitan regresar a su Patria. En Barcelona entra en
contacto con algunas logias masnicas, presumiblemente del rito escocs, a
las que mira con singular desdn. Inclusive explica su origen en los siguientes
trminos que, por cierto, nada tienen ni de misteriosos ni de espectaculares:
"El origen ms verosmil es que esto comenz entre los arquitectos que Jaco-
bo (James) l, o I1, de Inglaterra, llev de Europa a Londres, yque por la perse-
cucin y destierro del rey, su bienhechor, inventaron ciertas seales, para co-
rresponderse. Aadieron otras los escoceses fugitivos para la defensa de su
rey. Todo esto se aument con la persecucin de los templarios, calumniados
y destruidos por la avaricia de Felipe el Hermoso. "32
A principios de 1803, Fray Servando est de vuelta en Madrid. La capital
del todava enorme imperio espaol le parece una ciudad especialmente re-
pelente; la encuentra sucia, violenta, desordenada y corrupta. Sirvan dos de
sus, casi siempre, agudos comentarios para ilustrar lo anterior: "El pueblo
de Madrid no pide ms que pan y toros"; y "Yodeca muchas veces cuando es-
taba en la Corte que todo era mondongo". 33
En Madrid es vuelto apresar por razones no del todo aclaradas. Fray Ser-
vando lo achaca a su propia ingenuidad y a la inquina que le tena un persona-
je que identifica como el "covachuela Len" y al que le atribuye el carcter de
valido del vengativo arzobispo de Mxico Nez de Haro. No obstante la ab-
solucin que apenas dos aos atrs haba logrado del Consejo de Indias sobre
el asunto de la Colegiata de Guadalupe, hace que esta explicacin sea poco
creble. En cambio, Lucas Alamn da una razn mucho ms plausible: parece
ser que estando en Madrid, Fray Servando escribi unos artculos bajo el seu-
dnimo de "Doctor Guerra" (su segundo apellido) que se publicaron en un
peridico de corte liberal que se editaba en Londres para circular clandes-
tinamente en Espaa, en los que formul una serie de crticas sardnicas en
31 Ibdem. Tomo 11; pgina 129.
32 Ibdem. Tomo 11; pgina 141.
33 Ibdem. Tomo 11; pginas 190y 191.
268
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
contra del todopoderoso Manuel Godoy, Prncipe de la Paz, Primer Ministro
de Carlos IV, y algo ms que amigo de la Reina consorte Mara Luisa de Par-
ma. Porque, como se ver a continuacin, la persecucin emprendida en Es-
paa en contra del padre Mier fue verdaderamente feroz, y rebas con mu-
cho los limitados alcances de un lejano arzobispo novohispano (que
precisamente lo que quera era tenerlo lo ms lejos posible de su dicesis) y de
su supuesto"covachuelo peninsular".
Atado "como un cohete" es llevado a la crcel pblica de Madrid, en don-
de experimentar los placeres de vivir encerrado en una celda plagada de
chinches, piojos, liendres y los continuos, y crecientes, cargos y acusaciones
del "covachuelo Len". De Madrid es trasladado a la peor de las crceles que
Espaa en esa poca tena, lo que ya es decir: la de los Toribios en Sevilla.
Originalmente fundada por el librero Toribio -de ah el nombre del estable-
cimiento- como un reformatorio para las bandas de jvenes que, sin oficio
ni beneficio, vagaban por las callejuelas de la ciudad, pronto se transform en
un sofocante centro de detencin en donde los reclusos eran objeto de toda
clase de violencias y vejaciones por parte de los custodios y de otros reclusos.
Pasando mil penalidades y privaciones, Fray Servando soporta estoicamente
la que probablemente haya sido la peor de las mltiples prisiones en las que le
toc vegetar. El recuerdo de los amargos tiempos vividos en los Toribios
lo lleva a preguntarse, al escribir sus Memorias, "No tiene razn el arzobispo
de Malinas cuando dice que Espaa se cuenta en Europa por un error de geo-
grafa?"34
Toribios o no Torbos, el hecho es que Fray Servando se fuga dos veces.
La primera vez es reapresado en Cdiz -gracias a la delacin de otro fraile
dominico en el que haba confiado pensando que al formar parte de la misma
orden religiosa no lo denunciara-, y es devuelto a los Toribios. La segunda
vez, despus de un sin fin de vicisitudes y "cadavrico y dbil", logra cruzar a
Portugal y ponerse a buen recaudo de la "justicia" espaola. Pero el padre
Mier podr verse privado de todo menos del sentido del humor. Entre las so-
focantes penurias de los Toribios encuentra tiempo para escribir lo que dio en
llamar una "chuscada" consistente en treinta y seis dcimas muy bien rimadas
y llenas de toda suerte de burlas y sarcasmos que llevaron por ttulo: "Gritos
del Purgatorio que padecen los ejercitantes distinguidos de la casa de correc-
cin de los Toribios de Sevilla. Escribalos un cofrade, en la cuaresma de
1804, para excitar la compasin de las almas piadosas. "35
34 Ibdem. Tomo 11; pgina 213.
35 Ibdem. Tomo 11; pgina 219.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
269
En el camino a Portugal le toca presenciar la clebre batalla naval de Tra-
falgar, de cuyo buen resultado los ingleses tanto se precian. Sin embargo, pa-
ra Fray Servando solo merece el siguiente comentario: "No haba necesidad
de tal batalla; pero Bonaparte ya meditaba apoderarse de Espaa, y quera
sacar de ella sus buques y los nuestros para sus puertos; y para salir se mand
dar la batalla, que era lo que deseaban los ingleses. "36
En Portugal pasa tres aos sin que le acontezca nada digno de ser narra-
do. Al parecer por un tiempo deja de huir para evitar ser perseguido.
En 1808 al ocurrir la invasin napolenica regresa a Espaa como capelln
de los voluntarios de Valencia, uno de los tantos grupos de resistencia civil
que brotaron como hongos a lo largo y a lo ancho de la pennsula ibrica para
contrarrestar la "liberacin" emprendida por el corso Bonaparte.
En 1811 aparecer en Cdiz como miembro de la diputacin americana
a las Cortes. Fiero y elocuente como siempre, pugnar, sin xito, porque se
aprueben los once puntos que los diputados americanos plantearon para que
las colonias del en ese entonces llamado "Hemisferio Occidental", alcanzaran
un cierto grado de autonoma poltica, administrativa y econmica. Ya vimos
en el Captulo anterior el juicio indignado que virti sobre el producto jurdico
final de las Cortes. Muy en consonancia con sus ya declarados anhelos inde-
pendentistas y con la desilusin y el resentimiento -probablemente justifica-
dos- que senta hacia Espaa y todo lo espaol. Sin embargo, aos despus
ante un tribunal que, por las razones que oportunamente se vern, con su ti-
no usual calific de "hermafrodita", apoyar su causa en el gran conocimien-
to que lleg a poseer de un buen nmero de artculos de la Carta Magna de
Cdiz.
En 1813 se traslada a Londres en donde publica dos de sus trabajos ms
conocidos "Historia de la Revolucin de Nueva Espaa" y "Cartas de un Ame-
ricano", en los que pone de manifiesto los amplios conocimientos que haba
alcanzado en materia de teora poltica -que por ejemplo le permitan sus-
tentar, con toda naturalidad y familiaridad, premisas del tipo de: "En poltica,
dice Maquiavelo, tres y tres no son seis"- y sus claras tendencias republica-
nas. Sin embargo, parece ser que la Patria de John Locke no le causa ninguna
impresin especial, ya que en sus Memorias no dedica una sola lnea a su es-
tancia en la capital del entonces creciente Imperio Britnico. Probablemente
se deba al hecho de que en Inglaterra sus ideas liberales no eran razn sufi-
ciente para familiarizarlo con el sistema penitenciario del pas.
36 Ibdem . Tomo 11; pgina 246.
270
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Estando en Londres en 1816 conoce a Francisco Javier Mina, un joven
liberal espaol que ante la imposibilidad de organizar un ejrcito en Espaa
que luche por la reinstauracin de la Constitucin de Cdiz, ha decidido ir a
Mxico a luchar por la causa de la independencia. Mina lo convence de que se
embarque con l para Amrica, y tras una breve estancia en Baltimore, arri-
ban a Soto la Marina el 21 de abril de 1817. Mina de inmediato se apodera de
la guarnicin de la plaza y empieza a tener problemas con Fray Servando que
no acepta fungir como su secretario, ni mucho menos darle la debida redac-
cin a las incendiarias proclamas que traa en mente el joven caudillo espa-
ol. La disputa no dura mucho tiempo porque la guarnicin es prontamente
atacada por el comandante realista Arredondo. Fray Servando es uno de los
primeros en rendirse por considerar que la guarnicin no poda defenderse
por no tener vveres, carbn yagua y estar casi enteramente al descubierto en
uno de sus flancos. Pensando ingenuamente en que poda beneficiarse de un
indulto recientemente otorgado por el Rey de Espaa a los insurgentes que
depusieran las armas, se entrega al feroz comandante realista, quien de inme-
diato lo pone en grilletes y le confisca todos sus bienes, principalmente los li-
bros polticos prohibidos que traa de Europa. Rodeado de una fuerte guardia
es llevado a la Ciudad de Mxico. Al ir cruzando la abrupta cadena montaosa de
la Sierra Madre Oriental, el padre Mier cae del caballo y se fractura el brazo
derecho. Sin recibir ningn tipo de atencin mdica yen medio de grandes dolo-
res por fin llega a la capital del todava virreinato de la Nueva Espaa, en don-
de es recluido en uno de los calabozos del tribunal de la Santa Inquisicin.
En la crcel del Santo Oficio pasar tres largos aos sin que se formule
ningn cargo especfico en su contra y sin que se le someta a juicio. Indignado
por el sigilo y la reserva que al actuar en su contra muestran los inquisidores, a
los que bautiza como "alcahuetes del despotismo", en sus Memorias arremete
decididamente en contra del tribunal de la fe: "El trmino no es noble; pero
no lo era ms aquel depsito oscuro de chismes, delaciones y espionaje, don-
de pocos seran los ciudadanos que no tuviesen abierto algn registro. Porque
como las preguntas para inquirir se hacan capciosamente annimas y gene-
rales, temerosos los declarantes de ser castigados por no haber delatado
cuanto supiesen o hubiesen odo tocante a la religin o al gobierno, se iban
sin trmino acusando, mutua y sucesivamente, segn iban siendo llamados
por las citas de unos en otros. Precisamente haba de resultar con el tiempo
un almacn inmenso de chismes que el demonio no hubiera imaginado."37
Adems, pone su opinin en un substancioso epigrama:
Me preguntis qu es Inquisicin,
y yo os contesto:
37 Ibdem. Tomo 11; pgina 275.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
Un Cristo, dos candelabros
y tres grandes majaderos,
esa es su definicin.
271
En 1820 la Constitucin de Cdiz vuelve a entrar en vigor y el tribunal de
la inquisicin es disuelto para siempre en Mxico. Sin embargo, eso no signi-
fica que Fray Servando vaya a terminar su azarosa existencia carcelaria. Sin
mediar razn o motivo, el30 de mayo de 1820, es trasladado a la crcel de la
Corte en la que se le mantiene incomunicado por considerrsele partidiario
de la causa de la independencia. Se le somete a juicio ante una especie de tri-
bunal eclesistico-militar -el mismo al que atinadamente calificara de "Tri-
bunal hermafrodita"- y al hacer uso de su derecho de defensa con los artcu-
los 172, 243, 246, 247,249,250 y dems relativos de la recin restaurada
Constitucin de Cdiz en la mano, le da una verdadera repasada jurdica a sus
jueces. Hasta la fecha es un verdadero deleite legal leer y releer los alegatos
constitucionales al padre Mier sobre la imposibilidad del Rey y del Virrey para
ejercer funciones propias del poder judicial; sobre las restricciones impuestas
a los tribunales para detener a un ciudadano por ms de veinticuatro horas sin
causa justa y probada; sobre la incompetencia de los tribunales especiales pa-
ra conocer de hechos acaecidos con anterioridad a su creacin; sobre los al-
cances constitucionales de los fueros eclesisticos y militares; y sobre la
inexistencia jurdica de los tribunales mixtos, mejor conocidos para Fray Ser-
vando como "hermafroditas", como el que lo estaba juzgando.
Pero la experiencia demuestra que los ms brillantes alegatos jurdicos
generalmente culminan en una sentencia desfavorable. El padre Mier, a pe-
sar de tener toda la razn de su lado, es condenado a un nuevo destierro en
Espaa sin ms razn que las simpatas que por la causa de la independencia
de Mxico se derivan de su "Historia de la Revolucin de Nueva Espaa".
Pero Fray Servando no puede dejar ir vivo al "Tribunal hermafrodita" sin un
agudo ataque en verso. As, le dedica el siguiente soneto:
Tuve indulto y capitulacin
en Soto, y mi equipaje me robaron,
y por traerme con grillos me estropearon
un brazo. De ah fui a la Inquisicin.
Sin otra causa que disposicin
del gobierno, tres aos me encerraron,
y a esta crcel por fin me trasladaron
con la misma incomunicacin.
Ces la Inquisicin? No, ces el local,
varise el nombre con el edificio;
es hoy Capitana General
lo que antes se llamaba Santo Oficio,
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
Un Cristo, dos candelabros
y tres grandes majaderos,
esa es su definicin.
271
En 1820 la Constitucin de Cdiz vuelve a entrar en vigor y el tribunal de
la inquisicin es disuelto para siempre en Mxico. Sin embargo, eso no signi-
fica que Fray Servando vaya a terminar su azarosa existencia carcelaria. Sin
mediar razn o motivo, el30 de mayo de 1820, es trasladado a la crcel de la
Corte en la que se le mantiene incomunicado por considerrsele partidiario
de la causa de la independencia. Se le somete a juicio ante una especie de tri-
bunal eclesistico-militar -el mismo al que atinadamente calificara de "Tri-
bunal hermafrodita"- y al hacer uso de su derecho de defensa con los artcu-
los 172, 243, 246, 247,249,250 y dems relativos de la recin restaurada
Constitucin de Cdiz en la mano, le da una verdadera repasada jurdica a sus
jueces. Hasta la fecha es un verdadero deleite legal leer y releer los alegatos
constitucionales al padre Mier sobre la imposibilidad del Rey y del Virrey para
ejercer funciones propias del poder judicial; sobre las restricciones impuestas
a los tribunales para detener a un ciudadano por ms de veinticuatro horas sin
causa justa y probada; sobre la incompetencia de los tribunales especiales pa-
ra conocer de hechos acaecidos con anterioridad a su creacin; sobre los al-
cances constitucionales de los fueros eclesisticos y militares; y sobre la
inexistencia jurdica de los tribunales mixtos, mejor conocidos para Fray Ser-
vando como "hermafroditas", como el que lo estaba juzgando.
Pero la experiencia demuestra que los ms brillantes alegatos jurdicos
generalmente culminan en una sentencia desfavorable. El padre Mier, a pe-
sar de tener toda la razn de su lado, es condenado a un nuevo destierro en
Espaa sin ms razn que las simpatas que por la causa de la independencia
de Mxico se derivan de su "Historia de la Revolucin de Nueva Espaa".
Pero Fray Servando no puede dejar ir vivo al "Tribunal hermafrodita" sin un
agudo ataque en verso. As, le dedica el siguiente soneto:
Tuve indulto y capitulacin
en Soto, y mi equipaje me robaron,
y por traerme con grillos me estropearon
un brazo. De ah fui a la Inquisicin.
Sin otra causa que disposicin
del gobierno, tres aos me encerraron,
y a esta crcel por fin me trasladaron
con la misma incomunicacin.
Ces la Inquisicin? No, ces el local,
varise el nombre con el edificio;
es hoy Capitana General
lo que antes se llamaba Santo Oficio,
272
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
con la Constitucin todo es lo mismo,
mudse el nombre, sigue el despotsmo.:"
Los cada da ms molidos y quebrantados huesos de Fray Servando van a
dar a la siniestra fortaleza de San Juan de Ula. "Elda cuatro de agosto se me
embarc en Veracruz para San Juan de Ula, a los veinticinco aos de haber
estado aqu preso por la persecucin del arzobispo Haro con igual incomuni-
cacin, igual injusticia, igual usurpacin de autoridad sobre m. "39
La celda del pabelln nmero siete de la fortaleza realista que se convier-
te en su nuevo lugar de residencia, es tan sofocante como un bao de vapor,
por lo que decide bautizarla con el autctono nombre de "ternascaltepec".
La absurda ubicacin estratgica de San Juan de Ula lo pone a reflexio-
nar sobre el destino que aguarda a Mxico al tener como vecino a los Estados
Unidos de Amrica. "Acaso no pueden guardar las costas inmensas de Nue-
va Espaa? O no estn bastante defendidas por su misma insalubridad? La
Habana necesita de poblacin teniendo ya ms de medio milln? La necesi-
ta Filipinas con tres millones, de que milln y medio es sujeto a Espaa? Los
mexicanos son aborrecidos all como opresores porque llevados por fuerza
llegan hechos soldados. Por qu no se envan estos hombres jvenes y ro-
bustos, y los ms de ellos artesanos, a poblar las fronteras despobladsimas de
las provincias internas que amenazan invadir los Estados Unidos, a quienes la
Espaa, regalando la Luisiana, ha puesto en contacto con nosotros? Por el
oriente se tocan con Texas; y por el poniente sus establecimientos del Mis-
souri rodean al Nuevo Mxico. All seran los mexicanos soldados y labrado-
res del terreno que se les poda dar como casarlos con mujeres de las infinitas
hurfanas que ha dejado desoladas la insurreccin y necesitan, para comer,
prostituirse. Por qu preferir a tanta utilidad la expatriacin y la muerte?"?
Es evidente que al intelecto ilustrado del Padre Mier no poda escapar el
dilema geopoltico en el que, a pasos agigantados, iba entrando su Patria, en.
ese entonces apenas en estado de gestacin. De ah la grave preocupacin
que tres aos despus expresar al Congreso Constituyente acerca de la ne-
cesidad de crear en Mxico un Estado fuerte, unido y de preferencia relativa-
mente federalizado.
En febrero de 1821 es trasladado a La Habana, escala previa a su nuevo
destierro espaol. Antes de partir emite un juicio sumario sobre el primer ao
38 Ibdem. Tomo 11; pgina 284.
39 Ibdem. Tomo 11; pgina 294.
40 Ibdem. Tomo 11; pgina 296.
272
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
con la Constitucin todo es lo mismo,
mudse el nombre, sigue el despotsmo.:"
Los cada da ms molidos y quebrantados huesos de Fray Servando van a
dar a la siniestra fortaleza de San Juan de Ula. "Elda cuatro de agosto se me
embarc en Veracruz para San Juan de Ula, a los veinticinco aos de haber
estado aqu preso por la persecucin del arzobispo Haro con igual incomuni-
cacin, igual injusticia, igual usurpacin de autoridad sobre m. "39
La celda del pabelln nmero siete de la fortaleza realista que se convier-
te en su nuevo lugar de residencia, es tan sofocante como un bao de vapor,
por lo que decide bautizarla con el autctono nombre de "ternascaltepec".
La absurda ubicacin estratgica de San Juan de Ula lo pone a reflexio-
nar sobre el destino que aguarda a Mxico al tener como vecino a los Estados
Unidos de Amrica. "Acaso no pueden guardar las costas inmensas de Nue-
va Espaa? O no estn bastante defendidas por su misma insalubridad? La
Habana necesita de poblacin teniendo ya ms de medio milln? La necesi-
ta Filipinas con tres millones, de que milln y medio es sujeto a Espaa? Los
mexicanos son aborrecidos all como opresores porque llevados por fuerza
llegan hechos soldados. Por qu no se envan estos hombres jvenes y ro-
bustos, y los ms de ellos artesanos, a poblar las fronteras despobladsimas de
las provincias internas que amenazan invadir los Estados Unidos, a quienes la
Espaa, regalando la Luisiana, ha puesto en contacto con nosotros? Por el
oriente se tocan con Texas; y por el poniente sus establecimientos del Mis-
souri rodean al Nuevo Mxico. All seran los mexicanos soldados y labrado-
res del terreno que se les poda dar como casarlos con mujeres de las infinitas
hurfanas que ha dejado desoladas la insurreccin y necesitan, para comer,
prostituirse. Por qu preferir a tanta utilidad la expatriacin y la muerte?"?
Es evidente que al intelecto ilustrado del Padre Mier no poda escapar el
dilema geopoltico en el que, a pasos agigantados, iba entrando su Patria, en.
ese entonces apenas en estado de gestacin. De ah la grave preocupacin
que tres aos despus expresar al Congreso Constituyente acerca de la ne-
cesidad de crear en Mxico un Estado fuerte, unido y de preferencia relativa-
mente federalizado.
En febrero de 1821 es trasladado a La Habana, escala previa a su nuevo
destierro espaol. Antes de partir emite un juicio sumario sobre el primer ao
38 Ibdem. Tomo 11; pgina 284.
39 Ibdem. Tomo 11; pgina 294.
40 Ibdem. Tomo 11; pgina 296.
El FEDERALISMO MEXICANO HACIA El SIGLO XXI
273
de la reiniciacin de la vigencia de la Constitucin de Cdiz: "Ao ltimo del
despotismo y primero de lo mismo. "41
Los achaques producidos por tantos aos de privacin de la libertad obli-
gan a sus captores a internarlo en un hospital de La Habana. Pero el viejo es-
pritu puede ms que la enfermedad. Temeroso de que un segundo destierro
a la edad de cincuenta y ocho aos le impidiera volver a pisar el suelo de su
Patria y valido del precepto de Derecho Natural que seala que uno se debe
escapar de las garras de los salteadores, el padre Mier se escapa del hospital
habanero y huye a Filadelfia en donde permanece aproximadamente ocho
meses y en donde escribe y publica su clebre "MemoriaPoltico-Instructiva".
Gracias a la ayuda recibida de don Miguel Ramos Arizpe retorna a Mxico
a principios de 1822, pero al detenerse el buque que lo traa en San Juan de
Ula es reapresado por el general realista Dvila -recurdese que esta oscu-
ra fortaleza fue el ltimo bastin de la dominacin espaola en Mxico- lo
que le permite volver a disfrutar las delicias de "Temascaltepec". Sin embar-
go, no ser por mucho tiempo. Su tierra natal, el Nuevo Reino de Len, lo ha
nombrado diputado por Monterrey ante el nuevo Congreso instaurado a re-
sultas de la entrada del ejrcito trigarante a la Ciudad de Mxico. Ante el reco-
nocimiento por el virrey O'Donoj de los Tratados de Crdoba y ante la in-
munidad que su nuevo cargo parlamentario trae aparejada, Dvila no tiene
ms alternativa que la de al fin, dejarlo en libertad.
Fray Servando toma posesin como diputado del novsimo Congreso
Mexicano el 15 de julio de 1822, y el 26 de agosto siguiente se encuentra
en ... donde ms haba de ser? En la crcel por supuesto. Incapaz de dominar
el fiero espritu del que lo dot el Seor, tarda ms en tomar posesin de su
curul que en organizar una revuelta parlamentaria, de corte republicano des-
de luego, en contra del emperador Agustn de Iturbide. La ltima prisin de su
vida no durar tanto como las anteriores, pues Iturbide al borde de la abdica-
cin reinstala el Congreso en marzo de 1823, poniendo previamente en li-
bertad a los diputados opositores.
Es as como Fray Servando intervendr activa y vehementemente --cual
era su costumbre- en los debates que culminarn con la expedicin, el4 de
octubre de 1824, de la primera Constitucin Federal Mexicana. Partidario
de una Repblica moderadamente federalista, pronunciar en la sesin del
11 de diciembre de 1823, uno de los discursos ms extraordinarios de los que
se tenga memoria en la historia parlamentaria de Mxico. Pieza retrica bri-
llante y profunda que intelectualmente lo coloca muy por encima de todos sus
41 Ibrdem. Tomo 11; pgina 310.
274 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
dems colegas constituyentes y que lo convierte, en acertada expresin de
Jess Reyes Heroles, en el nico liberal mexicano verdaderamente ilustrado.
Al trmino de sus labores, en diciembre de 1824, el Congreso le concede
lo que en ese entonces era una sustancial pensin de tres mil pesos anuales y
el Presidente Guadalupe Victoria -dando una muestra ms de su admirable
talento poltico-lo aloja en el Palacio Nacional en lo que constituy un giro
sorprendente en el destino de quien haba pasado la mayor parte de su vida
en las ms variadas crceles: del Convento de las Caldas en Santander al "te-
mascaltepec" de San Juan de Ula, con escalas en los Toribios y en las gote-
ras de la Santa Inquisicin, entre otras. Adems el contar con tan generosa
pensin debe haber constituido un positivo alivio para quien haba pasado to-
da su vida adulta en un estado continuo de privaciones econmicas.
Pero hasta la ms intrincada de las novelas tiene que tener un fin. Posible-
mente hayan sido sus sufridos sesenta y cuatro aos de edad, o el producto de
tantas prisiones y torturas tanto fsicas como mentales, o los inusuales lujos y
comodidades de su alojamiento en Palacio Nacional, el hecho es que el padre
Mier ve acercarse lentamente a lo que siempre dio en llamar "la parca". El17
de noviembre de 1827, ante una numerosa concurrencia que asisti previa
rigurosa invitacin por escrito y que incluy al Vicepresidente de la Repblica
Nicols Bravo, recibe del Chantre y Ministro de Justicia y Negocios Eclesisti-
cos, Miguel Ramos Arizpe, en sus habitaciones del Palacio presidencial, los
santos leos. Todava tiene fuerzas para pronunciar un largo discurso en el
que toma cumplida venganza de todos sus enemigos: el arzobispo Nez de
Haro, el "covachuela Len", los espaoles, la Santa Inquisicin, los iturbidis-
tas y los yorkinos.
Fray Servando Teresa de Mier fallece el3 de diciembre de 1827, es decir,
exactamente diecisis das despus de su concurrida extremauncin. En me-
dio de grandes honores y de discursos funerarios a la moda de la poca, es en-
terrado, cual corresponda a su rango eclesistico, en el Convento de Santo
Domingo. Fin de la novela? Imposible como se ver a continuacin.
Por alguna razn en 1842 fue exhumado su cadver y al habrsele en-
contrado momificado se le conserv en un lugar especial en el osario del Con-
vento. En 1861, sostiene el escritor Antonio Castro Leal, al suprimirse las
comunidades religiosas, fueron expuestas trece momias en Santo Domingo;
cuatro -una de ellas la de Mier- fueron vendidas a un don Bernab de la Ba-
rra para exhibirlas en Amrica o en Europa. Se sabe que en 1882 se exhi-
bieron en una feria de Bruselas (Blgica) como vctimas de la tortura de .. , la
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
275
Inquisicin. As Fray Servando, sin decir nada, segua argumentando contra
el Santo Oficio".42
Dicho en otras palabras, un salvaje acto de incultura seudo liberalista
transform a nuestro personaje de rebelde guadalupano y liberal ilustrado en
momia ambulante.
En pginas atrs califiqu al Padre Mier como el nico mexicano que po-
da ser considerado como un producto directo del Siglo de las Luces. Creo
que lo expuesto a lo largo de este apartado especial confirma semejante crite-
rio. Solamente un claro intelecto y una fuerza de voluntad a toda prueba pu-
dieron haber asimilado, en medio de privaciones y sufrimientos que slo de
recordarlos destemplan el nimo, lo positivo de la ilustracin europea, dife-
rencindolo de sus excesos, romanticismos y desviaciones. Unicamente una
fe muy especial y un carcter de acero pudieron sobreponerse a la saa de las
feroces persecuciones que sufri prcticamente a lo largo de toda su vida, pa-
ra entregar lo mejor de sus luces a su Patria --de la que no abjur ni en sus
peores momentos de destierro y soledad- y poder as guiarla, con nimo op-
timista, hacia el difcil pero promisorio sendero de la vida republicana.
No es una tarea sencilla el emitir un juicio que sumarice, adecuada y
objetivamente, la vida novelesca y la obra poltica y constitucional de Fray
Servando, porque, entre otras cosas, preocupado como estaba por redactar
y mandar imprimir y circular las invitaciones para su ceremonia del Santo
Vitico, olvid escribir lo que debi haber sido la culminacin de sus trabajos
literarios: un testamento poltico. Por eso, a manera de conclusin de este es-
bozo biogrfico, no queda sino reproducir la opinin que en vida le mereci
a... quin ms habra de ser? .. a la Inquisicin por supuesto. En los arcaicos
legajos y papelotes de este srdido tribunal fue posible rescatar, por el mism-
simo Padre Mier, las siguientes recomendaciones formuladas por alguna
oculta autoridad superior a los "tres grandes majaderos" que integraban el ju-
rado del Santo Oficio, quienes al tratar con Fray Servando deban tener muy
presente que: "es el hombre ms peligroso yterrible que jams se hubiese co-
nocido en el reino porque tiene un talento extraordinario, una instruccin
muy vasta, una gran facilidad para producirse, un genio vivo e intrpido, un
espritu y una constancia superior a sus desgracias". 43
Nadie te conocer y te juzgar mejor y ms acertadamente que tus pro-
pios enemigos, dicen que dice un cierto proverbio chino.
42 Castro Leal Antonio. "Prlogo a las Memorias de Fray Servando Teresa de Mier."To-
mo 1. Editorial Porra, S.A. Mxico 1982; pgina XII.
43 Ibdem. Tomo 1; pgina XIII.
276 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
La galera de los msdestacados constituyentes que se reunieron a lo lar-
go de un ao bajo las augustas y seoriales cpulas del templo de San Pedro y
San Pablo, queda as completa. La tarea que tuvieron ante s fue al mismo
tiempo formidable, fascinante y aterradora. Tuvieron que crear un Estado y
una Nacin sobre las brasas an ardientes de una tricentenara edad de hierro
colonial. Es cierto que tenan a la vista la experiencia reciente de la Constitu-
cin Federal de los Estados Unidos de Amrica. Pero la experiencia mexicana
si no ms compleja, s presentaba problemas mucho ms variados e intrinca-
dos: la tendencia legislativa ampliamente regulatoria heredada de Espaa; la
experiencia an incompleta de las diputaciones provinciales; el arraigo social
y cultural que posean los fueros eclesistico y militar; la presin que de la
periferia al centro ejercan las antiguas provincias; la posesin de inmensos
territorios, en su mayora deshabitados o bien fracturados en una multitud de
regiones geogrficas, usos y costumbres y cacicazgos locales; una poblacin
que en su mayora era inmensamente pobre y analfabeta, y que si bien apoya-
ba la causa de la independencia, estaba ms preocupada por sobrevivir que
por encontrar formas novedosas de organizacin poltica; la necesidad de ar-
monizar un Poder Ejecutivo fuerte y unificador con los requerimientos de un
Poder Legislativo soberano, y sin afectar la autonoma poltica que reclama-
ban los nuevos Estados; en fin, la imperiosa necesidad de tener que moder-
nizar a una sociedad que en el fondo no se decida a salir del sopor ydel ostra-
cismo a que haba sido condenada durante el largo perodo de vida colonial.
La tarea se enfrent con valenta, inteligencia, decisin ycultura poltica.
Es cierto, que se trat de una obra de lites, tanto en sentido poltico como in-
telectual. Probablemente ms en el segundo que en el primero. Pero de lites
que con gran visin trabajaron para el futuro. Cualesquiera que puedan ser
sus fallas es indiscutible -como lo sostienen constitucionalistas de la talla de
Antonio Martnez Bez y de Emilio Rabasa- que en la Constitucin de 1824
se encuentran los fundamentos y las formas esenciales de organizacin y as-
piracin poltica que subsisten hasta nuestros das. Por eso si nos inclinamos
por el advenimiento del Nuevo Federalismo no tenemos otra alternativa que
la de encontrar en el pasado las races del porvenir. Para ello es necesario re-
cordar cmo fue que la galera que, a grandes rasgos se acaba de pintar, entr
en accin tratando de unir, en un singular ejercicio de gramtica poltica, pa-
sado con presente y presente con futuro, bajo el seoro colonial del templo
que las instituciones virreinales decidieron consagrar -cuando an los jesui-
tas contaban con sus simpatas- para honrar la memoria de un santo funda-
dor y de un santo epistolar.
3. ACTUM EST DE REPUBLlCA
En algunas obras especializadas sobre este tema he encontrado que al
Congreso que aprob el Acta Constitutiva de la Federacin y la Constitucin
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
277
de 1824, se le denomina "Segundo Congreso Constituyente". Si por
Congreso Constituyente, segn las nociones ms elementales de la tcnica
jurdica, se debe entender aqul que elabora, discute y aprueba una Constitu-
cin, entonces cul fue el primero? Porque hasta la expedicin del Acta
Constitutiva de la Federacin, Mxico no cont con una Constitucin propia-
mente dicha.
El error tal vez provenga del hecho de atribuirle al Congreso que fue
reinstalado para conocer de la abdicacin de Iturbide, facultades para deter-
minar la forma de organizacin poltica de la naciente Repblica. Sin embar-
go, a mi entender, se trata de un error inexplicable puesto que durante el pe-
rodo de-sesiones que va de abril a julio de 1823, las provincias se negaron a
reconocerle el carcter de constituyente y deliberadamente lo rebajaron a la
categora de "convocante" para obligarlo precisamente a convocar a nuevas
elecciones parlamentarias de las que surgiera, ahora s, un verdadero Con-
greso Constituyente en el que los intereses y deseos de las provincias estuvie-
ran mejor representados. De ah que el genuino primer Congreso Constitu-
yente de la Historia de Mxico haya sido el que inici sus debates el da 20 de
noviembre de 1823, con la primera lectura del proyecto de Acta Constitutiva
de la Federacin, elaborado por la Comisin de Constitucin presidida por
don Miguel Ramos Arizpe.
No obstante, el Congreso "convocante" recibi un buen nmero de pre-
siones federalistas de parte de las provincias durante los aproximadamente
cuatro meses en los que debati la forma de organizacin poltica de. la Na-
cin en la que acababa de fracasar el confuso intento de organizar un Impe-
rio. Si bien es cierto que las diputaciones provinciales vinieron a restaurarse
hasta 1820, es decir apenas tres aos atrs, tambin lo es que, ante la ausen-
cia de un mando colonial unificado, provocada tanto por la larga guerra de
independencia como por la continua inestabilidad poltica en la que viva la
metrpoli, pronto se convirtieron en un medio de reforzar legal-y poltica-
mente- a los grupos de poder local que necesariamente haban tenido que
desarrollarse ante el vaco de autoridad que las circunstancias antes mencio-
nadas originaron en las intendencias, provincias y capitanas generales en la
ltima etapa del perodo colonial.
Por eso no es de extraarse que quienes ya se haban acostumbrado a
ciertas formas rudimentarias de autonoma poltica gracias a los vaivenes de
la Constitucin de Cdiz, no aceptaran someterse a la autoridad central de la
nueva Repblica, a menos de que se les garantizara la preservacin de los co-
tos de poder regional que, para bien o para mal, haban alcanzado. De ah la
citada expresin de Reyes Heroles de que de no haber existido la frmula del
federalismo norteamericano, probablemente Ramos Arizpe habra termina-
do por inventarla.
278 ADOLFOARRIOJA VIZCAINO
El mismo Reyes Heroles pinta la situacin en los trminos siguientes:
"ElAguiJaMexicana (Nm. 67, p. 251), informaba el20 de junio que Campeche
ha proclamado su emancipacin absoluta de la nacin mexicana, y que ya tie-
ne una junta provisional gubernativa entre tanto se rene y convoca un sena-
do. Comunica que tambin Tabasco ha tenido una revolucin similar. El pro-
pio peridico en el nmero 68, publica el acta en que se declar la Repblica
Federativa de Yucatn. En los nmeros 69, 70 Y71 se inserta el acta de la ciu-
dad de Oaxaca, de 10. de junio de 1823, en que se estableci que Oaxaca era
independiente, y libre absolutamente, constituyndose en Repblica Federa-
da. En el nmero 75 se publica el acta de la diputacin provincial de Querta-
ro, de los das 11 y 12 de junio, en que se informa que esa diputacin recibi
con agrado el pronunciamiento de Celaya y San Miguel el Grande por el siste-
ma republicano federado. La junta de Quertaro declara: No se reconoce al
soberano Congreso ms que con el carcter de convocante; sin embargo, se
obedecern las rdenes que emanen de l y del Supremo Poder Ejecutivo,
cuando a juicio de la provincia resulten en su felicidad. En los nmeros 78 y
79 del propio peridico se publica el acta de Saltillo, en que se reconoce al
Congreso para que dicte convocatoria a un congreso que constituya al pas
bajo los auspicios de un gobierno de repblica federada. Esta acta es de 5 de
junio. El 20 de mayo Bustamante informa en la sesin del Congreso sobre los
sucesos de Guadalajara, que celebr el12 de mayo su separacin de Mxico;
pero ya antes, el 17 de mayo, da noticia de que en el Congreso se ley un
plan de Repblica Federada impreso en Guadalajara. EI21 de junio se publi-
ca en la propia ciudad el bando que contiene el pronunciamiento de separa-
cin federal de esta provincia. El Aguila Mexicana nm. 80, informa que el
22 de junio se public un bando en Zacatecas, en que, de conformidad con las
sesiones de la diputacin provincial de los das 12, 13 y 16 del propio mes, se
establece: 10. El carcter convocante del Congreso. 20. La junta declara te-
ner el derecho de aplicar o no las disposiciones del Congreso"."
Es decir, el pas lejos de estar frreamente unido a consecuencia del su-
puesto centralismo colonial, amenazaba con una dispersin en gran escala
que, de no ser contenida, lo habra llevado a convertirse en una multitud de
republiquitas, como ocurri con centroamrica. Por consiguiente, tanto el
Congreso convocante como el constituyente que lo sucedi, tuvieron que
hilar muy delgado el correspondiente manto constitucional para prohijar un
federalismo que les diera a las provincias lo que las provincias queran sin
abortar el precario germen de la unidad nacional.
Dentro de semejante contexto, en la sesin que el todava "convocante"
Congreso celebr el da 12 de junio de 1823, una comisin de partidarios de
44 Reyes Heroles Jess. Obra citada. Tomo 1; pgina 380.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 279
la realidad en la que figuraban los diputados Francisco Garca, Valentn G-
mez Faras, Manuel Crescencio Rejn y Prisciliano Snchez, hace el siguien-
te pronunciamiento: "Por qu no nos adherimos a la opinin general de las
provincias, y con un decreto disipamos dudas, inspiramos confianza, asegu-
ramos la consecucin de lo que se apetece y abreviamos el tiempo que algu-
nos querran que se prolongase para introducir el desorden? No son los servi-
les, Seor, los que claman por Federacin, ni esta forma de gobierno les
puede agradar. Por qu, pues, nos detenemos? La opinin por Repblica
Federada est pronunciada suficientemente, y de un modo inequvoco; no
hay provincia y casi no hay papel pblico que no hable de este gobierno con
entusiasmo; concluyamos pues la obra que la opinin ha comenzado" .45
La Repblica Federal era prcticamente un hecho. No se trat de una
imitacin extralgica, ni de caprichos ideolgicos o intelectuales. Se trataba
simplemente de legislar en funcin de lo que la realidad demandaba y exiga
bajo la amenaza de una ruptura completa del precario orden poltico y social
que haba quedado despus del derrumbe del imperio colonial y de su triste y
breve caricatura: el imperio de Iturbide.
Por esa razn al culminar, a altas horas de la noche segn parece, la se-
sin del 12 de junio de 1823, el Congreso adopta la siguiente resolucin:
"El soberano Congreso en sesin extraordinaria de esta noche, ha tenido a
bien acordar, que el gobierno pueda proceder a decir a las provincias estar el
voto de su soberana por el sistema de Repblica Federada, y que no lo ha
declarado en virtud de haber decretado se forme convocatoria para el nuevo
Congreso que constituya a la Nacln'v"
El 17 de junio se aprueban las bases para la eleccin de lo que en verdad
sera el primer Congreso Constituyente. Pero mientras las elecciones se veri-
fican la presin federalsta no ceja. Jalisco, en forma conjunta con Zacatecas,
fue la provincia que probablemente le haya puesto un mayor peso poltico a
la causa del federalismo. De ah que su activo diputado y futuro primer gober-
nadar, Prisciliano Snchez, haya aprovechado los tiempos electorales para
preparar una memoria intitulada "ElPacto Federal de Anhuac", que debida-
mente impresa se presenta a la consideracin del Congreso Constituyente, y
sirve de base a la comisin encabezada por Ramos Arizpe para elaborar el
primer proyecto del Acta Constitutiva de la Federacin. Se trata de un estudio
slido en el que don Prisciliano combina hbilmente el principio fundamental
de la independencia y soberana nacionales con los anhelos federalistas de la
gran mayora de las provincias. Sirvan de ilustracin los prrafos siguientes.
45 Ibdem; pgina 381.
46 Ibdem; pgina 382.
280
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
"La Nacin queda una, indivisible, independiente, y absolutamente sobe-
rana en todo sentido, porque bajo de ningn respecto poltico reconoce su-
perioridad sobre la tierra.
"Cada estado es independiente de los otros en todo lo concerniente a su
gobierno interior, bajo cuyo respecto se dice soberano de s mismo. Tiene
su legslatura, su gobierno y sus tribunales competentes para darse por s las
leyes que mejor le convengan, ejecutarlas, aplicarlas y administrarse justicia,
sin tener necesidad de recurrir a otra autoridad externa, pues dentro de s tie-
ne toda la que ha menester.
"Las atribuciones del Congreso General para expedir la legislacin central
deben ser las siguientes: 10. Seguridad y bien de la Nacin en todo lo concer-
niente a relaciones exteriores; 20. Conservar la unin federal, mantener la
separacin e independencia de los estados en lo relativo a su gobierno inte-
rior, as como su igualdad de derechos y obligaciones; 30. Lo relativo a la
deuda pblica y el presupuesto anual; 40. Juzgar a los funcionarios generales
y establecer las penas para las infracciones de la Federacin; 50. Dictar orde-
nanzas del ejrcito, marina, aduanas martimas, correos, casas de moneda,
impuestos de importacin yexportacin, fe pblica de los instrumentos, con-
cordato con Roma y plan general de estudios" .47
Aun cuando el lenguaje empleado carece de la debida precisin jurdica,
las ideas y las intenciones son bastante claras: la independencia y la soberana
residen en la Nacin (concepto mucho ms preciso y creble que el que pre-
tende hacer residir la soberana en "el pueblo", sin definir por cierto lo que
por "pueblo" debe entenderse); los Estados, en cuanto a su rgimen interior,
deben gobernarse sin necesidad de tener que recurrir a otra autoridad externa
puesto que sus autoridades locales deben bastarse a s mismas; y las funciones
del "poder central", que adems debe ser eminentemente legislativo, tienen
que reducirse a cuidar de las relaciones exteriores y a conservar la unin fede-
ral. Es evidente lo que Prisciliano Snchez y la mayora de las provincias
queran: una asociacin poltica de diputaciones provinciales que conserva-
ran intocada su autonoma bajo la conduccin general de un gobierno central
dotado de atribuciones perfectamente delimitadas.
Bajo estos auspicios, y estando ya debidamente instalado y juramentado
el primer Congreso Constituyente, en la sesin del 20 de noviembre de
1823, la comisin presidida por Miguel Ramos Arizpe presenta el primer
proyecto del Acta Constitutiva de la Federacin, en el que tras declararse la
forma de Repblica representativa, popular, federal; se busca equilibrar las
peticiones ms radicales de las provincias otorgando al Congreso Federal
una suma de veinte importantes atribuciones constitucionales; creando un
47 Ibdem; pginas 383 a 390.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 281
Poder Ejecutivo fuerte y participativo en todos los asuntos de inters general;
e imponiendo a los Estados una serie de limitaciones en lo tocante a someti-
miento absoluto a la Constitucin General, potestades tributarias, tratos-con
potencias extranjeras, respeto a los derechos del hombre y del ciudadano,
rendicin de cuentas pblicas y reconocimiento y pago de la deuda pblica;
todo ello con el fin de conservar la unin federal, desde luego, pero tambin
con el propsito de mantener la indispensable homogeneidad constitucional
y legislativa que desde ese entonces ha caracterizado al Derecho Mexicano.
No obstante, el proyecto coordinado por el Chantre Ramos Arizpe va a
sufrir algunos cambios a peticin el diputado Francisco Garca, federalista ra-
dical, que como gobernador de Zacatecas defender no slo a capa y espada
sino fundamentalmente con el apoyo de su milicia ciudadana la Constitucin
de 1824 hasta el golpe centralista de 1836. La preocupacin de "Tata Pachi-
to'' se centr en evitar que la acumulacin de facultades en el Gobierno Fede-
ral, y muy particularmente en la rama Ejecutiva, debilitara a la larga la autono-
ma poltica de los Estados, y diera lugar a un centralismo disfrazado de
Repblica Federal. As, Garca Salinas logra los siguientes cambios en el Acta
Constitutiva de la Federacin que se reflejarn en el texto definitivo de la
Constitucin de 1824:
La introduccin del concepto de "territorios dependientes de la Federa-
cin" (lo cual implic que las Californias se separaran de Sonora y la ereccin
del llamado "partido de Colima") con el propsito de que el gobierno central
apoyara aquellas regiones que por su falta de recursos y su lejana de centros
importantes de poblacin eran ms vulnerables a la penetracin extranjera
proveniente del norte; la eliminacin del precepto que contemplaba la posibi-
lidad de que se concedieran facultades extraordinarias al Presidente de la Re-
pblica, suprimindose as el riesgo de que pudiera invocar la Constitucin
para convertirse en un dictador de facto; y la supresin del artculo que con-
vocaba a un Senado Constituyente para revisar y sancionar la Constitucin
general, porque la mera mencin de ese cuerpo legislativo significaba una
transferencia de la soberana del Congreso a un rgano cuyas atribuciones ni
siquiera estaban claramente enunciadas, y el cual no poda estar por encima
de la voluntad nacional expresada en las elecciones de diputados al propio
Congreso Constituyente.
Con las reformas y adiciones propuestas por Francisco Garca el proyec-
to de Acta Constitutiva se vuelve a leer en la sesin del 10. de diciembre de
1823. El diputado Jos Mara Becerra, que a la sazn era Obispo de Puebla y
que antes haba sido fiel partidario de Agustn de Iturbide, formula un voto
particular en contra -que despus y a peticin de Carlos Mara de Busta-
mante sera publicado nada menos que por la Imprenta del Supremo Gobier-
no que en aquellos tiempos operaba en el Palacio Nacional-, en cuya parte
282
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
medular se lee: "La Repblica Federal, Seor, en la manera que se propone
enel proyecto, con estados libres, soberanos e independientes, es un edificio
que amenaza ruina y que no promete ninguna felicidad a la Nacin. No es una
mquina sencilla, y de una sola rueda que nada tiene que tropezar, ni que le
impida seguir su movimiento; es una mquina complicada y que se compone
de otras tantas ruedas, cuantos son los congresos provinciales de las que bas-
tar que se pare una o tome direccin contraria para estorbar su movimiento
y aun causar su destruccin" .48
Pero el clrigo iturbidista no va lejos por la respuesta. El autor del "Pacto
Federal del Anhuac'', Prisciliano Snchez, le contesta de la manera siguien-
te: "La principal dificultad y la ms favorita con que se nos quiere espantar co-
mo nios medrosos, es la imbecilidad en que suponen va quedar la Nacin
para resistir las agresiones extranjeras, por la separacin gubernativa de sus
provincias; pero esto tiene ms de ilusin o de malicia, que de solidez; es ver-
dad que en el sistema federado se divide la Nacin en estados pequeos e in-
dependientes entre s para todo aquello que les conviene, a fin de ocurrir a sus
necesidades polticas y domsticas; mas inmediatamente, a menor costa, con
menor conocimiento y con mayor inters que el que pueda tomar por ellos
una providencia lejana y extraa, cuya anterioridad las ms veces obra igno-
rante o mal informada, y de consiguiente sin tino ni justicia. Pero esa inde-
pendencia recproca de los estados que nada debilita la fuerza nacional por-
que ella en virtud de la Federacin rueda siempre sobre un solo eje, y se
mueve por un resorte central y comn. "49
Bajo la disposicin enrgica y dominante de Miguel Ramos Arizpe y con
el apoyo de la gran mayora de los diputados venidos de las provincias, el pro-
yecto de Acta Constitutiva de la Federacin se encaminaba a un triunfo segu-
ro. Sin embargo, le faltaba librar un ltimo -yformidable- obstculo. En la
sesin del11 de diciembre de 1823, el nico diputado que vlidamente poda
reclamar para s el ttulo de hijo de la ilustracin europea, Fray Servando Te-
resa de Mier, pronunci un notable discurso -tanto por su contenido como
por su elocuencia-, en contra de la adopcin del sistema federal como estaba
planteado en el Acta Constitutiva. Discurso que desde esa poca ha provoca-
do encendidos elogios de quienes piensan que haber establecido en Mxico el
Federalismo en las condiciones que prevalecan en 1824, fue un craso error;
y el que adems ha sido calificado en reiteradas ocasiones, de proftico. Dada
su importancia histrica a continuacin se transcribe de manera textual:
f
48 Ibdem, pgina 399.
49 Ibdem; pgina 400.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
"Vaya impugnar el artculo 50. de la repblica federada en el sentido del 60. ,
que la propone compuesta de Estados soberanos e independientes. Yas es
indispensable que me roce con ste; lo que advierto para que no se me llame
al orden. Cuando se trata de discutir sin pasin los asuntos ms importantes
de la patria, sujetarse nimiamente a ritualidades, seria dejar el fin por los
medios.
"Seor: Nadie creo que podr dudar de mi patriotismo. Son conocidos mis
escritos en favor de la independencia y libertad de la Amrica: son pblicos
mis largos padecimientos, y llevo las cicatrices en mi cuerpo. Otros podrn
alegar servicios a la patria iguales a los mios; pero mayores ninguno, a lo me-
nos en su gnero, y con todo nada he pretendido, nada me han dado. Ydes-
pus de 60 aos, qu tengo que esperar sino el sepulcro? Me asiste, pues,
un derecho para que cuando vaya hablar de lo que debe decidir la suerte de
mi patria, se me crea desinteresado e imparcial. Puedo errar en mis opinio-
nes; este es el patrimonio del hombre; pero se me har suma injusticia en sos-
pechar de la pureza y rectitud de mis intenciones.
"Yse podr dudar de mi republicanismo? Casi no sala a luz algn papel du-
rante el rgimen imperial, en que no se me reprochase el delito de republica-
no y de corifeo de los republicanos. No sera mucho avanzar, si dijese que seis
mil ejemplares esparcidos en la nacin; de m Memoria Poltico-instructiva,
dirigida desde Filadelfia a los jefes independientes de Anhuac, generaliza-
ron en l la idea de la repblica, que hasta el otro da se confunda con la here-
ja y la impiedad. Y apenas fue lcito pronunciar el nombre de la repblica,
cuando yo me adelant a establecer la federal en una de las bases del proyec-
to de constitucin, mandado circular por el Congreso anterior.
"Permtaseme notar aqu, que aunque algunas provincias se han vanagloria-
do de habernos obligado a dar este paso, y publicar la convocatoria, estn en-
gaadas. Apenas derribado el tirano, se reinstal el Congreso, cuando yo
convoqu a mi casa una junta numerosa de diputados, y les propuse, que de-
clarando la forma de gobierno republicano, como ya se haban adelantado a
pedirla varios diputados en proposiciones formales, y dejando en torno del
gobierno para que lodirigiese un senado provisional de la flor de los liberales,
los dems nos retirsemos, convocando un nuevo Congreso. Todos recibie-
ron mi proposicin con entusiasmo, y queran hacerla a otro da en el
Congreso. Varios diputados hay en vuestro seno de los que concurrieron, y
pueden servirme de testigos; pero las circunstancias de entonces eran tan cri-
ticas para el gobierno, que algunos de sus miembros temblaron de verse pri-
vados un momento de las luces, apoyo y prestigio de la representacin nacio-
nal. Por este motivo fue que resolvimos trabajar inmediatamente un proyecto
de bases constitucionales, el cual diese testimonio a la nacin, que si hasta
entonces nos habamos resistido a dar una constitucin, aunque Iturbide nos
las exiga, fue por consolidar su trono; pero luego que logramos libertarnos y
libertar a la nacin del tirano, nos habamos dedicado a cumplir el encargo de
constituirla. Una comisin de mis amigos nombrada por mi, que despus rati-
fic el Congreso, trabaj en mi casa dentro de 18 das el proyecto de bases,
que no lleg a discutirse, porque las provincias comenzaron a gritar que care-
camos de facultades para constitur a la nacin. Dgase lo que se quiera, en
283
284 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
aquel proyecto hay mucha sabidura y sensatez, y ojal que la nacin no lo
eche menos algn da.
"Se nos ha censurado de que proponamos un gobierno federal en el nombre,
y central en la realidad. Ya he odo hacer la misma crtica del proyecto consti-
tucional de la nueva comisin. Pero qu, no hay ms que un modo de fede-
rarse? Hay federacin en Alemania, la hay en Suiza, la hubo en Holanda, la
hay en los Estados Unidos de Amrica; en cada parte ha sido y es diferente, y
an puede haberla de otras varias maneras. Cul sea la que a nosotros con-
venga? Hoc opus, hic laborest. Sobre este objeto va a girar mi discurso.
La antigua comisin opinaba, y yo creo todava, que la federacin a los prin-
cipios debe ser muy compacta, por ser as ms anloga a nuestra educacin y
costumbres, y ms oportuna para la guerra que nos amaga, hasta que pasa-
das estas circunstancias en que necesitamos mucha unin, y progresando en
la carrera de la libertad, podamos sin peligro, ni soltando las andaderas de
nuestra infancia poltica, hasta llegar al colmo de la perfeccin social, que
tanto nos ha arrebatado la atencin en los Estados Unidos. La prosperidad de
esta repblica vecina ha sido y est siendo el disparador de nuestras Amri-
cas, porque no se ha apoderado bastante de la inmensa distancia que media
entre ellos y nosotros. Ellos eran ya Estados separados e independientes
unos de otros, y se federaron por unirse contra la opresin de Inglaterra: fe-
derados nosotros, estando unidos, es dividirnos y atraernos los males que
ellos procuraron remediar con esa federacin. Ellos haban vivido bajo una
constitucin que con slo suprimir el nombre de Rey, es la de una repblica;
nosotros encorvados 300 aos bajo el yugo de un monarca absoluto, apenas
acertamos a dar paso sin tropiezo en el estado desconocido de la libertad. So-
mos como nios a quienes poco ha se han quitado las fajas, o corno esclavos
que acabamos de largar cadenas inveteradas. Aqul era un pueblo nuevo, ho-
mogneo, industrioso, laborioso, ilustrado y lleno de virtudes sociales, como
educado por una nacin libre; nosotros somos un pueblo viejo, heterogneo,
sin industria, enemigo del trabajo, y queriendo vivir de empleos como los es-
paoles, tan ignorantes en la masa general como nuestros padres, ycarcomi-
do de los vicios anexos a la esclavitud de tres centurias. Aqul es un pueblo
pesado, sesudo, tenaz; nosotros una nacin de veletas (si se me permite esta
expresin) tan vivos como el azogue, ytan mviles como l. Aquellos Estados
forman a la orilla del mar una faja litoral, y cada una tiene los puertos ne-
cesarios a su comercio: entre nosotros, solo en algunas provincias hay al-
gunos puertos o fondeaderos, y la naturaleza misma, por decirlo as, nos ha
centralizado.
"Qu me canso en estar indicando a vuestra soberana la diferencia enorme
de situacin y circunstancias que ha habido y hay entre nosotros y ellos, para
deducir de ah, que no nos puede convenir su misma federacin, si ya nos lo
tiene mostrado la experiencia en Venezuela y Colombia? Deslumbrados co-
mo nuestras provincias con la federacin prspera de los Estados Unidos, la
imitaron a la letra, y se perdieron. Arroyos de sangre han corrido diez aos
para medio recobrarse y regirse; dejando tendidos en la arena casi todos sus
sabios y su poblacin blanca. Buenos Aires sigui su ejemplo, y mientras es-
taba envuelto en el torbellino de su alboroto interior, fruto de la federacin, el
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
emperador del Brasil se apoder impunemente de la mayor y mejor parte de
la repblica. Sern perdidos para nosotros todos estos sucesos? No escar-
mentaremos sobre la cabeza de nuestros hermanos del Sur, hasta que truene
el rayo sobre la nuestra, cuando ya no tenga remedio, o nos sea costossimo?
Ellos escarmentados, se han centralizado: nosotros nos arrojaremos sin te-
mor al pilago de sus desgracias, y los imitaremos en su error, en vez de imi-
tarlos en su arrepentimiento? Querer desde el primer ensayo de la libertad re-
montar hasta la cima de la perfeccin social, es la locura de un nio que
intentase hacerse hombre perfecto en un da. Nos agotaremos en el esfuer-
zo, sucumbiremos bajo una carga desigual a nuestras fuerzas. Yo no s adu-
lar, ni temo ofender, porque la culpa no es nuestra, sino de los espaoles; pe-
ro es cierto que en las ms de las provincias apenas hay hombres aptos para
enviar al Congreso general, y quieren tenerlos para Congresos provinciales,
poderes ejecutivos y provinciales, ayuntamientos, etc, etc. No alcanzan las
provincias a pagar sus diputados al Congreso central, y quieren echarse a
cuestas todo el tren y peso enorme de los empleados de una soberania!
"y qu hemos de hacer, se me responder, si as lo quieren, si as lo piden?"
Decirles lo que Jesucristo a los hijos ambiciosos del Zebedeo ... No sabis lo
que peds. Nescitis quid petatis. Los pueblos nos llaman sus padres; trat-
maslos como a nos que piden lo que no les conviene, nescitis quid petatis.
"Se necesita valor, dice un sabio poltico, para negar a un pueblo entero, pero
es necesario a veces contrariar su voluntad para servirlo mejor. Toca a sus
representantes ilustrarlo y dirigirlo sobre sus intereses, o ser responsable de
su debilidad." Al pueblo se le ha de conducir, no obedecer; sus diputados no
somos mandaderos que hemos venido aqu a tanta costa y de tan largas distan-
cias, para presentar el billete de nuestros amos. Para bajo encargo sobraban
lacayos en las provincias, o procuradores en Mxico. Si los pueblos han esco-
gido hombres de estudios e integridad para mandarlos a deliberar en un Con-
greso general sobre sus ms caros intereses, es para que, acopiando luces en
la reunin de tantos sabios, decidamos lo que mejor les convenga; no para
que sigamos servilmente los cortos alcances de los provincianos circunscrip-
tos en sus territorios. Venmos al Congreso general para ponernos como so-
bre una atalaya desde donde columbrando el conjunto de la nacin, podamos
proveer con mayor discernimiento a su bien universal; somos sus rbitros y
compromisarios, no sus mandaderos. La soberana reside esencialmente en
la nacin, y no pudiendo ella en masa elegir sus diputados, se distribuye la
eleccin por las provincias; pero una vez verificada, ya no son electos diputa-
dos precisamente de talo tal provincia, sino de toda la nacin. Este es un
axioma reconocido de cuantos publicistas han tratado del sistema repre-
sentativo.
"De otra suerte, el dputada de Guadalajara no pudiera legislar en Mxico, ni
el de Mxico determinar sobre los negocios de Veracruz. Si pues todos y cada
uno de los diputados lo somos de toda la nacin, cmo puede una fraccin
suya limitar los poderes de un diputado general? Es un absurdo, por no decir
una usurpacin de la soberana de la nacin.
"Yo he odo atnito a algunos seores de Oaxaca y Jalisco decir, que no son
dueos de votar como les sugiere su conviccin y conciencia j que teniendo
285
286
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
limitados sus poderes, no son plenipotenciarios o representantes de la sobe-
rana de sus provincias. En verdad, nosotros los hemos recibido aqu como di-
putados, porque la eleccin es quien les dio el poder, y se los dio para toda la
nacin: el papel que abusivamente se llama poder, no es ms que una cons-
tancia de su legtima eleccin, as como la ordenacin es quien da a los pres-
bteros la facultad de confesar: lo que se llama licencias no es ms que un
testimonio de su aptitud, para ejercer la facultad que tienen por su carcter.
Aqu de Dios. Es una regla sabida del derecho, que toda condicin absurda, o
contradictoria, o ilegal, que se ponga en cualquier poder, contrato etc., o lo
anula e irrita, o se debe considerar como no puesta. Es as que yo he probado
que la restriccin puesta por una provincia en los poderes de un diputado de
toda la nacin, es absurda; es as que es contradictoria porque implica Con-
greso constituyente, con bases ya constituidas, cualesquiera que sean, como
la de la repblica federada, se determina ya en esos poderes limitados; es as
que es ilegal, porque en el decreto de convocatoria est prohibida toda res-
triccin... luego o 105 poderes que la traen son nulos, o los que han venido
con ellos deben salir luego del Congreso, o debe considerarse como no pues-
ta, yesos diputados quedan en plena libertad, para sufragar como los dems
sin ligamen alguno. Yo no alcanzo qu respuesta slida se pueda dar a este
argumento.
"Pero volviendo a nuestro asunto, es cierto que la nacin quiere repblica fe-
derada, yen los trminos que intenta drsenos por el artculo 60.? Yo no qui-
siera ofender a nadie; pero me parece que algunos inteligentes en las capita-
les, previendo que por lo mismo han de recaer en ellos los mandos y los
empleos de sus provincias, son los que quieren esa federacin, y han hecho
decir a los pueblos que la quieren. Algunos seores diputados 'se han empe-
ado en probar que las provincias quieren repblica federada; pero ninguno
ha probado, ni probar jams que quieran tal especie de federacin anglo-
americana, y ms que anglo-americana. Cmo han de querer los pueblos lo
que no conocen? Nill volitum quim praecognitum. Llmense cien
hombres, no digo de los campos, ni de los pueblos, donde apenas hay quien
sepa leer, y pregnteseles, qu casta de animal es la repblica federada; aun
de esas mismas galeras que nos oyen, pregnteseles, ydoy mi pescuezo si no
responden treinta mil desatinos. Yesa es la pretendida voluntad general
numrica, es un sofisma, un mero sofisma, sofisma que se puede decir repro-
bado por Dios, cuando dice en las Escrituras ... "Nosigas a la turba para obrar
el mal, ni descanses en el dictamen de la multitud para apartarte del sendero
de la verdad... " Ne sequaris turbam ad faciendum malum, nec in judicio
plurimorum accquiescas sententia, ut a vera devies.
"Esa voluntad general es la que alegaba en su favor Iturbide, y poda fundarlo
en todos los medios comunes de establecerla, vctores, fiestas, aclamaciones,
juramentos, felicitaciones de todas las corporaciones de la nacin, que se
competan a tributarle homenajes e inciensos, llamndole libertador, ngel
tutelar, columna de la religin, el nico hombre digno de ocupar el trono de
Anhuac ... A fe ma que no dudaba ser sta la voluntad general uno de
los ms fogosos defensores de la federacin que se pretende, cuando pidi
aqu la coronacin de Iturbide. Yera esa la voluntad general? Seor, no era
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
la voluntad legal, nica que debe atenderse. Tal es la que emiten los repre-
sentantes de un Concilio o Congreso libre, sus rbitros, sus compromisarios
deliberando en plena y entera libertad; como aquella es la voluntad y creencia
de los fieles que pronuncian los obispos y presbteros, sus representantes en
un Concilio o Congreso libre y general de la Iglesia, de la cual se ha tomado el
sistema representatvo, desconocido de los antiguos. El pueblo siempre ha si-
do vctima de la seduccin de losdernaqoqos turbulentos; y as su voluntad
numrica es un fanal muy oscuro, una brjula muy incierta. Lo que cierta-
mente quiere el pueblo es su bienestar; en esto no cabe equvocacin; pero la
habra muy grande y pernciosa, si se quisiese para establecerle ese bienestar,
seguir por norma la voluntad de hombres groseros e ignorantes, cual es la
masa general del pueblo, incapaces de entrar en las discusiones de la politica,
de la economa y del derecho pblico. Con razn, pues, el anteror Congreso
despus de una larga y madura decisin, mand que se diesen a los diputados
los poderes para constituir a la nacin ... segn ellos entendiesen ser la volun-
tad general.
"Esta voluntad general numrica de los pueblos, esa degradacin de sus re-
presentantes, hasta mandaderos y rganos materiales, ese estado natural de
la nacin, ytantas otras iguales zarandajas con que nos estn machacando las
cabezas los pobres polticos de las provincias, no son sino los principios ya
rancios, carcomidos y detestados con que los jacobinos perdieron la Francia,
han perdido la Europa y cuantas partes de nuestra Amrica han abrazado sus
principios; principios, si se quiere, metafsicamente verdaderos, pero inapli-
cables a la prctica, porque consideran al hombre in abstracto, y tal hombre
no existe en la sociedad: yo tambin fui jacobino, y consta en mis dos Cartas
de un americano al espaol en Londres, porque en Espaa no sabamos ms
que lo que habamos aprendido en los libros revolucionarios de Francia. Yola
vi 23 aos en una convulsin perpetua; vea sumergidos en la misma a cuan-
tos pueblos adoptaban sus principios; pero como me parecan la evidencia
misma, trabajaba en buscar otras causas a quienes atribuir tanta desunin,
tanta inquietud y tantos males. Fui al cabo a Inglaterra, la cual permaneca
tranquila en medio de la Europa alborotada, como un navo sentado en me-
dio de una borrasca general. Procur averiguar la causa de este fenmeno;
estudi en aquella vieja escuela de poltica prctica; le sus Burkles, sus Pa-
leys, sus Bentham y otros autores; o a sus sabios, y qued desengaado de
que el dao provena de los principios jacobinos. Estos son la Caja de Pando-
ra, donde estn encerrados los males del universo, y retroced espantado can-
tando la palinodia, como ya lo haba hecho en su tomo sexto mi clebre ami-
go el espaol Blanco White.
"Si slo se tratase de insurgir a los pueblos contra sus gobernantes, no hay
medio ms a propsito que dichos principios, porque lisonjean el orgullo y
natural vanidad del hombre, brindndole con un cetro que le han arrebatado
manos extraas. Desde que uno lee los primeros captulos del Pacto Social,
de Rousseau, se irrita contra todo gobierno, como contra una usurpacin de
sus derechos; salta, atropella yrompe todas lasbarreras, todas lasleyes, todas las
instituciones sociales establecidas para contener sus pasiones como otras
tantas trabas indignas de su soberana. Pero como cada uno de la multitud
287
288 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
ambiciona su pedazo, y ella en la sociedad es indivisible, ellos son los que se
dividen y despedazan, se roban, se saquean, se matan, hasta que sobre ellos
cansados o desolados, se levanta un dspota coronado, o un demagogo hbil
y los enfrena con un cetro no metafsico, sino de hierro verdadero; paradero
ltimo de la ambicin de los pueblos y de sus divisiones intestinas.
"Ha habido, hay, y yo conozco algunos demagogos de buena fe, que seduci-
dos ellos mismos por la brillantez de los principios yla belleza de las teoras ja-
cobinas, se imaginan que dado el primer impulso al pueblo, sern dueos de
contenerlo, o el pueblo se contendr como ellos mismos, en una raya razona-
ble; pero la experiencia ha demostrado que una vez puestos los principios, las
pasiones sacan las consecuencias, y los mismos conductores del pueblo, que
rehsan acompaarlo en el exceso de sus extravos, cargados de nombres
oprobiosos, como desertores y apstatas del liberalismo y de la buena causa,
son los primeros que perecen ahogados entre las tumultuosas olas de un pue-
blo desbordado. [Cuntos grandes sabios y excelentes hombres expiraron en
la guillotina, levantada por el pueblo francs, despus de haber sido sus jefes
y sus idolos!
"Qu, pues, concluiremos de todo esto? se me dir. Quire V. que nos
constituyamos en una repblica central? No. Yo siempre he estado por la fe-
deracin; pero una Federacin razonable y moderada; una federacin con-
veniente a nuestra poca ilustracin, ya las circunstancias de una guerra inmi-
nente, que debe hallarnos muy unidos. Yo siempre he opinado por un medio
entre la confederacin laxa de los Estados Unidos, cuyos defectos han paten-
tizado muchos escritores, y que all mismo tiene muchos antagonistas, pues
el pueblo est dividido entre federalistas y demcratas: un medio, digno, en-
tre la federacin laxa yla concentracin peligrosa de Colombia y del Per; un
medio en que dejando a las provincias las facultades muy precisas para pro-
veer a las necesidades de su interior, y promover su prosperidad, no se des-
truya la unidad, ahora ms que nunca indispensable, para hacernos respeta-
bles y terribles a la Santa Alianza, ni se enerve la accin del gobierno, que
ahora ms que nunca debe ser enrgica para hacer obrar simultnea y pron-
tamente todas las fuerzas y recursos de la nacin... Medio tutsimus ibis. Es-
te es mi voto y mi testamento poltico.
"Dirn los seores de la comisin porque ya alguno me lo ha dicho, que ese
medio que yo opino, es el mismo que sus seoras han procurado hallar; pero
con licencia de su talento, luces y sana intencin, que no dudo, me parece
que no lo han encontrado todava. Han condescendido demasiado con los
principios anrquicos de los jacobinos, la pretendida voluntad general num-
rica o quimrica de las provincias, y la ambicin de sus demagogos. Han con-
vertido en liga de potencias la federacin de nuestras provincias. Dse a cada
una esa soberana parcial, y por lo mismo ridcula, que se propone en el
artculo 60., y ellas se la tomarn muy de veras. Cogido el cetro en las manos,
ellas sabrn d ~ diestro a diestro burlarse de las trabas con que en otros ar-
tculos se pretende volvrsela ilusoria; sancinese el principio, que ellas saca-
rn las consecuencias, y la primera que ya dedujo expresamente Quertaro,
ser no obedecer a vuestra soberana y gobierno, sino lo que le tenga cuenta.
Zacatecas instalando su Congreso constituyente, ya prohibi se le llamase
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
provincial. Jalisco public unas instrucciones para sus diputados, que aludan
a la convocatoria ycontra loque en sta se mand; tres provincias limitaron a
los suyos los poderes, y estamos casi seguros de que la de Yucatn ser tan
obediente. Son notorios los excesos a que se han propasado las provincias
desde que se figuraron soberanas. Qu ser cuando las autorice el Congreso
general? Ah! N en esto nos hallaramos, si no se les hubiera aparecido un
ejrcito!
"No hay que espantarse, me dicen; es una cuestin de nombre. Tan reducida
queda por otros artculos la soberana de los Estados, que viene a ser nomi-
nal. Sin entrar en lo profundo de la cuestin, que es propia del artculo 60., y
demostrar que residiendo la soberana esencialmente en la nacin, no puede
convenir a cada una de las provincias que est ya determinado la componen.
Yo convengo en que todo pas que no se basta a s mismo para repeler a toda
agresin exterior, es un soberanuelo ridculoy de comedia. Pero el pueblo se
atiene a los nombres, y la idea que el nuestro tiene del nombre de soberana,
es la de un poder supremo yabsoluto, porque no ha conocido otra alguna; con
eso basta para que los demagogos lo embrollen, lo irriten a cualquiera
decreto que no les acomode del gobierno central, ylo induzcan a la insubordi-
nacin, desobediencia, el cisma y la anarqua. Si no es ese el objeto, para
qu tantos fieros y amenazas, si no les concedemos esa soberana nominal,
de suerte que Jalisco hasta no obtenerla se ha negado a prestarnos auxilios
para la defensa comn, en el riesgo que nos circunda? Aqu hay misterio...
latet anguis, cavete.
"Bien expreso est en el mismo artculo 60., se me dir que esa soberana de
las provincias es slo respectiva a su interior. En ese sentido tambin un pa-
dre de familia se puede llamar soberano en su casa. Yqu diramos si alguno
de ellos se nos viniese braveando, porque no expidisemos un decreto, que
sancionase esa soberana nominal respectiva a su familia? Latet anguis, ca-
vete, iterum dico cavete. Esodel interior tiene una significacin tan vaga co-
mo inmensa, y sobrarn intrpretes voluntarios que ampliando el recinto de
los Congresos provinciales, segn sus intereses, embaracen a cada paso, y
confundan al gobierno central. Ya esta provincia cree de su resorte interior
establecer aduanas martimas, y nombrar sus empleados; aqulla se apodera
de los caudales de la Mineria o del Estanco del tabaco, y aun de los fondos de
las misiones de California. Una levanta regimientos para oponerlos al supre-
mo poder ejecutivo; otras lo reducen en sus planes todo al gran quehacer de
ste y del Congreso general, a tratar con las potencias extranjeras y sus em-
bajadores. Muchas gracias! No nos dejemos alucinar, Seor, acurdese
vuestra soberana que los nombres son todo para el pueblo, y que el de Francia,
con el nombre de soberano, todo lo arruin, lo saque, lo asesn y arras.
No, no, yo estoy por el proyecto de bases del antiguo Congreso. All se da al
pueblo la federacin que pide, si la pide; pero organizada de la manera me-
.nos daosa, de la manera ms adecuada, como antes dije ya, a las circunstan-
cias de nuestra poca ilustracin y de la guerra, que pende ya sobre nuestras
cabezas, y exige para nuestra defensa la ms estrecha unin. Alltambin se
establecen Congresos provinciales, aunque no soberanos pero con atribucio-
nes suficientes para promover su prosperidad interior, evitar la arbitrariedad
289
290 ADOLFOARRIOJA VIZCAINO
del gobierno en la provisin de los empleos, y contener los abusos de los em-
pleados. En esos Congresos iran aprendiendo las provincias la tctica de las
asambleas, que progresando en ella, cesando el peligro actual, y reconocida
la independencia de la nacin, revisase su Constitucin, y guiada por la expe-
riencia, fuese ampliando las facultades de los Congresos provinciales, hasta
llegar sin tropiezo al colmo de la perfeccin social. Pasar de repente de un ex-
tremo al otro sin ensayar bien el medio, es un absurdo, un delirio; es determi-
nar, en una palabra, que nos rompamos las cabezas. Protesto ante los cielos y
la tierra que nos perdemos, si no se suprime el artculo de las soberanas par-
ciales ... Actum est de Republica. Seor, por Dios, ya que queremos imitar a
los Estados Unidos en la federacin, imitmoslos en la cordura con que supri-
mieron el artculo de Estados soberanos en su segunda Constitucin.
"Seor, a m no me infunden miedo los tiranos. Tan tirano puede ser el pue-
blo, como un monarca; y mucho ms violento, precipitado y sanguinario, co-
mo lo fue el de Francia en su revolucin, y se experimenta en cada tumulto; y
s yo no tem hacer frente a Iturbide, a pesar de las crueles bartolinas en que
me sepult, y de la muerte con que me amenazaba, tambin sabr resistir a
un pueblo indcil que intente dictar a los padres de la patria como orculos
sus caprichos ambiciosos, y se niegue a estar en la lnea demarcada por el
bien y utilidad general.
"Non cvium ardor prava juventum,
Nec vultus instantis tiran
Mente me quatent solida.
"Habr guerra civil, se me objetar, si no concedemos a las provincias lo que
suena que quieren... Yqu, no hay esa guerra ya?
"Seditione, dolis, et sce lere ataque libdine et ira,
Illiacos intra muros precatur et extra.
"Habr guerra civil. Y tardar en haberla si sancionamos esa federacin, o
ms bien, liga y alianza de soberanos independientes? Si como dice el prover-
bio, dos gatos en un saco son incompatibles, habr larga paz entre tanto so-
beranillo, cuyos intereses por la contiguidad han de cruzarse y chocarse nece-
sariamente? Es acaso menos ambicioso un pueblo soberano, que un
soberano particular? Dgalo el pueblo romano, cuya ambicin no par hasta
conquistar el mundo. A esto se agrega la suma desigualdad de nuestros pre-
tendidos principados. Una provincia tiene milln y medio, otras seiscientos
mil habitantes: unas medio milln, otras poco ms de tres mil, como Texas; y
ya se sabe que el pez grande siempre se ha tragado al chico. Si intentamos
igualar sus territorios, por donde deberamos comenzar caso de esa federa-
cin, ya tenemos la guerra civil, porque ninguna provincia grande sufrir que
se le cercene su terreno; testigos los caones de Guadalajara contra Zapo-
tlan, y susquejas sobre Colima, aunque segn sus principios, tanto derecho
tienen esos partidos para separarse de su anterior capital como Jalisco, por
haberse constituido independiente de su metrpoli. Provincias pequeas,
aunque no en ambicin, tambin rehsan reunirse a otras grandes. Aqu se
ha leido la representacin de Tlaxcala contra su unin a Puebla. Consta en
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
las instrucciones de varios diputados, que otras provincias pequeas tampo-
co quieren unirse a otras iguales, para formar un Estado, sea por la ambicin
de los capataces de cada una, o sea por antiguas rivalidades locales. De cual-
quier manera todo arder en chismes, envidias y divisiones, y habremos de
menester un ejrcito que ande de Pilatos a Herodes, para apaciguar las dife-
rencias de las provincias, hasta que el mismo ejrcito nos devore, segn
costumbre, y su general se nos convierta en emperador, o a ro revuelto nos
pesque un rey de la Santa Alianza... Et erit novissimus error pejor priore.
Importa que esa Alianza Santa por antfrasis, nos halle constituidos; si no, so-
mos perdidos. Mejor y ms pronto lo seremos, digo yo, si nos haya constitui-
dos de la manera que se intenta. Lo que importa es, que nos haye unidos, y
por lo mismo ms fuertes, porque virtus unita [ortior, pero esa federacin
va a desunirnos y abismarnos en un archipilago de discordias, del modo que
se intenta constituirnos. No lo estaban Venezuela, Cartagena y Cundina-
marca? Pues entonces fue precisamente cuando a pesar de tener a su cabeza
a un general tan grande como Miranda, por las rmoras naturales a tal fede-
racin (aunque hayan intervenido otras causas secundarias), un quidam
(Monteverde) con un puado de soldados destruy con un paseo militar la re-
pblica de Venezuela, ypoco despus Morillo, que solo haba sido un sargen-
to de marina, hizo lo mismo con las repblicas de Cartagena y Santa Fe. De la
misma manera que se intenta constituirnos, lo intentaron las provincias de
Buenos Aires, sin sacar otro fruto en muchos aos que incesantes guerras ci-
viles, y mientras se batan por sus partculas de soberania, el rey de Portugal
extendi la garra sin contradiccin sobre Montevideo y el mismo territorio de
la izquierda del Rode la Plata. Observan viajerosjuiciosos, que tampoco los Es-
tados Unidos podrn sostener contra una potencia central que los atacase en
su continente, porque toda federacin es dbil por su naturaleza, ypor eso no
han podido adelantar un paso por la parte limtrofe del Canad, dominada
por la Inglaterra. Lejos, pues de garantizarnos la federacin propuesta contra la
Santa Alianza, servir para mejor asegurarle la presa... Divide ut imperes.
"Cuando al concluir el Dr. Becerra su sabio y juicioso voto, se le oy decir,
que no estabamos an en sazn de constituirnos, ydeba dejarse este negocio
gravsimo para cuando estuviese ms ilustrada la nacin, y reconocida nues-
tra independencia, vi a varios sonrer de compasin, como que hubiese pro-
ferido un despropsito; y sin embargo, nada dijo de extrao. Efectivamente,
los Estados Unidos no se constituyeron hasta concluida la guerra con la Gran
Bretaa, y reconocida su independencia por ella, Francia y Espaa. Y con
qu se rigieron mientras? Con las mximas heredades de sus padres, y aun la
Constitucin que despus dieron, no es ms que una coleccin de ellas.
Dnde est escrita la Constitucin de Inglaterra? En ninguna parte. Cuatro
o cinco artculos fundamentales, como la ley de Habeas Corpus, componen
su Constitucin. Aquella nacin sensata no gusta de principios generales, ni
mximas abstractas, porque son impertinentes para el gobierno del pueblo, y
slo sirven para calentar las cabezas, y precipitarlo a conclusiones errneas.
Es propio del genio cmico de los franceses fabricar constituciones, dispues-
tas como comedias por escenas que de nada les han servido. En 30 aos de
revolucin, formaron otras tantas constituciones, ytodas no fueron ms que
al almanaque de aquel ao. Lo mismo sucedi con las varias que se dieron a
291
292 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Venezuela y Colombia. Y por qu? Porque an no estaban en estado de
constituirse, sino de ilustrarse y batirse contra el enemigo exterior, como lo
estamos nosotros. Y mientras, con qu nos gobernaremos? Con lo mismo
que hasta aqu, con la Constitucin espaola, las leyes que sobran en nues-
tros cdigos no derogados, los decretos de las cortes espaolas hasta el ao
de veinte y los del Congreso, que ha ido e ir modificando todo esto confor-
me al sistema actual y a nuestras circunstancias. Lo nico que nos falta es un
decreto de vuestra soberana al supremo poder ejecutivo, para que haga ob-
servar todo eso. Si est amenazando disolucin al Estado, es porque tenemos
con la falta de tal decreto paralizado al gobierno.
"No, no es falta de Constitucin y leyes lo que se trae entre manos con tanta
agitacin; es el empeo de arrancarnos el decreto de las soberanas parcia-
les, para hacer en las provincias cuanto se antoje a sus demagogos. Quieren
los enemigos del orden, que consagremos el principio, para desarrollar las
consecuencias que ocultan en sus corazones, embrollar con el nombre al
pueblo, y conducirlo a la disensin, al caos, a la anarqua, al enfado y a la de-
testacin del sistema republicano... a la monarqua, a los Barbones... o Iturbi-
de. Hay algo de esto en el mitote a que han provocado al inocente pueblo de
algunas provincias. Yo tiemblo cuando miro que en aquellas donde ms
arde el fuego, estn a la cabeza del gobierno de los negocios los iturbidistas
ms fogosos y descarados ... No quiero explicarme ms, al buen entendedor,
pocas palabras.
"Guardmonos, seor, de condescender a cada grito que resuene en las
provincias equivocadas, porque las echaremos a perder, como un nio mimado,
cuyos antojos no tienen trmino. Guardmonos de que crean que nos intimi-
dan sus amenazas, porque cada da crecer el atrevimiento, y se multiplicarn
los charlatanes. "Guardaos (dice Cayo Claudia al senado romano) de acceder
a loque pida el pueblo, mientras se mantenga armado sobre el Monte Aventi-
no, porque cada da formar una nueva empresa, hasta arruinar la autoridad
del Senado, y destruir la repblica." Ala letra se cumpli la profeca.
"Firmeza, padres de la patria! Deliberad en una calma prudente segn el
consejo de Augusto ... Festina len t. Dictad impvidos la constitucin que en
Dios y en vuestra conciencia creis convenir mejor al bien universal de la na-
cin, y dejad al gobierno el cuidado de hacerla obedecer. El no cesa de pro-
testar que tiene las fuerzas y medios suficientes para obligar al cumplimiento
de cuanto vuestra soberana decrete, sea lo que fuere, si lo autoriza para em-
plearlos. Tambin Washington levant la espada para hacer a la provincia de
Maryland obedecer la segunda Constitucin... Si vis pacem, para bellum.
No hay mejor ingredientes para la docilidad, y no tendremos mucho que ha-
cer, porque no son nuestros pueblos, por naturaleza docilsimos, los que re-
sisten las providencias, sino algunos demagogos militares ambiciosos, que
no pudiendo figurar en la metrpoli, han ido a engaar las provincias, para
alborotarlas, y tomar su voz para hacerse respetables y medrar en sus propios
intereses... Si vis pacem para bellum.
"Cuatro son las provincias disidentes, y siquieren separarse, que se separen: po-
co mal, chico pleito. Tambin los padres abandonan a sus hijos obstinados,
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
hasta que desengaados, vuelven representando el papel del hijo prdigo.
Yana dudo que al cabo venga a suceder con esas provincias, lo que a las de
Venezuela y Santa Fe. Tambin all metieron mucho ruido para constituirse
en estados soberanos, y despus de desgracias incalculables, enviando al
Congreso general la cicuta sus diputados para darse nueva Constitucin, que
los librase de tantos males, les dieron poderes amplsimos excepto (dicen)
para hacer muchos gobiernitos. Tan escarmentados haban quedado de sus
soberanas parciales. Lo cierto es, que el sanguinario Morales, ese caribe in-
humano, esa bestia feroz, est embarcndose con sus tropas en La Habana,
y es probable que sea contra Mxico; pues aunque Puerto Cabello, reducido a
los ltimos extremos, pide auxilio, aquel jefe capitul en Maracaybo, y debe
estar juramentado para no volver a pelear en Costa Firme. Lo cierto es, que
el duque de Angulema ha pronunciado que sojuzgada la Espaa, la Francia
expedicionar contra la Amrica, y se sabe que Mxico es la nia codiciada.
Veremos entonces si Jalisco, que nos ha negado sus auxilios (aunque se ha
apoderado de los caudales del gobierno de Mxico), puede perdido ste sal-
var su partcula de soberana metafsica.
Concluyo, seor, suplicando a vuestra soberana, se penetre de las circuns-
tancias en que nos hallamos. Necesitamos unin, y la federacin tiende a la
desunin: necesitamos fuerza, y toda federacin es dbil por naturaleza:
necesitamos dar la mayor energa al gobierno, y la federacin multiplica los
obstculos para hacer cooperar pronta y simultneamente los recursos de la
nacin. En toda repblica, cuando ha amenazado un peligro prximo y gra-
ve, se ha creado un dictador, para que reunidos los poderes en su mano, la
accin sea ms pronta, ms firme, ms enrgica y decisiva. Nosotros estamos
con el coloso de laSanta Alianzaencima, haremos precisamente locontrario, di-
vidindonos en tantas pequeas soberanas. iQuae tanta insania ciues!
"Seor: Si tales soberanas se adoptan; si se aprueba el proyecto del acta
constitutiva en su totalidad, desde ahora lavo mis manos, diciendo como el
presidente de Judea, cuando un pueblo tumultuante le pidi la muerte de
Nuestro Salvador: Innocens sum a sanguine justi hujus, vos videritis.
Protestar que no he tenido parte en los males que van a llover sobre los pue-
blos del Anhuac... Los han seducido para que pidan lo que no saben ni en-
tienden, y preveo la divisin, las emulaciones, el desorden, la ruina y el trastorno
de nuestra tierra hasta sus cimientos... Nesciunt, neque (intel/igunt) intetle-
xerunt... in tenebis ambullant... movebuntur Jundamenea terrae. Dios
mio! Salva a mi patria! Pater innosce illis, quia nesciunt quid Jaciunt ... ,,50
293
Este extraordinario discurso de Fray Servando -<:ue dista mucho de ser
un alegato centralista como infundadamente se ha sostenido- amerita los si-
guientes comentarios:
50 Reproducido textualmente por: Bustamante Carlos Mara de. ''Cuadro Histrico de la
Revolucin Mexicana y sus Complementos.I/Tomo 6. Fondo de Cultura Econmica.
Mxico 1985; pginas 200a 216. (Notadel Autor)
294 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
1. La tesis de la representacin poltica que en el mismo se sostiene es
impecable. La soberana reside en la Nacin, entendiendo por sta a un con-
junto homogneo de poblacin asentada sobre un mismo territorio y com-
partiendo un conjunto de races comunes en materia de lenguaje, raza, cultu-
ra y tradiciones; y no en el "pueblo" que es un concepto vago e impreciso. Por
consiguiente, los diputados una vez electos se convierten en diputados de to-
da la Nacin y no de una determinada provincia en particular. No obstante a
diferencia de lo que sostuvo el Padre Mier, esto ltimo no los libera de la obli-
gacin de acatar el sentir mayoritario de la propia Nacin que en ese momen-
to -al menos en su parte ilustrada y polticamente activa- se inclinaba cla-
ramente por el Federalismo. En este sentido el nico liberal verdaderamente
ilustrado que formaba parte del Congreso Constituyente, parti de una pre-
misa falsa.
2. Fray Servando en ningn momento se opone al establecimiento de la
Repblica Federal. Lo que le preocupa es que a los Estados se les atribuya el
carcter de "libres y soberanos en lo concerniente a su rgimen interior",
puesto que la soberana al residir en la Nacin es nica e indivisible y, por su
misma naturaleza, no puede ni debe fragmentarse en pequeas soberanas
estatales. Esto no significa que el Padre Mier se opusiera al sistema federal.
Por el contrario, lo nico que buscaba era racionalizarlo. De ah su expresin
de que: "Yo siempre he estado por la Federacin, pero por UJ1a Federacin
razonable y moderada (en la que se establezcan) Congresos provinciales, aun-
que no soberanos, pero con atribuciones suficientes para promover su pros-
peridad interior... " Es decir, en el fondo lo que buscaba era resolver en la for-
ma constitucionalmente correcta el problema que tanta confusin caus en
los escritos de Alexis de Tocqueville: la divisin de la soberana nacional entre
la Federacin y los Estados. Pero a Fray Servando le asista la razn. La sobe-
rana, en efecto es nica e indivisible, y dentro de un genuino Estado Federal
a lo ms a lo que pueden aspirar las subdivisiones polticas es a un cierto gra-
do de autonoma poltica, administrativa y econmica, pero no a ejercer pe-
queas parcelas de soberana. Sobre este particular, el artculo sexto del Acta
Constitutiva de la Federacin que estableci que las partes integrantes de la
Federacin eran Estados independientes, libres y soberanos en lo que exclusi-
vamente toque a su administracin y gobierno interior, aunque encaminado a
la consolidacin del Federalismo, en el fondo fue un despropsito constitu-
cional. Las palabras y los nombres, como atinadamente lo apunta el padre
Mier, a veces tienen la extraa virtud de distorsionar la realidad y de hacer
creer a las gentes cosas que no son. Por eso no resulta descabellado pensar
que si en el Acta Constitutiva de la Federacin se hubieran sustituido los tr-
minos "independencia y soberana de los Estados" por el de "autonoma", mu-
chos males polticos y sociales se habran evitado tanto la primera Repblica
Federal como las que la sucedieron a partir de 1857. "Actum est de Republi-
ca", exclam Fray Servando sin oponerse a la Federacin en s, sino tan slo
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
295
pidiendo que se le racionalizara y se le fortaleciera para estar en condiciones
de afrontar, con posibilidades razonables de xito, las mltiples amenazas
que pronto le llegaran del exterior. El clebre discurso del Padre Mier no fue
otra cosa que un brillante llamado a la cordura federalista que si bien es cierto,
que en su momento no fue apreciado en su debida dimensin -puesto que
por ejemplo el3 de diciembre de 1827, cuando su cadver era velado en uno
de los salones del Palacio Nacional, un grupo de los que don Carlos Mara de
Bustamante denomina "pcaros yorknos'' (seguramente incitados por su lder
el soez y vengativo Lorenzo de Zavala) lo insult porque, segn ellos, se "ha-
ba opuesto al federallsmo't-e-" con el tiempo alcanza su verdadera magnitud
y hace las veces del testamento poltico que este controvertido personaje, por
estar ocupado en hacer de su fallecimiento todo un evento social, no escribi.
Enesencia, puede decirse que se trata de un discurso federalista y nacionalista en
el que, por encima de las razones y presiones polticas del momento, prevale-
cieron la lgica jurdica y la visin del futuro. Dicho en otras palabras, se trata
del discurso no slo de un liberal ilustrado sino de un verdadero diputado
constituyente.
3. En cuanto al aspecto proftico que reiteradamente se ha atribuido a
este discurso, preciso es verlo tambin a travs del tiempo. En un principio
podra decirse que el padre Mier tuvo la razn, puesto que los males de toda
clase que azotaron a la primera Repblica Federal y que culminaron con el
centralismo, la dictadura de Santa Anna y la invasin norteamericana, pare-
cieron hacerse eco de sus palabras. Sin embargo, como ya se vio extensa-
mente en el Captulo Segundo de esta obra, esos males fueron ms bien pro-
ducto de las pasiones y las ambiciones polticas as como de la perversidad
poltica de ciertos individuos, que de las deficiencias de las instituciones cons-
titucionales. Pero independientemente de lo anterior, la perspectiva a largo
plazo ha obrado en el sentido exactamente opuesto al que profetizara Fray
Servando. En efecto, en su discurso afirma que: "Eso del interior tiene una
significacin tan vaga como inmensa, y sobrarn intrpretes voluntarios que
ampliando el recinto de los Congresos provinciales, segn sus intereses, em-
baracen a cada paso, y confundan al gobierno central. Ya esta provincia cree
de su resorte interior establecer aduanas martimas, y nombrar sus emplea-
dos, aquella se apodera de los caudales de la minera o del estanco del tabaco,
y aun de los fondos de las misiones de Californias. Una levanta regimientos
para oponerlos al supremo poder ejecutivo; otras lo reducen en sus planes to-
do el gran quehacer de ste y del Congreso General, a tratar con las potencias
extranjeras y sus embajadores." A la vuelta de ciento setenta y cinco aos ha
ocurrido exactamente lo contrario. Ha sido el gobierno central el que ha cre-
cido desmedidamente y el que ha embarazado el desarrollo regional en una
51 Ibdem; pgina 216.
296 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
forma tal, que el imponente templo colonial en el que Fray Servando pronun-
ciara su magnfico discurso, es ahora apenas una partcula perdida, destrui-
da, defenestrada y olvidada en la monstruosa y catastrfica mancha urbana
en la que el centralismo de hecho ha convertido a la que fuera feliz-munda-
na y provinciana a la vez- capital de la primera Repblica Federal.
En las sesiones del 14, 18 y 19 de diciembre de 1823, los autores del Ac-
ta Constitutiva de la Federacin, se dedican a tratar de contestarle al padre
Mier. As Valentn Gmez Faras -aquien probablemente debe haberle pro-
ducido algn escozor el dardo punzante que le lanz Fray Servando al decirle:
"Afe ma que no dudaba ser esta la voluntad general uno de los ms fogosos
defensores de la Federacin que se pretende, cuando pidi aqu la corona-
cin de Iturbide"- propone que se considere a las provincias como que estn
separadas y van a unirse, y no al contrario, porque ciertamente no hay tal
unin, falta un pacto fundamental.
En uso de la palabra Juan Bautista Morales -el guanajuatense "Gallo Pi-
tagrico"- expresa: "Que no hay pacto porque nos falta una Constitucin,
nos faltan leyes fijas, y todo lo que existe en esta lnea es provisional y nica-
mente tolerado... si la Nacin ignora lo que es el federalismo tampoco sabe lo
que es repblica central ni monarqua, y por tanto si aquello es razn para no
darle la forma federal, tambin lo ser para que no haya gobierno alguno ...
Que as como los hombres ceden parte de sus derechos a la sociedad, que-
dndose ellos contra otra parte, as los pueblos ceden una parte de su sobera-
na, la necesaria para la felicidad general quedndose ellos con otra parte...
Si se alegan los hbitos y costumbres de trescientos aos en contra del Fede-
ralismo, tendramos que ser gobernados dentro del rgimen borbonista... la
Nacin est por la Federacin y lo que se busca es que las provincias estn
unidas por la ley... "52 No en balde en el artculo 7o. del Acta Constitutiva de la
Federacin, Guanajuato figura como el primer Estado de la naciente Repbli-
ca Federal.
Manuel Crescencio Rejn, que al juicio de amparo le llamara "de recla- .
rno'', tambin confunde soberana con autonoma al sostener que: "la sobera-
na es un poder independiente y supremo, los Estados se deben llamar sobe-
ranos, porque tienen poder para disponer definitivamente y con exclusin de
toda otra autoridad, de los negocios que les pertenecen... Que as como la
Nacin se llama soberana, sin embargo de que no le toca el gobierno interior
de los Estados, as stos pueden llamarse soberanos aunque han cedido
parte de su soberana en obsequio del bien general de la confederacin". 53
52 Citado por Reyes Heroles Jess. Obra citada. Tomo 1; pgina 412.
53 Ibdem; pgina415.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 297
Jos Mara Becerra le replica con toda razn, que" ...el atributo de sobe-
ranos, entendido en su verdadera, genuina y comn significacin, no se
(puede) aplicar a los Estados, porque esa supremaca de la voluntad general
esa suma de los poderes, esa fuente y origen de toda sociedad y poder, slo
puede hallarse en la Nacin, y de ninguna manera en cada una de sus partes
integrantes; que si las facultades que se dejan a stas para su gobierno interior
se quiere llamar soberana, es una impropiedad en el uso de la voz que no se
puede permitir, porque servira de ejemplo para abusos muy perjudiciales. "54
Pero con 40 votos a favor y 28 en contra, Gmez Faras cierra el debate
arguyendo: "Que todas las cualidades que se atribuyen a la soberana de la Na-
cin, se hallan en la soberana de los Estados, limitada la ltima al gobierno
interior de ellos, as como aqulla est limitada al territorio de la misma Na-
cin, sin que pueda extenderse a las extraas... Que es un equvoco decir, que
la soberana de los Estados no les viene de ellos mismos, sino de la Constitu-
cin General, pues, que sta no ser ms que el pacto en que todos los Esta-
dos soberanos expresen por medio de sus representantes los derechos que
ceden a la confederacin para el bien general de ella, y los que cada uno se
reserva."55
Aun cuando no lo dicen abiertamente los autores de los discursos que se
acaban de resumir, es evidente que trataron por todos los medios a su alcan-
ce, y con resultados apenas regulares, de desvirtuar los alegatos de Fray Ser-
vando que constituyeron el nico ataque, fundado e ilustrado, que recibi en
contra el proyecto de Acta Constitutiva de la Federacin, puesto que los argu-
mentos en pro del centralismo de Jos Mara Becerra y Carlos Mara de Bus-
tamante palidecen ante los notables razonamientos jurdicos e histricos del
padre Mier. La defensa del proyecto de Federacin puede as resumirse de la
siguiente forma:
- Gmez Faras desvirta la ficcin del centralismo colonial y del riesgo
de desunir lo que por trescientos aos haba estado unido, al aducir correcta-
mente que se "considerase a las provincias como que estn separadas y van a
unirse y no al contrario, porque ciertamente no hay tal unin, falta un pacto
fundamental." Las experiencias recientes de las diputaciones provinciales y el
estado de rebelin separatista en el que se encontraban las provincias de Ja-
lisco, Zacatecas, Quertaro, Oaxaca, Campeche y Yucatn, parece darle la
razn en este punto al pasado proclamador de emperadores y futuro refor-
mador eclesistico.
54 Ibdem; pgina 399.
55 Ibdem; pgina 417.
298 ADOLFOARRIOJA VIZCAINO
- "El Gallo Pitgrico" es el ms atinado de todos cuando sostiene que si
el Congreso se atiene a los hbitos y costumbres de trescientos aos, enton-
ces tendra que continuarse con el gobierno de los barbones; y que la Nacin,
que amenaza con dividirse, estaba por la Federacin por lo que el problema
principal se encontraba en la necesidad de unir a las provincias por la ley.
- Para destruir el argumento toral de Fray Servando, entre Manuel Crcs-
cencio Rejn y Valentn Gmez Faras organizan una ensalada jurdica con el
concepto de soberana, para darles a las provncias lo que las provincias que-
ran. Por eso llegan a la cmoda ficcin jurdica de que los Estados son inde-
pendientes, libres y soberanos pero, "en lo que exclusivamente toque a su ad-
ministracin y gobierno interior."
A todo esto el Presidente de la Comisin de Constitucin, el Chantre Ra-
mos Arizpe guarda un conspicuo silencio en pblico, pero con su disposicin
enrgica y dominante y su facilidad para lograr en la mesa de negociaciones
lo que otros no conseguan en la tribuna parlamentaria, obtiene a fin de cuen-
tas la aprobacin mayoritaria de su proyecto sin ms cambios que los pro-
puestos por su correligionario Francisco Garca.
El texto definitivo del Acta Constitutiva de la Federacin es aprobado en
la sesin del 9 de enero de 1824, y es solemnemente proclamada el da 31
del mismo mes y ao. De febrero a septiembre se incorporar punto por pun-
to al texto ms amplio de la Constitucin Federal, y el 4 de octubre se con-
vertir, en definitiva, en la primera Ley Suprema de Mxico. El Federalismo
haba triunfado.
Imitacin extralgica? Engendro monstruoso de Cdiz y Estados Uni-
dos? Experimento intelectual e ideolgico? La "Constitucin con andade-
ras", como escribi alguien por ah tratando de parafrasear al siempre para-
fraseable Fray Servando? Dictmes indigestos y poco convenientes como
sostuvo con su estulticia acostumbrada, el traidor Lorenzo de Zavala? Copia
geomtrica de la Constitucin norteamericana como aventura Reyes Hero-
les? Falta de un programa de vida, suficientemente atractivo, que establecie-
se la unin nacional que estaba a punto de desaparecer, como tajantemente
afirma el "redescubrdor" de Lucas Alamn, Edmundo 'Gorman?
Nada de eso. Si la existencia de las Constituciones Federales de 1857 y
191 7 sirve para demostrar algo, entonces tendr que convenirse en que los
fundadores de la Repblica lo nico que hicieron fue poner en prctica uno de
los principios que le dan vida y realidad al Derecho Constitucional: elevar al
rango de norma jurdica suprema los factores reales de poder que predomina-
ban en la sociedad y en la Nacin a las que les correspondi la ardua pero
tambin envidiable tarea, de constituirlas en un Estado Federal que, al mismo
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
299
tiempo, fuera propiamente mexicano. "Actum est de Republica." La Repbli-
ca Federal Mexicana haba nacido.
4. LA LIBERTAD DE IMPRENTA
La Constitucin de 1824 contuvo una declaracin bastante completa de
garantas individuales que ser analizada en el Captulo Quinto de esta obra,
toda vez que sobre la misma no se produjeron debates de importancia en el
seno del Congreso Constituyente. Lo que parece indicar que el proyecto pre-
sentado por la Comisin Ramos Arizpe en lo que a esta cuestin se refiere, se
aprob sin mayores cambios. Sin embargo, hubo una cuestin que fue am-
pliamente debatida -por afectar a un importante factor real de poder- y
que tuvo que resolverse mediante una solucin de compromiso: la libertad de
imprenta.
Reconocida como una de las conquistas ms importantes que la inde-
pendencia aport a la sociedad mexicana, cuando se trat de elevarla al ran-
go de derecho constitucionalmente consagrado los diputados reunidos en el
templo de San Pedro y San Pablo enfrentaron dos singulares problemas. Uno
relativamente menor: la proliferacin de folletos y pasquines -generalmen-
te annimos- plagados de toda suerte de calumnias e insultos. Elotro de mu-
cha mayor envergadura: la existencia de una lista de libros prohibidos por la
Iglesia Catlica que da a da tenda a crecer. Es decir, haba que conciliar
el principio universalmente aceptado de la libre expresin de las ideas con la
proteccin de las honras particulares y con la necesidad de contempori-
zar con uno de los efectos terrenales ms importantes del poder espiritual del
clero.
El diputado Prisciliano Snchez puso la cuestin bajo la siguiente pers-
pectiva: "Observ que la materia era de lo ms delicada, yque no haba hasta
ahora una regla fija para calificar cules libros deban ser prohibidos y cules
no; porque si se pretenda que lo estuviesen todos los que lo fueron por el ex-
tinguido tribunal de la inquisicin, era demasiada dureza; porque ha sabido
que este tribunal, enemigo de las luces, no solamente prohibi los que conte-
nan doctrinas perjudiciales en punto de dogmas y de costumbres, sino tam-
bin todos los que se oponan aun en lo ms mnimo a las pretendidas regalas
del monarca absoluto, y muchos que no tenan ms defectos que ser enemi-
gos de la tirana; y que por otra parte, no se poda decir que quedasen libres
para leerse todos los que este tribunal tena prohibidos, pues muchos lo fue-
ron justamente; que el arzobispo de esta dicesis crey ocurrir a esta dificul-
tad en una circular en que manda que continen prohibidos todos los que es-
taban por la inquisicin, exceptundose los que se opusieran al sistema
constitucional, pues siendo estas expresiones tan vagas y tan generales, per-
maneca la misma duda, a ms de que la mayor dificultad consista en que en
300 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
muchas obras excelentes en materias polticas, se encontraban expresiones y
mximas demasiado peligrosas en punto de moral y de dogma; y que no sien-
do fcil separar el trigo de la cizaa, estbamos en el caso, o de privarnos de
lo bueno, por no incurrir en lo malo, o de perdonar ste por aprovecharnos
de lo bueno; que lo primero era lastimoso, y lo segundo perjudicial; y que en-
tretanto no se separase lo precioso de lo vil, era de opinin que se pidiese a
los RR. Obispos, una lista de todas aquellas que estimasen perjudiciales, y por
eso prohibidas de leerse, la que despus se pasase a la comisin eclesistica
para que hiciese sobre ella las observaciones consiguientes. "56
o sea, la libertad de imprenta en lo que la Iglesia permita.
El diputado Jos Mara Becerra, haciendo gala de su condicin eclesisti-
ca, agrega de su cosecha lo siguiente: "Expuso que la inquisicin no era infali-
ble, como no lo era la sagrada congregacin intrprete del concilio de Tren-
to, ni los concilios nacionales que tienen desde luego ms autoridad; que las
decisiones de dicha congregacin slo tienen la de una sentencia dada por un
tribunal; y que la inquisicin haba errado de facto en prohibir muchos libros
por doctrinas puramente polticas, sin embargo de que otros los haba prohi-
bido justamente; y que convendra mucho que se formase un ndice de los que
se haban prohibido solo por materias religiosas, para que entendiese el pue-
blo que permanecan sindolo, pero que entretanto muy bien podran quitar-
se los edictos, pues no por esto debera entenderse que se conceda la lectura
general de todos, pues dentro de muy pronto presentara la comisin su dic-
tamen sobre los que deban permitirse. "57
Inquisicin o no inquisicin, los debates parecan centrarse ms que en la
libertad de imprenta, en el establecimiento de una junta de censura editorial.
Para complicar an ms las cosas Fray Servando tercia en el debate con un
planeamiento contradictorio pero explicable. Por una parte los libros de la
ilustracin que en la teora lo entusiasmaron en la prctica lo aterraron; por
lo tanto, haba que prohibirlos. Por otra parte a la inquisicin haba que hacerla
pedazos, no sea que fuera a reabrir sus bartolinas. As Henode vehemencia y
de contradiccin seala: "Que era muy justo se prohibieran los libros contra-
rios a religin, y que de ningn modo y por ningn pretexto se les deba dar
pase; e hizo ver el desprecio en que estn en Europa los que citan a Rousseau,
Voltaire, y otros autores de igual calaa que han merecido la general execra-
cin... que el brbaro tribunal de la inquisicin, no solamente prohiba la
lectura peligrosa en el dogma y las costumbres, sino ms bien la que se
opona a las mximas tiranas del gobierno absoluto, introduciendo herejas y
56 Ibidem; pgina 338.
57 Ibidem; pgina 340../'
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 301
I
I
sostenindolas al mismo tiempo que afectaba perseguirlas; que tan error es
negar una cosa de fe, como el pretender que lo sea aquella que no loes; que la
inquisicin quiso sostener por dogma el que la soberana resida en los reyes,
y que stos haban recibido inmediatamente de Dios el poder absoluto, con
otras mil imposturas, en cuyo favor prodigaba los anatemas, por cuya causa
los llegaron a hacer despreciables y ridculos; que por otra parte, cuantos de-
cretos haban emanado de este tribunal desde el ao de 1808, eran nulos por
falta de autoridad, pues estando sta refundida en el inquisidor general de
donde se deriva a los subalternos, habiendo faltado aqul, por haberse sepa-
rado de la fidelidad a Espaa y adhirindose a Napolon, quedaron todos los
tribunales sin facultad alguna; cit variedad de ejemplares para demostrar di-
versos casos en que la inquisicin haba procedido a la prohibicin de libros y
condenacin de sus autores por unas miras solamente temporales y adulati-
vas, y por un declarado espritu de partido, observando que toda excomunin
notoriamente injusta era nula, y por consguiente no mereca ninguna consi-
deracin y que por todo opinaba de conformidad con la comisin en cuanto a
que se quitasen los edictos que condenaban la soberana del pueblo; que en
cuanto a los dems libros prohibidos, convena desde luego, en que no se permi-
tiese la lectura de muchos que eran notoriamente perversos y antirreligiosos,
que tenan perdida la religin y las costumbres en gran parte de la Europa; pe-
ro que stos eran bien conocidos, y que no por prohibir stos, se haba de
privar a la Nacin de la lectura de otros muchos que sin mrito alguno se ha-
llan prohibidos en los referidos edictos. "58
El padre Mier parece poner la cuestin en una mejor perspectiva: hay
que prohibir los libros que ataquen, en cualquier forma, los dogmas de la fe
catlica; pero permitir los que versen sobre cuestiones polticas y en particu-
lar los que se opongan al despotismo de los reyes. No obstante, la contradic-
cin es por dems obvia; porque en este ltimo caso, qu se debera hacer
entonces con las obras de Rousseau, Voltaire y otros jacobinos que en Euro-
pa tanto horrorizaron a Fray Servando?
En semejantes condiciones el trabajo legislativo a desarrollar era excesi-
vamente complicado puesto que se tena que encontrar una frmula, casi
perfecta, que armonizara varias fuerzas que, por su misma naturaleza, ten-
dan a oponerse: el imperativo de consagrar la libertad de imprenta como un
mandato constitucional irrevocable sin afectar los derechos de censura -im-
primatur o no imprimatur- adquiridos por la Iglesia a la vuelta de varios si-
glos de regir espritus y conciencias.
58 Ibidem; pginas 337 y 339.
302 ADOLFOARRIOJA VIZCAINO
La frmula que finalmente se encontr, si no perfecta por lo menos fue
hbil y visionaria. As, en la fraccin III del artculo 50 de la Constitucin de
1824, se seal como facultad exclusiva del Congreso General: "Proteger y
arreglar la libertad poltica de imprenta, de modo que jams se pueda suspen-
der su ejercicio, ni mucho menos abolirse en ninguno de los Estados ni Terri-
torios de la Federacin." Esto ltimo se complement con la disposicin rgi-
da del diverso artculo 171 que estableca que entre los preceptos supremos
que "jams se podrn reformar" se encontraba el relativo a la libertad de im-
prenta.
En esta forma los fundadores de la Repblica, en unas cuantas lneas
(lo que de pasada demuestra que la profundidad legislativa nada tiene que ver
con los afanes regulatorios), lograron los siguientes objetivos:
1. Estatuir la libertad de imprenta como un derecho constitucional del
hombre y del ciudadano; intocable e irrevocable.
2. Limitar ese derecho a la materia poltica para no afectar los derechos
de censura que la Iglesia Catlica tena adquiridos sobre las publicaciones que
tocaran cuestiones estrictamente religiosas; y
3. Dejar al Congreso General en libertad de ir regulando este delicado
asunto en funcin de las circunstancias que se fueran presentando, mediante
la expedicin de leyes federales que, por una parte, persiguieran la divulga-
cin de libelos calumniosos e insultantes y que, por la otra, impidieran que los
Estados impusieran trabas a la libre expresin de las ideas polticas.
Es decir, no solamente se resolvi el problema presente sino que se sen-
taron las bases legislativas para el futuro desarrollo y consolidacin de esta
trascendental libertad. De nueva cuenta el Congreso Constituyente entendi
e instrument con visin lo que en el fondo reclamaban los factores reales de
poder. Adems se impuso a la Iglesia la primera limitacin constitucional en
lo que sera un largo camino reformista, al impedrsele, de manera implcita
pero manifiesta, intervenir en la libre difusin de libros y publicaciones sobre
cuestiones polticas.
5. LA INTOLERANCIA RELIGIOSA
Uno de los argumentos ms socorridos de quienes descalifican de plano
el notable esfuerzo constitucional llevado a cabo entre 1823 y 1824 -inclu-
yendo de manera especial al tendencioso y cursi autor del Tomo III de la
conocida historia "oficial"denominada "Mxico A Travs de los Siglos", En-
rique de Olavarra y Ferrari-, es el de que se trat de un proyecto eminente-
mente reaccionario porque no suprimi la intolerancia religiosa y los fueros
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 303
I
eclesisticos y militar. Quienes as opinan ni han sabido entender lo que la
Constitucin de 1824 dice al respecto, ni saben nada de Derecho Constitu-
cional, porque quien piense que una Constitucin en vez de tratar de reflejar y
de mejorar dentro de lo posible lo que la realidad ofrece, debe ser una declara-
cin de reformas radicales, est equivocado de principio a fin.
Los fundadores de la Repblica Federal tenan ante s el podero formida-
blede la Iglesia Catlica acumulado despus de trescientos aos de controlar
conciencias, usos, costumbres y aproximadamente tres cuartas partes de las
propiedades urbanas y rsticas que existan en Mxico. Aun cuando en el
pensamiento de algunos diputados constituyentes ya asomaban ideas marca-
damente liberales, se cuidaron mucho de enfrentarla directamente, porque
entonces la Constitucin en vez de haber sido la Carta Magna de la Nacin
habra sido una invitacin al suicidio. De ah que hayan tenido que buscar me-
dios indirectos de establecer la supremaca del Estado sobre la Iglesia, a fin de
sentar las bases jurdicas de lo que aproximadamente cuarenta aos despus
seran las Leyes de Reforma.
Dentro de semejante contexto, el artculo 30. de la Constitucin de 1824
estableci lo que a continuacin se transcribe de manera textual: "La religin
de la Nacin Mexicana es y ser perpetuamente la catlica, apostlica y ro-
mana. La Nacin la protege por leyes sabias y justas, y prohbe el ejercicio de
cualquier otra."
Este precepto es una reproduccin fiel del artculo 12 de la Constitucin
de Cdiz. Pero no se crea que se trat de una copia servil. Para quien supiera
leer entre lneas fue una clara indicacin de que en lo sucesivo la Iglesia que-
daba sometida a la potestad legislativa del Estado Federal Mexicano. En efec-
to, con el argumento de que estaban expidiendo leyes "sabias y justas" para
proteger a la Religin las Cortes de Cdiz y de Madrid abolieron la Santa In-
quisicin en 1820, lo cual tuvo efectos directos e inmediatos en Mxico, co-
mo se vio en el esbozo biogrfico que pginas atrs se hizo de Fray Servando
Teresa de Mier. Con semejante antecedente las implicaciones futuras de esta
disposicin aparentemente intolerante estaban a la vista de quien quisiera
verlas.
Por si lo anterior no fuera suficiente, en las Actas del Congreso Constitu-
yente Mexicano 1823-1824, consta el siguiente voto particular del diputado
por Jalisco Juan de Dios Caedo, en el que, despus de declarar que profesa-
ba y respetaba la religin catlica, se opone al texto ntegro del anteriormen-
te transcrito artculo 30., porque considera que: "siendo el pas catlico y no
habiendo peligro para la religin, la declaracin era inoportuna; al estable-
cerse que adems ser perpetuamente la catlica, se incurra en una impro-
piedad del legislador que no debe referirse a esos futuros indefinidos; sobre la
304 ADOLFOARRIOJA VIZCAINO
intolerancia que propone el artculo ms bien convena callar en ese punto
porque la intolerancia era hija del fanatismo y contraria a la religin; y conclu-
y diciendo que o se omitiera el artculo o slo se pusiera que la religin cat-
lica, apostlica y romana, es la de la Repblica, sin tocar cosa alguna de into-
lerancia. "59
Con toda delicadeza y en medio de grandes precauciones en el manejo
del lenguaje, Caedo dej sentado el antecedente constitucional necesario
para que aos despus la libertad de cultos se convirtiera en una garanta indi-
vidual.
Pero el naciente Estado Mexicano, enfrentaba otra dificultad mucho ma-
yor que la de confesarse perpetuamente catlico. Reyes Heroles la pone en
los trminos siguientes: "Apunta en el Congreso la corriente que aspira a la
secularizacin de la sociedad, a la separacin estricta entre el orden temporal
y el espiritual y a la subordinacin de la Iglesia al Estado, en cuanto los actos
de sta tuvieran efectos en la sociedad civil con fundamento en la teora de la
soberana del Estado. Mas esta aspiracin se encamina por la teora del dere-
cho del Estado al patronato y esto da lugar a la mezcla de tendencias, doctri- ,
nas y fundamentos. "60
Sobre este punto, Fray Servando tuvo a bien informar al Congreso que:
"Patronato se llama al derecho que adquiere un lego, sea rey o particular, por
haber fundado una Iglesia para presentar a sus beneficiarios y proteger, me-
jor dira, oprimir a la Iglesia, porque en eso vienen a parar las protecciones en
la Iglesia como en el Estado."61
Dejando de lado la usual vehemencia del padre Mier, el patronato consis-
ta bsicamente en el derecho, debidamente reconocido por el Vaticano, que
asista a los gobiernos de aprobar o vetar los nombramientos de los dignata-
rios eclesisticos. De acuerdo con la bula de fecha 9 de junio de 1753, del Pa-
pa Benedicto XIV, el patronato de la Nueva Espaa corresponda por privile-
gio, fundacin, dotacin, regalas y otros ttulos a los monarcas espaoles.
Al sobrevenir la independencia de Mxico, el Arzobispo primado despus de
escuchar la opinin del cabildo metropolitano, de la junta eclesistica yde los
dems obispos del pas, declara que al obtener Mxico su independencia ces
el uso del patronato concedido a los Reyes de Espaa, por lo que para que el
gobierno de Mxico disponga de l, es necesario que previamente obtenga
la concesin respectiva de la Santa Sede.
59 Ibdem; pgina 279,
60 Ibdem; pgina 275.
61 Ibdem; pgina 289.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 305
Esta declaracin aunada a la firmeza intemporal con la que la Iglesia suele
mantener todos sus pronunciamientos, divide al Congreso Constituyente en
dos tendencias: la de los que mantienen que el patronato para poder ser vli-
damente ejercido por el Estado Mexicano requiere de la celebracin de un
concordato con el Estado Vaticano; y la de quienes piensan que el patronato
es un atributo inherente a la soberana nacional adquirido como resultado di-
recto de la consumacin de la independencia y que, por consiguiente, puede
ser constitucionalmente ejercido por el Gobierno Federal, sin que para ello se
requiera de un concordato especial con la Santa Sede.
Los debates se vuelven lentos y tortuosos. Finalmente, en la sesin del8
de marzo de 1824, la Comisin de Patronato presenta al pleno del Congreso
el dictamen cuyos puntos medulares a continuacin se transcriben:
"As que desde la infancia de la Iglesia de hecho o de derecho tuvieron los
seores temporales tanta parte en la nominacin de los eclesisticos, en la
edificacin y manutencin de los templos y en multitud de asuntos concer-
nientes a la disciplina externa de la Iglesia... Por lo referido hasta aqu, bien se
ve que el patronato de que se trata, no es un privilegio, ni un peculio personal
de los reyes y de las potestades soberanas, sino un derecho real, y de justicia,
declarado a veces por la silla apostlica. Las bulas pues, no son ms que de-
claratorias, y regulativas de los derechos anteriores a ellas, y dadas por lo
mismo motu proprio, y a mayor abundamiento, sin que por esto el dere-
cho se haya convertido en privilegio; por el contrario, de las nicas bulas que
hay sobre la materia se deducen argumentos con qu acreditar que lo que
ellas declaran o conceden a los reyes, es en consideracin a su oficio y digni-
dad, a la nacin, a la corona, a la soberana, al dominio, a la posesin, a la
adquisicin y conservacin de estos territorios ... Importa tambin que se tengan
muy presentes, algunas excelencias y particularidades del patronato general,
especialmente del indiano o mexicano, slidamente establecidas por docto-
res de la mejor nota. Una de tales excelencias, es lade no poderse estimar por
un privilegio, sino como un derecho anexo y nativo con el reino o territorio es
regala, regala mxima, y lo que se llama dominio real incorporado a la coro-
na y unido con ella de modo que slo con ellaest, y sin ellano puede subsistir...
como cosa anexa, sigue a lo principal y pasa con ste; por esto si se vende un
campo patronado, si se da en dote, si se paga con l, se transfiere el patrona-
to al comprador, al marido y al acreedor. Si se confiscan fundos y derechos
patronados, queda igualmente confiscado el patronato como efectivamente
sucedi en el secuestro de las temporalidades de los jesuitas. Yesto convence
que reasumida la soberana de la Nacin Mexicana por la misma Nacin, en
elIa est el patronato tan anexo a la soberana y tan inseparable... Ni hay por
qu extraar tanta facultad, porque el patronato es una regala de la sobera-
na y porque est reconocida generalmente la autoridad de los prncipes para
ser jueces de sus propios derechos, y para designar juez que pueda conocer
306 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
de ellos, y sealadamente en cuanto al patronato los reyes estn facultados
por el canon primero del concilio toledano IXpara corregir la negligencia y
faltas de los metropolitanos ... Nadie se atrever a darle ms atribuciones a la
soberana que se atribuyeron los reyes; que a la esencial de la misma Nacin y
a los representantes de ella; por lo mismo, si tanto han podido los reyes en
asuntos de patronato, no es menor el poder del Soberano Congreso en seme-
jantes asuntos; en cuya confirmacin tngase a la vista el hecho ms perento-
rio e idntico que nos refiere a la citada ley del ordenamiento real dada en las
Cortes de Alcal que sancionaron y declararon a los reyes por patronos de to-
das las Iglesias del distrito de su dominacin, y ya no habr por qu escandali-
zarse sin razn, de que se haya pedido al Congreso que declare en quin est
el patronato y de qu modo haya de ejercerse... Designar quin sea el rector
de una Iglesia, que es todo lo que se hace por el patronato, no es una accin
espiritual ni aun cosa eclesistica, como tienen convencido Solrzano, Fraso,
Rivadenegra y Gonzlez quienes defienden, que nuestro patronato aun en el
supuesto falso de que fuera puramente privilegio pontificio aun as dej de ser
eclesistico en el momento que se acept por el prncipe secular y mucho
ms cuando en el patronato se atiende para clasificarlo de eclesistico o secu-
lar a su origen, o naturaleza de los bienes con que se dot o fund; y no ha-
bindose fundado ni dotado nuestras Iglesias sino con bienes seculares de la
Nacin, el patronato es secular y de la Nacin, no es espiritual ni eclesistico,
sino secular anexo a lo eclesistico... La comisin repite que los mexicanos
pueden proveerse de los ms necesarios Ministros de la Iglesia, hasta la cele-
bracin del concordato sin avanzarse, y sin tocar extremos, muy peligrosos,
procediendo de modo indicado en el anterior dictamen. El medio es muy
seguro y expedito y se reduce a que los muy reverendos arzobispos y reveren-
dos obispos por el mismo hecho de pasar listas o ternas de examinados o
idneos, para que de ellos se haga ladebida presentacin, declaren el patronato
de la Nacin; o si ni por lo dicho y dems estn suficientemente persuadidos
de tal derecho, lo concedan a los Estados en uso de sus facultades episcopa-
les. Nada ser ms conforme a la buena armona de las potestades y al mejor
servicio de la Iglesia. Esto facilitar la nominacin de prrocos, dignidades,
cannigos y prebendados omitiendo la de obispos y de cualquier especie de
reforma en las elecciones eclesisticas hasta el mencionado concordato, si
otra cosa no pudiere antes con urgencia indispensable la necesidad y la utili-
dad de la Iglesia Mexicana."62
El planteamiento es al mismo tiempo prudente, jurdicamente fundado y
socialmente avanzado. Prudente porque no busca enfrentar a la Iglesia con
reformas unilaterales sino mediante el reconocimiento de los derechos adquiri-
dos por el Estado a travs de la celebracin del concordato correspondiente,
62 lbidem; pginas 296 a 301.
l
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
307
que histrica e internacionalmente otorga validez universal al patronato. Ju-
rdicamente fundado porque se basa en la naturaleza constitucional del patro-
nato que al ser un atributo de los soberanos espaoles como tal es adquirido
por la Nacin, representada por el Congreso Federal, desde el momento mis-
mo en el que como consecuencia de la consumacin de la independencia por
mandato constitucional la soberana reside en la propia Nacin (de ah la ex-
presin "Soberana Nacional"). Y socialmente avanzado porque a pesar de
que desde la baja edad colonial en Mxico la Iglesiaposea, bajo diversos ttu-
los, aproximadamente tres cuartas partes de la totalidad de las fincas urbanas
y rsticas existentes, la comisin de patronato no tuvo empacho en hacer
constar en un documento de alcances constitucionales, que la Iglesia se fund
y se dot con bienes seculares cuyo dominio originario corresponde a la Na-
cin. Lo que adems sent las bases para lo que aos despus sera la desa-
mortizacin y nacionalizacin de los benes del clero.
No obstante, dadas las circunstancias prevalecientes en un pas eminen-
temente catlico, la comisin tena que actuar, si deseaba tener xito, con es-
tricto apego a la realidad. Por eso el dictamen respectivo concluye diciendo
que:
"La Comsin ha querido acomodarse al pais en que vivimos y transigir
con Roma del mejor modo que se pueda, para que marchen sin escndalo las
materias eclesisticas, mientras que las luces se difunden con buenos libros
que la inquisicin y el gobierno desptico de Espaa no nos permitan llegar;
el clero se ilustra, el pueblo conoce sus derechos y podemos entonces tomar el
trono majestuoso que nos dictan los verdaderos y legtimos cnones de la
Iglesia."63
La conclusin no puede ser mejor, ni ms realista, ni ms bien intencio-
nada: haba que llegar a la reforma del clero no por la va de estriles, ycon to-
da probabilidad, sangrientos enfrentamientos, sino por el camino de la ilus-
tracin. Como se ve los primeros constituyentes queran fundar la Repblica
Federal sobre los cimientos jurdicos de la realidad, la lgica y la razn.
Dentro de semejante testura la comsn de patronato formula al pleno
del Congreso dos recomendaciones principales:
"4a. En lo gubernativo general, de patronato, entender el Supremo Po-
der Ejecutivo de la Federacin; as como en lo particular cada uno de los Esta-
dos soberanos...
63 Ibdem; pgina 301.
308 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
"6a. Como hay obispados que se extienden a dos o ms Estados, todos
stos se pondrn de acuerdo del modo que sus legislaturas determinen para
presentar los ms dignos, para dignidades, canonjas y prebendas."64
Aqu se encuentra una muestra ms de que, a diferencia de las Constitu-
ciones de los Estados Unidos de Amrica y de Cdiz, la Constitucin Mexica-
na de 1824, sin menoscabo del principio de la supremaca del Poder Legisla-
tivo, en todo momento busc crear un Ejecutivo fuerte que pudiera imprimir
al naciente Estado Federal la unidad de mando, accin y decisin, sin las cua-
les jams podra llegar a consolidar su vida independiente. Para entender esto
ltimo hay que ubicarse en el marco histrico y geopoltico que se viva en el
ao de 1824. Decidida a recuperar sus antiguas colonias americanas Espaa
haba celebrado un pacto especial con Francia e Italia, al que hipcritamente
se le denomin la "Santa Alianza" -como si las guerras de reconquista pudie-
ran ser santificadas por algo o por alguien- y se tenan noticias -que tiem-
po despus se comprob que eran un tanto exageradas- de frenticos pre-
parativos militares inducidos por el francs Duque de Angulema que con la
fuerza de las armas haba restaurado, en 1823, a Fernando VII en su trono
absolutista. Bajo tales condiciones, lograr el reconocimiento diplomtico de
la Santa Sede, de preferencia mediante la celebracin del concordato corres-
pondiente, era la solucin ideal para evitar una sangrienta aventura militar.
Adems haba que considerar la precaria posicin en la que la propia Santa
Sede se encontraba: por una parte no poda enfrentarse abiertamente, por
obvias razones, a las potencias europeas que integraban la "Santa Alianza";
pero por la otra, no poda abandonar a su suerte a la Iglesia Mexicana porque
ello podra propiciar su alejamiento del seno del catolicismo romano, con to-
das las consecuencias que esto ltimo implicara. El dilema no era sencillo, y
un Gobierno Mexicano fuerte y unido poda llegar a obtener indudables ven-
tajas del mismo. Por eso concederle al Presidente de la Repblica amplias fa-
cultades en materia de patronato eclesistico equivala a colocarlo en una po-
sicin poltica y diplomtica de privilegio.
Tomando en cuenta las recomendaciones de la comisin de patronato, la
Constitucin de 1824, en su texto definitivo, estableci lo siguiente:
"Es facultad del Congreso General: Dar instrucciones para celebrar concor-
datos con la silla apostlica, aprobarlos para su ratificacin, y arreglar el ejer-
cicio del patronato en toda la Federacin. (Artculo 50, fraccin XII).
"Es atribucin del Presidente de la Repblica: Celebrar concordatos con la si-
lla apostlica en los trminos que designa la facultad XIIdel artculo 50.; y
64 lbfdem; pgina 301.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
"Conceder el pase o retener los decretos conciliares, bulas pontificias, breves
y rescriptos, con consentimiento del Congreso General, si contienen disposi-
ciones generales; oyendo al Senado, y en sus recesos al Consejo de Gobier-
no, ya la Corte Suprema de Justicia, si se hubieren expedido sobre asuntos
contenciosos. (Artculo 110, fracciones XIII y XXI).
309
I
I
1
Es decir, aun cuando el Congreso estaba facultado para dar las bases ge-
nerales con arreglo a las cuales deban celebrarse los concordatos con el Vati-
cano, el proceso de negociacin directa y de decisin, as como el importante
pase a los decretos conciliares, bulas pontificias, breves y rescriptos, queda-
ban enteramente en manos del Ejecutivo, lo que lo converta en la autoridad
suprema en estas materias.
Si bien es cierto que este arduo problema no qued resuelto hasta el 9 de
diciembre de 1836 -cuando el centralismo ya haba sido formalmente decla-
rado y el Estado de Texas ya haba sido definitivamente perdido-, mediante
el establecimiento de relaciones diplomticas entre Mxico y el Vaticano;
tambin lo es que ese fundamental reconocimiento diplomtico -que fue se-
guido inmediatamente despus por el de Espaa- no habra sido posible si
los constituyentes de 1824, en vez de seguir el camino del enfrentamiento y
de la guerra civil como desafortunamente ocurrira en 1857, no hubieran op-
tado por una poltica constitucional de tolerancia, realismo y conciliacin. 65
La Constitucin Mexicana de 1824 ha sido acremente criticada por ha-
ber consagrado el principio de la intolerancia religiosa y por no haber intro-
ducido el tipo de reformas radicales -en cuanto a su forma y esencia contra-
rias a los sentimientos profesados por la gran mayora de los mexicanos-
por las que pung la generacin de la reforma. Sin embargo, a la vista de lo
que a final de cuentas ocurri -y me estoy refiriendo especficamente a las
reformas y adiciones que en el ao de 1992 se hicieron al artculo 130 de la
Constitucin Poltica vigente, y las que al restablecer el reconocimiento de
la personalidad jurdica de la Iglesia, implcitamente le otorgaron el derecho,
hasta la fecha ampliamente ejercido, de volver a participar activamente en la
vida poltica del pas-las propuestas de la primera Constitucin Federal pa-
recen ser mucho ms congruentes con la realidad y, por 10 tanto, dignas del
mejor de los liberalismos: el liberalismo moderado que como tal, se ajusta mu-
cho ms a la realidad que el llamado "puro". Elafn no de regular sino de aca-
bar con el poder temporal de la Iglesia Catlica, en el fondo est destinado a
ser derrotado por las fuerzas de la Historia -tal y como ocurri en 1992-,
toda vez que al pretender ir ms all de las indispensables reformas polticas,
65 Sobre este particular vase: G6mez CrzaRoberto. "Mxico ante la Diplomacia Vatica-
na." Fondode Cultura Econmica. Primera Edicin. Mxico 1977. (Notadel Autor)
310 ADOLFOARRIOJAVIZCAINO
educativas y econmicas, se tiene que enfrentar inevitablemente la barrera
espiritual que el sincretismo religioso confiri irrevocablemente por los siglos
venideros al pueblo mexicano, a partir del da en el que, en palabras de Fray
Servando, Tonantzin se le apareci al indio Juan Diego.
A la vuelta de ms de siglo y medio la solucin encontrada por los consti-
tuyentes de 1823-1824 a este complejo problema parece ser mucho ms
inteligente que las que fueron planteadas con posterioridad. En efecto, es
cierto que elevaron la intolerancia religiosa al rango de norma constitucional,
pero tambin lo es que al decretar que la Religin Catlica sera protegida por
leyes sabias yjustas, sentaron el principio indispensable para someter al clero
a la potestad legislativa del Estado. Es cierto que no se obtuvo el reconoci-
miento diplomtico y el deseado concordato con la sillaapostlica, pero tam-
bin lo es que la primera Constitucin Federal en todo momento plante la
cuestin del patronato eclesistico como un derecho soberano del Estado
Mexicano. Es cierto que no se toc el vasto patrimonio terrenal que posean
la Iglesia y sus rdenes religiosas, pero tambin lo es que al sealar la comi-
sin de patronato que los bienes eclesisticos eran originariamente de pro-
piedad nacional cre el antecedente constitucional necesario para su poste-
rior desamortizacin y nacionalizacin.
Estos puntos combinados, nica y exclusivamente, con la reforma educa-
tiva que intent llevar a cabo el Vicepresidente Valentn Gmez Faras, cons-
tituan lo que la realidad de la sociedad mexicana y la razn poltica permitan
instrumentar. Lo dems, las reformas radicales puestas en prctica por los
Presidentes Benito Jurez, Sebastin Lerdo de Tejada y Plutarco Elas Calles,
amn de haber conducido a cruentas e innecesarias guerras civiles-lade re-
forma, la de los religioneros y la cristiada- fueron de corta duracin a pesar
de su supuesta carta de constitucionalidad. En cuanto las aguas volvieron a su
cauce la Iglesia, de hecho, recuper su papel predominante en la vida espiri-
tual, social, educativa -ypor ende cultural- e incluso poltica del pas. Has-
ta llegar a la reforma constitucional de 1992, que si alguna virtud tiene es la
de someter el Derecho a la realidad. No se deben olvidar los sabios conceptos
del Papa liberal, Juan XXIII: en nuestra sociedad, a querer o no, la Iglesia Ca-
tlica es Mater et Magistra. Madre y Maestra.
El paso de los aos demuestra que en el fondo los padres de la Repblica
Federal, tenan toda la razn. En una Nacin que como Mxico est inmersa
en las profundas contradicciones que se originan en su diversidad cultural y
tnica yen sus graves desigualdades sociales, esta clase de problemas sola-
mente podrn resolverse adcuada y racionalmente con el aprovechamiento
educativo del tiempo. Es decir, hasta que se puedan lograr los consensos in-
formados que son propios de toda sociedad medianamente ilustrada.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
6. DIVISION DE PODERES
,311
El primer Congreso Constituyente adopt el principio de la divisin de
poderes como una caracterstica esencial, y prcticamente indiscutible, del
Estado Federal. Claramente influenciados por Montesquieu y por una obra
de amplia circulacin en la poca, denominada "Ensayo Poltico. El Sistema
Colombiano, Popular, Electivo y Representativo, es el que ms conviene a la
Amrica Independiente" (Nueva York. Imprenta de A. Paul, 72 Nassau
Street. Ao de 1823), los constituyentes no conciben la democracia y la con
siguiente "felicidad del pueblo", sin el sistema de los pesos y de los contrape-
sos. Con toda la razn del mundo Fray Servando sostiene: "Nosotros no que-
remos la independencia, por la independencia, sino la independencia por la
libertad. "66 Ypara ello la divisin de poderes era indispensable, puesto que de
lo contrario se volvera al modelo absolutista que haba imperado en el largo
perodo colonial. .
Resulta de inters destacar el hecho de que una corriente significativa del
Congreso pareca inclinarse por establecer la supremaca del Poder Legislati-
vo. Carlos Mara de Bustamante parte de la premisa -un tanto confusa- de
que el Legislativo es el depositario de la soberana y delega el Ejecutivoyel Ju-
dicial para evitar la confusin de poderes. Fray Servando Teresa de Mier, con
lo que Reyes Heroles acertadamente califica como "impecable idealismo
prctico", plantea la cuestin con visin y rigor jurdico: "En quin reside la
soberana? En la Nacin esencialmente; es decir, inseparablemente, porque
las esencias son inseparables de las cosas. Si es esencial al hombre el ser ra-
cional, no puede separarse de l la racionalidad. Cmo, pues, los planes o
tratados de un particular, una junta sin otra autoridad que la de su nombra-
miento; una convocatoria tan ridcula como absurda han podido estrechar a
la Nacin entera en los lmites de su beneplcito; prescribirle una Constitu-
cin antes de estar constituida; sealarle la raya precisa hasta donde puedan
extender los poderes de sus representantes, y en una palabra, poner grillos y
esposas a su legtimo soberano? .. Y este Congreso no lo es tambin? S,
porque la Nacin Mexicana, en quien reside esencialmente la soberana,
sin que nadie haya podido restringir su podero, nos ha delegado sus poderes
plenos, cuales son necesarios para constituirla. Este es un Congreso Consti-
tuyente, soberano de hecho, como la Nacin lo es de derecho. Tenemos de
ella el poder de hacer leyes, o Poder Legislativo; el de hacerlas ejecutar, o Po-
der Ejecutivo, y el aplicarlas a los casos particulares entre los ciudadanos, o
Poder Judicial?"67
66 Citado por Reyes Heroles Jess. Obra citada. Tomo 1; pgina 215.
67 Ibrdem; pgina 259.
312 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
La lgica jurdica del padre Mier es, en verdad, impecable: la soberana
reside en la Nacin (como conjunto no slo poblacional sino territorial, hist-
rico y cultural), la que la ejerce a travs de sus representantes en el Congreso.
el cual por ese solo hecho es el genuino depositario de la soberana nacional.
El Congreso, dentro de este contexto, dicta las leyes, y al dictarlas faculta al
Ejecutivo para aplicarlas y al Judicial para resolver las controversias que su
aplicacin entre particulares pudiere llegar a suscitar. Es decir, la supremaca
del Poder Legislativo dentro del principio de la divisin de poderes.
Adems el fraile andariego no oculta su admiracin por el sistema parla-
mentario ingls, no pudiendo olvidar que fue precisamente en Londres en
donde pudo al fin encontrar un santuario democrtico que le permitiera des-
cansar de los largos aos de la persecucin que emprendiera en su contra el
absolutismo, tanto hispano como novohispano. As en las Actas del Congre-
so consta que: "El seor Mier (D. Servando): que si jams se chocara con el
gobierno, no habra libertad; que le es muy difcil convenir con los que a todo'
prefieren la armona; que no puede ser inalterable, si hemos de tener por ni-
co blanco la felicidad de la Patria; que en los pases ms libres, como Inglate-
rra, siempre haba un partido decidido contra el gobierno, para oponerse tu-
viere o no razn, otro a su favor y otro medio, que indistintamente, segn las
fuerzas de las razones, se adhera al que le pareca tener las ms fuertes; yque
contrabalanceando todos de este modo, resultaba regularmente lo mejor, sin
que pudiese decirse que el primero era en sentido absoluto, contrario efectivo
del gobierno; pues que sirviendo slo de provocar las razones que tuviese pa-
ra que se hiciesen palpables, siempre le resultaba la gloria y ventaja de hacer-
las conocer y percibir de todo el mundo; que nosotros estbamos lejos toda-
va de seguir este temperamento, seguramente el ms oportuno, y que ms
bien abrazbamos, como los franceses, los extremos, o de muy serviles, o de
liberales muy exaltados; que por s no hallaba inconveniente en que se dijese
en el artculo que pudiesen venir los ministros cuando lo tengan por conve-
niente, seguros de que al fin no asistirn. "68 O sea, para Fray Servando el
ideal prctico a alcanzar era un sistema parlamentario en el que los partidos
polticos fueran la fuerza dominante del gobierno.
Pero el ilustrado e inquieto fraile dominico pareca destinado a pronun-
ciar los discursos ms brillantes pero a perder todas las votaciones. A fin de
cuentas se impuso el proyecto elaborado por la Comisin de Constitucin
-en el que trabaj de manera muy efectiva Miguel Ramos Arizpe sin tener
que involucrarse, como de costumbre, en los debates parlamentarios- que,
a la manera de Montesquieu, procur establecer un sistema equilibrado de
divisin de poderes. El d . ~ u t a d o Prisciliano Snchez (el mismo que inclinara
68 Ibdem; pginas 245 y 246.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
313
de manera definitiva la balanza en pro del Federalismo con su interesante es-
tudio constitucional denominado "El Pacto Federal del Anhuac"), expone la
~ ~ s i s triunfadora en los trminos siguientes: "Con este objeto verificaron las
Cortes de Espaa la absoluta separacin de los tres grandes poderes, y la ga-
rantizaron de tal suerte, que por ningn caso llegasen a coincidir. Clasifica--
ron las funciones de cada poder; fijaron los lmites de su ejercicio, y contraba-
lanceando autoridad con autoridad, edificaron sobre este justo equilibrio todo
el baluarte constitucional. De aqu es que, aunque todos tres poderes se diri-
gen y conspiran hacia un propio fin, su misma colocacin los constituye en
cierta oposicin, que es la que precisamente asegura la firmeza del edificio,
no de otra suerte que la de aquella mutua lucha que se ve en las piezas que fOI
man una bveda, que cuando parece que su gravedad deba desplomarlas so-
bre nosotros, su misma oposicin es el mejor garante de su firmeza... Pero
como estos poderes se han de confiar necesariamente a los hombres, cuya
debilidad es el inseparable carcter de su miseria se hizo indispensable evitar
en cuanto fuese posible las ocasiones peligrosas en que las pasiones pudieran
combatirlo, y triunfar alguna vez de su corazn. Constituido en el Congreso
Nacional el Poder Legislativo, qued levantado el asilo de la libertad, yel
muro fuerte en que se ha de estrellar el despotismo; y de consiguiente, es ne-
cesario para mantener siempre su firmeza, reintente a los ataques de la mili-
cia, precaver de antemano los riesgos an ms remotos. As vemos, que para
alejar de la representacin nacional todo espritude parcialidadque pudiera des-
truirla, dispone su total renovacin cada dos aos. Para que el diputado tenga
entera libertad y jams se embarace para expresar su dictamen, lo hace ente-
ramente inviolable en sus opiniones. Porque alguna vez no fuese sorprendido
por algn tribunal, so pretexto de ser demandado en justicia, lo exime de toda
contestacin civil, durante su diputacin; y para los criminales le previene un
tribunal de su mismo seno. Porque temi la Constitucin que las asiduas y fre-
cuentes sesiones pudieran criar en los diputados una mana o prurito de legis-
lar, que hiciera ridculo al Congreso de cortes, no quiere que aqullas se pro-
rroguen por ms de tres meses. Precauciones justas; medidas sabias y
prudentes, que nos ensean el alto aprecio que se debe hacer de la libertad
del pueblo; y que ningn ciudadano, ninguna diligencia, y ningn escrpulo
debe calificarse de nimio, cuando se trata de conservar tan preciosa joya."69
Se trata de un planteamiento constitucional simtrico: como solamente
el poder puede frenar al poder, entonces a cada uno de los tres poderes hay
que dotarlos de fuerza propia, de tal manera que estn en condiciones de con-
trarrestar los posibles embates de los otros dos. Por esa razn al ser el Legisla-
tivo el depositario de la soberana nacional es necesario limitar sus activida-
des a perodos de no ms de tres meses al ao, no vaya a ser que un "prurito
69 lbfdem; pginas 242 a 244.
314 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
legislativo" impida el debido desarrollo de las funciones ejecutiva y judicial.
Es decir, a pesar de reconocerse la debilidad humana en la aplicacin de las
leyes como un riesgo verdaderamente miserable, se busc la ecuacin polti-
ca perfecta.
Los textos definitivos de la Constitucin Federal de 1824 apuntan hacia
esa direccin. As el artculo 60. consigna el principio general al sealar que:
"Se divide el Supremo Poder de la Federacin para su ejercicio, en Legislati-
vo, Ejecutivo y Judicial." Por su parte, el artculo 50 otorga al Congreso
general, dividido en dos cmaras una de diputados y otra de senadores, las si-
guientes facultades exclusivas: promover la ilustracin; decretar la apertura
de caminos y canales; establecer postas ycorreos; reconocer derechos de autor
y de propiedad industrial; proteger y arreglar la libertad poltica de imprenta;
admitir nuevos Estados a la unin federal; arreglar definitivamente los lmites
de los Estados; erigir los territorios en Estados; unir dos o ms Estados a peti-
cin de sus legislaturas para que formen uno solo, o erigir otro nuevo dentro
de los lmites de los que ya existen; fijar los gastos generales, establecer las
contribuciones necesarias para cubrilos, arreglar su recaudacin, determinar
su inversin, y tomar anualmente cuentas al gobierno; contraer deudas sobre
el crdito de la Federacin, y designar garantas para cubrirlas; reconocer la
deuda nacional, y sealar medios para consolidarla y amortizarla; arreglar
el comercio con las naciones extranjeras y entre los diferentes Estados de la
Federacin; dar instrucciones para celebrar concordatos con la SillaApostlica,
aprobarlos para su ratificacin y arreglar el ejercicio del patronato en toda la
Federacin; aprobar los tratados de paz, de alianza, de amistad, de federa-
cin, de neutralidad armada y cualesquiera otros que celebre el Presidente de
la Repblica; habilitar toda clase de puertos y establecer aduanas; determinar
y uniformar el peso, ley, valor, tipo y denominacin de las monedas en todos
los Estados de la Federacin, y adoptar un sistema general de pesos y medi-
das; declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Presidente de la
Repblica; dar reglas para conceder patentes de corso y para declarar buenas
o malas las presas de mar y tierra; designar la fuerza armada de mar y tierra;
formar reglamentos para organizar, armar y disciplinar la milicia local de los
Estados; conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de
la Federacin; permitir o no la estacin de escuadras de otra potencia para
ms de un mes en los puertos mexicanos; permitir o no la salida de tropas na-
cionales fuera de los lmites de la Repblica; crear o suprimir empleos pbli-
cos de la Federacin, sealar, aumentar o disminuir sus dotaciones, retiros y
pensiones; conceder premios y recompensas a las corporaciones o personas
que hayan hecho grandes servicios a la Repblica; conceder amnistas o in-
dultos por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federa-
cin; establecer una regla general de naturalizacin; dar leyes uniformes
en todos los Estados sobre bancarrotas; eligir un lugar que sirva de resi-
dencia a los supremos poderes de la Federacin, y ejercer en su distrito las
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 315
atribuciones del Poder Legislativo de un Estado; variar esta residencia cuando
lo juzgue necesario; dar leyes y decretos para el arreglo de la administracin
interior de los territorios; dictar todas las leyes y decretos que sean conducen-
tes para alcanzar los objetos de la Constitucin, sin mezclarse en la adminis-
tracin interior de los Estados.
El cmulo de atribuciones otorgadas al Poder Legislativo, en principio,
parece ser impresionante. Sin embargo, solamente poda ejercerlas en un
perodo anual del 10. de enero al 15 de abril, el cual nicamente poda pro-
rrogarse por treinta das por decisin mayoritaria del Congreso o a peticin
del Presidente de la Repblica. En esa forma se reducan los riesgos del "pruri-
to legislativo" que tanto preocupaba a Prisciliano Snchez y a Miguel Ramos
Arizpe, y los que, en la prctica, dieron al traste con la Constitucin de Cdiz;
cuyas Cortes, declaradas en sesin permanente e indefinida, pretendieron
actuar a la vez como Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con los resultados que
son histricamente conocidos.
Pero la Comisin de Constitucin haba hablado reiteradamente de "con-
trabalanceo". En tal virtud, el artculo 110 confiere al Presidente de la Rep-
blica las atribuciones que a continuacin se listan: publicar, circular y hacer
guardar las leyes y decretos del Congreso general; dar reglamentos, decretos
y rdenes para el mejor cumplimiento de la Constitucin, Acta Constitutiva y
leyes generales; poner en ejecucin las leyes y decretos dirigidos a conservar
la integridad de la Federacin y a sostener su independencia en lo exterior, y
su unin y libertad en lo interior; nombrar y remover libremente a los secreta-
rios del despacho; cuidar de la recaudacin y decretar la inversin de las con-
tribuciones generales con arreglo a las leyes; nombrar los jefes de las oficinas
generales de hacienda, los de las comisarias generales, los enviados diplom-
ticos y cnsules, los coroneles y dems oficiales superiores del ejrcito per-
manente, armada y milicia activa, y de las oficinas de la Federacin; nombrar,
a propuesta en terna de la Corte Suprema de Justicia, los jueces y promoto-
res fiscales de circuito y de distrito; dar retiros, conceder licencias y arreglar
las pensiones de los militares conforme a las leyes; disponer de la fuerza ar-
mada permanente de mar y tierra y de la milicia activa para la seguridad inte-
rior y defensa exterior de la Federacin; disponer de la milicia local para los
mismos objetos, aunque para usar de ella fuera de sus respectivos Estados o
territorios, obtendr previamente el consentimiento del Congreso general;
declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previo decre-
to del Congreso general, y conceder patentes de corso con arreglo a lo que
dispongan las leyes; celebrar concordatos con la Silla Apostlica; dirigir las
negociaciones diplomticas y celebrar tratados de paz, amistad, alianza, tre-
gua, federacin, neutralidad armada, comercio y cualesquiera otros, mas pa-
ra prestar o negar su ratificacin a cualquiera de ellos, deber preceder la
aprobacin del Congreso general; recibir ministros y otros enviados de las
316 ADOLFOARRIOJA VIZCAINO
potencias extranjeras; pedir al Congreso general la prorrogacin de sus se-
siones ordinarias hasta por treinta das hbiles; convocar al Congreso para
sesiones extraordinarias en el caso que 10 crea conveniente; convocar tam-
bin al Congreso a sesiones extraordinarias cuando el Consejo de Gobierno
lo estime necesario; cuidar de que la justicia se administre pronta y cumplida-
mente por la Corte Suprema, tribunales y juzgados de la Federacin, y de que
sus sentencias sean ejecutadas segn las leyes; suspender de sus empleos has-
ta por tres meses y privar aun de la mitad de sus sueldos por el mismo tiempo
a los empleados de la Federacin infractores de sus rdenes ydecretos; y con-
ceder el pase o retener los decretos conciliares, bulas pontificias, breves y res-
criptos, con consentimiento del Congreso general, si contienen disposicio-
nes generales, oyendo al senado, y en sus recesos al consejo de gobierno si
versaren sobre negocios particulares o gubernativos y a la Corte Suprema de
Justicia si se hubieren expedido sobre asuntos contenciosos.
As, en trminos generales, se logra el ansiado equilibrio. Si bien prevale-
cen el imperio de la ley y la supremaca terica del Poder Legislativo, en la
prctica se concentran en el Presidente de la Repblica un conjunto de facul-
tades polticas, legislativas, reglamentarias, administrativas, econmicas, di-
plomticas, militares, judiciales y eclesisticas, que lo convierten en el jefe
efectivo del Estado y del Gobierno. Puesto en otras palabras, la Constitucin
de 1824 instituy un Poder Ejecutivo fuerte que, sin estar facultado para des-
conocer los derechos soberanos del Congreso general ni para intervenir en
los asuntos internos de los Estados, s contaba con los poderes de accin yde
decisin suficientes para dirigir los destinos de la Repblica y para mantener
unido al Estado Federal.
Por cierto que esto ltimo crea una importante diferencia de fondo con la
Constitucin de los Estados Unidos de Amrica que redujo de manera signifi-
cativa las atribuciones del Presidente y, por supuesto, con la Constitucin Es-
paola de Cdiz que, en una muestra de ingenuo radicalismo, trat de con-
vertir al Rey en una especie de figura decorativa.
Otro aspecto de la Carta Magna de 1824 que debe destacarse es que, a
diferencia de lo que ocurre con la vigente Constitucin de 1917, no contem-
pla la posibilidad de que al Presidente de la Repblica se le otorguen faculta-
des extraordinarias para legislar, ni en casos especiales de estados de emer-
gencia, ni mucho menos en el curso normal de los asuntos de gobierno.
Es decir, nuestra primera Constitucin Federal no contuvo disposiciones de
la naturaleza de las'que aparecen consignadas en los artculos 29 y 131, se-
gundo prrafo, de la actual Ley Suprema. De acuerdo con lo que opinan los
especialistas norteamericanos en esta materia, en el Federalismo del Siglo
XXI debern suprimirse esta clase de poderes extraordinarios, porque al
centralizarse en el Ejecutivo atribuciones que, en cuanto a su esencia, deben
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
317
corresponder originariamente a los rganos legislativos, se rompe, a veces
de manera irremediable, con la dinmica del proceso descentralizador sin el
cual no se concibe el Estado Federal. En este sentido debe destacarse que la, a
veces minimizada, Constitucin de 1824 contiene, al menos en lo que a esta
cuestin se refiere, una nocin mucho ms moderna de lo que debe ser el au-
tntico Federalismo que la que actualmente nos rige.
Por otra parte, en lo que al Poder Judicial se refiere el artculo 13"1 de la
Carta Magna que se analiza, confiere a la Corte Suprema de Justicia las si-
guientes potestades: conocer de las diferencias que pueda haber de uno a
otro Estado de la Federacin, siempre que las reduzcan a un juicioverdadera-
mente contencioso en que deba recaer formal sentencia, y de las que se susci-
ten entre un Estado y uno o ms vecinos de otro, o entre particulares sobre
pretensiones de tierras bajo concesiones de diversos Estados; terminar las
disputas que se susciten sobre contratos o negociaciones celebrados por el
gobierno supremo o sus agentes; consultar sobre paso o retencin de bulas
pontificias, breves y rescriptos expedidos en asuntos contenciosos; dirimir
las competencias que se susciten entre los tribunales de la Federacin yentre
stos y los de los Estados y los que se muevan entre los de un Estado y los de
otro; conocer de las causas que se promuevan al Presidente y al Vicepresi-
dente de la Repblica; conocer de las causas criminales de los diputados y se-
nadores; conocer de las causas que se promuevan a los gobernadores de los
Estados; conocer de las causas que se promuevan a los secretarios del despa-
cho; conocer de los negocios civilesy criminales de los empleados diplomti-
cos y cnsules de la Repblica; y conocer de las causas de almirantazgo, pre-
sas de mar y tierra, y contrabandos, de los crmenes cometidos en alta mar,
de las ofensas en contra de la Nacin, de los empleados de hacienda yjusticiade
la Federacin, y de las infracciones de la Constitucin y leyes generales.
De inmediato se advierte una falla evidente. Los constituyentes, a pesar
de que entre ellos se encontraba uno de los futuros creadores del juiciode am-
paro, Manuel Crescencio Rejn, ya pesar de que tenan a la mano el ejem-
plo, para la mayora admirable, de los Estados Unidos de Amrica, fueron in-
capaces de atribuir a la Suprema Corte de Justicia la prerrogativa sin la cual ni
la divisin de poderes ni la supremaca de la Carta Magna en el orden jurdico
nacional, quedan aseguradas: el control de la constitucionalidad. Sin la posi-
bilidad de que el Poder Judicial declare la inconstitucionalidad de las leyes y
dems disposiciones de carcter general que expida el Legislativoy de los ac-
tos que lleve a cabo el Ejecutivo, el Estado Federal no puede quedar constitui-
do como una genuina Repblica de las Leyes. De ah que en este aspecto
-as como en el relativo a no haber sentado las bases para el desarrollo de un
indispensable Federalismo Fiscal, que se ver a continuacin-, se encuen-
tran las nicas fallas de importancia de la Constitucin Mexicana de 1824.
318 ADOLFOARRIOJAVIZCAINO
Pero en una u otra forma, la deseada simetra constitucional y la soada
ecuacin poltica perfecta, quedaron as plasmadas en lo que se pensaba que
sera por mucho tiempo la Ley Fundamental de la Nacin Mexicana. Fueron
en verdad una simetra y una ecuacin perfectas? Para contestar esta pregun-
ta preciso es formular otra: De no haberse quebrantado, de manera tan est-
pida como violenta, el orden constitucional en 1829, por las miserables debi-
lidades humanas de que hablara el diputado constituyente Prisciliano
Snchez, encarnadas principalmente en el "amigo" de Poinsett Lorenzo de
Zavala y sus "pcaros yorkinos", la parte esencial de la Constitucin de 1824,
tal y como sucedi con la Constitucin norteamericana, habra permanecido
intocada hasta nuestros das? Hay razones jurdicas y de hecho para pensar
que dentro de otro entorno poltico, con una mayora ciudadana mediana-
mente ilustrada y polticamente participativa, y bajo otras condiciones geo-
polticas, as habra sido.
7. LOS ORIGENES DEL FEDERALISMO FISCAL
Como se apunt en el Captulo Primero de esta obra, para que el Federa-
lismo pueda ser una realidad cotidiana en la vida de las naciones resulta indis-
pensable que las subdivisiones polticas cuenten con potestades tributarias
autnomas que les garanticen la percepcin de ingresos fiscales en volme-
nes adecuados para la debida realizacin de las funciones pblicas que les
competen, sin tener que depender econmicamente o del gobierno central o
del endeudamiento, porque, parafraseando a los constituyentes mexicanos
de 1916-1917, Paulino Machorro Narvez y Heriberto Jara, desde el mo-
mento en el que en hacienda una subdivisin poltica tenga tutor, desde ese
momento deja de ser libre. Sobre este particular, debe evitarse por igual el
centralismo tributario de la Federacin que mediatiza las posibilidades de
desarrollo regional de las subdivisiones polticas, como la concentracin ex-
cesiva de recursos fiscales en manos de las propias subdivisiones polticas que
tiende a crear un Gobierno Federal dbil y sumiso. Es decir, se debe buscar
otra ecuacin casi perfecta, esta vez de carcter econmico.
Para lograr lo anterior la Constitucin Poltica que configure al Estado
Federal debe consagrar dos postulados fundamentales a saber: (I) un conjunto
de reglas precisas que fijen la competencia o potestades tributarias de la Fe-
deracin y de las subdivisiones polticas, sealando con la mayor exactitud
posible las fuentes o actividades econmicas que pueden ser gravadas por el
fisco federal, y las que quedan reservadas a los fiscos de las subdivisiones pol-
ticas; y (ii) un conjunjo de principios supremos que, a la manera de garantias
individuales, aseguren que los ciudadanos contribuirn a los gastos pblicos
de la Federacin y de las subdivisiones polticas de manera general, justa, pro-
porcional, equitativa, irretroactiva y legal.
El FEDERALISMO MEXICANO HACIA El SIGLO XXI 319
Desafortunadamente la Constitucin Mexicana de 1824 no abord de
manera directa ninguna de estas dos cuestiones, lo que en trminos prcticos
quiz ayude a explicar por qu un buen nmero de estados -con las notorias
excepciones de Zacatecas, Guanajuato, Oaxaca y Jalisco- no defendieron
con la energa y la fuerza que hubieran sido de desearse el sistema federal
cuando, como consecuencia de la ruptura del orden constitucional en 1829,
la llamada Administracin Alamn primero y los impulsos dictatoriales de
Santa Anna despus, llevaron al p.as al centralismo y a la ruina territonal y
geopoltica. Reiterando una vez ms los conceptos del constituyente Priscilia-
no Snchez la naturaleza humana es dbil antes que cualquier otra cosa, y si
una Constitucin no ofrece beneficios concretos y prcticos a los actores po-
lticos su existencia normativa tiende a ser limitada.
Los debates del primer Congreso Constituyente muestran sin embargo
algunas preocupaciones sobre este tema. No obstante, las mismas se traduje-
ron en leyes secundarias solamente y en la clsica discusin -que por lo de-
ms perdura hasta nuestros das- entre librecambistas y proteccionistas.
A pesar de que no llegaron a convertirse en normas constitucionales, vale la
pena analizar algunas de las opiniones vertidas en la augusta nave colonial del
templo de San Pedro y San Pablo, toda vez que contienen, en sus conceptos
generales, una dosis sorprendente de actualidad.
El Congreso integr sendas comisiones de hacienda y comercio que a
menudo trabajaron unidas. Como consecuencia de sus trabajos se plantearon
propuestas que de haber tenido un mayor seguimiento se habran reflejado
en un captulo constitucional que por una parte habra establecido los tan ne-
cesarios principios supremos en materia fiscal, y que por la otra, habra sen-
tado las bases para el desarrollo del Federalismo tributario. As, el diputado
Fernndez expresa, con admirable exactitud, la base sobre la que debe des-
cansar todo sistema recaudatorio, cuando apunta que: "La Nacin aunque
pobre, no lo es tanto, que no pueda mantener las cargas que sobre ella pesan.
Estoy seguro que no nos faltar dinero, siempre que en las contribuciones
adoptemos los dos elementos de que deben constar: esto es, su necesidad y
su justicia. La necesidad la darn los presupuestos de cada ministerio; la justi-
cia resultar de la exactitud de su repartimiento. "70
La comisin de hacienda parece apoyarlo al establecer que no corres-
ponde al Congreso, "socorrer las necesidades del momento, sino dictar dis-
posiciones que hagan para lo futuro suficiente el tesoro pblico a las necesi-
dades del Estado."71 Inclusive, Carlos Mara de Bustamante, definitivamente
70 Ibdem: pgina 153.
71 Ibdem; pgina 149.
320 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
influido por Adam Smith -lo que adems confiesa sin reparo alguno- sien-
ta una verdad tributaria capital al decir que: "Ysea la primera, que la base de
toda contribucin es el valor de la cosa que se ha de contribuir, porque en la
proporcin que debe guardarse entre aqulla yla renta del propietario consis-
te la justicia y la igualdad en los impuestos, circunstancias sin las cuales no se
har ms que arruinar a los contribuyentes... "72
Los conceptos que se acaban de transcribir parecan presagiar la adop-
cin de una serie de principios constitucionales, no slo de corte liberal, sino
fundamentalmente encaminados a sujetar desde su origen al sistema fiscal
mexicano a los postulados, universalmente aceptados pero rara vez respeta-
dos por las leyes secundarias, de justicia, proporcionalidad, generalidad,
equidad y legalidad. Sin embargo, no habra de ser as. Las atinadas expresio-
nes que anteceden fueron vertidas no en relacin con alguna propuesta de
texto constitucional, sino cuando el Congreso -en ejercicio de la funcin do-
ble que, dadas las circunstancias, tambin tena como legislador ordinario-
discuta una ley de impuestos sobre... el pulque.
Al debatirse un proyecto de reformas y adiciones al Arancel General en
1824, se suscitan enconados debates entre librecarribistas y proteccionistas.
La situacin era en extremo delicada porque el prstamo ingls de ocho
millones de pesos con el que arranc financieramente el gobierno de don
Guadalupe Victoria estaba atado -a travs de uno de los clsicos abusos.cre-
diticos de los que es precursor destacado el capitalismo ingls- a la compra
de productos ingleses por volmenes bastante superiores a la cantidad recibi-
da por el Gobierno Mexicano, lo cual obligaba a seguir en la materia aduane-
ra una poltica de apertura comercial prcticamente indiscriminada. Al con-
testar varias propuestas en el sentido de que la legislacin mexicana se adecuara
a los fenmenos y experiencias de los pases que en esa poca eran altamente
industrializados -encabezados por Inglaterra, desde luego- abriendo las
fronteras de la Nacin a la libre importancin de toda clase de gneros y ma-
nufacturas, el aguerrido e ilustre diputado zacatecano Francisco Garca, for-
mula las siguientes observaciones que bien pudieran aplicarse al Mxico de
nuestros das: "De aqu resulta que una Nacin tanto menos puede ser regida
por los principios de que se trata, cuanto est ms distante de aquel orden que
se supone. Basta una ligera mirada sobre la mexicana, sobre las instituciones
que la rigen sobre el despotismo bajo que ha gemido, sobre la miseria, igno-
rancia e inercia que ha contrado por tantas causas reunidas, para convencer-
se de que se halla distante de aquel orden de cosas que suponen los princi-
pios, y que por consiguiente no se le pueden aplicar sin notable
modificacin... Admitido este principio y la razn en que se funda, se sigue,
I
72 Ibdem; pgina 155.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 321
que si a ms de los impuestos hay otras causas accidentales que hagan subir
nuestros productos a un precio que no puedan concurrir con los extranjeros.
es necesario alzar los derechos de importacin en proporcin al aumento que
resulta de aquellas causas: examinemos, pues, las manufacturas de que se tra-
ta, calculemos los impuestos que gravitan sobre ellas y sus primeras materias,
y veremos que en algunas llegan los impuestos a un sesenta y setenta por
ciento. Adems una industria atrasada respecto de la extranjera, la falta de
capitales, de mquinas y herramientas y el menor valor de la moneda, hacen
subir los gastos de produccin a una cantidad que nos impiden la concurren-
cia; luego si la exposicin concedida por los economistas es legtima, se hace
necesario subir los derechos de entrada a las manufacturas extranjeras en una
proporcin capaz de ponerlas en equilibrio con las nuestras de naturaleza
anloga; pero como aquellos derechos ascenderan a una suma equivalente a
la prohibicin y adems varias causas extraas eluden los efectos de este m-
todo, nos hallamos en el caso de apelar a la prohibicin."73
La leccin subyacente en las palabras que se acaban de transcribir, de
quien fuera el ltimo defensor de la primera Repblica Federal, no deja lugar
a dudas, ni en cuanto al pasado, ni en lo que toca al presente yal futuro: mien-
tras Mxico no supere sus ancestrales deficiencias en materia de captacin de
capitales, desarrollo tecnolgico y autosuficiencia en la produccin de bienes
de capital, la apertura comercial indiscriminada hacia la importacin de mer-
cancas provenientes de pases altamente industrializados inevitablemente
conducir al cierre de empresas nacionales y a un mayor atraso y depen-
dencia econmicas. Han pasado ciento setenta y cinco aos desde que el com-
bativo diputado zacatecano expresara estas justificadas inquietudes. Para
quienes en la actualidad sostienen que para Mxico no puede existir ningn
otro modelo econmico distinto del de la llamada "globalizacin internacio-
nal", las reflexiones de este distinguido fundador de la Repblica deberan ha-
cerlos pensar que, en lo que a estas delicadas cuestiones se refiere, desde un
principio la Nacin ha contado con ms de una alternativa.
Pero a pesar de todas estas brillantes exposiciones, la Constitucin de
1824 no contuvo ni un conjunto de principios supremos en materia fiscal, ni
mucho menos una divisin de potestades tributarias entre la Federacin y los
Estados. Se concret a seguir el socorrido, y escasamente efectivo camino de
las declaraciones generales. As, el artculo 50, fraccin VIII, facult al Con-
greso para: "Fijar los gastos generales, establecer las contribuciones necesa-
rias para cubrirlos, arreglar su recaudacin, determinar su inversin, y tomar
anualmente cuentas al gobierno"; y el artculo 110, fraccin V, seal entre las
atribuciones del Presidente de la Repblica, la de : "Cuidar de la recaudacin,
73 Ibdem; pginas 197 y 201.
322
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
y decretar la inversin de las contribuciones generales con arreglo a las le-
yes." Es decir, todo se dej a la buena voluntad del legislador ordinario, de la
legislacin secundaria y del poder presidencial.
No obstante, en sus inicios tributarios la Federacin march correcta-
mente por el sendero de la distribucin de competencias. Fueron los cambios
introducidos en 1829, por Lorenzo de Zavala, despus de la ruptura del or-
den constitucional los que, sin necesidad alguna, empezaron a complicar el
sistema hasta llevarlo al centralismo. El siguiente comentario de Lucas Ala-
mn, a pesar de estar dirigido a denostar al sistema federal, confirma plena-
mente lo anterior: "los que existen han sido distribuidos entre la Federacin y
los Estados, aplicando a la primera las casas de moneda que se han multipli-
cado considerablemente; el tabaco y naipes, nicos artculos que han queda-
do estancados; el papel sellado, la lotera y las aduanas martimas, compren-
diendo tanto los derechos de importacin como los de exportacin; si a esto
se agregan las rentas del Distrito Federal y los contingentes de los Estados, es-
to es lo que constituye el erario federal; para el de los Estados, quedaron las
alcabalas interiores y los derechos de platas, con otros ramos menores a que
se han agregado las muchas contribuciones directas e indirectas que todos
han establecido. Hasta aqu parece haber cierto orden en esta distribucin, y
las cosas caminaron con regularidad en los primeros aos de la Federacin,
mientras las rentas se conservaron uniformemente bajo el pie en que se halla-
ban antes de la independencia; pero todo ha sido confusin, desde que se han
intentado sobre ellas innovaciones, que no estn calculados sobre un mismo
plan."74
De lo anterior se desprende que la Repblica Federal se fund sobre ba-
ses de racionalismo fiscal, al establecerse, con arreglo a las circunstancias
prevalecientes en la poca, una clara distribucin de competencias entre la
Federacin y los Estados. Desafortunadamente al no haberse establecido di-
cha distribucin -tal y como sucede hasta la fecha- por mandato constitu-
cional, qued sujeta a los vaivenes e inconsistencias de la legislacin secunda-
ria que, a su vez, ante el desconocimiento que por lo comn suelen tener la
gran mayora de los legisladores ordinarios sobre el tema, normalmente no
hace otra cosa que reflejar los cambiantes puntos de vista de los diferentes Mi-
nisterios de Hacienda. Mientras el gobierno de don Guadalupe Victoria man-
tuvo un principio de estabilidad poltica y de unidad nacional las cosas cami-
naron con regularidad -como expresamente lo acepta el crtico Lucas
Alamn-; pero en cuanto se sucedieron la ineptitud e ignorancia hacendaria de
Lorenzo de Zavala, las'tendencas marcadamente centralistas de la llamada
74 Alamn Lucas. "Historia de Mxico." Tomo 5. Fondo de Cultura Econmica. Mxico
1985; pginas 886 y 887.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 323
Administracin Alamn y el liberalismo radical del gobierno del Vicepresi-
dente Valentn Gmez Faras, el sistema se volvi inoperante, porque al no
existir una normatividad constitucional precisa y adecuada, se dej la puerta
abierta a las continuas innovaciones que por no obedecer a un plan general y
superior dieron lugar a multitud de confusiones y contradicciones. Por lo vis-
to, la ausencia de una regulacin constitucional debidamente estructurada y
los continuos, confusos y contradictorios cambios a las leyes fiscales no son pro-
blemas ms o menos recientes, sino que se remontan, por lo menos, a 1829.
Los orgenes del Federalismo fiscal resultan as inciertos. Los atinados
puntos de vista de los constituyentes Bustamante, Fernndez y Garca a pesar
de encontrarse fundados en las mximas universales de generalidad, justicia,
proporcionalidad, equidad y legalidad tributana se desviaron hacia cuestio-
nes menores y, como tales, de una importancia meramente transitoria y
circunstancial. La Constitucin de 1824 omiti los captulos relativos a dere-
chos de los contribuyentes y a la distribucin de las potestades tributarias
entre la Federacin y las entidades federativas; y las leyes secundarias des-
pus de un perodo aproximado de cuatro aos de congruencia fiscal cayeron
en la prctica perniciosa de las continuas "adecuaciones", que no reformas,
hasta que el sistema se hundi en un mar de confusiones y contradicciones.
El mismo Alamn plantea el problema de la siguiente manera: "Por conse-
cuencia de la facultad que los Estados tienen de arreglar su hacienda, no hay
sistema alguno general de sta, y los diversos y muchas veces opuestos princi-
pios adoptados en cada uno, son un obstculo para que pueda haberlo.Y"
Si se considera que la conjuncin de las mutuas libertades hacendarias de
la Federacin y de las subdivisiones polticas es un requisito sine qua non
para que el Estado Federal pueda efectivamente poner en prctica los fines para
los que fue concebido, resulta a todas luces evidente que la problemtica del Fe-
deralismo fiscal que no pudo ser resuelta por laCarta Magna de 1824, y que tam-
poco han podido resolver las Constituciones de 1857 y 1917, representa un re-
to a vencer -con imaginacin, prudencia y capacidad de convocatoria-, que
indefectiblemente vincula los orgenes histricos de la Repblica con las es-
peranzas que ahora se depositan en el nuevo Federalismo hacia el Siglo XXI.
8. LOS ECOS DEL TEMPLO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO
"E14 de octubre de 1824 se promulg en la ciudad de Mxico la Constitu-
cin que institua los Estados Unidos de Mxico, y el pueblo mexicano tuvo la
impresin de que con ella terminaban tres aos de feroz contienda y de con-
vulsin poltica. Durante los meses anteriores, representantes de todas par-
tes del pas haban considerado con amplitud en una asamblea constituyente
75 Ibdem; pgina 885.
324 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
diversos sistemas polticos posibles, y haban llegado a la conclusin de que lo
que mejor se ajustaba a las circunstancias y necesidades de la Nacin era una
Federacin de Estados soberanos unidos bajo la direccin de unos poderes
-ejecutivo, legislativo y judicial- centrales. El pblico fue informado de que
las deliberaciones haban sido arduas, pero provechosas, pues al cabo de tres
siglos de opresin y limitacin coloniales, Mxico en adelante posperara y
ocupara el puesto al que era acreedor entre las primeras naciones del mun-
do. La Constitucin sera el custodio del progreso e inclua los principios fun-
damentales para el desarrollo de una sociedad, madura y estable en la que el
respeto a la ley y la promocin del bien comn fuesen deber y responsabilidad
de todo ciudadano mcxcano."?"
Aproximadamente cinco aos despus el sueo de una sociedad estable
y madura se desgarrar en mil pedazos como consecuencia de la incapacidad
de la ley de contener el desborde de las ambiciones polticas y militares.
El proyecto de fundar la Repblica en la promocin del bien comn fracasar
estrepitosamente y una densa nube de ingobernabilidad y de vulnerabilidad
ante el exterior se abatir sobre los restos de la soberana y del territorio na-
cionales. Mxico no ocupar el puesto al que era acreedor entre las primeras
naciones del mundo. Pero los ecos del templo de San Pedro y San Pablo tras-
cendern los amargos fracasos de los primeros aos de vida del Estado Fede-
ral y las voces de los primeros constituyentes rompern las convenciones
naturales de tiempo y espacio y, con la persistencia propia de los verdaderos
caballeros templarios, volvern a regir los destinos de la Repblica, aun des-
pus de haber sido condenados al ostracismo y al aparente olvido poltico.
Por Decreto Presidencial del 22 de agosto de 1846, se restaurar la vi-
gencia de la Constitucin de 1824, la que se seguir aplicando en todo el te-
rritorio nacional hasta el da 5 de enero de 1853, en el que Antonio Lpez de
Santa Anna, teniendo como Ministro de Relaciones Exteriores e Interiores a
Lucas Alamn, consum el dcimo primer golpe de estado de su larga histo-
ria cuartelera y se declar dictador vitalicio, asumiendo los ttulos de "Bene-
mrito de la Patria" y "Alteza Serensima."
Santa Anna ser derrocado por ltima vez por las fuerzas liberales agru-
padas bajo la bandera del Plan de Ayutla el9 de agosto de 1855, y menos de
dos aos despus, el5 de febrero de 1857, entrar en vigor la Constitucin
que adopt el Federalismo como la forma, definitiva e invariable, de organi-
zacin poltica del Estado Mexicano; y la cual, en palabras del Presidente del
respectivo Congreso-Constituyente, don Ponciano Arriaga, debe su origen,
"al principio fecundo de la Constitucin de 1824."77
76 Costeloe Michael P. Obra citada; pgina 11.
77 Martnez Bez Antonio. Obra citada; pgina XIII.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
325
En esa forma los encendidos y brillantes debates -que al resonar en las
augustas cpulas de San Pedro y San Pablo fusionaron, en sus inevitables
ecos, el pasado colonial con el mejor de los proyectos de la modernidad libe-
ral mexicana- protagonizados por Carlos Mara de Bustamante, Juan Bau-
tista Morales, Valentn Gmez Faras, Francisco Garca, Fray Servando Tere-
sa de Mier, Manuel Crescencio Rejn, Prisciliano Snchez, Juan de Dios
Caedo, Jos Mara Becerra y Juan Cayetano Portugal, entre otros, y siem-
pre bajo la hbil vigilancia negociadora del Chantre MiguelRamos Arizpe, re-
suenan hasta nuestros das porque tocan, en su esencia, la agenda legislativa
del nuevo Federalismo que se proyecta hacia el Siglo XXI: autonoma poltica
y administrativa de las entidades federativas en vezde "soberana interna", in-
dependencia del Poder Legislativo frente al Ejecutivo; relaciones Iglesia-Esta-
do; efectivo control de la constitucionalidad por parte del Poder Judicial; li-
bertad de expresin; garantas individuales; y Federalismo fiscal.
No deja de asombrar la forma en la que en una lite intelectual -y por
fortuna no afiliada a ningn partido poltico-, conocedora de las ms avan-
zadas teoras polticas, filosficas, sociolgicas y econmicas de su tiempo,
as como familiarizada con los ltimos modelos constitucionales, haya sido
capaz de constituir a la Nacin recogiendo a la vez las exigencias inevitables
de los factores reales de poder, y, dejando adems sembradas inquietudes na-
cionales que subsisten ciento setenta y cinco aos despus.
El asombro resulta todava mayor cuando se considera que esa lite legis-
l para una poblacin mayoritariamente analfabeta y slo preocupada por
conseguir los medios ms elementales de subsistencia; ya pesar de ello, o qui-
z por ello, logr configurar lo que, de acuerdo a don Antonio Martnez Bez
son, "las formas y elementos polticos que han prevalecido hasta ahora."78
Si Miguel Ramos Arizpe es comnmente reconocido como el padre del
Federalismo mexicano, a fuer de ser justos tenemos que reconocer en Fran-
cisco Garca a la encarnacin de la idea federal, puesto que la vivi intensa-
mente en el debate constitucional y en la praxis poltica. A Francisco Garca
se debe el que la Constitucin de 1824 se haya adelantado a su tiempo -yen
ese sentido haya superado a las Cartas Magnas de 1857 y 1917- al lograr
que se suprimiera la posibilidad de que, bajo determinadas circunstancias y/o
en determinadas materias, se otorgaran al Presidente de la Repblica faculta-
des extraordinarias para legislar; impidiendo as que la Constitucin abriera
la puerta falsa de una posible dictadura de jure, que sera la peor de todas
puesto que derivara de un mandato supremo. La vozde Francisco Garca pa-
rece oirse, a pesar del tiempo y el espacio que los separan, en las siguientes
78 Ibdem; pgina XII.
326 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
palabras del diputado constituyente por Tamaulipas, Fajardo que al expresar
su voto minoritario en contra de lo preceptuado en los artculos 29 y 49 de la
vigente Constitucin de 1917, sostuvo que: "Si pudiramos concebir que el
Poder Legislativo y el Ejecutivo estuvieran en una sola persona, sera tanto
como sancionar en la Constitucin la dictadura yeso no ha estado en la men-
te de ninguno de nosotros, al menos, yo lo creo, y por eso he venido a hacer
uso de la palabra para decir de una manera clara, que yo no estoy conforme,
que yo votar en contra del artculo 49, por establecer que el Poder Legislati-
vo pueda depositarse en el Ejecutivo, aun en los casos extraordinarios del ar-
tculo 29. "79
De igual manera, a Francisco Garca, como gobernador de Zacatecas, se
debe la defensa ms enconada -tanto poltica como con el brazo armado de
la milicia ciudadana-, de la Constitucin de 1824; cuando, como conse-
cuencia de la cada del gobierno imposible de Vicente Guerrero, empez a re-
cibir toda clase de embates de las fuerzas centralistas. De Francisco Garca
puede decirse que fue un federalista en toda la extensin de la palabra, puesto
que luch por la idea federal en el debate constitucional, en el ejercicio del po-
der poltico y en el campo de las batallas militares. Si los zacatecanos -que
afectuosamente lo llamaban "Tata Pachito"- desean honrar a uno de los su-
yos como smbolo de las esperanzas que deben depositarse en el Nuevo Fede-
ralismo del Siglo XXI, lo nico que tienen que hacer es difundir entre las nue-
vas generaciones la vida y obra de este ilustre fundador de la Repblica
Mexicana.
Las tragedias de todo tipo que asolaron a Mxico entre 1836 y 1856, co-
mo consecuencia de haber sustituido al Estado Federal por una serie de dicta-
duras centralistas, y que en unos cuantos aos destruyeron el sueo de la Re-
pblica feliz, respetada y poderosa que haba imaginado el Presidente
Guadalupe Victoria, para despertar a la realidad de un pas pobre, atrasado,
en perpetuo estado de inestabilidad poltica, militar y financiera, y continua-
mente acosado por la amenaza de la intervencin extranjera, no hacen otra
cosa que confirmar que el haber abandonado el principio federal y la poltica
de amalgamacin para dar paso a las ms protervas ambiciones personales y
a los planteamientos irreales y dogmticos de ciertas facciones polticas, a lo
nico que condujo fue a la desintegracin del pas. Tan es as, que al volverse
a adoptar en la Constitucin de 1857, "el principio fecundo de la Constitu-
cin de 1824", la Nacin paulatinamente, y en medio de las inevitables lu-
chas y contradicciones, parcialmente recuper el rumbo perdido.
Un autot que fuera destacado miembro de la judicatura mexicana, Rafael
Matos Escobedo, expresa lo anterior en los trminos siguientes: "Bajo el sig-
79 Citado por Matos Escobedo Rafael. Obra citada; pgina 139.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
327
no de la Repblica Federal, fue domeado el caudillismo cuatrero del siglo pa-
sado; la Nacin recuper, por segunda vez, su libertad y su independencia
politica; Jurez proyect y en parte realiz su obra reformista; la familia
mexicana se consolid y adquiri conciencia de su unidad, y se desarrollaron
laempresa de paz y de organizacin econmica del porfirismo y el gran movi-
miento de transformacin social iniciado por Madero y continuado por sus
discpulos. "so ,
Por consiguiente, en el desarrollo de la agenda legislativa del Nuevo Fe-
deralismo -integrada, esencialmente, por la reforma electoral y su efecto di-
recto en la autonoma del Poder Legislativo y en la posible alternancia en el
poder; por la reforma judicial y su consecuente, y esperado, efecto en la inde-
pendencia del Poder Judicial de la Federacin y en el efectivo control de la
constitucionalidad; por la poltica exterior y los negocios eclesstcos: y por
el Federalismo fiscal- los ecos de los debates constitucionales llevados a ca-
bo en el augusto templo de San Pedro y San Pablo tendrn mucho que ense-
arnos.
80 Ibdem; pgina 181.
NOTA BENE. Se reitera que todos los textos tanto del Acta Constitutiva de la Federacin,
promulgada el31 de enero de 1824, como de la Constitucin de los Estados Unidos Mexi-
canos, promulgada el 4 de octubre de 1824, estn tomados de la siguiente obra: "Leyes
Constitucionales de Mxico durante el Siglo XIX," del seor licenciado Jos M. Gam-
boa. Oficina Tipogrfica de la Secretara de Fomento. Mxico 1901; pginas 302 a 357.
NOTAFINAL. Para quien tenga alguna curiosidad sobre el destino de los edificios histri-
cos de la Ciudad de Mxico que se mencionan en este Capitulo, resulta de inters mencio-
nar que el ltimo Cronista de la Ciudad, Guillermo Tovar de Teresa, en su esplndida obra
"La Ciudad de los Palacios: Crnica de un Patrimonio Perdido", menciona que el templo y
convento de San Pedro y San Pablo fue originalmente un colegio de los jesuitas, lo que
permite afirmar que al haberse transformado en el lugar de gestacin de nuestra primera
Constitucin Federal, los jesuitas silenciosamente tomaron cumplida venganza del absur-
do decreto de expulsin que les endilgara Carlos J1I.-En lo que toca al templo y convento
de Santo Domingo de donde fue extrada la osamenta de Fray Servando Teresa de Mier
para convertirlo -tanto por ignorancia como por destino- en momia ambulante, Tovar
de Teresa pone de manifiesto la incultura urbana que es una de las caractersticas ms so-
bresalientes de la Ciudad de Mxico, con el siguiente comentario: "Lagran iglesia fue riqui-
sima; todava se conserva mucho. Sin embargo, la desolacin que produce el actual desti-
no del convento es enorme. Arruinado y transformado aun en patios de vecindad y
vivienda popular, la ltima oportunidad de salvar lo que queda, probablemente se ir para
siempre, pues los problemas del centro histrico superan en proporcin desmesurada a
los actuales propsitos de rescate. El hecho es que en el caso de Santo Domingo de Mxico
todava es posible conservar adecuadamente lo que an subsiste, si se hace el esfuerzo
necesario. Laprincipal destruccin del convento comenz en 1861; fue demolida la barda
del atrio, la galera de arcos de la portera, la capilla del tercer orden y la capilla del Rosario
y se abri una calle estpida: Leandro Valle, la cual, como deca Toussaint, no va a ningn
lado ni viene de ninguno." (fovar de Teresa Guillermo. La Ciudad de los Palacios: Crni-
ca de un Patrimonio Perdido. Fundacin Cultural Televisa: A.C. Primera Edicin. M-
xico 1990; pginas 11 y 55).
CAPITULO
La Constitucin de 1824
Sumario: 1. LAS CUESTIONES PENDIENTES. 2. LAS GARANTlAS INDIVIDUALES: Pro-
hibicin de Arrestos Arbitrarios; Derecho de Propiedad Privada; Justicia
Penal; Tribunales Especiales e Irretroactividad de las Leyes; Garanta de
Legalidad. 3. LAS RELACIONES ENTRE LA FEDERACION y LOS ESTADOS.
4. EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD. 5. LOS PROCESOS ELEC-
TORALES. 6. LA REPUBLICA FELIZ.
1. LAS CUESTIONES PENDIENTES
No quedara completa la primera parte de este estudio si no se llevara a
cabo el anlisis de aquellas cuestiones derivadas de la Constitucin de 1824,
que, en opinin del autor, tienen una incidencia directa sobre la agenda legis-
lativa del Nuevo Federalismo yque no fueron objeto de intensos debates en el
Congreso Constituyente, ya sea porque se acept, sin mayores objeciones,
el proyecto presentado por la Comisin de Constitucin que encabezaba don
Miguel Ramos Arizpe, o bien porque los debates se centraron en un solo te-
ma en particular, como fue el caso de las libertades individuales, en el que las
discusiones estuvieron bsicamente referidas al tema de la libertad de im-
prenta y al efecto que dicha libertad tendra en las siempre difciles relaciones
Estado-Iglesia.
Por lo tanto, en este Captulo se analizarn, con arreglo a los textos cons-
titucionales definitivos, cuatro cuestiones que se encuentran vinculadas con
problemas que necesariamente tienen que ser abordados por el moderno De-
recho Constitucional. Esas cuestiones son: las garantas individuales; las rela-
ciones entre la Federacin y los Estados; el control de la constitucionalidad; y
los procesos electorales.
Si a 10 anterior se suman las evaluaciones que se hicieron en el Captulo
anterior sobre la adopcin del Federalismo como la forma de organizacin
poltica del Estado Mexicano; sobre la libertad de imprenta; sobre la intole-
rancia religiosa; sobre la divisin de poderes; y sobre los orgenes del Federa-
lismo fiscal; se contar con un panorama razonablemente completo que per-
329
330
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
mitir estudiar, en la segunda parte de la presente obra, los retos y las pers-
pectivas del Nuevo Federalismo hacia el Siglo XXI, a partir de las tesis polti-
cas, jurdicas y econmicas que en nuestro pas dieron origen a la Repblica
Federal.
De ah que si bien es cierto que en este Captulo no se llevar a cabo un
anlisis integral de la Constitucin de 1824 porque eso implicara caer en re-
peticiones innecesarias respecto de los temas que fueron abordados en el Ca-
ptulo Cuarto, tambin lo es que al tener por objeto el hacer una exgesis
constitucional directa de las cuestiones que quedaron sealadas con anterio-
ridad, se complementar y, por ende, se integrar el tema iniciado en el pro-
pio Captulo anterior.
2. LAS GARANTIAS INDIVIDUALES
A diferencia de las Constituciones Federales de 1857 y de la vigente de
1917, la Carta Magna de 1824 no contuvo un Captulo especfico de Garan-
tas Individuales. Es decir, no posey lo que la moderna teora constitucional
denomina "la parte dogmtica." Sin embargo, en varias de sus disposiciones
es posible localizar -desde luego sistematizndolas- un catlogo de liberta-
des individuales, que si bien no es tan amplio como la declaracin de dere-
chos de la Constitucin de los Estados Unidos de Amrica, s es mucho ms
congruente y mucho menos retrico que el Captulo equivalente de la Consti-
tucin de Cdiz.
Dentro de este contexto, nuestra primera Constitucin Federal otorg a
los ciudadanos mexicanos las siguientes garantas oponibles a las autoridades
que hicieran un uso ilegal, y por ende inconstitucional, de los poderes p-
blicos:
Prohibicin de Arrestos Arbitrarios
De conformidad con la fraccin II del artculo 112, el Presidente de la Re-
pblica no poda, "privar a ninguno de su libertad, ni imponerle pena alguna;
pero cuando lo exija el bien y la seguridad de la Federacin, podr arrestar,
debiendo poner a las personas arrestadas, en el trmino de cuarenta y ocho
horas, a disposicin del tribunal o juez competente. "1
1 Se reitera que todas las transcripciones y referencias que en este Captulo se contienen so-
bre la Constitucin Federal de 1824, estn tomadas de la obra: "Leyes Constitucionales
de Mxico durante el Siglo XIX", del licenciado Jos M. Gamboa. Oficina Tipogrfica de
la Secretara de Fomento. Mxico 1901; pginas 313 a 357. (Nota del Autor).
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
331
Este precepto supremo consagra dos de las garantas que hasta la fecha
permiten tipificar al Derecho Penal Mexicano como un derecho represivo de
corte liberal. Es decir, como un sistema de normas jurdicas en el que la nece-
saria persecucin de los delitos no impide el que se tutelen los derechos indivi-
duales que a todo ser humano deben corresponder por formar parte de la so-
ciedad civil. Esas garantas son:
1. La limitacin de las facultades del Poder Ejecutivo en materia penal a
la prctica de arrestos preventivos que no pueden exceder de cuarenta y ocho
horas; y
2. El reservar la imposicin de penas a la autoridad judicial despus de
que se haya seguido ante ella un procedimiento en el que se cumplan las res-
pectivas formalidades legales.
En esa forma no slo se protegen los derechos ciudadanos, sino adems
se le confiere vida y accin al principio de la divisin de poderes, puesto que
el Ejecutivo aplica la ley buscando preservar el bien y la seguridad de la Fede-
racin, pero es al Judicial al que compete determinar las consecuencias jurdi-
cas finales que deben derivarse de esa aplicacin.
A pesar del tiempo transcurrido, el lograr en Mxico un sistema equilibra-
do de administracin de la justicia penal-que lo mismo que impida detencio-
nes arbitrarias evite que sean puestos en libertad conocidos criminales por
meros tecnicismos legales, generalmente alimentados por fenmenos de co-
rrupcin, sigue siendo una meta a alcanzar. Sin embargo, para alcanzarla no
se requiere de grandes y complejas reformas legales, que por lo comn tien-
den a complicar las cosas para favorecer a los intereses creados. Tan slo se
requiere volver a darles vida jurdica a estas sencillas premisas constituciona-
les con arreglo a las cuales originariamente se pretendi regir la vidade la Re-
pblica.
Derecho de Propiedad Privada
La fraccin III del artculo 112 de la Ley Suprema de 1824, dispuso que:
"El Presidente no podr ocupar la propiedad de ningn particular ni corpora-
cin, ni turbarle en la posesin, uso o aprovechamiento de ella; y si en algn
caso fuere necesario, para un objeto de conocida utilidad general, no lo podr
hacer sin previa aprobacin del Senado, yen sus recesos, del consejo de go-
bierno, indemnizando siempre a la parte interesada a juiciode hombres bue-
nos elegidos por ella y el gobierno."
En este precepto Secontiene lo que actualmente se conoce como "expro-
piacin por causa de utilidad pblica", pero regulada no como un derecho del
332
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Estado para disponer de la propiedad de los particulares, sino como una de-
fensa al derecho de propiedad privada considerado como el elemento indis-
pensable para la dinmica del progreso econmico.
En efecto, en la disposicin legal antes transcrita es posible apreciar las
siguientes protecciones a este derecho que algunos constituyentes, como Jo-
s Manuel Guridi y Alcacer, consideraban "anterior a la sociedad."
1. En principio a nadie (ciudadanos y corporaciones incluidas) se le pue-
de privar de su derecho de propiedad, ni mucho menos perturbarle, en cual-
quier forma y bajo cualquier ttulo legal, de los respectivos derechos de pose-
sin, uso o aprovechamiento.
2. "Si en algn caso fuere necesario para un objeto de conocida utilidad
general, tomar la propiedad de un particular o corporacin, el Presidente de
la Repblica lo podr hacer pero nicamente si cuenta con la previa aproba-
cin del Senado". La enrgica defensa del derecho de propiedad es por de-
ms obvia. A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, la expropiacin no
opera como una prerrogativa exclusiva del Ejecutivo, sino que para llevarse a
cabo requiere tambin de la intervencin del Poder Legislativo. El Presidente
propone y el Senado aprueba. En esa forma la garanta individual de propie-
dad queda mucho mejor tutelada de lo que est en la actualidad, ya que-la ex-
propiacin no puede ser decidida unilateralmente por un solo individuo sino
que tiene que resultar del consenso de dos de los poderes del Estado. Por con-
siguiente, al exigir esta doble calificacin de la procedencia de la causa de uti-
lidad pblica, por mandato constitucional se asegura a los particulares que su
propiedad solamente ser ocupada cuando la mayora de sus propios repre-
sentantes en el Senado, as lo apruebe.
3. Las salvaguardas anteriores quedan reforzadas cuando la Constitu-
cin, a diferencia tambin de lo que sucede en la actualidad, no prejuzga so-
bre la base, para el clculo de la indemnizacin que debe ser cubierta al parti-
cular afectado (valor catastral, valor comercial, promedio de valuaciones
periciales, etc.), dejando esta delicada cuestin a lo que dictamine una comi-
sin integrada de comn acuerdo entre el Ejecutivo y el Senado. De esta ma-
nera los dos elementos esenciales para la procedencia de la expropiacin
-la determinacin de la causa de utilidad pblica y el pago de la consiguiente
indemnizacin- quedan en manos de un rgano representativo, deliberati-
vo y colegiado, atenundose as los riesgos que, para los gobernados, comn-
mente lleva aparejados toda accin unilateral del Ejecutivo.
Al haber sido definitivamente superado el debate que por ms de un siglo
provocaron los partidarios de la socializacin de los medios de produccin y
de la economa "centralmente planificada", y sin desconocer el hecho, por
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
333
dems innegable, de que en la vida comunitaria la propiedad privada debe te-
ner una funcin social que slo se logra a travs de las limitaciones que el Es-
tado puede imponer al ejercicio del derecho respectivo; no puede dejar de
mencionarse que si los autores de las ltimas reformas y adiciones al vigente
artculo 27 constitucional y a la tambin vigente Ley Federal de Expropia-
cin, se hubieran detenido a examinar lo que estableca la invocada fraccin
1II del artculo 112 de la Carta Magna de 1824, habran aprendido, quiz, un
par de tiles lecciones; y es que, tal y como lo pensaron los constituyentes de
1823-1824, debe legislarse en funcin de lo que es -buena y mala-la con-
dicin humana, y no pretender cambiarla con reformas irrealizables. Porque
si al ser humano no se le garantiza adecuadamente un patrimonio individual y
el fruto de su trabajo y de su inventiva personales, el progreso econmico au-
tomticamente se detiene, y el gobierno de que se trate a lo nico que podr
dedicarse es a distribuir miseria; como lo podr comprobar quien se tome
la molestia de ponerse a revisar la situacin econmica en la que quedaron la
Unin Sovitica y sus pases satlites de la Europa central-las llamadas Re-
pblicas "Democrticas"- a la cada del muro de Berln; como consecuencia
de un sistema en que el Estado unilateralmente y sin indemnizacin alguna
dispuso arbitraria e improductivamente de la propiedad individual.
Justicia Penal
Los artculos 146, 147, 149, 150, 151 y 153 de la Constitucin de
1824, consagraron las garantas individuales que deban otorgarse a toda
persona que, por cualquier motivo, quedara sujeta a un proceso penal. Esas
garantas fueron las siguientes:
1. La pena de infamia no pasar del delincuente que la hubiere merecido
segn las leyes.
2. Queda para siempre prohibida la pena de confiscacin de bienes.
3. Ninguna autoridad aplicar clase alguna de tormentos, sea cual fuere
la naturaleza y el estado del proceso.
4. Nadie podr ser detenido sin que haya semiplena prueba, o indicio de
que es delincuente.
5. Ninguno ser detenido solamente por indicios ms de sesenta horas.
6. A ningn habitante de la Repblica se le tomar juramento sobre he-
chos propios al declarar en materias criminales.
334 ADOLFOARRIOJA VIZCAINO
Esta declaracin de derechos debe verse en funcin de las condiciones de
la poca para poder apreciarla en todo su valor. Los tres siglos de vida colo-
nial fueron, en afortunada expresin del escritor Carlos Fuentes, "la edad de
hierro mexicana", en la que tanto el tribunal de la inquisicin como el gobier-
no virreinal se consideraban dotados de una especie de derecho divino que les
permita, a su libre arbitrio y discrecin, imponer penas infamantes a cual-
quier acusado, las que por lo general se hacan extensivas a sus descendien-
tes; obtener confesiones mediante la aplicacin de tormentos de todo tipo y
forzando a los acusados a autoincriminarse; confiscar los bienes de cualquier
indiciado, aun cuando eso implicara dejar en la miseria a sus familias; y man-
tener indefinidamente en prisin a personas respecto de las cuales no se te-
na prueba fehaciente de que hubieran cometido delito alguno.
Los casos que quedaron mencionados con anterioridad de la expulsin
de los jesuitas y del proceso al que el tribunal del santo oficio someti a Fray
Servando Teresa de Mier, son slo ejemplos representativos de lo que fueron
miles de atropellos yatrocidades cometidas en nombre de la corona y de la re-
ligin. Los jesuitas fueron expulsados del territorio de lo que en ese entonces
era la Nueva Espaa sin siquiera saber con precisin las causas que motiva-
ban su expulsin y sin que se les diera la oportunidad de ser escuchados en de-
fensa de sus intereses. Sus bienes -que al decir del historiador Vicente Riva
Palacio constituan las fincas ms ricas y productivas de todo el pas- fueron
confiscados sin compensacin alguna y aproximadamente cincuenta y cinco
aos despus, al consumarse la independencia nacional, no haban sido
destinados a satisfacer ninguna causa de utilidad pblica o social o al menos
religiosa.
El padre Mier, sin respeto alguno a su condicin de eclesistico, estuvo
detenido por ms de tres aos en las mazmorras de la inquisicin sin que se le
notificara la causa de su detencin. Cuando en 1820 la existencia de este si-
niestro tribunal fue abolida con motivo de la restauracin de la vigencia de la
Constitucin de Cdiz, Fray Servando en vez de ser puesto en libertad como
las nociones ms elementales de la justicia y del sentido comn parecan indi-
carlo, fue transferido a una especie de tribunal eclesistico y militar -cuya
existencia no estaba contemplada en la Constitucin cuya vigencia se acaba-
ba de restaurar- el que sin sujetarse a ningn procedimiento legal lo conde-
n a las ergstulas mefistoflicas de San Juan de Ula, y a un eventual destie-
rro a Espaa. Su delito: haber publicado en Londres un libro llamado
"Historia de la Revolutin de Nueva Espaa", en el que se inclinaba por la
independencia que se consumara unos cuantos meses despus de su absurda
condena.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
335
La administracin de la justicia penal en la poca de la colonia es un ver-
dadero escaparate de horror y de degradacin, en el que se exhibieron todos
los vicios y todas las bajezas imaginables. Las leyes fueron meros instrumentos
al servicio del absolutismo, de la consolidacin del imperio, del centralismo
econmico y del fanatismo religioso. Los jueces las utilizaron no para buscar
la verdad sino para deformarlas en funcin de lo que en cada caso concreto
reclamaban la razn de estado y la intolerancia religiosa.
Por eso no es de extraar que la gran mayora de las garantas individua-
les que aparecen consagradas en la Constitucin de 1824, hayan estado en-
caminadas a tratar de borrar todo vestigio de lo que fue la justicia colonial, y
en particular los procedimientos que le dieron a la inquisicin la siniestra fa-
ma de la que disfruta hasta la fecha. A pesar de que tienen un condiciona-
miento histrico perfectamente explicable, su incorporacin a nuestra pri-
mera Carta Magna marca el inicio de una importante tradicin jurdica de
corte Iiberalista -entendiendo por liberalismo la corriente poltico-filosfica
que concibe al ser humano como individuo esencialmente libre que sacrifica
una parte de su libertad para poder viviry convivir en sociedad- en Mxico,
que pugna porque la accin del Estado en cuanto a su poder ya sus objetivos
de orden pblico, no traspase, sin embargo, la esfera de las libertades indivi-
duales. Se trata tambin de una tarea que dista mucho de estar terminada
puesto que si lo estuviera, en la ltima dcada del Siglo XXno habran prolife-
rado en Mxico diversas organizaciones, gubernamentales y no guberna-
mentales, cuyo nico fin es la defensa de los derechos humanos. De ah que la
reaccin constitucional de 1824 -que Reyes Heroles atinadamente califica
de verdadera euforia- en contra de los grilletes, hogueras, horcas y cuchillos
que imperaron en la edad colonial, tenga que verse solamente como el primer
paso -como la semilla de una conciencia constitucional- en el largo camino
que el mexicano promedio todava tendr que seguir para que de manera uni-
forme las autoridades, cualesquiera que stas sean, respeten su libertad y su
dignidad.
Tribunales Especiales e Irretroactividad de las Leyes
El artculo 148 de la Ley Suprema de 1824, al sealar que, "queda para
siempre prohibido todo juicio por comisin y toda ley retroactiva", sent dos
principios jurdicos fundamentales que subsisten hasta nuestros das: el de
que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales creados con posteriori-
dad a la fecha o fechas en las que hayan ocurrido los hechos por los que se le
juzgue; y el de que las leyes no pueden ser aplicadas, en perjuicio de un
particular a actos omisiones o hechos acaecidos con anterioridad a la fe-
cha en la q u ~ e n t r a r ~ n formalmente en vigor.
336 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
La cuestin de los tribunales especiales est fuera de toda duda. Ningn
Estado moderno que se respete puede permitir la ereccin de tribunales ad
hoc; es decir de tribunales especialmente constituidos para conocer determi-
nados hechos que ocurrieron con anterioridad a su propia creacin. La justi-
cia, la lgica jurdica y el sentido comn reclaman que todo conflicto, contro-
versia o delito sean juzgados y resueltos por los tribunales que el propio
Estado tenga establecidos, de manera permanente, para la administracin de
justicia dentro de la estructura constitucional del Poder Judicial.
La garanta de irretroactividad de las leyes esencialmente significa que
una norma jurdica no puede ni debe ser aplicada a hechos o situaciones acae-
cidas con anterioridad a la fecha en la que haya entrado en vigor, en una for-
ma tal que se afecten, derechos adquiridos, o efectos ya realizados de esos de-
rechos, al amparo de leyes anteriores. Por su misma naturaleza esta garanta
es un derecho individual de los gobernados oponible al poder pblico; toda
vez que es este ltimo el que, en su carcter de ejecutor de la Ley, es el nico
que puede llegar a darles efectos retroactivos a las normas jurdicas. La acla-
racin anterior resulta pertinente porque recientemente se han manejado
por ah algunos criterios que con el argumento de que el Estado es "una per-
sona moral de Derecho Pblico", pretenden limitar el campo de aplicacin de
la garanta individual que nos ocupa cuando supuestamente entra en conflic-
to con el "inters publico." De ah la importancia de destacar que conforme a
nuestra ms pura tradicin jurdica, que se origina en el invocado artculo
148 de la Constitucin de 1824, la irretroactividad de las leyes es un derecho
individual, y por ende dogmtico, que nica y exclusivamente pueden hacer
valer los particulares ante cualquier autoridad que pretenda desviar el recto
camino de la Ley para tratar de aplicarla, en perjuicio de los propios particu-
lares, a hechos o situaciones ocurridas con anterioridad a su vigencia.
Se dice con razn que las normas jurdicas, y en particular las normas
constitucionales, deben abstenerse de emplear expresiones que estn ms
bien reservadas al campo de la literatura y de la poesa como las de "nunca" y
"para siempre", porque se trata de trminos que al carecer de una connota-
cin temporal precisa se prestan fcilmente para toda clase de problemas in-
terpretativos. Quiz a los primeros constituyentes les haya faltado algo de
tcnica jurdica cuando prohibieron "para siempre" los juicios por tribunales
especiales y la aplicacin retroactiva de las leyes. No obstante, en este caso se
est en presencia de una de esas normas excepcionales en las que el espritu
de la ley est por encima de la palabras. No es posible determinar cundo ter-
mina la vigepcia de una disposicin que se expide "para siempre" o si dicha vi-
gencia posee alguna termporalidad precisa, pero el hecho es que ciento setenta
y cinco aos despus estas dos garantas individuales siguen siendo indispen-
sables en toda declaracin de los derechos del hombre y del ciudadano.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
Garanta de Legalidad
337
Dispuso el artculo 152 de la Carta Magna de 1824, que: "Ninguna auto-
ridad podr librar orden para el registro de las casas, papeles y otros efectos
de los habitantes de la Repblica, si no es en los casos expresamente dispues-
tos por ley, yen la forma que sta determine."
De aqu se deriva el principio jurdico universalmente aceptado que sea-
la que ninguna autoridad, del nivel que sea, puede hacer objeto a un goberna-
do de cualquier tipo de actos de molestia, a menos de que cuente con un pre-
vio mandamiento emitido por otra autoridad competente que funde y motive
la causa legal del procedimiento respectivo.
La garanta de legalidad constituye la piedra angular de loque ltmamen-.
te y de manera por dems reiterada, se ha dado en llamar el "Estado de Dere-
cho", puesto que a travs de la misma se asegura que las autoridades nica-
mente ejerciten las atribuciones y facultades que las normas jurdicas les
confieran. En esencia, el principio de legalidad significa que ningn rgano
del Estado puede llevar a cabo acto alguno o ejercer funcin alguna, a menos
de que se encuentre previa y expresamente facultado para ello por una ley
que sea especficamente aplicable al caso concreto de que se trate.
Desde luego que el texto del invocado artculo 152 plantea la problemti-
ca de la garanta de legalidad en trminos sumamente generales y puede decirse
que hasta limitados, ya que deja su conceptualizacin plena al arbitrio de una
ley secundaria. Por esa razn este sgnificativo derecho indvidual tuvo que
ser regulado con mucha mayor amplitud en la Constitucin de 1857, hasta
desembocar en el texto ampliado yobjetivo que aparece reflejado en el artcu-
lo 16 de la vigente Constitucin Poltica, el cual adems ha sido objeto de nu-
merosas y atinadas tesis de jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacin, las cuales, por razones obvias, no se analizan aqu en
virtud de que su anlisis rebasara con mucho el objeto del presente estudio.
Sin dejar de reconocer lo anterior, debe destacarse sin embargo que, a
pesar de su concrecin, la frmula de legalidad que utiliza la Constitucin de
1824 expresa los elementos jurdicos fundamentales para consagrar esta im-
portante libertad individual. Como afirma el jurista Emilio Rabasa, "contiene
una frmula concisa y concreta del precepto que ms tarde haba de degene-
rar, por su forma y alcance, en el artculo 16 de nuestras dos ltimas Constitu-
ciones... y la Constitucin de 1857 que ha dominado la parte ms importante
de nuestra historia, tom de ella, al copiarse de la Constitucin de octubre, no
338 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
slo los principios, no slo frases sino disposiciones enteras que han pasado
por ltimo a la Constitucin que hoy nos rige."2
Es probable que las disposiciones aisladas que en materia de garantas in-
dividuales aparecieron consignadas, en lo que Rabasa ingeniosamente deno-
mina la "Consttucin de octubre", no correspondan en plenitud a lo que el
moderno Derecho Constitucional considera que debe ser la parte dogmtica
de toda Ley Suprema; pero de cualquier manera el espritu libertario ah est
presente. Es indudable que a estos textos jurdicos les falta contendo y preci-
sin, pero la intencin es por dems manifiesta. Despus de tres siglos de
prepotencia virreinal y de terror inquisitorial, lo importante era que la Na-
cin, por conducto de sus fundadores, exaltara y consagrara las libertades
recin adquiridas. Correspondera a generaciones posteriores el darle a estos
preceptos y principios constitucionales la forma jurdica apropiada; pero,
tecnicismos jurdicos aparte, lo trascendental en este caso para los partida-
rios del Nuevo Federalismo hacia el Siglo XXI es tener muy presente y no
olvidar que la Constitucin de 1824, si bien fue incapaz de fundar una Rep-
blica feliz, s hizo todo lo que estuvo al alcance de sus autores por fundarla en
la libertad.
3. LAS RELACIONES ENTRE LA FEDERACION y LOS ESTADOS
La Carta Magna de 1824 parte del principio clsico del Federalismo al
establecer en su artculo 40. que: "La Nacin Mexicana adopta para su go-
bierno la forma de Repblica representativa popular federal." Sin embargo,
no define de manera precisa el grado de autonoma poltica o de "soberana
en lo concerniente a su rgimen interior", que debe reconocerse a los Estados
miembros de la Federacin. Omisin por dems significativa puesto que la
concesin de la "soberana interna" a los Estados fue motivo de acalorados
debates en el seno del Congreso Constituyente y de fuertes presiones polti-
cas de parte de los diputados de las provincias. De cualquier manera, al dotar-
los de Constitucin y gobierno propios dej ampliamente sobrentendido el
principio de la libertad poltica y administrativa interna de los propios Esta-
dos, el cual algunas entidades dotadas de gobiernos de tendencias liberales
-como Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Coahuila, Nuevo Len, Yucatn,
Campeche, Oaxaca y Chihuahua para mencionar a los ms importantes-
llevaron hasta sus ltimos extremos, al menos en el perodo comprendido en-
tre 1824 y 1830. No obstante no deja de sorprender la ausencia de una de-
2 Citado por Gonzlez Salas Carlos. "Miguel Ramos Arzpe."lnstituto de Investigaciones
Hstrjas. Universidad Autnoma de Tamaulipas. Ciudad Victoria, Tamaulipas, 1990;
pginas 67 Y68.
ELFEDERALISMOMEXICANO HACIAEL SIGLOXXI 339
daracin contundente al respecto que, dados los antecedentes legislativos,
podra parecer indispensable.
Por otra parte, el contenido de los artculos 161 y 162 demuestra que,
dentro de lo posible, se busc fortalecer el poder del Gobierno Federal. As el
primero de los preceptos constitucionales citados estableci lo siguiente:
"161. Cada uno de los Estados tiene obligacin:
"1. De organizar su gobierno y administracin interior, sin oponerse a esta
Constitucin ni a la Acta Constitutiva.
"11. De publicar por medio de sus gobernadores su respectiva constitucin, le-
yes y decretos.
"III. De guardar y hacer guardar la Constitucin y leyes generales de la Unin,
y los tratados hechos o que en adelante se hicieren por la autoridad suprema
de la Federacin con alguna potencia extranjera.
"IV. De proteger a sus habitantes en el uso de la libertad que tienen de escri-
bir, imprimir y publicar sus ideas polticas, sin necesidad de licencia, revisin
o aprobacin anterior a la publicacin; cuidando siempre de que se observen
las leyes generales de la materia.
"V. De entregar inmediatamente los criminales de otros Estados a la autori-
dad que los reclame.
"VI. De entregar los fugitivos de otros Estados a la persona que justamente los
reclame, o compelerlos de otro modo a la satisfaccin de la parte interesada.
"VII. De contribuir para consolidar y amortizar las deudas reconocidas por el
Congreso General.
"VIII. De remitir anualmente, a cada una de las cmaras del Congreso Gene-
ral, nota circunstanciada y comprensiva de los ingresos yegresos de todas las
tesorerias que haya en sus respectivos distritos, con relacin del origen de
unos y otros, del estado en que se hallen los ramos de industria agrcola, mer-
cantil y fabril; de los nuevos ramos de industria que puedan introducirse y fo-
mentarse, con expresin de los medios para conseguirlo, y de su respectiva
poblacin y modo de protegerla y aumentarla.
"IX. De remitir a las dos cmaras, yen sus recesos al consejo de gobierno, y
tambin al supremo poder ejecutivo, copia autorizada de sus constituciones,
leyes y decretos."
Es evidente que si se parte de la premisa generalmente aceptada por la
gran mayora de los constituyentes, de que los Estados son soberanos en
lo que toca a sus respectivos regmenes interiores, el catlogo de obligacio-
nes que se acaba de transcribir demuestra que el proyecto elaborado por la
comisin presidida por don Miguel Ramos Arizpe no estaba imbuido de un
340
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Federalismo radical -como lo sostuvieron algunos de sus minoritarios de-
tractores- sino que estaba plenamente consciente de la necesidad de mante-
ner la unidad nacional creando un Gobierno Federal fuerte y, en consecuen-
cia, provisto de importantes poderes de decisin.
De otra forma no se explica que se haya obligado a los Estados a respetar
la Constitucin Federal, a proteger a toda costa la libertad de imprenta, a co-
laborar con la justicia penal de otros Estados yde la propia Federacin, a con-
tribuir al pago y amortizacin de la deuda pblica reconocida por el Congreso
General, ya remitir a las cmaras de diputados y senadores un informe anual
pormenorizado sobre su situacin financiera, agrcola, mercantil, fabril y po-
blacional.
La idea central de los constituyentes, como lo demuestra el invocado
artculo 161, no fue la de tratar de desunir lo que se encontraba unido, como
errneamente lo pensara nuestro admirado Fray Servando, sino tomando en
consideracin que tal y como qued ampliamente demostrado en el Captulo
anterior, a la cada de Agustn de Iturbide se manifestaron en algunas provin-
cias -incluso de manera radical como Sucedi en el ya analizado caso de Za-
catecas y Jalisco- tendencias claramente separatistas, que en principio te-
nan que ser contenidas mediante la concesin indiscutible de la autonoma
poltica que es propia de todo Estado Federal. Por consiguiente result indis-
pensable tratar de mediatizar semejantes tendencias a travs de la configura-
cin de un Gobierno Federal no solamente fuerte sino capaz de amalgamar
aun a las provincias ms recalcitrantemente liberales en una sola Federacin
que como entidad superior las aglutinara y controlara. En este sentido el plan-
teamiento de Ramos Arizpe resulta impecable desde los puntos de vista jurdi-
co y poltico.
Lo anterior queda confirmado por el contenido del artculo 162 de la
Carta Magna que nos ocupa, el que dispuso lo que a continuacin se transcri-
be de manera textual:
"162. Ninguno de los Estados podr:
"1. Establecer, sin el consentimiento del Congreso General, derecho alguno
de tonelaje, ni otro alguno de puerto.
"11. Imponer, sin consentimiento del Congreso General, contribuciones o de-
rechos sobre importaciones o exportaciones, mientras la leyno regula cmo
deban hacerlo.
"lll. Tener en ningn tiempo tropa permanente ni buques de guerra, sin el
consentimiento del Congreso General.
El FEDERALISMO MEXICANO HACIA El SIGLO XXI
"IV. Entrar en transaccin con alguna potencia extranjera, ni declararle gue-
rra: debiendo resistirle en caso de actual invasin, o en tan inminente peligro
que no admita demora, dando inmediatamente cuenta, en estos casos, al
Presidente de la Repblica.
"V. Entrar en transaccin o contrato con otros Estados de la Federacin. sin
el consentimiento previo del Congreso General, o su aprobacin posterior, si
la transaccin fuere sobre arreglo de lmites."
341
Aun cuando en este texto legal se advierte claramente la influencia de la
Constitucin de los Estados Unidos de Amrica, el mensaje es por dems evi-
dente: los Estados no pueden invadir la esfera de atribuciones del Gobierno
Federal en materia de contribuciones al comercio exterior, de poltica inter-
nacional y de lmites entre sus respectivos territorios, sin el consentimiento
previo del Congreso General, el que en su carcter de depositario original de
la Soberana Nacional debe estar por encima de cualquier intento separatista
de las entidades miembros de la Unin Federal.
El camino a recorrer sera, no obstante, sumamente largo y penoso, par-
ticularmente en el caso de la materia tributaria en la que los impuestos aleaba-
latoros establecidos por la casi totalidad de los Estados entorpeceran a lo lar-
go de aproximadamente setenta aos tanto el comercio interestatal como el
propio comercio exterior, hasta que las reformas constitucionales impulsa-
das a fines del Siglo XIXpor el Secretario de Hacienda y Crdito Pblico del
Presidente Porfirio Daz, Jos Ives Limantour, pondran punto final a esa la-
mentable situacin propiciada inicialmente por la Constitucin de 1824.
Creo que se trata de un punto que amerita ser clarificado. La Carta Mag-
na de 1824, prohibi a los Estados establecer contribuciones al comercio ex-
terior, no con el objeto de favorecer el centralismo como errneamente lo
sugiere don Ignacio L. Vallarta en uno de sus clebres "Voros"," sino con el
propsito de no dejar al Gobierno Federal sometido a las inconsecuencias de
toda clase que podran llegar a presentarse si se permitiera que entre las enti-
dades federativas se diera una especie de "competencia comercial-tributaria"
por captar los ingresos procedentes del comercio exterior; ya que es de ex-
plorado Derecho que en todo Estado Federal las cuestiones de poltica y
comercio internacionales deben quedar reservadas nica y exclusivamente a
la accin del Gobierno Federal por tratarse de asuntos que, al afectar de
manera global a toda la Unin, rebasan con mucho la esfera de competencia
interna de las entidades federativas.
3 Vallara Ignacio L. "Votos del Presidente de Ja Suprema Corte de Justicia en los Nego-
cios ms Notab/es. "Imprenta de Francisco Diazde Len. Mxico 1881. Tomo Segundo;
pgina 132.
342 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
A cambio de lo anterior, la Constitucin de 1824 toler la existencia de
impuestos alcabalatorios. Es decir, de impuestos que gravan el simple trnsi-
to de mercancas de un Estado a otro, quiz pensando que en esa forma los
gravmenes al comercio quedaban equitativamente distribuidos, en atencin
a que la federacin gravara las operaciones de comercio exterior que se reali-
zaran por puertos y fronteras; en tanto que los Estados gravaran el comercio
interior que se efectuara dentro de la Repblica.
Sin embargo, el tiempo se encarg de demostrar lo absurdo y antiecon-
mico de semejante premisa. La actividad comercial se torn lenta, pesada,
burocrtica (aunque tal vez esto ltimo sea un pleonasmo) y en muchas oca-
siones incosteable. Por eso cuando el gobierno del general Porfirio Daz se
aboc a la modernizacin y reforma de la economa del pas, enmend la
Constitucin Federal de 1857 para eliminar los impuestos alcabalatorios, pe-
ro conservando los gravmenes al comercio exterior como una prerrogativa
exclusiva de la Federacin. Dicho en otras palabras, se conserv el principio
bsico de la Constitucin de 1824, pero se corrigi su indebida tolerancia de
las alcabalas. En este sentido el "Voto" de Vallarta antes citado, emitido por
cierto el8 de mayo de 1880, sera ampliamente refutado en la prctica cons-
titucional unos cuantos aos despus, gracias a la iniciativa de quien en algu-
na ocasin fuera su poderoso colega de gabinete: Jos Ives Limantour.
Como se puede advertir, la Constitucin que diera origen a la primera
Repblica Federal Mexicana, manej la problemtica de las relaciones entre
la Federacin y los Estados de manera compleja, a veces acertada y a veces
desacertada, y de una forma tal que, a fin de cuentas, resulta incompleta.
En efecto, precis muy bien la naturaleza jurdica del Estado Federal pero
omiti precisar el grado de autonoma poltica y administrativa de los Estados
a los que, sin embargo, para compensar esta omisin dot de Constitucin y
gobierno propios; fortaleci a la Federacin para promover el concepto de
unidad nacional que an no se haba arraigado de manera definitiva en el pas,
pero permiti que las entidades tuvieran manos libres en lo que a la imposi-
cin de alcabalas se refiere, lo que, adems de que en un buen nmero de
ocasiones provoc guerritas econmicas entre dos o ms Estados que inclusi-
ve amenazaron con resolverse por la va de las armas, entorpeci a lo largo de
casi setenta aos el progreso econmico de un pas que en lo que a esta mate-
ria se refiere tard mas o menos ese tiempo en abandonar su pesada herencia
colonial.
Pero por encima de todo lo anterior, la Constitucin de 1824, omiti
consagrar el principio que, segn lo demuestra la experiencia del Federalis-
mo, resulta indispensable para normar las relaciones entre la Federacin y los
Estados: la clusula de las facultades implcitas. En efecto, si la configuracin
de un Estdo Federal posee como objetivo primordial el de unir lo que antes
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
343
estaba desunido -llmese colonias, provincias, int-endencias, capitanas ge-
nerales o diputaciones provinciales- para, de la periferia al centro, consoli-
dar una Unin Federal que anteriormente no exista, entonces la lgica jurdi-
ca aconseja que en la respectiva Constitucin Poltica se establezca de
manera expresa, y con la mayor precisin que sea posible, cules son las fa-
cultades, atribuciones y competencias que quedan reservadas en forma exclu-
siva a los funcionarios federales, para sealar, a rengln seguido, que las que
no sean objeto de dicha reserva expresa yexclusiva, se entienden delegadas a
los funcionarios de los Estados.
Se trata de un principio operativo sin el cual el Estado Federal no puede
actuar como lo que debe ser: una unidad dentro de la diversidad; puesto que
sin l no quedan asegurados ni el fortalecimiento de la Federacin, ni la auto-
noma poltica y administrativa, en lo tocante a su rgimen interior, de las en-
tidades federativas.
Esto ltimo probablemente contribuya a explicar la razn por la cual la
Constitucin de 1824, a pesar de que la comisin redactora encabezada por
el "comanche" Ramos Arizpe tena una idea bastante clara de lo que deba ser
una Repblica Federal, no supo regular con la precisin que hubiera sido de
desearse este complejo problema; lo que, a la larga, trajo devastadoras con-
secuencias, en virtud de que la indefinicin en cuanto a la distribucin de fa-
cultades, atribuciones y competencias, no slo ocasion que la tributacin
descansara sobre el arcaico sistema de las alcabalas, sino que dio argumentos
polticos definitivos a los partidarios del centralismo cuando, en 1836, colga-
dos del faldn militar de Antonio Lpez de Santa Arma, desmantelaron el edi-
ficio constitucional que, doce aos atrs, brillantemente haba sido construi-
do por los fundadores de la Repblica.
Pero a pesar de esta grave falla jurdica y de gobernabilidad, al menos el
principio esencial qued intacto: las antiguas provincias transformadas, por
mandato constitucional, en Estados polticamente autnomos, consintieron
en la configuracin de un Gobierno Federal lo suficientemente fuerte como
para mantener definitivamente unida a una Repblica que pareca estar na-
ciendo bajo el signo de la dispersin. No en balde, la plaza principal de la capi-
tal del Estado que en el Acta Constitutiva del 31 de enero de 1824, figura co-
mo la primera de las partes integrantes de la Federacin: Guanajuato,
conserva hasta la fecha, y con toda probabilidad por muchos aos ms, el por
dems simblico nombre de "Jardn de la Unin."
4. EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD
A pesar de que uno de los ms destacados miembros del Congreso Cons-
tituyente de 1823-1824 fue Manuel Crescencio Rejn, a quien en unin de
344 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Mariano Otero, se le atribuye la paternidad del juicio de amparo como el me-
dio de defensa legal que se encuentra al alcance de todo ciudadano mexicano
para protegerse de cualquier acto de autoridad que se emita en contraven-
cin de lo preceptuado por la Constitucin, la realidad es que la Constitucin
de 1824 no encomend el control de la constitucionalidad al Poder Judicial de
la Federacin, aunque se esforz por dotarlo de la mayor independencia
posible; ni muchos menos introdujo un remedio legal que pudiera asemejarse
al ahora insustituible juicio de amparo.
Por el contrario sus disposiciones al respecto resultaron ms bien limita-
das y, si se permite la expresin, verdaderamente hbridas. As, el artculo
116 encomend al llamado Consejo de Gobierno: "l.-Velar sobre la obser-
vancia de la Constitucin, de la Acta Constitutiva y leyes generales, forman-
do expediente sobre cualquier incidente relativo a estos objetos; y H.-Hacer
al Presidente las observaciones que crea conducentes para el mejor cumpli-
miento de la Constitucin y leyes de la Unin."
Por su parte, los artculos 113 y 115 dispusieron que:
"113. Durante el receso del Congreso General, habr un Consejo de Go-
bierno, compuesto de la mitad de los individuos del Senado, uno por cada
Estado; 115. Este Consejo tendr por Presidente nato al Vicepresidente de
los Estados Unidos (Mexicanos), y nombrar, segn su reglamento, un presi-
dente temporal que haga las veces de aqul en sus ausencias."
De lo anterior se desprende que la primera Constitucin Federal estable-
ci un sistema sumamente precario de control de la constitucionalidad, cuyas
principales caractersticas son las siguientes:
1. Se trata, a no dudarlo, de lo que he dado en llamar un "sistema hbri-
do", en el que participa por una parte el Poder Legislativo representado por
la mitad de los miembros del Senado, y por la otra, el Poder Ejecutivo repre-
. sentado por el Vicepresidente de la Repblica. Aun cuando pudiera partirse
de la ficcin jurdica de que, lo que se busc fue combinar los nobles esfuerzos
de los representantes de los Estados ante el Legislativo Federal con los del se-
gundo titular de la rama ejecutiva, en la importante tarea de "velar sobre la ob-
servancia de la Constitucin", la realidad es que se trat de un sistema perfec-
tamente inoperante. En primer lugar, porque los poderes ms proclives a
violar la Constitucin son precisamente el Legislativo mediante la expedicin
de leyes y decretos inconstitucionales, y el Ejecutivoa travs de la realizacin de
actos de autoridad que vulneren la letra o el espritu de los preceptos cons-
titucionales; o sea, que en esta materia se les convirti en juez y parte. En se-
gundo trmino, porque el control de la constitucionalidad es, ante todo, emi-
nentemente una labor de valoracin y anlisis jurdico que debe ser realizada
por ments no solamente preparadas e independientes sino fundamental-
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 345
mente despolitizadas; por consiguiente, esa labor queda indefectiblemente
contaminada cuando en la misma intervienen factores polticos como los re-
presentados por un grupo de senadores y por un funcionario pblico cuya
nica aspiracin en la vida est constituida por encontrar los medios polticos
que le permitan sustituir a su jefe inmediato superior. Tan es asi, que el pri-
mer Vicepresidente Nicols Bravo, en vez de andar velando, "sobre la obser-
vancia de la Constitucin, de la Acta Constitutiva y leyes generales", se pas
la mayor parte de su gestin fuera de la capital de la Repblica urdiendo "pla-
nes" y complots, generalmente de corte centralista, encaminados a derrocar
al Presidente en funciones y a sustituirlo de manera irrevocable.
2. La Constitucin de 1824 es completamente omisa en cuanto a sealar
las consecuencias jurdicas que podran llegar a derivarse de las declaraciones
y observaciones que el Consejo de Gobierno pudiere llegar a formular en lo
tocante a su posible ejercicio del control de la constitucionalidad. Dicho en
otras palabras, no se trat de un sistema de control de la constitucionalidad
propiamente dicho sino de un barrunto de observancia constitucional, que se
qued en los enunciados declarativos y en las buenas intenciones pero sin
producir ninguna consecuencia de tipo prctico.
3. Por si lo anterior no fuera suficiente, las funciones de este Consejo de
Gobierno eran temporales e intermitentes, puesto que nicamente operaba
durante los recesos del Congreso General, lo que parece indicar que quien te-
na la ltima palabra en lo que a esta cuestin se refiere era el Poder Legislati-
vo; lo que dado el conocimiento que algunos de los diputados constituyentes
manifestaron tener, en el curso de los respectivos debates, de los aspectos
fundamentales del "Espritu de las Leyes" de Montesquieu, es todo un con-
trasentido constitucional, puesto que si las leyes y actos del Legislativo y del
Ejecutivo no pueden ser juzgados imparcialmente por un Poder Judicial inde-
pendiente entonces, "el gobierno ser imperfecto" y tender a ser similar al
de un "Estado desptico.?"
La Ley Suprema de 1824 en muchos aspectos se adelant a su tiempo y
marc el rumbo que definitivamente debera seguir la Repblica en el curso
de su ya larga y azarosa vida federalista. En este sentido debe reiterarse, una
vez ms, el atinado comentario del jurista Antonio Martnez Bez, cuando
apunta que: "El Acta Constitutiva de 31 de enero de 1824 y la Constitucin
Federal de 4 de octubre del mismo ao, tienen el especial valor histrico de
ser el autntico acto de creacin del Estado Mexicano, pues mediante aque-
llos documentos, verdaderamente se constituy nuestra Repblica, en forma
4 Secondat Charles de, Barn de la Grve y Montesquieu. "Esprit des Lois. "Libraire de Fir-
rnnDidot Frres, Filset Ce. Rue Jacob, 56. Pars 1867; pgina 27. (Cita traducida por el
autor).
346
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
definitiva, con las formas y elementos polticos que han prevalecido hasta
ahora"."
Sin embargo, en la cuestin que se acaba de analizar se qued atrs de su
tiempo, al no haber podido reflejar adecuadamente las corrientes del pensa-
miento jurdico que, desde fines del Siglo XVIII, ya se manifestaban en favor
de utilizar el principio de la divisin de poderes y en particular la existencia d
un Poder Judicial independiente, como el medio idneo de garantizar que los
otros dos poderes acataran las normas constitucionales. Al respecto cabe se-
alar que para 1824 ya era ampliamente conocido el papel que en materia de
control de la constitucionalidad vena desempeando, por lo menos desde
1803, la Suprema Corte de los Estados Unidos de Amrica. "La Corte, sos-
tiene el distinguido jurista y estadista mexicano Antonio Carrillo Flores, natu-
ralmente, al igual que todos los tribunales, aplica las leyes, mas si a ello se re-
dujese no habra tenido ni tendra en la vida norteamericana la importancia
que todos le han reconocido desde 1803. Lo autnticamente trascendental
es que la Corte Suprema ha podido hacer la ley y tambin deshacerla sin su-
bordinarse, cuando ha credo que est involucrada una cuestin constitucio-
nal, a la voluntad de los cuerpos legislativos tanto federal como locales."
Por lo tanto, no se puede dejar de sealar esta falla, porque adems se
trata de una falla de fondo y esencia, ya que sin un adecuado y eficiente siste-
ma de control de la constitucionalidad un Estado Federal no puede aspirar a
convertirse en una genuina Repblica de las Leyes. Pero a la vista de sus otros
mritos, puntualmente sealados por Antonio Martnez Bez, esta omisin,
por lamentable que sea, permite colocar a este magnfico trabajo constitucio-
nal en la inevitable dimensin a la que todos nuestros esfuerzos quedan final-
mente reducidos: una simple obra humana.
5. LOS PROCESOS ELECTORALES
Desde el primer Captulo de este estudio qued establecido que no se
concibe la existencia de un Estado Federal sin la presencia vigorosa de una
democracia popular y representativa. Como sostiene el varias veces invoca-
do Charles de Secondat, Barn de la Grve y de Montesquieu: "El sufragio es
la naturaleza misma de la democracia."?
5 Martnez Bez Antonio. "Notas Preliminares a las Constituciones de Mxico." Edicin
Facsimilar. Secretara de Gobernacin. Mxico 1957; pgina XIII.
6 Carrillo Flores Antonio. "Prlogo a la Edicin Espaola de la obra La Suprema Corte
de los Estados Un idos de Charles Euans Hughes." Fondo de Cultura Econmica. Mxi-
co 1946; pgina 8.
7 Secondat Charles de. Barn de la Grve y Montesquieu. Obra citada; pgina 11. (Cita tra-
ducida por el autor).
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
347
En tal virtud, me parece necesario hacer algunas reflexiones generales
sobre las reglas que en lo relativo a procesos electorales aparecen consigna-
das en l Carta Magna de 1824, las que por razones de orden lgico a conti-
nuacin se expresan de manera esquemtica y debidamente relacionadas
con los preceptos legales aplicables.
1. La base general para el nombramiento de los diputados federales era
la poblacin, es decir, el sufragio directo y universal. As, por cada ochenta
mil "almas" se nombraba un diputado o por una fraccin que pasara de cua-
renta mil; en la inteligencia de que el Estado que no tuviere esa poblacin m-
nima, nombraba de cualquier manera, por lo menos a un diputado. Para ser
diputado federal se requera: tener al tiempo de la eleccin 25 aos cumpli-
dos; tener por lo menos dos aos cumplidos de residencia en el Estado que
elige, o haber nacido en l, aunque est avecindado en otro. Los no nacidos
en el territorio de la Nacin Mexicana, deberan tener, adems de ocho aos
de vecindad en l, ocho mil pesos de bienes races en cualquier parte de la Re-
pblica, o una industria que les produzca mil pesos al ao. Quedaban excep-
tuados de lo anterior: los nacidos en cualquier otra parte de Amrica que en
1810 dependa de Espaa, y que no se hubieran unido a otra Nacin, a quie-
nes bastaba con tener tres aos completos de residencia en el territorio de la
Federacin; y los militares no nacidos en el territorio de la Repblica que con
las armas sostuvieron la independencia del pas, a quienes bastaba con tener
ocho aos cumplidos de residencia en el territorio de la Federacin. La elec-
cin de diputados por razn de residencia era preferente a laque se hiciera en
consideracin al nacimiento. No podan ser diputados: los que estuvieren pri-
vados o suspensos de los derechos de ciudadano; el Presidente y el Vicepresi-
dente de la Repblica; los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; los
secretarios del despacho y los oficiales de sus secretaras; los empleados de
hacienda, cuyo encargo se extendiera a toda la Federacin; los gobernadores
de los Estados o Territorios, los arzobispos y obispos, los gobernadores de los
arzobispados, los provisores y vicarios generales, los jueces de circuito, y
los comisarios generales de hacienda y guerra, por los Estados yTerritorios en
que ejerzan su encargo y ministerio. (Artculos 10, 11, 19,20,21,22 Y23).
2. El Senado de la Repblica se compona de dos senadores por cada Es-
tado, elegidos por mayora absoluta de votos de sus legislaturas, y renovados
por mitad de dos en dos aos. Es decir, se trataba de una eleccin indirecta.
Para ser senador se deba cumplir con todos los requisitos exigidos para ser
diputado federal, y adems tener al tiempo de la eleccin la edad de treinta
aos cumplidos. No podan ser senadores los mismos que tuvieran impedi-
mento legal para ser diputados. (Artculos 25, 28 y 29).
3. El Presidente y el Vicepresidente de la Repblica eran electos por ma-
yora absoluta de votos de las legislaturas de los Estados integrantes de la Fe-
348
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
deracin, siempre y cuando dicha eleccin fuere calificada favorablemente
por la cmara de diputados. En caso de que no se lograre dicha mayora abso-
luta, la cmara de diputados tena la ltima palabra considerando a quienes
hubieren obtenido el mayor nmero de sufragios. Para ser Presidente o Vice-
presidente se requera ser ciudadano mexicano por nacimiento, de edad de
treinta y cinco aos cumplidos al tiempo de la eleccin, y residente en el pas.
El Presidente no poda ser reelecto, sino al cuarto ao de haber cesado en sus
funciones. (Artculos 76,77,79,82,83,84,85 y 86).
4. La Corte Suprema de Justicia se compona de once ministros distribui-
dos en tres Salas, y de un fiscal, pudiendo el Congreso General aumentar o
disminuir su nmero si lo juzgare conveniente. Para ser electo ministro de la
Corte Suprema de Justicia era necesario: estar instruido en la ciencia del De-
recho a juicio de las legislaturas de los Estados; tener la edad de treinta y cinco
aos cumplidos; ser ciudadano natural de la Repblica o nacido en cualquier
parte de Amrica que antes de 1810 dependa de Espaa, que se hubiere se-
parado de ella, con tal de que tuviere la vecindad de cinco aos cumplidos en
el territorio de la Repblica. Los ministros de la Corte Suprema de Justicia
eran perpetuos en este destino, y eran electos por mayora absoluta de votos
de las legislaturas de los Estados, aunque la calificacin final de la eleccin
tambin corresponda a la cmara de diputados. No est por dems apuntar
que, en un loable afn por reducir el riesgo de posibles desatinos jurdicos
hasta donde fuera material y espiritualmente posible, la Constitucin de octu-
bre encomendaba el destino final de la administracin de justicia a una fuerza
superior a la de la propia Constitucin. As, al tomar posesin de su encargo
los miembros de la Corte Suprema tenan que prestar el siguiente juramento
nada menos que ante el Presidente de la Repblica: "Juris a Dios nuestro
Seor haberos fiel y legalmente en el desempeo de las obligaciones que os
confa la Nacin? Si as lo hiciereis, Dios os lo premie, y si no, os lo deman-
de." (Artculos 124,125,126,127,132 Y136).
Vistos desde la inevitable perspectiva actual, los procesos electorales
contemplados en la Ley Suprema de 1824, parecieran encontrarse llenos de
deficiencias. La nica eleccin que se haca por medio del sufragio universal
directo era la de los diputados federales. En tanto que el Presidente, el Vice-
presidente y los senadores de la Repblica, as como los ministros de la Corte
Suprema de Justicia, eran electos indirectamente por las legislaturas de los
Estados lo que, bajo determinadas circunstancias, abra la posibilidad de que
las entidades ejercieran un poder desmesurado sobre los destinos del Gobier-
no Federal. En ciertos casos la eleccin de los diputados y senadores depen-
da de consideraciones de ndole econmica distorsionndose as, por razo-
nes obvias, el respectivo proceso electoral. No se impusieron principios
normativos -"candados" como ahora se dira- que obligaran a las leyes se-
o cundarias a garantizar la limpieza, transparencia y confiabildad de las elec-
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
349
I
ciones federales. En fin, el haber dispuesto que la eleccin presidencial fuera
calificada, en ltima instancia, por la cmara de diputados-, aun cuando en
el fondo lo que buscaba era una suerte de equilibrio poltico entre la legislatu-
ra federal y las legislaturas de los Estados-, en la prctica se prest a que la
cmara de diputados desconociera la legtima eleccin de Manuel Gmez Pe-
draza, y le diera un sustento legaloide al efmero, pero sangriento, golpe de
estado que en el ao de 1829 Lorenzo de Zavala-con la complicidad histri-
camente comprobada de Joel R. Poinsett-le organizara al gran caudillo in-
surgente pero manipulable e ingenuo poltico, Vicente Guerrero. Golpe de
estado que irreparablemente daara el orden constitucional tan penosa co-
mo optimistamente erigido apenas cinco aos atrs."
No obstante, para juzgar adecuadamente este sistema -aparentemente
primitivo- de procesos electorales, es necesario ubicarse dentro del respec-
tivo contexto histrico. As, no debe perderse de vista que en 1824 Mxico
era un pas escasamente habitado, en el que en un vasto territorio, casi del do-
ble del actual, apenas se contaba aproximadamente a seis millones de pobla-
dores; que alrededor del noventa por ciento de la poblacin era analfabeta o
semianalfabeta; y que en lo tocante a la economa y a la ilustracin aun se
arrastraban los pesados lastres generados despus de trescientos aos de yu-
go y fanatismo coloniales.
Por eso no debe asombrarnos que la mayora de las elecciones federales
se hayan dejado en manos de las legislaturas estatales yde la cmara de dipu-
tados, ya que los individuos que integraban estos rganos estaban mucho
ms versados en los asuntos pblicos que el resto de los habitantes de la Re-
pblica; que se hayan reconocido las capacidades econmicas de ciertas per-
sonas para hacerlos eligibles como diputados federales y senadores de la
Repblica, toda vez que dada su posicin se les tena que considerar como al-
tamente interesados en participar activamente en el gobierno de la Nacin;
y el que, en general, se haya relegado al grueso de la poblacin al desem-
peo de un papel ms bien secundario en la gran mayora de los procesos
electorales.
Dentro de todo, la Constitucin de octubre muestra algunos avances no-
tables en esta materia, que demuestran que los constituyentes estaban autn-
ticamente interesados en que la Repblica alcanzara un genuino progreso de-
mocrtico; particularmente si se toma en consideracin que apenas se estaba
saliendo de los usos y costumbres, de corte francamente medieval, que preva-
lecieron durante la mayor parte del perodo colonial. Entre esos avances des-
8 Para mayores detalles sobre este golpe de estado, histricamente conocido como "El Mo-
tn de laAcordada", vase el Captulo Segundo de esta misma obra. (Nota del Autor).
350
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
tacan el hecho de que no se haya permitido la reeleccin inmediata del Presi-
dente de la Repblica; las limitaciones impuestas a los eclesisticos y militares
para ocupar cargos electivos, lo que en alguna forma vino a compensar los
fueros y privilegios que, en funcin del realismo poltico de la poca, se les tu-
vieron que reconocer; y la renovacin del Senado por mitad de dos en dos
aos.
De cualquier manera este sistema electoral dist mucho de ser perfecto.
Pero si consideramos que ciento setenta y cinco aos despus, Mxicoapenas
acaba de aprobar una reforma constitucional que, prcticamente por vez pri-
mera en su historia, garantiza que las elecciones federales sean libremente
competidas, honestas, transparentes y confiables, podremos advertir que los
padres de la Repblica, dentro de las limitaciones propias de los tiempos en
los que tuvieron que vivir, estructuraron un conjunto de procesos electorales
que, sin poseer la perfeccin deseada, fueron mucho ms equitativos y bien
intencionados que los que se impusieron tanto durante el porfiriato como a lo
largo de las casi siete dcadas que han transcurrido desde ello. de septiem-
bre de 1928, cuando, en un memorable mensaje al Congreso de la Unin, el
Presidente Plutarco ElasCalles anunciara que, haba llegado a su fin la era de
los caudillos, y que se iniciaba la poca de las instituciones... bajo el signo del
unipartidismo.
6. LA REPUBLlCA FELIZ
Al proclamar solemnemente la Constitucin de 1824, el Presidente Gua-
dalupe Victoria sostuvo que "la grata perspectiva de los bienes que se esperan
bajo las garantas constitucionales, Seor, nos promete que vuestras benfi-
cas intenciones sern cumplidas, y la Repblica feliz, respetada y poderosa". 9
Cuatro aos despus el autor de esta optimista declaracin abandonaba, tris-
te y frustrado, el Palacio Nacional. Su poltica de amalgamacin y unidad na-
cional, al amparo de la bandera del Federalismo, haba fracasado rotunda-
mente. Un golpe de estado, inspirado por un siniestro agente de una
potencia extranjera y vecina, y alimentado por las ms bajas pasiones polti-
cas que se puedan imaginar, haba provocado la ruptura definitiva del orden
constitucional. El pas quedaba as expuesto a toda clase de males y riesgos
que en 1824 habran parecido inconcebibles: el radicalismo yorkino; el cau-
dillaje militar; las revueltas de corte centralista; el desorden financiero; el
atraso econmico; la inseguridad pblica; y la intervencin extranjera. LaRe-
pblica feliz llegaba a su trgico fin.
9 Victoria Guadalupe. Primer Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Prembulo al texto de la Constitucin publicado el14 de octubre de 1824. Citado por
Costeloe Mchael P. "La Primera Repblica Federal de Mxico (1824-1835)." Fondo de
Cultura Econmica. Mxico 1975; pgina 11.
EL FEDERALiSMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 351
Despus vendra la incomprensin histrica. En pginas anteriores se
han citado las opiniones adversas al establecimiento del Federalismo en M-
xico expresadas por los ms variados personajes. Ahora toca el turno a quien
curiosamente es considerado como el exgeta yel ms destacado defensor de
la Constitucin Federal de 1857: Ignacio L. Vallarta, quien con la mayor na-
turalidad del mundo asever que: "Para nadie es desconocido el origen hist-
rico del establecimiento del sistema federal entre nosotros, yes con generali-
dad bien apreciado el hecho de que las antiguas provincias de la Colonia,
sujetas siempre a los caprichos de un virrey, fueron sbitamente levantadas
hasta la altura de Estados soberanos de la Repblica Federal. Implantado este
sistema de gobierno tal vez de un modo prematuro en un pueblo que careca
de las tradiciones, de las prcticas del americano, cuya Constitucin se copi,
no es extrao que las viejas ideas pusieran fuerte resistencia a las nuevas insti-
tuciones; ms an que los amigos de stas no las aceptaran en todas sus
consecuencias y desarrollo prcticos. Inveterados hbitos hacan ver a esta
capital como el centro natural de toda la vida social y poltica, casi como la
residencia de la soberana, y ni los nuevos Estados mismos tenan la concien-
cia de su derecho, porque ms de una vez pedan por gracia, lo que se les
deba de justicia. Aquellos comandantes militares, instrumentos dciles de
los Presidentes, contra las legislaturas y los gobernadores, dan elocuente
testimonio de lo que en aquellos tiempos era la soberana local. Para quien es-
tudie nuestra historia no es un fenmeno inexplicable ese estado poltico en
que la ley estaba en pugna con las costumbres, en que se proclamaba el prin-
cipio y se negaba la consecuencia, en que se buscaba la transaccin entre lo
nuevo y lo viejo. Fue aquella la poca en que Mxico pasaba del coloniaje al
Federalismo y esto bastaba para explicar el fenmeno."!"
Ignacio L. Vallarta podr tener el rango de "hroe oficial"en la maniquea
"historia oficial" mexicana, pero lo que se acaba de transcribir no es ms que
una sarta de falsedades que carecen por completo de sustento histrico. Si al-
go se ha demostrado ampliamente a lo largo de este Captulo y de los tres que
lo anteceden, es que el Federalismo se adopt en Mxico como resultado di-
recto de los usos y costumbres que prevalecieron en la ltima etapa del pero-
do colonial, particularmente en lo relativo al grado de autonoma poltica que
se tuvo que conceder a las intendencias y capitanas generales, y ms tarde a
las diputaciones provinciales; que las antiguas provincias no "fueron sbi-
tamente levantadas hasta la altura de Estados soberanos de la Repblica
Federal", sino que de no haberse adoptado el Federalismo las "antiguas
provincias" de Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Yucatn, Campeche, Oaxa-
ca, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo Len, se habran separado de Mxico (tan
esto es as que a los centralistas, a pesar de que en el fondo siempre contaron
10 Vallarta Ignacio L. Obra citada; pginas 132 y 133 (Segundo Tomo).
352 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
con el apoyo militar de Santa Anna, les tom largos doce aos el aniquilar el
sistema federal, particularmente en Estados como Zacatecas, Guanajuato y
Yucatn, el que inclusive lleg al extremo de separarse efectivamente de
Mxico); y que la implantacin del sistema federal de gobierno no fue ni pre-
maturo ni contrario a nuestras tradiciones, sino que obedeci a los factores
reales de poder que prevalecieron en esa poca. Por si lo anterior no bastara,
tambin ha quedado ampliamente demostrado que la Constitucin de octu-
bre no fue una copia servil ni de la Constitucin de los Estados Unidos (a la
que Va\larta llama "americana" como si Mxico estuviera en Africa) ni de
la Constitucin de Cdiz, sino el fruto de largos, brillantes y a veces penosos
debates, en los que particip un grupo de mexicanos sumamente distinguidos
y preparados de los que la "historia oficial" poco suele ocuparse, a pesar de
que fueron los verdaderos creadores del Estado Mexicano.
Adems para ponerse a decir ciertas cosas lo primero que hay que tener
es autoridad moral. As cabe preguntarse: Qu autoridad moral puede te-
ner para hablar de "instrumentos dciles de los Presidentes contra las legisla-
turas y los gobernadores" y de inexistente "soberana local", quien sirvi en
ms de una ocasin en el gabinete presidencial del dictador Porfirio Daz?
Para colmo, en una lamentable muestra de falta de congruencia ideolgi-
ca, don Ignacio trata de curarse en salud, cuando matiza su mal informada cr-
tica arguyendo que: "Quiere esto decir que yo inculpe a los estadistas de
1824, por su afn en plantear un sistema de gobierno que no estaba en armo-
na con las costumbres? Aquellos hombres que vieron caer con estrpito un
trono levantado en medio de un motn de cuartel, que preocupados con el
porvenir de Mxico, creyeron asegurarlo, dndole instituciones iguales a las
de su poderoso vecino, merecen por esto algn reproche? No ser yo quien
lo haga cuando no tengo sino sentimientos de admiracin y respeto para los
autores de la Constitucin de 1824. "11
Lo ms sorprendente de todo es que Va\larta siempre estuvo firmemente
convencido de que el Federalismo era la forma de organizacin poltica que
ms convena a Mxico. De ah lo incomprensible de las crticas que se aca-
ban de transcribir. Sin embargo, quien se ponga a leer cuidadosamente los
clebres "Votos" de este afamado jurista, tendr que convenir en que cuando
alguien se pone a opinar, sobre tantas cuestiones, delicadas y trascendenta-
les todas ellas, en un tiempo relativamente breve, es humanamente imposible
que pueda llegar a tener la razn en todo. Aese respecto no debe olvidarse que
gracias a uno de los "Votos" de Va\larta, no fue sino hasta el ao de 1944
cuando se declar procedente el juicio de amparo en contra de las leyes fsca-
.i
11 Ibdem, pginas 133y 134 (SegundoTomo).
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 353
les que violaran los principios constitucionales de generalidad, legalidad, pro-
porcionalidad, equidad y vinculacin con el gasto pblico, porque al bueno de
don Ignacio (por cierto por andar copiando al juez norteamericano Marshall;
ya que lo que no perdonaba a los constituyentes de 1824, al parecer para l s
resultaba vlido),12 decidi que esta clase de violaciones constitucionales no
se deban remediar mediante la interposicin de una demanda de garantas si-
no votando en las prximas elecciones federales en contra de los diputados
que hubieren aprobado esas leyes inconstitucionales! Como si Mxico a par-
tir de la dictadura de Porfirio Daz hubiera alcanzado el nirvana electoral o la
democracia perfecta.
Todo lo anterior tiene forzosamente que llevar a la conclusin de que por
encima de lo que hayan dicho y puedan an llegar a decir sus mltiples detrac-
tores, el juicio final sobre la Carta Magna de 1824, tiene que encontrarse en
las ya citadas opiniones del Presidente del Congreso Constituyente 1856-
1857, don Ponciano Arriaga, y del jurista Antonio Martnez Bez, as como
en los siguientes conceptos del que, sin duda alguna, es el ms grande idelo-
go del Siglo XX mexicano, don Jess Reyes Heroles: "El significado de los
frutos finales de estas labores legislativas se puede apreciar, si se tiene en
cuenta que en el Congreso Constituyente 1856-57 los conservadores y algu-
nos moderados pretendan restaurar la Constitucin de 1824. Nuestros pri-
meros legisladores haban, pues, ganado 33 aos en la evolucin jurdica y
poltica de Mxico, yeso que el texto de 1824 en algunos puntos no recogi,
por cautela, las ideas que les animaban."13
Cuando se habla del Nuevo Federalismo hacia el Siglo XXI, resulta nece-
sario tener presentes los aspectos ms rescatables de la Constitucin de
1824: el sistema federal como una forma no slo de organizacin poltica si-
no tambin de descentralizacin econmica y administrativa; la consagra-
cin del Legislativo como el poder supremo del Estado pero vinculado a un
Ejecutivo fuerte, dotado de amplias facultades de accin y de decisin; la in-
dependencia del Poder Judicial de la Federacin; el control federal sobre la
12 En la parte medular de este singular "Voto", Ignacio L. Vallarta sostiene lo que a continua-
cin se transcribe de manera textual: "El remedio est en la estructura misma de nuestro
gobierno, repetir otra vez esta profunda observacin de Marshall, est en el patriotismo,
en la sabiduria, en la justicia de los representantes del pueblo, est en el mismo inters de
stos, sin hacerse indignos de su confianza... Mas si a pesar de esto lo hicieren la correc-
cin eficaz se encuentra luego en el ejercicio del derecho... que el pueblo tiene cada dos
aos de elegir representantes que sepan cuidar sus intereses. Enla libertad del sufragio, se-
gn la escritura de nuestras instituciones, est, pues, el remedio de los abusos del Poder
Legislativo." Citado por Arrioja Vizcano Adolfo. "Derecho Fiscal. "Dcima Segunda Edi-
cin. Editorial Themis, S.A. de C. V. Mxico 1997; pgina 261. (Nota del Autor).
13 Reyes Heroles Jess. /lEI Liberalismo Mexicano." Fondo de Cultura Econmica. Mxico
1988. Tomo 1. Los Orgenes, pgina Xx.
354 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
poltica exterior e interior, sobre el comercio tanto interno como internacio-
nal, sobre las vas generales de comunicacin, sobre los negocios eclesisti-
cos y sobre el ejrcito y la armada; el no haber otorgado, en ningn caso y
bajo ninguna circunstancia, al Presidente de la Repblica facultades extraor-
dinarias para legislar; la inviolabilidad de la libertad de imprenta; el realismo
en el enfoque de las siempre resbaladizas relaciones Estado-Iglesia; y la obli-
gacin a cargo de los gobiernos de las entidades federativas de respetar inva-
riablemente las garantas individuales.
La, al parecer incontenible, mancha urbana que es el signo ms visible
del centralismo de facto que en los ltimos tiempos nos ha tocado vivir y el
afn de derribar edificios histricos para construir calles que no van a ningn
lado ni vienen de ninguno, han prcticamente arrasado con lo que alguna vez
fuera el suntuoso templo de San Pedro y San Pablo. Escuchemos al ilustrado
-y contemporneo- Cronista de la Ciudad de Mxico, Guillermo Tovar de
Teresa: "Otro conjunto jesuita saqueado fue el de San Pedro y San Pablo.
En el Siglo XVII el interior de la iglesia era riqusimo, segn lo describen los
cronistas Prez de Rivas y Florencia; en el Siglo XVIII fue renovado y su as-
pecto no era inferior al de Tepotzotln; el retablo mayor a fines del Siglo XVII
que sustituy a uno clasicista era obra de Toms Jurez y Juan Correa y fue
sustituido por otros estpites a mediados del Siglo XVIII; tres de los colaterales
de estpites se salvaron, pues fueron destinados al Sagrario Metropolitano, de
donde se trasladaron a la Catedral. Afines del Siglo XVIII la iglesia estaba des-
mantelada y en 1822 sirvi de Sede del Congreso que derroc a lturbide:
hasta hace unos diez aos serva de Hemeroteca Nacional. De qu servir
ahora el templo del Colegio Mximo de San Pedro, otrora cuajado de reta-
blos dorados?"!"
La incuria y la incultura podrn haber acabado con los retablos dorados
pero no con el espritu indmito de los padres de la Repblica Federal cuyas
voces -apesar del intento de sepultarlas entre las loas oficiales que continua-
mente se vierten sobre los personajes ms destacados de la generacin de la
reforma y del movimiento revolucionario iniciado en el ao de 1910- si-
guen resonando en quienes an no han perdido la fe en el futuro de su Patria.
Fray Servando Teresa de Mier vehementemente nos instruye en Cuanto a
que: "Yo siempre he estado por la Federacin; pero una Federacin razona-
ble y moderada; una Federacin conveniente a nuestra poca ilustracin, y a
las circunstancias de una guerra inminente, que debe hallarnos muy unidos";
14 Tovarde Teresa Guillermo. "La Ciudad de los Palacios: Crnica de un PatrimonioPer-
dido."Fundacin Cultural Televrsa, A.C. Mxico1990. Tomo 1; pginas 11 y 12.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 355
para rematar diciendo, con su admirable idealismo prctico: "no queremos la
independencia por la independencia sino la independencia por la libertad." El
reformista Valentn Gmez Faras, pide que se considere a las provincias co-
mo que estn separadas y van a unirse, y no al contrario, porque ciertamente
no hay tal unin, falta un pacto fundamental. El autor del "Pacto Federal del
Anhuac'', Prisciliano Snchez, nos recuerda que: "Cada Estado es inde-
pendiente de los otros en todo lo concerniente a su gobierno interior, bajo cu-
yo respecto se dice soberano de s mismo. Tiene su legislatura, su gobierno, y
sus tribunales competentes para darse por s las leyes que mejor le conven-
gan, ejecutarlas, aplicarlas, y administrarse justicia, sin tener necesidad de
recurrir a otra autoridad externa, pues dentro de s tiene toda la que ha me-
nester." El guanajuatense "Gallo Pitagrico", Juan Bautista Morales, enfti-
camente abraza toda una teora constitucional, cuando nos dice: "Que as co-
mo los hombres ceden parte de sus derechos a la sociedad, quedndose ellos
con otra parte, as los pueblos ceden una parte de su soberana, la necesaria
para la felicidad general quedndose ellos con otra parte. "Elliberal progresis-
ta Juan de Dios Caedo, se adelanta a su tiempo cuando apunta que en el ar-
tculo sobre religin, "slo se pusiera que la religin catlica, apostlica, roma-
na, es la de la Repblica, sin tocar cosa alguna de intolerancia... porque la
intolerancia es hija del fanatismo y contraria a la religin." De nueva cuenta
Fray Servando, cuando pone el dedo en la llaga al sostener: "que el brbaro
tribunal de la inquisicin, no solamente prohiba la lectura peligrosa en el
dogma y las costumbres, sino ms bien la que se opona a las mximas tiranas
del gobierno absoluto, introduciendo herejas y sostenindolas al mismo
tiempo que afectaba perseguirlas: que tan error es negar una cosa de fe, co-
mo el pretender que lo sea aqulla que no lo es; que la inquisicin quiso soste-
ner por dogma el que la soberana resida en los reyes, yque stos haban reci-
bido inmediatamente de Dios el poder absoluto, con otras mil imposturas, en
cuyo favor prodigaba los anatemas, por cuya causa los llegaron a hacer des-
preciables y ridculos... " El insigne historiador Carlos Mara de Bustamante,
cuando expresa una verdad econmica capital, a menudo olvidada en la ac-
tualidad, al instruirnos en lo tocante a que: "Ysea la primera, que la base de
toda contribucin es el valor de la cosa que ha de contribuir, porque en la pro-
porcin que debe guardarse entre aqulla y la renta del propietario consiste la
justicia y la igualdad en los impuestos, circunstancias sin las cuales no se har
ms que arruinar a los contribuyentes." El combativo e ilustre zacatecano,
Francisco Garca, cuando nos lanza la siguiente premonicin: "Adems una
industria atrasada respecto de la extranjera, la falta de capitales, de mquinas
y herramientas y el menor valor de la moneda, hacen subir los gastos de pro-
duccin a una cantidad que nos impide la concurrencia; luego si la excepcin
concedida por los economistas es legtima, se hace necesario subir los dere-
chos de entrada a las manufacturas extranjeras en una proporcin capaz de
ponerlas en equilibrio con las nuestras de naturaleza anloga; pero como
aquellos derechos ascenderan a una suma equivalente a la prohibicin, y
356
ADOLFO ARRIOJA VIZCAlNO
adems varias causas extraas eluden los efectos de este mtodo, nos halla-
mos en el caso de apelar a la prohibicin."
En fin, el Chantre Miguel Ramos Arizpe, cuando nos entrega sus proyec-
tos de Acta Constitutiva y de Constitucin Federal, lo que lleva a Reyes Hero-
les a apuntar, con su acostumbrada atingencia, que: "de no haber existido la
frmula del federalismo norteamericano (Ramos Arizpe) probablemente ha-
bra terminado por inventarla... "15
Al concluir la primera parte de esta obra para emprender, en la segunda,
el estudio de los temas ms importantes de la agenda legislativa del Nuevo Fe-
deralismo hacia el Siglo XXI, no es posible despedirse de los ecos del templo
jesuita que albergara el Colegio Mximo de San Pedro y San Pablo, porque
ellos indefectiblemente servirn de gua y de apoyo en la bsqueda de los
principios constitucionales que permitan edificar, no una Repblica feliz, pe-
ro s un Mxico que alcance, por fin, la prosperidad en la democracia.
15 Para las referencias bibliogrficas de los discursos y debates de los que estn tomados to-
dos estos conceptos, se suplica ver las Notas Autorales y Bibliogrficas del Cuarto Captu-
lo de esta misma obra. (Nota del Al,Ilor).
I
SEGUNDA PARTE
EL NUEVOFEDERALISMO
HACIA EL SIGLOXXI
INTRODUCCION
La Agenda Legislativa
La leccin histrica ms importante que se puede derivar de la aplicacin
prctica de los postulados esenciales de la Constitucin Mexicana de 1824
-as como de las Constituciones Federales que la sucedieron, la de 1857 Yla
vigente de 1917-es que, a la corta o la larga, se lleg a un centralismo de he-
cho. En el lapso de ochenta y dos aos que ha transcurrido desde 1917 hasta
la fecha se han federalizado -es decir se han controlado por el gobierno cen-
tral-, las siguientes actividades pblicas que en otros Estados Federales o es-
tn a cargo de las subdivisiones polticas o han sido concesionadas a em-
presas privadas: educacin pblica; salud y asistencia social; relaciones
colectivas de trabajo; banca de desarrollo; distritos de riego; ferrocarriles;
exploracin, extraccin, transformacin y comercializacin de hidrocarbu-
ros, gas natural y otros derivados del petrleo; reforma agraria; proteccin al
consumidor; proteccin y mejoramiento del ambiente; extraccin, uso y
aprovechamiento de aguas del subsuelo y control de las descargas de aguas
residuales; minera; recaudacin tributaria (sistema nacional de coordinacin
fiscal); turismo; y educacin fsica y deporte amateur entre otras.
En adicin a lo anterior, debe destacarse el hecho de que, salvo por algu-
nas disposiciones aisladas, las legislaciones civiles y penales de los Estados
son prcticamente idnticas a la del Distrito Federal lo que, en el fondo, impli-
ca tambin una uniformidad en estas importantes materias que estn estre-
chamente vinculadas con los innumerables problemas que se derivan de la
simple convivencia cotidiana.
En el rea castrense, la divisin del pas en diversas zonas militares que
son estratgicamente controladas desde el centro, ha eliminado por comple-
to la posibilidad de que resurgieran las milicias ciudadanas instauradas por la
Constitucin de 1824 para garantizar la soberana interna de los Estados y
las que, sin embargo, en casos de emergencia nacional podan ser federaliza-
das por decreto presidencial; tal y como ocurre en la actualidad con la llama-
da Guardia Nacional de los Estados de la Unin Americana.
359
360 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
A pesar de todo lo anterior, las nuevas circunstancias polticas del pas
que, afortunadamente por la va del sufragio, estn abriendo espacios a co-
rrientes opositoras para generar un sistema verdaderamente democrtico en
el que la alternancia en el poder sea una realidad permanente, obligan a efec-
tuar una seria revisin de estas estructuras de lo que podra llamarse"centrali-
zacin federalista", para plantear nuevas alternativas que tiendan a rescatar
el espritu del genuino Federalismo.
Adems el hecho de que estos cambios polticos se hayan dado inicial-
mente a nivel municipal y posteriormente a nivel estatal, o sea de la periferia
al centro, para los Federalistas -en especial para los que tenemos que vivir
todos los das en lo que la "centralizacin federalista" ha hecho de la Ciudad
de Mxico- tiene un significado sumamente especial, puesto que la alter-
nancia en el poder en los Estados y Municipios necesariamente implica una
nueva actitud poltica, administrativa y econmica que reclama, cada da con
mayor fuerza, la indispensable autonoma de las subdivisiones polticas frente
al Gobierno Federal.
Ahora bien, los intereses creados y acumulados a lo largo de ochenta y
dos aos no pueden desmantelarse de la noche a la maana sin producir un
terrible caos social. No es posible que de pronto, se asignen a los Estados y
Municipios potestades, ingresos y tareas pblicas que no estn preparados ni
para ejercer, ni para captar, ni para desarrollar. Un sencillo ejemplo permite
ilustrar lo anterior: el proyecto para 1997 de descentralizar a los Estados y
Municipios la determinacin y recaudacin del impuesto sobre automviles
nuevos, tuvo que ser desechado ante la posibilidad de que se desatara una
guerra de tarifas entre las entidades -como las "guerritas fiscales" por los im-
puestos alcabalatorios que tanto dao le hicieron a la primera Repblica Fe-
deral- encaminada a captar los mayores segmentos posibles del nuevamen-
te creciente (por razones obvias) mercado automotriz.
Por esta razn los cambios constitucionales y legislativos que indudable-
mente est demandando el Nuevo Federalismo tendrn que darse paulati-
namente y buscando, principalmente, el necesario equilibrioregional. Porque,
dentro de este contexto, no debe perderse de vista otra consideracin que la
realidad nos impone: el grado de desarrollo econmico y social de las diversas
regiones que componen el pas es sumamente desigual. Por consiguiente, se
tendr que ser extremadamente cuidadoso al transferir recursos y funciones
pblicas a los Estados y Municipios, puesto que por ejemplo el fortalecimien-
to de Estados industriales como Nuevo Len o de Municipios industriales
como los de Naucalpan y Tlalnepantla no podr ser seguido de un fortaleci-
miento paralelo de Estados ylMunicipios eminentemente agrcolas como
Chiapas o como la multitud de comunidades indgenas que integran el
complejo municipal del Estado de Oaxaca: lo que, de llevarse a la prctica,
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
361
inevitablemente tendera a agravar dentro del territorio mismo de la Repbli-
ca, el problema de las corrientes migratorias, con todas las consecuencias
que esto ltimo implicara.
Como puede advertirse, los retos que tiene ante s el Nuevo Federalismo
son enormes. Transformar las distorsiones creadas a lo largo de ms de ocho
dcadas de lo que he dado en llamar "centralizacin federalista" no va a resul-
tar sencillo. Se trata de una enorme tarea a desarrollar, puesto que la "descen-
tralizacin federalista" que las transformaciones polticas que estn ocurrien-
do en nuestro pas reclaman, y van a reclamar con mucha mayor fuerza en el
futuro cercano, tendr que llevarse a cabo con extremo cuidado y dentro de
un clima generalizado de consenso que impida el que determinadas medidas
impuestas desde el centro -como el caso anteriormente citado de la fallida
descentralizacin para 1997 del impuesto sobre automviles nuevos- sean
rechazadas por los mismos Estados y Municipios ante el fundado temor de
que agraven las ancestrales desigualdades regionales.
Indiscutiblemente se trata de una tarea monumental, que reclamar una
gran imaginacin, tolerancia y voluntad poltica. Pero en el Siglo XXI inevita-
blemente tendr que llevarse a cabo, si se desea recuperar los valores jurdi-
cos fundamentales que permitieron, en el ao de 1824, la creacin del Esta-
do Federal Mexicano; y los que, tal y como se apunt con anterioridad, desde
la periferia al centro -como debe ocurrir en todo proceso federalista-, es-
tn siendo reclamados de nueva cuenta por las partes integrantes de nuestra
propia Unin Federal. Las respuestas definitivas, desde luego, tendrn que
venir con el tiempo y en funcin del devenir y del rumbo que sigan los asuntos
polticos de la Repblica.
Sin embargo, si en verdad se desea construir un Nuevo Federalismo, el
mismo tendr que sustentarse en cuatro pilares fundamentales, a saber: la re-
forma electoral, la reforma judicial, la poltica exterior y los negocios eclesis-
ticos y el federalismo fiscal. Desde mi muy personal punto de vista, de la vi-
gencia que, en un momento dado, puedan llegar a alcanzar estos cuatro
postulados depender el que, en etapas posteriores, se puedan asignar,
con posibilidades reales de xito, a los Estados y Municipios las funciones
pblicas que los pasados ochenta aos de "centralizacin federalista" les han
arrebatado.
En tal virtud, en la segunda parte de esta obra se efectuar el anlisis y la
valoracin de estas cuestiones que integran la parte esencial de lo que bien
podra denominarse la "Agenda Legislativa del Nuevo Federalismo hacia el
Siglo XXI." Pienso que estos temas no slo constituyen el lazo histrico con
las premisas constitucionales sobre las que se intent fundar la primera Rep-
blica Federal, sino tambin las premisas sobre las que tendr que fundarse el
362 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Mxico democrtico y genuinamente Federalista que se presenta como la
mejor de las opciones polticas para las primeras dcadas del venidero Siglo
XXI. Aunque pudiera parecer increble a primera vista, la agenda legislativa
del presente fin de siglo tiene que partir de las expectativas que expresaran
los miembros del Congreso Constituyente 1823-1824 y que los vicios y las
distorsiones que son propias tanto del centralismo puro como del "centralis-
mo federalista", han impedido que' hasta el da de hoy se conviertan en dere-
chos adquiridos de todos los mexicanos.
As, en el Captulo Sexto se examinar la ms reciente Reforma Electo-
ral, no desde un punto de vista ideolgico, o lo que sera peor, partidista; sino
tratando de establecer el principio universal que debe ser inherente a todo Es-
tado Federal: la democracia participativa y comunitaria; la cual nicamente
se logra cuando estn dadas las condiciones constitucionales y operativas pa-
ra que de manera permanente estn aseguradas la alternancia en el poder y la
plena independencia del Poder Legislativo. Condiciones que constituyen
la unidad dialctica -superior polticamente hablando a la unidad dialctica,
Estado-Derecho, de la que hablara el constitucionalista alemn Hermann
Heller- sin la cual la propia democracia federalista queda irremisiblemente
anulada, como lo demuestran las experiencias polticas mexicanas de 1928 a
la fecha.
En el Captulo Sptimo se abordar el tema de la Reforma Judicial de
1995, con todos sus claroscuros, pero, en todo caso, en funcin de los valo-
res jurdicos fundamentales sin los cuales no es posible concebir la existencia
de un verdadero Estado Federal: el control de la constitucionalidad; la seguri-
dad pblica; y la administracin de justicia. Recordar de nueva cuenta, lo
que el Primado y Primer Ministro de Isabel la Catlica, Cardenal Cisneros,
asentara en su testamento poltico: "Dale a tu pueblo justicia antes que con-
quistas, palacios o trigo; porque sin justicia no tendr nimos para festejar tus
victorias o para admirar tus palacios... ni siquiera para saborear tu pan."
En el Captulo Octavo se abre una especie de interludio constitucional
para estudiar y evaluar dos cuestiones que estn ntimamente vinculadas con
la subsistencia del actual Estado Federal Mexicano como una entidad poltica
soberana (entendiendo en este caso por soberana el poder supremo que el
Estado debe ejercer sobre la Nacin): la poltica exterior y los negocios ecle-
sisticos. En el primer caso se est en presencia de problemas nunca antes
vistos en la historia diplomtica mexicana: la subordinacin del financiamien-
to pblico de origen externo a "certificaciones" del gobierno norteamericano
que pretende convertir en un asunto interno de Mxico un problema de
dimensiones transnacionales como lo es el trfico de estupefacientes; las
corrientes migratorias de indocumentados mexicanos hacia los Estados
Unidos de Amrica y el trato que ah reciben de las violentas y prepotentes
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
363
autoridades migratorias y policacas norteamericanas; la problemtica de la
doble nacionalidad que est estrechamente vinculada con los propios flujos
migratorios hacia los mismos Estados Unidos; y el fin de la guerra fra con la
consecuente desaparicin del bloque sovitico que, en el corto plazo, va a obli-
gar a Mxico a buscar otros alineamientos diplomticos que sirvan de con-
trapeso a la permanente -y, desde luego, inevitable- presin estadouni-
dense. En lo que toca al segundo caso, me parece indispensable reexaminar
la reforma constitucional de 1992, que rompi con una importante tradicin
liberal que tena ms de ciento ochenta aos de vida. Si bien es cierto que
dicha reforma tuvo el laudable propsito de someter el orden jurdico a la rea-
lidad imperante en la sociedad mexicana, tambin lo es que tuvo el efecto
preterintencional de convertir, de nueva cuenta, a la Iglesia Catlica en una
fuerza poltica altamente combativa. Por esa razn se tratar de evaluar esta
delicadsima cuestin con una especie de pinzas intelectuales.
En el Captulo Noveno se analizar el tema del Federalismo Fiscal. Por el
momento basta con sealar que si se desea efectivamente construir el Nuevo
Federalismo, el mismo tendr que sustentarse en un nuevo Federalismo Fis-
cal, toda vez que no es posible hablar de libertad poltica y administrativa si la
autosuficiencia hacendaria no est asegurada; y para ello es indispensable
restituir, en la mayor medida posible, a los Estados y Municipios las potesta-
des tributarias que constitucionalmente deben corresponderles.
La obra se cierra con un estudio de las ms modernas tendencias federa-
listas, partiendo del principio de que el Federalismo debe ser, ante todo, un
sistema general de gobierno en el que mediante consensos y nuevos consen-
sos -tanto entre ciudadanos como entre Federacin y subdivisiones polti-
cas- se logre la participacin de los mismos ciudadanos y de los partidos po-
lticos en todos los niveles de poder y de gobierno.
La agenda legislativa queda as debidamente planteada. Su implementa-
cin est, por supuesto, sujeta a todas las vicisitudes y contingencias que los
tiempos y las debilidades polticas irn inevitablemente presentando. Pero es-
to ltimo no es una excusa vlida para dejar de luchar por dicha implementa-
cin; ya que de lo contrario se corre el riesgo de que en el Siglo XXI se vuelva
realidad la advertencia que en el ao de 1863, en su obra "The Principie 01
Federation" (edicin y traduccin de R. Vernon University of Taranta Press.
Taranta, Ontario, Canad, 1979; pgina 70) Perre-Joseph Proudhon lan-
zara al mundo: "El Siglo XXabrir la era del Federalismo o de lo contrario la
humanidad sufrir otro purgatorio de mil aos."
I
CAPITULO
La Reforma Electoral
Sumario: 1. PALABRAS DE UNCIUDADANO. 2. EL ENTORNO POLITICO. 3. EL FINAN-
CIAMIENTO PUBLICO ALOS PARTIDOS POLlTICOS. 4. LAS INSTITUCIONES
ELECTORALES Y EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD: El Instituto
Federal Electoral; El Tribunal Federal Electoral; El Control de la Constitucio-
nalidad Electoral. 5. LOS ORGANOS DE LA REPRESENTACION NACIONAL.
6. EL GOBIERNO DEL DISTRITOFEDERAL: Antecedentes Histricos; La Re-
forma Constitucional; La Contradiccin Cnstitucional. 7. LA REFORMA
ELECTORAL ENANDADERAS.
1. PALABRAS DE UNCIUDADANO
La reforma electoral de 1996 abre por vez primera en la historia reciente
de Mxico la posibilidad efectiva de que en el ao 2000, se celebren eleccio-
nes federales y locales libremente competidas, honestas y, sobre todo cre-
bles. Esta sola posibilidad representa un hecho histrico verdaderamente
trascendental toda vez que, de realizarse, permitira que se dieran dos si-
tuaciones, impensables apenas unos aos atrs, pero esenciales para la con-
solidacin democrtica del pas: la alternancia en el poder y la supremaca e
independencia del Poder Legislativo frente a los tradicionales dictados cen-
tralistas y, a veces autoritarios, del Ejecutivo. Se trata, a no dudarlo, de toda
una aventura poltica que, de llegar hasta sus ltimas consecuencias, implica-
r necesariamente el desmantelamiento del aparato presidencialista y uni-
partidista que en 1928 estableciera el Presidente Plutarco Elas Calles.
En principio, puede afirmarse que dicho desmantelamiento es inevitabledesde
el punto de vista histrico. Mxico no puede ir a contracorriente de las ten-
dencias polticas globales pretendiendo mantener a perpetuidad la hegemo-
na de un partido poltico de Estado. Sin embargo, no debe perderse de vista
que esta transformacin de las ya arcaicas realidades nacionales no va a estar
exenta de riesgos y contradicciones de toda clase. Un orden establecido a
lo largo de tanto tiempo no se va a rendir sin estrpito. No obstante, si el cam-
bio se logra sin violencia y por la va electoral, Mxico alcanzar un triunfo
democrtico sin precedentes en su turbulenta historia.
365
366 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Toda lo anterior demuestra la importancia que la ltima reforma electo-
ral reviste para el futuro inmediato del pas. De ah la necesidad de analizarla y
evaluarla con la mayor objetividad posible. Al llegar a este punto, me parece
necesario dejar aclarado que la alternancia en el poder se presenta como un
requisito evidente para el progreso poltico de Mxico, pero no se le debe
buscar como un fin en s mismo, toda vez que no constituye una garanta ab-
soluta de cambios profundos en las estructuras polticas, sociales yeconmi-
cas de la Repblica. Todo depender de la conducta, la visin y la altura de
miras (sin olvidar que la poltica, a fin de cuentas, es tan slo el arte de lo posi-
ble) de quienes lleguen al poder por la va de la alternancia. Por lo tanto, es
necesario volver a insistir en que lo verdaderamente importante es contar con
procesos electorales cuya competitividad, limpieza y credibilidad estn cons-
titucionalmente garantizadas. Lo dems vendr por aadidura.
La reforma electoral que se va a estudiar a continuacin tiene como uno
de sus principales objetivos, "la creacin del Instituto Federal Electoral,
(como el) organismo autnomo que organiza las elecciones, en el que por pri-
mera vez han participado ciudadanos con importantes funciones y en el cual
se form un nuevo servicio profesional electoral permanente. Esto constitu-
ye un avance sustancial hacia la consolidacin de la imparcialidad como prin-
cipio rector de la organizacin electoral. "1 Es decir, el espritu que anima a es-
ta reforma es el de que las elecciones no sean ni organizadas ni calificadas por
el gobierno o por los partidos polticos, sino por ciudadanos independientes
que cualquiera que sea la ideologa que en lo personal profesen, no tengan
compromisos o vnculos ni con un sector ni con el otro.
Este es un aliciente de la mayor importancia para quienes, a pesar de no
de sernpear ningn cargo pblico y/o participar activamente en la vida de
algn partido poltico, estamos profundamente interesados en opinar objeti-
vamente sobre el acontecer nacional y en efectuar una que otra aportacin
que pueda resultar constructiva. Si los ciudadanos somos los destinatarios de
las decisiones polticas, lo menos que se nos debe permitir es que expresemos
nuestros puntos de vista. Particularmente cuando esos puntos de vista se
expresan de buena fe y sin encontrarse prejuiciados por ningn inters
partidista.
Al abordar, desde la perspectiva estrictamente constitucional, el anlisis
y evaluacin de la reforma electoral de 1996, no puedo dejar de recordar las
1 Exposicin de Motivos presentadapor los coordinadores de los Grupos Parlamentarios de
los partidos politicos: Accin Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolucin De-
mocrtica y del Trabajo ante la Cmara de Diputados del Congreso de la Unin con fecha
25 de julio de 1996; pgina 1; a la que en lo sucesivo en estas Notas se le denominar, en
razn de brevedad, "Exposicin de Motivos."
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 367
clebres palabras con las que Juan Jacobo Rosseau iniciara su obra cumbre,
"El Contrato Social": "Me preguntaris por qu escribo sobre poltica si no
soy ni poltico ni legislador. Y yo os contesto: que precisamente porque
no soy ni poltico ni legislador escribo sobre poltica; ya que si lo fuera no per-
dera mi tiempo diciendo lo que es necesario hacer. Simplemente lo hara o
me callara la boca. "2
2. EL ENTORNO POLlTICO
No quedara completo -y adems implicara rehuir el anlisis de los
problemas de fondo-, el presente estudio sobre la reforma electoral de
1996, si previamente no se formulan algunos comentarios acerca del entor-
no poltico en el que se dio y en el que tendr que operar en el ao 2000. Al
respecto se ha sostenido que en el Mxico actual se est dando una lucha sor-
da por el poder. Esto ltimo es cierto tanto en el sentido aparente como en el
oculto. Asimple vista todo parece reducirse a la competencia--que se espera
resulte ms o menos equilibrada- entre los tres principales partidos polticos
del pas que se ubican, con una serie de variantes y matices que no viene al
caso mencionar, en los clsicos tres extremos del espectro poltico: centro,
derecha e izquierda, con sus inevitables acomodos de centro-derecha y de
centro-izquierda. Esa es la lucha aparente. No obstante, existe un trasfondo
que rara vez se encara pblicamente porque proviene de un grave enfrenta-
miento, no slo poltico sino fundamentalmente ideolgico, que se est dan-
do al interior -yen ocasiones muy al interior- del partido que ha dominado
los destinos de Mxico a lo largo de los ltimos setenta y dos aos: el Revolu-
cionario Institucional, mejor conocido por sus siglas: PRJ.3 Se trata de
la lucha por el modelo econmico de Nacin con arreglo al cual debe arribar-
se al Siglo XXI. Para poner lo anterior en la perspectiva adecuada preciso es
hacer un poco de historia:
1970 marca el final de un proyecto fructfero: el desarrollo estabilizador.
Llamado as porque supo conjugar el desarrollo econmico con la estabilidad
poltica y con la misma estabilidad econmica. Superados los reacomodos de
fuerzas que se tuvieron que dar al final del perodo revolucionario, a partir
de la presidencia de MiguelAlemn y hasta la de Gustavo Daz Ordaz se logr
2 Rousseau Juan Jacobo. "E/ Contrato Socia/.u Versin en espaol de Edaf Ediciones-Ds-
tribuiciones, SAMadrid, 1983; pgina 25.
3 Sobre este particular vase el ensayo del profesor de la Escuela de Gobierno John F. Ken-
nedy de la Universidad de Harvard, John Womack Jr., intitulado "La Guerra Interna" pu-
blicado en el semanario "Enfoque" del peridico "Reforma" de la Ciudad de Mxico, con
techa 2 de marzo de 1997. Aunque refleja abiertamente los puntos de vista unilaterales de
uno de los sectores en pugna, esa parcialidad permite apreciar la intensidad de la lucha po-
ltica que est ocurriendo al interior del PRI. (Nota del Autor).
368 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
la consolidacin poltica unpartdista a travs del progreso econmico y social.
No est por dems recordar que en aquella poca --que quiz ahora podra
parecernos particularmente afortunada- los indicadores econmicos que
en la actualidad tanto nos preocupan y asustan (tasa de inflacin, tipo de cam-
bio, tasas de inters, ndices de precios, tasa de desempleo abierto, etc.) ni si-
quiera se publicaban con frecuencia, debido a que se mantenan en la ms
completa de las estabilidades. Es ms, la Bolsa Mexicana de Valores operaba
como una sociedad todava ms secreta que las logias masnicas de la prime-
ra Repblica Federal. Era la poca en la que la economa nacional se rega
por las leyes de la lgica y del sentido comn.
Sin embargo, el sistema empez a mostrar algunas resquebrajaduras po-
lticas como consecuencia del movimiento estudiantil de 1968. Para quienes
participamos en ese movimiento, as haya sido slo formando parte de la ma-
sa annima de las movilizaciones universitarias, an no nos quedan claras las
causas que lo motivaron. Lo que s nos queda claro es que el autoritarismo de
viejo cuo del Presidente Diaz Ordaz --que en 1966, en un acto que sola-
mente puede calificarse de barbarie cultural lo llev a acabar con el extraordi-
nario trabajo acadmico del Rector Ignacio Chvez al frente de la Universi-
dad Nacional, la que desde entonces no ha vuelto realmente a levantar
cabeza- hizo imposible todo intento serio de conciliacin poltica hasta que
tuvo que llegarse a un bao de sangre que difcilmente se olvidar algn da.
La herencia ms inmediata del movimiento de 1968 fue el reclamo gene-
ralizado de la sociedad mexicana hacia una mayor apertura poltica. El viejo
esquema, entre paternalista y autoritario, que tan bien haba funcionado en
lo econmico, de pronto dej de funcionar en lo poltico y en lo social. La ne-
cesidad de un cambio se palpaba en el aire.
El Presidente Luis Echeverra --que haba sido el fiel Secretario de Go-
bernacin de Daz Ordaz, es decir el Ministro del Interior encargado de los
asuntos polticos del pas- llev a cabo efectivamente el cambio que se pe-
da. Nada ms que lo hizo alterando para mal, lo que funcionaba bien: la eco-
noma; y dejando intocadas las cuestionadas estructuras polticas de corte
corporativista, centralista y autoritario. Es decir, atac a morir, lo que dio en
llamar "desarrollismo" y se vali de los instrumentos autoritarios de gobierno
que tena a su disposicin para tratar de transformar la economa nacional
con apego a un modelo que, no obstante los delirantes excesos propagands-
ticos que siempre lo acompaaron, estaba condenado, desde sus orgenes, al
ms rotundo de los fracasos.
Es as como Echeverra inscribi a Mxico, a medias, en el contexto de lo
que se conoci como "la economa centralmente planificada", por conside-
rar honestamente -o al menos as quisiera creerlo- que ese era el destino
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
369
futuro de la humanidad. Se combati y trat de reducirse a su mnima expre-
sin a la iniciativa privada, particularmente a la de origen extranjero. Los em-
presarios fueron satanizados. La palabra "imperialismo" no se despegaba del
discurso presidencial. Como por arte de magia empezaron a surgir empre-
sas, entidades y fideicomisos estatales que trataron de monopolizar las ms
variadas ramas de la actividad econmica. El gasto pblico se canaliz hacia
el financiamiento de la desmedida intervencin el Estado en la economa.
El principio de la "Rectora del Estado en materia econmica" qued firme-
mente establecido como una muestra evidente de la recuperacin de la sobe-
rana nacional perdida en los antipatriticos devaneos del "desarrollismo."
Cuando las ineficientes entidades paraestatales en vez de producir los super-
vits ingenuamente esperados reclamaron de nuevos apoyos presupuestarios
para financiar su improductiva operacin se recurri a la contratacin masiva
de crditos externos con los gobiernos y bancos de los criticados pases impe-
rialistas, olvidando convenientemente que esto era lo que en realidad pona
en peligro a la soberana nacional. En pocas palabras, se pas del desarrollis-
mo al estatismo.
Intentar una transformacin de esta naturaleza en un pas que posee una
frontera porosa de ms de tres mil kilmetros con la primera potencia indus-
trializada del mundo fue, en el mejor de los casos, escasamente realista. El de-
sastre financiero no se hizo esperar. El estatismo dio lugar a un esquema par-
ticularmente perverso: desinversin, fuga de capitales, atraso tecnolgico,
crecimiento desmesurado del gasto pblico, inflacin galopante (hasta ese
entonces prcticamente desconocida en Mxico) y endeudamiento externo a
niveles nunca antes vistos.
As en septiembre de 1976, en medio del festejo folclrico-populista,
azot con toda su fuerza ese mal que invariablemente destruye el edificio de la
economa mexicana: ladevaluacin monetaria; y el pueblo, y en particular las
clases medias -que a partir de ese momento han quedado sujetas a un lasti-
moso proceso de depauperizacin que subsiste hasta la fecha- pagaron el
costo respectivo ante la correspondiente escalada generalizada de precios y
la reduccin de los salarios en trminos reales. Todava el seor Echeverra
tuvo oportunidad de despedirse ordenando, en los ltimos das de su manda-
to, una "reforma agraria" en las tierras ms productivas de los Estados de So-
nora y Sinaloa.
El Presidente Jos Lpez Portillo -cuya administracin fue recibida con
un optimismo que el tiempo se encargara de demostrar que haba sido total-
mente injustificado-, le dio un respiro al pas ... gracias al, segn parece, s-
bito descubrimiento de grandes reservas petroleras que, por alguna ignota
razn, hasta ese entonces haban permanecido convenientemente ocultas.
El surrealismo mexicano do otro vuelco. De la noche a la maana el pas se
370 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
convirti en potencia petrolera. Haba que prepararse, en clebres ltimas
palabras de ese tiempo, "para administrar la abundancia."
Pero no todo lo que brilla es oro negro. El modelo de finanzas pblicas
que se sigui de 1976 a 1982, ms simplista e incongruente no pudo ser. Los
ingresos derivados de la exportacin del petrleo crudo se destinaron a seguir
financiando la estatizacin de la economa. Dicho en otras palabras, una Na-
cin exportadora de materias primas en pos de la abundancia por el trillado
camino de la economa centralmente planificada. Mxico se coloc a la altura
de pases como Libia y Nigeria.
Las empresas estatales continuaron multiplicndose como la proverbial
multiplicacin del pan y el vino. Eso s, siguieron siendo igual de improducti-
vas e ineficientes que antes. Como las reservas petroleras parecan ser inago-
tables y el precio internacional del petrleo nunca bajara, el nuevamente
desmedido gasto pblico se volvi a financiar con el endeudamiento externo.
Adems literalmente se trat de acabar con la inversin extranjera, particu-
larmente en sus dos formas ms productivas: la inversin extranjera directa y
la transferencia de tecnologa. No puedo dejar de mencionar aqu un comen-
tario que en esa poca me formul un funcionario de nivel medio de la enton-
ces llamada "Secretara de Patrimonio y Fomento Industrial": que el fin ltimo
de la legislacin en materia de inversin extranjera era lograr el retiro de
Mxico de todas las compaas transnacionales. Que miles de familias mexica-
nas se quedarn sin su nica fuente de ingresos y que el pas siguiera conde-
nado al atraso tecnolgico, no importaba; las leyes del "determinismo histri-
co" y del "materialismo dialctico" -que al parecer este joven funcionario,
quiz por su corta edad, apenas acababa de descubrir- traeran la solucin
cuando se consumara el "inevitable triunfo" de la Internacional Socialista, a la
que Mxico recientemente haba ingresado en calidad de orgulloso "pas ob-
servador."
El castillo de naipes estatistas y populistas se derrumb estrepitosamente
a mediados de 1981. Por una serie de complejas razones geopolticas -cuyo
estudio rebasara con mucho los lmites naturales de esta obra- los precios
internacionales del petrleo crudo (la nica materia prima que Mxico estaba
en condiciones de exportar) se desplomaron abruptamente, algo que, por
cierto, el "determinismo histrico" jams fue capaz de prever. La reaccin de
la Administracin Lpez Portillo ante esta delicada situacin internacional
sera risible si no hubiera sido trgica. Envuelto en la bandera del surrealismo
oficial, el gobierno anunci -sin revelar, desde luego, de donde haba obte-
nido esa privilegiada informacin que el resto del mundo pareca ignorar-
que la baja en los precios del petrleo era una situacin "coyuntural" y por en-
de transitoria; que en tal virtud Mxico suspenda sus ventas internacionales
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
371
de petrleo hasta que la "coyuntura" se normalizara, toda vez que en unos
cuantos meses habra "colas" de compradores del petrleo mexicano.
Sin embargo, los meses pasaron y las nicas "colas" visibles eran las que
se formaban alrededor de los estadios de ftbol yde las plazas de toros. Entre-
tanto los anteriormente voluminosos ingresos petroleros se volvieron inexis-
tentes y el endeudamiento externo sigui creciendo. En el ao de 1982la cri-
sis volvi a estallar. Incapaz de responder de los compromisos que haba
contrado ante la banca internacional por el desplome sufrido en los niveles
de ventas del petrleo e incapaz de generar supervits presupuestarios por
haber desarrollado una economa cerrada, centralizada y controlada por em-
presas estatales ineficientes, improductivas y tecnolgicamente atrasadas, la
Administracin Lpez Portillo no tuvo otra alternativa que la de llevar a cabo
otra grave devaluacin monetaria en la que, de conformidad con los valores
de esa poca, de febrero a diciembre de 1982, se pas de un cambio de 27
pesos por dlar a uno de 150 por dlar; lo que, obviamente provoc otra ne-
fasta espiral inflacionaria y una nueva prdida del poder adquisitivo de los sa-
larios, en trminos reales.
De nueva cuenta el modelo estatista y populista experiment un sonoro
fracaso. No obstante, Lpez Portillo se despidi del poder con un desplante
que probablemente haya tenido algn sentido poltico pero que desde el pun-
to de vista econmico result particularmente irresponsable: sin contar con
ningn fundamento constitucional (toda vez que la Constitucin fue reforma-
da a posteriori; y sin ningn respeto para el orden jurdico en el que se supone
que los mexicanos vivimos) decret, por s y ante s y con la complacencia de
un sumiso Congreso Federal, la estatizacin del sistema bancario nacional,
pretendiendo hacerlo aparecer como el culpable de su frustrado proyecto de
gobierno.
A la vuelta de doce aos de estatismo y populismo el pas se encontraba
en una situacin mucho peor que la que tena en 1970. La inequitativa distri-
bucin del ingreso nacional se hizo todava ms aguda, puesto que la pagana
de las crisis de 1976 y 1982 fue la clase media mexicana que durante la etapa
del desarrollo estabilizador fue definida como el motor de la economa nacio-
nal, no solamente porque concentraba a la poblacin econmicamente acti-
va sino fundamentalmente porque en la medida en la que iba creciendo y se
iba fortaleciendo, en esa misma medida serva como un punto de equilibrio de
las profundas desigualdades sociales que en Mxico siempre han existido en-
tre los sectores privilegiado y marginado; y actuaba asimismo como una ba-
rrera eficaz para contener posibles estallidos sociales, puesto que, por regla
general, quien logra hacerse de un patrimonio personal, por pequeo que s-
te sea, difcilmente 10 va a arriesgar comprometindose en una aventura re-
volucionaria.
372 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
La paradoja del sistema basado en el principio y prctica de la "Rectora
del Estado en materia econmica" queda de manifiesto en el punto final al
que lleg. Despus de dos sexenios de proclamar constantemente "la recupe-
racin de la soberana nacional", "la eliminacin de dependencias coloniales
respecto de fuerzas econmicas extranjeras" y el "triunfo de una poltica exte-
rior nacionalista y de corte anti-imperialista", hacia finales de 19821a econo-
ma nacional empez a ser dirigida por el Fondo Monetario Internacional y
por un comit de Bancos Acreedores encabezado nada menos que por el Pre-
sidente del Citibank N.A., cuya sede se encuentra en el centro mismo del co-
rredor financiero y burstil de Wall Street.
Algunos analistas se han preguntado el por qu entre 1970 y 1982 se
oper este cambio brusco de modelo econmico siendo que el proyecto
seguido de 1946 a 1970 haba funcionado en trminos razonablemente
aceptables, y siendo que despus del movimiento estudiantil de 1968 lo que
el pas reclamaba era una profunda reforma poltica que democratizara las es-
tructuras corporativistas del ya para entonces viejo PRI. La razn de fondo
que, supongo, debe haber obedecido a una estrategia de gobierno ms o me-
nos definida no se encuentra, por supuesto, debidamente documentada. Sin
embargo, en una conferencia que pronunciara hace ya un buen nmero de
aos el politlogo y abogado, Adolfo Christlieb Ibarrola (quien en una poca
fuera Presidente del opositor Partido Accin Nacional), se sostuvo que hacia
finales de la dcada de los aos sesenta los gobernantes mexicanos, por algu-
na misteriosa razn que no revel el conferencista, haban llegado a la con-
clusin de que el triunfo a nivel mundial de la corriente comunista que encabe-
zaba en ese entonces la Unin Sovitica era inevitable y que por lo tanto, era
necesario ir preparando paulatinamente al pueblo mexicano para ese cam-
bio, a fin de que la irremediable transicin hacia el estatismo absoluto resulta-
ra lo menos dolorosa y violenta que fuera posible. De ah la necesidad de ir
acrecentando la intervencin del Estado en todas las reas de la vida econ-
mica del pas, de desalentar con cuanto medio legal o legaloide se tuviera al
alcance la inversin privada y, en particular, la inversin extranjera y de man-
tener una poltica exterior tendiente a identificar a Mxico con las corrientes
socialistas, en especial en el caso de Cuba. Adems dentro de semejante
estrategia encajaba a la perfeccin el sistema unipartidista o de partido de
Estado."
Se dice que a principios de la dcada de los setenta circul entre las altas
esferas de los gobiernos de varias naciones y que adems produjo un fuerte
4 Esta conferencia de Adolfo Christlieb Ibarrola, hasta donde tengo entendido, nunca ha si-
do publicada. Por lo tanto, se trata de una cita que tomo de los apuntes personales que es-
crib al escucharla, por lo que cualquier inexactitud que pudiere haber al respecto es res-
ponsabilidad exclusiva del Autor.
,/1
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
373
impacto, un memorndum confdencal que resuma un supuesto discurso se- '
creta pronunciado el 6 de enero de 1961, por el entonces Premier de la
Unin Sovitica, Nikita Khrushchev -un individuo cuyo aspecto fsico y sus
actitudes polticas se asemejaban ms a las de un carnicero que a las de un es-
tadista- ante los lderes de los gobiernos y partidos comunistas de todo el
mundo que se haban reunido ex profeso en Mosc. En la parte medular de
este memorndum se lee lo siguiente: "Nuestro tiempo, cuyo principal conte-
nido es la transicin del capitalismo al socialismo iniciada por la Gran Revolu-
cin Socialista de Octubre, es un tiempo de lucha entre dos sistemas sociales
opuestos, es un tiempo de revoluciones socialistas y de revoluciones de libe-
racin nacional, es el tiempo del derrumbe del imperialismo, de la abolicin
del sistema nacional (puesto que) el balance de fuerzas en el mundo ha cam-
biado radicalmente en favor del socialismo... En aos recientes la iniciativa
en los asuntos mundiales ha pertenecido a la Unin Sovitica y a los dems
pases socialistas. La posicin de los Estados Unidos de Amrica, la Gran
Bretaa y Francia ha demostrado ser especialmente vulnerable en Berln Oc-
cidental. No se han dado cuenta de que tarde o temprano el rgimen de ocu-
pacin de esa ciudad terminar. En cuanto ellos vacilen, tomaremos medidas
definitivas. Entonces firmaremos un tratado de paz con la Repblica Demo-
crtica Alemana para terminar con el rgimen de ocupacin en Berln Occi-
dental, y remover as esa espina clavada en el corazn de Europa. Camaradas
vivimos en un tiempo esplndido. Hombres del futuro, los comunistas del fu-
turo, sin duda alguna nos envidiarn. "5
Es razonable suponer que dadas las condiciones en las que se desenvol-
vieron los perodos ms crticos de la llamada "guerra fra", cualquier estadista
de la poca estuvo en la obligacinde analizar y evaluar este anuncio secreto de
revolucin mundial y de actuar en consecuencia. Pero de ah a creer literal-
mente lo que este singular personaje -que a la vuelta de los aos slo ha pa-
sado a la historia por haber agarrado (no encuentro otra palabra mejor para
describir el hecho) a zapatazos una mesa del Consejo de Seguridad de la Or-
ganizacin de las Naciones Unidas-les dijo a sus correligionarios para lan-
zarlos a un estado de guerra permanente, cuando saba perfectamente bien
que la Unin Sovitica se encontraba en notorio estado de inferioridad nu-
clear y tecnolgica frente a los Estados Unidos (de lo contrario el carnicero
y sus sucesores efectivamente habran actuado), hay todo un universo de
diferencia.
Es cierto que la Unin Sovitica a lo largo de la guerra fra obtuvo algunos
triunfos en la carrera espacial y con motivo del retiro de los Estados Unidos de
5 Citado por Reeves Richard. "President Kennedy Projile 01Power." Simn & Schuster.
NewYork, 1994; pginas 40 y 41. (Cita traducida por el Autor).
374 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
la absurda guerra de Vietnam, los cuales fueron sacados de toda dimensin y
contexto a travs de la estridente campaa propagandista que sus conteos
llevaban a cabo en todos los pases (Mxico incluido) que se los permitan.
Pero es deber de todo gobernante no dejarse influirpor campaas publicitarias.
Por el contrario, est en la obligacin de analizar fra y desapasionadamente
(y para esto las ideologas, de cualquier signo, suelen resultar un estorbo) las
crudas realidades geopolticas. As, un estadista responsable de los aos se-
tenta tuvo que haber entendido que el supuesto triunfo comunista en Viet-
nam fue precedido y superado por notorios fracasos en lo que realmente
cuenta: la imposibilidad sovitica de terminar con la ocupacin aliada de Ber-
ln Occidental, que oblig al seor Khrushchev a esconder sus vergenzas de-
trs de un muro; el triunfo norteamericano en la carrera espacial para poner
un hombre en la Luna; la derrota sovitica en la crisis de los misiles en Cuba,
que ocasion la cada en desgracia del mismo seor Khrushchev; el fracaso
de las guerritas "de liberacin nacional" en Panam, Colombia y Bolivia y la
estrepitosa cada del gobierno marxista del Presidente Salvador Allende en
Chile; el violento y cruel exterminio de los movimientos pro-comunistas
en Argentina y Uruguay; la inviabilidad de un proyecto socialista en Portugal;
la elevacin de un Cardenal polaco profundamente anticomunista al podero-
ssimo trono de San Pedro ("cuntas divisiones tiene el Papa", pregunt que-
riendo ser irnico el dictador sovitico Stalin; la respuesta se la pueden dar
muy bien sus sucesores Breznhev, Andropov, Chernenko y Gorbachev): y la
eleccin por mayoras abrumadoras de Margaret Thatcher en Inglaterra y de
Ronald Reagan en los Estados Unidos, que basaron sus respectivas campa-
as electorales, entre otras cosas, en la aniquilacin de lo que dieron en lla-
mar "el imperio malvado" ("the evil empire").
Todos estos hechos ocurridos entre 1961 y 1982, debieron haber hecho
reflexionar a cualquier estadista serio acerca de que la "inevitabilidad del
triunfo comunista" distaba mucho de ser una posibilidad real y de que las fuer-
zas capitalistas comandadas por los Estados Unidos de Amrica lejos de en-
contrarse en "estado de descomposicin" como lo machacaba la propaganda
marxista, no solamente estaban ganando las batallas polticas importantes si-
no que mantenan una distancia verdaderamente impresionante, en cuan-
to a desarrollo tecnolgico y produccin de bienes de consumo frente a la
Unin Sovitica, que era incapaz de alimentar adecuadamente a su propia
poblacin.
Si los gobiernos que rigieron a Mxico de 1970 a 1982 fueron incapaces
de entender lo anterior y siguieron un curso predeterminado para que, algn
da el pas llegara a poseer una economa centralmente planificada, entonces
tendra que llegarse a la conclusin de que carecieron por completo de visin
geopoltica y de sentido del equilibrio internacional. Es ms, sin tenerse que
andar preocupando por conseguir memoranda secretos, pudieron muy bien
j
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
375
haber escuchado otras opiniones. Posiblemente el analista poltico y diplo-
mtico ms finamente inteligente e informado de la poca sea el doctor
Henry Kissnqer , quien fungiera como Consejero de Seguridad Nacional y
Secretario de Estado de los Presidentes Richard Nixon y Gerald Ford. En un
libro publicado en el ao de 1979, bajo el ttulo de "White House Years", y
que adems tena la ventaja de que se poda conseguir en cualquier librera,
tan slo en las pginas 119 y 120 de un volumen que tiene 1521, Kissinger,
con una envidiable perspectiva de la situacin poltica mundial, lanza la si-
guiente profeca que tardara aproximadamente diez aos en cumplirse lo
cual, entre parntesis, es un verdadero suspiro en la historia de la humanidad:
"El sistema econmico (sovitico) ni siquiera es impresionante. Irnicamente
en un pas que exalta el determinismo econmico, el nivel de vida de la Unin
Sovitica, una tierra rica en recursos naturales, es todava inferior al de sus sa-
tlites de Europa Oriental despus de sesenta aos del advenimiento del co-
munismo. Con el tiempo esta ineficiencia va a producir tensiones y una lucha
por el control de los recursos que actualmente estn predominantemente de-
dicados a fines militares. Ni el partido comunista va a permanecer para siem-
pre monoltico y sin recibir reto alguno. El sistema de planeacin total a lo
nico que conduce es a la competencia entre los altos mandos burocrticos
que es difcilmente arbitrada por los envejecidos lderes del Politbur. Esta es
una de las ironas de los complicados Estados comunistas, que el partido co-
munista no tiene ninguna funcin efectiva a pesar de que permea todos los
aspectos de la sociedad. No se le necesita para la conduccin de la economa,
de la administracin pblica o del gobierno. Por el contrario, personifica una
estructura social de privilegio; que se justifica a s misma por la vigilancia que
ejerce sobre sus enemigos, tanto domsticos como extranjeros, produciendo
as un inters deliberado en la existencia de tensiones. Tarde o temprano esta
funcin que es esencialmente parasitaria va a conducir a conflictos internos,
especialmente en un Estado compuesto de tantas nacionalidades... Nada
puede estar ms equivocado que creer en el mito de un avance sovitico
inexorable cuidadosamente orquestado por un grupo de superestrategas... "6
En el gobierno que rega los destinos de Mxico en 1980, hubo alguien
que hubiera tomado en cuenta todo lo anterior, y que se hubiera dado cuenta
de que tanto la situacin geopoltica internacional como las mentes ms lci-
das e informadas del momento lo que consideraban inevitable no era el triun-
fo mundial del socialismo sino el fin de las fiestas estatistas y populistas? A la
vista de los hechos, todo parece indicar que sera hasta 1983 cuando un nue-
vo gobierno mexicano, con delicado tacto y gran prudencia, empezara a corre-
gir el rumbo econmico en funcin de las nuevas realidades internacionales;
6 Kissinger Henry. "White House Years." Little, Brown and Company. Boston, 1979; p-
ginas 119 y 120. (Citatraducida por el Autor).
376
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
ya que la "prxima generacin de comunistas, hombres del futuro", en vez de
dedicarse a envidiar al seor Krushchev, se convirti en una especie en
vas de extincin.
La presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) dar un ne-
cesario respiro al pas. En forma paulatina pero eficaz el aparato paraestatal
empezar a ser desmantelado. Las palabras pronunciadas en su discurso de
toma de posesin en el sentido de que no era partidario del "populisrno finan-
ciero", se cumplirn cabalmente en los hechos. Ante la imposibilidad de in-
tentar grandes reformas o transformaciones por la gravedad de la crisis finan-
ciera que hered, De la Madrid encontrar en la congruencia econmica y en
la prudencia poltica los instrumentos necesarios para poner fin a todas las
distorsiones e insuficiencias que se derivaron de los doce aos de "Rectora
Econmica del Estado." Los diques legales que impedan el flujo de la inver-
sin extranjera directa y de la transferencia de tecnologa se fueron levantan-
do poco a poco para permitir que el pas se fuera incorporando lenta pero se-
guramente a los procesos de globalizacin internacional que -les guste o no
a los nostlgicos del estatismo- van a ser los que rijan los destinos de la hu-
manidad en el futuro previsible.
En concordancia con lo anterior se dio inicio, con el ingreso de Mxico a
lo que entonces en funcin de sus siglas en ingls (GATT) se denominaba
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (actualmente Or-
ganizacin Mundial de Comercio), al proceso de apertura comercial. Aun
cuando las ventajas y las desventajas de esta apertura sern objeto de un an-
lisis posterior cuando se haga referencia a lo ocurrido en el sexenio 1988-
1994, me parece necesario dejar establecido que, como principio de poltica
econmica general, se trat de una medida indispensable. De 1970 a 1982
el Gobierno Mexicano mantuvo una poltica de cierre casi total de fronteras a
travs de la imposicin tanto de elevadas tarifas arancelarias como de la suje-
cin de las importaciones a la obtencin de permisos previos de muy difcil
otorgamiento, en un intento ftil-como los hechos posteriores lo demostra-
ran- de proteger a la industria nacional de la competencia de los productos
de origen extranjero. Los paganos fueron los consumidores nacionales que,
por aos, se vieron obligados a adquirir artculos caros y de mediana calidad.
Al amparo del proteccionismo se desarroll una industria incapaz de compe-
tir en el exterior pero altamente autosatisfecha con el poder que ejerca sobre
un mercado prcticamente cautivo. Adems se desarroll un perverso, co-
rrupto y pedante sistema aduanero: implacable con los simples mortales que
retornaban al pas por las garitas fronterizas y los aeropuertos internaciona-
les, pero ampliamente condescendiente con los contrabandistas en gran es-
cala y con todos aquellos que gozaban de algn tipo de proteccin oficial que
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
377
les permita que los fueran a "esperar" a los aeropuertos por los que reingre-
saban al pas. .
Dentro de semejante contexto, la apertura comercial resultaba indispen-
sable tanto para iniciar la modernizacin del pas como para buscar otras
frmulas de solucin para resolver las carencias que ms de una dcada de es-
tatismo y populismo no haban sido capaces ni siquiera de atenuar mediana-
mente. El curso seguido por la administracin del Presidente De la Madrid
a la vista de lo que ocurrira con posterioridad, fue prudentemente correcto.
A pesar de las presiones recibidas del Fondo Monetario Internacional y del
comit de bancos acreedores, herencia directa del gobierno de Lpez Portillo
(supuesto defensor de la "soberana nacional"), manej la apertura comercial
de manera paulatina para no desestabilizar abruptamente la planta producti-
va del pas.
Al llegar a este tema, no est por dems hacer un punto y aparte para
precisar que la intervencin del Fondo Monetario Internacional en la vida
econmica de las naciones, aunque necesaria cada vez que ocurre una crisis
devaluatoria, dista mucho de ser la panacea que algunos quieren presentar.
Para que no se piense que estoy tratando de adoptar posturas radicales, cita-
r a continuacin la opinin vertida por la investigadora Mary O'Grady del
Centro de Investigaciones para la Libre Empresa (The Center for Free Enter-
prise Research), y anteriormente Vicepresidente de la conocida casa de bolsa
Merril Lynch International: "En tiempos de crisis, el Fondo Monetario Inter-
nacional y los pases industrializados al analizar el fracaso de una moneda y de
una economa, invariablemente han llegado a la conclusin de que ha habido
demasiado "gasto pblico" con muy poco ingreso. La solucin es siempre au-
mentar las tasas de inters, aumentar los impuestos, detener el crecimiento y
tratar de frenar la inflacin, despus de una devaluacin. Los mismos genios
que recomendaron la devaluacin son los que ahora recomiendan estas ne-
gras medidas para el pueblo... En su obra Perpetuando la Pobreza, nuestro
ca-editor Doug Bandow, sostiene: El Fondo Monetario Internacional fre-
cuentemente se reduce a analizar estrechos datos contables, lo que ocasiona
que sus consejos tengan consecuencias perversas: el ejemplo que Bandow
nos da es que, la insistencia en que un pas elimine su dficit presupuestario
obliga al gobierno a elevar sus impuestos, reduciendo el crecimiento... Los
pueblos de estas naciones que actan con sentido comn econmico, jams
escogeran la ruta que el Fondo Monetario Internacional traza para su desa-
rrollo. Esos pueblos no tienen sofisticados modelos econmicos que les sir-
van de gua. Pero saben que un peso ganado debe poseer el mismo valor el
da de maana si el emisor sabe sostener su palabra... El plan anunciado por
el gobierno de Mxico, es bsicamente un paquete de las clsicas medidas
de austeridad que el Fondo Monetario Internacional ha impuesto y vuelto a
378 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
imponer en Latinoamrica desde que empez a "ayudar" al mundo en desa-
rrollo. El rcord del Fondo Monetario Internacional para los gobiernos de
Amrica Latina que han utilizado estos mtodos es igualmente frustrante ... "7
Ese fue el limitadsimo margen de maniobra financiera con el que cont la Ad-
ministracin del Presidente De la Madrid.
Se ha dicho que el perodo de actividad pblica que va de 1982 a 1988
fue una etapa gris que form parte de algo que se ha dado en llamar la "dca-
da perdida." Nada puede estar ms alejado de la verdad. Despus de los exce-
sos de la danza populista y de su legado constituido por la camisa de fuerza
impuesta por el Fondo Monetario Internacional, lo que se requera era de un
perodo de sensatez econmica y de austeridad republicana. Era necesario
que el Presidente en turno autolimitara los poderes provenientes de la dicta-
dura constitucional que caracteriza al Mxico de nuestros das, para reorde-
nar la vida nacional.
Es cierto que subsistieron las graves desigualdades sociales que siempre
han caracterizado a Mxico y que hubo insuficiencias, particularmente en lo
relativo a la recuperacin del poder adquisitivo de las depauperadas clases
medias que, en cierta medida, continuaron en el penoso proceso de proletari-
zacin a que las condujo el estatismo. Es tambin cierto que se dejaron into-
cadas las estructuras corporativas y autoritarias del partido de Estado, lo que
se puso de manifiesto cuando no se quiso aceptar el triunfo de un partido de
oposicin en las elecciones que en ese tiempo se celebraron para gobernador
y diputados locales en el Estado de Chihuahua. Pero la administracin del
Presidente De la Madrid no poda hacer milagros. La prioridad fundamental
estaba constituida por la reordenacin de las finanzas pblicas y por la inser-
cin del pas a las estructuras de la globalizacin internacional, a fin de empe-
zar el difcil camino que va de una economa sobreprotegida a una economa
ms libre y competitiva, que beneficie ms los intereses de los consumidores
que los de los industriales y comerciantes. Esto ltimo solamente se logr de
manera parcial, pero tampoco se poda pedir ms, porque si algo demues-
tran las experiencias recientes de los antiguos pases comunistas de la Europa
Central es que la transicin de una economa centralmente planificada a una
economa de mercado, adems de tomar un buen nmero de aos, no puede
llevarse a cabo sin tener que luchar antes en contra de una multitud de intere-
ses creados, de prcticas y costumbres burocrticas fuertemente arraigadas y
de modos de vida que no son tan sencillos de desterrar, porque si bien es
cierto que se desarrollan en una desoladora mediana, tambin lo es que ofre-
cen una red de seguridad social que por pobre e ineficaz que sea, para mucha
7 Citado por Arrioja Vizcano Adolfo. "Derecho Fiscal. "Dcima Edicin. Editorial Themis,
S.A. de C.V. Mxico 1995; pginas XIXyxx.
""i
El FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
379
gente es preferible a los riesgos e incertidumbres que generalmente ofrece un
sistema altamente competido, yen ciertos aspectos inhumano, corno-lo es el
del libre mercado.
Con sus aciertos e insuficiencias, el hecho es que el gobierno del Presi-
dente De la Madrid dej sentadas las bases para que en el sexenio 1988-
1994 se efectuara una profunda transformacin del modelo econmico na-
cional. Lo cual inevitablemente tiene que llevarnos a la presidencia que a lo
largo del perodo antes sealado ejerci Carlos Salinas de Gortari, yla cual en
el ao en el que esto se escribe, 1999, est siendo objeto de toda clase de
debates, cuestionamientos, acusaciones y contra-acusaciones, en las que rara
vez han prevalecido la objetividad y la serenidad de nimo.
Tratar de efectuar un anlisis imparcial de este controvertido perodo
presidencial en los tiempos que corren, no es una tarea sencilla porque ade-
ms de que los nimos polticos nacionales estn sumamente caldeados, no
se cuenta con la necesaria perspectiva histrica que slo el paso del tiempo
puede dar. Adems, las decisiones polticas y econmicas adoptadas por el
Presidente Salinas -por cierto homnimo de aquel denodado gobernador
zacatecano, Francisco Garca Salinas, que tanto luch, en todos los terrenos
posibles, por la preservacin de la primera Repblica Federal, yal que se hizo
frecuente referencia en la primera parte de esta obra- estn todava en pro-
ceso de surtir efectos y, por lo tanto, no se cuenta con los elementos suficien-
tes para llevar a cabo una valoracin adecuada. Sin embargo, se tratar de
hacer el esfuerzo correspondiente.
Si algn mrito tiene el gobierno salinista es el de haber enterrado -se
supone que en forma definitiva, aunque en el surrealismo mexicano esta cla-
se de afirmaciones no pueden formularse de manera tajante- el modelo es-
tatista, populista y paternalista de los aos setenta y principios de los ochen-
tas. La situacin geopoltica en la que, para bien o para mal, Mxico se
encuentra no le permita seguirse sustrayendo a los procesos de globalizacin
internacional, de economa de mercado, de libre transferencia de tecnologa
y de apertura comercial que, a partir de la cada del muro de Berln ocurrida
exactamente el 9 de noviembre de 1989, se convirti en el destino evidente
de todos los pases que, por buenas o malas razones, se encuentran sujetos a
la esfera de influencia de los Estados Unidos de Amrica. No era dable pensar
que Mxico llegara al Siglo XXI poseyendo un Estado que lo mismo reparta
parcelas de tierra a los campesinos que operaba complejos petroqumicos,
fbricas de acero, compaas de aviacin, empresas mineras, compaas
telefnicas, cadenas hoteleras, distribuidoras de refrescos embotellados,
complejos textiles, redes ferroviarias, empresas de radio y televisin, todo
un sistema bancario nacional y un conjunto interminable de fideicomisos,
380 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
institutos, comisiones y otras entidades paraestatales que sera materialmen-
te imposible enumerar aqu.
El Presidente Salinas de Gortari entendi perfectamente bien lo anterior
y, actuando a contracorriente de las fuertes, arraigadas y convenencieras ten-
dencias populistas que hasta la fecha prevalecen en el partido oficial, tom
no solamente las decisiones correctas sino las nicas que la realidad permita
y reclamaba. As, llev a cabo un desmantelamiento total del pesado e inefi-
ciente aparato paraestatal mediante un publicitado proceso de privatizacio-
nes que tuvo el doble efecto de reforzar las finanzas pblicas y de liberar
recursos presupuestarios por la atencin del gasto social. De igual manera,
efectu la apertura comercial que combinada con la supresin de barreras
legales a la inversin extranjera directa ya la transferencia de tecnologa, per-
miti que el consumidor mexicano se beneficiara con la entrada de productos
competitivos y que las empresas mexicanas eficientes y productivas accedie-
ran a los mercados internacionales. No puede dejar de mencionarse como un
logro la celebracin del Tratado de Libre Comercio entre Mxico, Estados
Unidos y Canad el que, a pesar de los mltiples defectos e inequidades
que en el corto plazo est mostrando, tiene como fin ltimo el de crear una
zona de libre comercio en uno de los mercados potenciales ms grandes del
mundo.
Las medidas en s fueron correctas y realistas. El que en el camino haya
habido distorsiones, grupos privilegiados y hasta posibles actos de corrup-
cin es una cuestin enteramente distinta que el tiempo se encargar de
demostrar o no y, en su caso, de juzgar. El hecho es que sin esas transforma-
ciones econmicas el pas estara actualmente anquilosado en el marasmo
burocrtico que toda forma de estatismo trae aparejado, fuertemente endeu-
dado con el exterior y condenado a un irremisible atraso tecnolgico.
Pero al parecer los gobiernos mexicanos no suelen conocer, y mucho
menos aplicar, aquel clebre principio de las leyes del sentido comn que dice
que la virtud est en los medios. As como en los tiempos de la feria populista
quien se atreva a esbozar siquiera los beneficios de la libre empresa, de la in-
versin extranjera directa y de la necesidad de modernizar tecnolgicamente
la en ese entonces cada da ms obsoleta planta productiva, era automtica y
desdeosamente calificado por los engredos gobernantes de "desnacionali-
zado"; de igual manera, en la era de la apertura comercial todo aquel que te-
na el atrevimiento de cuestionar el que no se protegieran las fuentes de em-
pleo ante los embates de las fuerzas del libre mercado y el que al negociar el
Tratado de Libre Comercio se hicieran concesiones unilaterales a los Estados
Unidos que, por razones obvias, colocaran a Mxico en una posicin comer-
cial claramente desventajosa, era tambin automtica y desdeosamente ca-
lificado por los tambin engredos gobernantes de "mas si osare" (haciendo
I
El FEDERALISMO MEXICANO HACIA El SIGLO XXI
381
evidente mofa de la estrofa del Himno Nacional Mexicano en la que se invoca
la defensa de la Patria en contra de los ataques de enemigos extranjeros) y de
obstculo para la realizacin de un programa de gobierno que, por lo menos,
abarcara los prximos cuatro sexenios.
A pesar de lo sensatas y realistas que, en un principio fueron las medidas
econmicas adoptadas por laadministracin del Presidente Salinas de Gorta-
ri, la misma fue incapaz de mantener un curso medio y de plano se lanz al
otro extremo del espectro econmico sustituyendo el estatismo populista por
un sistema librecambista a ultranza (el que tuvo a bien bautizar como "libera-
lismo social", dndole as un mal nombre al verdadero liberalismo que Mxico
hered del Siglo XIX, y el que se caracteriza, no por proponer un determina-
do modelo econmico, sino por luchar por la libertad del ser humano, indivi-
dualmente considerado, en cuanto a sus ideas, sus creencias y su modo de vi-
da, y en cuanto a su participacin en la poltica, la economa y la cultura) que
no tom en cuenta que las condiciones ancestrales del Mxico multirracial,
absurdamente centralizado, polticamente inmaduro, pletrico de graves de-
sequilibrios econmicos en lo tocante a su desarrollo regional y con un siste-
ma de educacin superior por una parte elitista y por la otra masivamente de-
cadente desde que el inculto Presidente Daz Ordaz en 1966 acabara con la
Rectora magnfica del doctor Ignacio Chvez en la Universidad Nacional, no
estaba para aventuras primermundistas.
Las distorsiones del nuevo modelo econmico -a pesar de que en lo
esencial es bsicamente slido- no se hicieron esperar. La apertura comer-
cial indiscriminada, que se apoy en el lema de que Mxico era "la economa
ms abierta del mundo", condujo primero al cierre de un buen nmero de me-
dianas y pequeas empresas (con el consiguiente cierre de fuentes de
empleo) que no pudieron resistir la invasin de productos extranjeros y a las
que no se supo o no se quiso apoyar con un verdadero programa de fomento
industrial que, a base de estmulos fiscales efectivos, les permitiera subsistir en
la marejada comercial que la apertura de las fronteras trajo aparejada. Poste-
riormente, dicha "economa abierta" gener un abultado dficit en la balanza
de pagos con el exterior que se agudizara a principios de 1994, puesto que el
nico efecto lgico y previsible que puede tener semejante apertura para un
pas en vas de desarrollo que de manera tanto abrupta como absoluta cance-
la hasta las ms veladas formas de proteccionismo industrial, es el de que las
importaciones crezcan desmedidamente y en una proporcin tal que acaban
por aplastar el volumen de las exportaciones, por importantes que estas lti-
mas puedan ser en algunos renglones. Es decir, estamos en lo dicho: en Mxico
no puede haber trminos medios. Primero se trat de cerrar las fronteras a
piedra y lodo para que la industria nacional creciera a costa de un mercado
cautivo. Despus se procedi a abrir las garitas fronterizas de par en par sin
preocuparse en lo ms mnimo de crear algn tipo de red protectora para la
382 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
industria nacional que sbitamente se vera abatida por la competencia ex-
tranjera.
Ya instalados en la fiesta librecambista, el Gobierno Mexicano procedi a
efectuar en los mercados burstiles de Wall Street (Nueva York) una multimi-
llonaria colocacin de Bonos de Deuda Pblica (comercialmente conocidos
como "Tesobonos"), que aun cuando originalmente estaban denominados en
moneda nacional en realidad eran pagaderos en dlares de los Estados Uni-
dos (puesto que contenan a favor de los respectivos inversionistas una clu-
sula de proteccin cambiaria) a unas tasas de inters (pagaderas tambin en
dlares) que superaban con mucho las que prevalecan en el mercado banca-
rio de Nueva York. Al respecto, en las "Palabras del Autor" correspondientes
a la dcima edicin de mi obra "Derecho Fiscal" (1995) escrib lo siguiente:
"As, las causas de la crisis estn a la vista de quien quiera verlas. La apertura
comercial indiscriminada -esa dudosa joya de la corona librecambista- en
un pas que no estaba preparado para competir ventajosamente en los mer-
cados internacionales, gener un serio dficit en la balanza comercial o ba-
lanza de pagos con el exterior que, a partir de 1993, por lo menos, se
acentu gravemente sin que el Gobierno hiciera nada para corregirlo. La es-
tabilidad de las finanzas pblicas en vez de apoyarse en la inversin extranjera
directa, generadora de empleos, impuestos y avances tecnolgicos perma-
nentes, se finc en capitales especulativos que en 1994 volaron al menor
asomo de inestabilidad poltica, sin que la 'autonoma constitucional' del Ban-
co de Mxico le permitiera tomar medidas tanto preventivas como correcti-
vas ante lo que fue una escandalosa fuga de divisas. De manera discrecional y
arbitraria se hizo uso del crdito pblico, ignorando que por mandato consti-
tucional esta delicada cuestin no debe dejarse unilateralmente en manos del
Presidente de la Repblica y de su Secretario de Hacienda, sino que corres-
ponde al Congreso de la Unin fijar, mediante disposiciones de carcter ge-
neral, las bases detalladas y precisas con arreglo a las cuales se debe compro-
meter el crdito de la Nacin. As, mientras las reservas monetarias
disminuan sensiblemente, se procedi a emitir y a colocar en el extranjero
bonos de deuda pblica denominados, a fin de cuentas, en moneda extranje-
ra, por un importe total aproximado de 30,000 millones de dlares, sin que
la Tesorera de la Federacin contara con los recursos suficientes para cum-
plir con los generosos trminos de su colocacin. Este acto de irresponsabili-
dad financiera del que es difcil encontrar un paralelo en la historia reciente
del pas -puesto que para encontrar algn antecedente al respecto tendra-
mos que remontarnos a la colocacin de bonos llevada a cabo con la Casa
Jecker de Londres por el Gobierno de Maximiliano de Habsburgo, que siem-
pre careci de legitimidad constitucional- se consum a sabiendas de que las
condiciones polticas, sociales y econmicas del pas no otorgaban seguridad
alguna a los inversionistas, principalmente extranjeros, de que sus capitales
podran ser recuperados con el pago adems de las generosas tasas de inters
i
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
383
que les fueron ofrecidas. Es decir, no slo se violent el orden constitucional
interno sino que tambin se enga a la comunidad financiera interna-
cional.:"
La mezcla diablica financiera constituida por la apertura comercial in-
discriminada, el dficit sumamente pronunciado en la balanza de pagos con
el exterior, el desplome de la mediana y pequea industrias que no contaron
con el apoyo que tendra que haberles dado un razonable programa de fo-
mento industrial, la increble emisin de Tesobonos y los sucesos y asesinatos
polticos ocurridos en 1994 y la incontrolada fuga de divisas que trajeron apa-
rejada, prepararon adecuadamente el terreno para que el 20 de diciembre de
1994, ocurriera lo que a partir de 1976 se ha convertido en el smbolo y en el
detonador de todo fracaso poltico-econmico en Mxico: una fuerte y
abrupta devaluacin monetaria.
El actual Gobierno Federal, encabezado por el Presidente Ernesto Zedillo
Ponce de Len, inici as sus gestiones teniendo que cargar cuesta arriba una
pesada loza financiera que, dgase lo que se diga acerca del llamado "error de
diciembre", es una herencia directa de la administracin anterior. Resultara
del todo inequitativo, adems de prematuro, el formular aqui una evaluacin
crtica de la poltica econmica que hasta la fecha ha venido siguiendo el go-
bierno del Presidente Zedillo, toda vezque se trata de una gestin que todava
se encuentra en proceso y respecto de la cual no se puede contar con la pers-
pectiva histrica que slo el tiempo puede dar. Sin embargo, a la manera de
apunte preliminar cabra sealar que a pesar del torrente de crticas en contra
que suele recibir casi todos los das, ha actuado, dentro del por dems limita-
do margen de maniobra que su antecesor le hered, con lgica y prudencia,
al menos en lo que al terreno econmico se refiere. En efecto, a pesar de las
fuertes presiones de quienes, de buena o mala fe, quisieran regresar al estatis-
mo populista o de quienes estn en contra del sistema pero no ofrecen ningu-
na otra alternativa ms o menos viable que realistamente hablando pueda
sustituirlo, ha mantenido intocado -y sin los excesos del sexenio anterior-
el modelo econmico librecambista por la simple y sencilla razn de que es el
nico que, en el contexto actual de la globalizacin internacional, garantiza
el apoyo de la comunidad financiera internacional, sin el cual no era posible
superar la ltima crisis devaluatoria; ha renegociado la deuda externa, princi-
palmente la derivada de la fatdica emisin de Tesobonos, con las nicas he-
rramientas que tena a su alcance: la sustitucin de la deuda a corto plazo con
elevadas tasas de inters por deuda a ms largo plazo y con tasas de inters
mucho ms razonables; y ha logrado que ciertas variables macroeconmicas
8 Arrioja Vizcano Adolfo. Obra citada; pginas XVI y XVII.
384 ADOLFOARRIOJAVIZCAINO
como tipo de cambio, ndices nacionales de precios y tasas domsticas de in-
ters se mantengan relativamente estables.
Es muy pronto para poder emitir un juicio definitivo al respecto, pero
hasta el momento, desde el punto de vista de la economa poltica, se ha obra-
do con prudencia, tino y cordura. Es imposible saber lo que ocurrir en el fu-
turo porque no es lo mismo atacar los efectos ms inmediatos de una grave
crisis financiera con los nicos elementos que la ortodoxia econmica en se-
mejantes circunstancias puede proporcionar, que tratar de iniciar todo un
nuevo programa de gobierno encaminado a restaurar efectivamente el bie-
nestar a la gran mayora de la poblacin, que lo tiene perdido desde 1976,
por lo menos. Adems la reforma electoral y los resultados de la inconstitu-
cional conversin del por lo dems necesario rescate bancario en deuda p-
blica operado a finales de 1998, determinarn, en gran medida, el margen de
maniobra, poltica y econmica, que el actual gobierno puede llegar a tener
de aqu al ao 2000.
Al llegar a este punto, preciso es iniciar el debate acerca de lo que deber
ser la cuestin central de los procesos electorales del ao 2000: qu clase de
modelo econmico los mexicanos deseamos para el futuro inmediato de la
Repblica?
Esta cuestin me parece central porque si se logran los objetivos de la re-
forma electoral -cuyas bases constitucionales se analizarn a continua-
cin- en el sentido de que efectivamente se puedan llevar a cabo elecciones
federales honestas, equitativas y sobre todo crebles que no solamente garan-
ticen una eventual alternancia en el poder sino fundamentalmente una com-
posicin independiente y pluripartidista del Congreso de la Unin, entonces
el problema bsico de la vida nacional estar constituido por la determinacin
de las caractersticas del modelo econmico a seguir. Volver al estatismo po-
pulista de los aos setenta? o bien Mantener, en lo esencial el proyecto libre-
cambista y de economa de mercado al que popularmente se le ha dado en lla-
mar "neoliberalismo", lo que, tal y como se seal con anterioridad, implica
darle un mal nombre y una inmerecida mala fama al verdadero liberalismo
que forj, poltica y econmicamente, al Mxico del Siglo XIX?
Se trata de un problema sumamente delicado y trascendental que hasta la
fecha los tres grandes partidos polticos nacionales no han tratado a fondo, al
menos pblicamente. Sin embargo, forzosamente tendr que estar en el cen-
tro del debate nacional en los prximos aos. Lo grave del caso es que se trata
de todo un reto para el cual no existen soluciones fciles, puesto-que implica
reactivar la economa nacional en urje forma tal en la que al mismo tiempo
que se eleve el nivel general de vida de toda la poblacin (sin desatender a los
384 ADOLFOARRIOJAVIZCAINO
como tipo de cambio, ndices nacionales de precios y tasas domsticas de in-
ters se mantengan relativamente estables.
Es muy pronto para poder emitir un juicio definitivo al respecto, pero
hasta el momento, desde el punto de vista de la economa poltica, se ha obra-
do con prudencia, tino y cordura. Es imposible saber lo que ocurrir en el fu-
turo porque no es lo mismo atacar los efectos ms inmediatos de una grave
crisis financiera con los nicos elementos que la ortodoxia econmica en se-
mejantes circunstancias puede proporcionar, que tratar de iniciar todo un
nuevo programa de gobierno encaminado a restaurar efectivamente el bie-
nestar a la gran mayora de la poblacin, que lo tiene perdido desde 1976,
por lo menos. Adems la reforma electoral y los resultados de la inconstitu-
cional conversin del por lo dems necesario rescate bancario en deuda p-
blica operado a finales de 1998, determinarn, en gran medida, el margen de
maniobra, poltica y econmica, que el actual gobierno puede llegar a tener
de aqu al ao 2000.
Al llegar a este punto, preciso es iniciar el debate acerca de lo que deber
ser la cuestin central de los procesos electorales del ao 2000: qu clase de
modelo econmico los mexicanos deseamos para el futuro inmediato de la
Repblica?
Esta cuestin me parece central porque si se logran los objetivos de la re-
forma electoral -cuyas bases constitucionales se analizarn a continua-
cin- en el sentido de que efectivamente se puedan llevar a cabo elecciones
federales honestas, equitativas y sobre todo crebles que no solamente garan-
ticen una eventual alternancia en el poder sino fundamentalmente una com-
posicin independiente y pluripartidista del Congreso de la Unin, entonces
el problema bsico de la vida nacional estar constituido por la determinacin
de las caractersticas del modelo econmico a seguir. Volver al estatismo po-
pulista de los aos setenta? o bien Mantener, en lo esencial el proyecto libre-
cambista y de economa de mercado al que popularmente se le ha dado en lla-
mar "neoliberalismo", lo que, tal y como se seal con anterioridad, implica
darle un mal nombre y una inmerecida mala fama al verdadero liberalismo
que forj, poltica y econmicamente, al Mxico del Siglo XIX?
Se trata de un problema sumamente delicado y trascendental que hasta la
fecha los tres grandes partidos polticos nacionales no han tratado a fondo, al
menos pblicamente. Sin embargo, forzosamente tendr que estar en el cen-
tro del debate nacional en los prximos aos. Lo grave del caso es que se trata
de todo un reto para el cual no existen soluciones fciles, puesto-que implica
reactivar la economa nacional en urje forma tal en la que al mismo tiempo
que se eleve el nivel general de vida de toda la poblacin (sin desatender a los
384 ADOLFOARRIOJAVIZCAINO
como tipo de cambio, ndices nacionales de precios y tasas domsticas de in-
ters se mantengan relativamente estables.
Es muy pronto para poder emitir un juicio definitivo al respecto, pero
hasta el momento, desde el punto de vista de la economa poltica, se ha obra-
do con prudencia, tino y cordura. Es imposible saber lo que ocurrir en el fu-
turo porque no es lo mismo atacar los efectos ms inmediatos de una grave
crisis financiera con los nicos elementos que la ortodoxia econmica en se-
mejantes circunstancias puede proporcionar, que tratar de iniciar todo un
nuevo programa de gobierno encaminado a restaurar efectivamente el bie-
nestar a la gran mayora de la poblacin, que lo tiene perdido desde 1976,
por lo menos. Adems la reforma electoral y los resultados de la inconstitu-
cional conversin del por lo dems necesario rescate bancario en deuda p-
blica operado a finales de 1998, determinarn, en gran medida, el margen de
maniobra, poltica y econmica, que el actual gobierno puede llegar a tener
de aqu al ao 2000.
Al llegar a este punto, preciso es iniciar el debate acerca de lo que deber
ser la cuestin central de los procesos electorales del ao 2000: qu clase de
modelo econmico los mexicanos deseamos para el futuro inmediato de la
Repblica?
Esta cuestin me parece central porque si se logran los objetivos de la re-
forma electoral -cuyas bases constitucionales se analizarn a continua-
cin- en el sentido de que efectivamente se puedan llevar a cabo elecciones
federales honestas, equitativas y sobre todo crebles que no solamente garan-
ticen una eventual alternancia en el poder sino fundamentalmente una com-
posicin independiente y pluripartidista del Congreso de la Unin, entonces
el problema bsico de la vida nacional estar constituido por la determinacin
de las caractersticas del modelo econmico a seguir. Volver al estatismo po-
pulista de los aos setenta? o bien Mantener, en lo esencial el proyecto libre-
cambista y de economa de mercado al que popularmente se le ha dado en lla-
mar "neoliberalismo", lo que, tal y como se seal con anterioridad, implica
darle un mal nombre y una inmerecida mala fama al verdadero liberalismo
que forj, poltica y econmicamente, al Mxico del Siglo XIX?
Se trata de un problema sumamente delicado y trascendental que hasta la
fecha los tres grandes partidos polticos nacionales no han tratado a fondo, al
menos pblicamente. Sin embargo, forzosamente tendr que estar en el cen-
tro del debate nacional en los prximos aos. Lo grave del caso es que se trata
de todo un reto para el cual no existen soluciones fciles, puesto-que implica
reactivar la economa nacional en urje forma tal en la que al mismo tiempo
que se eleve el nivel general de vida de toda la poblacin (sin desatender a los
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 385
numerosos grupos marginados) y se promueva la descentralizacin y el desa-
rrollo regional (sin descuidar la prestacin de los servicios pblicos y la reali-
zacin de todas las grandes obras de infraestructura que se encuentran an
pendientes), se eviten las distorsiones presupuestarias, crediticias y fiscales
que han conducido, a partir de 1976, al circulo vicioso de aparente creci-
miento seguido de devaluaciones monetarias y de graves crisis financieras,
como la ocurrida a partir del20 de diciembre de 1994.
Ante semejante reto -nunca antes visto en la Historia de Mxico, por la
simple y sencilla razn de que el crecimiento explosivo de nuestra poblacin
lo vuelve, para el Siglo XXI, un reto que involucra los destinos de ms de cien
millones de personas- se requerir de una gran dosis de imaginacin y de
voluntad poltica pero tambin de realismo econmico, porque, como la ex-
periencia lo demuestra, el populismo financiero no conduce a ninguna parte.
Planteado el dilema, no resultara tico dejarlo as, en el aire. Por consi-
guiente, preciso es formular algunas sugerencias que, sin tener la pretensin
de configurar un plan econmico integral, al menos poseen el propsito de
apuntar algunas frmulas de solucin que podrn ser o no ser vlidas, pero
que al menos estn expresadas de buena fe.
He escrito en lneas atrs que el origen de las tragedias econmicas que
Mxico ha sufrido en el curso de las ltimas dcadas se encuentra en el hecho
de que de 1970 a 1994 no se ha podido o no se ha querido seguir un rumbo
intermedio entre el estatismo populista y el modelo librecambista. Es decir, el
pas lo mismo se fue al extremo de la Rectora econmica del Estado y del
proteccionismo industrial a toda costa, que al otro extremo de las privatiza-
ciones a ultranza y de la apertura comercial indiscriminada. De ah que ahora
resulte aparente la necesidad de integrar un proyecto que combine la cada da
ms impostergable reactivacin econmica utilizando las herramientas que
proporciona el sistema de libre mercado con algunos toques de sano naciona-
lismo encaminados a la proteccin y fomento de la pequea y mediana indus-
trias, as como a la redistribucin del ingreso nacional, que ancestralmente ha
estado concentrado en unas cuantas manos.
Tomando en consideracin que el actual modelo ecnmico no podr
ser cambiado, en lo sustancial, en el corto plazo, y que, cuando menos hasta
el ao 2000, a querer o no, tendr que continuarse con la ortodoxia econ-
mica y financiera que ha tenido que adoptar el gobierno del Presidente Zedi-
110, ya que las condicionantes de la globalizacin internacional de la que Mxi-
co necesariamente ya forma parte, no permitiran un giro ms o menos
radical -adems de que el estrepitoso fracaso de las economas centralmen-
386 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
te planificadas que hasta 1989 imperaron en la ex Unin Sovitica y en la
gran mayora de los pases de la Europa Oriental, demuestra la futilidad y los
peligros, de intentar nuevos experimentos populistas-, los planteamientos
que a continuacin se exponen tratan de ubicarse en el apuntado rumbo in-
termedio sin desconocer el hecho -bueno o malo pero, a mi entender, inevi-
table- de que, si se llegaran a dar, tendran que darse dentro del contexto de
una economa de mercado. Como lo indiqu lneas atrs, dichos plantea-
mientos no tienen la pretensin de representar un programa integral, pero
por lo menos cuentan con la ventaja de ser concretos y especficos:
1. En primer trmino, resulta aconsejable seguir renegociando la monu-
mental deuda externa, a fin de que su monto total (tesobonos incluidos) se va-
ya cubriendo en plazos y condiciones acordes a las posibilidades econmicas
del pas, procurando -en la medida en la que lo permitan las irrecusables di-
rectrices del Fondo Monetario Internacional- no afectar la permanencia de
la planta productiva y la estabilidad del empleo. Se debe tratar de cumplir con
los compromisos internacionales contrados, dentro de un marco que propi-
cie el desarrollo econmico sostenido del pas. Considero que existen las con-
diciones adecuadas para ello. De nada le sirve al Gobierno de los Estados Uni-
dos y a su aliado incondicional el Fondo Monetario Internacional que Mxico
pague puntualmente y hasta en forma anticipada, las amortizaciones y los
rendimientos derivados del servicio de la deuda externa, si el flujo migratorio
de desempleados mexicanos hacia su territorio aumenta de manera conside-
rable y si, paralelamente, se contrae el mercado mexicano de consumo de los
productos norteamericanos de exportacin, cancelndose as el principal ar-
gumento que condujo a la ratificacin del Tratado de Libre Comercio de Nor-
teamrica por parte del Congreso de los Estados Unidos. Por lo tanto, s exis-
te un cierto margen de maniobra para atenuar los sacrificios que se le estn
imponiendo al pueblo mexicano, sin incurrir por ello en ningn tipo de "here-
ja" internacional. Ntese, adems, que estoy empleando el trmino "renego-
ciacin" no los de "moratoria" o "suspensin de pagos". Se trata de cumplir
con la comunidad financiera internacional en las mejores condiciones posi-
bles para Mxico, no de imitar al Per populista y fracasado del Presidente
Alan Garcia, que en la "dcada perdida" de los aos ochenta decret unlater-
lamente que reducira el monto de los pagos de la deuda externa al equivalen-
te al diez por ciento de sus exportaciones (las que, por cierto, eran prctica-
mente inexistentes) para hundirse a continuacin en uno de los fracasos
financieros ms sonados en la historia reciente de Iberoamrica. Por otra
parte, y volviendo al Mxico de nuestros das, en esta delicada cuestin de la
renegociacin y pago de la deuda externa, resulta indispensable que se le
otorgue al Congreso Federal la decisiva intervencin que constitucionalmen-
te le compete, respetndolo como rgano soberano y sin sujetarlo, por ende,
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 387
a consignas mayoritarias que a la postre el tiempo y los avances democrticos
pueden llegar a destruir.
2. Debe estudiarse cuidadosamente la propuesta que se ha formulado en
algunos crculos especializados, de sustituir al escasamente autnomo Banco
de Mxico por un Consejo Monetario vinculado al Federal Reserve Board de
los Estados Unidos. Si desde el Tratado de Bretton Woods de 1947, la reser-
va monetaria de Mxico se denomina en dlares de los Estados Unidos, la l-
gica y la prosaica realidad parecen aconsejar que la emisin de la moneda na-
cional se lleve a cabo no slo en funcin de las reservas existentes y
disponibles sino de comn acuerdo con la entidad emisora de la unidad mo-
netaria que le sirve de apoyo. En esta forma, se eliminaran las intervenciones
presidenciales que en 1976, 1982 y 1994ocasionaron serias devaluaciones,
y finalmente se alcanzara la ansiada estabilidad cambiaria que, como la expe-
riencia lo demuestra, conduce a la, tambin ansiada, estabilidad de precios.
3. No es posible mantener "laeconoma ms abierta del mundo", cuando
la gran mayora de los pases -empezando por los Estados Unidos de Amri-
ca, con los que Mxico sostiene relaciones comerciales, adoptan medidas
proteccionistas. En el corto plazo deben incrementarse las tarifas arancela-
rias aplicables a todo tipo de mercancas provenientes de pases con los que
Mxico no tenga celebrados tratados de libre comercio. En el mediano plazo,
y a la vista del caudal de medidas proteccionistas recientemente adoptadas
por el gobierno norteamericano y que han afectado seriamente las exporta-
ciones mexicanas de acero, cemento, tomates y hasta nuestras humildes pe-
ro eficaces escobas, debe renegociarse el Tratado de Libre Comercio de Nor-
teamrica -como inclusive lo estn pidiendo algunos congresistas
estadounidenses- para prolongar durante el mayor tiempo posible los por-
centajes y los perodos de desgravacin de las cuantiosas importaciones que
Mxico lleva a cabo de mercancas norteamericanas al amparo de dicho Tra-
tado. Debe entenderse, de una vez por todas, que Mxico no est, ni estar
durante muchos aos, en condiciones de competir en situacin de igualdad
con los Estados Unidos y Canad. Tradicionalmente el impuesto de importa-
cin ha sido uno de los principales ingresos del erario mexicano. Hasta en
tanto no se supere por completo la actual crisis financiera, debe continuar
sindolo. Mientras tanto, la imposicin de estas barreras arancelarias coad-
yuvar a la eliminacin del, otra vez inminente, dficit en la balanza comercial
o balanza de pagos en cuenta corriente con el exterior, en el que debe locali-
zarse la causa de fondo de la devaluacin monetaria de diciembre de 1994.
Quisiera aqu recordar las sabias palabras del diputado constituyente de 1824
y aguerrido federalista, Francisco Garca, cuando seal que: "Adems una
industria atrasada respecto de la extranjera, la falta de capitales, de mquinas
y herramientas y el menor valor de la moneda, hacen subir los gastos de pro-
388 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
duccin a una cantidad que nos impide la concurrencia; luego si la excepcin
concedida por los economistas es legtima, se hace necesario subir los dere-
chos de entrada a las manufacturas extranjeras en una proporcin capaz de
ponerlas en equilibro con las nuestras de naturaleza anloga... "9
4. En el mbito interno propiamente dicho, debe buscarse una distribu-
cin mucho ms proporcional y equitativa, tal y como lo ordena la Consti-
tucin General de la Repblica, de las cargas tributarias entre todas las fuentes
de riqueza que existen en el pas. En la actualidad, el impacto fiscal se concen-
tra en la industria, el comercio, la prestacin de servicios y el trabajo asalaria-
do. En cambio, las ganancias, en ocasiones verdaderamente fabulosas, que
una minora privilegiada obtiene en las bolsas de valores, se encuentran exen-
tas de impuestos. La situacin ms absurda e injusta no puede ser: se grava
fiscalmente al que trabaja, produce y genera empleos, yen cambio se premia
con exenciones de impuestos a los que especulan con el fruto del trabajo de
los dems representado por las acciones de las compaas que se cotizan en
la bolsa. Deben gravarse con el mismo tratamiento fiscal aplicable a los inte-
reses, en materia tanto del impuesto sobre la renta como del impuesto al
valor agregado, las ganancias especulativas que cualquiera, sea nacional o
extranjero, obtenga en el mercado de valores.
5. En concordancia con lo anterior, debe seguirse adelante con los pro-
gramas de modernizacin y privatizacin del campo y de la pesca, a fin de que
sean unidades productivas privadas las que desarrollen este tipo de activida-
des, con el consiguiente pago de impuestos federales y estatales y la consi-
guiente generacin de empleos, en sustitucin de los miserables ejidos y coo-
perativas que no slo no contribuyen al gasto pblico sino que lo merman
considerablemente con los interminables subsidios y precios de garanta que
el Gobierno Federal les tiene que otorgar como ddivas de subsistencia, ante
su probada desorganizacin, corrupcin e ineficiencia.
6. Dentro de este mismo contexto, me parece aconsejable que, a la bre-
vedad posible se implemente un plan de fomento industrial encaminado a for-
talecer a la pequea y mediana industrias que han sido las primeras vctimas
de la apertura comercial. Para ello necesariamente se requerir de algn tipo de
sacrificios en lo que a la recaudacin fiscal se refiere, a fin de que estos sec-
tores, que juegan un papel decisivo en lo tocante a generacin y manteni-
miento de fuentes de trabajo, se reactiven a base de estmulos tributarios;
porque si la recaudacin hacendaria como un sustituto sano del endeuda-
miento externo reviste una gran importancia, el fomento de la industra
9 Citado por Reyes Heroles Jess. l/El Liberalismo Mexicano. "Torno I Los Orgenes. Fon-
do de Cultura Econmica. Mxico 1988; pgina 201.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 389
nacional y la proteccin del empleo son aun de mayor importancia y trascen-
dencia que el meramente tratar de sanear las finanzas pblicas, toda vez que
mientras lo primero no deja de ser un objetivo macroeconmico y, por lo tan-
to, remoto para los intereses de la gran mayora de la poblacin del pas; lo
segundo, al estar directamente vinculado con la situacin concreta de cientos
de miles de familias mexicanas se traduce, no en cifras yestadsticas oficiales,
sino en acciones directas y especficas de gobierno yde buena administracin
pblica, que la masa ciudadana puede llegar a palpar y a sentir.
7. Desde otra perspectiva fiscal, la tasa fija del impuesto al valor agrega-
do debe reducirse -paulatinamente, es decir, mediante la disminucin de un
punto porcentual por ao- en todo el territorio nacional al diez por ciento,
por lo menos. En perodos de recesin debe estimularse el consumo para
mantener e incrementar el empleo. Este impuesto al gravar en ltima instan-
cia el consumo nacional sin tomar en cuenta la mayor o menor capacidad
econmica de los consumidores, si se reduce en cuanto a su tasa a niveles ra-
zonables y atractivos, provoca un efecto multiplicador de la economa y, por
consiguiente, del empleo. Haber elevado en 1995 la tasa del 10% al 15% al
inicio de lo que parece ser una prolongada poca recesiva, slo contrae el
consumo, incrementa la inflacin y, con toda probabilidad, no va a generar
los beneficios recaudatorios que el gobierno espera. Si la idea parti -como lo
aseguran los ya citados investigadores del Centro Norteamericano de Investi-
gaciones para la Libre Empresa, Mary O'Grady y Doug Bandow- del Fondo
Monetario Internacional, entonces los tcnicos de este ltimo organismo ha-
ran bien en leer el gran clsico de la Economa Poltica, Adam Smith, quien
contundentemente afirma, que los impuestos opresivos a la industria y al co-
mercio slo desaniman a las gentes, que prefieren retirar sus capitales de los
procesos generadores de riqueza, ocasionando con ello que tales impuestos
no rindan las rentas esperadas por el Prncipe.
8. Dentro de las estrategias propias de la poltica fiscal, debe considerar-
se tambin la total eliminacin del controvertido impuesto al activo (de las
empresas). En tiempos en los que la planta productiva y el empleo deben ser
sostenidos a toda costa, resulta antieconmico, por decir lo menos, castigar
fiscalmente a las empresas que acumulan prdidas anuales con un impuesto
de corte patrimonial. La diferencia entre la subsistencia y el cierre de muchas
empresas va a estar representada por su situacin fiscal. Si no se entiende a
tiempo que en pocas de recesin, como la que estamos viviendo, las empre-
sas que incurren en prdidas de operacin para subsistir necesitan de un res-
piro fiscal y que no se les puede exigir que de cualquier manera contribuyan al
sostenimiento del fisco federal con cargo al activo que integra su p ~ t r i m o n i o
mercantil, las consecuencias en materia de empleo y de seguridad social van
a ser verdaderamente trgicas. Adems, este impuesto, dgase lo que se diga,
es claramente inconstitucional, puesto que no incide sobre ingresos, rend-
390 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
mientas o utilidades, es decir sobre la generacin de riqueza, sino sobre el pa-
trimonio que las personas y empresas requieren de manera imprescindible
para poderse dedicar a actividades productivas. Recordemos aqu las tam-
bin sabias palabras del diputado constituyente de 1824 y distinguido histo-
riador, Carlos Mara de Bustamante: "Y sea la primera, que la base de toda
contribucin es el valor de la cosa que ha de contribuir porque en la propor-
cin que debe guardarse entre aqulla y la renta del propietario consiste la
justicia y la igualdad en los impuestos, circunstancias sin las cuales no se har
ms que arruinar a los contribuyentes."tO
9. La propuesta que antecede no quedara completa si no se vinculara
con una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta que eximiera del pago
de este gravamen a las empresas que reinvirtieran sus utilidades anuales en la
capitalizacin de su negocio y/o en la modernizacin y ampliacin de su
planta productiva y/o en la generacin de empleos. El actual sistema fiscal
castiga la obtencin de utilidades y, en cambio, fomenta la realizacin de gas-
tos empresariales al permitir su deduccin para efectos del propio impuesto
sobre la renta. Por consiguiente, lleva a una distorsin econmica, puesto
que los empresarios estn ms interesados en gastar que en reinvertir, ya que
en la medida en la que gasten ms en esa misma medida se reducir el im-
puesto sobre las utilidades de sus empresas. Si a esto ltimo se le agrega lo
que se acaba de apuntar en el sentido de que las empresas cuando incurren en
prdidas de operacin, en vez de obtener un respiro fiscal, tienen que pagar
un impuesto de corte patrimonial como lo es el mencionado impuesto al acti-
vo, se advertir que nuestro sistema tributario est muy lejos de ser el sistema
moderno y moderado que suelen proclamar los voceros oficiales.
10. Dentro de este mismo contexto, se plantea la necesidad de suprimir
dos impuestos especiales, cuyo principal efecto econmico ha sido el de en-
carecer la adquisicin de lo que en pases que, como Mxico, no han podido
resolver el problema bsico del transporte pblico, debe ser considerado co-
mo un artculo de primera necesidad: el automvil. No s si los administrado-
res fiscales se habrn dado cuenta, pero si todas las personas a partir de la cla-
se media baja hacen los esfuerzos necesarios para poder adquirir un
automvil, no es por gusto sino por necesidad imperiosa. Nadie que tenga en
sus manos el evitarlo, desea utilizar el irregular, tumultuario, antihiginico,
violento y peligroso transporte pblico que el gobierno ofrece. No obstante,
el fisco trata a los automovilistas como verdaderos enemigos pblicos y los
atiborra de contribuciones: impuesto sobre automviles nuevos, impuesto al
valor agregado, impuesto sobre uso y tenencia de vehculos --copiado por
cierto del impuesto sobre uso y tenencia de perros y ventanas que implantara
1O Citado por Reyes Heroles Jess. Obra citada; pgina 155.
.l
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 391
Antonio Lpez de Santa Anna en 1853- derechos de control vehicular, im-
puestos especiales a la qasolina y aceites lubricantes, derechos de verifica-
cin para efectos de control ambiental, etc. Si la reduccin propuesta para la
tasa fija del impuesto al valor agregado, se combinara con la supresin del im-
puesto sobre automviles nuevos y del impuesto sobre tenencia o uso de
vehculos --que adems posee el efecto fiscal perverso de tomar como base
gravable el valor original de factura del vehculo de que se trate sin importar
que el mismo se deprecie con relacin a dicho valor de factura a razn del
20% anual, lo que hace que el gravamen resulte, a fin de cuentas, exorbitante
y desproporcionado al valor real de la cosa gravada-las depauperizadas cla-
ses medias recibiran un merecido alivio a cambio de tantos aos de sacrifi-
cios y de disminucin real de sus ingresos. Por otra parte, se dara un estmulo
vigoroso al sector automotriz. No debe perderse de vista que en toda econo-
ma las industrias automotriz y de autopartes, as como la industria de la cons-
truccin, desempean un papel fundamental por el elevado volumen de ma-
no de obra que empleen, o que desemplean al menor asomo de una crisis
recesiva.
Como puede advertirse, se trata de propuestas relativamente sencillas
que sin embargo, formuladas con el adecuado enfoque poltico, pueden llegar
a captar la atencin de grandes sectores del electorado nacional que, en par-
ticular en las elecciones presidenciales del ao 2000, van a estar muy atentos
a todo lo que signifique posibles mejoras concretas en sus niveles de vida, en
sus oportunidades de trabajo y, en general, en sus expectativas de progreso
individual y familiar.
El debate de fondo tendr que centrarse, por lo tanto, en el modelo
econmico que se desee adoptar para el futuro inmediato de la Repblica.
En esencia, ah radica la verdadera lucha por la Nacin. Por eso los tres gran-
des partidos polticos del pas tendrn que abocarse a esta cuestin con valenta y
decisin para estar en condiciones de poder ofrecer a los electores pro-
gramas de gobierno que verdaderamente les lleguen a interesar y que los
motiven a participar efectivamente en las contiendas electorales que se
avecinan.
Ahora bien, una vez analizado y evaluado el entorno poltico en el que
tendr que desenvolverse la reforma electoral, cabe preguntarse otra vez:
Estn dadas las condiciones y las salvaguardas constitucionales para que los
prximos procesos electorales resulten crebles y aceptables para la gran ma-
yora de los mexicanos? A contestar esta pregunta est dedicado el resto del
presente Captulo.
392 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
3. EL FINANCIAMIENTO PUBLICO A LOS PARTIDOS POLlTICOS
La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federacin
del 22 de agosto de 1996, eleva por vez primera en la historia de la Repblica
al rango de ley suprema las bases mediante las cuales los partidos polticos
pueden disponer de recursos fundamentalmente pblicos y slo secundaria-
mente privados, para el desarrollo de sus actividades, tanto las de carcter
permanente como las tendientes a la obtencin del voto ciudadano durante
los procesos electorales.
En la correspondiente Exposicin de Motivos se trata de expresar el esp-
ritu legislativo que llev al Constituyente Permanente a incorporar esta con-
trovertida cuestin al texto mismo de nuestra Carta Magna: "En las condicio-
nes actuales de la competencia electoral, los partidos polticos requieren
tener mayor vinculacin con una ciudadana cada vez ms informada, crtica
y participativa. Esto ha originado que se incrementen sus necesidades de fi-
nanciamiento para estar en condiciones de poder efectuar los gastos ordina-
rios que exigen su operacin y el cumplimiento de los altos fines que les con-
fiere la Constitucin en tanto entidades de inters pblico. En el incremento
de estos requerimientos, tambin han influido las nuevas formas, espacios y
tiempos en los que se desarrollan las campaas polticas... La bsqueda de re-
cursos econmicos por parte de las organizaciones polticas, con frecuencia
tiende a generar situaciones adversas para el sano desarrollo de los sistemas
de partidos y eventualmente propicia fenmenos que no respetan fronteras y
condiciones econmicas... Otro efecto nocivo ante las insuficiencias finan-
cieras de los partidos, ha sido la generacin de iniquidades en las condiciones
de la competencia electoral. Con ello se limita una representacin partidista
congruente con la sociedad diversa, plural y participativa de nuestros das ...
Para ello se propone que prevalezca el financiamiento pblico sobre el priva-
do, a fin de disminuir el riego de que intereses ilegtimos puedan comprome-
ter los verdaderos fines de los partidos, enturbiar el origen de sus recursos y
hacer menos equitativa la contienda poltica... Para determinar este rubro del
financiamiento, se parte de que actualmente corresponde a la autoridad elec-
toral calcular y fijar los costos mnimos de campaa para las diversas eleccio-
nes a celebrarse, y se propone considerar otros elementos objetivos, tales co-
mo el nmero de diputados y senadores a elegir, el nmero de partidos con
representacin parlamentaria y la duracin de las campaas electorales... La
propuesta busca tambin establecer mayor equidad en la distribucin de los re-
cursos pblicos que se otorgan a los partidos polticos para sus actividades ordi-
narias y permanentes. De esta manera, se dispone que el monto total de este ru-
bro, un 30% se distribuya en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo a
la fuerza de cada partido expresada en las elecciones de diputados federales... 11
11 "Exposicin de Motivos"; pginas VIy VII.
;-
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 393
La doble intencin es por dems evidente: evitar que, tal y como sucedi
recientemente en Colombia, las campaas electorales sean financiadas con
recursos provenientes del trfico de estupefacientes; y procurar la equidad en'
las condiciones de la competencia electoral, particularmente en lo relativo a
su cobertura por parte de los medios masivos de comunicacin.
En cuanto a la primera slo el tiempo podr darnos la respuesta pertinen-
te, especialmente en funcin de los resultados que se obtengan en las eleccio-
nes presidenciales y legislativas que debern celebrarse en el ao 2000; aun
cuando no dejan de ser preocupantes las continuas revelaciones que, no
siempre con la mejor de las intenciones, se publican en la prensa norteameri-
cana acerca del profundo grado de penetracin que, aparentemente, los cr-
teles del narcotrfico han logrado en algunas esferas del gobierno mexicano.
En lo tocante a la segunda de estas buenas intenciones, no est por de-
ms recordar que a pesar de algunas reformas que en ese sentido se hicieron
en 1993 al Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la
campaa presidencial de 1994 fue cubierta por los medios en una forma tal
que constituye otra joya ms de la corona del calideoscpico surrealismo
mexicano. En efecto, en dichas elecciones adems del candidato del partido que
ha detentado el poder a lo largo de los ltimos setenta aos, se presentaron
solamente dos candidatos de oposicin con posibilidades reales de triunfo.
Sin embargo, se permiti la presencia de otros cinco candidatos "presiden-
ciales" apoyados por grupsculos insignificantes, a los que indebidamente se
les otorg el reconocimiento oficial de "partidos polticos" y los que, en pro-
medio, no alcanzaron siquiera el 1% (s, el uno por ciento) de la votacin
total. A pesar de ello, los medios dedicaron tiempos y espacios a sus discursos,
apariciones pblicas, declaraciones y cuantas banalidades se les ocurrieron,
como si en verdad se tratara de aspirantes serios; oscureciendo y con
frecuencia relegando, con tal motivo, los mensajes de los dos verdaderos can-
didatos de la oposicin.
Por consiguiente, mientras en Mxico siga existiendo esta especie micro-
biana de partiditos de supuesta "oposicin" -algunos de ellos encabezados
por vivales de la peor clase-la sana intencin de "establecer mayor equidad
en la distribucin de los recursos pblicos que se otorgan a los partidos polti-
cos para sus actividades ordinarias y permanentes", se quedar exactamente
en eso: en una sana intencin.
Ahora bien, antes de llegar a conclusiones propiamente dichas, no est
por dems analizar lo que al respecto dice, en su parte medular, el recin re-
formado y adicionado artculo 41 de la Constitucin Poltica de los Estados
Unidos Mexicanos:
394 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
"La renovacin de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizar mediante
elecciones libres, autnticas y peridicas, conforme a las siguientes bases:
"II. La ley garantizar que los partidos polticos nacionales cuenten de mane-
ra equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, ten-
drn derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicacin so-
cial, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la misma.
Adems la ley sealar las reglas a que se sujetar el financiamiento de los
partidos politicos y sus campaas electorales, debiendo garantizar que los re-
cursos pblicos prevalezcan sobre los de origen privado.
"El financiamiento pblico para los partidos polticos que mantengan su re-
gistro despus de cada eleccin se compondr de las ministraciones destina-
das al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendien-
tes a la obtencin del voto durante los procesos electorales y se otorgar
conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:
"a) El financiamiento pblico para el sostenimiento de sus actividades ordina-
rias permanentes se fijar anualmente, aplicando los costos mnimos de cam-
paa calculados por el Organo Superior de Direccin del Instituto Federal
Electoral, el nmero de senadores ydiputados a elegir, el nmero de partidos
polticos con representacin en las Cmaras del Congreso de la Unin y la
duracin de las campaas electorales. El 30% de la cantidad total que resulte
de acuerdo con lo sealado anteriormente, se distribuir entre los partidos
polticos en forma igualitaria y el 70% restante se distribuir entre los mismos
de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la eleccin de
diputados inmediata anterior.
"b) El financiamiento pblico para las actividades tendientes a la obtencin
del voto durante los procesos electorales, equivaldr a una cantidad igual al
monto del financiamiento pblico que le corresponda a cada partido poltico
por actividades ordinarias en ese ao; y
"e) Se reintegrar un porcentaje de los gastos anuales que eroguen los parti-
dos polticos por concepto de las actividades relativas a la educacin, capaci-
tacin, investigacin socioeconmica y poltica, as como a las tareas edito-
riales.
"La ley fijar los criterios para determinar los lmites a las erogaciones de los
partidos polticos en sus campaas electorales, establecer los montos mxi-
mos que tendrn las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los pro-
cedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos
con que cuenten y asimismo, sealar las sanciones que deban imponerse
por el incumplimiento de estas disposiciones."
El precepto constitucional que se acaba de transcribir amerita los siguien-
tes comentarios:
1. Es un grave error el que la Carta Magna no haya regulado, de manera
concreta y detallada, el derecho de los partidos polticos al uso en forma per-
'lo
.l
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 395
manente de los medios de comunicacin social, en vez de dejar esta delicad-
sima tarea en manos de una ley secundaria, que puede ser fcilmente adicio-
nada y reformada, y hasta arbitrariamente reglamentada por el titular del Po-
der Ejecutivo. A la vista est lo que sucedi en 1994, cuando, con arreglo a
estadsticas de peridicos independientes de circulacin nacional, se dio una
cobertura bastante desigual a las diversas campaas electorales y se privilegi
la difusin de las actividades de los candidatos de los cinco partidos que no
contaban con ninguna opcin real de acceder al poder. En este sentido, el in-
vocado artculo 41 constitucional debi haber establecido, cuando menos,
que el acceso a los tiempos y espacios disponibles para este efecto en los me-
dios de comunicacin social debera darse de acuerdo con el porcentaje de
votos que cada partido poltico hubiere obtenido en la eleccin de diputados
inmediata anterior. En esta forma, no slo se guardara la debida congruencia
y lgica jurdicas con lo que la misma Constitucin dispone en materia de fi-
nanciamiento, sino que principalmente se evitaran las coberturas, tenden-
ciosas, inequitativas y hasta intiles que se dieron en la pasada eleccin presi-
dencial y en el proceso electoral de 1997. Es cierto que en contra de esta
propuesta se podra argumentar que una Constitucin debe constreirse a
sentar principios y bases generales y que, por consiguiente, no debe entrar
en detalles reglamentarios y regulatorios. Aesto ltimo habra que responder
que si de algo puede acusarse a nuestra Ley Suprema es precisamente de ser
regulatoria y reglamentaria en un buen nmero de materias. En tal virtud, si
as lo hace en otras materias, Por qu no habra de hacerlo en esta cuestin
que es vital para el futuro desarrollo democrtico de la Repblica?
2. Dada la reciente experiencia colombiana y la presencia, por desgra-
cia, cada vez ms fuerte del narcotrfico en la vida pblica nacional-la cual,
a fuerza de ser justos, ni siquiera obedece a las caractersticas propias de
nuestra idiosincrasia y de nuestra cultura, sino al hecho de que tenemos una
frontera porosa y permeable de ms de tres mil kilmetros de extensin con
el pas que es el principal consumidor de drogas en el mundo- es de la mayor
importancia que la Constitucin disponga que en el financiamiento a los par-
tidos polticos los recursos pblicos prevalezcan sobre los de origen privado. Sin
embargo, este sano principio queda mediatizado cuando la misma Constitu-
cin seala que dicho financiamiento pblico se otorgar a los "partidos pol-
ticos que mantengan su registro despus de cada eleccin." Si se toma en
consideracin que para mantener su registro lo nico que se exige a los parti-
dos polticos es que alcancen por lo menos el 2% (s, el dos por ciento) del to-
tal de la votacin, se advertir que la intencin de la reforma electoral parece
ser la de prolongar por el mayor tiempo posible, la existencia artificial de los
"partiditos de oposicin." Se trata en verdad de una regla absurda y antide-
mocrtica. Absurda porque, en un pas de graves desigualdades sociales, obli-
ga a distraer recursos pblicos -que, por lo general, suelen ser ms bien es-
casos- para el mantenimiento de parsitos polticos; y antidemocrtica
396 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
porque al sostenerse en esa forma a los grupos parasitarios se priva de recur-
sos y oportunidades a los partidos que s tienen un verdadero impacto en la
sociedad. Por esa razn, si efectivamente lo que se desea es instaurar en
Mxico un autntico juego democrtico, la fraccin IIdel artculo 54 constitucio-
nal debi haberse modificado para el efecto de establecer que el mnimo de la
votacin total que debe obtener un partido poltico para mantener su registro
y as estar en condiciones de acceder al financiamiento pblico y a los medios
de comunicacin, debe ser al menos, del diez por ciento. En esta forma las
contiendas electorales -y el siempre escaso gasto pblico- se limitaran,
como ocurre en la gran mayora de lasdemocracias, a la participacin de los
tres partidos que poseen una genuina representacin nacional. Sobre este
particular, no debe perderse de vista que si hay una lucha feroz, esa es preci-
samente la lucha poltica y electoral. Yen esa lucha las especies minsculas e
ineptas, por ley natural, deben desaparecer.
3. Lo expresado en el prrafo inmediato anterior se confirma cuando el
invocado artculo 41 constitucional estatuye que los fondos provenientes del
financiamiento pblico se distribuirn entre los partidos polticos en un 30%
de la cantidad total que resulte en forma igualitaria y el 70% restante de
acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la eleccin
de diputados inmediata anterior. La pregunta que surge, con algunos tintes kaf-
kianos, es inevitable: Qu razn, ya no digamos lgica sino al menos prcti-
ca, puede justificar el que uno o varios partidos que apenas hayan logrado el
2% de la votacin total participen "en forma igualitaria" en el 30% del finan-
ciamiento pblico? A menos de que lo que en el fondo se desee sea mantener
artificialmente vivos a los grupsculos a los que he venido haciendo refe-
rencia para restringir, en cierta medida, los accesos a los medios y al financia-
miento de los dos verdaderos partidos nacionales de oposicin, la respuesta a
esta pregunta tendra que ser negativa, toda vez que si en realidad la reforma
electoral buscara, como se seala en la respectiva Exposicin de Motivos, "la
equidad en las condiciones de la competencia electoral", el citado precepto
constitucional se habra tenido que concretar a sealar que ell 00% (cien por
ciento) de la cantidad total que anualmente resulte para el financiamiento p-
blico de los partidos polticos se deber distribuir entre stos, nica yexclusi-
vamente de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la
eleccin inmediata anterior; porque, si no me equivoco, Aristteles defi-
na la equidad como el estado de nimo que nos lleva a tratar igual a los que
estn en situacin de igualdad y a tratar de manera distinta a los que no se
encuentran en esa situacin de igualdad. De ah que no pueda hablarse de
equidad cuando a quien obtiene el 2% de la votacin se le otorga el derecho
de participar "igualitariamente" en el 30%del correspondiente
to pblico. ,
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 397
4. El varias veces mencionado artculo 41 constitucional dispone que pa-
ra la determinacin de los montos del financiamiento pblico a los partidos
polticos se tomar en cuenta el nmero de partidos polticos con repre-
sentacin en las Cmaras del Congreso de la Unin y la duracin de las cam-
paas electorales. Este planteamiento constitucional es, en principio, justo y
apropiado. Sin embargo, todo parece indicar que su primera aplicacin prc-
tica result tramposa y por ende inconstitucional. En efecto, en un singular
acto de civilidad poltica el Partido Accin Nacional (PAN)devolvi a la Teso-
rera de la Federacin una parte sustancial de los fondos pblicos que le ha-
ban sido asignados para los procesos electorales de 1997, por considerar
que se le haban entregado cantidades destinadas al financiamiento de una
campaa presidencial y de varias campaas para senadores que no se lleva-
rn a cabo sino hasta el ao 2000. De ser esto ltimo cierto -ytodo parece
indicar que s lo es- entonces la reforma electoral ha tenido un mal comien-
zo, porque en un pas de graves carencias sociales resulta inaudito -por de-
cir lo menos-que se desven fondos pblicos al financiamiento de campaas
electorales inexistentes.
Las conclusiones a las que se llega despus de haber analizado este pri-
mer tema de la reforma electoral, que con tanto optimismo pblico se recibie-
ra, son un tanto descorazonadoras. Se omiti la regulacin del acceso equita-
tivo de los partidos polticos a los medios de comunicacin social, dejando
esta delicada cuestin sujeta a las veleidades y a los vaivenes de la legislacin
secundaria. Se fij un porcentaje ridculamente bajo de la votacin total para
que los partidos polticos puedan mantener su registro y reconocimiento ofi-
cial, lo que propicia que ciertos grupsculos integrados por vividores de la po-
ltica puedan tener acceso a los medios y al financiamiento pblico en una
proporcin que va mucho ms all de su comprobadamente escasa fuerza
electoral. En fin, hay indicios serios de que se distrajeron cuantiosos recursos
pblicos para financiar campaas electorales que en 1997 no se efectuaron.
Por todas estas razones, las crticas que anteceden son vlidas y necesa-
rias, particularmente en funcin de las elecciones presidenciales que estn
programadas para el ao 2000; ya que las elecciones congresionales y loca-
les de 1997 dado el contexto en el que se llevaron a cabo, tan slo formaron
parte de un proceso de transicin poltica, indispensable pero inacabado que,
en una u otra forma, culminar con el prximo cambio de titular del Poder
Ejecutivo Federal y con la renovacin integral del Congreso de la Unin. De
ah la necesidad de que estas insuficiencias constitucionales se corrijan a
tiempo, puesto que de lo contrario seguirn siendo lastimosamente ciertas
las siguientes palabras que en 1927 profticamente pronunciara ese extraor-
dinario forjador de Instituciones -el Banco de Mxico, la Universidad Na-
cional Autnoma de Mxico (nfasis aadido para destacar los logros obte-
398 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
nidos) y el Banco Nacional de Crdito Agrcola, entre otras muchas- que sin
duda alguna fue don Manuel Gmez Morn: "(Mxico es) una Nacin traicio-
nada; traicionada en su destino poltico, en su economa, en los afanes del
pueblo que ha sido cnicamente engaado con un malabarismo de palabras
revolucionarias." 12
4. LAS INSTITUCIONES ELECTORALES Y EL CONTROL DE LA
CONSTITUCIONALIDAD
La reforma electoral contempla la existencia de dos Instituciones Electo-
rales que, aunque estructuradas en lo general con motivo de las reformas de
1993 y 1994, alcanzan ahora una mayor relevancia al habrseles dotado
de un grado de autonoma especial que busca desvincularlas de cualquier in-
fluencia gubernamental o partidista. Estas dos Instituciones son: el Instituto
Federal Electoral y el Tribunal Federal Electora!.
En adicin a lo anterior, la reforma de 1996 rompe con una aeja tradi-
cin que impeda que la Suprema Corte de Justicia de la Nacin conociera de
conflictos electorales, particularmente de aquellos en los que se reclamaba la
inconstitucionalidad de las leyes secundarias que regulaban esta materia. Tra-
dicin perfectamente absurda desde el punto de vista jurdico, puesto que la
Constitucin, por esencia, debe definir la forma de organizacin precisamen-
te poltica del Estado y, por lo tanto resultaba absurdo que el mximo tribunal
de la Repblica se abstuviera de llevar a cabo el control de la constitucionali-
dad sobre las normas jurdicas aplicables a los procesos electorales, los que
por antonomasia, son polticos antes que cualquier otra cosa. Por esa razn,
en la respectiva Exposicin de Motivos se seala que: "Conforme a la pro-
puesta, la Corte conocer sobre la no conformidad a la Constitucin de las
normas generales en materia electoral, al eliminarse de la fraccin II del texto
vigente del artculo 105 constitucional, la prohibicin existente ahora sobre
este mbito legal.
13
Como puede apreciarse, para conocer a fondo las funciones que debern
desempear las Instituciones Electorales en los procesos del ao 2000, resul-
ta necesario efectuar una evaluacin de las bases constitucionales que rigen al
Instituto Federal Electoral y al Tribunal Federal Electoral, as como estudiar
las nuevas tareas de control de la constitucionalidad que en relacin con estos
procesos tendr a su cargo la antes "apoltica" Suprema Corte de Justicia de
12 Citado por Krauze Enrique. "Manuel Gmez Morin. Una Religiosidad Prctica." Sema-
nario "Enfoque" del peridico "Reforma" de la Ciudad de Mxico. 23 de febrero de 1997;
pginaS. ~
13 "Exposicin de Motivos"; pgina IX.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 399
la Nacin. Para ello, la presente seccin se dividir en tres temas distintos con
arreglo a los lineamientos que se acaban de expresar.
El Instituto Federal Electoral
De acuerdo con lo que dispone la segunda parte del artculo 41 constitu-
cional, la organizacin y calificacin de las elecciones federales corresponde
al Instituto Federal Electoral, cuya organizacin y principales atribuciones
son las siguientes:
1. Se trata de un organismo pblico autnomo, dotado de personalidad
jurdica y patrimonio propios.
2. El rgano superior de direccin del Instituto Federal Electoral es el
Consejo General integrado por un Consejero Presidente y por ocho conseje-
ros electorales que son elegidos por el voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes de la Cmara de Diputados, o en sus recesos por la Co-
misin Permanente, a propuesta de los grupos parlamentarios.
3. El consejero Presidente y los consejeros electorales duran en su cargo
siete aos y no pueden tener ningn otro empleo, cargo o comisin con ex-
cepcin de aquellos en que acten en representacin del consejo General y
de los que desempeen en asociaciones docentes, cientficas, culturales, de
investigacin o de beneficencia, no remunerados.
4. Los consejeros que nombren el Poder Legislativo, los representantes
de los partidos polticos y el Secretario Ejecutivo del Instituto participarn en
las funciones propias del mismo con voz pero sin voto.
5. Los consejeros del Poder Legislativo son propuestos por los grupos
parlamentarios con afiliacin de partido en alguna de las Cmaras. Slo pue-
de haber un consejero por cada grupo parlamentario, no obstante su recono-
cimiento en ambas Cmaras del Congreso de la Unin.
6. El Instituto Federal Electoral tiene a su cargo en forma integral y direc-
ta las actividades relativas a la capacitacin y educacin cvica, geografa
electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos
polticos, el padrn y lista de electores, impresin de materiales electorales,
preparacin de la jornada electoral, los cmputos en los trminos que seale
la ley, declaracin de validez yotorgamiento de constancias en las elecciones
de diputados y senadores, cmputo de la eleccin de Presidente de los Esta-
dos Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales,
as como la regulacin de la observacin electoral y de las encuestas o son-
deos de opinin con fines electorales.
400 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
7. Las sesiones del Consejo General y dems rganos colegiados del Ins-
tituto deben ser pblicas, "en los trminos que seale la ley."
Las bases constitucionales que se acaban de transcribir representan un
notable avance con relacin a los sistemas electorales que prevalecieron has-
ta hace algunos aos. En efecto, el sistema anterior depositaba todo el proce-
so en manos de la Secretara de Gobernacin, la que organizaba y calificaba
todas las elecciones federales con el carcter, para toda clase de efectos prc-
ticos, de rbitro nico e inapelable. Ala Secretara de Gobernacin competa
el otorgar las indispensables constancias de mayora a los candidatos a dipu-
tados y senadores, las que con posterioridad eran ratificadas o rectificadas
por los llamados Colegios Electorales de ambas Cmaras integrados... por
los mismos candidatos a los que la propia Secretara de Gobernacin les ha-
ba otorgado las referidas constancias de mayora. La eleccin del Presidente
de la Repblica era calificada por la Cmara de presuntos diputados. En fin,
no existan medios de impugnacin legal en contra de las determinaciones de
la Secretara de Gobernacin y de los Colegios Electorales.
Es decir, se trataba de un disfraz o remedo de democracia, puesto que el
Gobierno Federal actuaba como juez y parte, los partidos polticos y sus can-
didatos calificaban su propias elecciones y el Poder Judicial de la Federacin
se mantena beatficamente al margen, como si los procesos electorales no
derivaran de la Constitucin General de la Repblica.
Vistas las cosas desde semejante perspectiva, la reforma electoral de
1996 se nos presenta como una verdadera revolucin democrtica. El es-
fuerzo por conferir honestidad y transparencia a las elecciones federales es
manifiesto. El Poder Ejecutivo no tiene ninguna ingerencia directa en la inte-
gracin y en el funcionamiento del Instituto Federal Electoral. La designacin
del Presidente y de los ocho consejeros que integran el rgano superior de di-
reccin y resolucin del Instituto se lleva a cabo por medio de una mayora ca-
lificada de la Cmara de Diputados, lo que reduce al mximo de lo que las cir-
cunstancias razonablemente permiten el que sean los diputados de un solo
partido poltico los que hagan esa designacin. La duracin del Presidente y
de los consejeros electorales en el desempeo de sus respectivos cargos est
planteada de manera transexenal con el evidente propsito de que su perma-
nencia al frente del Instituto no dependa de la buena o mala voluntad del go-
bierno en tumo. Con gran correccin se permite que los representantes del
Poder Legislativo y de los partidos polticos opinen lo que deseen sobre las la-
bores del Instituto, pero se les prohbe tajantemente cualquier posible dere-
cho de voto as como cualquier posible intervencin en los procesos de toma
de decisiones. De igual manera, se limita la participacin de los partidos pol-
ticos a un consejero por cada grupo parlamentario, con lo que por una parte
se reduce el margen de las, a veces, convnuas intervenciones oratorias de los
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 401
representantes de los partidos, y por la otra, se evita la presencia en ellnstitu-
to de los grupsculos que no son capaces de alcanzar siquiera el raqutico dos
por ciento del total de la votacin, que la generosa fraccin 11 del artculo 54
constitucional exige para poder tener algn tipo de representacin parla-
mentaria.
Dicho en otras palabras, la reforma electoral de 1996 llev a cabo un se-
rio esfuerzo para estructurar al Instituto Electoral sobre bases constituciona-
les de imparcialidad, independencia y eficiencia. No obstante, como al fin se
trata de una obra humana, es posible advertir algunas inconsistencias que
considero deben ser comentadas:
- En mi opinin debi haberse otorgado al Instituto Federal Electoral el
carcter especfico de organismo pblico descentralizado de la Administra-
cin Pblica Federal. En esa forma contara con mayores elementos de so-
porte jurdico para hacer efectiva la autonoma orgnica y financiera que es
inherente a toda entidad pblica descentralizada. Este es un punto de la
mayor trascendencia porque no debe perderse de vista que, en ltima instan-
cia, el presupuesto del Instituto tiene que provenir del Ejecutivo, lo que nece-
sariamente obliga a que constitucionalmente se establezca el mayor nmero
posible de salvaguardas o "candados" jurdicos, como en este caso lo sera el
que se consagrara una descentralizacin efectiva.
- Aun cuando la mayora calificada de la Cmara de Diputadosque se
exige para la eleccin del Presidente del Consejo General y de los ocho con-
sejeros electorales precisamente lo que persigue es que dicha eleccin no
quede en manos de los diputados de un solo partido poltico, lo que propicia
la seleccin de ciudadanos que no estn directamente afiliados con ningn
partido en particular, considero que la disposicin constitucional debi ha-
berse reforzado en el sentido de requerir que se compruebe que todos y cada
uno de los nueve integrantes del Consejo General del Instituto no poseen ni
han posedo el carcter de militantes activos de ningn partido poltico, por
lo menos durante los tres aos anteriores a la fecha de su eleccin. Desde lue-
go, es humanamente imposible que los titulares del Consejo General carez-
can de una ideologa propia y hasta de convicciones polticas definidas.
Es ms esto ltimo sera inclusive contraproducente ya que entonces la orga-
nizacin y calificacin de las elecciones federales quedara al arbitrio de un
conjunto de autmatas singulares, en vez de estar a cargo, como debe ser, de
personas polticamente preparadas y, sobre todo, pensantes. Sin embargo,
esto no es bice para que se prohba la presencia de militantes activos de algn
partido poltico en el rgano superior de direccin del Instituto, toda vez que
esta situacin compromete seriamente su imparcialidad, independencia y
credibilidad. Adems, se supone que uno de los principales propsitos de la
reforma electoral de 1996 es el de "cudadanzar los procesos electorales".
402 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
De ah que si efectivamente se desea que dicho propsito se cumpla, al frente
del Instituto Federal Electoral deben encontrarse ciudadanos polticamente
pensantes pero desprovistos, dentro de lo que es racionalmente factible, de
toda preferencia partidista.
- La Constitucin dispone que: "ElSecretario Ejecutivo (del Instituto) se-
r nombrado por las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de
su Presidente." Como semejante nombramiento no proviene de una mayora
calificada de la Cmara de Diputados, la Constitucin debi haber previsto,
con toda precisin, las atribuciones de ese funcionario electoral y los requisi-
tos y condiciones que debe reunir para ocupar ese importante cargo; ya
que, el texto vigente, al contemplar dicho nombramiento como una simple
designacin administrativa, deja abierta la posibilidad de que un funcionario
ejecutivo, cuya designacin no fue aprobada ni ratificada por los grupos par-
lamentarios, pueda llegar a mediatizar la autonoma operativa del Consejo
General.
- Las ltimas tres lneas de la fraccin III del artculo 41 constitucional,
convierten en un despropsito lo que es, en principio, una sana intencin ju-
rdica. En efecto, dichas tres lneas establecen que: "Las sesiones de todos los
rganos colegiados de direccin sern pblicas en los trminos que seale la
ley." Si algo nos ensea la experiencia a los analistas del Derecho Mexicano
es que cada vez que un precepto constitucional abre la posibilidad de que la le-
gislacin secundaria reglamente determinada materia, dicha legislacin se-
cundaria, por lo general, desvirta la intencin del constituyente originario o
permanente. Por lo tanto, estimo que la reforma de 1996 debi haberse con-
cretado a disponer que: "Las sesiones de todos los rganos colegiados de di-
reccin sern pblicas. " En esa forma se habra establecido un principio cons-
titucional irrebatible y, desde luego, se habra eliminado el riesgo de que el
legislador secundario, como suele acostumbrar, encontrara la manera, ahora
o en el futuro ms o menos inmediato, de crear algunos casos de excepcin
para que las sesiones destinadas a tratar los casos electorales ms sensibles,
se efecten a puertas cerradas.
A pesar de las crticas que anteceden no se puede dejar de sealar que en
el nuevo Instituto Federal Electoral Mxico cuenta, probablemente por vez
primera en su historia, con un rgano razonablemente confiable, que tiene
ante s la magnfica oportunidad de demostrarle a la gran masa ciudadana
-que suele ser profundamente escptica ante los incontables atropellos elec-
torales que le ha tocado presenciar- que es capaz de organizar y, fundamen-
talmente, de calificar, elecciones crebles; particularmente en el caso de las
elecciones presidenciales y congresionales que estn programadas para el
ao 2000.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 403
Solamente el tiempo nos dir si estas optimistas expectativas tienen Ono
una base slida en nuestra conflictiva y cambiante realidad poltica. Por lo
pronto, no est por dems dejar apuntadas las crticas que se acaban de ex-
presar, sin otro nimo que el de tratar de coadyuvar, de toda buena fe, al
siempre posible perfeccionamiento de una reforma constitucional que pare-
ce haberse hecho con una apreciable dosis de buena voluntad.
El Tribunal Federal Electoral
Para poder explicar de la mejor manera posible las virtudes, contradic-
ciones y riesgos presuntos que se derivan de la nueva normatividad constitu-
cional de este Tribunal-al que se incorpora al Poder Judicial, "con sus ras-
gos fundamentales de estructura y atribuciones pero con las ligas de relacin
indispensables con el aparato judicial federal, a fin de continuar ejerciendo
sus facultades en forma eficaz, oportuna y adecuada'l-e-!" me parece oportu-
no hacer referencia, en lo conducente, a lo que disponen los artculos 60 y 99
de la Constitucin Federal, reformados y adicionados con efectos a partir del
da 22 de agosto de 1996:
"Artculo 60.... Las determinaciones sobre declaracin de validez, el otorga-
miento de las constancias y la asignacin de diputados o senadores podrn
ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federacin, en los trminos que seale la ley.
"Las resoluciones de las salas a que se refiere el prrafo anterior, podrn ser
revisadas exclusivamente por la Sala Superior del propio Tribunal, a travs
del medio de impugnacin que los partidos polticos podrn interponer ni-
camente cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado
de la eleccin. Los fallos de laSala sern definitivos e inapelables. La leyesta-
blecer los presupuestos, requisitos de procedencia yel trmite para este me-
dio de impugnacin."
"Artculo 99. El Tribunal Electoral ser, con excepcin de lo dispuesto en la
fraccin 11 del artculo 105 de esta Constitucin, la mxima autoridad jurisdic-
cional en la materia y rgano especializado del Poder Judicial de la Fede-
racin.
"Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionar con una Sala Su-
perior asi como con Salas Regionales y sus sesiones de resolucin sern p-
blicas, en los trminos que determine la ley. Contar con el personal jurdico
y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.
"La Sala Superior se integrar por siete Magistrados Electorales. El Presiden-
te del Tribunal ser elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para
ejercer el cargo por cuatro aos.
14 "Exposicin de Motivos"; pgina VIII.
404 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
"Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inataca-
ble, en los trminos de esta Constitucin ysegn lo disponga la ley, sobre:
"1. Las impugnaciones en las elecciones de diputados ysenadores.
"11. Las impugnaciones que se presenten sobre la eleccin de Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos que sern resueltas en nica instancia por la
Sala Superior.
"La Sala Superior realizar el cmputo final de la eleccin de Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas, en su caso, las impugnacio-
nes que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular la
declaracin de validez de la eleccin y la de Presidente Electo respecto del
candidato que hubiese obtenido el mayor nmero de votos.
"III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral fede-
ral, distintas a las sealadas en las dos fracciones anteriores, que violen nor-
mas constitucionales o legales.
"IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las au-
toridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar
los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que
puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el
resultado final de las elecciones. Esta va proceder solamente cuando la re-
paracin solicitada es material y jurdicamente posible dentro de los plazos
electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada
para la instalacin de los rganos o la toma de posesin de los funcionarios
elegidos.
"v. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos polti-
cos electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliacin libre y
pacfica para tomar parte en los asuntos polticos del pas, en los trminos
que sealen esta Constitucin y las leyes.
"VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores.
"VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral
y sus servidores.
"VIII. La determinacin e imposicin de sanciones en la materia; y
"IX. Las dems que seale la ley.
"Cuando una Sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitu-
cionalidad de algn acto o resolucin o sobre la interpretacin de un precep-
to de esta Constitucin, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una soste-
nida por las Salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de
los Ministros, las Salas o las partes, podrn denunciar la contradiccin, en los
trminos que seale la ley, para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacin decida en definitiva cul tesis debe prevalecer. Las resoluciones
que se dicten en este supuesto no afectarn los asuntos ya resueltos.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
"La organizacin del Tribunal, la competencia de las Salas, los procedimien-
tos para la resolucin de los asuntos de su competencia, as como los meca-
nismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia sern
los que determinen esta Constitucin y las leyes...
"Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior y las regionales
sern elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presen-
tes de la Cmara de Senadores, o en sus recesos por la Comisin Permanen-
te, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin. La ley sealar
las reglas y el procedimiento correspondientes." Los Magistrados Electorales
que integren la Sala Superior debern satisfacer los requisitos que establezca
la ley, que no podrn ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacin y durarn en su encargo diez aos im-
prorrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electo-
rales de la Sala Superior sern tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha
Sala, segn corresponda, en los trminos del artculo 98 de esta Cons-
titucin.
"Los Magistrados Electorales que integren las Salas Regionales debern satis-
facer los requisitos que seale la ley, que no podrn ser menores a los que se
exigen para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarn en su
cargo ocho aos improrrogables, salvo si son promovidos a cargos supe-
riores... "
405
No es posible dejar de mencionar los aciertos que se contienen en estas
bases constitucionales, puesto que por vez primera en la historia de nuestra
democracia inacabada se le otorga a los rganos jurisdiccionales la ltima pa-
labra en lo tocante a la determinacin del resultado final de los procesos elec-
torales. Estos aciertos, a manera de premisas de lo que deber ser un nuevo
orden democrtico, pueden expresarse de la siguiente manera:
1. Es absolutamente correcto el haber incorporado el Tribunal Electoral
al Poder Judicial de la Federacin, en atencin a que dicha incorporacin
constituye la nica garanta dentro de nuestros sistema constitucional de divi-
sin de poderes de que podr actuar con el mayor margen posible de inde-
pendencia e imparcialidad que las circunstancias permitan. Evidentemente
habra sido un error mantenerlo como un "tribunal administrativo" , ya que se-
mejante configuracin lo habra convertido en una dependencia ms del Po-
der Ejecutivo. En ese sentido la experiencia del Tribunal Fiscal de la Federa-
cin es sumamente aleccionadora. Creado en la teora legal como "un
Tribunal administrativo dotado de plena autonoma para dictar sus fallos"con
la finalidad de que dirimiera imparcialmente las controversias que se suscita-
ran entre los contribuyentes y el Fisco Federal, en la prctica, dada su de-
pendencia directa del Ejecutivo, se integra por ex funcionarios de la Secreta-
ra de Hacienda y Crdito Pblico con una larga experiencia en el arte de
fiscalizar a los contribuyentes, y de los que, por obvias razones, es difcil espe-
rar una actuacin imparcial en su sbito transito de fiscalizadores a impart-
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
"La organizacin del Tribunal, la competencia de las Salas, los procedimien-
tos para la resolucin de los asuntos de su competencia, as como los meca-
nismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia sern
los que determinen esta Constitucin y las leyes...
"Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior y las regionales
sern elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presen-
tes de la Cmara de Senadores, o en sus recesos por la Comisin Permanen-
te, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin. La ley sealar
las reglas y el procedimiento correspondientes." Los Magistrados Electorales
que integren la Sala Superior debern satisfacer los requisitos que establezca
la ley, que no podrn ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacin y durarn en su encargo diez aos im-
prorrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electo-
rales de la Sala Superior sern tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha
Sala, segn corresponda, en los trminos del artculo 98 de esta Cons-
titucin.
"Los Magistrados Electorales que integren las Salas Regionales debern satis-
facer los requisitos que seale la ley, que no podrn ser menores a los que se
exigen para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarn en su
cargo ocho aos improrrogables, salvo si son promovidos a cargos supe-
riores... "
405
No es posible dejar de mencionar los aciertos que se contienen en estas
bases constitucionales, puesto que por vez primera en la historia de nuestra
democracia inacabada se le otorga a los rganos jurisdiccionales la ltima pa-
labra en lo tocante a la determinacin del resultado final de los procesos elec-
torales. Estos aciertos, a manera de premisas de lo que deber ser un nuevo
orden democrtico, pueden expresarse de la siguiente manera:
1. Es absolutamente correcto el haber incorporado el Tribunal Electoral
al Poder Judicial de la Federacin, en atencin a que dicha incorporacin
constituye la nica garanta dentro de nuestros sistema constitucional de divi-
sin de poderes de que podr actuar con el mayor margen posible de inde-
pendencia e imparcialidad que las circunstancias permitan. Evidentemente
habra sido un error mantenerlo como un "tribunal administrativo" , ya que se-
mejante configuracin lo habra convertido en una dependencia ms del Po-
der Ejecutivo. En ese sentido la experiencia del Tribunal Fiscal de la Federa-
cin es sumamente aleccionadora. Creado en la teora legal como "un
Tribunal administrativo dotado de plena autonoma para dictar sus fallos"con
la finalidad de que dirimiera imparcialmente las controversias que se suscita-
ran entre los contribuyentes y el Fisco Federal, en la prctica, dada su de-
pendencia directa del Ejecutivo, se integra por ex funcionarios de la Secreta-
ra de Hacienda y Crdito Pblico con una larga experiencia en el arte de
fiscalizar a los contribuyentes, y de los que, por obvias razones, es difcil espe-
rar una actuacin imparcial en su sbito transito de fiscalizadores a impart-
406 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
dores de justicia. Como afortunadamente esto ltimo no ocurre con los rga-
nos del Poder Judicial de la Federacin, en los que se ha tratado siempre de
privilegiar la profesionalizacin que necesariamente deriva de la carrera judi-
cial, la enmienda constitucional que se comenta tiene que verse como un po-
sitivo acierto.
2. La eleccin de los Magistrados del Tribunal Electoral por una mayora
calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cmara
de Senadores, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, po-
see una triple virtud a saber:
(a) Equilibra la participacin del Poder Legislativo en la conformacin de las
instituciones electorales, ya que en esa forma mientras la Cmara de Diputa-
dos elige a los titulares del rgano superior de direccin del Instituto Federal
Electoral, la de Senadores hace lo propio con los titulares del Tribunal Fede-
ral Electoral;
(b) La exigencia de la mayora calificada antes indicada evita, hasta donde las
circunstancias razonablemente lo permiten, que sea un solo partido poltico
o grupo parlamentario el que decida la composicin del Tribunal Electoral; y
(e) Al depositar esta delicada tarea en las manos conjuntas de los Poderes Le-
gislativo y Judicial se elimina la ingerencia de la rama Ejecutiva del Gobierno
Federal. Es decir, se reduce el riesgo de que la integracin del rgano encar-
gado de decidir en ltima instancia sobre la calificacin de los procesos elec-
torales sea hecha, a fin de cuentas, por el Presidente de la Repblica en tur-
no. Se trata a no dudarlo, de un avance importante que demuestra la buena
voluntad del Presidente Ernesto Zedilla de distanciarse de la calificacin de
las contiendas electorales.
3. Cuando la Constitucin establece que: "La Sala Superior realizar el
cmputo final de la eleccin de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren interpuesto
sobre la misma, procediendo a formular, la declaracin de validez de la elec-
cin y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el
mayor nmero de votos"; est creando un postulado nico en la historia pol-
tica del pas. En efecto, partiendo de las dbiles premisas de la Constitucin
de 1824, nuestra tradicin constitucional haba engendrado un mtodo ten-
dencioso de calificacin de las elecciones presidenciales que, de hecho, per-
mita que el Presidente en turno decidiera la eleccin de su sucesor. As, las
elecciones eran organizadas y computadas por la Secretara de Gobernacin
que otorgaba las consabidas "constancias de mayora" a los presuntos inte-
grantes de la prxima Cmara de Diputados. Los presuntos integrantes se
erigan en Colegio Electoral y de manera unilateral, definitiva e inatacable ca-
lificaban la eleccin presidencial. Este sistema -que por cierto hizo crisis en
1988 con la todava no del todo aclarada eleccin del Presidente Carlos Sal-
406 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
dores de justicia. Como afortunadamente esto ltimo no ocurre con los rga-
nos del Poder Judicial de la Federacin, en los que se ha tratado siempre de
privilegiar la profesionalizacin que necesariamente deriva de la carrera judi-
cial, la enmienda constitucional que se comenta tiene que verse como un po-
sitivo acierto.
2. La eleccin de los Magistrados del Tribunal Electoral por una mayora
calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cmara
de Senadores, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, po-
see una triple virtud a saber:
(a) Equilibra la participacin del Poder Legislativo en la conformacin de las
instituciones electorales, ya que en esa forma mientras la Cmara de Diputa-
dos elige a los titulares del rgano superior de direccin del Instituto Federal
Electoral, la de Senadores hace lo propio con los titulares del Tribunal Fede-
ral Electoral;
(b) La exigencia de la mayora calificada antes indicada evita, hasta donde las
circunstancias razonablemente lo permiten, que sea un solo partido poltico
o grupo parlamentario el que decida la composicin del Tribunal Electoral; y
(e) Al depositar esta delicada tarea en las manos conjuntas de los Poderes Le-
gislativo y Judicial se elimina la ingerencia de la rama Ejecutiva del Gobierno
Federal. Es decir, se reduce el riesgo de que la integracin del rgano encar-
gado de decidir en ltima instancia sobre la calificacin de los procesos elec-
torales sea hecha, a fin de cuentas, por el Presidente de la Repblica en tur-
no. Se trata a no dudarlo, de un avance importante que demuestra la buena
voluntad del Presidente Ernesto Zedilla de distanciarse de la calificacin de
las contiendas electorales.
3. Cuando la Constitucin establece que: "La Sala Superior realizar el
cmputo final de la eleccin de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren interpuesto
sobre la misma, procediendo a formular, la declaracin de validez de la elec-
cin y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el
mayor nmero de votos"; est creando un postulado nico en la historia pol-
tica del pas. En efecto, partiendo de las dbiles premisas de la Constitucin
de 1824, nuestra tradicin constitucional haba engendrado un mtodo ten-
dencioso de calificacin de las elecciones presidenciales que, de hecho, per-
mita que el Presidente en turno decidiera la eleccin de su sucesor. As, las
elecciones eran organizadas y computadas por la Secretara de Gobernacin
que otorgaba las consabidas "constancias de mayora" a los presuntos inte-
grantes de la prxima Cmara de Diputados. Los presuntos integrantes se
erigan en Colegio Electoral y de manera unilateral, definitiva e inatacable ca-
lificaban la eleccin presidencial. Este sistema -que por cierto hizo crisis en
1988 con la todava no del todo aclarada eleccin del Presidente Carlos Sal-
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 407
nas de Gortari- someta, por mandato constitucional, a los partidos y proce-
sos polticos a la voluntad y al poder de decisin del Ejecutivo. Inclusive, en el
fondo, resultaba inferior al previsto en la Carta Magna de 1824, toda vez que
esta ltima, al menos, otorgaba una participacin preponderante a las Legis-
laturas de los Estados, lo que tenda a equilibrar y a hacer ms equitativo el
proceso respectivo. 'Ahora, en cambio, por vez primera en nuestra historia
las elecciones presidenciales van a ser calificadas por un Tribunal que se pre-
sume independiente por no estar sujeto al poder de nombramiento del Presi-
dente de la Repblica, y que adems se presume que no va a actuar bajo in-
fluencias polticas o partidistas sino de estricta conformidad con criterios
tcnicos, jurdicos y constitucionales. Desde luego, estas presunciones que-
dan sujetas a la prueba -que ser incontrovertible- de las elecciones federa-
les del ao 2000. "Por los frutos lo conoceris" dice un precepto bblico. Slo
nos queda esperar que los primeros frutos polticos del nuevo milenio sean,
en verdad, buenos frutos.
4. En concordancia con lo anterior, la reforma constitucional del 22 de
agosto de 1996, tambin establece que corresponde al Tribunal Electoral "re-
solver en forma definitiva e inatacable", las impugnaciones en las elecciones
federales de diputados y senadores. Esta reforma ratifica la desaparicin de
los criticados Colegios Electorales de las Cmaras de Diputados y Senadores
que, tal y como se ha venido sealando, no tenan ms finalidad que la de per-
mitir que los presuntos diputados y senadores -previamente sancionados
por el Poder Ejecutivo a travs de la Secretara de Gobernacin- calificaran
su propia eleccin. Por lo tanto, al igual que lo que se acaba de sealar para el
caso de la calificacin de las elecciones presidenciales, debe reiterarse que,
dadas las notorias iniquidades de la reciente historia electoral de Mxico, se
trata de otro avance notable.
No cabe duda que la instauracin constitucional del Tribunal Federal
Electoral presenta, particularmente dentro del contexto poltico en el que se
est dando, muchos ms beneficios que insuficiencias. No obstante, en aras
de mantener este trabajo en funcin del indispensable rigor acadmico, de-
ben puntualizarse algunas inconsistencias que derivan de lo que puede califi-
carse como la incorrecta incorporacin de este Tribunal al Poder Judicial de
la Federacin:
- La fraccin III del artculo 99 constitucional faculta al Tribunal Electo-
ral para resolver sobre las impugnaciones de actos y resoluciones de la autori-
dad electoral federal que violen normas constitucionales o legales. Semejante
disposicin, que convierte a este rgano jurisdiccional tanto en un tribunal de
legalidad como en uno de constitucionalidad, presenta las siguientes fallas
de tcnica jurdica: en primer lugar, entra en abierta contradiccin con las fa-
cultades que en materia de control de la constitucionalidad electoral la propia
408 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Ley Suprema confiere a la Suprema Corte de Justicia de la Nacin con arre-
glo a la fraccin 11 del artculo lOS constitucional, que se analizar a continua-
cin; y en segundo trmino, convierte al Tribunal Electoral en una suerte de
tribunal hbrido (de legalidad y de constitucionalidad) -que de vivir Fray Ser-
vando Teresa de Mier no habra vacilado en calificar como "hermafrodita"-
demeritando as el papel que en estas cuestiones debe corresponderle al
mximo tribunal de la Repblica. Si atinadamente se adicion el artculo 94
constitucional para que el Tribunal Federal Electoral formara parte integran-
te del Poder Judicial de la Federacin, entonces debi haberse respetado la
jerarqua que en todo Estado Federal debe corresponder a la Corte Suprema
de Justicia. No es bice para llegar a esta ltima conclusin lo sealado en la
correspondiente Exposicin de Motivos en el sentido de que: "Con el objeto
de hacer compatible la larga tradicin del Poder Judicial de la Federacin de
no intervenir directamente en los conflictos poltico electorales... ";15 toda vez
que si esa "larga tradicin" a lo nico que condujo fue a la antidemocracia y
ahora lo que se busca es llegar precisamente a la plena democracia, entonces
debi haberse respetado de manera integral la potestad que constitucional-
mente debe corresponderle a la Suprema Corte de Justicia de la Nacin co-
mo el rgano mximo del control de la constitucionalidad, y no ponerla a
compartir esa delicada atribucin con el Tribunal Electoral, ya que aparte de
demeritarla en cuanto a su jerarqua, se corre el riesgo de generar conflictos
de competencia y jurisdiccin que pueden llegar a ocasionar lo que precisa-
mente se trata de evitar: la falta de transparencia en los procesos electorales.
- En concordancia con lo anterior, debi haberse seguido el principio
que exitosamente ha operado en un buen nmero de Estados Federales en lo
tocante a que la calificacin definitiva de las elecciones presidenciales -por
la innegable trascendencia de la que estn revestidas- sea llevada a cabo
por la Suprema Corte de Justicia. Si bien es cierto que el haber conferido esta fa-
cultad al Tribunal Electoral constituye un gran paso hacia adelante en el cami-
no de la democratizacin del pas, tambin lo es que dentro de la debida con-
gruencia constitucional y dentro de las estructuras democrticas que deben
ser propias de todo Estado Federal, tiene que ser el rgano titular del Poder
Judicial el que al respecto tenga la ltima palabra, en atencin a que, de otra
suerte, no existe un genuino equilibrio de poderes. Si la Suprema Corte quie-
re seguir con su "larga tradicin" de mantenerse ajena a los conflictos poltico
electorales para, a contracorriente de los signos del tiempo en el que nos toc
vivir, tratar de seguir existiendo en una especie de limbo constitucional, en-
tonces lo que se requiere es de una autntica transformacin a fondo de la
Corte que (probablemente empezando por el lgubre edificio que la aloja)
la sacuda hasta sus cimientos despojndola de sus ya obsoletas tradiciones va-
15 "Exposcn de Motivos"; pgina VIII.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACiA EL SIGLO XXI 409
llartianas, decimonnicas y porfranas, para instalarla de golpe en las nuevas
tradiciones del Siglo XXI; y para ello, entre otras medidas, resulta indispensa-
ble reconocerla como el rgano supremo de decisin en lo relativo al control
de la constitucionalidad electoral. De otra forma, el sistema todo de la admi-
nistracin de justicia en Mxico jams recuperar la confianza ciudadana
que, por desgracia, ha perdido.
Pero a pesar de estas evidentes inconsistencias constitucionales, la refor-
ma electoral del 22 de agosto de 1996, en la parte relativa a la instauracin
del Tribunal Federal Electoral, constituye un acto de fe en las bondades que el
orden jurdico nacional ofrece como el eje rector y el fiel de la balanza en la
conduccin yen la calificacin de los procesos electorales. Por supuesto sus
frutos se vern de manera contundente en las elecciones presidenciales y
congresionales que estn programadas para el ao 2000. Pero de cual-
quier manera, el haber planteado, por la va de las enmiendas constituciona-
les, la supremaca del Derecho sobre la poltica es, en s misma, una propues-
ta altamente destacable.
El Control de la Constitucionalidad Electoral
La reforma electoral de 1996 estructura la fraccin II del artculo 105
constitucional, en los trminos siguientes.
"Artculo 105. Corresponde slo a la Suprema Corte de Justicia de la Nacin
conocer:
"11. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la
posible contradiccin entre una norma de carcter general y esta Consti-
tucin ...
"f) Los partidos polticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por
conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federa-
les o locales, y los partidos polticos con registro estatal, a travs de sus diri-
gencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el rga-
no legislativo del Estado que les otorg el registro.
"La nica va para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la
Constitucin es la prevista en est artculo.
"Las leyes electorales federal y locales debern promulgarse y publicarse por
lo menos noventa das antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a
aplicarse, y durante el mismo no podr haber modificaciones legales funda-
mentales."
Esta breve enmienda constitucional-inspirada, segn la correspondien-
te Exposicin de Motivos, por el propsito de "hacer una distribucin de com-
petencias constitucionales y legales entre la Suprema Corte de Justicia de la
410 ADOLFOARRIOJA VIZCAINO
Nacin y el Tribunal Electoral, que se corresponde con nuestra tradicin y
evolucin politico-electoral"- amerita los siguientes comentarios:
1. La intencin del constituyente permanente es por dems obvia: tratar
de crear un aparente equilibrio de jurisdicciones entre la Suprema Corte y el
Tribunal Electoral, en lo referente al control de la constitucionalidad. As a la
Corte le compete declarar la inconstitucionalidad de las leyes electorales y de-
ms disposiciones de carcter general sobre la materia. En tanto que al Tribu-
nalle compete declarar la inconstitucionalidad de los actos y resoluciones de
la autoridad electoral federal. Por las razones que quedaron ampliamente ex-
presadas con anterioridad, esta distribucin de jurisdicciones, por una parte,
desvirta la verdadera naturaleza jurdica del Tribunal Federal Electoral, el
que, por definicin, tiene que ser un tribunal de legalidad; y por la otra, dismi-
nuye y demerita el papel constitucional de la Corte Suprema como el rgano
de control de la constitucionalidad en todas las materias que as lo requieran.
Adems, se vulnera y se contradice el orden jerrquico que establece el pri-
mer prrafo del artculo 94 de la misma Constitucin Federal, que seala que:
"Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federacin en una Suprema
Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unita-
rios de Circuito, en Juzgados de Distrito, yen un Consejo de la Judicatura
Federal."
2. De nueva cuenta se insiste en dejar al arbitrio de la legislacin secunda-
ria cuestiones que deben quedar resueltas mediante un mandato constitucio-
nal simple y directo. En efecto, en un intento por garantizar la equidad y
transparencia de todos los procesos electorales se seala en el ltimo prrafo
de la invocada fraccin II del artculo 105 constitucional que: "Las leyes elec-
torales federal y locales debern promulgarse y publicarse por lo menos no-
venta das antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y
durante el mismo no podr haber modificaciones legales fundamentales."
Si esta enmienda se hubiera detenido en la expresin "ydurante el mismo no
podr haber modificaciones", y se hubiera ahorrado la palabra "fundamenta-
les", la disposicin habra resultado prcticamente perfecta. Pero al haberse
autolimitado al concepto de "modificaciones legales fundamentales", deja au-
tomticamente el campo abierto a toda clase de interpretaciones subjetivas
que tendrn que llevar a su buen o mal entender, las autoridades judiciales
competentes. Qu es una "modificacin legal fundamental"? Como a veces
hasta una simple coma puede llegar a cambiar todo el sentido de una determi-
nada norma jurdica, ser necesario esperar a lo que, a fin de cuentas, resuel-
va al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nacin. Mientras esto lti-
mo acontece, no se puede dejar de sealar que en este caso en particular se
observa una lamentable falta de tcnica constitucional, toda vez que toda
Constitucin, yen especial una Constitucin Federal, debe contener princi-
pios g e n e r a l ~ s claramente definidos, de tal manera que no se dejen espacios
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 411
jurdicos a las interpretaciones subjetivas de los rganos legislativos, ejecuti-
vos y jurisdiccionales. Ysi tan notable finalidad se puede alcanzar mediante el
simple expediente de ahorrarse palabras innecesarias, el no hacerlo resulta
francamente inexcusable.
De cualquier manera, la reforma electoral que se analiza logra el loable
propsito de ir incorporando, as sea en forma paulatina, a la Suprema Corte
en las labores del control de la constitucionalidad de las contiendas polticas
de la Repblica. No es posible iniciar el Siglo XXIteniendo al mximo tribunal
del pas constitucionalmente desvinculado de las tareas de las que depende el
futuro democrtico y federalista de Mxico. A pesar de las insuficiencias y
contradicciones jurdicas que se acaban de puntualizar, la Exposicin de Mo-
tivos de la propia reforma electoral resume admirablemente las intenciones
que sobre esta cuestin animaron a los principales actores polticos de la Na-
cin cuando seala que: "Para crear el marco adecuado que d plena certeza
al desarrollo de los procesos electorales, tomando en cuenta las condiciones
especficas que impone su propia naturaleza, las modificaciones al artculo
105 de la Constitucin, que contiene esta propuesta, contemplan otros tres
aspectos fundamentales: que los partidos polticos, adicionalmente a los suje-
tos sealados en el precepto vigente, estn legitimados ante la Suprema Cor-
te solamente para impugnar leyes electorales; que la nica va para plantear
la no conformidad de las leyes a la Constitucin sea la consignada en dicho ar-
tculo; y que las leyes electorales no sean susceptibles de modificaciones sus-
tanciales, una vez iniciados los procesos electorales en que vayan a aplicarse
o dentro de los noventa das previos a su inicio, de tal suerte que puedan ser
impugnados por inconstitucionalidad, resueltas las impugnaciones por la
Corte y, en su caso, corregida la anomala por el rgano legislativo compe-
tente , antes de que inicien formalmente los procesos respectivos". 16
5. LOS ORGANOS DE LA REPRESENTACION NACIONAL
La reforma electoral de 1996 aborda este tema tanto desde la perspecti-
va de la integracin de las dos Cmaras que componen el Congreso de la
Unin, como desde la perspectiva de los requisitos que de manera uniforme,
en materia electoral, deben contener las Constituciones y las leyes de los Es-
tados. Es decir, busca consolidar dos aspectos bsicos para la debida configu-
racin del Estado Federal: la integracin democrtica y pluralista del Poder
Legislativo y el fortalecimiento del pacto federal.
Si bien se observan algunos progresos importantes -especialmente en
lo relativo a la supresin de la llamada "clusula de gobernabilidad", que ga-
16 "Exposicin de Motivos"; pgina IX.
412 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
rantizaba, por mandato de ley, mayora absoluta en el Congreso al partido
poltico con el mayor nmero de triunfos en los distritos electorales-la reali-
dad es que nuestra Carta Magna contina regulando una democracia imper-
fecta en la que se pretende hacer una serie de concesiones a los partidos de
oposicin, a los que todava parece considerarse como predestinados a se-
guir existiendo bajo la sombra mayoritaria del partido de Estado. Un resumen
de los principales puntos de la respectiva enmienda constitucional permitir
corroborar lo anterior:
1. Se ratifica la eliminacin de la anteriormente mencionada clusula de
gobernabilidad, lo que si bien no garantiza una presencia mayoritaria de la
oposicin en los rganos legislativos, al menos tiende a democratizar el pro-
ceso legislativo, puesto que obliga al partido de estado a buscar alianzas par-
lamentarias -teniendo que hacer en el camino las concesiones correspon-
dientes- que le permitan sacar adelante su agenda legislativa en cada
perodo de sesiones.
2. La eleccin de diputados federales se tiene que llevar a cabo con arre-
glo a un sistema mixto: diputados de mayora relativa que son aquellos que
obtienen la mayora del voto electoral en cada uno de los distritos electorales
en los que se divide el pas; y diputados de representacin proporcional que
son electos en cada circunscripcin plurinominal en funcin de la votacin
nominal obtenida por cada partido poltico aplicada, en orden de preferen-
cia, a las listas regionales que cada partido presente. En la inteligencia, de que
para que se le atribuyan diputados segn el principio de representacin pro-
porcional, un partido poltico lo nico que requiere es alcanzar, de acuerdo a
la fraccin II del artculo 54 constitucional, "por lo menos el dos por ciento del
total de la votacin emitida para las listas regionales de las circunscripciones
plurinominales." Es decir, se trata nada menos que de todo un intento -al
que el menor calificativo que se le puede aplicar es el de singular- de combi-
nar el sistema norteamericano de eleccin popular directa con el sistema
europeo de eleccin proporcional indirecta por listas regionales. O sea,
una mezcla de federalismo a la norteamericana con parlamentarismo a la
europea.
3. En concordancia con los dos principios que anteceden, se disminuye
de 315 a 300 el nmero mximo de diputados federales electos por mayora
relativa y por representacin proporcional que puede llegar a tener un deter-
minado partido poltico. De igual manera se establece que ningn partido
puede llegar a tener un nmero de diputados por ambos principios de elec-
cin cuyo porcentaje del total de integrantes de la Cmara de Diputados
exceda en ocho por ciento el porcentaje de la votacin nacional emitida a su
favor.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 413
4. De conformidad con lo que estatuye el artculo 56 constitucional, el
Senado de la Repblica debe integrarse con estricta sujecin a todas y cada
una de las siguientes reglas:
(a)Se compone de cientoveintiocho senadores, de los cuales, en.cada Estado
y en el Distrito Federal, dos son electos segn el principio de votacin mayo-
ritaria relativa y uno es asignado a la primera minora. Para estos efectos, los
partidos polticos deben registrar una lista con dos frmulas de candidatos.
La senadura de primera minora le ser asignada a la frmula de candida-
tos que encabece la lista del partido poltico que, por s mismo, haya ocupado
el segundo lugar en nmero de votos en la entidad de que se trate;
(b) Los treinta y dos senadores restantes se deben elegir segn el principio de
representacin proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una
sola circunscripcin plurinominal nacional; y
(e) La Cmara de Senadores debe renovarse en su totalidad cada seis aos.
Para tal fin, los senadores electos en 1997 durarn en su cargo dos aos diez
meses, como consecuencia de una eleccin que se har conforme al princi-
pio de representacin proporcional. Esto ltimo en unin de lo que la Consti-
tucin denomina "lostreinta y dos senadores restantes", llevaa lainescapable
conclusin de que por andar mezclando sistemas constitucionales norteame-
ricanos y europeos, en las elecciones de 1997 y en las que se lleven a cabo
para elegir a los susodichos "treinta y dos senadores restantes", se va a desvir-
tuar por completo la naturaleza y el origen constitucional de los senadores
como representantes de las entidades federativas ante el Congreso de la
Unin, puesto que al ser electos segn el enunciado principio de repre-
sentacin proporcional "en una sola circunscripcin plurinominal nacional",
ostentarn una especie de representatividad nacional que los desvincular
-y por ende los volver ajenos- a toda obligacin legislativa y poltica con
relacin a sus Estados de origen.
La forma en la que la reforma electoral trata lo relativo a los rganos de la
representacin nacional habla claramente de una democracia imperfecta e
inacabada, en la que se tienen que otorgar prebendas electorales a los parti-
dos perdedores y hasta conceder representaciones parlamentarias a gru-
psculos que apenas alcancen el dos por ciento del total de la votacin, con el
objeto de presentar lo que, a todas luces, es una falsa apariencia de democra-
cia. En un sistema genuinamente democrtico en el que estn efectivamente
garantizadas la transparencia electoral y la alternancia en el poder, las Cma-
ras de Diputados y Senadores nica y exclusivamente deben integrarse por
quienes hayan obtenido la mayora relativa en cada uno de los respectivos
distritos electorales y entidades. Permitir la presencia de "diputados de
representacin proporcional" y de "senadores de primera minora yde repre-
sentacin proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola cir-
cunscripcin plurinominal nacional" , implica desconocer la voluntad del elec-
torado para permitir el acceso al Congreso Federal de candidatos
414 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
perdedores. Este proceso nos lleva a cualquiera de las tres siguientes vertien-
tes, ninguna de las cuales, en sana lgica jurdica, puede presentarse como un
modelo de democracia:
- Se presume la permanencia del control mayoritario por parte del par-
tido de Estado sobre el Congreso, lo que obliga a reservarle determinados es-
pacios a la oposicin para mantener la apariencia de un Legislativo pluripar-
tidsta, o
- Se presume un triunfo mayoritario de la oposicin, y entonces de lo
que se trata es de restarle eficacia poltica a dicho triunfo permitiendo que el
partido de Estado mantenga una importante presencia parlamentaria a base
de "representaciones proporcionales", "primeras minoras" y "listas de una
sola circunscripcin plurinominal nacional"; o
- En ltima instancia, se presume que continuarn en vigor los vicios
electorales del pasado cercano, y entonces, para evitar conflictos post-elec-
torales se ha dejado la mesa puesta para calmar a los inconformes con diputa-
ciones y senaduras "de consolacin."
Los simples ciudadanos -que estamos sumamente interesados en el de-
venir poltico de nuestro pas pero que no estamos inmersos en ningn inte-
rs partidista en particular- no podemos dejar de ver esta faceta de la refor-
ma electoral con cierta desconfianza, hasta en tanto no se retorne a los
principios de la democracia pura --que a pesar de sus imperfecciones ya con-
templaba la Constitucin de 1824- y slo se acepte como miembros de las
dos Cmaras que integran el Congreso de la Unin a quienes, en sus respecti-
vos distritos y entidades hayan obtenido la mayora del voto ciudadano.
Adems en este ensayo fallido de democracia se ha desvirtuado por com-
pleto el origen y el papel constitucional de los diputados y senadores como
genuinos representantes populares. En efecto, en cualquier democracia que
se respete los diputados deben ser representantes no slo del pueblo en gene-
ral sino directamente de los ciudadanos que integren el distrito electoral que
los eligi. Por esa razn el pas tiene que dividirse en distritos electorales ypor
esa razn los diputados en el Congreso tienen la obligacin de velar por los
intereses del distrito que los eligi y de rendir cuentas a sus electores directos.
Cuando este principio que proviene de la esencia misma de la democracia, se
altera para permitir la existencia de diputados de "representacin proporcio-
nal" sin ms trmite que el de lograr, por lo menos, un ridculo dos por ciento
de la votacin total, la responsabilidad electoral de esta clase de diputados se
diluye en-trminos absolutos y dejan de ser lo que siempre deberan ser -re-
presentantes del pueblo que habita los diversos distritos electorales- para
transformarse en representantes del partido poltico que los nomin, lo que
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 415
inevitablemente los hace ser defensores de intereses partidistas en vez de asu-
mir la defensa de los intereses ciudadanos que, a fin de cuentas, es lo nico
que justifica su existencia.
Por otra parte, el origen constitucional de la Cmara de Senadores es
tambin muy claro y muy lgico. La divisin del territorio de una Nacin en
distritos electorales en funcin de cada determinado nmero de habitantes
para llevar a cabo la eleccin de diputados, lleva implcito el riesgo de que los
Estados con una mayor densidad de poblacin tengan una representacin
parlamentaria superior a la de los Estados menos poblados. Por esa razn, ya
fin de equilibrar la participacin de los Estados miembros de la Unin en el
Congreso Federal, se resolvi que cada Estado invariablemente tendra el de-
recho de elegir a dos senadores -siempre bajo el principio de mayora relati-
va- cualquiera que fuera el nmero de sus habitantes. Es decir, se trata de
una integracin parlamentario-federalista basada en las leyes de la lgica y
del sentido comn.
Ahora bien, en trminos generales, la asignacin de senadores de "pri-
mera minora" -aunque pareciera estar inspirada en criterios que son ms
bien propios de torneos deportivos- no viola el principio que se enuncia en
el prrafo inmediato anterior, puesto que deriva de listas que tienen que pre-
sentarse por entidad federativa. Pero en cambio lo que el artculo 56 constitu-
cional da en llamar senadores elegidos, "segn el principio de representacin
proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscrip-
cin plurinominal nacional", tal y como se seal lneas atrs, es totalmente
contrario a la naturaleza constitucional del Senado de la Repblica, desde el
momento mismo en el que esta clase de senadores, en ningn caso y bajo nin-
guna circunstancia, tendrn el carcter de representantes de las entidades fe-
derativas ante el Congreso Federal, sino simplemente el de portavoces del
partido poltico nacional que los haya nominado. Dicho en otras palabras, de
nueva cuenta la reforma electoral que se analiza privilegia el inters partidista
por encima del inters nacional, y sobre todo por encima del inters de la
Unin Federal, que queda as indebidamente subordinada a los intereses de
diversos grupos polticos.
Por otra parte, tambin con efectos a partir del 22 de agosto de 1996,
fue reformado y adicionado el artculo 116 de la Constitucin General de la
Repblica, que forma parte del Ttulo relativo a los Estados de la Federacin,
para establecer lo siguiente:
"Artculo 116. Elpoder pblico delosEstadossedividir para suejercicio, en
Ejecutivo, Legislativo yJudicial, y no podrn reunirse dos o msde estos po-
deres en una solapersona o corporacin, ni depositarseel Legislativo en un
soloindividuo.
416 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
"Los Poderes de los Estados se organizarn conforme a la Constitucin de ca-
da uno de ellos, con sujecin a las siguientes normas:
"11... Las legislaturas de los Estados se integrarn con diputados elegidos se-
gn los principios de mayora relativa y de representacin proporcional, en
los trminos que sealen sus leyes...
"IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantiza-
rn que.
"a) Las elecciones de los gobernadores de los Estados, de los miembros de las
legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen me-
diante sufragio universal, libre, secreto y directo;
"b) En el ejercicio de la funcin electoral a cargo de las autoridades electorales
sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e
independencia;
"el Las autoridades que tengan a su cargo la organizacin de las elecciones y
las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de
autonomia en su funcionamiento e independencia en sus decisiones;
"d) Se establezca un sistema de medios de impugnacin para que todos los ac-
tos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de lega-
lidad;
"e) Se fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias
impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas
de los procesos electorales;
"f) De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos polticos
reciban, en forma equitativa, financiamiento pblico para su sostenimiento y
cuenten durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades
tendientes a la obtencin del sufragio electoral;
"g) Se propicien condiciones de equidad para el acceso de los partidos politi-
cos a los medios de comunicacin social;
"h) Se fijen los criterios para determinar los lmites a las erogaciones de los
partidos politicos en sus campaas electorales, asi como los montos mxi-
mos que tengan las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes, y los pro-
cedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos
con que cuentan los partidos politicos; se establezcan, asimismo, las sancio-
nes por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas mate-
rias; e
") Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, as co-
mo las sanciones que por ellos deban imponerse."
Desde luego, es obligacin ineludible de toda Constitucin Federal el es-
tablecer ciertas disposiciones uniformes que, sin restringir la autonoma pol-
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 417
tica interna de las entidades, garanticen, en lo esencial, la subsistencia de la
Unin Federal. En este sentido, resulta enteramente lgico que el citado
artculo 116 constitucional sujete las elecciones locales a los mismos principios
generales que son aplicables a los procesos electorales de carcter federal, to-
da vez que en esa forma las respectivas garantas constitucionales se hacen
extensivas a cualquier contienda electoral, sea federal, estatal, del Distrito Fe-
deral o municipal, que tenga verfcatvo en cualquier tiempo Ji en cualquier
lugar de la Repblica.
No obstante, la aplicacin de bases uniformes conlleva el riesgo evidente
de que si algunas de esas bases contienen insuficiencias las insuficiencias tam-
bin se uniformen. As, al disponerse que las Legislaturas de los Estados se in-
tegrarn con diputados elegidos segn los principios de mayora relativa y de
representacin proporcional, se hace partcipes a las entidades federativas
de los ya apuntados vicios que propician el que se conceda representatividad
parlamentaria a grupos polticos que no obtuvieron ninguna mayora relativa
en ninguno de los respectivos distritos electorales, contrarindose de esa ma-
nera el verdadero sentir de la voluntad popular.
Es muy positivo y recomendable que el Distrito Federal y todos y cada
uno de los Estados de la Repblica cuenten con sus propios Institutos y Tribu-
nales Electorales que operen bajo principios de legalidad, imparcialidad, ob-
jetividad, certeza e independencia. Pero como contrapartida, resulta lesivo
para el inters general de la ciudadana el que se destinen los siempre escasos
recursos pblicos a financiar las campaas polticas y la presencia en los Con-
gresos de los Estados de representantes de grupsculos que apenas son capa-
ces de alcanzar porcentajes de votacin tan ridculamente bajos como el dos
por ciento que se exige para las elecciones de diputados federales. Dada la
tendencia -fruto innegable del "centralismo federalista" al que me refer con
anterioridad- que se observa en la gran mayora de los Estados de la Rep-
blica de reproducir en sus leyes locales la gran mayora de las disposiciones
que aparecen consignadas en las leyes federales, no es de extraarse que to-
das las virtudes y todos los vicios que se le han sealado a la reforma electoral
de 1996, en lo que a los rganos de la representacin nacional se refiere,
tambin se adviertan en lo referente a los rganos de las representaciones es-
tatales y del Distrito Federal. Al parecer en cuanto a esta cuestin, el Nuevo
Federalismo pareciera arrancar bajo el signo de la "federalizacin" de los pro-
cesos electorales, con todas las consecuencias centralizadoras que esto lti-
mo implica.
Sin embargo, las crticas deben matizarse un tanto. La reforma electoral
debe apreciarse y valorarse en funcin del contexto poltico en el que se est
dando y, consecuentemente, debe entenderse como un mecanismo de trans-
418 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
cin hacia otras formas ms completas y acabadas de organizacin poltica
que probablemente se darn despus del ao 2000. Mxico est atravesando
por un perodo sumamente delicado en su historia como Nacin. Las estruc-
turas autoritarias y corporativas y el sistema presidencialista de gobierno que
es su fruto ms importante y visible, que sirvieron de base para consolidar los
reacomodos polticos, econmicos y sociales que derivaron del movimiento
revolucionario de 1910, y para alcanzar -el que ahora nos parece envidia-
ble- desarrollo estabilizador de los aos cincuenta y sesenta, a fuerza de gol-
pes estatistas-populistas y de golpes de apertura comercial indiscriminada,
han sufrido un serio quebranto y una grave prdida de autoridad yde credibili-
dad, tanto moral como poltica. Por esa razn en las contiendas electorales
del final del Siglo XX ms que estar en juego el destino o el predominio de
determinados partidos polticos, se tendr que dirimir el modelo de Nacin que
los mexicanos deseamos para las primeras dcadas del Siglo venidero. Y ese
modelo tendr que poseer caractersticas marcadamente econmicas, por-
que la incapacidad y las contradicciones inherentes a los dos modelos, radi-
calmente opuestos entre s, ensayados a lo largo de los ltimos treinta aos,
obliga a buscar una solucin intermedia, que sea al mismo tiempo nacionalis-
ta y globalizadora. Es decir, que sepa conjugar las virtudes de la proteccin de
la libre empresa nacional, del control del Gobierno Federal sobre los sectores
estratgicos de la economa y de la redistribucin del ingreso nacional por la
va de la equidad y de la prudencia tributaria, con las virtudes de la recepcin
de la inversin extranjera y de la transferencia de tecnologa, dentro de una
economa de mercado sometida a un buen nmero de leyes sociales.
Si tomamos en cuenta todo lo anterior, tendremos que concluir que este
tema de la reforma electoral de 1996, relacionado con los rganos de la re-
presentacin nacional, tendr que tener, por fuerza, una vigencia ms bien
efmera, porque, como se seal con anterioridad, se trata de un mero instru-
mento de transicin constitucional. El sistema que por casi siete dcadas le
aport a Mxico una cierta estabilidad poltica, social y en algunas pocas
tambin econmica, penosamente est llegando a su fin. Sin embargo, so-
brevive su herencia ms pesada: la ausencia de formas verdaderas de desarro-
llo poltico. La democracia inacabada que se resiste a las formas elementales
de la independencia del Poder Legislativo y de la alternancia en el poder. Por
eso la reforma constitucional que se acaba de analizar, a pesar de sus inconse-
cuencias en la bsqueda de un aparente pluripartidismo y de alternativas para
atenuar el impacto de posibles conflictos postelectorales -que la llevaron al
extremo de tener que alterar la esencia constitucional de la Cmara de Dipu-
tados y del Senado de la Repblica-, tiene que verse como una etapa inter-
media hacia lo que, dentro de algunos aos, tendr que ser un sistema electo-
ral en el que los rganos de la representacin nacional se integren, nica y
exclusivamente por quienes -vengan del partido poltico del que vinieren-
EL FEDERAUSMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 419
hayan obtenido la mayora relativa en los correspondientes distritos electora-
les y circunscripciones estatales. Dicho en otras palabras, la era de las ddivas
polticas constituidas por las representaciones proporcionales y por las listas
votadas en una sola circunscripcin plurinominal nacional, ms temprano
que tarde tendr que llegar a su inevitable fin. En lo sucesivo, quien aspire a
ser diputado o senador, en vez de tratar de acomodarse plcidamente en los
primeros lugares de las respectivas listas partidistas, tendr que salir a la calle
a ganarse, a pulso, la voluntad mayoritaria, no siempre fcil pero siempre le-
gtima, del electorado.
6. EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Antecedentes Histricos
De conformidad con lo que dispone el artculo 44 de la vigente Constitu-
cin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos: "La Ciudad de Mxico es el
Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unin y Capital de los (propios) Es-
tados Unidos Mexicanos... "
La Exposicin de Motivos de la reforma electoral de 1996, plantea esta
compleja cuestin en los trminos siguientes: "Desde su creacin, el Distrito
Federal ha sido un tema fundamental de atencin del rgimen republicano y
federal mexicano. En efecto, cuando en retrospectiva, se examina la evolu-
cin poltica de esta entidad, se constatan las profundas transformaciones
que ha experimentado. De aquella modesta sede que al comenzar nuestra vi-
da independiente era un territorio reducido a dos leguas de radio con centro
en la Plaza Mayor, el Distrito Federal se convirti en una de las urbes ms po-
bladas y grandes del mundo, que hoy demanda una revisin a profundidad
de su estructura orgnica, de su vida democrtica y de sus instituciones po-
lticas. "17
Sin embargo, ninguna retrospectiva o revisin actual ha podido resolver
la dicotoma que desde su origen constitucional ha impedido el libre desarro-
llo poltico del Distrito Federal: el hecho de que en un mismo territorio tienen
que cohabitar -como diran los franceses-la capital de la Repblica y, por
ende, la sede de los poderes federales con el que siempre ha sido el principal
asentamiento humano del pas. Se trata de una cuestin que hasta la fecha no
solamente no se ha resuelto, sino que ni siquiera se ha encarado en debida
forma. No se ha buscado, por ejemplo, la frmula intermedia que de alguna
manera, se encontr en Argentina: limitar el rea del centro propiamente
histrico de la Ciudad de Buenos Aires como Capital Federal sujeta a un rgi-
17 "Exposicin de Motivos"; pgina XII.
420 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
men constitucional que la pone en manos del gobierno central; y permitir que
el resto de la gran ciudad, conocida como la "Provincia de Buenos Aires", po-
sea un rgimen poltico autnomo equiparable al de las dems provincias que
integran la Nacin Argentina. Tan slo se intent una plida imitacin del
Distrito de Columbia, sede de los poderes federales en los Estados Unidos de
Amrica, que el tiempo y las marcadas tendencias centralistas que han carac-
terizado la mayor parte de nuestra vida independiente, se han encargado de
borrar. El resultado est a la vista de quien se tome la molestia -otenga la ne-
cesidad imperiosa- de recorrer cualquier parte de la Ciudad de Mxico.
Un breve anlisis del correspondiente proceso histrico ayuda a com-
prender el por qu de semejante falta de previsin poltica y, a fin de cuentas,
poblacional:
El artculo 50 de la Constitucin Federal de 1824, deposit el destino del
Distrito Federal en el Congreso General al disponer que corresponda a este
ltimo ejercer en el Distrito Federal las atribuciones del Poder Legislativo de
un Estado. Es decir, de origen se priv a la Capital de la Repblica de un
rgimen poltico propio y se puso su destino en manos de un Congreso que
estaba mayoritariamente formado por personas que, al no ser ni originarias
ni residentes permanentes del propio Distrito Federal, eran, por regla gene-
ral, ajenas a sus problemas, y sobre todo, a sus peculiaridades.
El criterio anterior fue corroborado por la Constitucin de 1857, que
confiri al Congreso Federal la facultad exclusiva de legislar sobre la organi-
zacin poltica del Distrito Federal. Pero al menos esta Carta Magna contuvo
un intento democratizador: dividi al Distrito Federal en ayuntamientos de
eleccin popular, 10 que otorg a sus habitantes la posibilidad de participar en
la designacin de algunos de sus gobernantes.
Dentro del proceso de consolidacin de la dictadura del General Porfirio
Daz, en 1901 se modific la Constitucin para suprimir la mencin de que la
eleccin de las autoridades locales se hara mediante el voto popular, 10 que,
para toda clase de efectos prcticos, signific que, en lo sucesivo, el gobierno
del Distrito Federal quedara en manos del Presidente de la Repblica.
El texto original de la Constitucin de 1917, mantiene la facultad del
Congreso General para legislar en todo 10 relativo al Distrito Federal, estable-
cindose adems que su gobierno estara a cargo de un "gobernador" que se-
ra nombrado y removido libremente por el Presidente. Es decir, se mantuvo
intocada la estructura centralizada del poder en el Distrito Federal heredada
del porfiriato. En 1928 -cuando oficialmente se estaba acabando la era de
los caudillos y se iniciaba la de las instituciones- se aprob una enmienda
constitucional, que, dejando de lado la ficticia figura del "gobernador", dispu-
so que el gobierno del Distrito Federal estuviera a cargo del Presidente de la
El FEDERALISMO MEXICANO HACIA El SIGLO XXI 421
Repblica, quien lo ejercera por conducto del rgano que determinara la ley
respectiva, conservando el Congreso de la Unin la funcin legislativa. El r-
gano que determin la ley respectiva se conoce hasta 1997 como jefe del De-
partamento del Distrito Federal, el cual, hasta 1997, tambin poda ser nom-
brado y removido libremente por el Presidente. Popularmente se le conoca
como "regente" para denotar su clara subordinacin y depentlencia respecto.
del titular del Ejecutivo Federal.
As durante la mayor parte del Siglo XXel Distrito Federal ha carecido de
gobierno propio y de verdaderas autoridades locales, puesto que su destino
ha estado en manos del Presidente de la Repblica y del Congreso Federal,
integrado mayoritariamente por diputados que al provenir de los diversos Es-
tados del pas han sido generalmente ajenos a la peculiar problemtica y a las
necesidades especficas de la gran ciudad capital. Dentro de semejante con-
texto poltico-administrativo, el Distrito Federal en la segunda mitad del Siglo
XX pas a ser de una agradable ciudad media -cosmopolita y provinciana a
la vez- a un autntico desastre poblacional. Agobiada por una incesante in-
migracin de desempleados del campo a consecuencia de una poltica de su-
puesta "reforma agraria" inspirada ms en consignas y posturas ideolgicas
de corte "revolucionario" que en un sano sentido del desarrollo agrcola y ga-
nadero, y a consecuencia tambin de una poltica chata y escasamente visio-
naria en materia de fomento industrial que alent la formacin de una terrible
concentracin industrial en el Valle de Mxico cuando se tuvo la oportunidad
inmejorable de propiciar la creacin de un buen nmero de polos de desarro-
llo en las ms variadas regiones del vasto territorio nacional; la Ciudad de
Mxico se multiplic -en medio de un crecimiento anrquico y de un dete-
rioro continuo de la calidad de vida de sus habitantes- hasta convertirse en la
urbe ms poblada del planeta.
Toda ello sin el aliviode poder contar con el respiro que, de alguna mane-
ra, le habra ofrecido la existencia constitucional de un gobierno relativamen-
te autnomo, ya que, por lo general estuvo sujeto a las directrices ya las con-
veniencias del Presidente en turno, uno de los cuales suspendi durante seis
aos las esenciales obras de ampliacin del metro (sistema de transporte co-
lectivo) de la ciudad, simplemente porque se trataba de un proyecto iniciado
por su predecesor.
Este extrao sistema de gobierno se justific durante largas dcadas con
el peregrino argumento de que la coexistencia en una misma rea geogrfica
de la sede de los poderes federales con el asentamiento humano ms grande de
la Repblica, forzaba la presencia de un rgimen de gobierno "hbrido" o
"suigeneris". Sin embargo, los grandes especialistas del Derecho Administra-
tivo Mexicano nunca aceptaron este criterio que obedeca ms a convenien-
cias polticas que a un genuino deseo de resolver adecuada y democrtica-
mente esta delicada cuestin. As, ya desde el ahora lejano ao de 1965, el
422 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
doctor Andrs Serra Rojas escriba que: "Una entidad federativa de tan noto-
ria importancia como es el gobierno del Distrito Federal, requiere su propio
sistema independiente. La inquietud doctrinal que mantienen algunos juris-
tas, para establecer el municipio en esta entidad y su plena autonoma al esti-
lo de las dems, es debido a estas anomalas legislativas, que han acabado por
desvirtuar el gobierno del Distrito Federal. "18
En 1987, cuando los problemas que da con da acosan al sufrido Distrito
Federal parecan ser ya casi insolubles, se inicia un tmido intento de reforma
con la creacin de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, a la
que pretendi atribuirse el carcter de instancia de representacin ciudadana
al ser integrada sobre la base de la eleccin popular. No obstante, su creacin
no rompi el monopolio del poder que desde 1901, por lo menos, ejercan
sobre la capital de la Repblica el Presidente y el Congreso Federal, puesto
que se le dot de limitadas facultades legislativas que tan slo le permitan ex-
pedir bandos, ordenanzas yreglamentos de polica y buen gobierno, en mate-
rias vinculadas a servicios pblicos, sociales, econmicos y culturales.
En 1993 la Asamblea de Representantes obtuvo la atribucin de mayo-
res facultades legislativas que incluyeron su participacin, a propuesta siem-
pre del Presidente de la Repblica, en el proceso de designacin y de ratifica-
cin en el cargo del jefe del Departamento del Distrito Federal.
La reforma electoral de 1996 ha sido planteada como la modificacin
ms trascendental de que se tenga memoria en la historia de las instituciones
y de la vida poltica y administrativa del Distrito Federal. Sobre este particu-
lar, la correspondiente Exposicin de Motivos sostiene: "El texto que se pro-
pone para el artculo 122 busca preservar la naturaleza jurdico-poltica del
Distrito Federal como asiento de los Poderes de la Unin y capital de la Rep-
blica; acrecentar los derechos polticos de sus ciudadanos; y establecer con
claridad y certeza la distribucin de competencias entre los Poderes de la Fe-
deracin y las autoridades locales. Todo ello a fin de garantizar la eficacia en
la accin de gobierno para atender los problemas y las demandas de los habi-
tantes de esta entidad federativa ... Parte medular de la propuesta de reforma
poltica que contiene esta iniciativa, es la eleccin del Jefe de Gobierno del
Distrito Federal por votacin universal, libre, directa y secreta, que atiende
una arraigada aspiracin democrtica de sus habitantes... En cuanto a la ins-
tancia colegiada de representacin plural del Distrito Federal se plantea re-
afirmar su naturaleza de rgano legislativo, integrado por diputados locales.
Al efecto, se amplan sus atribuciones de legislar, al otorgarle facultades en
18 Sena Rojas Andrs. "Derecho Administratiuo." Librera de Manuel Porra, S.A. Mxico,
1965; pgina 545.
..l
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 423
materias adicionales de carcter local a las que cuenta hoy en da, entre las
ms importantes, la electoral. Tambin podra designar al Jefe de Gobierno
del Distrito Federal en los casos de falta absoluta de su titular electo."19
Al leer tan entusiastas loas a la evolucin poltica que se plantea, surge de
inmediato la curiosidad y la necesidad de desentraar la esencia de las refor-
mas y adiciones efectuadas, con efectos a partir del da 22 de agosto de
1996, al artculo 122 constitucional, con el objeto de estar en posibilidad
de contestar, serena y objetivamente, las siguientes interrogantes: Por fin
veremos los habitantes del Distrito Federal el final del cada da ms obsoleto
rgimen de gobierno "hbrido" o "sui gneris" al que se ha venido haciendo
referencia? Efectivamente ahora s se van a satisfacer las "arraigadas" aspi-
raciones democrticas de los pobladores de la ciudad capital? Ser, a partir
de 1997, el Distrito Federal una entidad poltica verdaderamente autnoma
en lo concerniente a su rgimen interior?
Las conclusiones a las que se llega en el anlisis jurdico-poltico que a
continuacin se efecta del nuevo contenido del invocado artculo 122 cons-
titucional, demuestran que la fra realidad legislativa parece no corresponder
a las felices expectativas que los partidos polticos anuncian y que, tambin
en esta trascendental cuestin, nos encontramos apenas en el inicio de un
proceso de transicin hacia lo que deber ser la verdadera reforma electoral
del ao 2000.
La Reforma Constitucional
Para que pueda apreciarse en toda su magnitud la conclusin que acaba
de expresarse, preciso es efectuar un resumen de las principales disposicio-
nes que, en relacin con el gobierno del Distrito Federal, fueron incorpora-
das, en 1996, al varias veces citado artculo 122 de la Constitucin General
de la Repblica:
1. El gobierno del Distrito Federal queda a cargo de los Poderes Federa-
les y de los rganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carcter local.
2. Las autoridades locales del Distrito Federal son: la Asamblea Legislati-
va, el jefe de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia.
3. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integra con diputados
electos segn los principios de mayora relativa y de representacin pro por-
19 "Exposicinde Motivos"; pginas XIII y XIV.
424 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
cional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripcin plurino-
minal.
4. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tiene a su cargo el Ejecutivo y
la administracin pblica en la entidad y recae en una sola persona elegida
por votacin universal, libre, directa y secreta.
5. El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura ejercen la
titularidad de la funcin judicial del fuero comn en el Distrito Federal.
6. La distribucin de competencias entre los Poderes de la Unin y las au-
toridades locales del Distrito Federal se sujeta a las siguientes disposiciones:
A. Corresponde al Congreso de la Unin:
1. Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepcin de las materias ex-
presamente conferidas a la Asamblea Legislativa.
II. Expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Ill. Legislar en materia de deuda pblicadel Distrito Federal.
IV. Dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y efi-
caz funcionamiento de los Poderes de la Unin.
B. Corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:
1. Iniciar leyes ante el Congreso de la Unin en lo relativo al Distrito Federal.
II. Proponer al Senado a quien deba sustituir en caso de remocin, al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal.
Ill. Enviar anualmente al Congreso de la Unin la propuesta de los montos de
endeudamiento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egre-
sos del Distrito Federal.
IV. Proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes
que expida el Congreso de la Unin respecto del Distrito Federal. Es decir, la
facultad de expedir Reglamentos Administrativos.
7. La Asamblea Legislativa tiene las siguientes facultades (slo se citan las
ms importantes. Nota del Autor):
a) Expedir su leyorgnica, la que ser enviada al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal para el solo efecto de que ordene su publicacin;
b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la ley
de ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones nece-
sarias para cubrir el presupuesto. Dentro de la ley de ingresos, no podrn in-
corporarse montos de endeudamiento superiores a los que haya autorizado
!
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
previamente el Congreso de la Unin para el financiamiento del presupuesto
de egresos del Distrito Federal. La facultad de iniciativa respecto de la ley de
ingresos y el presupuesto de egresos corresponde exclusivamente al Jefe
de Gobierno del Distrito Federal;
e) Revisar la cuenta pblica del ao anterior, por conducto de la Contadura
Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa;
d) Nombrar a quien deba sustituir en caso de falta absoluta, al Jefe de Gobier-
no del Distrito Federal;
e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pblica, y la
contadura mayor y el presupuesto, la contabilidad y el gasto pblico del Dis-
trito Federal;
f) Expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito Fede-
ral, tomando en cuenta los principios establecidos en los incisos b) al i) de la
fraccin IVdel artculo 116 constitucional. En estas elecciones slo podrn
participar los partidos polticos con registro nacional;
g) Legislar en materia de Administracin Pblica local, su rgimen interno y
de procedimientos administrativos; y
h) Legislar en las materias civily penal, normar el organismo protector de los
derechos humanos, participacin ciudadana, defensora de oficio, notariado
y registro pblico de la propiedad y de comercio.
425
8. Las principales facultades y obligaciones del Jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal son las siguientes:
a) Cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el con-
greso de la Unin, en la esfera de competencia del rgano ejecutivo a su car-
go o de sus dependencias;
b) Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislati-
va, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia mediante
la expedicin de reglamentos, decretos y acuerdos. Asimismo, podr hacer
observaciones a las leyes que la Asamblea Legislativa le enve para su promul-
gacin, en un plazo no mayor de diez das hbiles. Si el proyecto observado
fuese confirmado por mayora calificada de dos tercios de los diputados pre-
sentes, deber ser promulgado por el Jefe de Gobierno del Distrto Federal;
c) Presentar iniciativas de leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa;
d) Nombrar y remover libremente a los servidores pblicos dependientes del
ejecutivo local, cuya designacin o destitucin no estn previstas de manera
distinta por la Constitucin o las leyes correspondientes; y
e) Ejercer las funciones de direccin de los servicios de seguridad pblica de
conformidad con el Estatuto de Gobierno.
426
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
9. En el Distrito Federal el Presidente de la Repblica tiene a su cargo el
mando de la fuerza pblica, tal y como acontece en los municipios de los Esta-
dos en donde el respectivo gobernador tiene su residencia habitual.
10. La Cmara de Senadores del Congreso de la Unin, o en sus recesos,
la Comisin Permanente, podr remover al Jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral por causas graves que afecten las relaciones con los Poderes de la Unin
o el orden pblico en el Distrito Federal. La solicitud de remocin deber ser
presentada por la mitad de los miembros de la Cmara de Senadores o de la
Comisin Permanente, en su caso.
La Contradiccin Constitucional
La reforma constitucional del 22 de agosto de 1996, pretende lograr lo
imposible: conciliar un gobierno compartido entre Poderes Federales y loca-
les en el Distrito Federal (el criticado rgimen "hbrido" o "sui gneris") con
una serie de postulados sobre autonoma poltica, bajo un transfondo de ten-
tativa de apertura democrtica.
Este nuevo sistema va a funcionar en la medida en la que subsista el acos-
tumbrado rgimen de partido de Estado. Pero en el momento en el que algn
candidato de la oposicin gane la respectiva jefatura de gobierno la contra-
diccin constitucional se va a hacer evidente en continuas pugnas de poder
en las que el Presidente y el Congreso General, en caso de que llegare a afec-
tarse la gobernabilidad del propio Distrito Federal, van a tener la ltima pala-
bra, destruyendo en el camino no solamente el intento de equilibrio que se
contiene en el artculo 122 constitucional, sino fundamentalmente el resulta-
do de la voluntad ciudadana expresada en elecciones que se supone que van a
ser universales, libres, directas y secretas.
La realidad es que se trata de una reforma a medias, en la que resulta por
dems aparente la mano negra de lo que he venido denominando el "centra-
lismo federalista" que, por lo menos desde los tiempos de la dictadura de Por-
firio Daz, ha impedido el sano desenvolvimiento del federalismo en Mxico,
porque a la vista de los textos constitucionales que se acaban de resumir, no
es posible dejar de preguntarse: Qu clase de Repblica Federal es esa en
donde, en la entidad que sirve de residencia a aproximadamente el veinte por
ciento de la poblacin total del pas, entre el Presidente de la Repblica y el
Congreso de la Unin pueden limitar, y hasta llegar a suprimir en casos extre-
mos, la autosuficiencia presupuestaria del gobierno local y, adems, pueden
derrocar constitucionalmente al Jefe de Gobierno que fue electo por el voto
mayoritario de esa enorme poblacin? Es eso lo que se entiende por "aper-
tura democrtica" para el Distrito Federal?
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 427
La contradiccin constitucional as apuntada se pone de manifiesto en
las siguientes consideraciones:
1. Ya se cit con anterioridad y se volver a citar ms adelante la clebre
frase de los diputados al Congreso Constituyente 1916-17, Paulina Macho-
rro Narvez y Heriberto Jara: "No se concibe la libertad poltica cuando la li-
bertad econmica no est asegurada, tanto individual como colectivamen-
te. "20 Dicho en otras palabras, no se puede dar la libertad poltica con una
mano si con la otra se quita la libertad hacendaria, porque desde el momento
en el que una entidad de gobierno en hacienda tenga tutor, desde ese preciso
momento deja de ser libre. En el caso que nos ocupa los montos de endeuda-
miento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del Dis-
trito Federal, por mandato constitucional, van a ser fijados anualmente por el
Congreso Federal a propuesta del Presidente de la Repblica. Dentro de se-
mejante contexto resulta a todas luces evidente que el Jefe de Gobierno que
elijan libremente los ciudadanos del Distrito Federal, va a estar supeditado en
todo y por todo a lo que, de comn acuerdo, decidan el Presidente y el Con-
greso, puesto que ahora cabe preguntarse: Qu clase de programa de go-
bierno puede llevar a cabo un gobernante al que no se le otorga la libertad
constitucional de proyectar, programar y presentar a su Asamblea Legislati-
va los montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento de su
propio presupuesto de egresos? Por qu tienen que ser los diputados y sena-
dores venidos de todos los Estados de la Repblica, y no los que integran la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los que decidan cmo han de admi-
nistrarse y de aplicarse los recursos generados por esta zona del pas? Los
habitantes del Distrito Federal son ciudadanos mexicanos de segunda clase
que no tienen derecho a contar con un gobierno verdaderamente autnomo?
Creo que esta disposicin nos muestra, por desgracia, al federalismo centra-
lista en todo su apogeo.
2. Por si lo anterior no fuera suficiente, la reforma constitucional que se
analiza faculta a la Cmara de Senadores (ylo que es peor a la Comisin Per-
manente del Congreso de la Unin, que es un mero rgano legislativo transi-
torio -integrado por un mezcla de diputados y senadores- que se supone
que solamente est para atender asuntos de trmite durante los recesos del
Congreso) para remover, por simple mayora, al Jefe de Gobierno del Distri-
to Federal "por causas graves que afecten las relaciones con los Poderes de la
Unin o el orden pblico en el Distrito Federal." Causas altamente subjetivas
que obviamente van a ser calificadas, a su entero arbitrio, por la mayora del
Senado o, en el peor de los casos, de la transitoria Comisin Permanente.
20 Citado por Arrioja Vizcano Adolfo. "Derecho Fiscal. 11Dcima Segunda Edicin. Editorial
Thems, S.A. de C.V. Mxico, 1997; pgina 167.
428 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Hecha la remocin el Presidente propone al Senado a quien deba sustituir al
derrocado Jefe de Gobierno. Si a esto ltimo se le agrega el hecho de que,
tambin por mandato constitucional, la fuerza pblica del Distrito Federal
(olvidando las sabias lecciones del Presidente Guadalupe Victoria que pugnara
por las milicias ciudadanas de las entidades como defensa ltima del federalis-
mo) se encuentra bajo el mando directo del Presidente, se advertir que cual-
quier Jefe de Gobierno que no se pliegue a la voluntad presidencial correr
graves riesgos de subsistencia poltica. Las preguntas son por dems obliga-
das: Para qu se van a organizar elecciones en el Distrito Federal, si median-
te una simple maniobra parlamentaria entre el Presidente de la Repblica y el
Senado pueden deponer a quien resulte electo para colocar en su lugar a
quien les parezca conveniente, ignorando olmpicamente la voluntad de mi-
llones de ciudadanos distritenses? En qu clase de lgica jurdica se apoya-
ron los autores de esta reforma constitucional para no establecer que si el Je-
fe de Gobierno electo es removido por la Cmara de Senadores o por la
Comisin Permanente, su sucesor no sea propuesto por el Presidente sino
tambin electo por el voto Ciudadano? Qu autoridad moral y poltica po-
seen los miembros de la Cmara de Senadores y de la susodicha Comisin
Permanente, que en su gran mayora no son electos por los habitantes del
Distrito Federal y que en muchos casos ni siquiera son residentes habituales
del propio Distrito Federal, para pasar por encima de millones de votos y de-
cidir, por s y ante s, quin debe gobernar a quienes emitieron esos millones
de votos? Esto es una versin corregida y aumentada de la "democracia diri-
gida" que ha imperado en Mxico en los ltimos setenta aos, y segn la cual
un grupo selecto (Presidente y Senadores en este caso en particular) califica y
rectifica, a su antojo, los resultados que arrojan los procesos electorales?
3. La cereza del pastel est constituida por una reglita que aparece escon-
dida en el inciso f) de la fraccin Vde la Base Primera del artculo 122 consti-
tucional, que estatuye que en las elecciones locales del Distrito Federal slo
podrn participar partidos polticos con registro nacional, lo cual significa
que, a diferenca de lo que ocurre en otros Estados de la Repblica, en el Dis-
trito Federal no pueden existir partidos locales o regionales. Aqu solamente
cabe hacer la siguiente pregunta: Detrs de esta nueva norma constitucional
se esconde algn temor fundado de parte del gobierno y de los cuatro par-
tidos polticos que la aprobaron, de la fuerza real que, en un momento dado,
puedan llegar a adquirir los grupos y las organizaciones ciudadanas inde-
pendientes en la ciudad ms poblada del mundo? Porque esta disposicin
entra en abierta, y quiz deliberada, contradiccin con el derecho que a todos
los ciudadanos mexicanos confiere la fraccin III del artculo 35 de la misma
Constitucin, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma
pacfica en los asuntos polticos del pas.
,/
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 429
Este conjunto de contradicciones constitucionales se va a seguir justifi-
cando con el manido argumento, que ya se apunta en la correspondiente Ex-
posicin de Motivos, de que es necesario preservar, a toda costa, "la naturale-
za jurdico-poltica del Distrito Federal como asiento de los Poderes de la
Unin y capital de la Repblica." Sin embargo, desde la ptica de lo que cons-
titucionalmente debe ser un Estado Federal, este argumento no resiste el me-
nor anlisis porque no es posible hablar de un genuino federalismo cuando la
autonoma poltica, administrativa y econmica de la regin en la que se loca-
liza el principal asentamiento humano de una Nacin no est constitucional-
mente garantizada.
A pesar de todo lo anterior, quisiera reiterar mi comentario en el sentido
de que tambin esta parte de la reforma electoral de 1996 debe verse como
un instrumento de transicin hacia formas ms elevadas y perfectas de orga-
nizacin poltica que tendrn que darse en el corto plazo, puesto que la estra-
tgica ubicacin geopoltica que Mxico posee, as como no le ha permitido
permanecer al margen de los requerimientos de la globalizacin internacio-
nal, tampoco le va a permitir permanecer ajeno a los procesos democratiza-
dores que son inherentes a dicha globalizacin, y los que cada da reclaman,
con mayor fuerza, el que solamente se conceda legitimidad en el orden inter-
nacional a aquellos gobiernos que emanen del sufragio ciudadano libremente
expresado. Por eso debe juzgarse esta contradiccin constitucional dentro
del contexto poltico en el que tuvo que darse. Es decir, como un puente
inacabado entre un rgimen que todava no termina y otro que todava no
empieza.
7. LA REFORMA ELECTORAL EN ANDADERAS
En un ensayo publicado el 2 de marzo de 1997, el profesor John
Womack, Jr., de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad
de Harvard, el que se ha destacado por haber escrito una biografa muy comple-
ta del caudillo revolucionario Emiliano Zapata y por haber sido asesor del Pre-
sidente Carlos Salinas de Gortari, sostiene que: "Algo anda gravemente mal
en los esfuerzos que se hacen en Mxico por poner en marcha una reforma
poltica... Cualquier explicacin breve de este caso debe remontarse cuando
menos 10 12 aos, al comienzo de la crisis de la deuda externa en 1982,
cuando diversos movimientos empezaron a configurar el cambio del sistema
poltico mexicano. Desde entonces, dichos esfuerzos se han desarrollado de
manera diversa y a diversos niveles. Lo ms obvio y fcil de entenderse como
democrtico, ha sido el esfuerzo electoral de los partidos de oposicin, en
particular del Partido de la Revolucin Democrtica (PRO), de centro-izquier-
da y del Partido Accin Nacional (PAN) de centro-derecha, para derrotar al
casi invicto Partido Revolucionario Institucional (PRI), maquinaria electoral
de voto corporativo que cre el gobierno hace 50 aos, y que en la actualidad
430 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
es una organizacin nacional de jefes polticos que representan ellos mismos
una fuerza... Los esfuerzos a que se hace referencia an no han llegado a ser
gran cosa. Los partidos de oposicin son pequeos, estn divididos y carecen
de solvencia."Z!
El comentario que se acaba de transcribir ofrece dos vertientes: en pri-
mer lugar es falso, pero en segundo lugar es preocupante. Es falso por las si-
guientes razones:
1. Porque no es cierto que los dos principales partidos de oposicin sean
pequeos, estn divididos y sean incapaces de derrotar electoralmente al "ca-
si invicto Partido Revolucionario Institucional." Un simple vistazo a los resul-
tados electorales de los ltimos aos permite comprobar que los gobiernos de
los importantes Estados de Baja California, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato,
Nuevo Len y Quertaro se encuentran en manos de la oposicin; y que los
ayuntamientos de la segunda y tercera capitales de la Repblica, Guadalajara
y Monterrey, as como los de la enorme zona conurbada con el Distrito Fede-
ral, integrada por los municipios industriales de Naucalpan de Jurez, Tlalne-
pantla de Baz y Atizapn de Zaragoza estn siendo tambin gobernados por
la oposicin. A lo que es necesario agregar un buen nmero de ciudades im-
portantes del interior del pas como Tijuana, Len, Puebla, Aguascalientes,
Mrda, Veracruz, Ciudad Victoria, San Juan del Ro y otras ms. Adems la
tendencia hacia la eleccin de candidatos opositores parece acrecentarse en
vez de disminuir como palpablemente lo demuestra la eleccin de Jefe de Go-
bierno y de asamblestas del Distrito Federal llevada a cabo el 6 de julio de
1997. Por lo tanto, hablar de partidos de oposicin pequeos, divididos e in-
capaces es una grave distorsin de la realidad poltica mexicana. Adems, ha-
bra que aclararle al profesor Womack que el PRI al que define como la "ma-
quinaria electoral de voto corporativo que cre el gobierno", no fue creado
hace cincuenta aos, sino aproximadamente hace setenta por el ex Presiden-
te erigido, en ese entonces, en "Jefe Mximo de la Revolucin Mexicana",
Plutarco Elas Calles; y
2. Porque tampoco es cierto que los partidos de oposicin carezcan de
solvencia econmica y moral. En lo que toca a la primera baste recordar que
en los meses de febrero y marzo de 1997 el Partido Accin Nacional devolvi
a la Tesorera de la Federacin sumas millonarias que le haban sido asigna-
das de fondos pblicos para el financiamiento de campaas electorales que
no estaban programadas para 1997. Un partido poltico pequeo y dividido
21 Womack John. "La Guerra Interna." Ensayo publicado en el semanario "Enfoque" del
peridico "Reforma" de la Ciudad de Mxico, de fecha 2 de marzo de 1997; pgina 3.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 431
que se encuentre en la penuria electoral y econmica no acta en esa forma.
En cuanto a la solvencia moral, me concretar a citar la opinin de un verda-
dero conocedor de la realidad mexicana, el historiador Enrique Krauze, cuan-
do escribe acerca de los casi cincuenta y ocho aos de existencia del mismo
Partido Accin Nacional: "Ao tras ao tambin, los diputados presentaban
proyectos de ley que no eran ni siquiera considerados, que se rechazaban por
entero o que aos despus se aprovechaban y terminaban por expedirse co-
mo "iniciativas" del PRI. Un solo ejemplo: buena parte de la reforma electoral
que ha estado en curso en estos aos estaba prevista ya en las iniciativas del
PAN durante los aos cuarenta.v"
Pero independientemente de que sea falsa, la opinin del profesor
Womack es altamamente preocupante porque refleja el punto de vista de un
grupo poltico sumamente poderoso que se opone a cualquier posible cambio
al actual modelo poltico-econmico por considerar que el mismo es el que
debe regir los destinos de Mxico, por 10 menos durante las dos prximas d-
cadas. Es cierto que dicho modelo econmico contiene aciertos innegables,
pero tambin 10 es que reclama urgentemente modificaciones sustanciales en
lo referente a la recuperacin del poder adquisitivo de las cclicamente gol-
peadas -a partir de 1976- clases medias, as como en 10 tocante a la aper-
tura poltica que tambin urgentemente reclaman la gran mayora de los me-
xicanos.
Por eso preocupa que uno de los voceros norteamericanos de ese mode-
lo econmico hable en forma tan despectiva de la oposicin poltica mexica-
na. Porque al menospreciarla de esa manera, claramente quiere dar a enten-
der que en Mxico no estn dadas las condiciones para un cambio poltico
por la va electoral y que, por consiguiente, el mismo modelo econmico, con
sus ventajas y desventajas y con el atraso poltico que le es inherente, tendr
que seguir rigiendo en el futuro.
A 10 anterior es necesario sumar las insuficiencias constitucionales de la
reforma electoral de 1996, que han quedado apuntadas a 10 largo del presen-
te captulo: el sistema electoral de representacin proporcional y de listas
plurinominales que, por una parte, propicia la subsistencia de partiditos pol-
ticos que indebida y desproporcionadamente participan en el financiamiento
pblico y en el acceso a los medios de comunicacin social, y que por la otra,
desvirtan la naturaleza constitucional de las Cmaras de Diputados y Sena-
dores y, a fin de cuentas, el verdadero resultado de los procesos electorales; la
22 Krauze Enrique. "Manuel Gmez Morn. Una Religiosidad Prctica. "Ensayo publicado
en el semanario "Enfoque" del peridico "Reforma" de la Ciudad de Mxico, de fecha 23
de febrero de 1997; pgina 7.
432
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
acumulacin de competencias conferida al Tribunal Federal Electoral que lo
convierte en un Tribunal tanto de legalidad como de constitucionalidad, igno-
rando que en todo Estado Federal la ltima palabra en estas delicadas cuestio-
nes -particularmente en lo relativo a la declaratoria de Presidente Constitu-
cional Electo- debe corresponder siempre a la Suprema Corte de Justicia de
la Nacin; la imposibilidad constitucional de que el Jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal, a pesar de haber sido democrticamente elegido, no pueda en
unin de la Asamblea Legislativa del mismo Distrito Federal, decidir los mon-
tos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del respectivo pre-
supuesto de egresos; y la posibilidad constitucional de que, pasando por enci-
ma de los votos de millones de ciudadanos, el Presidente de la Repblica y el
Senado de comn acuerdo, puedan remover a dicho Jefe de Gobierno, y de-
signar en su lugar a quien ms les parezca conveniente.
Si viviera nuestro admirado Fray Servando Teresa de Mier con ese len-
guaje colorido y profundo a la vez, que siempre lo caracteriz, nos dira que la
reforma electoral de 1996, est en andaderas yque, al parecer an no hemos
salido, ciento setenta y cinco aos despus, de nuestra infancia poltica. Yen
ms de un sentido tendra toda la razn, puesto que las insuficiencias y con-
tradicciones constitucionales que se acaban de analizar, no permiten pensar
que Mxico se encamine a la Federacin razonable y moderada con la que so-
aba el Padre Mier.
No obstante, a cambio de todas las crticas que anteceden hay que reco-
nocer que se ha hecho un esfuerzo honesto y decidido por dotar a las Institu-
ciones Electorales -el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal
Electoral- de independencia, imparcialidad y credibilidad. Esto ltimo nece-
sariamente tendr que abrir las puertas para que en las elecciones federales
que estn programadas para el ao 2000 se puedan finalmente presentar
esas dos condiciones sin las cuales no es posible que exista una verdadera
democracia: la independencia del Poder Legislativo y la alternancia en el po-
der. De ocurrir lo anterior, posiblemente un nuevo grupo de legisladores y
gobernantes mexicanos promover las reformas constitucionales que son ne-
cesarias para subsanar las insuficiencias y contradicciones que han quedado
sealadas.
Mientras tanto, la reforma electoral proyectada fundamentalmente para
las elecciones del ao 2000, a pesar de contar con algunos logros positivos y
esperanzadores, parafraseando al ahora deambulante post-mortern Fray
Servando, arrancar en andaderas.
CAPITULO
La Reforma Judicial
Sumario: 1. LA REFORMA JUDICIAL DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1994.2. UNA PRO-
PUESTA HUMANITARIA: LA EXCLUSION DEL MINISTERIO PUBLICO EX-
CLUYENTE. 3. LA INTEGRACION DE LA SUPREMA CORTE DEJUSTICIA DE
LA NACION. 4. EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. 5. LAS CON-
TROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIO-
NALlDAD. 6. LOSPROCESOS ENLOSQUE LA FEDERACION ESPARTE. 7. LA
EJECUCION DE LAS EJECUTORIAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION. 8. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLlCA COMO
CONSEJERO JURIDICO DE LA FEDERACION. 9. PODERES JUDICIALES DE
LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL. 10. LOS MERITOS YLAS INSUFI-
CIENCIAS DE LA REFORMA JUDICIAL.
1. LA REFORMA JUDICIAL DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1994
Durante dcadas la Suprema Corte de Justicia de la Nacin result ser
uno de los tribunales ms extraos del mundo. Integrado por el abrumador
nmero de veintisis Ministros (distribuidos a razn de cinco por Sala, en las
llamadas Salas Penal, Administrativa, Civil, del Trabajo y Auxiliar ms un
Presidente que no integraba Sala) pareca flotar en una especie de limbo jur-
dico. Salvo contadas y honrosas excepciones, sus titulares eran generalmen-
te polticos en desgracia a los que en calidad de premio de consolacin se les
mandaba a tratar de administrar justicia. Anquilosada en concepciones jurdi-
cas decimonnicas fruto de las mentalidades entre separatistas (en lo que a la
Unin Federal se refiere), matemticamente reflexivas y constitucionalmente
aceleradas de sus respectivos creadores Manuel Crescencio Rejn, Mariano
Otero e Ignacio L. Vallarta (cuyas sombras estatuas adornan el no menos
sombro acceso a su lgubre edificio), trataba, por todos los medios a su al-
cance, de convertir al control de la constitucionalidad en una forma exquisita
de no crearse ningn tipo de problemas. As,mantena una singulartradicin de
permanecer ajena a los conflictos que se derivaran del Derecho Electoral,
como si este ltimo pudiera existir al margen de la Constitucin General de la
Repblica. Cuando se trataba de resolver sobre la inconstitucionalidad de le-
yes fiscales en las que el afn recaudatorio del Fisco Federal tena especial in-
ters en mantener inclumes, tena siempre a mano los sofismas jurdicos ne-
433
434 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
cesarios para justificar la razn de Estado del momento, cualquiera que esta
fuere. Paulatinamente su imagen se fue desdibujando hasta convertirse en un
ente gris a cuyas ministraciones de justicia se recurra cuando verdaderamen-
te no haba otro remedio.
Envuelta en una densa neblina de formalismos jurdicos, que por cierto
necesariamente contagi al resto del Poder Judicial Federal, trataba de resol-
ver las controversias que quedaban bajo su jurisdiccin atendiendo solamente
a aspectos formales y utilizando esto ltimo como pretexto para no resolver
el problema de fondo, llegando al extremo de determinar que cuando un acto
de autoridad carece de la debida motivacin y fundamentacin legales -lo
que automticamente implica que se han violado en perjuicio del particular
afectado todas las respectivas disposiciones legales aplicables- se est en
presencia de un vicio constitucional de forma y no de fondo, lo que conduce a
un fenmeno de denegacin de justicia, puesto que las violaciones formales
a lo ms a lo que obligan es a reponer los respectivos procedimientos judicia-
les o administrativos, alargndos por varios aos la solucin definitiva delli-
tigio planteado.
Entre seudo tecnicismos jurdicos y la complacencia con los actos de las
autoridades responsables cuando estaban en juego cuestiones de verdadera
importancia y trascendencia, se fue perdiendo la fe en el mximo tribunal de
la Repblica. Inclusive se gener entre ciudadanos y empresarios, de cual-
quier tipo de condicin y capacidad econmica, la impresin de que promo-
ver amparos reclamando la inconstitucionalidad de leyes (principalmente de
tipo fiscal) era un ejercicio intil y gravoso, porque la Suprema Corte, en los
asuntos verdaderamente importantes, siempre acababa por darle la razn a
la autoridad.
La reforma constitucional del 30 de diciembre de 1994, vino a romper
abruptamente el cmodo marasmo. Sacudida hasta sus cimientos (que se lo-
calizan en la antigua "Plaza del Volador" que en los tiempos coloniales era uti-
lizada nada menos que por el tribunal de la santa inquisicin para celebrar sus
"autos de fe" que generalmente consistan en el horripilante ajusticiamiento
de cuanto desdichado caa en sus garras), durante un espacio aproximado de
dos meses la Suprema Corte dej de existir. Se rasgaron algunas togas en
defensa de una supuesta "independencia" que por dcadas no se haba ejerci-
tado, pero el efecto fue altamente saludable. En un pas acosado por un sistema
deficiente y legalista de administracin de justicia, el intentar transformar,
por lo menos, a la.Corte Suprema en un tribunal verdaderamente inde-
pendiente integrado por juristas y no por polticos, era, en medio de la crisis
devaluatoria, una buena noticia.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 435
Yen efecto la Corte se transform. Se le otorgaron facultades ampliadas
en materia de control de la constitucionalidad. De manera limitada, como se
vi en el Captulo anterior, se le dio la posibilidad de calificar la constituciona-
lidad de ciertas leyes electorales. Enmendndole un tanto la plana a don Ma-
riano Otero, se dej abierta la puerta para que los rganos federales, estata-
les y municipales puedan promover las acciones necesarias para que la
Suprema Corte resuelva, con efectos generales, sobre la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de las normas impugnadas, incluyendo de manera espe-
cialla interpretacin directa de cualquier precepto de la Constitucin. Y so-
bre todo se sustituy a los polticos por distinguidos juristas con amplia expe-
riencia en el foro y en la carrera judicial. Inclusive de la integracin anterior
solamente se conserv a los Ministros que gozaban de respeto y de reconoci-
miento generalizados, tanto por su capacidad y preparacin jurdicas como
por su autoridad moral.
Los resultados positivos no tardaron en presentarse. Solamente en 1995
la Suprema Corte declar la inconstitucionalidad de leyes que, aunque obvia-
mente inconstitucionales, la anterior Suprema Corte haba protegido me-
diante la emisin de una notable profusin de sofismas jurdicos. Entre ellas,
destacan las que establecieron: la afiliacin obligatoria de empresas a las
cmaras de comercio e industria, el controvertido impuesto al activo de
las empresas y de las personas fsicas y el derecho de las autoridades adminis-
trativas y fiscales de imponer a los particulares multas en cantidades fijas, sin
importar la gravedad de la infraccin y la situacin econmica del infractor.
La reforma judicial del 30 de diciembre de 1994 result, pues, un paso
importante en la direccin correcta. Particularmente en lo que respecta al te-
ma del Nuevo Federalismo, puesto que tal y como qued establecido desde el
Captulo Primero de la presente obra, uno de los elementos esenciales para
que el Estado Federal florezca en la democracia como una Repblica de las
Leyes, est constituido por la presencia de un Poder Judicial independiente y
fuerte que ejerza un verdadero control de la constitucionalidad sobre los actos
emanados de los otros dos Poderes; ya que de otra suerte, la preponderancia,
por ejemplo, del Ejecutivo sobre el Judicial, no solamente rompe con el nece-
sario equilibrio de Poderes, sino que tiende a vulnerar el orden constitucional,
limitando las posibilidades de que la Nacin vivaen una democracia efectiva y
propiciando que, en el fondo, el Estado Federal pierda su verdadera naturale-
za y se convierta en lo que Montesquieu llamara un "Estado Desptico".
De ah que toda reforma encaminada a lograr que la Suprema Corte de
Justicia de la Nacin, en su carcter de rgano titular del Poder Judicial de la
Federacin, pueda actuar como un verdadero tribunal de control de la consti-
tucionalidad tenga que ser bienvenida y elogiada. Pero a pesar de sus virtudes
436 ADOLFOARRIOJAVIZCAINO
evidentes, la reforma judicial que se comenta tiene que verse, s, como un pa-
so en la direccin correcta que, sin embargo, tan slo marca el inicio de loque
es un largo camino a recorrer; toda vez que, no obstante sus apuntadas virtu-
des, de cualquier manera incurre en las insuficiencias y contradicciones cons-
titucionales que se analizarn a lo largo de este Sptimo Captulo y, por enci-
ma de todo lo anterior, hasta la fecha no se ha hecho extensiva al resto del
sistema mexicano de administracin de justicia, particularmente a aquellas
reas en las que el mexicano comn y corriente encuentra una barrera infran-
queable -mezcla de corrupcin y de algo todava mucho peor: ignorancia-
para que le sean respetados o restituidos sus derechos ms elementales.
Partiendo de estas premisas, se llevar a cabo el estudio de esta reforma
judicial que, sin lugar a dudas, ocupa un lugar sumamente destacado en la
Agenda Legislativa del Nuevo Federalismo hacia el Siglo XXI, desde el mo-
mento mismo en el que, tal ycomo se indic lneas atrs, el Estado Federal del
futuro no se puede configurar sin un adecuado sistema de control de la consti-
tucionalidad que adems rija a un aparato de procuracin y administracin de
justicia en el que -con la honestidad y eficacia que dan la sapiencia jurdica-
se respeten, se valoren y se protejan los derechos del hombre y del ciuda-
dano.
Probablemente sea mucho pedir, pero parafraseando una vez ms el c-
lebre testamento poltico del no menos clebre Primer Ministro de Isabel la
Catlica y Cardenal Primado de Espaa, Francisco Cisneros, no se debe per-
der de vista que sin una buena administracin de justicia no es factible mante-
ner un orden social estable por mucho tiempo. Si la realidad judicial mexica-
na y los directamente responsables de la misma, siguen empecinados en
continuar actuando a contracorriente de esta premisa elemental, para que
en las crceles se encuentren un buen nmero de vctimasde tecnicismos legales
y, gracias a esos mismos tecnicismos, un mayor nmero de delincuentes go-
cen de una criminal libertad, el destino final que le aguarda a esa realidad judi-
cial y al sistema poltico que de alguna forma la cobija, no presagia nada bue-
no para el futuro inmediato de la Repblica. Por eso las reflexiones que a
continuacin se expresan posiblemente rompan, en algunos aspectos, con la
ortodoxia y con la tcnica jurdicas. Pero esto ltimo es inevitable cuando se
piensa que, en esencia, el dispensar justicia no es un problema de leyes y de
criterios legalistas o de jueces que en vez de ser sbditos de la razn y la lgica
10 son de la letra de la ley, sino, ante todo, del sentido comn, de la compa-
sin y de la buena fe. Es decir, no tanto de la jurisprudencia -ala que en tan-
to que es la Ciencia del Derecho se le debe respetar y hasta venerar, pero no
idolizarla al grado de que sus postulados trastoquen la secuencia natural que
la realidad nos ofrece- como del sentido innato de la justicia distributiva
que todo ser humano bien nacido lleva dentro de s.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
2. UNA PROPUESTA HUMANITARIA: LA EXCLUSION DEL
MINISTERIO PUBLICO EXCLUYENTE
437
Con efectos al30 de diciembre de 1994, se reform el primer prrafo del
artculo 21 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, para
establecer lo siguiente: "Las resoluciones del Ministerio Pblico sobre el no
ejercicio y desistimiento de la accin penal, podrn ser impugnadas por va
jurisdiccional en los trminos que establezca la ley."
En apoyo de lo anterior, la correspondiente Exposicin de Motivos sea-
la que: "El Ministerio Pblico, como responsable de los intereses de la socie-
dad, que acta como una institucin de buena fe, cumple una funcin bsica
en la defensa de la legalidad al perseguir los delitos que atenten contra la paz
social. Este es el fundamento que justifica que esa institucin tenga, en princi-
pio, encomendado el ejercicio de la accin penal de manera exclusiva y exclu-
yente. Sin embargo, la iniciativa prev la creacin de instrumentos para con-
trolar la legalidad de las resoluciones de no ejercicio de la accin penal, con lo
que se evitar que, en situaciones concretas, tales resoluciones se emitan de
manera arbitraria." 1
Esto es lo que se llama, en buen castellano, tratar de curar un mal, que
amenaza con volverse incurable, con un remedio peor que la misma enferme-
dad. Lo cual, por supuesto, amerita una buena explicacin:
Quien ha sido vctima de un delito y pretende que se le haga justicia debe
estar preparado para someterse a un autntico calvario, puesto que no puede
reclamar justicia por s mismo. En efecto, en vez de tener la libertad de ocurrir
ante un juez de lo penal para que ste, despus de allegarse las pruebas que
estime necesarias, determine lo que en Derecho proceda en un plazo razona-
blemente breve, tiene que presentarse ante una agencia del ministerio pbli-
co -sea del fuero comn o del fuero federal, para el caso es lo mismo- a for-
mular la correspondiente denuncia o querella. A partir de ese momento, para
toda clase de efectos prcticos, el asunto deja de estar en manos del ofendido
y la posibilidad de que, algn da, llegue a ser del conocimiento de un juez pe-
nal depende de un tercero, que ni ha sufrido el agravio en carne propia ni
tiene inters especial alguno en lograr la reparacin del dao, pero al que el
Poder Ejecutivo ha dotado de facultades extraordinarias sobre el destino
de las vctimas de la delincuencia.
1 Exposicin de Motivos de la Reforma Judicial enviada por el C. Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos con fecha 5 de diciembre de 1994, al H. Congreso de la
Unin, mediante oficio No. 1485 girado con esa misma fecha por la Direccin General de
Gobierno de la Secretara de Gobernacin; pgina VII. En lo sucesivo y en razn de breve-
dad se denominar a este documento oficial como "Exposicin de Motivos."
438 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Recibida la denuncia o querella, el ministerio pblico debe integrar lo que
se conoce como "averiguacin previa", que no es otra cosa que una especie
de investigacin -en la que con las contadas honrosas excepciones de siem-
pre, suelen campear tanto la corrupcin como la ignorancia- encaminada a
verificar si efectivamente tuvo lugar la comisin de un delito. En el camino el
ministerio pblico puede practicar todas las diligencias que, a su 5010 criterio,
estime pertinentes, como: girar citatorios y rdenes de presentacin -que
suelen tener el doble efecto de alertar a 105 culpables y de intimidar a 105 in0-
centes-, requerir la prctica de dictmenes periciales a diestra y siniestra y,
en general, pedir que se le aporten un buen nmero de datos y de elementos
de conviccin. Integrada la "averiguacin previa" -lo cual cuando no estn
en juego poderosos intereses; lo que es decir en la mayora de 105 casos, suele
tomar varios meses cuando menos- el expediente pasa, en las respectivas
Procuraduras de Justicia, por varios "tamices" de control y verificacin hasta
que el ministerio pblico, unilateralmente y a su libre arbitrio, decide si "ejer-
cita" o no la correspondiente accin penal. Si el ofendido cuenta con suerte o
con recursos o con influencias -o con las tres cosas a la vez- despus de un
largo perodo de "averiguacin previa" su caso es turnado o "consignado", co-
mo se dice en el lenguaje de 105 penalistas, a la autoridad judicial competente
para que hasta entonces, y slo hasta entonces, se inicie el juicio respectivo.
Pero si el ministerio pblico, por s y ante s, decide que no hay elementos pa-
ra procesar, entonces el asunto se manda "a la reserva" y el ofendido se ente-
ra que, a pesar de que la Constitucin de la Repblica diga que en Mxico es-
tn instituidos 105 tribunales de un Poder Judicial independiente para que
nadie se haga justicia de propia mano, en materia penal quien decide si debe
o no acudir a los tribunales en busca de procuracin de justicia no es l-el
directamente afectado-, sino un empleado relativamente menor del Poder
Ejecutivo.
Dicho en otras palabras, pareciera que se est en presencia de un proce-
dimiento diseado por algn genio kafkiano, en el que deliberadamente lo
que se buscara fuera retardar y entorpecer al mximo de lo posible el acceso
de 105 ciudadanos a 105 tribunales de la justicia penal, haciendo mofa del apo-
tegma constitucional que habla de la "justicia expedita."
Dentro de semejante contexto, la reforma constitucional del 30 de di-
ciembre de 1994 reconoce la existencia del problema, pero en vez de buscar-
le una solucin directa y eficaz decide ofrecerle a una ciudadana, ya de por s
agraviada por serios problemas de inseguridad pblica y de procuracin de
justicia, una salida cuyo nico efecto es el de alargar an ms la posibilidad
de tener acceso a los juzgados penales. En efecto, la reforma, obtusa ante la
realidad que pretende recomponer, empieza por reiterar el absurdo de que el
ministerio pblico como "institucin de buena fe" debe seguir teniendo enco-
mendado "el ejercicio de la accin penal de manera exclusiva y excluyente".
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 439
Sin embargo, reconoce la necesidad de crear instrumentos para controlar la
legalidad de las resoluciones de no ejercicio de la accin penal, "con lo que se
evitar que, en situaciones concretas, tales resoluciones se emitan de manera
arbitraria." Para ello, se reforma el primer prrafo del artculo 21 constitucio-
nal estableciendo que: "Las resoluciones del Ministerio Pblico sobre el 'no
ejercicio y desistimiento de la accin penal, podrn ser impugnadas por va
jurisdiccional en los trminos que establezca la ley."
En tales condiciones, el problema queda de la siguiente manera: formula-
da la denuncia o querella por el ofendido, el ministerio pblico integra la co-
rrespondiente "averiguacin previa" sobre las bases que quedaron sealadas
con anterioridad. Procedimiento que, por lo comn dura varios meses y, en
ocasiones, hasta ms de un ao. Si transcurrido ese tiempo, el ministerio p-
blico decide no hacer valer la respectiva accin penal, entonces el afectado
tiene que seguir un juicio -cuya duracin promedio tambin es de aproxima-
damente un ao- para que la autoridad judicial competente obligue al minis-
terio pblico a hacer lo que, el ya para entonces desesperado y desilusionado
afectado, viene pidiendo desde hace dos aos: ocurrir ante la autoridad judi-
cial competente.
Es decir, se est pretendiendo remediar el retardo en la administracin
de justicia que la sola existencia de la institucin del ministerio pblico impli-
ca, con la creacin de otro procedimiento legal que nicamente va a alargar
todava ms un proceso que ya es de por s innecesariamente lento y com-
plejo Y la "justicia expedita" de la que habla el artculo 17 de la misma
Constitucin?
El escribir este libro me ha permitido comprobar que Mxico es un pas
en el que a cada paso, nos topamos con muchas preguntas sin respuesta. En
este caso en particular, las preguntas brotan una tras otra: Por qu tiene que
existir un intermediario entre la vctima de un delito y la justicia penal? Qu
es lo que justifica el que en una materia tan delicada que deja marcados de por
vida a muchos ciudadanos, un simple funcionario administrativo posea el mo-
nopolio -"exclusivo y excluyente"- del ejercicio de la accin penal? Cul
es la razn lgica que explica el por qu empleados del Poder Ejecutivo ten-
gan una intervencin tan desorbitada en el rea tan sensible de la procuracin
de la justicia penal, cuando la misma, por definicin, debera estar exclusiva-
mente reservada a los rganos independientes del Poder Judicial? Por qu
en las materias civil, mercantil o laboral cuando un ciudadano considera que
ha sufrido un agravio de carcter patrimonial puede ocurrir directamente
ante los tribunales respectivos en demanda de justicia, y, en cambio, en la
materia penal en la que no solamente est en juego el patrimonio de las per-
sonas, sino valores mucho ms importantes como su vida, su integridad fsica
y moral, su honra y su libertad, se tiene que agotarun trmite administrativo
440 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
para que el ministerio pblico-que, en el fondo, no es juez ni parte sino todo
lo contrario-, cuando le parezca conveniente y si le parece conveniente, so-
meta aloa los inculpados ante el juez de la causa? Por qu, en fin, la multitud
de ciudadanos que diariamente sufren los terribles efectos de la inseguridad
pblica generalizada que corroe al pas, no tienen ni siquiera el derecho de ser
odos directamente en defensa de sus intereses por un juez penal?
Porque a todo lo anterior hay que agregar el hecho de que si el ministerio
pblico tiene a bien ejercitar la accin penal, eso no significa que el afectado,
o un abogado de su confianza, puedan intervenir directamente en el respecti-
vo proceso penal, sino que la ley exige que en todo momento estn "repre-
sentados" por el excluyente ministerio pblico, el que en el curso del proceso
puede llegar a desistirse libremente de la accin penal ejercitada despus del
largo procedimiento de integracin de la llamada "averiguacin previa." Por
esa razn la reforma que se analiza tambin plantea la posibilidad de que en
este caso el afectado pueda seguir un juicio para que, un ao despus, el mi-
nisterio pblico, debidamente conflictuado con el propio afectado, vuelva a
ejercitar la accin penal de la que haba decidido desistirse. En sntesis al con-
vertir nuestro sistema de administracin de justicia penal al ministerio pblico
en una especie de intermediario oficial y oficioso, con todo el poder de deci-
sin que su monoplica calidad de "exclusivo y excluyente" le confiere, ha
propiciado el que los procesos penales puedan ser fcilmente manipulados
-y, desde luego, corrompidos- por cualquiera de las partes interesadas.
Por todo lo anterior, y con todo el respeto que me merecen los grandes
especialistas en el Derecho Penal que indiscutiblemente hay en Mxico, y ha-
blando a nombre de los sufridos mexicanos que diariamente pululan ante las
mesas de las mltiples "agencias investigadoras" en busca de un resquicio de
justicia, me permito formular las siguientes propuestas:
1. Debe eliminarse la institucin del ministerio pblico -respecto de la
que existen abundantes dudas, fruto de simples y prosaicas experiencias coti-
dianas, en cuanto a que efectivamente sea una "institucin de buena fe"- en
todos aquellos casos en los que los afectados por la presunta comisin de un
delito, decidan ocurrir en demanda directa de procuracin de justicia. Para tal
fin, como expresamente lo ordena el artculo 17 constitucional, los tribunales
penales deben estar expeditos para impartirla, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa e imparcial.
2. Para lograr lo anterior, los tribunales penales debern quedar faculta-
dos, por las respectivas leyes secundarias, para aduar como verdaderos tri-
bunales de equidad, o sea, bajo los principios de verdad sabida y buena fe
guardada. Esto ltimo les permitira recibir todas las pruebas y alegatos que
las partes interesadas les presentaran en cualquier etapa del proceso respec-
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 441
tivo, adems de quedar en absoluta libertad de ordenar la prctica de cuantas
diligencias estimaran necesarias, a fin de que en la sentencia respectiva se al-
cance el fin social ltimo que se persigue con la existencia de la justicia penal
-yque entre la maraa de tecnicismos legales y el ministerio pblico "exclu-
sivo y excluyente" en la mayora de los casos se convierte en letra muerta-,
esclarecer la verdad de los hechos y aplicar las respectivas consecuencias
legales.
3. Por supuesto, esta propuesta implicara el que se pusiera bajo el man-
do del Poder Judicial, y especficamente de los jueces penales involucrados
en cada caso concreto, a todo el aparato que conlleva la investigacin de las
conductas ilcitas: la Polica Judicial-que por algo se llama as "Judicial"-,
los laboratorios de criminalstica, los cuerpos de peritos y especialistas foren-
ses y dems agentes asociados con la investigacin de delitos. En esta forma,
se fracturara el control unitario sobre estos cuerpos de seguridad que, al
depender para cada caso en particular, de diferentes jueces penales, curiosa-
mente se volveran ms fciles de controlar y de verificar, puesto que estaran
siendo vigilados de manera continua por una multiplicidad de mandos supe-
riores, integrados por todos los jueces penales. Esto ltimo podra llegar a te-
ner un efecto sumamente saludable sobre las actividades de la generalmente
temida Polica Judicial, a la que con gran frecuencia se acusa de arbitrariedad
y corrupcin.
4. Lograr este objetivo requerira, desde luego, de una gran cantidad de
cambios tanto de carcter legal como de orden administrativo. Sin embargo,
se trata de algo en loque el Gobierno Mexicano tiene una amplia experiencia:
continuamente se reforman y adicionan las leyes secundarias, y todava con
mayor frecuencia, se crean nuevos organismos pblicos. Por consiguiente, si
a este respecto llegara a haber una genuina voluntad poltica, los referidos
cambios legales y administrativos en modo alguno seran un obstculo insal-
vable. Adems, se trata de una mera transferencia de atribuciones yorganis-
mos a favor de quien, en sana lgica constitucional, desde un principio debie-
ron haber correspondido: al Poder Judicial.
5. Por otra parte, la institucin del ministerio pblico no desaparecera
por completo. Simplemente se reducira, en forma paralela con los cuerpos
investigadores que la tienen que auxiliar, a las dimensiones ndispensables
para llevar a cabo las tareas de averiguacin y consignacin de aquellos deli-
tos que se tengan que persegur de oficio -ante la ausencia de una parte acu-
sadora que est directamente involucrada en el caso concreto de que se tra-
te- y de los que se cometan en agravio de la sociedad toda, de cualquier
entidad pblica y de representaciones diplomticas e internacionales, inclu-
yendo, a guisa de ejemplos, delitos tales como: trfico y consumo de estupe-
facientes, motn, sedicin, rebelin armada, secuestro de funcionarios pbl-
442 ADOLFOARRIOJAVIZCAINO
cos y diplomticos, ataques a las vas generales de comunicacin, defrauda-
cin fiscal, contrabando, acopio de armas y explosivos y dems relativos.
Las propuestas que anteceden, aunque para algunos especialistas en De-
recho Penal probablemente pudieran llegar a parecer radicales y hasta teme-
rarias, en el fondo, obedecen a un verdadero espritu federalista, ya que lo
nico que persiguen es depositar ntegramente la funcin de administrar la
justicia penal en el Poder Judicial, para que la misma efectivamente pueda lle-
gar a ser como lo manda la Constitucin, independiente, pronta, completa e
imparcial; eliminando de esa manera las indebidas ingerencias que se le han
otorgado al Poder Ejecutivo a travs de la institucin del ministerio pblico,
en una materia q L 1 ~ debe quedar exclusivamente reservada al mbito propio
de los ciudadanos afectados e interesados y de los jueces penales. Dicho en
otras palabras, en la medida en la que el Poder Judicial pueda realizar las ta-
reas que constitucionalmente le competen con autonoma del Poder Ejecuti-
vo, en esa misma medida se lograr una efectiva divisin de poderes, sin la
cual no se concibe la existencia de un verdadero Estado Federal.
Si estas sencillas propuestas llegan a tener algn tipo de difusin, es bas-
tante probable que reciban un buen nmero de crticas, toda vez que, por una
parte no provienen de un especialista en la materia -aunque el estudio y la
prctica de los delitos fiscales- me ha dado algn conocimiento y alguna ex-
periencia al respecto-, y por la otra, van en contra de una multitud de hbi-
tos largamente arraigados en nuestro medio y, por ende, de intereses crea-
dos. No obstante, es a todas luces evidente que, cuando es palpable la
desconfianza pblica en cualquier institucin gubernamental, un gobierno
sensible a las expresiones de la voluntad popular, debe proceder a reformarla
de inmediato, ya que de lo contrario el abismo entre gobernantes y goberna-
dos puede llegar a tornarse peligroso. Recurdese, de nueva cuenta ya que es
difcil encontrar un mejor modelo de Filosofa del Derecho, la sabia sentencia
del Cardenal Cisneros: "Dale a tu pueblo justicia antes que conquistas, pala-
cios o trigo. Porque sin justicia no tendr nimos para festejar tus victorias, ni
para admirar tus palacios, ni siquiera para saborear tu pan."3
Tomando en cuenta este profundo consejo poltico, creo que ha llegado
el momento de plantear una revisin a fondo del sistema mexicano de admi-
nistracin y procuracin de justicia, en la que las propuestas que se acaban de
formular queden como una mera declaracin de intenciones que ser necesa-
2 Sobre este particular vase: Arrioja Vizcaino Adolfo, "Derecho Fiscal." Dcima Segunda
Edicin. Editorial Themis, S.A. de C.V. Mxico 1997; pginas 441 a 472. (Nota del Au-
tor).
3 Citado por P. Luis Coloma, S.J. de la Real Academia Espaola, "Fray Francisco Narra-
cin Histrica. "Talleres Tipogrficos Modelo, S.A. Mxico 1943; pgina 283.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 443
rio evaluar, precisar, detallar, criticar y, por supuesto, mejorar por nuestros
grandes especialistas en la compleja y apasionante Ciencia del Derecho Pe-
nal. Pero independientemente de lo anterior, puedo asegurar que si estas
propuestas --de alcanzar la difusin apropiada- llegan a ser ledas o escu-
chadas por algunos de los miles de ciudadanos mexicanos comunes y corrien-
tes que, diariamente a manos del ministerio pblico "exclusivo y excluyente"
sufren incontables dilaciones, extorsiones, prepotencias, arbitrariedades,
crasa ignorancia jurdica y hasta mala fe, encontrarn el eco apropiado, en
atencin a que se trata, no de graves y ortodoxos anlisis jurdicos, sino tan
slo de una propuesta eminentemente humanitaria.
3. LA INTEGRACION DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DELANACION
Con efectos al 30 de diciembre de 1994, los artculos 94, 95, 96, 97 y
99 de la Constitucin Federal fueron reformados y adicionados para darle al
mximo tribunal de la Repblica una nueva organizacin; para tratar de do-
tarlo de la mayor independencia posible, atendiendo a dos factores esencia-
les: los requisitos y el procedimiento para la designacin de sus titulares, y la
duracin de los mismos en sus cargos; y para reforzar su participacin en al-
gunas cuestiones importantes de la vida pblica del pas, particularmente
cuando se presente una grave afectacin de las garantas individuales.
El contenido principal de estas reformas y adiciones puede resumirse de
la siguiente manera:
Composicin de la Corte.-La Suprema Corte de Justicia de la Na-
cin se compone de once Ministros y funciona en Pleno o en Salas. El Pleno
est facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada
distribucin entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la propia
Corte.
Requisitos para ser Ministro.-Tener cuando menos treinta y cinco
aos cumplidos el da de la designacin; poseer el da de la designacin, con
antigedad mnima de diez aos, ttulo profesional de abogado, expedido por
autoridad o institucin legalmente facultada para ello; haber residido en el
pas durante el ao anterior al da de la designacin; y no haber sido Secreta-
rio de Estado, Jefe de Departamento Administrativo, Procurador General de
la Repblica o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal, ni
gobernador de algn Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el ao previo
al da de su nombramiento. Adems, los nombramientos de los Ministros de-
bern recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con
eficiencia, capacidad y probidad en la imparticin de justicia, o que se hayan
444 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
distinguido por su honrabilidad, competencia y antecedentes profesionales
en el ejercicio de la actividad jurdica.
Procedimiento para la Designacin de Ministros.-Para nombrar
a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin el Presidente de
la Repblica somete una terna a consideracin del Senado, el cual previa
comparecencia de las personas propuestas, designar al Ministro que deba
cubrir la vacante. La designacin se har por el voto de las dos terceras partes
de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de
treinta das. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupar el car-
go de Ministro, la persona que dentro de dicha terna designe el Presidente de
la Repblica. En el caso de que la Cmara de Senadores rechace la totalidad
de la terna propuesta, el Presidente de la Repblica someter una nueva.
Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupar el cargo de Ministro, la per-
sona que dentro de la misma, designe el Presidente de la Repblica. Los Mi-
nistros de la Suprema Corte de Justicia durarn en su encargo quince aos y
slo podrn ser removidos del mismo por las causas de responsabilidad de los
servidores pblicos previstas en el Ttulo Cuarto de la Constitucin. Por lo
dems, las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte solamente proce-
dern por causas graves; sern sometidas al Ejecutivo; y, si ste las acepta,
sern enviadas para su aprobacin al Senado.
Vigilancia del Respeto a las Garantas Individuales.-La Supre-
ma Corte de Justicia podr nombrar alguno o algunos de sus miembros, o al-
gn juez de Distrito, magistrado de Circuito o designar uno o varios comisio-
nados especiales, cuando as lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo
Federal, o alguna de las Cmaras del Congreso de la Unin, o el gobernador
de algn Estado, nicamente para que averige algn hecho o hechos que
constituyan una grave violacin de alguna garanta individual.
Las reformas y adiciones que se acaban de resumir, ameritan los siguien-
tes comentarios:
1. La reduccin al nmero de once de los titulares de la Corte Suprema
fue una decisin ms o menos desafortunada. En la correspondiente Exposi-
cin de Motivos se le pretende justificar de la siguiente manera: "En lo concer-
niente a la integracin de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, se prev
reducir el nmero de Ministros de 26 a 11, volviendo as al nmero de miem-
bros establecido en el artculo 94 del texto original de la Constitucin de
1917... En virtud de las nuevas competencias con que es necesario dotar a la
Suprema Corte de Justicia y debido tambin a la asignacin de las tareas ad-
ministrativas a un rgano especializado, se pretende que la Suprema Corte
sea un rgano ms compacto y altamente calificado, cuyos miembros sigan
siendo personas de reconocido prestigio profesional y altas virtudes morales,
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 445
dedicados en exclusiva al conocimiento y resolucin de las ms importantes
controversias jurdicas que puedan suscitarse en el pas... En razn de la din-
mica institucional de la Suprema Corte la sola reduccin en el nmero de Mi-
nistros no generar un nuevo rezago, pues la reforma que se propone asigna-
ra a un rgano distinto las competencias administrativas que hasta el da de
hoy desahoga la propia Corte. Ello permitir que los Ministros dediquen ma-
yor tiempo a resolver los asuntos de carcter jurisdiccional al posibilitar que
se incremente substancialmente el nmero de sesiones del Pleno. "4
Los argumentos que se acaban de transcribir, a mi juicio, no resisten el
menor anlisis por las siguientes razones:
- Una cosa es tomar en cuenta las lecciones de la historia para estructurar
mejor una enmienda constitucional, yotra enteramente distinta es llevara ca-
bo un serio retroceso histrico. Al reducir a once el nmero de los Ministros
de la Corte Suprema, en realidad no se regres al texto original del artculo
94 de la Constitucin de 1917, sino al texto original del artculo 124 de la
Constitucin Federal de 1824. Es decir, se retorn a un sistema que imper
en una poca en la que el pas contaba con seis millones de habitantes y no
exista la proliferacin de leyes, reglamentos, decretos y dems disposiciones
de carcter general, as como las variadas especialidades jurdicas, que exis-
ten en la actualidad. Dicho en otras palabras, los criterios constitucionales
que rigieron en 1824 yen 1917, no pueden satisfacer las necesidades de un
pas que, en el umbral del SigloXXI,cuenta con casi cien millonesde habitan-
tes y con una sociedad no agrcola sino en proceso de industrializacin, que
por fuerza tiene que operar dentro de un orden juridico que cada dia es ms
complejo y, sobre todo, altamente especializado.
- Por lo tanto, el problema no es de nuevas competencias, ni se resuelve por
el simple hecho de transferir a un nuevo rgano, el Consejo de la Judicatura
Federal, las competencias administrativas que anteriormente atenda la Cor-
te. Es, ante todo, un problema de especializacin jurdica. No es posible que
el mximo tribunal de la Repblica llegue al Siglo XXI compuesto de tan slo
dos Salas: una especializada en las materias Civil y Penal; y otra especializada
en las materias Administrativa (que incluye adems a las ramas Fiscal yAgra-
ria) y laboral. En la profesin jurdicaactual o se es civilista o se es penalista, o
se es fiscalista o se es laboralista; pero no se pueden abarcar todas las ramas,
o varias de ellas, a la vez.
- Dentro de este contexto, lo lgico habra sido reducir el nmero de Minis-
tros a diecisis; dividiendo a la Corte en cinco Salas (integrada cada una por
tres Ministros) y especializadas en las materas Penal, Administrativa, Civil,
Fiscal (quees la rama que en los ltimos aos ha tenido un crecimiento que ha
sido, y sigue siendo, tan explosivo como conflictivo) yLaboral; ms un Presi-
dente que, como es tradicional, no integrara Sala. Enesta forma, se contara
4 Exposc6n de Motivos: pgnas VIII y IX.
446 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
con una Suprema Corte de Justicia poseedora, no solamente de reconocido
prestigio profesional y elevadas virtudes morales, sino tambin altamente es-
pecializada en las diversas ramas que en la actualidad integran la Ciencia del
Derecho, lo que le permitiria resolver todava con mayor tino y eficiencia, "las
ms importantes controversias jurdicas que puedan suscitarse en el pas."
2. El procedimiento para la designacin de los Ministros de la Corte Su-
prema es, en principio, acertado, puesto que deriva de una interrelacin en-
tre el Presidente de la Repblica y el Senado, lo que tiende a favorecer el equi-
librio en la divisin de poderes, desde el momento mismo en el que en la
integracin del rgano supremo del Poder Judicial de la Federacin, intervie-
nen, de manera ms o menas equilibrada los otros dos Poderes de la Unin.
En particular, ha sido todo Un acierto el que no se haya cedido a las tentacio-
nes populistas -que se expresaran en su momento- de permitir que las
propuestas de candidatos a Ministros provinieran de Universidades y Cole-
gios de Profesionistas; o que se llegara al absurdo -que por cierto prevaleci
durante una buena parte del Siglo X1X- de que la integracin del mximo tri-
bunal de la Repblica se decidiera por el voto popular. Las tareas del control
de la constitucionalidad en Un Estado Federal deben encomendarse a perso-
nas que posean una probada capacidad y experiencia jurdicas y cuya trayec-
toria profesional y acadmica aseguren Una actuacin tanto imparcial como
honesta. Por consiguiente, el proceso de seleccin debe ser extremadamente
cuidadoso y por ningn motivo, debe dejarse en manos de determinados gru-
pos de inters, y mucho menos en manos de partidos polticos. No obstante
lo anterior, es necesario puntualizar que la reforma judicial, en lo tocante al
procedimiento para la designacin de los Ministros de la Suprema Corte y en
cuanto a los requisitos que stos ltimos deben satisfacer para poder ser nom-
brados, incurre en algunas insuficiencias y contradicciones que deben ser
destacadas:
- La presentacin de "ternas" por parte del Presidente al Senado de la Rep-
blica le resta calidad al proceso yle da aires ms bien de nominacin poltica y
hasta de concurso escolar. Se supone que quien es propuesto para tan eleva-
do cargo es poseedor de una larga y distinguida carrera como servidor pbli-
co y/o profesionista y/o acadmico. Por lo tanto, el someterlo a una "terna"
de la que puede salir derrotado por una serie de razones que nada tienen que
ver con su trayectoria profesional, es exponerlo a una descalificacin y hasta
a una humillacin, que son totalmente innecesarias. La experiencia y la lgi-
ca aconsejan que el Presidente someta al Senado a un solo candidato que de-
be ser objeto de un exhaustivo proceso de ratificacin, tal y como ocurre en
los Estados Unidos de Amrica, aunque excluyendo las abusivas e irrelevan-
tes intromisiones en la vida privada de los candidatos que indebidamente, pe-
ro cada da con mayor frecuencia, se dan en el sistema norteamericano. Si el
candidato no fuere ratificado por el Senado en un plazo de treinta das, en-
tonces el Presidente deb tener el derecho constitucional de hacer una desig-
nacin directa, siempre ycuando se cumplan los requisitos a que alude el lt-
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
mo prrafo del artculo 95 constitucional, en el sentido de que se trate de una
persona que haya servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impart-
cin de justicia, o que se haya distinguido por su honorabilidad, competencia
y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurdica. En esta
forma el procedimiento se simplificara, se mantendra el respeto debido al
principio de la divisinde poderes y, sobre todo, se evitara el tener que "exhi-
bir" innecesariamente a los dos destacados juristas que al aceptar integrarse a
la "terna" -contoda seguridad de buena fe y con una gran vocacin de servi-
cio- por fuerza tendrn que salir derrotados.
- El requisito consistente en que para ser Ministro de la Corte Suprema se
debe haber residido en el pas durante el ao anterior al da de la designacin,
resulta inadecuado, ya que el citado plazo de residencia debi haberse am-
pliado, por lo menos, a tres aos. La razn de 10 anterior estriba en el hecho
de que cada Ministro tiene a su cargo la tarea sumamente delicada de mante-
ner el control de la constitucionalidad en Mxico. Por lo tanto, adems de po-
seer una reconocida capacidad jurdica y profesional, debe haber permaneci-
do en el pas el tiempo suficiente para familiarizarse con los problemas y las
tendencias jurdicas imperantes, as como para adquirir un conocimiento de
primera mano -yde primera mente si se vale la expresin- respecto de las
realidades y la problemtica particular de la administracin de justicia.
- Tambin sera conveniente que entre las personas impedidas -durante el
ao siguiente a la fecha en la que hayan dejado de desempear los respecti-
vos cargos pblicos-, para ocupar el puesto de Ministro de la Suprema Cor-
te (Secretario de Estado, Jefe de Departamento Administrativo, Procurador
General de la Repblica o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado
federal o Gobernador de algn Estado o Jefe del Distrito Federal), se incluye-
ra a los Subsecretarios de Estado, a los Secretarios Generales de Departa-
mentos Administrativos, a los Directores Generales de organismos descen-
tralizados, a los Subprocuradores de la Procuradura General de la Repblica,
a los Subprocuradores de la Procuradura General de Justicia del Distrito
Federal, a los Procuradores Generales y Subprocuradores de los Estados, a
los Secretarios Generales de Gobierno de los Estados, a los diputados locales
y a los asamblestas del Distrito Federal. Para enriquecer 10 anterior, el periodo
de separacin de sus cargos de todos los funcionarios anteriormente mencio-
nados, debera elevarse a dos aos con el propsito de que su desvinculacin
del Poder Ejecutivo o, en su caso, del Poder Legslativo, se relacione con un
periodo razonable de alejamiento de determinados intereses creados que
permita reforzar su independencia de criterio. Sobre este particular, no debe
perderse de vista que la funcin bsica de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacin consiste en calificar la constitucionalidad de actos emanados de los
Poderes Ejecutivo y Legislativo. Por consiguiente, quien se encuentre estre-
cha y recientemente vinculado a cualquiera de estos dos ltimos Poderes, po-
dra llegar a carecer de la independencia de criterio que es indispensable para
calificar la constitucionalidad de actos provenientes de esos mismos Poderes
de los que prcticamente se acabe de separar. En esencia, con estas sugeren-
cias lo que se busca es garantizar, de manera mucho ms efectiva a como lo
hace la reforma judicial que se analiza, la plena independencia del Poder Ju-
447
448 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
dicial de la Federacin, mantenindolo al margen de nombramientos de tipo
poltico y evitando as que vuelvan a repetirse las experiencias del pasado re-
ciente que hicieron del mximo tribunal de la Repblica un verdadero depsi-
to de polticos venidos a menos.
3. Es positivo que el artculo 97 de la Constitucin Federal faculte a la Su-
prema Corte para que por s misma o a peticin de los otros dos Poderes de la
Unin o del Gobernador de alguno de los Estados de la Repblica, averige
algn hecho o hechos que constituyan una grave violacin de alguna garanta
individual. Sin embargo, la Constitucin deja en el aire los alcances y las con-
secuencias de semejante averiguacin. En efecto, la reforma judicial dej pa-
sar la magnfica oportunidad de aclarar si los resultados de esa averiguacin
tienen o no los alcances de una ejecutoria que obliguen a los destinatarios de
la misma a someterse a las correspondientes consecuencias jurdicas y a su-
frir, en su caso, determinado tipo de sanciones y penalidades. En la forma tan
incompleta en la que qued redactado este precepto constitucional, las ni-
cas consecuencias que podran llegar a derivarse de la aplicacin del mismo
consistirn en que la Corte, despus de practicar la averiguacin respectiva,
formule a las autoridades competentes una serie de "recomendaciones" que
podrn o no ser acatadas por dichas autoridades, pero que, en todo caso, no
tendrn ni el carcter ni la fuerza jurdica de una resolucin judicial. Este siste-
ma que por ejemplo, resulta apropiado para las comisiones que se han crea-
do para procurar la defensa de los derechos humanos, es totalmente inapro-
piado y hasta indigno para el mximo tribunal de la Repblica, el que no
solamente debe actuar con absoluta independencia de los dems poderes del
Estado, sino al que como rgano encargado del control de la constitucionali-
dad debe dotrsele de plena jurisdiccin para velar en todo el territorio de la
Repblica por el respeto irrestricto a las garantas individuales; las que,
precisamente, aparecen consignadas en el primer captulo de la Constitucin
Federal.
Los conceptos anteriores demuestran que si bien es cierto que la reforma
judicial del 30 de diciembre de 1994 da inicio a un saludable proceso encami-
nado a transformar a la Suprema Corte de Justicia de la Nacin en un rgano
jurisdiccional tanto independiente como profesionalmente especializado,
tambin lo es que, en un afn ingenuo y poco realista a la vez de tratar de reto-
mar estructuras que fueron vlidas hace aproximadamente ciento setenta y
cinco aos, cae en una serie de insuficiencias y contradicciones que, tal y co-
mo el tiempo se encargar de demostrarlo, le mpedirn cumplir a cabalidad
la alta misin que tiene encomendada; ya que integrada por tan slo once Mi-
nistros -que adems tienen que lograr el casi imposible equilibrio de ser, por
una parte civilistas y penalistas, y administrativas, fiscalistas, agraristas y la-
boralistas, por la otra- ndcuenta ni con el nmero de titulares ni con los gra-
dos de especializacin jurdica que se requieren para atender con eficacia las
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 449
graves cuestiones de,constitucionalidad en materia fiscal, financiera, burstil,
aduanera, electoral y de negocios eclesisticos, para no citar sino a-las ms
importantes, que encabezan la agenda legislativa del Federalismo Mexicano
hacia el Siglo XXI.
A los autores de esta reforma cabra recordarles que de 1917 a 1997 la
poblacin del pas se ha quintuplicado por lo menos, y que las leyes que re-
gan a una sociedad agrcola en vas de evolucin social no pueden comparar-
se, ni por asomo, con el complejo y sofisticado cuerpo de normas jurdicas
que son aplicables a una sociedad que, al encontrarse -a querer o no- en
vas de industrializacin en el competido mundo de la globalizacin interna-
cional, tiende a ser cada da ms informada y participativa y, por ende, ms
contestataria.
4. EL CONSEJO DE LA JUDICATURAFEDERAL
De acuerdo con las ltimas reformas y adiciones al artculo 100 de la
Constitucin General de la Repblica:
"Laadministracin, vigilancia ydisciplina del Poder Judicial de la Federacin,
con excepcin de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, estarn a cargo
del Consejo de la Judicatura Federal, en los trminos que conforme a las ba-
ses que seala esta Constitucin, establezcan las leyes,
"El Consejo se integrar por siete miembros de los cuales uno ser el presi-
dente de la Suprema Corte de Justicia, quien tambin lo ser del Consejo; un
magistrado de Circuitoyun juezde Distrito,electos entre ellosmismos; dos con-
sejeros designados por el Senado, ydos por el Presidente de la Repblica.
"Los consejeros debern cumplir los requisitos de designacin que determine
la ley. Salvo el presidente del Consejo, los dems durarn cinco aos en su
cargo, sern sustituidos de manera escalonada, y no podrn ser nombrados
para un nuevo perodo. Durante su encargo, los consejeros slo podrn ser
removidos en los trminos del Ttulo Cuarto de esta Constitucin.
"ElConsejo estar facultado para expedir acuerdos generales para el adecua-
do ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que establezca la ley.
"Las decisiones del Consejo sern definitivas e inatacables.
"La Suprema Corte de Justicia elaborar su propio presupuesto, yel Consejo
lo har para el resto del Poder Judicial de la Federacin. Con ambos se inte-
grar el presupuesto del Poder Judicial de la Federacin, que ser remitido
por la Suprema Corte para su inclusin en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federacin, que ser sometido a consideracin de la Cmara
de Diputados. La administracin de la Suprema Corte de Justicia correspon-
der a su Presidente."
450 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Al crear el Consejo de la Judicatura Federal la reforma judicial recoge una
antigua y prestigiada tradicin del Derecho Europeo, principalmente del
francs y del espaol, que, en trminos generales, siempre ha rendido frutos
positivos. Sin lugar a dudas, se trata de un acierto, puesto que adems de vol-
ver a identificar a Mxico con sus races jurdicas --que emanan del llamado
derecho escrito de corte europeo fundado en el Cdigo Civil Napolenico de
1803-, positivamente se descarga a la Suprema Corte del cmulo de tareas
administrativas que haba venido desempeando hasta antes de la reforma,
para que pueda concentrarse y dedicarse de tiempo completo a lo que debe
ser su nica y verdadera funcin-el control de la constitucionalidad.
Reconociendo la validez de lo anterior, cabe sealar que sin embargo, la
estructuracin del Consejo de la Judicatura Federal es susceptible de mejorar-
se con arreglo a las siguientes sugerencias:
1. El nmero de miembros del Consejo debera elevarse de siete a nueve,
en atencin a que en el sistema en vigor no existe el debido equilibrio consti-
tucional en la intervencin de los tres Poderes que integran nuestro Estado
Federal, en el nombramiento de los miembros de este Consejo. En efecto, el
Poder Judicial designa a tres miembros: el Presidente de la Suprema Corte,
un Magistrado de Circuito y un Juez de Distrito. En tanto que los Poderes Eje-
cutivo y Legislativo, este ltimo a travs del Senado de la Repblica, slo
nombran a dos consejeros cada uno. De ah, que para mantener en forma pa-
ritaria la intervencin de los tres Poderes de la Unin, se deba agregar el
nombramiento de un consejero ms por parte del Presidente de la Repblica,
y de otro consejero ms por parte del Senado.
Adems esta sugerencia se encuentra inspirada en razones de orden
prctico. En los ltimos aos el crecimiento, en cuanto a nmero, de los Tri-
bunales Colegiados de Circuito, de los Tribunales Unitarios y de los Juzgados
de Distrito ha sido verdaderamente explosivo. Tan es as, que en la corres-
pondiente Exposicin de Motivos se reconoce que de 1950 a 1994 los Tribu-
nales Colegiados de Circuito han aumentado de 7 a 83, al grado de que en la
dcada de los ochenta se lleg a alcanzar un promedio de veintiun nuevos tri-
bunales y juzgados por ao, lo que dio lugar a que, en la gran mayora de los
casos, se designaran como titulares de estos importantes rganos de adminis-
tracin de la justicia federal, a personas que no cuentan con la preparacin y
la capacidad adecuadas. Para poner un buen remedio a esta delicada situa-
cin -puesto que en las tareas de imparticin de justicia muchas veces la ig-
norancia jurdica trae aparejadas peores consecuencias que la corrupcin-
el Consejo de la Judicatura tiene que realizar con especial cuidado las labores
de la llamada "vstadura" encaminadas a verificar el desempeo de Magistra-
dos yJueces Federales en todos los mbitos de la Repblica Mexicana. De ah
que la experiencia pareciera acnsejar que, para efectivamente elevar el nivel
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 451
de calidad de todo el Poder Judicial de la Federacin, se debe incrementar por
lo menos en dos el nmero de miembros de este Consejo.
2. El nombramiento de los miembros del Consejo de la Judicatura Fede-
ral por un perodo de cinco aos es bastante reducido para que puedan llevar
a cabo la monumental tarea de reordenar el sistema de administracin de la
justicia federal, adems de que subordina su integracin a los inevitables vai-
venes sexenales que se presentan con cada cambio de gobierno. Por lo tanto,
debera estudiarse la conveniencia de ampliar ese perodo a diez aos, con el
objeto de que el Consejo sea realmente autnomo al efectuarse la indicada
renovacin sexenal de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y pueda adems
imprimirse un claro sello de continuidad a sus tareas. A mayor abundamien-
to, esto ltimo permitira que existiera una mayor simetra con el perodo
(quince aos) por el cual son nombrados los Ministros de la Suprema Corte de
Justicia.
3. Nadie conoce mejor las deficiencias y las inconsecuencias que diaria-
mente se presentan en los diversos mbitos de la imparticin de justicia como
un abogado litigante. El abogado litigante sufre en carne, patrimonio y presti-
gio profesional propios la ignorancia, la corrupcin, las incontables demo-
ras, los formalismos, la incomprensin y la estrechez de criterio que, muchas
veces, caracterizan a nuestro -desafortunadamente desprestigiado a los
ojos de la mayora de la poblacin-, sistema judicial; en el que, salvo nota-
bles y muy valiosas excepciones, el criterio jurdico y el mandato constitucio-
nal de la justicia expedita han sido sustituidos por ellegalismo formalista y por
el ms rampante de los burocratismos. Por todas estas razones, si en verdad
se desea reformar la imparticin de la justicia federal, por lo menos tres de los
miembros -de entre los nombrados por el Presidente de la Repblica y por
el Senado- del Consejo de la Judicatura deben ser abogados litigantes que
renan los requisitos que marca el ltimo prrafo del artculo 95 constitucio-
nal en el sentido de haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y
antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurdica. De esta for-
ma las actividades del Consejo se enriqueceran notablemente con el concur-
so y con las aportaciones de quienes poseen un conocimiento tan directo co-
mo pragmtico de las deficiencias que ms irritan a la ciudadana en general
en lo tocante a la manera en la que suelen resolverse los litigios federales en
Mxico. Porque mientras este Consejo se integre, nica y exclusivamente,
por funcionarios judiciales y administrativos carecer de la retroalimentacin
que es indispensable para corregir las anomalas que, por desgracia frecuen-
temente, se presentan en la compleja tarea de administrar justicia. Mientras
los directamente afectados no tengan voz y voto en el Consejo de la Judicatu-
ra Federal, el Poder Judicial no podr en verdad reformarse, puesto que en
vez de verse objetivamente desde fuera, nicamente se estar reflejando a s
mismo en su propio espejo.
452 ADOLFOARRIOJAVIZCAINO
Las recomendaciones que anteceden, que son fruto de la lgica y la expe-
riencia ms que del afn de criticar por criticar, de ser eventualmente toma-
das en consideracin por las autoridades competentes, colaboraran a poner
en prctica la sana intencin que al respecto se expresa en la correspondien-
te Exposicin de Motivos: "El Consejo deber realizar la vigilancia y supervi-
sin de los rganos jurisdiccionales as como de las conductas de sus titulares,
en concordancia con la competencia que le corresponde para el nombra-
miento y remocin de estos funcionarios. Estas ltimas sern una de las com-
petencias del Consejo de la Judicatura Federal que mayores beneficios habr
de reportar a la imparticin de justicia federal, pues facilitar que se detecten
las anomalas, los delitos o el cabal cumplimiento de las tareas por parte de
los jueces, magistrados y personal. 5
5. LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y LAS ACCIONES
DE INCONSTITUCIONALlDAD
Cuando en 1847 don Mariano Otero introdujo de manera definitiva el
juicio de amparo como un sistema peculiarmente mexicano de control de la
constitucionalidad, probablemente llevado por su formacin como matem-
tico que lo haca buscar en las normas jurdicas el mayor grado posible de
exactitud cientfica," le impuso a la Corte Suprema dos camisas de fuerza
que, hasta 1994 al menos, le haban impedido actuar como un genuino tribu-
nal constitucional: el principio de la relatividad en el surtimiento de efectos de
sus sentencias y el haber limitado su competencia al conocimiento exclusiva-
mente de las controversias que se susciten entre dos o ms Estados, entre uno
o ms Estados y el Distrito Federal, entre los poderes de un mismo Estado y
entre rganos de gobierno del Distrito Federal sobre la constitucionalidad de
sus actos.
En esta forma el mximo tribunal de la Repblica qued constitucional-
mente impedido de declarar la inconstitucionalidad de normas con efectos
generales y de resolver un buen nmero de conflictos entre los rganos fede-
rales, estatales y municipales. Es decir, por una parte se limitaron sus atribu-
ciones en materia de control de la constitucionalidad, y por la otra, se le impi-
di convertirse en el verdadero guardin de los principios constitucionales
que rigen al Estado Federal Mexicano.
La reforma judicial que se analiza -despus de endilgarle al bueno de
don Mariano, en la respectiva Exposicin de Motivos, una serie de loas (relati-
5 Exposicin de Motivos; pgina XIX.
6 Sobre la rigurosa formacin matemtica y cientfica de don Mariano Otero vase: Reyes
Heroles Jess. "Mariano Otero Qbras, Recopilacin, Seleccin, Comentarios y Estu-
dio Preliminar. " Editorial Porra(SA Mxico 1967; pginas 16 y 17. (Notadel Autor).
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
453
vamente justificadas), probablemente con la intencin de no darle una deste-
idita a nuestra "historia oficial"-lleva a cabo un esfuerzo notable para sub-
sanar estas insuficiencias elevando a la Suprema Corte de Justicia a la catego-
ra que le corresponde como un autntico tribunal constitucional que debe
actuar en el marco de un "renovado Federalismo."
As, en lo que toca a las controversias constitucionales, se reform y adi-
cion la fraccin 1del artculo 105 de la Constitucin Federal, para establecer
que:
"Artculo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nacin conocer, en los
trminos que seale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"1. De las controversias constitucionales que, con excepcin de las que se re-
fieran a la materia electoral, se susciten entre:
"a) La Federacin y un Estado o el Distrito Federal;
"b)La Federacin y un Municipio;
"e)El Poder Ejecutivo yel Congreso de la Unin; aqul y cualquiera de las C-
maras de ste o, en su caso, la Comisin Permanente, sean como rganos fe-
derales o del Distrito Federal;
"d) Un Estado y otro;
"e) Un Estado y el Distrito Federal;
"f)El Distrito Federal y un Municipio;
"g) Dos Municipios de diversos Estados;
"h) Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos
o disposiciones generales;
"i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos
o disposiciones generales;
"j) Un Estado y un Municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de
sus actos o disposiciones generales; y
"k) Dos rganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad
de sus actos o disposiciones generales.
"Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los
Estados o de los Municipios impugnadas por la Federacin, de los Municipios
impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos e), h)Y
k) anteriores, y la resolucin de la Suprema Corte de Justicia las declare inv-
lidas, dicha resolucin tendr efectos generales cuando hubiera sido aproba-
da por una mayora de por lo menos ochovotos.
454 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
"En los dems casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia ten-
drn efectos nicamente respecto de las partes en las controversias."
La esencia del Estado Federal radica en la plena subsistencia del sistema
de competencias y divisin de atribuciones entre los tres niveles de gobierno
que lo integran. Para que pueda vivirse un autntico Federalismo es requisito
indispensable que los rganos de poder en los que se tiene que dividir el Esta-
do Federal respeten de manera integral sus respectivas esferas de competen-
cia, puesto que de lo contrario, las subdivisiones polticas ven disminuida la
autonoma poltica, administrativa y econmica sin la cual no pueden realizar
sus fines; ya que en ningn momento puede perderse de vista que en un Esta-
do Federal la democracia se logra dividiendo el ejercicio del poder entre el
Gobierno Federal y los rganos locales y regionales para asegurar la unidad
nacional.
Ahora bien, para que estas finalidades puedan lograrse se tienen que reu-
nir dos requisitos indispensables, a saber: (1) Que el respectivo sistema de
competencias y atribuciones est definido con la mayor precisin y claridad
que sean posibles en la respectiva Constitucin Federal; y (2) Que el rgano
encargado del control de la constitucionalidad resuelva todos los conflictos de
competencia que pudieren llegar a presentarse de manera directa, exclusiva
e inapelable.
Todas estas virtudes se presentan en este caso. A lo que es necesario
agregar que los precedentes que sobre estas cuestiones vaya estableciendo el
supremo tribunal de la Repblica tendrn efectos generales lo que, de hecho,
les otorgar el carcter de tesis de observancia obligatoria para cualquier au-
toridad de cualquier nivel de gobierno. Dicho en otras palabras, a diferencia
de lo que sucede con los temas que fueron estudiados con anterioridad en los
que se presentan las insuficiencias y las contradicciones constitucionales que
oportunamente se sealaron, en lo que a esta cuestin en particular se refiere
la reforma del 30 de diciembre de 1994, efectivamente est encaminada a
tratar de sentar las bases normativas para que, en la va jurisdiccional como
debe ser, se resuelvan esta clase de problemas que son inherentes a lo que la
correspondiente Exposicin de Motivos atinadamente denomina el espritu
de un "renovado Federalismo."
El aumento de gobiernos estatales, municipales y del mismo Distrito Fe-
deral, emanados de partidos de oposicin, que es el signo poltico de los tiem-
pos que nos ha tocado vivir, permite anticipar un crecimiento importante en
el nmero de controversias constitucionales en materias tan sensibles como
la asignacin de participaciones fiscales, el control y direccin de los diversos
cuerpos de seguridad pblica y la forma y prioridades en la satisfaccin de los
servicios pblicos y dems necesidades colectivas de inters general. En la
medida en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nacin resuelva esta cla-
se de controversias con independencia, imparcialidad y por encima de todo,
,/
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 455
con estricto apego a una interpretacin lgica, prudente y plena de tcnica
jurdico-constitucional pero al mismo tiempo escasa de legalismos y de for-
malidades vanas, de los preceptos constitucionales aplicables; en esa misma
medida el futuro del Federalismo Mexicano tendr que verse con optimismo.
Quiz la nica insuficiencia que presenta esta significativa enmienda
constitucional, sea la relativa al hecho de que expresamente se excluyen las
controversias que se refieran a la materia electoral, como si el Derecho Elec-
toral Mexicano pudiera existir al margen de la Constitucin. Evidentemente
se sigue insistiendo en el obsoleto concepto de que el mximo tribunal de la
Repblica debe permanecer ajeno a una cuestin que es vital para que en el
Siglo XXI, se consolide por fin la democracia en Mxico. Al parecer, los auto-
res de esta reforma no tomaron en cuenta las profundas transformaciones
que, en el curso de los ltimos aos, se han venido presentando en el espectro
poltico nacional y siguen pensando que la intervencin suprema de la Corte
en esta trascendental materia no se justifica; como si todava continuramos
viviendo en aquellos tiempos en los que efectvamente dicha intervencin no
se justificaba, porque el resultado de los procesos electorales estaba decidido
de antemano.
No obstante, tal y como qued indicado en el Captulo anterior, todo lo
relacionado con la reforma electoral tiene que verse como un instrumento
constitucional de transicin que necesariamente tendr que ser perfecciona-
do y actualizado en el curso de los prximos aos. Por consiguiente, es de es-
perarse que, tal y como sucede en la gran mayora de los Estados Federales
modernos, en un lapso razonablemente breve se restituya a nuestra Corte Su-
prema la autoridad que tiene que corresponderle como tribunal constitucio-
nal tambin en materia electoral, toda vez que es necesario insistir en que no
es posible perpetuar el absurdo jurdico que hasta la fecha ha permitido que
las controversias derivadas de esta trascendental materia se manejen y se re-
suelvan por un tribunal jerrquicamente inferior, y al margen del orden cons-
titucional al que se encuentran sometidas las dems leyes de la Repblica.
Pero independientemente de lo anterior, dado que esta reforma implica
una transformacin de fondo de nuestro sistema federalista de control de la
constitucionalidad, no se puede menos que darle toda la razn a la respectiva
Exposicin de Motivos, cuando afirma que: "El otorgamiento de estas nuevas
atribuciones reconoce el verdadero carcter que la Suprema Corte de Justicia
tiene en nuestro orden jurdico: el de Ser un rgano de carcter constitucio-
nal. Es decir, un rgano que vigilaque la Federacin, los estados y los munici-
pios acten de conformidad con lo previsto por nuestra Constitucin.'?
7 Exposicin de Motivos; pgina XIII.
456 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
En lo que se refiere a las acciones de inconstitucionalidad tambin se re-
form y adicion la fraccin II del mismo artculo 105 constitucional, para
quedar redactada en la forma siguiente:
"Artculo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nacin conocer, en los
trminos que seale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la
posible contradiccin entre una norma de carcter general y esta Constitu-
cin, con excepcin de las que se refieran a la materia electoral.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrn ejercitarse, dentro de los trein-
ta dias naturales siguientes a la fecha de publicacin de la norma, por:
"a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cmara
de Diputados del Congreso de la Unin, en contra de leyes federales o del
Distrito Federal, expedidas por el Congreso de la Unin;
"b)El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en
contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de
la Unin, o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano;
"e) El Procurador General de la Repblica, en contra de leyes de carcter fe-
deral, estatal y del Distrito Federal, as como de tratados internacionales cele-
brados por el Estado mexicano;
"d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de
los rganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio
rgano;
"el El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea
de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la
propia Asamblea; y
"Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia slo podrn declarar la in-
validez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una
mayora de cuando menos nueve votos."
Sobre este particular, la correspondiente Exposicin de Motivos sostie-
ne: "La posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de normas con efectos
generales ser una de las ms importantes innovaciones que nuestro orden
jurdico haya tenido a lo largo de su historia. En adelante, el solo hecho de que
una norma de carcter general sea contraria a la Constitucin puede conlle-
var su anulacin, prevaleciendo la Constitucin sobre la totalidad de los actos
del Poder Pblico. La supremaca constitucional es una garanta de todo Esta-
do democrtico, puesto que al prevalecer las normas constitucionales sobre
las establecidas por los rganos legislativos o ejecutivos federal o locales, se
nutrir una autntica cultura constitucional que permee la vida nacional...
Siendo indudable que Mxico avanza hacia una pluralidad creciente, otorgar
a la representacin poltica la posbldad de recurrir a la Suprema Corte de
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 457
Justicia para que determine la constitucionalidad de una norma aprobada por
las mayoras de los congresos, significa, en esencia, hacer de la Constitucin
el nico punto de referencia para la convivencia de todos los grupos o actores
polticos. Por ello, y no siendo posible confundir a la representacin mayori-
taria con la constitucionalidad, las fuerzas minoritarias contarn con una va
para lograr que las normas establecidas por las mayoras se contrasten con la
Constitucin a fin de ser consideradas vlidas. "8
Indiscutiblemente se trata del logro ms importante de la reforma judicial
del 30 de diciembre de 1994. Durante siglo y medio aproximadamente, pre-
valeci la llamada "frmula Otero" que limitaba los efectos de las sentencias
de amparo que declararan la inconstitucionalidad de una norma de carcter
general (ley, decreto o reglamento) exclusivamente a favor de quienes pro-
movieran el juicio respectivo; lo que inevitablemente ocasionaba que los efec-
tos de las declaratorias de inconstitucionalidad siempre fueran relativos. Por
aos era frecuente escuchar las voces de ciudadanos comunes y corrientes
que solan decir: "si la Suprema Corte ya declar 1
9
inconstitucionalidad de es-
ta ley por qu razn a m me la sigue aplicando el gobierno?" Es precisamen-
te esta clase de complejidades arcaicas y de tecnisismos legales, lo que provo-
ca en la ciudadana esa arraigada desconfianza hacia el sistema de
administracin de justicia.
Afortunadamente la reforma que se analiza busca poner remedio a esta
situacin involucrando a los rganos legislativos -federales, estatales y del
Distrito Federal- as como al Procurador General de la Repblica, en los
procesos de control de la constitucionalidad, facultndolos para que promuevan
las acciones necesarias a fin de que las declaratorias de inconstitucionalidad
que formule laSuprema Corte tengan efectos generales. Esdecir, que beneficien
a todos los destinatarios de laley, decreto o reglamento de que se trate, sin nece-
sidad de que promuevan, en lo individual, el respectivo juicio de amparo.
Esta reforma fortalece, sin lugar a dudas, el papel de la Corte Suprema
como tribunal constitucional, puesto que le permite vigilar la constitucionali-
dad de prcticamente todas las normas jurdicas -federales, estatales, del
Distrito Federal, y las contenidas en los tratados internacionales- que se ex-
pidan en Mxico; lo que si se combina con una renovada independencia de
criterio y con un elevado grado de profesionalizacin, puede convertirla en el
elemento clave para el proceso de amalgamacin del Estado Federal Mexica-
no del Siglo XXI, desde el momento mismo en el que mediante el ejercicio de
un efectivo y oportuno control de la constitucionalidad, estar en la posicin
ideal para preservar la supremaca de los preceptos constitucionales federa-
listas ante cualquier intento legislativo que pretenda desconocer dicha supre-
8 Exposicin de Motivos; pginas XII y XIV.
458 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
maca. Sobre este particular, no debe perderse de vista que una buena parte
del origen del "centralismo federalista" que tantos males ha ocasionado al li-
bre desarrollo regional de la Repblica, se encuentra precisamente en el he-
cho de que, con gran frecuencia, la legislacin secundaria ha estado en abier-
ta contradiccin con los mandatos constitucionales. De ah la singular
importancia de la introduccin de las acciones de inconstitucionalidad en la
reforma judicial que se comenta.
A mayor abundamiento de lo anterior, cabe sealar que tambin se forta-
lece de manera significativa el papel de las minoras parlamentarias en los
procedimientos de control de la constitucionalidad. En efecto, al abrirse la
oportunidad para que el equivalente al treinta y tres por ciento de los inte-
grantes de las Cmaras de Diputados y Senadores, de las legislaturas locales y
de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, indistintamente, pue-
dan plantear en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia las referidas
acciones de inconstitucionalidad, se establece una situacin de la cual no se
tienen antecedentes en la hstora jurdica de Mxico: la posibilidad de que un
grupo parlamentario de minora reclame ante el mximo tribunal de la Rep-
blica la inconstitucionalidad de leyes aprobadas por la mayora. Este cambio
parece reflejar las experiencias del Partido Accin Nacional que por dcadas
hizo notar en la Cmara de Diputados la evidente inconstitucionalidad de un
gran nmero de leyes secundarias, solamente para verse aplastado, una y
otra vez, por el automtico voto mayoritario del partido de Estado. Por eso
esta reforma tiene que juzgarse como un paso trascendental en el proceso de
democratizacin dentro de los lineamientos que tienen que caracterizar al
Nuevo Federalismo, en el que, si se desea que rinda los frutos deseados, las
normas constitucionales deben estar por encima de las razones polticas o de Es-
tado. En este sentido, la expresin jurdica contenida en la respectiva Exposi-
cin de Motivos que seala que no es, "posible confundir a la representacin
mayoritaria con la constitucionalidad", resulta verdaderamente impecable.
Ahora bien, el reconocimiento y el apoyo que deben brindarse a este lo-
gro de la reforma judicial del 30 de diciembre de 1994, no impide el que se
formulen algunas crticas constructivas, que ms que ser objeciones de fondo,
nicamente pretenden enriquecer esta trascendental enmienda constitucional:
1. De nueva cuenta, de manera inexplicable se excluye -ahora de las ac-
ciones de inconstitucionalidad- a todas las cuestiones que estn referidas a
la materia electoral. Aun cuando se trata de un tema que ya fue ampliamente
analizado con anterioridad, no se puede dejar de volver a mencionar que si en
verdad se desea que en el Nuevo Federalismo la Corte Suprema rompa en de-
finitiva con todas las ataduras constitucionales que hered del Siglo XIX, es
indispensable que se parta de las siguientes premisas: (a) La Corte debe abju-
rar de los extraos votos de castidad poltica que adopt en el pasado, para
involucrarse en el proceso de democraazacn del pas, participando activa-
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI '459
mente en el control de la constitucionalidad de las leyes electorales; y (b) Co-
mo el Derecho Electoral no puede existir al margen de la Constitucin, las
disposiciones que lo integran necesariamente tienen que ser juzgadas por el
mximo tribunal de la Repblica, y para ello resulta indispensable que la ma-
teria electoral quede comprendida tanto en las controversias constitucionales
como en las acciones de inconstitucionalidad.
2. No se alcanza a comprender la razn por la cual la reforma exige una
mayora calificada de nueve de los once Ministros que integran la Corte para
que las declaratorias de inconstitucionalidad que nos ocupan surtan efectos.
En los Estados Federales modernos, cuya legitimidad democrtica rara vez es
cuestionada, salvo en casos verdaderamente excepcionales, sobra y basta
con mayoras simples. En el presente caso el valor jurdico que se busca tute-
lar no es el de tratar de alcanzar una casi unanimidad de criterios de juristas al-
tamente calificados y, por ende, altamente independientes, sino el de hacer,
en esencia, como reza la correspondiente Exposicin de Motivos, "de la
Constitucin el nico punto de referencia para la convivencia de todos Jos
grupos o actores polticos." Para ello evidentemente basta con el voto favora-
ble de seis de los once Ministros que integran la Corte, toda vez que los auto-
res de esta reforma, por pasarse de legalistas, en el fondo lo que han hecho es
colocar en manos de una minora de dos Ministros, el destino del control de la
constitucionalidad en Mxico.
3. El incluir entre los rganos facultados para hacer valer las acciones de
inconstitucionalidad al Procurador General de la Repblica, obviamente per-
sigue el propsito de involucrar tambin al Poder Ejecutivo en esta materia,
confirindole el mismo derecho que se otorga a las minoras parlamentarias.
Aun cuando se trata de un tema que ser abordado con posterioridad, debe
apuntarse, desde ahora, que el Procurador podr cumplir cabalmente con es-
ta funcin en la medida en la que se le desvincule del papel que indebidamen-
te se le ha atribuido en el curso de los ltimos aos de jefe de la polica federal
(particularmente de sus divisiones antinarcticos y de homicidios polticos)
para permitirle que sea lo que constitucionalmente debe ser: el consejero jur-
dico de ms alto nivel del Gobierno Federal.
Pero crticas constructivas aparte, debe resaltarse el hecho de que al rom-
per -en las cuestiones de controversias constitucionales y de acciones de in-
constitucionalidad que se acaban de estudiar- con el aejo principio de rela-
tividad de las sentencias que dicta la Suprema Corte de Justicia, la reforma
judicial puede merecidamente reclamar el blasn jurdico que se consigna en
su Exposicin de Motivos, cuando, con toda razn, proclama que: "La posibi-
lidad de declarar la inconstitucionalidad de normas con efectos generales, se-
r una de las ms importantes innovaciones que nuestro orden jurdico haya
tenido a lo largo de su historia. "
460 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
6. LOS PROCESOS EN LOS QUE LA FEDERACION ES PARTE
Desde su texto original la vigente Constitucin de 191 7, ha buscado que
en todos aquellos juicios y procesos en los que la Federacin sea parte la Su-
prema Corte de Justicia de la Nacin tenga siempre la ltima palabra. Sin
embargo, en la prctica todo ha quedado en una simple declaracin de bue-
nas intenciones, en virtud de que la Carta Magna por una parte nunca ha defi-
nido -aunque parezca increble- lo que jurdicamente hablando debe en-
tenderse por "Federacin", y por la otra, tampoco ha creado el filtro
necesario para que nicamente se turnen al conocimiento de la Corte Supre-
ma aquellos asuntos de autntica importancia y trascendencia en los que la
no definida Federacin sea parte.
La reforma judicial del 30 de diciembre de 1994, pretende atacar este
problema introduciendo al artculo 105 constitucional una fraccin, que se
identifica con el nmero m, en la que se seala lo siguiente:
"Artculo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nacin conocer, en los
trminos que seale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes:
"I1I. De oficio o a peticin fundada del correspondiente Tribunal Unitario de
Circuito o del Procurador General de la Repblica, podr conocer de los re-
cursos de apelacin en contra de sentencias de jueces de Distrito, dictadas en
aquellos procesos en que la Federacin sea parte, y que por su inters y tras-
cendencia as lo ameriten."
Por su parte, la correspondiente Exposicin de Motivos justifica esta bre-
ve enmienda diciendo: "En el artculo 105 en vigor se establece que la Supre-
ma Corte de Justicia conocer de aquellos procesos en que la Federacin sea
parte, lo que, interpretado por el legislador ordinario, ha significado la inter-
vencin del pleno de la Suprema Corte de Justicia siempre que se haga valer
un inters de la Federacin. Este sistema ha provocado que nuestro ms alto
tribunal tenga que pronunciarse de manera inicial en una serie de conflictos
en los que, en realidad, pueden no resultar afectados los intereses sustantivos
de la Federacin... A fin de remediar esta situacin, se propone crear en la
fraccin III del artculo 105, un nuevo sistema para el conocimiento de los
procesos mencionados. Mediante esta propuesta, la Suprema Corte de Justi-
cia podr decidir si atrae o no el conocimiento del asunto en la instancia de
apelacin, una vez que se hubiere hecho la peticin por el correspondiente
Tribunal Unitario de Circuito o por el Procurador General de la Repblica y
que haya evaluado la importancia del proceso en que la Federacin pudiera
ser parte. "9
9 Exposicin de Motivos; pginas XIVxv.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 461
El propsito de esta reforma parece ir ms bien encaminado a reducir la
carga de trabajo de la Corte que a resolver el problema. En efecto, la expe-
riencia demuestra que salvo en aquellos casos en los que, por alguna razn es-
pecfica, el Procurador General de la Repblica decide intervenir, los proce-
sos en los que la Federacin es parte rara vez llegan a ser sometidos a la
consideracin del Pleno de la Suprema Corte, lo que ocasiona que en esta
materia -la que en algunos asuntos puede llegar a ser realmente delicada-
no exista la certeza jurdica que fuera de desearse, yen cambio, s priven la
confusin y el desorden puesto que los elementos esenciales de la norma
constitucional nunca han estado bien definidos.
Esto ltimo ha dado origen a que prevalezcan hasta la fecha dos insuficien-
cias constitucionales que la reforma que se comenta fue incapaz de resolver:
1. No existe una definicin constitucional exacta de lo que debe enten-
derse por "Federacin"; lo cual ha dado lugar a que se produzca una serie de
inconsecuencias jurdicas. As, para no citar sino un solo ejemplo, los jueces
de Distrito -debidamente avalados por el Pleno que rigi los destinos de la
Corte hasta 1994- sin otro fundamento jurdico que la ley del mnimo es-
fuerzo, invariablemente han sustentado el peregrino criterio de que la Fede-
racin se reduce a la Presidencia de la Repblica, a las Secretaras de Estado y
a la Procuradura General; 10 decretando, por consiguiente, que todos los or-
10 La jurisprudencia en cuestin es del tenor siguiente:
COMPETENCIA FEDERAL SE SURTE CUANDO EN UNA CONTROVERSIA
SEA PARTE LA FEDERACION, ENTENDIDA ESTA COMO ELENTE JURIDlCO
DENOMINADOESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Establece el artculo 104, fraccin 11I, constitucional, que los tribunales federales conoce-
rn de las controversias: "En que la Federacin fuese parte". En este precepto el trmino
Federacin no est utilizado como forma de gobierno ni como rgano federal con faculta-
des especficas, sino como la Nacin misma, es decir, como la agrupacin humana que
con su poder soberano se organiza jurdica y polticamente a travs del Derecho para dar
vida a la persona moral denominada Estados Unidos Mexicanos, con todos sus elementos:
poblacin, territorio y poder pblico, que abarca tanto al orden federal, que impera sobre
todo el territorio, como a los rdenes locales, que velan sobre el territorio especfico en ca-
da entidad federativa. El Estado mexicano acta o ejerce las diversas funciones en que se
desarrolla el poder pblico a travs de rganos estatales que en su conjunto constituyen el
Gobierno Federal, con jurisdiccin en todo el pas, o bien los gobiernos de cada entidad fe-
derativa, pero es el primero el que adems de ejercer las funciones que le corresponden
dentro de la distribucin de competencias, asume la representacin de la Nacin. Lo ante-
rior no implica que se identifiquen el Estado mexicano y el Gobierno Federal; ste se cons-
tituye slo por los rganos a travs de los cuales aqul, persona moral de derecho pblico
con sustancialidad jurdica y poltica propias, ejercita en el mbito federal el poder pblico
de que est investido y aun cuando posea la representacin de dicho Estado, no es el Esta-
do mismo. Por tanto, para que se surta la competencia de los tribunales federales segn lo
dispuesto por la fraccin 11I del artculo 104 constitucional, se requiere que sea parte en la
controversia la Nacin, el Estado Federal mexicano como ente de Derechos, con persona-
lidad jurdica y poltica propias, que abarcan el orden total, dentro del cual se incluye el fe-
462 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
ganismos descentralizados -no obstante que, por ley, forman parte inte-
grante de la Administracin Pblica Federal y tienen jurisdiccin, en sus res-
pectivas esferas de competencia, en todo el territorio de la Repblica- no
representan los intereses de la Federacin y que, por consiguiente, los juicios
en los que esta clase de organismos pblicos sean parte deben ser sometidos
a la jurisdiccin de los tribunales del orden comn. En esta forma, al menos
hasta 1994, el Poder Judicial de la Federacin se ha ahorrado una gran canti-
deral y los locales. No basta, por tanto, que en la controversia sea parte alguno de los Po-
deres de la Unin o algn rgano de los mismos con motivo del ejercicio de las facultades y
atribuciones que conforme al sistema competencial establecido les corresponda, pues en
este supuesto el sujeto en la controversia es el rgano de gobierno mas no la entidad Esta-
dos Unidos Mexicanos, sin que puedan identificarse. En cambio, cuando alguno de los po-
deres u rganos federales interviene en un juicio, no como tal sino como representante de
la Nacin, su conocimiento compete a los tribunales federales porque es parte el Estado
mexicano y no el poder u rgano que slo lo representa.
Octava Epoca:
Competencia civil 31191. Suscitada entre el Juez Dcimo de lo Civildel Distrito Federal y
la Juez Primera de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. 3 de agosto de 1992.
Cinco votos.
Competencia civil 1192. Suscitada entre el Juez Octavo del Arrendamiento Inmobiliario
del Distrito Federal y la Juez Tercera de Distrito en Materia Civilen el Distrito Federal. 21
de septiembre de 1992. Cinco votos.
Competencia civil 153/92. Suscitada entre los Jueces Vigsimo Cuarto del Arrendamien-
to Inmobiliario del Distrito Federal yCuarto de Distrito en Materia Civilen el Distrito Fede-
ral. 5 de octubre de 1992. Unanimidad de cuatro votos.
Competencia civil 168/92. Suscitada entre los Jueces Segundo de Distrito en el Estado de
Yucatn y Segundo de lo Civil y de Hacienda del Estado de Yucatn. 5 de octubre
de 1992. Unanimidad de cuatro votos.
Competencia civil183/92. Suscitada entre losJueces Primero de Distrito en Materia Civil
en el Estado de Jalisco y Noveno de lo Civil de la ciudad de Guadalajara. 5 de octubre de
1992. Unanimidad de cuatro votos.
NOTA:
Tesis 3a./J.22/92, Gaceta nmero 59, pg. 18; vase ejecutoria en el Semanario Judi-
cial de la Federacin, tomo X-Noviembre, pg. 81.
La jurisprudencia que se acaba de transcribir es uno de los clsicos galimatas jurdicos a los
que tan afecta era la Suprema Corte de Justicia que oper hasta 1994, en su afn de no re-
solver nada. En efecto, despus de confundir lamentablemente (pues se trata de una cues-
tin que le debe quedar perfectamente clara a quien atienda la ctedra de Sociologa que se
cursa, por lo general, en el primer ao o semestre de la carrera de Licenciado en Derecho)
las nociones de Nacin -que es un concepto sociolgico- y de Estado -que es un con-
cepto jurdico-llega a la absurda conclusin de que por Federacin debe entenderse nada
menos que a los Estados Unidos Mexicanos en pleno; lo cual es todo un contrasentido,
puesto que la Unin Federal comprende simultneamente a los poderes federales, estata-
les y municipales y, por consiguiente, al mezclarse indebidamente los trminos de Federa-
cin y Estados Unidos Mexicanos se despoja al Gobierno Federal del carcter -que inclu-
sive le es reconocido en el mbito internacional- de legtimo representante de la
Federacin Mexicana. Con este criterio, que por cierto no se apoya en ninguno de los pre-
ceptos de la Constitucin que definen la naturaleza jurdicadel Estado Mexicano, prctica-
mente no existe un solo caso que pueda ser considerado como "un proceso en que la Fede-
racin sea parte." (Nota del Autor).
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 463
dad de casos, de problemas y... de trabajo, sobrecargando, de pasada, a los
sufridos y pobremente financiados juzgados del orden comn. Obviamente'
esta contradiccin se habra resuelto si la reforma judicial que nos ocupa hu-
biera incorporado a la invocada fraccin 111 del artculo 105 constitucional,
una definicin clara, comprehensiva e integral de lo que debe entenderse por
"Federacin."
2. Por otra parte, para que efectivamente el Pleno de la Corte Suprema
no tenga que pronunciarse sobre conflictos en los que, "en realidad, pueden no
resultar afectados los intereses sustantivos de la Federacin", como propo-
nen los autores de esta enmienda constitucional, lo menos que dichos autores
debieron haber hecho es dejar perfectamente establecido a nivel consttuco-
nallo que debe entenderse por asuntos de "inters y trascendencia" para la
Federacin, en vez de dejar esta delicada definicin en manos del legislador
secundario. A menudo se ha acusado a nuestra Carta Magna de ser excesiva-
mente reglamentaria. Sin embargo, en esta ocasin en la que estaba am-
pliamente justificada no una reglamentacin propiamente dicha, sino una
definicin, ms o menos elemental, el constituyente ordinario opt por guar-
dar un inexcusable silencio.
De modo que quiz para compensar ios indiscutibles aciertos que obtu-
vieron al introducir las controversias constitucionales y las acciones de in-
constitucionalidad, los autores de la reforma judicial dejaron intocado, en lo
que al nivel de enmienda constitucional se refiere, el galimatas jurdico en
el que con el tiempo se han convertido los juicios y procesos en los que la
Federacin es parte. Yadems lo dejaron exactamente en el mismo confuso
lugar en donde lo encontraron.
7. LA EJECUCION DE LAS EJECUTORIAS DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACION
La Exposicin de Motivos de la reforma judicial que se comenta aborda
este tema en los trminos siguientes: "Existe un reclamo frecuente por parte
de abogados y particulares, en virtud de que las sentencias de amparo no
siempre se ejecutan. Ello ocasiona que personas que vencen en juicio a una
autoridad, no obtienen la proteccin de sus derechos por no ejecutarse la
sentencia. Las dificultades para lograr el cumplimiento de las sentencias tie-
nen varios orgenes: por una parte, la nica sancin por incumplimiento es
tan severa, que las autoridades judiciales han tenido gran cuidado de impo-
nerla. Por otra parte, en ocasiones se ha evidenciado falta de voluntad de al-
gunas autoridades responsables para cumplir la resolucin de un juicio en que
hubieren sido derrotadas. Finalmente, en ocasiones las autoridades respon-
sables, ante la disyuntiva que se plantea entre ejercer el derecho hasta sus lti-
mas consecuencias dando pie a conflictos sociales de importancia, o tratar de
464 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
preservar el orden normativo, optan por no ejecutar la sentencia. Con todo,
no es posible que en un Estado de Derecho se den situaciones en que no se
cumpla con lo resuelto por los tribunales. En la presente iniciativa se propone
un sistema que permitir a la Suprema Corte de Justicia contar con los ele-
mentos necesarios para lograr un eficaz cumplimiento y, a la vez, con la flexi-
bilidad necesaria para hacer frente a situaciones reales de enorme compleji-
dad. El sistema de cumplimiento que se plantea es lo suficientemente preciso
como para que tambin pueda utilizarse en la ejecucin de las sentencias dic-
tadas en los casos de controversias constitucionales y de acciones de inconsti-
tucionalidad.. "11
El constituyente ordinario supo muy bien cmo poner el dedo en la llaga.
Sin embargo, la ltima palabra corresponde y tendr que corresponder a la
Suprema Corte. Se trata de un problema muy aejo y muy complejo cuyas
races se localizan en la tradicional falta de cultura cvica de la que siempre
han hecho gala las autoridades ejecutivas de los ms variados niveles. La his-
toria jurdica de Mxico est llena de incidentes y ancdotas al respecto. "El
amparo burlado" podra ser el ttulo de un libro de relatos sobre todas las va-
riantes que puede llegar a tener el desacato de la autoridad a lo ordenado en
las resoluciones de amparo, y que ira desde el destierro a Francia del aboga-
do y pintor Joaqun Clausell ordenado por el rgimen de Porfirio Daz -gra-
cias al cual, por cierto, Mxico tendra al mejor exponente nacional de la pin-
tura impresionista- hasta las ejecuciones sumarias de toda clase de personas
que se practicaron en las primeras etapas de la poca post-revolucionaria ba-
jo el argumento de que "nadie puede amparar a los muertos", pasando por las
confiscaciones de tierras que, contra toda ley y derecho, se llevaron a cabo
entre 1934 y 1940 tratando de consolidar una reforma agraria que, a fin de
cuentas, result tan populachera como improductiva; para terminar con la
nacionalizacin o estatizacin bancaria de 1982, que se consum sin funda-
mento constitucional alguno, y sobre la cual se neg a pronunciarse el Poder
Judicial Federal de la poca.
La falta de cumplimiento oportuno de las sentencias de amparo debilita
al Poder Judicial y 10 coloca en una posicin de subordinacin ante el Ejecuti-
vo; adems tiende a convertir el control de la constitucionalidad en letra
muerta, debilitando irremisiblemente el ltimo bastin de la defensa del Fede-
ralismo, ya que es precisamente la ausencia de barreras jurdicas efectivas lo
que propicia el crecimiento desmedido del centralismo. De ah la importancia
de que en la reforma judicial se haya tocado este tema.
11 Exposicin de Motivos; pgina XV.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 465
No obstante, encontrar mecanismos de solucin adecuada no es una ta-
rea sencilla, en atencin a que no se est en presencia de un problema de ca-
rcter estrictamente jurdico, sino frente a una realidad que fundamentalmen-
te depende del grado de voluntad poltica que los Poderes Ejecutivos, tanto
Federal como estatales, tengan de someterse o no al imperio de la Constitu-
cin. A lo que es necesario agregar que en mltiples ocasiones ---desalojos
urbanos, restituciones de tierras y otros similares- el Derecho podr estar
del lado de quien obtuvo una sentencia de amparo, pero las conflictivas reali-
dades sociales de un pas, todava acosado por graves desigualdades y margi-
naciones, lo convierten automticamente en un enemigo social aunque la ra-
zn le asista: En tal virtud, la autoridad administrativa se ve obligada a actuar
con extremada cautela para no crear o exacerbar un foco de conflicto; yen-
tonces la resolucin de amparo, a pesar de estar encaminada al manteni-
miento del orden constitucional, adquiere desafortunadamente una impor-
tancia secundaria.
Buscando remediar estos males y conciliar estos conflictos, se reform y
adicion la fraccin XVI del artculo 107 constitucional, para establecer que:
"XVI. Si concedido el amparo, la autoridad responsable insistiere en la repeti-
cin del acto reclamado, o tratare de eludir la sentencia de la autoridad fede-
ral, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumpli-
miento, dicha autoridad ser inmediatamente separada de su cargo y
consignada al juez de Distritoque corresponda. Si fuere excusable, previa de-
claracin de incumplimiento o repeticin, la Suprema Corte requerir a la
responsable y le otorgar un plazo prudente para que ejecute la sentencia. Si
la autoridad no ejecuta la sentencia en el trmino concedido, la Suprema
Corte de Justicia proceder en los trminos primeramente sealados.
"Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Suprema Corte de Justicia, una
vez que hubiera determinado el incumplimiento o repeticin del acto recla-
mado, podr disponer de oficioel cumplimiento sustituto de las sentencias de
amparo, cuando su ejecucin afecte gravemente a la sociedad o a terceros,
en mayor proporcin que los beneficios econmicos que pudiera obtener el
quejoso. Igualmente, el quejoso podr solicitar ante el rganoque correspon-
da, el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, siempre que la natu-
raleza del acto lo permita.
"La inactividad procesal o la falta de promocin de laparte interesada, en los
procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo,
producir su caducidad en los trminos de la ley reglamentaria."
Los postulados jurdicos son claros: la autoridad que eluda el debido cum-
plimiento de una sentencia de amparo o que insistiera en la repeticin del ac-
to reclamado "de manera inexcusable" a juicio de la Suprema Corte, ser se-
parada de su cargo y consignada ante un Juez de Distrito competente por
466 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
desacato a una orden judicial. En caso de que la ejecucin de una sentencia de
amparo pueda ocasionar graves conflictos sociales la Corte puede ordenar lo
que se denomina "un cumplimiento sustituto", de manera que una indemniza-
cin a favor de los quejosos supla y compense la falta de ejecucin de la sen-
tencia. Es decir, esta enmienda constitucional otorga al mximo tribunal de la
Repblica los instrumentos jurdicos necesarios para que, con un importante
margen de discrecionalidad, decida cundo y cmo los amparos han de res-
petarse y cumplirse.
Ahora bien, para ello es indispensable que la Corte siente las bases ade-
cuadas para que este cambio constitucional surta los efectos deseados; para
lo cual tendr que abandonar sus pasadas tendencias de refugiarse en el for-
malismo como un medio de evitarse todos los problemas que conllevan los
procedimientos de ejecucin de sentencias. En efecto, en el curso de los lti-
mos aos los tribunales de amparo han venido sustentando, con alarmante
frecuencia, un criterio que no solamente es absurdo desde el punto de vista ju-
rdico sino que, principalmente, implica un tpico caso de denegacin de justi-
cia. Por lo tanto, preciso es explicar en qu consiste:
El artculo 16 constitucional constituye la clave para que en Mxico sub-
sista, y pueda llegar inclusive a florecer un rgimen de legalidad estricta en las
relaciones entre gobernantes y gobernados, de tal manera que el pas llegue a
ser efectivamente un pas de leyes, toda vez que con una gran precisin jurdi-
ca establece que: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domici-
lio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autori-
dad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."
De lo anterior se desprende que para que un acto de autoridad llegue a te-
ner validez constitucional es requisito indispensable que el mismo se encuen-
tre debidamente fundado y motivado. Es decir, en el propio acto autoritario
de molestia deben constar, de manera expresa, las causas, razones y circuns-
tancias especficas que dan lugar o que "motivan" su emisin, los preceptos
legales aplicables al caso concreto de que se trate y la adecuacin exacta ente
los motivos aducidos y los preceptos legales aplicados. De otra forma, el acto
de autoridad carecer de validez constitucional, puesto que ser contrario al
rgimen de legalidad estricta que consagra el invocado artculo 16 constitu-
cional.
Dentro de este contexto, cuando un acto de autoridad, cualquiera que sea
su naturaleza y origen, carece de la debida motivacin y fundamentacin le-
gales debe ser anulado por los tribunales competentes, puesto que de permi-
tirse su subsistencia se vulnerara el indicado rgimen de legalidad estricta y,
por ende, el orden constitucional. Unacto de autoridad carente de las apun-
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 467
tadas motivacin y fundamentacin legales daa tanto a la sociedad como la
daa un particular que deliberadamente transgrede la ley.
A pesar de la claridad de los conceptos que anteceden, los tribunales de
amparo, en un buen nmero de casos, han resuelto que la falta de motivacin
y fundamentacin legales en un acto de autoridad constituye un mero vicio le-
gal de forma, que puede ser subsanado mediante el simple expediente de dic-
tar una sentencia de amparo "para el efecto" de que la autoridad dicte una
nueva resolucin en la que, ahora s, funde y motive correctamente su deter-
minacin.
Esto es lo que en buen castellano se llama, tal y como se indica lneas
atrs, una denegacin de justicia. As las respectivas preguntas surgen de in-
mediato: De qu sirve que un particular incurra en gastos yen prdidas de
tiempo para ampararse en contra de un acto de autoridad que es notoriamen-
te ilegal si, a fin de cuentas, el tribunal a cuya proteccin ocurri le va a dar a
la autoridad la oportunidad de repetir, en su contra, el mismo acto de moles-
tia? Si el particular se vuelve a amparar en contra de la repeticin del acto se-
r solamente para obtener otra sentencia en la que se le "proteja" para los
mismos efectos, y as hasta el infinito? Bajo estas condiciones cunto deben
durar los juicios de amparos para llegar a una resolucin en la que efectiva-
mente se ponga punto final a las controversias que los originan? Hasta que
el particular se canse o hasta que la autoridad se salga con la suya? La pro-
teccin de las garantas individuales que dispensan los tribunales de amparo
es solamente temporal, o sea, mientras la autoridad responsable encuentra
las bases legales adecuadas para repetir el acto de molestia? De lo que se tra-
ta es de que los argumentos legales a los que tuvo que recurrir el particular
afectado para obtener la sentencia de amparo favorable, una vez conocidos y
evaluados por la autoridad responsable, se reviertan en perjuicio del propio
ciudadano, cuando dicha autoridad aproveche la oportunidad que el amparo
le confiere para emitir su segunda o ulterior resolucin que, finalmente, s es-
tar debidamente fundada y motivada? La garanta de legalidad es la piedra
angular de todo nuestro sistema de gobierno y de administracin de justicia, o
es nicamente un mero detalle procedimental que la autoridad puede arreglar
a su conveniencia dictando nuevas resoluciones hasta que encuentre la fr-
mula legal adecuada?
Por si lo anterior no fuera suficiente, este criterio da lugar a una seria si-
tuacin de inseguridad, desde el momento mismo en el que cuando un par-
ticular infringe alguna ley o alguna norma jurdica de carcter general, por lo
comn, es severamente sancionado por la autoridad respectiva, yen ese mo-
mento no cuenta con el manto protector de ningn tribunal de amparo que le
confiera la oportunidad de volver a repetir la conducta sancionada pero, aho-
ra s, apegndose a lo que marca la ley que inicialmente haba infringido. D-
468 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
cho en otras palabras, este criterio tiende a dar un tratamiento preferencial a
las autoridades en detrimento de la esfera de derechos individuales que nues-
tra Carta Magna consagra en favor de los particulares.
El juicio de amparo fue concebido por Manuel Crescencio Rejn -que,
como se recordar, fue uno de los diputados federalistas del Congreso Cons-
tituyente 1823-1824- y Mariano Otero, esencialmente como un medio de
proteccin de los ciudadanos oponible a todos aquellos actos de autoridad
que fueran contrarios a la Constitucin. El principio del control de la constitu-
cionalidad existe en funcin de las autoridades, ya que son estas ltimas las
que poseen el poder de dictar actos contrarios a la Ley Suprema. Por consi-
guiente, cuando en los tribunales de amparo proliferan criterios como el que
nos ocupa, se genera la impresin de que el concepto original se ha invertido
y de que en el amparo las autoridades presuntamente responsables han en-
contrado un medio de perpetuar la realizacin, por el mismo concepto, de
continuos actos de molestia en contra de determinados particulares.
Por todas estas razones cuando en el texto reformado de la fraccin XVI
del artculo 107 constitucional, se busca impedir la insistencia de la autoridad
responsable en la repeticin del acto reclamado, con la amenaza de imponer-
le severas sanciones (separacin del cargo y consignacin judicial), se le est
indicando a la Suprema Corte de Justicia de la Nacin que los tribunales de
amparo al dictar sus sentencias deben obrar con energa y decisin para re-
solver el fondo de las cuestiones que se les plantean, en virtud de que nica-
mente partiendo de esta premisa el mximo tribunal estar en posicin de
ejercer verdaderamente el poder sancionador que, atinadamente, le ha con-
ferido la reforma judicial, para todos aquellos casos en los que se presente un
"incumplimiento inexcusable" de las sentencias de amparo.
La nueva Suprema Corte, creada a partir de 1995, debe comprender
que las realidades del nuevo Mxico que, teniendo que vencer los atavismos
acumulados a lo largo de siete dcadas, est construyendo una sociedad ms
abierta, ms participativa y, por consecuencia, ms democrtica, demanda la
presencia, en el escenario poltico, de un Poder Judicial Federal que, cada
da, sea ms fuerte y ms independiente y que, en tal virtud, restituya a los
mexicanos el viejo anhelo de ver que nuestra Carta Magna sea cabalmente
cumplida.
Para lograr lo anterior, la Corte Suprema debe abandonar su antigua ac-
titud de dejarse de ver a s misma en el espejo engaoso de las formalidades,
de los legalismos y de las envolturas jurdicas en general, creyendo que en esa
forma est impartiendo justicia, para incorporarse de lleno a los procesos de
cambio, decidiendo invariablemente el fondo de las controversias que se le
plantean y obligando a las autoridades responsables, en cada caso, a que
/
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 469
cumplan escrupulosamente sus resoluciones. Solamente as recuperar la si-
tuacin de paridad que siempre debi haber tenido con los otros dos Poderes
de la Unin y que desde hace mucho tiempo perdi, en forma por dems
inexplicable. Ysolamente as recuperar algo que es todava ms importante,
pues no deriva de equilibrios de poder sino de la esencia misma de la vida co-
munitaria: la confianza ciudadana.
Se trata, a no dudarlo, de una cuestin de tremenda importancia, puesto
que sin un control efectivo -yplenamente ejecutable- de la constitucionali-
dad de los actos de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, la Agenda Legislativa
del Federalismo Mexicano hacia el Siglo XXI, corre el riesgo de convertirse
en letra muerta; porque dentro del esquema ms elemental de la divisin de
poderes, el fiel de la balanza constitucional entre el Legislativo, el Ejecutivo y
los poderes de los Estados, se encuentra en manos del Poder Judicial a travs
del tribunal constitucional que debe ser su rgano supremo. Por tanto, de la
forma en la que el propio tribunal supremo incline el fiel de la balanza
depender, en gran medida, el que los principios constitucionales de corte
federalista acaben por imponerse en nuestra realidad nacional o que, de lo
contrario, acabe por consolidarse el centralismo federalista, con todos los
males y retrocesos que esto ltimo implica. 12
8. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA COMO
CONSEJERO JURIDICO DE LA FEDERACION
La figura del Procurador General fue consagrada en la Constitucin para
dotar al Gobierno Federal de un consejero jurdico de primera categora que
12 Un ejemplo de este criticable sistema de denegacin de justicia est constituido por los ar-
ticulos 238, fraccin 11 y 239, fraccin III del Cdigo Fiscal de la Federacin, que a la letra
establecen lo siguiente:
"238. Se declarar que una resolucin administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna
de las siguientes causales:
"11. Omisin de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afecten las defensas del
particular y trascienda al sentido de la resolucin impugnada, inclusive la ausencia de fun-
damentacin o motivacin, en su caso."
"239. La sentencia definitiva podr:
"lll. Declarar la nulidad de la resolucin impugnada para determinados efectos, debiendo
precisar con claridad la forma y trminos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se
trate de facultades discrecionales. "
Si la nueva Suprema Corte de Justicia desea rescatar el verdadero espritu de la garantia de
legalidad que consagra el artculo 16 constitucional, del marasmo de formalidades ydistor-
siones en el que actualmente se encuentra inmerso, debe declarar la inconstitucionalidad
de esta clase de preceptos secundarios para recordarles a algunos legisladores y funciona-
rios judiciales que el juicio de amparo se concibi como un medio de defensa y proteccin
de los particulares frente a toda clase de actos arbitrarios e ilegales de los poderes pblicos
(inclusive por esa razn originalmente se le denomin "de reclamo"); y no como un instru-
mento para justificar, y perpetuar, la ilegalidad gubernamental. (Nota del Autor).
470 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
representara, tanto nacional como internacionalmente, los intereses de la
Federacin. Con el tiempo, y ante la continua federalizacin de un buen n-
mero de delitos, las funciones de consejera jurdica se redujeron a las de per-
seguidor de delitos y consignador de delincuentes. Es decir, de consejero jur-
dico general -"at large" como se dira en ingls britnico- pas a ser una
especie de jefe de la polica federal.
As, las tareas del Procurador de la Repblica se alejaron del marco emi-
nentemente constitucional en el que debe actuar un verdadero consejero le-
gal de la Federacin, para concentrarse en labores propias del Derecho Pe-
nal, particularmente en sus ramas menos atractivas como la investigacin y
persecucin de delitos contra la salud, contrabando y homicidios del orden
comn a los que por razones meramente polticas se decidi "federalizar."
Adems su dependencia directa del titular del Poder Ejecutivo, el cual po-
da nombrarlo y removerlo libremente 10 colocaba en una posicin funda-
mentalmente vulnerable, puesto que todas sus actuaciones se hacan en fun-
cin de lo que acordara y resolviera el Presidente de la Repblica. Debido a lo
anterior, generalmente se consider que para que el Procurador General en
verdad pudiera actuar como el abogado de la Nacin se deban satisfacer, co-
mo mnimo, los requisitos siguientes: (a) Que se le desvinculara, en la mayor
medida posible, de las mltiples tareas policiales en las que haba cado, para
vincularlo, al mximo de 10 posible, en la defensa de los intereses federales en
todas aquellas controversias constitucionales y acciones de nconsttucional-
dad en las que la Federacin sea parte; y (b) Que se le otorgara el mayor grado
posible de autonoma constitucional, a fin de que su nombramiento y remo-
cin no dependieran, nica y exclusivamente, de la voluntad del Presidente
en turno.
Sin recoger del todo estas justificadas inquietudes, la reforma judicial del
30 de diciembre de 1994, modifica el apartado Adel artculo 102 de la Cons-
titucin Federal, para dejarlo redactado de la siguiente manera:
"Artculo 102. A. La leyorganizar el Ministerio Pblico de la Federacin, cu-
yos funcionarios sern nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo
con la ley respectiva. El Ministerio Pblico de la Federacin estar, presidido
por un procurador general de la Repblica, designado por el titular del Ejecu-
tivo Federal con ratificacin del Senado o, en sus recesos, de la Comisin
Permanente. Para ser procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por
nacimiento; tener cuando menos 35 aos cumplidos el da de la designacin;
contar con antigedad mnima de 10 aos, con ttulo profesional de licencia-
do en derecho; gozar de buena reputacin, y no haber sido condenado por
delito doloso. El procurador podr ser removido libremente por el Ejecutivo.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
"El procurador General de la Repblica intervendr personalmente en las
controversias yacciones a que se refiere el articulo105 de esta Constitucin.
"El procurador General de la Repblica y sus agentes sern responsablesde
toda falta, omisino violacin a la leyen que incurrancon motivode sus fun-
ciones.
"La funcin de consejero jurdico del gobierno, estar a cargo de la depen-
dencia del Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezcalaley."
471
Esta enmienda constitucional resulta insuficiente por las siguientes ra-
zones:
1. No contiene una definicin precisa de las funciones que debe desem-
pear el Procurador General como consejero jurdico de la Federacin. Por
lo contrario, en vez de formular esta indispensable aclaracin crea una inne-
cesaria confusin y una posible duplicacin de funciones al hacer referencia a
un "consejero jurdico del gobierno", lo que pareciera indicar que, en adicin
al Procurador, el Ejecutivo tiene que contar con otro asesor legal de alto nivel.
Esta ltima situacin deriva del hecho de que en la prctica se ha venido des-
virtuando la verdadera figura y el verdadero papel del Procurador General.
Tal y como se indic con anterioridad, al Procurador slo secundariamente
debe corresponderle la persecucin y consignacin de los delitos federales.
Su funcin primordial debe ser la de representar los intereses jurdicos de la
Federacin en todos aquellos procesos en los que los intereses de la misma se
vean afectados y, de manera significativa, colaborar con la Suprema Corte de
Justicia de la Nacin en el control de la constitucionalidad mediante su parti-
cipacin activa en todas las controversias constitucionales y en todas las ac-
ciones de inconstitucionalidad que lleguen a plantearse. Es decir, dentro de
una correcta estructura constitucional el Procurador General tiene que actuar
como abogado general de la Federacin y no como un simple perseguidor de
delincuentes. Para lograr lo anterior, es indispensable que las actuales tareas
que en materia penal lleva a cabo la Procuradura General de la Repblica se
descentralicen a organismos especializados y tcnicamente calificados en las
diversas ramas que integran la Ciencia Penal, de tal manera que aun cuando
conserven relaciones nominales de dependencia administrativa con el Procu-
rador General, sean estos organismos especializados los que efectivamente
realicen las tareas criminalsticas y asuman, en caso de ser necesario, las co-
rrespondientes responsabilidades legales. En este sentido, la efmera crea-
cin del llamado "Instituto Nacional de Combate a las Drogas", pareci ser un
paso en la direccin correcta, puesto que desvincul al Procurador -que es
un abogado, no un polica- de una labor que, a pesarde la relevancia pblica
que ha adquirido en los ltimos aos, slo secundariamente es de carcter ju-
rdico. Sin embargo, esta transformacin de la Procuradura General de la
Repblica hacia lo que debiera ser su autntica naturaleza corno consejera ju-
472 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
rdica de la Federacin, requiere, antes que nada, del marco constitucional
adecuado. Por eso debe estimarse que, en este sentido, la reforma judicial del
30 de diciembre de 1994, resulta insuficiente y escasamente imaginativa.
Como lo demuestra el hecho de que, a capricho del Ejecutivo, haya desapare-
cido el mencionado Instituto descentralizado para ser sustituido por una de
tantas "subprocuraduras especiales", cuyas labores al ser las propias de orga-
nismos de persecucin de delitos, tienden a alejar an ms a la Procuradura
de su verdadera funcin constitucional.
2. Para que el Procurador General de la Repblica pueda actuar con la
autonoma requerida, especialmente en lo que a su intervencin en el control
de la constitucionalidad se refiere, en su nombramiento y remocin deben in-
tervenir tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo. La enmienda constitu-
cional que se analiza atiende a la primera parte pero se abstiene de normar la
segunda. As, establece que el Procurador ser designado por el titular del
Ejecutivo Federal con ratificacin del Senado o, en sus recesos, de la Comi-
sin Permanente; pero que, en cambio, podr ser removido libremente por
el Ejecutivo. En esta forma el Procurador General se convierte en un mero su-
bordinado del Presidente de la Repblica. Lacorrespondiente Exposicin de
Motivos justifica esta decisin de la siguiente manera: "... se considera nece-
sario que permanezca el rgimen de remocin libre por el Ejecutivo, toda vez
que, por ser ste el responsable ltimo de velar por la aplicacin de la ley en el
mbito administrativo, debe estar facultado para actuar firmemente cuando
perciba que la institucin se desempea de manera negligente o indolente en
la persecucin de los delitos de orden federal."!3 La reciente designacin, y
posterior remocin, de un destacado miembro de un partido de oposicin co-
mo Procurador General de la Repblica, ha venido a demostrar todas las ven-
tajas y tambin todos los inconvenientes que se derivan del hecho de que el
consejero jurdico de la Federacin no sea verdaderamente autnomo, pues-
to que, a fin de cuentas, su actuacin que empez siendo jurdicamente inde-
pendiente, se politiz, y por ende se desvirtu, en funcin de las necesidades
del momento y de las conveniencias presidenciales, para acabar naufragando
en un sonoro fracaso. Por ello, si en verdad se desea que la Federacin -no
el Presidente de la Repblica- cuente con un abogado' general altamente ca-
lificado que coadyuve con la Suprema Corte de Justicia en la defensa y pro-
teccin de los principios constitucionales federalistas, en su nombramiento
pero tambin en su remocin debe participar la Cmara de Senadores. Sola-
mente as podr contar con la autonoma orgnica que le es indispensable pa-
ra el cabal desempeo de sus atribuciones como defensor de los genuinos in-
tereses jurdicos de la Unin Federal. Adems, resulta inexplicable que para
la remocin del Procurador General no se haya seguido el mismo criterio
13 Exposicin de Motivos; pgina XXII.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
473
que se utiliz para la remocin del Jefe de Gobierno del Distrito Federal (en la
que s se requiere del voto mayoritario del Senado); toda vez que ambos fun-
cionarios, aunque en planos distintos, tienen a su cargo tareas de igual impor- '
tancia para el destino de la Repblica. Es ms, el sujetar el nombramiento y
remocin del Procurador General a la accin conjunta del Presidente y del
Senado justificara de alguna manera la existencia de la figura del "consejero
jurdico del gobierno" a la que incongruentemente alude el ltimo prrafo del
Apartado A del artculo 102 constitucional, puesto que la presencia de un
Procurador realmente autnomo y bsicamente concentrado en las labores
propias del control de la constitucionalidad, permitira que el Ejecutivo desig-
nara al asesor legal que considerara ms conveniente, para encomendarle la
funcin de apoyar jurdicamente las labores de gobierno que especficamente
competen al propio Ejecutivo.
El papel del Procurador General en un Estado Federal es de vital impor-
tancia, porque al tener a su cargo la defensa y proteccin de los intereses jur-
dicos de la Federacin, forzosamente tendr que intervenir en todas aquellas
controversias constitucionales y en todas aquellas acciones de inconstitucio-
nalidad en las que est en juego la aplicacin de las bases mismas del sistema
federal. Por eso resulta indispensable que se le dote de la necesaria autono-
ma constitucional, porque desde el momento mismo en el que su permanen-
cia en el cargo depende de la voluntad poltica del Presidente de la Repblica,
desde ese momento deja de tener como prioridad la defensa de los intereses
generales de la Federacin, y pasa a dedicarse a proteger los intereses parti-
culares del Ejecutivo, los que, como la experiencia lo demuestra, no siempre
son coincidentes con los de la Federacin.
De ah que la enmienda constitucional que en este tema se ha comenta-
do, haya abordado en forma tanto insuficiente como contradictoria el entor-
no jurdico en el que debe operar el Procurador General de la Repblica, al no
haberse decidido a conferirle, de manera integral y sin reservas, la autonoma
sin la cual no puede dedicarse efectivamente a defender los intereses jurdicos
de la Federacin y al no haberlo desvinculado de las actividades policacas
que, en primer trmino, nunca debieron haberle correspondido. Por lo tanto,
estamos en presencia de otro reto que necesariamente tendr que formar
parte de la Agenda Legislativa del Federalismo Mexicano hacia el Siglo XXI.
9. PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO
FEDERAL
Dada la simetra que existe entre la estructura del Poder Judicial de la Fe-
deracin y las estructuras de los Poderes Judiciales de los Estados y del Distri-
474 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
to Federal-que es un reflejo ms del "centralismo federalista" que se ha dado
en el pas a partir del gobierno del general Porfirio Daz-la reforma judicial
del 30 de diciembre de 1994, persigue el establecimiento de consejos locales
de la judicatura organizados, ms o menos, a imagen y semejanza del Conse-
jo de la Judicatura Federal. En el caso del Distrito Federal el planteamiento se
hace directamente mediante una adicin especfica a la fraccin VII del ar-
tculo 122 de la Constitucin General de la Repblica. Sin embargo, en el ca-
so de los Estados se guardan las formas federalistas derogando el cuarto p-
rrafo de la fraccin III del artculo 116 constitucional (que estableca los
requisitos y el procedimiento para los nombramientos de los Magistrados y
Jueces integrantes de los Poderes Judiciales de los Estados) a fin de dejar a ca-
da entidad federativa en entera libertad de organizar su propio Poder Judicial
en la forma que ms convenga a los intereses y a las necesidades de su rgi-
men interior. Tan slo se adiciona al precepto constitucional antes invocado,
un prrafo final en el que se seala que: "Los Magistrados integrantes de los
Poderes Judiciales locales debern reunir los requisitos sealados por las
fracciones 1a V del artculo 95 de esta Constitucin (que son los mismos que
se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin. No-
ta del Autor). No podrn ser Magistrados las personas que hayan ocupado el
cargo de secretario o su equivalente, procurador de justicia o diputado local,
en sus respectivos Estados, durante el ao previo al da de la designacin."
El hecho de que en las Constituciones locales estn empezando a prolife-
rar consejos locales de la judicatura configurados sobre los mismos linea-
mientos que los que fueron establecidos para el Consejo Federal, es una clara
demostracin de que an falta mucho camino por recorrer para romper con
los atavismos que a lo largo de ms de un siglo ha generado el centralismo fe-
deralista. Porque no hay libertad ms estril que aquella que no se aprovecha.
Dada la libertad que les confiere la enmienda constitucional a la que se
acaba de hacer referencia, lo que la gran mayora de los Estados de la Rep-
blica -particularmente aquellos que ya estn siendo gobernados por parti-
dos de oposicin- deberan hacer, es seguir el ejemplo de Sinaloa, que des-
de hace varios aos cre su propio Consejo de la Judicatura de acuerdo con
los requerimientos y peculiaridades de su rgimen interior y sin tener que es-
perar a que una reforma a nivel federal le marcara el camino a seguir.
En este sentido es tambin aprovechable el ejemplo del Estado de Oaxa-
ca que ha incorporado a su Constitucin un sistema singular de procuracin y
administracin de justicia que recoge los ancestrales usos y costumbres adop-
tados, a lo largo de siglos, por los pueblos indgenas que habitan la gran ma-
yora de los municipios en los que el Estado se divide.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 475
El camino hacia un autntico Federalismo no es fcil ni corto, toda vez
que no requiere nicamente de la voluntad poltica del Gobierno Federal sino,
quiz en mucha mayor medida, de la decisin de las subdivisiones polticas de
consolidar su autonoma poltica, econmica y administrativa, dentro del
marco de las libertades constitcionales de que ya disfrutan. Probablemente
se trate de un detalle menor, pero es precisamente a base del aprovecha-
miento de esta clase de detalles como, poco a poco, se construyen las institu-
ciones federalistas. Porque la respectiva Exposicin de Motivos es bastante
explcita en lo que a esta cuestin se refiere, cuando atinadamente expresa
que: "En razn de lo anterior, se plantea la derogacin del prrafo cuarto de la
fraccin III del artculo 116 constitucional, que plantea un esquema de nombra-
miento rgido para los jueces en los Estados. Con ello se posibilita que cada
entidad federativa adopte el esquema de organizacin judicial que considere
ms conveniente para ampliar los principios de la carrera judicial que enuncia
el prrafo segundo de la fraccin antes invocada.v'"
La indicacin ms clara ydirecta no puede ser. Por consiguiente, corres-
ponde ahora a todos los Estados de la Repblica tomar la estafeta que Sinaloa
y Oaxaca ya tienen en sus manos, y entender que por brillantes y laudables
que puedan ser algunos ejemplos federales, corresponde a cada subdivisin
poltica el olvidarse de dichos ejemplos federales y ponerse a mirar, en todo y
por todo, hacia sus requerimientos y particularidades regionales, porque en
un pas tan vasto y variado como Mxico tiene que observarse, como en nin-
guna otra parte -con la posible excepcin de la Unin Europea, que de cual-
quier manera no es un Estado unitario-, la regla de oro del Federalismo: pa-
ra poder unir primero es necesario saber dividir.
10. LOS MERITOS y LAS INSUFICIENCIAS DE LA REFORMA
JUDICIAL
La puesta en vigor de la reforma judicial del 30 de diciembre de 1994, es
un sano indicador de inquietudes federalistas. En efecto, el que una nueva ad-
ministracin federal apenas en su primer mes de gobierno -el cual estuvo
marcado adems por una severa crisis econmica- haya puesto especial n-
fasis en cambiar una realidad jurdica que desde haca un buen nmero de
aos agraviaba continuamente a la sociedad mexicana, constituye una prue-
ba evidente de que, por una parte, en las ms altas esferas del gobierno nacio-
nal se ha entendido perfectamente bien que sin una eficaz procuracin y ad-
ministracin de justicia no es posible mantener la paz pblica y la estabilidad
social; y de que, por la otra, el futuro del pas radica en un renovado federalis-
14 Exposicin de Motivos; pgina Xx.
476 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
mo en el que los Estados y Municipios tengan a su disposicin mecanismos
constitucionales que consagren y protejan sus derechos ante posibles emba-
tes del centralismo federalista que, dgase lo que se diga, dista mucho de ha-
berse convertido en una distorsin del pasado.
Dentro de este contexto, el haber fortalecido la supremaca y la inde-
pendencia del mximo tribunal de la Repblica para transformarlo en un au-
tntico tribunal constitucional representa un acierto innegable. De igual mane-
ra, la introduccin de las figuras jurdicas de las controversias constitucionales
y de las acciones de inconstitucionalidad ha sentado las bases normativas pa-
ra que un variado nmero de esferas de poder, tanto estatales como federa-
les, puedan acudir en forma directa ante el propio tribunal constitucional en
defensa de los principios federalistas. As, los mritos de la reforma judicial
no se pueden dejar de enunciar: haber "despolitizado" la integracin de la Su-
prema Corte de Justicia para dar paso a su profesionalizacin y, por ende, a
su independencia; haber creado el Consejo de la Judicatura Federal para pro-
piciar el desarrollo de la tan necesaria carrera judicial, descargando al mismo
tiempo a la Corte de innecesarias tareas administrativas y burocrticas que le
impedan concentrarse en su funcin esencial de control de la constitucionali-
dad; haber perfeccionado los mecanismos para la debida ejecucin y acata-
miento de las sentencias que dicten los tribunales de amparo; haber condicio-
nado la designacin del Procurador General de la Repblica a la ratificacin
del Senado y haberlo vinculado especficamente a las controversias constitu-
cionales ya las acciones de inconstitucionalidad; y haber dejado a los Estados
de la Repblica en entera libertad de organizar sus Poderes Judiciales dentro del
ms absoluto de los respetos a su rgimen interior. Todo esto, en adicin al
fortalecimiento del Federalismo y al reforzamiento de la supremaca de la
Carta Magna que las ampliamente analizadas controversias constitucionales
y acciones de inconstitucionalidad traen aparejados.
Pero a pesar de estos mritos indiscutibles, las insuficiencias y las contra-
dicciones tienen que ser destacadas. As, es necesario sealar que:
1. No obstante que se tom plena conciencia de que el monopolio que el
ministerio pblico tiene sobre el ejercicio de la accin penal en un buen n-
mero de casos conduce a situaciones arbitrarias que dejan todava ms agra-
viados a quienes de por s ya estn agraviados por haber sido vctimas de un
delito, en vez de atacarse directamente la raz del mal se opt por una salida
legalista. Es decir, en vez de reducir la funcin del ministerio pblico a la in-
vestigacin, y eventual consignacin de aquellos delitos que se persiguen de
oficio o en los que el inters del Estado va de por medio, para dejar a los ofen-
didos en libertad de ocurrir en forma directa, y sin intermediarios oficiales y
oficiosos, en busca de justicia ante un juez de lo penal, tal y como sucede en
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 477
las materias laboral, civil y mercantil; se decidi crear un medio especfico de
impugnacin legal del no ejercicio de la accin penal, 10 que va a demorar ya
encarecer todava ms la procuracin de la justicia penal.
2. La reduccin a once en el nmero de Ministros de la Suprema Corte de
Justicia no es -como se quiere hacer aparecer en la correspondiente Exposi-
cin de Motivos- una recuperacin histrica de la esencia del mximo tribu-
nal de la Repblica, sino un positivo retroceso histrico. En efecto, el creci-
miento desmesurado del orden jurdico nacional y el grado de especializacin
de las ramas que 10 componen, que se ha operado en el curso de las tres lti-
mas dcadas, reclaman que la Corte Suprema cuente, por 10 menos, con cin-
co Salas especializadas en las materias penal, administrativa, civil, fiscal y la-
boral ms un Presidente que no integra Sala. Considerando un mnimo de
tres Ministros por Sala, esto obligara a elevar a diecisis el actual nmero
de once Ministros. La reforma que dividi a la Corte en una Sala especializa-
da en materias tan dismbolas como la civil y la penal, yen otra Sala especiali-
zada en materias todava ms dismbolas como la administrativa, la fiscal, la
agraria y la laboral, es francamente inapropiada.
3. Para que el Consejo de la Judicatura Federal pueda en verdad realizar
el propsito principal para el cual fue creado, yque no es otro que el de detec-
tar las anomalas, los delitos o el cabal cumplimiento de las tareas por parte
de los jueces, magistrados y personal, es requisito indispensable que -aun-
que sea en forma minoritaria- en el mismo participen como titulares aboga-
dos litigantes que renan las calidades de haberse distinguido por su honora-
bilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la
actividad jurdica. Toda vez que esta clase de abogados es la nica que puede
aportar experiencias y vivencias de primera mano que en realidad coadyuven
a mejorar la imparticin de la justicia federal. Mientras el Consejo de la Judi-
catura Federal siga estando integrado nica y exclusivamente por funciona-
rios judiciales y administrativos, el Poder Judicial de la Federacin continuar
empeado en la, ms o menos, vana tarea de tratar de descubrir sus imper-
fecciones vindose a s mismo.
4. El haber excluido a la materia electoral del campo de accin de las con-
troversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad es un to-
tal contrasentido. No es posible que ante la emergencia de una sociedad civil
plural, participativa, contestataria y cada da ms democrtica, la Suprema
Corte de Justicia pretenda seguir haciendo gala de la especie de doncellez po-
ltica en la que cmodamente se instal hacia finales del Siglo XIX. Es necesa-
rio insistir en que el Derecho Electoral no puede existir al margen de la Cons-
titucin, puesto que en semejante supuesto se rompera todo el orden jurdico
nacional. Como tal situacin sera absurda, la constitucionalidad de todas las
478 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
normas jurdicas electorales debe ser juzgada por la Corte Suprema, ya que
de no ser as, esta ltima no podr alcanzar el rango de verdadero tribunal
constitucional que la reforma judicial del 30 de diciembre de 1994, pretende
conferirle.
5. Si el Procurador General de la Repblica efectivamente va a recuperar
su papel original de consejero jurdico de la Federacin, la Constitucin debe
dotarlo de la requerida autonoma orgnica y debe definir con precisin sus
atribuciones. Para ello, es indispensable que tanto en su nombramiento co-
mo en su remocin intervengan conjuntamente el Presidente de la Repblica
y el Senado; y que las funciones persecutorias de delitos federales que se ha
convertido en la tarea casi nica de la Procuradura General, se desconcen-
tren en organismos tcnicamente especializados como el recientemente
creado y desafortunadamente rpidamente suprimido Instituto Nacional de
Combate a las Drogas. En este sentido la reforma judicial que se ha analizado
es insuficiente porque simplemente se concret a sujetar el nombramiento
del Procurador General de la Repblica a la ratificacin del Senado.
Probablemente la crtica ms aguda que se le pueda formular a la reforma
judicial sea la de que se detuvo en las esferas ms altas de la procuracin y de
la administracin de justicia y no se ocup de descender a los frentes en los
que todos los das la gran masa ciudadana libra la batalla, a menudo perdida
de antemano, por una mejor, y ms limpia, imparticin de justicia: ministe-
rios pblicos, juzgados civiles y penales, juntas laborales y demarcaciones de
polica. Es ah, y no en los fros y austeros corredores de la Suprema Corte
de Justicia, en donde el mexicano promedio muchas veces pierde la fe en sus
instituciones y en su gobierno; ya que es ah en donde esa mezcla fatal de co-
rrupcin, ignorancia e ineficiencia, parafraseando al Cardenal Cisneros, le
impide saborear el pan nuestro de cada da.
La reforma judicial que se ha estudiado a lo largo de este Captulo, a pe-
sar de los mritos que en su momento se resaltaron, debe verse, pues, como
el inicio de un largo y penoso proceso que, tarde o temprano, tendr que sa-
cudir hasta sus cimientos el desprestigiado edificio de la administracin de
justicia, para hacer tangible con todo el peso que conlleva una realidad prcti-
ca, el largamente ignorado postulado constitucional de la justicia pronta y
expedita. Se trata de una tarea inaplazable que tendr que tomar y retomar la
Agenda Legislativa del Federalismo Mexicano hacia el Siglo XXI; toda vez
que el Federalismo no puede florecer si la paz social no est asegurada. Y la
paz social nunca estar asegurada sin una eficiente procuracin y administra-
cin de justicia a todos los niveles. Lo contrario, es decir el estado permanen-
te de inseguridad jurdica en el que sienten vivir la mayora de los mexicanos,
puede eventualmente llevar -como la historia poltica abundantemente lo
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
479
demuestra- al autoritarismo y al colapso total del orden constitucional. Yel
autoritarismo, cualquiera que sea su signo, siempre ha sido y ser eminente-
mente centralista.
NOTA BENE. Quiz la mayor falla de la reforma judicial estriba en el hecho de que no se
haya puesto fina la institucin del ministerio pblico "exclusivoyexcluyente." Sin entrar en
detalles de tcnica jurdica, los autores de estas enmiendas constitucionales debieron ha-
berse entrevistado con un buen nmero de ciudadanos mexicanos comunes y corrientes,
para que les platicaran sus experiencias cuando, agraviados por la comisin de un delito en
sus personas, familias, patrimonios, honras o integridad fsica, acudieron a alguna "agen-
cia investigadora del ministerio pblico." Si lo hubieran hecho, probablemente habran re-
cordado aqullas clebres palabras de uno de los creadores del juicio de amparo, don Ma-
riano Otero: "El legislador debe mirar lo que hay y plantear las instituciones como un
germen de lo que debe haber." Y entonces, quizs, habrian repensado este trascendental
aspecto de su reforma.
CAPITULO
Poltica Exterior y Negocios
Eclesisticos
Sumario: SECCION PRIMERA: POLlTICA EXTERIOR: 1. EL ENEMIGOINTERNO. 2. BRE-
VE HISTORIA DE UNA RELACION UNILATERAL. 3. LA DOCTRINA ESTRADA
Y LA POLITICA DEL PENDULO. 4. UNA VISION MACROPOLlTICA: Rusia; Eu-
ropa; Asia; Iberoamrica; La Visin Macropoltica. 5. ENSAYO DE UNA POLI-
TICA EXTERIOR MULTILATERAL Y REALISTA: Narcotrfico; Poltica Migra-
toria; Libre Comercio; La Federalizacin de la Poltica Exterior; Una Visin
Macropoltica para el Siglo XXI Mexicano. "La Serensima Repblica." SEC-
CION SEGUNDA: NEGOCIOS ECLESIASTICOS: 1. BREVE HISTORIA DEUNA
RELACION IRREAL. 2. LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1992. 3. EL FIN
DEL SILENCIO DE LA IGLESIA.
En este Captulo se abre una especie de interludio para entrar al anlisis
de dos cuestiones que si bien no guardan una relacin directa con la configu-
racin del Estado Federal, desde la perspectiva histrica del Estado Mexica-
no, son indispensables para entender los retos que tendr que afrontar el Fe-
deralismo del Siglo XXI, toda vez que en el pasado han sido fuente de
profundas divisiones entre los mismos mexicanos que, en ms de una oca-
sin, amenazaron con destruir la Unin Federal.
Las divisiones del pasado se han superado paulatinamente, pero han de-
jado huellas que no es fcil ni borrar ni olvidar: la sensacin colectiva de infe-
rioridad internacional que se deriva del hecho de ser la nica nacin del mun-
do que injustamente se ha visto privada de ms de la mitad de su territorio
original como consecuencia de una guerra de anexin deliberadamente pro-
vocada por la que es ahora la primera potencia mundial; y la pugna interior
en la que viven muchos mexicanos que respetan, practican y hasta veneran la
religin que sus mayores les ensearon con toda buena voluntad, pero que al
mismo tiempo deploran el activismo poltico -no siempre oportuno, no
siempre atinado, no siempre caritativo, aunque debe suponrsele la mejor de
las intenciones- en el que se ha embarcado el clero mexicano a partir
de 1992.
As las cosas, los retos para el Siglo XXIson formidables. La cada del mu-
ro de Berln y el subsecuente colapso de la Unin Sovitica, obligan a un re-
481
482 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
planteamiento integral de la poltica exterior mexicana, puesto que ya no es
posible escudarse en las tensiones de la llamada guerra fra para obtener con-
cesiones y hasta disimuladas protecciones de los Estados Unidos de Amrica.
En el actual entorno global ya no es factible sacar a relucir las cartas de la "no
alineacin" o de la "internacional socialista" para tratar de seguir un curso
ms o menos independiente en materia de poltica exterior. Por el contrario,
la presencia de una sola potencia dominante y el surgimiento de una compli-
cada red de intereses econmicos y tecnolgicos abanderados por distintos
bloques regionales -la Unin Europea, Japn y las organizaciones asiticas,
China, el mercado comn sudamericano y nuestro propio Tratado de Libre
Comercio con los Estados Unidos y Canad-llevan a pensar que deben ser
abandonados los moldes tradicionales de la diplomacia para pasar a la formu-
lacin de nuevas estrategias, tanto geopolticas como geoeconmicas, que se
ubiquen en el nuevo entorno internacional y que traten de derivar del mismo
las mayores ventajas posibles.
Por otra parte, el Estado Mexicano va a tener que hilar muy fino ante el
nuevo activismo poltico de la Iglesia Catlica, que muestra una dualidad su-
mamente curiosa: es de avanzada en ciertos aspectos de la vida poltica como
la reforma electoral, la alternancia en el poder y el combate a la corrupcin;
pero paralelamente es reaccionaria en determinados aspectos de la vida so-
cial y familiar que poseen un tremendo impacto social, como el control de la
natalidad (en un pas cuyo principal problema est constituido por el creci-
miento explosivo de la poblacin), el divorcio y la igualdad de derechos de la
mujer. Por ello va a ser necesario sostener con firmeza el principio constitu-
cional de la separacin del Estado y la Iglesia, pero sin caer en radicalismos
-al estilo de los que hiciera gala con funestos resultados, el Presidente Plu-
tarco Elas Calles- que alteren el nico sustento espiritual de millones de me-
xicanos que, por esta va, pueden llegar a oponerse fcilmente al gobierno
como ya ocurri en el pasado. Sobre este particular, no debe perderse de vis-
ta que los conflictos Estado-Iglesia ya ocasionaron dos sangrientas guerras ci-
viles: la Guerra de Reforma en el Siglo XIXy la Cristiada en la tercera dcada
del Siglo XX. Por eso, en esta delicadsima cuestin, la prudencia y la mode-
racin deben estar a la orden del da.
Como puede advertirse, si bien es cierto que la estructura constitucional y
la configuracin de competencias que son propias del Estado Federal no de-
penden ni de la poltica exterior ni de las relaciones Estado-Iglesia, tambin lo
es que se trata de dos problemas que, de no manejarse con extremo cuidado,
pueden llegar a dividir y hasta quebrantar a la Unin Federal, como ya 10 hi-
cieron en el pasado.
Adems no debe perderse de vista que en 10 que a estas dos cuestiones se
refiere, el Gobierno Mexicano llega al Siglo XXI sin dos de los recursos de los
,/
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 483
que hasta 1990, pudo echar mano cuando las respectivas presiones polticas
se elevaban a extremos intolerables: la existencia del bloque sovitico; y los
principios constitucionales que la herencia del liberalismo mexicano del Siglo
XIXlogr mantener intactos, al menos en su letra, durante casi ciento cin-
cuenta aos. A la fecha ambos han desaparecido. El primero vctima de su
propia inviabilidad histrica. El segundo vctima de los afanes "moder-
nizadores" -yen cierto sentido antihistricos- del gobierno que rigi los
destinos de Mxico de 1988 a 1994.
Por todas estas razones, los dos temas que sern abordados en este Octa-
vo Captulo tienen que formar parte integrante de la Agenda Legislativa del
Federalismo Mexicano hacia el Siglo XXI, en virtud de que histricamente
han estado estrechamente vinculados con la subsistencia o desaparicin de
nuestro Estado Federal. Y si alguien pretendiera dudarlo, bastara con recor-
dar los procesos de desintegracin nacional que se vivieron tanto durante la
invasin norteamericana de 1846 a 1848, como durante la Guerra de Refor-
ma de 1857 a 1861, Ysu secuela constituida por la intervencin francesa y el
Imperio de Maximiliano de Habsburgo que sometieron a Mxico de 1862 a
1867 a los designios tanto de potencias extranjeras como de intereses cleri-
cales. Si nuestro Estado Federal del futuro quiere encontrar en el pasado las
races del porvenir, tendr que sujetar los lazos de la Unin Federal con los
dedos de una poltica exterior moderna, realista e Imaginativa y de una con-
duccin de los negocios eclesisticos que logre el siempre difcil equilibrio en-
tre la firmeza y la flexibilidad.
SECCION PRIMERA
POLITICA EXTERIOR
1. EL ENEMIGO INTERNO
En un libro sobre geopoltica mundial intitulado "La Prxima Guerra"
("The Next War" que circul profusamente en los Estados Unidos de Amri-
ca hacia finales de 1996, se fija el14 de abril de 2003 como la fecha de inicio
de la cuarta invasin militar norteamericana a Mxico (considerando como
las tres anteriores la guerra de anexin 1846-1848, la ocupacin del puerto
de Veracruz en 1914 y la expedicin punitiva de Pershing que pretendi cas-
tigar la breve ocupacin del poblado de Columbus llevada a cabo por los "do-
rados" de Francisco Villa). El escenario que, segn los autores de este contro-
vertido libro, justificara esta nueva invasin, es el siguiente:
En 1999 Mxico contaba con un magnfico Presidente (alque le ponen el
histrico nombre de "Lorenzo Zapata"); un economista educado en los Es-
tados Unidos, que fue recibido como el smbolo de la madurez poltica de
484 ADOLFOARRIOJAVIZCAINO
Mxico en virtud de que no se encontraba contaminado por la venalidad y la
corrupcin que haban caracterizado a los regmenes anteriores. Sin embar-
go, el2 de junio de ese mismo ao es asesinado (desde luego, por un "asesino
solitario") y las esperanzas de prosperidad y de fructfera cooperacin inter-
nacional que su gobierno haba despertado se desploman de la noche a la ma-
ana. Las subsecuentes elecciones presidenciales son ganadas por un partido
denominado "Frente de Salvacin Nacional (del cual hasta la fecha los me-
xicanos no tenemos noticia), encabezado por un profesor universitario
(Eduardo Francisco Ruiz), cuya cabeza, de creerle a estos autores, debe haber
sido un coctel molotov a punto de estallar, pues se le describe como "en-
trenado por los jesuitas" y como un ardiente partidario de las doctrinas de
Nietzsche y Hegel ("of aH people", como se dice en los crculos acadmicos
estadounidenses).
Una vez instalado en el poder, Eduardo Francisco Ruiz hace a un lado la
profunda dialctica hegeliana y se pone actuar como si fuera un lder nicara-
gense de los aos setenta. Nacionaliza el sistema bancario y las compaas
de seguros, estatiza la economa, reabre la reforma agraria, sustituye la ban-
dera nacional por un trapo rojo y negro y proclama como lema de su gobier-
no "Liberacin s! Yanqui no! Adems se rodea de un grupo de asesores a
los que denomina "los cientficos" porque crea en el mtodo cientfico como
frmula ideal para la solucin de toda clase de problemas. (Aqu preciso es
hacer una acotacin: al parecer los autores de "La Prxima Guerra" ignoran
que el nombre de "cientficos" fue el adoptado por los principales colaborado-
res del Presidente Porfirio Daz que a finales del Siglo XIXllevaron a cabo un
interesante proyecto de modernizacin del pas y que, por lo tanto, distaron
mucho de ser el grupo de ineptos y de demagogos que se pinta en este libro.
Ignorancia por dems excusable, ya que aunque se trate de una obra de fic-
cin geopoltica un gobernante jesutico-hegeliano- sandnista-porfrista, es
mucho ms de lo que el, ya de por s cambiante surrealismo mexicano podra
resistir).
Para completar el cuadro anterior, el supuesto Presidente Ruiz unifica el
mando militar desintegrando la compleja estructura descentralizada de trein-
ta y seis zonas militares y un comando dividido, para colocar a todo el ejrcito
mexicano a disposicin de un incondicional Secretario de la Defensa. Como
consecuencia directa de esto ltimo, se fortalece la polica poltica y todos los
opositores al rgimen son perseguidos y encarcelados.
El colapso econmico no se hace esperar. El peso sufre una gravsima de-
valuacin y se genera un problema de desempleo abierto de magnitudes in-
sospechadas. El resultado lgico se va a manifestar en un incremento desco-
munal de los flujos migratorios de mexicanos ilegales hacia el sur de los
Estados Unidos, agravndose significativamente un problema que el gobier-
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 485
no norteamericano ya empieza a considerar como un asunto de seguridad
nacional.
Qu es lo que le permite a este strapa marxistoide desmantelar a todo
un gran pas en un lapso aproximado de tres aos, sin la ayuda del ahora ex-
tinto bloque sovitico? Segn estos autores, el apoyo incondicional de los
crteles del narcotrfico que, al contar con un gobierno sumiso en Mxico,
tienen asegurado el acceso ilimitado al lucrativo mercado estadounidense.
Al llegar a este punto los autores se abstienen de contestar una pregunta ele-
mental: Qu inters podran llegar a tener los crteles del narcotrfico en
sostener a un gobierno abiertamente antinorteamericano, a sabiendas de
que, por fuerza, sus das tendran que estar contados, y que al sobrevenir la
inevitable intervencin de los Estados Unidos, todas sus conexiones y mto-
dos de operacin quedaran al descubierto?
Ya instalado en el paroxismo del poder, el supuesto Presidente Ruiz or-
ganiza nada menos que un asalto a la Embajada norteamericana y un atenta-
do terrorista en un centro comercial de San Diego, California. Ante semejan-
tes actos de provocacin, el Presidente de los Estados Unidos no tiene otra
alternativa que la de ordenar una invasin a Mxico, la que en tan slo tres
das se realiza mediante la ocupacin de Hermosillo, Guadalajara y Tampico
y mediante el bombardeo areo de objetivos militares perfectamente identifi-
cados en el Valle de Mxico. Veracruz, por cierto, se salva de ser cinco veces
heroica, toda vez que lo fue en 1838 con motivo de la primera ocupacin
francesa; en 1847 con motivo de la primera ocupacin norteamericana; en
1862 con motivo de la segunda ocupacin francesa; yen 1914 con motivo
de la segunda ocupacin norteamericana.
Ante la devastadora fuerza militar estadounidense, el supuesto Presiden-
te Ruiz decide refugiarse con las fuerzas de lite del ejrcito mexicano, en las
montaas de Zacatecas, para tratar de librar una guerra de guerrillas. Sin em-
bargo, sus perseguidores corren con mucha mayor suerte que la que, en el
prosaico mundo de la realidad acompa a Pershing cuando trat de acabar
con Francisco Villa, y tras algunos meses de vana resistencia las fuerzas mexi-
canas son aniquiladas y Ruizdesaparece por completo del panorama.
Mientras tanto, en el resto del pas se instala un gobierno provisional, en-
cabezado por un seor de apellido "Siquiernos" , que augura el tpico final feliz
a tantos infortunios, pues se le describe como simpatizante de los Estados
Unidos, honesto, culto, preparado, con experiencia internacional, y adems
como partidario de la economa de libre mercado.'
1 Weinberger Caspar y Schweizer Peter. "Tbe Next War." Regnery Publishing, lne. Wash
ington, O.C., 1996. Pginas 163-213.
486 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
El escenario que se acaba de resumir dista mucho de obedecer a los linea-
mientos ms elementales de lo que debiera ser un serio anlisis geopoltico,
en virtud de que sus autores parecen no saber nada acerca de la realidad cuyo
futuro intentan predecir. Inclusive su labor de investigacin del entorno geo-
grfico -que tiene que ser especialmente rigurosa en esta clase de trabajas-
es lamentable ya que, por ejemplo, ubican a la Ciudad de Monterrey en una
zona ssmica y al ro yaqui al norte de Oaxaca. Es decir, todo parece indicar
que, al menos en lo que a Mxico se refiere, se trata de estudio hecho "a vuela-
pluma", como diran los escritores espaoles del Siglo XIX.
As, en cuanto al fondo, los autores de "La Prxima Guerra", adems de
no contestar la pregunta elemental que qued planteada con anterioridad,
parecen ignorar que la integracin actual de la vida poltica en Mxico no per-
mite el surgimiento en el futuro cercano de un partido de las caractersticas
del que dan en llamar "Frente de Salvacin Nacional"; que si se llega a presen-
tar una situacin de alternancia en el poder en el ao 2000, los factores rea-
les de poder que eventualmente permitiran dicha alternancia no toleraran
un gobierno desfasado de extrema izquierda; y que la sociedad mexicana no
resistira un salto hacia atrs de treinta aos por lo menos, para volver de re-
pente a las polticas populistas y estatistas del pasado, cuya esterilidad ya que-
d ampliamente demostrada. A lo que es necesario agregar que tanto la in-
sercin de Mxico a los procesos de globalizacin internacional como la
entrada en vigor del Tratado de libre Comercio con los mismos Estados Uni-
dos y Canad, haran materialmente imposible que se intentara repetir en un
pas de las dimensiones y de las variables regionales de Mxico, un experi-
mento socialista del corte del que hace aproximadamente veinte aos fracas
rotundamente en un pas rural y pequeo -ypor ello ms fcilmente centra-
lizable- como Nicaragua. El solo hecho de que estos autores intenten colo-
car a Mxico bajo los mismos parmetros polticos de la Nicaragua de los
aos setenta, descalifica por completo su trabajo de "adivinos geopolticos."
Es ms, puede decirse que si utilizaron los mismos criterios y las mismas
fuentes de informacin para los otros lugares del planeta en los que intentan
localizar la prxima guerra mundial, entonces Corea del Norte, China, Irn,
Rusia y Japn, pueden descansar tranquilos.
Entonces, por qu darle tanta relevancia a un libro que ms que conte-
ner un riguroso estudio geopoltico, pareciera estar inspirado en los folletines
que son propios de la literatura popular norteamericana de nuestros das?
Por dos razones bsicas, a saber:
La primera de ellas es porque uno de los autores es nada menos que Cas-
par Weinberger, quien fuera el todopoderoso Secretario de la Defensa del
Presidente Ronald Reagan (1980-1988) y el que, con tal carcter, fue uno de
,1
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
487
los principales responsables del proyecto conocido como "guerra de las gala-
xias", que es, con toda probabilidad, el causante final del colapso militar, pol-
tico y econmico de la Unin Sovitica. Por si lo anterior no fuera suficiente,
el libro es entusiastamente recomendado por Lady Margaret Thatcher, quien
durante su larga permanencia al frente del gobierno de la Gran Bretaa lleva-
ra a cabo una enrgica reforma antisocialista que hasta la fecha sigue influ-
yendo a un buen nmero de pases, particularmente a las naciones ahora
emergentes de Europa Oriental. As, Lady Thatcher se expresa de este libro
en los siguientes trminos: "Cap Weinberger y Peter Schweizer han escrito
un libro muy importante, cuyo provocativo ttulo puede servir de til recorda-
torio a los actuales lderes polticos acerca de los peligros que constantemen-
te enfrentamos. Mi viejo amigo -y uno de los ms grandes amigos de Gran
Bretaa- Cap Weinberger est en una muy buena posicin para proporcio-
nar saludables consejos al respecto. Como brillante Secretario de la Defensa
del Presidente Reagan, tuvo la responsabilidad directa en el rearme norte-
americano de los aos ochenta sin el cual la Guerra Fra no se hubiera podido
ganar en forma tan efectiva y tan relativamente dolorosa. Es ms si los crti-
cos de aquella poca de Reagan/Weinberger/Thatcher hubieran prevaleci-
do, no se hubiera podido ganar de ninguna manera."2
Tamando en consideracin todo lo anterior, no deja de resultar altamen-
te preocupante el que un personaje tan influyente en los procesos de decisin
poltica en los Estados Unidos de Amrica, posea tan escasa informacin
acerca de lo que verdaderamente es y aspira a ser Mxico y simplifiquelas co-
sas al extremo de concluir que la nica forma de combatir la inestabilidad pol-
tica y el trfico de estupefacientes que se genera del lado mexicano de la fron-
tera, sea a travs de una invasin militar.
A pesar de sus notorias deficiencias e inexactitudes -entre las que tam-
bin cabra citar el haber situado una estatua del "nacionalista latinoamerica-
no" Simn Bolvar en el corazn del Bosque de Chapultepec- este libro en-
cierra, sin embargo, una gran leccin. En virtud de que la gran mayora de los
problemas internacionales de Mxico tienen que ver con los Estados Unidos,
lo primero que tiene que hacer el Gobierno Mexicano es sostener una campa-
a permanente de cabildeo -"Iobbying"- en los corredores de poder de
Washington, para que quienes tienen a su cargo la formulacin de la poltica
exterior norteamericana tengan siempre a la mano la informacin suficiente
para que cuando se vean en la necesidad de tener que tomar alguna decisin
al respecto lo hagan sin perder de vista tanto todas las peculiaridades polti-
cas, sociales, culturales, econmicas, regionales, histricas y hasta raciales
que permean a Mxico, como los efectos que esa diversidad puede llegar a te-
2 Obra citada; pgina IX. (Cita traducida por el autor).
488
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
ner -especialmente en el largo plazo- en una relacin que cada da adquiri-
r mayor relieve como un asunto de seguridad nacional para los propios Esta-
dos Unidos.
La segunda razn, por otra parte, estriba en el hecho de que, a pesar de
lo poco plausible que pueda resultar el escenario que plantean los autores
de "La Prxima Guerra", la realidad es que todo parece indicar que en Mxi-
co, y con toda probabilidad en los Estados Unidos, el combate al narcotrfico
es una lucha perdida. El problema en el caso concreto de Mxico no admite
vuelta de hoja.
Mientras en los Estados Unidos exista el mayor, y el ms lucrativo, mer-
cado de drogas del mundo, la presencia de lo que se ha dado en llamar una
"frontera porosa" de ms de tres mil kilmetros de extensin entre ambas na-
ciones, constituir el conducto ideal para la entrada de narcticos a ese formi-
dable mercado. Si el gobierno norteamericano ha sido incapaz de controlar el
flujo migratorio de indocumentados que opera a base de mtodos sumamen-
te primitivos, con mucha mayor razn ser incapaz de controlar un comercio
ilegal que tiene a su disposicin abundantes recursos econmicos y los ms
avanzados instrumentos que la tecnologa moderna pueda ofrecer. A lo que
es necesario agregar, que el gobierno mexicano no cuenta ni con los recursos
ni con la honorabilidad de sus fuerzas policacas para hacer frente a un pro-
blema que esencialmente no es suyo.
No obstante, Estados Unidos est pretendiendo que el problema se re-
suelva en Mxico, ignorando convenientemente que la raz del mal no est, ni
puede estar, en un mero pas de trnsito, sino en su propio territorio que es
en donde se localizan los principales centros de consumo de todo el planeta.
Semejante actitud inevitablemente ha provocado serias tensiones internacio-
nales que han puesto en evidencia la intencin de poderosos grupos de poder
de la Unin Americana de intervenir abiertamente en los asuntos internos de
Mxico.
El caso de la "certificacin" que anualmente el Presidente de los Estados
Unidos debe entreqar lCongreso de su pas acerca de si Mxico ha colabora-
do efectivamente o no en el combate a las drogas, para que pueda seguir te-
niendo derecho a ayuda econmica y a mantener relaciones comerciales y fi-
nancieras con la primera potencia industrial del mundo, es todo un ejemplo
de laboratorio diplomtico.
Estados Unidos no tiene ni nunca podr llegar a tener ni la autoridad mo-
ral, ni mucho menos la autoridad internacional, para exigir que otros pases
ataquen decisivamente un gravsimo problema que, tal y como se seal con
anterioridad, es esencialmente suyo. Sin embargo, como en materia de poli-
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 489
tica exterior -como sucede con muchas otras cuestiones de la vida tanto in-
dividual como colectiva-lo que cuenta es el correlativo equilibrio de fuerzas,
el gobierno norteamericano, en ocasiones, puede blandir, casi impunemen-
te, su podero econmico y militar para obligar a otras naciones a que asu-
man cargas y responsabilidades que, en estricto sentido de la justicia, no de-
beran corresponderles.
En el fondo de todo esto hay una gran dosis de hipocresa yde convenien-
cia. Estados Unidos se presenta ante los ojos del mundo como la noble vcti-
ma de poderosos grupos de delincuentes que no son adecuadamente comba-
tidos por los corruptos pases que dormitan al sur de su frontera. Por
consiguiente, hay que despertarlos y ponerlos a trabajar con las siempre salu-
dables amenazas de fuertes sanciones econmicas y comerciales. Por su-
puesto, nada se dice de los crteles que, dentro de territorio norteamericano,
operan y controlan los centros de consumo que crecientemente demandan la
introduccin masiva de drogas precisamente desde el sur de la frontera.
Mxico queda as en la clsica postura de estar colocado entre la espada y
la pared. No cuenta ni con la moralidad policaca, ni con la organizacin, ni
con los recursos econmicos que son indispensables para montar una verda-
dera campaa permanente de combate al trfico de estupefacientes. Pero si
no saca fuerzas de su atvica flaqueza y hace lo que puede -generalmente
distrayendo partidas presupuestarias que estaran mucho mejor canalizadas
en combatir sus ancestrales problemas de desigualdad y marginacin social-,
entonces corre el riego de sufrir nuevos y variados descalabros econmicos.
Adems, esta coyuntura se ha vuelto particularmente sensible desde que, en
1995, el Presidente William Clinton, pasando por encima de su propio y
poderoso Congreso, armara un paquete de ayuda financiera a Mxico, con
fondos de la Reserva Federal, para sacarlo a flote despus de su ltima crisis
devaluatoria.
Por otra parte, el gobierno norteamericano no puede permitirse el lujo
de olvidar que Mxico, con todos sus problemas y limitaciones, es uno de sus
principales socios comerciales y que varios millones de mexicanos viven o
trabajan en los Estados Unidos. Todo esto contribuye a generar continuos fo-
cos de tensin que tienden a volver inestable una relacin bilateral que nunca
ha sido fcil y que cada da lo ser menos.
Para que no se piense que nica y exclusivamente estoy expresando pun-
tos de vista personales, me parece de inters citar a continuacin la opinin
sustentada por el distinguido internacionalista norteamericano Alan
Stoga, destacado miembro de la firma de investigadores y analistas polti-
cos -nthink tank" como se dira en ingls- Kissinger Associates, quien
recientemente se pronunci sobre esta complicada cuestin de la siguiente
manera:
i
490 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
"Gran parte de la culpa recae en Estados Unidos. En los ltimos aos, el
Congreso y el Presidente han desarrollado el hbito de establecer pruebas
supuestamente objetivas que otros pases deben superar para sostener sus
relaciones con Estados Unidos. Estas pruebas van desde los derechos huma-
nos, la filosofa econmica y los mtodos electorales, hasta las relaciones in-
ternacionales; si los pases no logran pasar la prueba, se arriesgan a sufrir
sanciones econmicas o comerciales.
"Los estndares son intrnsecamente subjetivos yespecficos -arraigados en
la historia, cultura y experiencia estadounidense- y su implementacin
inherentemente unilateral. La amplia consideracin del inters nacional es-
tadounidense es rechazada por considerarse irrelevante.
"Por supuesto, los pases que son juzgados rencorosamente resienten los
procesos particularmente, puesto que Estados Unidos se establece a s mis-
mo tanto juez y parte, y l mismo nunca es juzgado.
"Cuando los procesos estn formalizados y vinculados a sanciones especfi-
cas -como los derechos humanos, drogas o relaciones econmicas con Cu-
ba- inevitablemente resultan crisis diplomticas. Aunque tales crisis son ti-
les para mantener ocupados a los diplomticos, no contribuyen en nada al
bienestar nacional y complican, en lugar de facilitar, la diplomacia econmi-
ca yfinanciera de Estados Unidos. Desafortunadamente, hay poca evidencia
de que el Congreso o el Presidente compartan esta opinin. El unilateralismo
es desenfrenado en Washington, y los ejemplos abundan.
"El mes pasado (febrero de 1997. Notadel Autor) Estados Unidos declar
que no participara en una revisin a la ley Helms-Burton por parte de la Or-
ganizacin Mundial de Comercio, y un funcionario del gobierno estadouni-
dense declar: 'No creemos que nada de lo que la OMC diga o haga puede
obligar a Estados Unidos a cambiar sus leyes.' Este tipo de declaracin casi se
acerca a hacer valer el derecho de juzgar el comportamiento nacional de
otros pases.
"China ha tenido tanta experiencia con Estados Unidos en este respecto co-
mo cualquier pas. Durante los 80s, mientras iniciaba su liberalizacin econ-
mica, Estados Unidos vinculaba la revisin de su estatus comercial de Nacin
Ms Favorecida (NMF), a la certificacin de que estaba mejorando los dere-
chos humanos. El vnculo produjo una crisis anual, tanto extranjera como do-
mstica. La contienda no fue slo entre los dos gobiernos, sino entre electo-
res estadounidenses a favor (presidentes republicanos, polticos centristas de
ambos partidos, hombres de negocios y banqueros) y en contra (demcratas
liberales, sindicatos, gran parte de la prensa y organizaciones no guberna-
mentales).
"La irona, por supuesto, era que cualquier evaluacin de la perspectiva del
inters nacional estadounidense arga a favor de la continuacin del estatu-
tos de NMF, que le garantizaba a Josnegocios estadounidenses una participa-
cin del creciente mercado chino; a los consumidores estadounidenses, elac-
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
ceso a productos chinos baratos, y a los estrategas estadounidenses la opor-
tunidad de seguir comprometidos con sus contrapartes chinos.
"El talento (o la suerte) de los chinos fue permitir que sus aliados estadouni-
denses llevaran la mayor parte del peso de la discusin y su lucha. A la larga,
en uno de sus pocos actos prudentes de diplomacia (elTLC y el prstamo del
Tesoro para Mxico tambin estn en esa corta lista), el Presidente Clinton
rompi el nexo entre los derechos humanos y el comercio. Estados Unidos
an juzga la condicin de los derechos humanos chinos, pero no hay conse-
cuencias especficas.
"Comprese esta situacin con Mxico y la certificacin de la lucha contra las
drogas. Aunque los estndares son algo ms objetivos -polica, soldados,
jueces yfuncionarios gubernamentales o son corruptos o no lo son-la legiti-
midad del proceso es por lo menos tan dudosa y es inherentemente tan par-
cial como en el caso de los derechos humanos. El potencial para el conflicto
es grande y los riesgos son enormes; cualquier cosa que arriesgue el flujo de
comercio con uno de los socios comerciales ms grandes de Estados Unidos
es grave y cualquier cosa que pudiere socavar las relaciones entre las dos na-
ciones con una frontera de 3 mil 200 kilmetros es an ms grave.
"Mxico sin embargo, que enfrenta ms o menos a los mismos enemigos po-
lticos naturales que China en Estados Unidos, libr su batalla por la certifica-
cin casi sin aliados, y estuvo a punto de perder.
"La leccin de NMF y de los derechos humanos chinos (y, de hecho de la
aprobacin del TLC) es que, hasta en asuntos exteriores, los polticos esta-
dounidenses responden a sus votantes nacionales, especialmente cuando la
ideologa entra en conflicto con el pragmatismo.
"Desafortunadamente, hay consecuencias reales y persistentes por la deci-
sin de Mxico de ignorar a los potenciales partidarios y aliados en Estados
Unidos.
"La crisis de certificacin, la continua retrica antimexicana de parte de algu-
nos senadores y congresistas, la palpable hostilidad hacia Mxico que emana
de sectores de la burocracia (especialmente de la Agencia Antinarcticos) y la
descripcin persistentemente negativa de Mxico en gran parte de la prensa
estadounidense dan la sensacin de que Mxico no tiene amigos y de que la
coalicin que ayud a aprobar el TLC ha cambiado de opinin. Esto hace
ms fcil que los oponentes de Mxico presionen su caso para erosionar los
apuntalamientos de lo que debera ser la alianza ms natural y ms fuerte de
los Estados Unidos. De continuar esto, ambos pases perdern y nadie tendr
la culpa ms que sus diplomticos y sus politcos.t"
491
3 Stoga Alan. "Drogas, Amenazas y Diplomacia." Artculo publicado en el peridico "Re-
forma" de la Ciudad de Mxico, el9 de marzo de 1997; pgina 16A.
492 ADOLFOARRIOJAVIZCAINO
La considerable extensin de la cita bibliogrfica que se acaba de trans-
cribir se justifica en funcin de que encierra una importante leccin para
Mxico: los problemas que se derivan de su desigual, y casi perdida, lucha
contra el narcotrfico internacional, tendrn que resolverse, no mediante
una ilusoria depuracin de las fuerzas policacas encargadas de llevarla a ca-
bo, sino a travs de una hbil e imaginativa estrategia diplomtica y poltica
que, en vez de implicar la adopcin, como hasta ahora ha sucedido, de una
posicin defensiva de antemano, maneje a favor de los intereses mexicanos
aquellos aspectos de la respectiva correlacin de fuerzas que son favorables a
dichos intereses.
Aun cuando se trata de un tema que se tratar de manera mucho ms am-
plia cuando se aborden, ms adelante en este mismo Captulo, las cuestiones
relativas a estrategias geopolticas y geoeconmicas, las consecuencias que
se derivan de los puntos de vista expresados por Alan Stoga -que, por lo de-
ms, conoce perfectamente bien cmo funcionan la diplomacia y la poltica
estadounidense- no pueden dejarse en un vaco doctrinario. Tienen que
aprovecharse para obtener de ellos algunos frutos prcticos. El ms impor-
tante de ellos debe ser el pleno conocimiento de que Estados Unidos no est
en posicin de llevar las presiones en materia de combate a las drogas al ex-
tremo absurdo de provocar una severa crisis diplomtica, ya que en ese caso
-cualesquiera que pudieran ser las consecuencias para Mxico- el gobier-
no norteamericano enfrentar inmediatamente dos serios problemas: la rup-
tura de relaciones con uno de sus ms importantes socios comerciales, cuyo
mercado inclusive puede expandirse casi en la medida en la que los mismos
Estados Unidos lo deseen; y un incremento significativo en los flujos migrato-
rios de indocumentados hacia su propio territorio.
Dentro de este contexto, no saldra sobrando que en el futuro el gobierno
Mexicano, en sus relaciones con los Estados Unidos, pensara menos en tr-
minos de dependencia econmica y ms en funcin de posiciones y posibles
ventajas estratgicas. Envolverse en el lbaro patrio y ponerse a hablar de los
principios de no intervencin y de autodeterminacin de los pueblos -como
si todava estuviramos en los tiempos del Presidente Lpez Mateos (1958-
1964)- para afrontar los retos que plantea el mundo de la globalizacin in-
ternacional, no nos va a conducir absolutamente a ninguna parte. Solamente
un compendio equilibrado cJ,e imaginacin y estrategia que permita aprove-
char las ventajas relativas ifminimizar las desventajas relativas que el marco
de la interdependencia econmica trae aparejadas, permitir a Mxico for-
mular una poltica exterior realista -ysobre todo de largo plazo- que lo co-
loque en el lugar que debe corresponderle como la Nacin geopolticamente
ms importante de toda Iberoamrica.
El FEDERALISMO MEXICANO HACIA El SIGLO XXI 493
En esa forma se neutralizarn los, hasta ahora, devastadores efectos in-
ternacionales que nos ha generado el enemigo interno que surgi gracias a la
"frontera porosa" que entre la geografa y la historia nos depararon.
2. BREVE HISTORIA DE UNA RELACION UNILATERAL
Como en materia de poltica exterior mexicana no se puede partir de nin-
guna premisa que no sea la de que la misma tiene que centrarse en las relacio-
nes con los Estados Unidos de Amrica; para estar en condiciones de estudiar
las principales vertientes de las estrategias geopolticas ygeoeconmicas que
puede llegar a tener a su alcance nuestro Estado Federal del Siglo XXI, preci-
se es formular algunas breves reflexiones en torno a lo que histricamente ha
sido la relacin Mxico-Estados Unidos, puesto que es de explorado Derecho
que no es posible construir el sofisticado edificio de la diplomacia moderna
sin los cimientos de una evaluacin profunda de sus races histricas. La
historia a veces tiende a repetirse ya veces no, pero lo que no se puede desde-
ar es el aprovechamiento de las lecciones que la misma invariablemente
encierra.
Estados Unidos -seguido casi inmediatamente de Inglaterra-, fue el
primer pas que reconoci la independencia de Mxico. Su primer embajador
Joel R. Poinsett, en sus primeros aos de estancia en nuestro pas sufri una
serie de derrotas diplomticas a manos del primer embajador ingls H. G.
Ward. Mientras Ward lograba que los primeros crditos que el gobierno del
Presidente Guadalupe Victoria necesitaba para subsistir provinieran de la
banca britnica y se ataran a un convenio comercial que, de hecho, implicaba
el que Inglaterra sustituyera a Espaa como el primer proveedor de Mxico;
Poinsett se estrell contra un muro infranqueable constituido por la frrea vo-
luntad del Presidente Victoria y de su Secretario de Relaciones Lucas Ala-
mn, de no considerar ni siquiera la posibilidad de sentarse a negociar sus
propuestas del camino de Santa Fe y de un posible tratado comercial, hasta
en tanto no se contara con un tratado de lmites que, para toda clase de efec-
tos jurdicos, definiera con la mayor precisin posible la frontera entre ambas
naciones.
Como las instrucciones de Poinsett eran las de mantener la lnea divisoria
dentro de la mayor vaguedad posible, tuvo que recurrir a su vasto arsenal de
artificios para lograr, por caminos torcidos, su cometido. Patrn indiscutible
de las logias yorkinas que a partir de 1826 enrarecieron el ambiente poltico de
la primera Repblica Federal, en 1829 lograr su cometido al convertirse en
el autor intelectual del golpe de estado -histricamente conocido como el
motn de La Acordada- que romper el orden constitucional penosamente
alcanzado tan slo cinco aos atrs y que condenar a la primera Repblica
Federal al ms sonoro de los fracasos. Tal y como ampliamente se explica en
494 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
el segundo Captulo de esta obra, gracias a las acuciosas investigaciones del
distinguido historiador mexicano -desafortunadamente ya fallecido- Jos
Fuentes Mares, est debidamente documentada y, por ende, comprobada, la
activa participacin de Poinsett en el complot que espuriamente llev a Vi-
cente Guerrero a la presidencia de Mxico. No en balde apenas seis aos
atrs James Monroe haba proclamado su clebre doctrina -basada en el
principio de la "gravitacin poltica" que diseara John Quincy Adams- que
tena por objeto proscribir cualquier posible injerencia europea en el Conti-
nente Americano.
Fracasado, por razones obvias (ver Captulo Segundo), el gobierno de
Guerrero en cuestin de meses, Mxico quedar a merced de un crculo per-
verso de intentos poco realistas de reformar a fondo las estructuras religiosas,
econmicas y sociales y de golpes de estado que condujeron a sucesivas dicta-
duras militares, siempre bajo la sombra ominosa del caudillo Antonio Lpez
de Santa Anna. Los sabios preceptos de la Constitucin Federal de 1824,
que presagiaban el advenimiento de una Repblica feliz quedaron relegados
al olvido, en calidad de reliquia histrica.
La guerra de Texas en 1836 va a demostrar la debilidad de las institucio-
nes nacionales, pulverizadas tras casi doce aos de ftiles guerras intestinas.
Santa Anna, Presidente y comandante en jefe, librar una inepta campaa
militar, ser hecho prisionero, trasladado a Washington y ah, tanto en cali-
dad de Jefe de Estado como de prisionero, firmar un tratado reconociendo
la independencia de Texas y aceptando como lnea divisoria el Ro Nueces,
que se localiza en las inmediaciones de la ciudad de Corpus Christie.
El hecho de que Mxico haya sentado el singular precedente internacio-
nal de reconocer y honrar un tratado suscrito por un Jefe de Estado cautivo, y
por 10 tanto carente de toda legitimidad internacional, es una muestra incon-
trovertible de la actitud de dependencia y hasta de sumisin hacia el poderoso
vecino del norte, que regir a la poltica exterior mexicana durante una buena
parte del Siglo XIX.
Estados Unidos -que un siglo despus acusara agriamente a la Unin
Sovitica de hacer exactamente 10 mismo- respetar mientras le pareci
conveniente para sus intereses el tratado de Washington. En 1846, unilate-
ralmente 10 denunciar, violando paladinamente dos de sus clusulas princi-
pales:
- La independencia y la neutralidad de la Repblica Texana que se volvern
letra muerta al aceptarse i anexin a la Unin Americana; y
- El ro Nueces como lnea divisara con Mxico, al moverse dicha lnea, a
capricho del gobierno norteamercano, hasta el rio Grande o ro Bravo, co-
mo tambin se le conoce. Por algo el seor Poinsett jams quiso que en 1825
ELFEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
se firmara el tratado de lmites que urgentemente le demandaron Guadalupe
Victoria y Lucas Alamn
495
Ante el abierto desconocimiento de las dos principales condiciones que
llevaron a Mxico a aceptar la independencia de Texas, el dbil gobierno del
general Paredes Arrillaga no tiene otra alternativa que la de embarcar a su
pas en una guerra que nunca busc y que le fue impuesta simplemente por-
que Estados Unidos, con base en su mayor podero militar, haba decretado que
su destino manifiesto era el de ocupar los "espacios vitales" -"lebensraum"
en la doctrina geopoltica germana de la poca- que se encontraban al sur
de su frontera.
Paredes Arrillaga pronto es destituido del mando y su lugar es ocupado
por el nefando Antonio Lpez de Santa Anna, quien en unos cuantos meses
ver abultada su igualmente nefanda hoja de servicios con una nueva suce-
sin de derrotas militares, hasta que el ejrcito norteamericano, mediante la
clsica operacin "de pinzas", iniciada respectivamente en Monterrey y Vera-
cruz, ocupa la Ciudad de Mxico. Se ha tejido toda una serie de leyendas en
torno al herosmo mexicano mostrado en las batallas de Churubusco, Molino
del Rey y el Castillo de Chapultepec. Sin embargo, la leccin ms importante
se dio en el centro histrico de la Ciudad. Circula por ah, desde hace varios
aos, una litografa de la poca que muestra el zcalo de Mxico ocupado por
el ejrcito norteamericano, la bandera estadounidense ondeando del mstil
mayor del Palacio Nacional y al pueblo mexicano expectante, replegado de-
trs de las cadenas de la Catedral Metropolitana. El grabado muestra tambin
a un hombre del pueblo saliendo de una vinatera, escondiendo entre sus ro-
pas -calzn de manta y el infaltable jorongo o sarape- un largo pual.
No estara por dems -ypor si acaso- que los futuros encargados de la pol-
tica exterior mexicana tuvieran, entre sus papeles de trabajo, una reproduc-
cin de esta curiosa litografa.
Los tratados de Guadalupe Hidalgo, ratificados en 1848, culminaron el
trabajo hbilmente iniciado tan slo veintitrs aos antes por Joel R. Pon-
sett. Sus consecuencias fueron devastadoras para Mxico. No solamente se
tuvo que aceptar la anexin de Texas a la Unin Americana con su nueva
frontera en el ro Grande, sino que se perdieron los ricos territorios de la Alta
California, Arizona y Nuevo Mxico. En el informe presentado por el Presi-
dente James Polk al Congreso de los Estados Unidos orgullosamente apunta
que en los vastos y florecientes territorios recientemente adquiridos podran
fundarse varios imperios europeos."
4 Citado por Cabrera Luis. "Diariodel Presidente Polk, Recopilacin y Traduccin. "Vo-
lumen Segundo. Antigua Ubrera Robredo. Primera Edicin, Mxico 1948; pgina 625.
496 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
El tratado MacLane-Ocampo negociado en la poca de la Guerra de Re-
forma entre el Secretario de Estado norteamericano y el Secretario de Rela-
ciones Exteriores del gobierno del Presidente Benito Jurez, representa otro
caso de aplicacin directa de la doctrina Momoe a Mxico. Concebido como
el precio del apoyo norteamericano a los liberales en su lucha contra la fac-
cin conservadora y pro-europea, implicaba para Mxico nuevas y onerosas
cargas territoriales, entre las que destacan la cesin de la pennsula de Baja
California y el otorgamiento de un derecho de paso "a perpetuidad" sobre el
itsmo de Tehuantepec, en donde desde ese entonces los Estados Unidos ya
contemplaban la posibilidad de construir lo que aos despus sera el canal de
Panam.
Pero tambin representa una significativa leccin geopoltica. En efecto,
el tratado no se pudo llevar a cabo, no por decisin patritica de Mxico, sino
porque el Congreso norteamericano se neg a ratificarlo, temeroso de que
una nueva expansin territorial le diera a los diputados ysenadores sureos la
mayora parlamentaria en vsperas de la guerra de secesin. Empero la lec-
cin no est ah sino en lo que vino despus. En efecto, a pesar de sus convul-
siones internas el gobierno norteamericano tuvo que sostener, a toda costa,
al rgimen de Benito Jurez hasta hacerlo salir triunfante en la Guerra de
Reforma primero, yen la guerra en contra de la intervencin francesa y
del imperio de Maximiliano de Habsburgo despus, sin tener que exigir a
cambio ningn otro tipo de concesiones territoriales.
Si Me1chor Ocampo hubiera sabido leer y entender las realidades geopo-
lticas de su tiempo, habra comprendido que Estados Unidos tena que soste-
ner indefectiblemente la causa liberal ante los embates de un partido que
deseaba establecer una monarqua europea en Mxico, ya que de lo contra-
rio, la doctrina Monroe, el destino manifiesto y la frmula de la gravitacin
poltica de John Quincy Adams, habran resultado un ejercicio estril y Esta-
dos Unidos habra dejado de ser una potencia en expansin para convertirse
en una simple comparsa del por ese entonces naciente orden internacional.
Si el bueno de don Melchor hubiera estado en condiciones de llegar a la
conclusin de que la causa del partido conservador -adems de ir en sentido
inverso al de la historia- era una causa geopolticamente perdida, pro-
bablemente habra dejado que el tiempo y las circunstancias obligaran al
gobierno norteamericano a actuar en vez de precipitarse a negociar entregas
del territorio nacional.
En tal virtud, no hay quoperder de vista esta penosa enseanza. Mxico
en sus tratos con los Estados Unidos tiene que tener siempre muy presente
que el podero norteamericano, por incontrastable que pueda parecer en de-
terminados momentos histricos, tiene sus propias limitaciones y est sujeto
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 497
a las presiones e interferencias de otros actores geopolticos. Consecuente-
mente, Mxico en sus obligadas relaciones con los Estados Unidos tiene que
aprovechar cuantas ventajas ofrezcan el entorno global y las interrelaciones
entre las potencias, antes de ponerse a otorgar concesiones innecesarias.
Retomando el hilo de esta narracin histrica, justo es decir que conclui-
da la intervencin francesa y el segundo imperio, los gobiernos liberales de
los Presidentes Benito Jurez ySebastin Lerdo de Tejada -ya inmunes a los
embates de los conservadores- buscaron alejarse lo ms posible de la in-
fluencia norteamericana. Inclusive cuando recibieron lasprimeras propues-
tas para la construccin de las redes ferroviarias para unir a la Ciudad de
Mxico con dos puntos clave de la frontera norte (Ciudad Jurez y Nuevo
Laredo), inmediatamente las rechazaron adoptando como lema la ahora his-
trica frase de: "Entre los Estados Unidos ynosotros, el desierto." Despus de
todo, las lecciones del tratado Macl.ane-Ocampo no pasaron totalmente
desapercibidas. .
El largo gobierno de Porfirio Daz va a traer aparejado un cambio radical
en las relaciones Mxico-Estados Unidos.
Decidido a mantenerse en el poder el mayor tiempo posible, el Presiden-
te Daz pronto comprende que sin el apoyo norteamericano ser vctima de
uno de los tantos "planes", motines y asonadas que caracterizaron el perodo
conocido como de la Repblica Restaurada y que va de 1867 a 1876. Por lo
tanto, decide romper con la poltica aislacionista de sus predecesores -clara-
mente expresada en la frase que se acaba de citar: "Entre los Estados Unidos
y nosotros, el desierto"- y busca vas de acercamiento y entendimiento. As,
en una primera etapa recibe continuamente misiones de hombres de nego-
cios norteamericanos que, por vez primera en el Siglo XIX, visitan Mxico; y
atiende una reclamacin largamente ignorada por los gobiernos que le ante-
cedieron: la de reforzar la vigilancia militar de la frontera para preseguir y cas-
tigar a las bandas de abigeos y comanches que, despus de cometer sus trope-
las en territorio de los Estados Unidos, cruzaban a Mxico en busca de
refugio yde impunidad.
Las etapas posteriores sern de mucha mayor importancia. En condicio-
nes sumamente ventajosas para las empresas norteamericanas participantes
se otorgarn las ansiadas concesiones ferroviarias para unir a la Ciudad de
Mxico con los puntos fronterizos de Nuevo Laredo y Ciudad Jurez. Elcami-
no de Santa Fe, en su versin moderna de fines del siglo, se vuelve toda una
realidad. La minera, el petrleo, la banca y, en general, toda clase de activi-
dades industriales y comerciales se abren ilimitadamente a la inversin ex-
tranjera. La tierra distribuida en enormes unidades de produccin agrcola
sirve de sustento a todo el proceso econmico, aunque su inequitativa tenen-
498 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
cia y propiedad genera graves desigualdades sociales. En trminos generales
se respira un ambiente de orden, paz, prosperidad y progreso, nunca antes
visto en la historia de Mxico. Inclusive durante los dos primeros aos de su-
puesta felicidad social, bajo la gida de la primera Repblica Federal.
Pero el poder absoluto todo lo corrompe. Sintindose seguro en el trono
de su presidencia imperial para parafrasear al distinguido historiador Enrique
Krauze, Porfirio Daz toma algunas decisiones que con el paso del tiempo qui-
z puedan ayudar a explicar el sbito surgimiento del movimiento revolucio-
nario de 1910. La primera de ellas, llevada a cabo en el ao de 1907, nunca
ha sido valorada en cuanto a la importancia econmica que, en su momento,
debi haber tenido. Se trata nada menos que de la nacionalizacin de los fe-
rrocarriles. Desde luego, en esa poca la palabra "nacionalizacin" no fue uti-
lizada para nada, puesto que en esos tiempos no posea la connotacin, ms
o menos revolucionaria, que despus adquirira. Se le llam entonces simple-
mente "consolidacin." Consolidacin que dio origen a la "Compaa de los
Ferrocarriles Nacionales de Mxico", y la que, bajo el control nico del Esta-
do, uni en una sola empresa a todas las lneas ferroviarias existentes en el
pas. Una decisin de esta magnitud -que afect adems directamente los
intereses de importantes compaas norteamericanas- no poda pasar de-
sapercibida en los altos crculos polticos y financieros de los Estados Unidos.
En una poca de capitalismo rampante no pudo haber sido bien visto que un
gobierno -as haya sido pagando el correspondiente precio o indemniza-
cin, a valor de mercado, de contado y por adelantado-vinculado a la esfera
de "gravitacin poltica" estadounidense, hubiera tomado el control direc-
to de lneas ferroviarias construidas y operadas por empresas norteamerica-
nas para dirigir el trfico comercial entre Mxico y los propios Estados Uni-
dos. Se trat de un singular grito de independencia econmica que demostr
que el gobierno de Porfirio Daz haba caminado un buen trecho desde los
tiempos en los que persegua abigeos y comanches para granjearse la buena
voluntad de su poderoso vecino del norte.>
La segunda decisin fue la profesionalizacin del ejrcito mexicano, que
fue moldeado a la usanza de las escuelas francesa y prusiana -principalmen-
te de la clebre Academia de Saint Cyr- lo que le daba un cierto aire de
belicosidad europea. Parece ser que las experiencias de la guerra Ruso-Japo-
nesa, ocurrida en 1905, que permitieron comprobar que el ejrcito compac-
5 La informacin relativa a la nacionalizacin o consolidacin de la Compaa de los Ferro-
carriles Nacionales de Mxico, se obtuvo de la obra del internacionalista mexicano Fernan-
do Gonzlez Roa denomnad"El Problema Ferrocarrilero y la Compafa de los Ferro-
carriles Nacionales de Mxico", publicada en el ao de 1919 por la Secretara de
Hacienda y Crdito Pblico por conducto de los Talleres Tipogrficos de la Nacin. (Nota
del Autor).
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 499
to, profesional y perfectamente bien organizado de una Nacin pequea,
contando con la ayuda de ciertas ventajas geogrficas, era capaz de derrotar
al formidable ejrcito imperial del Zar de todas las Rusias, preocup de sobre-
manera a algunos analistas militares norteamericanos, que pensaron que en
1907 ya no sera tan fcil doblegar a Mxico, como haba ocurrido tan slo
sesenta aos atrs.
Si nos atenemos a ciertas reglas de la interpretacin histrica --que
siempre demandan saber leer entre lneas- todo parece indicar que la entre-
vista que en el ao de 1909 sostuvieron en Ciudad Jurez los Presidentes
Diazy Taft, algo tuvo que ver con los acontecimientos que precipitaron la re-
volucin de 1910. Aunque hasta la fecha no se sabe con exactitud lo que fue
tratado en dicha entrevista, de lo poco que ha podido transpirar se desprende
que las cosas no marcharon todo lo bien que hubiera sido de desearse, y que
al despedirse cada Presidente se march con serias dudas acerca de las futu-
ras -y verdaderas- intenciones de su contraparte. Inclusive la leyenda
cuenta que a su regreso a la capifal Porfirio Diaz pronunci aquella clebre
frase que todo el mundo le atribuye: "Pobre Mxico: tan lejos de Dios y tan
cerca de los Estados Unidos. II El hecho es que menos de dos aos despus es-
tallara la Revolucin Mexicana, encontrndose su lder Francisco l. Madero
-carismtico, pacifista, demcrata convencido, espiritista y muydbil de ca-
rcter- en San Antonio, Texas. Madero entrar a Mxico para encabezar el
movimiento que envi a Porfirio Daz al exilio y a la muerte en Francia, preci-
samente por Ciudad Jurez.
La intervencin de los Estados Unidos en Mxico durante el periodo re-
volucionario fue abierta, y en algunos momentos francamente descarada, al
grado de que la opinin popular que, por lo general, suele ser antinorteameri-
cana, le otorg credibilidad al ilusorio "telegrama Zimmermann", enviado al
Presidente Venustiano Carranza por el Ministro de Asuntos Exteriores del
Kiser Guillermo IIde Alemania, ofrecindole la devolucin de Texas y Cali-
fornia a cambio de cierto tipo de ayuda logstica mexicana para llevar la pri-
mera guerra mundial hasta la costa este de los Estados Unidos. El hecho de
que Alemania no estaba en posicin militar para formular tan generoso ofre-
cimiento y, sobre todo, el hecho de que Mxico desangrado en todos sentidos
por la guerra civilque estaba viviendo no estuviera en condiciones de apoyar
militarmente a nadie, no descorazon a quienes ilusamente queran ver en es-
te telegrama una esperanza -as fuera totalmente descabellada- de sacudir-
se la omnipresente intervencin norteamericana y tomar cumplida venganza
de la afrenta sufrida entre 1847 y 1848.
Pero la intervencin norteamericana no cesara, ni cejara, un momento
a lo largo del perodo revolucionario. Elembajador Henry Lane Wilsonjugar
un papel determinante en los sucesos sangrientos que condujeron al derroca-
500 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
miento y asesinato del Presidente Francisco I Madero. Instalado su ttere Vic-
toriano Huerta en la presidencia, pronto romper con l al no resultar tan
maleable como esperaba y se convertir en el causante indirecto de la ocupa-
cin que en el ao de 1914 llev a cabo la marina norteamericana del puerto
de Veracruz. Derrocado Huerta, el gobierno del Presidente Carranza tendr
que afrontar el problema de la ruptura de relaciones diplomticas y la ignomi-
nia de la expedicin punitiva de Pershing, a la que por cierto reaccionar con
admirable inteligencia dejando que Pershing se liquide a s mismo en los labe-
rintos de la sierra de Chihuahua, sin provocar ningn incidente diplomtico o
poltico que pudiera servir de pretexto para agravar la magnitud de la inter-
vencin armada.
La muerte -asesinato o suicidio?- de Venustiano Carranza abrir la
puerta de la presidencia al general Alvaro Obregn, que intentar llevar a ca-
bo la reconstruccin econmica del pas. Para ello contar con el reconoci-
miento diplomtico de los Estados Unidos le resultar indispensable. Es aqu
en donde surge uno de los episodios ms oscuros -tantoen sentido peyorati-
vo como en cuanto a que literalmente nunca ha sido aclarado del todo- de la
historia de la poltica exterior mexicana: los llamados "Tratados de Bucareli",
que no solamente condujeron al reconocimiento diplomtico del gobierno de
Alvaro Obregn por parte del gobierno norteamericano, sino que fundamen-
talmente sentaron las bases con arreglo a las cuales se desarrollaran en el
futuro las relaciones entre la que para ese entonces era ya casi una potencia
imperial y el Mxico post revolucionario. Por supuesto la pregunta obligada
es: a qu costo? Estimo que vale la pena narrar la historia.
El14 de mayo de 1923 a partir de las diez de la maana se iniciaron en la
augusta casona que construyera la porfirana familia Cobin, ubicada en el
nmero 85 del Antiguo Paseo del Virrey de Bucareli (actualmente sede de las
oficinas centrales de la Secretara de Gobernacin), las reuniones de lo que
oficialmente se conoci como la "Comisin Mxico-Estados Unidos", que es-
tuvo integrada por los delegados especiales designados por el Presidente Wa-
rren G. Harding: Charles Beecher Warren yJohn Barton Payne; y por losco-
misionados nombrados por el Presidente Alvaro Obregn: Ramn Ross y
Fernando Gonzlez Roa. Las reuniones culminaron el 15 de agosto de ese
mismo ao con la aprobacin y firma de dos "Convenciones de Reclamacio-
nes", de las que destaca la que dio en denominarse la "Convencin Especial"
en cuyos trminos Mxico qued obligado a resarcir a los ciudadanos, corpo-
raciones, compaas, asociaciones y sociedades de los Estados Unidos y/o a
las corporaciones, compaas, asociaciones y sociedades de cualquier clase
en las que tuvieran cualquier tipo de participacin ciudadanos de los Estados
Unidos, de todos los daos y perjuicios que hubieren sufrido en sus personas
y en sus propiedades durante "las revoluciones y disturbios sociales" ocurri-
dos en Mxico entre el 20 de noviembre de 1910 y el 31 de mayo de 1920.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 501
Puesto en palabras de abogado litigante: primero intervengo en todas las for-
mas posibles en tu revolucin ydespus te demando por daos y perjuicios.
No obstante, el precio no pareci ser demasiado alto, puesto que adems
la procedencia y cuantificacin de las reclamaciones se sujet a la decisin, fi-
nal e inapelable, de un tribunal de arbitraje en el que el voto decisivo recay
en un rbitro internacional de reconocido prestigio -el brasileo Rodrigo
Octavio- el que al menos en el caso ms importante (el asesinato de diecisis
empleados norteamericanos de la empresa denominada "Cusi Mining Com-
pany" perpetrado en la maana del 10 de enero de 1916, en el poblado chi-
huahuense de Santa Isabel, por un gavilla de bandoleros encabezada por un
tal Pablo Lpez a la que infructuosamente se trat de asociar con las fuerzas
del general Francisco Villa) vot a favor de Mxico, ahorrndole la nada des-
preciable suma de cuatro y medio millones de pesos oro, que en esa poca se
cotizaba casi a la par con el dlar de los Estados Unidos.
Pero la opinin pblica no crey que el poderoso reconocimiento diplo-
mtico del gobierno norteamericano se hubiera negociado a un precio tan
bajo. Incansablemente se habl de concesiones y clusulas secretas que aten-
taban directamente en contra de la soberana y la dignidad nacionales. La si-
tuacin se agrav cuando, en medio de las acaloradas discusiones que tuvie-
ron lugar en el Senado de la Repblica con motivo de la ratificacin
constitucional de las Convenciones de Reclamaciones, fue asesinado el opo-
sitor y combativo senador por Tabasco, Ernesto Field Jurado. La voz popular
se alz inconteniblemente y seal que los "Tratados de Bucareli" contenan
condiciones tan vergonzosas que el gobierno de Obregn haba tenido que
llegar al extremo de mandar matar a un destacado Senador de la Repblica
para tratar de acallar a la ms importante de las voces disidentes. Cul es la
verdad de todo esto?
Por azares del destino que se tratan de explicar en la correspondiente no-
ta autoral" obra en poder del autor una copia autgrafa -es decir, con las fir-
mas originales de los dos delegados estadounidenses y de los dos comisiona-
dos mexicanos- de la versin en idioma ingls de las minutas de todas y cada
una de las reuniones que, entre el14 de mayo y el15 de agosto de 1923, ce-
lebr la Comisin Mxico-Estados Unidos, incluyendo el texto ntegro del ar-
ticulado de las dos Convenciones de Reclamaciones. Sin descartar que en
adicin a estas minutas pudiere haberse suscrito algn protocolo secreto -lo
que suele ser prctica ms o menos comn en las negociaciones diplomticas
6 "Los azares del destino" consisten en que el comisionado mexicano, Fernando Gonzlez
Roa, es to abuelo del autor (hermano de mi abuela materna doa Naborina Gonzlez Roa
de Arrioja) y la albacea de la sucesin a bienes de don Fernando, mi tambin ta abuela, la
seorita Julia Gonzlez Roa, antes de fallecer, por alguna razn decidi entregarme estas
Minutas que hasta la fecha he procurado guardar celosamente. (Nota del Autor).
502 ADOLFOARRIOJA VIZCAINO
importantes-, pienso que el estudio y anlisis que he llevado a cabo de las
propias minutas permite descubrir cul fue la concesin ms importante. Por
lo tanto, har una breve referencia a ciertos prrafos que me parecen claves
para entender lo que se arregl tras bambalinas:
En la sesin inaugural el seor Warren abri el debate con la clsica de-
claracin protocolaria de buena voluntad: "No estamos aqu para intervenir
en las polticas internas o domsticas de Mxico, pero tampoco podemos evi-
tar el tener que llamar la atencin acerca de la necesidad de poner en opera-
cin aquellos principios que la experiencia de la humanidad ha demostrado
que son esenciales para el comercio y las relaciones amistosas entre las
naciones."?
Pero el tono conciliatorio cambiara muy pronto. En la misma sesin
inaugural el delegado Warren pide que se ratifique el contenido -y se consi-
dere como la premisa de cualquier entendimiento al que eventualmente pu-
diera llegarse-, de un Memorndum confidencial suscrito nada menos que
por el Presidente Alvaro Obregn y por su Secretario de Relaciones Exterio-
res Alberto J. Pani, en el que se lee lo siguiente: "Todos los derechos de pro-
piedad privada adquiridos con anterioridad al1o. de mayo de 1917, fecha en
la que la actual Constitucin fue promulgada, se respetarn y se protegern.
El famoso (sic) Artculo 27, que establece que los depsitos de petrleo que se
encuentran en el subsuelo son de propiedad nacional, no tendr efectos re-
troactivos ... para entrar en el justo y abierto camino de un adecuado desarro-
llo de la poltica del Gobierno Mexicano, que ha tenido ytiene el propsito de
respetar los derechos legtimamente adquiridos con anterioridad a la fecha
de promulgacin de la Constitucin de 1917... Con el objeto de definir la pre-
sente situacin internacional entre Mxico y los Estados Unidos, es necesario
afectuar un breve examen de los cinco puntos contenidos en el resumen final
de la anteriormente mencionada nota de instrucciones del Departamento de
Estado en Washington, en la cual, en agosto del ao pasado, dicho Departa-
mento present como obstculos para la normalizacin de las relaciones di-
plomticas entre los dos Gobiernos, las siguientes: El primer punto se refiere
al Convenio para la reanudacin de los pagos de los intereses y amortizacio-
nes de la Deuda Externa, suspendidos desde 1914, que fue celebrado en Nue-
va York entre el Secretario de Hacienda de Mxico y el Comit Internacional
de Banqueros. Este Convenio establece garantas enteramente satisfactorias
para los tenedores -mayoritariamente norteamericanos- de los bonos res-
pectivos, cuyo valor asciende a la enorme suma de un mil cuatrocientos millo-
nes de pesos oro mexicanos; e incluye adems, la devolucin de los Ferroca-
7 "Proceedings of the United States-Mexican Cornsson, Convened in Mexico City, May
14, 1923, pgina 2. (Cita traducida por el autor).
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 503
rriles Nacionales de Mxico a la Compaa propietaria -cuyos principales
accionistas son asimismo norteamericanos- y ha sido ratificado por el Presi-
dente de la Repblica y por el Congreso de la Unin, por lo que se encuentra
en vigor y surtiendo plenos efectos legales. Este obstculo por las razones ex-
presadas ha desaparecido.-EI segundo punto est relacionado con las nego-
ciaciones que se estn llevando a cabo, tambin en Nueva York, entre el men-
cionado Secretario de Hacienda y los representantes de las principales
empresas dedicadas a la explotacin de la riqueza petrolera Mexicana. Estas
negociaciones estn encaminadas a lograr una forma especial de reorganiza-
cin financiera de dichas Compaas que garantice -independientemente
de lo que establezca la legislacin respectiva- sus derechos y facilite el poste-
rior desarrollo de sus intereses. Este Convenio, que todava no ha sido con-
cluido, constituir -nicamente desde el punto de vista de las garantas que
se estn reclamando- una proteccin adicional, aunque innecesaria, a la
que establecer la futura Ley Orgnica del Artculo 27 Constitucional. La fal-
ta, por consiguiente, de dicho Convenio no implica necesariamente la ausen-
cia de proteccin de los derechos petroleros otorgados con anterioridad a
1917, ni puede constituir por dicha razn, un obstculo o una dificultad nter-
nacional.-El tercer punto est vinculado con la proteccin de los derechos
legalmente adquiridos por Ciudadanos norteamericanos con anterioridad a la
promulgacin de la Constitucin de 1917. Esta cuestin tambin quedar re-
suelta con la futura Ley Orgnica del Artculo 27 .-EI cuarto punto hace
referencia a la decisin emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nacin
en cinco casos de amparo promovidos por las compaas petroleras en
contra del Presidente de la Repblica y del Secretario de Industria y Comer-
cio, por actos de aplicacin retroactiva del artculo 27, lo que hace pensar al
Gobierno norteamericano que tales decisiones no son suficientes para
proteger todos los derechos que los ciudadanos norteamericanos pudie-
ren haber adquirido en Mxico con anterioridad a 1917. La Corte, natural-
mente, circunscribi sus decisiones a los casos concretos que las originaron
pero, a este respecto, el resultado no puede haber sido ms favorable para las
compaas afectadas, tomando en consideracin que, en adicin a la debida
proteccin legal, el Segundo Prrafo de dichas resoluciones -que proceden
de la ms alta autoridad en la materia- ha definido de manera inequvoca,
como se ver a continuacin, el carcter irretroactivo del Artculo 27 de la
Constitucin, en la parte relativa al petrleo. Este obstculo, consecuente-
mente, ha sido tambin rernovdo.:"
No contento con lo anterior, en la sesin del 16 de mayo de 1923, Char-
les Beecher Warren exigi que las grandes extensiones de tierra que en los
8 Obra citada; pginas 1 a 13 de la sesin del 15 de mayo de 1923. (Cita traducida por el
autor).
504
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
aos de 1884, 1892 Y1909 haban adquirido ciudadanos y compaas nor-
teamericanas para fines agrcolas, ganaderos, mineros y petroleros no les
fueran expropiadas sin el pago de una indemnizacin en efectivo equivalente
a su justo valor comercial, toda vez que dichas adquisiciones fueron hechas al
amparo de la Constitucin Mexicana de 1857, cuyo artculo 27 prevea que
no se poda llevar a cabo expropiacin alguna sin el pago de una previa y justa
indemnizacin. A lo que era necesario agregar que todos los precedentes de
Derecho Intenacional aplicables a esta materia eran favorables para la posi-
cin de la delegacin norteamericana.
En las reuniones celebradas entre el 18 de mayo y el 2 de agosto de
1923, los comisionados mexicanos -despus de sujetar a los delegados es-
tadounidenses a una larga ctedra sobre el principio de irretroactividad de las
leyes, en la que las opiniones de destacados juristas como Merlin, Boudry-La-
cantiniere, Laurent, Planiol et al, salieron a relucir; as como a un curso inten-
sivo del en ese entonces nuevo Derecho Agrario Mexicano- otorgaron to-
das y cada una de las seguridades solicitadas por el Gobierno de los Estados
Unidos. As, qued acordado que:
- El Gobierno Mexicano no aplicara el artculo 27 constitucional en materia
de petrleo; por lo que se oblig a respetar los derechos adquiridos por las
compaas extranjeras con anterioridad al 10. de mayo de 1917;
- De igual manera el Gobierno Mexicano qued obligado a otorgar nuevas
concesiones petroleras y mineras a los ciudadanos y compaas norteameri-
canas que fueran propietarios de predios en cuyo subsuelo se encontraran ri-
quezas petroleras y/o mineras;
- El Gobierno de Mxico indemnizara a los ciudadanos y compaas nor-
teamericanas cuyas tierras hubieran sido expropiadas para llevar a cabo do-
taciones a ejidos, pueblos ycomunidades; y
- El Gobierno de Mxico se abstendra de afectar, en cualquier forma y bajo
cualquier ttulo legal, propiedades estadounidenses que no estuvieran rela-
cionadas con los procesos propios de la reforma agraria.
9
La sesin del3 de agosto de 1923, se suspendi en seal de respeto a la
memoria del Presidente Harding que haba fallecido en la madrugada de ese
mismo da, segn cuenta el rumor de la Historia envenenado por la mano de
su celosa esposa que, al parecer, era una seora de armas y venenos tomar.
Logrado el objetivo primordial, las reuniones que se celebraron del 4 al
15 de agosto de 1923, se destinaron a la redaccin del articulado de las Con-
9 Obra citada; pginas 1 a 5 de la sesin del 2 de agosto de 1923. (Cita traducida por el
autor).
l'
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 505
venciones de Reclamaciones que fueron el documento formal que se mostr
a la opinin pblica de ambos pases para justificar la reanudacin de relacio-
nes diplomticas.
En torno al verdadero contenido de los popularmente llamados "Trata-
dos de Bucareli" han corrido un gran nmero de versiones -que van desde el
otorgamiento de concesiones territoriales a perpetuidad en la pennsula de
Baja California hasta un protocolo secreto que forzaba a Mxico a no iniciar
ningn proceso serio de industrializacin durante un perodo mnimo de
treinta aos, a fin de que nuestro potencial en recursos humanos y naturales
no pusiera en peligro el creciente desarrollo de la industria estadounidense-
que es materialmente imposible comprobar o desmentir. Sin embargo, las
evidencias documentales de que se dispone son lo suficientemente revelado-
ras y comprometedoras: se obtuvo el reconocimiento diplomtico y la ayuda
militar y econmica de los Estados Unidos a cambio de suspender la naciona-
lizacin del petrleo y de la minera y de limitar los alcances de la reforma
agraria en cuanto tocara intereses norteamericanos.
A lo que es necesario aadir que tambin se contempl la posibilidad de
devolver a un consorcio privado estadounidense los Ferrocarriles Nacionales
de Mxico que haban sido nacionalizados o "consolidados" -segn el len-
guaje de la poca- en el ao de 1907 por el gobierno del Presidente Porfirio
Daz. Posibilidad que no se concret debido a las cuantiosas inversiones que
hubiera demandado el reconstruir la red ferroviaria nacional despus del la-
mentable estado en el que qued al trmino del movimiento revolucionario.
Pero al margen de lo que finalmente haya sucedido esta inusitada oferta y
compromiso de Obregn y Pani da pie a dos interesantes preguntas: Ser
verdad, como se ha rumorado por dcadas en algunos crculos de allegados al
porfirismo, que la entrevista Taft-Porrio Daz y el subsecuente inicio de la re-
volucin maderista desde San Antonio, Texas, encuentran su punto de parti-
da en la consolidacin nacionalista de los ferrocarriles consumada precisa-
mente el da 28 de marzo de 1907? Dejando de lado a los oficiales y
oficiosos "historiadores" de Mxico, a fin de cuentas, quines resultan ms
"revolucionarios" Porfirio Daz y su Secretario Jos Ives Limantour, o Alvaro
Obregn y su Secretario Alberto J. Pani? Preguntas interesantes, sin duda
alguna.
El juicio final sobre los clebres ("infamous" que se dira en ingls) "Trata-
dos de Bucareli" proviene de una fuente insospechada: el ex Presidente de
Mxico Miguel Alemn Valds, que tajantemente afirma: "Es apenas dos me-
ses despus, derrotada en todos los frentes la insurreccin delahuertista,
cuando Adolfo de la Huerta declara que Obregn puso en venta la soberana
nacional en las Conferencias de Bucareli; y presenta su levantamiento como
el deber sagrado de sostener inclume nuestra soberana. Las fuerzas dela-
506 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
huertistas abandonaron las zonas petroleras del Golfo ante el slo anuncio de
que los Estados Unidos no permitiran que la lucha llegase a perjudicar las
instalaciones petroleras de Tampico y Veracruz. Plutarco Elas Calles est
elegido. "10
La correspondiente leccin geopoltica y geoeconmica queda as a la
vista de quien quiera verla: un pas dividido en mltiples luchas internas, suje-
to al desgaste poltico que significa el tener que enfrentar incontables "planes
y pronunciamientos revolucionarios" e incapaz de generar una autntica es-
tabilidad social, econmica y poltica, coloca al gobierno en turno en la vulne-
rable posicin de tener que ceder a toda clase de presiones y exigencias ex-
tranjeras simplemente para mantenerse en el poder. Por esa razn la
primera tarea de Joel R. Poinsett fue la de dividir y confundir al gobierno del
Presidente don Guadalupe Victoria que haba procurado -ilusa y realista-
mente a la vez- establecer un gobierno de unidad nacional. Por esa misma
razn, despus de un Siglo la doctrina Monroe y la tesis de la gravitacin pol-
tica de John Quincy Adams, seguan tan campantes. "Fine and dandy" como
dira mister Poinsett si an viviera.
Retomando de nueva cuenta el hilo de esta breve narracin histrica, ca-
be sealar que el perodo tradicionalmente conocido como del "maximato
callista", que aproximadamente comprende de 1928 a 1935 va a estar mar-
cado por la continua ingerencia del embajador de los Estados Unidos en los
asuntos internos del pas. Producto directo de los "Tratados de Bucareli",
Dwight W. Morrow sumar su nombre a los de Joel R. Poinsett y Henry Lane
Wilson en la nomenclatura de los ms conspicuos mensajeros del destino ma-
nifiesto enviados a Mxico, al grado de convertirse en el personaje central de
una de las obras ms importantes de ese gran educador, intelectual y poltico
mexicano que sin duda alguna fue Jos Vasconcelos: "El Proconsulado."
Si la misin tanto de Poinsett como de Lane Wilson fue la de desestabili-
zar al pas en dos pocas clave de su historia (lafundacin de la primera Rep-
blica Federal y el inicio del movimiento revolucionario de 1910), la de Mo-
rrow, a fin de cuentas result de mucha mayor trascendencia: coadyuv al
logro de la estabilidad poltica a cambio de la dependencia econmica y de
la cancelacin de cualquier posibilidad de desarrollo democrtico. Vascones-
los, lo acusa sin reservas: "Los Estados Unidos son un pas eminentemente in-
dustrial que necesita mercados: el mercado natural de los Estados Unidos est
en la Amrica Latina. Una buena colaboracin continental supone que los
Estados Unidos fabriquen mercancas, que Mxico y los pases del Sur pro-
10 Alemn Valds Miguel. "La Verdad del Petrleo en Mxico. "Editorial Grijalbo. Segunda
Edicin. Mxico 1977; pgina 1)8.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 507
duzcan las materias primas; tambin los productos tropicales que no se dan o
se dan mal en los Estados Unidos. Inmediatamente me vino a la memoria el
vasto plan azucarero en que mister Morrow haba embarcado a los del Go-
bierno, por el Mante, negocio del clan de los Calles, y por Morelos, donde se
deca que Calles y Morrow eran los promotores. Y Simpson prosigui:
Cualquier Gobierno que garantice a los Estados Unidos una poltica de coo-
peracin econmica racional, segn he expresado, que se comprometa,
adems, a respetar a los tratados recientemente concluidos, ser un Gobier-
no grato. Y yo dudo que usted, con sus ambiciones de construir un Mxico
autnomo, pueda alguna vez contar con la simpata de la embajada." 11
La fundacin por Plutarco Elas Calles del Partido Nacional Revoluciona-
rio (antecesor del actual PRI) debe verse dentro de este contexto: la creacin
de una superestructura poltica que aglutine, bajo un mando centralizado, a
todas las fuerzas importantes del pas para asegurar la estabilidad social, el
desarrollo econmico y el cumplimiento de los compromisos internaciona-
les, eliminando al mismo tiempo cualquier tipo de disidencia interna y de
oposicin democrtica real. Es decir, gracias a las concepciones geopolticas
del embajador Morrow y al apoyo militar y econmico que obtuvo para el r-
gimen callista, hacia el final de la dcada de los aos veinte Mxico pas de
los ideales de la revolucin social a las duras realidades del corporativismo po-
ltico. Todo ello envuelto, como deca Manuel Gmez Morn, en "un malaba-
rismo de palabras revolucionarias" que hasta la fecha no ha podido ser supe-
rado. Yas el espritu de Bucareli perdura hasta nuestros das.
El Presidente Lzaro Crdenas, adems de sacudirse la tutela callista, lle-
v a cabo un acto trascendental en la vida de Mxico: la nacionalizacin de la
industria petrolera, propiciando de esta manera la plena vigencia del artculo
27 constitucional, cuya aplicacin haba quedado en suspenso merced a los
controvertidos acuerdos de Bucareli. Este acto de indudable valor histrico
no signific, sin embargo, un giro o rompimiento brusco en las relaciones di-
plomticas con los Estados Unidos, por varias razones:
- Por la forma en la que el gobierno de Porfirio Daz otorg las respectivas
concesiones petroleras, los intereses que resultaron afectados por la nacio-
nalizacin fueron primariamente ingleses (yen algn sentido holandeses) y
slo secundariamente norteamericanos.
- Estados Unidos qued como el principal proveedor y como el principal
cliente del petrleo mexicano; lo que le permiti deshacerse de la molesta
competencia britnica sin tener que entrar en ningn conflicto internacional
11 Vasconcelos Jos. "Memorias. EI Desastre. El Procons ulado. "Fondo de Cultura Econ-
mica. Mxico 1982; pgina 765.
508 ADOLFO AARIOJA VIZCAINO
con el Gobierno de Su Majestad, del que deba permanecer como aliado ante
la nminenca, en 1938, de una segunda guerra mundial.
- La dificultad de conseguir equipos, materiales y tecnologa para una indus-
tria recin naconalizada que forzosamente tena que operar bajo parmetros
internaconales obligaba a buscar el concurso de contratistas extranjeros, lo
que coloc -tal y como sucede hasta la fecha- a los Estados Unidos en una
posicin de privilegio ante la propia industria petrolera naconal y nacio-
nalizada.
Un testgo de calidad, el ex-Presidente de Mxico Miguel Alemn Valds
-quien por ese entonces era el gobernador de un rico Estado petrolero, el de
Veracruz- en su valiosa obra "La Verdad del Petrleo en Mxico", pone lo
anterior en la debida perspectiva histrica cuando seala que: "A pesar del
nimo de entendimiento del gobierno mexicano, las reacciones del Departa-
mento de Estado y del Foreign Offce vienen erizadas de amenazas, con una
diferencia que se encargar de matizar, en los das subsiguientes, la circuns-
tancia de que en la Casa Blanca despacha Franklin Delano Roosevelt, quien
ha diseado una poltica de respeto mutuo y armona para las relaciones de
su pas con sus vecinos del hemisferio occidental, y de que al frente de la mi-
sin diplomtica estadounidense en Mxico est Josephus Daniels, espritu
liberal y activamente fiel a las orientaciones y la persona de su Presidente. El
gobierno conservador ingls es otra cosa, diametralmente distinta; el pensa-
miento de 10 Downing Street con Chamberlain lo representa en Mxico con
imperial ardor, el ministro plenipotenciario Owen S1. Clair O'Malley... Cabe
sealar que si las compaas estadounidenses lograron convencer en un prin-
cipio, al Departamento de Estado, de la justicia y conveniencia de ser apoya-
das en su posicin y en sus exigencias, el rabioso artificio en que se fundaron
ambas parti del Foreign Offce a manera de consejo a la Royal Dutch Shell,
trusts (sic) matriz de la compaa Mexicana de Petrleo El AguiJa."12
Inclusive en relacin con los contratos que el ente estatal Petrleos Mexi-
canos tuvo que celebrar con un buen nmero de empresas, las cuales en la ca-
si totalidad de los casos fueron estadounidenses, don Miguel Alemn cita el
dictamen rendido con fecha 24 de agosto de 1952 por la Procuradura Gene-
ral de la Repblica -en la poca en la que actuaba como consejera jurdica
del Gobierno Federal y no como perseguidora de narcotraficantes y de su-
puestos asesinos polticos- en el que se establece: "En este segundo rgimen
de contratacin, el capital extranjero puede intervenir y prestar su colabora-
cin a la industria nacional petrolera, pues al referirse a la ejecucin de obras
concretas, no hay ningn peligro de que la explotacin y la propiedad del pe-
trleo mexicano caigan en manos extranjeras.l'P
12 Alemn Valds Miguel. Obra citad'a; pginas 257 y 258.
13 Obra citada; pgina 678.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI ~ 0 9
I
En sntesis, todo parece indicar que tanto en el acto de la nacionalizacin
del petrleo como en las etapas inmediatamente subsecuentes hubo un cierto
nmero de valores entendidos entre el gobierno del Presidente Lzaro Crde-
nas y el Departamento de Estado. De cualquier manera no puede dejar de
consignarse que dicha nacionalizacin representa para Mxico una de las
ms grandes transformaciones econmicas del Siglo XX, que vino a corregir,
en alguna medida, las desviaciones constitucionales en las que se incurri con
motivo de la celebracin de los Acuerdos de Bucareli.
La administracin del Presidente Manuel Avila Camacho (1940-1946)
no estuvo caracterizada por fuertes enfrentamientos con el siempre conflicti-
vo gobierno de Washington. Era la poca en la que el Presidente Franklin
Delano Roosevelt le dedic a Mxico su publicitada poltica del nuevo tra-
to -"new deal"- y de la buena vecindad, sin que faltara el consabido dicho
popular que con gran perspicacia apunt que en la nueva relacin, "nosotros
ramos los buenos y ellos los vecinos." Pero bromas ingeniosas aparte, cabe
destacar que durante la presidencia del general Avila Camacho se present
un incidente internacional al que, por todos los equvocos que el mismo pue-
de llegar a implicar, rara vez se le menciona. La historia es la siguiente:
Obedeciendo indudablemente a presiones norteamericanas el 2 de junio
de 1942, el Gobierno Mexicano declara la existencia de un estado de guerra
entre la Repblica Mexicana, por una parte, y Alemania, Italiay el Japn, por
la otra. Semejante declaracin le genera una serie de obligaciones internacio-
nales con las llamadas potencias aliadas que se van a cristalizar en la ocupa-
cin temporal por fuerzas militares estadounidenses de la pennsula de Baja
California, en lo que en un momento dado lleg a parecer una ominosa remi-
niscencia del Tratado McLane-Ocampo. Al respecto se dice que por aquel
entonces los servicios de inteligencia de los Estados Unidos descubrieron un
supuesto plan secreto por virtud del cual el ejrcito japons estaba preparan-
do una invasin de la pennsula de Baja California que implicara adems el
establecimiento de una importante base naval en el Mar de Corts para desde
ah, lanzar una serie de ataques a los campos petroleros de Texas y Oklaho-
ma que constituan la principal fuente de abastecimiento de las tropas norte-
americanas que combatan en Europa y en el Pacfico. Desde luego no cuento
con elementos objetivos para comprobar esta versin, pero el hecho es que
un buen da, bajo el mando terico del general Lzaro Crdenas, se estable-
ci al sur de la pennsula bajacaliforniana una base militar estadounidense
destinada a repeler cualquier intento de invasin japonesa. En descargo del
casi siempre criticado gobierno de los Estados Unidos, debe decirse que al
trmino de la segunda guerra mundial la base militar fue desmantelada y las
tropas norteamericanas regresaron a su pas, Algo que por cierto no pueden
decir los pueblos de Polonia, Checoslovaquia, Hungra, Alemania Oriental
con Berln incluido, y otros ms que.ibajo el pretexto de la segunda guerra
510 ADOLFO ARRIOJAVIZCAINO
mundial, fueron ocupados, poltica y militarmente, durante casi cincuenta
aos por los ejrcitos "amantes de la paz" de la Unin Sovitica.
Las administraciones de los Presidentes Miguel Alemn (1946-1952) y
Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), se desenvuelven en un clima casi idlico
de armona y cooperacin con los Estados Unidos. Vencedores indiscutibles
e indiscutidos de la segunda guerra mundial, los norteamericanos son admira-
dos y aclamados en todas partes. La Unin Sovitica destrozada militarmen-
te y con las manos atadas en la Europa Oriental, no est como para aventuras
iberoamericanas. En Mxico se vive una situacin de admiracin y envidia
hacia todo lo estadounidense. Estados Unidos haba alcanzado el privilegiado
estatus de la supremaca no solamente militar sino tambin poltica, econmica,
social y tecnolgica. Probablemente por vez primera en nuestra historia
se acepta hasta con gusto la preeminencia de los intereses norteamericanos.
El peridico de mayor circulacin en esos tiempos en Mxico, "Exclsior",
adopta la lnea editorial ms abiertamente pro-yanqui de que se tenga memo-
ria en la historia del pas. Ante la ausencia de presiones internacionales que
sean dignas de tomarse en consideracin, los gobiernos de Miguel Alemn y
Adolfo Ruiz Cortines aprovechan la coyuntura para iniciar el proceso de in-
dustrializacin del pas, tratando de realizar el viejo anhelo de transformar a
Mxico de una sociedad agrcola en una sociedad industrial. Por supuesto lo
hacen con capital, inversin directa y tecnologa mayoritariamente estado-
unidense. En verdad no haba otra alternativa. Sin embargo, cometern el
gravsimo error de no sujetar su poltica de fomento industrial a la creacin de
polos de desarrollo regional, localizados estratgicamente en diversos puntos
del vasto territorio de la Repblica, lo que unos cuantos aos despus ocasio-
nar el terrible hacinamiento humano en el que actualmente se vive en el Va-
lle de Mxico, as como los inexplicables vacos de desarrollo regional que si-
gue padeciendo el pas. De cualquier manera, en lo que toca a las relaciones
diplomticas con los Estados Unidos se vivi una rara etapa de relativa tran-
quilidad y armona.
La administracin del Presidente Adolfo Lpez Mateos (1958-1964) va
a marcar un cierto cambio en las actitudes del gobierno mexicano hacia su
poderoso vecino del norte. Empeado en crearse una imagen internacional
como "incansable promotor de la paz mundial", Lpez Mateos har algunos
intentos -la mayora de ellos fallidos a fin de cuentas- por involucrar a
Mxico en una poltica exterior militante y de alto perfil. La comunidad inter-
nacional, no obstante sus continuas visitas de Estado, apenas lo tomar en
cuenta. Sin embargo, le crear algunos ligeros dolores de cabeza al Departa-
mento de Estado norteamericano, que bien pueden calificarse de intentos,
ms o menos serios, por dotar de olerta independencia a la diplomacia mexi-
cana. Esos intentos pueden resumirse en dos detalles de forma y en una cues-
tin de fondo.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 511
Los detalles de forma consistieron en la visita oficial a Mxico de uno de
los hombres ms poderosos del Kremlin de esos tiempos, Anastas Mikoyn,
bajo el pretexto de inaugurar una exposicin cientfica de la Unin Sovitica
en el Auditorio Nacional, a la que los avances que los soviticos consiguie-
ron en las primeras etapas de la carrera espacial le dio un realce inusitado; y
una declaracin presidencial, prontamente rectificada, de que el gobierno de
Lpez Mateas era de "extrema izquierda dentro de la Constitucin", que alar-
m a los capitanes de la ya para ese entonces poderosa inversin norteameri-
cana en Mxico.
La cuestin de fondo estuvo motivada por la instauracin en Cuba, en
1959, de un gobierno comunista claramente sostenido por la Unin Soviti-
ca y, por ende, abiertamente hostil a los intereses estadounidenses. A dife-
rencia de los dems pases iberoamericanos que presionados por Washing-
ton, rompieron relaciones diplomticas con el nuevo rgimen cubano y
procuraron combatirlo con todos los medios a su alcance, Mxico manejando
hbilmente la llamada "doctrina Estrada" -que ms adelante se examinar
con algn detalle- se niega a romper relaciones con el gobierno de la isla que
algn da, en medio de uno de sus mltiples sueos guajiros, Antonio Lpez
de Santa Anna pensara en liberar de Espaa. A partir de ese momento
Mxico mantendr con Estados Unidos un diferendo que le dar cierto mar-
gen de maniobra ante las continuas presiones norteamericanas.
Pero, para variar y no perder la costumbre, en lo que realmente cuenta
Mxico seguir alineando con los Estados Unidos. As, en la Conferencia de
la Organizacin de Estados Americanos (OEA)que tuvo verfcativo en Punta
del Este, Uruguay, el entonces canciller mexicano, don Manuel Tena, pala-
bras ms o palabras menos, formalmente declar que: "El marxismo-leninis-
mo es incompatible con los procesos de integracin latinoamericana." Tiem-
po despus, en octubre de 1962, al sobrevenir la crisis provocada por la
instalacin -ointento de instalacin- de misiles nucleares soviticos en Cu-
ba, Mxico, en otra reunin de la EA, vot con los dems pases del conti-
nente a favor del bloqueo naval impuesto por el Presidente Kennedya la isla
caribea, y el que de haber sido el seor Kruschev lo que a los cuatro vientos
proclamaba ser, habra probablemente desencadenado la tercera guerra
mundial.
Pero a pesar de que Mxico sigui obedeciendo a los intereses estratgi-
cos norteamericanos, Lpez Mateas dej una leccin que es altamente apro-
vechable para el futuro, a saber: que la interrelacin de Mxico con los diver-
sos actores geopolticos que suelen aparecer en la escena internacional,
escudndose siempre en los por dems inobjetables principios de no inter-
vencin y autodeterminacin de los pueblos, puede llegar a darle un margen
de maniobra -y hasta de respiro- en la relacin diplomtica, de carcter
512 ADOLFOARRIOJAVIZCAINO
eminentemente unilateral que tiene que seguir con los Estados Unidos de
Amrica.
La administracin del Presidente Gustavo Daz Ordaz (1964-1970) va a
retomar los cauces de la poltica conciliatoria hacia los Estados Unidos, pero
sin abandonar el principio de independencia que significa el mantener rela-
ciones diplomticas con Cuba. Su paso por la escena internacional es mucho
ms modesto pero ms efectivo que el de Lpez Mateos, puesto que concreta
sus esfuerzos en mejorar la influencia mexicana en el rea de centroamrica y
el Caribe, en la que, por razones obvias, los intereses internacionales de Mxico
son directos y, sobretodo, realistas. Adems, cuando se ve confrontado por
la crisis mundial desatada, en 1968, por la invasin sovitica a Checoslova-
quia que inmisericordemente aplast los aires libertarios de la "Primavera de
Praga" encabezada por ese visionario que sin duda alguna fue Alexandre
Dubcck, condena sin reservas el hecho -corrigiendo por cierto las temero-
sas e ininteligibles declaraciones que previamente haba hecho su canciller, el
destacado jurista Antonio Carrillo Flores- y en particular la llamada "doctri-
na Brezhnev", preconizada por el entonces lder sovitico, en el sentido de
que los pases colocados dentro de la esfera geogrfica de influencia de una
gran potencia posean nicamente una "soberana limitada" -es decir, la que
conviniera a los intereses de la potencia bajo cuyo influjo se encontraran-,
considerando que semejante doctrina lo mismo poda aplicarse a la relacin
Unin Sovitica-Checoslovaquia que a la relacin Estados Unidos-Mxico.
Esto ltimo le granjear modestas simpatas en la prensa y en el Congreso
norteamericano, que le ayudarn a sobrevivir los lamentables sucesos de oc-
tubre de 1968.
Entre parntesis, cabe sealar que este relativo reconocimiento a los es-
fuerzos diplomticos de Daz Ordaz se expresa, sin olvidar sus nefastas y fas-
cistoides decisiones en los conflictos estudiantiles de 1966 y 1968, que tanto
dao causaron a nuestra Mxima Casa de Estudios, al privarla primero del
mejor de sus Rectores, el doctor Ignacio Chvez, y al someterla despus a la
ignominia de una ocupacin militar, como si las inquietudes y propuestas na-
turales de la juventud se pudieran resolver mediante un cuartelazo. Quienes
vivimos esos aciagos das como estudiantes universitarios, nunca podremos
ver a Daz Ordaz con buenos ojos.
El gobierno del Presidente Luis Echeverra (1970-1976) retomar el ca-
mino de la poltica exterior militante y, en ciertos aspectos, excesivamente
doctrinaria. Su antinorteamericanismo se manifestar en todos los foros po-
sibles. Congruente con semejantepostura, no solamente reforzar los lazos
de amistad y cooperacin con la Cuba comunista, sino que se convertir en el
principal apoyo, y con el tiempo en el nico apoyo, del gobierno marxista de
Chile encabezado por el doctor Salvador Allende, al grado de romper relacio-
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 513
nes diplomticas con el gobierno militar que lo derroc con una nada disimu-
lada ayuda estadounidense.
El activismo diplomtico del Presidente Echeverra lo llevar a visitar
prcticamente todas las regiones del mundo, en un extrao afn de buscar
cargos y honores internacionales para despus de su mandato que, por su-
puesto, nunca consigui. Se trat de un activismo que le depar escasas ven-
tajas a Mxico y s, en cambio, le ocasion graves problemas internacionales
que afectaron seriamente los flujos tursticos -la segunda fuente de divisas
despus del petrleo- como cuando, por ejemplo, para complacer al mundo
rabe, con el que Mxico apenas si comparte distantes intereses, se vot en el
seno de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) a favor de una absur-
da y tendenciosa resolucin que declaraba que el sionismo era una forma de
racismo; o como cuando se rompieron hasta las relaciones comerciales y
postales con Espaa a causa de que el gobierno del dictador Francisco Franco
haba condenado a muerte a un antiguo combatiente de la guerra civil. Fla-
grante intervencin en los asuntos internos de otro Estado, respecto de la
cual hasta la Unin Sovitica y la Repblica Popular China votaron en contra
cuando la cancillera mexicana pretendi que ese asunto se discutiera nada
menos que en el Consejo de Seguridad de la ONU.
El activismo de Echeverra no trascendi en el mbito internacional. El
Mxico de ese entonces no tena ningn peso especfico en los procesos del
delicado equilibrio mundial. Si algn legado dej este hiperactivo Presidente
fue el de haber tenido el valor de desafiar continuamente la poltica exterior
norteamericana sin temor a las consecuencias. Al final, por supuesto, tuvo
que pagar las consecuencias. Su poltica econmica de corte estatista, que en
1976 provoc la primera de las graves crisis devaluatorias de los ltimos vein-
te aos, coloc a las finanzas pblicas nacionales a merced de uno de los bra-
zos ms poderosos del Gobierno de los Estados Unidos, el Fondo Monetario
Internacional (FMI); y forz a revelar, a explotar ya exportar las riquezas pe-
troleras del pas para tratar de salir de la crisis. La denunciada tesis de la sobe-
rana limitada se convirti en una prosaica realidad econmica.
La administracin del Presidente Jos Lpez Portillo (1976-1982) se ca-
racteriz por seguir una poltica exterior independiente aunque plagada de
contradicciones debido a su fluctuante buena y mala fortuna econmica.
Cuando las ventas de exportacin del petrleo estuvieron a la alza, se desafi
a Washington estrechando los vnculos con Cuba y sosteniendo literalmente
al pobre y pequeo pas de Nicaragua, en donde por esos aos un grupo de
inexpertos guerrilleros habilitados de gobernantes infructuosamente trat
de llevar a cabo un experimento de corte socialista-comunista, agravando los
males de esa sufrida Nacin al convertirla en un triste pen de las pugnas geo-
polticas Este-Oeste. Sin la posicin estratgica y los recursos naturales de
514 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Cuba y rodeada de regmenes hostiles, la Nicaragua sandinista estuvo conde-
nada, desde un principio, a terminar en loque termin. Algo que, por supues-
to, los asesores internacionales de la administracin Lpez Portillo fueron in-
capaces de advertir.
El extremo lleg cuando, en una singular alianza con el gobierno inicial-
mente socialista del Presidente francs, Francoise Mitterand, el rgimen de
Lpez Portillo pretendi que se le otorgara una especie de reconocimiento
internacional al grupo guerrillero del llamado "Frente Farabundo Mart de Li-
beracin Nacional", en lo que constituy una injustificada intromisin en los
asuntos internos de la Repblica del Salvador -con la que supuestamente se
mantenan relaciones diplomticas normales- y provoc, adems, una fuer-
te irritacin en los ms altos crculos de poder de Washington que, con armas
y asesores militares, sostena al gobierno salvadoreo frente a otro posible
embate sovitico-cubano. En buen castellano, el rgimen de Lpez Portillo
compr, sin necesidad, un pleito ajeno, con las consecuencias que se vern a
continuacin.
Al desplomarse los precios internacionales del petrleo y precipitarse la
gravsima crisis devaluatoria de 1982, el gobierno de don Jos Lpez Portillo
-concluida abruptamente la supuesta "administracin de la abundancia"-
se vio forzado a dar un giro completo en su poltica exterior. Agobiado por el
peso de la deuda externa y por la creciente inconformidad interna, tuvo que
ceder a todas las presiones del gobierno norteamericano y aceptar al final de
su mandato que la economa nacional se encontrara bajo la gida del FMI, y
que su sucesor pblicamente le reprochara -nada menos que en el discurso
de toma de posesin- su "populismo financiero." Mxico aprendi una se-
vera leccin: que los experimentos geopolticos, cuando no van acompaa-
dos de una slida conduccin econmica, suelen terminar en desastres geo-
econmicos.
En descargo de la administracin Lpez Portillo debe decirse que le co-
rresponde el mrito de haber corregido una distorsin diplomtica que a na-
die beneficiaba, al haber negociado la reanudacin de relaciones diplomti-
cas con Espaa. Muerto el dictador Francisco Franco y restablecido el orden
constitucional con un gobierno legtimamente electo encabezado por el Pre-
sidente don Adolfo Surez y teniendo como Jefe de Estado al Rey don Juan
Carlos 1, nada justificaba el que se siguiera violentando el orden internacional
manteniendo a Mxico separado de la gran Nacin que le hered su noble
idioma, sus castizas costumbres, su vasta cultura y sus ejemplares institucio-
nes jurdicas. Esto ltimo sin contar con que se trat de una medida visiona-
ria, puesto que si en el Siglo XXJ Mxico desea estructurar una poltica inter-
nacional lo ms ndependene que sea posible frente a las inevitables
presiones del gobierno norteamericano, Espaa es una puerta de entrada al
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 515
importante mercado de la Unin Europea ms grande que las madrileas,
puertas de Toledo y Alcal puestas juntas.
El rgimen del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988)
conducir las relaciones exteriores en una forma similar a como condujo la
poltica econmica: con prudencia y realismo. Testigo presencial del fin de
la guerra fra como consecuencia de las polticas de apertura y reestructuracin
(conocidas como "qlasnot'' y "perestroika") del ltimo Presidente sovitico,
Mikhal Gorbachev; y de las tendencias conservadoras de libre mercado pues-
tas en prctica por el Presidente Ronald Reagan en los Estados Unidos y por
la Primer Ministro Margaret Thatcher en la Gran Bretaa, sentar las bases
para la incorporacin de Mxico a los inminentes procesos de la globaliza-
cin internacional. As, pondr en marcha la poltica de apertura comercial
-indispensable para la modernizacin del pas- con el ingreso de Mxico al
Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas
en ingls), predecesor de la actual Organizacin Mundial de Comercio.
La poltica centroamericana cambiar para bien. En vez de seguir apo-
yando a grupos radicales de izquierda se buscar restaurar la autoridad moral
de Mxico como honesto mediador entre las partes en pugna. En esa forma
la administracin De la Madrid coadyuvar a la solucin pacfica y democrti-
ca de los conflictos civiles en Guatemala y en El Salvador, y contribuir a
atemperar el radicalismo, a veces violento y a veces ingenuo, de los sandinis-
tas nicaragenses. En este sentido el canciller en turno, don Bernardo Sepl-
veda Amor, realizar una admirable labor diplomtica.
La relacin con Cuba se mantiene intacta. Llegados a este punto, resulta
obligado formular el siguiente comentario: Se han alzado muchas voces que
de 1959 a la fecha han criticado acremente la poltica que invariablemente
han seguido los sucesivos gobiernos Mexicanos hacia el largo rgimen del
Presidente Fidel Castro, acusndola de favorecer, proteger y ayudar a un sis-
tema dictatorial, inhumano y de tintes francamente stalinistas. Quienes as
piensan y hablan parecen no entender que la poltica exterior no se formula,
y mucho menos se hace, a base de discursos moralistas. "La diplomacia,
sostiene Henry Kissinger, suele ser un juego de poder en el que la sangre fra
debe prevalecer."14 Y ms en el caso de Mxico cuya posicin geogrfica lo
obliga a asirse de cuanta oportunidad estratgica se le presente para tratar de
equilibrar la influencia unilateral de los Estados Unidos. Dentro de este con-
texto la prolongada relacin, de aproximadamente cuarenta aos, con el r-
gimen castrista le ha deparado a Mxico los siguientes beneficios:
14 Kissinger Henry. "Diplomacy." Simon & Schuster. NewYork, 1994; pgina 17. (Cita tra-
ducida por el autor).
516 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
- Lo ha mantenido 31 margen de los graves problemas de inestabilidad polti-
ca \i social que otras naciones del continente americano han experimentado
por dcadas, como consecuencia directa de los mltiples movimientos gue-
rrilleros organizados y financiados por Cuba;
- Ha permitido que un buen nmero de empresas mexicanas se posesionen
en el mercado cubano, constituyndose en una potencial fuente de divisas
para cuando fatalmente llegue el momento en el que Cuba --que no va a po-
der subsistir indefinidamente contra el flujode la globalizacin internacional,
una vez que ha desaparecido el apoyo de la otrora poderosa Unin Soviti-
ca- tenga que cambiar el sistema socialista por el de economa de mercado.
No en balde Estados Unidos decidi violentar el orden internacional con la
llamada "Ley Helms-Burton" que busca castigar la realizacin de inversiones
de compaas de otras naciones en la isla caribea para evitar el desplaza-
miento de futuras inversiones estadounidenses; y la que afortunadamente ha
encontrado la firme oposicin de la Unin Europea, as como la condena ma-
yoritaria de la Organizacin Mundial de Comercio; y
En sntesis le ha proporcionado a nuestra diplomacia un contrapeso, limitado
si se quiere pero contrapeso al fin, para atemperar las continuas, e inevita-
bies, presiones de la diplomacia norteamericana.
Estos son pues los mritos indiscutibles de la poltica iniciada por el Presi-
dente Lpez Mateas y hbilmente sostenida -contra el cambiante orden in-
ternacional- durante la presidencia de don Miguel de la Madrid.
La administracin del Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)
le imprimir un giro conservador -algunos diran que escasamente naciona-
lista- a la poltica exterior mexicana, al centrarla casi exclusivamente en la
negociacin, firma y ratificacin del Tratado de Libre Comercio con los Esta-
dos Unidos y Canad. La decisin, en esencia, fue acertada, particularmente
desde los inevitables puntos de vista geopoltico y geoeconmico. Liquidada
la guerra fra con el sonoro fracaso del sistema de economa centralmente
planificada (que algunos nostlgicos del izquierdismo de los aos sesenta yse-
tenta se empean en llamar "socialismo real", como si en la prctica pudiera
existir otra clase de socialismo) y comprobada en los hechos, la necesidad de
retomar el camino de la economa de mercado bajo los esquemas de la globa-
lizacin internacional, Mxico no poda darse el lujo de sostener principios
macroeconmicos que, de pronto, se haban vuelto perfectamente obsoletos
como el de "la rectora del Estado en materia econmica." Elpas tena que in-
corporarse al nuevo orden econmico internacional, bajo la pena, en caso
contrario, de autocondenarse al aislamiento financiero y al atraso tecnolgi-
co. Ante el nacimiento de un mundo unipolar se deba aprovechar la extensa
frontera con los Estados Unidos de Amrica para crear la que, con el tiempo,
podra llegar a ser una de las ms importantes zonas de libre comercio inter-
nacional. ,1
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
517
El concepto en s fue bsicamente slido y realista. El pas tena que mo-
dernizarse e internacionalizarse despus de la resaca del estatismo y del pro-
teccionismo industrial. Sin embargo, a pesar de que se parti de premisas su-
mamente vlidas, de nueva cuenta se cay en la condescendencia, la
sumisin y el unilateralismo. Los negociadores mexicanos del Tratado, con-
venientemente educados en universidades norteamericanas, y por lo tanto,
posiblemente desconocedores de las lecciones histricas que un mexicano
bien informado necesariamente tiene que derivar de lo que fueron el Camino
de Santa Fe y la primera propuesta de Tratado Comercial (1825), los Trata-
dos de Guadalupe Hidalgo (1848), el Tratado Mcl.ane-Ocampo (1858-59),
la nacionalizacin o consolidacin de los ferrocarriles (1907), las Convencio-
nes de Bucareli (1923) y el dictamen sobre los contratos con empresas ex-
tranjeras por parte de Petrleos Mexicanos (1952), ms las "cartas de inten-
cin" otorgadas al FMI en 1976 y 1982, en vez de recurrir a la estrategia
elemental de constituir un frente comn con Canad para lograr el mayor n-
mero posible de concesiones, otorgaron significativas ventajas a los Estados
Unidos que, de inmediato, se tradujeron en una apertura comercial indiscri-
minada -la famosa "economa ms abierta del mundo"- que hasta la fecha
no ha sido reciprocada por el gobierno norteamericano, como lodemuestran
las amargas experiencias que estn teniendo los exportadores mexicanos de
acero, cemento, escobas de mijo as como los transportistas nacionales, que
diariamente enfrentan todo tipo de restricciones proteccionistas bajo los dis-
fraces, siempre sofisticados, de cuotas compensatorias y de controles am-
bientales.
Es innegable que Mxico debe mantener un comercio slido y activo con
los Estados Unidos, ya que de lo contrario se desaprovechara lamentable-
mente la oportunidad de convertir en una ventaja nuestra desventaja geogr-
fica original. Pero esa relacin comercial debe negociarse sobre bases equita-
tivas, haciendo ver a los Estados Unidos que mientras mayor sea la
reciprocidad con Mxico, mayores sern las ventajas para los propios Esta-
dos Unidos. En efecto, a mediano plazo de nada les sirve a los norteamerica-
nos aprovechar la apertura comercial mexicana inundndonos de mercanca
chatarra y de "franquicias" y restringiendo al mismo tiempo las exportaciones
mexicanas, si eso, al final del da, lo nico que va a ocasionar es que al gene-
rarse en Mxico fenmenos de cierre de pequeas y medianas empresas y de
disminucin de actividades en el sector exportador, el poder adquisitivo del
mexicano promedio tender a reducirse y los estadounidenses acabarn ce-
rrndose a s mismos el mercado del que potencialmente es su socio comer-
cial ms importante, y con el que, a mayor abundamiento de lo anterior, co-
mo en su da lo proclamara el Presidente Franklin O. Roosevelt, deben
mantener una buena vecindad por razones que van ms all de lo meramente
comercial para insertarse en el delicado esquema de la estabilidad poltica re-
gional.
518 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Por todas estas razones sorprende que en el Tratado de Libre Comercio
no aparezcan las consabidas "salvaguardas" en materia de cuotas compensa-
torias, reciprocidad total en los perodos de desgravacin arancelaria y polti-
ca migratoria. Esto ltimo es quiz lo ms delicado, puesto que Mxico en vez
de estar sufriendo continuas presiones y veladas amenazas de los Estados
Unidos por el flujo de trabajadores indocumentados, debe exigir un acuerdo
formal en materia de cuotas migratorias, por dos razones muy sencillas:
- A pesar de las tronantes declaraciones que al respecto suelen formular al-
gunos funcionarios y legisladores estadounidenses -inclusive hay por ah,
en el Departamento de Estado, una seora funcionaria, presumiblemente
con oculta vocacin de biloga, que dice tener a Mxico "bajo el mcrosco-
pio"-la realidad es que sin la sufrida, sumisa y, sobre todo, barata mano de
obra mexicana, las economas de, por lo menos, dos de los Estados ms im-
portantes de la Unin Americana, Texas y California, se paralizaran por
completo. Alo que no puedo resitir la tentacin de agregar que si la estrategia
geopoltica de los Estados Unidos en el Siglo XIXlos llev a apoderarse con-
rra toda razn y derecho, precisamente de Texas y California, ahora la geo-
economa mexicana de las ltimas dcadas del Siglo XX les est pasando la
factura; y
- Si Washington desea que Mxico distraiga importantes partidas de su casi
siempre reducido y deficitario presupuesto nacional para combatir, en lo que
humanamente pueda, el trfico de estupefacientes, cuyo origen se encuentra
en la demanda masiva de drogas por parte de la poblacin estadounidense,
entonces debe ayudarlo a resolver sus graves problemas de desigualdad so-
cial y de desempleo; toda vez que Mxico o destina su gasto pblico a la gene-
racin de fuentes de trabajo (loque necesariamente incidira en la reduccin
de flujos migratorios hacia el sur de los Estados Unidos); o se dedica a comba-
tir, por cuenta de los norteamericanos, a los poderossimos crteles del nar-
cotrfico.
Por eso sorprende de sobremanera que el principal Captulo del Tratado
de Libre Comercio, celebrado por la administracin salinista, no haya estado
destinado, nica y exclusivamente, a resolver los problemas ms importantes
de la poltica migratoria entre Mxico y los Estados Unidos y subsidiariamen-
te con Canad, con quien por cierto s se tiene un acuerdo sobre cuotas
migratorias; toda vez que el mercado mexicano para los productos esta-
dounidenses crecer en la medida en la que, el cada da ms agobiante
problema del empleo en Mxico se resuelva, o al menos se atene de manera
significativa.
Tambin sorprende que",una vez decretada de manera casi unilateral la
apertura comercial, el gobierno del Presidente Salinas de Gortari no haya di-
seado una poltica de proteccin -basada fundamentalmente en un con-
junto de estmulos fiscales- para la pequea y mediana industria nacional
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
519
que, a la salida de un largo perodo de proteccionismo, se vio materialmente
arrasada por la entrada masiva al pas de todo tipo de productos de importa-
cin, algunos de ellos de calidad por dems dudosa; lo que innecesariamente
agrav tanto el dficit en la balanza de pagos con el exterior como el crnico
problema del desempleo y de la emigracin mexicana a los Estados Unidos.
En fin, tambin sorprende que toda la poltica exterior del sexenio se ha-
ya literalmente concentrado en la celebracin de este Tratado, y no se hayan
explorado a fondo otras alternativas de diversificacin comercial e industrial.
En el mundo incierto que surgi al final de la guerra fra, caracterizado por
continuos e impredecibles acomodos y reacomodos geopolticos, seguir una
estrategia diplomtica basada en un solo objetivo resulta, en el mejor de los
casos, bastante ingenuo.
As la historia nos ofrece ahora otra sabia leccin: tan peligroso es con-
frontar a nuestro poderoso vecino como acercarse demasiado a l sin las de-
bidas salvaguardas y precauciones. "Queremos comercio no ayuda" -"We
want trade not ~ i d " - sola decir, por cierto en idioma ingls, el Presidente
Salinas, Nada ms que se le olvid especificar que el comercio que necesita-
mos debe ser equitativo, recproco y diversificado, ya que de lo contrario
-como las lamentables experiencias del fin de su sexenio lo demuestran-,
ms temprano que tarde tendremos que regresar a pedir ayuda con todas las
consecuencias que, en materia de dependencia poltica, esto ltimo implica.
En los das que corren, autoexiliado y acusado de todos los males del pas
al que, estoy seguro, trat de sacar adelante en funcin de las realidades de su
tiempo, el ex Presidente Salinas -desilusionado de los interesados panegi-
ristas que, apenas hace tres o cuatro aos, lo adulaban incesantemente en la
prensa y en los crculos del poder norteamericano- quiz podra ponerse a
leer las obras de don Jos Fuentes Mares, y reflexionar acerca del por qu,
despus de la aleccionadora experiencia del Tratado Mcl.ane-Ocampo, los
Presidentes Benito Jurez y Sebastin Lerdo de Tejada, una vez que lograron
la restauracin de la Repblica Federal en 1867, adoptaron como principio
rector de su poltica exterior el clebre lema que dice: "Entre los Estados Uni-
dos y nosotros, el desierto."
El actual gobierno del Presidente Ernesto Zedilla Ponce de Len, que en-
tr en funciones ello. de diciembre de 1994 y que deber concluir su gestin
el 30 de noviembre del ao 2000, hasta la fecha se encuentra atado de ma-
nos para disear y poner en prctica una diplomacia genuinamente inde-
pendiente. La devaluacin monetaria del 20 de diciembre de 1994, ocasio-
nada, tal y como se seal con anterioridad, por una serie de errores e
insuficiencias que son atribuibles al. gobierno que le precedi -yentre las que
destacan el abultado dficit en la balanza de pagos con el exterior, derivado
520
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
de la apertura comercial indiscriminada; la emisin de tesabanos pagaderos
en dlares de los Estados Unidos; y la ausencia de medidas de correccin mo-
netaria ante las fugas de divisas causadas por los sucesos polticos ocurridos
en 1994- forz a la administracin del Presidente Zedilla a buscar el inefa-
ble apoyo del gobierno norteamericano y del FMI. Inclusive, el Presidente
William Clinton tuvo que pasar por encima de su conflictivo Congreso, para
armar el correspondiente paquete de rescate financiero con fondos de la Re-
serva Federal norteamericana que, por ley, se encuentran a su disposicin,
mediante la emisin de un decreto del Ejecutivo ("Executive arder").
Sobre semejantes bases es muy difcil estructurar una nueva poltica exte-
rior. La dependencia econmica inhibe por completo cualquier estrategia
geopolitica. As, el actual gobierno mexicano no ha tenido otra alternativa
que la de reaccionar, con variada fortuna, ante las interminables presiones de
los Estados Unidos que, como nunca, se sienten con el derecho de dictarle a
Mxico lecciones de moralidad poltica. As, se ha tenido que afrontar la ex-
traterritorialidad de la llamada "Ley Helrns-Burton" que, entre otros objeti-
vos, pretende acabar con las inversiones mexicanas en Cuba; la hipcrita
"certificacin anual" en materia de cooperacin en el combate al narcotrfi-
co, que pretende que en Mxico se resuelva el problema del consumo masivo
de drogas en los Estados Unidos; y una nueva Ley Migratoria que amenaza
con devolverle a Mxico todos aquellos trabajadores indocumentados que sal-
gan sobrando en los Estados Unidos, con la presunta finalidad de ver si, de
una vez por todas, estalla un grave conflicto social al sur de la frontera.
A lo que es necesario agregar, las continuas restricciones que sufren los
exportadores mexicanos de cemento, acero, escobas de mijo y los transpor-
tistas nacionales para lograr el acceso a una zona que se supone que desde el
1o. de diciembre de 1994, es de "libre comercio."
Un ejemplo sumamente representativo de lo que a la vuelta de ciento se-
tenta y cinco aos es la relacin unilateral que hbilmente inaugurara el em-
bajador Poinsett en 1825, est constituido por la cuota compensatoria im-
puesta en 1997 por el gobierno norteamericano a las exportaciones
mexicanas de las humildes pero efectivas escobas de mijo. En el momento en
el que se dieron cuenta del xito que este sencillo producto estaba logrando
en el mercado estadounidense, los "librecambistas" del Departamento de Co-
mercio en Washington decretaron una draconiana cuota compensatoria en-
caminada a frenar las respectivas exportaciones mexicanas, en abierto desa-
fo a lo que se supone es el espritu y la finalidad del publicitado Tratado de
Libre Comercio. Las consecuencias de esta medida unilateral ms perversas
y malintencionadas no ~ e d e n ser. El mijo es un producto agrcola que, a n t ~
el auge de las ventas de exportacin, dio empleo a miles de campesinos mexi-
canos y sustento a sus, por lo regular, numerosas familias. Al sobrevenir la
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
521
imposicin de la cuota compensatoria de marras, los productores de escobas
desemplearon automticamente la abundante mano de obra campesina, que
indefectiblemente est volviendo a engrosar las interminables filas de los tra-
bajadores migratorios indocumentados. La respuesta del imperio: una nueva
ley que sanciona el combate frontal a los flujos migratorios provenientes de
Mxico, el reforzamiento y militarizacin de la patrulla fronteriza (la temida
"migra") y si vuelven a dejar al seor Caspar Weinberger a cargo de la Secre-
tara de la Defensa norteamericana, una posible intervencin militar, si es
que se debe tomar en serio la proyeccin geopoltica contenida en su reciente
libro "La Prxima Guerra" ("The Next W a r / ~ , que se coment ampliamente
en la primera parte del presente Captulo Octavo.
De cualquier manera el Tratado de Libre Comercio ofrece perspectivas
interesantes en el largo plazo, puesto que parte de una premisa que es esen-
cialmente slida: un mercado potencial de aproximadamente trescientos mi-
llones de personas que debidamente estructurado a travs de la eliminacin
gradual y realista de barreras arancelarias, puede ser ventajosamente aprove-
chado por los exportadores de los tres pases involucrados. Sin embargo, si
se desea que para Mxico, con el tiempo, se convierta en la panacea que ori-
ginalmente se le prometi, por lo menos, deben renegociarse tres aspectos
bsicos:
- La proteccin de la pequea y mediana industria mexicana a travs de
determinadas restricciones arancelarias que impidan la despiadada compe-
tencia que en el mercado nacional estn dando las importaciones masivasde
ciertos artculos de consumo norteamericanos sumamente baratos y, por lo
tanto, de muydudosa calidad. Esto ltimotendra que combnarse con salva-
guardas que impidieran la imposicin continua de cuotas compensatorias a
las exportaciones mexicanas de cemento, acero, tomate, escobas y otros
productos.
- La inclusinde un Captulo especial en el Tratado que cubra el vital aspec-
to de la poltica migratoria, a finde evitar que una combinacin de sanciones
comerciales yleyes antimigratorias conviertan a Mxicoen el socio meneste-
roso del gran acuerdo trilateral; y
- La incorporacin al Tratado de otro Captulo especial que contenga algn
tipo de entendimiento monetario que proteja al peso mexicano cuando se
vea amenazado por una de las bruscas devaluaciones que, a partir de 1976,
se han vuelto cclicas y al parecer inevitables. Este entendimiento es funda-
mental para que las relaciones comerciales entre los tres pases mantengan
un nivelmnimo de estabilidadycertidumbre. Laexperiencia de 1994 es muy
ilustrativa: la apertura comercial aunada a una serie de factores polticosy fi-
nancieros -que por lo dems, en cualquier momento son susceptiblesde re-
petirse- caus la debacle del peso yel consiguiente desplome de las impor-
taciones mexicanas. Debido a esta ltima situacin se ha generado un
perodo especial, que se estima durar de tres a cuatro aos, en el que Mxico
522
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
mostrar un supervit en su balanza de pagos con los Estados Unidos que a la
inevitable conclusin del perodo, por razones obvias, se tornar en dficit lo
que, a su vez, tender a depreciar de nueva cuenta el valor del peso mexicano
frente al dlar, tanto estadounidense como canadiense, y as sucesivamente.
Esta clase de crculos viciosos que perjudican no solamente a la economa
mexicana sino tambin a la norteamericana y en menor medida a la cana-
diense, deben evitarse a toda costa, ya que de lo contrario, con cada devalua-
cin brusca del peso el Tratado ser cada vez menos atractivo y tender a vol-
verse irrelevante.
En suma, debe repararse el error de origen consistente en haber negocia-
do el Tratado de Libre Comercio como si las economas de Mxico y los Esta-
dos Unidos fueran iguales, a pesar de las enormes disparidades existentes en
cuanto a tamao, estabilidad financiera, desarrollo tecnolgico e ingreso per
cpita.
Como es imposible y poco tico elaborar un juicio definitivo sobre la pol-
tica exterior de un gobierno al que le quedan todava dos aos en funciones,
para concluir esta breve resea histrica tan slo cabe sealar que los retos
geopolticos y geoeconmicos para las dos primeras dcadas del Mxico del
Siglo XXI quedan as planteados en los terrenos de la poltica migratoria, de la
cooperacin en el combate al narcotrfico y a la corrupcin que este ltimo
trae necesariamente aparejada, del libre comercio y de los afanes de algunos
gobernantes y legisladores norteamericanos por forzar la implantacin en
Mxico de un sistema poltico que asegure la alternancia en el poder.
Mientras tanto, la tesis de la gravitacin poltica, diseada hace casi dos
siglos por el previsor John Quincy Adams, sigue rigiendo esta larga, comple-
ja, delicada y casi siempre penosa relacin unilateral.
3. LA DOCTRINA ESTRADA Y LA POLlTICA DEL PENDULO
Durante un largo perodo en la historia diplomtica de Mxico que por lo
menos va de la guerra civil espaola (1936) a la invasin norteamericana de
Panam, ordenada en 1989 por el Presidente George Bush, el gobierno
mexicano ha venido utilizando como punto de referencia para el manejo de
uno de los instrumentos ms importantes de la poltica exterior, el reconoci-
miento diplomtico de nuevos gobiernos o regmenes, un escueto documen-
to conocido como "la doctrina Estrada."
Contenida en un simple comunicado de prensa dado a conocer el 27 de
septiembre de 1930, por el enigmtico -y transitorio- canciller mexicano
Genaro Estrada, que sirviera en el gabinete del tambin transitorio Presiden-
te Pascual Ortiz Rubio, ha tendojma trascendencia en el devenir de la dplo-
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 523
macia mexicana del Siglo XX, que su asctico autor probablemente jams
imagin. La clebre doctrina est concebida en los trminos siguientes:
"Despus de un estudio muy atento sobre la materia, el Gobierno de Mxico
ha transmitido instrucciones a sus ministros o encargados de negocios en los
pases afectados por las recientes crisis polticas, hacindoles conocer que
Mxico no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque
considera que sta es una prctica denigrante que, sobre herir la soberana de
otras naciones, coloca a stas en el caso de que sus asuntos interiores puedan
ser calificados, en cualquier sentido, por otros gobiernos quienes de hecho
asumen una actitud de crtica al decidir, favorablemente o desfavorablemen-
te, sobre la capacidad legal de regmenes extranjeros. En consecuencia, el
Gobierno de Mxico se limita a mantener o retirar, cuando lo crea proceden-
te, a sus agentes diplomticos y a continuar aceptando, cuando tambin lo
considere procedente, a los similares agentes diplomticos que las naciones
respectivas tengan acreditados en Mxico, sin calificar, ni precipitadamente
ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar,
mantener, o sustituir a sus gobiernos o autoridades. Naturalmente, en cuanto
a las frmulas habituales para acreditar y recibir agentes y canjear cartas aU-
tgrafas de Jefes de Estado y Cancilleras, continuar usando las mismas
que hasta ahora, aceptadas por el Derecho Internacional vel Derecho Diplo-
mtico."15 .
Comentando este interesante documento, el connotado internacionalis-
ta mexicano, Csar Seplveda, apunta que: "La doctrina Estrada ha sido in-
terpretada de varias maneras diferentes, todas ellas a conveniencia de quien
la emplea. As, ha sido concebida, por unos como una forma de reconoci-
miento tcito. Para otros, la versin correcta es que significa una continuidad
de relaciones con el Estado, no con su gobierno. Pero analizada cuidadosa-
mente la doctrina Estrada puede observarse que detrs de la fraseologa vaga
y barroca no hay ningn elemento nuevo, pues confunde al reconocimiento
con uno de sus efectos ms notables, que es el mantenimiento o la reanuda-
cin de relaciones diplomticas. La oscura frmula debe entenderse como
una condena bastante dbil y poco explcita del programa de reconocimiento
del Presidente Wilson y del gobierno de los Estados Unidos, que montaban
una continua intervencin en los asuntos domsticos de los pases america-
nos ... Empero, en tanto que en ella campea un sano espritu antHntervencio-
nista, la doctrina Estrada ha sido bien recibida en muchos sectores, y oblig a
los Estados Unidos a variar en Latinoamrica su poltica de reconocimientos
ya buscar mtodos mejores y ms de acuerdo con la sensibilidadde los pases
del Hemisferio Occidental. La resolucin XXXV de la IX Conferencia de Esta-
dos Americanos, en Bogot, en 1948 y por la cual se declar deseable la con-
15 Citado por Seplveda Csar. "Derecho Internacional Pblico." Editorial Porre. S.A.
Quinta Edicin. Mxico, 1973; pgina 251.
524 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
tinuidad de relaciones diplomticas en caso de gobiernos revolucionarios, y
se condena el regateo poltico en el reconocimiento, constituye un excelente
corolario de la doctrina Estrada, a la que le proporciona un contenido del que
aparentemente careca. "16
Con todo respeto para las opiniones de este distinguido internacionalis-
ta, la doctrina Estrada dista mucho de ser una frmula oscura y dbil expresa-
da a travs de una "fraseologa vaga y barroca." Por el contrario, a mi enten-
der es perfectamente clara y precisa en cuanto a establecer que Mxico no se
arroga la prerrogativa de calificar, "ni precipitadamente ni a posteriori" el de-
recho que tienen las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir
a sus gobiernos y autoridades. Dentro de este contexto, puede afirmarse que
se trata de la frmula perfecta para expresar los dos pilares en los que se ha
sustentado la diplomacia mexicana del Siglo XX: los principios de no inter-
vencin y autodeterminacin de los pueblos. No se trata, como equivocada-
mente afirma Csar Seplveda, de confundir el reconocimiento con el man-
tenimiento o la reanudacin de relaciones diplomticas, sino de sustentar la
poltica exterior mexicana en una nocin elemental que la larga historia de
nuestra relacin unilateral con los Estados Unidos de Amrica, a fuerza
de golpes, nos ha enseado: la no intervencin en los asuntos internos de
otros Estados.
No obstante el que fuera brillante y respetado Director de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico, tiene toda la
razn en un punto: la doctrina Estrada ha sido interpretada a convenien-
cia de quienes la han empleado. Sin embargo, en este punto la culpa debe re-
caer en los intrpretes y no en la doctrina en s.
Un somero anlisis de los principales casos en los que esta debatida doc-
trina ha sido aplicada, permite entender tanto lo anterior como el hecho de
que la poltica exterior mexicana de los ltimos setenta aos haya sido califi-
cada, con frecuencia, como un pndulo que en las relaciones internacionales,
segn las circunstancias del momento, lo mismo se carga a la izquierda que a
la derecha, o bien permanece plcidamente en el centro. Los cinco casos que
se citan a continuacin son bastante ilustrativos a este respecto.
1. Cuando como resultado de la guerra civil espaola el general Francis-
co Franco derroc al gobierno republicano para instaurar en su lugar una lar-
ga dictadura de corte fascista, el rgimen del Presidente Lzaro Crdenas
otorg un apoyo tan irrestricto a las derrotadas fuerzas republicanas que las
relaciones diplomticas entre Mxico y Espaa estuvieron rotas durante un
16 Obra citada; pgina 252.
~ .
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 525
periodo aproximado de treinta y cinco aos. La decisin puede haber sido co-
rrecta desde el punto de vista de la moral poltica, puesto que Franco, con la
ayuda declarada de dos potencias extranjeras: Alemania e Italia, y con la fuer-
za de las armas, derroc a un gobierno legitima y constitucionalmente esta-
blecido. No obstante, al proceder de esa manera, Mxico viol la doctrina Es-
trada, en atencin a que se arrog la facultad de calificar el derecho de
Espaa de sustituir, por las razones de que se haya tratado, a su propio go-
bierno.
2. Al sobrevenir, en 1959, la revolucin cubana, el gobierno del Presi-
dente Adolfo Lpez Mateas recibi todo tipo de presiones de parte de los Es-
tados Unidos para que rompiera relaciones diplomticas con el nuevo rgi-
men de la isla caribea. Aunque se tuvieron que hacer las concesiones que se
mencionan en el tema inmediatamente precedente, la realidad es que tanto la
administracin de Lpez Mateas como las que la han sucedido hasta la fecha,
se han mantenido especialmente firmes en lo tocante a la subsistencia de es-
tas delicadas relaciones diplomticas. Por consiguiente, en lo que a esta con-
trovertida cuestin se refiere, la doctrina Estrada ha sido aplicada en forma
impecable, desde el momento mismo en el que Mxico no juzg ni ha juzgado
el derecho que en 1959 le asisti al pueblo cubano de cambiar de rgimen y
de autoridades. A lo que debe agregarse un bono especial: la postura mexica-
na le ha puesto un freno -limitado, si se quiere, pero freno al fin- a la ten-
dencia del gobierno estadounidense a intervenir en los asuntos internos de
los Estados iberoamericanos mediante, lo que Csar Seplveda denomina,
"el regateo poltico en el reconocimiento."
3. La cada del rgimen del Presidente Salvador Allende en Chile, ocurri-
da en septiembre de 1973, a consecuencia de un golpe de estado militar, per-
petrado por el comandante en jefe del ejrcito, general Augusto Pinochet,
representar tambin un golpe para la ya para ese entonces, sufrida doctrina
Estrada. Legitimado apenas por el treinta y tres por ciento del voto popular,
Allende intentar en un escaso perodo de tres aos transformar una de las
economas ms pujantes del Continente Americano, en una pesadilla estatis-
ta apoyada en los absurdos y antieconmicos consejos de un nutrido grupo
de asesores soviticos y cubanos. El pueblo chileno mayoritariamente recha-
zar ese estado de cosas, y el golpe de estado de Pinochet, pese a su violencia
y sus condenables afanes persecutorios de todo lo que oliera a marxismo y a
socialismo, fue aceptado a regaadientes, como una especie de mal menor.
El presidente Luis Echeverra -que se encontraba desarrollando su propio
proyecto estatista y populista- no solamente calific sino que conden, por
s y ante s, el cambio de rgimen ocurrido en Chile, haciendo por completo a
un lado la sabia prudencia que recomienda la doctrina Estrada. La factura, en-
viada por supuesto por los Estados Unidos, la pagara la sufrida clase media
mexicana al sobrevenir la crisis devaluatoria de 1976.
526 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
4. La reanudacin de relaciones diplomticas con Espaa, llevada a cabo
en 1971 por la administracin del Presidente Jos Lpez Portillo, constituir
una reinvidicacin de la esencia de la doctrina Estrada. En efecto, sin ponerse
a calificar, "ni precipitadamente ni a posterior!", la transicin poltica espao-
la que puso fin a la larga dictadura franquista para dar paso a una monarqua
constitucional, parlamentaria y ejemplarmente democrtica, Mxico, conla
debida pulcritud diplomtica, no se pronunci en el sentido de otorgar reco-
nocimientos, ya que siguiendo el principio de no intervenir en los asuntos in-
ternos de un Estado soberano en el orden internacional, repuso las corres-
pondientes relaciones diplomticas con el gobierno que el pueblo espaol
libremente decidi darse a s mismo. Este acto probablemente representa el
logro ms importante de la presidencia de don Jos Lpez Portillo en materia
de poltica exterior, dadas las perspectivas que para los inicios del Siglo XXI
ofrece una buena relacin diplomtica con Espaa como va de acceso a im-
portantes acuerdos comerciales y financieros con la Unin Europea, que em-
piecen a operar como una suerte de instrumentos de equilibrio, ante la mar-
cada dependencia que actualmente se tiene respecto de las inversiones y del
comercio provenientes de los Estados Unidos de Amrica.
5. En 1989 el Presidente George Bush, con el apoyo mayoritario de su
Congreso, orden la prctica de una invasin militar a la Repblica de Pana-
m que culmin con el derrocamiento y la detencin del dictador del momen-
to, el general Manuel Antonio Noriega ("Manny Noriega" como lo bautiz la
prensa norteamericana), el que, acusado de haber convertido a Panam en
una plataforma de lanzamiento del trfico de drogas hacia los Estados Uni-
dos, fue trasladado a una prisin federal en Miami, en la que permanece hasta
la fecha purgando una larga condena. El consiguiente vaco de poder se llen
reconociendo como Presidente a un civil que aparentemente haba sido el
triunfador en las elecciones presidenciales que haban tenido lugar aproxima-
damente un ao atrs, y cuyos resultados haban sido violentamente altera-
dos por Noriega. Por cierto que el civil de marras tom posesin de su cargo
en una base militar estadounidense. La reaccin del gobierno del Presidente
Carlos Salinas de Gortari -que por ese entonces se encontraba en una de las
etapas ms delicadas de la negociacin del Tratado de Libre Comercio, el
que, tal y como se apunt con anterioridad, constituy el objetivo casi nico
de su poltica exterior-, fue ms bien neutra, aunque indudablemente cont
con el apoyo de la doctrina Estrada. En efecto, Mxico se concret a retirar a
su embajador de Panam, manteniendo las correspondientes relaciones di-
plomticas en suspenso hasta que el gobierno impuesto por Washington fue
reemplazado por un nuevo rgimen surgido de un proceso electoral realizado
en condiciones ms o menos normales. Es decir, en palabras del enigmtico
canciller Genaro Estrada, en este caso el Gobierno de Mxico se limit a reti-
rar a sus agentes diplomticos sin calificar, ni precipitadamente ni a posterio-
ri, el derecho de Panam de aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 527
autoridades. As, la aplicacin de esta longeva doctrina alcanz por fin el pun-
to neutro que, en esencia, siempre busc, y en el que posiblemente deba des-
cansar en santa y bien merecida paz.
Los ejemplos que se acaban de exponer demuestran las insuficiencias y
las fragilidades que la doctrina Estrada posee para considerarla como el eje en
torno al cual debe girar la diplomacia mexicana. Diseada para llevar hasta
sus ltimas consecuencias la aplicacin de los principios clsicos de no inter-
vencin y de autodeterminacin de los pueblos, su efecto final es el de con-
vertir a Mxico en una especie de espectador pasivo de los sucesos interna-
cionales, al no poder asumir la actitud crtica de, "decidir, favorable o
desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regmenes extranjeros."
Dicho en otras palabras, se trata de una tesis que es esencialmente me-
drosa y excesivamente prudente y que, por lo tanto, cuando se han presenta-
do acontecimientos que reclaman que Mxico adopte una postura definida
en el mbito internacional, la misma ha tenido que ser abiertamente descono-
cida, como ocurri en 1936-39 al desencadenarse la guerra civil espaola y
en 1973 al sobrevenir en Chile la cada del rgimen del Presidente Salvador
Allende, para no citar sino a dos de los ejemplos ms representativos.
Dentro de semejante contexto, qu expectativas puede ofrecer la doctri-
na Estrada al Estado Federal Mexicano del Siglo XXIque necesariamente ten-
dr que verse inmerso tanto en los multicitados procesos de globalizacin in-
ternacional como en los acomodos y reacomodos geopolticos que, en
Amrica, Europa y Asia est ocasionando y va a ocasionar, por lo menos,
en las dos primeras dcadas del siglo venidero el fin de la guerra fra yel surgi-
miento -que por fuerza tendr que ser transitorio, si hemos de atenernos a
las lecciones ms importantes de la Historia- de un mundo unipolar, apa-
rentemente dominado por los Estados Unidos de Amrica?
La respuesta, en principio, tendra que ser negativa. No se puede ingre-
sar al Siglo XXI intentando manejar la diplomacia con apego a una tesis de
"manos afuera" -"hands off" como diran los politlogos norteamericanos-
que fue estructurada setenta aos atrs, cuando ni siquiera se haban vivido
las experiencias de la segunda guerra mundial y de la guerra fra. No obstante,
la controvertida doctrina Estrada posee algunos aspectos rescatables que de-
ben ser reexaminados a la luz de las perspectivas que parece ofrecer el futuro
inmediato, puesto que Mxico, a pesar de ser el Estado geopolticamente
ms importante de toda iberoamrica, al no tener el estatus de potencia inter-
nacional, tiene que conducir sus relaciones diplomticas con una elevada do-
sis de prudencia, si es que desea derivar los mayores beneficios posibles del
entorno geoeconmico que marca el arribo de la humanidad al Siglo XXI.
528 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
De ah que tal vez resulte aconsejable intentar una reformulacin de esta
aeja doctrina que, conservando sus postulados anti-intervencionistas en los
que -por elementales experiencias histricas- debe seguir basndose la
poltica exterior mexicana, la dote de un mayor dinamismo y autenticidad fe-
deralista ante los retos del porvenir. En tal virtud, no est por dems ensayar
algunas modificaciones de fondo. Dado que se trata de un documento escue-
to y preciso, la actualizacin que a continuacin se propone procura poseer
las mismas caractersticas:
- El Gobierno de Mxico debe limitarse a mantener o retirar, cuando lo crea
procedente, a sus agentes diplomticos y a continuar aceptando, cuando
tambin lo considere procedente, a los similares agentes diplomticos que las
naciones respectivas tengan acreditados en Mxico, evitando calificar en la
medida en la que las circunstancias y los principios e intereses de la poltica
exterior mexicana (que ms adelante se definen) lo permitan, el derecho que
tengan los Estados extranjeros para aceptar, mantener o sustituir a sus go-
biernos, regmenes y autoridades.
-- Los principios e intereses de la poltica exterior mexicana que permitirn
calificar el retiro o mantenimiento de los respectivos agentes diplomticos
estarn determinados por las condiciones en las que se hayan producido los
correspondientes cambios de gobierno, regmenes y autoridades; tomando
en consideracin si los mismos obedecen o no a principios democrticos ge-
neralmente aceptados (como la sustitucin de gobiernos por la va electoral o
con apego a lo que establezca, con anterioridad al propio cambio, la Consti-
tucin Poltica de que se trate), as como el hecho de que los mencionados
mantenimiento o retiro de agentes diplomticos no implique el desconoci-
miento o la denuncia de compromisos internacionales que hayan sido legti-
mamente contrados por el Estado Mexicano. En todos aquellos casos o
situaciones en los que se estime que existan dudas razonables sobre la califi-
cacin del cambio que hubiere ocurrido, prevalecer el principio de la no
intervencin en los asuntos internos de otros Estados.
- Las calificaciones que anteceden sern hechas por el titular del Ejecutivo
Federal por conducto de la Secretara de Relaciones Exteriores, previa con-
sulta con el Senado de la Repblica (por ser este ltimo cuerpo legislativo el
representante comn de los intereses de todas y cada una de las entidades fe-
derativas que integran la Unin Federal Mexicana), y en sus recesos con la
Comisin Permanente del Congreso de la Unin. En la inteligencia de que
los dictmenes que emitan el Senado o, en su caso, la Comisin Permanente,
nicamente tendrn el carcter de recomendaciones que tendrn que ser for-
muladas en un plazo no mayor de tres das hbiles contados a partir de la fe-
cha en la que se presente la consulta del Ejecutivo.
El ensayo de reformulacin que antecede -el que para dotarlo de la ne-
cesaria validez jurdica tendra que dar lugar a una posible enmienda al artcu-
lo 133 de la Constitucin General de la Repblica- persigue dos objetivos
fundamentales, a saber: involucrar activamente a Mxico en todos aquellos
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 529
procesos internacionales en los que o se requiera de la adopcin de una pos-
tura perfectamente definida, o bien estn en juego los intereses o los compro-
misos, inclusive los de carcter financiero o monetario, que Mxico tenga v-
lidamente adquiridos con otros Estados; y rescatar la esencia del Federalismo
al devolverle al Senado de la Repblica el indispensable papel de consultor en
toda clase de negociaciones diplomticas, que le asignaba el artculo 110 de
la Constitucin Federal de 1824; el que precisamente buscaba el equilibrioen la
poltica exterior del naciente Estado Mexicano, encomendando su conduc-
cin al Ejecutivo pero bajo la supervisin activa del rgano legislativo que de-
be velar por los intereses comunes de las entidades federativas, de tal manera
que dividiendo as el poder de decisin, se pudiera expresar la voluntad con-
sensada de la Unin Federal.
Quiz en esta forma la diplomacia mexicana de las dos primeras dcadas
del Siglo XXI no recibir las crticas que, en el pasado y con cierta frecuencia,
le han sido formuladas a la doctrina Estrada, en el sentido de que, a fin de
cuentas, solamente sirvi para justificar una poltica pendular, en la que en
vez de prevalecer integralmente los principios de no intervencin y auto-
determinacin de los pueblos, prevaleci la conveniencia de quienes la
emplearon.
4. UNA VISION MACROPOLlTICA
Una de las principales diferencias que se pueden encontrar entre una
gran potencia y un pas en vas de desarrollo radica en el hecho de que mien-
tras la gran potencia tiene perfectamente estudiadas las alternativas geopol-
ticas y el curso de accin que deber seguir en la arena internacional durante
los prximos veinte aos por lo menos, el pas en vas de desarrollo simple-
mente se concreta a reaccionar como buenamente va pudiendo ante los retos
y problemas que le va planteando su inevitable, aunque limitada, interaccin
Con la comunidad de naciones. Esto es lo que constituye la diferencia que
existe entre una poltica activa y otra que es meramente reactiva. As, la pol-
tica activa persigue objetivos que, se podrn realizar o no, pero que estn per-
fectamente definidos y que, adems, tienen la ventaja de ser eminentemente
realistas. En tanto que la poltica reactiva est a la inmisericorde espera de ver
qu es lo que pasa para entonces ponerse a pensar qu es lo que se debe o se
puede hacer.
La diferencia entre ambas posturas es obvia. El Estado que sigue una pol-
tica activa est asegurando su preeminencia y su influencia en el orden inter-
nacional. Por el contrario, el Estado que se coloca a s mismo en las perezosas
manos de la poltica reactiva queda a merced de todas las presiones que reci-
ba y su diplomacia acaba por irse no por el camino que ms convenga al inte-
rs nacional, sino por donde sople el viento ms fuerte, cayendo en las con-
530 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
tradicciones y en el consiguiente desprestigio que conlleva el andar oscilando
como pndulo. Es decir, sin tener un rumbo internacional razonablemente
definido.
Para explicar mejor los conceptos que anteceden resulta de inters efec-
tuar un breve anlisis de lo que son las expectativas geopolticas de los Esta-
dos Unidos de Amrica para las dos primeras dcadas del Siglo XXI. Creo
que est fuera de toda discusin que el principal analista en lo tocante a asun-
tos internacionales que existe en la actualidad es el doctor Henry Kissinger.
No solamente por su experiencia como Secretario de Estado de los Presiden-
tes Nixon y Ford, sino porque ha sabido combinar en sus obras las experiencias
de la poltica prctica con una envidiable visin acadmica. Sus anlisis de la
realidad internacional -a la que agudamente denomina "Realpolitik"- son
de una profundidad tan asombrosa que denotan la presencia de una mente
superior que est dedicada por completo a trazar el camino a seguir para que
los Estados Unidos conserven la supremaca en el orden internacional. Su
pensamiento contrasta de manera notable con el pe su colega Caspar Wein-
berger que, tal y como lo vimos con anterioridad, al escribir se concreta a ju-
gar a las guerritas -"war games"- en vez de ponerse a estudiar con la serie-
dad que fuera de esperarse, dados sus antecedentes tanto polticos como
diplomticos, las graves cuestiones del futuro equilibrio internacional.
En su ltima obra intitulada simplemente "La Diplomacia" ("Diplo-
mccy"), Henry Kissinger dedica un largo captulo a lo que da en llamar "la re-
consideracin del nuevo orden mundial." Quien lo analice con cuidado en-
contrar ah todo un tratado de estrategia geopoltica que permite advertir
hacia dnde va encaminada la poltica exterior norteamericana para las
primeras dcadas del Siglo XXI. Que las cambiantes condiciones mundiales
permitan o no que esa estrategia se implemente hasta sus ltimas consecuen-
cias es irrelevante. Lo que importa es que ya existe un plan establecido que tal
vez tendr que irse ajustando sobre la marcha, pero partiendo siempre de la
premisa de que los intereses de los Estados Unidos van por delante.
Una somera revisin de los principales temas que Kissinger aborda, per-
mitir evaluar lo que es una diplomacia verdaderamente activa. As, nuestro
autor empieza asentando los pies firmemente en el suelo. "Geopolticamente
hablando Estados Unidos es una isla alejada de las costas de la gigantesca ma-
sa continental de Eurasia, cuyos recursos y poblacin exceden con mucho los
de los Estados Unidos. Ladominacin por una sola potencia de cualesquiera de
las dos principales esferas de Eurasia -Europa o Asia- representa una
buena definicin de lo que es un peligro estratgico para los Estados Unidos,
con la Guerra Fra o sin ella. Toda vez que semejante agrupamiento de pode-
res tendra la capacidad de superar a los Estados Unidos econmicamente
y, finalmente, en el terreno militar. Este peligro tendra que ser resistido in-
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 531
clusiveen el caso de que la potencia dominante fuera aparentemente benvo-
la, porque si sus intenciones llegaran a cambiar, Estados Unidos se encontra-
ra con su capacidad de resistencia gravamente disminuida yen medio de una
inhabilidad creciente para configurar los eventos que se presentaran. "17
Una vez que ha puesto en claro que su pas est listo para resistir, y presu-
miblemente para repeler, cualquier situacin, tanto europea como asitica o
bien una combinacin de ambas, que ponga en peligro su supremaca mun-
dial, el antiguo profesor de Harvard se pregunta: "Cules son los elementos
bsicos del orden internacional? Cules son los medios de su interaccin?
Cules son los objetivos que se persiguen con esa interaccin?"18
Para contestar estas tres preguntas, Kissinger evala cuatro factores de
poder que debidamente balanceados los unos con los otros (ypara llegar a es-
ta conclusin hay que saber leer "La Diplomacia" entre lneas) tendern a
neutralizarse entre s para preservar la preponderancia estadounidense.
Aunque el clebre doctor K. no lo cita de manera expresa, no puedo dejar de
pensar que esta tendencia a lograr la neutralizacin de cualquier potencia
emergente, puede tener su origen en las siguientes ideas expresadas nada
menos que por Nicols Maquiavelo a quien fuera su dilecto corresponsal di-
plomtico, Francesco Vettori, en una carta que le dirigiera con fecha 20 de
diciembre de 1514: "Me parece que permanecer neutral entre dos naciones
en pugna es la mejor manera de buscarte el odio y el desprecio de las mismas.
Pues una de ellas te considerar obligado a seguir su destino y su fortuna por
los beneficios que de ella hayas recibido, o bien porque en el pasado hayan
existido vnculos de amistad; pero cuando debido a tu neutralidad y conse-
cuente falta de apoyo se sienta ofendida, concebir inmediatamente un gran
odio en tu contra. En tanto que la otra potencia no tendr ningn respeto por
ti pues advertir tu timidez y conocer tu falta de resolucin. Y as adquirirs
fama de un aliado inservible y no de un formidable enemigo. De tal forma que
cada victoria de cualquiera de las partes en conflicto te causar agravio por
igual, debido a tu indecisin y por no haberte sabido ganar el respeto de na-
die. Livio puso en labios de Tito Flaminius las siguientes palabras, cuando di-
rigindose a los griegos les reprochaba su debilidad por haberse dejado con-
vencer por Antoquio para permanecer neutrales: 'Nada es ms contrario a
vuestro propio inters; sin gracia, sin dignidad vosotros seris el premio del
vencedor.' ('Nihil magis alenum rebus vestris est; sine gratia sine dignita-
te, proemium victoris eritis '). "19
17 Kissinger Henry. Obra citada; pgina 813. (Cita traducida por el autor).
18 Obra citada; pgina 814. (Cita traducida por el autor).
19 Citado por Arrioja Vizcano Adolfo. "Aportccones de Maquiavelo al Derecho Pblico A
travs de su Correspondencia con Vettori." Jurdica, Anuario del Departamento de De-
recho de la Universidad Iberoamericana. Nmero 7. Mxico, juliode 1975; pgina 203.
532 ADOLFOARRIOJAVIZCAINO
Como Kissinger por ningn motivo desea que los Estados Unidos dejen
de ser "un formidable enemigo" en el Siglo XXI, los cuatro factores o centros de
poder a los que se dirige su estrategia geopoltica, se ubican en Rusia, Eu-
ropa, Asia e Iberoamrica con Mxico a la cabeza. Una breve referencia a ca-
da caso en particular ayudar a entender el tipo de orden internacional en el
que tendr que desenvolverse el mundo del siglo venidero y la forma en la que
los intereses norteamericanos activamente entrarn en juego para prevenir-
se de los males que, segn el famoso -no siempre por las mejores razones-
autor florentino, la neutralidad internacional suele traer aparejados.
Rusia
El colapso del comunismo sovitico y la desintegracin de lo que hasta
hace aproximadamente seis aos fuera la poderosa Unin Sovitica, ha lleva-
do a ms de un analista internacional a la precipitada conclusin de que el tra-
dicional expansionismo imperial de Rusia -iniciado hace aproximadamente
tres siglos durante el reinado del Zar Pedro 1- ha llegado a su fin y que, por lo
tanto, para asegurar un futuro inmediato de paz y estabilidad, en lo que se co-
noce como el "corazn geopoltico" de Eurasia, lo nico que se requiere es
apoyar cambios democrticos que inspiren el surgimiento de una prspera
economa de mercado en la vasta masa continental que, cruzando once husos
horarios, va de San Petersburgo a Vladivostok.
Kissinger sostiene exactamente lo contrario. Leyendo las verdaderas ci-
fras de las elecciones parlamentarias de 1993, que les otorgaron a los parti-
dos comunistas y nacionalistas casi el 50% del voto popular --debido funda-
mentalmente a la incapacidad del gobierno del Presidente Boris Yeltsin de
lograr un trnsito ms o menos racional de la economa centralmente planifi-
cada a una economa de mercado-llega a la conclusin de que la democrati-
zacin y las posibles reformas econmicas nada tienen que ver con una polti-
ca exterior menos agresiva, ya que en Rusia las corrientes nacionalistas
siempre han estado inspiradas en una suerte de "misin imperial" que suele
poner en peligro la integridad territorial de las naciones vecinas.
Por consiguiente en el corto espacio de unos cuantos aos la Federacin
Rusa -que sigue poseyendo un importante arsenal nuclear y que se ha resig-
nado muy a regaadientes a la prdida de su condicin de potencia mun-
dial- puede llegar a estar en situacin de volver a amenazar a las naciones de
la Europa Oriental que durante la guerra fra constituyeron su esfera de in-
fluencia.
Para contrarrestar semejante peligro, Henry Kissinger propone la si-
guiente estrategia: .!
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 533
1. Estados Unidos debe ejercer la considerable influencia de que dispone
en Europa para forzar la entrada de Polonia, Hungra, Eslovaquia y la Rep-
blica Checa a la alianza militar -tradicionalmente dominada por los propios
Estados Unidos- conocida como la Organizacin del Tratado del Atlntico
Norte (OTAN), as como a la cada da ms poderosa Unin Europea. En esa
forma los futuros nacionalistas rusos, que con el carismtico general Alexan-
der Lebed se estn posicionando para ganar las prximas elecciones presi-
denciales y parlamentarias, se encontrarn con que la antigua esfera de in-
fluencia de la "misin imperial" rusa, estar slidamente copada por las
fuerzas militares de la OTAN Yeconmica, financiera y monetariamente
vinculada al resto de Europa que, unida en defensa de sus propios intereses,
puede llegar a ser el enemigo formidable del que hablara Maquiavelo. En
sntesis, el experimentado ex Secretario de Estado propone sustituir la
derruida cortina de hierro por un muro invisible de alianzas militares y acuer-
dos comerciales. Por todas estas razones Kissinger critica acremente el dis-
curso pronunciado en enero de 1994 por el Presidente WiIliamClinton en el
que en vez de apoyar directamente el ingreso de Polonia, Hungra, Eslova-
quia y la Repblica Checa a la OTAN, se puso a hablar de una supuesta "Aso-
ciacin para la Paz" que borrara las fronteras entre el Este y el Oeste. Antes
de que el presente siglo concluya la estrategia propuesta por Kissinger acaba-
r por implementarse, puesto que este ltimo se est basando en una eviden-
te agenda geopoltica; en tanto que Clinton, sin haber adquirido todava la su-
ficiente experiencia internacional, se puso a hablar de buenas intenciones
que nada tienen que ver con la "Realpoltik" a la que tendr que recurrirse en
los inicios del Siglo XXI.
2. Por otra parte, el cierre de las vas de acceso geopoltico a Europa, for-
zar a los nacionalistas rusos a buscar algn tipo de entendimiento, o al me-
nos de acomodo con China. Dada la tradicional rivalidad, y desconfianza, en-
tre ambas naciones, es probable que se pasen un buen nmero de aos
tratando de concertar sus respectivas esferas de influencia en el continente
asitico, en el que adems tendrn que contender con otros factores nada
despreciables: el fundamentalismo islmico; el peso geoeconmico del Ja-
pn y de la llamada Cuenca del Pacfico; el activsmo tibetano; y el potencial
econmico y militar del subcontinente hind.
Dentro de semejante contexto todas las cartas triunfadoras quedan en
manos de los Estados Unidos en atencin a que:
- Mantienen la supremaca militar en Europa a travs de la OTAN;
- Dejan a cargo de la Unin Europea el costo de la reconstruccin econmi-
ca de Polonia, Hungra, Eslovaquia y la Repblica Checa; y
534 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
- Al mantener ocupadas a Rusia ya Chinala una con laotra, evitanel temi-
do surgimientode una potencia dominanteen Eurasia que pueda llegara po-
ner en peligrolahegemona norteamericana.
Europa
El fortalecimiento y, sobre todo el vertiginoso crecimiento, de la Unin
Europea que agrupa a los quince pases ms poderosos de la Europa Occi-
dental y que, como se acaba de ver, est en vas de extenderse a Polonia,
Hungra, Eslovaquia y la Repblica Checa, hace pensar que en los albores del
Siglo XXIoperar como uno de los factores geoeconmicos ms importantes
de la comunidad internacional. En efecto, una Europa unida, desprovista de
barreras arancelarias y migratorias, poseedora de una moneda nica, hablan-
do con una sola voz y relegando, por consiguiente, a un segundo plano sus
tradicionales tensiones nacionalistas, bien puede representar un serio com-
petidor de los Estados Unidos por el control de los mercados mundiales.
El doctor Kissinger plantea esta cuestin de la siguiente manera: "Los Es-
tados Unidos probablemente seguirn teniendo la economa ms poderosa
del mundo durante la mayor parte del prximo siglo. Sin embargo, la riqueza
estar mucho mejor distribuida, as como la tecnologa que se requiere para
generarla. Los Estados Unidos tendrn que enfrentar una competencia eco-
nmica de una magnitud que nunca experimentaron durante la Guerra
F
' "20
na.
Entonces, qu es lo que debe hacerse para que de esa competencia no
se derive la prdida de la envidiable posicin de los Estados Unidos como la
economa ms poderosa del Siglo XXI? Desde sus ahora ya lejanos tiempos
como Asesor del Presidente Nixon para Asuntos de Seguridad Nacional, Ks-
singer ha valorado en forma muy especial lo que denomina la "Alianza Atln-
tica." Es decir, la unin poltica, militar y econmica entre Estados Unidos y
Europa Occidental. A diferencia de Reagan, Thatcher y Weinberger que in-
virtieron todo su capital poltico en la llamada "Guerra de las Galaxias" ("Stars
War"), Kissinger -con mucha mayor acuciosidad histrica y geopoltica-
piensa que fue la solidez de la Alianza Atlntica la que permiti contener pri-
mero y derrotar despus el expansionismo sovitico. Por lo tanto, cuando se
refiere a los asuntos europeos lo hace con especial cuidado y procurando no
herir las susceptibilidades que la gran mayora de los estadistas europeos sue-
len tener a flor de piel cuando se les menciona, as sea indirectamente, la rela-
cin de dependencia que han tenido respecto de los Estados Unidos desde
que concluy la Segunda Guerra Mundial. En tal virtud, el antiguo Director
20 Kissinger Henry. Obra citada; pgina 809. (Cita traducida por el autor).
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA"EL SIGLO XXI 535
del Seminario de Asuntos Intemacionales de la Universidad de Harvard,
aborda esta delicada cuestin de manera crptica, aunque sin perder de vista
los intereses vitales de los Estados Unidos.
As en el Captulo Trigsimo Primero de "La Diplomacia" seala que:
"En los aos por venir, las tradicionales relaciones Atlnticas cambiarn por
completo. Europa no sentir la necesidad que anteriormente experimentaba
de contar con la proteccin estadounidense, por lo que se dedicar a impulsar
sus propios intereses econmicos de manera mucho ms agresiva; los Esta-
dos Unidos, por su parte, no estarn dispuestos a seguirse sacrificando por la
seguridad europea y estarn tentados a refugiarse en el aislacionismo bajo di-
ferentes disfraces; en su momento, Alemania insistir en ejercer la influencia
poltica a la cual le dan derecho su (nuevo) podero econmico y militar, por lo
que dejar de depender emocionalmente del apoyo militar norteamericano y
del apoyo poltico francs ... El gran logro de la generacin de los lderes esta-
dounidenses y europeos de la postguerra estuvo constituido por el reconoci-
miento de que, a menos de que los Estados Unidos estuvieran orgnicamente
involucrados en Europa, Europa se vera obligada a involucrarse a s misma
ms tarde en circunstancias mucho menos favorables para ambos lados del
Atlntico. Esto ltimo es an ms cierto en la actualidad. Alemania se ha vuel-
to tan poderosa que las presentes instituciones europeas no pueden por s
mismas establecer un equilibrio entre Alemania y sus socios europeos. Ni Eu-
ropa puede, aun con Alemania, controlar por s sola ya sea el resurgimiento o
la desintegracin de Rusia que son las dos principales amenazas que se deri-
van de los transtornos postsoviticos... No est en el inters de ningn pas el
que Alemania y Rusia se involucren entre s ya sea como aliados o como ad-
versarios principales. Si se acercan demasiado provocan temores por la posi-
ble formacin de un condominio; si entran en conflicto involucran a toda Eu-
ropa en un escalamiento de crisis. Los Estados Unidos tienen un inters
comn en evitar que las polticas nacionales incontroladas de Alemania y Ru-
sia entren en competencia en el centro mismo del continente. Sin los Estados
Unidos, la Gran Bretaa y Francia no podrn sostener el equilibrio poltico en
Europa Occidental; Alemania estar tentada a volver a su antiguo nacionalis-
mo; Rusia carecer de un interlocutor global. Y sin Europa, los Estados Uni-
dos se convertirn, tanto psicolgica como geopolticamente, en una isla ale-
jada de las costas de Eurasia."21
Para quien sepa leer entre lneas, la estrategia a seguir ms clara no pue-
de ser. La Unin Europea -con todo y la unin monetaria proyectada para
1999- nicamente puede funcionar en el campo econmico. Desde la in-
dispensable proyeccin geopoltica la Unin Europea es un mito que la Real-
21 Obra citada; pginas 821 y 822. (Citatraducida por el autor).
536
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
politik del Siglo XXI se encargar de destruir. Los vientos del nacionalismo
que han asolado intermitentemente a Europa desde la desintegracin del Sa-
cro Imperio Romano-Germnico, volvern a soplar con fuerza huracanada.
Francia e Inglaterra jams podrn superar la desconfianza ancestral que Ale-
mania les inspira y que tan slo en el Siglo XX ha dado origen a dos guerras
mundiales. Por su parte, si a la nueva Alemania unificada y cada da ms po-
derosa, en el Siglo XXI la dejan sola, resucitar ese aejo espritu nacionalista
-que no fue obra de Hitler- sino que viene de Federico de Prusia, Bismarck
y el Kaiser Guillermo I1, y se lanzar con todo contra su enemigo de siempre:
la Rusia Imperial; recreando, con todo el horror de la tecnologa moderna, la
hasta ahora frustrada "Operacin Barbarrosa."
Ante tan aterradoras perspectivas solamente la intervencin norteameri-
cana puede salvar a Europa del desastre al que de nueva cuenta la llevaran
SU" al parecer insalvables diferencias histricas. Balanceando y blandiendo su
podero militar y econmico, los Estados Unidos contendran los posibles in-
tentos expansionistas de Rusia y Alemania, manteniendo al mismo tiempo lo
que durante la Guerra Fra se dio en llamar "el paraguas protector" -"the
protective umbrella"- sobre Inglaterra y Francia, que con gran disgusto, par-
ticularmente de parte de los franceses, tendran que aceptarlo para no tener
que vivir permanentemente angustiados acerca de las verdaderas intenciones
europeas de los osos alemn y ruso. En esa forma, durante las primeras dca-
das del nuevo siglo, Estados Unidos tendra en sus manos el fiel de la balanza
de lo que a fines del Siglo XVIII el Primer Ministro ingls WilliamPitt bautizara
con la afortunada expresin de "equilibrio europeo."
Dentro de semejante contexto, la amenaza econmica que la Unin Eu-
ropea pudiera llegar a representar para los Estados Unidos tendera a
atenuarse, puesto que nadie se puede poner a competir seriamente y a
fondo, con quien tiene la ltima palabra en materia de su seguridad nacional y
colectiva.
As, confrontando y equilibrando las fobias y los miedos que casi seiscien-
tos aos de conflictos europeos han generado, el doctor Kissinger, tambin
en este trascendental escenario geopoltico y geoeconmico, parece tener
las cartas del triunfo para Estados Unidos en el Siglo XXI.
Asia
Si se acepta la tesis del genial Len Tolstoi de que la historia de la huma-
nidad no es otra cosa que una sucesin de movimientos masivos del occidente
hacia el oriente y del oriente hacia el occidente, es evidente que la dinmica
histrica del Siglo XXI va a ocasionar que los principales desafos a la hege-
mona norteamericana tengan que provenir de Asia. Despus de ms de cien
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 537 _.
aos de predominio occidental -la subyugacin de China en las llamadas
"Guerras del Opio", Hiroshima y Nagasaki y la preponderancia estadouni-
dense en Taiwan, para no citar sino los ejemplos ms representativos- es de
esperarse una reaccin oriental, desde luego principalmente de parte de Chi-
na y Japn que son las naciones asiticas a las que ms ha afectado el predo-
minio occidental de los Siglos XIXy XX Yque adems histricamente siem-
pre han sido las ms poderosas del enorme continente asitico.
Por supuesto, Henry Kissinger tiene una clarsima visin del problema,
puesto que, entre otros muchos logros, fue el arquitecto del restablecimiento
en 1971 de los lazos diplomticos entre la hasta ese entonces aislada Rep-
blica Popular China y los Estados Unidos. Por consiguiente, al conocer per-
fectamente bien el terreno que est pisando, el ahora viejo y experimentado
estadista afirma: "China se encuentra en el camino de alcanzar el status de
una superpotencia. Con unatasa de crecimiento anual del ocho por ciento, la
que inclusive es inferior a la que mantuvo en la dcada de los ochenta, el Pro-
ducto Nacional de China se aproximar al de los Estados Unidos hacia el final
de la segunda dcada del Siglo XXI. Mucho antes de eso la sombra del pode-
ro poltico y militar de China se proyectar sobre Asia y afectar los clculos
de las otras potencias, a pesar de que China pudiera seguir una poltica exte-
rior moderada. Es indudable que las otras naciones asiticas van a tratar de
buscar contrapesos al crecimiento del podero chino como ya lo han hecho
respecto de Japn. Aunque renuentes a admitirlo las naciones del Sudeste
Asitico estn incluyendo al anteriormente temido Vietnam en su agrupacin
(ASEAN) en gran medida con el propsito de balancear sus relaciones con
China y Japn. Y esa es tambin la razn por la que la ASEAN est pidiendo
que los Estados Unidos mantengan una presencia fuerte en la regin. "22
y aade: "De todas las grandes ypotencialmente grandes potencias, Chi-
na es la que va en mayor ascenso. Estados Unidos es ya la ms poderosa.
Europa tendr que trabajar para lograr una mayor unidad, Rusia es un gigan-
te que se tambalea, Japn es rico pero, hasta ahora, tmido. China, sin em-
bargo, con tasas de crecimiento econmico que se aproximan al1 Opor cien-
to anual, con un fuerte sentido de la cohesin nacional y con un msculo
militar cada vez ms fuerte, mostrar el mayor incremento relativo en estatu-
ra entre las grandes potencias. "23
As, en la geopoltica yen la geoeconoma Kissingerianas,a Japn le
aguarda un muy difcil inicio de siglo. "En el futuro inmediato, Japn, ante
la presencia de una poblacin cada vez ms vieja y de una economa estanca-
22 Obra citada; pginas 826 y 827. (Citatraducida por el autor).
23 Obra citada; pgina 829. (Cita traducida porel autor).
538 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
da, puede llegar a decidirse por imponer su superioridad tecnolgica y estra-
tgica antes de que China emerja como una superpotenciay de que Rusia re-
cupere su fuerza. Despus de todo tiene a su alcance ese gran equilibrador
que es la tecnologa nuclear. "24
Ante la multiplicidad de retos, la supremaca norteamericana se manten-
dr en la medida en la que se mantenga ocupada y preocupada a la super po-
tencia emergente: China. Por consiguiente, el astuto doctor K. propone una
compleja estrategia -con vertientes de corte diplomtico, militar y tecnol-
gico- que d origen a una especie de "alianza triangular" entre Estados
Unidos, China y Japn y en la que los Estados Unidos lleven la voz cantante,
armonizando los mutuos recelos de China y Japn mediante la implementa-
cin de un sistema de cooperacin tecnolgica que mantenga a China per-
manentemente ocupada en la solucin de sus ancestrales problemas sociales
y econmicos, reducindose de esa manera el riesgo de que la lite gobernan-
te de China pudiere embarcarse en una aventura militar de consecuencias im-
predecibles ante la ausencia de espacios econmicos; y, asegurando, por
otra parte, la superioridad estratgica alcanzada por Japn gracias al desa-
rrollo de su propia tecnologa nuclear. Al regular y controlar estos delicados
equilibrios, Estados Unidos sera el garante y rector de que esta alianza consti-
tuyera efectivamente un tringulo que slo pudiera, "ser abandonado por
cualquiera de sus partes a un enorme riesgo."25
La visin del doctor Kissinger queda as expuesta con toda la frialdad que
el caso amerita. China es la superpotencia emergente del Siglo XXI y, como
tal, es la nica que tiene la posibilidad de desafiar la hegemona mundial que
los Estados Unidos obtuvieron como consecuencia de su victoria en la guerra
fra. Por lo tanto, hay que neutralizarla recurriendo a una versin moderna de
las fobias y miedos acumulados a lo largo de los siglos. Para alcanzar la supre-
maca mundial, China tendra que derrotar primero a sus tradicionales rivales
euroasiticos: Rusia y Japn. Sin embargo, para ello tendra que contar, por
una parte, con la capacidad, fundamentalmente econmica, para resistir una
guerra masiva en la helada tundra siberiana, que no posee; y por la otra, con
una incontrastable superioridad tecnolgica que le tomar varias dcadas el
alcanzar.
Ante esta situacin, Estados Unidos parece ofrecerle los nicos medios a
su alcance para consolidar su desarrollo en el primer cuarto del Siglo XXI:
contener el siempre impredecible expansionismo ruso y facilitarle, paulatina-
mente desde luego, la paridad tecnolgica con Japn. Todo ello, a cambio de
24 Obra citada; pgina 828. (Cita t r ~ d u c i d a por el autor).
25 Obra citada; pgina 829. (Cita traducida por el autor).
El FEDERALISMO MEXICANO .HACIA El SIGLO XXI 539
que se abstenga de llevar a cabo cualquier intento serio de desafo a la hege-
mona mundial norteamericana.
En concordancia con lo anterior, y con la misma finalidad supremacista,
Estados Unidos jugara paralelamente con la carta de las posibles reivindica-
ciones nacionalistas chinas, para contener cualquier designio imperial que
sobre la enorme masa continental asitica pudieren llegar a tener tanto Rusia
como Japn.
En esta forma la preponderancia norteamericana quedara asegurada,
puesto que sin una fuerte presencia de los Estados Unidos en Eurasia los deli-
cados equilibrios geopolticos forjados penosamente en los aos de la post-
guerra se derrumbaran cual torre de naipes. Yas, tambin en el mayor de los
retos que le depara el futuro inmediato, la fortuna pareciera sonrerle a las
previsiones del previsor doctor Kssinger.
Iberoamrica
La ltima de las preocupaciones estratgicas de Henry Kissinger est
constituida por el porvenr de las naciones que integran el rico y variado sub-
continente iberoamericano (al que incurriendo en una muy difundida equivo-
cacin lo denomina "Latino Amrica", olvidando que nuestros pueblos y
nuestras culturas no derivan del mestizaje con las tribus latinas de Roma, sino
con los dos grandes pueblos que habitan la bella Pennsula Ibrica: Espaa y
Portugal). Sin embargo, le dedica amplias y sustanciosas reflexiones:
"La poltica inicial de los Estados Unidos en el Hemisferio Occidental fue
esencialmente la del intervencionismo de una Gran Potencia. La poltica del
buen vecino de Franklin Roosevelt, anunciada en 1933, marc un cambio
hacia la cooperacin. El Tratado de Ro de 1947 y el Pacto de Bogot de
1948 proporcionaron un componente de seguridad que qued institucionali-
zado en la Organizacin de los Estados Americanos. La Alianza para el Pro-
greso del Presidente Kennedy en 1961 introdujo la ayuda financiera y la coo-
peracin econmica, aunque los objetivos a largo plazo de la misma fueron
cancelados por la orientacin estatista de los pases receptores... Durante la
Guerra Fra, la mayora de las naciones de Latino Amrica estuvieron gober-
nadas por regmenes autoritarios, mayoritariamente militares, dedicados al
control estatal de sus economas. Amediados de la dcada de los 1980s, lati-
no Amrica se sacudi su parlisis econmica y empez a avanzar, con nota-
ble unanimidad, hacia la democracia y la economa de mercado. Brasil, Ar-
gentina y Chile abandonaron los gobiernos militares sustituyndoles por
regmenes democrticos. Centro Amrica dio fin a sus guerras civiles. En es-
tado de quiebra debido a su interminable endeudamiento externo, Latino
Amrica se sujet a s misma a disciplinas financieras. Casi en cualquier pas
las economas estatistas progresivamente se fueron abriendo a las fuerzas de
540 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
mercado... La Iniciativa de la Empresa para las Amricas anunciada por Bush
en 1990, Yla batalla por el Tratado de Libre Comercio de Norte Amrica con
Mxico y Canad exitosamente concluida por Clinton en 1993, representan
las polticas ms innovadoras de los Estados Unidos hacia Latino Amrica en
toda la historia. Despus de una serie de altibajos, el Hemisferio Occidental
parece estar a punto de convertirse en un elemento clave de un nuevo y ms
humano orden global. Un grupo de naciones democrticas se ha comprome-
tido a s mismo con los gobiernos populares, las economas de mercado y el li-
bre comercio hemisfrico. La nica dictadura marxista que permanece en el
Hemisferio Occidental es Cuba; en todos los dems lugares los mtodos na-
cionalistas y proteccionistas de manejo econmico estn siendo reemplaza-
dos por economas de libre mercado favorables a la inversin extranjera y
partidarios de sistemas abiertos de comercio internacional. Enfatizando la
importancia de las obligaciones recprocas y de la accin conjunta, el ltimo y
dramtico fin es la creacin de un rea de libre comercio desde Alaska hasta
el Cabo de Hornos -un concepto que hace poco tiempo, habra sido consi-
derado como ilusamente utpico... Un sistema de libre comercio en el He-
misferio Occidental- con el Tratado de Libre Comercio de Norte Amrica
como una etapa inicial-le dara al Continente Americano un papel prepon-
derante pasara lo que pasara. Si los principios de la Ronda Uruguay del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) negociado
en 1993 prevalecen en los hechos, el Hemisferio Occidental ser uno de los
principales actores en el crecimiento econmico global. Si los grupos regio-
nales discriminatorios llegaran a predominar, el Hemisferio Occidental, con
su vasto mercado, estar en posicin de competir efectivamente con otros
bloques regionales de comercio; indudablemente, el Tratado de Libre Co-
mercio de Norte Amrica es el medio ms efectivo de contrarrestar esa com-
petencia o de superarla en caso de que llegara a ocurrir. Ofreciendo una
membresa asociada a las naciones ubicadas fuera del Hemisferio Occidental
que estn preparadas para respetar sus principios, un Tratado de Libre Co-
mercio extendido puede crear incentivos para el predominio del libre comer-
cio, castigando a aquellas naciones que pretendan imponer reglas restricti-
vas. En un mundo en donde los Estados Unidos con frecuencia se ven
obligados a buscar un equilibrio entre sus valores y sus necesidades, han en-
contrado que sus ideales y sus objetivos geopolticos se pueden realizar sus-
tancialmente en el Hemisferio Occidental, que es en donde nacieron sus aspi-
raciones; en donde se llevaron a cabo sus primeras iniciativas importantes en
materia de poltica exterior."26
La advertencia para Iberoamrica -empezando por Mxico que es el
pas con el que los Estados Unidos tienen que conducir los aspectos ms irn-
i
26 Obra citada; pginas 831 y 832. (Ctatraducida por el autor).
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 541
I
I
portantes de su poltica exterior en el Hemisferio- queda claramente plan-
teada: En la medida en la que los gobiernos de la regin se integren en una
amplia zona de libre comercio que facilite el intercambio de bienes y servicios
principalmente con los Estados Unidos, en esa misma medida podrn llegar a
alcanzar de la mano de Washington por supuesto, un peso especfico en el
nuevo orden mundial de las dos primeras dcadas del Siglo XXI. De lo contra-
rio, se volvern irrelevantes y quedarn expuestos a toda suerte de represa-
lias comerciales. Adems para que la integracin econmica con los Estados
Unidos sea verdaderamente efectiva, debe evitarse toda tentacin de retor-
nar a las polticas estatistas y populistas del pasado reciente.
Por si lo anterior no fuera suficiente, Kissinger lanza una segunda adver-
tencia a quienes, por ejemplo en Mxico, piensan que la alternancia en el po-
der es un riesgo intolerable: "Elque los Estados Unidos deban dar preferencia
(en sus relaciones internacionales) a los gobiernos democrticos por encima
de los represivos, y debenestar preparados para pagar algn precio por sus
convicciones morales, est fuera de toda discusin. "27
Habiendo visualizado las frmulas de solucin a los grandes retos que a la
Realpolitik estadounidense le plantean China, Japn, Alemania, Rusia y
la Unin Europea en ese orden, para Kissinger la cuestin Iberoamericana
no presenta mayor grado de dificultad: todo se reduce a "geoeconomizar"
(vlgase la expresin) la doctrina Monroe y la tesis de la gravitacin poltica de
John Quincy Adams, as como la ancestral relacin unilateral que inaugurara
en 1825 -contra los vanos esfuerzos del Presidente Guadalupe Victoria y de
su Secretario de Relaciones Lucas Alamn- Joel Robert Poinsett.
La Visin Macropoltica
La estrategia a seguir en materia de poltica exterior por el gobierno nor-
teamericano durante las primeras dcadas del venidero Siglo XXI, Kissinger
dixt, puede resumirse de la siguiente manera:
1. El tradicional expansionismo ruso debe contenerse en el mbito inter-
nacional, sin pretender involucrarse en su conflictiva vida poltica interna.
Para ello basta con expandir la Alianza Atlntica (OTAN) hacia la esfera de in-
fluencia de la antigua Unin Sovitica, constituida bsicamente por Polonia,
Hungra, Eslovaquia y la Repblica Checa; y con incrementar discretamente
la cooperacin tecnolgica con China.
27 Obra citada; pgina 811. (Cita traducida por el autor).
542 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
2. La peligrosa competencia econmica que para los Estados Unidos po-
dra llegar a provenir de la Unin Europea -especialmente si se logra la
unin monetaria programada para 1999- se puede neutralizar alimentando
la inevitable desconfianza que Francia e Inglaterra, as como la mayor parte
de los pases de Europa, experimentan hacia la preponderancia que la reun-
icacin de Alemania ha trado aparejada y hacia la consiguiente posibilidad
de la formacin de lo que el antiguo Secretario de Estado da en llamar un
"Condominio Ruso-Alemn." En este sentido el creador del concepto del
equilibrio europeo, William Pitt, tendr que revolverse un poco en su tumba
de la Catedral de Westminster, en caso de que por algn misterioso mecanis-
mo metafsico se entere que aproximadamente dos siglos despus de su
muerte, el fiel de la balanza de su equilibrio europeo se encuentra en poder de
sus antiguas colonias americanas.
3. China tiene todo para convertirse en la super potencia emergente del
Siglo XXI: Tasas elevadas de crecimiento econmico, la mayor poblacin
del mundo, un vasto territorio pletrico de recursos naturales, una economa
de mercado combinada con un gobierno fuertemente centralizado lo que le
da una gran cohesin nacional, y un ejrcito cada da ms fuerte. Para supedi-
tarla a los intereses hegemnicos estadounidenses, Kissinger propone una
complicada estrategia triangular -que en el fondo es cuadrangular- por vir-
tud de la cual Estados Unidos contendra a China con la amenaza de la masa
militar rusa aunada a la superioridad tecnolgica japonesa, y simultneamen-
te contendra a Rusia ya Japn con la amenaza de un desbordado crecimien-
to militar chino. O sea, valerse de las divisiones y de los temores entre unos y
otros para supeditarlos a los mejores intereses de Washington.
4. Para Iberoamrica la receta es mucho ms simple: o se sujeta a un rgi-
men generalizado de libre comercio, recepcin favorable de la inversin ex-
tranjera, economas de libre mercado y alternancia democrtica en el poder;
o corre el riesgo de convertirse en un paria de la comunidad internacional.
La estrategia que se acaba de resumir con toda seguridad deleitara a Ni-
cols Maquiavelo si el antiguo, y modesto, segundo secretario de la cancillera
florentina estuviera an en condiciones de retirarse a escribir por las noches
-cmodamente vestido como l mismo lo confesara para ilustracin y con-
veniencia de los escritores futuros- en la paz buclica de su pequea here-
dad ubicada en el burgo toscano de San Casciano. Se trata nada menos que
de la diplomacia objetivamente concebida como un juego de poder en el
que la sangre fra debe prevalecer por encima de cualquier otra considera-
cin. Tal y como se lee en "El Prncipe": "Muchos imaginaron Repblicas y
Principados que no se vieron ni existieron nunca. Hay tanta distancia entre
saber cmo viven y saber cmo deberan vivir, que quien aban-
El FEDERALISMO MEXICANO HACIA El SIGLO XXI
543
dona para gobernarlos el estudio de lo que se hace, por el estudio de lo que se-
ra ms conveniente hacer, aprende ms bien lo que debe producir su ruina
que lo que debe salvarle de ella... "28
La estrategia global de Henry Kissinger est, por supuesto, diseada pa-
ra alejar lo ms posible el espectro de cualquier intento de ruina de los Esta-
dos Unidos. Que se pueda implementar o no, es algo que, en gran medida,
depender de las variables y volubilidades de la condicin humana, de la
proverbial paciencia china y de lo lejos o de lo cerca que el mundo est de
la dinmica tolstoiana de un nuevo movimiento de masas del Oriente hacia el
Occidente. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que, gracias a
pensadores de la talla genial del doctor Kissinger, los Estados Unidos tienen
ya perfectamente definida y programada la poltica exterior que tendrn que
seguir en el curso de los prximos veinticinco aos, por lo menos.
En un artculo publicado en el mes de marzo de 1997, en el peridico de
la Ciudad de Mxico "El Universal", el prestigiado politlogo y poltico mexi-
cano, Enrique Gonzlez Pedrero, despus de analizar -entre evidentes sig-
nos de admiracin-las previsiones geopolticas de Kissinger, se hace, pala-
bras ms y palabras menos, la siguiente pregunta: "Habr alguien en Mxico
que se ocupe de pensar en lo que deben ser los lineamientos de nuestra polti-
ca exterior para, al menos, los prximos veinte aos?"
Toda proporcin guardada y dentro del por dems limitado mbito aca-
dmico en el que el autor de la presente obra ocasionalmente tiene la oportu-
nidad de moverse, a proporcionar un ensayo de respuestas a esta vlida inte-
rrogante est destinado el siguiente tema.
5. ENSAYO DE UNA POLlTICAEXTERIOR MULTILATERAL Y
REALISTA
La poltica exterior mexicana a partir de 1829 (ao que marca el princi-
pio del fin de la primera Repblica Federal.-Ver Captulo Segundo) ha esta-
do constituida por tres vertientes principales: la relacin unilateral con los Es-
tados Unidos de Amrica; la timidez y la falta de congruencia en la aplicacin
de la doctrina Estrada; y la proclamacin retrica de principios, sin verdadera
sustancia efectiva, como los de soberana nacional y autodeterminacin de
los pueblos. El sofisticado mundo de las relaciones internacionales es mucho
ms complejo que eso. Mxime ante los retos del nuevo siglo. Lo acaba de de-
cir, con meridiana claridad, el economista del Instituto Tecnolgico de Mas-
28 Citado por Arrloja Vizcano Adolfo. Obra citada; pgina 133.
544 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
sachussets, Roger Dornbusch: "Los pueblos de las naciones emergentes no
se alimentan de retazos de soberana."
Metternich, quien sin duda alguna, fue el ms grande de los internaciona-
listas del Siglo XIX, tajantemente afirmaba que: "Debe darse la menor consi-
deracin posible a las ideas abstractas, puesto que debemos aceptar las cosas
como son e intentar al mximo de nuestras capacidades protegernos en con-
tra de ilusiones que vayan en contra de la realidad (porque) con frases que
examinadas a profundidad se disuelven en aire transparente, tales como la
defensa de la civilizacin, nada tangible podr definirse. "29
La simple entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norte Am-
rica, con todas sus ventajas ydesventajas, ha vuelto obsoletas las tres vertien-
tes de la diplomacia mexicana que se acaban de mencionar, desde el momen-
to mismo en el que se trata de ideas abstractas que, en los tiempos que
corren, no tienen otro destino que el disolverse en la contaminada atmsfera
de lo que una vez fue la regin ms transparente del aire. Por eso el Estado
Federal Mexicano del Siglo XXI tendr que replantear toda su poltica exte-
rior (incluyendo la antes apuntada reformulacin de la ahora endeble doctri-
na Estrada) para, con realismo y con visin, estructurar una estrategia geopo-
ltica y geoeconmica que obedezca a metas e intereses que estn
perfectamente bien definidos y que no se reduzca como desafortunadamente
ha sucedido hasta la fecha, a esperar a que los problemas se presenten para,
a partir de ese momento, ponerse a pensar qu es lo que se debe hacer y aca-
bar recurriendo a la concertacin, casi siempre urgente, de negociaciones
bilaterales en las que, tal y como se seal con anterioridad, por regla gene-
ral, se acaba haciendo concesiones unilaterales. Dicho en otras palabras,
de lo que se trata es de intentar pasar de una poltica reactiva a una poltica
activa.
Partiendo de estas premisas, a continuacin se ensayan algunas conside-
raciones generales en torno a los principales temas que en materia de poltica
internacional ofrece la Agenda Legislativa del Federalismo Mexicano hacia el
Siglo XXI con la idea, que ya desde el Siglo XVII expresara John Locke, en
el sentido de que todo Estado moderno debe configurar su poltica exterior
no con base en los postulados del partido poltico en el poder, puesto que la
poltica externa jams debe ser un reflejo de la poltica interna, sino que aten-
diendo a los intereses comunes de la Nacin en el mbito internacional, dicha
poltica debe ser formulada e implementada por un rgano apartidista y alta-
mente especializado que cuente con la posibilidad constitucional de desarro-
llar sus funciones con absoluta independencia de los otros poderes del Esta-
i
,
29 Citado por Kissinger Henry. Obra citada; pgina 86. (Cita traducida por el autor).
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 545
do, toda vez que la diplomacia debe conducirse en funcin de la supervivencia
del Estado y de la Nacin, lo cual requiere indispensablemente de la formula-
cin de estrategias a largo plazo que ignoren los requerimientos moment-
neos del gobierno en turno. Concepto que es puntualmente recogido y desa-
rrollado por Henry Kissinger en su obra "La Diplomacia", tal y como se
acaba de ver en el tema inmediatamente precedente.
Dentro de este contexto, los retos que, sin lugar a dudas, tendr que en-
frentar la diplomacia mexicana de los inicios del Siglo XXI y para los cuales
debe estar preparada con un conjunto de lineamientos geopolticos muy bien
definidos, estn relacionados con las reas estratgicas que a continuacin se
analizan:
Narcotrfico
Qued sealado en pginas atrs que la poltica de los Estados Unidos
hacia Mxico en lo que a esta materia se refiere, est fundamentalmente ca-
racterizada por una postura unilateral en la que influyen consideraciones de
tipo moralista como de mera conveniencia. No se olvide que Kissinger, sin el
menor rubor, habla continuamente en su obra tanto de "convicciones mora-
les" como de "objetivos geopolticos", cuando define la diplomacia norteame-
ricana del Siglo XXI. En efecto, bajo el pretexto de supuestos ideales, el go-
bierno estadounidense pretende cerrar deliberadamente los ojos frente a una
realidad que ya lo rebas por completo: la demanda y el consumo masivos de
drogas que se dan al interior de su propia sociedad; a los que condena draco-
nianamente en vez de buscarles una solucin que sea al mismo tiempo prcti-
ca y realista, tal y como tuvo que hacerlo en los aos veinte cuando se vio for-
zado a levantar la puritana prohibicin que haba impuesto al consumo de
bebidas alcohlicas.
Por otra parte, pretende que el mayor peso, y por ende la mayor respon-
sabilidad, en el combate al narcotrfico recaiga sobre los dbiles hombros de
pases en vas de desarrollo como Mxico y Colombia, ocultando hbilmente
el hecho de que cualesquiera que sean las culpas de estos dos pases ibero-
americanos, el enorme xito logrado hasta ahora por los crteles de las dro-
gas proviene de la existencia de poderosos centros de distribucin y consumo
que operan dentro de territorio estadounidense y que jams han podido ser
combatidos de manera efectiva por la agencia federal antinarcticos de ese
pas. Dicho en otras palabras, Estados Unidos al culpar a Mxico y a Colom-
bia del problema, trata de ocultar a la opinin pblica internacional la verdad
que subyace en el fondo de esta epidemia del final del Siglo XX: que sin un
mercado de la magnitud y del potencial del que se localiza en su territorio,
simplemente no existiran pases productores e introductores de estupefa-
cientes.
546 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Esta postura ha dado origen al tambin anteriormente comentado meca-
nismo de la "Certificacin" que, en esencia, consiste en que anualmente el
Presidente de los Estados Unidos tiene que hacer constar ante su Congreso
que determinados pases, empezando por Mxico debido a su evidente cerca-
na geogrfica, han llevado a cabo, en el ao inmediatamente precedente, es-
fuerzos serios y honestos en el combate al trfico de drogas, encaminados a
reducir su flujo hacia territorio estadounidense.
Semejante mecanismo -que es totalmente unilateral y que, como tal, se
apoya nica y exclusivamente en criterios, valores, polticas e intereses nor-
teamericanos- ofrece un doble riesgo para el Estado que es gratuitamente
juzgado: (a) que se le "descertifique", en cuyo caso automticamente pierde el
acceso a lneas internacionales de crdito y a diversas formas de ayuda eco-
nmica que para naciones como Mxico suelen ser vitales, tal ycomo se com-
prob con motivo de la crisis devaluatoria 1994-1995; o (b)que, en su defec-
to, se le otorgue una "certificacin condicionada" que lo sujete a una serie de
medidas lesivas para la soberana nacional -por.limitado que ltimamente
est resultando este concepto- como forzar la extradicin de nacionales pa-
ra que sean procesados en cortes y tribunales estadounidenses y/o el impo-
ner sistemas especiales de vigilancia que impliquen sobrevolar el espacio a-
reo nacional e interferir ciertos canales de navegacin en el mar territorial.
Ante esta situacin la posicin de Mxico debe ser realista y activa, evi-
tando los dos errores en los que comnmente se ha incurrido hasta la fecha.
El primero, protestar mediante estridentes declaraciones y encendidos dis-
cursos en los que se sacan a relucir -en farragosas piezas oratorias que
mereceran figurar en aquella ingeniosa seccin del suplemento cultural de la
revista "Siempre" que diriga el ya fallecido periodista mexicano Jos Pags
LIergo, aptamente intitulada "Por mi madre, bohemios"-Ia soberana, la
dignidad y el orgullo nacionales; y los que no conducen absolutamente a nin-
guna parte, puesto que los discursos y las declaraciones no van a evitar los
efectos devastadores que una "descertifcacin" traera aparejados. El segun-
do, reaccionar ante el problema despus de que ste se ha presentado, llevan-
do a cabo frenticas negociaciones bilaterales en las que, por lo general, se
termina haciendo concesiones unilaterales.
De ah que no est de ms el ensayar algunos lineamientos -que tienen
la pretensin de ser permanentes- de poltica exterior, que nos permitan
imaginar una futura diplomacia mexicana en esta materia, que rena los
apuntados requisitos de ser paralelamente activa y realista:
1. Sera aconsejable que Mxico emprendiera una campaa internacio-
nal en la que se pusieran claramente de manifiesto los esfuerzos y sacrificios
que una Nacin sin los recursos presupuestales y tecnolgicos de los Estados
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 547
Unidos (y que adems tiene que atender los urgentes reclamos de una cre-
ciente poblacin mayoritariamente pobre y marginada) est realizando para
tratar de combatir y detener, en la medida de sus escasas posibilidades, el flu-
jo masivo de estupefacientes que demanda el voluminoso y creciente merca-
do norteamericano. Inclusive, en este sentido, tendra que destacarse el he-
cho de que Mxico ha tenido que llegar al extremo de, por auxiliar a su
poderoso vecino del norte, comprometer en este desigual combate el presti-
gio y la integridad de su ejrcito nacional, lo que ha afectado seriamente a
uno de los pilares en los que se han basado su estabilidad poltica y su tradi-
cin civilista a lo largo de los ltimos setenta aos. En esta forma los papeles
se invertiran, y el gobierno mexicano dejara de tener la negra imagen de
acusado permanente que todo el tiempo tiene que ofrecer excusas y explica-
ciones, generalmente extemporneas; para transformarse, ante el tribunal
de la opinin pblica mundial, en un socio confiable que lucha y coopera, a
pesar de sus evidentes limitaciones, en la erradicacin de un mal que amena-
za, segn los propios Estados Unidos, el futuro de la humanidad. Desde lue-
go, esta campaa tendra que ser continua y tendra que acentuarse en los
meses previos al otorgamiento de la multirreferida "Certificacin."
2. La campaa que se acaba de describir, para ser efectiva y para lograr
los propsitos que con la misma se perseguiran, tendra que estructurarse
con el activo concurso de una influyente firma de cabildeadores (lobbysts) de
Washington, por conducto de la cual penetrara y se difundiera ampliamente
en el Congreso y en los principales medios de comunicacin de los Estados
Unidos. Si esto ltimo se hizo con motivo de la aprobacin del Tratado de li-
bre Comercio de Norte Amrica, con mucha mayor razn se debe hacer en
relacin con un asunto que es de seguridad nacional. Sobre este particular,
no debe olvidarse la opinin, que se cit con anterioridad, del analista del
prestigiado centro de estudios estratgicos internacionales, Kissinger & As-
sociates, Alan Stoga, en el sentido de que durante el proceso de "Certifica-
cin" llevado a cabo en 1997 por el Presidente WilliamClinton ante su Con-
greso, Mxico se qued prcticamente solo ante la opinin pblica
estadounidense y a merced de los numerosos detractores que tiene entre los
sectores ms conservadores de la prensa y del Capitolio, al grado de que de
no haber sido por la decisiva intervencin del propio Presidente Clinton, la
famosa -"infamous" que se dira en ingls- "Certificacin" no se habra lo-
grado. Sin embargo, ese riesgo no se debe volver a correr, ya que en el futuro
cercano la actitud del Presidente -que obedece nicamente a consideracio-
nes polticas y no humanitarias, y mucho menos a una improbable simpata
por el "buen vecino"- puede llegar a variar radicalmente.
3. Por otra parte, Mxico debe pugnar en todos los foros internacionales
a su alcance por la legalizacin de la produccin, comercializacin y consumo
de estupefacientes, con el finde que, una vez legalizados, queden bajo el con-
548 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
trol de laboratorios qumicos-farmacuticos debidamente establecidos y reco-
nocidos. Esta propuesta, aparentemente temeraria, tendra que puntualizar
las innegables ventajas que de la misma se derivaran: (a) control de calidad y
consiguientemente eliminacin de componentes especialmente dainos; (b)
supervisin mdica y farmacolgica; (e) registro y control de consumidores; y
(d) cobro de impuestos a un negocio que al representar miles de millones de
dlares al ao podra por s mismo equilibrar, por la va estrictamente fiscal,
el gasto pblico de naciones "emergentes", precisamente como Mxico y Co-
lombia.
Por cierto que Mxico no estara enteramente solo si llegara a formular
una propuesta de esta ciase, puesto que se trata de una idea que desde hace
varios aos ha venido reiterando el prestigiado economista de la Universidad
de Chicago y en un tiempo asesor "estrella" del Gobierno de Chile, Milton
Friedman; y que ya empieza a encontrar algn tipo de eco en los mismos Es-
tados Unidos, toda vez que las legislaturas locales de Estados tan importantes
como California y Massachussets estn contemplando seriamente la posibili-
dad de legalizar el uso de ciertas drogas para fines teraputicos, sin ms
requisitos que el de la previa obtencin de la correspondiente prescripcin
mdica.
Para ser realistas esta propuesta tendra que ir acompaada del compro-
miso formal de Mxico de continuar cooperando en el combate al narcotrfi-
co con todos los medios a su alcance -resaltando siempre que se trata de un
pas que dispone de limitados recursos econmicos y tecnolgicos-, mien-
tras no se alcancen los consensos necesarios y no se encuentren los meca-
nismos adecuados para legalizar, dentro de los ms estrictos controles sa-
nitarios y fiscales, la produccin, la comercializacin y el consumo de
estupefacientes.
Trazarse esta meta, a despecho del coro de voces moralistas que en un
principio se escuchara en diversos centros de poder de los Estados Unidos,
se ajustara ms a los verdaderos intereses de Mxico que continuar fungien-
do simultneamente como el "chivo expiatorio" ("scapegoat") y el "conejillo
de indias" ("guinea pig") de los Estados Unidos en una lucha desigual que, co-
mo tal, est perdida de antemano. Mxico, por fortuna, no es un gran consu-
midor de drogas. Si se ha visto involucrado en este problema es simplemente
porque su posicin geogrfica lo hace el punto ideal de trnsito y acceso al
enorme mercado norteamericano. Por consiguiente, si se lograra la legaliza-
cin de las drogas en los Estados Unidos, Mxico se liberara de una pesada
carga que, en el fondo, ni siquiera proviene de su culpa original, yquedara en
libertad de destinar los recursos materiales y humanos que ahora se emplean
en el combate al narcotrfico, a atender los verdaderos problemas del pas
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
549
que son los de infraestructura, servicios pblicos, educacin, salud, vivienda y
redistribucin social del ingreso nacional.
De esta manera la diplomacia mexicana servira alos genuinos intereses
de nuestro Estado Federal al buscarle una solucin definitiva a un problema
que agobia en lo interno y desprestigia en loexterno. Lo otro, el seguir tratan-
do de complacer -sin lograrlo nunca, por supuesto- al gobierno y a la opi-
nin pblica de los Estados Unidos, es meramente perpetuar la relacin uni-
lateral de siempre.
Poltica Migratoria
Ello. de abril de 1997, entr en vigor en todo el territorio de la Unin
Americana, y principalmente en los Estados fronterizos de Texas, Arizona y
California, una nueva Ley Migratoria (oficialmente denominada "Ley de In-
migracin Ilegal y Responsabilidades de los Inmigrantes") que, en esencia: (a)
faculta a todo tipo de autoridades locales para intervenir, en forma conjunta o
separada con las autoridades federales, en la deteccin, arresto y deporta-
cin de trabajadores indocumentados; y (b) simplifica y agiliza los pro-
cedimientos de deportacin, estableciendo, por vez primera en la historia
de la relacin unilateral, la posibilidad de que se lleven a cabo deportaciones
masivas.
Una visita efectuada por el autor de esta obra el da 30 de abril de 1997, a
la lnea fronteriza que separa a la Ciudad de Tijuana de los suburbios del po-
blado de San Ysidro, California, y que por cierto se ubica frente a la sede del
PRI en el Estado de Baja California, permiti observar lo siguiente:
La original lnea fronteriza constituida por una cerca de lmina en noto-
rio estado de desintegracin, est siendo rpidamente sustituida por un for-
midable muro de concreto especialmente diseado para fines paralelos de
contencin y vigilancia, que nada tiene que envidiarle al muro de Berln de los
mejores tiempos del dictador de la antigua Alemania Oriental, Erik Hoenec-
ker. Atrs del muro en construccin se observa un despliegue impresionante
de patrullas fronterizas y de helicpteros (la famosa "migra") listos a actuar a
la menor provocacin. Al pie de la vieja lmina acampaban aproximadamen-
te treinta trabajadores mexicanos dispuestos a sufrir toda clase de peligros,
humillaciones y sacrificios con tal de poder cruzar "al otro lado." En el mes de
octubre de 1979, tuve la oportunidad de conocer el muro de Berln. Durante
los aproximadamente quince minutos en los que estuve en la plataforma de
observacin, situada en las cercanas del viejo Parlamento Alemn ("Bundes-
tag") me sent permanentemente vigilado por los binoculares de un guardia
de la parte orienta!. La experiencia fue bastante desagradable. Nunca me
550
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
imagin que aproximadamente dieciocho aos despus la volvera a vivir en
el suelo de mi propio pas.
Qu es lo que busca el gobierno de los Estados Unidos con semejante ac-
titud? Porque el problema no es de la gravedad y magnitud que se quiere apa-
rentar. De nueva cuenta tenemos que enfrentarnos a la tpica hipocresa nor-
teamericana, ya que es un hecho que las economas de, por lo menos, dos de
los Estados ms importantes de la Unin Americana, California y Texas, se
colapsaran sin la barata, dcil y sufrida mano de obra mexicana. Como ati-
nadamente lo sostiene la periodista del diario de la Ciudad de Mxico "El Fi-
nanciero", Dalia Estvez: "Convertidos para efectos de la vida prctica en
una casta aparte, condicin que la ley antiinmigrante perpetuar, los mexica-
nos indocumentados realizan labores que los trabajadores locales rehsan de-
sempear, por salarios inferiores al mnimo, es decir, por menos de cinco d-
lares, sin prestaciones y en jornadas de hasta 18 horas. Si el gobierno
mexicano decidiera una campaa para repatriar al inmigrante, las cosechas
empezaran a pudrirse; los hoteles a acumular ropa sucia; las amas de casa
"yuppies", a engordar, por falta de "nannies" gracias a las cuales pueden ir al
gimnasio, y los jardines de Beverly HiIls, a perder su pulcritud. En menos
tiempo del que quisiera Meissner (comisionada del Servicio de Inmigracin y
Naturalizacin del Gobierno de los Estados Unidos), estos empleadores de
mexicanos estaran clamando por el regreso de los ilegales. "30
Entonces, por qu la presin sobre Mxico? Muy sencillo, es la tctica
usual de mantener al gobierno mexicano permanentemente a la defensiva
culpndolo de supuestos problemas derivados de la "relacin bilateral", mien-
tras se obtienen las mayores ventajas que las circunstancias permiten de esos
mismos supuestos problemas.
Al llegar a este punto cabe formular las siguientes preguntas: Qu no le
dice nada al gobierno y a la opinin pblica de los Estados Unidos, que saben
perfectamente bien que no cuentan con la mano de obra local para desempe-
ar las humildes tareas que estn ms que dispuestos a aceptar los sumisos
trabajadores mexicanos, el hecho de que a estos trabajadores no les importe
sufrir toda clase de peligros y humillaciones, con tal de obtener un puesto de
trabajo en su rico pas? Qu no entienden los Estados Unidos -cuya poltica
exterior segn Henry Kissinger se basa en gran medida en "convicciones mo-
rales"- que por simples razones de dinmica histrica tienen que pagar un
costo social por la arbitraria y prepotente guerra de anexin que, contra toda
30 Estvez Dolia. "Eludir el Tema Migratorio, Estrategia de Bill Clinton." Artculo pu-
blicado en el peridico "El Financiero" de la Ciudad de Mxico el 30 de abril de 1997;
pgina 70.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
551
razn y derecho, libraron en 1847 en contra de Mxico con el propsito deli-
berado de apoderarse, entre otros vastos territorios, precisamente de Texas
y California?
Si parte de estas premisas, el Estado Federal Mexicano del Siglo XXI, sa-
cando fuerzas de su debilidad relativa, estar en posicin de negociar lo que
debi haber negociado en 1993: un Convenio Internacional que, mediante
un sistema de cuotas y permisos temporales de trabajo, permita el libre flujo
de inmigrantes entre ambas naciones.
Si la cancillera mexicana de los inicios del Siglo XXI adopta una posicin
firme basada en consideraciones estrictamente geopolticas y geoeconmi-
cas y no en el atvico temor reverencial de que los Estados Unidos tienen que
tener la razn simplemente porque son los Estados Unidos, cuenta con bas-
tantes posibilidades de lograr ese Convenio Migratorio, en atencin a que
existen los siguientes elementos objetivos que, a querer o no, reflejan intere-
ses comunes de los dos pases:
1. Si Estados Unidos desea seguir adelante con su poltica antiinmigran-
te, santo y bueno para Mxico, puesto que ellos solos se estaran creando un
grave problema. Una simple estadstica: "Slo en Fresno, en el Valle de San
Joaqun, corazn agrcola de California, donde se producen anualmente co-
sechas por 25 mil millones de dlares, y se genera el mayor valor agregado
del campo en el mundo, 98 por ciento de quienes laboran all son mexicanos,
en su mayora indocumentados. "31 A esto ltimo hay que agregar que la se-
gunda fuente de entrada de divisas a Mxico est representada en la actuali-
dad por el dinero que, desde Estados Unidos, envan los indocumentados a
sus familias mexicanas, las que en tal virtud obtienen la capacidad econmica
necesaria para consumir los productos y servicios norteamericanos que do-
minan el mercado nacional gracias a la apertura comercial que trajo apareja-
da el Tratado de Libre Comercio de Norte Amrica (TLC). En pocas palabras
se les tiene que decir a los seores del poder en Washington algo que no quie-
ren entender porque no les conviene, pero que la experiencia de la Unin Eu-
ropea (que en una poca tuvo su buena dosis de trabajadores indocumenta-
dos: espaoles, portugueses y griegos, principalmente) permiti comprobar
que es una verdad irrefutable: no pueden existir zonas o regiones de libre co-
mercio sin la tolerancia y regulacin de los flujos migratorios.
2. Si Estados Unidos decide llevar hasta sus ltimas consecuencias la apli-
cacin de la anteriormente mencionada Ley Migratoria del 10. de abril de
1997, y en verdad emprende ladeportacin masiva de indocumentados me-
31 Estvez Dalia. Artculo citado; pgina 70.
552 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
xicanos, entonces habr que hacerle notar que va a generar un doble efecto
que ms temprano que tarde se va a revertir en contra de sus propios inte-
reses:
(i) La sbita presencia en Mxicode una legin de desempleados que mal que
bien se acostumbraron a algunos de los mnimos beneficios de la vida en nor-
teamrica, va a generar una serie de conflictos sociales en un pas en donde
ya de por s se exacerbaron las inconformidades populares, a raz de la crisis
devaluatoria de diciembre de 1994. Es bien sabido que la inestabilidad polti-
ca perjudica seriamente el clima de confianza que es indispensable para que
los negocios puedan prosperar. Por consiguiente, la deportacin masiva de
indocumentados, al crear un caos social en Mxico, causara daos irrepara-
bles a las cuantiosas inversiones y exportaciones estadounidenses al mercado
que, a pesar de sus desequilibrios ylimitaciones, se ha convertido ya en el ter-
cer socio comercial de los Estados Unidos, y el que debidamente cuidado y
atendido, posee el potencial suficiente para llegar a ser, con el tiempo, el se-
gundo y hasta el primero de sus socios comerciales; y
(ii) Ante una avalancha de desempleados proveniente del norte, el gobierno
mexicano, para tratar de prevenir y atenuar lo que sera un inminente caos
social, no tendra otra alternativa que la de canalizar todos los recursos que
tuviera a su alcance hacia un programa emergente de generacin de em-
pleos, lo que necesariamente llevara a la suspensin de los programas de
combate al narcotrfico, puesto que bajo semejantes circunstancias, lo pri-
mero sera mantener la estabilidad poltica de la Repblica, para despus
ocuparse del narcotrfico el que, debe quedar muy claro, es fundamental-
mente un problema de los Estados Unidos, ya que es ah en donde se localiza
el principal centro de consumo del mundo.
En sntesis, Estados Unidos no puede alcanzar el objetivo de crear una zo-
na de libre comercio que vaya de Alaska al Cabo de Hornos, si previamente
no resuelve su problema migratorio con Mxico. No se trata de que por fuer-
za se tenga que respetar la manida posicin norteamericana de que Washing-
ton tiene el derecho de defender sus fronteras y aplicar sus leyes dentro de su
territorio sin considerar las consecuencias en otros pases. Si esa es su postu-
ra, entonces Estados Unidos hara bien en borrar de sus objetivos geopolti-
cos para el Siglo XXI lo que Kissinger llama la integracin econmica del He-
misferio Occidental. Simplemente no se pueden establecer relaciones
comerciales a largo plazo bajo la amenaza permanente de un caos social y po-
ltico provocado por una cuestin migratoria.
Las relaciones internacionales tienen que manejarse procurando conci-
liar los intereses de los respectivos actores geopolticos. Los pactos durade-
ros se alcanzan cuando reflejan la suma de los intereses creados. Ya lo dijo
Metternich hace casi doscientos aos: las frases grandielocuentes y las pro-
clamas no llevan a ninguna parte; hay que actuar con el mayor apego posible
j
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 553
a la realidad. Si el Estado Federal Mexicano del Siglo XXI efectivamente de-
sea poner punto final a su dependencia unilateral respecto de los Estados
Unidos, tiene que hablarle a Washington en un lenguaje que a Washington le
convenga oir. Si Mxico quiere ganarse el respeto de su poderoso vecino tie-
ne que saber tocarle la fibra sensible de los intereses de largo plazo que pone
en peligro cada vez que adopta medidas unilaterales y discriminatorias. La
cooperacin equitativa entre ambas naciones puede llegar a producir resulta-
dos sorprendentemente satisfactorios, en especial para los Estados Unidos,
porque la economa de mercado y la globalizacin internacional -que son
los pilares econmicos sobre los que descansa la politica exterior norteameri-
cana- representan el futuro previsible tanto de Mxico como de la humani-
dad. Pero si Washington no aprende a compensar la disparidad econmica
que ejerce respecto a Mxico, aceptando que el principal producto de expor-
tacin de este ltimo est constituido por su barata y disciplinada mano de
obra, en medio de sus continuas autojustificaciones morales, ya pesar de rei-
nar soberano en un mundo unipolar, en las primeras dcadas del siglo por ve-
nir puede llevarse una que otra desagradable sorpresa al sur de su frontera.
De ah la importancia de que el Mxico del futuro aprenda a negociar con
ventaja desde su aparente debilidad, porque es precisamente esa debilidad la
que puede llegar a daar gravemente intereses vitales de la orgullosa Unin
Americana, si esta ltima no cuida y atiende -con un espritu de equidad que
sea fruto de la mutua conveniencia- los propios intereses vitales de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.
Libre Comercio
El TLC que en 1993 se present a los mexicanos como la panacea que
curara todos nuestros males y como nuestro pasaporte al primer mundo, a
pesar de que en algunos aspectos ha reforzado y fomentado el comercio bila-
teral con los Estados Unidos, adolece de dos fallas de origen que con el paso
de los aos pueden volverlo irrelevante. Esas fallas consisten en la ya apunta-
da carencia de un Convenio Migratorio y en la ausencia de un acuerdo mone-
tario que atene los efectos negativos que la prolongada debilidad del peso
mexicano est ocasionando y va a seguir ocasionando al interactuar con dos
monedas duras en la zona de libre comercio que se est pretendiendo consoli-
dar. Es decir, al no contemplarse estas dos salvaguardas esenciales el intentar
integrar la economa apenas emergente de Mxico a las economas altamen-
te desarrolladas de los Estados Unidos y Canad, pareciera ser un proyecto
escasamente realista y, por ende, destinado al fracaso.
La experiencia de la Unin Europea es sumamente aleccionadora: no es
posible lograr una verdadera integracin multinacional sin permitir el libre
flujo de inmigrantes (lo que en Europa ya se cristaliz) y sin concertar una
554 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
unin monetaria (lo que en Europa est en proceso de consolidarse para
1999). No en balde el doctor Henry Kissinger asevera que: "Unida, Europa
continuar siendo una Gran Potencia, pero dividida en estados nacionales se
deslizar hacia un status de segunda categora."32
Pero cuando estos requisitos elementales se plantean en relacin con el
TLC, la reaccin norteamericana es inmediata y casi visceral. As, en refe-
rencia a un posible Convenio Migratorio con Mxico, el profesor Riondan
Roett de la Universidad John Hopkins, argumenta: "No es realista. Aun cuan-
do hubiera disposicin en la rama ejecutiva, el Congreso de nuestro pas ja-
ms autorizara una medida as. "33
Ante semejante estrechez de criterio, lo realista es esperar el fin o la ex-
tincin por irrelevancia del TLC. Puesto de manera lisa y llana: si no se ajus-
tan a travs de acuerdos migratorios y monetarios las substanciales diferen-
cias que existen entre la economa de Mxico por una parte, y las economas
de Estados Unidos y Canad por la otra, el TLC acabar por dejar de ser via-
ble. Es ms, esto ltimo ni siquiera es una idea original de quien esto escribe.
Alan Stoga, el varias veces mencionado analista y Director Ejecutivo de Kis-
singer & Associates, acaba de publicar lo siguiente: "El TLC tambin era
imperfecto, en la realidad yen la percepcin. Primero, la negociacin estuvo
cuidadosamente diseada para excluir cuestiones de migracin y monetarias,
aunque la naturaleza de la relacin bilateral casi garantiz que si surga una
crisis involucrara primero precisamente esas dos cuestiones. Segundo, la ne-
gociacin fue realizada como si las dos economas fueran iguales; a pesar de
las obvias disparidades en el tamao, Estados Unidos no estaba dispuesto a
hacer ninguna concesin unilateral."34
La exactitud de estos conceptos es evidente. No haba transcurrido si-
quiera un ao de la vigencia del TLC cuando en Mxico estall una severa cri-
sis monetaria. Al tercer ao de encontrarse en vigor, Estados Unidos aprob
una Ley Antiinmigrante que abiertamente contradice el supuesto espritu de
cooperacin entre ambas naciones que, en primer lugar, llev a la concerta- .
cin del TLC. Pero lo ms grave de todo es que de pronto y casi de la nada
surgi una competencia regional que no solamente nadie esperaba, sino
que en su dinamismo ha puesto de manifiesto las fallas de origen del TLC: el
Mercosur.
32 Kissinger Henry. Obra citada; pgina 807. (Cita traducida por el autor).
33 Citado por Estvez Dolia. Artculo citado; pgina 70.
34 Stoga Alan. ''TLC us. Mercosur." Artculo publicado en el peridico "Reforma" de la Ciu-
dad de Mxico el 20 de abril de 1997; pgina I8A.
,
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
555
Stoga seala: "Las cosas se ven muy diferentes desde una perspectiva su-
rea. Los brasileos han logrado transformar al Mercosur, de lo que por lo
menos la mayora de los norteamericanos inicialmente consider como una
trivial imitacin del TLC, en una viable y creciente agrupacin comercial que
ha ms que llenado el vaco dejado por Estados Unidos. El comercio entre
Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay se duplic de 1991 a 1993, y nueva-
mente de 1993 a 1996. A los cuatro miembros iniciales se les han unido Chi-
le y Bolivia como miembros asociados; los lderes venezolanos han indicado
un fuerte inters en ingresar; otros -Per, Ecuador, Colombia- pronto po-
dran seguir el ejemplo. La distancia entre un incipiente grupo del cono sur y
una organizacin funcionando completamente que comprende a toda Sud-
amrica parece ms una cuestin de tiempo que de concepto. La verdadera
prueba del Mercosur -y su contraste ms revelador con el TLC- ha sido c-
mo ha hecho frente a la crisis. Al igual que el TLC, los arquitectos del Merco-
sur no disearon un mecanismo monetario. Sin embargo, a diferencia del
TLC, cuando Argentina pas por una crisis financiera y una severa recesin,
la dinmica del Mercosur sigui avanzando. Polticos y empresarios tanto de
Brasil como de Argentina reaccionaron a la crisis intensificando los lazos, in-
crementando el comercio y las inversiones interfronterizas y puliendo conti-
nuamente los reglamentos comerciales. "35
El Mercosur ofrece para Mxico una singular oportunidad estratgica. En
efecto, uno de los objetivos geopolticos de los Estados Unidos para el Siglo
XXI, como con meridiana claridad lo anota Henry Kissinger en su obra "La
Diplomacia", es el de lograr la integracin del Hemisferio Occidental, "desde
Alaska al Cabo de Hornos", en una gigantesca zona de libre comercio para
crear una respuesta adecuada a la regionalizacin europea y asitica.
Para ello Washington tendr que socavar en alguna forma la preponderancia
que brasileos y argentinos estn alcanzando a travs del Mercosur para ha-
cerles ver la conveniencia de que, a mediano plazo, se afilien al TLC. Misin
que, por el momento, parece casi imposible, puesto que: "... hay una fuerte
sensacin de que el Mercosur est creciendo, el TLC est desvanecindose y
que la visin de Brasil sobre el continente es probable que prevalezca, aunque
slo por inercia. "36
Ahora bien, Estados Unidos no puede interferir activamente en la din-
mica comercial que, por s mismo, ha desarrollado el Mercosur, ni mucho
menos extender el TLC a Sudamrica, si previamente no consolida su merca-
do comn con Mxico. A querer o no el TLC ha creado una situacin nunca
antes vista en el Continente Americano, de cuyo xito o fracaso depender,
35 Artculo citado; pgina IBA.
36 Artculo citado; pgina IBA.
556 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
en una medida importante, el futuro de las relaciones comerciales de Wash-
ington con sus posibles socios del llamado Hemisferio Occidental. No obstan-
te los problemas que se han venido analizando, el TLC ofrece un universo de
oportunidades de progreso, de intercambio de toda clase de bienes y servi-
cios y de desarrollo tecnolgico -en el que por razones obvias Estados Uni-
dos siempre llevar la mejor parte- que no se puede ni se debe desperdiciar.
Si como afirma Alan Stoga, los Estados Unidos no estn dispuestos a ha-
cerle a Mxico ninguna concesin unilateral en lo que toca a las cuestiones
migratoria y monetaria, entonces deben estar preparados para replantear to-
da su poltica comercial y de inversiones directas no solamente frente a Mxi-
co -sutercer socio comercial- sino tambin frente al resto de los pases ibe-
roamericanos.
Para que el TLC surta los efectos para los que originalmente fue diseado
y pueda servir de plataforma de lanzamiento para la integracin econmica
del Continente Americano, previamente tiene que encontrar las frmulas
que permitan equilibrar las disparidades existentes entre economas y merca-
dos que poseen diferentes grados de desarrollo (como las de Mxico y Es-
tados Unidos), ya que de otra suerte las naciones del cono sur, cuyo nivel de
desarrollo econmico (ysobre todo tecnolgico) suele ser inferior al de Mxi-
co, no se sentirn atradas por un pacto comercial en el que las principales
condiciones han sido fijadas unilateralmente por Washington; toda vez que la
razn fundamental por la que el Mercosur aparentemente est teniendo tan-
to xito, debe encontrarse en el hecho de que se trata de un acuerdo celebra-
do entre pases que cuentan con grados similares de desarrollo econmico re-
lativo.
Por otra parte, Estados Unidos no puede pretender incrementar sus rela-
ciones comerciales con Mxico en la primera parte del Siglo XXI, si la econo-
ma de su supuesto socio se ve frecuentemente convulsionada por devalua-
ciones monetarias y deportaciones de indocumentados. Sin un Mxico
polticamente estable y con una situacin financiera razonablemente sana,
Washington perder, de manera lamentable, valiosas oportunidades no slo
de carcter comercial y de inversiones directas, sino esencialmente de tipo
estratgico como las que -si se dan las condiciones adecuadas- podran
presentarse en la primera dcada del Siglo que est por iniciarse, con la posi-
ble desregulacin y privatizacin de la petroqumica mexicana, as como con
la posible apertura del Istmo de Tehuantepec al trnsito y trfico internacio-
nal, al sobrevenir la entrega por parte de los Estados Unidos en el ao 2000,
del Canal de Panam.
Dentro de este interesante contexto, el Estado Federal Mexicano del
Siglo XXI puede llegar a estar eri una posicin razonablemente buena para
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 557
I
I
re negociar el TLC a fin de que en el mismo se incluyan los indispensables
Captulos sobre Migracin y Equilibrio Monetario. En esta forma, Mxico re-
solvera, o al menos atenuara significativamente, dos de sus ms delicados
problemas: el contar con una vlvula de escape, ms o menos segura, para
encontrarle fuentes de empleo a una creciente poblacin de ms de cien mi-
llones de personas; y el contar con una moneda confiable que estabilice pre-
cios, tasas de inflacin y tasas de inters.
Si el gobierno de los Estados Unidos, aun a riesgo de tener que reformu-
lar toda su estrategia econmica para el Hemisferio Occidental-perdiendo
en el camino oportunidades y mercados que de otra forma tendra prctica-
mente asegurados-, persiste en su poltica de no hacerle "concesiones unila-
terales" a Mxico, entonces nuestro futuro Estado Federal no tendr otra al-
ternativa que la de reformular tambin su diplomacia vis-a-vis Washington, y
contemplar las siguientes alternativas:
(i) Suspender los plazos y mecanismos de desgravacin de mercancas y servi-
cios previstos en el TLC ante la imposibilidad de resolver los problemas mi-
gratorio y monetario;
(ii) Estructurar toda una poltica de fomento industrial que, a base de incenti-
vos fiscales, fortalezca y desarrolle a las ahora decadas pequea y mediana
industrias nacionales;
(iii) Intensificar la negociacin, celebracin e implementacin de Tratados de
Libre Comercio con ciertas naciones y regiones clave en el nuevo orden eco-
nmico internacional como Japn, Chile, la Unin Europea y la cuenca asi-
tica en general;
(iv) Diferir la desregulacin y privatizacin de la industria petroqumica, lo que
indudablemente cancelara una oportunidad estratgica para los Estados
Unidos;
(v) Por las mismas razones, diferir la apertura del Istmo de Tehuantepec al tr-
fico internacional. Es ms probable que la poltica de Estados Unidos hacia
Mxico vare a que lo haga la geografa; y
(vi) Orientar el gasto pblico hacia la realizacin de obras de infraestructura
que requieran del empleo masivo de mano de obra (simplemente en loque to-
ca a dotar al pas de una buena red carretera hay un mundo de trabajo por eje-
cutar) para reducir, por las buenas, el flujo de indocumentados hacia territo-
rio norteamericano.
Las alternativas que se acaban de enunciar pueden presentarse o no. Lo
importante es que se entienda que el Estado Federal Mexicano del Siglo XXI,
cuenta con los elementos necesarios para romper su tradicional relacin uni-
lateral con los Estados Unidos, y obtener importantes ventajas geopolti-
cas y geoeconmicas de lo que se quiere hacer aparecer como sus debilidades
558 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
y problemas. De igual manera, debe entenderse que la inevitable interaccin
de Washington con otros actores regionales, como el Mercosur, ofrece a
Mxico espacios de negociacin que deben ser aprovechados al mximo de
lo que las circunstancias permitan.
Los estadistas norteamericanos tienen la marcada tendencia de mostrar-
se desinteresados respecto de lo que realmente les interesa yde presentar co-
mo obstculos insalvables cuestiones que ya tienen resueltas de antemano.
Solamente as se explica, por ejemplo que la comisionada del Servicio de
Inmigracin y Naturalizacin del Gobierno de los Estados Unidos, Doris
Meissner, haya tenido la suficiente cara dura para declarar, nada menos
que en abril de 1997, que "no hay escasez de mano de obra en la Unin Ame-
ricana."37
Si el ensayo que se acaba de efectuar sirve de algo, creo que sera para
afirmar que en los inicios del Siglo XXI se presentar el momento adecuado
para que Mxico, mediante un sencillo juego de equilibrio de los intereses
creados y de los que necesariamente estn por crearse, empiece a tornar en
bilateral esta relacin que dej de serlo a partir del colapso de la primera Re-
pblica Federal ocurrido en el lejano ao de 1829.
La Federalizacin de la Poltica Exterior
Una de las caractersticas primordiales del genuino Estado Federal est
constituida por el principio constitucional por virtud del cual se encomienda
la conduccin de la poltica exterior al Presidente de la Repblica en su cali-
dad de Jefe de Estado (con el apoyo de su respectiva cancillera y cuerpo di-
plomtico) pero con la coparticipacin del Senado Federal. En esa forma se
logra un doble objetivo, a saber: (a) Que los Poderes Ejecutivo y Legislativo
colaboren en el proceso de toma de decisiones en una materia que es de inte-
rs nacional, logrndose el beneficio adicional de que en la misma opere a
plenitud el principio de la divisin de poderes; y (b) Que al integrarse la Cma-
ra de Senadores por los representantes de las entidades federativas ante el
Congreso Federal, la poltica exterior se disee en forma conjunta por los r-
ganos que ostentan la representacin integral de la Unin Federal: el titular
del Poder Ejecutivo y el Senado.
La Constitucin Mexicana en vigor, en trminos generales, adopta este
criterio cuando, por ejemplo, establece que todos los tratados internaciona-
les que celebre el Presidente de la Repblica, en su indicada calidad de Jefe de
Estado, solamente tendrn validez constitucional si son ratificados por el Se-
37 Citada por Estvez Dola. Arteul?;:itado; pgna 70.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 559
nado; o bien cuando sujeta la designacin de los agentes diplomticos, emba-
jadores y cnsules, a la propia ratificacin del Senado.
Sin embargo, esta estructura constitucional ha sido fuertemente criticada
por quienes consideramos que se presta para que, en la prctica, la poltica
exterior quede bsicamente en manos del Ejecutivo y al Senado nicamente
se le d la oportunidad de opinar sobre hechos que, en el fondo, ya estn con-
sumados. De ah que se haya planteado el reclamo de que debe reformarse la
Constitucin Federal para conferirle al Senado de la Repblica una participa-
cin mucho ms activa y decisiva en la formulacin e implementacin de la
diplomacia y de la poltica internacional del Estado Mexicano.
Se trata de un reclamo que, sin lugar a dudas, debe formar parte integran-
te de la agenda legislativa del Nuevo Federalismo hacia el Siglo XXI, puesto
que dada la naturaleza constitucional del Senado Federal una mayor y ms
decisiva intervencin de su parte en esta cuestin tendera a federalizar nues-
tra poltica exterior, desde el momento mismo en el que dicha poltica reque-
rira de la participacin activa del rgano colegiado que representa, en su
conjunto, los intereses comunes de las entidades federativas.
Por todas estas razones, resulta de inters analizar la iniciativa de refor-
mas constitucionales para crear un nuevo mecanismo de coadyuvancia y co-
rresponsabilidad entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo en la celebracin y
ratificacin de tratados internacionales, presentada con fecha 24 de abril de
1997, por el Grupo parlamentario del Partido Accin Nacional (PAN) a la
consideracin del propio Senado de la Repblica.
Aun cuando esta obra, dentro de los rigurosos lineamientos de lo que de-
be ser una verdadera investigacin acadmica, no pretende reflejar, ni. mu-
cho menos inclinarse, por ningn partido poltico, dada la seriedad e impor-
tancia de esta propuesta preciso es analizarla y tambin csitlcarla, ya que toca
el meollo del tema que nos ocupa: la federalizacin de la poltica exterior.
As la iniciativa propone:
"1. Que la facultad de aprobar los tratados, convenios y cualquier otro tipo de
acuerdo o compromiso internacional que celebre el Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos sea facultad del Congreso de la Unin. Actualmente la
aprobacin de los tratados es facultad exclusiva del Senado.
"Los legisladores de Accin Nacional sostenemos que la dinmica de las rela-
ciones internacionales en los umbrales del Siglo XXI registra un importante
incremento de vinculaciones entre los Estados soberanos, lo que se manifies-
ta en la celebracin de tratados de la ms variada ndole. Las obligaciones que
contrae Mxico con otros pases u organismos multilaterales tienen un pro-
560
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
fundo impacto en la vida cultural, social y econmica de la sociedad, con
efectos directos en la vida de cada uno de los mexicanos. Por ello es necesario
que sean las dos Cmaras del Congreso de la Unin las que participen en la
ratificacin de esos instrumentos internacionales. Los diputados como re-
presentantes de la Nacin y de los ciudadanos, los senadores como repre-
sentantes nacionales yde los estados de la Repblica.
"La facultad exclusiva del Senado para aprobar los tratados se origin en las
reformas a la Constitucin de 1857, realizadas en 1874, ao en el que se res-
tableci el bicamaralismo y se reinstal la Cmara de Senadores, dividiendo
facultades entre sta y la de Diputados. La misma distribucin se mantuvo en
la Constitucin de 1917. Sin embargo, hubo otras experiencias constitucio-
nales en las que an dentro del diseo bicamarallas dos cmaras tuvieron fa-
cultades concurrentes en esta materia, tal fue el caso de la Constitucin Fede-
ral de 1824. Por las condiciones actuales es necesario restaurar para el
Congreso de la Unin la facultad mencionada y por tanto se derogue como
aptitud exclusiva del Senado.
"11. Al mismo tiempo se requiere mantener la Cmara de Senadores como
instancia especial de anlisis de la poltica exterior y dotarla con nuevas atri-
buciones. Con objeto de lograr un mejor control de la facultad exclusiva que
tiene el Presidente para contraer compromisos con el exterior en nombre de
la Nacin, es conveniente darle al Senado de la Repblica las atribuciones
de asesora y consulta durante el proceso de negociacin de los tratados y
convenios diplomticos, tal y como sucede en los sistemas constitucionales
de otros pases, a fin de que se estudien y mediten mejor los trminos de los
compromisos que se adquieren sin que ello limite la capacidad del Ejecutivo
de conducir las negociaciones del modo que las circunstancias y la prudencia
lo aconsejen.
"La conveniencia de que el Senado sea consultado y asesore al Ejecutivo du-
rante el proceso de negociaciones internacionales salta a la vista, si se tiene
en cuenta que hasta ahora se presta poca atencin a los puntos de vista de los
Estados de la Repblica y en cambio se invita a ser parte de los equipos nego-
ciadores a representantes empresariales yde los sectores acadmico, cultural
y social.
"I1I. La iniciativa propone tambin que se aclaren en la norma constitucional
las competencias de los tribunales de la Federacin, de los jueces yde los tri-
bunales del orden comn de los Estados y del Distrito Federal en las contro-
versias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicacin de los tratados in-
ternacionales.
"IV. El documento incluye tambin la idea de que el Secretario de Relaciones
Exteriores pueda ser citado a comparecer ante el Pleno de la Cmara de Se-
nadores en cualquier momento a peticin de la mitad de sus miembros.
Actualmente el canciller tiene la obligacin de rendir un informe anual ante el
Senado, pero esa periodicidad insuficiente y no permite tratar te-
mas de urgencia con la oportunidad debida.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
"La propuesta de los senadores del PAN tiene como ltima finalidad sociali-
zar la discusin de los temas internacionales para que dejen de ser coto de es-
pecialistas, comerciantes y financieros, generando nuevos espacios para
representantes de la Nacin y puedan as cumplir fiel y estrictamente su de-
ber de velar por el inters nacional; y en el caso especial de los senadores, por
el de las entidades federativas que representan.
"Los senadores del PAN no pretendemos decir la ltima palabra al respecto,
nuestra propuesta est abierta al debate y a las aportaciones de especialistas
y de legisladores de otros partidos. Se trata de que tambin en esta materia se
d una mayor participacin de la sociedad. ,,38
561
La iniciativa que se acaba de transcribir amerita los siguientes comenta-
rios:
1. La idea de involucrar a la Cmara de Diputados en los procesos de ne-
gociacin y ratificacin de los tratados y convenciones internacionales es
poco afortunada, por las siguientes razones:
(a) Porque desconoce la estructura constitucional del Senado de la Repblica
como el cuerpo colegiado y legislativo que representa los intereses comunes
de las entidades federativas en el interactuar del Gobierno Federal. Por consi-
guiente, si lo que se desea es que la poltica exterior del Estado Mexicano re-
fleje, como debe ser, el consenso de las partes que integran la Unin Federal,
la misma debe ser formulada y conducida de manera conjunta por el Ejecuti-
vo y el Senado;
(b)Porque parece ignorar que el hecho de involucrar a demasiadas personas
-en este caso en particular a ms de seiscientas- (la mayora de las cuales,
por lo comn, carece de conocimientos y de experiencia diplomtica), en el
manejo de la poltica internacional a lo nico que lleva es a que la misma o se
vuelva inmanejable o se maneje en forma inconsistente, lo cual suele ocasio-
nar un buen nmero de problemas en el mbito internacional. La experiencia
del sistema constitucional de los Estados Unidos de Amrica que contempla
la intervencin de la Cmara de Representantes en la aprobacin y ratifica-
cin de los tratados y convenciones internacionales es sumamente alecciona-
dora a ese respecto, En efecto, de no haber sido por el peso especfico del
representante Burton el Congreso norteamericano jams habra aprobado la
controvertida "Ley Helms-Burton" que le ha causado al gobierno del Presi-
dente Clinton una gran cantidad de innecesarios problemas internacionales,
principalmente con la Unin Europea. De igual manera, de no haber sido por
la presencia de un cierto nmero de congresistas estadounidenses que lo ig-
noran todo acerca de Mxico y que adems lo ven con marcado desdn, el
TLC probablemente habra contado con los anteriormente comentados Ca-
ptulos Migratorio y Monetario, cuya ausencia ha impedido que surta los efec-
38 Bravo Mena Luis Felipe. "Los Tratados y el Congreso. "Artculo publicado en el peridico
"El Financiero" de la Ciudad de Mxico, e129 de abril de 1997; pgina 50.
562 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
tos deseados y que, en palabras del doctor Henry Kissinger, se convierta en
un instrumento efectivo de competencia frente a otros bloques regionales de
libre comercio, principalmente frente a la propia Unin Europea. Sobre este
particular, no debe perderse de vista que la formulacin de la poltica exterior
es una tarea sumamente delicada que no debe encomendarse a un nmero
excesivo de personas. Mxime cuando la mayor parte de las mismas no se
gua por criterios altamente especializados en geopoltica y geoeconoma, si-
no por meras consideraciones de poltica interior y por los intereses particu-
lares del partido poltico al que pertenece o representa; y
(e)Porque tambin parece ignorar latriste experiencia histrica de la primera
Repblica Federal, que al involucrar a la Cmara de Diputados en la conduc-
cin de la diplomacia del naciente Estado Mexicano, propici que una mayo-
ra de inexpertos y ambiciosos diputados fuera manipulada, a travs del parti-
do yorkino, por el embajador norteamericano Joel R. Poinsett para socavar
la poltica internacional independiente y nacionalista, que pretendieron lle-
var a cabo el Presidente Guadalupe Victoria ysu Secretario de Relaciones Lu-
cas Alamn. El Partido Accin Nacional, en el que militan distinguidos juris-
tas, debera saber que no basta con citar determinados precedentes
constitucionales, sino que, antes de hacerlo, es indispensable evaluar las con-
secuencias prcticas que su aplicacin produjo.
2. Por otra parte, la iniciativa del PAN tiene toda la razn -por cierto
contradiciendo su propuesta inicial de involucrar en esta materia a la Cmara
de Diputados- cuando sostiene que el Senado debe ser consultado y debe
asesorar al Ejecutivo durante el proceso de negociaciones internacionales a
fin de que se tomen en cuenta los puntos de vista de los Estados de la Repbli-
ca. En esto consiste precisamente la federalizacin de la poltica exterior y,
por lo tanto, es una propuesta que merece ser tomada en cuenta para la inte-
gracin de la agenda legislativa del Federalismo Mexicano en el Siglo XXI.
3. Tambin es acertada la idea de que se aclaren en la respectiva norma
constitucional las competencias de los tribunales de la federacin, de los jue-
ces y de los tribunales del orden comn de los Estados ydel Distrito Federal en
las controversias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicacin de los
tratados internacionales, puesto que esta clase de tratados al constituir com-
promisos asumidos por el Estado Federal Mexicano en ejercicio de la sobera-
na nacional, todo lo relacionado con su interpretacin, cumplimiento yeje-
cucin debe quedar reservado nicamente a la esfera de competencia de los
jueces y tribunales que integran el Poder Judicial de la Federacin, debendo,
desde luego, tener la ltima palabra al respecto la Suprema Corte de Justicia
de la Nacin.
4. De igual manera resulta atinado que se proponga sustituir el actual sis-
tema por virtud del cual el canciller solamente tiene la obligacin de rendir un
informe anual ante el Senado, para establecer, en su lugar, que el Secretario
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 563
de Relaciones Exteriores deba comparecer ante el pleno de la Cmara de Se-
nadores en cualquier momento a peticin de la mitad de sus miembros; ya
que de ser as se cumplir el objetivo esencial de lo que debe ser la federaliza-
cin de nuestra poltica internacional: que los senadores en ejercicio de las
atribuciones que constitucionalmente les corresponden de velar por los inte-
reses de las entidades federativas que representan, participen activamente en
la formulacin y, en su caso, en la reformulacin de los principios y de los cri-
terios que debern regir a la diplomacia mexicana del Siglo XXI.
Desde luego, las circunstancias actuales y las del futuro cercano no per-
miten pensar que en Mxico pudiera llevarse a la prctica la tesis de John
Locke que aconsejaba que la poltica internacional se encomendara a un Po-
der -el "Federativo"- independiente de los Poderes Ejecutivo y Legislativo
para que el Estado quedara en entera libertad de formular los principios inter-
nacionales que ms convengan a sus intereses permanentes, evitndose as el
riesgo de que dichos principios se vean afectados por consideraciones de po-
ltica nterior.P? Sin embargo, para que la poltica exterior en verdad refleje el
sentir nacional y no los particulares puntos de vista de tcnocratas al servicio
del Ejecutivo, as como de algunos comerciantes y financieros, es indispensa-
ble que en su configuracin e implementacin intervenga decisivamente el
Senado de la Repblica con base en los lineamientos que marca la iniciativa
de reformas constitucionales que se comenta, la que -salvo por su demag-
gica propuesta de involucrar masivamente a la Cmara de Diputados en esta
cuestin, que tal y como lo apuntaba John Locke hace tres siglos, por su mis-
ma naturaleza no puede dejarse al arbitrio de intereses partidistas- amerita
ser evaluada, mejorada y sobre todo, transformada en Derecho Positivo.
En esta forma, la diplomacia mexicana del Siglo XXI dejar de ser coto
exclusivo del Presidente de la Repblica, de su canciller y de determinados
grupos de presin, para pasar a ser la expresin de la voluntad y de los con-
sensos del Ejecutivo y de las entidades federativas representadas en el Sena-
do. Es decir, la expresin de la voluntad de la Unin Federal. Lo que, a mayor
abundamiento, contribuir a la configuracin de un Estado Federal todava
ms autntico.
Una Visin Macropoltica para el Siglo XXI Mexicano. "La Serensima
Repblica"
La diplomacia mexicana de las primeras dcadas del siglo venidero segui-
r estando marcada por la continuacin de la relacin -posiblemente
todava de carcter unilateral con los Estados Unidos de Amrica- y por los
39 Vase Captulo Primero de la presente obra. (Nota del Autor).
564 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
retos, problemas y oportunidades que de dicha relacin se derivan. El factor
geopoltico que representa la vecindad con la mayor superpotencia que el
mundo ha conocido, y que en forma, a veces casi inexplicable, une y vincula
la gran distancia que existe entre dos culturas y dos economas por entero dis-
tintas, debe ser visto a la luz de una perspectiva diferente de la que prevaleci
en los Siglos XIXy XX. Se trata de pensar ms en trminos de aprovechar las
ventajas -principalmente econmicas pero tambin educativas y tecnolgi-
cas- que semejante cercana geogrfica ofrece, y cada vez menos en trmi-
nos de resentimientos histricos y de consecuentes temores a polticas inter-
vencionistas que, de cualquier manera, el nuevo mundo de la globalizacin
internacional cada da vuelve ms tenues, en atencin a que la interdepen-
dencia entre las naciones es una realidad cotidiana de la diplomacia actual.
Aunque se trata de un simple ensayo que no pretende abarcar de manera
integral el complejo yvariado universo de la poltica exterior mexicana, las re-
flexiones que anteceden pueden coadyuvar a entender que a principios del Si-
glo XXI van a presentarse opciones y alternativas de las cuales, si se cuenta
con la visin adecuada y con la suficiente capacidad de negociacin, Mxico
puede llegar a derivar importantes beneficios que contribuyan a la solucin
de los grandes problemas nacionales.
Por vez primera en la historia de nuestras complicadas relaciones, Esta-
dos Unidos requiere de Mxico como aliado estratgico -al que no le puede
imponer su voluntad de modo unilateral sino con el que tiene que negociar y,
en el camino, otorgarle algn tipo de concesiones- en el juego hegemnico
que Kissinger dixit, tendr que jugar en Eurasia, en el resto de Iberoamrica y
hasta en Oceana, si quiere mantener en el curso de las prximas dcadas su
acostumbrada preponderancia mundial.
Dentro de este contexto, en la definicin de lo que constituyen los "inte-
reses vitales" de los Estados Unidos, tendrn necesariamente que ser toma-
dos en cuenta los siguientes factores: las reservas petroleras de Mxico; la po-
sible privatizacin de la petroqumica mexicana; las exportaciones de
productos norteamericanos a Mxico que, en una u otra forma se ha conver-
tido en su tercer socio comercial; la barata mano de obra mexicana sin la cual
las cosechas en Texas y California se pudriran, la industria hotelera se parali-
zara ante la ausencia de lavanderos, jardineros, galopinas, ayudantes de co-
cineros y hasta meseros y recamareras, y, en palabras de la periodista Dolia
Estvez, se dara adems el curioso espectculo de una generacin de "yup-
pies" gordas, por la falta de "nannies" mexicanas; y con un cierto nimo tan
previsor como futurista, la posible apertura al trnsito y al trfico internacio-
nales del Istmo de Tehuantepec.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 565
A cambio de tomar en consideracin estos intereses vitales, que se men-
cionan de manera enunciativa pero no limitativa, el gobierno mexicano po-
dra llegar a negociar ventajosamente los varias veces mencionados Conve-
nios Migratorio y Monetario, que contribuiran poderosamente a resolver
una serie de angustiantes problemas nacionales, entre los que destacan: el
desempleo; la carencia de mano de obra calificada; los requerimientos de un
desarrollo tecnolgico todava ms acelerado; y la estabilidad cambiaria que
traera aparejada la estabilidad de precios y salarios con los consiguientes
controles de tasas de inflacin y de tasas de inters, as como la recuperacin
del poder adquisitivo y de una cierta capacidad de ahorro de las clases medias
mexicanas.
Adicionalmente se podran concluir las negociaciones sobre los derechos
de exploracin, extraccin y explotacin de las reservas petroleras que se lo-
calizan en la plataforma continental adyacente a las costas de Tamaulipas y
Texas, y respecto de las cuales si se llegara a obtener un acuerdo internacio-
nal que -con las debidas salvaguardas ante la superioridad tecnolgica esta-
dounidense- protegiera los intereses de Mxico, se derivaran sustanciales
ingresos en divisas petroleras que ayudaran a equilibrar las finanzas pblicas
nacionales durante un buen nmero de aos.
Como puede advertirse, es posible lograr importantes ventajas econmi-
cas y tecnolgicas si se tienen la visin y la frialdad as como la entereza de
nimo que son necesarias para poder aprovechar las necesidades y las coyun-
turas que a la diplomacia norteamericana imponen tanto su imprescindible
relacin con Mxico como su inevitable interrelacin con los actores geopol-
ticos que predominan en la masa continental euroasitica y en el resto del
continente iberoamericano.
Si a lo anterior se agregan las reformas constitucionales adecuadas para
que el Senado de la Repblica participe activamente en la reformulacin de
nuestra poltica exterior, se tendr por vez primera en la historia de nuestro
Estado Federal, la estructura jurdica y poltica apropiada para que la diplo-
macia mexicana deje de reflejar las preferencias, las fobias y hasta los capri-
chos personales del Presidente en turno, y acte en funcin de consensos na-
cionales que velen por los intereses permanentes del pas y que aprovechen
de manera efectiva las oportunidades estratgicas que se vayan presentando.
Al llegar a este punto es necesario volver a insistir en que la conduccin
de la poltica internacional del Estado Mexicano debe quedar exclusivamente
en las manos conjuntas del Ejecutivo Federal y del Senado, ya que todava
ms negativo que la conduccin unipersonal de la misma por el Presidente en
turno, lo sera el hecho de que significativas oportunidades geopolticas y
geoeconmicas se diluyeran en interminables -y hasta bizantinas- discu-
566 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
siones y debates camarales. Por esa razn me parece totalmente inapropiada
la propuesta del PAN de involucrar en esta materia a un rgano colegiado tan
numeroso y tan fuertemente politizado como la Cmara de Diputados. La di-
plomacia es en s misma una ciencia y un arte que, como tales, se tiene que
manejar con extremo cuidado, habilidad, discrecin, prudencia y profesiona-
lismo. Por eso no puede dejarse al arbitrio de demasiadas opiniones porque
se corre el peligro de no llegar a ninguna parte. Un simple ejemplo histrico
ayudar a entender lo anterior:
La Serensima Repblica de Venecia rigi soberana en el Mediterrneo y
en el cercano oriente de 697, ao en el que eligi a su primer Dux o Prncipe,
hasta el 17 de octubre de 1798, cuando Napolen Bonaparte la aniquil
merced al Tratado de Campoformio reducindola a la calidad de provincia
del Imperio Austo-Hngaro. No obstante, durante largos once siglos Venecia
ejerci un poder martimo y comercial considerable que le permiti expandir-
se por el mar Adritico frente a musulmanes y dlmatas, as como establecer
colonias mercantiles en las islas jnicas y en el mar Egeo. Para la gran mayo-
ra de los historiadores el prolongado xito y progreso de la que dio en llamar-
se a s misma "La Serensima Repblica de Venecia", obedeci a su sistema
constitucional que evit que el poder lo ocupara un solo hombre, al someter
al Prncipe o Dux a la vigilancia de rganos colectivos como la asamblea legis-
lativa y un consejo de diez personas encargado de la seguridad interior; y al
depositar la poltica externa en un Senado compuesto mayoritariamente por
diplomticos que representaban los diversos intereses de la Repblica -mer-
cantiles, martimos, coloniales pero tambin culturales y educativos- y que,
por consiguiente, en todo momento estuvieron en aptitud de llevar a cabo
una poltica exterior basada en intereses estratgicos a largo plazo, en los que
no influyeron para nada consideraciones de poltica interna, ni mucho menos
las conveniencias o meros caprichos del Prncipe, puesto que el Senado ve-
neciano actu siempre con entera independencia de la asamblea legislativa,
del consejo de seguridad interior y del propio Dux. Es decir, se trat del mo-
delo en el que parece haberse inspirado John Locke cuando en su clebre
obra "Dos Tratados sobre el Gobierno", propuso que los asuntos internacio-
nales de un Estado genuinamente democrtico se encomendaran a un Poder
independiente al que denomin "Federativo." A veces la Historia nos ofrece
largas lecciones que no deben pasar desapercibidas cuando se piensa en el
porvenir.
Sera bastante aventurado imaginarse al Estado Federal Mexicano del Si-
glo XXI como una "Serensima Repblica", pero al menos hay que pugnar
por un Senado fortalecido en el que, con prudencia, patriotismo y profesio-
nalismo, se escuche la voz y se ejerza el poder de decisin de las entidades fe-
derativas en la configuracin cM la diplomacia mexicana.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 567
Los retos y las oportunidades que se presentan al inicio del nuevo siglo
demandan un equilibrio preciso en la conduccin de la poltica exterior. Por
una parte se tiene que seguir cuidando y atendiendo la inevitable y compleja
relacin con los Estados Unidos de Amrica. Pero por la otra, se debe buscar
la diversificacin tanto econmica como diplomtica. En ese sentido resultan
promisorias -ydeben proseguirse activamente-las negociaciones encami-
nadas a lograr acuerdos comerciales de importancia con la Unin Europea y
con los pases de la Cuenca del Pacfico, porque en la medida en la que, en
forma realista y efectiva, los intereses geopolticos y geoeconmicos de
Mxico se diversifiquen, en esa misma medida se podr balancear la siempre
difcil relacin con los Estados Unidos.
De cualquier manera, el tema dominante seguir siendo la problemtica
de la frontera norte. En la parte inicial de este Captulo se trat de narrar pun-
tualmente la historia de la tradicional relacin unilateral que se ha dado entre
Mxico y los Estados Unidos. Se hizo con el propsito de dar a entender que
para el Siglo XXI las cosas deben cambiar para que las recriminaciones se ol-
viden y los mutuos beneficios estratgicos se desarrollen al mximo de lo que
las circunstancias lo permitan. Todo parece indicar que en los inicios del Si-
glo XXI el Istmo de Tehuantepec adquirir una relevancia internacional que
hasta ahora nadie se ha tomado la molestia de analizar pblicamente. De ser
as, Mxico har bien en no olvidar las lecciones que en el Siglo XIXdej el
Tratado Mcl.ane-Ocampo, y las que podran resumirse diciendo que antes dp
hacer concesiones unilaterales hay que evaluar muy bien la relativa fuerza es-
tratgica del poderoso vecino del norte ante las presiones que recibe de otros
actores geopolticos dentro del interactuar que siempre ha caracterizado a la
esfera de las relaciones internacionales, para de ah obtener el mayor prove-
cho posible sin merma de la soberana nacional. Veamos esta perspectiva co-
mo una ventana de oportunidad a largo plazo en el mundo de la globalizacin
internacional, entendiendo que los derechos soberanos sobre el territorio na-
cional no estn reidos con el aprovechamiento econmico y estratgico de
nuestra privilegiada posicin geogrfica que nos ha colocado a la vera de los
dos ocanos ms grandes del planeta.
En esa forma, probablemente llegaremos a entender que la poltica exte-
rior reclama no slo patriotismo, sino fundamentalmente imaginacin y
audacia y que como bien lo dice nuestro gran escritor Octavio Paz: "Las fron-
teras separan, pero tambin unen. Ypueden ser la puerta de la comprensin,
la estabilidad y la mutua prosperidad."40
40 Citado por el peridico "Reforma" de la Ciudad de Mxico. 8 de mayo de 1997; pgina
6A.
568 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
y por ese sendero, quiz algn da podamos proclamar nuestra propia
"Serensima Repblica".
SECCION SEGUNDA
NEGOCIOS ECLESIASTICOS
1. BREVE HISTORIA DE UNA RELACION IRREAL
No es posible presentar un panorama integral de 10 que tiene que ser la
Agenda Legislativa del Federalismo Mexicano hacia el Siglo XXIsin incluir en
el mismo algunas reflexiones sobre la inevitable relacin Estado-Iglesia, plan-
teada no como sucedi en el pasado; como una lucha de investiduras, sino co-
mo una realidad social, poltica y hasta econmica. El peso especfico que la
Iglesia Catlica posee como gua espiritual, educadora y formadora de con-
ciencias solamente puede ser desconocido por quienes carezcan de la ms
elemental de las visiones polticas. Un solo ejemplo dice ms que mil pala-
bras: debido al pobre nivel acadmico que se deriva del carcter masivo que
se le ha impuesto a la educacin superior que imparte el Estado, en los lti-
mos treinta aos, por lo menos, los cuadros de las dirigencias poltica yem-
presarial del pas se han venido nutriendo mayoritariamente de egresados de
escuelas y/o universidades catlicas.
Por eso es necesario ponerse a examinar lo que el doctor Teodoro Igna-
cio Jimnez Urresti, quien fuera cannigo de la Catedral Primada de Toledo
(Espaa), denomina el "reestreno de relaciones entre el Estado Mexicano y la
Iglesia";41 puesto que de semejante examen se pueden derivar los lineamien-
tos a seguir por el Estado Federal Mexicano en su rara vez fcil relacin con la
Institucin que representa el sentir y las creencias de una mayora abrumado-
ra de mexicanos.
Para colocar este tema en la perspectiva adecuada debe partirse de algu-
nas consideraciones histricas:
La Constitucin Federal de 1824, estableci en su artculo 30. que:
"La religin de la Nacin Mexicana es y ser perpetuamente la catlica, apos-
tlica, romana. La Nacin la protege por leyes sabias y justas, y prohbe el
ejercicio de cualquiera otra." Adems respet el fuero y los privilegios ecle-
sisticos que provenan de la poca colonial. Signo de los tiempos? o Sim-
ple realismo jurdico? El hecho es que ciento setenta y cinco aos despus, la
catlica sigue siendo la religin predominante de la Nacin Mexicana.
,f
41 Jimnez Urresti Ignacio. "Reestreno de las Relaciones entre el Estado Mexicano y las
Iglesias." Editorial Thems, S.A. de C.V. Primera Edicin. Mxico, enero de 1996.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 569
Sin embargo, alcanzar el consenso necesario para la aprobacin de este
primer texto constitucional no result una tarea sencilla como podra supo-
nerse, ya que, tal y como se vio en el Cuarto Captulo de la presente obra, en
el seno del Congreso Constituyente se alzaron algunas voces disidentes que
pugnaron por la libertad de cultos. La ms destacada de todas, la del diputado
Juan de Dios Caedo que propuso que o se omitiera el artculo o slo se pu-
siera que la religin catlica, apostlica, romana, es la de la Repblica, "sin
tocar cosa alguna de intolerancia. "42 Probablemente si en la fundacin de
nuestro Estado Federal a estas voces sensatas se les hubiera prestado mayor
atencin las relaciones Estado-Iglesia, a lo largo del Siglo XIX, no se hubieran
deteriorado hasta alcanzar los grados de fanatismo, incomprensin y violen-
cia que culminaron con la sangrienta Guerra de Reforma.
El interinato de Valentn Grnez Faras en 1833 va a marcar el primer in-
tento serio de secularizacin de la sociedad mexicana mediante la subordina-
cin de la Iglesia a la voluntad del Estado. En el verano y otoo de ese ao el
Congreso General aprueba lo que sera el primer paquete de leyes de refor-
ma, entre las que destacan las relativas a: secularizacin de las misiones de
California (17 de agosto); confiscacin de bienes de los misioneros filipinos
(31 de agosto); cierre del Colegio de Santa Mara de Todos los Santos (14 de
octubre); orden de venta en pblica subasta de los bienes de los misioneros
de San Camilo y filipinos (18 de octubre); cierre de la Universidad de Mxico
(19 de octubre); supresin de la obligacin civilde pagar diezmos (27 de octu-
bre); supresin de la obligatoriedad civil de los votos eclesisticos (6 de
noviembre); ley ordenadora del nombramiento de curas para las parroquias
vacantes (17 de diciembre); y prohibicin de todas las ventas de bienes del
clero (24 de diciembre).
En 1833 Mxico era, en muchos aspectos, una sociedad feudal. La Igle-
sia no slo retena los fueros y privilegios que haba obtenido en la poca de la
colonia, sino que detentaba un incontrastable podero espiritual y econmi-
co. La enseanza en todos sus niveles se encontraba en sus manos. Como
consecuencia del complejo sistema colonial de las mercedes reales, donacio-
nes, herencias y obras pas, era propietaria de aproximadamente las dos ter-
ceras partes de las tierras con capacidad productiva que haba en el pas. Por
si lo anterior no fuera suficiente, a travs del sistema de la obligatoriedad civil
en el pago de los diezmos posea una capacidad recaudatoria que superaba
con mucho la de la Tesorera de la Federacin. Esta suma de poderes conver-
ta a la Iglesia en la gua espiritual, educadora pblica, terrateniente, tesorera
y banquera del pas.
42 Ver Captulo Cuarto de la presente obra. (Nota del Autor).
570 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Para que Mxico entrara de lleno al Siglo XIX, era necesario que esta si-
tuacin se reformara. Pero la reforma respectiva tena que hacerse sobre ba-
ses realistas; buscando el bien pblico sin desconocer el papel preponderante
que la Iglesia desempea en la sociedad mexicana. As, una reforma sobre los
siguientes lineamientos generales probablemente habra tenido la posibilidad
de lograr los consensos necesarios para su aceptacin generalizada en una
sociedad escasamente ilustrada y, por ende, propensa al fanatismo:
- Modificar el artculo 30. constitucional para establecer la libertad de cuI-
tas, sin dejar de reconocer que al ser la religin catlica la de la mayora de los
mexicanos el Estado debe protegerla y regularla con leyes "sabias y justas."
- Ordenar la venta y puesta en el comercio de todos los bienes inmuebles
pertenecientes a corporaciones eclesisticas que no fueran estrictamente in-
dispensables para la realizacin de sus funciones religiosas y educativas. Es
decir, volver productivas las enormes extensiones territoriales que en ese en-
tonces se conocan como "bienes de manos muertas", pero sin afectar la pro-
piedad de la Iglesia sobre templos, conventos, seminarios y escuelas.
- Suprimir la obligatoriedad civil en ~ l pago de los diezmos, sustituyendo a
estos ltimos por impuestos recaudados directamente por el Estado.
- Sujetar la educacin pblica a los programas, controles y regulaciones es-
tablecidas por el Estado, pero sin impedir que la Iglesia continuara partici-
pando -como siempre lo ha hecho- en los procesos educativos; y
- Concordar con el Estado Vaticano el reconocimiento del Patronato, a fin
de que el Gobierno Mexicano tuviera una participacin directa en todos los
nombramientos eclesisticos para las dicesis ubicadas en el territorio na-
cional.
Como puede advertirse, lo realista en 1833 -al igual que en 1999- ha-
bra sido intentar una reforma econmica y educativa que le permitiera al Es-
tado coordinar, yen algunos aspectos controlar, la relacin con la Iglesia en
funcin del inters pblico y social pero aceptando, al mismo tiempo, la posi-
cin espiritual -yen cierto sentido material- de la Iglesia, as como las
creencias y las convicciones formativas de la gran mayora de los mexicanos.
Pero no habra de ser as. La infeccin de las logias yorkinas, fundadas a raz
del confesado contubernio entre Joel R. Poinsett y Lorenzo de Zavala, conta-
minara toda posibilidad de alcanzar un equilibrio realista, as como contami-
n primero y destruy despus el orden constitucional que se haba instaura-
do al fundarse la primera Repblica Federal.
Valentn Gmez Faras fue un personaje contradictorio. Mdico de pro-
fesin dedicar, sin embargo, sus mejores aos al quehacer poltico. En 1822
propondr, con gran emocin, al Congreso la proclamacin de Agustn Itur-
bide como Emperador de Mxico. En 1824, se tornar en ardiente partidario
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 571
del Federalismo, lo que le valdr el siguiente reproche del siempre agudo Fray
Servando Teresa de Mier: "Afe ma que no dudaba ser sta la voluntad gene-
ral uno de los ms fogosos defensores de la Federacin que se pretende,
cuando pidi aqu la coronacin de Iturbide. "43 En 1833, aprovechando su
transitorio cuanto inestable paso como encargado del Poder Ejecutivo, se
transformar en reformista radical y en lo que, en lenguaje popular, se cono-
ce como "come curas".
La reforma econmica, educativa y cultural era necesaria y, en ms de un
sentido, impostergable. Simple y sencillamente Valentn Gmez Faras no es-
tuvo a la altura de las circunstancias. Carente de todo sentido de moderacin
y de realismo poltico, se lanza a travs de una serie de leyes desordenadas y
algunas de ellas verdaderamente incongruentes -como la que pretendi su-
primir los votos eclesisticos- a tratar de acabar con la Iglesia y, de ser posi-
ble, con la religin catlica propiamente dicha. El resultado: un fracaso abso-
luto. Colgado tenuemente de los hilos del poder, Gmez Faras es desplazado
de un plumazo por el caudillo Lpez de Santa Anna, quien para congraciarse
con los factores reales de poder cancela no slo las reformas de don Valentn
sino al Congreso que las aprob y regresa al pas con la punta de su espada al
cmodo oscurantismo colonial.
Pese a su derrota, o quiz por su derrota, Gmez Faras deja un legado de
irrealidad en las relaciones Estado-Iglesia. En lo sucesivo, no se buscar refor-
mar a la Iglesia en funcin del inters general y atendiendo a las creencias de
la poblacin. No, se tratar de aniquilarla llegando al extremo de la guerra ci-
vil para imponer una serie de leyes, aparentemente radicales y revoluciona-
rias, que la terca realidad se encargar de convertir en letra muerta.
De 1834 a 1857, Mxico vivir en medio de lo que don Jess Reyes He-
roles atinadamente calificara como una "sociedad fluctuante" en la que se al-
ternan gobiernos de tendencias seculares con gobiernos de tendencias colo-
niales sin que la cuestin eclesistica alcance una definicin ni en un sentido
ni en el otro. Sin embargo, ser el catastrfico resultado de la invasin nor-
teamericana de 1847, el que le dar al partido liberal el sustento tanto polti-
co como filosfico para, en el breve lapso de ocho aos, reemprender el ca-
mino que en 1834 Gmez Faras se viera forzado a abandonar. El historiador
Jean Meyer lo explica con gran claridad: "Durante veinte aos rein la inesta-
bilidad poltica, y Mxico pareci a punto de desaparecer en su desastrosa
guerra con los Estados Unidos; de esta derrota puede datarse la radicaliza-
cin de las luchas polticas que habran de convertirse en verdaderas guerras,
43 Citado por Bustamante Carlos Marade. "Cuadro Histrico de la Revolucin Mexicana
y sus Complementos. "Tomo 6. Fondo de Cultura Econmica. Mxico 1985; pgi-
na 206.
572 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
ya que no en guerras de religin. La palabra 'reforma' con la que unos libera-
les decidieron designar su movimiento es significativa: se trata de la reforma
tomada en el sentido luterano, calvinista, del Siglo XVI europeo: el combate
contra la Iglesia catlica. En aquella poca de desastres, la antigua idea filos-
fica segn la cual el protestantismo es superior al catolicismo, por repre-
sentar el progreso y la tolerancia, se cristaliz hasta llegar a ser obsesiva, pre-
cisamente porque el vencedor norteamericano era protestante y el vencido
mexicano catlico. De ah a encontrarle a la diferencia religiosa una significa-
cin causal no haba ms que un paso, pronto franqueado por los liberales,
que decidieron entonces 'reformar' su pas."44
La promulgacin de la Constitucin de 1857, y la posterior expedicin
en Veracruz por el Presidente Benito Jurez de las leyes de reforma, parecen
marcar el triunfo definitivo de la causa liberal y la consolidacin del proceso
iniciado en 1833 por Gmez Faras. Un resumen de las disposiciones ms
importantes da una idea de la forma en la que se intent consumar la aniquila-
cin de la Iglesia catlica en nuestro pas. As, quedaron establecidos, por lo
menos en la letra de los respectivos textos jurdicos, los siguientes principios:
- La eliminacin de la Iglesia de la enseanza pblica;
- La supresin de todos los fueros, privilegios y tribunales especiales;
- La prohibicin a las comunidades religiosas de poseer o administrar todo
bien que no sirviera directamente a las necesidades del culto;
- La prohibicin de que los eclesisticos desempearan cualquier cargo p-
blico y/o cualquier cargo de eleccin popular;
- La facultad del Estado de intervenir, sin limitacin alguna, en materia
de culto;
- La separacin formal de la Iglesia y el Estado;
- La supresin de los diezmos;
- La nacionalizacin de todos los bienes del clero;
- La abolicin de todas las rdenes monsticas, fueren masculinas o femeni-
nas;
- La prohibicin a los funcionarios pblicos de asistir a cualquier clase de ce-
remonias religiosas;
- La prohibicin de lfevar a cabo actos religiosos en lugares pblicos; y
44 Meyer Jean. "La Cristiada. "Tomo 2. Siglo XXIEditores, S.A. de C.v. Novena Edicin.
Mxico 1985; pginas 25 y 26.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
- La creacin del registro civilque elimin el control que tradicionalmente la
Iglesia haba ejercido en materia de nacimientos (bautizos), matrimonios y de-
funciones.
573
I
La intolerancia pareci haber triunfado. De nueva cuenta los liberales
"puros" decidieron no limitarse a los cambios educativos, culturales, econ-
micos y administrativos que la razn y la justicia aconsejaban; y retomando el
legado de irrealidad que su patriarca Gmez Faras les haba impuesto, busca-
ron destruir, de una vez por todas, tanto a la Iglesia como a la religin.
El triunfo result ilusorio. No haba acabado de consolidarse la victoria li-
beral en la guerra de reforma, cuando la intervencin francesa y el Imperio de
Maximiliano, dejaron en suspenso, por espacio de ms de cinco aos, la im-
plementacin de la propia reforma. Espacio por cierto curioso, ya que el su-
puesto restaurador de la "religin y fueros", Maximiliano de Habsburgo, du-
rante su efmero reinado pareci tener ms simpata por algunas de las leyes
juaristas que por el Concordato de corte medieval que le present el nuncio
apostlico de aquellos sombros tiempos, Monseor Meglia.
Restaurada la Repblica, Jurez destinar los ltimos aos de su vida a
tratar de mantenerse en el poder resistiendo estoicamente los embates de un
buen nmero de caudillos y de caudillitos que pensaban que su vida poltica
haba concluido con el fusilamiento de Maximiliano. La aplicacin de las leyes
de reforma sigui en suspenso.
La llegada a la Presidencia de la Repblica de un antiguo estudiante jesui-
ta, Sebastin Lerdo de Tejada (hermano de Miguel de los mismos apellidos, a
quien la mayora de los historiadores atribuye la autora intelectual de las le-
yes de reforma) dar el impulso final al proyecto iniciado cuarenta y tres aos
atrs por Valentn Gmez Faras... y demostrar lo que precisamente desde
haca cuarenta y tres aos ya se saba: que el proyecto era irreal.
Lerdo de Tejada adoptar en forma sucesiva una serie de medidas que
marcarn el principio del fin de los aspectos "puros" del programa liberal: la
elevacin de las leyes de reforma a rango constitucional; la expulsin de los
jesuitas del territorio nacional (Carlos III reencarnado en levita, bastn y pro-
minente calva, combinado con el sabio dicho mexicano de que "para que la
cua apriete ha de ser del mismo palo"); la expulsin del pas de las Hermanas
de San Vicente de Pal que gozaban de gran popularidad; y la obligacin im-
puesta a los jefes de familia que trabajaban en dependencias oficiales de jurar
pblicamente la Constitucin de 1857, bajo la pena, en caso contrario, de
perder sus empleos.
574 ADOLFOARRIOJA VIZCAINO
Pronto la terca realidad se encargar de poner a Lerdo de Tejada en su lu-
gar. Ms tard el jesuita renegado en poner en prctica sus radicales medidas
que el pueblo catlico en organizarse para resistirlas. Un movimiento conoci-
do como el de "Los Religioneros" -antecedente directo de la Cristiada de
1926-1929- se extendi rpidamente por los Estados de Jalisco, Mchoa-
cn, Guanajuato, Quertaro y los alrededores del Valle de Mxico, para com-
batir, mediante la tctica popular de la guerra de guerrillas, cualquier intento
serio de aplicacin de las leyes de reforma.
Es cierto que "Los Religioneros", por s mismos, jams habran sido capa-
ces de derrocar a Lerdo de Tejada, puesto que se trataba de grupos dispersos
de campesinos catlicos que operaban de manera intermitente y sin coordi-
nacin alguna entre s. Pero su sola presencia sirvi de pretexto para que el
caudillo de la guerra contra los franceses, Porfirio Daz, culminara su ambi-
cin largamente acariciada de ocupar la silla presidencial. Bajo el signo del
Plan de Tuxtepec ("no reeleccin, y sta ser la ltima revolucin") y con el
apoyo mayoritario del ejrcito federal que se resista a ser comandado por un
ex-jesuita de exquisitos gustos culinarios y de escaso trato con las mujeres
-segn narran los cronistas de la poca-, depondr a Lerdo y lo enviar
(con sus gustos culinarios y, por supuesto, sin la compaa de ninguna seora
de buen o mal ver) a un melanclico exilio en Nueva York, en donde aos des-
pus fallecer sin pena ni gloria, en una casa de huspedes ubicada en plena
Quinta Avenida.
Al hacerse cargo de la Presidencia, Porfirio Daz se percata de inmediato
de que para permanecer en el poder por largo tiempo debe eliminar toda po-
sibilidad de que el pas vuelva a los ciclos del pasado inmediato, caracterizado
por continuas luchas internas, "planes" y revueltas que hacan imposible la
consolidacin de cualquier programa de gobierno. Para ello resultaba indis-
pensable mantener un frreo control sobre el ejrcito, reordenar la economa
y entenderse con el gobierno norteamericano. Pero por encima de todo, te-
na que encontrarse el justo equilibrio en las relaciones Estado-Iglesia, ya que
el mantener posturas de corte jacobino como las adoptadas por Lerdo de Te-
jada, o como las que unos aos atrs pusiera en prctica su hermano Flix
Diaz, cuando fue Gobernador de Oaxaca no lo iban a llevar a ninguna parte.
Las lecciones eran demasiado claras: Lerdo estaba en el ms solitario de los
exilios y Flix haba sido cruelmente linchado por un grupo de catlicos oaxa-
queos que no quisieron seguir tolerando su hbito de profanar y saquear
iglesias y conventos.
Se dice que al inicio qe lo que sera su larga gestin presidencial, Porfirio
Diaz declar lo siguiente: "No existen riquezas considerables en manos de la
Iglesia, y no hay alzamientos populares sino cuando el pueblo se siente herido
en sus tradiciones indesarraigables y en su legtima libertad de conciencia. La
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 575
persecucin de la Iglesia, est implicado el clero o no, significa la guerra, y
una guerra tal que el gobierno no puede ganarla sino contra su propio pueblo,
gracias al apoyo humillante, desptico, costoso y peligroso de los Estados
Unidos. Sin su religin, Mxico est perdido sin remedio. "45 Palabras profti-
cas que se cumpliran puntualmente en 1929, cuando la guerra cristera se ga-
n militarmente primero y se solucion polticamente despus gracias al apo-
yo del embajador norteamericano Dwight D. Morrow.
La labor de equilibrio y acercamiento que con gran inteligencia y sensibi-
lidad poltica llev a cabo con la Iglesia catlica el Presidente Daz, es descrita
con gran precisin por uno de sus crticos ms acerbos, Francisco Bulnes:
"Dio a conocer el Caudillo de Tuxtepec que era estadista cuando, conservan-
do el principio de separacin de la Iglesia y del Estado, se propuso acabar con
la tarea de la destruccin de la Iglesia por el Estado. Estableci relaciones per-
sonales con los miembros del alto clero, atendi a sus recomendaciones para
emplear catlicos, prohibi persecuciones y toler la existencia de con-
ventculos como los haba tolerado el Presidente Jurez, aunque con menos
descaro. "46
El mrito esencial de la poltica porfiriana radica en el hecho de que su-
bordin la aplicacin de las leyes de reforma a la realidad social del pas.
Dicho en otras palabras, mantuvo el principio liberal de la separacin de la
Iglesia y el Estado y las consecuencias econmicas y polticas que del mismo
se derivan, pero sin privar al pueblo ni de su religin ni de su Iglesia. En snte-
sis, volvi real una relacin tan vital como inevitable, que el legado de Gmez
Faras y las leyes de reforma haban hecho transitar, por dcadas, por el tor-
tuoso sendero de la irrealidad.
El historiador Enrique Krauze expresa con su inteligencia acostumbrada
lo anterior, cuando apunta: "Con la Iglesia, su manejo fue en verdad magis-
tral: se llam 'poltica de conciliacin'. A diferencia del ex jesuita Lerdo que,
adems de incorporar a la Constitucin las Leyes de Reforma, expuls nue-
vamente a los jesuitas y hasta a las piadosas monjas de San Vicente de Pal
(logrando con ello una rebelin de campesinos cristianos en el occidente de
Mxico), Daz quera poner fin a la discordia religiosa. Haba que abstenerse
de aplicar las Leyes de Reforma 'porque se sostienen los odios de partido' .
Al morir su primera esposa, Delfina, Daz se retract por escrito aunque pri-
vadamente de haber apoyado las Leyes de Reforma. Poco tiempo despus,
en 1881, su amigo el padre Eulogio Gillow dara la bendicin a dos dispares
trtolos: Porfirio Daz -mestizo, viudo, de cincuenta y un aos- y Carrneli-
45 Obra citada; pgina 44.
46 Citado por Meyer Jean. Obra citada. Tomo 2; pgina 43.
576
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
ta Romero Rubio -criolla, soltera, de diecisiete.-En 1887, Daz daba a su
vez la bendicin al nombramiento de Gillowcomo primer arzobispo de Oaxa-
ca. Intercambio de regalos. De Daz a Gillow: un anillo pastoral, gran esme-
ralda rodeada de brillantes. De Gillow a Daz: una joya suntuosa que repre-
senta las glorias militares de Napolen 1. Al final de la poca porfiriana, era
claro que la Iglesia mexicana haba recobrado fuerza espiritual y poltica, ya
no econmica: multiplic sus peregrinaciones, escuelas, hospitales, dicesis,
arquidicesis, peridicos combativos. Hubo coronaciones, se cre la orden
de las Hermanas Guadalupanas, volvieron los jesuitas. Pero Porfirio no les
conceda todo aquello sin recibir: los obispos secundaban 'la obra pacificado-
ra de Diaz' y en el V Concilio Provincial Mexicano de 1896 ordenaron a los
fieles algo inusitado, impensable en la poca de Jurez y del feroz 'cornecu-
ras' Lerdo: obedecer a las autoridades civiles. El pas pareca conciliar por fin
sabiamente, sus dos caras: ni tan liberal ni tan conservador ."47
Pero la conciliacin lograda por el sabio -por viejo- caudillo, no resisti-
r su intempestiva cada ocurrida en 1911. La breve presidencia de Francisco
l. Madero no altera mucho las cosas. Inclusive fomenta la creacin del Partido
Catlico Nacional, con lo que le otorga a la Iglesia una estatura poltica que
don Porfirio jams le habra conferido. El cobarde asesinato de Madero y de
su Vicepresidente Pino Surez, y la consecuente usurpacin del poder presi-
dencial por parte de Victoriano Huerta es vista, en principio, por la Iglesia
con inocultable desagrado. Sin embargo, el poder es el poder. Huerta logra
atraerse a los lderes del Partido Catlico -Lozano, Moheno, Olagubel y
Garca Naranjo- a los que incorpora a su gabinete y al Congreso, en donde
por cierto tienen una de las participaciones parlamentarias ms brillantes de
que se tenga memoria en la sufrida historia de nuestro surrealista pas: un gru-
po de geniales legisladores y jurisconsultos defendiendo el gobierno de un mi-
litarote con merecida fama de chacal.
El movimiento constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza
tomar esta colaboracin parlamentaria como pretexto para adoptar una ac-
titud decididamente anticlerical. Jacobinos que haban guardado prudente si-
lencio por temor a la mano fuerte del Presidente Daz, se incorporarn al ca-
rrancismo con renovados bros antieclesisticos. En el camino hacia el poder
los "carranclanes" -como los bautiz el pueblo que en el sentido del humor
suele encontrar su ltima lnea de defensa ante las adversidades que, por lo
comn, lo agobian-, cometen toda clase de tropelas: profanacin de tem-
plos, saqueos de curatos, robo de ornamentos religiosos para fundir el metal
y quedarse con las joyas, fundicin de augustas campanas catedralicias para
47 Krauze Enrique. "Siglo de Caudillos." Tusquets Editores, S.A. Mxico, 1994; pginas
307 y30S.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 577
fabricar caones, robo de casullas para vestir prostitutas y soldaderas, des-
truccin de valiossimos retablos y suntuosas e irremplazables bibliotecas
episcopales, que acabaron convertidas en alimento de efmeras hogueras,
lanzamiento de hostias a los cerdos y otras ms que no viene al caso relatar.
Por supuesto, en el "proceso revolucionario" los restauradores del orden
constitucional se "carranccaron'' -otra atinada expresin popular de la po-
ca- a un buen nmero de curas, frailes y monjas, a estas ltimas, sobre todo
si eran jvenes, en la forma que el lector avispado podr imaginar.
Los gobernadores provisionales que al paso de la revolucin carrancista
brotaron como hongos en casi todos los Estados de la Repblica, compitie-
ron entre s en el dictado de decretos anticlericales. Francisco Murgua en Mi-
choacn; Antonio 1. Villarreal en Nuevo Len; Manuel Diguez en Jalisco;
Arnu1fo Gmez en el Estado de Mxico; Pastor Rouaix en Ourango; Salvador
Alvarado en Yucatn; y, por supuesto, Plutarco Elias Calles en Sonora, ale-
gremente se dedicaron a fusilar y desterrar curas, cannigos y obispos; a im-
ponerle a la Iglesia emprstitos forzosos; a convertir iglesias en cuarteles; a
organizar bailes en las capillas; a quemar confesionarios en plazas pblicas;
a clausurar colegios catlicos; y a prohibir los confesionarios y la confesin.
En el colmo de la depravacin mental, Antonio l. VilIarreal orden en Monte-
rrey "fusilamientos de imgenes de santos". 48
El Congreso Constituyente al que convocara en 1916 Venustiano Ca-
rranza, independientemente de los logros extraordinarios que alcanzara en
otras materias, en lo que a la cuestin religiosa se refiere estuvo dominado
por radicales que pretendieron que la realidad se adaptara a sus teoras, doc-
trinas y prejuicios. Un solo ejemplo puede dar una idea de los extremos a los
que se lleg: el diputado constituyente Francisco Mjica paladinamente sos-
tuvo que: "en la confesin auricular es donde est el peligro, es donde reside
todo el secreto del poder omnmodo que esos hombres negros y verdadera-
mente retardatarios han tenido durante toda su vida de corporacin en
Mxico"."? Cul era la causa de tanta alarma? Que tanto Mjica como otros
diputados constituyentes atribuan a la "confesin auricular" nada menos que
el aumento en... la infidelidad conyugal! Curiosos tiempos en los que para
mantener a las seoras en regla era preciso quemar confesionarios.
Jean Meyer pone la situacin en la perspectiva correcta cuando sostiene
que: "Los constituyentes atacaban al catolicismo por su influencia educativa
sobre los nios y por su papel histrico en la vida poltica de la Nacin. Sobre
estos puntos todos estaban de acuerdo. Los radicales no slo atacaban al ele-
48 Meyer Jean. Obra citada, Tomo 2; pgina 73.
49 Citado por Meyer Jean. Obra citada, Tomo 2; pgina 87.
578 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
ricalismo, sino a la fe misma y al culto. Algunos queran la supresin pura y
simple del oscurantismo en todas sus manifestaciones, otros queran regla-
mentario dentro del marco de un culto nacional, para volverlo inofensivo.
Algunos raros diputados, prudentes o clarividentes, se inquietaban por este
paso de la tolerancia liberal y laica a la tolerancia jacobina y racionalista y pre-
decan, para el futuro, consecuencias catastrficas. Los radicales, lgicos
consigo mismos, denunciaban la escuela laica y reclamaban la escuela racio-
nal, anticipacin de la educacin socialista del cardenismo.I"?
Con semejantes antecedentes, no es de extraarse que la Constitucin
de 1917 contuviera una serie de disposiciones radicales en lo que a la cues-
tin religiosa se refiere que, una vez ms, recogieron y consagraron jurdica-
mente el legado de irrealidad que en su imprevisin forjara Valentn Gmez
Faras casi cien aos atrs. Una breve revisin de las disposiciones relativas
permitir comprobar la veracidad de este aserto:
- El artculo 130 suprimi la personalidad jurdicade la Iglesiay conced al
Gobierno Federal la facultad de ntervenir en materia de culto ydisciplina ex-
terna;
- El artculo 50. prohibi los votos monsticos y las rdenes religiosas;
- El artculo 27 priv a la Iglesiadel derecho de poseer, adquirir o adminis-
trar propiedades y/o del de ejercer cualquier clase de dominio sobre bienes
inmuebles. En adicin a lo anterior, dicho precepto constitucional dispuso
que todos los lugares de culto pasaban a ser propiedad del Estado y que la
Iglesia no tena el derecho de ocuparse de establecimientos de beneficencia y
de investigacin cientfica;
- El invocado articulo 130 estableci que los ministros de las religiones no
podan criticar las leyes fundamentales del pas, no podan hacer poltica y
ninguna publicacin de carcter religioso poda comentar un hecho poltico;
- A mayor abundamiento de lo anterior, el mismo artculo 130 dispuso que
los Estados de la Federacin eran los nicos que podan decidir en cuanto al
nmero de sacerdotes y las necesidades de cada localidad, en la nteligencia
de que nicamente los mexicanos por nacimiento podan ejercer el ministe-
rio religioso y de que quedaban proscritos los partidos polticos que tuvieran
una filiacinreligiosa;
- Finalmente, el artculo 30. prevea la secularizacin de la educacin pri-
maria, pblica y privada.
Como se ve, una vez ms en esta larga, cruenta y fantica historia, un
grupo de "iluminados" -legatarios del irrealismo poltico y social de Gmez
50 Meyer Jean. Obra citada, Tomo 2; pginas 84 y 85.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 579
Faras- decidieron acabar en trminos absolutos, con la religin y con la
Iglesia de la gran mayora de los mexicanos. La Constitucin de 1917, no s-
lo privaba a la Iglesia de personalidad jurdica y de la consiguiente capacidad
de ser titular de bienes yderechos, sino que al establecer que todos los lugares de
culto pasaban a ser propiedad del Estado, que los gobiernos de los Estados
eran los nicos que podan decidir en cuanto al nmero de sacerdotes y las ne-
cesidades de cada localidad y que se supriman los votos monsticos y las r-
denes religiosas, de hecho creaba una "religin de Estado", conforme a la cual
las creencias de los ciudadanos quedaban subordinadas tanto a las reglas y
disciplina que en cuestiones de culto fijara el gobierno como a los programas
educativos que el mismo gobierno fijara. Es decir, se pas de la intolerancia
medieval de la que hicieron gala algunos gobiernos conservadores del Siglo
XIXa la intolerancia "revolucionaria" de los inicios del Siglo XX.
La reaccin no se hizo esperar. El gobierno de Venustiano Carranza tuvo
que enfrentar fuertes presiones tanto internas como externas. En el mbito
interno la Iglesia multiplic sus actividades pblicas expresadas en marchas,
procesiones, cartas pastorales y en las multitudinarias ceremonias de consa-
gracin de Mxico a Cristo Rey efectuadas en las principales ciudades del
pas entre 1917 y 1919. Inclusive el caudillo Francisco Villa, el clebre y cele-
brado centauro del norte, se dio el lujo de escribirle a Carranza lo siguiente:
"Le acuso a usted de haber destruido la libertad de conciencia persiguiendo a
la Iglesia, de haber permitido que los gobiernos prohibieran el culto y aun im-
pusieron penas por la celebracin de actos enteramente permitidos por
la ley, de haber ultrajado profundamente los sentimientos religiosos del
pueblo."51
En el mbito internacional, Mxico fue excluido de las Conferencias de
Paz que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial por considerar que su go-
bierno haba elevado a rango constitucional leyes en materia religiosa que
atentaban contra los derechos del hombre y del ciudadano universalmente
aceptados.
La presin fue tal que el 21 de diciembre de 1918, Venustiano Carranza
public en el Diario Oficial de la Federacin una iniciativa de reformas y adi-
ciones al artculo 130 constitucional, que supriman los prrafos relativos a la
facultad de los gobiernos de los Estados para determinar el nmero mximo
de ministros de los cultos y que otorgaba a la Iglesia un derecho limitado de
adquisicin de bienes inmuebles. Inclusive, en la correspondiente Exposicin
de Motivos, don Venustiano Carranza justificaba su iniciativa de la siguiente
51 Citado por MeyerJean. Obra citada, Tomo 2; pgina 97.
580 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
manera: "El fanatismo colosal e intempestivo ha querido buscar una vctima
en el clero injustamente castigado."52
Esta iniciativa no prosper porque el Congreso segua estando domina"
do por facciones radicales y porque, en el fondo, parece ser que se trat de un
artilugio del experimentado poltico coahuilense, para aplacar a la opinin
pblica tanto nacional como internacional. De cualquier manera, demostr a
los catlicos y al pas en general que sin una buena dosis de realismo social y
politico -al estilo del que pusiera en prctica el Presidente Porfirio Daz-
Mxico se aproximaba a pasos agigantados a un grave conflicto religioso.
El gobierno del general Alvaro Obregn (1920-1924) adopta una actitud
fluctuante al encarar el problema. Permiti que los gobiernos de los Estados
-principalmente Mjica en Michoacn y Neri en Jalisco- hostigaran y per-
siguieran al clero y a los catlicos; se manifest a favor de la reduccin del n-
mero de sacerdotes, cuando seal que: "reducir el nmero de stos es aliviar
la carga que pesa sobre el pueblo y es, al mismo tiempo, crear una situacin
ms desahogada para los mismos ministros del culto, ya que, disminuyendo
su nmero, mejor podrn vivir";53 y culp al arzobispo de Mxico, Monseor
Mora y del Ro del atentado dinamitero que, despus de las grandiosas cere-
monias de coronacin de la Virgen de Zapopan en Guadalajara, sufri el pa-
lacio del arzobispado el 6 de febrero de 1921, al declarar que: "En estos mo-
mentos chocan grandes intereses en el mundo, y cuando se emprenden estas
luchas, las vidas de los que toman parte en ellas, especialmente las de los di-
rectores, siempre estn en peligro. El seor arzobispo ha emitido en diversas
ocasiones pblicamente opiniones condenando algunas de las tendencias
que se han venido robusteciendo cada da ms en las masas populares, tales
como el proyecto de Ley Agraria y otros de ndole poltico-social, y es posible
que esto sea el origen de dicho atentado, ya que todas las causas cuentan con
fanticos, y creo firmemente que si el seor arzobispo se dedicara exclusiva-
mente a las prcticas religiosas, sin entrar en el terreno de la poltica y del so-
cialismo, no habra sido objeto de tan desagradable incidente. "54
No obstante, en lo general, Obregn procur seguir una poltica concilia-
toria hacia la Iglesia a la que le restituy los templos que le haban sido confis-
cados entre 1914 y 1919 y le permiti la realizacin de toda clase de actos
del culto externo, entre los que destaca la ceremonia solemne de colocacin
de la primera piedra de la estatua de Cristo Rey en el cerro del Cubilete, en
52 Ibdem; pgina 108.
53 Citado por Meyer Jean. Obra citada; Tomo 2; pgina 129.
54 Ibdem; pgin(114.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 581
Guanajuato, centro geogrfico de la Repblica Mexicana; efectuada el da 11
de enero de 1923 por el delegado apostlico Monseor Ernesto Filippi.
Obregn pensaba que, a largo plazo, para la reconstruccin econmica y
poltica del pas la reconciliacin con la Iglesia era indispensable. Ydesde lue-
go, Obregn tena planes a largo plazo. Su reeleccin en 1928 para un
segundo mandato presidencial, hace pensar en que, de no haber sido asesi-
nado, tena planeado convertirse en el Porfirio Daz del Siglo XXMexicano.
Nada ms que al decir popular de la poca "le falt un brazo y le sobr una
bombilla. "55
1925 marca el inicio de la presidencia del general Plutarco EIas Calles.
Su advenimiento al poder no presagiaba nada bueno para las relaciones Esta-
do-Iglesia. Aparte del origen "turco" -es decir no catlico y ni siquiera real-
mente mexicano- que se le atribua; en 1916, cuando fue gobernador de
Sonora,desterr a todo el clero catlico, reglament los cultos y laiciz la en-
seanza, bajo los siguientes argumentos: "La enseanza primaria, tanto en
las escuelas particulares como en las escuelas oficiales, es racional, porque
combate el error en todos sus reductos, a diferencia de la enseanza laica,
que no ensea el error, no lo predica, pero en cambio, lo tolera con hipcrita
resignacin. Los ministros de cultos, especialmente los frailes catlicos, no
tienen acceso a las escuelas primarias sonorenses, porque sabemos que estos
seores, cuando intervienen en la escuela, siempre hallan la manera de im-
buir sus errores en la conciencia de los nios, aun cuando den clases de taqui-
grafa, mecanografa, msica o tctica militar. Todas las iglesias estn cerra-
das en el Estado y los frailes del otro lado de la lnea divisoria, todos. Porque
sabemos que las iglesias son verdaderos antros de corrupcin, porque all es
donde se pervierte la pureza de la doncella y tambin la honra de la mujer ca-
sada; los curas son los enemigos ms irreconciliables de la civilizacin y las
revoluciones libertarias. Yo quisiera que todos los pueblos de la Repblica
fueran como mi pueblo, Cumpas. La mayor parte de los habitantes de aquel
lugar no estn bautizados; mis hijos tampoco lo estn, ni siquiera tienen nom-
bres cristianos. El seor Bojrquez sabe cmo se llaman mis hijos. Tienen
nombres numricos. "56
55 Para quienes no estn ntimamente familiarizados con la Historia de Mxicode esos aos,
esta expresin popular se explica de la siguiente manera: en la batalla de Celaya (1915) en
la que el ejrcito constitucionalista destroz a la divisindel norte comandada por el caudi-
llo Francisco Villa, Alvaro Obregn perdi un brazo. Posteriormente, en 1928 al festejar
su reeleccin como Presidente de la Repblica, Alvaro Obregn fue asesinado por un su-
puesto partidario de los cristeros, Jos de Len Toral, en un restaurante del barrio de San
Angel (al sur de la Ciudad de Mxico)que llevabael curioso nombre de "La Bombilla." (No-
ta del Autor).
56 Citado por Meyer Jean. Obra citada, Tomo 2; pgina 82.
582 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Jean Meyer comenta lo anterior, de manera muy atinada, cuando seala
que: "Adiferencia de Obregn, a quien su oportunismo haca que evitara los
enfrentamientos demasiado violentos, Calles opt por someter la Iglesia al
Estado y zanjar la cuestin de manera radical segn un neorregalismo antica-
tlico que impregn sus actos, primero como gobernador de Sonora y ms
tarde como Presidente de la Repblica. Lo que pas en Sonora en 1916 es,
por lo tanto, esencial; se trataba de la prefiguracin de la poltica religiosa de
la revolucin diez aos ms tarde, a escala nacional."57
Al asumir la presidencia, Elas Calles fomenta la persecucin religiosa en
todos los Estados de la Repblica. Los enfrentamientos entre catlicos y go-
biernistas se vuelven cosa de todos los das. Se cierran templos, se prohbe el
culto externo, sacerdotes y feligreses, por igual, son vejados, encarcelados y,
en algunos casos, asesinados. Se expulsa del pas a los sacerdotes extranje-
ros, nuncio apostlico incluido. La ruptura definitiva se produce con la pro-
mulgacin el 2 de julio de 1926, de la llamada "Ley Calles", que no fue otra
cosa que un decreto de reformas y adiciones al Cdigo Penal que Calles,
aprovechndose del otorgamiento de facultades extraordinarias para legislar
propiciado por la situacin de inestabilidad que reinaba en el pas, expidi in-
constitucionalmente para reglamentar, por la puerta trasera, el artculo 130
de la Ley Suprema de 1917.
El editorial, publicado el 15 de julio de ese mismo ao, por el peridico
"El Universal" permite apreciar la gravedad de esta disposicin: "En enero na-
die haba protestado contra la delegacin de autoridad legislativa concedida
anticonstitucionalmente al Ejecutivo, porque todo el mundo reconoca la ne-
cesidad de modernizar el Cdigo Penal. Pero nadie esperaba unas reformas
de ese gnero; donde se contaba con la adopcin de las conclusiones de la es-
cuela positivista de criminologa, se vio surgir la creacin de delitos referentes
a la prctica religiosa. Ms an lejos de encontrar en la nueva ley un espritu
moderno y progresista, se topa en ella inmediatamente con la intolerancia
que informa las clusulas religiosas de la Constitucin, pero en forma extre-
ma y agravada... Nuestro asombro es extremo ante una revisin del Cdigo
Penal en la que slo puede encontrarse la dureza que, artculo tras artculo,
impone la prisin y las multas, un ao, dos aos, seis aos de penitenciara
por actos que de acuerdo con la moral pblica de nuestro pas no pueden ser
considerados como crmenes."58
La aplicacin de la "Ley Calles" ocasion la detencin masiva de sacerdo-
tes y religiosas, el cierre de templos y conventos, la prohibicin del culto y la
5 7 Meyer Jean. Obra citada, Tomo 2; pgina 82.
58 Citado por Mever Jean. Obra citada, Tomo 2; pginas 262 y 263.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 583
formacin de una Iglesia cismtica "Mexicana" encabezada por un individuo,
a sueldo del gobierno, que se haca llamar el "Patriarca Pr.ez."
La rebelin no se hizo esperar, y estall con una violecia y un fervor po-
pular que el gobierno al parecer no esperaba, ya que segn el escritor ingls
David Kelley, Calles, "les haba dicho a sus amigos que una vez que se rompie-
rael hbito de asistir a la Iglesia, los indios lo olvidaran. "59
Desde luego no fue as, y el "turco" tuvo que enfrentar una guerra civil, fe-
roz y sangrienta como pocas, que nada tuvo que pedirle a las crueles luchas
intestinas que, de tiempo en tiempo, configuran el ciclo histrico del funda-
mentalismo islmico. La Cristiada ensangrent el suelo de las siguientes enti-
dades de la Repblica: Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Aguascalien-
tes, San Luis Potos, Jalisco, Colima, Michoacn, Guanajuato, Quertaro,
Hidalgo, Mxico, Morelos, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco,
Oaxaca y el Distrito Federal. A lo largo de tres largos aos el ejrcito federal
combati sin descanso al pueblo mexicano, principalmente a campesinos
que por miles fueron colgados de los postes telegrficos que bordeaban las
vas frreas; dando as un pavoroso espectculo que la prensa extranjera se
encarg de difundir ampliamente en unin de severas condenas a una legisla-
cin constitucional que violaba abiertamente los derechos humanos ms ele-
mentales.
Cul fue el verdadero origen de este dramtico conflicto? Porque para
perseguir a la Iglesia y a la religin por meros pruritos ideolgicos o para re-
afirmar la supremaca de la investidura civil sobre la eclesistica se haba lle-
gado demasiado lejos. Jean Meyer nos da la respuesta: "La crisis de 1923 y
sobre todo la de 1924, despus de la rebelin huertista, se debieron a los par-
tidarios de Calles y en particular a Luis Morones, el omnipotente patrn de la
CROM (Confederacin Revolucionaria de Obreros Mexicanos), que concer-
t un pacto con Calles. Existe una correlacin estrecha entre la hostilidad de
Morones contra la Iglesia y el dinamismo social de sta, que se lanz a la sindi-
calizacin cristiana de las masas. Mientras existi un moderador como Obre-
gn para comprender que no se poda, sin peligro, atacar a la Iglesia, las crisis
no tuvieron consecuencias; pero cuando Calles tom partido violentamente,
el enfrentamiento se hizo inevitable. El pretexto importa pOCO."6
El planteamiento ms claro no puede ser. El dinamismo social de la Igle-
sia -una Institucin de siglos que piensa y acta en trminos de eternidad-
estaba a un paso de arrebatarle a la revolucin triunfante una de sus banderas
59 Ibdem, Tomo 2; pgina 273.
60 MeyerJean. Obra citada, Tomo 2, pgina 111.
584
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
ms importantes: la organizacin del movimiento obrero. Era evidente que
las masas trabajadoras acabaran por inclinarse por una Institucin slida-
mente arraigada en el medio mexicano que, adems representaba la fe de sus
mayores, en vez da subordinarse a la "confederacin" recin creada por pol-
ticos ambiciosos y excluyentes como Calles y Morones.
El reto era muy claro. Para consolidarse en el poder con arreglo a una es-
tructura poltica corporatvista que fuera capaz de aniquilar cualquier intento
de oposicin poltica, Calles tena que controlar, en trminos absolutos, el
movimiento obrero. La Iglesia catlica con el peso de su enorme organiza-
cin y con el apoyo de la gran mayora de los mexicanos, representaba un
enemigo formidable, al que se tena que vencer. En vez de recurrir a la nego-
ciacin y al acomodo mutuo como lo haba hecho Alvaro Obregn, Calles se
dej convencer por el supuesto "lder obrero" Luis N. Morones -un individuo
siniestro y atrabiliario que acostumbraba resolver todos los problemas por la
va de la violencia, y al que la gran mayora de los historiadores acusan de ser
el autor intelectual del asesinato de Obregn, porque, entre otras cosas, la
reeleccin del "manco de Sonora" (vase Nota 54) significaba el fin inminen-
te del conflicto rellqoso-e-"! y lleg a la conclusin de que en la guerra civil se
encontraba la solucin al problema. El pretexto: la aplicacin hasta sus lti-
mas consecuencias del debatido artculo 130 constitucional. De nueva cuenta
se provoc un enfrentamiento que cost la vida a miles de mexicanos por
pretender que la irrealidad poltica y jurdica privara sobre la realidad social.
El gobierno, despus de sufrir algunas derrotas que llegaron a ser verda-
deramente alarmantes, logr aplastar, a los tres aos de iniciada, la rebelin
crstera gracias al apoyo militar nortearnericano.V Calles materializ lo que
haba pronosticado don Porfirio Daz cuando sostuvo que: "La persecucin
de la Iglesia, est implicado el clero o no, significa la guerra, y una guerra tal
que el gobierno no puede ganarla sino contra su propio pueblo, gracias al
apoyo humillante, desptico, costoso y peligroso de los Estados Unidos. Sin
su religin, Mxico est perdido sin remedio."63 Si algn da se llega a hacer
una revisin -ysobre todo una reevaluacin- de nuestra maniquea historia
oficial y de su correspondiente santoral oficial, no estara por dems que lo
anterior se tomara en cuenta. En especial, si tambin algn da se vuelve a in-
tegrar la galera de los hroes nacionales.
61 Sobre este particular vase: Chao Ebergenyi Emilio. "Matar al Manco." Editorial Diana.
Mxico 1994.
62 Meyer Jean. Obra citada, Tomo 2; pginas 334 y 335.
63 Ibdem, nota bibliogrfica44.
,i
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 585
Sin embargo, para poner punto final a La Cristiada result indispensable
retornar a la realidad social. El embajador estadounidense Morrow -el pro-
cnsul de Vasconcelos- negoci, por cuenta del gobierno mexicano (believe
it or not) una especie de Concordato con el Estado Vaticano, sobre las si-
guientes bases: "1) Una solucin pacfica y laica; 2) Amnista completa para
los obispos, sacerdotes y fieles; 3) Restitucin de las propiedades, iglesias, ca-
sas de los sacerdotes y de los obispos y seminarios; 4) Relaciones sin restric-
ciones entre el Vaticano y la Iglesia mexicana."64
El acuerdo fue firmado el 21 de julio de 1,929 por el Presidente Emilio
Portes Gil, "con el beneplcito de Calles"65 y por el arzobispo de Mxico,
Monseor Ruiz y Flores. Este arreglo sorprende por dos razones: porque, a
pesar de la sangre derramada, se dejaron intactos los preceptos constitucio-
nales que privaban a la Iglesia de personalidad jurdica, del derecho de poseer
bienes inmuebles y de intervenir en la enseanza; y porque en la amnista no
se incluy a los cristerios -en su mayora humildes campesinos- que haban
ofrendado su vida en la defensa de su fe yde su Iglesia. Pero el alto clero resig-
nado por las circunstancias a lo peor, prefiri tomar lo que se le ofreca y re-
cuperar una posicin que, como siempre, le permitira planear y actuar a lar-
go plazo y as, en palabras del historiador Jean Meyer, se pas de "la Iglesia
del silencio al silencio de la Iglesia. "66 No obstante, a la vuelta de sesenta y tres
aos -un verdadero suspiro en la historia de una Institucin que est a punto
de cumplir veintiun siglos de existencia-la ofrenda cristera y el silencio de la
Iglesia rendiran los frutos deseados.
Durante esos sesenta y tres aos se vivir una situacin tpica del surrea-
lismo mexicano: apagados en 1934 los ltimos fuegos de la Cristiada por la
poltica de conciliacin adoptada, a la vieja usanza porfirista, por el Presiden-
te Lzaro Crdenas -que al desembarazarse del "maximato" impuesto por
Calles elimin el nico obstculo que quedaba en el camino de la armona en
las relaciones Iglesia-Estado- las aguas vuelven a su cauce y, cuando en su
campaa electoral, el Presidente Manuel Avila Camacho pronuncia la cle-
bre frase: "Yo soy creyente", las pugnas que haban enfrentado al pueblo con
el ejrcito federal llegan a su fin. Es en ese entonces cuando el surrealismo en-
tra en accin: jurdicamente hablando la Iglesia no existe y los sacerdotes ni
siquiera son ciudadanos. Sin embargo, las labores pastorales y educativas del
clero se llevan a cabo con entera libertad, al grado de que el gobierno no sola-
mente las tolera sino hasta en algunas ocasiones las apoya. Por dcadas los
enfrentamientos son menores y se resuelven siempre mediante el dilogo y la
64 Citado por Meyer Jean. Obra citada, Tomo 2; pgina 339.
65 Ibdem, Tomo 2; pgina 340.
66 Ibdem, Tomo 3; pgina 323.
586 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
negociacin. Dos ejemplos: gracias a la presin de la Iglesia se elimina el ab-
surdo concepto que en 1934 se haba incorporado al artculo 30. constitucio-
nal y el que, contrariando el sentir de la gran mayora de los padres de familia
mexicanos, proclamaba que: "La educacin que imparta el Estado ser socia-
lista y, adems de excluir toda doctrina religiosa, combatir el fanatismo y los
prejuicios"; (jeringonza ininteligible para un pas que no era socialista y cuyas
guerras religiosas las tena que resolver el embajador de la primera potencia
capitalista). En 1960, a cambio de suavizar el tono y el contenido de algunos
prrafos anticlericales en los textos de Historia Patria, la Iglesia se encarga de
convencer a la poblacin de que acepte los libros de texto gratuitos que haba
impuesto el Presidente Adolfo Lpez Mateas en uno de los arranques "pro-
gresistas" a los que sola ser afecto.
En pocas palabras se volvi a la situacin que prevaleci durante el porf-
riato. No en balde se dice que uno de los negociadores del arreglo de 1929
acab por exclamar: "[Cunta razn tena el general Diaz!"
Pero el modus vivendi result conveniente para las dos partes. La Iglesia
recuper e increment su activismo espiritual, educativo y hasta social. Por
su parte, el Estado tena siempre a la mano los artculos 27 y 130 constitucio-
nales para aplicarlos en cuanto el activismo eclesistico tratara de internarse
en los terrenos de la poltica nacional. En una ocasin escuch decir a un fun-
cionario del gobierno italiano, a quien el enorme peso poltico de la Iglesia en
los asuntos pblicos de su pas pareca incomodarle, que en esta materia
Mxico haba encontrado el "equilibrio perfecto". 67
Pero paulatinamente el trabajo intemporal de la Iglesia empez a inclinar
el fiel de la balanza. En este sentido 1979 debe considerarse como un ao cla-
ve puesto que marca la primera visita a Mxico del papa Juan Pablo n. A pe-
sar de que el gobierno del Presidente Lpez Portillo -atrapado entre su po-
pulismo socialistoide y la realidad social- trat de minimizar el impacto
poltico de la visita, el fervor delirante de millones y millones de mexicanos lo
rebas por completo demostrando, por si alguna duda quedara, que el pueblo
mexicano es, ante todo, un pueblo eminentemente catlico. Los autores Carl
Bernstein y Marco Politi, describen as este singular evento: "Su vehculo tar-
d dos horas en llegar al Zcalo, la plaza principal de la Ciudad de Mxico que
se encuentra a slo nueve millas del aeropuerto. La multitud deliraba. Millo-
nes de mexicanos colmaron la ruta, agitando miles de banderitas blancas y
amarillas. Por cualquier lugar por el que la caravana papal pasara las oficinas
se vaciaban y el personal femenino se precipitaba a las ventanas gritando "Vi-
67 El funcionario i t a l i ~ o en cuestin es el doctor Renato Milardi, quien hasta 1993 fue el
representante oficial en Mxico del EN(, que es el Ente Petrolero Italiano, una empresa del
Estado Italiano. (Nota del Autor).
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 587
va el Papa, Viva Mxico." Una permanente ovacin estruendosa acompaa-
ba el papamvil. Asombrado e intoxicado, a donde quiera que volteara el Pa-
pa vea miles de carteles con su retrato. Los edificios estaban cubiertos por
enormes banderas del Vaticano. La gente adhera la efigie de Wojtyla en el
centro de la bandera nacional tricolor. Cada vez que el Papa alzaba su mano
en seal de bendicin, el entusiasmo de la multitud no conoca lmites... Du-
rante seis das la atmsfera fue de completa exaltacin. Los peridicos que se
haban mostrado crticos con anterioridad a la visita, estaban ahora pletri-
cos de titulares triunfales. 'Vino y conquist' proclam un peridico de la Ciu-
dad de Mxico. En pginas y pginas de inserciones especiales los directivos
y empleados de empresas y corporaciones exclamaban 'Hosana' al Papa."68
El voto delirante de millones de mexicanos dej en claro, a partir de esa
visita, que fue ampliamente difundida por la televisin nacional, que lo que el
pueblo en verdad quera era el pleno reconocimiento constitucional de la Igle-
sia y la normalizacin de las relaciones de Mxico con el Vaticano. Este deseo
se cristalizara tan slo trece aos despus con las reformas hechas en 1992 a
los artculos 27 y 130 de la Constitucin Federal. Las siguientes visitas de
Juan Pablo II a Mxico seran ya visitas de Estado propiamente dichas,
realizadas en el marco de la normalizacin de las respectivas relaciones diplo-
mticas.
Se ha repetido una y otra vez, la misma pregunta: Qu fue lo que llev al
Presidente Carlos Salinas de Gortari a poner fin a una poltica que aceptando
la fuerza social de la Iglesia, de cualquier manera preservaba eficazmente la
supremaca constitucional del Estado, con arreglo al sistema porfirista que
con tan buenos resultados se haba tenido que reimplantar a partir de 1929?
Qu lo llev a romper ese "equilibrio perfecto" que se mencion con an-
terioridad?
Despus de meditarlo con sumo cuidado, creo que hubo dos razones fun-
damentales: La necesidad de legitimar su eleccin como Presidente de la Re-
pblica -que fue ampliamente cuestionada por amplios sectores de la opi-
nin pblica nacional aunque hasta la fecha nadie haya presentado pruebas
incontrovertibles- mediante la derrama de apoyo popular que el reconoci-
miento de la Iglesia automticamente le trajo aparejado; y la necesidad de in-
sertar definitivamente a Mxico dentro de los procesos de la globalizacin
internacional, para lo cual el restablecimiento de lazos diplomticos formales
con el Estado Vaticano resultaba indispensable, ya que desde 19181a comu-
nidad internacional haba considerado, de manera casi uniforme, que la legis-
68 Bernstein Carl y Politi Marco. "His Holiness. John Paul IIand the Hidden Hstory of Our
Time." Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc. NewYork 1994; pgina 203. (Cita
traducida por el autor).
588 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
lacin mexicana en materia de cultos era contraria a los principios universal-
mente aceptados, en lo que al ejercicio de la libertad religiosa se refiere. Den-
tro de este contexto, la Iglesia del tercer milenio, que haba resistido lo mismo
a los jacobinos franceses, que a las huestes de Stalin, obtuvo de la globaliza-
cin internacional un dividendo inesperado.
Las reformas constitucionales de 1992 pusieron fin a casi dos siglos de
odios, resentimientos y luchas fratricidas, as como de acomodos y teacomo-
dos que buscaron equilibrar el continuo rejuego que se dio entre los mandatos
constitucionales y la realidad social. En lo sucesivo, la Iglesia tendr que ser
respetada y valorada como una de las Instituciones fundamentales de la Re-
pblica, que es lo que en el fondo siempre ha sido. En un momento histrico
propicio -y sin los enfrentamientos y las estridencias que en otras pocas se
hubieran suscitado- las Constituciones Federales de 1824 y de 1917 (esta
ltima en su versin de 1992) se unieron para someter a las estructuras jurdi-
cas a los imperativos de la omnipresente realidad social. Y as, en un acto de
genuino consenso nacional, esta larga historia de una relacin irreal lleg a su
nico fin posible.
2. LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1992
Con efectos a partir del da 28 de enero de 1992, el debatido artculo
130 de la Constitucin General de la Repblica, qued reformado yadiciona-
do en la forma y trminos que a continuacin se expresan:
"El principio histrico de la separacin del Estado y las iglesias orienta las
normas contenidas en el presente artculo. Las iglesias ydems agrupaciones
se sujetarn a la ley.
"Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unin legislar en materia de
culto pblico y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria res-
pectiva, que ser de orden pblico, desarrollar y concretar las disposicio-
nes siguientes:
"a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrn personalidad jurdica co-
mo asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente regis-
tro. La ley regular dichas asociaciones y determinar las condiciones y re-
quisitos para el registro constitutivo de las mismas;
"b) Las autoridades no intervendrn en la vida interna de las asociaciones reli-
giosas;
"e) Los mexicanos podrn ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexi-
canos as como los extranjeros debern, para ello, satisfacer los requisitos
que seale la ley;
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
"d) En los trminos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrn
desempear cargos pblicos. Como ciudadanos tendrn derecho a votar pe-
ro no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la
anticipacin y en la forma que establezca la ley, podrn ser votados; y
"el Los ministros no podrn asociarse con fines polticos ni realizar proselitis-
mo en favor o en contra de candidato, partido o asociacin poltica alguna.
Tampoco podrn en reunin pblica, en aetas de culto o de propaganda reli-
giosa ni en publicaciones de carcter religioso, oponerse a las leyes del pas o
a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los smbolos patrios.
"Queda estrictamente prohibida la formacin de toda clase de agrupaciones
polticas cuyo ttulo tenga alguna palabra o indicacin cualquiera que la rela-
cione con alguna confesin religiosa. No podrn celebrarse en los templos
reuniones de carcter poltico.
"La simple promesa de decir verdad yde cumplir las obligaciones que se con-
traen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que
con tal motivo establece la ley.
"Los ministros de culto, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cnyu-
ges, as como las asociaciones religiosas a que aqullos pertenezcan, sern
incapaces para heredar por testamento, de las personas a quienes los pro-
pios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan paren-
tesco dentro del cuarto grado.
"Los actos del estado civilde las personas son de la exclusiva competencia de
las autoridades administrativas en los trminos que establezcan las leyes, y
tendrn la fuerza y validez que las mismas les atribuyan.
"Las autoridades federales, de los estados yde los municipios tendrn en esta
materia las facultades y responsabilidades que determine la ley.
589
En concordancia con lo anterior, el articulo 24 constitucional se reform
para establecer que:
"Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que ms le agrade y
para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siem-
pre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.
"El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religin al-
guna.
"Los actos religiosos de culto pblico se celebrarn ordinariamente en los
templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de stos se sujetarn
a la ley reglamentaria."
De igual manera, la fraccin 11 del artculo 27 de la Carta Magna se modi-
fic para quedar redactada en la forma siguiente:
590 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
"Il. La asociaciones religiosas que se constituyan en los trminos del artculo
130 y su ley reglamentaria tendrn capacidad para adquirir, poseer o admi-
nistrar, exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto,
con los requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria."
Finalmente, el artculo 30. constitucional, alejado por completo de cual-
quier concepcin socialista de la educacin, y basado en los siempre res-
catables principios del progreso cientfico, la democracia, el sano nacionalis-
mo, la integridad de la familia, la solidaridad internacional y la libertad de
ctedra, permite a los particulares impartir la educacin en todos sus tipos y
modalidades, reservndose el Estado el derecho de otorgar y retirar el reco-
nocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles
particulares; universidades y dems instituciones de educacin superior in-
cluidas. En esta forma se reafirma la participacin que la Iglesia ha tenido,
desde los tiempos de la Colonia, en las labores educativas de incontables ge-
neraciones de mexicanos.
Comentando estas reformas, el jurista Alberto Pacheco, quien en los lti-
mos aos ha orientado sus actividades acadmicas al estudio del Derecho Ca-
nnico, sostiene: "El 28 de enero del presente ao (1992) puede considerar-
se como la fecha en que nace, entre nosotros, una nueva disciplina jurdica: el
derecho eclesistico mexicano... (que) nace bajo el principio claro y justo de
la libertad religiosa, entendida sta como no ingerencia del Estado en la vida
interna de las Iglesias y como libertad del hombre para practicar, en privado o
en pblico, su religin. "69
Toda parece indicar que, al fin, en Mxico hemos alcanzado un justo me-
dio en el complejo mundo de las relaciones Estado-Iglesia, que combina el
ejercicio de la libertad religiosa como una garanta individual-es decir, co-
mo un derecho del hombre y del ciudadano- con la subsistencia de una so-
ciedad secular y de un Estado laico. Por vez primera en su historia, Mxico ha
dejado de vivir o en el cisma o en la teocracia y ha sabido resolver admirable-
mente el divorcio que pareca interminable entre lo que decan las normas
constitucionales y lo que se manifestaba en la realidad social. La principal vir-
tud de las enmiendas constitucionales de 1992, radica en el hecho de que son
neutras. No persiguen pero tampoco poco privilegian a la Iglesia. Parten del
necesario principio de la separacin de la Iglesia y el Estado, dentro de la es-
tructura de una Administracin Pblica laica y ajena a cualquier doctrina reli-
giosa, pero que al mismo tiempo garantiza la libertad de creencias, la celebra-
cin de actos de culto pblico en los templos y la posibilidad de celebrar actos
69 Citado por Azuela Gitrn Mariano. Prlogo a la obra "Reestreno de Relaciones en tre el
Estado Mexicano y las Iglesias", de Teodoro Ignacio Jimnez Urresti. Editorial Themis,
S.A. de C.v. Mxico, . ~ e r o de 1996; pgina VIII.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 591
extraordinarios de culto pblico fuera de los mismos. Otorgan personalidad
jurdica a las Iglesias y derechos ciudadanos a los ministros, pero paralela-
mente limitan la capacidad de las corporaciones eclesisticas para adquirir,
poseer o administrar bienes distintos a los que sean indispensables para su
objeto; y prohben terminantemente a los ministros el desempeo de cargos
pblicos y/o de eleccin popular, as como el que lleven a cabo cualquier tipo
de actos de proselitismo poltico. Reservan, en fin, el control de los actos del
estado civil a la competencia exclusiva de las autoridades administrativas, pe-
ro sin prohibir la arraigada tradicin mexicana de celebrar bautizos, bodas y
honras fnebres en los templos.
De manera especial deben destacarse dos postulados que son esenciales
para el mantenimiento de la separacin del Estado y la Iglesia, como para
la consolidacin de la libertad religiosa: el principio de que el Congreso de la
Unin no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religin alguna; y el
de que las autoridades no intervendrn en la vida interna de las asociaciones
religiosas. En sntesis, se trata de la forma casi ideal de pasar de la lucha de las
investiduras a la separacin armnica y a la coexistencia pacfica entre
las propias investiduras.
El nuevo orden constitucional recoge y consagra las mejores tradiciones
del verdadero liberalismo mexicano, entendido como la doctrina de la liber-
tad de conciencia, de la tolerancia espiritual y del respeto a los derechos de
los dems. Atrs han quedado los fanatismos y el desprecio a la realidad,
de que hicieran gala los "puros": Miguel y Sebastin Lerdo de Tejada, y los
asesinos de su propio pueblo: Plutarco Elas Calles y Luis N. Morones. Ahora
se abre un nuevo horizonte propicio a la comprensin y al entendimiento.
En el futuro inmediato la Iglesia debe corresponder a esta muestra de
realismo y hasta de generosidad del Estado Federal Mexicano, retomando su
papel de gua yeducadora en acatamiento del mandato evanglico de "ir yen-
sead a las gentes"; abstenindose de intervenir activamente en los conflictos
polticos del pas para respetar, primero, la nueva Ley Suprema de la Nacin
que la vuelve a reconocer como una de las instituciones fundamentales de la
Repblica, y para evitar, despus, el recrudecimiento de viejos rencores y ra-
dicalismos que, una vez ms, dividan a la sociedad que, en un consenso casi
unnime, ha aceptado y bendecido el nuevo orden constitucional.
Se ha sealado que 1979 fue un ao clave para la normalizacin de las
relaciones entre la Iglesia y el Estado en Mxico, porque marca la primera
-y notable por su enorme xito popular- visita papal a territorio nacional.
Pues bien, la Iglesia Mexicana del Siglo XXI, si quiere que las conquistas cons-
titucionales que obtuvo en enero de 1992 perduren por tiempo indefinido
como Ley Fundamental de la Repblica, deber tener muy presente la lec-
592 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
cin de humildad cristiana que le dej Su Santidad Juan Pablo 11, cuando el 25
de enero de ese ao singular (1979), a los obispos, sacerdotes y religiosas que
tumultuosa y entusiastamente se congregaron en la Baslica de Guadalupe,
les dijo: "Ustedes son guas espirituales, no lderes sociales, no directores po-
lticos o funcionarios de un orden secular. "70
3. EL FIN DEL SILENCIO DE LA IGLESIA
El da 11 de mayo de 1997, el obispo de Jalapa, Monseor Sergio Obeso
Rivera, pblicamente declar: "Estamos pasando de un silencio de la Iglesia
durante setenta aos a una Iglesia que participa en la vida pblica. Sabemos
muy bien que muchos piensan que nos hemos desbordado en nuestras posi-
ciones. Nosotros no lo vemos as. Me refiero a la actividad oficial de la Iglesia,
que haya uno que otro por ah que desentona, eso es muy explicable. "71
En estas breves palabras parece resumirse la actitud que ha adoptado la
jerarqua eclesistica a partir de enero de 1992. En general, ha sido de pru-
dencia. As, por ejemplo, el Cardenal Arzobispo de Guadalajara, Juan San-
doval Iiguez, ha manifestado: "El papel de la Iglesia como institucin es estar
al margen de toda poltica partidista. Esto ya lo hemos dicho muchas veces.
La Iglesia no apoya ningn color poltico en particular. Esto no quiere decir
que a la Iglesia no le interese el pas en todos sus aspectos, por el contrario,
est muy atenta a todo lo que pueda suceder. Su papel es iluminar con los
contenidos evanglicos las actividades de los humanos y ser maestra y gua
para todos los hombres, pero sin involucrarse en la poltica de partido. A la
Iglesia le interesa el bien comn, y slo desde esta perspectiva se debe enten-
der lo que la Iglesia puede hacer en los asuntos del pas. "72
Pero en otros aspectos las actitudes eclesisticas han denotado una clara
tendencia hacia el activismo poltico, la contradiccin en algunas de sus pos-
turas y hasta la ausencia de la virtud teologal de la caridad.
Un obispo y un buen nmero de sacerdotes, principalmente jesuitas de
izquierda -que al parecer estn tratando de reordenar la agenda poltica que
les desbarat la cada del muro de Berln- estn participando activamente
en el conflicto armado de Chiapas, el que han politizado y han tratado de in-
ternacionalizar con miras que van mucho ms all de la restitucin y protec-
70 Citado por Bernstein Carl y Politi Marco. Obra citada; pgina 207. (Cita traducida por el
autor).
71 Citado por el semanario "Enfoque" del peridico "Reforma" de la Ciudad de Mxico, en el
artculo denominado "Iglesia y Politica, Obispos en Transicin", publicado el11 de mayo
de 1997; pgina 9.
72 Ibdem; pgina 4. i
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 593
cin de los derechos de las comunidades indgenas de esa regin. Inclusive, el
obispo coadjutor de San Cristbal de las Casas, Ral Vera Lpez, paladina-
mente ha declarado que la agenda de la Iglesia est dirigida a: "(El) viraje en las
polticas econmicas, frenar la militarizacin y acabar con el monopartidis-
mo. "73 Es decir, parece estar decidido a ignorar los mandatos del artculo 130
constitucional, desviando sus tareas pastorales hacia el proselitismo poltico
y exponiendo en el camino a la Institucin que representa a la intervencin
del Estado en su vida interna; ya que la falta de respeto hacia las respectivas
esferas de accin lleva implcito el riesgo de que, tarde o temprano, se rompa
el delicado equilibrio constitucional logrado en 1992.
El rgano de difusin del arzobispado de Mxico -la revista "Nuevo Cri-
terio"- ha acusado al Presidente que le otorg a la Iglesia el reconocimiento
jurdico del que careca desde 1860 (con la promulgacin de las Leyes de Re-
forma) de estar involucrado en crmenes polticos, respecto de los cuales to-
dava no existe una resolucin judicial definitiva. La caridad cristiana dej de
ser una virtud?
Pero en donde probablemente se localice el mayor problema es en la ac-
titud contradictoria que la Iglesia ha venido adoptando en relacin con las
grandes cuestiones nacionales: de avanzada en lo que concierne a la reforma
poltica, econmica y electoral, pero profundamente reaccionaria en lo que
toca al control de la natalidad.
Sin discusin posible alguna puede afirmarse que la viabilidad del Estado
Federal Mexicano en las primeras dcadas del Siglo XXI depender, en gran
medida, de la capacidad que puede llegar a tener para frenar el crecimiento
explosivo de la poblacin, ya que de no lograrlo se agravarn de manera casi
irremediable las grandes carencias y las desigualdades sociales que hacen de
la mexicana una sociedad esencialmente inequitativa: la incapacidad de la
Administracin Pblica de satisfacer adecuadamente los servicios bsicos de
educacin, vivienda, salud, seguridad e infraestructura; los conflictos de toda
ndole que provoca el incremento de los flujos migratorios de indocumenta-
dos hacia los Estados Unidos de Amrica, ante la falta de oportunidades de
trabajo relativamente bien remunerado en el campo y en las urbes; la concen-
tracin de la riqueza en unas cuantas manos y la consiguiente distribucin
inequitativa del ingreso nacional; el crecimiento desmedido, desordenado y
altamente contaminado de los principales centros de poblacin, como el Va-
He de Mxico, Guadalajara, Monterrey y Tijuana; y el deterioro generalizado
de la calidad de vida de la gran mayora de la poblacin, ocasionado tanto por
73 Ibdem; pgina 6.
594 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
la prdida constante del poder adquisitivo de los salarios como por el creci-
miento desorbitado y anrquico de las ciudades grandes y medias.
Dentro de este contexto, el control de la natalidad y la planeacin res-
ponsable de la familia resultan indispensables para que el Estado pueda soste-
ner, e inclusive mejorar, su capacidad de satisfaccin de las necesidades co-
lectivas de inters general. De otra suerte, el simple peso del crecimiento
incontrolado de la poblacin puede llegar a superar las posibilidades de ges-
tin efectiva de un gobierno democrtico y descentralizado, y propiciar la ins-
tauracin -por simples razones de control y vigilancia sobre una ciudadana
en permanente estado de crecimiento- de un rgimen autoritario que, ante
la magnitud del problema, no tenga otra alternativa que la de centralizar, con
mano de hierro, el ejercicio del poder pblico.
La Iglesia, actuando en forma conjunta con el Estado, y en su papel de
madre y maestra de la gran mayora de la sociedad civil, puede ser un factor
determinante en la solucin de esta vital cuestin: fomentando y dirigiendo
amplios programas de paternidad responsable; difundiendo, con el apoyo
mdico necesario, la prctica del llamado "ritmo" (nico mtodo del control
de la natalidad que el Vaticano acepta); y guardando piadoso silencio -como
ya ocurre en un buen nmero de parroquias urbanas- ante la utilizacin por
parte de sus feligreses de diversos mtodos anticonceptivos que se encuen-
tran mdicamente sancionados. La Iglesia tiene que actualizar su doctrina en
esta trascendental materia, porque no es posible ingresar al tercer milenio
con dogmas del primero.
Otro rengln en el que la participacin activa de la Iglesia resulta indis-
pensable, es el de la educacin a todos sus niveles. Superados, por la fuerza
de la historia y de la sociedad, el materialismo marxista y aquel absurdo con-
cepto de que, "la educacin que imparta el Estado ser socialista", los albores
del Siglo XXI parecen reclamar el retorno a los valores educativos tradiciona-
les. Ante la proliferacin de sectas y cultos provenientes de los Estados Uni-
dos que llevan a sus miembros a las peores abominaciones y aberraciones que
el ser humano pueda concebir, y ante el desarrollo y crecimiento de tenden-
cias educativas que anteponen el xito econmico, la cultura del consumo y la
idolizacin de la tecnologa a los valores humanistas, se debe imponer la recu-
peracin del concepto del ser humano como una persona irrepetible y dota-
da, por ello, de plena dignidad, a cuya formacin y crecimiento espiritual,
cultural y humano deben contribuir la ciencia, la economa y la tecnologa.
Dicho en otras palabras, la cultura y el espritu tienen que volver a prevalecer
sobre la tecnocracia.
En este sentido la educacin catlica -desprovista de los dogmas que en
el pasado ocasionaron que se le calificara de intolerante y fantica- tiene
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 595
mucho que aportar: el principio de la dignidad del ser humano como criatura
divina; el catlogo de los valores cristianos que configuran la tica occidental;
el control racional y prudente de las pasiones y los instintos; el valor de la me-
ditacin y la oracin; la profunda disciplina y la reflexin lgica que dimanan
de la educacin escolstica; el respeto a la mujer como portadora de la vida y,
por ende, como centro y unin del ncleo familiar; y la idea de Dios como un
principio universal que con su sola presencia ayuda a sobrellevar las penalida-
des y los dilemas que son comunes en la vida de cualquier individuo. Todo ello
combinado con una actitud de apertura y aprovechamiento de los avances
que continuamente ofrecen la cultura, la ciencia y la tecnologa. No en balde
la gran mayora de las clases dirigentes de los pases que integran el Hemisfe-
rio Occidental proviene de escuelas y universidades catlicas y cristianas en
general.
Con base en lo anterior, el Estado Federal Mexicano del Siglo XXI tiene
ante s la magnfica oportunidad de conducir los negocios eclesisticos, como
no lo pudieron hacer sus predecesores de los Siglos XIXy XX. Es decir, en
una forma equilibrada y neutra y sin caer en los excesos de la teocracia o del
anticlericalismo. Por vez primera en nuestra historia cuenta con una normati-
vidad constitucional que es un modelo de armona jurdica para la conduccin
de las siempre difciles relaciones Estado-Iglesia y que, a diferencia de lo que
sucede con las recientes reformas electoral y judicial, prcticamente no re-
quiere de ningn cambio o adicin para realizar las finalidades para las que
fue concebida.
Por consiguiente, est en la posicin idnea para, mediante el simple ex-
pediente de aplicar el orden constitucional en vigor, reclutar el valioso apoyo
de la Iglesia en los indispensables programas federales y estatales de paterni-
dad responsable y de educacin pblica y privada, a cambio de respetar el
mandato supremo que le impide intervenir en la vida interna de las asociacio-
nes religiosas.
Por su parte, la Iglesia debe tambin aprovechar esta oportunidad nica,
que se le presenta despus de siglo y medio de anticlericalismo oficial, para
ejercer a plenitud su funcin esencial de madre y maestra, gua y educadora,
de la sociedad mexicana y, en cierto sentido, conciencia del gobierno y de los
gobernantes. Para ello lo nico que se requiere es que sepa respetar de mane-
ra integral el principio histrico y constitucional de la separacin del Estado y
las iglesias, y se deje de activismos polticos que por s mismos no van a resol-
ver los grandes problemas nacionales y que, en cambio, s pueden llegar a
despertar a las, ahora pasivas, fuerzas anticlericales; toda vez que ninguna
corporacin eclesistica -por poderosa e influyente que, en un momento
dado pueda ser- est en posicin de determinar el rumbo macro y microeco-
596 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
nmico del pas, de dirigir al ejrcito federal, y mucho menos de acabar con el
monopartidismo.
En general, el futuro inmediato tiene que verse con moderado optimis-
mo, en atencin a que la posicin del Vaticano -que tiene que ser observada
por el clero nacional- parece ser de respeto, colaboracin y prudencia. En
toda la historia de las relaciones Estado-Iglesia, en lo que a Mxico se refiere,
no ha habido ningn nuncio apostlico que haya logrado lo que Monseor
Jernimo Prigione logr. Durante diecinueve aos (de 1978 a 1997)de teso-
nera y paciente labor diplomtica, fue capaz de organizar y coordinar nada
menos que tres visitas papales a Mxico y de negociar la reforma constitucio-
nal de enero de 1992, que modific para bien lo que se pens que nunca se
cambiara, as como el restablecimiento de relaciones diplomticas entre el
Estado Vaticano y el Gobierno Mexicano. Por eso, a manera de conclusin, y
a pesar de las crticas que inevitablemente tuvo que despertar su quehacer
pastoral, diplomtico y hasta poltico, no est por dems reproducir aqu al-
gunas de las frases con las que se despidi de Mxico: "Que la religin catli-
ca, los sacramentos, la misa, no pueden ni deben ser como un pendn de
odio para dirimir cuestiones polticas... Que la Iglesia, sea siempre un factor
de unidad, no un factor de divisin. Que los obispos sean constructores,
no destructores de comunidades... Porque la Iglesia es parte inseparable de
Mxico. "74
Que estas sabias palabras del hbil y experimentado nuncio sirvan de
pauta para que el Estado Federal del futuro no tenga que volver a vivir por
cuestiones meramente polticas -que por lo general suelen ser transitorias y
cambiantes- otra relacin irreal con la Institucin que encarna a la religin
que profesa la gran mayora de los mexicanos.
74 "Confesiones" entrevista publicada a Monseor Jernimo Prigione en el peridico "Refor-
ma" de la Ciudad de Mxico, el da 21 de abril de 1997; pgina 4A.
CAPITULO
Federalismo Fiscal
Sumario: 1. LAS REALIDADES PRACTICAS DEL FEDERALISMO. 2. COMPETENCIA
TRIBUTARIA ENTRE LA FEDERACION y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y
ANALlSIS CRITICO: Artculo 124; Artculo 73, fraccin XXIX; Artculo 73,
fraccin VII; Artculo 117, fracciones IV, V, VI YVII YArtculo 118, fraccin l.
Una Conclusin Centralista: Anlisis Crtico. 3. COMPETENCIA TRIBUTA-
RIA ENTRE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS YSUS MUNICIPIOS Y ANALlSIS
CRITICO: Gnesis; Texto Vigente y Anlisis Crtico. 4. LA COORDINACION
FISCAL. 5. CONCLUSIONES ACERCA DE LA COMPETENCIA TRIBUTARIA
ENTRE LA FEDERACION, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICI-
PIOS. 6. LAS REALIDADES PRCTICAS DEL NUEVO FEDERALISMO: Artcu-
lo 124; Artculo 31; Artculo 115.
1. LAS REALIDADES PRACTICAS DEL FEDERALISMO
Para la configuracin prctica del Estado Federal resulta imprescindible
que las subdivisiones polticas que voluntariamente se unen para dar lugar a la
entidad superior que es la Federacin, por mandato de la respectiva Constitu-
cin Poltica, cuenten con autonoma poltica y administrativa, ya que de no
ser as carecen de la libertad que es indispensable para poder manejar sobera-
namente -como lo pretende la doctrina del Federalismo puro- todos los
asuntos relativos a su rgimen interior.
Ahora bien, no se concibe la libertad poltica y administrativa si previa-
mente no existe la libertad hacendaria que permita a las subdivisiones polti-
cas contar con fuentes propias de ingresos -ycon la consiguiente libertad de
ejercicio del gasto pblico- intocables para el Gobierno Federal, que, a su
vez, les permitan realizar las funciones de gobierno que les son propias, con
la indispensable autosuficiencia financiera.
Por esa razn, la Constitucin Poltica de todo Estado Federal, debe
establecer reglas claras y precisas que determinen la forma en la que sern
gravadas fiscalmente las fuentes de riqueza existentes y disponibles en la Na-
cin, de tal manera que las respectivas cargas fiscales se distribuyan equitati-
vamente entre la Federacin y las entidades federativas o federadas, a fin de
597
598
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
que cada esfera de gobierno est en la posibilidad de financiar por s misma, y
en la mayor medida posible, su respectivo gasto pblico. De otra forma, por
ejemplo, si la recaudacin fiscal la concentra el Gobierno Federal y este lti-
mo otorga a las entidades determinadas participaciones en el rendimiento de
dicha recaudacin, en realidad lo que est haciendo es provocar un centralis-
mo econmico que inevitablemente conducir al centralismo poltico, puesto
que la experiencia demuestra que cualquier rgano o esfera de gobierno que
carece de la indispensable autosuficiencia hacendaria tiende a depender pol-
ticamente de quien le proporciona los recursos necesarios para el desarrollo
de sus actividades.
Asimismo, si las entidades concentran la recaudacin fiscal y reducen el
mbito tributario del Gobierno Federal, entonces se crea una Federacin d-
bil que difcilmente podr realizar de manera eficaz las funciones de gobier-
no, poltica exterior, defensa y seguridad nacionales, vas generales de comu-
nicacin y dems que son inherentes al propio Gobierno Federal. En este
sentido, la experiencia de los primeros aos de vida del Gobierno Federal en
los Estados Unidos de Amrica es sumamente aleccionadora, ya que en ese
pas para lograr su integracin y preservar la correspondiente unidad nacio-
nal, fue necesario seguir -mediante enmiendas constitucionales y determi-
nadas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, particularmente la dicta-
da en el ao de 1803 a instancias del clebre Juez Marshall- un proceso de
fortalecimiento de la Federacin que haba surgido como consecuencia de un
pacto poltico entre las trece antiguas colonias inglesas, que procuraron con-
servar sus privilegios y libertades en la mayor medida posible. De ah que ha-
ya resultado indispensable conciliar los intereses de ambas esferas de gobier-
no, inclusive mediante la celebracin de dos importantes Convenciones
Constitucionales.
Lo anterior demuestra la importancia de que la correspondiente Consti-
tucin Poltica efecte una distribucin equilibrada de las potestades tributa-
rias de la Federacin y de las entidades federativas, para que as y sin depen-
der la una de las otras y viceversa, la recaudacin fiscal se convierta en el
medio idneo de financiar los respectivos gastos pblicos, evitndose as, y
en la medida en la que las circunstancias lo permitan, el endeudamiento pbli-
co y, principalmente, la dependencia econmica de una esfera de gobierno
con relacin a la otra.
En el caso de Mxico, la situacin tiende a complicarse porque la estruc-
tura poltica y administrativa del Estado Federal Mexicano, contempla tres es-
feras de poder, a saber: la Federacin, los Estados o entidades federativas
(para incluir al Distrito Federal) y los Municipios. Evidentemente estas tres es-
feras de poder para llevar a cabo las funciones que constitucional y legalmen-
te les competen, tienen que contar con fuentes propias de ingresos, constitu-
cionalmente garantizadas.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 599
Sin embargo, nuestra realidad es muy distinta, ya que la Constitucin Ge-
neral de la Repblica ha ido estableciendo un sistema muy poco claro que, en
la prctica, se ha traducido en un grave expansionismo tributario del Gobier-
no Federal en detrimento de las potestades fiscales de la entidades federativas
y de los municipios.
Ante esta situacin, el Federalismo del Siglo XXI reclama una revisin a
fondo del sistema constitucional de competencia tributaria entre la Federa-
cin, las entidades y los municipios, si es que se desea rescatar y retomar el
camino del verdadero Federalismo que nos fue sealado por los fundadores
de la Repblica a travs de la Constitucin Federal del4 de octubre de 1824.
Para ello, se tiene que partir de las siguientes premisas:
1. Divisin clara y precisa, adems de prudente y racional, entre las fuen-
tes de riqueza gravables exclusivas para el Gobierno Federal y las reservadas a
los fiscos de las entidades y de los municipios.
2. Fortalecimiento de las economas locales mediante la asignacin per-
manente de ingresos tributarios a las entidades y municipios, que sean intoca-
bles para el Fisco Federal; y
3. Garantas constitucionales expresas en el sentido de que las subdivisio-
nes polticas contarn con plena libertad de ejercicio de su respectivo gasto
pblico. Es decir, transformar en una realidad prctica el postulado que nues-
tra Constitucin establece cuando seala que los Estados son "libres y sobera-
nos en todo lo concerniente a su rgimen interior."
Lo anterior permitira el rescate de las estructuras constitucionales que
son esenciales para la existencia de un verdadero Estado Federal, yen un acto
de consenso nacional y de voluntad poltica, se devolvera a las entidades y
municipios la potestad de contar con sus propias fuentes de ingresos fiscales,
intocables para la Federacin, toda vez que solamente as se podra hablar de
entidades y municipios verdaderamente soberanas y libres, que estn en apti-
tud de desarrollar las importantes tareas de gobierno y prestacin de servicios
pblicos que les competen, sin tener que depender econmicamente del Go-
bierno Federal.
Es cierto que en contra de esto ltimo se ha argumentado que con el tiem-
po se han generado una gran cantidad de intereses y de prcticas fiscales y
presupuestarias que dificultaran enormemente la instauracin de un sistema
de potestades tributarias como el que se est proponiendo. Sin embargo, no
debe perderse de vista que los grandes problemas y los grandes retos deman-
dan tambin grandes soluciones. Si aspiramos, para el Siglo XXI, a un Mxi-
co ms libre y democrtico, por fuerza tendremos que regresar a las verdade-
600 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
ras races del Estado Federal, que para unir a la Nacin requieren precisa-
mente de dividir los frutos de la recaudacin tributaria, de manera autnoma,
entre las tres esferas de gobierno que la dirigen polticamente.
Por supuesto que una reforma de esta trascendencia implicara romper
un sistema tributario que se ha venido arraigando de manera significativa en
nuestro pas en el curso de los ltimos cien aos, por lo menos. En tal virtud,
no es posible realizar una reforma radical y abrupta que de la noche a la ma-
ana otorgara a las entidades y municipios potestades tributarias, ingresos y
tareas pblicas que no estn preparados ni para ejercer, ni para captar, ni pa-
ra desarrollar. A pesar de lo anterior, esta tendencia, aunada a los cambios
polticos que estn ocurriendo en el interior de la Repblica, parece ser irre-
versible, lo cual implica una enorme tarea a realizar, puesto que la descentra-
lizacin tributaria tendr que llevarse a cabo con extremo cuidado y dentro de
un clima generalizado de consenso que impida el que medidas impuestas des-
de el centro sean rechazadas por los mismos Estados y Municipios.
Indiscutiblemente se trata de una tarea monumental que reclamar una
gran imaginacin, tolerancia y voluntad poltica. Pero en el Siglo XXIinevita-
blemente tendr que llevarse a cabo, si se desea recuperar los valores jurdi-
cos fundamentales que permitieron, en el ao de 1824, la creacin del Esta-
do Federal Mexicano, y los que desde la periferia al centro, tal y como debe
ocurrir en todo proceso federalista, estn siendo reclamados de nueva cuenta
por las partes integrantes de nuestra Unin Federal. Las respuestas tendrn
que venir con el tiempo y en funcin del devenir y del rumbo que sigan los
asuntos polticos de la Repblica. No obstante, si se desea recrear lo que ha
dado en llamarse el "Nuevo Federalismo" el mismo tendr que sustentarse en
un nuevo Federalismo Fiscal, toda vez que no es posible hablar de libertad po-
ltica y administrativa si la autosuficiencia hacendaria no est asegurada; y pa-
ra ello es indispensable restituir, en la mayor medida posible, a los Estados y
Municipios las potestades tributarias que constitucionalmente deben corres-
ponderles.
Estas son pues las realidades prcticas del Federalismo. Sin un adecuado
sistema competencial que asegure una sana y eficiente distribucin de los in-
gresos tributarios, as como el libre ejercicio del gasto pblico, todos los prin-
cipios federalistas de autonoma poltica y administrativa, de soberana en to-
do lo concerniente al rgimen interior, de equilibrio de poderes y de genuina
democracia, se transforman en letra muerta.
Tal y como se seal lneas atrs las respuestas a este complejo problema
tendrn que venir con el tiempo,! de acuerdo con el devenir de los asuntos
polticos de la Repblica. No obstante, a fin de concluir con este cuadro de las
principales cuestiones que integran la agenda legislativa del Nuevo Federalis-
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 601
mo hacia el Siglo XXI, preciso es ensayar algunas respuestas que si bien no
pueden tener la pretensin de erigirse en soluciones mgicas e integrales,
por 10 menos constituyen un intento de buena fe por ajustar -en esta mate-
ria que es eminentemente prctica y que, como tal, es, por lgica, eminente-
mente prioritaria-, la futura legislacin fiscal mexicana a 10 que deben ser las
bases constitucionales de un verdadero Estado Federal.
Las reformas electoral y judicial que se analizaron en los Captulos Sexto
y Sptimo de la presente obra, a pesar de las insuficiencias que en su momen-
to se sealaron, representan una vigorosa tendencia hacia el rescate de los
valores fundamentales del Federalismo, por cuanto a que fortalecen las liber-
tades ciudadanas y refuerzan la independencia de los Poderes Legislativo y
Judicial-en los mbitos tanto Federal como estatal-, as como el control de
la constitucionalidad. Sin embargo, nada de eso podr consolidarse sin un
adecuado sistema de distribucin de los ingresos pblicos y de ejercicio de los
respectivos presupuestos gubernamentales.
Es por ello que resulta necesario ensayar los lineamientos generales de 10
que deber ser el nuevo Federalismo Fiscal. Pero para que se comprenda me-
jor la magnitud de este problema, preciso es analizar primero el marco consti-
tucional vigente.
2. COMPETENCIATRIBUTARIA ENTRE LA FEDERACION y LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS Y ANALlSIS CRITICO
Como se apunt con anterioridad, la Constitucin Mexicana que actual-
mente se encuentra en vigor, no sigue un mtodo coherente y sistemtico al
abordar esta delicada materia, sino que, por el contrario, la trata de manera
dispersa y contradictoria. Por consiguiente las reglas respectivas aparecen
consignadas en diversos preceptos que, a mayor gravedad, no guardan mu-
cha relacin entre s. Tales preceptos son los Artculos 124, 73 fraccin
XXIX, 73 fraccin VII, 117 fracciones IV, V, VI YVIIy 118 fraccin 1, que de-
ben citarse en ese orden, toda vez que respectivamente dan origen a reglas
distintas que, por razones de tipo lgico-jurdico requieren de un anlisis por
separado, precisamente en el orden que se acaba de indicar:
Artculo 124
Su texto deriva en gran medida de la Dcima Enmienda efectuada a la
Constitucin de los Estados Unidos de Amrica, que tuvo por objeto resolver
las continuas disputas ocasionadas por motivos de competencia entre autori-
dades federales y locales.
602 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Dada la innegable influencia que los principios constitucionales estadou-
nidenses han ejercido sobre nuestro sistema de gobierno, no es de extraar
que los autores de la Ley Suprema hayan incorporado de manera casi textual
la referida Dcima Enmienda a su propia obra, sin tomar en cuenta que por
las peculiaridades y tradiciones histricas de nuestro medio que en la prctica
ha estado claramente orientado hacia el centralismo, slo iba a ser un argu-
mento idneo para fortalecer al Gobierno Federal en detrimento de las enti-
dades y no a la inversa, como ha sucedido en el pas que la geografa nos de-
par como vecino.
El precepto de referencia -generalmente conocido como el de las "fa-
cultades implcitas" (irnpled powers)- se enuncia en los trminos siguientes:
"Las facultades que no estn expresamente concedidas por esta Constitucin
a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."
Puesto en otras palabras: las atribuciones que la Carta Magna no confiera
a los poderes federales, implcitamente podrn ser ejercidas por los de las en-
tidades federativas. De ah el incesante proceso de reformas al que, particu-
larmente en los ltimos aos, ha estado sujeta nuestra Ley Fundamental, con
el objeto de ampliar en la mayor medida posible la esfera de facultades de la
Federacin.
Ahora bien, la aplicacin del mencionado Artculo 124 constitucional a
la materia tributaria se prest, desde un principio, a una serie de dudas y con-
fusiones, debido a que la propia Constitucin no aclaraba cules eran las fa-
cultades concedidas a "los funcionarios federales. "
Ante la incertidumbre que se viva, en los aos de 1925, y 1932 -pasa-
do el furor de las luchas revolucionarias- fueron convocadas la Primera y Se-
gunda Convencin Nacional Fiscal, en las que bajo la direccin del entonces
Secretario de Hacienda y Crdito Pblico, Alberto J. Pani, se elaboraron di-
versos proyectos tendientes a establecer un verdadero sistema de competen-
cia constitucional entre la Federacin y las entidades federativas.
Posteriormente, en el ao de 1936, el Presidente Lzaro Crdenas envi
al Congreso de la Unin un proyecto de reformas a los Artculos 73 fraccin
X, y 131 de la Constitucin General de la Repblica, en el que con gran preci-
sin se deslindaban los campos de accin tributaria de estas dos esferas de go-
bierno.
Al respecto vale la pena destacar algunos prrafos de la Exposicin de
Motivos de esta finalmente malograda iniciativa, en los que el autor de la mis-
ma -el Secretario de Hacienda y,Crdito Pblico del Presidente Crdenas: el
distinguido y destacado jurista Eduardo Surez- expresa con meridiana cla-
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 603
ridad el caos en el que se debata nuestra organizacin fiscal por la falta de ele-
mentos para poder aplicar correctamente la regla contenida en el invocado
Artculo 124:
"En nuestro rgimen constitucional, salvo en aquellas materias en las que el
Congreso de la Unin puede legislar privativamente, se encuentra una am-
plia concurrencia de la Federacin y de los Estados para imponer contribu-
ciones, lo que ocasiona frecuentemente la coexistencia de gravmenes sobre
una misma fuente de imposicin. Adems, no slo diversos impuestos gravi-
tan sobre igual fuente -lo que en s mismo es un mal- sino que ni siquiera
esas exacciones se establecen con un nico propsito, porque las leyes fisca-
les de la Federacin y de los Estados se fundan en distintos principios y se ex-
piden con diversos propsitos; y, lo que es ms grave an, de Estado a Estado
la legislacin hacendaria vara, provocndose lamentablemente verdaderas
guerras econmicas entre uno y otro, destructoras del desarrollo de la Na-
cin, en vez de legislarse con la unidad de criterio que requiere el desenvolvi-
miento integral de la Repblica...
"Tengo la creencia firme de que ha llegado el momento de que, sin destruir
las facultades emanadas de la soberana local para la organizacin financiera
de los Estados, se modifiquen las bases de libre imposicin, adoptadas por
copia inadaptable a Mxico, de la Constitucin norteamericana, porque si en
los Estados Unidos de Amrica era una realidad la existencia de entidades
plenamente autnomas, con vidaindependiente y propia, yel problema que
se ofreca al crearse la Federacin era el de hacer nacer viable una unin
que se crea dbil;en nuestro Pas, al contrario, en losdas siguientesa ladesapa-
ricin del Imperio de Iturbide, el problema que debi plantearse yque ha sido
el origen de muchas tragedias de la historia mexicana, fue el de inyectar vitali-
dad a las descentralizaciones estatales del territorio patrio, que adquiriran
soberana interior despus de un rudo centralismo colonial prolongado por
cerca de tres siglos. Para fortalecer a los Estados es necesario entregarles in-
gresos propios; participaciones ycontribuciones exclusivasque les aseguren
rendimientos regulares ybastantes a cambio de restringir la concurrencia tri-
butaria, que es el efecto inmediato de la libre imposicin y que provocan la
improductividad de los gravmenes fiscales.,,1
Al margen de las inexactitudes histricas que se expresan acerca de los
orgenes del Federalismo en Mxico, esta Iniciativa Presidencial indudable-
mente puso el dedo en la llaga de los incontables problemas que ocasiona la
ausencia de un sistema definido, claro y preciso de potestades tributarias; to-
da vez que un rgimen de libre imposicin a lo nico que conduce es a la con-
currencia fiscal. Es decir, a que sobre una misma fuente de riqueza o de ingre-
sos gravables, se acumulen dos o ms contribuciones tanto de carcter
1 Citado por Arrioja Vizcano Adolfo. "Derecho Fiscal. "Dcima Segunda Edicin. Editorial
Themis, 5Ade C.V. Mxico 1997; pgina 144.
604 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
federal como estatal, lo que, a su vez, produce un efecto negativo -yen oca-
siones verdaderamente antieconmico- sobre las actividades productivas.
Sobre este particular, no debe perderse de vista que una poltica fiscal sa-
biamente planeada debe estar orientada a derivar para el Estado ingresos tri-
butarios que sean el producto de contribuciones cuyas tasas o cuotas sean
proporcionales a la capacidad econmica de los contribuyentes, de tal mane-
ra que las correspondientes fuentes de riqueza no se agoten o se ahuyenten
como consecuencia de una exagerada imposicin. Y ese es precisamente el
efecto que se obtiene cuando se da rienda suelta a la concurrencia fiscal. Los
tributos federales y locales literalmente se enciman los unos sobre los otros
-crendose un clima insano de competencia entre la Federacin y las enti-
dades y de las mismas entidades entre s- hasta que la incesante e incontro-
lada acumulacin de cargas contributivas acaba por desalentar la generacin
de riqueza, con la consecuente prdida de fuentes de trabajo y de ingresos pa-
ra el financiamiento del gasto pblico.
Por todas estas razones la Iniciativa Presidencial que se comenta trat de
poner punto final a esta conflictiva situacin, sustituyendo el principio de las
facultades implcitas por un rgimen constitucional de potestades tributarias
bien definido y, sobre todo, claro.
No obstante, por razones que hasta la fecha se desconocen, el Congreso
de la Unin no le dio trmite alguno a esta atinada propuesta y las sanas in-
tenciones de don Eduardo Surez fueron relegadas al olvido, prevaleciendo
hasta 1943 el clima de incertidumbre econmica y de incongruencia jurdica
que con tanta exactitud se describe en los prrafos de la Exposicin de Moti-
vos, que se acaban de transcribir.
Artculo 73, fraccin XXIX
En 1940, de nueva cuenta el Presidente Crdenas envi al Congreso de
la Unin un proyecto de reformas y adiciones a diversos preceptos de la
Constitucin Poltica que nos rige, en el que se incluy una modificacin sus-
tancial a la fraccin XXIXdel Artculo 73, que seala las materias sobre las
que pueden decretarse tributos de carcter federal.
Dicho proyecto despus de ser discutido y aprobado por el Congreso Fe-
deral y por las Legislaturas de los Estados, entr en vigor ello. de enero de
1943, conforme al siguiente texto que se encuentra vigente hasta la fecha:
"Artculo 73. El Congreso tiene facultad:
,i
"XXIX. Para establecer contrbuciones:
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
"1. Sobre el comercio exterior;
"2. Sobre el aprovechamiento y explotacin de los recursos naturales com-
prendidos en los prrafos 40. y 50. del artculo 27;
"3. Sobre instituciones de crdito y sociedades de seguros;
"4. Sobre servicios pblicos concesionados o explotados directamente por la
Federacin; y
"5. Especiales sobre:
"a) Energa elctrica;
"b) Produccin y consumo de tabacos labrados;
"e) Gasolina y otros productos derivados del petrleo;
"d) Cerillos y fsforos;
"e) Aguamiel y productos de su fermentacin;
"f) Explotacin forestal; y
"g) Produccin y consumo de cerveza."
605
Aparentemente en estos trminos el problema quedaba resuelto, pues
bastaba con aplicar las reglas de las facultades implcitas prevista en el diverso
Artculo 124, para concluir que la imposicin de gravmenes sobre cualquier
fuente de ingresos distinta de las enumeradas en la disposicin constitucional
que se acaba de transcribir, se entiende reservada a la potestad tributaria de
las entidades federativas y, en su caso, a la de los municipios. Sin embargo, tal
conclusin cae por su propio peso, en virtud de que, entre otras graves omi-
siones, los autores de las invocadas reformas y adiciones a la fraccin XXIX
del Artculo 73, olvidaron incluir los hechos generadores de los dos crditos
fiscales ms importantes para el Erario Federal: el Impuesto sobre la Renta y
el Impuesto al Valor Agregado, que en esa poca se denominaba Impuesto
sobre Ingresos Mercantiles.
Consecuentemente, desde un principio, esta segunda regla estuvo muy
lejos de constituir la frmula ideal para estructurar en definitiva un sistema
competencial entre el Fisco Federal y los de las entidades, ya que jams refle-
j lo que suceda en la realidad ni tom en cuenta reas competenciales tradi-
cionalmente reservadas a la Federacin. De ah que haya tenido que recurrir-
se a una interpretacin bastante general de lo que establece la fraccin VII del
propio Artculo 73, que si bien corresponde a los prosaicos dictados de la
realidad, ha sido la principal causante del centralismo fiscal que hasta la fecha
se vive en Mxico.
606
Artculo 73, fraccin VII
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Sobre este particular, el jurista y experto fiscal Emilio Margin Manau-
tou, plantea la siguiente tesis interpretativa: "En la fraccin XXIXse enume-
ran determinadas fuentes impositivas que slo pueden ser gravadas por la Fe-
deracin, pero sin que ello signifique que est impedida para gravar otras
fuentes, en cuanto sea necesario para cubrir los gastos pblicos en los trmi-
nos de la fraccin VII del mismo artculo 73 constitucional; o sea, que si las
contribuciones que se establecen gravando las fuentes que consigna la citada
fraccin XXIXno son suficientes para cubrir el presupuesto, entonces la Fe-
deracin puede concurrir con los Estados, afectando otras fuentes, hasta ob-
tener los recursos suficientes. "2
Criterio que es plenamente aceptado por la Suprema Corte de Justicia de
la Nacin, que al respecto ha sentado la siguiente tesis jurisprudencial: "Es
inexacto que la fraccin XXIXdel Artculo 73 constitucional limite a la VIIdel
mismo precepto, que faculta al Congreso a imponer contribuciones que sean
necesarias para cubrir el presupuesto. No puede considerarse como lo es la
enunciada en la referida fraccin XXIXdel Artculo 73, como una limitacin
al Congreso de la Unin para establecer los impuestos aun federales que sean
indispensables para cubrir el gasto pblico... "3
En otras palabras, estos razonamientos se estructuran de la siguiente for-
ma: la aludida fraccin VII dispone que: "El Congreso tiene facultad: Para im-
poner las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto"; lo cual indica
que su potestad tributaria no tiene ms lmite que el de las necesidades presu-
puestarias de la Federacin. De tal manera que si las fuentes gravables seala-
das en la fraccin XXIX resultan insuficientes, esto no es bice para que el
Congreso Federal pueda afectar otras fuentes, pues la fraccin VII lo faculta
para decretar todas las contribuciones que se requieran a efecto de integrar
en su totalidad el presupuesto federal.
Con base en este criterio, el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Va-
lor Agregado y un cierto nmero de impuestos especiales sobre diversas acti-
vidades productivas que no fueron sustituidos por el Impuesto al Valor Agre-
gado, poseen carta de constitucionalidad a pesar de gravar fuentes de riqueza
no contempladas en la multicitada fraccin XXIX.
2 Margin Manautou Emilio. "Introduccin al Estudio del Derecho Tributario Mexica-
no. " Cuarta Edicin. Universidad Autnoma de San Luis Potos. Mxico 1977; pgina
259.
3 Semanario Judicial de la Federacin. Sexta Epoca. Volumen XXVI, Primera Parte; pgina
35. "
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 607
A reserva de tratar ms ampliamente esta cuestin un poco ms adelan-
te, no est por dems apuntar que la interpretacin comnmente aceptada
de la fraccin VII del Artculo 73 constitucional, si bien refleja lo que sucede en
nuestra prctica tributaria, reconoce tal amplitud a la competencia fiscal de la
Federacin, que puede afirmarse que, dentro del contexto a que da origen,
prcticamente no existe ningn recurso econmico generado en el pas que
no pueda ser objeto de un gravamen federal.
Artculo 117, fracciones IV, V, VI YVII YArtculo 118, fraccin I
Estos preceptos contienen una serie de prohibiciones a la actividad eco-
nmica de las entidades federativas que, a contrario sensu, redundan en atri-
buciones para los poderes federales. Algunas de esas prohibiciones estn re-
feridas a la materia tributaria, por lo que forman parte integrante del sistema
competencial que se est analizando, en virtud de que, al eliminar de la esfera
de actividades de los gobiernos locales determinados hechos imponibles, con
arreglo al varias veces citado Artculo 124, su aprovechamiento se entien-
de concedido a la Federacin. Veamos ambos preceptos en su parte con-
ducente:
"Artculo 117. Los Estados no pueden, en ningn caso:
"IV. Gravar el trnsito de personas o cosas que atraviesen su territorio;
"V. Prohibir, ni gravar directa, ni indirectamente, la entrada a su territorio, ni
la salida de l, a ninguna mercanca nacional o extranjera;
"VI. Gravar la circulacin, ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros,
con impuestos o derechos cuya exencin se efecte por aduanas locales, re-
quiera inspeccin o registro de bultos, o exija documentacin que acompae
la mercanca,
"VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que impor-
ten diferencias de impuestos o requisitos por razn de la procedencia de mer-
cancas nacionales o extranjeras, ya sea que estas diferencias se establezcan
respecto de la produccin similar de la localidad, o ya entre producciones se-
mejantes de distinta procedencia."
"Artculo 118. Tampoco pueden (lasentidades federativas) sin consentimien-
to del Congreso de la Unin:
"1. Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer
contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones."
Como puede advertirse, la finalidad de estos preceptos supremos es la de
preservar dentro del mbito fiscal de laFederacin, todos los gravmenes al
comercio exterior, y un buen nmero de los vinculados al comercio interior,
608 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
tradicionalmente canalizados hasta la fecha a travs de los impuestos federa-
les a la importacin y a la exportacin y al valor agregado.
Por cierto que el origen de estas disposiciones se encuentra en una refor-
ma constitucional llevada a cabo por el gobierno del Presidente Porfirio Daz
con efectos a partir del 10. de julio de 1896, que tuvo por objeto acabar con
el viciado sistema de los impuestos alcabalatorios y de las aduanas interiores
que vena desde los tiempos de la colonia. Es interesante relatar este caso
porque demuestra -con una gran claridad histrica- cmo ante la ausencia
de un rgimen competencial bien definido el Federalismo a ultranza lleva pri-
mero al desorden econmico ya la improductividad generalizada, y despus,
como reaccin casi natural, al centralismo tributario.
El historiador y economista, Daniel Cosa Villegas, narra los hechos de la
siguiente manera: "Sintindose, en efecto, independientes, cada una de las
entidades federativas ampli ms sus facultades impositivas y, para ello, no
vacilaron siquiera en tomar como modelo la legislacin federal. As aparecie-
ron en cada una, leyes, reglamentos y procedimientos fiscales, sin preocu-
parse de las leyes y reglamentos de los otros. Surgieron las invasiones
recprocas que estorbaban e impedan el desarrollo del comercio y de la in-
dustria, dando lugar a un cmulo de exigencias y procedimientos derivados
de la diversidad de cuotas y formalidades a que eran obligados los comercian-
tes. Todo ello concluy en crear una verdadera confusin general."4
Inclusive en el Congreso Constituyente de 1857, el diputado Francisco
Zarco alert a sus colegas sobre la gravedad de la situacin: "Se han expedido
tantas y tan absurdas leyes sobre el movimiento comercial interior del pas; se
han levantado tantos delitos y se han impuesto tan severas y crueles penas
que la produccin nacional ha sido una vctima constante, quedando sumer-
gida en la inmovilidad y en el abandono. Todos los vicios de la antigua legisla-
cin espaola, corregidos y aumentados por la nacional, y muy especialmen-
te por la famosa pauta de comisas, han dado al traste con la agricultura y las
industrias, dejando a nuestro pas en la msera condicin econmica en que
hasta hoy se encuentra. A las trabas de guas y tornaguas y todas las moles-
tias fiscales, hay que aadir que no gravitan sobre el capital ni el rdito, sino
sobre los consumos. En vano se quiere gravar el producto, el impuesto lo pa-
ga siempre el consumidor. Oaxaca manteniendo la alcabala sobre el cacao de
Tabasco, cree que exige un tributo a los agricultores tabasqueos, y se enga-
a, porque lo paga siempre el mismo pueblo oaxaqueo, que rebaja sus re-
cursos para proveerse de todo efecto de primera necesidad... Sera un triste
4 Coso Villegas Daniel. "Historia Modernclde Mxico. El Porfiriato, Vida Econmica."
Tomo 11. Tercera Edicin. Editorial Hermes. Mxico 1985; pgina 906.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 609
escndalo que a mediados del Siglo XIX, en la Repblica Mexicana y en el se-
no de una asamblea democrtica, encontrara apologistas el brbaro impues-
to que agota las fuentes de riqueza, que paraliza el comercio, que grava a la
agricultura, que se opone a la produccin, que hace imposible las transaccio-
nes, que exprime la sustancia del pobre, que disminuye la produccin, que re-
cae sobre el consumo de los efectos ms necesarios a la vida, y que con sus
trabas fiscales y sus vejaciones hace imposible el bienestar material del
pueblo."5
A pesar de que estos conceptos encontraron eco en algunas de las nor-
mas de la Constitucin de 1857 -que inclusive plante la desaparicin de las
alcabalas y de las aduanas interiores para ello. de junio de 1858-, la guerra
de reforma, la intervencin francesa, el imperio de Maximiliano de Habsbur-
go y la debilidad e inestabilidad de que hicieron gala los gobiernos de la Rep-
blica Restaurada, en ese orden, imposibilitaron el combate eficaz a este per-
nicioso sistema de concurrencia fiscal. No ser sino hasta la consolidacin del
rgimen del general Porfirio Daz, cuando el Gobierno Mexicano contar con
la fuerza poltica necesaria para acabar con estos excesos del Federalismo
mal entendido.
Los dos brillantes Secretarios de Hacienda y Crdito Pblico que dieron
lustre al gabinete del Presidente Daz -Manuel Dubln y Jos Ives Liman-
tour- elaboraron la correspondiente reforma constitucional -despus de
tener que luchar denodadamente contra la oposicin de los gobernadores
de los principales Estados de la Repblica-, que, tal y como se indic con an-
terioridad, entr en vigor ello. de julio de 1896, fecha en la que, tras ms de
tres siglos de antieconmica existencia, las alcabalas y las aduanas interiores
finalmente desaparecieron de todo el territorio nacional.
Pero una solucin econmica, por valiosa que sta sea, no siempre co-
rresponde a las bases constitucionales del Estado Federal. Por eso, Coso Vi-
llegas concluye diciendo: "Pero la Federacin, con su poltica de equilibrio
presupuestal, arreglo de la deuda pblica, recuperacin del crdito y aboli-
cin de alcabalas, haba acaparado para s todas las fuentes gravables, ha-
ciendo de los impuestos indirectos su principal fuente de recursos, restando
por ello importancia a los Estados."6
La leccin que el Siglo XIXenva al XXI es obvia: se debe eliminar la con-
currencia fiscal por ser profundamente antieconmica; pero no a costa de su-
primir la potestad tributaria de las entidades federativas ya que lo que debe
5 Citado por Cosio ViIlegasDaniel. Obra citada; pginas 908 y 909.
6 Cosio Villegas Daniel. Obra citada; pgina 918.
610 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
buscarse es una distribucin equilibrada de las fuentes de ingresos gravables
entre la Federacin y las entidades, de tal manera que sin afectarse mutua-
mente cuenten, dentro de sus respectivos mbitos de competencia constitu-
cional, con el mayor grado de autosuficiencia hacendaria que las circunstan-
cias permitan. Porque en esta trascendental materia el Nuevo Federalismo
no puede perder de vista lo que el Federalismo Mexicano de ls Siglos XIXy
XX no fue capaz de comprender: que la virtud siempre ha estado en los
medios.
Una Conclusin Centralista
A manera de conclusin de lo que hasta aqu se ha expuesto en este tema,
cabe sealar que el Fisco Federal est dotado de una doble competencia tribu-
taria: expresa y tcita.
La primera le permite de manera exclusiva imponer tributos sobre las si-
guientes fuentes de riqueza:
1. Comercio exterior.
2. Aprovechamiento y explotacin de los recursos naturales comprendi-
dos en los prrafos cuarto y quinto del Artculo 27 constitucional.
3. Instituciones de crdito y sociedades de seguros.
4. Servicios pblicos concesionados o explotados directamente por la
Federacin.
5. Especiales sobre: energa elctrica; produccin y consumo de tabacos
labrados; gasolina y otros productos derivados del petrleo; cerillos y fsfo-
ros; aguamiel y productos de su fermentacin; explotacin forestal; yproduc-
cin y consumo de cerveza.
6. Tonelaje y maniobras portuarias.
En tanto que la segunda (la tcita) le confiere el derecho de, en adicin a
las que se acaban de enumerar, gravar cualquier otra fuente de riqueza dispo-
nible en la Repblica, cuando esto sea necesario para integrar el Presupuesto
Federal.
Por su parte, las entidades federativas poseen una competencia deriva-
da, ya que slo pueden establecer tributas sobre aquellas fuentes que no cons-
tituyen hechos generadores de contribuciones federales, corriendo el riesgo
de verse privadas aun de stas en el momento en el que el Congreso de la
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 611
Unin decida concedrselas por los indicados motivos presupuestarios a la
Federacin.
La siguiente tesis de jurisprudencia emanada de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nacin, resume admirablemente esta situacin: "La Constitucin
General no opta por una delimitacin de la competencia federal y la estatal
para establecer impuestos, sino que sigue un sistema complejo, cuyas premi-
sas fundamentales son las siguientes: a) Concurrencia contributiva de la
Federacin y los Estados en la mayora de las fuentes de ingresos (Artculo
73, fraccin VII, y 124); b) Limitaciones a la facultad impositiva de los Esta-
dos, mediante la reserva expresa y concreta de determinadas materias a la
Federacin (Artculo73, fraccin XXIX); e) Restricciones expresas a la potestad
tributaria de los Estados (Artculos 117, fracciones IV, V, VI YVII, Y118). "7
En sntesis, hasta la fecha en Mxico no se cuenta con un sistema, pro-
piamente dicho, de competencia tributaria entre la Federacin y las entida-
des federativas.
Anlisis Crtico
El complejo sistema competencial previsto en la Constitucin para tratar
de deslindar los campos de accin tributaria de la Federacin y de las entida-
des federativas, solamente ha conducido en la prctica a una situacin anr-
quica, producto de la ausencia de reglas precisas que determinen con exacti-
tud las respectivas facultades y limitaciones.
En efecto, si se interpretan en estricto sentido lgico-jurdico los Artcu-
los 73, fraccin VII y 124 de nuestra Carta Magna, llegamos a la conclusin
de que basta con que el Congreso de la Unin decrete un tributo sobre deter-
minada fuente gravable para que sta quede vedada a la accin impositiva de
las entidades, aun en el caso de que con anterioridad la hubieren gravado.
Evidentemente, de seguirse este criterio hasta sus ltimas consecuencias,
la vida econmica de las entidades federativas se tornara imposible debido a
que el continuo y al parecer interminable crecimiento de la Administracin
Pblica Federal demanda, ao con ao, substanciales incrementos al Presu-
puesto Federal que arrebatan -esa es la palabra- casi todos los posibles in-
gresos tributarios. Un ejemplo lo tenemos en el llamado Impuesto sobre Ero-
gaciones (por remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la direccin y
dependencia de un patrn). Hace algunos aos el Estado de Mxico, mpos-
7 Tesis jurisprudencial nmero 11. Apndice al Semanario Judicial de la Federacin. Ao
de 1965. Primera Parte. Tesis del Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nacin;
pgina 42.
612 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
bilitado para crear su propio Impuesto sobre la Renta por tratarse de una ma-
teria reservada al Fisco Federal, decidi gravar no a quienes percibieran suel-
dos o salarios, sino a los que los pagaran. Este acto de barbarie fiscal-puesto
que es un principio elemental del Derecho Fiscal el que los tributos deben in-
cidir sobre ingresos, utilidades o rendimientos, pero nunca sobre un gasto co-
mo el que efecta quien paga un sueldo o salario- tuvo una explicacin y una
justificacin: la carencia de fuentes imponibles ante el expansionismo tributa-
rio de la Federacin. No obstante, cul no sera la sorpresa de los atribulados
causantes cuando tiempo despus el Fisco Federal lo incorpor a su potestad
impositiva y cuando a partir de 1988, la entonces Ley de Hacienda del De-
partamento del Distrito Federal, lo adopt tambin como gravamen local
acumulndolo sin ms al impuesto federal.
Este ejemplo demuestra la ineficacia de un sistema competencial que no
limita la esfera de atribuciones del Fisco Federal. Ahora bien, como por una
parte la Constitucin no aborda el problema con claridad y precisin, y como
por la otra, las entidades federativas no pueden ser condenadas a la ms com-
pleta de las penurias, se ha optado por el fcil pero ilegal camino de la doble
tributacin, siendo as que en la gran mayora de las entidades federativas
coexisten una serie de gravmenes locales al comercio y a la industria con el
Impuesto al Valor Agregado; impuestos sobre capitales con el impuesto fede-
ral sobre productos o rendimientos del capital establecido en la Ley del Im-
puesto sobre la Renta, y as sucesivamente.
Es decir, no existen reglas fijas y, ante tal situacin, las entidades se han
concretado a no tocar las materias expresamente reservadas a la Federacin
por la fraccin XXIX del Artculo 73 constitucional, o prohibidas a ellas por
los Artculos 117 y 118 del propio ordenamiento supremo, gravando concu-
rrentemente con el Fisco Federal los ingresos que quedan comprendidos den-
tro de la llamada "competencia tcita" del Erario Federal prevista en la frac-
cin VII del Artculo 73 de la Constitucin General. De ah la existencia de los
mencionados gravmenes estatales al comercio y a los rendimientos del capi-
tal, no obstante tratarse de fuentes econmicas sujetas a tributos federales.
Pero volvemos a insistir, lo ms grave de todo es la carencia de reglas fijas
que slo tiende a desembocar en el caos tributario, pues as como la gran ma-
yora de las entidades federativas han invadido, por ejemplo, el campo de la
imposicin federal sobre capitales, ninguna se ha atrevido a gravar directa-
mente las utilidades de las empresas, a pesar de que en ambos casos el funda-
mento constitucional de los tributos f e d ~ a l e s se localiza precisamente en la
fraccin VIIdel Artculo 73 constitucional.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 613
Sobre estas bases, nadie est en condiciones de delimitar jurdcamente
la competencia tributaria de la Federacin y de las entidades, pues, dgase lo
que se diga en contrario, la concurrencia fiscal, adems de originar numero-
sos problemas y confusiones, tiene como efecto principal la doble tributacin
que, al acumular cargas tributarias sobre una misma fuente de ingresos y
sobre los mismos contribuyentes, es. tanto inconstitucional como antieco-
nmica.
La concurrencia fiscal es injusta y contradice las consideraciones ms ele-
mentales de una buena poltica fiscal. No debe permitirse que un mismo in-
greso sea gravado por ms de un sujeto activo o esfera de gobierno. Sin em-
bargo, se trata de una realidad cotidiana en nuestro medio, motivada por la
voracidad creciente de un Poder Federal que tiende a debilitar aun ms las ya
de por s raquticas economas de las entidades federativas, y solapada por
textos constitucionales carentes no slo de tcnica jurdica, sino de la con-
gruencia ms elemental. .
En esas condiciones, la nica solucin viable consiste en la elaboracin
de una enmienda constitucional que, dejando de lado, ambigedades y su-
puestos "requerimientos presupuestales" defina y delimite -con la mayor
claridad y precisin que las circunstancias permitan-las materias tributarias
que respectivamente deben integrar las reas competencales de la Federa-
cin y las entidades.
Partcularmente se requiere de una divisin expresa de las fuentes grava-
bies, a fin de evitar las competencias "tcita y derivada" que ahora prevalecen
y las que, como se acaba de ver, nevitablemente conducen a casos de doble
. tributacin. Por eso valdra la pena rescatar y actualizar el proyecto enviado
en 1936 por el Presidente Lzaro Crdenas al Congreso de la Unin, e inex-
plicablemente rechazado por ste, a pesar de haber sido elaborado por desta-
cados .especialistas en materia hacendara, encabezados -tal y como se ndi-
c con anterioridad- por el entonces Secretario de Hacienda, don Eduardo
Surez.
Dicho proyecto constituye, hasta la fecha, el nico esfuerzo verdadera-
mente serio por crear un sistema de competencia tributaria entre la Federa-
cin y las entidades lo suficientemente preciso y objetivo como para resolver
todos los problemas, confusiones e injusticias a los que se ha venido haciendo
referencia. De ah que valga la pena reproducirlo a continuacin en su parte
medular, pues los prrafos ms importantes de la Exposicin de Motivos ya
fueron transcritos con anterioridad. El proyecto parte, como en sana tcnca
jurdico-fiscal debe ser, de una clara divisin entre los tributos exclusivos para
614 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
la Federacin y los reservados a las entidades. As, los primeros estn consti-
tuidos por:
"a) Impuestos y derechos de importacin y exportacin.
"b) Impuesto sobre la renta de las sociedades y personas fsicas.
"e) Impuestos sobre los recursos naturales propiedad de la Nacin, tales co-
mo los de minera, produccin, sal y de petrleo, uso de aguas nacionales,
pesca, etc.
"d) Impuestos sobre las instituciones de crdito y las compaas de seguros.
"e) Impuestos especiales sobre la energa elctrica (produccin y consumo),
gasolina y otros productos derivados del petrleo, ferrocarriles, transporte
por vas generales de comunicacin, hilados y tejidos, azcar, cerillos y fsfo-
ros, tabaco, alcoholes y mieles incristalizables, aguamiel y productos de su
fermentacin, cerveza, juegos, loteras y rifas, explotacin forestal.
"f) Impuestos sobre servicios pblicos federales y concesiones otorgadas por
la Federacin."
En tanto que los tributos reservados a las entidades federativas son:
"a) El impuesto predial.
"b) Un impuesto general sobre la industria y el comercio. ,,8
Aunque el llamado "Proyecto Crdenas" reclama algunas correcciones y
adiciones, pues omite dilucidar, entre otras, las reas relativas al Impuesto al
Valor Agregado (que, por lo dems, en esa poca ni siquiera se contemplaba
en la legislacin fiscal mexicana), a impuestos tan importantes como los de
adquisicin de inmuebles y sobre capitales y a la gran mayora de los derechos
(suministro de agua potable, servicios registrales, matanza de ganado y
otros), su gran mrito radica tanto en pretender introducir una verdadera divi-
sin de fuentes gravables como en velar por la autonoma financiera de las
entidades federativas, al intentar reservarles la potestad tributaria sobre la in-
dustria y el comercio, que actualmente constituye una de las dos ms impor-
tantes percepciones del Fisco Federal. En este sentido, puede afirmarse que
se trata de una obra maestra si se le compara con la inconsistencia del texto
actualmente en vigor de la propia fraccin XXIX del Artculo 73 constitucio-
nal, cuyas notorias deficiencias quedaron sealadas con anterioridad.
.l
8 Citado por ArriojaVizcano Adolfo. Obra citada; pginas 151 y 152.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
615
Pero independientemente de los ajustes que pueda requerir el interesan-
te proyecto diseado y coordinado por don Eduardo Surez, considero que
en el mismo se contienen los lineamientos fundamentales para la justa solu-
cin que demanda este problema; sencillo en su planteamiento, pero al que la
falta de una legislacin constitucional adecuada aunada a los intereses y a las
prcticas viciadas que se han venido generando con el transcurso del tiempo,
han transformado en complejo e intrincado.
3. COMPETENCIATRIBUTARIA ENTRE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y SUS MUNICIPIOS Y ANALlSIS CRITICO
La idea de introducir el Municipio Libre en la Constitucin de 1917 -pues
su existencia no se contempl en las Cartas Magnas de 1824 y 1857- obe-
deci al deseo de que prcticamente cada poblacin de la Repblica contara
con una autoridad local e inmediata, debidamente constituida que, al encon-
trarse familiarizada con los problemas y necesidades del lugar, pudiera aten-
derlos en forma rpida y eficiente. Fue as como en el seno del Congreso
Constituyente se debati largamente la cuestin municipal, para desembocar
en la redaccin de lo que es la esencia del Artculo 115 en vigor. Desde luego,
la parte central de tales deliberaciones recay en el texto de la fraccin relati-
va al aspecto econmico, pues difcilmente puede pensarse que el Municipio
sea verdaderamente libre para llevar a cabo las importantes tareas de gestin
del bienestar colectivo, que tericamente tiene asignadas, si no cuenta con un
principio de autosuficiencia hacendaria jurdicamente garantizado.
Lgicamente, al regularse en el Artculo 115 de la Constitucin Politica,
el procedimiento para la integracin de la Hacienda Municipal, en dicho
precepto tuvieron que sentarse las bases del rgimen competencial con las
entidades federativas. De ah la importancia de tener que efectuar un anlisis
detallado sobre el particular.
Gnesis
Un punto de gran inters que sirve para entender cabalmente la triste pe-
nuria en la que vegetan la mayora de las haciendas municipales en la actuali-
dad, es el relativo a los debates que se suscitaron en el Congreso Constituyen-
te 1916-17 en torno al problema econmico-fiscal del Municipio, ya que en
los mismos -particularmente en algunos de los votos minoritarios- se
encuentran las razones de la referida penuria y de lo que pudo y debi haber
sido su solucin.
Turnado a la segunda Comisin de Constitucin el proyecto de Artculo
115, presentado por el seor Venustiano Carranza, que entonces ejerca las
funciones de Jefe de Estado, sta emite el siguiente dictamen:
616
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
"Tamando en cuenta que los municipios salen a la vida despus de un largo
periodo de olvido de nuestras instituciones, y que la debilidad de sus primeros
aos los haga vctimas de ataques de autoridades ms poderosas, la comisin
ha estimado que deben ser protegidos por medio de disposiciones constitu-
cionales. y garantizarles su hacienda, condicin sine qua non de vida y su in-
dependencia, condicin de su eficacia."9
A partir de la presentacin de este dictamen se inicia una fuerte discusin
entre un grupo de diputados constituyentes que pugna porque la Ley Supre-
ma establezca y garantice las percepciones de la Hacienda Municipal y otro
que, vctima de un federalismo exacerbado, pretende que esta cuestin se re-
serve a ios poderes de las entidades federativas, a fin de no vulnerar el princi-
pie) ,le autonoma o de "soberana en lo concerniente al rgimen interior."
En apoyo de la primera postura, se hicieron valer los siguientes votos ra-
zonados: el de los diputados Heriberto Jara e Hilara Medina que, en su parte
medular, afirmaba: "No se concibe la libertad poltica cuando la libertad eco-
nmica no est asegurada, tanto individual como colectivamente. Al Munici-
pio se le ha dejado una libertad muy reducida, casi insignificante; una libertad
que no puede tenerse como tal, porque slo se ha concretado al cuidado de la
poblacin, al cuidado de la poltica, y podemos decir que no ha habido un li-
bre funcionamiento de una entidad en pequeo que est constituida por sus
tres poderes... queremos que el Gobierno del Estado no sea ya el pap que,
temeroso de que el nio compre una cantidad exorbitante de dulces que le ha-
gan dao, le recoja el dinero que el padrino o el abuelo le ha dado y despus le
da centavo por centavo para que no le hagan dao las charamuscas. Los mu-
nicipios no deben estar en esas condiciones, seamos consecuentes con nues-
tras ideas, no demos libertad por una parte y la restrinjamos por la otra, no
demos libertad poltica y restrinjamos hasta lo ltimo la libertad econmica,
porque entonces la primera no podr ser efectiva, quedar simplemente con-
signada en nuestra Carta Magna como un bello captulo y no se llevar a la
prctica, porque los municipios no podrn disponer de un solo centavo para
su desarrollo sin tener antes el pleno consentimiento del Gobierno del Esta-
do .. ; estn todos de acuerdo en que la verdadera y nica base de la libertad
municipal est en el manejo libre de los fondos con que debe contar el munici-
pio .. , (que) debe tener su hacienda propia, porque desde el momento en que
ei municipio en hacienda tenga un tutor, sea el Estado o la Federacin, desde
ese momento deja de subsistir. "10
9 Citado por Arrioja Vizcano Adolfo. 0tJra citada; pgina 167.
la Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917. Ediciones de la Comisin
Nacional para la celebracin el Sesquicentenario de la Proclamacin de la Independencia
Nacional y del Cincuentenario de la Revolucin Mexicana. Mxico 1960. Tomo ll: pgina
1132.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 617
Dentro de ese contexto, los diputados Machorro Narvez y Arturo Mcn-
dez, suscribieron un voto particular que propona para la fraccin 1I del Ar-
tculo 115, el texto que a continuacin se transcribe:
"Il. Los municipios tendrn libre manejo de su hacienda y sta se formar de
lo siguiente:
"10. Ingresos causados con motivode serviciospblicosque tiendan a satisfa-
cer una necesidad general de los habitantes de lacircunscripcin respectiva.
"20. Una suma que el Estado reintegrar al Municipio yque no ser inferior al
10%del total de lo que el Estado recaude para si por todos los ramos de la ri-
queza privada de la municipalidadde que se trate.
"30. Los ingresos que el Estado asigne al Municipio para que cubra todos los
gastos de aquellos serviciosque, por la organizacin municipal, pasen a ser
del resorte del ayuntamiento y no sean los establecidos en la base la. de este
inciso. Estos ingresos debern ser bastantes a cubrir convenientemente to-
dos los gastos de dichos servicios." 11
Es evidente que en el seno del Congreso Constituyente exista un cierto
consenso acerca de la inutilidad de estructurar un Municipio pretendidamen-
te libre sin asegurar la autosuficiencia de su hacienda. Aun cuando los votos
particulares de los diputados Jara, Medina, Machorro y Mndez contenan
ciertas deficiencias como la de convertir a los municipios en simples partci-
pes de los rendimientos de algunos tributos estatales, indudablemente otor-
gaban una proteccin constitucional al desarrollo del Municipio al asignarle
fuentes exclusivas de ingresos en funcin de los servicios pblicos fundamen-
tales que debe satisfacer.
No obstante, la mayora, temerosa de invadir cuestiones propias de cada
gobierno local, prefiri inclinarse por un proyecto presentado por el diputa-
do Ugarte, al que corresponde, en esencia, el texto vigente; y al que se consi-
dera como el causante de las actuales tribulaciones municipales, por haber
entregado a las entidades federativas el destino econmico de municipios
que, por esa razn, nunca han podido ser autnticamente libres.
El texto de referencia deca lo siguiente: "Los municipios administrarn
libremente su hacienda, la cual se formar de las contribuciones que sealen
las legislaturas de los Estados, y que, en todo caso, sern las suficientes para
atender a sus necesidades." Es decir, bajo semejante concepto el Municipio
naci polticamente muerto, puesto que al quedar la integracin de su ha-
cienda en manos de las legislaturas estatales, la pretendida libertad municipal
11 Ibdem: pgina 1133.
618 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
-tal y como visionariamente lo advirtiera el constituyente Heriberto Jara-
que se intent plantear como la clula de la organizacin poltico-administra-
tiva del Estado Federal Mexicano, se convirti en un captulo terico que,
ochenta aos despus, no se ha podido llevar a la prctica.
Resulta curioso -yen ocasiones penoso- descubrir cmo suelen deci-
dirse los destinos de las naciones: entre la frivolidad legislativa y la convenien-
cia poltica. Por eso no est de ms reproducir a continuacin el procedi-
miento que se sigui para lograr la aprobacin de la propuesta del diputado
Ugarte que sell el destino de lo que hasta la fecha ha sido el inalcanzable pos-
tulado constitucional del "Municipio Libre"; tal y como dicho procedimiento
aparece fielmente consignado en el respectivo Diario de los Debates:
"Los municipios administrarn libremente su hacienda, la cual se formar de
las contribuciones que sealen las legislaturas de los Estados, y que, en todo
caso, sern las suficientes para atender a sus necesidades.
"-El C. Secretario: Por disposicin de la Presidencia se pregunta a la Asam-
blea si se toma en consideracin esta mocin; los que estn por la afirmativa,
srvanse poner de pie. S se toma en consideracin.
"-El C. Jara: Seores diputados: La Comisin y los autores del voto particu-
lar pedimos permiso para retirar nuestro voto particular. (Aplausos).
"-El C. Secretario: Se va a proceder a la votacin. Se suplica a todos los ciu-
dadanos diputados que estn en los pasillos se sirvan pasar al saln (de sesio-
nes).
"-El C. Jara: Pido la palabra para una mocin de orden.
"-El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
"-El C. Jara: No se ha preguntado si se acepta la proposicin del ciudadano
Ugarte; no hemos presentado nuestro dictamen a esta Cmara con el deseo
de cubrir un hueco, sino como el deseo de satisfacer una necesidad; vaya de-
cir una cosa: que ahora la adicin que propone el ciudadano Ugarte es como
si no hubiramos propuesto nada, porque las legislaturas de los Estados, en
todas las pocas, han revisado los presupuestos de sus ayuntamientos.
"-El C. Bojrquez: Con autorizacin de la Presidencia me vaya permitir de-
cir que el ciudadano diputado Cravioto invita a todos ustedes a que estn pre-
sentes maana en el jardn de Zenea, a las doce, es decir a las doce de hoy,
con objeto de tomar una fotografa en unin del ciudadano Primer Jefe, yque
al mismo tiempo se comunique esto a los compaeros.
"-El C. Secretario: Se procede a la votacin.
"(Se verifica la votacin). "
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
"-El C. Secretario: El resultado de la votacin ha sido el siguiente: Aprobado
todo por unanimidad de 150 votos, a excepcin hecha de la fraccin I1, que
tuvo 88 por la afirmativa y 62 por la negativa ... ,,12
619
En esa forma, la legtima preocupacin de los constituyentes Jara, Medi-
na, Machorro y Mndez por evitar que en su origen el Municipio pretendida-
mente libre quedara estrangulado hacendariamente y, por ende, poltica y
administrativamente, naufrag entre la indiferencia de los diputados que
charlaban amenamente en los pasillos del entonces denominado -con cierta
irona pero tambin con cierta correlacin histrica- "Teatro lturbde"; y el
oportunismo poltico de quienes estaban ms interesados en correr a retra-
tarse con el, en ese momento, todopoderoso seor Carranza, que en debatir
a fondo el verdadero destino del Municipio como la tercera esfera de gobier-
no de la Repblica.
Texto Vigente y Anlisis Crtico
Conforme a su redaccin actual-que corresponde a una iniciativa del
Presidente Miguel de la Madrid Hurtado que, en alguna medida (ms bien li-
mitada), busc corregir la lamentable falla de origen en la que incurrieron 88
diputados del Congreso Constituyente 1916-17-lafraccin IV(sucesora de
la que originalmente fue la 11) del Artculo 115 constitucional, establece lo si-
guiente:
"IV. Los municipios administrarn libremente su hacienda, la cual se formar
de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as como de las contri-
buciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo
caso:
"a) Percibirn las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establez-
can los Estados, sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divi-
sin, consolidacin, traslacin y mejora, as como las que tengan por base el
cambio de valor de los inmuebles.
"Los municipios podrn celebrar convenios con el Estado para que ste se
haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administracin de
esas contribuciones.
"b) Las participaciones federales que sern cubiertas por la Federacin a los
municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se deter-
minen por las Legislaturas de los Estados.
"e)Los ingresos derivados de la prestacin de servicios pblicos a su cargo.
12 Ibdem; pginas 1134 a 1136.
620 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
"Las leyes federales no limitarn la facultad de los Estados para establecer las
contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concedern exenciones
en relacin con las mismas. Las leyes locales no establecern exenciones o
subsidios respecto de las mencionadas contribuciones, en favor de personas
fsicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. Slo los bienes del
dominio pblico de la Federacin, de los Estados o de los Municipios estarn
exentos de dichas contribuciones.
"Las legislaturas de los Estados aprobarn las leyes de ingresos de los Ayunta-
mientos y revisarn sus cuentas pblicas. Los presupuestos de egresos sern
aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles."
A pesar del esfuerzo realizado para mejorar, dentro de lo posible, la falla
de origen perpetrada en 1917, la verdad es que del precepto que se acaba de
transcribir, se desprende claramente cul es la regla bsica para la competen-
cia tributaria entre las entidades federativas y sus municipios: de las contribu-
ciones reservadas a las entidades (es decir, de las que no queden comprendi-
das dentro de la esfera de atribuciones de la Federacin), stas deciden
libremente, por conducto de sus respectivas legislaturas locales, cules perte-
necen a la potestad contributiva de los rganos municipales.
Lo anterior literalmente significa que la Hacienda Pblica Municipal se
encuentra en manos de las entidades federativas, las que a su libre arbitrio y
sin ms formalidad que la de recabar un voto favorable de sus respectivas le-
gislaturas, estn constitucionalmente autorizadas para fijar el monto de los
presupuestos de ingresos de sus municipios. O sea, el Municipio, en la gran
mayora de los casos, no cuenta con ms fuentes gravables que las que le
parecen convenientes al Poder Legislativo del Estado al que pertenece. En
semejantes condiciones, una entidad est en entera libertad de promover la
autosuficiencia hacendaria de sus municipios, o de estrangularlos econmi-
camente, segn mejor convenga a los intereses del gobierno en turno.
Ahora bien, como las finanzas estatales rara vez son boyantes debido al
varias veces aludido "expansionisrno tributario" de la Federacin, el margen
de recaudacin fiscal que suelen dejar a disposicin de los municipios es ex-
traordinariamente reducido.
En realidad se trata ni ms ni menos que de la clsica ley biolgica de la
supervivencia de las especies aplicada al Derecho Fiscal: La Federacin devo-
ra la gran mayora de las fuentes de riqueza existentes en el pas; de las pocas
que sobran, las entidades federativas las engullen casi en su totalidad; y los
restos, verdaderos retazos de ingresos gravables, son graciosamente dona-
dos a los municipios. Cuntas veces la lmina para estudiantes de Biologa
que muestra a un gran pez comindose a otro de mediano tamao, y a ste, a
su vez, dando cuenta de uno ms pequeo, nos ha recordado esta situacin!
I
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 621
Dentro de esta tesitura, el concepto "Municipio Libre" resulta un verda-
dero sarcasmo, pues una Hacienda cuya integracin presupuestaria es sus-
ceptible de ser manipulada al arbitrio de otra instancia poltica no puede
garantizar la independencia en cualquier sentido (administrativo, econmi-
co, social y poltico) de lo que se quiso convertir en la clula orgnica del Esta-
do Federal Mexicano. Repitamos, una vez ms, las sabias palabras de los
constituyentes Jara y Medina: "No se concibe la libertad poltica cuando la li-
bertad econmica no est asegurada, tanto individual como colectivamen-
te ... estn todos de acuerdo en que la verdadera y nica base de la libertad
municipal est en el manejo libre de los fondos con que debe contar el munici-
pio; (que) debe tener su hacienda propia, porque desde el momento en que el
Municipio en hacienda tenga un tutor, sea el Estado o la Federacin, desde
ese momento deja de subsistir. "
La fraccin IV (antes 11), del Artculo 115 constitucional (a pesar de las
buenas intenciones d sus ltimas reformas y adiciones), al haber ignorado
las inteligentes propuestas expresadas en los votos particulares de la minora,
se ha convertido en el principal obstculo para lograr la libertad municipal y,
por ende, ha desvirtuado la esencia misma de nuestras formas de organiza-
cin poltica. Ha dado origen a municipios raquticos y dependientes que me-
dio sobreviven de las ddivas que gota a gota les conceden la Federacin y los
Estados. Se trata de un mal tan arraigado en nuestro medio, que a nadie sor-
prende que cuando el Jefe del Ejecutivo Federal visita pequeas o medianas
comunidades, los pobladores lo abrumen con peticiones de alumbrado pbli-
co, drenaje, seguridad, agua potable y otras similares; y sin embargo, a pesar
de su cotidianeidad no deja de ser un hecho asombroso, pues son solicitudes
de prestacin de los servicios pblicos municipales ms elementales, que por
lgica constitucional deben estar fuera del campo de accin del Titular del
Gobierno Federal. No obstante, la tradicional penuria de sus insignificantes
administraciones municipales, orilla al ciudadano comn a recurrir a autori-
dades ms poderosas para buscar la solucin de sus ingentes necesidades.
Nuestra Constitucin deja al Municipio desprovisto de todo tipo de me-
dios de defensa econmica. No posee fuentes propias de riqueza gravable;
no participa en la determinacin de su presupuesto de ingresos; sus cuentas
pblicas son revisadas por las legislaturas estatales. Es decir, se encuentra en
una verdadera situacin de "capitis dirninutio": es una especie de menor de
edad que no puede bastarse a s mismo, ni defenderse.
Comentando este grave problema, el jurista mexicano Sergio F. de la
Garza externa la siguiente opinin: "Qu singular clase de libertad se da a un
Municipio cuya hacienda est integrada por las contribuciones sealadas dis-
crecional, arbitraria o caprichosamente por la Legislatura local? Porque aun-
622 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
que se diga que sta tiene la obligacin constitucional de establecerlas de mo-
do que sean suficientes para atender las necesidades municipales, se puede
responder que la frase de la Constitucin, tcnicamente, no pasa de ser un
buen consejo. En efecto, con qu recursos cuenta el Municipio para obtener
el cumplimiento forzoso por parte de la Legislatura del imperativo constitu-
cional? Absolutamente con ningunos. De suerte que el Congreso Local pue-
de burlarse impunemente del mandato constitucional, ya que si no quiere
obedecerlo voluntariamente, no hay modo de obligarlo coactivamente a que
lo cumpla. Y basta caer en la cuenta de que con dicha omisin los ayunta-
mientos han cado en la peor dependencia poltica respecto al Gobierno cen-
tral para comprender su gravedad. Este tendr siempre una poderossima e
inexorable arma contra los ayuntamientos que rehsen caer bajo su sujecin,
mucho ms efectiva, sencilla y sobre todo legalista, que las destituciones o los
desafueros, reduciendo sus ingresos en forma que no pueda desenvolver sus
actividades ms indispensables y acabe por sucumbir de muerte natural. "13
La opinin transcrita es a todas luces correcta: el debilitamiento econ-
mico de los municipios es un medio eficaz y directo de fortalecer el centralis-
mo poltico, comprometiendo seriamente el futuro social del pas. Quienes
vivimos inmersos en el maremgnum demogrfico de una gran ciudad, a me-
nudo olvidamos que la solucin, a nuestros cada da ms angustiosos y cre-
cientes problemas, se encuentra en el desarrollo de pequeos ncleos regio-
nales autosuficientes que sustituyan a las inhabitables metrpolis actuales.
La regla para la competencia fiscal entre las entidades federativas y sus
municipios ms sencilla no puede ser: la respectiva Legislatura local decide
anualmente, a su arbitrio, cules han de ser las contribuciones municipales.
Pero ante las aterradoras condiciones de vida urbana que el centralismo pol-
tico, econmico y 'fiscal nos ha deparado, no podemos dejar de preguntar-
nos: posee algn valor social este simplismo jurdico que en aras de fortale-
cer un poder central, expansionista y excluyente, olvida que constituimos una
Nacin plena de recursos naturales y, por ello, de espacios habitables?
4. LA COORDINACION FISCAL
La coordinacin fiscal se define como la participacin proporcional que,
por disposicin de la Constitucin y de la ley, se otorga a las entidades federa-
tivas y a los municipios en el rendimiento de un tributo federal en cuya recau-
dacin y administracin han intervenido por autorizacin expresa de la Se-
cretara de Hacienda y Crdito Pblico.
13 De la Garza Sergio Francisco. "El Municipio, Historia, Naturaleza y Gobierno. JI Edito-
rial Jus. Mxico 1947; pgina 166.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 623
Debe distinguirse de la concurrencia fiscal, que se presenta cuando tanto
la Federacin como las entidades gravan con dos o ms tributos diferentes
una misma fuente de ingresos. Esto significa que, mientras en la coordina-
cin existe un solo crdito fiscal que pertenece a la potestad tributaria de la
Federacin, en la concurrencia estamos en presencia de un tpico caso de do-
ble tributacin.
Ahora bien, esta definicin de coordinacin fiscal es susceptible de des-
componerse en los siguientes elementos:
1. Slo puede existir por disposicin de una norma constitucional debi-
damente reglamentada por la Ley Federal secundaria aplicable al caso.
2. Presupone la existencia de un tributo o contribucin de naturaleza
federal.
3. Requiere de la intervencin de las entidades federativas, yen su caso
de los municipios, en las funciones de recaudacin y administracin del tribu-
to federal coordinado, previa autorizacin de la Secretara de Hacienda.
4. Otorga a las entidades y municipios coordinados una participacin
proporcional en los rendimientos fiscales obtenidos por la Federacin.
Como puede advertirse, la coordinacin tributaria deriva de un trata-
miento tanto constitucional como legal, cuyas principales caractersticas a
continuacin se expresan:
El prrafo final de la varias veces citada fraccin XXIX del Artculo 73
constitucional, indica que: "Las entidades federativas participarn en el ren-
dimiento de las contribuciones especiales en la proporcin que la ley secun-
daria determine... " Reglamentando esta norma suprema, la vigente Ley de
Coordinacin Fiscal, en sus artculos 1o. y 60., establece lo siguiente:
"Artculo 10. La Secretara de Hacienda y Crdito Pblicocelebrar conve-
nio con los Estados que solicitenadherirse al Sistema Nacionalde Coordina-
cin Fiscal que establece esta Ley. Dichos Estados y el Distrito Federal
participarn ~ el total de impuestos federales y en los otros ingresos que
seale esta Ley mediante la distribucin de los fondos que en la misma se
establecen. "
"Artculo60. Las participaciones federales que recibirn los municipios del
total del Fondo General de Participaciones incluyendosus incrementos, nun-
ca sern inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado, el
cual habr de cubrrselas. Las legislaturaslocalesestablecern su distribucin
entre los municipios mediante disposicionesde carcter general..."
624
ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Del anlisis sistemtico de las disposiciones legales que se acaban de
transcribir, as como del contenido integral de la Ley de Coordinacin Fiscal,
puede concluirse que la coordinacin tributaria se rige en trminos generales
por las reglas siguientes:
a) No obstante que el invocado prrafo final de la fraccin XXIX del Artculo
73 de la Constitucin General de la Repblica, la limita a unos cuantos im-
puestos especiales, en la prctica viene operando respecto de todos aquellos
tributos que a la Federacin -y ms concretamente a la Secretara de Ha-
cienda y Crdito Pblico-le parecen convenientes;
b) La participacin de las entidades federativas se fija en proporcin al rendi-
miento global de los tributos coordinados;
c) Sin embargo, es de hacerse notar que dicha participacin no slo com-
prende el producto de los tributos coordinados, sino tambin el de las multas
y recargos que se cobren a los contribuyentes remisos domiciliados en el te-
rritorio de la entidad de que se trate;
d) Es requisito indispensable que las entidades se abstengan de mantener en
vigor gravmenes locales sobre las fuentes de riqueza objeto de los tributos
federales coordinados. En esta regla radica la esencia del llamado Sistema
Nacional de Coordinacin Fiscal;
e) La coordinacin fiscal alcanza a los municipios, pero sobre las mismas ba-
ses que desde 1917 han impedido el fortalecimiento de la autonoma munici-
pal, toda vez que el invocado artculo 60. de la Ley de Coordinacin Fiscal,
sujeta ladistribucin de las participaciones federales que deben corresponder
a los municipios a lo que dispongan las legislaturas locales, lo cual, en pala-
bras del constituyente Heriberto Jara, sigue ocasionando que en Hacienda el
Municipio tenga como tutor al Estado del que forma parte y que, por consi-
guiente, carezca de toda posibilidad real de ser autnticamente libre.
En adicin a lo anterior, es necesario sealar que la coordinacin fiscal
-como sucede con otras cuestiones de nuestra legislacin tributaria en vi-
gor- ha venido operando al margen de la Constitucin. En efecto, la refor-
ma efectuada en 1979 a la fraccin XXIX del Artculo 73 constitucional
textualmente seala que: "Las entidades federativas partictparn en el rendi-
miento de estas contribuciones especiales (es decir, las que gravan energa
elctrica, produccin y consumo de tabacos labrados, gasolina y otros pro-
ductos derivados del petrleo, cerillos y fsforos, aguamiel y productos de su
fermentacin, explotacin forestal y produccin y consumo de cerveza), en la
proporcin que la ley secundaria federal determine. Las Legislaturas Locales
fijarn el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por
concepto del impuesto sobre energa elctrica."
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
625
A pesar de lo anterior, en la prctica el Sistema Nacional-de Coordina-
cin Fiscal se ha hecho extensivo a todas las contribuciones federales que le
han parecido convenientes a la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, in-
cluyendo de manera especial a los dos principales tributos federales: el Im-
puesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado. Esto significa que la
coordinacin fiscal no solamente ha disminuido de manera sustancial las po-
testades tributarias de las entidades federativas y de los municipios al conver-
tirlos en simples dependientes de las participaciones federales, sino que se ha
establecido y se ha consolidado a lo largo de casi tres dcadas, despus de
haber entrado por la puerta falsa de la inconstitucionalidad.
Sin embargo, debe reconocerse que la coordinacin ofrece la ventaja de
que al impedir la existencia de tributos locales sobre ingresos gravados por la
Federacin, evita la concurrencia fiscal y con ello la doble tributacin, prove-
yendo al mismo tiempo de recursos tributarios a las entidades federativas y a
los municipios. Adems propicia una distribucin ms equitativa de la recau-
dacin, atenuando las diferencias, en cuanto a grado de desarrollo regional,
entre entidades y municipios relativamente ricos como los del norte de la Re-
pblica y entidades y municipios pobres como los que, por desgracia, existen
en el sur del pas.
Esto ltimo, como contrapartida, conlleva una gran desventaja, pues
conduce al centralismo fiscal, opuesto por esencia a la naturaleza jurdico-
constitucional del sistema federal en el que supuestamente vivimos. La coor-
dinacin, en la prctica, nos est llevando a un rgimen tributario en el que
solamente subsistan contribuciones federales y una serie de participaciones
que, a manera de donaciones graciosas alimenten la subsistencia presupues-
taria de las entidades federativas y de los municipios. Semejante contexto,
que es ya una realidad palpable en nuestro medio, significa slo una cosa: el
centralismo poltico-econmico, que convierte la terica autonoma constitu-
cional de las entidades y de los municipios en letra muerta, pues sin autosufi-
ciencia tributaria no puede hablarse de "autonoma", "soberana en lo concer-
niente a su rgimen interior", "municipio libre", ni de nada que se le asemeje.
La coordinacin fiscal, lejos de representar una solucin idnea al com-
plejo problema competencial que se da entre la federacin y las entidades que
la componen, as como entre las propias entidades y sus municipios, consti-
tuye un obstculo ms que, en la medida en la que siga creciendo, generar
nuevos y mayores intereses creados, que tendern a alejarnos de la verdadera
solucin. Por eso cabe afirmar que se trata de una cuestin que demanda
atencin inmediata a nivel de reforma constitucional. Para lo cual, desde lue-
go, se va a requerir de una gran voluntad poltica y de una gran capacidad de
negociacin y conciliacin.
626 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Ahora bien, si se quiere preservar, y sobre todo perfeccionar, la estructu-
ra poltica y constitucional del Estado Mexicano como una Repblica Federal,
la resolucin de este trascendental problema tendr que partir de las premi-
sas del varias veces mencionado Proyecto Crdenas de 1936, en el que,
gracias al esfuerzo de un brillante equipo de juristas y economistas encabeza-
dos por don Eduardo Surez, se encuentran las bases fundamentales que es
necesario reiterar una vez ms:
- Divisin expresa, clara y precisa, entre las fuentes de riqueza gravables ex-
clusivas para la Federacin y las reservadas a los fiscos de las entidades y mu-
nicipios;
- Fortalecimiento de la economas locales mediante la asignacin perma-
nente de ingresos tributarios a las entidades y municipios, intocables para el
Fisco Federal; y en el caso de los municipios, intocables tambin para las res-
pectivas legislaturas locales.
Aun cuando se trata de una tarea colosal que, tal y como se seal con
anterioridad, demandar enormes dosis de voluntad poltica y de capacidad
de conciliacin -yaque como lo dijera el gran escritor espaol Jacinto Bena-
vente, es mucho ms fcil, en esta vida, acabar con el amor o con la devocin
filial que con los intereses creados-, estimo que sobre estas bases se proscri-
biran los efectos negativos y viciados tanto de la concurrencia fiscal como de
la coordinacin y se garantizara la autosuficiencia presupuestaria de las sub-
divisiones polticas, sin la cual no es concebible un genuino federalismo.
5. CONCLUSIONES ACERCA DE LACOMPETENCIATRIBUTARIA
ENTRE LA FEDERACION, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y
LOS MUNICIPIOS
Dentro del esquema jurdico-econmico del Federalismo puro las esferas
de poder, tanto nacional como regional-que en el caso concreto de Mxico
estn constituidas por la Federacin, los Estados y sus Municipios-, para es-
tar en condiciones de llevar a cabo las funciones de gobierno y administracin
que deben corresponderles, tienen que contar con fuentes propias de ingre-
sos, constitucionalmente garantizadas.
Sin embargo, tal y como se acaba de ver en los temas que anteceden,
nuestra realidad es muy distinta, ya que la Constitucin General de la Repbli-
ca ha ido estableciendo un sistema muy poco claro, que, en la prctica, se
ha traducido en un grave expansionismo tributario de la Federacin en de-
trimento de las potestades fscales de las entidades federativas y de los muni-
cipios.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
627
A fin de contar con un panorama general al respecto, resulta convenien-
te resumir a continuacin las reglas a las que se encuentra sujeto este comple-
jo sistema competencial, para confirmar las observaciones y las criticas que
se han venido formulando a lo largo del presente Captulo:
1. En principio, todos y cada uno de los ingresos tributarios mencionados
en la fraccin XXIXdel Artculo 73 constitucional, se encuentran reservados
a la potestad fiscal de la Federacin.
2. No obstante, con apoyo en lo que dispone la fraccin VII del mismo
Artculo 73 de la Carta Magna, el Congreso de la Unin est facultado para
decretar en materia federal todas las contribuciones que estime necesarias
para cubrir el presupuesto nacional, en adicin a las que deriven de la frac-
cin XXIXdel propio precepto constitucional. Sobre este particular, cabe rei-
terar que la Suprema Corte de Justicia de la Nacin ha sustentado el siguiente
criterio: "Es inexacto que la fraccin XXIXdel Artculo 73 constitucionallimi-
te a la VII del mismo precepto, que faculta al Congreso a imponer contribu-
ciones que sean necesarias para cubrir el presupuesto. No puede considerar-
se como lo es la enunciada en la referida fraccin XXIXdel Articulo 73, como
una limitacin al Congreso de la Unin para establecer los impuestos aun fe-
derales que sean indispensables para cubrir el gasto pblico ... "14 Lo anterior
permite afirmar que prcticamente no existe un ingreso tributario generado
en la Repblica, que no sea susceptible de quedar afecto a una contribucin
de carcter federal.
3. Las entidades federativas estn constitucionalmente impedidas para
gravar las fuentes enumeradas en los Artculos 73, fraccin XXIX, 117, frac-
ciones IV, V, VI y VII, y 118, fraccin 1, de la Constitucin Poltica que nos ri-
ge. No obstante, en aplicacin de la llamada clusula de "las facultades impl-
citas" contenida en el Artculo 124 del ordenamiento supremo, tienen
potestad para imponer tributos sobre las materias no reservadas de manera
expresa a la Federacin. Esto ha ocasionado que las entidades concurran con
el Fisco Federal en la imposicin de las mismas fuentes, originando indesea-
bles situaciones de doble tributacin, pues la Federacin funda en estos casos
su potestad tributaria en la fraccin VII del Artculo 73, en tanto que los Fis-
cos locales se basan en el invocado Artculo 124.
4. La situacin anterior ha dado origen al llamado Sistema Nacional de
Coordinacin Fiscal que autoriza a las entidades federativas y a los munici-
pios a participar en una cierta proporcin en los rendimientos de las contri-
14 Semanario Judicial de la Federacin. Sexta Epoca. Volumen XXVI.Primera Parte; pgina
35.
628 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
buciones federales que, mediante la celebracin de Convenios Especiales,
determine la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, a condicin de que se
abstengan de mantener en vigor gravmenes locales y/o municipales sobre
los mismos hechos imponibles o fuentes de riqueza.
5. La Hacienda Pblica Municipal se integra con las contribuciones que
discrecionalmente y dentro de su esfera de competencia tributaria, asignan a
los municipios las legislaturas locales de las entidades federativas a las que
pertenecen; y por el porcentaje que en los rendimientos de los tributos fede-
rales coordinados les otorgan las mismas legislaturas.
Tal y como se ha venido sealando de manera reiterada, esta situacin
ha conducido a que desde hace aproximadamente treinta aos en Mxico se
haya vivido el centralismo de facto que indudablemente deriva del Sistema
Nacional de Coordinacin Fiscal, puesto que este ltimo necesariamente im-
plica el que la gran mayora y las ms importantes de las fuentes de riqueza
existentes y disponibles en el pas, se graven con tributos federales nicos de
cuyos rendimientos se otorgan determinadas participaciones a las subdivisio-
nes polticas.
Ahora bien, este conjunto de contradicciones constitucionales reclama
una solucin no solamente federalista sino esencialmente pragmtica, que
dote a las subdivisiones polticas de la autosuficiencia hacendaria que es indis-
pensable para la existencia de la autonoma poltica y administrativa, procu-
rando, en la medida en la que la terca realidad lo permita, atenuar los efectos
negativos que derivan de los intereses creados por tres dcadas de centralis-
mo tributario y los que parecen oponerse al resurgimiento de los verdaderos
principios federalistas, que pueden resumirse de la siguiente manera:
- El riesgo de agravar el problema de las migraciones internas -cuyo efecto
ms palpable est representado por el desastre urbano que se viveen el Valle
de Mxico-, al suprimirse la distribucin equilibrada de recursos fiscales a
las regiones de menor desarrollo econmico relativo, que el Sistema Nacio-
nal de Coordinacin Fiscal trae aparejada;
- El riesgo de revivir problemas de concurrencia fiscal ya superados, lo que
tenderia a provocar nuevas situaciones de doble o mltiple imposicin, asi
como nuevas "guerritas econmicas" entre las entidades federativas; y
- El riesgo de que, particularmente en ciertas clulas municipales cuya inte-
gracin poltica por razones socioeconmicas no suele ser muy slida, se
presenten serios problemas de corrupcin y arbitrariedad, al relajarse los
controles que sobre tales municipios actualmente ejercen tanto la Federacin
como los gobiernos de los Estados.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 629
Como puede advertirse, estamos en presencia de una cuestin especial-
mente intrincada en la que las realidades econmicas parecieran entrar en
colisin con las estructuras constitucionales que deben caracterizar al Estado
Federal. Sin embargo, es necesario insistir en que no debe perderse de vista
que los grandes problemas y los grandes retos demandan tambin grandes
soluciones; y que ninguna reforma poltica -por importante que sea- pue-
de llegar a trascender si no va acompaada de un slido contexto econmico.
Por eso en el tema inmediatamente subsecuente se contiene un ensayo de
posible reforma constitucional que pretende partir de la siguiente premisa,
que ya fue expresada en la parte introductoria del presente Captulo: Si aspi-
ramos a un Mxico ms libre y democrtico, por fuerza tendremos que regre-
sar a las verdaderas races del Estado Federal que para unir a la Nacin requie-
ren precisamente de dividir los frutos de la recaudacin, de manera
autnoma, entre las tres esferas de gobierno que la dirigen polticamente.
Ese es el reto. Y el siguiente es el ensayo de solucin a las demandas que
dicho reto plantea.
6. LAS REALIDADES PRACTICAS DEL NUEVO FEDERALISMO
En el quinto tomo de su controvertida Historia de Mxico, Lucas Alamn,
sin quererlo por supuesto, destaca las virtudes del sistema de competencia tri-
butaria que se deriv de la Constitucin Federal de 1824, cuando afirma:
"Los (tributos) que existen han sido distribuidos entre la Federacin y los Esta-
dos, aplicando a la primera las casas de moneda que se han multiplicado
considerablemente; el tabaco y naipes, nicos artculos que han quedado es-
tancados; el papel sellado, la lotera y las aduanas martimas, compren-
diendo tanto los derechos de importacin como los de exportacin; si a esto
se agregan las rentas del Distrito Federal y los contingentes de los Estados, es-
to es lo que constituye el Erario Federal; para el de los Estados, quedaron las
alcabalas interiores y los derechos de platas, con otros ramos menores a que
se han agregado las muchas contribuciones directas e indirectas que todos
han establecido. Hasta aqu parece haber cierto orden en esta distribucin, y
las cosas caminaron con regularidad en los primeros aos de la Federacin,
mientras las rentas se conservaron uniformemente bajo el pie en que se halla-
ban antes de la independencia; pero todo ha sido confusin, desde que se han
intentado en ellas innovaciones, que no estn calculadas sobre un mismo
plan."15
15 Alamn Lucas. "Historia de Mxico, desde los primeros movimientos que prepararon
su Independencia en el ao de 1808 hasta lapoca presente." Fondo de Cultura Econ-
mica. Mxico 1985. Tomo 5; pginas 886 y 887.
630 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Las "innovaciones" a que se refiere Alamn fueron las que l mismo intro-
dujo en 1831 cuando fungi como el todopoderoso Ministro de Relaciones
Exteriores e Interiores en el gobierno de Anastasia Bustamante y, posterior-
mente en 1835-36, cuando oper como la eminencia gris de la contra-refor-
ma que instaur el centralismo con la pretensin de sujetar los destinos del
pas a los designios del llamado Supremo Poder Conservador. As, se con-
centr el producto de las aduanas martimas en el Gobierno central que ade-
ms aument considerablemente las contribuciones generales y, no contento
con lo anterior, sujet a los Estados a toda suerte de emprstitos forzosos, con lo
que se aniquil cualquier vestigio de potestad tributaria para estos ltimos. Es
decir, para una mentalidad como la de Alamn --que inclusive ms que parti-
dario del centralismo lo era del absolutismo monrquico, como lo demuestra
la interesante monografa del historiador Miguel Soto, "La Conspiracin
Monrquica en Mxico 1845-1846"-16 la nica forma lgica de manejar la
Hacienda Pblica era a travs de lo que l mismo denomina "el sistema cen-
tral." Por eso no deja de sorprender el que haya aceptado y reconocido que
"las cosas caminaron con regularidad en los primeros aos de la Federacin";
o sea, mientras pudo subsistir la poltica de "amalgamacin" implementada
por el Presidente Guadalupe Victoria.
Ahora bien, al margen de las vicisitudes histricas que convulsionaron al
Siglo XIXMexicano y que volvieron igual de inefciente en materia hacenda-
ria a cualquier forma de gobierno que se intent, lo ms rescatable de este l-
timo comentario es el hecho de que la Repblica Federal naci fiscalmente
sana, desde el momento mismo en el que a travs de una ley federal secunda-
ria se deslindaron, con una aceptable precisin, los campos de accin tributa-
ria, de la Federacin, de los Estados y hasta del Distrito Federal. Ala vuelta de
las experiencias de los ltimos ciento setenta y cinco aos, es posible afrmar
que de haberse seguido por ese camino -dentro de un orden democrtico
basado en prudentes consensos nacionales que hubieran evitado los golpes
de estado centralistas, los once gobiernos dictatoriales de Antonio Lpez de
Santa Anna, la invasin norteamericana y la consiguiente prdida de ms
de la mitad del territorio nacional, la guerra de reforma y la intervencin Iran-
cesa-, con el tiempo este sistema competencial se habra ido arraigando y
afinando, mediante el fortalecimiento recproco de los Erarios Federales yes-
tatales. Tan esto es as que durante el perodo que va de la proclamacin de la
Constitucin Federal (1824) a la ruptura del orden constitucional (1829)
-como consecuencia del golpe militar que le organizaron a don Vicente
Guerrero entre Lorenzo de Zavala y Joel R. Poinsett, y el que indirectamente
propici la llegada al poder de las huestes centralistas encabezadas por Anas-
16 Soto Miguel. "La Conspiracin Monrquica en Mxico 1845-1846." Primera Edicin.
Editorial Offset, S.A. de C.V. Mxico 1988. (Nota del Autor).
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 631
tasio Bustamante y Lucas Alamn- "las cosas caminaron con regularidad."
En otras palabras, mientras hubo orden poltico y paz social la divisin de
fuentes tributarias funcion a la perfeccin; lo que demuestra que el camino
del Federalismo tuvo un buen arranque econmico.
Dentro de semejante contexto, y reiterando el concepto que constituye la
razn de ser de esta obra en el sentido de que en el pasado es en donde debe-
mos encontrar las races del porvenir, no est por dems replantear; como
parte integrante de la agenda legislativa del Nuevo Federalismo, el rgimen
de potestades fiscales entre la Federacin, las entidades federativas y los mu-
nicipios, bajo el apuntado principio original de la divisin de fuentes grava-
bies entre las tres mencionadas esferas de gobierno.
Para ello es necesario tomar en consideracin y tratar de combinarlos y
consolidarlos al mismo tiempo -con una buena dosis de realismo, pragma-
tismo, imaginacin y equidad-los siguientes elementos:
1. El rgimen constitucional en vigor, con sus contradicciones anti-federalis-
tas, pero tambin con sus razones econmicas de ser.
2. Las bases constitucionales del Estado Federal, particularmente la llamada
clusula de las facultades implcitas.
3. El concepto fundamental de la equidad tributaria, particularmente en loto-
cante a evitar la concurrencia fiscal, la doble tributacin y la existencia de
contribuciones interestatales.
4. La necesidad verdaderamente imperiosa de mantener el equilibrioen la
distribucin del producto de la recaudacin para atenuar, hasta donde las cir-
cunstancias lo permitan, los desequilibrios regionales y el crecimiento de las
corrientes migratorias internas.
5. La necesidad, tambin imperiosa, de mantener controles estrictos sobre
las haciendas municipales para prevenir dispendios, arbitrariedades y actos
de corrupcin.
6. Elya varias veces mencionado "Proyecto Crdenas" -que en estricta justi-
cia debera denominarse "Proyecto Eduardo Surez"- de 1936, por consti-
tuir el nico intento serio que hasta la fecha se ha llevadoa cabo para refor-
mar y adicionar la Constitucin Poltica en vigor, con un sistema
competencial basado en el principio federalista de ladivisinde fuentes de in-
gresos gravables.
Conjugando los elementos que se acaban de expresar, es factible ensayar
una propuesta de reformas y adiciones a los artculos 73 fraccin XXIX, 124,
31, fraccin IV, Y115, fraccin IV de la Constitucin General de la Repbli-
ca, que se apoye en los siguientes principios generales:
632 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
- La divisin clara y precisa, de fuentes de ingresos gravables;
- La necesidad de preservar ciertas experiencias histricas como la que deri-
va de la reforma constitucional de 1896, que llev a cabo la indispensable su-
presin de las alcabalas y de las aduanas interiores; y
- La conveniencia de mantener los controles ya establecidos sobre las leyes
de ingresos y las cuentas pblicas de los ayuntamientos.
Con apoyo en lo hasta aqu expuesto, la modificacin constitucional que
se propone quedara plasmada en los trminos que a continuacin se ex-
ponen:
Artculo 124. Las facultades que no estn expresamente concedidas por
esta Constitucin a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los
Estados.
Para todos los efectos derivados del prrafo inmediato anterior, tratndose
del establecimiento, determinacin, recaudacin y administracin de las con-
tribuciones necesarias para sufragar los gastos pblicos, el Congreso de la
Unin, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, estarn a lo siguiente:
l. Quedan expresamente reservadas a la Federacin las siguientes contribu-
ciones:
a) Impuesto sobre la renta de las sociedades y de las personas fsicas, inclu-
yendo a los extranjeros que obtengan ingresos de fuentes de riqueza ubicadas
en el territorio nacional;
b) La parte proporcional del impuesto al valor agregado que determine la ley
federal secundaria que expida anualmente el Congreso de la Unin, la que,
en todo caso, fijar dicha parte proporcional de conformidad con el grado de
desarrollo econmico relativo que tambin anualmente, se fije en dicha ley
para cada entidad federativa, incluyendo al Distrito Federal;
c) Contribuciones sobre el comercio exterior;
d) Contribuciones sobre el aprovechamiento y explotacin de los recursos
naturales comprendidos en los prrafos cuarto yquinto del Artculo 27;
e) Contribuciones sobre instituciones de crdito y sociedades de seguros;
f) Contribuciones sobre servicios pblicos concesionados o explotados direc-
tamente por la Federacin, y
g) Contribuciones especiales sobre:
(1) Energa elctrica;
(2) Produccin y consumo de tabacos labrados;
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
(3) Gasolina y otros productos derivados del petrleo;
(4) Cerillos y fsforos;
(5) Aguamiel y productos de su fermentacin;
(6) Explotacin forestal; y
(7) Produccin y consumo de cerveza.
El Congreso de la Unin al imponer las contribuciones necesarias a cubrir el
presupuesto, en los trminos de la fraccin VIIdel Artculo 73, se limitar es-
trictamente a gravar las fuentes de ingresos que en esta Fraccin 1se con-
signan.
11. Se entienden concedidas a la potestad tributaria de los Estados y del Distri-
to Federal, las siguientes contribuciones:
a) Especiales sobre produccin y servicios que no incidan sobre o graven las
materias reservadas a la Federacin con arreglo a lo que se dispone en los p-
rrafos (1) a (7) del inciso g) de la Fraccin 1de este mismo Artculo;
b) La parte proporcional del impuesto al valor agregado que determine anual-
mente la ley federal secundaria a que se refiere el inciso b)de la Fraccin I que
antecede; y
e) La participacin en el rendimiento del impuesto sobre la renta de las socie-
dades y las personas fsicas, en la proporcin que la ley secundaria federal de-
termine anualmente. En la inteligencia, de que para los efectos de dicha
determinacin el Congreso de la Unin fijar, tambin en forma anual, el co-
rrespondiente grado de desarrollo econmico relativo de cada entidad fede-
rativa.
En adicin a lo anterior, quedan reservadas a los Estados las contribuciones
que son el resorte de la Hacienda Pblica Municipal de conformidad con
lo que establece la Fraccin IVdel Artculo 115; siempre y cuando, en lo que
a estas contribuciones se refiere, los Estados se sujeten, en todo y por todo, a
lo que estatuye este ltimo precepto constitucional. El Distrito Federal podr
imponer directamente las contribuciones a que se refiere este mismo prra-
fo, conforme a lo previsto en el Artculo 122.
III. A los Estados y al Distrito Federal les est prohibido:
a) Concurrir con la Federacin gravando, en cualquier forma y bajo cualquier
ttulo legal o de hecho, las fuentes contributivas que la Fraccin I de este mis-
mo Artculo reserva de manera expresa a la propia Federacin;
b) Gravar bajo el principio de residencia o cualquier otro que produzca los
mismos efectos, cualquer tpo de acto u operacin, de cualquier indole o na-
turaleza, cuya fuente de riqueza se encuentre ubicada en el territorio de otra
entidad federativa;
633
634 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
c) Imponer las contribuciones que son del resorte de la Hacienda Pblica Mu-
nicipal en forma diversa a la prevista en la fraccin IVdel Artculo 115. Esta
prohibicin no es aplicable al Distrito Federal; y
d) Establecer los gravmenes y derechos a que se refieren los Artculos 117,
Fracciones IV, V, VI YVII Y118, Fraccin 1, de esta misma Constitucin.
Artculo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
IV. Contribuir para los gastos pblicos de la Federacin, del Distrito Federal,
de los Estados y de los Municipios, con arreglo a lo previsto en las Fracciones
1, Il YIII del Artculo 124, de la manera proporcional y equitativa que dispon-
gan las leyes. Tambin estn obligados a contribuir a los gastos pblicos en la
forma a la que se refiere el prrafo inmediato anterior, todos los extranjeros,
sin distincin alguna, que obtengan ingresos de fuentes de riqueza ubicadas
en el territorio nacional.
Artculo 115. Los Estados adoptarn, para su rgimen interior, laforma de
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su di-
visin territorial yde su organizacin politica y administrativa el Municipio Li-
bre, conforme a las bases siguientes:
IV. Los Municipios administrarn libremente su hacienda, la cual se formar
de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asi como de las contri-
buciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo
caso de manera invariable.
a) Percibirn las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que debern
establecer los Estados a su favor sobre la propiedad inmobiliaria, de su frac-
cionamiento, divisin, consolidacin, traslacin y mejora as como las que
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
Los Municipios, a su eleccin y libre arbitrio, podrn celebrar convenios con
el Estado para que ste se haga cargo de las funciones que a los intereses de
los Municipios convenga relacionadas con la administracin de esas contri-
buciones.
b) Las participaciones federales, que sern cubiertas por la Federacin a los
Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se deter-
minen por una ley federal secundaria.
e) Los ingresos derivados de la prestacin de servicios pblicos a su cargo.
Las leyes de los Estados no limitarn la facultad de los Municipios de per-
cibir las contribuciones a que se refieren los incisos a), b) y e). Las leyes fede-
rales y las locales no establecern exenciones o subsidios respecto de las
mencionadas contribuciones, en favor de personas fsicas o morales, ni de
instituciones oficiales o privadas. Slo los bienes del dominio pblico de la
Federacin, de los Estados o de jos Municipios estarn exentos de dichas
contribuciones.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
Las Legislaturas de los Estados aprobarn las leyes de ingresos de los Ayunta-
mientos y revisarn sus cuentas pblicas. Los presupuestos de egresos sern
aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.
Artculo Transitorio. Se deroga la Fraccin XXIX del Artculo 73 de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
635
Las razones que justifican la propuesta que antecede -expresadas a la
manera de una "Exposicin de Motivos", a fin de formular este ensayo en
la forma ms completa posible- son las siguientes:
Para que el Federalismo sea una realidad prctica en Mxico resulta indis-
pensable dotar a los Estados, al Distrito Federal y a los Municipios del mayor
grado posible de autosuficiencia hacendaria. Condicin sin la cual no estn
en posibilidad de ejercer efectivamente la autonoma poltica y administrativa
que constitucionalmente les corresponde. En el pasado dicha autosuficiencia
hacendaria se ha visto acotada por factores econmicos que la multiplicidad
geogrfica y social del pas y el imperativo de mantener unida a la Federacin
han impuesto. Entre esos factores destaca: la necesidad de evitar la concu-
rrencia fiscal que se da cuando la Federacin y las entidades federativas gra-
van, con distintas contribuciones, las mismas fuentes de ingresos, lo cual es
antieconrnco y, por lo tanto, tiende a desalentar la realizacin de activida-
des productivas; as como la necesidad de distribuir equilibradamente el pro-
ducto de la recaudacin fiscal a los Estados y Municipios, considerando que,
infortunadamente, las diversas regiones que integran la Repblica Mexicana
no poseen el mismo grado de desarrollo econmico y, por consiguiente, se
vuelve indispensable que el Gobierno Federal reparta equitativamente los re-
cursos fiscales para frenar tanto posibles conflictos tributarios entre las enti-
dades como posibles corrientes migratorias internas de Estados y Municipios
pobres a Estados y Municipios ricos, y particularmente al Distrito Federal.
Estos factores econmicos ocasionaron que en 1979, mediante la adi-
cin de un prrafo especial a la Fraccin XXIXdel Artculo 73 de la Cons-
titucin Poltica que nos rige, se estableciera el Sistema Nacional de Coordina-
cin Fiscal que otorga participaciones especiales a los Estados y Municipios
en los tributos federales coordinados, a condicin de que no mantengan en
vigor gravmenes locales o municipales sobre las mismas fuentes de ingre-
sos. A la vuelta de casi treinta aos la Coordinacin Fiscal ha mostrado una
marcada tendencia a la concentracin de la recaudacin tributaria en el Go-
bierno Federal, en detrimento de las otras dos esferas de gobierno. Concen-
tracin que si bien facilita la solucin de los apuntados problemas de concu-
rrenciafiscal y desequilibrios regionales, no fortalece nuestras instituciones y
principios federalistas.
636 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
Por lo tanto, ha llegado el momento de reestructurar el sistema constitu-
cional de competencia fiscal entre la Federacin, los Estados, el Distrito Fe-
deral y los Municipios, en una forma tal que, sin descuidar los factores econ-
micos que se acaban de sealar, se refuercen las Haciendas Pblicas de las
Entidades Federativas y de los Municipios con fuentes propias de ingresos fis-
cales, intocables para la Federacin.
Se trata, ante todo, de lograr un adecuado equilibrio entre las necesida-
des presupuestales del Gobierno Federal y las crecientes demandas de los go-
biernos locales y municipales, que conjuguen la autosuficiencia hacendaria
de las subdivisiones polticas con el valor supremo del mantenimiento de la
Unin Federal. Es decir, de dividir para poder unir mejor.
Alcanzar este ltimo objetivo es factible en la medida en la que mediante
una prudente divisin de las fuentes de riqueza gravables al mismo tiempo
que se fortalezca hacendariamente a las subdivisiones polticas se preserve la
solidez financiera del Gobierno Federal y su capacidad de distribuir y de redis-
tribuir el ingreso nacional, as como de ejercer estrictos controles sobre el ma-
nejo del gasto pblico.
Se estima que con las reformas, adiciones y derogacin que a continua-
cin se proponen a los Artculos 124,31 fraccin IV, 115, fraccinIVy 73,
fraccin XXIXde la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos,
dicho objetivo se convertir en una realidad y en una prctica cotidiana del
Nuevo Federalismo en el que aspiramos a vivir en el Siglo XXI.
Artculo 124
El precepto constitucional ms adecuado para regular el nuevo rgimen
competencial que se propone, es precisamente el 124, toda vez que en el
mismo se consigna la llamada "clusula de las facultades implcitas" que cons-
tituye uno de los principios jurdicos generalmente aceptados de todo Estado
Federal, ya que consagra la autonoma de las entidades federativas bajo el
postulado de que las mismas quedan facultadas para ejercer todas aquellas
atribuciones que la Constitucin no reserve expresamente a la Federacin.
En otras palabras, define al Federalismo tanto por inclusin como por ex-
clusin.
En tal virtud, se trata del precepto idneo para sealar en lo tocante a la
materia tributaria -cuya trascendencia es tal, que sin una adecuada regula-
cin de la misma no habra forma de procurar el sano financiamiento de cual-
quier tipo de gastos pblicos- qu es lo que especficamente queda reserva-
do a la potestad tributaria de la Federacin y qu es lo que -tanto por
inclusin como por exclusin- debe corresponder a las entidades; a las que,
I
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 637
recogiendo la tradicin jurdica y econmica que se iniciara cuando entr en,
vigor la Constitucin Federal del4 de octubre de 1824, se les sujeta a deter-
minadas prohibiciones, no slo para que no invadan la esfera federal, sino
fundamentalmente para prevenir la concurrencia fiscal y las siempre lamen-
tables intromisiones de las autoridades estatales en la integracin yen el ma-
nejo de la Hacienda Pblica Municipal.
Dentro de este contexto, se reservan a la potestad fiscal de la Federacin
las fuentes de ingresos gravables que desde 1943, aparecen consignadas en
la Fraccin XXIXdel Artculo 73, adicionadas con las que representan los he-
chos generadores de los dos tributos federales ms importantes, y los que
inexplicablemente hasta la fecha jams se haban mencionado en texto cons-
titucional alguno: el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado.
Una modificacin que posee especial significacin es la relativa a que el
Congreso de la Unin al imponer las contribuciones necesarias a cubrir
el presupuesto, en los trminos de la diversa Fraccin VII del mismo Artculo
73, se limitar estrictamente a gravar las fuentes y los ingresos que quedan
expresamente reservados a la Federacin. Esto ltimo con el propsito de
impedir que se vuelvan a debilitar las potestades tributarias de las Entidades y
de los Municipios, en atencin a que en el pasado el Congreso Federal poda
imponer contribuciones sobre fuentes no reservadas expresamente a la Fe-
deracin, aduciendo que tales contribuciones eran indispensables para cubrir
el presupuesto federal, lo cual, adems de provocar el debilitamiento antes
sealado, haca nugatoria la clusula de las facultades implcitas.
Se estima que en esta forma verdaderamente se federaliza el sistema
competencial que nos ocupa, sin destruir la solidez de las finanzas pblicas
del Gobierno Federal, puesto que le siguen estando reservados los ingresos
tributarios con los que hasta la fecha ha sufragado anualmente su gasto
pblico. '
Con el doble propsito de dotar a las entidades federativas de fuentes
propias de ingresos y de consolidar el principal beneficio que ha trado apare-
jado el sistema nacional de coordinacin fiscal en el sentido de propiciar, por
conducto del Gobierno Federal, una mejor distribucin de la recaudacin a
nivel nacional, se propone lo siguiente:
- Que las entidades puedan establecer impuestos, derechos y contribu-
ciones en general sobre produccin y servicios, pudiendo gravar en conse-
cuencia todas aquellas fuentes que no quedan expresamente reservadas a la
potestad tributaria de la Federacin, lo cual abre una amplia gama de posibili-
dades, puesto que permite a los Estados y al Distrito Federal establecer contri-
buciones en materias tales como enajenacin de vehculos nuevos y usados,
638 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
control vehicular, uso y tenencia de vehculos, adquisicin de inmuebles y
operaciones inmobiliarias en general, para no citar sino a dos de los sectores
ms representativos de la economa nacional; y
- Que las entidades federativas puedan seguir percibiendo las acostum-
bradas participaciones federales en lo tocante al impuesto sobre la renta yal
impuesto al valor agregado, bajo un sistema -regulado anualmente por una
ley dictada por el Congreso de la Unin- que establezca una proporcin in-
versa entre el grado de desarrollo econmico relativo alcanzado en el ao
inmediatamente precedente por cada entidad y el monto de las participaciones
federales que deban corresponderle. Es decir, a menor grado de desarrollo
mayor porcentaje de participaciones y a la inversa. En esa forma, el Gobier-
no Federal estar en posibilidades de seguir atenuando los desequilibrios re-
gionales que aquejan a nuestra Repblica, evitando con ello el indeseable
problema de las corrientes migratorias internas, cuyo efecto ms evidente ha
sido el incontrolable crecimiento urbano del Valle de Mxico, que ha visto
quintuplicarse su poblacin en el curso de las ltimas cinco dcadas.
Con el objeto de no afectar la estructura constitucional de nuestro Estado
Federal, se siguen reservando a la potestad tributaria de los Estados las contri-
buciones que deben ser del resorte de la Hacienda Pblica Municipal, pero
bajo las restricciones y modalidades que se puntualizarn ms adelante cuan-
do se haga referencia a la fraccin IVdel Artculo 115 constitucional.
Se ratifican las prohibiciones que los Artculos 117, fracciones IV, V, VIY
VIIY 118, fraccin 1, imponen a las entidades federativas, particularmente en
lo relativo a alcabalas, aduanas interiores y derechos de tonelaje y de puertos,
que la experiencia histrica ha demostrado que son profundamente antieco-
nmicos. Pero estas prohibiciones se refuerzan con el principio expreso de
que las entidades no pueden gravar las fuentes que el Artculo 124 reserva a la
Federacin. Aclaracin por dems indispensable que debi haberse hecho
desde hace muchos aos. Asimismo, con el objeto de prevenir las llamadas
"querritas econmicas" entre los Estados que en el Siglo XIXy en la primera
mitad del XX dieron origen a innumerables problemas, textualmente se dis-
pone que a las entidades federativas les est prohibido, "gravar, bajo el princi-
pio de residencia o cualquier otro que produzca los mismos efectos, cualquier
tipo de acto u operacin, de cualquier ndole o naturaleza, cuya fuente de ri-
queza se encuentre ubicada en el territorio de otra entidad federativa." La ne-
cesidad de esta enmienda es evidente, ya que en el pasado el establecimiento
de contribuciones estatales, bajo el principio de residencia, para quienes ob-
tienen ingresos gravables de fuentes ubicadas en otra entidad, invariablemen-
te ha llevado a inaceptables situaciones de doble o mltiple tributacin. Ade-
ms, esta propuesta se encuentra plenamente apoyada por la experiencia
que Mxico ha obtenido al negociar con otros pases diversos Tratados Inter-
/
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 639
nacionales para prevenir la doble imposicin, en los que el problema bsica-
mente se ha resuelto recurriendo al principio del lugar de ubicacin de la
fuente de riqueza gravada, en vez de al-cada da menos aceptado por los ex-
pertos fiscales-e-, principio de residencia.
Como colorara de todo lo anterior, se propone la derogacin de la frac-
cin XXIXdel Artculo 73 constitucional, cuya defectuosa redaccin a partir
de la reforma efectuada en 1943, ha sido la causa principal de la existencia de
este grave problema de competencias entre nuestras esferas de gobierno, a
fin de que el Congreso de la Unin al determinar anualmente las contribucio-
nes necesarias para cubrir el presupuesto federal se ajuste en todo y por todo
a lo que marca el Artculo 124, de tal manera que se le ponga un freno efecti-
vo al expansonsmo tributario de la Federacin dentro del rgimen de las fa-
cultades implcitas que, como se seal con anterioridad, es el que corres-
ponde a la esencia misma de lo que deben ser las bases constitucionales del
Estado Federal.
Artculo 31
La fraccin IVde este precepto supremo consagra los principios consti-
tucionales que deben regir en materia fiscal: generalidad, obligatoriedad,
proporcionalidad, equidad, legalidad y vinculacin con el gasto pblico. Por
lo tanto, resulta necesario adecuarlo al nuevo marco competencial que se
propone y, aprovechar la ocasin, para incorporarle una aclaracin que el
Derecho Tributario Mexicano est demandando desde hace bastante tiempo.
Dentro de este contexto, tres son las principales reformas que al respecto se
plantean:
- Puntualizar que la obligacin de contribuir a los gastos pblicos de la
Federacin, de las Entidades y de los Municipios estar sujeta tanto a lo pre-
visto en las nuevas fracciones 1, IIy III del Artculo 124 como al postulado cl-
sico -herencia directa de "La Riqueza de las Naciones" de Adam Smith-
de que debe contribuirse, "de la manera proporcional y equitativa que dis-
pongan las leyes." Dicho en otras palabras, se trata de un mero ajuste de or-
den lgico.
- Eliminar toda referencia al principio de residencia, con el objeto de
prevenir los conflictos fiscales entre las entidades que quedaron sealados
con anterioridad y los que, al provocar casos de mltiple tributacin, tienden
a desalentar la realizacin de actividades productivas; y
- Dejar perfectamente establecido que tambin estn obligados a con-
tribuir para los gastos pblicos los extranjeros, sin distincin alguna, que ob-
tengan ingresos de fuentes de riqueza situadas en el territorio nacional. Acla-
640 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
racin que hasta la fecha no se ha hecho a pesar de que en varias ocasiones
algunas empresas extranjeras han aducido ante los tribunales mexicanos que
no estn legalmente obligadas a pagar contribuciones al gobierno de nuestro
pas, porque la fraccin IVdel Artculo 31 constitucional se localiza en el Ca-
ptulo que se refiere a las obligaciones "de los mexicanos" y, por ende, ellas
como extranjeras no quedan comprendidas dentro de semejante deber. De
tal manera que se ha requerido de una jurisprudencia expresa de la Suprema
Corte de Justicia de la Nacin para subsanar este problema,
17
10 cual es jurdi-
camente incorrecto puesto que para que el Poder Judicial pueda interpretar
adecuadamente un texto constitucional, lo primero que debe existir es el tex-
to constitucional mismo.
Artculo 115
Se ha sealado en mltiples ocasiones que la penuria econmica en la
que suele vegetar nuestra organizacin municipal deriva del hecho de que su
hacienda est sujeta a lo que resuelvan las respectivas legislaturas locales, de
tal manera que, estas ltimas, a su libre arbitrio y conveniencia poltica, pue-
den lo mismo fomentar que estrangular la autonoma municipal. En virtud de
que la Constitucin Federal debe estar por encima de cualquier rgimen inte-
rior de los Estados, se ha considerado conveniente regular el correspondiente
rgimen competencial con arreglo a principios y reglas que, en su rigurosa
definicin, no dejen lugar a dudas y a posibles interpretaciones contradicto-
rias. Entre esas reglas destacan las siguientes:
17 La tesis de jurisprudencia en cuestin es del tenor siguiente, en su parte medular: "Es in-
cuestionable que en el caso en que la fuente de riqueza o del ingreso est situada dentro del
territorio nacional, el Estado Mexicano, en uso de su soberana tributaria, tiene derecho a
recabar los tributos legtimamente creados sin que ello pueda conceptuarse como violato-
rio del Artculo 31, fraccin IVde la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexica-
nos, pues dicho precepto corresponde al captulo 'de las obligaciones de los mexicanos';
pero sin que ello signifique que por estar obligados los mexicanos a contribuir a los gastos
pblicos de la Federacin, de los Estados yde los Municipios en donde residen, de la mane-
ra proporcional y equitativa que sealan las leyes, los extranjeros estn exentos de dicha
obligacin cuando la fuente de la riqueza radica en territorio nacional o en otro supuesto,
cuando estn domiciliados en la Repblica Mexicana."
(Informe del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin. Amparo en Revi-
sin. Societ Anonyme des Manufactures des Glaces et Produits Chimiques de Saint Go-
bain Chuny et Ciry, y Fertilizantes Monclova, S.A.; pginas 290 a 292).
Como puede advertirse, ante la ausencia de un texto constitucional expreso, claro y preci-
so, el mximo tribunal de la Repblica para evitar el que a los extranjeros en Mxico se les
d un tratamiento fiscal privilegiado y, por ende, discriminatorio e inequitativo para los
propios mexicanos, ha tenido que recurrir a verdaderos malabarismos jurdicos con
los conceptos de soberana tributaria, fuente de riqueza y residencia. Por esta razn, la
fraccin IVdel Artculo 31 constitucional reclama laenmienda aclaratoria que se propone.
(Nota del Autor).
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
641
- El principio de que los ingresos tributarios que deben corresponderles
por mandato del mismo Artculo 115 de la Constitucin General de la Rep-
blica (gravmenes inmobiliarios, participaciones federales e ingresos deriva-
dos de los servicios pblicos a su cargo) invariablemente y sin limitaciones de
ninguna especie, les tendrn que ser asignados por las legislaturas locales.
- El principio de que las participaciones federales a los Municipios se re-
girn por una ley federal secundaria y no por leyes estatales como ha venido
sucediendo, a fin de que no tengan que pasar por los Gobiernos de los Esta-
dos -que carecen por completo de jurisdiccin federal-los recursos que el
Gobierno de la Repblica, por mandato legal, les otorgue a los Municipios;
los que deben recibir de manera directa tales recursos, si es que se desea que
salgan de la situacin de minora de edad poltica y administrativa, a que los
ha condenado su tradicional dependencia de los gobiernos estatales; y
- La reiteracin del principio de que las leyes federales y las de los Esta-
dos no establecern exenciones o subsidios respecto de las contribuciones
que deban corresponderles a los Municipios, en favor de personas fsicas o
morales, ni de instituciones oficiales o privadas.
Cabe destacar que esta propuesta se inspira en el espritu del voto par-
ticular que presentaran a la consideracin del Congreso Constituyente 1916-
17 los ilustres diputados Heriberto Jara, Hilar io Medina y Paulino Machorro
Narvez quienes, altamente preocupados por la posibilidad de que el Munici-
pio naciera inviable, visionariamente afirmaron que: "No se concibe la liber-
tad poltica cuando la libertad econmica no est asegurada, tanto individual
como colectivamente. Al Municipio se le ha dejado una libertad muy reduci-
da, casi insignificante; una libertad que no puede tenerse como tal, porque
slo se ha concretado al cuidado de la poblacin, al cuidado de la poltica, y
podemos decir que no ha habido un libre funcionamiento de una entidad en
pequeo que est constituida por sus tres poderes... queremos que el Gobier-
no del Estado no sea ya el pap que temeroso de que el nio compre una can-
tidad exorbitante de dulces que le hagan dao, le recoja el dinero que el padri-
no o el abuelo le ha dado y despus le da centavo por centavo para que no le
hagan dao las charamuscas. Los municipios no deben estar en esas condi-
ciones, seamos consecuentes con nuestras ideas, no demos libertad por una
parte y la restrinjamos por la otra, no demos libertad poltica y restrinjamos
hasta lo ltimo la libertad econmica, porque entonces la primera no podr
ser efectiva, quedar simplemente consignada en nuestra Carta Magna como
un bello captulo y no se llevar a la prctica porque los municipios no podrn
disponer de un solo centavo para su desarrollo sin tener antes el pleno con-
sentimiento del Gobierno del Estado; estn todos de acuerdo en que la verda-
dera y nica base de la libertad municipal est en el manejo libre de los fondos
con que debe contar el Municipio; que debe tener su hacienda propia, porque
642 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
desde el momento en el que el Municipio en hacienda tenga un tutor, sea el
Estado o la Federacin, desde ese momento deja de subsistir."
A cambio de la libertad hacendaria que se propone conceder a los muni-
cipios, la cual, como se sostuvo desde el Congreso Constituyente, es indis-
pensable para su subsistencia, con el objeto de frenar posibles abusos de algu-
nos funcionarios municipales como de conferirle a los Gobiernos de los
Estados el papel que constitucionalmente les corresponde, se ratifica el prin-
cipio de que las legislaturas locales aprobarn las leyes de ingresos de los
Ayuntamientos y revisarn sus cuentas pblicas. En esta forma la autonoma
hacendaria que se propone para los municipios no se vuelve ilimitada sino
que se somete a un sistema de pesos y contrapesos en el que las legislaturas
estatales siguen controlando el fiel de la balanza.
El ensayo de Exposicin de Motivos que antecede constituye un sencillo
intento de explicacin de los lineamientos generales a los que tendr que obe-
decer el Federalismo Fiscal Mexicano de las primeras dcadas del Siglo XXI.
No va a ser una tarea fcil. Largos aos de centralismo econmico y de inte-
reses creados al amparo de la ley de la conveniencia poltica y del mnimo
esfuerzo que, en el fondo, es lo que representa el sistema nacional de coordi-
nacin fiscal, no se van a acabar de un da para otro. Se va a requerir de una
gran dosis de voluntad poltica y de la bsqueda incesante de consensos, den-
tro de un espritu de conciliacin y entendimiento. En particular, la prudencia
y la cautela sern indispensables. Un buen nmero de Estados y la gran mayo-
ra de los Municipios no estn preparados, ni poltica ni administrativamente,
para empezar a ejercer atribuciones, tareas y presupuestos que tradicional-
mente les han sido vedados por el Congreso y el Gobierno Federales. En el
lenguaje mgico de Juan Rulfo, Mxico, a veces, se ha asemejado a una enor-
me Luvina: "Un da trat de convencerlos de que se fueran a otro lugar, donde
la tierra fuera buena. Vmonos de aqu! -les dije-o No faltar modo de aco-
modarnos en alguna parte. El gobierno nos ayudar.-Ellos me oyeron, sin
parpadear, mirndome desde el fondo de sus ojos de los que slo se asomaba
una lucecita all muy adentro.-Dices que el gobierno nos ayudar, profe-
sor? T no conoces al gobierno?- Les dije que s.-Tambin nosotros lo co-
nocemos. Da esa casualidad. De lo que no sabemos nada es de la madre del
gobierno.-Yo les dije q ~ era la Patria. Ellos movieron la cabeza diciendo
que no. Y se rieron. Fue la nica vez que he visto rer a la gente de Luvina.
Pelaron sus dientes molenques y me dijeron que no, que el gobierno no tena
madre."
l 8
18 Rulfo Juan. "El Llano en Llamas" -"Luvina." Octava reimpresin de la Segunda Edicin
revisada por el autor. Fondo de Cultura Econmica. Coleccin Popular. Mxico 1986; p-
gina 122.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
643
Los desequilibrios regionales representan un lastre ancestral que genera.
rezagos y desigualdades de todo tipo: educativos, sanitarios, asistenciales, la-
borales y agrarios que, en palabras del mismo Juan Rulfo, provocan los ince-
santes flujos migratorios hacia el "Paso del Norte", con su estela de vejacio-
nes, intolerancias y conflictos internacionales.
Por eso resulta imperioso atenuar esos desequilibrios mediante solucio-
nes prcticas, en cuya implementacin debe contar ms la buena voluntad y
la capacidad de negociacin poltica que los programas y las proyecciones
economtricas. Un punto de partida puede ser la propuesta que se acaba de
exponer, puesto que sin desmantelar el aparato redistribuidor del ingreso na-
cional representado por el sistema de coordinacin fiscal, va a permitir que
paulatinamente las entidades y los municipios cuenten con fuentes propias
de ingresos fiscales, sin que en el camino queden en el desamparo presupues-
tario, toda vez que anualmente seguirn percibiendo las acostumbradas parti-
cipaciones federales, cuyo volumen se ir graduando, a travs de una ley del
Congreso de la Unin, en funcin de los niveles de desarrollo econmico que
vayan alcanzando con el transcurso del tiempo.
Tal y como se acaba de apuntar, no va a ser una tarea ni rpida ni fcil.
Probablemente tome la mayor parte de la primera mitad del siglo venidero.
Pero tendr que realizarse si es que el Federalismo tiene algn futuro en Mxi-
co. Desde luego, no estamos en condiciones de predecir el futuro pero s de
prepararlo. De ah la importancia de que se modifique con una visin integral
de lo que significa vivir en el rico y variado mosaico de regiones, usos y
costumbres en el que se descompone la Repblica Mexicana, el rgimen de
potestades tributarias que necesariamente tiene que darse entre la Federa-
cin, las Entidades Federativas y los Municipios; a fin de que, algn da, el
lema federalista de "dividir para unir" se haga extensivo a nuestra realidad
econmica, y nuestra Patria se integre por un ncleo de Estados y Municipios
prsperos y autnomos que coadyuven a descongestionar el desastre pobla-
cional al que el centralismo de hecho, que se ha vivido durante la mayor parte
del Siglo XX, ha condenado irremisiblemente al Valle de Mxico. Y tal vez
as, la estril realidad cotidiana de Luvina se torne en lo que siempre debi ha-
ber sido: un mgico pero simple espejismo literario.
A Manera de Conclusin
El Estado Federal Mexicano
del Siglo XXI
Pginas atrs se cit una clebre frase de Pierre Joseph Proudhon que
cabe repetir aqu: "El Siglo XX abrir la era del Federalismo o de lo contrario
la humanidad sufrir otro purgatorio de mil aos. "19 En el caso de M ~ i c o esta
admonicin resulta especialmente vlida, pero para el Siglo XXI.
Es todava muy temprano para emitir juicios de valor histrico sobre un
siglo que an no termina. No obstante, hay elementos objetivos para pensar
que la posteridad juzgar al Siglo XXcomo una poca de prodigiosos avances
tecnolgicos y de una marcada tendencia hacia la decadencia moral. Lo pri-
mero est a la vista de quien quiera verlo. Lo segundo se vuelve evidente tan
slo con mencionar algunos hechos. El Siglo XXse recordar por haber sido
el escenario temporal de dos salvajes guerras mundiales que culminaron con
la liberacin del tomo y la consiguiente amenaza de extincin de todo tipo
de vida en el planeta; por la proclamacin -con un dogmatismo medieval
que no se vea desde los tiempos de la inquisicin- de dos corrientes totalita-
rias que atentaron en todas las formas imaginables en contra de la dignidad
humana y de la libertad individual: el nazifascismo y el comunismo o "socialis-
mo real"; por la ereccin de vastos campos de concentracin, de exterminio y
de trabajos forzados por esos abortos de la historia que fueron Hitler, Stalin,
los dirigentes de la China Comunista y otros strapas de menor cuanta pero
de igual crueldad; por terribles hambrunas en un lado del mundo contrastadas
con un modo de vida hedonista, materialista y consumista en el otro; por ha-
ber endiosado y glorificado a un aprendiz de economista, acomplejado y pe-
queo burgus -Carlos Marx- cuyo total desconocimiento de las leyes que
mueven a la humanidad y con ella a los mercados, ocasion indecibles sufri-
mientos y frustraciones a millones de seres humanos as como dcadas de
atraso econmico a decenas de pases; en fin, por haber contaminado con
emanaciones industriales el aire, el agua, los bosques, las selvas y los valles.
19 Proudhon Pierre Joseph. "The PrincipIe of Federauon''. R. Vernon Editor. University01
Toranto Press. Toronto, Ontario, Canad, 1979; pgina 70. (Citatraducida por el autor).
645
646 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
El Siglo XX Mexicano dista mucho de haber sido un perodo brillante y
mucho menos heroico, ya que careci de la grandeza del XIX en el que lu-
chando contra la naturaleza, la pobreza, la ignorancia, las invasiones extran-
jeras y el riesgo de descomposicin social, cultural y territorial, se logr cons-
truir un Estado-Nacin dotado de identidad propia y de instituciones
constitucionales que, en su esencia, subsisten hasta la fecha. El XIXfue el si-
glo de la consumacin de la independencia nacional, de la fundacin de la Re-
pblica y del ensayo del Federalismo. Enfrentados a las fuerzas colosales de
una vasta e indmita geografa y a la omnipresente y altanera intervencin
norteamericana, nuestros antepasados, sin embargo, fueron capaces de
construir una sociedad propia, que intentaron basar en los ms puros valores
liberales de la tolerancia, la educacin ilustrada y la libre iniciativa individual.
Por supuesto no lo lograron del todo, pero lo que sorprende --dadas las cir-
cunstancias de endmica debilidad hacendaria, arraigadas desigualdades so-
ciales, prpfundos enfrentamientos ideolgicos y alarmante debilidad militar
frente al mundo exterior, en las que tuvieron que desenvolverse-, es que lo
hayan logrado al menos parcialmente, y adems, lo hayan dejado plasmado
en dos magnficas Constituciones Federales; la de 1824 y la de 1857.
Como contrapartida, el Siglo XXaparece como un perodo de totalitaris-
mo "a la mexicana." La tambin dogmticamente glorificada Revolucin de
1910, si bien puso fin a ciertas iniquidades sociales y dio la pauta para fundar
algunas instituciones -el sindicalismo organizado y tutelado por el Estado, el
ejido primero y la pequea propiedad despus, el Banco de Mxico y la polti-
ca de fomento industrial, un agudo sentido de la Cultura Nacional, entre
otras- que insertaron al pas en los procesos del Siglo XX, no resolvi los
problemas de fondo que hasta la fecha, siguen agraviando a nuestra socie-
dad: concentracin de la riqueza en unas cuantas manos; insuficiencia en la
generacin de empleos bien remunerados; falta de servicios pblicos, parti-
cularmente en los ramos de la educacin, la vivienda y la salud; y graves y acu-
sados desequilibrios regionales, para no mencionar sino a los ms repre-
sentativos.
El Siglo XX Mexicano fue tambin el escenario temporal de un trgico
conflicto con frecuencia olvidado: la Cristiada, que mostr al mundo a un go-
bierno que, con armas y pertrechos suministrados por los Estados Unidos,
asesin a sus propios campesinos solamente porque pretendan profesar la
religin de sus mayores. Esta es una terrible mancha negra que ninguno de
los "logros institucionales" del Jefe Mximo Plutarco Elas Calles, podr bo-
rrar algn da.
Los gobiernos "emanados de la Revolucin" tuvieron el indiscutible talen-
to de concebir y poner en marcha una enorme maquinaria poltica -modela-
da al estilo del fascismo italiano de los aos veinte- que concentr el poder
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI
647
en una estructura corporativista que verticalmente dependa del Presidente en
turno que se convirti en una especie de "don Porfirio sexenal." Hbiles y
conocedores de su realidad, los Presidentes del Siglo XXotorgaron a sus go-
bernados -yen especial a las clases medias- todas las libertades posibles,
con excepcin de las polticas. As se dio el caso verdaderamente singular de
que, sin vivir en un rgimen comunista o socialista "real", el mismo partido
poltico ha ganado prcticamente todas las elecciones que se han celebrado
en Mxico en los ltimos setenta aos. Curioso y surrealista Siglo Mexicano, en
el que no obstante conocerse de antemano cul sera su resultado, las elec-
ciones se verificaban rigurosamente, en medio de grandes despliegues de or-
ganizacin y publicidad como si en verdad se estuviera celebrando un libre
juego democrtico. 1976 fue una obra maestra del surrealismo mexicano.
A pesar de existir un solo candidato presidencial, millones de personas acu-
dieron puntualmente a las urnas a votar. .. para qu? cabra preguntarse.
Probablemente para reafirmar la esencia del sistema: derecho de sufragio sin
libertad de eleccin, cabra contestar.
El sistema poltico de nuestro Siglo XX supo matar muy bien y muy a
tiempo la libertad de eleccin. Primero aniquilando el sueo democrtico de
las juventudes vasconcelistas para encaramar en su lugar a un buen seor que
pas a la historia con el triste mote de "el nopalito" (por baboso). Despus en-
gaando a las juventudes que en el inolvidable ao de 1968 nos lanzamos a
las calles de la gran capital pidiendo para Mxico libertad poltica, con dos ex-
pedientes a cual ms de miserables: las matanzas de Tlatelolco (1968) y del
Jueves de Corpus (1971) y las reformas populistas y estatistas del Presidente
Echeverra que tuvieron la inslita virtud de hundir la economa nacional sin
afectar las estructuras polticas corporativistas (no fue por nada que cuando
tuvo la peregrina idea de presentarse a la Ciudad Universitaria a una supuesta
inauguracin de cursos, los estudiantes, en unin de una certera pedrada, lo
recibieron con el grito de fascista!). Finalmente, inventando un conjunto de
reformas extraconstitucionales como los "diputados de partido", la "repre-
sentacin proporcional" y los "candidatos plurinorninales", para dar la apa-
riencia de un pluralismo poltico que todava est por verse.
Aunque parezca increble los mexicanos de la segunda mitad del Siglo
XX, a pesar de vivir en un clima generalizado de libertades, no hemos podido
experimentar de manera efectiva fenmenos que en otros pases se dan por
sentados, como la alternancia en el poder y la independencia de los Poderes
Legislativo yJudicial frente al Ejecutivo.
El ao 2000 parece ofrecer la coyuntura propicia para la renovacin po-
ltica y constitucional de la sociedad mexicana, que as podra iniciar el nuevo
siglo rescatando los dos valores fundamentales que estuvieron ausentes en
el siglo que est por concluir: la democracia y el desarrollo regional. Pero pa-
648 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
ra ello resulta indispensable difundir lo que debe esperarse del Nuevo Federa-
lismo, en atencin a que solamente el sistema federal-que descansa sobre
los principios de divisin efectiva de poderes; renovacin peridica y median-
te el sufragio universal de legisladores y gobernantes; y concesin de autono-
ma poltica, administrativa y hacendaria a las subdivisiones polticas que con-
forman la Unin Federal- puede conjuntar la libertad electoral con el
fortalecimiento de los Estados y Municipios.
Los ensayos que configuran la segunda parte de esta obra permiten man-
tener un moderado optimismo acerca del destino inmediato del Estado Fede-
ral Mexicano del Siglo XXI, que los hechos futuros -que nadie est en condi-
ciones de predecir con absoluta certeza- se encargarn de confirmar o de
desmentir.
La Reforma Electoral, no obstante las insuficiencias constitucionales y
las acotaciones de poder que en su momento se expusieron, est encaminada
a que las elecciones federales que tendrn verificativo en el ao 2000 (en las
que se renovarn en forma integral los Poderes Legislativo y Ejecutivo) sean
honestas y crebles, dentro de un marco de legalidad e imparcialidad garanti-
zado por rganos como el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal
Electoral; lo cual establece la posibilidad de que el nuevo siglo traiga lo que ce-
losamente se impidi en el siglo que est por fenecer: la alternancia en el po-
der y la genuina independencia pluripartidista de las cmaras legislativas.
La Reforma Judicial, si bien no se ha podido o no se ha querido hacerla
extensiva a las pequeas pero dramticas realidades cotidianas de los juzga-
dos de barandilla y de las "agencias investigadoras" del ministerio pblico, por
lo menos tiende a fortalecer el control de la constitucionalidad y la solucin de
problemas competenciales entre la Federacin, las Entidades y los Munici-
pios; lo cual es esencial para la preservacin del Federalismo como forma de
organizacin poltica del Estado Mexicano.
En la medida en la que seamos capaces de crear los mecanismos constitu-
cionales apropiados para que se abandonen las decisiones unipersonales del
Presidente en turno y se sustituyan por consensos entre el Ejecutivo y el Se-
nado de la Repblica, estimo que las condiciones estn dadas para que la pol-
tica exterior mexicana se conduzca en lo sucesivo con imaginacin y pragma-
tismo; de tal manera que se aprovechen nuestras peculiares circunstancias
geopoliticas y geoeconmicas para atenuar los efectos ms severos de nues-
tra tradicional relacin unilateral con los Estados Unidos de Amrica, y para
diversificar nuestros intereses polticos y comerciales entrando en contacto
permanente con asociaciones regionales de la importancia de la Unin Euro-
pea, de la Cuenca del Pacfico y del Mercosur.
EL FEDERALISMO MEXICANO HACIA EL SIGLO XXI 649
Las reformas y adiciones efectuadas en 1992 al Artculo 130 constitucio-
nal, permiten suponer que despus de casi dos siglos de intolerancias mutuas,
de enfrentamientos tan violentos como estriles y de la necia existencia de
normas jurdicas que pugnaban con la terca realidad, ha llegado por fin el mo-
mento en el que el Estado y la Iglesia concilien sus intereses y transiten por ca-
minos de cooperacin y entendimiento. Al ser la catlica la religin que pro-
fesa la gran mayora del pueblo mexicano, el Estado tiene la obligacin de'
respetar a la Iglesia como una de las Instituciones fundamentales de la Rep-
blica, a condicin de que la jerarqua eclesistica, dando muestras de la inteli-
gencia, mesura y caridad cristiana que deben caracterizarla, sepa consolidar
las enormes conquistas que obtuvo en 1992, abstenindose de caer en las
frecuentes tentaciones, a las que suelen sucumbir algunos de sus miembros,
de tratar de intervenir en la vida poltica, econmica y hasta militar del pas.
Como el Estado Federal no puede subsistir sin atender a sus necesidades
prcticas, en el Siglo XXI tendr que consolidarse el Federalismo Fiscal para
que, mediante el sano financiamiento que la recaudacin tributaria implica,
se rompa con los ancestrales desequilibrios regionales, al propiciar que, por
mandato constitucional expreso, los recursos fiscales que genere la planta
productiva se distribuyan armnicamente entre la Federacin, las Entidades
Federativas y los Municipios, atendiendo a los requerimientos presupuestales
de cada esfera de gobierno y al imperativo de tener que descentralizar re-
cursos para que de la concentracin urbana a la que nos ha condenado el
centralismo de hecho que es el principal legado del Siglo XX, se pase a la des-
concentracin de la vida nacional en mltiples polos de desarrollo regional,
distribuidos estratgicamente en todo el territorio de la Repblica y goberna-
dos por Estados y Municipios cada vez ms fuertes y cada vez ms autosufi-
cientes. Como se apunt con anterioridad, no va a ser una tarea sencilla. Sin
embargo, tendr que realizarse, ya que de lo contrario, lo que traer el siglo
que est por iniciarse ser la extincin del Federalismo como forma de vida y
de cultura poltica.
Los procesos electorales del ao 2000, tendrn un efecto determinante
en la consolidacin o en la extincin del Nuevo Federalismo, en virtud de que
lo mismo pueden llevar al pas al progreso democrtico y federalista que ha-
cerlo volver a esquemas polticos que aparentemente ya han sido superados.
Como afirma el maestro Ral Anguiano -el ltimo de esa generacin ex-
traordinaria de pintores y muralistas mexicanos que, despus del movimiento
revolucionario, se encargaron de rescatar y de recrear el espritu nacionalista
y mexicanista de nuestra cultura para darle por vez primera en nuestra histo-
ria una dimensin univeral: "Por el bien del pas deseo que no haya un acuer-
do de 'concertacesin', sino de concertacin armoniosa, aunque el riesgo es-
t en regresar al populismo cardenista o a un oscurantismo de derecha... (lo
650 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO
que debe evitarse a toda costa porque) no estamos en una transicin, vivimos
en una democracia perfectible. "20
Democracia -me permitira agregar al querido y admirado maestro-,
que ser perfectible en la medida en que sea genuinamente federalista, ya que
slo el Federalismo puede imprimirle a la libertad de eleccin que es consus-
tancial a la propia democracia, la solidez constitucional que es indispensable
para que el Estado-Nacin en el que vivimos, se mantenga unido y soberano
en funcin del desarrollo y el crecimiento de todas las regiones que histrica
-y por qu no decirlo-, venturosamente lo integran.
El Siglo XX desafortunadamente concluye bajo el signo del centralismo.
Por eso en muchos sentidos -aunque en otros evidentemente no- aca-
bar por ser relegado al olvido colectivo de los mexicanos. De cualquier ma-
nera tenemos que encontrar en el pasado las races del porvenir; uniendo pa-
ra ello los Siglos XIXy XXI en la fusin de los sueos libertarios y de felicidad
social que inspiraron a la primera Repblica Federal, con los proyectos de re-
forma electoral, reforma judicial, poltica exterior, negocios eclesisticos y
Federalismo Fiscal que animan el proyecto del nuevo Siglo Mexicano.
Dentro de ese espritu, al llegar al final del camino, tan slo queda despe-
dirse con una sencilla invocacin a la manera de los fundadores de nuestra
Repblica:
Seor: que las alas extendidas del guila que simboliza a la primera Rep-
blica Federal cobijen a las futuras generaciones de mexicanos bajo el manto
protector del verdadero Federalismo.
20 Anguiano Ral. "Estudio o/ Desnudo.- Ral Anguiono Dibujo %S Portidos Polticos."
Entrevista publicada en Bucareli Ocho, Suplemento de Informacin y Anlisis Poltico del
peridico "E/ Universo/"correspondiente al da 29 de junio de 1997; pginas 8 y 9.
PUBLICACIONES DE
EDITORIAL THEMIS
COLECCION ENSAYOS JURIDICOS
ARBITRAJE: PRIVATIZACION DELAJUSTICIA
Luis Miguel Daz
ASPECTOS JURIDICOS DEL T.L.C. y SUS ACUERDOS PARALELOS
Lorelta Ortiz Ahl!, Fernando Vzquez Panda y Luis Miguel Daz
ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MEXICO
Mauricio Jalife Daher
CONSTITUCION, TRIBUNALES y DEMOCRACIA
Jos Ramn Cosso
EL CONTRATO DE FRANQUICIA
Ja vier A(ce Gargollo
EL DANO MORAL
Jorge Olivera Toro
ENSAYOS JURIDICOS EN MATERIATRIBUTARIA
Alfonso Cortina Gutirrez
FUSION Y ESCISION DE SOCIEDADES MERCANTILES
Jos de Jess GmezCotero
GLOBALlZACION DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS
Manuel E. Tron
REESTRENO DE LAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO MEXICANO
Y LAS IGLESIAS
Teodoro Jimnez Urresti
REFORMA ESTRUCTURAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Ja vier Moreno Padilla
RELACIONES INDIVIDUALES YCOLECTIVAS DE TRABAJO
Dionisia Kaye
SISTEMA ESTADOUNIDENSE DE ELECCION PRESIDENCIAL
Maria Sol Martin Reig
TRATADO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (TOMO 1)
Enrique Calvo Nicolau
TRATADO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (TOMO II-A)
Enrique Calvo Nicolau
TRATADO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (TOMO II-B)
Enrique Calvo Nico/au
LAS VISITAS DOMICILIARIAS DE CARACTER FISCAL
Rodolfo Cartas Sosa y Gracie/a Aya/a Vallejo
COLECCION ESTUDIOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
(Asociacin Mexicana para la Proteccin
de la Propiedad Industrial, A.C.)
TEMAS VARIOS I
,...
COLECCION ESTUDIOS FISCALES ACADEMICOS
(Academia de Estudios Fiscales de la Contadura Pblica, A.C.)
RESOLUCIONES PARTICULARES EN MATERIA FISCAL
COSTO PROMEDIO POR ACCION VIGENTE A PARTIR DEL AO DE
1996
ESTIMULOS FISCALES POR ADQUISICION DE ACTIVO FIJO
COLECCION FORO DE LABARRA
(Barra Mexicana. Colegio de Abogados, A.C.)
LAS UNIDADES DE INVERSION y EL SISTEMA JURIDICO MEXICANO
FALTA DE LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS
HOMENAJE A FERNANDO ALEJANDRO VAZQUEZ PANDO
ESTADO DE DERECHO
LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
REFORMAS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
LAS NUEVAS TECNOLOGIAS y LA PROTECCION DEL DERECHO DE
AUTOR
COLECCION LEYES COMENTADAS
ANALlSIS DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y AL ACTIVO 1999
Carlos SellerierCarbajal y Luis Lozano Soto
ANALlSIS y COMENTARIOS A LA LEY DEL IVA
Francisco Plascencia Rodrguez
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL EDO. DE ME-
XICO (ANALlSIS Y COMENTARIOS)
Ignacio Orendain Kunhardt
LEY ADUANERA (ANALlSIS Y COMENTARIOS)
Francisco Cortina Velarde
LEY DE COMERCIO EXTERIOR (ANALlSIS Y COMENTARIOS)
Miguel Angel Velzquez Elizarrars
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL D.F. (ANALlSIS Y CO-
MENTARIOS)
Ignacio Orendain Kunhardt
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (ANALlSIS Y CO-
MENTARIOS)
Ignacio Orendain Kunhardt
LEY FEDERAL DEL TRABAJO (ANALlSIS Y COMENTARIOS)
Carlos De Buen Unna
COLECCION TEORIA DEL DERECHO
ELEMENTOS PARA UNA TEORIA GENERAL DEL DERECHO
Rolando Tamayo y Salmarn
RECONSTRUCCION PRAGMATICA DE LA TEORIA DEL DERECHO
Ulises Schmill Ordez
COLECCION TEXTOS UNIVERSllARIOS
ANALlSIS PRACTICO DE LOS IMPUESTOS
Candelaria Miranda Amador
DERECHO CONSTITUCIONAL APLICADO A LA ESPECIALlZACION EN
AMPARO
Jorge Reyes Tayabas
DERECHO FISCAL
Adolfo Arrioja Vizcaino
DICCIONARIO DE TERMINOS JURIDICOS ESPAOL-INGLES/INGLES-
ESPANOL
Luis Miguel Diazy Sen Lenhart
LECCIONES DE PRACTICA CONTENCIOSA ENMATERIA FISCAL
Hugo Carrasco Iriarte
MANUAL DE LOS INCIDENTES EN ELJUICIO DE AMPARO
Jean Claude Tron Petit
MANUAL DEL JUICIO DE AMPARO
Suprema Corte de Justicia de la Nacin
COLECCION TRATADOS INTERNACIONALES
COMENTARIO: BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS
Luis Manuel Prez de Acha
COMENTARIO: DEFINICIONES GENERALES
Enrique Calvo Nicolau
COMENTARIO: ENTRADA EN VIGOR DE LOS TRATADOS
Enrique Calvo Nicolau
COMENTARIO: ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
Luis Manuel Prez de Acha
TRATADOS EN MATERIA TRIBUTARIA CON ALEMANIA
TRATADOS EN MATERIA TRIBUTARIA CON CANADA
TRATADOS EN MATERIA TRIBUTARIA CON FRANCIA
TRATADOS EN MATERIA TRIBUTARIA CON SUECIA
TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL
oruz, Sainz y Tron
TRATADOS INTERNACIONALES COMERCIALES EN MATERIA ADUA-
NERA
Ortiz, Sainz y Tron
TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIATRIBUTARIA
COLECCION OBRAS MONOGRAFICAS
LA NEGATIVA FICTA
Ivn Rueda del Valle
GUIAS
GUIA PARA PREPARAR Y EVALUAR CORRECTAMENTE LA DECLARA-
CION ANUAL DE LAS PERSONAS MORALES PARA EL AO DE 1998
Eloy Celis y Carlos Kim
LEYES EN INGLES
MEXICAN LAWS + DISCO COMPACTO
LEYES PARA PROFESIONALES 1999
BREVIARIO FISCAL 1999
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION CORRELACIONADO 1999
COMENTARIOS A LA REFORMA FISCAL 1999
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRELACIONADO 1999
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRELACIONADO 1999
INFONAVIT CORRELACIONADO 1999
LEY ADUANERA CORRELACIONADA 1999
LEY DEL SEGURO SOCIAL CORRELACIONADA 1999
LEYES FISCALES DEL D.F. 1999
LEYES FISCALES (CON CORRELACIONES) 1999
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL 99/00
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRELACIONADO 1999
SUMARIO CIVIL 1999
SUMARIO FINANCIERO 1999
SUMARIO FISCAL (CON CORRELACIONES) + DISCO COMPACTO 1999
SUMARIO FISCAL ACTUALlZABLE (CON CORRELACIONES) + DISCO
COMPACTO 1999
SUMARIO LABORAL 1999
SUMARIO MERCANTIL 1999
SUMARIO PROCESAL 1999
PORTA THEMIS FISCAL (CON CORRELACIONES) 1999
MICROTHEMIS
MICROTHEMIS CIVIL
MICROTHEMIS FISCAL
MICROTHEMIS LABORAL
MICROTHEMIS MERCANTIL
MICROTHEMIS PENAL
MICROTHEMIS PROCESAL
REGIMEN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Javier Moreno Padilla
TOMO I (LEY DEL IMSS COMENTADA)
TOMO 11 (REGLAMENTOS DE LA LEY DEL IMSS)
TOMO 111 (REGLAMENTOS DE LA LEY DEL IMSS)
TOMO IV (LEY DELSAR COMENTADA)
TOMO V (LEY DEL INFONAVIT COMENTADA)
TOMO VI (RESOLUCIONES GENERALES)
DISCOS COMPACTOS THEMIS
LEYES HISTORICAS
(Desde inicio de vigencia hasta 1998)
Ley del Impuesto sobre la Renta
Reglamento de la Ley
Ley del Impuesto al Valor Agregado
Reglamento de la Ley
Ley del Impuesto al Activo
Reglamento de la Ley
Ley dell mpuesto Especial sobre Prod. y Servo
Reglamento de la Ley
Ley Aduanera
Reglamento de la Ley
1981-1998
1984-1998
1980-1998
1984-1998
1989-1998
1989-1998
1981-1998
1984-1998
1996-1998
1996-1998
1983-1998
1984-1998
Cdigo Fiscal de la Federacin
Reglamento del Cdigo
SUMARIO FISCAL 1999
SUMARIO FISCAL ACTUALlZABLE 1999
RESOLUCIONES FISCALES 99/00
PAQUETE FISCAL DE LOS PROFESIONALES 1999
Sumario Fiscal Actualizable +Resoluciones Fiscales +MexicanLaws+ Tratadoslnternaciona-
les en Materia Tributaria +Leyes Histricas +DISCO COMPACTO
PAQUETE SUMARIOS JURIDICOS 1999
Sumario Civil + Sumario Financiero +Sumario Laboral +Sumario Mercantil +Sumario Proce-
sal + DISCO COMPACTO
Estaobrasetermin de imprimir
el29 de marzode 1999.
B 1 B l' 1 O T E e A
"ANTONIO CARRIltO fLORES"
FECHA DE DEVOLUCION
?n
"...
Y
.. ..
I ..,
'.
4
f'" ," ".
..
i
,
.
.
...
PROXIMAMENTE
COLECCION
OBRAS MONOGRAFICAS
DERECHO PARLAMENTARIO CONSTITUCIONAL MEXICANO
Ricardo Seplveda
COLECCION
ENSAYOS JURIDICOS
NUEVO DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
Fernando Alejandro Vzquez Pando
DERECHO PROCESAL FISCAL
Dionisio J. Kaye
EL REGIMEN JURIDICO DE LOS EXTRANJEROS QUE PARTICIPAN
EN SOCIEDADES MEXICANAS
Diego Robles Faras
COLECCION NUEVO SIGLO
MORALEJAS PARA NEGOCIAR
Luis Miguel Diaz
LEYES COMENTADAS
ANALlSIS DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y AL ACTIVO
Carlos M. Sellerier Carbajal y Luis Lozano Soto
También podría gustarte
- El MunicipioDocumento242 páginasEl MunicipioDIEGO SANCHEZ100% (5)
- Gonzaleza A1u2 DADocumento3 páginasGonzaleza A1u2 DAJonathan GonzalezAún no hay calificaciones
- Constituciones fundacionales de El Salvador de 1824De EverandConstituciones fundacionales de El Salvador de 1824Aún no hay calificaciones
- La Ciencia Del Derecho Procesal ConstitucionalDocumento604 páginasLa Ciencia Del Derecho Procesal Constitucionalandrivhandrivh100% (5)
- Audiencia TrifasicaDocumento36 páginasAudiencia TrifasicaBercp30100% (1)
- Consideraciones sobre el procedimiento administrativo en la provincia de NeuquénDe EverandConsideraciones sobre el procedimiento administrativo en la provincia de NeuquénAún no hay calificaciones
- Constitucionalismo mexicano de las entidades federativasDe EverandConstitucionalismo mexicano de las entidades federativasAún no hay calificaciones
- La evolución del paradigma constitucional del Estado mexicanoDe EverandLa evolución del paradigma constitucional del Estado mexicanoAún no hay calificaciones
- Constituyentes y constitucionalistas colombianos del siglo XIXDe EverandConstituyentes y constitucionalistas colombianos del siglo XIXAún no hay calificaciones
- Libro Federalismo Con ISBN - 1abril22Documento282 páginasLibro Federalismo Con ISBN - 1abril22Samuel Escalante HernandezAún no hay calificaciones
- DEFIS-UNIDAD III Actividad Financiera Del EstadoDocumento22 páginasDEFIS-UNIDAD III Actividad Financiera Del EstadoApokalyptus Stallion100% (1)
- Derecho Administrativo Vol 1 Serra RojasDocumento943 páginasDerecho Administrativo Vol 1 Serra RojasAlexiiaa E. Perusquiia50% (4)
- Derecho Constitucional-M. Lanz DuretDocumento417 páginasDerecho Constitucional-M. Lanz DuretDarcy Guzmán ValleAún no hay calificaciones
- Curso Básico de Teoría Del EstadoDocumento230 páginasCurso Básico de Teoría Del EstadoLiz Yareli67% (3)
- Sexto Semestre Recomendaciones de Profesores 2014 Actualizadas. Derecho 2.0 (Plan 1447)Documento122 páginasSexto Semestre Recomendaciones de Profesores 2014 Actualizadas. Derecho 2.0 (Plan 1447)Salazar DavidAún no hay calificaciones
- Ley de Contratación Pública Estado de México y MunicipiosDocumento33 páginasLey de Contratación Pública Estado de México y MunicipiosJuanMirandaAún no hay calificaciones
- Sistema de Gobierno DemocráticoDocumento15 páginasSistema de Gobierno DemocráticoNEYLA MARIELA ESCOBAR CASTILLOAún no hay calificaciones
- Teoría General Del Estado +++++++Documento342 páginasTeoría General Del Estado +++++++SANDRO PONTE MEJIAAún no hay calificaciones
- Geaa Teoria Del EstadoDocumento121 páginasGeaa Teoria Del EstadoMauraChargoy0% (1)
- México, Estados Unidos y Gran Bretaña, 1867-1910 Una Difícil Relación Triangular PDFDocumento72 páginasMéxico, Estados Unidos y Gran Bretaña, 1867-1910 Una Difícil Relación Triangular PDFAlberto DíazAún no hay calificaciones
- Formulario Inicial de DenunciaDocumento2 páginasFormulario Inicial de Denunciajesus mendoza ramirezAún no hay calificaciones
- Ley de Establecimientos MercantilesDocumento36 páginasLey de Establecimientos MercantilesJesus En Ti Confio100% (1)
- Demanda de Amparo DirectoDocumento89 páginasDemanda de Amparo DirectoJose Antonio Mendoza GarciaAún no hay calificaciones
- Derecho Constitucional 3 Ed. - Pascual Orozco GaribayDocumento427 páginasDerecho Constitucional 3 Ed. - Pascual Orozco GaribayEdmundo De la VegaAún no hay calificaciones
- Manual Derecho ElectoralDocumento73 páginasManual Derecho ElectoralMari C100% (2)
- Libro Manual Practico Proceso ElectoralDocumento241 páginasLibro Manual Practico Proceso Electoralshaqaster100% (2)
- LOEWENSTEIN - Teoria de La ConstitucioDocumento299 páginasLOEWENSTEIN - Teoria de La ConstitucioCeleFraguoPoaAún no hay calificaciones
- Manual Del Justiciable Materia CivilDocumento127 páginasManual Del Justiciable Materia CivilEdwin Sc100% (5)
- Manual de Derecho Parlamentario de Thomas JeffersonDocumento271 páginasManual de Derecho Parlamentario de Thomas JeffersonCarlos Luna100% (1)
- Manual Proceso Electoral PDFDocumento174 páginasManual Proceso Electoral PDFLeón Claudia100% (2)
- Modelo de Medios Preparatorios A Juicio Servicios ProfesionalesDocumento4 páginasModelo de Medios Preparatorios A Juicio Servicios ProfesionalesIulius Caesar Escobar100% (1)
- Derecho Burocrático en México - F Remolina Roqueñi IMPORTANTEDocumento438 páginasDerecho Burocrático en México - F Remolina Roqueñi IMPORTANTEArmando RochaAún no hay calificaciones
- Derecho Constitucional y AdminsitrativoDocumento123 páginasDerecho Constitucional y AdminsitrativoDavid Mendoza ArmasAún no hay calificaciones
- Génesis y Evolucion Del Federalismo en MXDocumento495 páginasGénesis y Evolucion Del Federalismo en MXRatt MouseAún no hay calificaciones
- Administración Pública Estatal Martínez CabañasDocumento135 páginasAdministración Pública Estatal Martínez CabañasAnonymous KdLymiboZcAún no hay calificaciones
- Derecho Parlamentario - Jose Maria Serna de La GarzaDocumento96 páginasDerecho Parlamentario - Jose Maria Serna de La GarzaAnonymous KFN5dTg100% (2)
- Derecho Electoral Comparado en MéxicoDocumento23 páginasDerecho Electoral Comparado en MéxicoVania Esthefania100% (1)
- La Cuestión de InconstitucionalidadDocumento1 páginaLa Cuestión de InconstitucionalidadLAURAAún no hay calificaciones
- Dictamen - FINAL - Infancias Trans - CDIG - 14NOV19Documento28 páginasDictamen - FINAL - Infancias Trans - CDIG - 14NOV19Aristegui Noticias100% (5)
- Elementos Basicos de La Administracion MunicipalDocumento317 páginasElementos Basicos de La Administracion MunicipalArely Ayala100% (2)
- Derecho Financiero Mexicano - Francisco de La GarzaDocumento1007 páginasDerecho Financiero Mexicano - Francisco de La GarzaJose Herdez100% (1)
- Introduccion A La Historia Del Derecho Mexicano - Floris MargadantDocumento271 páginasIntroduccion A La Historia Del Derecho Mexicano - Floris MargadantAnahi Rodriguez87% (15)
- Amparo Indirecto Ing. JijonDocumento22 páginasAmparo Indirecto Ing. JijonPabloAún no hay calificaciones
- Gobierno Estatal - Camara de DiputadosDocumento402 páginasGobierno Estatal - Camara de DiputadosManuel Alonso Romo RiveraAún no hay calificaciones
- Teoria Administrativa Del Gobierno PDFDocumento426 páginasTeoria Administrativa Del Gobierno PDFMichael Rivas Baca100% (2)
- 4.2 Funcion Ejecutiva, Legislativa y JurisdiccionalDocumento14 páginas4.2 Funcion Ejecutiva, Legislativa y JurisdiccionalJuan MartinezAún no hay calificaciones
- Derecho Electoral Mexicano DF Final PDFDocumento434 páginasDerecho Electoral Mexicano DF Final PDFliz100% (1)
- La Técnica Legislativa en MéxicoDocumento11 páginasLa Técnica Legislativa en MéxicoAriel Flores100% (1)
- Liderazgo de Fidel VelazquezDocumento29 páginasLiderazgo de Fidel VelazquezHilda Bernal Gonzalez100% (1)
- Curso Procesal Mercantil - 1Documento120 páginasCurso Procesal Mercantil - 1DaNiie MadRiidAún no hay calificaciones
- Corrupción, organizaciones criminales y accountability: La apropiación de las regalías petroleras en los Llanos OrientalesDe EverandCorrupción, organizaciones criminales y accountability: La apropiación de las regalías petroleras en los Llanos OrientalesAún no hay calificaciones
- Elecciones en México: Cambios, permanencias y retos.De EverandElecciones en México: Cambios, permanencias y retos.Aún no hay calificaciones
- Documentos para la historia fiscal del erario de Nueva España (1808-1821)De EverandDocumentos para la historia fiscal del erario de Nueva España (1808-1821)Aún no hay calificaciones
- El modelo de listas de votación cerradas y bloqueadas en el sistema electoral mexicano y su carácter representativoDe EverandEl modelo de listas de votación cerradas y bloqueadas en el sistema electoral mexicano y su carácter representativoAún no hay calificaciones
- Prontuario de términos, prácticas y procedimientos más usados en el trabajo parlamentario de la Cámara de Diputados del Congreso de la UniónDe EverandProntuario de términos, prácticas y procedimientos más usados en el trabajo parlamentario de la Cámara de Diputados del Congreso de la UniónAún no hay calificaciones
- Gobernabilidad democrática y cohesión de la sociedadDe EverandGobernabilidad democrática y cohesión de la sociedadAún no hay calificaciones
- Economía y política: México y América Latina en la contemporaneidadDe EverandEconomía y política: México y América Latina en la contemporaneidadAún no hay calificaciones
- PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Implicaciones Legales,, Fiscales y de Seguridad Social.Documento478 páginasPRESTACIÓN DE SERVICIOS. Implicaciones Legales,, Fiscales y de Seguridad Social.MpechAún no hay calificaciones
- Diversidad SexualDocumento12 páginasDiversidad SexualMpech0% (1)
- UntitledDocumento411 páginasUntitledMpechAún no hay calificaciones
- Reforma Laboral en Materia de SubcontrataciónDocumento77 páginasReforma Laboral en Materia de SubcontrataciónMpechAún no hay calificaciones
- México Una Radiografía A Los Actos de Tortura Desde El Estado PresentaciónDocumento86 páginasMéxico Una Radiografía A Los Actos de Tortura Desde El Estado PresentaciónMpechAún no hay calificaciones
- Tortura y GéneroDocumento119 páginasTortura y GéneroMpechAún no hay calificaciones
- Interpretación Conforme y Control de ConvencionalidadDocumento24 páginasInterpretación Conforme y Control de ConvencionalidadMpechAún no hay calificaciones
- Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o DegradantesDocumento74 páginasTortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o DegradantesMpechAún no hay calificaciones
- Esctructura de La Iso 19600 Sistemas de Gestión de ComplianceDocumento18 páginasEsctructura de La Iso 19600 Sistemas de Gestión de ComplianceMpechAún no hay calificaciones
- Doctrina de La OIT Sobre La Libertad SINDICAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Presentación - JDCT-Ponencia-Enrique - MarínDocumento10 páginasDoctrina de La OIT Sobre La Libertad SINDICAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Presentación - JDCT-Ponencia-Enrique - MarínMpechAún no hay calificaciones
- Presentación JDCT-Ponencia-Jacqueline RichterDocumento19 páginasPresentación JDCT-Ponencia-Jacqueline RichterMpechAún no hay calificaciones
- IIDPC. VII ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 2012-TOMO I AF-PonenciasDocumento518 páginasIIDPC. VII ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 2012-TOMO I AF-PonenciasMpechAún no hay calificaciones
- Brujula Cancún. Año 14 - Número 443 - Abril 15 - Mayo 14, 2020 - Edición MensualDocumento56 páginasBrujula Cancún. Año 14 - Número 443 - Abril 15 - Mayo 14, 2020 - Edición MensualMpech0% (1)