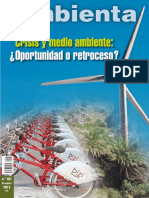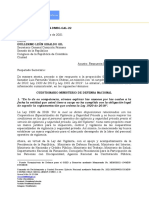Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Actualidad de Los Mov Soc Urbanos
Actualidad de Los Mov Soc Urbanos
Cargado por
Manuel CardosoDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Actualidad de Los Mov Soc Urbanos
Actualidad de Los Mov Soc Urbanos
Cargado por
Manuel CardosoCopyright:
Formatos disponibles
Diseo Urbano y Paisaje Ao 7 Nmero 20 2010
UNIVERSIDAD CENTRAL FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y PAISAJE
CENTRO DE ESTUDIOS ARQUITECTNICOS, URBANSTICOS Y DEL PAISAJE
DU&P
DISEO URBANO Y PAISAJE
Henry Renna Gallano La situacin actual de los movimientos sociales urbanos. Autonoma, pluralidad y territorializacin mltiple Revista Electrnica DU&P. Diseo Urbano y Paisaje Volumen VII N20 Centro de Estudios Arquitectnicos, Urbansticos y del Paisaje. Universidad Central de Chile Santiago, Chile. Agosto 2010
Artculo_La situacin actual de los movimientos sociales urbanos. Henry Renna Gallano
Diseo Urbano y Paisaje Ao 7 Nmero 20 2010
LA SITUACIN ACTUAL DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS. AUTONOMA, PLURALIDAD Y TERRITORIALIZACIN MLTIPLE
HENRY RENNA GALLANO
RESUMEN
En el marco del proceso de neoliberalizacin del espacio urbano interesa ver cul es la situacin actual de los movimientos sociales. Mediante el anlisis conjunto de una serie de trabajos desarrollados en los ltimos aos, se observan ciertos elementos comunes que esclarecen las caractersticas actuales de la resistencia urbana. Entre ellos se muestra una cierta condicin de autonoma, que abre una transicin en las formas de accin de los movimientos; su carcter plural, que inaugura nuevas temticas de lucha; y la territorializacin mltiple, que devela que las ciudades de Amrica Latina estn en su totalidad en conflicto. Palabras claves: movimientos sociales urbanos, espacio urbano, neoliberalismo
ABSTRACT
In the framework of neo-liberalization of urban space are interested in seeing what the current situation of social movements. By the joint analysis of a series of studies developed in recent years, there are certain common elements that clarify the current characteristics of the urban resistance. Among them is a certain condition of autonomy, which opens a transition in the modes of action of the movement; its plural, which opens new themes of struggle; and the territorialization player, which reveals that Latin American cities are in entire conflict.
Keywords: urban social movements, urban space, neoliberalism Temario 1. Introduccin 2. Los Movimientos sociales en las ciudades 3. El Estado actual de los movimientos sociales urbanos 4. Buscando Autogestin 5. Luchas por la ciudad 6. Nuevas territorialidades de resistencias 7. Reflexiones preliminares 8. Referencias
Politlogo, Universidad Central de Chile. Actualmente es profesional adjunto del rea Ciudad, Barrio y Organizacin de SUR Corporacin de Estudios Sociales y educacin. Asimismo es coordinador de la Unidad de Pensamiento Poblacional (UPP) del Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), Santiago de Chile. e-mail: h.renna@yahoo.es
Artculo_La situacin actual de los movimientos sociales urbanos. Henry Renna Gallano
Diseo Urbano y Paisaje Ao 7 Nmero 20 2010
INTRODUCCIN
En la historia del siglo veinte de Amrica latina los movimientos sociales han sido la opcin de rebelda, cuyo eje central de accin no ha estado en la institucionalidad poltica. En las ciudades, han tenido diversas expresiones a lo largo del tiempo. En Chile, hasta la dcada del sesenta, el movimiento obrero unificado sindicalmente fue actor predominante. Luego, desde los setenta y tras el golpe de Estado, los bordes de miseria y los movimientos populares, especialmente de jvenes, mujeres y organizaciones de base, adquirieron mayor presencia. Y ltimamente, tras la instauracin definitiva del proyecto neoliberal en los noventa, los nuevos movimientos sociales urbanos tomaron un rol protagnico, que ha adquirido mayor fuerza desde el siglo veintiuno. Estos tres actores colectivos hoy cohabitan en la arena poltica y social, pero las condiciones de la fase neoliberal hacen de los ltimos el actor con mayor potencialidad hoy en las ciudades. En este escenario, interesa ver cul es la situacin actual de los movimientos sociales urbanos, y lo haremos ocupando tres trabajos desarrollados en SUR Corporacin: un estudio sobre conflictos urbanos en Argentina, Brasil, Ecuador y Mxico; un mapa de conflictos urbanos para el caso de Santiago de Chile; y una investigacin con el Programa CLACSO CROP (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Comparative Research Programme on Poverty) sobre resistencias urbanas en la ciudad neoliberal. Los resultados de estos trabajos muestran algunos elementos que permiten diferenciar a los nuevos movimientos sociales urbanos de los tradicionales. Entre sus principales caractersticas se identifica una cierta condicin de autonoma, que abre una transicin en las formas de accin; su carcter plural, que inaugura nuevas temticas de lucha; y la territorializacin mltiple, que devela que las ciudades de Amrica Latina estn en su totalidad en conflicto.
Artculo_La situacin actual de los movimientos sociales urbanos. Henry Renna Gallano
Diseo Urbano y Paisaje Ao 7 Nmero 20 2010
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN LAS CIUDADES
En el tiempo siempre se han desplegado formas de organizacin colectiva y de reivindicacin de parte de quienes consideran estar insertos en una sociedad injusta, sea cual sea su mbito o momento histrico (Touraine, 1998). Y, ms importante an, persistentemente han habido luchas que trascienden los canales tradicionales de demanda, que intentan superar las estructuras tradicionales de participacin (Levy y Gianatelli, 2008). Este espacio sera el lugar preferencial de los movimientos sociales. La complejidad de definir categoras prstinas para estos modos de organizacin y de accin hace necesario preguntarse sobre ellos desde su trayectoria histrica, y desde las diversas caractersticas que adquieren segn sus contextos socio-polticos (Garretn, 2002). En este sentido, hablar de nuevos y viejos movimientos ya es complicado (Caldern y Jelin, 1987). Qu de novedoso tienen las actuales formas de organizacin colectiva y de reivindicacin? Lo nuevo en el uso que se da al trmino en este artculo solo permite una diferenciacin con una anterior forma de expresin de aquel movimiento que, en distintos niveles segn su contexto, va por fuera de la institucionalidad poltica vigente y despliega una resistencia al statu quo. Dentro de estas luchas que, de una u otra forma, no se ajustan a los canales provistos por la institucionalidad, hay diversas formas de expresin segn su relacin poltica con el Estado. Hay movimientos que buscan influenciar y presionarlo para desde ah modificar las condiciones de vida de la sociedad (sindicatos y gremios). Tambin hay movimientos que se posicionan en una confrontacin abierta y frontal con l, intentando hacerle un contrapeso directo (frentes armados y experiencias autonmicas). Asimismo hay movimientos que esquivan la ofensiva estatal con oposiciones subterrneas y laterales, desestructurando desde abajo y carcomiendo desde la frontera, las bases y lmites del sistema hegemnico. En esta ltima opcin estn los nuevos movimientos sociales. Estas son fuerzas vitales que nacen de los bordes (geogrficos, culturales, etarios, raciales, econmicos, tnicos y sexuales) del orden hegemnico, que no adhieren abiertamente a la negociacin (lo que no implica el rechazo a priori al dilogo), no poseen un carcter exclusivamente confrontacional (que no excluye el ocasional uso de la violencia para visibilizar demandas), sino mas bien desde lo social, entran en luchas polticas transformando con sus acciones las relaciones de poder. En las ciudades de Amrica Latina1, estas formas de organizacin y de lucha se concentraron hasta la dcada del sesenta en el proletariado. Las condiciones socio-polticas de la poca (industrializacin introvertida, Estado desarrollista y polarizacin ideolgica) hicieron que los movimientos sociales, como el obrero, tuvieran una estrecha alianza con los partidos de masas2 (Garca, 2001:185). En general, fueron tendencias amplias de izquierda con una slida base obrera las que con mayor fuerza sufrieron los embates del sistema capitalista nacional y mundial, y les hicieron frente. Este sector fue la opcin predominante de resistencia al sistema; las fbricas eran el locus privilegiado de la rebelda, y la mayora de sus integrantes tenan como objetivo comn la conquista del Estado, para desde ah modificar las relaciones de poder (Wallerstein, 2003:181). De cierto modo el Estado era concebido como una entidad que poda ser instrumentalizada para su propia transformacin. Tras el quiebre del rgimen democrtico en los aos setenta, las movilizaciones masivas daban cuenta de distintas formas de organizacin y de diferentes modalidades de accin que se
1 Nuestra preocupacin por la cuestin urbana no niega la potencialidad de rebelda de la ruralidad, sino ms bien representa el lmite investigativo de este artculo. Para ver un acabado anlisis de la resistencia rural: Moyo y Yeros, 2008.
2 Este fenmeno es especialmente importante en Chile, donde hasta 1973 los partidos de izquierda eran soporte y muchas veces promotores de las estrategias reivindicativas o rupturistas de las organizaciones populares.
Artculo_La situacin actual de los movimientos sociales urbanos. Henry Renna Gallano
Diseo Urbano y Paisaje Ao 7 Nmero 20 2010
alejaban del perfil de los tradicionales movimientos sociales urbanos (De la Maza y Garcs, 1985). Especialmente fue en los bordes de miseria donde el movimiento poblacional, con un rol importante de jvenes y mujeres, sin una orgnica como el movimiento obrero y, en ocasiones con presencia de grupos armados, desplegaba acciones contra la dictadura y la avanzada de su agenda neoliberal. Este proceso despert el inters de los estudios urbanos. La antesala de este proceso y parte de su desarrollo fue captado por los trabajos del socilogo espaol Manuel Castells (1974) y el filsofo francs Henry Lefebvre (1969), que mostraron, con diferentes entradas tericas y desarrollos metodolgicos, cmo estos movimientos ya no slo reivindicaban un lugar en la ciudad, sino perseguan el consumo colectivo de las riquezas producidas en las ciudades, una lucha por el derecho a la ciudad. Este proceso de subversin popular, en Chile no se lleg a constituir como una opcin de sociedad frente al proyecto fundacional de la dictadura. El movimiento no se articul para conformar un frente armado que pusiera en juego el monopolio de la fuerza de parte de las fuerzas castrenses o la conquista militar de una autonoma. Las fuerzas populares y sociales contra el rgimen de Pinochet no tuvieron como objetivo, y la brutalidad de la dictadura no lo hubiese permitido, la conformacin de una estructura poltica y militar centralizada. Mas bien esta fuerza es la base sobre la que se gesta el actual movimiento social urbano. En los aos noventa, con los regmenes democrticos imperfectos, las crisis de las organizaciones de izquierda y la instauracin definitiva del neoliberalismo, esta tendencia se fortaleci, develando con ms fuerza la presencia de nuevos actores, de nuevos movimientos sociales urbanos, diferentes al obrero3. Las caractersticas de la fase neoliberal del patrn de poder global produjo el devenir de luchas en nuevos lugares dentro de la periferia, la aparicin de nuevos actores y la emergencia de una nueva forma de rebelda en las ciudades. La trayectoria de poder en esta fase, al mismo tiempo que se ramifica en todas las esferas de existencia social, las politiza, generando nuevas resistencias (Zibechi, 2003:187). En las ciudades de Amrica (lo observamos en pases como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Mxico), los nuevos movimientos sociales urbanos mostraban este nuevo escenario de expansin de los campos de conflictividad en las ciudades. El despliegue de resistencia ya no se gestaba nicamente en los extramuros de la ciudad sino empezaba a cruzarla completamente. Asimismo, en estos aos, los movimientos sociales urbanos vivieron un proceso de redefinicin de sus estrategias. Las organizaciones, especialmente populares, que haban sido actor importante en la resistencia a la dictadura, vivieron un repliegue. Incidieron en ello las derrotas militares y polticas, las esperanzas en trminos de bienestar que despertaba la transicin hacia el rgimen democrtico, la insercin (cooptacin) de muchos dirigentes en la nueva institucionalidad, y tambin el cansancio provocado por la accin poltica sistemtica desarrollada en la dcada anterior (Garcs, 2004). Acto seguido, la ola de frustraciones provocadas por las limitaciones del nuevo rgimen hizo ver a los movimientos que los cursos de accin tendran que cambiar. Las luchas urbanas a la fecha dan como aprendizaje que los gobiernos ya no son un aliado a conseguir, y que este Estado no es posible de ser reformado ni mejorado, solo cabe su sustitucin. La institucionalidad poltica est imbricada con el mercado, y los gobiernos y grupos econmicos sostienen, en una relacin de complementariedad abierta y complicidad subrepticia, la reproduccin de las desigualdades y las pobrezas generadas. El Estado ya no es concebido como una entidad, posible de ser usada en contra de las lgicas que defiende, sino como fuerza poltica con intereses corporativos propios y que acta en cautela de ellos mismos. Por tal, su conquista, pierde valor social y poltico. Hay que encontrar nuevos caminos.
3 Con esto no estamos desestimando la centralidad de la fuerza de clase obrera en la actualidad. Vale solo observar la experiencia de la CTA (Central de Trabajadores de Argentina) para dar cuenta de la potencialidad de esta clase. Sino el acento est puesto en la velocidad del crecimiento de esta forma de organizacin y de lucha que en los ltimos aos ha ocupado un rol importante de las acciones contra-hegemnicas. Para un anlisis de la importancia actual de la cuestin obrera ver: Iigo, 2008
Artculo_La situacin actual de los movimientos sociales urbanos. Henry Renna Gallano
Diseo Urbano y Paisaje Ao 7 Nmero 20 2010
EL ESTADO ACTUAL DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS
Las actuales luchas en el siglo veintiuno nos muestran algunos elementos que permiten diferenciar, ya mas claramente, a los nuevos movimientos sociales urbanos de los tradicionales. Quizs entre sus principales caractersticas estn: 1) Una cierta condicin de autonoma. Las formas de accin de algunos movimientos abren una transicin desde las tradicionales demandas y reivindicaciones elevadas hacia el Estado o la confrontacin directa, a alternativas autogestionadas para producir el hbitat que se levantan desde los territorios. 2) Su carcter plural. Los movimientos sociales urbanos manifiestan con sus acciones una superacin del reclamo viviendista y apuntan a proyectos socio-polticos ms amplios, expandiendo las temticas de las luchas. 3) La territorializacin mltiple. La conflictividad urbana en la fase neoliberal atraviesa toda la ciudad: no hay zonas rojas, ni habitantes conflictivos, sino que las ciudades estn en su totalidad en conflicto.
BUSCANDO AUTOGESTIN
El estudio CLACSO-CROP sobre Resistencias Urbanas en la Ciudad Neoliberal (realizado en el rea Ciudad, Barrio y Organizacin de SUR Corporacin, con apoyo del Departamento de Investigacin y Estudios de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano) aborda un fenmeno ya identificado en otros pases, pero que en el caso chileno est an en gestacin: es ese proceso de autonomizacin sealado, segn el cual los movimientos sociales urbanos, a diferencia de los tradicionales movimientos sociales, van dejando atrs paulatinamente las tradicionales demandas elevadas al Estado o las ofensivas frontales, mientras el orden de sus acciones se acerca ms a oposiciones laterales como la autogestin que levanta alternativas desde los territorios. Los viejos partidos polticos y centrales sindicales tradicionales estn siendo en general incapaces de captar y resolver los nuevos problemas de la sociedad deviniendo en un serio dficit de representatividad e interlocucin (Mirza, 2006). La institucionalidad poltica parece ajustarse ms a los intereses del mercado que a las necesidades de la poblacin, descansando pues el sistema poltico en una legalidad, pero ilegtima para gran parte de la poblacin; y el rgimen de acumulacin capitalista neoliberal contina generando da a da miseria y explotacin, con impactos brutales en la vida de la gente. En efecto, un movimiento social surge porque otras formas preexistentes de solucionar ese conflicto [preexistente] no pueden llegar a l, no saben llegar a l o no quieren llegar a l (Ibarra, 2000:2). Un movimiento nace de una necesidad, la de intervenir sobre su realidad (Riechmann y Fernndez, 1994). Sobre una sistema de desigualdades que genera inequidades frente a las cuales la poblacin identifica injusticias, y se moviliza frente a ellas. El asunto hoy es que la institucionalidad, el Estado, es parte de estas injusticias y sigue siendo gravitante en su reproduccin. De ah que se considere que la cuestin es, ahora, ya no tanto una polmica entre si la estrategia de la emancipacin va por fuera o por dentro del Estado; es muy claro que va por fuera, pero lo importante es cmo se encamina ms all de l (Gutirrez y Gmez, 2007: 21). Lo que est ms all del Estado, y lo ensean sistemticamente muchos movimientos en la regin, es la autogestin popular del territorio. En Chile, por ejemplo, en los ltimos aos el Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL) est gestando similares acciones a las desplegadas hace ms de dos dcadas por el por el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) y el Movimiento Territorial de Liberacin (MTL) en
Artculo_La situacin actual de los movimientos sociales urbanos. Henry Renna Gallano
Diseo Urbano y Paisaje Ao 7 Nmero 20 2010
Argentina con alternativas de produccin social del hbitat mediante autogestin y ayuda mutua; el Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI) en Mxico con procesos cooperativos en materia habitacional y productiva en decenas de colonias; la Federacin Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) en Uruguay de alcance nacional; la Unin Nacional por la Morada Popular (UNMP) en Brasil, y muchos otros. Se observa en este estudio, que este tipo de movimiento social en sus acciones y estrategias no se cie exclusivamente a reivindicaciones hacia el Estado ni a la confrontacin armada directa. Si durante la matriz capitalista Estado-cntrica las luchas eran impensables sin elevar demandas al Estado, en un marco en que en conjunto con l se impulsaba la produccin del hbitat, en la fase actual neoliberal la accin se orienta a reafirmar una autonoma territorial a travs de la autogestin popular. Para el MPL, la meta no es ser incluido en el cinturn de la ciudad moderna, convertir al poblador en propietario-ciudadano y eliminar as la diferencia, sino ms bien es permanecer y producir el espacio vivido, potenciando la diferencia e ir conquistando territorios. Hay demandas que efectivamente se siguen elevando al Estado (reforma agraria, reforma urbana, expropiaciones de suelo para viviendas, equipamiento y servicios bsicos, etc.), pero el eje central de los actuales movimientos sociales urbanos en la regin es una condicin de autonoma a travs de la autogestin popular. Asimismo las estrategias del Movimiento dan cuenta que la toma de terrenos contina siendo un recurso poltico importante, pero no el nico. La violencia es utilizada en ocasiones como instrumento de visibilizacin de demandas, pero no como un fin en si mismo, sino como medio para la conquista de un proyecto otro, en el caso del MPL, la Vida Digna. Entonces, los movimientos sociales urbanos utilizan en ocasiones la confrontacin como tambin instrumentalizan ciertos espacios institucionales, pero lo central en sus acciones es la capacidad de levantar alternativas polticas en los mrgenes del Estado.
LUCHAS POR LA CIUDAD
La actual fase neoliberal tiene como caracterstica principal la articulacin de un sistema de dominacin mltiple que se sustenta en la reproduccin del capital pero tambin involucra prcticas tanto de explotacin econmica como de opresin poltica, de discriminacin sociocultural y de depredacin ecolgica (Valds, 2008:2). Como seala Boaventura de Sousa Santos (2001:179): Mientras ms fuerte fue en el pasado la vivencia social de la dominacin en las relaciones de produccin, ms intenso ser ahora su carcter socialmente difuso. La plusvala puede ser sexual, tnica, religiosa, generacional, poltica, cultural. As como se han ampliado las formas de dominio y explotacin en la periferia del sistema-mundo, las luchas de los nuevos movimientos sociales urbanos adquieren un carcter plural que supera la reivindicacin viviendista o por un lugar en la ciudad y se ampla hacia nuevos ejes de lucha. Los actuales movimientos sociales urbanos muestran que la conflictividad y el antagonismo propios de toda ciudad extienden su campo de manifestacin. Son luchas por la vivienda y por la ciudad, por su valor de cambio y tambin, muchas veces ms importante, por su valor de uso. El actual proceso de los movimientos en Santiago de Chile est recuperando el despliegue desarrollado por el movimiento popular en dictadura, que tuvo receso en la transicin, y hoy vuelve a la escena con una potencialidad histrica alimentada por la propia modalidad neoliberal. Para profundizar sobre esta expansin temtica de los conflictos urbanos, en el ao 2007 realizamos (en el rea Ciudad, Barrio y Organizacin de SUR Corporacin) un recuento de ellos a partir de los informes de Cronologas del Conflicto Social desarrollados por el Observatorio Social de Amrica Latina (OSAL) (Renna, 2008). Se trabajaron los informes de Argentina, Brasil, Ecuador y Mxico en el periodo enero-diciembre de 2006.
Artculo_La situacin actual de los movimientos sociales urbanos. Henry Renna Gallano
Diseo Urbano y Paisaje Ao 7 Nmero 20 2010
El total de casos de conflictos urbanos registrados en los informes (por la amplitud de los objetivos de los movimientos) requiri la conformacin de grupos segn el tipo de conflicto.4 Se registraron 174 casos: 70 en Argentina; 22 en Ecuador; 33 en Mxico; y 49 en Brasil. Del total de casos, un 39,1 por ciento corresponde a conflictos por vivienda, especialmente a tomas de terreno; 24,1 por ciento a crecimiento urbano, siendo predominante la conflictividad por la localizacin de proyectos comerciales e industriales; 20,1 por ciento a equipamiento, con similares resultados por la carencia de servicios bsicos y de infraestructura social-urbana; 14,4 por ciento a medio ambiente, concentrndose en impactos directos; y 2,3 por ciento a deterioro barrial, principalmente por demanda de espacios pblicos.
Cuadro 1 Conflictos urbanos en Argentina, Ecuador, Mxico y Brasil segn eje y subtipo de conflicto, ao 2006
EJE DE CONFLICTO VIVIENDA SUBTIPO Tomas de terreno Inquilinos Deudores CRECIMIENTO URBANO EQUIPAMIENTO Construccin en altura Localizacin de proyectos viales y comerciales Demanda por servicios bsicos Infraestructura social y urbana Externalidades Impacto directo Demanda por espacios pblicos Apropiacin y ocupacin de espacios TOTAL ARGENTINA 12 6 2 8 16 7 7 6 3 3 Sin registro 70 ECUADOR 6 Sin registro Sin registro Sin registro 3 1 5 5 2 Sin registro 1 22 MXICO 6 1 Sin registro Sin registro 6 7 5 4 3 Sin registro Sin registro 33 1 1 Sin registro Sin registro 49 BRASIL 33 Sin registro 2 Sin registro 9 3 TOTAL 57 7 4 8 34 18 17 16 9 3 1 174
MEDIO AMBIENTE DETERIORO BARRIAL
Fuente: Renna, 2008 a partir de OSAL 2007.
Para profundizar sobre el caso chileno, se llev a cabo el primer mapa de conflictos urbanos (tambin en el rea Ciudad, Barrio y Organizacin de SUR Corporacin), donde se identificaron 69 conflictos en 30 comunas (municipios) del Gran Santiago en el periodo 2006-2009.5
4 Filtramos aquellos casos cuya demanda involucraba propiamente una cuestin urbana. La ciudad no era slo el escenario sino la fuente de la disputa. Las categoras fueron: Vivienda, que agrupaba casos de tomas de terreno, inquilinos y deudores; Crecimiento urbano, que implicaba construccin en altura y localizacin de proyectos comerciales o industriales; Equipamiento, que consideraba servicios bsicos e infraestructura urbana; Impactos medio ambientales, segn impacto directo o indirecto; y Deterioro barrial, que agrupaba la demanda por, y ocupacin de, espacios pblicos y la defensa del patrimonio histrico.
5 Desde el ao 2007 estamos desarrollando, con Susana Aravena y Alejandra Sandoval en el rea Ciudad, Barrio y Organizacin de SUR Corporacin, un trabajo de investigacin-accin sobre la conflictividad que se est viviendo en la ciudad de Santiago. Uno de los primeros antecedentes pblicos de este trabajo fue la publicacin en septiembre de 2007 de un primer mapa de conflictos urbanos que identificaba 18 conflictos emplazados en 17 comunas de Santiago. El pasado 12 de julio de 2009 se habilit un sistema online de acceso pblico que localiza 69 conflictos urbanos en 30 comunas de la ciudad de Santiago. Este ltimo trabajo tiene por objetivos producir un sistema dinmico, interactivo y transparente de actualizacin de la informacin sobre los conflictos urbanos en Santiago, difundir los impactos que el actual modelo de desarrollo urbano neoliberal genera en nuestra ciudad, mostrar el trabajo que los grupos y
Artculo_La situacin actual de los movimientos sociales urbanos. Henry Renna Gallano
Diseo Urbano y Paisaje Ao 7 Nmero 20 2010
Siguiendo una clasificacin similar, del total de los casos, un 48 por ciento corresponde a conflictos por crecimiento urbano, sean expropiaciones, construccin en altura o el impacto por la localizacin de proyectos viales o comerciales; un 23 por ciento corresponde a conflictos por vivienda, tales como allegados, deudores, deterioro de la vivienda y tomas de terreno; un 19 por ciento remite a impactos medioambientales; y un 10 por ciento se dio por deterioro barrial, ya sea por destruccin de patrimonio histrico o recuperacin y ocupacin de espacios pblicos (Notas Digitales, 2009). Como se desprende, los casos son heterogneos, pero convergen en una cuestin comn: son luchas por la ciudad, cuyo origen es la oposicin entre una ciudad pensada para la reproduccin del patrn de poder en Amrica, y otra ciudad levantada por pobladores, jvenes, migrantes, indgenas, afrodescendientes, mujeres y otros sujetos sociales. Las luchas de los nuevos movimientos sociales son distintas en su expresin poltica a las anteriores, pero el fondo es el mismo: el diferencial de poder en la produccin de las ciudades, que perpeta la imposibilidad de muchos y muchas a incidir sobre el curso del proceso urbano.
NUEVAS TERRITORIALIDADES DE RESISTENCIA
Los nuevos movimientos sociales urbanos cohabitan con los movimientos sociales tradicionales. Si bien esta convivencia permite ver la presencia de conflictos ligados al proletariado (con el movimiento obrero expresado en centrales de trabajadores) y tambin an se observan acciones reivindicativas en los bordes de miseria de las ciudades (con las organizaciones de base populares), la opcin creciente en este contexto son estos nuevos actores los movimientos sociales urbanos que se despliegan contra las viejas y nuevas prcticas de explotacin, cruzando toda la ciudad, e involucrando parte importante de las clases sociales. Se despliegan hoy movimientos en torno a viviendas sociales segregadas, barrios histricos deteriorados por la especulacin inmobiliaria, sectores amenazados por la densificacin galopante, allegados de poblaciones pericentrales que son desplazados por la fuerza o por el mercado, millones de familias endeudadas con la banca privada por programas habitacionales pblicos, miles de arrendatarios desalojados, la depredacin de paos verdes y zonas agrcolas por la expansin metropolitana de las ciudades, la existencia de bolsones de deterioro urbano en zonas centrales y perifricas, entre otros lugares. En el caso chileno, por ejemplo, se observa que los conflictos no estn focalizados territorialmente. Son conflictos que cruzan casi todas las comunas (municipios) del Gran Santiago y atraviesan todas las clases sociales. Del total de casos, un 25 por ciento tiene lugar en la zona oriente (barrios de mayores ingresos que se organizan contra proyectos comerciales, viales y de construccin en altura); un 25 por ciento en la zona sur poniente y un 13 por ciento en el norponiente (ambos sectores con muchas villas segregadas y paos en desuso ocupados para actividad industrial en zonas residenciales); un 21 por ciento en el centro (de clase media y media baja que ven deteriorado el patrimonio histrico por proyectos inmobiliarios); y un 16 por ciento en la zona suroriente (pericentral, donde se dan desalojos pblicos de ocupaciones ilegales, y desalojos mercantiles de allegados y deudores). Hoy ya no hay un lugar privilegiado de rebelda en la ciudad (sea la fbrica o los bordes de miseria), sino la ciudad en su conjunto est en conflicto. Los nuevos movimientos sociales urbanos estn en una permanente redefinicin de sus formas de organizacin y de accin, en especial por la complejidad del escenario actual y la rapidez de sus cambios. Pero lo que estn abriendo con su situacin es un proceso de transicin que inaugura nuevas formas de accin frente al orden hegemnico donde la autogestin es eje central, nuevas temticas de lucha que muestran problemas ocultos durante mucho tiempo y nuevas territorialidades que develan una globalidad de la conflictividad urbana en las ciudades perifricas del siglo veintiuno.
organizaciones sociales estn desarrollando en estas materias y favorecer una mirada conjunta sobre la aparente dispersin de las luchas urbanas. Vase http://mapadeconflictos.sitiosur.cl/index1.php.
Artculo_La situacin actual de los movimientos sociales urbanos. Henry Renna Gallano
Diseo Urbano y Paisaje Ao 7 Nmero 20 2010
REFLEXIONES PRELIMINARES
Establecer conclusiones finales para estas luchas urbanas sera apresurado; por ello parece ms importante bosquejar lo que se abre con los nuevos movimientos sociales para el devenir de nuestras ciudades:
El histrico diferencial de poder, ahora en su modalidad neoliberal, ha provocado nuevas miserias y nuevas pobrezas urbanas. Como consecuencia, junto a los conflictos relativos a la demanda por un lugar en la ciudad en la dcada del setenta, emergen ahora nuevos tipos de conflictos. stos estn directamente asociados a la fase neoliberal del patrn de poder global, a su despliegue territorial y a las polticas, normativas e instrumentos que forman parte de su arsenal operativo en el mbito urbano. Los movimientos sociales urbanos, a diferencia de los tradicionales movimientos sociales, como el obrero, abren nuevos lugares de rebelda, abarcando la fbrica y los bordes y expandindose a toda la ciudad. Poseen una territorializacin mltiple. Tambin ensean una apertura en los objetivos perseguidos, complementando las demandas elevadas al Estado con estrategias autogestionadas que buscan levantar propuesta en los territorios. Es la combinacin de la protesta poltica dirigida a la institucionalidad, con la propuesta programtica para sus territorios y habitantes. Construyen una condicin de autonoma. Hoy, los movimientos sociales urbanos demuestran que la cuestin urbana no se limita al acceso a la vivienda y las luchas de los sin techo, sino que se ha ampliado el contenido de los conflictos y de los objetivos perseguidos: son luchas por la ciudad. Develan su carcter plural. Las luchas por la ciudad exponen que algo se est abriendo, y lo sustantivo es la capacidad de comprender estas aperturas de resistencia como aperturas epistemolgicas, como nuevos espacios de pensamiento donde la reflexin sobre el devenir de la ciudad se hace tanto arriba, en la esferas institucionales, como abajo, en las organizaciones y movimientos sociales.
Artculo_La situacin actual de los movimientos sociales urbanos. Henry Renna Gallano
Diseo Urbano y Paisaje Ao 7 Nmero 20 2010
REFERENCIAS
Caldern, Fernando y Elizabeth Jelin. 1987. Clases sociales y movimientos sociales en Amrica Latina. Revista Proposiciones 14:1-5. Santiago: Ediciones SUR. Castells, Manuel. 1974. Los movimientos sociales urbanos. Barcelona: Siglo XXI Calveiro, Pilar. 2008. Acerca de la difcil relacin entre violencia y resistencia. En Luchas contrahegemnicas y cambios polticos recientes de Amrica Latina, ed. Lpez, Margarita, Iigo, Carrera y Calveiro, Pilar. Buenos Aires: CLACSO Conflictos urbanos en Santiago de Chile. Mapa de conflictos urbanos. 2009. Notas Digitales N1. rea Ciudad, Barrio y Organizacin. Sur Corporacin. En http://constructoresdeciudad.sitiosur.cl/wp-content/uploads/2009/12/Nota1-final-conflictosurbanos.pdf De la Maza, Gonzalo y Mario Garcs. 1985. La explosin de las mayoras. Protesta nacional 19831984. Santiago: ECO Educacin y Comunicaciones. De Sousa Santos, Boaventura. 2001. Los nuevos movimientos sociales. Revista OSAL: Observatorio Social de Amrica Latina 5: 177184. Buenos Aires: CLACSO. Garcs, Mario. 2004. Los movimientos sociales populares en el siglo XXI: Balance y perspectivas. Revista Poltica: (Universidad de Chile) 4: 13-33. Santiago: Instituto de Asuntos Pblicos (INAP), Universidad de Chile. Garca, lvaro. 2001. La estructura de los movimientos sociales en Bolivia. Revista OSAL: Observatorio Social de Amrica Latina 5: 185188. Buenos Aires: CLACSO. Garretn, Manuel Antonio. 2002. La transformacin de la accin colectiva en Amrica Latina. Revista de la CEPAL 76: 1-18. Santiago: CEPAL. Gutirrez, Raquel y Luis Gmez. 2007. Los mltiples significados del libro de Zibechi. Prlogo a Dispersar el poder. Los movimientos como poderes antiestatales, de Ral Zibechi. Santiago, Chile: Quimant. Ibarra, Pedro. 2000. Qu son los movimientos sociales? En Anuario de Movimientos Sociales. Una mirada sobre la red, coord. Elena Grau y Pedro Ibarra. Barcelona: Icaria. Mirza, Christian Adel. 2006. Movimientos sociales y sistemas polticos en Amrica Latina: La construccin de nuevas democracias. Buenos Aires: CLACSO. Moyo, Sam y Yeros, Paris. 2008. Recuperando la tierra. El resurgimiento de movimientos rurales en frica, Asia y Amrica Latina. Buenos Aires: CLACSO Lefebvre, Henry. 1969. El derecho a la ciudad. Barcelona: Pennsula. Levy, Bettina y Gianatelli, Natalia. 2008. La poltica en movimiento. Identidades y experiencias de organizacin en Amrica Latina. Buenos Aires: CLACSO. Renna Gallano, Henry. 2008. (Vi)viendo la lucha por la ciudad: actores y conflictos urbanos en Amrica Latina y en la ciudad de Santiago. En http://www.sitiosur.cl/documentosdetrabajodetalle.php?id=77&seccion=9. Riehmann, Jorge y Fernndez, Francisco. 1994. Redes que dan libertad. Introduccin a los nuevos movimientos sociales. Buenos Aires: Paids. Touraine, Alain. 1998. Podremos vivir juntos? Buenos Aires: Fondo de Cultura Econmica. Valds Gutirrez, Gilberto. 2008. Los movimientos sociales en Amrica Latina y sus posibilidades contrahegemnicas. Ponencia presentada en la Cuarta Conferencia Internacional "La obra de Carlos Marx y los desafos del siglo XXI". La Habana, 5 al 8 de mayo de 2008. En http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/congreso08/conf4_valdesg.pdf (visitado 14 octubre 2009). Wallerstein, Immanuel. 2003. Qu significa hoy ser un movimiento anti-sistmico? Revista OSAL: Observatorio Social de Amrica Latina 9 (enero). Buenos Aires: CLACSO. Zibechi, Ral. 2003. Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafos Revista OSAL: Observatorio Social de Amrica Latina 9 (enero). Buenos Aires: CLACSO. Zibechi, Ral. 2007. Dispersar el poder. Los movimientos como poderes antiestatales. Santiago: Quimant.
Artculo_La situacin actual de los movimientos sociales urbanos. Henry Renna Gallano
También podría gustarte
- Vitor Da Fonseca. Manual de Observación Psicomotriz. Significación Psiconeurológica de Los Factores PsicomotoresDocumento173 páginasVitor Da Fonseca. Manual de Observación Psicomotriz. Significación Psiconeurológica de Los Factores Psicomotoresalvaromantillah91% (23)
- El despertar de la sociedad: Los movimientos sociales de América Latina y ChileDe EverandEl despertar de la sociedad: Los movimientos sociales de América Latina y ChileAún no hay calificaciones
- Vivir con dignidad: Transformaciones sociales y políticas de los sectores populares en ChileDe EverandVivir con dignidad: Transformaciones sociales y políticas de los sectores populares en ChileAún no hay calificaciones
- Dialnet EstadoControlSocialYApropiacionesSimbolicasUnaMira 2670950Documento32 páginasDialnet EstadoControlSocialYApropiacionesSimbolicasUnaMira 2670950Pepe CruzAún no hay calificaciones
- El Movimiento Social Étnico ContemporáneoDocumento11 páginasEl Movimiento Social Étnico Contemporáneowuillian2011Aún no hay calificaciones
- Marisa Revilla America - Latina - y - Los - Movimientos - SocialeDocumento15 páginasMarisa Revilla America - Latina - y - Los - Movimientos - SocialeEduarda MansillaAún no hay calificaciones
- Movimientos Sociales, Politica y Hegemonia en Argentina PDFDocumento25 páginasMovimientos Sociales, Politica y Hegemonia en Argentina PDFMaría Vivas ArqueAún no hay calificaciones
- Segura Martinez, Ana Laura-El Movimiento Social en Venezuela y La Política Social Del Gobierno Bolivar 1Documento28 páginasSegura Martinez, Ana Laura-El Movimiento Social en Venezuela y La Política Social Del Gobierno Bolivar 1Matias ZitelloAún no hay calificaciones
- Hoetmer, Raphael - Movimientos y Conflictos Sociales en El PerúDocumento49 páginasHoetmer, Raphael - Movimientos y Conflictos Sociales en El PerúDanilo Assis ClímacoAún no hay calificaciones
- Iñigo Carrera, Nicolas - PIMSA - Algunos Instrumentos para El Análisis de Las Luchas Populares en La Historia RecienteDocumento18 páginasIñigo Carrera, Nicolas - PIMSA - Algunos Instrumentos para El Análisis de Las Luchas Populares en La Historia RecienteMCAún no hay calificaciones
- El Movimiento PiqueteroDocumento18 páginasEl Movimiento PiqueteroNoelia IbañezAún no hay calificaciones
- Martinez Martinez-Los Movimientos Sociales Del Siglo XXI. Dialogos Sobre El PoderDocumento316 páginasMartinez Martinez-Los Movimientos Sociales Del Siglo XXI. Dialogos Sobre El PoderCedicar Ac100% (3)
- Clase 3 Movimientos Sociales - SvampaDocumento15 páginasClase 3 Movimientos Sociales - Svampacamii.y.yonakaAún no hay calificaciones
- Historia Movimientos SocialesDocumento8 páginasHistoria Movimientos SocialesCarlos RodríguezAún no hay calificaciones
- Identidad de Los PiqueterosDocumento24 páginasIdentidad de Los PiqueterosDaniela Castro MolinaAún no hay calificaciones
- Problemas Actuales de Mexico Movimientos SoialesDocumento5 páginasProblemas Actuales de Mexico Movimientos SoialesRamon PioquintoAún no hay calificaciones
- Rigal - Gramsci, Freire y La Educación Popular PDFDocumento21 páginasRigal - Gramsci, Freire y La Educación Popular PDFSalinas Patricio de VictoriaAún no hay calificaciones
- Pereyra La Estructura Social y La Movilización. Conflictos Políticos y Demandas Sociales - RotatedDocumento13 páginasPereyra La Estructura Social y La Movilización. Conflictos Políticos y Demandas Sociales - RotatedMai MorenoAún no hay calificaciones
- Los Nuevos Movimientos Sociales en América Latina TP JUANDocumento2 páginasLos Nuevos Movimientos Sociales en América Latina TP JUANVanina Cisi100% (1)
- Mario Garces - Las Luchas Urbanas en ChileDocumento22 páginasMario Garces - Las Luchas Urbanas en ChileArón Cristian Valdebenito PinoAún no hay calificaciones
- Tema 2Documento11 páginasTema 2yosra zakiAún no hay calificaciones
- 176 206 Los Movimientos Sociales Lat ArchilaDocumento31 páginas176 206 Los Movimientos Sociales Lat ArchilaJohn GomezAún no hay calificaciones
- 6308-Texto Del Artículo-13648-2-10-20211215Documento17 páginas6308-Texto Del Artículo-13648-2-10-20211215attila zolcsakAún no hay calificaciones
- Crítica de La Ciudadanía y Movimientos Sociales Urbanos Artículo Sergio TamayoDocumento37 páginasCrítica de La Ciudadanía y Movimientos Sociales Urbanos Artículo Sergio TamayoPALAPA MéxicoAún no hay calificaciones
- Retamozo Movimientos SocialesDocumento38 páginasRetamozo Movimientos SocialesJuan M. PalaciosAún no hay calificaciones
- Merilla Blanco - Movimientos Sociales en América LatinaDocumento17 páginasMerilla Blanco - Movimientos Sociales en América Latinamnoel_gmAún no hay calificaciones
- U4 MovimientosyparticipacionsocialDocumento16 páginasU4 MovimientosyparticipacionsocialAlexis Omar Ciccone FortinAún no hay calificaciones
- Feminismos en El Chile Post-Dictadura Hegemonías y MarginalidadesDocumento17 páginasFeminismos en El Chile Post-Dictadura Hegemonías y MarginalidadesGabriel TaylorAún no hay calificaciones
- Un Siglo de Protesta y Movilizacion Social en ColoDocumento33 páginasUn Siglo de Protesta y Movilizacion Social en ColojframospAún no hay calificaciones
- TP 4 Estado y NMSDocumento3 páginasTP 4 Estado y NMSMia MartorelliAún no hay calificaciones
- Movimientos SocialesDocumento4 páginasMovimientos Socialesdark mwAún no hay calificaciones
- Contexto Movimiento Social AntidictatorialDocumento12 páginasContexto Movimiento Social AntidictatorialYerko SalazarAún no hay calificaciones
- Movimientos Sociales Populares en El Siglo XX BypDocumento22 páginasMovimientos Sociales Populares en El Siglo XX BypValentin Francisco Aguilera GomezAún no hay calificaciones
- Estado y Nuevos Movimientos SocialesDocumento21 páginasEstado y Nuevos Movimientos SocialesEliana Belén AlvarengaAún no hay calificaciones
- TP1 Que Son Los Movimientos SocialesDocumento6 páginasTP1 Que Son Los Movimientos SocialesAgustina Coronel MesaAún no hay calificaciones
- Svampa, Maristella - Cambio de Época. Movimientos Sociales y Poder PolíticoDocumento22 páginasSvampa, Maristella - Cambio de Época. Movimientos Sociales y Poder PolíticoMaría Lourdes CaballeroAún no hay calificaciones
- Delamaza 2016Documento16 páginasDelamaza 2016ACCION LOCALSPAAún no hay calificaciones
- Monografia Teorias Críticas CapitalismoDocumento8 páginasMonografia Teorias Críticas CapitalismoTomasAún no hay calificaciones
- Clase 6 Gramsci, Freire y La Educación PopularDocumento21 páginasClase 6 Gramsci, Freire y La Educación PopularCeleste LugonezAún no hay calificaciones
- 2001 de SOUSA SANTOS Boaventura Los Nuevos Movimientos SocialesDocumento12 páginas2001 de SOUSA SANTOS Boaventura Los Nuevos Movimientos SocialesAngelica AlvitesAún no hay calificaciones
- Los Pobladores Durante La Unidad PopularDocumento20 páginasLos Pobladores Durante La Unidad PopularVeronica TapiaAún no hay calificaciones
- Movimiento de Okupaciones y ContraculturaDocumento20 páginasMovimiento de Okupaciones y ContraculturaJulia MurallesAún no hay calificaciones
- Mangone (2005) - Qué Hay de Nuevo ViejoDocumento4 páginasMangone (2005) - Qué Hay de Nuevo ViejoLuisina Casti IsernAún no hay calificaciones
- Los Nuevos Movimientos SocialesDocumento12 páginasLos Nuevos Movimientos SocialesMichelle Segura ValdesAún no hay calificaciones
- Los Movimientos Sociales en La Trayectoria LatinoamericanaDocumento23 páginasLos Movimientos Sociales en La Trayectoria LatinoamericanaKUYT95Aún no hay calificaciones
- Frank Molano Camargo. Paro Civico Septiembre 1977Documento51 páginasFrank Molano Camargo. Paro Civico Septiembre 1977Rodrigo MorenoAún no hay calificaciones
- Cambio Social y Movimientos Interculturales en MéxicoDocumento3 páginasCambio Social y Movimientos Interculturales en MéxicoPriscila Mora Rivera33% (3)
- Rigal - Gramsci, Freire y La Educación PopularDocumento23 páginasRigal - Gramsci, Freire y La Educación Popularmandeb_3808Aún no hay calificaciones
- Protesta Social y Cuestion Social - Quiroga - Magrini - 2021Documento34 páginasProtesta Social y Cuestion Social - Quiroga - Magrini - 2021Ana Lucia MagriniAún no hay calificaciones
- Jose Seoane, Emilio Taddei, Clara Alg (..) (2004) - Las Nuevas Configuraciones de Los Movimientos Populares en America LatinaDocumento34 páginasJose Seoane, Emilio Taddei, Clara Alg (..) (2004) - Las Nuevas Configuraciones de Los Movimientos Populares en America Latinaarmando cisnerosAún no hay calificaciones
- Movimientos Sociales. Enfoques Sociológicos PDFDocumento9 páginasMovimientos Sociales. Enfoques Sociológicos PDFLautaro CalvoAún no hay calificaciones
- Thielemann HernandezDocumento29 páginasThielemann HernandezCarlos TolozaAún no hay calificaciones
- Hernan Ouviña - Zapatistas, Piqueteros y Sin Tierra PDFDocumento15 páginasHernan Ouviña - Zapatistas, Piqueteros y Sin Tierra PDFPaula Andrea MoralesAún no hay calificaciones
- Reseña Movimientos PopularesDocumento3 páginasReseña Movimientos PopularesNicolas Dante Klauser GaeteAún no hay calificaciones
- Trabajo de Movimientos Sociales PDFDocumento14 páginasTrabajo de Movimientos Sociales PDFJovi GriegoAún no hay calificaciones
- Uz Lectura 2. América Latina y Los Movimientos Sociales El Presente de Lare Belión Del CoroDocumento17 páginasUz Lectura 2. América Latina y Los Movimientos Sociales El Presente de Lare Belión Del CoroYara Karola Uparela JaravaAún no hay calificaciones
- El Movimiento Urbano Popular MexicanoDocumento28 páginasEl Movimiento Urbano Popular MexicanoBenjamín SorianoAún no hay calificaciones
- Silva Hidalgo - Disputar El Territorio Popular-Operativos Civico-Miliares Durante Las JNPDocumento24 páginasSilva Hidalgo - Disputar El Territorio Popular-Operativos Civico-Miliares Durante Las JNPdrociogtAún no hay calificaciones
- Ternavasio Municipio y PoliticaDocumento120 páginasTernavasio Municipio y PoliticaangelluisvacaAún no hay calificaciones
- Espacios de Ciudadanía Sergio TamayoDocumento12 páginasEspacios de Ciudadanía Sergio TamayoAnge GueAún no hay calificaciones
- De Sousa Santos, Boaventura Los Nuevos Movimientos SocialesDocumento12 páginasDe Sousa Santos, Boaventura Los Nuevos Movimientos SocialesLu Robles KameyAún no hay calificaciones
- Volver A Pensar La MuerteDocumento137 páginasVolver A Pensar La Muertealvaromantillah100% (2)
- Causalidad en KantDocumento36 páginasCausalidad en KantalvaromantillahAún no hay calificaciones
- Representaciones Sociales Medios de Comunicación Crimen Organizado VíctimasDocumento263 páginasRepresentaciones Sociales Medios de Comunicación Crimen Organizado VíctimasalvaromantillahAún no hay calificaciones
- Estados e Integración LatinoamericanaDocumento524 páginasEstados e Integración LatinoamericanaalvaromantillahAún no hay calificaciones
- Integración LatinoamericanaDocumento408 páginasIntegración LatinoamericanaalvaromantillahAún no hay calificaciones
- Nobles y Cholos Proyecto HegemónicoDocumento323 páginasNobles y Cholos Proyecto HegemónicoalvaromantillahAún no hay calificaciones
- Genero Violencia Amor PasiónDocumento425 páginasGenero Violencia Amor PasiónalvaromantillahAún no hay calificaciones
- Del Positivismo y Racionalismo A La Epistemologia CriticaDocumento15 páginasDel Positivismo y Racionalismo A La Epistemologia CriticaalvaromantillahAún no hay calificaciones
- Antropologia y Mass MediaDocumento13 páginasAntropologia y Mass MediaalvaromantillahAún no hay calificaciones
- Antropologia y Derecho PenalDocumento16 páginasAntropologia y Derecho PenalalvaromantillahAún no hay calificaciones
- Resumen-Los Gobiernos de La DemocraciaDocumento6 páginasResumen-Los Gobiernos de La DemocraciajuanjoseromeroAún no hay calificaciones
- Cajiao - Ley de Memoria Histórica España PDFDocumento8 páginasCajiao - Ley de Memoria Histórica España PDFHernando Escobar VeraAún no hay calificaciones
- Sociedad de Masas, Medios de Comunicación y Opinión Pública: January 2008Documento26 páginasSociedad de Masas, Medios de Comunicación y Opinión Pública: January 2008Alexia ÁvalosAún no hay calificaciones
- Interinos ObservadoresDocumento13 páginasInterinos ObservadoresEva RisueñoAún no hay calificaciones
- Nuria VidalDocumento11 páginasNuria Vidalmariano3518Aún no hay calificaciones
- Modulo Autoinstructivo Sobre Historia Movimiento SindicalDocumento92 páginasModulo Autoinstructivo Sobre Historia Movimiento SindicalOscar Alarcón DelgadoAún no hay calificaciones
- Francesc TomasDocumento9 páginasFrancesc Tomasmariano3518Aún no hay calificaciones
- Navarro, Jorge - Volviendo A Los Orígenes. La Reconfiguración Político-Cultural Del PC y El Rescate de Los FundadoresDocumento27 páginasNavarro, Jorge - Volviendo A Los Orígenes. La Reconfiguración Político-Cultural Del PC y El Rescate de Los Fundadoresepo_stgoAún no hay calificaciones
- Manuel Linde y El SUGC. La Otra Guardia CivilDocumento12 páginasManuel Linde y El SUGC. La Otra Guardia CivilManuel CañadaAún no hay calificaciones
- Guia 2 Sexto Segundo Semestre HistoriaDocumento7 páginasGuia 2 Sexto Segundo Semestre HistoriaYasna JerezAún no hay calificaciones
- Un Mundo en Transicion PDFDocumento5 páginasUn Mundo en Transicion PDFgonzaldereteAún no hay calificaciones
- Res - Adm.046 2019 CE PJDocumento1 páginaRes - Adm.046 2019 CE PJLa Ley100% (1)
- La Decada Perdida y La Democracia ReencontradaDocumento5 páginasLa Decada Perdida y La Democracia Reencontradamarilena laura piedrabuenaAún no hay calificaciones
- García Trevijano - Prólogo A EL PAIS La Cultura Como NegocioDocumento17 páginasGarcía Trevijano - Prólogo A EL PAIS La Cultura Como Negociobuenista100% (1)
- 1 La Importancia de Citar Las Fuentes de InformaciónDocumento13 páginas1 La Importancia de Citar Las Fuentes de Informaciónmirev25Aún no hay calificaciones
- Orden, Desorden y AntiordenDocumento30 páginasOrden, Desorden y AntiordenAngélica ArmientaAún no hay calificaciones
- ICSE - Primer Parcial TEMA 4 CLAVES DE CORRECCIONDocumento3 páginasICSE - Primer Parcial TEMA 4 CLAVES DE CORRECCIONAle StAún no hay calificaciones
- Mecanismos en Los Procesos Políticos. TillyDocumento31 páginasMecanismos en Los Procesos Políticos. TillyGabriela Figueroa NoguezAún no hay calificaciones
- He Vivido Destellos de Grandeza y Caos 07/02/2011Documento80 páginasHe Vivido Destellos de Grandeza y Caos 07/02/2011MiquelpbAún no hay calificaciones
- PDF Am Ambienta 101 PDFDocumento116 páginasPDF Am Ambienta 101 PDFIvanDarioMontealegreVelaAún no hay calificaciones
- Manifiesto de Veteranos Militantes Del Psoe de AndalucíaDocumento2 páginasManifiesto de Veteranos Militantes Del Psoe de Andalucíajramajo4857100% (3)
- Unidad 1. Trabajo IndividualDocumento4 páginasUnidad 1. Trabajo Individualleo cueAún no hay calificaciones
- Pension Servidores PDocumento15 páginasPension Servidores PHermencia Ocoro ViafaraAún no hay calificaciones
- Manual Justicia Transicional Español Versión Final Al 21 05 12 5 1 PDFDocumento582 páginasManual Justicia Transicional Español Versión Final Al 21 05 12 5 1 PDFMoises Alvaro Cardona SanchezAún no hay calificaciones
- Respuesta MinDefensa Proposición Velasco Ley Amnistía RemisosDocumento14 páginasRespuesta MinDefensa Proposición Velasco Ley Amnistía RemisosJuan Sebastián LozadaAún no hay calificaciones
- Resumen de ICSE Segunda ParteDocumento25 páginasResumen de ICSE Segunda ParteCeli VilloldoAún no hay calificaciones
- Las Deudas Pendientes de IA en Materia de Memoria, Justicia y Reparación (D2-PR03)Documento404 páginasLas Deudas Pendientes de IA en Materia de Memoria, Justicia y Reparación (D2-PR03)MARY SUYAPA ANDINOAún no hay calificaciones
- Autogestion y Violencia en El Movimiento Estudiantil Secundario - Franco Paola Giordano PeñaililloDocumento213 páginasAutogestion y Violencia en El Movimiento Estudiantil Secundario - Franco Paola Giordano PeñaililloHistoria UAHC2018Aún no hay calificaciones
- Claudio Alvarado El Derrumbe Del Otro ModeloDocumento20 páginasClaudio Alvarado El Derrumbe Del Otro ModeloAGUSTIN FERRERAún no hay calificaciones
- Tema 12. Los Gobiernos Democrã¡ticosDocumento6 páginasTema 12. Los Gobiernos Democrã¡ticosadil el mokhtariAún no hay calificaciones