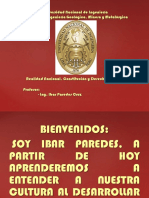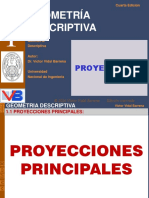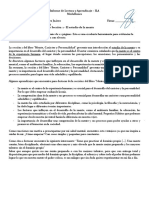Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Sem2 UNI
Sem2 UNI
Cargado por
FrankMarkoCastañedaMalpartida0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas18 páginasTítulo original
sem2_UNI.pptx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PPTX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PPTX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas18 páginasSem2 UNI
Sem2 UNI
Cargado por
FrankMarkoCastañedaMalpartidaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PPTX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 18
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
ÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA
Sesión 2: LA MORAL Y LA MORALIDAD
Docente: Mg. David Pizarro
Lima, 18 de junio de 2018
Todos adoptamos una determinada concepción moral, y con ella
«funcionamos», con ella juzgamos lo que hacen los demás y lo que
hacemos nosotros mismos, por ella a veces nos sentimos orgullosos
de nuestras acciones y a veces pesarosos.
Todas las concepciones morales contienen algunos elementos
(mandatos, prohibiciones, permisos, pautas de conducta) que pueden
entrar a contradicción con otras concepciones morales.
Distintos modos de comprender lo moral
a. La moralidad es el ámbito de la vida buena, de la vida feliz.
b. La moralidad es el ajustamiento a normas específicamente
humanas.
c. La moralidad es la aptitud para la solución pacifica de conflictos.
d. La moralidad es la asunción de las virtudes propias de la
comunicad a la que uno pertenece, así como la aptitud para ser
solidario con los miembros de tal comunidad (comunitarismo).
e. La moralidad es la asunción de unos principios universales que
nos permite evaluar críticamente las concepciones morales
ajenas y también de la propia comunidad.
a. La moralidad como adquisición de las virtudes que conducen a la
felicidad.
Entre los filósofos de la antigua Grecia lo moral se concibe como la
búsqueda de la felicidad o de la vida buena. Ser moral es sinónimo
de aplicar el intelecto a la tarea de descubrir y escoger en cada
momento los medios más oportunos para alcanzar una vida plena,
feliz, globalmente satisfactoria. En este sentido, la base para
conducirse moralmente es una correcta deliberación, es decir, un uso
adecuado de la racionalidad, entendida aquí como racionalidad
prudencial.
b. La moralidad del carácter individual: una capacidad para enfrentar
la vida sin «desmoralización»
Entre las éticas que entienden la felicidad como autorrealización
merece destacarse una tradición hispánica que comenzó con la obra
de Ortega y Gasset y que ha sido continuada por Aranguren. Esta
ética insiste en la formación del carácter individual, de tal modo que
el desarrollo personal permita a cada cual enfrentar los retos de la
vida con un estado de animo potente: se trata de tener la moral alta,
lpo contrario a sentirse desmoralizado.
Para ello es preciso tener claras las metas que uno desea alcanzar a lo
largo de la vida y poseer un cierto grado de confianza en la propia
capacidad para alcanzar dichas metas. Dicho de otro modo: para estar
en «buena forma moral» es imprescindible contar con algún proyecto
vital de autorrealización y con una buena dosis de autoestima. En este
sentido, está es una ética que no sólo valora el altruismo como valor
moral, sino también la necesaria atención a esa razonable confianza en
uno mismo y en el valor de los propios proyectos que resulta
imprescindible para llevarlos adelante con altura humana.
Esta explicación de la moral centrada en la formación o
construcción del carácter que tiene por referente en primer lugar al
individuo, que es primariamente el agente de la moralidad. Pero es
aplicable también a las sociedades, porque una sociedad puede
estar alta de moral o desmoralizada, puede tener arrestos para
enfrentar con altura humana los retos vitales o carecer
prácticamente de ellas, puede tener proyectos de autorrealización y
alta autoestima colectiva o puede estar «en baja forma moral»
c. La moralidad del deber. La moral como cumplimento de deberes
hacia lo que es el fin en si mismo
Ya en la antigüedad los estoicos situaron el concepto de «ley
natural» como centro de la experiencia moral, entendían que la
moralidad consiste básicamente en un ajusticiamiento de la propia
intención y de la propia conducta a los dictados universales de la
razón, concebidos por ellos como una igual capacidad que la
naturaleza ha proporcionado a todos los hombres para que
alcancemos el objetivo que ella misma tiene previsto para nosotros.
En la ética medieval se produce un progresivo refuerzo de esa
categoría de «ley natural", de tal modo que va cobrando cada vez
mayor relevancia una nueva visión de la moralidad –centrada en la
noción del deber- que tiene su más acabada expresión en la ética
kantiana. Frente a las concepciones anteriores, la moralidad del
deber explica que, efectivamente, los hombres tienden por naturaleza
a la felicidad, pero que esta es una dimensión en la que se asemejan
a los restantes seres naturales: la felicidad es un fin natural no puesto
por el hombre
Sin embargo, una adecuada explicación de la moralidad , a juicio de
Kant, tendría que superar ese «naturalismo», porque es necesario
justificar de algún modo el hecho de que nuestra razón nos obliga a
practicar con cualquier ser humano, incluso con uno mismo. Es
preciso explicar por qué los preceptos morales que orientan nuestras
vidas no autorizan a dañar a los seres humanos aun cuando
estuviéramos seguros de que tales daños nos acarrearían una mayor
felicidad. La respuesta la encuentra Kant en que la existencia misma
de la moralidad permite suponer que los humanos somos seres que
estamos situados más allá de la ley del precio. Si el hombre es aquel
ser que tiene dignidad y no precio, ello se debe a que es capaz de
sustraerse al orden natural, es auto legislador, autónomo. Lo cual
implica que su mayor grandeza reside en actuar según la ley que se
impone a si mismo
d. La moralidad como aptitud para la solución pacifica de conflictos
Esta nueva forma de entender la moral se abre paso en los países
democráticos de Occidente a partir de las reflexiones de G.H. Mead
en las primeras décadas del siglo XX. Se caracteriza, en principio,
por concebir la moralidad como una cuestión en la que ha de primar
la reflexión acerca del ámbito social, frente a los enfoques que
centran la moral en lo individual; la moralidad es un problema que
pertenece más a la filosofía política que a cualquier otra disciplina
filosófica.
La novedad consistiría en situar el ámbito moral preferentemente en
el de la solución de conflictos de acción, sea a nivel individual, sea
nivel colectivo. Tal solución exige la realización de los hombres
como tales, y precisamente a través de su racionalidad. Pero una
racionalidad que no se muestra ya en el hecho de que los hombres se
den a sí mismos leyes propias, sino en la disponibilidad para
decidirlas, para justificarlas a través del dialogo.
e. La moralidad como práctica solidaria de las virtudes comunitarias
En estos últimos años del siglo XX ha cobrado cierto prestigio la corriente
filosófica comunitarista, que propone entender la moralidad como una cuestión de
identificación de cada individuo con su propia comunidad concreta, aquella en la
que nace y en la que se educa hasta llegar a convertirse en adulto. Esta corriente
nace como reacción frente al individualismo moderno, un individualismo
insolidario y consumista que ha convertí a las sociedades modernas en gigantescos
agregados de personas aisladas (atomismo) y alienadas por una cultura de masas
(incomunicación, dictaduras de las modas, superficialidad, frivolidad, etc.) para
combatir estas lacras, los comunitarias empiezan por subrayar el papel moral
irrenunciable que siempre ha correspondido a la comunidad en la formación de las
personas: un ser humano solo llega a madurar como tal cuando se identifica con
una comunidad concreta (una familia, una vecindad, un colectivo profesional, una
ciudad, una nación), porque solo puede adquirir su personalidad por la pertenencia
a ella, y solo si desarrolla aquellas virtudes que la comunidad exige, virtudes que
constituyen la visión que la comunidad tiene respecto a las excelencias humanas.
e. La moralidad como práctica solidaria de las virtudes comunitarias
En estos últimos años del siglo XX ha cobrado cierto prestigio la corriente
filosófica comunitarista, que propone entender la moralidad como una cuestión de
identificación de cada individuo con su propia comunidad concreta, aquella en la
que nace y en la que se educa hasta llegar a convertirse en adulto. Esta corriente
nace como reacción frente al individualismo moderno, un individualismo
insolidario y consumista que ha convertí a las sociedades modernas en gigantescos
agregados de personas aisladas (atomismo) y alienadas por una cultura de masas
(incomunicación, dictaduras de las modas, superficialidad, frivolidad, etc.) para
combatir estas lacras, los comunitarias empiezan por subrayar el papel moral
irrenunciable que siempre ha correspondido a la comunidad en la formación de las
personas: un ser humano solo llega a madurar como tal cuando se identifica con
una comunidad concreta (una familia, una vecindad, un colectivo profesional, una
ciudad, una nación), porque solo puede adquirir su personalidad por la pertenencia
a ella, y solo si desarrolla aquellas virtudes que la comunidad exige, virtudes que
constituyen la visión que la comunidad tiene respecto a las excelencias humanas.
f. La moralidad como cumplimento de principios universales
Las éticas que asumen los descubrimientos de Kohlberg (éticas que
podemos llamar «universalistas») intentan dar razón de la existencia
de ese nivel post convencional de la conciencia moral, y por ello se
niegan a reducir la moralidad a la mera constatación de lo que se
considera bueno y correcto en las distintas tradiciones de las
comunidades concretas.
Muchas gracias por su atención.
Bibliografía
Cortina, A. y Martínez, E. Ética (): La ética como filosofía moral, Capítulo II, págs.: 29-40.
También podría gustarte
- CUADERNILLO Red SanarDocumento197 páginasCUADERNILLO Red Sanarmaria alejandra100% (1)
- Identidad Ibar ParedesDocumento32 páginasIdentidad Ibar ParedesHenry Ft HersuAún no hay calificaciones
- 5PC Fisica Basica 17-2Documento2 páginas5PC Fisica Basica 17-2Henry Ft HersuAún no hay calificaciones
- Capítulo 01 ProyeccionesDocumento48 páginasCapítulo 01 ProyeccionesJunior Escudero MailevaAún no hay calificaciones
- Fundamento TeoricoDocumento8 páginasFundamento TeoricoHenry Ft HersuAún no hay calificaciones
- Sesión1.1 LógicaDocumento38 páginasSesión1.1 LógicaHenry Ft HersuAún no hay calificaciones
- MayéuticaDocumento15 páginasMayéuticacarmen joselin ichpas marcasAún no hay calificaciones
- Sol 3 PC FisicaDocumento7 páginasSol 3 PC FisicaHenry Ft HersuAún no hay calificaciones
- Desarrollo Pis DécimoDocumento11 páginasDesarrollo Pis DécimoRogerAún no hay calificaciones
- Enfoques de La PersonalidadDocumento5 páginasEnfoques de La PersonalidadRishtter Rafael Nuñez RodriguezAún no hay calificaciones
- Informe de Lectura y Aprendizaje - Seccion 1Documento1 páginaInforme de Lectura y Aprendizaje - Seccion 1Esmeralda SanchezAún no hay calificaciones
- Factores Sociales y Culturales de La PersonalidadDocumento26 páginasFactores Sociales y Culturales de La PersonalidadDanna Tacones100% (1)
- Resumen Final - DevalDocumento34 páginasResumen Final - DevalNadia Silvana Pérez100% (1)
- TristezaDocumento4 páginasTristezaMaría Elena IbarraAún no hay calificaciones
- Dificultades en La Regulación Emocional en Estudiantes de Psicología de La Universidad de CamagüeyDocumento12 páginasDificultades en La Regulación Emocional en Estudiantes de Psicología de La Universidad de Camagüey05-ES-HU-NICOLE ALLISON YAURI NAVARROAún no hay calificaciones
- Gratitud y Variables de PersonalidadDocumento14 páginasGratitud y Variables de PersonalidadinzyAún no hay calificaciones
- El Sujeto ÉticoDocumento23 páginasEl Sujeto ÉticoCarlos Perez100% (1)
- Allport Teoria de La PersonalidadDocumento7 páginasAllport Teoria de La PersonalidadGabriela ContrerasAún no hay calificaciones
- Tema 5.5 CreatividadDocumento2 páginasTema 5.5 CreatividadAlejandro Vela Garcia100% (3)
- Proyecto Lluvia 2019Documento4 páginasProyecto Lluvia 2019api-463417320Aún no hay calificaciones
- Desarrollo Emocional en La Educación InfantilDocumento5 páginasDesarrollo Emocional en La Educación InfantilRubí Miranda MerazAún no hay calificaciones
- Inteligencia Emocional VS MadurezDocumento3 páginasInteligencia Emocional VS Madurezdiana carolinaAún no hay calificaciones
- Presentacion Caracterizar El Concepto de Normalidad y Patología en Salud Mental en Infancia y AdolescenciaDocumento11 páginasPresentacion Caracterizar El Concepto de Normalidad y Patología en Salud Mental en Infancia y AdolescenciaJulian David Sierra LondoñoAún no hay calificaciones
- Alvarez - Mecanismos de EvitaciónDocumento24 páginasAlvarez - Mecanismos de EvitaciónGabo GarciaAún no hay calificaciones
- BLOQUE 5 Motivaciony Frustracion (Resumido)Documento4 páginasBLOQUE 5 Motivaciony Frustracion (Resumido)Carlos LordaAún no hay calificaciones
- Entrevista MotivacionalDocumento24 páginasEntrevista Motivacionalnicolasampoli100% (3)
- IntuiciónDocumento6 páginasIntuiciónad_cbaAún no hay calificaciones
- Debate Filosofia Moderna .Documento10 páginasDebate Filosofia Moderna .Becerry ABVAún no hay calificaciones
- CognitivismoDocumento18 páginasCognitivismoGlo ZavalaAún no hay calificaciones
- Psicologia Resúmen 3Documento5 páginasPsicologia Resúmen 3Karla MartínezAún no hay calificaciones
- Propiedades Psicométricas de La Escala de Alexitimia TAS - 20 en Universitarios de La Provincia Del Santa.Documento58 páginasPropiedades Psicométricas de La Escala de Alexitimia TAS - 20 en Universitarios de La Provincia Del Santa.MartínngAún no hay calificaciones
- Psicopatía en Niños y Adolescentes Ultimas InvestigacionesDocumento9 páginasPsicopatía en Niños y Adolescentes Ultimas InvestigacionesFrancisco Montero RiveraAún no hay calificaciones
- Matriz de Modelos Intervencion en PsicologiaDocumento4 páginasMatriz de Modelos Intervencion en PsicologiaYamile LozanoAún no hay calificaciones
- El Tiempo MarcelliDocumento2 páginasEl Tiempo MarcelliVirginiaAún no hay calificaciones
- MetaconocimientoDocumento4 páginasMetaconocimientojulaidys hernandezAún no hay calificaciones
- Capítulo 4 BraunDocumento24 páginasCapítulo 4 BraunandyAún no hay calificaciones
- 6006Documento50 páginas6006jean carlos arana saldañaAún no hay calificaciones