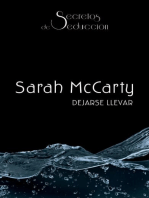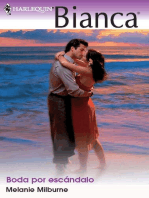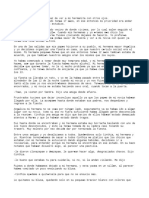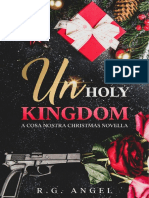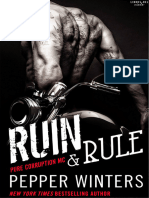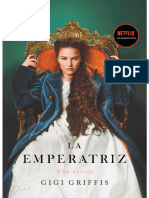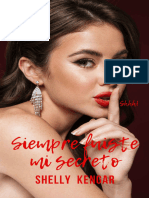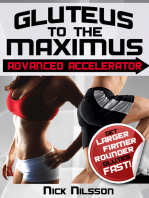Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Si se Atrevio
Cargado por
Karen Pérez Guzmán0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas14 páginas2 parte de ardiente verano - Noelia Amarillo
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documento2 parte de ardiente verano - Noelia Amarillo
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas14 páginasSi se Atrevio
Cargado por
Karen Pérez Guzmán2 parte de ardiente verano - Noelia Amarillo
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 14
Sí, se atrevió.
Os dejo un regalito para celebrar mi cumple... jejeje.
Este relato se titula "Sí, se atrevió", fue ganador de un
concurso de relatos cortos, de la editorial éride, y
publicado en la antología "Cien mini relatos de amor y un
deseo satisfecho".
Ahora, os lo regalo a vosotr@s, espero que os guste!
Ah, aviso, los protagonistas de este relato son los de uno
de mis libros, Ardiente Verano, y el tiempo en el que
transcurre "Sí, se atrevió", es posterior al final de este
libro... por tanto, si no lo habéis leído, ojo, puede haber
spoiler!!
Reseña de este relato: De nuevo alzo mi voz
María dejó caer al suelo la mochila con las toallas, la
crema solar y el libro y suspiró cansada a la vez que se
masajeaba los riñones. Había sido un largo ascenso hasta
llegar al lugar idílico que su marido había elegido. Miró a
su alrededor, deslumbrada por la belleza que la rodeaba.
Estaban en un claro, rodeados de robles y encinas, a
la vera de un pequeño arroyuelo que, aquí y allá, se
detenía formando charcas poco profundas de aguas
cristalinas. Por encima de las copas de los arboles, podían
observar las cumbres rocosas de las montañas de la Sierra
de Gredos. Estiró los brazos por encima de su cabeza,
sonrió al hombre moreno, fuerte y guapísimo que la
acompañaba y procedió a quitarse los pantalones cortos y
la camiseta. Acto seguido sacó una toalla de la mochila, la
extendió sobre la arena pedregosa de la orilla del riachuelo
y se tumbó bocabajo sobre ella, dejando que los rayos de
sol de finales de septiembre le calentaran la espalda
desnuda.
Las botas camperas de su marido ocuparon su campo
de visión.
—¿No vas a echarme una mano, perezosa? —
preguntó, acuclillándose ante ella. Sus ojos claros
chispearon divertidos.
—No. —María hurgó en la mochila hasta encontrar
un libro, lo abrió y centró su atención en las páginas
de Delicias y secretos en Manhattan.
Caleb estalló en sonoras carcajadas. Su mujer se
había quejado ardientemente durante cada uno de los
treinta minutos que duró la caminata hasta allí. Le había
amenazado a cada paso con dar media vuelta y volver al
pueblo si tenían que ascender mucho más. Y ahora se
tomaba la revancha tumbándose a leer.
Estaba por ver cuánto tiempo lograría continuar
ignorándole.
Colocó la nevera portátil con los refrescos y la
comida cerca del lugar que ella ocupaba, clavó como pudo
la punta de la sombrilla en el duro suelo, dejó caer la bolsa
de deportes que había cargado sobre su espalda y sacó de
ésta la manta a cuadros que les serviría de mantel. La
extendió en el suelo, sujetándola con cuatro piedras
bastante pesadas, y a continuación colocó la cesta con el
pan y el resto de viandas sobre ella. Cuando hubo acabado
de prepararlo todo para el picnic, se descalzó y se deshizo
de la camisa, quedándose vestido con unos pantalones
cortos que mostraban sus musculas piernas, demasiado
sexys para la paz mental de María.
Observó a su mujer. Se había puesto un bikini
formado por triángulos rojos, atados con cintas a sus
caderas en la parte inferior y a su cuello y su espalda en la
superior. Nada muy complicado de quitar, pensó ladino.
Se sentó junto a ella en la toalla y le acarició el lugar en
que la espalda pierde su nombre.
María simplemente gruñó y le dio un manotazo.
—¿Piensas pasarte todo el día leyendo? —preguntó
él.
—Sí. Es el primer día que tengo para mí desde que
nació Anna. Pienso pasarlo haciendo lo que más me gusta:
leer.
—¿Sólo leer?
—Sí, sólo leer –le advirtió rotunda, aferrando con
más fuerza el libro.
Desde que había nacido la pequeña, hacía ya un año,
no había tenido un segundo libre; entre atender a Anna y
Andrés, mantener la casa, trabajar en la ludoteca y…
los mimos exigentes de Caleb, sus días pasaban tan deprisa
que apenas tenía tiempo de respirar; mucho menos de leer.
Desvió la mirada de la lectura cuando sintió a su
marido trajinar en la mochila de las toallas.
—¿Qué buscas?
—La crema solar. Te vas a quemar.
—No creo, no hace tanto calor.
—Aquí el sol pega fuerte aunque no lo notes.
Estamos a bastante altitud —comentó él.
María se encogió de hombros y retomó la lectura. La
novela era francamente interesante. Un segundo después
escuchó el sonido de un bote al abrirse y llegó hasta ella
un suave aroma a chocolate; el mismo aroma que tenía el
aceite que Caleb usaba para sus juegos. Levantó la cabeza
sorprendida. Bajo el bikini sus pezones se fruncieron
endurecidos y su sexo comenzó a humedecerse.
—¡Eso no es crema solar! —le imprecó a su marido.
—¿No?
—¡Por supuesto que no! Es el aceite que… ¡Ya sabes
lo que es!
—Sí.
—Caleb, odio que me contestes con monosílabos.
—Sigue leyendo tu libro mientras te doy la crema —
la ignoró él.
—¡No puedo leer con ese olor, me desconcentra!
Caleb arqueó las cejas, posó una mano sobre la nuca
de su mujer y la obligó a reposar la cabeza sobre la toalla.
Luego vertió un poco de aceite sobre la palma de su mano
y comenzó a frotarle la espalda.
María suspiró, gruñona, y cerró los ojos. No creía que
su marido se atreviera a nada estando en mitad del monte;
en un lugar en el que podía aparecer cualquier dominguero
y pillarles.
No. No se atrevería.
Sí. Sí se atrevió.
Caleb recorrió la espalda de María con pasadas
suaves y precisas. Desató las cintas que sostenían el
sujetador del bikini, jugó con las yemas de sus dedos sobre
cada vertebra, se desvió hasta las costillas y, una vez allí,
acarició con ternura los suaves pechos de su mujer. Se
entretuvo con ellos hasta que la escuchó jadear excitada y
a continuación se levantó del lugar que ocupaba sobre la
toalla.
María giró la cabeza y observó como su marido se
quitaba los pantalones, liberando su grueso e imponente
pene de la prisión de tela vaquera en la que estaba
confinado. Tragó saliva y apretó los muslos ante la
interesante visión. Caleb sonrió satisfecho. Ella bufó y
continuó intentando leer su libro.
Una carcajada presuntuosa reverberó en el claro entre
montañas.
Caleb se acuclilló a horcajadas sobre los muslos de su
mujer y los aprisionó entre sus rodillas, obligándola a
mantenerlos fuertemente cerrados. Ella hizo intención de
girarse de espaldas sobre la toalla. Él no se lo permitió
—Sigue leyendo —ordenó a la vez que presionaba
sobre sus hombros, obligándola a retomar su postura
inicial.
Cuando le obedeció, Caleb reanudó el erótico masaje.
Impregnó de aceite la suave piel de su amada, pintó
con caricias aterciopeladas el contorno de la braguita del
bikini, sin adentrarse bajo la tela, jugó con las cintas que
lo mantenían unido y, cuando María comenzó a
removerse, desató uno de los lados.
—Caleb, puede aparecer alguien… —gimió ella al
sentir los dedos de su marido deslizarse por el trasero.
—Sigue leyendo. –Él reiteró su orden a la vez que
ahondaba con el índice en la grieta entre sus nalgas.
—Caleb, esto no está bien…
—Sí lo está.
El desvergonzado dedo continuó su investigación
hasta llegar al tenso anillo de músculos del ano, lo acarició
y tentó, ungiéndolo de aceite, insistiendo una y otra vez
sobre él, hasta dejarlo relajado y resbaladizo. Presionó
contra el prieto orificio hasta penetrarlo, primero la yema,
después la primera falange. Movió el índice en círculos
hasta hundirlo por completo y luego comenzó a entrar y
salir lentamente de él. Introdujo la mano que tenía libre
entre los cerrados muslos femeninos hasta llegar a la
entrepierna del bikini, y después presionó sobre los labios
vaginales.
María arqueó la espalda a la vez que su respiración se
tornó agitada. Tenía la braguita empapada; su vagina se
apretaba vacía, necesitada de sentir sus caricias, su grosor
entrando en ella. Frotó sus pezones, duros como guijarros,
contra la suave tela del bikini buscando sentir un roce que
no llegaba. Se apoyó sobre los codos e intentó liberarse
del peso de su marido para colocarse a cuatro patas sobre
la toalla y mostrarle el camino que anhelaba que él
tomase.
—¿Ya no te interesa seguir leyendo? —la provocó,
impidiéndole levantarse.
Ató de nuevo el bikini y se situó sobre su mujer.
Colocó un codo a cada lado de su cabeza y se sostuvo
sobre ellos, a la vez que encajaba las rodillas en suelo, a
ambos lados de las caderas femeninas. Dejó que su torso y
genitales tocaran la sumisa y resbaladiza espalda de María.
—No… —jadeó ella al sentir la enorme erección
acomodarse entre sus nalgas.
María no sabía si contestaba a su pregunta o si se
negaba a adoptar esa posición en un lugar al que
cualquiera tenía acceso.
Caleb cogió la novela, se la quitó de entre los laxos
dedos y la dejó a un lado. Luego se meció contra ella. El
baño de aceite al que le había sometido minutos antes le
hizo resbalar en un masaje sensual, en el que su enorme
polla tan pronto se alojaba sobre las nalgas como le hacía
cosquillas en la espalda. Cuando escuchó a su mujer gemir
anhelante, paró el erótico vaivén al que la estaba
sometiendo y se incorporó.
María observó a su marido ponerse en pie. El grueso
pene oscilaba irreverente sobre su pubis depilado,
logrando que le deseara todavía más. Se lamió los labios.
Caleb se arrodilló sobre la toalla, frente a su esposa.
Colocó una de las manos bajo su barbilla y la instó a que
alzara el rostro hacía su imponente verga.
María no se lo pensó dos veces, apoyó las manos en
el suelo, arqueó la espalda hasta que sus labios quedaron a
la altura necesaria y lamió con prontitud la gota de denso
semen que emanaba de la abertura de la uretra. Escuchó
satisfecha el jadeo que escapó de los labios de su marido y
como premio, jugueteó con sus labios sobre el glande.
Cuando sintió que el pene se engrosaba y endurecía más
todavía, lo hundió en la cálida humedad de su boca y frotó
con la lengua la sensible piel del frenillo a la vez que
succionaba con fuerza.
Caleb enredó los dedos entre los cabellos de su
amada, sujetándola, y comenzó a mecerse contra ella,
introduciéndose hasta tocar su garganta para luego salir
lentamente, sintiendo en cada centímetro de su polla la
carnosa boca. Se mordió los labios cuando la agonía le
llevó cerca del punto de no retorno.
Se separó de ella.
María le miró confusa e intentó tomarlo en su boca de
nuevo, pero él no se lo permitió. Aún era pronto para
terminar.
—Túmbate bocarriba y ábrete para mí. Quiero ver lo
mojada que estás —exigió él.
Ella obedeció.
—Eres tan hermosa. —Posó la palma de su mano
sobre la lúbrica vulva y presionó hasta que el rocío que la
cubría quedó impregnado en sus dedos. Después se retiró,
dejando a la mujer que vibraba bajo él frustrada y
anhelante.
Deslizó la mirada por el sinuoso cuerpo de su esposa.
Observó satisfecho la humedad que traspasaba la elástica
tela de la braguita del bikini y los pezones erectos que se
marcaban expectantes contra los triángulos del sujetador.
Pequeñas gotas de sudor se alojaban en el valle entre sus
pechos.
—¿Tienes calor? —le preguntó.
María asintió con la cabeza, incapaz de hablar ante su
escrutinio.
Caleb abandonó la toalla y se dirigió hacia la pequeña
nevera portátil. La cogió y la llevó hasta donde ella le
esperaba, obediente, tumbada con las rodillas dobladas y
las piernas muy abiertas.
Colocó la nevera sobre la toalla y la abrió,
arrodillándose después entre las piernas de su esposa.
—Caleb, no deberíamos… Puede venir alguien –
insistió María. Él se encogió de hombros. En ese instante
le daba igual todo.
Cogió una botella, desenroscó el tapón y vertió agua
casi helada sobre la boca de María. Ésta tragó con avidez,
pero aun así no pudo evitar que un poco se le derramara
por las mejillas y la barbilla, gotas que él se apresuró a
beber sobre su piel. Sonrió ladino e inclinó la botella de
nuevo, vertiéndola con lentitud sobre el cuerpo amado. Un
fino chorro de agua cayó sobre los pezones, el estómago,
el monte de Venus… Lamió lentamente cada gota del
gélido líquido que tocaba la femenina piel.
María arqueó la espalda al sentir la primera caricia
helada sobre sus pechos, jadeó asombrada cuando la
lengua de su marido calentó los fríos pezones y elevó las
caderas al sentir el frescor recorrer su vientre, seguido por
los labios candentes de Caleb. Se removió inquieta al
comprobar que él se detenía impasible sobre su pubis, sin
rebasar el límite impuesto por el bikini.
—¿Sigues teniendo calor? —Preguntó él de nuevo.
María asintió con la cabeza.
Caleb sonrió e introdujo de nuevo la mano en la
nevera.
María casi gritó cuando sintió un roce gélido sobre
sus pechos. Alzó la cabeza y observó a su marido. Tenía
un cubito de hielo entre los dedos y jugaba con él sobre
sus pezones. Cerró las piernas con fuerza ante el ramalazo
de placer que estalló en su clítoris.
Caleb soltó el hielo sobre el estómago de su mujer e
introdujo veloz las manos entre sus muslos unidos,
obligándola a separarlos de nuevo. Tanto, que María sintió
la tensión estallando en los abductores.
—Quiero verte. No vuelvas a cerrarlos —le ordenó
él, inalterable.
Acarició levemente los tensos músculos,
calmándolos, y luego recogió el hielo y continuó jugando
con él sin traspasar la barrera del bikini. Torturándola.
Cuando María comenzó a gemir incontrolable,
cuando su vientre se tensó por las caricias y sus pechos
comenzaron a subir y bajar con rapidez por culpa de la
agitada respiración, él se detuvo de nuevo.
—Tengo sed —afirmó Caleb—. Pero no queda agua.
¿Crees que podrías deshacer un par de hielos y darme de
beber?
María parpadeó confundida.
Caleb se rió entre dientes, luego se levantó de un
salto, dio dos pasos hasta posicionarse sobre la cabeza de
María y se arrodilló, dejando una rodilla a cada lado del
rostro de su esposa.
María abrazó los fuertes muslos de su marido y se
alzó arrebatada, ansiosa por besar la tremenda y excitante
verga que se balanceaba a escasos centímetros de sus
labios.
Caleb se lo impidió.
—Coloca las manos planas sobre la toalla —le
ordenó—. No puedes alzar la cabeza, sólo podrás
comerme la polla cuando yo me acerque a ti. Nada más.
¿Lo has entendido? —María le miró estupefacta—. ¿Lo
has entendido? —reiteró con voz ronca.
—Sí.
Caleb estiró el brazo y cogió un cubito de hielo de
buen tamaño. Sin acercarse más a María, comenzó a
recorrer con él su precioso cuerpo hasta deslizarlo bajo la
braguita del bikini y posarlo contra el clítoris ardiente. Ella
elevó las caderas, jadeando. Él se limitó a trazar con el
congelado juguete pequeños círculos sobre el tenso botón.
A continuación recorrió los húmedos pliegues de la vulva
hasta ubicarlo en la entrada a la vagina. Lo introdujo en
ella con una pequeña presión. Se incorporó, cogió otro
hielo y repitió la operación hasta dejarlo encajado en el
interior de su mujer.
—Quiero ver chorrear tu coño —exigió un segundo
antes de posar su boca sobre el pubis femenino.
María gritó cuando sintió los dientes de su esposo
rozarle el clítoris por encima de la tela del bikini. Se
contorsionó desesperada al percibir que introducía dos
dedos dentro de ella y jugaba con los hielos que
comenzaban a derretirse allí. Aferró la toalla entre sus
puños y tensó el cuello para no alzar la cabeza, anhelando
que él bajara la pelvis y le permitiera lamer los testículos
libres de vello que colgaban sobre sus ojos, provocándola.
Y cuando él por fin descendió, acercándolos a ella, los
absorbió en su boca, apretándolos contra su paladar, para
luego deslizar la lengua hasta la suave piel del perineo y
comenzar a mordisquearle con dulzura.
Caleb gruñó, excitado, al descubrir el juego de su
esposa. María se acercaba a su ano, le lamía y succionaba
los testículos pero ignoraba su dolorida polla.
Negó con la cabeza, divertido; ella podía ser igual de
mala que él… o peor.
Bajó la cabeza, mordió las cintas del bikini hasta
deshacer los nudos y retiró la tela para poder observar con
avidez el pubis lampiño que se revelaba ante él.
Suave, mojado, dúctil.
Lo recorrió con los labios hasta llegar al clítoris y
aferró el tenso botón con cuidado entre sus dientes a la vez
que le daba golpecitos con la punta de la lengua. María
gritó dejando caer la cabeza, olvidándose de él.
Caleb deslizó una de sus manos hasta la polla, la
aferró con los dedos y la guió hasta la carnosa boca de su
esposa. Presionó hasta que María le permitió entrar. Se
hundió en ella y jadeó de placer cuando los afilados
dientes rasparon con delicadeza la base del pene. Volvió a
bajar la cabeza, un delgado hilo de agua resbalaba por los
hinchados pliegues de la vulva hasta el brillante perineo.
Sonrió, decidió a calmar su sed.
Lamió con lentas y largas pasada cada gota del tibio
líquido que manaba de María. Posó los labios sobre la
entrada de la vagina y libó con fruición, absorbiendo los
cada vez más diminutos hielos y empujándolos con la
lengua cuando tocaban su boca. Y mientras tanto, sus
dedos no dejaron de jugar sobre el trasero femenino.
Masajearon, juntaron y separaron las nalgas y, por último,
el índice, atrevido, tentó el fruncido orificio penetrándolo.
María negó excitada con la cabeza sin soltar la
enorme polla que llenaba su boca. Alzó más su rostro,
hasta albergarla por completo en su garganta y deslizó una
de sus manos por las piernas de su marido hasta acariciarle
el duro trasero. Esperó unos segundos, dudando entre
continuar u obedecer sus órdenes. Al final decidió ser
mala.
Malísima.
Caleb notó las manos de María en su culo, las sintió
acariciarlo y luego abandonarlo. Arqueó una ceja, estaba
seguro de que algo tramaba. Un segundo después notó el
tibio aceite de chocolate derramándose sobre sus nalgas y
los dedos de su amada extendiéndolo, untándolo sobre su
ano. Cerró los ojos y respiró profundamente, intentando
relajar el anillo de músculos que se había tensado
expectante. Hundió la lengua en la acogedora vagina,
degustando su sabor dulce unido al frescor de los hielos a
medio derretir. Jadeó cuando sintió uno de los dedos de
María penetrándole el ano, a la vez que sus labios le
succionaban con más fuerza la polla.
Pocos tiempo después se separó de ella, incapaz de
aguantar un segundo más semejante tortura.
De los labios de María escapó un quejido frustrado.
Quería más.
Caleb se giró hasta colocarse frente a su esposa,
rostro con rostro, piel con piel. Observó fascinado aquellos
labios sonrosados, los pechos perfectos, los ojos
entornados por el placer y las mejillas teñidas por el rubor
de la pasión. La besó. Sus labios, impregnados en la
esencia femenina, le mostraron todo el amor que sentía por
ella.
Ella respondió con idéntica adoración.
—Me gustaría tanto tener otro bebé —susurró
suplicante Caleb. María abrió los ojos de par en par—. Un
niño travieso que corra por la casa y juegue con Ana… —
musitó mirándola.
Al ver que ella permanecía en silencio, estiró un
brazo y buscó el pantalón.
En la cartera tenía preservativos.
La mano de su esposa se cerró sobre su muñeca,
tirando de él, obligándole a cesar la búsqueda y guiando
los morenos dedos hasta su boca. Una vez allí los besó y a
continuación, le envolvió las caderas con las piernas, ancló
los talones sobre sus muslos y le instó a completar lo que
había empezado.
Se movieron al unísono, cada uno imitando los
movimientos del otro.
Saborearon embelesados la esencia de cada uno en la
lengua del contrario.
Disfrutaron del placer que eclosiona cuando dos
almas se conocen íntima y profundamente.
Se deleitaron con el glorioso éxtasis que brota feroz
cuando la confianza, el respeto y el amor conforman el
cuerpo, corazón y mente de dos amantes enamorados.
Nueve meses después.
Un flamante 4x4 aparcó frente al porche de una típica
casa serrana en Mombeltrán.
Una niña pequeña, de apenas dos años, se asomó por
la ventana de la cocina y gritó entusiasmada mientras su
hermano mayor, Andrés, señalaba ilusionado el coche. Un
segundo después ambos aparecieron en la puerta de
entrada, acompañados por su abuelo, Abel.
Caleb observó a su sobrino y sonrió divertido. Andrés
era un adolescente, hijo del primer matrimonio de María.
El joven se volvía loco por complacer a su hermana
pequeña, que en ese momento estaba subida sobre sus
hombros, tirándole del pelo para que se apresurara a salir a
la calle y cruzara la carretera para llegar hasta donde
estaban papá y mamá. Quería ver a sus nuevos hermanitos,
sobre los que, por supuesto, pensaba mandar porque era
más grande que ellos.
Caleb observó a su mujer. María estaba sentada en el
asiento trasero, entre las dos maxicosi en las que sus
gemelos recién nacidos dormitaban.
Sintió el corazón a punto de estallar de felicidad.
Ahí estaba su familia. Junto a él, rodeándole.
Su traviesa princesa, sus hijos recién nacidos, su
afable padre, su adorada esposa y el sobrino al que quería
como si fuera su propio hijo.
¿Podía haber algo mejor en la vida?
Noelia Amarillo
También podría gustarte
- Noelia Amarillo - Ardiente Verano 02 - Si, Se AtrevioDocumento13 páginasNoelia Amarillo - Ardiente Verano 02 - Si, Se AtrevioOlgaVargasAún no hay calificaciones
- 15753850Documento17 páginas15753850Betsabe MendezAún no hay calificaciones
- Kyla Logan - Serie Hombres Lobo Lochinver 01 - La Bella y Su BestiaDocumento26 páginasKyla Logan - Serie Hombres Lobo Lochinver 01 - La Bella y Su Bestialorena anahi morales keiran100% (1)
- Grace Lloper - Fantasías en Un ElevadorDocumento4 páginasGrace Lloper - Fantasías en Un ElevadorGraciela PerellóAún no hay calificaciones
- Colección de Relatos Hot Aniversario LCDCDocumento66 páginasColección de Relatos Hot Aniversario LCDCvolvoreta_Aún no hay calificaciones
- Brujas anónimas - Libro I - El comienzo: Brujas anónimas, #1De EverandBrujas anónimas - Libro I - El comienzo: Brujas anónimas, #1Calificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (4)
- ColecciónDocumento66 páginasColecciónIouseMichLaraAún no hay calificaciones
- Tbaha (KM)Documento28 páginasTbaha (KM)Erica Ericaf100% (1)
- Historicas EroticasDocumento174 páginasHistoricas EroticasCarlos GuzmanAún no hay calificaciones
- 5 Historias Eroticas de Maduros - L. Jellyka PDFDocumento81 páginas5 Historias Eroticas de Maduros - L. Jellyka PDFHarold Martinez83% (6)
- La TuveDocumento5 páginasLa TuveXavi DavilaAún no hay calificaciones
- 9 Historias Romanticas y Eroticas - Javier RDocumento137 páginas9 Historias Romanticas y Eroticas - Javier RHarold Martinez100% (2)
- Alonso Casañ Maria Dolores - Historias Eroticas IDocumento477 páginasAlonso Casañ Maria Dolores - Historias Eroticas IYo Misma100% (2)
- CristobalPilar RelatosParaLeerConUnaManoDocumento31 páginasCristobalPilar RelatosParaLeerConUnaManoRodrigo GuerraAún no hay calificaciones
- 23 Mi Vecinito de Al LadoDocumento12 páginas23 Mi Vecinito de Al LadoSheilaJahairaCastroTrujilloAún no hay calificaciones
- El Amo de La SumisaDocumento40 páginasEl Amo de La SumisaJorge Javier Mba Nzang Mesie100% (3)
- Madre e Hija - Por Adriana PDFDocumento6 páginasMadre e Hija - Por Adriana PDFJorge ReyesAún no hay calificaciones
- Madre e Hija - Por AdrianaDocumento6 páginasMadre e Hija - Por AdrianaJorge ReyesAún no hay calificaciones
- Twisted Intentions - Danielle JamesDocumento254 páginasTwisted Intentions - Danielle JamesHouda MimouniAún no hay calificaciones
- S. C Stephens - POVs ThoughtlessDocumento62 páginasS. C Stephens - POVs Thoughtlessxameise666Aún no hay calificaciones
- Hermanastro de KateDocumento71 páginasHermanastro de KateMegan foxAún no hay calificaciones
- Re La ToDocumento24 páginasRe La ToMiriam Iriana Mora MoralesAún no hay calificaciones
- Placer Pizzicato - Mimmi Kass-Holaebook-HolaebookDocumento144 páginasPlacer Pizzicato - Mimmi Kass-Holaebook-HolaebookJoséSirpaticoAún no hay calificaciones
- × The Harbor - Seven RueDocumento76 páginas× The Harbor - Seven RueMelani Correa100% (1)
- Cada Vez Que No Me MirasDocumento149 páginasCada Vez Que No Me MirasAraceli Espinobarros VaronaAún no hay calificaciones
- Marien Koan-Cada Vez Que No Me MirasDocumento248 páginasMarien Koan-Cada Vez Que No Me MirasPruebalibros123100% (15)
- Con Mi Hermanita SDocumento5 páginasCon Mi Hermanita SRaul Alejandro Mujica Saravia100% (1)
- La Idea de Tenerte-13Documento5 páginasLa Idea de Tenerte-13RosaAún no hay calificaciones
- M. Luisa Lozano - Belleza VeladaDocumento207 páginasM. Luisa Lozano - Belleza VeladaygramulAún no hay calificaciones
- Seis Contra Una - AnonimoDocumento237 páginasSeis Contra Una - Anonimomari_65Aún no hay calificaciones
- El Diario de RaquelDocumento170 páginasEl Diario de RaquelmartinAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento40 páginasUntitledESTER MARQUEZ100% (1)
- Liberación - Señora SDocumento260 páginasLiberación - Señora STathy Ayala QuijanoAún no hay calificaciones
- La Prometida Del MillonarioDocumento141 páginasLa Prometida Del MillonarioSaraswhati M. Otalora89% (9)
- 1.1 Mine BonusDocumento10 páginas1.1 Mine BonusHouda MimouniAún no hay calificaciones
- Valenzuela El Secreto de MarionDocumento7 páginasValenzuela El Secreto de MarionniltonAún no hay calificaciones
- Cap. 132 - Eres La Única Mujer Con La Qu...Documento6 páginasCap. 132 - Eres La Única Mujer Con La Qu...Eym ContadoresAún no hay calificaciones
- Cam - Maricela GutierrezDocumento290 páginasCam - Maricela GutierrezMerly Hidalgo100% (1)
- Three of A Kind (Serie Kind Brothers) - Sandi LynnDocumento230 páginasThree of A Kind (Serie Kind Brothers) - Sandi Lynndorgge2902Aún no hay calificaciones
- Villainous Kingpin-Bas y WinterDocumento322 páginasVillainous Kingpin-Bas y WinterMariaAún no hay calificaciones
- E BarraganDocumento11 páginasE BarraganAlexandro HotnandoAún no hay calificaciones
- Almost Beautiful Jamie McGuireDocumento374 páginasAlmost Beautiful Jamie McGuireKAY GARCIAAún no hay calificaciones
- Bailey Brothers #5 Chasing Her FireDocumento449 páginasBailey Brothers #5 Chasing Her FireCrystal DysneyAún no hay calificaciones
- Sumisa Que Hay en Mi, La - Iria BlakeDocumento208 páginasSumisa Que Hay en Mi, La - Iria BlakeBioledy GaleanoAún no hay calificaciones
- Parejas Liberales Ni Cobro Ni Pago Alcorcon en MadridDocumento2 páginasParejas Liberales Ni Cobro Ni Pago Alcorcon en MadridEroticoAún no hay calificaciones
- Gigolo. El Amor Tiene Un Precio - Jose de La RosaDocumento177 páginasGigolo. El Amor Tiene Un Precio - Jose de La Rosaedgarragde10Aún no hay calificaciones
- Hic y HecDocumento34 páginasHic y HecAngel RobledilloAún no hay calificaciones
- Parejas Liberales Matrimonio para Trio en MadridDocumento3 páginasParejas Liberales Matrimonio para Trio en MadridEroticoAún no hay calificaciones
- La Sumisa Que Hay en Mi de IriaDocumento231 páginasLa Sumisa Que Hay en Mi de IriaKt MontielAún no hay calificaciones
- 1. R&R_PW 1Documento402 páginas1. R&R_PW 1Karen Pérez GuzmánAún no hay calificaciones
- Solo Tu Me Salvas - Liv - Juan David Arroyabe MorenoDocumento65 páginasSolo Tu Me Salvas - Liv - Juan David Arroyabe MorenoKaren Pérez GuzmánAún no hay calificaciones
- La Emperatriz - Gigi GriffisDocumento292 páginasLa Emperatriz - Gigi GriffisKaren Pérez Guzmán100% (1)
- 1 Siempre Fuiste Mi Secreto - Shelly KengarDocumento240 páginas1 Siempre Fuiste Mi Secreto - Shelly KengarKatherine PierceAún no hay calificaciones
- Como Una Flecha en El Cielo Azul - Triz CarvajalDocumento159 páginasComo Una Flecha en El Cielo Azul - Triz CarvajalKaren Pérez GuzmánAún no hay calificaciones
- Vidal, Gore - Juliano El ApstataDocumento371 páginasVidal, Gore - Juliano El ApstataAlejandro GomezAún no hay calificaciones
- GardeniaDocumento344 páginasGardeniaKaren Pérez GuzmánAún no hay calificaciones
- (Rius) para Que Sirven Las MujeresDocumento4 páginas(Rius) para Que Sirven Las MujeresKaren Pérez GuzmánAún no hay calificaciones
- Eve Langlais - Broomstick BreakdownDocumento146 páginasEve Langlais - Broomstick BreakdownKaren Pérez GuzmánAún no hay calificaciones
- 2 Almas de Cristal - Anali SangarDocumento341 páginas2 Almas de Cristal - Anali SangarKaren Pérez GuzmánAún no hay calificaciones
- (Piratas de Las Bermudas 02) Ca - Emilio SalgariDocumento187 páginas(Piratas de Las Bermudas 02) Ca - Emilio SalgariKaren Pérez GuzmánAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento303 páginasUntitledKaren Pérez GuzmánAún no hay calificaciones
- Ciclo EstralDocumento2 páginasCiclo EstralIan marquezAún no hay calificaciones
- La Vaquita MarinaDocumento3 páginasLa Vaquita MarinaAlexAún no hay calificaciones
- Leyendas de La Flora y Fauna Argentina Parte 2Documento170 páginasLeyendas de La Flora y Fauna Argentina Parte 2marijosolisAún no hay calificaciones
- Cartilla #19 - Semiologia de Las AvesDocumento15 páginasCartilla #19 - Semiologia de Las AvesDaniel Servin100% (2)
- Mini Ensayo Simce 1Documento8 páginasMini Ensayo Simce 1Ivonne OlaveAún no hay calificaciones
- Metodologia ExposicionDocumento11 páginasMetodologia Exposicionsolange Esperanza Palacios RomeroAún no hay calificaciones
- 211157hospital Veterinario Madrid SurDocumento1 página211157hospital Veterinario Madrid Surmurciaz9cnAún no hay calificaciones
- AdivinanzasDocumento9 páginasAdivinanzaseddy fuentesAún no hay calificaciones
- Anexs 5 Al 9 DicDocumento8 páginasAnexs 5 Al 9 DicORLANDO MAURICIO GALICIA PALACIOSAún no hay calificaciones
- El ChullachaquiDocumento5 páginasEl ChullachaquiJohan Chavez de la VegaAún no hay calificaciones
- Actividad 3Documento5 páginasActividad 3David CortésAún no hay calificaciones
- Núcleo y Modificadores Del Predicado para Tercer Grado de PrimariaDocumento3 páginasNúcleo y Modificadores Del Predicado para Tercer Grado de PrimariaAndrea AlvarezAún no hay calificaciones
- Prueba de Conaf - Todas Las PreguntasDocumento11 páginasPrueba de Conaf - Todas Las PreguntasIván Vega GacitúaAún no hay calificaciones
- (Amour Fou Crochet) Peixe DouradoDocumento1 página(Amour Fou Crochet) Peixe DouradoGabriela BragaAún no hay calificaciones
- Set de Guía Play Group 2020Documento152 páginasSet de Guía Play Group 2020Emilia LeivaAún no hay calificaciones
- Tarjetas de Comprension LectoraDocumento6 páginasTarjetas de Comprension LectoraOlga Rodríguez HerreraAún no hay calificaciones
- Búsqueda Del Árbol CanguroDocumento9 páginasBúsqueda Del Árbol CanguroMelissa EscamillaAún no hay calificaciones
- Ejercicios de Invertebrados. 2do Básico.Documento4 páginasEjercicios de Invertebrados. 2do Básico.María LorettoAún no hay calificaciones
- Historia, Carácter y Virtudes Del Lobo SiberianoDocumento1 páginaHistoria, Carácter y Virtudes Del Lobo SiberianoOscar Florez ARTAún no hay calificaciones
- Zootecnia de Perros GatosDocumento7 páginasZootecnia de Perros GatosUlises David Rodríguez RamosAún no hay calificaciones
- Anexo Decisión CAN 766 Nomenclatura ArancelariaDocumento419 páginasAnexo Decisión CAN 766 Nomenclatura Arancelariajohannar78Aún no hay calificaciones
- Cuento El Perro y El LoboDocumento3 páginasCuento El Perro y El LoboJennifer Julieth H G67% (3)
- Afiche Broca Del CafeDocumento1 páginaAfiche Broca Del CafeIsisIcaAún no hay calificaciones
- Las Regiones NaturalesDocumento5 páginasLas Regiones NaturalesDARIO BUSTOS HERRERAAún no hay calificaciones
- Doberman Descripción, Características de La RazaDocumento10 páginasDoberman Descripción, Características de La RazaAnderson FernandoAún no hay calificaciones
- Caracteristicas de Los Musculos de La Mimica - G1Documento27 páginasCaracteristicas de Los Musculos de La Mimica - G1stefany carreñoAún no hay calificaciones
- Siluetas AnimalesDocumento25 páginasSiluetas AnimalesYaelAún no hay calificaciones
- Salchicha PDFDocumento77 páginasSalchicha PDFDavid Chamorro CachorroAún no hay calificaciones
- La ComunicaciónDocumento2 páginasLa ComunicaciónCristian RussoAún no hay calificaciones
- Pertenece o No Pertenece para Segundo de PrimariaDocumento5 páginasPertenece o No Pertenece para Segundo de PrimariaKatherin VasquezAún no hay calificaciones
- Gluteus to the Maximus - Advanced Accelerator: Get Larger, Firmer, Rounder Glutes Fast!De EverandGluteus to the Maximus - Advanced Accelerator: Get Larger, Firmer, Rounder Glutes Fast!Calificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (4)