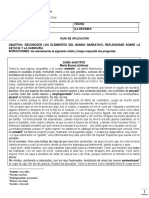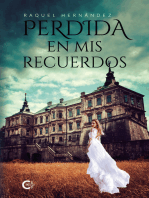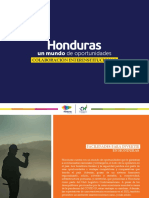Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tres Cuentos para Segundo Medio
Cargado por
Rocio Gomez Ochoa0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas22 páginas"A las cuatro, a las cinco, a las seis"(Alejandra Costamagna)
"Pelos" (Alejandra Costamagna)
"Algo muy grave va a suceder en este pueblo"
(Gabriel García Márquez)
Título original
TRES CUENTOS PARA SEGUNDO MEDIO
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documento"A las cuatro, a las cinco, a las seis"(Alejandra Costamagna)
"Pelos" (Alejandra Costamagna)
"Algo muy grave va a suceder en este pueblo"
(Gabriel García Márquez)
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas22 páginasTres Cuentos para Segundo Medio
Cargado por
Rocio Gomez Ochoa"A las cuatro, a las cinco, a las seis"(Alejandra Costamagna)
"Pelos" (Alejandra Costamagna)
"Algo muy grave va a suceder en este pueblo"
(Gabriel García Márquez)
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 22
PELOS
(Alejandra Costamagna)
Llevaba más de veinte años sacando pelos con cera
caliente. Se llamaba Sandra y usaba unos anteojos
poto de botella que le deformaban los ojos. Un par de
discos detrás de los vidrios, mirada de anfibio.
Trabajaba con Raúl, pero él cortaba el pelo con tijeras.
El pelo de la cabeza. También lavaba, teñía y
masajeaba cueros cabelludos. A Sandra de vez en
cuando le armaba el peinado. Ella, a cambio, le
arrancaba con cera y luego con pinzas los vellitos de
por aquí y por allá.
La vieron entrar esa mañana como una aparición. De
golpe estaba ahí, frente a ellos. Sandra la miró y se
dijo ¿es posible? No alcanzó a formular una respuesta.
Raúl dijo permiso, permiso, y se fue al lavadero. Iba
bien trajeada, la mujer.
-¿Qué se va a hacer? -preguntó Sandra.
-Todo -respondió con la vista fija en la pizarra donde
se detallaban los precios de la pierna entera, la media
pierna, la entrepierna, los brazos, el bozo, las axilas y
el coxis. Se anunciaban también los valores del
tratamiento del cabello. ¿Se puede?
-¿Qué cosa?
-¿Depilar todo?
Claro que llevaba más de veinte años sacando pelos
con cera caliente. Se llamaba Sandra y usaba unos
anteojos poto de botella que le deformaban los ojos.
Un par de discos detrás de los vidrios, mirada de
anfibio. Trabajaba con Raúl, pero él cortaba el pelo
con tijeras. El pelo de la cabeza. También lavaba, teñía
y masajeaba cueros cabelludos. A Sandra de vez en
cuando le armaba el peinado. Ella, a cambio, le
arrancaba con cera y luego con pinzas los vellitos de
por aquí y por allá.
La vieron entrar esa mañana como una aparición. De
golpe estaba ahí, frente a ellos. Sandra la miró y se
dijo ¿es posible? No alcanzó a formular una respuesta.
Raúl dijo permiso, permiso, y se fue al lavadero. Iba
bien trajeada, la mujer.
-¿Qué se va a hacer? -preguntó Sandra.
-Todo -respondió con la vista fija en la pizarra donde
se detallaban los precios de la pierna entera, la media
pierna, la entrepierna, los brazos, el bozo, las axilas y
el coxis. Se anunciaban también los valores del
tratamiento del cabello. ¿Se puede?
-¿Qué cosa?
-¿Depilar todo?
Claro que se puede, pensó Sandra. Todos los pelos
son extirpables. Con buena voluntad, hasta el cuero se
puede sacar, pensó Sandra. Y se le vino a la mente
un pollo. Un pollo crudo, listo para ser faenado:
desplumarlo primero y arrancar de a tirones el pellejo.
-Se saca la ropa y me la deja en el gancho... Los
zapatos debajo de la camilla trató de indicarle Sandra,
pero la mujer se metió en el cubículo y la dejó con la
frase a medio armar.
La peluquera estuvo espiando unos segundos por un
huequito abierto detrás de la cortina. Se afirmó bien
los anteojos con la mano. Se fijó en que la mujer tenía
el cabello crespo, resortes más que rulos en unas
manchas grisáceas. Y la cara poblada de pecas. Muy
blanca y atosigada de unos como tumorcillos en la
piel. Era ella. Vio cómo se sacaba los zapatos, las
medias y la falda tableada. ¿Será posible?, volvió a
preguntarse.
Raúl se acercó y le habló al oído. Sandra dijo pero
cómo se te ocurre y escuchó lo que el colega repetía
en voz baja. Lo miró y movió la cabeza de un lado a
otro, como si fuera un péndulo. No, no me atrevo, le
dijo. Entonces pélala bien pelada, la retó el peluquero.
Y volvió a lo suyo.
Sandra tomó aire. Las manos listas y a la obra,
apoyadas en la cortina que ahora descorrían;
preparados los dedos para agarrar la paleta y hundirla
en la cera caliente. Cuando vio de cerca lo que había
en la camilla, pensó que quizás ya era tiempo de
cambiar los anteojos. Cerró y volvió a abrir los ojos.
¿Qué era lo que tenía al frente? Sandra estaba
habituada a los pelos; no a esto.
-Disculpe- la despabiló la mujer. La cara de pronto
asorochada.
-No se preocupe, estamos acostumbrados-min- tió
Sandra.
Un oso era lo que tenía al frente; no era una mujer esa
mata velluda. La escuchó carraspear, se fijó bien en
las pecas, en la cara tan pálida y esas manchas más
pro- pias de las pelirrojas (o de la gente demasiado
expuesta al sol) que del resto de la humanidad, y
creyó verla ahora mismo en la televisión, añosa desde
el origen, como nacida para ir hacia atrás y no hacia
adelante. Había que combatir a los humanoides,
reclamaba la mujer en la pantalla, con los ecos del
Himno Nacional de fondo. Había que liquidar hasta el
último extremista. Y ahora la tenía al frente, de civil.
Asorochada y obscenamente lanuda. Y sin embargo
tan resuelta como durante aquellos años.
-Sáquemelos todos ordenó, como si dijera
exterminarlos.
Se me va a pegotear la cera, pensó Sandra. No está
hecha para monstruosidades. Pero lo hizo: puso el
calentador al tope, revolvió bien y se aplicó.
-¡Conch...!-lanzó y se contuvo la mujer.
Sandra entonces no lo dudó. Nunca había trabajado
así. Iba como peinando con su paleta los filones de
aquellas piernas. Piernas de humanoide, pensaba.
Pelos de humanoide. Una mancha café extendida por
el cuerpo y luego el tirón. Eran costras lo que
arrancaba; no pelos. Pero la víctima no se quejaba, a
lo más carraspeaba. Los pedazos de cera salían con
capitas de piel. Igual que trabajar un pollo: sacar el
cuero y dejar la piel rosada.
Una flor de carne abierta.
Cuando terminó la sesión, la clienta ya sin pelos en el
cuerpo se vistió, salió del cubículo, firmó un cheque y
se miró en el espejo. Los rulos grisáceos, un par de
círculos rosados en las mejillas, el trajecito derecho.
Raúl y Sandra la vieron salir con su carraspeo por la
misma puerta. Una desaparición.
-¿Qué vamos a hacer ahora con la cera? -preguntó
Raúl.
-Botarla-dijo Sandra.
-¿Cómo se te ocurre que la vamos a botar? -dijo el
peluquero.
Sandra volvió al cubículo, se ajustó bien los anteojos y
procedió. Con la paleta fue revolviendo la cera aún
tibia en el recipiente; los pelos embetunados,
selváticos. Toda la razón, cómo la íbamos a botar,
pensó mientras vertía los restos de la ex ministra en
un tarrito de café
A las cuatro, a las cinco, a las seis
(Alejandra Costamagna)
Pasó por no castrarlo, por no oponerse a la naturaleza.
Había llegado a las tres y media de la madrugada
arrastrándose, con el hocico y la oreja izquierda
hechos un pelotón de pus, y hubo que llevarlo de
urgencia a un hospital-cinco kilos doscientos, apetito
disminuido, cólicos, porque a esa hora no había
veterinarias abiertas en el sector.
Isidora lo envolvió en una toalla pidió a Javier que
llamara un radiotaxi.
El gato emitió un maullido agudo y penetrante, igual
que una guagua.
-¿No hay forma de que lo curemos nosotros? -bostezó
Javier. Tenía las marcas de la almohada dibujadas en
la cara.
-Llevo una hora en eso, ¿no te das cuenta? -dijo
Isidora. Hubiera preferido ser más amable. Pero le
salió así.
Sobre la mesa había un frasco de yodo, y la alfombra
lucía nevada de algodoncitos con sangre.
Durante el trayecto hacia el hospital no hablaron. Era
evidente que la conversación de la noche anterior aún
los tenía aturdidos. Y ahora, encima, el gato.
en la maquınıta y espere a que la llamen», rumió. Y le
cobró una consulta doble.
A Javier nunca le gustaron las mascotas. Ni los niños
(aunque a las mascotas las toleraba un pelito más que
a los niños). A este animal, sin embargo, había
terminado casi por quererlo. A Isidora en principio
tampoco le gustaban demasiado los niños. Cuando se
emparejaron, diez años atrás, ambos transmitían en la
misma frecuencia. Hacían listas de razones para no
tener hijos.
-Dormir ocho horas seguidas.
-No criar ni malcriar.
-No esperar aprobaciones ni reprobaciones de la
parentela.
-No tener que desaprobar la marihuana.
-No planear desayuno-almuerzo-once-cena; no
depender del supermercado.
-No pagar jardines infantiles, colegios, institutos,
universidades, cesantías.
-Evitar domingos de parentela forzada.
--Evitar hospitales, clínicas, servicios de urgencia a
medianoche.
-Y así.
Pero eso había sido al principio. Cuando Isidora
cumplió los treinta y cinco empezó a dudar. Durante
una revisión de rutina, el ginecólogo le comentó que
los óvulos envejecían tal como envejecen las personas
y que las probabilidades de enfermedades congénitas
y que las nulíparas y que el embarazo de las
primíparas añosวร y que todavía le quedaban unos
cuantos años, sí, pero que mejor lo fuera pensando. Y
ella lo fue pensando y leyó artículos en internet y
revistas especializadas. Y dudó, dudó, dudó.
Entonces lo hablaron. Javier tenía ahora centenares
de razones para llenar nuevas listas. Y aunque Isidora
lo halló más que razonable y volvió a repasar las listas
con cierta jactancia, hasta con risa, algo la perturbaba.
Algo que ya no era una duda, sino un ruido. Sin
demasiado optimismo, decidieron postergar el tema. A
la semana siguiente ella pidió una hora con la antigua
terapeuta y al otro mes trajo al gato. Lo recogió en la
calle. Era una bola de pelos naranjos del tamaño de
una pantufla, que abría un hocico pedigüeño, pero no
emitía sonidos. Como si le hubieran bajado el volumen
o se hubiera tragado la voz de pura falta de cariño. De
manera que se dejó llevar casi prostitutamente, el
gato, y desde el primer minuto adoptó a Isidora como
una madre postiza. No buscaba mamarla; no era tan
básico. Pero la seguía a todas partes y la observaba
como deslumbrado cuando se bañaba, cuando
estornudaba, cuando se cortaba las uñas, pensando
tal vez -ella estaba segura de que el gato pensaba que
los movimientos de su madre putativa eran lo más
parecido a un manual de supervivencia. A los diez días
ya había recuperado el habla.
¿Qué cia para ella el gato?, le había preguntado la
terapeuta. A ella le dio vergüenza, pero al final lo
admitió: la posibilidad de hablar sola. No, se corrigió,
más bien el alivio de pensar en voz alta. Isidora aclaró
que se dirigía al animal, pero en realidad conversaba
consigo misma. La terapeuta anotó algo en la libretita
y reformuló la pregunta: ¿qué ves en el gato? Isidora
no supo qué decir. Le parecieron demasiado
disparatadas las respuestas. La mujer concluyó que
ésa era una estrategia evidente de sublimación.
Sacaron número en la maquinita y caminaron por el
pasillo. No había dónde acomodarse. Optaron por
sentarse en los escalones de la entrada. Se turnaban
los cinco kilos doscientos de gato: un rato ella, un rato
él. La atención iba recién en el número veinte y ellos
tenían el sesenta y dos. Y ya que existía una
cuarentena de enfermos por delante y estaban solos y
tenían atascadas las palabras del día anterior,
hablaron. Javier dijo: «Yo creo que hay una sola salida,
cariño». Nunca le decía cariño.
El ruido crecía como una burbuja en la cabeza de
Isidora.
Murmuraba, no maullaba el gato, según ella. Cuando
venían visitas se escondía y no había caso de hacerlo
salir del clóset o de algún otro escondite improvisado.
Sabía que a alguna gente había que tratarla con
distancia. Era un gato muy humano, pensaba ella. Al
principio no tenía nombre. A él le daba igual cómo lo
llamarán. Isidora lo intentó con todos los lugares
comunes para que no pareciera una imposición:
Tomás, Bigote, Cucho, Minino, Micifuz, etc. Pero
siempre terminaba llamándolo Cariñito. Y así quedó.
Javier, sin embargo, lo llamaba gato.
-¡Sesenta y dos! -gritó a las seis y media de la
madrugada la misma auxiliar del mesón. Isidora se
había quedado dormida en la escalera. Javier la
despertó y corrieron hacia el box asignado.
-Pero, ¿qué es esto? -preguntó el médico.
-Un gato-dijo con naturalidad Javier.
-Un gato que se está muriendo... -agregó ella
con dramatismo. El médico la interrumpió antes de
que siguiera con la tragedia: -Tenemos el servicio
colapsado y ustedes quieren que les vea a un gato.
Oigan, ¿están locos?
No estaban locos. Un poco descalabrados, sí. Pero no
locos. Así que putearon al médico (usted no tiene
corazón, lo acusó Isidora), salieron del box, pidieron
las Páginas Amarillas en la recepción y anotaron el
dato de una clínica veterinaria que abría a las siete y
media de la mañana.
Subieron a un segundo taxi con cara de espectros, los
tres. El último filo de esperanza. Javier había dicho en
los escalones del hospital lo que no se atrevió a decir
la noche previa; lo que ella jamás pensó que diría. El
gato ya no maullaba ni murmuraba. Parecía decir
hagan algo de una vez. A Isidora le dieron ganas de
retroceder el tiempo, de haberle amputado el instinto.
O al menos haberle advertido lo que pasaba allá
afuera, en los tejados.
El veterinario fue tajante: «No hay muchas opciones,
señora», dijo. «Tiene una infección profunda en la
zona craneana».
-¿Qué vamos a hacer? -preguntó Isidora, tapándose la
cara con la toalla sucia. Intentaba ahogar una mueca
nerviosa.
-Yo creo que hay una sola salida, cariño -reiteró Javier.
-No hay muchas opciones, señora- reiteró el
veterinario.
Las palabras eran aerolitos en la cabeza de Isidora. En
ese minuto hubiera dado cualquier cosa por escuchar
un maullido.
-Vamos a tener que amputarle la oreja, pero fuera de
eso va a ser un gato absolutamente normal aclaró
entonces, con voz semipaternal, el veterinario. Le
hablaba a Isidora; no tomaba en cuenta al
acompañante.
-Separarnos-había disparado él, con el gato herido en
sus brazos, a las cuatro, a las cinco, a las seis de la
madrugada.
Isidora dijo que bueno, que lo hicieran.
Se sentaron en un banquito de la consulta, mudos.
Ella tenía la cabeza inundada de exclamaciones, pero
no las soltó. Se juró que no descargaría frente a Javier
sus pensamientos instintivos. A los quince minutos el
veterinario les avisó que habían ingresado al paciente
a pabellón y que lo podrían retirar en veinticuatro
horas. Les recomendó que se fueran a descansar y
advirtió que los primeros días probablemente sería
incómodo, un poco doloroso. Pero una vez que pasara
el efecto, todo andaría bien. Les aseguró que el gato,
¿cómo se llama el gato?, les juró que Cariñito iba a
estar bien.
Dejaron la toalla en un basurero público y subieron a
un tercer taxi, ahora los dos solos. Ya había
amanecido. Hacía uno de esos fríos secos, cortantes
Ni bien llegaron a la casa Javier se metió en la cama.
Antes de seguirlo.
Isidora recogió las motas de algodón con sangre de la
alfombra y pensó que a su gato le compraría un gorrito
para que no se viera tan ridículo ni pasara frío de aquí
en adelante.
Algo muy grave va a suceder en este pueblo
(Gabriel García Márquez)
Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay
una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una
hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una
expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué
le pasa y ella les responde: “No sé, pero he amanecido
con el presentimiento de que algo muy grave va a
sucederle a este pueblo”.
El hijo se va a jugar al billar, y en el momento en que
va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le
dice: “Te apuesto un peso a que no la haces”. Todos
se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga
su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una
carambola sencilla. Y él contesta: “Es cierto, pero me
ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo
mi madre esta mañana sobre algo grave que va a
suceder a este pueblo”.
Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso
regresa a su casa, donde está con su mama, o una
nieta o en fin, cualquier pariente, feliz con su peso dice
y comenta:
–Le gané este peso a Dámaso en la forma más
sencilla porque es un tonto.
–¿Y por qué es un tonto?
–Porque no pudo hacer una carambola sencillísima
estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy
con la idea de que algo muy grave va a suceder en
este pueblo.
Y su madre le dice:
–No te burles de los presentimientos de los viejos
porque a veces salen...
Una pariente oye esto y va a comprar carne. Ella le
dice al carnicero: “Deme un kilo de carne”, y en el
momento que la está cortando, le dice: “Mejor córteme
dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar
y lo mejor es estar preparado”. El carnicero despacha
su carne y cuando llega otra señora a comprar su kilo
de carne, le dice:
“Mejor lleve dos porque hasta aquí llega la gente
diciendo que algo muy grave va a pasar, y se están
preparando y comprando cosas”.
Entonces la vieja responde: “Tengo varios hijos, mejor
deme cuatro kilos...”. Se lleva los cuatro kilos, y para
no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en
media hora agota la carne, mata a otra vaca, se vende
toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento
en que todo el mundo en el pueblo está esperando
que pase algo. Se paralizan las actividades y de
pronto a las dos de la tarde, alguien dice:
–¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo?
–¡Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor!
Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían
instrumentos remendados con brea y tocaban siempre
a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a
pedazos.
–Sin embargo –dice uno–, a esta hora nunca ha hecho
tanto calor.
–Pero a las dos de la tarde es cuando hace más calor.
–Sí, pero no tanto calor como ahora.
Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto
un pajarito y se corre la voz: “Hay un pajarito en la
plaza”. Y viene todo el mundo espantado a ver el
pajarito.
–Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan.
–Sí, pero nunca a esta hora.
Llega un momento de tal tensión para los habitantes
del pueblo, que todos están desesperados por irse y
no tienen el valor de hacerlo.
–Yo sí soy muy macho –grita uno–. Yo me voy.
Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete
en una carreta y atraviesa la calle central donde todo
el pueblo lo ve. Hasta que todos dicen: “Si éste se
atreve, pues nosotros también nos vamos”. Y
empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se
llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los
últimos que abandona el pueblo, dice: “Que no venga
la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra
casa”, y entonces la incendia y otros incendian
también sus casas. Huyen en un tremendo y
verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en
medio de ellos va la señora que tuvo el presagio que le
dice a su hijo que está a su lado: “¿Viste, mi hijo, que
algo muy grave iba a suceder en este pueblo?”
También podría gustarte
- Pelos CostamagnaDocumento3 páginasPelos CostamagnaPatricia Andrea Neira Reyes100% (1)
- PelosDocumento2 páginasPelosMauro GonzálezAún no hay calificaciones
- Costamagna 1Documento5 páginasCostamagna 1rominamillanAún no hay calificaciones
- Alejandra Costamagna - A Las Cuatro, A Las Cinco, A Las SeisDocumento4 páginasAlejandra Costamagna - A Las Cuatro, A Las Cinco, A Las SeisBecky UrbinaAún no hay calificaciones
- Virginia Feinmann - El Bebé de MamáDocumento8 páginasVirginia Feinmann - El Bebé de MamáÁlvaro VukašinAún no hay calificaciones
- Malos Amores Final PDFDocumento104 páginasMalos Amores Final PDFraul padronAún no hay calificaciones
- La Chica de Los Tres Dias Carlos LettererDocumento389 páginasLa Chica de Los Tres Dias Carlos LettererMario Pachacama100% (1)
- El fantasma del loco vengador: El fantasma del loco vengadorDe EverandEl fantasma del loco vengador: El fantasma del loco vengadorAún no hay calificaciones
- Musuq LlaqtanchikDocumento14 páginasMusuq LlaqtanchikBetto Pinto CcunoAún no hay calificaciones
- Plan LectorDocumento39 páginasPlan LectorSaby Melissa Calderón FloresAún no hay calificaciones
- La PAsa EncantadaDocumento69 páginasLa PAsa EncantadaXimenaRc71% (17)
- Drummond de Andrade CuentosDocumento5 páginasDrummond de Andrade CuentosDaniel StefanelloAún no hay calificaciones
- Confesiones del Antimidas (Cuentos 2010 - 2020)De EverandConfesiones del Antimidas (Cuentos 2010 - 2020)Aún no hay calificaciones
- Cazadores de SexoDocumento52 páginasCazadores de SexoMaricelaAún no hay calificaciones
- CarringtonDocumento12 páginasCarringtonMarcos MartinezAún no hay calificaciones
- EL ADEREZO, Novela de Intriga RuralDocumento96 páginasEL ADEREZO, Novela de Intriga RuralCarolina-Dafne Alonso-Cortés RománAún no hay calificaciones
- Cuentos 1.0Documento21 páginasCuentos 1.0William Giovanni MenjivarAún no hay calificaciones
- Caperucita Roja Políticamente CorrectaDocumento6 páginasCaperucita Roja Políticamente CorrectaMaiteAún no hay calificaciones
- 10 ChistesDocumento15 páginas10 ChistesZona VirtualAún no hay calificaciones
- El MontónDocumento7 páginasEl MontónBajar Musica67% (3)
- El Loro Que Podía Adivinar El Futuro - LUCIANO LAMBERTIDocumento13 páginasEl Loro Que Podía Adivinar El Futuro - LUCIANO LAMBERTIfiorellagAún no hay calificaciones
- El006006 PDFDocumento12 páginasEl006006 PDFEsteban DiazAún no hay calificaciones
- La Niña Que Nunca TuveDocumento2 páginasLa Niña Que Nunca TuveJuan Diego Arguello GomezAún no hay calificaciones
- Silvina Ocampo, Las FotografíasDocumento4 páginasSilvina Ocampo, Las FotografíasPalomaAún no hay calificaciones
- Wyman Guin - Volpla (1952)Documento22 páginasWyman Guin - Volpla (1952)Ivan BerlotAún no hay calificaciones
- Jose Sbarra - Andy, El Paseador de PerrosDocumento52 páginasJose Sbarra - Andy, El Paseador de PerroscorvalanguerraAún no hay calificaciones
- Cuentos CortosDocumento14 páginasCuentos CortosCatherin EspinozaAún no hay calificaciones
- Cuentos de Análisis y SíntesisDocumento8 páginasCuentos de Análisis y SíntesisJessica BulboAún no hay calificaciones
- Colision DiseñadaDocumento100 páginasColision DiseñadaYurgeys Carolina Rodriguez AlvaradoAún no hay calificaciones
- Andrés Moreno Galindo (Hank66) - Selección de Microrrelatos de TerrorDocumento4 páginasAndrés Moreno Galindo (Hank66) - Selección de Microrrelatos de TerrorAndrés Moreno GalindoAún no hay calificaciones
- Guin Wyman - VolplaDocumento27 páginasGuin Wyman - VolplaRene Klaus CronenboldAún no hay calificaciones
- Las BrujasDocumento18 páginasLas BrujasEscena Trece100% (1)
- Doña Santitos - Guía de Comprensión de LecturaDocumento4 páginasDoña Santitos - Guía de Comprensión de LecturaAngélica DíazAún no hay calificaciones
- Amanda Ashley - Deeper Than The Night (Traducido)Documento259 páginasAmanda Ashley - Deeper Than The Night (Traducido)María Castresana JañezAún no hay calificaciones
- Alfileres en El Corazón-Erika GaelDocumento50 páginasAlfileres en El Corazón-Erika Gaelshinnigone100% (1)
- 2-2a Evaluación Instrumento Lenguaje y ComunicaciónDocumento8 páginas2-2a Evaluación Instrumento Lenguaje y ComunicaciónDanny MillerAún no hay calificaciones
- Mary Shepherd - Trilogia Phartian - 1.5 - Un San Valentin Phartian y Con CurvasDocumento169 páginasMary Shepherd - Trilogia Phartian - 1.5 - Un San Valentin Phartian y Con Curvasestrella lezccanoAún no hay calificaciones
- El Desentierro de La AngelitaDocumento5 páginasEl Desentierro de La AngelitaYamila HerreraAún no hay calificaciones
- La Niña Que No TuveDocumento2 páginasLa Niña Que No TuveRafael Alejandro Andrade DonosoAún no hay calificaciones
- 2cuentos para ReflexionarDocumento8 páginas2cuentos para Reflexionarmeri villanueva durandAún no hay calificaciones
- Cuento SDocumento9 páginasCuento SCybernet Jose BarriosAún no hay calificaciones
- Las Fotografías - Silvina OcampoDocumento3 páginasLas Fotografías - Silvina OcampoKarina Judith JimenezAún no hay calificaciones
- Pendiente, de Mariana DimopulusDocumento14 páginasPendiente, de Mariana DimopulusMariela PiedrabuenaAún no hay calificaciones
- Ana Frank (Cómic)Documento73 páginasAna Frank (Cómic)Rocio Gomez OchoaAún no hay calificaciones
- Alimentación AnimalesDocumento24 páginasAlimentación AnimalesRocio Gomez OchoaAún no hay calificaciones
- Viaje Al Centro de La TierraDocumento66 páginasViaje Al Centro de La TierraRocio Gomez OchoaAún no hay calificaciones
- Prueba Forma C ProbabilidadesDocumento6 páginasPrueba Forma C ProbabilidadesRocio Gomez OchoaAún no hay calificaciones
- NM3 Fila BDocumento4 páginasNM3 Fila BRocio Gomez OchoaAún no hay calificaciones
- Pauta de Despistaje PieDocumento2 páginasPauta de Despistaje PieRocio Gomez Ochoa100% (2)
- Cuerpos GeométricosDocumento25 páginasCuerpos GeométricosRocio Gomez OchoaAún no hay calificaciones
- Evalùa 6Documento21 páginasEvalùa 6nicoleolavarria100% (1)
- Condemarín, M. - Fichas para NiñosDocumento172 páginasCondemarín, M. - Fichas para NiñosJuan Carlos T'ang Venturón100% (1)
- Guia Imperio RomanoDocumento6 páginasGuia Imperio RomanoElsa Camila Ávila ÁvilaAún no hay calificaciones
- Manual Cultivo de FrutillaDocumento10 páginasManual Cultivo de FrutillaMario Insaurralde100% (1)
- articulo4BRICEÑO ORIGEN PDFDocumento18 páginasarticulo4BRICEÑO ORIGEN PDFMarisol MorenoAún no hay calificaciones
- UNIDAD 3 Manejo de PlaguicidasDocumento44 páginasUNIDAD 3 Manejo de PlaguicidasaegorhinusAún no hay calificaciones
- Cincuenta Recetas A Base de Soja PDFDocumento17 páginasCincuenta Recetas A Base de Soja PDFeataucuriAún no hay calificaciones
- Tarea 7.1Documento6 páginasTarea 7.1Eliza HernandezAún no hay calificaciones
- ZHOCAM2Documento13 páginasZHOCAM2Guaia FerAún no hay calificaciones
- Laboratorio BananoDocumento21 páginasLaboratorio Bananolucyerelia0Aún no hay calificaciones
- La TaigaDocumento13 páginasLa TaigaAngélica Domínguez CurielAún no hay calificaciones
- GuaquiDocumento4 páginasGuaquiMish LoreinAún no hay calificaciones
- Los EsquimalesDocumento1 páginaLos Esquimalesjohnny palominoAún no hay calificaciones
- 1 PBDocumento10 páginas1 PBGerman FlechaAún no hay calificaciones
- 9° Ficha de Refuerzo 5°Documento4 páginas9° Ficha de Refuerzo 5°Monica Olaya PabonAún no hay calificaciones
- 02 Programa Crédito Ganadero A La PalabraDocumento37 páginas02 Programa Crédito Ganadero A La PalabraAnturo Vazquez LopezAún no hay calificaciones
- Parcela AgroforestalDocumento10 páginasParcela AgroforestalHernan Huacani RiveraAún no hay calificaciones
- Dron Informe Cochas FinalDocumento100 páginasDron Informe Cochas FinalEricson CamayoAún no hay calificaciones
- Cartografia Comunal Chavez y FidelDocumento67 páginasCartografia Comunal Chavez y FidelDENYS GISELA VALERO ALTUVEAún no hay calificaciones
- Zonas Más Representativas de La Gastronomía de CoreaDocumento4 páginasZonas Más Representativas de La Gastronomía de CoreaKathy VivasAún no hay calificaciones
- Sesión de Aprendizaje Matemática 1 OctubreDocumento11 páginasSesión de Aprendizaje Matemática 1 OctubreMary Ysell MVAún no hay calificaciones
- Diagnostico Del Distrito de AplaoDocumento17 páginasDiagnostico Del Distrito de AplaoAndree VegaAún no hay calificaciones
- Manual de BioinsectisidasDocumento7 páginasManual de Bioinsectisidasberna_mtyAún no hay calificaciones
- Calendario ComunalDocumento4 páginasCalendario ComunalMaria del Carmen Vera FloresAún no hay calificaciones
- Hot DogDocumento55 páginasHot DogShio FaPaAún no hay calificaciones
- Plantas ShangoDocumento3 páginasPlantas Shangoluis gomezAún no hay calificaciones
- Sembrar y Cosechar Leña. Manual para El Establecimiento de Huertos Leñeros.Documento17 páginasSembrar y Cosechar Leña. Manual para El Establecimiento de Huertos Leñeros.Fondo Patrimonio Natural100% (1)
- Honduras Un Mundo de OportunidadesDocumento42 páginasHonduras Un Mundo de OportunidadesYuli Paola CabezasAún no hay calificaciones
- COLOMBIA-CAFE-PLAN-Plan Café para Un Mayor Control de La RoyaDocumento2 páginasCOLOMBIA-CAFE-PLAN-Plan Café para Un Mayor Control de La RoyaJordan Ramirez OyolaAún no hay calificaciones
- Libro de Cocina y Cocteleria CubanasDocumento83 páginasLibro de Cocina y Cocteleria Cubanasronycd2003Aún no hay calificaciones
- Cabezal Adaptadores PozoDocumento1 páginaCabezal Adaptadores Pozocarlomonsalve1Aún no hay calificaciones