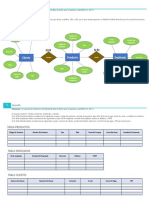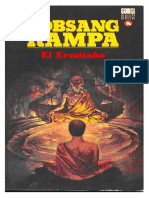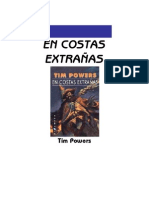Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Muerte Del Caos Joanna Russ
La Muerte Del Caos Joanna Russ
Cargado por
Samantha Paez Guzman0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas141 páginasTítulo original
La_muerte_del_caos_Joanna_Russ
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas141 páginasLa Muerte Del Caos Joanna Russ
La Muerte Del Caos Joanna Russ
Cargado por
Samantha Paez GuzmanCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 141
Se llamaba Jai Vedh, y lo que menos podía imaginar cuando su
nave se estrelló en aquel planeta habitado por seres humanos
físicamente transformados era que a él también le esperaba una
profunda transformación, pero no física, sino mental. Porque le
esperaba el duro y peligroso camino de adquirir nuevos poderes psi:
telepatía, teleportación… ¡Y eso le permitiría, al final de su periplo,
redescubrir la Tierra, pero no una Tierra como él siempre la había
imaginado!
Joanna Russ
La muerte del caos
ePub r1.1
Lipa 13.02.17
Título original: And Chaos Died
Joanna Russ, 1970
Traducción: Rafael Marín Trechera
Editor digital: Lipa
ePub base r1.2
A Sidney J. Perelman
y Vladimir Nabokov
El ojo es una amenaza a la visión clara, el oído es una amenaza al
sonido sutil, la mente es una amenaza a la sabiduría, cada órgano de los
sentidos es una amenaza a su propia capacidad… Alboroto, el dios del
Océano del Sur, y Enojo, el dios del Océano del Norte, se encontraron en el
reino de Caos, el dios del centro. Caos los trató con amabilidad, y juntos
discutieron qué podían hacer para devolverle la atención. Habían advertido
que, mientras que todo el mundo tenía orificios para ver, oír, comer, respirar
y todo lo demás, Caos no tenía ninguno. Así que decidieron hacer el
experimento de abrirle agujeros. Le abrieron un agujero cada día, y al
séptimo, Caos murió.
Chuang Tzu
Hay un punto tras el cual no se puede avanzar sin la ayuda de una
máquina…, hay un límite a la fuerza con la que puedes gritar. Después de
eso, tienes que buscarte un amplificador.
Factor de limitación,
de Theodore R. Cogswell
1
SE LLAMABA JAI VEDH.
Había algún remoto antepasado hindú en su familia (un varón, pues aún
usaban los apellidos de los hombres), pero no lo parecía, pues era rubio, con
ojos azules y una barba amarillo oscuro, una barba veteada, como
manchada o teñida. Como era civil, vestía turquesas, sandalias, plata, cuero,
viejos amuletos, anillos, pendientes, piedras flotantes, brazaletes y las joyas
industriales que no duraban. Era un hombre desesperado, silencioso, culto y
bien hablado. Se había dedicado durante algunos años a las artes menores,
pero era aún joven cuando sus negocios le obligaron a hacer un viaje, y así
salió por primera vez de la superficie de la Vieja Tierra (en donde cada sitio
era exactamente igual a otro) al vacío que es más duro que el vacío de
ninguna máquina, juguete o fregadero, un vacío que no era grande, ansioso
ni negro (como negaba enfáticamente la literatura suministrada a los
pasajeros), sino solamente algo duro y plano, absolutamente duro y
absolutamente plano, duro a través de las mismas paredes y aplanado contra
todas las portillas de la nave, suministradas por la compañía por la
conveniencia de la vista. Jugó al water-polo; bebió cerveza. Cosas
apropiadas y sanas resonaban en el aire. Usó la biblioteca y escuchó música
moderna. Solo entre tres mil quinientas personas, sentía un vacío en su
interior, un punto como el punto dentro de un gráfico de estado sólido que
hace que las luces salten alrededor arriba y abajo o parpadeen
encendiéndose y apagándose o tracen una curva moribunda hasta el fondo
de la página, un punto apenas contenido por las fuertes paredes de su pecho
que estaban tan acostumbradas a nadar, caminar, levantar pesas, debatirse
en la cama. Soportó la sensación, pues no la encontraba nueva. Los
pasajeros, al mirarle, le veían en la biblioteca, con las piernas cruzadas, los
músculos del cuello moviéndose sólo un poco. Al decimoséptimo día
empeoró, empezó a sentirlo empujándose a través de las paredes, y pensó
en ir a ver al médico de la nave, pero no lo hizo; al decimonoveno día se
arrojó él mismo contra una de las portillas, aplastándose como en un
colapso inmediato, el pequeño primo con el que había vivido toda la vida
vuelto tan poderoso en la vecindad de este pariente grande que no pudo
soportarlo. Todo se hallaba en un colapso inminente. Lo encontraron, lo
llevaron a la enfermería y lo llenaron de sedantes. Le dijeron, mientras se
dormía, que el espacio entre las estrellas estaba lleno de luz, lleno de
materia (¿qué es lo que había dicho alguien, un átomo en un metro
cúbico?), y que por eso no era tan mal lugar después de todo. Estaba lleno
de paz, saturado, repleto; el gran primo era digno de confianza.
Entonces, la nave estalló.
Estaba tendido de espaldas, con una rodilla alzada y un brazo doblado
debajo del cuerpo. Luz difusa, resplandeciente. Por el rabillo del ojo vio que
una hormiga caminaba sobre algo. El material lechoso era el cielo, y
lastimaba; trató de liberar el brazo, volvió la cabeza y aquello le lastimó
más. Entonces, una súbita descarga desde la nuca hasta el final de la espina
dorsal, una avalancha de descargas, dolores recorriendo su tuétano y el
verde destello sacudiéndose; miraba el lado de un abismo hecho de hierbas
y hojas y alguien le levantaba.
—Cobarde —dijo una voz de mujer. Alguien le echó la cabeza hacia
atrás.
—¡Vamos! —dijo su compañero—. ¡Le he sacado de ésta, vamos!
Se volvió con cuidado infinito y vio la cara de una persona preocupada,
el capitán probablemente, pues había visto aquel rostro idiota en el pasado,
antes, en lo alto de algo igualmente idiota…
—… solo —dijo Jai Vedh.
—¡Vamos!
Y la persona le sacudió.
—Está drogado —dijo el capitán—. Hasta arriba. Vamos. —Y le
abofeteó deliberadamente una y otra vez, en la boca.
—Me llamó cobarde —respondió Jai, razonablemente.
—Todavía está lleno. Oh, por el amor de Dios —dijo el capitán y, tras
ponerle en pie, empezó a arrastrarle por la hierba, alrededor de un círculo
hasta que emprendieron su propio rumbo, sudando bajo su peso, pues no
había ninguna tercera persona presente.
—¿Quién me llamó…? —dijo Jai, y entonces se detuvo, tambaleándose
por un momento, pero sobre sus propios pies. A su alrededor había árboles,
y un lago más allá, y un sendero, y colinas a la izquierda. El lago brillaba
con el sol de la tarde.
—¿Dónde está la… cosa? —preguntó—. La cosa en la que escapamos,
el…, en el folleto. Lo leí todo al respecto. ¿Dónde estamos?
—¡En el suelo —respondió el capitán—, así que 110 tiene que
preocuparse, maldita sea! El motor estalló en el bosque. Y espero que el
hombre que nos puso a los dos juntos haya…
—¿Qué suelo? —dijo Jai Vedh.
—Un suelo donde podremos permanecer de pie hasta que nos muramos
de viejos. ¡En marcha! Maldito cobarde civil… —añadió entre dientes. Pero
su voz no era la primera voz.
El sendero no conducía a ninguna parte. Rodeaba el lago y luego se
detenía donde estaban, como invitándoles. Lo intentaron varias veces el
primer día, y de nuevo el segundo, e incluso el tercero, hasta que el capitán
declaró con furia estupefacta que no podía haber sido hecho por nada
humano.
—Los seres humanos no son particularmente racionales —dijo con tono
de disculpa Jai Vedh, con la espalda apoyada en el tronco de un árbol y las
rodillas bajo la barbilla—. Yo mismo he hecho senderos como éste; soy
decorador. Senderos alrededor de estanques, a través de jardines, bajo
cascadas. A la gente le gusta mirarlos.
—¿Un jardín de placer? —dijo el otro hombre, y se puso a recorrer el
sendero de nuevo, sólo para reaparecer una hora más tarde. El sol brillaba
bajo por entre los árboles; las sombras de la tarde se extendían por el
terreno. El propio lago resplandecía a través de los troncos de los árboles:
destello pálido, barras y ondas de fuego.
—Un trabajo profesional —dijo Jai.
—No veo —contestó su compañero. Avanzó unos cuantos pasos, y
entonces se dejó caer de rodillas y se echó poderosamente hacia atrás hasta
quedar sentado sobre sus talones. Maldito sol.
—Hay una buena vista alrededor del lago —dijo Jai—. Demasiado
buena.
—Un lugar de adoración —dijo el otro.
—Sí, calculado. Me jugaría la vida en ello.
—Ya se la está jugando, amigo.
—Conozco mi trabajo.
—¡Vaya trabajo! Civil.
—Me gano la vida; ¿le he preguntado…?
—Gallina.
Una mujer descalza apareció en el sendero que conducía al lago. Jai, el
primero en verla, se puso en pie, pero el capitán se abalanzó sendero abajo
con un rugido. La mujer esperó y luego se hizo a un lado.
—No voy a ninguno —dijo entonces.
Jai vio dedos agitándose entre tarjetas, por alguna razón, alguien
escogiendo palabras, labios moviéndose, mirando por encima del hombro y
riendo: sí, eso es…
—No voy a ningún sitio —corrigió la mujer. Estrechó bruscamente la
mano del capitán—. Galáctico, ¿sí? —Una vez más las palabras fueron
perfectas, levemente separadas—. ¿Ja? Dijo la mujer, y luego sacudió la
cabeza—. Lo siento, no estoy acostumbrada.
Hizo una mueca. Se dirigió hacia Jai, retorciendo la falda de su traje
corto, marrón, sin mangas (Cuero bermejo, pensó él profesionalmente.
Especia, chocolate, arena, gris oscuro, Marruecos. Qué tontería). Ella se
sentó bruscamente en la hierba, cruzó las rodillas.
—No estoy acostumbrada a hablar esto —dijo finalmente, con bastante
rapidez—. Mi hobby. Encuentra bien, ¿sí?
—¡Galáctico! —dijo el capitán.
(Ordinaria, pensó Jai, discreta, pelo recortado, oscuro, nunca se hizo un
moldeado, naturalmente, ningún esfuerzo por hacerse nada a sí misma,
chica imposible, nada más que parte de una multitud. Anónima y sin
interés).
—Escuche —decía el capitán—, esto es muy importante. Quiero que
me diga…
Pero eso es imposible. ¿Anónima, aquí?
—Usted —le dijo ella a Jai, cogiéndole por el brazo—. Usted, me gusta
la forma en que encaja, ¿mm? —Alzó la voz con un pequeño trino al final,
como la cola de un pájaro, impúdica, zalamera, inclinándose hacia él con
los ojos medio cerrados, perezosa, el pelo marrón sedoso en la boca, el
cráneo y las venas mostrándose de algún modo a través de su cara, todos los
huesos soldados y moviéndose bajo la piel de su cuerpo de mujer. La mente
de Jai se cerró instantáneamente—. Comprendo —asintió ella—, sí. Muy
bien. Vamos. Se puso en pie, bastante sería; añadió—: Lamento mucho que
tuvieran que esperar.
—Debe haber tardado un rato en llegar aquí —dijo el capitán mientras
recorrían de nuevo el sendero. El sol se ponía, volviendo sus pieles
anaranjadas, cubriendo de sombras que se alzaban entre los árboles todo el
sendero. Rodearon el lago, donde la luz parecía la de un pozo—. ¿Dónde
están los otros?
—Oh, no querían molestarse —contestó ella.
—No somos importantes, ¿eh? —dijo el capitán—. Supongo que tiene
ustedes refugiados todos los días, ¿no?
—No —dijo ella. Y se detuvo a rascarse un pie con el otro.
—¿Quién hizo su vestido? —preguntó Jai de pronto, rompiendo el
silencio.
—Si no le importa… —empezó a decir el capitán.
—Está cortado al sesgo, ¿lo sabía? —dijo Jai—. ¿Lo sabía la persona
que lo hizo? También está forrado; no es exactamente una forma primitiva
de actuar. O quizás no lo hizo usted; tal vez lo llevara otra persona antes
que usted. ¡Alguien de una nave naufragada!
—Ninguna nave ha naufragado —dijo la mujer—. Lo hicieron para mí.
Vengan por aquí, ésta es mi casa. —Y se encaminó hacia los árboles.
—¿Dónde? —preguntó el capitán, forzando la vista en la penumbra.
—Aquí —dijo ella, tendiéndose en la hierba casi invisible—. Ésta es mi
casa. Vivo aquí. Por la mañana, les llevaré a la máquina en la que vinieron.
Pero está rota.
Y, ante sus ojos asombrados, se quedó dormida al instante.
—Lo siento. No pretendía decir eso. Ya sabe —dijo el oficial, las
primeras palabras del día siguiente. Bailaba: se subía la cremallera, se
ajustaba los pantalones, pulía las botas con la manga, lo ponía todo en su
sitio y hacía muecas. Jai Vedh, a quien la luz gris había despertado varias
horas antes y se había mantenido entre el sueño y la vigilia un centenar de
veces desde entonces, murmuró algo y se apoyó en un brazo. Temblaba por
la falta de sueño.
—Caliente toda la noche —dijo el otro—, pregúnteselo a ella. Siempre
caliente. —Y empezó a dar vueltas alrededor del claro, un claro ordinario
entre árboles ordinarios, con un leve goteo de hojas muertas sobre la hierba.
¿Caduco? ¡Imposible!, dijo el otro yo de Jai Vedh, el yo comentador; y el
primero se sentó y dijo fríamente:
—Todos cometemos errores.
El capitán se detuvo, con la boca abierta. Su anfitriona apareció entre
dos árboles y se quedó allí plantada con el aire de quien se encuentra en
casa, caminando sobre la alfombra de su salón y asomándose entre las
ramas, cruzando el resto de la habitación y sentándose con la falda por
encima de las rodillas.
—¡Vaya! —dijo el capitán.
—Rieron a llamar a alguien —dijo la mujer.
—¡Ahora tendremos un poco de acción! —exclamó el capitán.
—¿Acción en qué? —preguntó Jai. Se volvió de repente al ver
movimiento por el rabillo del ojo: la mujer arrancaba lentamente hojas del
suelo y se las metía en la boca. Parecía tonta y ciega.
El capitán se inclinó hacia Jai.
—No está mal, no está nada mal; y hablan galáctico. ¡Diablos, la forma
como se sienta…!
Los párpados de la mujer cayeron bruscamente. El capitán se acercó y le
subió tentativamente un poco más la falda. Ella permaneció sentada como
una estatua, sin respirar apenas, las piernas cruzadas y las palmas sobre sus
rodillas.
—Son idiotas —dijo el capitán, inseguro—. Tal vez normalmente no
llevan ropa. —Se echó a reír de repente—. Echemos un vistazo a la carne
—dijo, y casi de mala gana extendió las dos manos y le subió bruscamente
la falda hasta la cintura. El vestido se le abrió en las manos—. ¡Ah, mire!
¡Mire esto! —dijo, sin aliento, tratando simultáneamente de darse la vuelta
y de coger a la muñeca muerta por los hombros. Los pechos se
bambolearon.
—No me gustan las mujeres —dijo el segundo yo de Jai Vedh, el frío—,
y usted aún menos. Le partiré la cabeza.
Tuvo la impresión de que el claro resonaba con un terrible rugido de
buen humor. El capitán, cuya cara decía debo parar, pararme, colocó una
aterrada mano bajo el pecho de la muñeca y otra sobre su vientre; Jai metió
una pierna por debajo de la rodilla del hombre y le hizo caer tres metros
más allá; se arrodilló eficientemente sobre la espalda del otro y le retorció
ambos brazos.
¡Ah, bien! ¡Encantador!, dijo el claro, lleno de ojos. Soltó al capitán. El
hombretón se levantó, se sacudió, se pasó una mano por el pelo y se cruzó
severamente de brazos.
—¿Qué pasa con usted? No tiene buen aspecto —dijo el capitán
simplemente, y entonces sus cejas se alzaron una fracción al ver que la
meditabunda mujer abría los ojos, se levantaba bruscamente y se desnudaba
de la forma más casual. Colgó el violado vestido de la rama de un árbol.
—Estoy cansada de este traje —anunció, como quien no quiere la cosa
—. Voy a buscarme otro. Mi amiga me hará un auténtico Coco Chanel.
—… eel oh oh ah Nell.
—Y un velo también. Vamos —dijo. Y, desnuda, se marchó
tranquilamente del claro, todo glúteos móviles y rodillas, cada costado una
línea en equilibrio hasta la axila, pies como manos o lapas agarrándose al
césped, y tobillos ondulantes.
—No tiene mal aspecto —dijo el capitán, impersonal, y la siguió—. Al
parecer, están bien nutridos.
—¡Oh, es bastante real! —dijo alguien en voz alta y luego a su oído,
íntimamente, haciendo girar su cabeza, en un rapto de travesura. ¡Pero qué
drama, qué drama! ¡Miras a la gente, eres increíble!
—No me gustan las mujeres —dijo Jai Vedh, súbita y secamente—.
Nunca me han gustado. Soy homosexual.
—¿Sí? —dijo el capitán, cogido por sorpresa, sacudiendo la cabeza con
repulsión, y algo fluctuó en sus ojos por un instante y luego desapareció—.
Bueno…, así es la vida, supongo.
¡Usted disculpe!, añadió el claro, como una estudiante ofendida, y luego
siguió tocándole en la espalda con alegría histérica hasta que casi
terminaron de rodear el lago.
Había gente alrededor de la cápsula de escape, algunos sentados cerca,
uno encima. Algunos se hallaban alrededor, en la hierba o bajo los árboles;
nadie se giró; nadie habló. Un hombre yacía boca abajo en el suelo. Jai vio
a niños en las ramas de los árboles, sentados o colgando por las rodillas
como si no hubiera arriba o abajo. La mujer, que se había quedado detrás
del capitán, echó a correr de repente y gritó algo, con aquel pequeño trino o
risa, y entonces los niños empezaron a charlar excitados, como loros.
Siguieron sentados, colgando, corriendo entre las ramas, como antes.
Hablaron cabeza abajo. Los adultos no se movieron, a excepción del
hombre sentado encima de la cápsula, que se levantó, dijo algo lentamente a
nadie en particular con una impresionante claridad de acento, giró sobre sus
talones como un bailarín de ballet, hacia Jai Vedh y el capitán, se rascó la
entrepierna y los miró con perfecta compostura. Nadie llevaba ropa. Atisbos
de miradas, hombros moviéndose, un pequeño suspiro. Todos miraron,
atentamente pero con cierta reserva civilizada, a los dos hombres, de arriba
abajo y luego otra vez arriba, y vuelta a empezar, hasta que el capitán, que
tenía las piernas separadas y los brazos cruzados, sonriendo torvamente,
empezó a ruborizarse. Entonces todos miraron hacia otro lado.
—Me han mirado antes —dijo el capitán.
—No están mirando —repuso Jai.
—Primitivos —dijo el capitán.
Estos tipos, pensó Jai, tienen las espaldas más expresivas del mundo, y
en la hierba a sus pies se produjo un ligero temblor, como si alguien o algo
se volviera a poner la ropa, el joven barbudo que estaba en la máquina de
salvamento, por ejemplo; a ponerse una chaqueta de cuero, una toga, una
chilaba, una capa, una camisa, una gabardina, un traje de baño, una cota de
malla. Alguien se mofaba, también. Unas cuantas personas bronceadas,
rosadas, marrones, negras, pálidas o de cualquier otro tono intermedio se
quedaron. La mujer salió de la cápsula de salvamento cargada con un
montón de libros; los dejó caer y sonrió deslumbrantemente; salió con otra
carga, vestida de nuevo.
—¿Saben cuánto tiempo he pasado aquí dentro? —anunció—. Días.
Estoy completamente exhausta.
—¿Dónde de…? —empezó a decir el capitán.
—Mi amiga me hizo dos vestidos —aclaró ella, encogiéndose de
hombros—. Además, vine aquí anoche; a eso me refiero al decir que pasé
días aquí dentro. Además, no quiero decir días, sino mucho tiempo. No
importa. No lo comprendo todo aún, ya saben.
—Horas no son días —dijo Jai Vedh.
—Oh, no, no lo son, ¿verdad? Es usted listo, claro. —Y, con otra
deliciosa sonrisa, se sentó en el suelo y empezó a examinar los libros,
moviendo atareadamente las manos, mirando aún a Jai a la cara.
—¿Quiere decir que ha aprendido a hablar…? —murmuró el capitán.
—Yo…, sólo mejoré —respondió ella, volviendo hacia el capitán una
cara vacía de otra cosa que no fuera sinceridad, una cara presentada sobre
un cuello estirado, tan simple como cuando la encontraron—. Les dije que
era mi hobby —continuó bruscamente, zambulléndose en los libros—, y así
era; era mi pasatiempo. Soy doctora, ¿qué les parece?
Sonrió extrañamente para sí, pasándose la lengua por el labio superior;
repitió dos veces: «Soy doctora, ¿qué les parece?», con exactamente la
misma cadencia, y con un pequeño suspiro clavó la mirada en el libro que
tenía en la mano, experimentó una especie de escalofrío de deleite, se rascó
furiosamente la cabeza con la mano libre, se rió y arrojó el libro al montón.
Se inclinó y los recogió todos.
—Alguien fue notablemente previsor al darles todo esto, ¿no creen? —
dijo—. No hay nada como un juego arbitrario de símbolos para fijar las
operaciones de la mente.
Unos cuantos libros se le cayeron de los brazos y tres niños (que
podrían haberse caído de los árboles, tan bruscamente aparecieron) los
recogieron y se quedaron junto a ella, abrazándolos ansiosamente,
balanceándose de un pie a otro, complacidos y violentamente avergonzados:
un grupo escultórico de la Cultura consolando a las artes.
¡Tsung-ka!, dijo ella, e inmediatamente los niños se los quitaron todos
de las manos y echaron a correr, cada uno en una dirección distinta. La
mujer recogió de la hierba, que no era exactamente verde, un libro cubierto
de hojas caídas, hojas en forma de abanico como las hojas del ginkgo, pero
extrañamente moteadas de verde, rojo, púrpura y cárdeno; cogió el libro, le
sacudió las hojas y dijo, examinando pensativamente las páginas:
—Esto es una gramática. Extraño. Me pregunto por qué fue incluida. En
cualquier caso, es divertido, ¿no? Creo que les enseñaremos a todos su
lenguaje.
—¿A quiénes? —preguntó Jai, tenso, antes de que el capitán pudiera
hablar.
—A todos —dijo ella, sorprendida—. ¿A quién si no?
—¡Enseñar a todos nuestro lenguaje! —dijo el capitán—. Enseñar… —
y colocó la mano en el hombro de Jai, para apoyarse, pensó este, pues la
mano temblaba. El capitán miró alrededor, al cielo azul (un poco nublado),
los árboles, las ramitas caídas en la hierba, un arbusto en flor, el borde de un
sendero gemelo que se bifurcaba… Todos deben ir a alguna parte, pensó Jai
—. Enseñar a todos nuestro lenguaje. Eso requeriría…
—Tienen libros propios, naturalmente —interrumpió Jai.
—Pues… no —respondió la mujer.
—¿Van a duplicar alguno de los nuestros?
—No… No, por supuesto que no; no podemos —dijo la mujer,
retrocediendo—. Naturalmente…, no podemos. No tenemos la…
maquinaria.
—Entonces no pueden enseñar a todos nuestro lenguaje, ¿no? Sólo a
unos cuantos, porque deben aprenderlo primero y no tienen tanto tiempo.
—Vaya…, no. Eso es perfectamente lógico —dijo ella.
—Y, sin embargo, ¿lo harán?
—Ah…, no —respondió ella, y soltó de repente el libro y añadió, de
forma irrelevante—: Va a llover. —Y rodeó corriendo la cápsula de
salvamento, para desaparecer en el bosque en cuestión de segundos.
—¿Qué demonios está pasando? —dijo el capitán—. ¿Qué? ¿Lo sabe?
—Todo —dijo Jai Vedh.
—¿Eh?
—No quiero decir que lo sepa todo; no sé nada. Quiero decir que está
pasando todo. No, nada. No sé. —Y se sentó y se cubrió la cara con las
manos.
—¡Libros! —exclamó el capitán, un poco más firmemente—. Libros,
no cintas. No puede haber tres docenas en la biblioteca, son muy raros. Y
aquí están. ¿Quién demonios puso libros reales en una cápsula de
salvamento?
—La misma persona que nos puso a usted y a mí juntos —dijo Jai Vedh.
—¡Alguien de la nave!
—No. Sí. Alguien aquí, alguien allá. El planeta mismo. Esa mujer. Aún
no sé quién mueve a quién.
—Está usted loco —dijo el capitán, de forma bastante innecesaria.
Entró en la cápsula y salió un momento después—. No hay nada más. Las
mallas de seguridad, los motores, los fármacos de costumbre. Comida.
—¿Podemos usarla? —dijo Jai Vedh.
—No, el casco está roto. Abierto.
—¿Dejaría escapar el aire, lo llame como lo llame?
—Si sólo fuera eso… Lo único que cierra es la puerta.
—Entonces voy a dormir tras esa puerta —dijo Jai—. A vivir allí. Y le
sugiero que haga lo mismo.
—Está usted loco —dijo el capitán solemnemente.
—Mi querido y confiado amigo —anunció Jai, señalando la hierba—,
eche un vistazo a ese libro. Puede cogerlo si quiere, porque yo no lo tocaré.
Preferiría hacerme pedazos. Es una gramática china, no galáctica, eso para
empezar. Y, además, no es el chino nuevo o los diversos alfabetos
intermedios; es el viejo mandarín…, medio millón de símbolos escritos de
forma separada. ¡Eso es lo que nuestra pequeña salvaje reconoció en el
momento en que lo recogió del suelo!
—¡Santo Dios, hombre, no dijo que fueran a enseñar chino a todos!
Sólo dijo que era una gramática, y que era divertida.
—¿Cómo sabía que era divertida?
—¡Porque parecía rara, supongo! ¡Por el amor de…!
—¿Cómo sabía que era una gramática?
—Amigo, incluso para ser civil es usted demasiado…
—Recójalo.
Luego, dentro de la máquina rota, rodeados por las duras paredes
blancas, sentados en los sillones acolchados, con el gemido de los
fluorescentes reafirmándose en su nivel operativo, la luz y la ropa también
blanca (¡qué bendición!), el capitán susurró, gris, tembloroso, agarrándose
al borde de su sofá con sus grandes manazas:
—¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo?
—El libro es mío —dijo Jai, tendiéndose en su asiento—. Es mi hobby.
Lo he estudiado durante quince años. Sé unas diez mil palabras. Lo traje
conmigo entre mi equipaje personal. La parte delantera (es decir, la de atrás,
naturalmente) es una gramática, y las últimas páginas son una selección del
Chuang Tzu. Tardé seis meses en aprender a leer el título.
—Encargué que lo hicieran especialmente para mí —añadió—. A mano.
Por eso sé que no hay una palabra de galáctico en él. No hay nada más que
chino.
Fue el capitán quien cerró la puerta.
Estaban tendidos el uno al lado del otro en el estrecho compartimento:
el pecho al mismo nivel, los muslos casi tocándose, ninguno de los dos
completamente inmóvil, ambos agitándose un poco de vez en cuando.
Apenas había espacio para permanecer de pie. La única ventanilla estaba en
la cabecera del capitán; Jai podía ver el perfil del otro hombre contra ella.
Jai fumaba un cigarrillo, ausente, con un brazo bajo la cabeza.
Ojalá supiera lo que es sentir como un hombre que ama a una mujer,
pensó ociosamente.
El capitán volvió la cabeza hacia la ventanilla como un cadáver en un
hospital; la luz era luz de hospital, o luz de vestíbulo, o luz de fluorescente
de dormitorio, el tipo de luz que los había rodeado a ambos desde la
infancia.
Incluso con este pedazo de carne muerta sé lo que es sentir como una
mujer que desea a un hombre. ¡Cuánta perfidia! El vicio. Como aquella
vieja película con la mano saliendo de la cámara: vamos, querido, vamos,
querido, y cuando los tienes bien cerca, un golpe en los dientes. Cómo
suda…, aterrado. Podría sacarlo de aquí con diez palabras.
O una caricia. Si no me caliento. Es un hombre guapo, podría manejarle
como a un juguete. O hacerlo al revés…, trabajar con ganas, tener un
arrebato de cólera durante cinco segundos y luego dar la vuelta,
alimentarme eternamente de la expresión de los ojos humillados del pobre
bastardo. Y picaría. Lo sé.
—¿Puedo fumar un cigarrillo? —preguntó el capitán.
Háblame de campamentos juveniles, hace doce años. Confesiones.
Protestas. Lágrimas. Y luego vuelve a por más. Me retuerzo sólo con
pensarlo.
Si mereciera la pena.
—¿Sin nicotina? —dijo el capitán bruscamente, sentándose.
—Sí, si le doy fuego con el mío —dijo Jai Vedh, y los dos hombres se
sentaron, las rodillas tocándose, transfiriendo el fuego de un cigarrillo al
otro. Entonces el capitán volvió a pasar sus piernas al colchón y miró
furioso al techo.
—Maldito huevo —dijo.
—Bastante pequeño.
—¡Maldito huevo de acero! —exclamó el capitán con repentina furia,
golpeando la pared y dándose la vuelta—. ¿Por qué no construyen las cosas
para que un hombre pueda estar de pie en ellas?
—Cálmese.
No voy a violarte, cabeza dura.
—Voy a salir. —Y el capitán se levantó, se agachó para evitar golpear el
techo, se sentó, se llevó las manos a la cabeza y volvió a tumbarse.
—No le tocaré, ni siquiera cuando esté dormido. Cálmese —dijo Jai,
cansado, y al cerrar los ojos vio una larga procesión de mujeres aparecer
ante él bajo las luces fluorescentes, todas desnudas como la mujer de antes
y todas con formas extrañas: inquisitivas, chismosas, curiosas, como
animales o alguna otra especie, tan débiles que tocarlas era lastimarlas, tan
fuertes que podían matar. Flotaban hacia él y estallaban sobre su vientre
como globos reventados. Pálidas. Traicioneras. Innaturales. Tontas.
Blandas. Torcidas y sin forma. Soy viejo y mis propios inventos me
aburren.
Sonó un trueno fuera. La ventana se volvía oscura.
—No puedo… —dijo el capitán con voz brusca, medio audiblemente,
hacia la pared.
—¿No puede qué?
—Cierre el pico, amigo.
—¿No puede quedarse aquí? —dijo Jai.
—¡Cierre el pico, amigo!
—Es difícil de complacer —dijo Jai secamente—. Esta mañana estuvo a
punto de violar a una mujer, y ahora no puede estar en la misma celda
conmigo; decídase.
—Puedo estar aquí solo —dijo el capitán con voz pastosa—. Puedo
echarle fuera.
—Inténtelo.
—Mire, civil —dijo el capitán, dándose la vuelta y medio levantándose
—, mire, le gano por cuarenta kilos, y ningún blandengue…
—¿Es así como nos llaman ahora?
—¡Lárguese de aquí, amigo!
—¿Ahora es furia? —dijo Jai, acurrucándose en un rincón del camastro
—. ¿Lo es, ahora? Se puso en pie, listo para saltar, apoyándose contra la
pared, sonriendo incontrolablemente—. ¿Lo es? ¿Lo es? ¿O son mis ojos
azules de bebé?
Cuando el capitán se abalanzó hacia delante y la sandalia de Jai le
golpeó en la cara (cubriendo las luces, oscureciendo la ventana,
ensombreciendo los camastros y las paredes y el suelo), una tromba de agua
entró en el huevo de acero, derribándolos a ambos, haciendo que el
habitáculo se meciera como un cañón. El exterior se iluminó, ultravioleta.
La puerta se sacudió, luego se abrió de nuevo al viento y la lluvia; en el
umbral, brillando con fósforo o lluvia, estaba la mujer. Llevaba plumas
blancas de avestruz en la cabeza, los pechos, y atadas a los pies y en torno a
las muñecas y el cuello algo que brillaba como diamantes: gotas de lluvia
que resplandecían con la luz. Estaba completamente mojada y demasiado
excitada para hablar; hizo un gesto con la cabeza hacia Jai, y luego extendió
la mano, lo cogió por la muñeca y lo sacó de la cápsula. El capitán
permaneció medio sentado, medio tendido contra la pared. La lluvia les
golpeaba en la cara. Jai resbaló en la hierba mojada y el barro, y entonces el
cielo volvió a iluminarse. El ruido era ensordecedor. En la siguiente
oscuridad apenas pudo verla a ella: chispas en la negrura y un débil sonido
tintineante bajo la lluvia; trató de liberarse, pero alguien le cogió por la otra
mano y empezó a darle tirones. Estaban bailando. Otro destello de luz
encendió el campo de un extremo a otro del horizonte. Era un carnaval, un
infierno, una boca del infierno llena de gente bailando, un llano de máscaras
y túnicas grotescas, y todo en perfecto silencio a excepción de los truenos y
la lluvia. Se sintió arrojado de un círculo de bailarines al siguiente. Mientras
la tormenta pasaba, la lluvia se redujo a un torrente y los bailarines se
interrumpieron uno a uno, algunos para tumbarse en la hierba mojada y
otros para rodar en ella, como perros. La superficie del lago estaba moteada
de gotas de lluvia. Todos estaban cubiertos de barro hasta los tobillos. Jai se
encontró riendo y tambaleándose, rodeándola a ella con los brazos, y
entonces se deslizó al suelo para rodar y sentarse, aún riéndose. Empezó a
llorar, insensatamente. Junto a él había alguien con una larga túnica negra,
sentado con las piernas cruzadas, la cabeza hacia atrás, la boca abierta,
bebiendo la lluvia. Los truenos resonaban en la distancia. A la orilla del
lago, medio dentro y medio fuera del agua, un grupo de bailarines arrancaba
trozos de hierba y los tiraba al agua. Habían cavado una trinchera circular
casi hasta sus rodillas: demonios, árboles, cráneos, una figura desnuda con
una cabeza alargada que superaba a las demás en diez centímetros, un
hombre vestido de oso, otro vestido de mujer. Se inclinaron hacia delante,
sin palabras, se agitaron y se echaron hacia atrás. Parecían tener los ojos
cerrados.
Continuaron avanzando, la cabeza colgando, agarrándose las manos,
mientras la lluvia los cubría, primero hacia el agua del lago, luego hacia el
barro de la orilla. Trozos de hierba pegados. Parecían exhaustos o muertos.
Jai Vedh se llevó las manos a los ojos. Primero deseó tirar de la manga
del fakir vestido de negro que tenía al lado; luego quiso irse a dormir;
después sufrió una súbita arcada. Se puso en pie, casi indefenso, lleno de
náuseas, y empezó a arrastrarse dolorosamente hacia casa, temblando
cuando dejó atrás una fila de bailarines. Algunos estaban tumbados en el
suelo, con las ropas destrozadas; algunos de rodillas o a cuatro patas, con
los ojos vidriosos o susurrando a la nada. Dos jugaban a las cartas. Llamó a
la puerta del huevo de acero hasta que pensó que se le acababa la fuerza;
con una revulsión de sensaciones, se apoyó en ella y se dio la vuelta. Cayó
de rodillas. Se dirigió a los bailarines. Un momento después vio su propia
sombra sobre la hierba; el campo inundado se ladeó mientras el portal del
huevo rodaba sobre él. Bruscamente, el sonido de la lluvia se detuvo.
Estaba dentro. La cama estaba seca, pero aún fría. La luz le cegaba. La
cara del capitán, a pocos centímetros de la suya, era enorme: la boca abierta
como un globo de observación, la carne malva bajo las luces fluorescentes,
un lago de temor en cada ojo. El sonido de la lluvia regresó; el capitán,
sosteniendo con las suyas las dos manos de Jai, se agazapó, encarándose a
la puerta. La mujer estaba allí.
Una chanteuse del viejo Folies Bérgére, los pies y los tobillos cubiertos
de barro, las plumas de avestruz empapadas de lodo y lluvia, los diamantes
de sus muñecas, su pelo, la garganta y los tobillos convertidos en fresas o
gotas de lluvia o lágrimas. Estaba muerta de fatiga. Se aferró al marco de la
puerta con los brazos sucios, presionando el metal con la cara y los pechos.
Tenía los ojos cerrados. Abrió la boca una o dos veces, como para hablar, y
entonces el cerrojo de metal de la puerta, soldado a la pared, empezó a decir
con una vocecita aguda y desengrasada:
Lo siento…, demasiado cansada. Más fácil hablar directamente.
—¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! —gimió el capitán.
Mis disculpas, chirrió el cerrojo. La mujer permanecía colgada al portal
como un pez.
Ataque frontal…, demasiado estrés…, inconveniencia…, intentaré por
la mañana…, semana que viene…, mes que viene…, el tiempo lo cura
todo…, olvidarán.
Empezó a caer de rodillas.
Diko brukk, gritó el cerrojo. ¡Dico brukko! ¡Ediko Brujo! ¡Médico
brujo!
Psiquiatra, enunció con claridad.
Buenas noches, añadió sensatamente, y con esto la mujer perdió su
asidero, salió de la nave y desapareció bajo el nivel de la puerta.
Tenuemente consciente del hombre aterrado que le sujetaba las manos,
Jai Vedh se durmió de inmediato.
2
APARECIERON EN LA CÁPSULA DE SALVAMENTO a la mañana siguiente: Jai
Vedh bien atado dentro e intentando controlar su mareo. Al otro lado de la
redonda portilla pasaban los estratos de nubes; la nave cayó como un
montacargas. Abrieron un cráter en el bosque, creando un reborde de roca
fundida y lodo con el vapor exhalado. Ni siquiera quedaban las cenizas de
la hierba calcinada. Salieron a la hierba anaranjada bajo las hojas
amarillentas: era otoño. El capitán estrechó sin ningún afecto la mano de la
joven con el sencillo vestido marrón que había sido delegada para darles la
bienvenida.
—¿Una colonia perdida? —preguntó él.
—Una colonia perdida —respondió ella.
—¿Cuánto tarda la hierba en volverse de este color? —preguntó Jai
Vedh (con ociosa curiosidad).
—Meses —dijo ella.
Dejaron atrás el lago mientras charlaban sobre lo que podría pasarle a
una colonia en ciento cincuenta años.
—Soy el médico de la comunidad —dijo ella, en tono de disculpa.
Había chozas de piedra en la colina que dominaba el lago. La joven no
llevaba nada en las manos y sus pies estaban descalzos; subió la colina,
pisando ramas y guijarros, sin molestarse siquiera en elegir el camino entre
las rocas. Se detuvo un momento ante la primera choza para mostrarles que
no había puerta, sólo el umbral.
—… porque el otoño es muy seco —dijo.
—He visto algo parecido antes —observó Jai Vedh, mirando a su
alrededor.
—Oh, sin duda —dijo ella—. Es muy antigua. Era de mi bisabuela.
—No me refería… —empezó a decir Jai.
—Lo construimos todo al estilo antiguo —explicó ella—. Vengan.
Tras seguirla, se detuvieron, momentáneamente ciegos, en el interior de
la choza. Había un arroyo que la atravesaba y una pila de hojas en un
rincón. En lo alto de una roca plana había un cuenco de barro con un pabilo
flotando en agua amarilla. La única luz entraba por la puerta. La muchacha
se disculpó un momento, salió, y volvió con una manzana verde en cada
mano. No tenían rabilo y eran aplastadas, como mangos.
—No me miren —dijo con impaciencia—; la raza no cambia tanto en
ciento cincuenta años.
El capitán, tras observar intrigado a Jai, cogió ambas manzanas.
—No son fruta —dijo ella, mientras él las colocaba sobre la roca—. Son
plantas cáncer. Señaló el cuenco—. Eso es aceite. Comerciamos con ello.
—¿Y qué usan para calentarse? —preguntó el capitán.
—Nunca hace frío. Les traeré más comida cuando la necesiten. Ésta es
ahora su casa, a menos que quieran quedarse al descubierto como hacemos
algunos de nosotros. Vengan. No tenemos jefe. Los conocerán a todos.
Vengan.
—Jovencita —dijo el capitán.
—Lo sé, lo sé —interrumpió ella, agachándose en la puerta—. Deben
volver a su nave y canibalizar el motor para intentar hacer una radio. Eso es
lo que siempre se hace, ¿no? Tienen ideas vulgares. Si esperan, les
traeremos el equipo con el que vinimos.
—¿El qué? —dijo el capitán.
—Nuestro equipo. Si trabajan duro, pueden construir su nave en seis
meses y no esperar el resto de sus vidas a que vengan a rescatarles. Creo
que esto les parecerá muy aburrido.
—¡Y nunca se rescataron ustedes mismos! —dijo bruscamente Jai Vedh
—. Porque no quisieron. ¿Tengo razón?
—Deduciría que hay huevos si viera las cáscaras —dijo la mujer—. Eso
es un cumplido. Vamos. —Y les guió a una colina. El capitán tropezó con la
pizarra suelta en la cima.
—Doctora —dijo Jai Vedh—, ¿estoy enfermo?
—Mucho —dijo secamente la mujer—. De la cabeza. Ambos lo están.
—Entonces cúreme —dijo Jai Dos, el que advertía, y observó con
atención cómo ella se sentaba con las piernas cruzadas en el montón de
rocas sueltas, cerraba los ojos e inclinaba la cabeza hacia delante. Un
momento después abrió los ojos y se levantó.
—No puedo —dijo, indiferente—. Ésta es la casa de Olya.
—Se han vuelto locos —exclamó el capitán—. Trances y magia negra.
Ella no prestaba atención.
—¿Me oye? Son ustedes decadentes —dijo Jai Uno, que casi estaba de
acuerdo.
—Creo que son ustedes muy bruscos —respondió la mujer tras un
momento de silencio, y cuando llegaron a la «casa de Olya» le agarró por la
muñeca y, con patente falta de cortesía, cruzó la puerta—. Por cierto —dijo
en voz baja—, sé lo que significa canibalizar. Es comer algo. He oído
hablar de eso.
Pareció vacilar en la penumbra.
—Pero díganme, por favor…, ¿qué significa exactamente radio?
Olya, la única que hablaba eslovenio, había salido, igual que la única
persona que hablaba alemán y los hermanos que hablaban chino; habían ido
a alguna parte a hacer algo, y nadie sabía cuándo volverían.
—Ya volverán —dijo la mujer. Fue de casa en casa al calor de la tarde,
diciéndoles siempre quién vivía allí, y cuando todas las casas sobre el lago
demostraron estar vacías, la siguieron por la orilla y subieron a la colina. La
tarde se volvía más y más tranquila. Un insecto o una sierra sonaba en la
distancia. Ondas de calor se alzaban de la pizarra apilada. Tras sentarse
sobre ella (a falta de tortura mejor, pensó Jai amargamente), la joven se
colocó las manos en el regazo, extendió sus piernas desnudas y contempló
el pequeño valle. Había árboles amarillos que bajaban en hileras hasta la
orilla. Todo era pequeño, desde los árboles a los senderos y al lago mismo;
era como mirar el patio trasero de alguien, y todo el lugar temblaba con el
calor como si estuviera a punto de desaparecer, como si fuera un lienzo
pintado extendido sobre otra cosa.
Jai advirtió que llevaba un rato mirándose los pies. El calor le
amodorraba. Sacudió la cabeza y oyó, procedente de la curva del lago, un
leve toinc-toinc, como la llamada del pájaro brasileño que imita a las
piedras cuando se las golpea. Nada se movía. El reflejo del sol ardía
continuamente en el lago, la pizarra sudaba, las casas arrojaban sus
sombras, y entonces, en un destello de luz, con un agudo silbido mientras el
tejido de la creación se rasgaba desde el cielo a las rocas, el universo se
plegó sobre sí mismo y produjo a un muchacho desnudo de doce años.
Golpeaba una calabaza contra una piedra y silbaba. Salió de detrás de una
de las casas, y continuó silbando desaliñadamente mientras se acercaba a
ellos.
¡Toinc!, y se detuvo, con la calabaza alzada en una mano, la piedra en la
otra. La mujer le hizo una pregunta.
Él contestó sin ninguna expresión, con dos sílabas.
Ella le hizo otra pregunta.
El muchacho contestó de la misma forma.
Y otra.
Él pareció imitar a un gato.
—Lo siento —dijo ella, volviéndose hacia los dos hombres—. Dice que
Olya ha salido a cazar algo, cree que plantas, y los hermanos chinos están
haciendo cuencos. Dice que no sabe dónde. Dice que el diablo se ha
apoderado de todos y se los ha llevado a los cuatro rincones de la tierra en
una implacable ansia de novedad de la que sólo él se ha salvado, para
deambular por este poblado desierto, produciendo hermosos sonidos y
escuchando el catabolismo de las rocas.
—Es todo un poeta —dijo el capitán pesadamente—. Eso cree él
también —dijo ella—. Es muy sarcástico. ¿Quieren pasar dentro, por favor?
—¿Para qué? —preguntó el capitán, sin intención de levantarse.
—Hace calor —dijo ella, y los dos se levantaron y entraron en la cabaña
más cercana, desplazando fragmentos de pizarra que destellaron al sol. Jai
se levantó también.
—Dime —le preguntó al niño—, ¿puedes decir todo eso con una sola
palabra? —El sudor corría por su nuca. —Claro —dijo el niño—. ¿Hablas
galáctico?
—Claro. Olya tiene un lunar. Pelo negro. Muy bien. Siéntate. Arriba y
abajo.
Jai hizo una mueca. Se volvió para irse, pero tras él se produjo un seco y
errático chasquido mezclado con un fuerte y resonante golpe de la calabaza;
se volvió para ver al niño saltar en una loca danza de la guerra sobre las
rocas sueltas, lanzándose de un lado para otro con la cabeza ladeada y
haciendo gestos con la cara, como si gritara.
—Muy bien —dijo Jai Vedh—. Te haré caso. —El niño se paró.
—Ésa es Olya —dijo el niño. Se acercó más, súbitamente tímido, con la
cabeza gacha. Sin mirar a Jai, extendió un dedo y le tocó amablemente en el
brazo—. Allí, allí —dijo.
—¿Allí qué? —preguntó Jai, intentando ser paciente—. Allí, allí —dijo
el niño con dulzura, palmeando el brazo desnudo de Jai—. Allí, allí, allí. Jai
dio un paso atrás. —¿Dónde está todo el mundo? —preguntó bruscamente.
El niño parecía triste.
—¡Si intentáis hacernos algo, por Dios que lo lamentaréis! —exclamó
Jai.
El niño se encogió de hombros, incómodo, puso cara de angustia y
golpeó suavemente la calabaza. Empezó a bajar lentamente la colina. Jai dio
un paso hacia adelante con lo que esperaba fuera un gesto amenazador, y el
niño, cuyos ojos se habían llenado sorpresivamente de lágrimas, se dio la
vuelta y echó a correr hacia los árboles más cercanos. Un triste toinc-toinc
sonó tras ellos. Un Pan preadolescente con dolor de tripas, pensó Jai,
frotándose la nuca cansinamente. Cuando yo tenía su edad, no lloriqueaba.
Imaginó al niño, perdido entre los arbustos cercanos y sollozando, la cara
apretada contra el suelo. Se obligó a enderezarse y se secó el sudor de la
frente y el cuello.
—Perdido en este lugar con un militar idiota —dijo. Se encaminó hacia
la choza de piedra, frotando un espasmo muscular que se había desarrollado
en su nuca y preguntándose si volvería a ver de nuevo la civilización (o si
querría hacerlo), cuando una niña pequeña desnuda salió corriendo de la
choza y se perdió colina abajo. Otro niño atravesó la puerta y dio la vuelta a
la choza. Y otro. Jai echó a correr.
El interior de la choza estaba lleno de ellos. El charloteo se detuvo en
cuanto entró. Al principio el lugar parecía tener el doble de su tamaño
natural, pero inmediatamente advirtió que era porque alguien había
encendido la palmatoria y las paredes estaban cubiertas de sombras. Los
niños se habían quedado inmóviles, asombrados, excepto dos que daban
patadas a la pila de hojas, pero cuando se levantaron, con las cabezas
cubiertas de hojas, también guardaron silencio. Alguien estornudó. Una
mujer alta, una belleza con una brillante trenza negra y un lunar oscuro
sobre el labio superior, magníficamente rolliza y llevando solamente una
falda de piel atada en torno a su cintura, corrió tras los dos niños de las
hojas, los agarró por el brazo y los echó. Jai Vedh los oyó gritar y reír tras
él. La mujer persiguió a los demás por la habitación, sacando a uno de
detrás de la mujer del vestido marrón (que estaba sentada con las piernas
cruzadas cerca de una pared) y apartando a otro, un bebé, del capitán, que le
tendía una galletita. Golpeó a algunos y los echó por la puerta. Jai pensó en
la salvaje danza de la guerra del niño y en sus ojos locos: ésa es Olya. Su
cara era eslava, sus ojos negros como dos pozos, y sus modales bruscos y
perentorios. Cuando el último niño salió por la puerta, la mujer se secó la
frente, luego se llevó las manos a los grandes pechos, se inclinó hacia
delante y los apoyó sobre la mesa de piedra. A su lado, la muchacha del
vestido marrón apenas era una mujer.
—Me sorprende que no nos oyera entrar —dijo la muchacha del vestido
marrón.
—¿Evne, KaiKristos? —repuso la otra, abanicándose con una mano.
Dirigió una deslumbrante sonrisa a Jai y al capitán, una sonrisa que floreció
y se marchitó instantáneamente. Al ver la galleta que el capitán aún tenía en
la mano, se inclinó sobre la piedra y la cogió. Empezó a mordisquearla.
—Ésta es Olya —dijo la muchacha del traje marrón.
—Ésa es Evne —dijo Olya, mordiendo la galleta.
—No hables con la boca llena —dijo Evne (la muchacha del vestido
marrón)—. Es de mala educación.
—¿Por qué? Sonreí, ¿no? —preguntó Olya, perpleja. Y entonces (con
una suave exhalación, mitad agh, mitad suspiro) se enderezó, se frotó las
manos en las caderas y se dirigió al montón de hojas en la parte de atrás de
la choza. El capitán la observaba. Está loco por un cono, pensó Jai Vedh con
un escalofrío. La mujer metió la mano en el montón y sacó algo; cuando
volvió junto a ellos se arrodilló y abrió la mano para mostrar una
salamandra que tenía en la palma: una mano regordeta, dedos ahusados, la
muñeca vuelta. El capitán tosió.
Y hay más, pensó Jai, tratando de distinguir el montón de hojas a la
escasa luz.
—Tenía algunas raciones de emergencia —le dijo el capitán a Jai, en
voz baja—. Galletas. Traté de llamar la atención de los niños.
—La verdad es que no soy médico de mascotas —dijo Evne, irritada.
Olya se encogió de hombros, suspiró espectacularmente. El capitán volvió a
toser.
—Muy bien, dámela —dijo entonces Evne, y, sosteniendo en la mano al
bicho, se derrumbó súbitamente hacia delante, la cabeza sobre las rodillas,
con sólo la mano que sostenía a la salamandra alzada aún cuidadosamente
al aire. Olya la miró, levemente interesada, frotándose los rizos de su nuca.
El capitán volvió la cabeza hacia la puerta de la choza y, después de que Jai
y él se levantaran y salieran, dijo (tras caminar impaciente de un lado para
otro, varias veces, parpadeando bajo la luz del sol):
—¡Maldición, no quiero ver a dos mujeres adultas practicando magia
negra con una rana!
—Salamandra —dijo Jai automáticamente.
—Mujeres coloniales —gruñó el capitán—. Mujeres humanas. Ninguna
tradición, ningún sentido, veinte idiomas. ¡Todo en un siglo y medio!
—Probablemente eran un grupo multinacional —dijo Jai.
—Sí —repuso el capitán—. Y por eso todo se fue al puto coño.
Por coño, pensó Jai, ¿te refieres por casualidad a la mujer grande?
—Fueron demasiado afortunados —añadió el capitán, tensando los
labios—, demasiado afortunados, civil. No tuvieron que trabajar. Mientras
estaba fuera, no pude entender ni una palabra a esa Evne…, nadie trabaja,
nadie hace nada, simplemente todo crece. ¿De dónde sacan el aceite? Lo
encuentran. ¿De dónde sacan la comida? La encuentran. Todo está al
alcance de la mano. Nada supone ningún problema. Incluso el clima es
condenadamente bueno. Si llueve te mojas, eso es todo. Esa tal Evne heredó
su vestido de su bisabuela, y sospecho que, si tiene alguna leve idea de algo,
será también de su abuela.
—Desdichados los afortunados, pues se pudrirán —dijo Jai—. ¿Se
refiere a eso?
—Ya sabe a qué me refiero, amigo —dijo el capitán—. Siente a un tipo
sobre su culo sin nada que hacer más que comer, y lo primero que pierde es
la mente. Nunca falla. Este sitio está podrido. Estuve charlando con nuestra
pequeña doctora mientras estaba usted fuera, y lo único que impide que sus
pacientes se mueran es que no tiene ninguno. Y los hombres no son
mejores. He estado indagando sobre dieciocho o diecinueve de ellos. «¿Qué
hace?». «Hoy está recogiendo flores silvestres». «¿A qué se dedica?». «Está
observando a las ardillas».
¡Santo Dios! ¡No hay libros, ni archivos, ni trabajo, ni vida! ¡Se pasan el
día comparando el sabor de una fruta con otra, como los últimos
emperadores romanos!
—Sí…, sí, tiene razón —dijo Jai Vedh, desesperanzado.
—Pensar que un hombre… —murmuró el capitán—. Rece, civil, rece
para que tengan el equipo y podamos usarlo. Me voy a la nave. Me reuniré
con usted allí antes de la puesta de sol.
—Sí —dijo Jai Vedh, y, tras apartarse del camino que bajaba por la
colina, se internó entre los árboles. Se parecía demasiado a un jardín, todo
liso y suave. Incluso las enredaderas y la basura del suelo formaban una
almohadilla bajo sus pies. Un otoño en punto muerto: despejado, caluroso,
tranquilo. Se sintió insoportablemente deprimido. Tal vez fuera un jardín
humano, un experimento que alguien estaba ensayando. Tal vez alguien
coleccionaba niños, o adultos, o los criaba selectivamente, o quizás
observaba con risa indulgente cómo dos mujeres-mascota cuidaban a una
salamandra-mascota…
Pero el lenguaje es trabajo, pensó Jai. El lenguaje es un trabajo muy
duro. Lo sé. Ciento cincuenta años sin archivos o emisiones y con la mejor
voluntad del mundo, una colonia desarrolla al menos un acento regional.
Aquí no tienen voluntad ninguna. Ni acento.
Y la doctora Evne, sin pacientes y sin medicina, tiene al mismo tiempo
un estilo pulido y literario. El catabolismo de las rocas. Una implacable
ansia de novedad. El diablo se ha apoderado de todos…
El galáctico es mi hobby, dijo algo cerca de él, o a su alrededor, o por
debajo. No pudo recordar dónde lo había oído antes. Ya no pudo recordar lo
que ella había dicho o lo que no. Permaneció de pie, con los puños
crispados, tratando de recordarlo todo: el ruido que deberían haber hecho
los niños al entrar en la choza, pues era imposible, ¡no se puede hacer callar
a un bebé!, y lo que la mujer, Evne, les dijo cuando aterrizaron, ¿había
dicho algo o sólo lo pensaba él? Algo acerca de cómo las cosas cambian en
ciento cincuenta años, algo común e inexplicable, como su «magia negra»
era tan común e inexplicable, ningún ritual, ninguna emoción, ningún
cántico, ningún dramatismo. Dicho-y-hecho. Y ese niño, se descubrió
diciéndose a sí mismo, ¡ese pequeño Nerón sentimental, sarcástico,
ultrasofisticado y poético!
Hubo un silbido agudo y el niño apareció detrás de un árbol, sin la
calabaza y la piedra. El pelo (rojizo amarronado como el de un indio
sudamericano) le llegaba hasta los hombros. No estaba quemado por el sol.
El propio niño sólo estaba un poco bronceado. Jai avanzó y lo sujetó por el
hombro.
—¿De dónde sales? —preguntó en voz baja—. ¿Hay una trampilla tras
ese árbol?
El niño no dijo nada, sólo alzó la cabeza (ojos grandes, inocentes,
oscuros), y trató con infantil determinación quitarse la mano de encima. Jai
tensó su presa.
—¿Hay una ciudad bajo ese árbol? —preguntó Jai, con una suavidad
cuyo odio le sorprendió incluso a él.
El niño no dijo nada. Jai aumentó la presión de su mano hasta que le
dolió, pero la cara del niño no cambió. Bruscamente, Jai le soltó. El niño
(que estaba sumergido hasta los tobillos en hojas secas), empezó a frotarse
el hombro; emitió un alarido de sorpresa cuando Jai le agarró un pie y se lo
levantó. Bajo el pie había guijarros, rastrojos, ramas rotas; la planta misma
era gruesa y dura como un callo. El niño no había usado zapatos en su vida.
—Hijo de la naturaleza —dijo Jai Vedh, medio maligna, medio
aturdidamente—. Sí, hijo de la naturaleza. Tú. Vete.
Pero el niño no se movió. Se inclinó y recogió una rama. Luego
inspeccionó cuidadosamente las plantas de sus pies, primero una, luego la
otra, como para ver qué tenían de interesante. Parecía sorprendido.
—Déjame en paz —dijo Jai simplemente, y se dio la vuelta y se
encaminó hacia el sendero. A mitad de camino oyó un ruido. El niño saltó
delante de él y adoptó su misma postura: el puño derecho cerrado, los pies
separados, las rodillas dobladas, la cara una absurda caricatura de odio,
mostrando los dientes y unos ojos completamente enfurecidos.
Estoy dispuesto a…, pensó Jai, maldiciendo. Me obligarás a…
—¡Guerra! —chilló el niño—. ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra! —
Como un loro, y empezó a dar vueltas locamente en torno al hombre, se
colocó a su derecha, enlazó su brazo desnudo alrededor del de Jai, le agarró
la mano y apoyó la cabeza en su hombro.
Jai Vedh se echó a llorar.
Apartó al niño, se sentó en el sendero y se dejó llevar, no de forma
agradable sino con duros ataques, de tal forma que sus dientes
castañetearon; no se había dejado llevar por nada antes y no quería hacerlo;
ocultó su rostro y se clavó los dedos en la piel. Sintió que le pinchaban las
costillas con una rama y se rió, lo que le hizo llorar más, hasta que empezó
a toser. Sintió el sedoso hormigueo de la piel del niño cuando éste se apoyó
contra él, con el cálido aliento junto a su oído diciendo «¡ra ta ta ta TA!», y
los talones tamborileando sobre el sendero. Se puso en pie, cogió al niño de
la mano y emprendió la marcha. El niño colgaba de su brazo como lo habría
hecho un niño mucho más pequeño, y de vez en cuando le pinchaba con la
rama.
—Mira —dijo Jai—, deja de pincharme. ¿Cómo te llamas? No puedo
llamarte Hijo de la Naturaleza.
—Hijo de la Naturaleza —dijo el niño, con la cara súbitamente serena y
enigmática.
—Bien: Hijo de la Naturaleza. ¿Y qué edad tienes?
El niño hizo un sonido como de vapor escapando por una válvula
estropeada.
—Hummm. ¿Y cuántos sois?
—Ftun —dijo el niño.
—Muy informativo.
—Claro —dijo el niño—. Ftun es…, para número.
—¿Cuánto número, tres? —dijo Jai. El niño le miró extrañamente.
—No —contestó (y se concentró y pareció murmurar para sí)—. Es…
es… —se detuvo.
—¿Muchos muchos? —dijo Jai, alzando las cejas, indulgente.
—Sí —contestó el niño, con rostro inexpresivo.
—¿Muchos muchísimos?
—Once mil novecientos setenta y siete. No mucho —añadió
cuidadosamente—, pero óptimo. Eso me dicen. —Evitó sus ojos.
Entonces se zafó de Jai y se salió del sendero, deteniéndose sólo para
volverse una vez con una expresión que podría haber sido suplicante y
podría no haber sido nada. Desapareció tras los árboles. ¡Idiota! ¡Idiota!, se
gritó Jai, horrorizado, ¡idiota!, y corrió tras él. Pero el niño se había ido.
En la nave, el capitán estaba sentado en el suelo con el regazo lleno de
pequeñas placas de plástico transparente. Había una maraña de cables
plateados cerca y unas tenazas, pero no parecía estar utilizándolas; colocaba
las placas una encima de otra como un castillo de naipes y enganchaba a sus
bordes joyas, cajas, anillos, pequeños cubos azules. La hierba estaba llena
de ellos. Cuando advirtió a Jai, se puso en pie y derribó lo que estaba
haciendo. La cosa cayó de lado: rígida.
—¿Por qué se quedan pegados? —preguntó Jai.
—Módulos preformados —dijo el capitán—. Radio. Santo Dios,
hombre, ¿qué ha pasado?
—Número primo —dijo Jai Vedh—, once mil novecientos setenta y
siete.
Se sentó junto al castillo de naipes del capitán: brillante, relumbrante,
perdido, fabricado en un lugar tan lejano que ni siquiera aparecía en el cielo
nocturno de la Tierra. La cosa yacía de lado en la hierba, con las placas de
plástico transparente mostrando varias asperezas en su interior, estructuras
de alambre, bases cerámicas, estrías, puntos.
—No es un número compuesto —dijo.
—¿Está desvariando otra vez, amigo? —murmuró el capitán.
—No. No es un número compuesto. No en nuestro sistema decimal,
obviamente. No en el sistema duodecimal. Lo he probado hasta el
diecinueve. No tiene factor. Creo que es un auténtico número primo.
—Amigo… —empezó a decir el capitán.
—Es el número de habitantes de este planeta. No es un número
compuesto. Es primo. Un número grande. Los nombres para los números
así son muy, muy largos. Para los números compuestos decimos cien, diez
millones, nueve mil, eso es breve. Pero no para un primo, un gran primo.
No se puede decir con una sílaba.
—¿Y?
—Once mil novecientos setenta y siete es Ftun. Le doy mi propia
versión, impropia y cargada de acento. Una sílaba. ¿Cómo será once mil
novecientos setenta y ocho? ¿O cuatro millones doscientos mil trescientos
dieciocho? Lo dejo a su imaginación.
—Cree usted lo que le dice cualquier maldito idiota —repuso el capitán,
y volvió a sentarse a trabajar con la radio.
—No creo en ese número —dijo Jai—, y no creo en la población. Pero
creo en esa palabra. Creo que el niño estaba traduciendo de un sistema
numérico a otro, e intento, intento con mucho esfuerzo, militar, imaginar un
idioma donde cada número por encima del diez mil tenga su propio nombre
separado.
—¿Y? —dijo el capitán.
—Creo que esta colonia tiene mucho más de ciento cincuenta años. Y
creo que esa cosa que está haciendo usted emitirá tan bien como un árbol de
Navidad.
—¿Por qué, civil? —preguntó el capitán, riendo.
—Porque no quieren que nos marchemos. No quieren que nadie lo sepa.
—¿Saber? ¿Saber qué? Nos marcharemos. En Navidad. —Alzó la
cabeza, sonriendo—. En Navidad, civil. La noche trescientos cincuenta y
nueve del año D. P. Después del Principio. O la bomba, como dicen.
Póngalo en seis calendarios. ¿Mahometano, judío, indio, gregoriano? Y en
cualquier colonia que no siga el tiempo terrestre. Pero sigue siendo
Navidad. —Sonrió aún más—. Sólo tres sílabas, ¿eh? Como ftun. —Y
empezó a reírse a carcajadas.
—¡Estúpido, estúpido bastardo! —gritó Jai Vedh, inclinándose sobre la
radio—. Estúpido bastardo cabezota, no puede ver…
—Aparte las manos de ahí… —dijo el capitán, con un tono
sorprendentemente emocional—. No toque eso. —Se levantó e hizo a un
lado la radio con el pie—. Y no se impresione tanto, amigo, con… niños
pequeños.
Jai le golpeó, tal como le habían enseñado (pues tenía muchos hobbies),
con fuerza por debajo de la barbilla. El capitán se tambaleó. Saltó hacia Jai,
y éste le tumbó de espaldas y le retorció el brazo. Observó levantarse al
hombretón, y deseó no llevar sandalias; sus pies resbalaban en las correas y
algo, como una humillación crónica, le pesaba, le hería, le refrenaba. No
podía apartar los ojos de las botas del capitán. El primer asalto había
terminado. El capitán trazaba círculos lentamente, con la cara muy seria,
susurrando en las hojas, aplastándolas, aplastando la hierba. ¡Que Dios me
ayude!, pensó Jai.
Eres el mejor estudiante que he tenido, pero nunca ganarás en una pelea
de verdad…
Despertó, horriblemente mareado, tendido de costado y viendo doble.
Alguien, arrodillado sobre el capitán, parecía estar dándole una paliza con
una de sus propias botas. Volvió a cerrar los ojos. Cuando los abrió, vio dos
caras sobre él que se movían juntas y se apartaron de un salto, difuminadas,
ampliadas como en un espejo de mala calidad, tratando de enfocar. El dolor
de su cabeza era insoportable.
—Cierre los ojos —dijo la voz. Trató de hablar. Los dos hotentotes, con
sus gemelas caras cobrizas, extendieron una mano, ambos hablaron—.
Cierre los ojos. —Y las manos bajaron, una encima de la otra, hasta sus
ojos. El dolor empezó a remitir. Su náusea cedió. Pudo sentir la mano
moviéndose por su sien—. Muy bien —dijo la voz tranquilamente—, está
bien. Abra los ojos.
Y Jai Vedh abrió los ojos para ver una cara (con la barba agresivamente
puntiaguda y ojos como brasas) a escasos centímetros de la suya propia. El
rostro delgado y duro de un negro. Carnívoro, pensó Jai Vedh. Los labios
del hombre se fruncieron.
—Siéntese, pero despacio —dijo, y ayudó a Jai a conseguirlo. Llevaba
una túnica negra de monje, y no como si fuera de moda. A unos pocos
metros más allá, el capitán yacía tendido en el suelo, la cara sucia y
ensangrentada, roncando como si estuviera dormido. Una de sus botas se
encontraba cerca de él, con la caña atada en un nudo.
—Usted le estaba golpeando —dijo Jai Vedh.
—Sí —contestó el otro tranquilamente—. Me enfureció. Le daba
patadas en la cabeza a usted. Ese hombre es una inmundicia.
Tras ayudar a Jai a ponerse en pie, se acercó al capitán y se arrodilló a
su lado. El capitán suspiró y murmuró algo en su sueño. Sus miembros se
estiraron. Una mujer se acercó; era Olya, con su falda de piel. El hombre
del hábito de monje se levantó y se reunió con ella a mitad de camino,
después de pasar por encima del cuerpo del capitán. A Jai le pareció por un
momento que la falda de Olya caía al suelo, que la túnica del hombre se
fundía, que éste la rodeaba con sus brazos y aplastaba con sus dientes el
pezón de su pecho de prima donna, mientras ella, acunando su cabeza en
sus brazos, ponía los ojos en blanco, se inclinaba hacia atrás, temblaba
amorosamente, se desmayaba. La visión pasó tan pronto como había
venido. La pareja, cogida por la cintura pero comportándose con completo
decoro, se encontraba delante de Jai Vedh.
—¿Cómo se encuentra? —dijo el hombre.
—Yo…, tembloroso.
—Debería dormir —dijo Olya, con amable interés—, y despertar a
tiempo para jugar, ¿no?
El hombre asintió.
—Duerma —dijo. Señaló al capitán—. Estará así al menos cuatro horas.
Le veremos esta noche.
Y atravesaron el claro y se perdieron en el bosque. Jai se acostó, muy
cansado. No podía hallar el lugar de su cabeza donde había sido golpeado.
Miró al capitán, que había empezado a roncar, y luego a los árboles; se
tendió de espaldas y miró al cielo. Volvió a palparse la cabeza, pero no pudo
encontrar el lugar. Pensó en Olya. Mientras empezaba a quedarse dormido,
Olya (en su sueño) acudió a acostarse junto a él, vestida sólo con su largo
pelo. Extendió los brazos y abrió las piernas, ofreciéndole toda su belleza
rusa: sus chispeantes ojos negros, su pelo, sus dientes, sus fuertes brazos y
su vientre, y todo aquel temperamento entre los hombros y los muslos.
Vete, dijo él. Sabes lo que soy.
Lo sé bien, dijo Olya-sueño, abrazándole y tirándole del pelo largo y
rizado, y él la tendió en el suelo y se hundió en ella como en una nube de
tormenta, aterrado, sudando, abrumado, sofocado por Olya, atenazado en
temerosos espasmos de placer mientras ella crecía hasta el tamaño de una
gigante, una diosa montaña, con el rayo fatal de las alturas danzando a su
alrededor y matando árboles a izquierda y derecha.
¿Porqué, Olya, tienes un lunar negro sobre el labio?, preguntó él.
¡No soy yo!, respondió ella con su extraño contralto, levemente
histérico, una voz oscura con un suave deje. ¡No!…, ¡ahí! ¡oh!…, ¡es mi
amiga, Evne!
Y por un instante, antes de que se quedara dormido, la mujer que recibió
el clímax de su placer fue Evne: delicada, arrebolada, con los ojos oscuros y
temblorosos, mientras sus labios se apretaban contra el lunar negro sobre su
boca.
Cariño, dijo ella. Oh, cariño, cariño.
Se despertó poco antes de la puesta de sol y, sintiendo que merecía
alguna recompensa por haber sido pateado en la cabeza, le quitó al capitán
la otra bota y las tiró ambas a la unidad de eliminación de la nave. Despertó
al capitán dándole patadas en el costado.
—¿Qué? ¿Qué? —gimió el capitán, sentándose convulsivamente. Había
leves marcas en su cara y su labio superior estaba hinchado. Parpadeó, ya
que el sol le daba directamente en los ojos, alzó una mano para protegerse,
y finalmente enfocó su mirada sobre Jai Vedh—, un…, tuvimos una pelea
—dijo.
—Sí. Eso fue —respondió Jai secamente.
—Lo siento. Lo siento… ¿Me… perdona? —dijo el capitán, y se puso
en pie, parpadeando. El sol estaba casi al pie de los árboles. Piezas de la
radio rota brillaban sobre la hierba color sangre; los cubos azules se habían
vuelto negros a la luz roja del atardecer. Con un movimiento de hombros
que era medio tic medio escalofrío, el capitán se dirigió a las partes
esparcidas y empezó a reunirías. Se sentó sobre la hierba y se entregó de
nuevo a la tarea de encajar una pieza con otra.
—No somos canjeables —dijo Jai tranquilamente—. No pierda el
tiempo.
El capitán no dijo nada.
—Van a encarcelarle —dijo Jai con cuidado—. Para estudiarle. —Se
inclinó sobre el otro—. Ellos me lo dijeron.
Todavía nada. El árbol de Navidad creció lentamente sobre la hierba
roja: cristalino, metálico, destellando como una joya con los últimos rayos
del sol poniente.
—Es hermoso —dijo Jai. El capitán alzó la cabeza, sorprendido y
agradecido. Sonrió.
—Sí, es encantador —dijo—. Es muy hermoso, ¿verdad? —Y volvió a
inclinarse, como un mono sobre una aguja. Ajustó una anilla de metal y
tanteó a ciegas en la hierba por entre las placas de plástico sueltas. Jai Vedh
se quitó las sandalias y, tras echárselas al hombro, empezó a dirigirse hacia
el borde del claro. Se volvió desde el bosque para ver laradio, como un
truco improbable, más alta ya que la cabeza del capitán. Éste extendía la
mano para colocar algo en lo alto. Desde algún lugar del bosque le llegó la
soñolienta llamada de buenas noches de un pájaro. La primera vez. Había
ruidos en la maleza. Las sombras se extendían sobre el claro.
Lo está adorando, pensó Jai, y descalzo, con las sandalias golpeándole
levemente la espalda mientras caminaba, se volvió hacia la oscuridad por
entre los árboles.
No vio a nadie hasta que salió la luna. Deambuló por la oscuridad
durante un rato, sin preocuparse por tropezar o meter el pie en un agujero y
romperse el cuello, o tropezar contra un árbol; y ninguna de estas cosas
ocurrió. Se dirigió al lago y permaneció allí sentado un rato porque el agua
tomaba sus colores del cielo nocturno y había más luz que en el claro. Un
grueso planeta apareció al oeste, y empezó a moverse lentamente por el
cielo en la dirección equivocada; pensó que debería ser el satélite de señales
que su salvavidas había puesto en marcha. Le hizo pensar, de forma extraña
y afectuosa, en un gato gordo corriendo…, ningún objeto celeste natural
podría ser tan grueso, tan rápido o tan mal encaminado, girando tan bajo por
encima de la atmósfera con el sol invisible reflejándose en su parte inferior.
La cosa se desvaneció al ir subiendo y reales aparecieron las estrellas. Jai
observó su reflejo en el agua. Todo estaba muy oscuro. Las estrellas eran
mucho más densas y más brillantes que las que conocía. Se puso en pie
bruscamente, sintiendo una confusión visual a su espalda; por un instante
no vio más que oscuridad, y luego una especie de leve aurora en el
horizonte. Pensó: va a haber luna.
Había visto a menudo la luna desde la Vieja Tierra. Sin saber por qué,
comenzó a caminar alrededor del lago, luego entró en el bosque y subió a
una colina, guiándose por el brillo rosáceo de la aurora. Las estrellas eran
ahora terriblemente brillantes, como perlas. El lago parecía su creador. ¡No
era extraño que los antiguos pasaran tanto tiempo contemplando el cielo
nocturno! Había oído hablar de estrellas tropicales. Se inclinó, recogió una
piedra y la alzó al cielo para contemplar la luz sobre ella, luego la colocó
sobre la hierba y la observó rodar colina abajo hasta que desapareció. La
oyó golpear contra algo que ya no pudo ver. Pero sí podía verse los pies con
claridad. Y las sombras de los árboles. Las estrellas, opresivas ahora para
un habitante de ciudad, gravitaban silenciosas sobre su cabeza, tan densas
que podía distinguir todos los detalles de sus manos, del suelo, de las ramas
de los árboles a cinco metros de distancia. Recordó: Lo suficientemente
brillante como para poder leer. El brillo de la aurora aún cubría solamente
una cuarta parte del cielo. Apartó las ramas de los árboles que tenía delante,
como un velo, y salió a un claro, se internó entre los árboles, salió a otro, y
así sucesivamente, cada espacio más iluminado que el otro, hasta llegar a
una especie de anfiteatro natural que podría jurar no haber visto durante el
día. Las paredes eran gruesas y plateadas, dispuestas a cubrirle. Las últimas
estrellas se volvieron cabezas de alfiler y desaparecieron. El cielo, sin nubes
desde una punta a otra del horizonte, era de un azul claro, profundo, regular.
Ante él, como bajo los focos de un teatro, la pared del anfiteatro se
solidificó; la hierba que la cubría parecía anaranjada, apuntaba a
anaranjado, capturaba los primeros tonos del color más fantasmal, mientras
sus propias manos y brazos cambiaban ante sus ojos, asumiendo cada vez
más el color de la vida hasta que pudo estar seguro de ella, seguro de todo,
aunque todo parecía extrañamente confuso, extrañamente mercurial, todo
cubierto de un brillo teatral. Algo en el fondo del anfiteatro capturó la luz y
destelló; se volvió a ver la fuente y, sobre la copa de los árboles, vio algo
ancho y profundo, ora un globo, ora una gruesa capa blanca, ora un globo
de nuevo. La luna había salido y estaba llena.
Era más grande que la luna a la que estaba acostumbrado, tanto que por
un momento le dio vértigo. Creyó poder ver las nubes de su propia
atmósfera. Pensó que podía ver continentes. Imaginó que iba a caer hacia
ella. Sabía a qué distancia de sus ojos podía cubrir con su mano la luna de la
Tierra y probó con ésta: más cercana. Unos cuantos grados más de arco. ¿El
doble? Pensó: Estúpido, no sabrías lo que es un grado de arco ni aunque te
mordiera. Entonces vio que había alguien en el anfiteatro, a menos de
veinte metros de distancia, y agitó las manos, aliviado. No hubo signo de
respuesta, pero alguien más se movió al filo de su visión, y alguien más, y
más, como si todos hubieran sido estatuas hasta ese momento, como si
hubieran permanecido invisibles hasta la salida de la luna, ocultos en la
inseguridad de la luz, como si hubieran decidido moverse todos al mismo
tiempo. No se oía nada.
Entraron mientras yo miraba el cielo como un idiota, pensó, y supo que
estaba equivocado.
Al pie del anfiteatro había una gota de fuego que desapareció
rápidamente; luego una exclamación natural de algún tipo, y una risa, y
unos cuantos susurros vehementes. Alguien se separó del nudo de gente al
pie, rozándole la mano. La gente llegaba de todas partes, se sentaba,
cambiaba de posición, se movía por las gradas, se cambiaba de asiento,
llegaba del bosque, más y más a cada instante, gente pisando a gente,
algunos tendidos. Era un picnic gigantesco, una multitud teatral, un desfile
del Primero de Mayo, una vacación, algo colonial, una salida nocturna con
pieles de todos los colores, desde el rosado lunar hasta el negro lunar, y no
había ningún tipo de conversación.
Un viejo que estaba cerca de Jai, huesudo, de mentón afilado, con el
pelo blanco que le llegaba a los hombros, comía ciruelas que mantenía en
su regazo, sobre la túnica. Las cogía de entre sus rodillas y las sorbía
ruidosamente. Jai le puso una mano en el nombro.
—¿Podría decirme…?
Nunca llegó a terminar la frase. Como si sus palabras o el contacto
contuvieran alguna visión energizante o fueran alguna fantástica osadía, el
viejo se puso en pie de un salto y se lanzó pendiente abajo…, como si se
sumergiera en el aire. Continuó moviéndose al pie del teatro, saltando hacia
atrás en torno al círculo del suelo: regular, la cara muerta, consciente.
Pequeñas llamas brotaron a sus pies. Hizo el circuito del teatro varias
docenas de veces, cada una exactamente igual que la anterior, y entonces
(como si la fuerza que empleaba le hubiera abandonado de repente)
adquirió los movimientos temblorosos y medidos de la vejez. Alzó un pie
inseguro y lo bajó; luego el otro; extendió los brazos temblequeantes y se
dio la vuelta, despacio; se inclinó con gran dificultad, primero a un lado,
luego a otro. Todo el lugar suspiró. Jai sintió lágrimas en sus ojos. Con una
mano en la nuca para apoyarse, el viejo agachó la cabeza y estiró la espalda;
temblando con el esfuerzo, se arrodilló y se levantó, y luego, sin mirar a
nadie, se acercó a un lado del anfiteatro, donde alguien le ayudó a sentarse.
Entonces, otro empezó a cantar. Era música topográfica, construida a
partir de una tabla de números aleatorios, llena de paradas insospechadas,
como si el orador diera una demostración de un mapa de contornos. Era
imposible decir la edad o el sexo del cantante. Hacia el final, el cantante o
la cantante llegó al clímax de su voz y gritó violentamente durante varios
minutos, pero la voz cayó finalmente con una entonación exquisitamente
seductora a los reinos de la posibilidad humana y terminó, muy
prosaicamente, con una especie de balido.
Luego no sucedió nada durante treinta minutos.
Entonces los colores del anfiteatro empezaron a deteriorarse
ligeramente, como si alguien ajustara una película; esto se produjo durante
un rato, mientras el aire parecía hacerse un poco más cálido o más frío; Jai
sintió dos veces un cambio de presión en sus oídos. La gente que tenía a los
lados empezó a mecerse ligeramente en sus asientos, primero hacia abajo,
después hacia arriba; pensó que era una danza comunal hasta que sintió la
sangre subírsele a la cabeza. Las paredes del anfiteatro se inclinaron hacia
arriba mientras toda la multitud caía hacia delante, luego hacia atrás,
sacudida por la risa, y el anfiteatro se convertía en un tubo mientras la gente
caía y se aplastaba: sabía que la mayoría era imaginario, no tan malo como
un ascensor rápido, el más leve juego con el campo gravitatorio del planeta.
Una danza comunal. Pensó que iba a vomitar. Sus vecinos trataron de
enlazar los brazos con él, y él se revolvió; tuvo una visión de sí mismo en el
espacio, encogido como un feto y unido al planeta por un cable, girando
como un juguete. ¿Alguna vez los niños…? Horrible tratar a un humano…
Juego de niños. Algo se alargaba sistemáticamente y empequeñecía su
corazón. La pared del anfiteatro dio una sacudida y giró bruscamente a la
derecha, convirtiéndose en la pared de un acantilado; gritó: ¡Ya basta!,
agarrado a la hierba y tratando de arrastrarse por ella, arriba o abajo.
¡Bastardos!, mientras la colina cambiaba instantáneamente bajo él. Era
vagamente consciente de que el suelo se había aplacado y que él continuaba
con su ira y su pánico, pero no se detuvo hasta llegar a los árboles. Tras él
había una especie de discusión violenta. Tal vez, pensó, ahora tendrán una
comedia, una bailarina pretendiendo que no estaba levitando sino que era
un esfuerzo sincero, como una mujer en una farsa que no sabe que se ha
roto la parte de atrás del vestido. Telepatía. Telequinesia. Teleportación.
Telealucinación. Telecontrol. Telepercepción. ¿Telecidio?
Todos me están mirando, pensó.
Debo volver a la nave.
Se hallaba en la periferia del bosque, tratando de ponerse las sandalias
con una sola mano mientras se agarraba la cabeza con la otra en un esfuerzo
por impedir que sus pensamientos huyeran, cuando la caliente mano de otra
persona agarró la suya y, al volver los ojos, vio a una niña pequeña de
nueve o diez años que le miraba a la cara. Se parecía a Evne, con el pelo
largo y oscuro, y llevaba sólo un extraño sombrero hecho con un pañuelo
anudado.
—Señor, ¿se queda? —preguntó.
Él no dijo nada. Terminó de ponerse las sandalias y se marchó. Ella no
soltó su manga y le siguió al bosque, y poco después Jai redujo el paso al
ver que ella tropezaba.
—¿Por favor? —dijo la niñita.
Jai Vedh pensó en asesinatos.
—Puedo hablar —dijo la niñita.
Hubo un momento de silencio.
—La verdad —siguió ella con súbita fluidez— es que se debe a que son
adultos. Los adultos son horribles. Dicen: «Oh, se pondrá bien». No tienen
la más mínima compasión. Es porque pueden comosellame. Yo no puedo
comosellame porque tengo nueve años. Pero puedo hablar, como ve. Ahora
diga algo.
—Telépata —murmuró Jai Vedh automáticamente.
—No —dijo la niñita—. Habla, no telepatía. Diga: «¿Cómo estás?».
¡Oh, mi sombrero, mi sombrero! —gritó con súbita exasperación, y se lo
arrancó de la cabeza, se dejó caer sobre la hierba y empezó a llorar—, ¡me
estoy perdiendo el Desfile de los Niños! —lloriqueó.
—¿El qué?
—El Desfile de los Niños —gimoteó—. Todo lo grande tiene que
terminar con un Desfile de los Niños. A los adultos no les gusta, pero a los
niños sí; nos gusta exhibirnos.
»Se es niño hasta que eres púber —añadió.
—¡Santo Dios! —dijo Jai, entre el horror y la risa.
Hubo otro momento de silencio.
—La verdad es que todo es culpa suya —dijo la niña fríamente—. Tenía
usted tal desorden emocional que me dio dolor de cabeza. Tuve que
seguirle. Y ahora voy a perderme… —Dio una salvaje patada al sombrero.
—Me llamo Jai Vedh —dijo él solemnemente—. Ahora haremos lo que
se llama «estrechar la mano».
La extendió. Ella le imitó.
—¿Arriba y abajo? —dijo—. Qué interesante. Soy la hija de Evne, me
llamo Evniki, que significa pequeña Evne, y soy partenogénica.
»Sin embargo, no soy haploide —se apresuró a añadir, recogiendo su
toca y colocándosela de nuevo en la cabeza—. Tengo material genético
completo. Soy un duplicado, autofertilizado. Hablar es mi hobby; en
especial galáctico, igual que mi madre. Tengo un hermano y una hermana
heterocigóticos, pero no nacerán hasta dentro de diez años. Sólo son huevos
fertilizados. Están en el Limbo. Mamá es cirujano genético.
Se puso en pie.
—Mientras pone en orden sus pensamientos —dijo, sacudiéndose el
polvo—, le diré más. Tengo nueve años y sé comer sola, así que no vivo
con nadie. No puedo captar pensamientos, naturalmente, porque tengo
nueve años, pero puedo leer sensaciones y moverme y decir dónde está la
gente y todo eso. Cualquiera puede hacerlo. Si los niños pudiéramos hacer
algo, nos matarían a todos en nuestras camas.
»Tengo nueve años —continuó, pedante—, pero en realidad son quince.
Me he refrenado. A eso se le llama "arrastrar los pies". Mamá me sigue
diciendo: "Evniki, no arrastres los pies", pero me tuvo apresurándose.
Quiero aprovecharme de lo bueno. Naturalmente, tengo que permitirme
crecer antes de convertirme en una enana permanente, pero creo que
esperaré otro año más antes de dar el paso. Deseo desarrollarme
intelectualmente. Así es como se hace. Aunque la verdad es que es bastante
aburrido; los otros niños de nueve años son tan sosos que no se puede ni
imaginar, y nadie más quiere hablarme. Por eso charlo por los codos.
Además, soy muy verbal. Creo que me dedicaré a las artes verbales y seré
considerada esotérica. ¿Se siente más tranquilo ahora?
—Sí —dijo Jai, sorprendiéndose a sí mismo.
—Bien —repuso Evniki—, es usted mejor que el otro. Se ríe y llora y se
preocupa por las cosas. ¿Está aún más tranquilo ahora?
—Evniki, si sabes que lo estoy, ¿por qué lo preguntas?
—Porque me encanta hablar y estar en contacto —dijo la niña,
mostrando una sombría y pensativa sonrisa de nueve años. Se apretujó
contra su costado—. Nadie habla. Los adultos apenas tienen nombres. —Le
pasó un brazo alrededor del cuello y le miró apasionadamente.
—¿Todos los niños de este planeta están contagiados del mal de la
enredadera? —dijo Jai secamente, tratando de zafarse de ella. La niña se le
escabulló de entre las manos, retorciéndose en ellas.
—¿No te gustan las niñas pequeñas? —arrulló, con la cara medio oculta
por un pliegue del sombrero.
—¡Santo Dios, no! —dijo Jai, exasperado.
—Oh, a todos los hombres les gustan —dio Evniki, frotando su rodilla
contra la de él—. Y a todas las niñas pequeñas les gustan los hombres. A
nadie le sorprendería. No puedes rechazarme o me herirás. Mamá también
lo sabe. La verdad es que está celosa. Lo noto. Ahora mismo, mamá está
furiosa. Nos detestamos.
—Basta, Evniki —dijo Jai severamente—. Sólo porque me esté
riendo…
—No te estás riendo. Olvidas; lo sé. —Su cara cambió—. Estás
excitándote —dijo ensoñadoramente—. Puedo sentirlo, es tan bueno…
Entro y salgo de tu mente. Me convierto en docenas de personas. Ahora
estoy entrando.
—Evniki, no me molestes…
—Está sucediendo de verdad —dijo la niña, distraída, como en trance
—. ¡Qué divertido! ¡Pasa de verdad! Crees que soy docenas de personas. Y
cualquier cosa te atraería, cualquiera, porque eres tan cerrado. No como los
otros hombres. Crees que soy una niña guapa. Ahora empiezo a brillar en tu
mente, por todas partes, como un junco, como una vela, oh, hazme brillar,
me encanta verme brillar…
—Evne —susurró Jai, horrorizado—, si te tomara ahora mismo…
—¡Evne es el nombre de mi madre! —murmuró la niñita, apartándose
de su alcance—. ¡Hombre sin fe! —Y desapareció en el bosque.
La luna había desaparecido también; la luz entre los árboles empezaba a
desvanecerse. Arriba, el cielo innatural. Jai se arrodilló, con las manos a la
cabeza. La noche, entrando en su quinta o sexta fase, se arrastraba por entre
los árboles por la alfombra de hierba: nuevos ruidos de insectos, chirridos,
una súbita descarga de golpecitos, chasquidos repetidos en los matojos,
como el rechinar de una puerta. Alguien, en alguna parte, dirigía todo esto
hacia él. Alguien, a kilómetros de distancia, en la oscuridad, veía a Jai Vedh
como si Jai Vedh fuera el foco de todas las luces de todos los teatros de
todas las actuaciones de la Tierra; alguien hablaba a alguien más (a
kilómetros de distancia, en la oscuridad), habilidosamente, apartando de
forma inconsciente los peligros de la noche de Jai Vedh, posiblemente
jugando al ajedrez al mismo tiempo. Los adultos (pensó) eran dioses y los
niños despiadados. Se tendió. En la oscuridad, una margarita al pie del árbol
más cercano, sin dejar de ser una margarita, empezó a adquirir el
inconfundible aura de Evne, una actitud tan agudamente familiar que Jai se
puso en pie de un salto y arrancó una rama del árbol, preparado para
defenderse.
—¡No eres tú! —dijo—. ¡Esto es una metáfora que mi mente está
creando para responder a las cosas que me has metido en la cabeza!
La margarita volvió a ser una planta.
Se acostó y se quedó finalmente dormido, porque no había un lugar más
seguro que otro, y en su sueño la margarita (que de hecho no tenía las hojas
adecuadas para ser una bellis perennis) gravitó sobre su cabeza como un
vampiro, silenciosa, imparable. Y se lo contó todo.
Olya, que acababa de ahuyentar a los niños que pululaban a su alrededor
como una especie de plaga, estaba arrodillada, metiendo las manos en el
arroyo interior y arreglándose el pelo. Jai tenía la espalda apoyada en una
de las esquinas de la choza de piedra y el rifle aturdidor del capitán sobre
las rodillas, mientras éste (que no había podido recuperarlo desde que lo
perdió cuando despertó por la mañana) permanecía sentado en la roca plana
con una sonrisa culpable y cohibida. El sol de la mañana que entraba por la
puerta hacía que todo pareciera absurdo.
—Los niños no pueden hacer nada, porque si lo hicieran nos habrían
asesinado en nuestras camas —dijo Jai, tenso, cambiando de mano su presa
sobre el rifle—, a los nueve se puede controlar las sensaciones y las propias
secreciones glandulares para retrasar el crecimiento. Se puede localizar a la
gente y moverse instantáneamente, pero no leer los pensamientos, pues aún
se habla. Los adultos pueden nacerlo todo. Los adultos pueden hacerlo tan
bien que apenas hablan.
Olya se secó las manos en la falda. Arqueó sus finísimas cejas.
—¿Yo no hablo? —preguntó, asombrada.
—No —dijo Jai Vedh—. Ya ha dejado muy atrás la adolescencia. Eso se
desarrolla entonces. Te permite saber dónde está todo el mundo, lo que
piensan y sienten los demás, que a su vez saben lo que piensas y sientes.
Puedes transportarte de un sitio a otro instantáneamente, puedes levitar,
puedes percibir y manipular objetos a distancia, no sé a partir de qué
tamaño, pero llega hasta lo microscópico…, no, submicroscópico. Y creo
que se puede percibir todo directamente: masa, carga, cualquier cosa. Y se
juega con todo ello. Se juega con la longitud de onda de la luz…, y con la
gravedad —añadió. Tenía las manos frías. Ella dirigió una sonrisa al capitán
y extendió alegremente su mano, pero Jai ya estaba en pie.
—¿Yo juego con luces? —dijo Olya, un poco sorprendida pero aún
sonriendo—. ¿Yo juego con la gravedad? No tengo nave. No tengo luces de
colores, ¿no?
—No creo —dijo Jai cuidadosamente, acurrucándose en una esquina—
que ningún teleportador se molestara en materializarse dentro de una pared
de piedra.
—¡Tchá! —dijo Olya, molesta, encogiéndose de hombros.
—He estado oyendo esto desde… —masculló el capitán entre dientes.
—Una pequeña planta me lo dijo —dijo Jai, y le formuló a Olya una de
las preguntas silenciosas, demasiado fuerte para las palabras, que podía
resumirse en: ¿CUÁNTO?
—¿Tengo máquinas? —dijo Olya, furiosa—. ¿Tengo cosas de metal?
¿Tengo luces? ¿Tengo…?
Jai la golpeó con la culata del rifle.
Sintió una furiosa resistencia en él, como si ella estuviera tirando del
arma o intentara hacerla a un lado, y entonces perdió pie por completo, pero
el golpe consiguió su objetivo y la alcanzó en la sien; la mujer cayó y se
quedó quieta. Tuvo que dispararle al capitán. Luego se quedó mirando, sin
atreverse a ayudar, mientras ella abría los ojos: por debajo de su pelo
apareció un hilillo de sangre que se detuvo demasiado pronto, y un
momentáneo hundimiento de su cara mientras la sangre (y la mancha de
suciedad producida por el suelo de piedra) desaparecía.
—Puedo hacer esto, por favor —dijo Olya débilmente—. No es serio.
—Perdóneme, perdóneme… —empezó a decir Jai.
—Oh, no, no —contestó ella amablemente. Los músculos de su rostro
volvieron a colapsarse. Jai la observó tanto tiempo que saltó lleno de
nerviosismo cuando ella se salió de ello; se sentó animosamente y se frotó
las manos y miró al capitán (que estaba desplomado contra la roca plana, la
cabeza colgando) con una expresión de diversión inconfundible. Luego
tosió y se dio golpecitos en la garganta con aire de autosuficiencia. Le
sonrió, arregló su falda y anunció con condescendencia:
—Su pequeña planta le dijo que no podemos pensar en demasiadas
cosas a la vez, ¿eh?
—Es usted maestra, ¿no?
—Ah, sí, sí —musitó Olya—. Es cierto. No podemos pensar en muchas
cosas. No podemos pensar tan rápido. Yo misma sólo puedo viajar un
kilómetro de un… salto. ¿Se dice salto?
—Eso valdrá —aceptó Jai.
—Debe perdonarme —dijo ella severamente, haciendo tamborilear sus
dedos sobre su rodilla—. Me olvido, así que lo tomo de su mente. De un
salto. Si fuera buena, tres kilómetros. Chuang Tzu habla de ming, la
percepción interna generalizada; esto es ming. Usted y yo somos como la
hiedra y la ardilla, es una vieja fábula: La ardilla que está en la rama corre
de un lado para otro hasta donde las ramas se unen, pero la hiedra, que está
unida a la rama, no puede ver dónde va la ardilla y dice: «¿Cómo llegaste
instantáneamente de aquí a allá? ¿Cómo moviste una nuez de aquí a allá
instantáneamente?». La ardilla se lo explica. Entonces la hiedra dice,
«¿Rama? ¿De qué hablas, "rama"? No hay "rama", no hay "abajo"; sólo hay
esto». Nosotros pasamos bajo esto, esta parte, alcanzamos la unión y
salimos por el otro lado. Lo vemos todo, lo hacemos todo. Hay muchas
uniones, más y más profundas; uno se sienta, uno cierra los ojos, uno se
tiende, uno entra en coma. ¿Lo ve?
—Sí —dijo Jai Vedh—. ¡Sí, sí, oh, santo Dios!
—No es mucho. —Olya se encogió de hombros—. Después de todo,
usted ha viajado mucho más lejos y más rápido que yo, Jai Vedh, ¿no? Y su
gente hace más. A excepción de viajar, todo es igual: Puedo llegar sin ayuda
hasta donde puedo hacerlo con mi voz, pero no mucho más, no puedo
levantar sin ayuda lo que no puedo levantar con mi cuerpo. —Se aclaró de
nuevo la garganta—. Y la medicina, también la tienen ustedes. Así que no
es tan bueno, ¿no?
—Daría mi brazo derecho… —estalló él.
—¡Bah, Jai Vedh! ¿A cambio de qué? ¿De esculpir en el aire? Por
supuesto que no. ¿De compartir pensamientos? ¡Es muy aburrido! —Se
encogió de hombros, con una falta de preocupación torpe y exagerada.
De compartir pensamientos, sí, dijo él. Y, por cierto, que no sois muy
prácticos en esconderlos.
Advirtió con un extraño escalofrío eléctrico que no había hablado en
absoluto. Olya ladeó la cabeza, como si prestara atención a algo; sus ojos se
desenfocaron y sus labios se abrieron: parecía asustada y perpleja. Como
una hoja de cristal, pensó él.
—¡Cristal! —gritó Olya, asombrada, sin mirarle—, ¿qué es cristal?
Se puso rápidamente en pie, se dirigió al aturdido capitán y empezó a
sacudirle, irritada.
—Ventanas —dijo Jai, indefenso—. ¿Le importaría decirme…? —Pero
cuando intentaba cruzar el pequeño arroyo interior, una aparición marrón
apareció sentada en él, desnuda, descalza, sonriendo. El hotentote del día
anterior. Tenía una mano rodeando sus rodillas y fumaba un cigarrillo.
—¿Cómo está? —dijo amablemente—. Supongo que deberíamos
estrecharnos la mano, pero mi hermano le está quitando sus cigarrillos a los
niños. Se los comen.
Pondré un geas sobre sus posesiones o se va a quedar sin nada. Un geas,
hombre, un pisegog, un encantamiento, un hechizo, una…, una carga
electrostática, más o menos. Para los niños.
De pie, también desnudo, casi del color de la leche, con ojos azules y
rubio, un hombre más joven apareció al borde del arroyo.
—Mi hermano —dijo el primero. Sonrió maliciosamente—. Me llamaré
a mí mismo Joseph K, y él será Franz. Tiene usted una mente bien
ordenada. Nos gusta. —Y, mientras los dos hermanos se estrechaban la
mano solemnemente, algo casi imperceptible pasó entre ellos y Olya
(aunque ella estaba vuelta de espaldas), un destello que había circundado
las paredes de piedra casi antes de que Jai fuera consciente de ello, la
comunicación más complicada que hubiera visto en su vida. Se llevó las
manos a los oídos y cerró los ojos.
—¡Basta! —gritó.
Se produjo un silencio absoluto. Cuando abrió de nuevo los ojos, los
dos hombres se habían ido. Había una línea de huellas húmedas hasta la
puerta, huellas sofisticadas y arcaicas como las huellas de las manos
pintadas que se encuentran en las rocas de Australia, en la Vieja Tierra,
manos que podrían haber sido hechas por una mujer primigenia como Evne,
una mujercita plácida con Dios sabía qué intenciones suprahumanas tras
aquel rostro sencillo. Eran las personas como Olya (pensó) las que eran
comunes. Deseó con todas sus fuerzas que la común Olya le rodeara con
sus brazos y le hiciera envejecer diez años. Necesitaba orejeras. No,
mentejeras. Se volvió. Olya, insoportablemente gatuna, despertaba al
capitán con risitas y pequeños movimientos de sus manos. Gritó
alegremente cuando él trató de besarla en el cuello.
—¡Hey! —gritó Jai.
El capitán se recuperó, soltó a la mujer (ruborizado y furioso) y se
acercó a Jai. Agarró el rifle con las dos manos, y los dos hombres quedaron
frente a frente como compañeros en un ballet, ambos sujetando
rígidamente, sin moverse.
—¡Amigo, será mejor que meta la nariz en sus asuntos! —dijo el
capitán.
Lentamente, Jai le quitó el rifle. Una película pareció cruzar los ojos del
capitán.
—No hay necesidad de pelear, amigo —dijo, riendo—. Ninguna.
Jai arrancó el rifle de las manos del hombre. El capitán no pareció
advertirlo.
—Sí —dijo—, menos mal que pensé en venir aquí. Suerte que advertí
ciertas cosas. Civil, estos tipos son telépatas.
Jai se le quedó mirando.
—Pero degenerados —añadió el capitán—. Es un modo demasiado
perfecto, demasiado fácil. —Y se dirigió a la abertura de la choza de piedra,
se agachó bajo el dintel y se marchó. Jai se volvió para mirar a Olya (la
común Olya), que le observaba con la intensa mirada de las viejas
gobernantas que solían llevar los asuntos familiares en algunas partes
remotas de la Tierra, que llevaban los libros y se sentaban en la caja
registradora y no dejaban que se les escapara nada.
¿Hiciste tú eso?, preguntó él. La cara de ella se suavizó un poco. En sus
ojos había sólo una pincelada del ingenio del hombre marrón, aquella
inmensa y secreta diversión ante el chiste bueno, el único chiste.
—¡Uf! Sólo le di un empujoncito —dijo Olya, descuidadamente—. Se
alegró de tener una excusa —suspiró. Se colocó en la falda de piel un
montón de verdes plantas de cáncer como hojas de pan plano; chasqueando
la lengua, empezó a romperlas contra sus rodillas. Jai alzó el rifle y la
apuntó. Se quedó allí unos instantes, observándola y preguntándose por qué
su miedo se había convertido en tristeza, por qué le dolía tanto. Vació los
dardos tranquilizantes en su mano: minúsculos adornos de Navidad
plantados en un lazo continuo. Destrúyelos, dijo. Se desvanecieron.
—Acaba de detener una guerra —dijo en voz alta—. Debería sentirme
agradecido.
Cerrado a mí. Siempre cerrado. Olya le miró desde su trabajo con las
hojas.
—No necesariamente —dijo petulantemente, alzando un dedo como
para enfatizar su razón.
Jai salió de la choza antes de ocurrírsele que nunca había aprendido a
descargar un rifle.
Por las mañanas, el capitán ensamblaba un aparato de pruebas y se lo
ponía en la cabeza a los adultos hasta que éstos se excusaban y se perdían
en el bosque. Al principio, a los niños les gustó que les raparan el pelo y
tener electrodos pegados al cráneo con vendas del botiquín de emergencia,
pero se cansaron rápidamente. Algunos desaparecieron de debajo mismo
del aparato. El capitán (que no había conseguido ningún resultado de sus
improvisados experimentos) planeó entonces una serie de viajes de
exploración, pero se sintió seriamente frustrado ante su falta de confianza
en las comidas nativas. Un día apareció Olya, sonriendo, «para explicar
cosas», y Jai se marchó discretamente al bosque.
Durante los dos primeros días se aburrió y no vio a nadie. Al tercero,
seguro de que le observaban, empezó a comer todo lo que se encontraba
(fresas, corteza, ramas, hierba), a quedarse quieto durante largos períodos
de tiempo, a dormirse por la tarde. Algo le hacía mantenerse cerca del lago,
como sospechaba que pasaba con la mayor parte de los niños. Al quinto día
se dio un chapuzón, zambulléndose hasta arrancar juncos del fondo; alguien
salió huyendo a través de la cortina de plantas y la arena fina que había
revuelto: adulto, adolescente, pez, tritón o Vigilante de Forasteros. Había
empezado a hablar solo. Arrastró los juncos a la orilla y se fabricó una
flauta con la navajita de la Manicura de Viaje que aún tenía en uno de sus
bolsillos. Le quitó el tornillo con los dientes y las uñas y colocó las piezas
sobre una roca húmeda; cuando alzó la cabeza, la roca estaba seca y todos
los artículos menos la hoja habían desaparecido.
Intentó tocar la flauta y alguien llegó y se la quitó. Se quedó dormido.
No se quemó con el sol.
La octava noche, cuando los senderos en torno al lago destacaban con la
luz, Jai Vedh advirtió que estaba rodeado de gente. No había hecho nada en
todo el día. Una cabeza húmeda y bruñida, como la de una foca, apareció en
el lago, produciendo una sucesión de ondas; hubo un salto en su campo
visual como un latido perdido, y luego la gente se movió en las colinas, tras
los árboles, los niños con los pies en el agua, un grupo de mujeres
secándose el pelo, parejas recorriendo los senderos, algunas en trance,
ninguna tocándose. A excepción de un leve murmullo por parte de los
niños, todo lo demás estaba en silencio. Sigue quieto, sigue quieto, se dijo
Jai. Las mujeres desnudas se recogían el pelo como en una ilustración de un
libro de antropología; los niños jugaban y se empujaban al agua dando
gritos; las parejas volvían sus caras compuestas e inhumanas. Un niño salió
catapultado de espaldas y cayó al suelo, donde empezó a arrastrarse,
absorto. Jai se recordó que los telépatas no tienen ningún uso para la
expresión facial: para los guiños, para las cejas, para los movimientos de
cabeza, las sonrisas o signos en general.
Joseph K, sonriendo como el diablo, apareció ante él, desnudo.
—¡Así que por fin has decidido hacernos caso! —dijo, triunfante.
—Os he estado acechando —dijo Jai con perezosa dignidad—. Como a
animales salvajes.
Joseph K soltó una risotada.
—¿Ganando nuestra confianza? —dijo, y su cara cambió bruscamente.
Por un momento no tuvo ninguna expresión. Luego abrazó a Jai y le besó
vigorosamente en ambas mejillas. Había lágrimas en sus ojos.
—Bienvenido, bienvenido —dijo—. ¡Veinte veces bienvenido!
Varios minutos después de que el hombre negro desapareciera, Jai
(sacudido por el pánico, tembloroso, lleno de sudor frío), se pasó
violentamente un brazo por la cara como para desviar un golpe. La
sensación pasó. Una bocanada de aire se enroscó en torno a él y luego
desapareció, dejando la más vaga de las impresiones, que no pudo expresar
en palabras. El lago rielaba con la luz del sol. Le habían amado y aún vivía.
Era un milagro. Lo olvidó.
Por las mañanas, el capitán hacía viajes de exploración. Regresaba por
la tarde. Jai le observaba. El hombre escribía también a la luz de la
palmatoria en la cabaña de Olya, un diario de sus descubrimientos, que Jai
no dejaba de observar: el ogro escribiendo dolorosa y meticulosamente,
mientras a su espalda los niños pequeños entraban y salían silenciosamente
de la existencia, desapareciendo en su sombra, los más osados tocándolo
(pero sólo apenas), surcando la cabaña como murciélagos o espíritus.
Puesto que era un hombre civilizado, el capitán tenía poca práctica
escribiendo a mano. No creía en las cualidades medicinales de la mujer que
había visto, como Jai sabía bien, pero creía en la telepatía y la telequinesia.
Por alguna razón, creía que la teleportación era imposible.
—Dicen que pudo ver usted algunas cosas —le dijo a Jai—. ¿Es cierto?
¿Recoge mentalmente algunas cosas?
—No lo sé —dijo Jai—. Es difícil de distinguir de las sensaciones y
fantasías. Puede que sí, o puede que no.
—Primero es cuestión de prestar atención —añadió al cabo de un
momento—. Dicen que es la forma adecuada. No es hereditario. Siempre
hablan de prestar atención. Yo mismo pienso que es una percepción directa
de masa. Si la masa es energía, eso lo explica todo. Atienden
exclusivamente, como en el hipnotismo; luego vas donde se encuentran lo
objetivo y lo subjetivo. Entonces puedes hacer cualquier cosa, ¿comprende?
No hay dentro; no hay fuera. La masa afecta instantáneamente al
espaciotiempo y a distancia. Todo es instantáneo y a distancia. Hay que
aprenderlo, crecer donde todo te hace prestar atención de la forma
adecuada, a las cosas adecuadas. Creo que hay que empezar de niño, con
otra gente a tu alrededor. Tienen que enseñarte. Es una habilidad. Está atada
al cuerpo; hay algo sobre los límites del cuerpo; no se puede hacer más de
una cosa determinada. O una clase de cosa. Si se mira, no hay mucho que
puedan hacer ellos que no podamos hacer nosotros. De otra forma. Excepto
conocerse mutuamente.
—Pueden poner pensamientos en la mente de la gente, amigo mío —
dijo el capitán, todavía escribiendo.
—Igual que usted —dijo Jai—. ¿Por qué escribe con esta luz
abominable y no dentro de la nave? ¿Para evitar herir los sentimientos de
Olya?
El capitán alzó la cabeza. El bolígrafo de plástico tembló entre sus
dedos.
—¡Si quiero, puedo encerrar el libro de mi mente! —dijo
vehementemente.
—¿Cómo? Cuando es usted el libro —dijo Jai.
—Recuerde que la radio aún está emitiendo —contestó el otro hombre
—. Recuérdelo. —Y volvió a dedicarse a su trabajo. Un hombre de mediana
edad atravesó la cabaña guiando de la mano a una niña pequeña. Los dos
iban desnudos. Desaparecieron antes de llegar a la otra pared.
Gente como Olya, se dijo Jai interesadamente. Este lugar tiene
asociaciones agradables. Es una especie de término. ¿Se te ha ocurrido que
pueden ver no sólo tu cuerpo, sino también tus órganos internos? ¿Piensas
en eso a menudo? ¿Qué sensación te produce?
Pero el otro hombre era sordo. No era la primera vez que Jai olvidaba
hablar en voz alta.
Evne (a quien no había visto durante semanas) fue la que le reveló la
existencia de la biblioteca, y fue con ella. Caminaron; tardaron varias
semanas. Él comprendió que el paisaje cambiaba según lo atravesaban y
que, para los que querían había nieve, frío, montañas, incluso mar; apartarse
del lago era salir a la intemperie. La idea del mar se le ocurrió a los varios
días, en mitad de las colmas repletas de lo que parecían ser matojos de
arándanos, y se sentó a pensar en él. Evne caminaba por el esponjoso
terreno, pasando los dedos por los arbustos y luego llevándose las manos a
la boca, una y otra vez. Estaba comiendo. Había dejado su vestido al partir.
Jai empezó a levantarse, con las piernas cruzadas, y ella tiró con fuerza de
su mano pero resbaló y cayó sobre él. No hubo ningún cambio de expresión
en su cara. Jai la ayudó a ponerse en pie. Ella le daba constantemente
puñados de cosas para comer: cosas blanquiverdes con pelusa, ligeramente
aplastadas, levemente húmedas, y le observaba gravemente mientras comía.
Pero la gravedad no era una gravedad humana. Su cráneo se abultaba sobre
las cejas; su espina dorsal se retorcía como una escalera; donde cualquier
animal que se preciara tenía una expresión facial ella tenía un trance, un
vacío intenso, una estupidez de contemplación; y sus pies eran manos
deformes, horriblemente gruesas, con los dedos reducidos a tocones. Dos
días más y él la agarró por el pelo:
—¡Habla! Ella gritó, alarmada, y empezó a llorar. Apoyó la cabeza
contra el pecho de él y sollozó. Le pasó las manos por el cuello y le palmeó
la cabeza, los hombros, la cara; besó su camisa; lloraba incontrolablemente
y empezó a hipar; entonces le golpeó con fuerza en el pecho y le pisó el pie.
—¡Aguanta la maldita respiración! —gritó Jai.
Sé (viajó desde el filo de su boca a sus pómulos al puente de su nariz a
un ojo) cómo… curar… esto…
—¡Aguanta la respiración! —(sacudiéndola)—. ¡Y habla! ¡Habla!
¡Habla!
—¡No! —gritó Evne—. ¡No puedo! ¡Lo olvidé!
Se arrojó al suelo y se puso a rodar sobre sí misma, arrancó matojos y se
golpeó las rodillas con los puños, y finalmente (con una especie de regreso
a la cordura), deliberada y vehementemente, se golpeó la cabeza contra el
terreno. Jai sintió dolor en las sienes, hasta que su cabeza resonó. Cerró los
ojos. Recordó haber visto hacía años a alguien despertarse súbita y
poderosamente por la amplificación eléctrica de sus ondas cerebrales. Tal
vez, pensó, no era buen medio hablar en esta parte del país. Tal vez era
tabú. Tal vez, para un telépata, era muy difícil. Donde lo subjetivo y lo
objetivo se unían, incluso la hierba podía tener pensamientos, una gran
masa de pensamientos vegetales; vio ante él las interminables oleadas de un
mar cerrado por la tierra, rebosante de vida, unido al enorme núcleo del
planeta, un organismo denso y pesado rodando hacia la tierra y luego hacia
atrás, roca líquida, quejándose en su sueño.
—No hay ningún tabú —dijo una voz junto a su oído—. No hay buen
medio. Es muy difícil. Mira.
Y al abrir los ojos vio a Evne, un poco sonrojada, de pie junto a él. Le
cogió el brazo. Su palma estaba húmeda. Señaló (con dificultad), mirando a
su propia mano para asegurarse de que lo hacía bien. La hierba se agitaba
hasta el horizonte, susurrante e iluminada, hasta la altura de sus tobillos,
ocultando cosas pequeñas que trinaban, susurros, movimientos, insectos
saltando por un momento al sol antes de caer a su pequeño mundo. El cielo
era pálido y enorme. Si se pierde tu alma en esto, pensó Jai, se desvanecerá
en un gran abanico, en vapor, surgiendo de tu pecho. Uno podría extenderse
hasta reducirse a la nada en este paisaje.
—Evne —dijo—, coge mi mano. Intento perder mi alma, como tú.
—Las plantas tienen pensamientos —dijo ella—, y las colinas también.
Los tienen. Los tienen.
El terreno estaba cubierto de viejos nombres: brezo, alhelí, verdín en las
rocas, trigo, piedras planas calentadas al mediodía. Una columna rota una
vez. El sol lo agitaba todo. Habría calor y quietud en el seno entre las olas,
los olores muy fuertes, pequeños capullos blancos exhalando una nube de
olor como una polvera, abrasador y dulzón; luego subir a la sudorosa y
cosquilleante falda de la colina y a la cima para llevárselo todo. Anillos y
pendientes en el cielo nocturno, vibrando un poco en la mañana como el
recuerdo del mareo. Viñas verdes con hebras blancuzcas y globos rojos
surcados de vetas y escarolados. Estacas y hierbas. Puñados de algodón en
los matojos. Un lagarto verde huyó, temeroso de ser comido, y luego
regresó, trepó por el pie de Jai, hasta su rodilla; se quedó allí agarrado,
cambiando de colores e hinchando la papada, se bajó y echó a correr. Los
pájaros surgían de la hierba en la distancia, en un momento tres a la vez, en
otro toda una bandada, dibujando contra el cielo una larga palabra
caligráfica. Al sur, muy lejos al sur, el olor de leones. No había agua. Los
troncos de los arbustos se hinchaban y se rompían a veces, dejando escapar
una ola, una pesada ola, una ola lenta y gelatinosa que podía ser cogida en
las manos y exprimida. Jai se desnudó y se mojó el pecho, los genitales, los
sobacos, la cabeza, la barba. Un insecto saltó al cielo, flotó hacia su cénit,
se detuvo, titiló, destelló, y agitándose perezosamente descendió de nuevo a
la hierba. Evne, que olía como Evne, sonreía como Evne, los ojos vueltos al
cielo. Era la misma luz, cristalizada y revuelta. Nadó a través de la larga
tarde, apoyándose en la mano de él: respirando, moviéndose, sudando. Su
pelo fluía. Sus pestañas se alzaban y caían perezosamente. El tirón de la
cabeza a los pies, el cuello torcido, el brazo curvado, hasta las rodillas:
colina arriba. Zambullida con las rodillas dobladas: colina abajo.
—Biblioteca —dijo Evne—. Bibliothéque. Tumba. Empollones. —Y
súbitamente cayó de rodillas. Algo chasqueó en el suelo y un insecto escapó
zumbando. La cabeza de Jai resonaba. Cogió las manos de ella y la levantó;
la larga columna de su propio olor que se había alzado tras ellos,
serpenteando por las colinas, los rodeó y se desvaneció. El viento empezó a
soplar con fuerza. Bajo ellos la tierra, que se había ondulado más y más
como un denso mar, se convertía en arena, en llanuras, matojos, rocas
amarillas…, y en la distancia un círculo de piedras, sombras rojas que
empezaban a agrandarse con la luz del sol.
—El Henge —dijo Jai.
La arena les lastimaba los pies. Evne hizo una mueca, como un animal.
Jai tembló. No pudo recordar cuándo se había quitado la ropa. Intentó
colocarse las manos sobre los genitales. Se hizo a un lado para evitar el
peñasco más cercano (era tan alto como él), pero Evne se dirigía hacia él,
con los ojos ensoñadoramente cerrados. Jai la agarró por el hombro, y sintió
una sacudida de arriba abajo mientras Evne daba vueltas y más vueltas a la
roca, de espaldas, en medio del violento viento.
¡Magia del Henge!, exclamó alguien satíricamente. ¡Magia perversa y
viciosa! Y yo sin pantalones.
Se sentó; había polvo en sus rodillas. El suelo, con sus pisadas en él, era
de mármol blanco y estaba un poco polvoriento; el techo era una simple
cúpula, las paredes blancas con aberturas a la mitad; todo el lugar parecía
un gimnasio.
Había hilera tras hilera tras hilera de libros.
Cogió uno y descubrió que las estanterías eran también de piedra,
construidas en el suelo, y que el libro se volvía fláccido en su mano, como
una membrana. Sus dedos dejaban marcas negras en la página que se
desvanecieron lentamente; al parecer, la cosa era sensible al calor.
Descubrió que no podía romperla. La respiración empañaba las páginas. No
pudo leerlo, naturalmente, pero pasó vividamente el dedo bajo una línea,
subrayando (aunque posiblemente no en la dirección adecuada), en una
negra nube de tormenta; entonces la textura se volvió desagradable. Lo
soltó.
Risas silenciosas y satíricas tras las estanterías. Evne estaba allí,
moviéndose invisible. El siguiente libro resonó a hojas secas: inciso, todo
de metal dorado. Las páginas no podían doblarse. Comparó los caracteres
con el primero y luego lo soltó. El tercer y cuarto libros estaban también
grabados en metal, el quinto tenía dibujos que no pudo distinguir, y el sexto,
séptimo y octavo eran como el primero, por lo que sintió reluctancia a
tocarlos. El noveno libro parecía ser una colección de bocetos anatómicos y
secciones transversales; la encuadernación crujió con fuerza cuando lo
abrió, y la página abierta le dijo en un susurro:
Todo el mundo comprende un dibujo.
Se dio cuenta que esto no era enteramente cierto.
Pero mira tú, por ejemplo, dijo la página con voz suave y halagadora.
Tú…
Cerró el libro. Al volver a abrirlo por la misma página empezó de
nuevo, suavemente: Todo el mundo comprende un dibujo, y lo cerró y se lo
metió bajo el brazo. Era una máquina. Naturalmente, no había hablado con
palabras. Comprobó el resto de la hilera lo mejor que pudo, aunque muchas
de las estanterías estaban por encima de su cabeza. No encontró nada más
que hablara, o que pareciera una gramática o un libro de texto. Los libros
metálicos eran muy livianos, los membranosos muy pesados. No
comprendió cómo el tejido metálico podía aceptar incisiones tan profundas.
Unas cuantas hileras después, cerca del suelo y contra la pared, encontró un
grupo de libros parlantes, una galería susurrante y variopinta, todos
irradiando diferentes grados de fascinación y expectación, pero cada uno
más simple que el anterior, hasta que finalmente comprendió que eran libros
infantiles. Dijeron:
¡Oh, qué amable eres!
Divirtámonos juntos.
Puedes jugar a este juego.
Eres listo.
Me gustas.
Cogió tantos como pudo. Trató de pensar en las palabras para ellos, o
para qué servían, pero no pudo; y al volverse al último estante, donde
estaban apilados los libros membranosos como hongos recopilados, vio la
puerta, cerrada, con una parra que pasaba a través de dos asideros metálicos
en la pared, y a Evne sentada en el suelo. Tenía las piernas cruzadas y leía
un libro, que yacía fláccidamente entre sus tobillos, como agua.
Él dijo:
Entonces él dijo:
Soltó los libros y dijo:
Ella le observaba con atención, un poco encogida, los ojos fijos en su
libro, los dedos aferrados a su borde. Una mancha negra se extendió sobre
la página. Jai gritó. Hizo bocina con las manos. Se inclinó con la cabeza
entre las rodillas y aulló, tratando de forzar las palabras para que salieran,
de llenar su cabeza. Del largo viaje. ¿Qué es un largo viaje? Todo se
refrenaba nuevamente. Evne apartó su libro, alarmada, pero él la hizo
mantenerse al margen; le dio la espalda y allí estaba la biblioteca, estante
sobre estante de lenguaje. El sol entraba por las ventanas del lenguaje, el
lenguaje diferente, había polvo en el suelo, en las paredes blancas, y en el
lenguaje. Los estantes rebosaban de sonido. Incluso esta gente. ¿Para qué?
—Cuestiones técnicas —dijo, sin volverse—. Necesitáis palabras para
las cuestiones técnicas, Evne.
La palabra, así dicha, golpeó a muerte todos los libros, empujó las
paredes y mató el techo; puso las cosas en su sitio. Como un muelle bajo la
arena, las palabras fluyeron en su mente, se hundieron, quedaron un poco
húmedas, se desvanecieron y volvieron a fluir. Se obligó a avanzar y
retroceder varias veces. Sintió suspirar a Evne. Ella se había aclimatado a
las brumas de su infancia, algo relacionado con el libro que leía, algo
relacionado con los agradables recuerdos de aquí. Le gustaba el gimnasio.
Pasó la hoja húmeda de su libro. Jai se sentó junto a ella, sosteniendo al
mismo momento y con considerable esfuerzo ambos mundos: saberlo todo
y no poder decir nada y tener todo que decir pero nadie a quien decirlo. Se
vertían el uno en el otro. Dos líquidos. Y no se mezclaban. Apoyó la cabeza
en el hombro de ella, gruñendo de cansancio. Evne cerró el libro, dejando
en él las huellas de sus dedos. Alzó las cejas; parecía asustada o
sorprendida. Entonces señaló primero a los libros membranosos y luego a
los metálicos, y dijo con un pequeño codazo:
—Éstos han crecido, ésos están hechos.
—¿Qué pasa? —dijo Jai.
Ella se puso en pie de un solo movimiento, descruzó las piernas y
empezó a recorrer el pasillo de libros, agitándose como una serpiente que
intentara andar sobre su cola. Dijo «Hummm» evasivamente y miró por
encima del hombro con una sonrisa débil e idiota; parecía incómoda y
desagradable, como si intentara ser amable. Cuando él la siguió y la agarró
por la cintura, se zafó cortésmente; le golpeó en el estómago con su libro.
El contacto le produjo náuseas.
—Esa piel muerta —dijo él—, tírala.
Y, agarrándola por las muñecas, la obligó a soltarla. Ella sonrió,
preocupada. Jai avanzó automáticamente, haciéndola retroceder hasta que
topó con una de las estanterías; entonces a Jai se le ocurrió hacerla echarse
hacia atrás para ver si lo comprendían si era suficientemente rápido.
Empezó a hablar muy rápido; la empujó hacia los libros, tratando de colocar
una rodilla entre sus piernas, y agarrándola aún por las muñecas le puso un
brazo en el cuello para obligarla a inclinarse. Ella volvió la cara. Incapaz de
penetrarla sin perder el equilibrio, se corrió a medias contra su vientre,
mientras el duro nudo localizado entre sus piernas se aflojaba lentamente en
una serie de shocks menores. Estaba temblando, lleno de insospechada
excitación. Evne, la cara arrebolada e indecisa, se apoyó contra el estante y
se acarició la espalda. Se volvió y se apartó de él, frotándose. Él creyó verla
aparecer entre los libros con su traje marrón y luego desnuda. Ella parecía
pensativa y dolorida. Se detuvo y le miró, luego continuó caminando, se
detuvo y volvió a mirar, arqueando la espalda, los párpados caídos.
Excitación, incomodidad, pensó él. Como un espejo.
—Quiero salir —dijo ella con voz trémula.
Apiló libros en sus brazos; desaparecieron, y ella extendió los brazos
obedientemente para recoger más, enviándolos también (eso le dijo el
suelo). Su sumisión femenina era como los pozos de alquitrán de LaBrea. Y
su propio olor, muy fuerte.
—¡Vámonos! —dijo Jai Vedh.
Ella abrió la puerta, retrocedió y desapareció. Tras echar una última
mirada al gimnasio y librería de la infancia de ella, blanco y polvoriento
como el sueño de alguien sobre la arquitectura griega hecho prosaico, Jai se
inclinó bajo el dintel de la puerta, observando las grandes paredes
desvanecerse y convertirse de nuevo en peñascos, el suelo en arena. El
terreno rocoso abrasaba por el calor del sol. Siguió a Evne, que deambulaba
por las colinas rocosas; la cogió por el brazo.
—Tiéndete.
Ella permaneció obstinadamente quieta.
—No me van a comer vivo —dijo él—. No voy a pasar el resto de la
semana caminando con las rodillas dobladas como si tuviera raquitismo.
Creo que estás tan loca como yo; creo que copularías con una cabra.
Tiéndete.
Ella le sonrió.
Furioso, él le puso una zancadilla y cayó encima de ella, cuidando de
protegerse de sus rodillas. La hierba amarillenta se cerró sobre él; ella
estaba tendida sobre las hojas aplastadas; una hormiga curiosa caminó sobre
sus nudillos y se perdió en la jungla. Las plantas tienen pensamientos, dijo
ella, y las plantas asintieron y suspiraron y se inclinaron. Una intención
subversiva, nacida en la capa de basalto a kilómetros por debajo de ellos,
subió a la superficie, fluyó por la hierba, a través de ella, entró en él;
brotaron lágrimas bajo los ojos cerrados de Evne y susurró: ¿No estás
asustado?, y le besó, un breve contacto en la punta de la barbilla.
—Es esta maldita naturaleza —dijo él—. Me está obligando a hacerlo.
¿Pero no eres tú?, dijo ella, ¿no eres tú?, moviéndose rítmicamente bajo
él, deslizando los brazos alrededor de su cuello. Soy como tú. Vine aquí
cuando tenía dos años, por accidente. Soy viciosa. ¿No tienes miedo?
Voy a morir, dijo él, y, para prolongar su muerte y su terror, la acarició
hasta que no pudo ver, hasta que el continente bajo él se hinchó y se cerró a
su alrededor, le estranguló, le arrastró a los pantanos. Estaba aterrorizado, y
lo sentía en las manos y en los pies, en las articulaciones, en el vientre;
había algunos buitres sobre su cabeza. El pantano canturreó sobre él, le
lamió, le sorbió; por su propia voluntad se sumergió en él y lo surcó,
martilleó, se echó a perder, se recuperó para darse de cabeza contra un muro
de piedra, gimiendo de dolor, gigantescamente aplastado, perdida la forma
como un mapa topológico, convertido en una serie de explosiones a larga
distancia demasiado graves para que los humanos pudieran oírlas, donde la
tierra perturbada llueve lenta y majestuosamente durante kilómetros,
castañeteando los dientes. Se relajó sólo al final, y el final fue suave,
bastante suave, como (pensó) ser golpeado hasta la muerte con almohadas.
Sólo una mínima magulladura pero muy linda, muy adecuada: dulce y
cálida. Los miembros ofensores carecían de peso. Se maldijo a sí mismo,
maldijo a Evne, maldijo su miembro que era una taladradora por soltar todo
el lodo de su mente; rodó y tiritó, se rió, trató de llorar, pensó: Eres idiota.
Evne se sentó sobre él y le tiró de las orejas. Jai volvió a reírse.
—Ya no soy virgen —dijo él.
—¡Vaya repertorio para ser virgen! —Ella hizo una mueca. Jai vio
claramente en algún lugar del fondo de su mente un lago cuya arena y algas,
liberadas dos veces por año, se alzaban, se volvían hacia la superficie y
vagaban hasta la orilla.
—No moralices —dijo. Ella le tiró del pelo. Le metió la lengua en la
oreja y susurró:
—Quiero hacerlo otra vez. Tiéndete.
—No puedo.
Puedes. ¿No lloran todos los hombres?, añadió, empujándole.
Jai lloró durante toda una vida y se corrió dos veces.
Después, se sintieron avergonzados y caminaron cada uno por su lado.
Jai recordaba demasiado bien dónde había aprendido algunas de las cosas
de su repertorio. La escalada fue calurosa e incómoda. Al atardecer
aparecieron altos cirros, vetas de norte a sur como huellas de vapor, y
duraron hasta la puesta de sol; en uno de los huecos llegaron a un árbol
espinoso, enano y retorcido, que estaba cubierto de capullos verdes; sabían
frescos y amargos. Durmieron al pie del árbol, acurrucados hasta el
amanecer, cuando la niebla y la lluvia los despertó. Evne siguió a su olfato,
goteando, inmodestamente desnuda, recordándole a una persona civilizada
y desnuda al limpiarse. De vez en cuando, él la rodeaba con el brazo y la
mordisqueaba un poco donde era flexible y húmeda; y, con los ojos
cerrados, ella susurraba confortablemente. Cada arbusto resonaba, trinaba,
asentía. Todo lo que comían tenía el sabor del agua fría. Al mediodía el
terreno se había vuelto pantanoso y la piel de Jai estaba aturdida por el
ligero y repetido golpetear de la lluvia; la bruma había empezado a alzarse
en las colinas, abriendo cortinas, y la hierba se doblaba, medio aplastada,
medio arrancada. La convenció para que se detuviese bajo otro árbol enano
que aún tenía la mayor parte de sus hojas, aunque allí no había mucho
refugio, y la abrazó, la acarició, le habló suavemente, la hizo reír con sus
tonterías, y se abalanzó contra ella, aferrándose a la hierba húmeda para no
resbalar. Olvidó quién era. Se corrió con una mujer bajo él, con su órgano
domado y domesticado dentro de ella. Una cara humana junto a la suya. No
pudo recordar su propio nombre. Ella temblaba con la lluvia y tenía la carne
de gallina, así que él se apartó y la ayudó a ponerse en pie, rodeándola con
los brazos. Los pechos y las rodillas de ella se clavaron en los de él; se
mecieron adelante y atrás torpemente, bailando, él murmurando no sabía
qué y ella: Jai Vedh Jai Vedh Jai Vedh Jai. La besó en la cabeza, que tenía
trocitos de hierba pegados. Pensó en tomar el camino para llegar a casa,
pensó en días y noches, pensó en montones de cópulas. Pensó a través de
los ojos de ella en los caminos que podían tomar, en las colinas ondulando,
en la arena, los guijarros, las playas salpicadas de gigantescos peñascos de
pie en el agua poco profunda, almejas creciendo en el lado que daba al mar,
abiertas bajo el agua y cerradas por encima. Y el sol poniéndose sobre
inmensas mareas, extendiéndose durante kilómetros, encendiendo la basura
de conchas, algas, hierbajos sin color en la orilla, medusas muertas, sal,
madera podrida, el hedor de la marea baja. Copulas mientras la luna sale del
mar, la gran luna tres veces mayor que la de la Tierra; la sal pica; ése es el
hermoso, horrible vértigo.
Evne se volvió blanca, convertida en una mujer de piedra.
Alguna información, empalica pero inexplicable, sobre la relación de un
(complejo) a un (complejo) a un (complejo) le asaltó desde el noroeste,
cruzó el cielo y desapareció bajo el horizonte sudoriental.
—Es vuestra radio —dijo ella—. Han venido.
Tardaron dos días en regresar al poblado. Tan repleto de mensajes que
se ajaba (el rostro de ella). Densa y amenazante. Intensa como un cerdo
entrenado. El segundo día: camina según intersecciones invisibles, gira, se
encamina en la otra dirección, se detiene (sin expresión), empuja a la mujer
y no se mueve, como una piedra vieja; la antigua idea vuelve, Si esto es una
brújula animada, ¿quién la mueve?
—Estoy pensando —replica Evne con la voz de un golem—. Te quiero
—grazna. Se da la vuelta, se encamina en otra dirección; un brazo (vivo) le
suplica temblorosamente, sube hasta su brazo y su sobaco y se anida allí
con gran temor al mundo exterior, dormitando cómodamente, cantando
nosotros dos, nosotros dos.
Entraron en un nuevo paisaje, cañadas repletas de matojos, arbustos de
bayas de saúco, cosas que les azotaban la cara y el cuerpo. Evne hablaba
sola con una serie de sonidos nasales ininteligibles como los de los
ahogados, burbujas como la voz de un cadáver.
—No te alarmes —dice con voz de plomo rayado, y entra en un nido de
abejas; ninguno fue picado. Había montones de pizarra, gotitas como
belladona negra brillando y asintiendo en el bosque, cosas que arañaban y
cosas que mordían, espinas de algún tipo. Había el lecho de un río tallado
en un suelo arcilloso, cubierto de enredaderas, parches familiares de pizarra
que se deslizaban al pisarlos, árboles de tronco blanco que parecían
fantasmas. Era, creía, El País de las Aventuras. Era, pensó, El Patio de
Atrás. A varios kilómetros del poblado Evniki salió del bosque, les dirigió
una mirada aturdida y angustiada y desapareció como un pabilo aplastado.
Dejó tras ella la idea de una casa larga, muy larga, alargada sin fin. Un bebé
de un año levitaba, sentado, por el sendero y entre los árboles, suavemente,
como tirado por una cuerda. Llevaba un collar de cuentas y estaba absorto
jugando con algunos guijarros que tenía en su regazo. Fue ganando
velocidad mientras subía. Un niño de catorce años apareció ante ellos, les
esquivó (con una mirada de admiración hacia la barba de Jai) y desapareció.
El golem femenino de Jai Vedh, que estaba cubierta de arañazos, cicatrices
y sangre seca, y que se tambaleaba en vez de caminar, emitió aquí un
terrible gruñido y cayó al suelo. Jai le sostuvo la cabeza en el regazo hasta
que se recuperó, sin saber qué otra cosa hacer. Él mismo estaba dolorido en
una docena de sitios. Ella abrió los ojos.
—Oh, Señor —dijo con voz débil, y volvió a cerrarlos. Jai vio sus
heridas cerrarse y nuevos lazos rosados de piel surgir de las grietas,
aplanándose mientras sus propios dolores menguaban. Alguien hacía lo
mismo por él. La hierba se volvió más suave. Alzó a la protestona Evne
hasta ponerla en pie: Eres tan mala como tu hija, y dijo, en respuesta a su
pregunta no formulada:
—Es la pequeña, un transbordador, La Grande está en órbita.
Miró hacia arriba mientras hablaba (ella también), aunque no vio más
que las copas de los árboles. Se cogieron de la mano mientras caminaban.
El lago se extendía a la derecha, invisible y denso, meciéndose en su base
de arcilla; Jai podía sentirlo como una fría mancha a su diestra. Alguien se
zambulló y nadó, dejando ondas agitadas. Problemas, preocupación y
dudas, una amenaza a todos los sentidos, le asaltaron desde delante, desde
el transbordador aparcado en el poblado al final del sendero, produciéndole
dolor en el pecho; había cinco hombres allí, de pie en el claro calcinado.
Inconscientes y despreocupados, con soberbias poses de orgullo indiferente,
caminaban sonriendo en medio de la excitación de los niños, pisando la
ceniza muerta como si fuera la palma de la mano de la comunidad adulta,
que podría cernirse súbitamente sobre ellos, cosa de lo que tampoco eran
conscientes. Estaban siendo escogidos hueso a hueso mientras caminaban;
sonreían, y sus constantes vitales eran instantáneamente transfiguradas por
las descargas eléctricas de pensamiento; caminaban cargando aquellas
cosas. Era bastante cómico. Jai apartó las ramas quemadas para dejar paso a
Evne al borde del claro y sintió la lluvia cenicienta sobre su piel; a través de
sus ojos se vio sudando, circulando, desprendiendo átomos al aire; luego,
con un esfuerzo convulsivo, miró a través de los ojos de los cinco hombres
a cinco locos maniquíes, cada uno en posición levemente distinta (cinco
instantáneas separadas de la misma cosa), y cada uno con una barba
enloquecida como una hacina de heno. Su suerte de loco y su suerte de
principiante aguantaron mientras miraba a los ojos al jefe; vio asustarse a
los cinco uniformes locos, fue testigo de cómo los sistemas nerviosos se
disparaban (uno fue más rápido que el resto). Los hombres armados
sonrieron insinuantes, encogiendo los ojos. Uno extendió la mano. La suerte
de principiante de Jai Vedh le dijo que el capitán estaba dentro del
transbordador, sudando para salir. Estaba congestionado. De rodillas. Se lo
había contado todo a los hombres. Y los habitantes del poblado, en diez
kilómetros a la redonda, le aclamaban. El hombre que había extendido la
mano avanzó también y, cuando Jai Vedh salió de su parálisis, el sordo loco
sólo encogió un poco más los ojos y permaneció en su postura, como un
perro nervioso y sonriente. Finalmente, Jai le estrechó la mano.
¡Te mataré, loco hijo de puta, te mataré!, gritó el loco temerosamente.
—Hable despacio —dijo Jai. Tras él, Evne fabricaba un vestido con los
átomos del aire, improvisándolo. Se produjo una descarga de temor
masculino en el claro, luego una vaga tranquilidad. Los cinco hombres
olvidaron y se relajaron. El que le había estrechado la mano a Jai parpadeó,
sonrió tolerante y se echó hacia atrás, cruzándose de brazos.
—Bueno, desde luego se ha vuelto nativo, y eso es un hecho —dijo el
hombre complacientemente.
—Sí, así es —respondió Jai.
—Bienvenido de vuelta —dijo el hombre.
¡Bombardéenlos desde el aire!, gritó el capitán, suplicando de rodillas.
¡Aniquílenlos! ¡Son un peligro para la gente decente!
—Es hermoso volver —dijo Jai.
El hombre le disparó.
3
LA GRANDE era obviamente uno de esos huevos de resina y metal
producidos por sí mismos, la idea platónica de un guijarro vuelto del revés,
nacido de un ordenador y aspirando a la condición de Opera Mecánica. Era
un crucero grande, discreto, medianamente lujoso. Jai sintió una exaltación
hacia ella que le asustó; sabía cómo estropear el sistema vital y deformar la
navegación, y sólo a fuerza de voluntad no enloquecía en los salones
ciegos, caminando descalzo sobre las alfombras (sobre las paredes, sobre
los techos), sintiendo la lenta y siseante presión del aire al salir de las
cámaras privadas. La Grande era económica, al contrario de los cargueros,
que son colecciones de vigas como visiones de frutas reventadas. La
Grande era (modestamente) un globo. Jai tenía ataques y deseaba salir y
aferrarse al fuselaje, para que la vanidad de la cosa quedara satisfecha al
verse desde fuera; no era natural hacer un exterior hermoso para nadie. Le
parecía improbable, si podía sentir tan claramente en los intersticios de su
mandíbula las presiones a su alrededor (el aire, el enorme armazón de fibra,
el brusco deslizarse hacia la casi-nada disparado a través de brillos de
partículas extraordinarias y fascinantes), no poder, una vez allí, hacer algo
al respecto. No quería ir a casa. Siempre sentía, en algún lugar de su nuca,
aprecio por el lugar de donde venían. Un día, cuidadosa, pensativamente,
por curiosidad, quitó a un guardia, situado a varios metros de distancia, un
arma con cuyo rayo atacó la pared más externa. La resina chisporroteó en
un brote de moléculas felizmente iluminadas, la propia y limitadísima
conciencia de la materia inanimada, tan tranquilizadora y hermosa. Muy
lejos, tanto que no podía distinguir ningún detalle, estaba el pliegue en el
espacio del sol más cercano. Éste coincidía con un punto difuso de calor. El
centro de La Grande era rojo: especias, materia seca, congéneres. Once
pisos por debajo del centro, con cajas y barriles almacenados encima de sus
cabezas, los oficiales discutían con un sobrio capitán los usos militares de la
gente-pensamiento, para estudiar, duplicar, traicionar. Tenemos que.
Llevaban así días y días. Flotando con la barbilla en las rodillas, Jai seguía
disparando a la pared, formando un círculo irregular. El aire se volvía más
intenso en el compartimento a causa del calor. Muchas plantas por debajo (o
por encima), el capitán decía:
—No me gustó ese sitio. No encaja con mi naturaleza. ¿Es culpa mía?
¡No es natural!
Entonces, con un silbido inaudible, el aire encontró una pequeña fisura
en el círculo y fluyó hacia fuera, enfriándose inmediatamente casi hasta la
estupefacción. A Jai le dolieron los oídos. Se concentró en controlarse y
mantener aire a su alrededor. Siguió disparando. Con los ojos cerrados, vio
la violenta transferencia de materia del interior al exterior, y el círculo
irregular brotó hacia la nada con majestuosa lentitud. Como desde una gran
altura (o profundidad), vio en la distancia un trozo arrancado de la
superficie de un pequeño globo de juguete, y una bocanada de vapor como
una pequeña bomba de juguete, como uno de los movimientos del juego
«Destrucción» al que había jugado hacía años con su hermana, con un
modelo a escala del mundo. Un chiste adulto levemente histérico. El aire no
quería ir en aquella dirección. La materia allí fuera era testaruda.
Contrayéndose en posición fetal, inhalando todo el aire que pudo, Jai Vedh
(descalzo y casi desnudo) se dirigió a las líneas que se retorcían y se
entrelazaban por toda La Grande, líneas y direcciones que no estaban en la
naturaleza (no, en la naturaleza) y que volvían hasta donde él pensaba que
quería ir. Todo, pensó, tenía que convertirse en líneas, incluso las moléculas
del aire, todo podía ser expresado con líneas, incluso la propia Grande,
colinas y valles, como alguien jugando con una pluma sobre un tablero.
Había líneas sobre líneas. No podía distinguir una de otra. Se afilaban en su
piel y se perdían. Confundido, y sintiendo vagamente que tenía frío y a la
vez estaba asfixiado, cogió la más pesada, la más inclinada. Al detenerse
(por instinto) antes de golpear el nudo central, abrió los ojos para
encontrarse abierto de brazos como un águila en el espacio entre dos
enormes tanques de plástico de vino seco, que lentamente se volcaron (o
no) por encima y por debajo de él (o por debajo y por encima de él) en la
bodega a baja temperatura, sin aire. Esta vez le resultó difícil concentrarse.
No había líneas sobre nada, o todo era demasiado enorme; no había forma
de salir. Lejos, muy por encima de él, los oficiales hablaban. La nave
terminaba aún más allá; pudo sentir tenuemente la caída de la atmósfera a la
nada. Volvió a cerrar los ojos, asfixiado. Había un aparato de seguridad de
algún tipo allí cerca; si pudiera… entrar en una zona de aire sin hacerlo en
una pared…, o agua…
Lo más seguro sería justo debajo de la piel de la nave. Se concentró,
como había hecho para hacer levitar el arma. No pasó nada. No lo bastante
lejos bajo el árbol, pensó. No te dejes llevar por el pánico. Y su asfixia se
redujo, los sentidos corporales desaparecieron, cayó de nuevo hacia las
líneas en todo, esta vez curva arriba, pero cayó (por el pozo de gravedad,
pensó, hasta los tanques), se impelió (bien y con fuerza) desde abajo, y se
detuvo justo después de una desviación que alguien le había dicho que era
una pared. Se agitó como un pez varado. Flotó hacia arriba, curioso por el
calor, curioso por los olores y la suavidad, se aferró un poco a las formas
sobre él, y atravesó la superficie, con las piernas en la cama de alguien y los
brazos alrededor del contenedor de equipaje sujeto a una cerradura
magnética en la pared. La habitación era rosa. Jai aún jadeaba rápidamente,
bendito oxígeno, y el contenedor de equipaje empezaba a presionarle el
pecho; parecía que La Grande empezaba a rotar. Si hubiera estado aún en la
bodega de carga, naturalmente, se habría asfixiado y habría acabado
aplastado. Aunque no importaba. Pensó: No puede ser teleportación; es
demasiado lento. Dos minutos al menos. Tiempo para quedarse sin aire.
—Dominguero —dijo alguien tras él. Se volvió. Un hombre de mediana
edad, grande, gordo y calvo, la carne arrugada pero muy poderosa, se subía
la cremallera de un abrigo de brocado y sostenía entre los dientes uno de los
cigarrillos de Jai Vedh, que asomaba en la boquilla enjoyada de otra
persona. Alzó las manos, cubiertas de anillos—. Joyas también —dijo—.
Estúúúpido —añadió, abriendo mucho los ojos.
Empujó a Jai a la cama; las luces infrarrojas de la pared curva se
encendieron.
—Chaval —dijo el hombre—, cuando puedas distinguir el esperma
humano del esperma de una estrella de mar por su densidad (y nada más),
vuelve a intentarlo, pero hasta entonces ni se te ocurra, ¿ves?
Y, sonriendo de oreja a oreja respondió, al pensamiento no formulado de
Jai y se quitó de su cara una máscara fina, flexible y de colores (boquilla y
todo), que dejó al descubierto el hecho de que la cara que había debajo era
exactamente la misma (boquilla y todo). Había empezado a quitarse una
segunda máscara fina, flexible y de colores cuando Evne apareció tras él y
le dio una palmada en la espalda, sin amabilidad.
—Ponte las caras y vete a casa —dijo.
—Bárbaramente desnuda en este lugar civilizado, puta —dijo el otro.
—¡Fuera! —Evne lo empujó hasta la pared, donde desapareció—.
¡Bromista! —exclamó—. ¡No sabes distinguir un visual de un retardado!
¡Vete a casa!
Un visual es una persona ojo. No es que tú no lo seas. Eso sí que fue un
buen insulto bien fuerte. Ésos son los que cuentan. Te salvó la vida, ¿sabes?
Era el que estaba de guardia en ese momento.
—Lo sé, pero tengo… un agudo… pesar… intelectual —jadeó Jai, con
toda la voz que pudo acumular—, ¿cómo has llegado aquí? —preguntó,
lleno de súbita sorpresa. Los ojos de ella se entornaron.
Por de guardia (y no es que lo preguntaras) me refiero a un grupo
pequeño de amigos y conocidos. Aunque a ése no puedo soportarlo, dijo
ella.
Y estoy aquí, añadió, porque once mil personas… me empujaron.
Al principio ella se probó todas las ropas del armario (buenas hasta la
talla 2,5G), y luego quiso hacer el amor. Se tumbó en la cama con Jai,
arrullándolo y «besando la escarcha», mientras él intentaba hablarle de las
conversaciones diarias del capitán. Ella se limitó a echarse a reír. Se habían
animado bastante, aunque para él era muy difícil entre esta gente estéril y
abominable, pues destellos de sus pensamientos continuaban entrando en la
habitación, muy difícil y tal vez imposible para ella también ya que la
personalidad cambiante de su ocupante se hallaba expuesta en todas las
paredes. En la cama en concreto había más ansiedad de lo que él se atrevía
a lidiar. El contenedor de equipaje servía. Se sentó, sudando, y Evne se
retiró: una sonrisa picara, aterrada, incontrolable; se metió rápidamente en
el armario. Él pudo sentirla pisar delicada e incansablemente las cosas de
dentro. Apretó la palma contra el panel deslizante, como para estar más
cerca de su piel, y luego de todo su cuerpo; dijo: Evne, sal, sal, mientras
besaba el panel.
No me gusta estar aquí…, una radiación espectral desde detrás de las
ropas.
Si eres una embajadora, (razonó Jai), entonces tienes que salir te guste o
no.
Soy una víctima.
—Evne —susurró en voz alta—, viene la dueña.
Y, mientras la nave alcanzaba su condición preacordada, era destruida e
instantáneamente recreada, distendida tres o cuatro mil veces su propia
longitud a lo largo de su eje vertical, reducida por su eje horizontal a la nada
(pero esto era sólo mecánica y no interesaba a Evne), en ese momento, muy
lejos, luego acercándose, cliqueteando por los corredores de La Grande,
girando, tras coger un ascensor, tras haber ido a nadar, tras haber hecho
algo: una fuerte actitud de propietaria hacia esta habitación concreta. Tenía
ojos azul lechoso, pelo pajizo rizado, traje de carnicero y sandalias de tacón.
Tenía unos pechos enormes, dos pozos de gelatina de silicona, enormes
glúteos, una cintura falsa y abarrotada, ojos teñidos, pelo teñido, y ningún
útero. Jai se obligó a concentrarse en las partes inalteradas que se
relacionaban con el resto, los órganos nacarados que florecían en torno a
sus pulmones y en su abdomen, tiras de carne marcando repetidas cicatrices
quirúrgicas, un poco de circulación normal; después de todo, se podía
pensar que había sido víctima de un mal accidente.
Evne salió del armario y dijo en voz alta (en su preocupación), oculta
bajo una cascada de cuentas de azabache que caían de una corona en su
cabeza, toda oculta menos sus brazos, que agitaba con inseguridad de un
lado a otro, tropezando con los extremos de las cuentas:
—¿Qué es esta ropa? ¿Cómo ven?
—No ven —dijo Jai Dos—. Deja al descubierto los brazos. Se supone
que tienen que guiarte.
Peor aún desde que me fui, dijo Jai Uno, aturdido.
Evne envió un destello de atención al corredor y se detuvo; Jai Uno y
Jai Dos la abrazaron, absorbiendo su olor para consolarse. La dueña de la
habitación estaba ahora lo suficientemente cerca como para marearle; los
tacones de sus sandalias cavaban agujeros microscópicos en el corredor;
supuso que eran para sostenerse a baja gravedad. La dueña de la habitación
se detuvo fuera y palmeó la puerta para identificarse. Había líneas de tejido
reforzado artificialmente bajo cada pecho, para sostenerlos.
—Nunca se puede tener demasiado de lo bueno —dijo Jai.
Evne vomitó.
Había, en la habitación, un limpiador de vacío-y-ultrasónicos al que la
llevó, luego la tendió en la cama sin ropas y se acostó junto a ella, mirando
hacia la puerta por encima de su cabeza inclinada. Evne está maldiciendo.
Evne está furiosa, dijo. Ella emitió un sonido fuerte y miserable. El panel
deslizante de la habitación se abrió, y él rodeó a Evne con sus brazos,
haciendo frente a la dueña de la habitación como la mitad de la pareja
desnuda que había en su cama. Se le ocurrió que nunca había visto a
ninguno de los pasajeros antes. Le habían mantenido aparte, en los lugares
equivocados, en los momentos equivocados. No había intentado conocerlos,
ni le preocupó hacerlo. La mujer de los ojos descoloridos entró en la
habitación, sus bolsas abultando por delante; su visión se había deteriorado
primero y luego había sido parcialmente restaurada; su expresión no
cambió; cerró la puerta deslizante y se acercó a la cama, donde colocó una
mano sobre el trasero de Evne y otra sobre los genitales de Jai. Empujó a
Evne y dijo, con voz débil:
—Continuad. ¿Por qué no continuáis?
Jai decidió no hacer nada. Ella sonrió incitantemente, un poco animada
porque había gente en su habitación. Junto al contenedor de equipaje había
una rendija en la pared; insertó las manos en ella y salieron cubiertas de
anillos: cosas elaboradas que a Jai no le parecieron duraderas. Volvió a
meterla y sacó muchas más cosas: collares, brazaletes, anillos para el pie,
clips, uñas postizas, dorado para los ojos, joyas que se adherían a su piel. Se
quitó la bata y se colocó las joyas en los pezones. Se echó a reír.
—¡Miembros del club!
Jai se quedó mirando. La mujer sacó de la pared (sus manos eran
pequeñas y torpes) un elaborado asiento como el sillín de una vieja bicicleta
rodeado por una jungla de tubos de metal. Había un cuerno en medio del
asiento; se encajó torpemente en él y dijo, con tono de disculpa, con su
vocecita trémula (¿le había sucedido algo a sus cuerdas vocales?):
—Bien, continuad. Es espontáneo, ¿no? —Se estiró hacia delante y
apoyó la mejilla en el armazón—. Es real, ¿no? No estáis implantados,
¿verdad? Es en serio, ¿no?
—Usamos drogas —dijo Jai, siguiendo un súbito recuerdo muy, muy
lejano. Pensó que lo había olvidado. La cara de la mujer se nubló.
—Oh, lástima —dijo, y jugueteó con algo tras su oreja. ¿Un control?,
pensó Jai. Parecía decepcionada—. Es bonito tener visitantes —dijo
finalmente—, gracias. Por favor, continuad. Podéis estar seguros de que os
observaré todo el tiempo porque los reflejos de mis ojos han sido alterados.
No hay problema. Jódela, por favor. —Y, extendiendo los dedos sobre una
barra del armazón metálico, con una sonrisa amable para ocultar su
decepción, comenzó a apretarse contra el entramado de metal. Con ahínco.
Con determinación. Con resignación. Trabajando duro. Había una leve capa
vitrea en su cara. Sería molesto reír. Evne se sentó en la cama, puramente
vengativa; los heroicos ejercicios de la señora de la casa la llevaban ahora
arriba y abajo (aunque sin mucho éxito).
—¡Vamos! —gritó, impaciente—. ¿A qué esperáis?
Evne simplemente apoyó la barbilla sobre las rodillas y se quedó
mirando.
—¡No me mires, por el amor de Dios, se supone que soy yo quien tiene
que miraros! Empezó a decir la mujer, pero un hombre fantasma, la idea
desnuda de un hombre guapo y sin rostro, formado en el ejercicio, la
reemplazó, la recibió, la acunó, la amó, susurró, arrulló, mordió…
—No sale bien hoy —dijo la mujer, extrañamente preocupada—. No me
gusta. Creo que es culpa vuestra.
Evne se abrazó las rodillas. Podría ser un hombre real, dijo, y Jai vio (o
pensó que veía) el vaporoso cuerpo en torno a la mujer espesarse y
asentarse, presionarla, adquirir rasgos. El sillín de ejercicios se hundía y se
alzaba, se hundía y se alzaba. La mujer se enderezó, con las rodillas juntas.
Era una idea real, verdadera. Era un pensamiento real. Estaba dentro de
su cabeza. No podía pensar en sí misma sino sólo en un hombre, no nacido
de su propio cuerpo, su amorosa hermana gemela, sino sólo un hombre que
tenía piel, huesos, dientes, dedos, pene, cerebro, y cuyos pulmones
insuflaban aire a los suyos.
Aún peor, tendría un rostro.
Se llama señora Robins, dijo Evne. ¿Te imaginas? Tiene nombre.
¡Zorra viciosa y provinciana!, exclamó Jai, zambulléndose tras ella en
las líneas que pululaban por toda la nave.
Peor aún, tendría una mente.
Desde muy, muy lejos, Jai oyó gritar a la señora Robins.
Hizo que ella tranquilizara la mente de la señora Robins. Discutió con
ella, tirándole del pelo; Evne, como una mujer de sal, huyó a las paredes de
metálica cristalinidad, donde él la siguió, convertida en una abeja (todo
ojos), una fuente (todo boca), envuelta en torno a sus propios huesos de
dentro a fuera, extendida con el grosor de una molécula por todas las líneas
de la nave; los dos, latiendo durante kilómetros, respirando con los
pulmones de extraños sin curiosidad, viendo a través de otros ojos,
petrificando en destellos, persiguiéndose en las sombras de las paredes,
suelos, volúmenes de aire contenido. Él la siguió.
Evne yacía boca abajo en un espacio sin aire, sollozando.
Era redonda, como una portilla.
Retorció los meñiques, se sentó sobre la cabeza de él, gritó cuando él la
abofeteó, huyó con pies de cristal donde él pudo ver la asustada convulsión
de sus órganos.
Le rodeó y le mordió, una margarita con un único ojo/estómago. Con
los brazos vueltos hacia las nubes, Jai agarró a una mujer nubosa y,
pretendiendo golpearla, se hundió en ella, su frente una cúpula alargada, su
cuerpo surcado por espacios ventosos, sus miembros goteando lluvia. ¡Así
que ESTO es una pelea!, suspiró en uno de los acobardados y cavernosos
oídos de Evne, sujetándola a pesar de que ella se disolvía en un mar de aire
azul, sujetándola mientras ella se convertía en un seco viento del desierto.
Muy lejos, la señora Robins tiritó satisfactoriamente y luego se quedó
dormida.
Estaban sentados en la alfombra del pasillo, boca abajo, de lado,
tendidos entre el techo y la pared. El giro había acabado.
No me volveré a exponer por ninguna mujer, dijo Evne. No viviré entre
esa gente. No pensaré en ellos como personas. No te escucharé. Me voy a
casa. Dios hizo a esa gente al octavo día, con las sobras.
No crees en Dios, dijo Jai; y, leyendo sus pensamientos, que eran los
pensamientos de una Princesa Cisne cuando el pescador está pisando sus
ropas, añadió:
—No te asustes. No seas tonta.
La Grande (a tres semanas de su destino) alcanzó sus coordenadas, fue
instantáneamente destruida e instantáneamente creada; se contrajo a su
propio tamaño, con el giro acercándose. Bajaron lentamente de la pared. La
alocada Evne, mientras caía, desarrolló una piel correosa y púas de estrella
de mar; su cerebro se volvió hambriento, sus dedos duros; podía tejer
recursos del duro vacío igual que la niña del cuento tejía oro. Muy lejos, en
el pasillo curvo, se abrió una puerta y de ella salieron seis personas
estúpidas: cinco hombres y una mujer con un cuaderno. Extrañas partículas
se mataban a sí mismas en un destello de gloria en el casco exterior de La
Grande. Uno de aquellos cadáveres ambulantes ciegos, sordos,
anestesiados, insensibles, exclamó con falsa pasión:
—¡Ah, aquí están! —y sacó una pistola sedante.
Con un guiño, Evne fingió desmayarse.
Él mismo fue arrastrado por el pasillo, pretendiendo estar inconsciente,
durante medio kilómetro; disfrutaba del lujo de su posición. Si esto era lo
que querían, esto era lo que tendrían: su barba rozaba el suelo, los ojos en
blanco, ochenta kilos de plomo, y un traidor…, un feo asunto. Había una
interesante capa de sudor entre ellos y sus ropas. Lo envolvieron en una
sábana, como a un emperador romano, y lo ataron a una silla en la
enfermería. Evne se quedó de pie bajo un chorro de bruma drogada:
inmóvil. En la habitación había también seis objetos con el ceño fruncido,
cinco de pie y la mujer del cuaderno sentada. Un largo camino, pensó Jai.
Primero aprendes biología, luego el talante, luego las esperanzas. Luego las
intenciones, luego las ideas. Se le ocurrió que tal vez las ideas realmente
abstractas, como los números, podrían estar más allá de la interpretación de
nadie. Evne dijo que no. Él hizo el remedo de despertar e inmediatamente
uno de los oficiales médicos le inyectó en el cuello, un spray a través de la
piel y hasta la arteria, antes de que pudiera deshacerse de la mayor parte de
la substancia. Suficiente para aturdirle. Directo al cerebro. ¿Alguna vez
había…? Sí, una. Le aterraban las drogas, pero las probó una vez.
DecirVerdad.
—Contrarreste eso —dijo pastosamente—, o me apagaré.
Las seis cosas se sorprendieron. Evne, en su jaula de aire, cantaba como
Danaé, colocada con DecirVerdad.
Él vio los dedos de sus pies apuntar rectos bajo el aerosol. Respiraba
agitadamente. Jai se desplomó hacia delante, tratando de confiar en ella,
deseando poder comprender su mente además de verla, esperando que no le
hicieran ninguna pregunta hasta que estuviera bajo los efectos,
zambulléndose al centro en un súbito arrebato de furia, permaneciendo bajo
los efectos mientras los murmullos subvocales impulsados por la droga
desaparecían lentamente. Algo le despertó con una descarga; un técnico
médico se apartaba de él. El brazo le dolía. ¿DecirVerdad? ¿TrabajoReal?
¿Calma? ¿ALerta? Nada parecía raro.
—¿Cuál es su nombre? —le preguntó alguien a Evne.
—No tengo, no tengo, y usted es un gilipollas —cantó ella.
—¿Dónde vive?
—Aquí, evidentemente. —Y empezó a chasquear los dedos según las
pausas de Celeste Aída, que sonaba a seis kilómetros de distancia, en la
piscina.
—Es telépata —dijo Jai—, y levitadora y teleportadora, por el amor de
Dios. Viven en todas partes. Usen un poco de sentido común. —Lo dijo a
nadie en particular; podía decírselo uno a uno, pero no parecía tener sentido
hacerlo así.
—Describa su sistema social. Use galáctico.
Ella permaneció en silencio y dejó de chasquear los dedos. Sus ojos se
cerraron. Finalmente dijo, con dificultad:
—Sólo… un montón. De gente.
—¿Familias?
—No, ninguna familia.
—¿Profesiones?
—No, ninguna profesión.
—¿Distinciones hereditarias?
—No, ninguna distinción.
—¿Diferencias de rango?
—No, ningún rango.
—¿Qué rango tienes?
—No, ningún rango.
—¿De qué familia eres?
—No, ninguna familia.
—¿Qué profesión?
—Ninguna profesión, ninguna profesión.
—¿Dónde está usted?
—Tres punto cero seis cuatro ocho cinco cero nueve dos arriba-abajo,
dos siete cero izquierda-derecha, tres tres tres tres adelante-atrás —parloteó
Evne—. Oficial al mando a sala de control. Oficial al mando a sala de
control. Oficial al mando a…
—Basta. ¿Está mintiendo?
—No.
—¿Es difícil traducir tus pensamientos a galáctico?
—No.
—¿Es fácil?
—No.
—¿Es entre fácil y difícil?
—No.
—¿Qué es, entonces? —dijo un tercero.
—Imposible —dijo Evne, y abrió los ojos—. ¿Cómo esperan que piense
con toda esta basura en mi cabeza? DecirVerdad —añadió—. TrabajoReal,
Calma, ALerta, VuelaMente, SexTodo, MalTrabajo, Recuerda, Cactus,
ExpandA, Colores, Crisálida, compadezco a la señora Robins.
Y, despejando su mente y desconectando los tanques tras la pared del
fondo, se sentó y esperó a que el aerosol se aclarara.
—Se lo diré todo —murmuró—. Soy médico, cirujano genético. Me
colocaron en su nave antes de que llegaran demasiado lejos. Hicieron falta
once mil personas para hacerlo. El galáctico es un lenguaje piojoso.
Esperó, pero nadie dijo nada.
—Estoy dispuesta a explicarles todo lo que quieran y a pasar por todas
las pruebas que deseen —dijo, con un suspiro—. He venido aquí por
curiosidad, de visita. También para curar.
—¿Curar…? —susurró alguien en la habitación.
—Claro. Soy un científico social, ¿no? Demasiada gente incluso hace
cuatrocientos años. Importan microbios, fijadores de nitrógeno, comida,
fósforo, metales, energía. Demasiada gente. Comiendo hongos, bacterias,
levadura, el metabolismo no produce O2. Como la capa de agua del fondo,
el agua de la superficie está toda muy salinizada ahora. Pierden fósforo;
pronto no habrá más flores grandes. Todo será pequeño. ¿No? Muy mal
clima y ningún dinero para arreglarlo. Exportan locura. Las cosas están a
punto de explotar. Exportan estructura social, enfermedad, drogas, ropas
bonitas. Esterilización. Arte. Homosex. Visiones. Castración. Señora
Robins. Aún demasiada gente. Los horrores de una economía casi
contraída, todo el mundo al filo. Creemos que explotará muy pronto. Muy
pronto.
Uno de los oficiales médicos alzó la mano para protegerse la frente.
—No hace falta un lector de mentes para leer eso —dijo Evne
seductoramente—. No, no puedo leer mentes.
No a menos que me concentre con mucha, mucha fuerza.
Era, naturalmente, una horrible mentira.
A partir de entonces Evne comió en el Primer Tumo (con algo de ropa
puesta) y con el comandante de la nave. Había mirillas y mirones por todas
partes. Jai no podía dejar de verlos en la escultura audible que decoraba el
lugar: trinos, mugidos, delfines, zumbidos amplificados, toda la materia
sentimental que enmascaraba los sonidos de una mesa y una galería con
respecto a otra. Los suelos de cristal de las galerías alineaban las paredes y
casi se unían en el techo de la cúpula: vulgar, mal hecha, intolerablemente
abigarrada y pasada de moda. En el espacio central, con sus raíces cubiertas
por una vitrea membrana nutriente, colgaba un árbol vivo. Jai comió en
público dos veces y luego regresó a su antigua celda.
—No me gustas —dijo Evne encantadoramente—. No quiero volver a
verte. Eres demasiado melancólico. —Sonreía.
—Adiós —dijo él, abandonando la mesa. Mentirosa.
Pensamientos de asesinato, pensamientos de suicidio, un terrible
cansancio le persiguieron; había un halo a su alrededor. Se sorprendió al
verse a sí mismo tan hermoso y tan fuerte. Dijo en voz alta (ahora estaba
solo en su habitación):
—¡Eres una mentirosa!
Quédate conmigo, dijo Evne. (Había telarañas podridas en su mente,
vetas de moho negro, algo cayéndose a pedazos). Todo esto es intolerable.
—¿Por qué viniste conmigo? —dijo Jai, tranquila y cuidadosamente—,
¿eres un científico social? ¿Era cierto todo eso?
La respuesta vino lentamente:
No puedo decírtelo. Al mismo tiempo, ella le decía animosamente al
estupefacto comandante:
—Sólo hay cuatro elementos: Tierra, Aire, Fuego y Agua. Ésa es la
visión científica.
Ella era el loro privilegiado; él era el banco de memoria. Se quedaba en
su habitación, con los murales de pared apagados, y ella recorría su cerebro.
Pasaba el tiempo leyendo en la biblioteca de cintas de la nave a velocidad
doble de la normal; esto no era algo reciente, sino un truco que había
aprendido en la infancia. Caminaba sin zapatos. A veces yacía boca abajo
en la cama, sufriendo un poco al pensar en su vida pasada. Bajo las paredes
y en torno a la puerta había un leve vacío plano, y el aire salía al corredor;
esto era él mismo: club de viaje, club profesional, club de lectura, club
teatral, club de ropa, y por supuesto La Nación, aquella en la que había
nacido. Sin tus clubs, nadie te hablaba siquiera. Yació boca abajo. Con
mucho cuidado por su parte, el casco de La Grande se volvió púas
incrustadas en un endurecido pene, muy económico y elegante, y durante un
momento él fue cristales en una matriz, y luego, en su omóplato izquierdo
(aunque aún muy lejos), apareció la Tierra. Lloró un poco.
—… en la que usted nació —dijo el comandante.
—Oh, ella se está burlando de usted —dijo Jai—. ¡Tierra, aire, fuego y
agua! Buen Dios.
—¿Pone ella ideas en su mente? —preguntó el comandante. (Ocioso y
triste, en realidad).
—No —dijo Jai (ocioso y triste)—. Yo los pongo en la suya.
—Sea sincero —dijo el técnico médico—. ¿De qué es capaz ella? —
(Brillando Ideal, en la distancia de un plano matemático, hecho de chapa e
inclinándose al viento)—. ¿Por qué le ha dejado en paz?
—La Tierra —dijo Jai, llorando—, está en mi omóplato izquierdo. Es
sentimentalmente más fuerte que el Sol. Hay también otra estrella, pero no
sé cómo la llaman. La otra está un poco más alta. Ésta me parece la
respuesta a todas las preguntas que pueden formularme razonablemente.
—Le daré otra dosis —le dijo el técnico médico al paciente mental, que
estaba:
sin zapatos
sin un cinturón para sujetarse los pantalones
ocioso, vacilante y hosco.
El paciente mental, sollozando, los echó a ambos del compartimiento.
Cuando sus mentes volvieron a reunirse con sus cuerpos (o viceversa),
había cambiado la cerradura y lloraba sin ningún tipo de vergüenza en la
cama, abandonándose a todo el pesar que podía recoger en la nave, llorando
por el pasado, llorando por arrebatos de furia y cosas triviales, llorando por
invenciones. Yació en la postura del crucificado y lloró por eso. Luego se
puso serio y trató de detenerse pasando de un hombre a otro: del hombre de
ayer, el hombre de la semana pasada, el hombre del pasado, el niño,
agonizantemente, al chiquillo, al hombre del futuro, rebullendo al bebé, al
hombre de ahora, al hombre si, retorciéndose convulsivamente para salir del
cuerpo del hombre para encontrar a Evne.
Que no estaba. Una sonrisa temerosa y desdeñosa colgaba en el aire.
Fuera y a un lado de La Grande había una gran grieta en el espacio, una
gran curva, un geiser brotando de ninguna parte y cayendo por el borde; era
el Sol; y, al otro lado, yemas de dedos encerradas bajo el chorro (pero muy
grande porque estaba muy cerca), el complejo Luna-Tierra. Destellaban
luces en la línea del amanecer de la Luna; no se atrevió a mirar aún a la
Tierra. La vieja sonrisa de Evne, girando bajo la puerta como una guirnalda
mojada, guiaba hacia allí. Palpó su camino, tentativamente. La superficie de
la Tierra, infestada de miles de millones de rastros, sucia, manchada y
arañada. Ella estaba en algún lugar en la cara oculta del planeta. Jai Vedh se
retiró a su propio cuerpo (que había yacido todo el tiempo como un
cadáver) y fue consciente de que cuatro cosas se encontraban a su alrededor.
Sañudos, bajos, voluminosos, de cuatro patas, armados con adornos de
hueso y placas óseas, pesados, arrastrando la cola e indecentes:
Dinosaurios. Jai deseó que su imaginación no tomara un rumbo tan
impresionante. Dentro de ellos, algo fluía y farfullaba como el espectro de
un mono cabezudo: los fantasmas de dedos, los fantasmas de glúteos,
brillantes vientres ectoplásmicos, piel, orejas, nudillos despellejados,
trocitos de piel. El fantasma de la máquina. Tratando de abrirse paso,
agarrándose a la jaula.
Os habéis vuelto del revés, dijo él.
Sus ojos le presentaron obsequiosamente cuatro muelles de acero, cada
uno oscilando amablemente.
Debéis ser personas, basta.
Algunos efectos más con los muelles, hígado seco y luces colgando
dentro, un corazón que se sacude como una vara seca.
Maldijo, asustado, y se sentó, buscando las sandalias con los pies.
Cerrando los ojos, con aquella hermosa y fácil división entre mono y
máquina que se suponía era la conciencia en el cuerpo, pero aquí teníamos
en cambio el cuerpo cogido en su propia trampa, pobrecillo, gimiendo
suavemente por todas aquellas cosas que solían ser (captando aquí los
pensamientos del mono, no de la máquina, pobre), las tiras de las sandalias
se cerraron sobre sus pies… y aunque su masa es humana, si abro los ojos,
probablemente veré chimpancés. Demasiado profundo. Los saurios deben
ser «armadura muscular», tensión involuntaria de los músculos grandes.
Enfoca eso. Reduce. Sé superficial.
Abrió los ojos. Vio cuatro muelles de acero que parecían personas (o
viceversa).
—Dama y caballeros —dijo amablemente. Tenían:
Esqueletos humanos, el árbol linfático humano, el trazado del sistema
nervioso humano, respiración irregular, musculatura, cuatro ríos de sangre,
algunas reparaciones internas menores, temblores en el arco largo del pie
(La Grande empezaba a girar), y cuatro pares de ojos humanos.
Primero les dijo sus nombres, sus nombres secretos, o apodos, o los
nombres que se habían dado a sí mismos de niños, luego sus nombres
adultos. Entonces dijo:
—Se supone que ustedes deben interrogarme, se supone que ustedes
deben controlarme, se supone que ustedes deben vigilarse, y van a hacerlo.
Luego dijo, con interés:
—Lo que tienen en la mano son luces cónicas, pero no funcionan. No
tengo epilepsia. No estoy hipnotizado. Estoy confundido, pero eso es otra
cosa. Supongo que podrían distraerme si quisieran. Aunque lo que ella y yo
hacemos no está en una zona del cerebro, no es una sola cosa.
¿Comprenden?
¿Qué estoy diciendo?, pensó, sorprendido. Sus nombres infantiles
estaban en sus frentes, con toda la claridad con que podían ser escritos:
Miriamne, Bat, Lucifer, Haze, con letra elegante. ¿En fósforo?
¿Fluorescente luz del día? Pensó que podía estar volviéndose loco. Repasó
mentalmente: Primero aprende biología, luego aprende humor, luego
aprende esperanzas, luego intenciones, después ideas. No parecía funcionar
así.
—Miriamne es cuatro —dice sin pensar, buscando en el armario algo
que ponerse además de los pantalones—, y Miriamne se llama a sí mismo
Miriamne por la muñeca habladora Miriamne que habla todo el tiempo
Miriamne, Miriamne…
Bat, Lucifer, Haze, piensa mientras continúa farfullando. ¡Qué nombres
tan maravillosos!
—¡Déjenos ir! —grita la mujer, Bat—. ¡Suéltenos! ¡Somos
profesionales! ¡Somos científicos!
Sí, marchaos. Adelante. ¿Qué pensáis que quiero haceros?
—Estoy buscando una camisa —dice, disculpándose—. Sólo un
momento.
Coged un arma, dice alguien. Coged algo. Somos profesionales.
Jai Vedh está muy interesado.
—¿Qué es un profesional? —dice.
Después de que se marcharan, Jai Vedh tardó varios minutos en recordar
su propio nombre. Tuvo que conseguirlo por medio de asociaciones
mnemotécnicas a través de las regiones motoras y subvocalizando;
redescubrió que su nombre era Jai Vedh. También recordó lo que era ser un
profesional, y un arma. Empezó a sudar. Salió de la habitación, que estaba
llena de pensamientos de contagio y monstruosidad y todo tipo de amasijos
de pánico, zigzagueó a través de una pared y se abrió paso al siguiente
compartimiento. Descubrió que las distancias menores eran peores. Había
otra cama, para esconderse debajo, y ningún ocupante. Podría deslizarse
fácilmente hasta el centro de la nave, y más allá, para morir en el espacio,
sobre la Tierra o la Luna, donde la nave era una pequeña cuenta gravitatoria
entre dos cubos.
¿Qué empieza en juego y termina en trabajo?, dijo la pared tras él,
arrogantemente, apenas un desagradable reflejo de sus propios
pensamientos; y, desde otra parte: ¿No puedes mantener la boca cerrada,
engreída? Previo con gran claridad que llegaría el momento después de uno
de estos saltos cuánticos en el que, pensara lo que pensara el corazón, la
lengua hablaría al instante y entonces se acabaría el Hola, Vedh. ¿Se
sorprende el electrón después del salto? ¿Juega? ¿Se rebela? ¿Es el trabajo
un juego? ¿Es un juego el trabajo? ¿No hay nada mejor que hacer con la
facultad de caminar a través de paredes que pasárselo bien y meterse en
problemas?
¡Bestia, bestia, bestiecita, bestial!, dijo la pared. De alguna otra parte,
tras la cara oculta de la Tierra, vino el fragmento de una idea, un vago
vestigio subiendo kilómetros y kilómetros desde aquella sucia ventana al
planeta: El trabajo es juego es trabajo es juego es…
—¡Amor, puedes oírme! —gritó desesperadamente, sabiendo que no
tenía la facultad de poner pensamientos en la mente de otras personas a dos
pulgadas de distancia, y mucho menos a treinta mil kilómetros—. Amor,
¿puedo hacerlo? ¿Tardará mucho? ¿Moriré?
Los ecos de su propia voz le ensordecieron. Había personas corriendo
por el pasillo exterior, personas nuevas con almas tan malas, tan
asesinamente profesionales, que le pusieron los pelos de punta. Había cosas
cuyo propósito no quería ni siquiera imaginar.
Suplicó de nuevo.
Dios proveerá, dijo el vestigio, juguetona o remilgadamente.
Así que saltó.
Apareció en un parque, de noche. No había nadie cerca. No podía
recordar haber atravesado el espacio intermedio. Se tumbó bajo las anchas
hojas de un pandanus y escuchó la oscuridad, respirando incómodamente el
aire cálido y levemente cargado y preguntándose por qué la capa de tierra
bajo él era tan fina. Como un jardín: una capa de arena sobre guijarros sobre
roca aplastada. Debajo había nidos de ratas y túneles de zorros,
contenedores de aire, nubes de vapor de agua, todo desparramado encima
de todo lo demás como un patio de chatarra subterráneo. Duró un rato.
Sondeó un poco más.
Lo tengo.
Lo perdí.
¡Maldición!
Casas de gente, idiota. Ahí va una ahora. Zona de alta densidad, triple
plan. Extendiéndose, desgraciadamente. Plantas en lo alto para reducir la
deuda de oxígeno y mitigar el calor Tropical.
Se levantó y se golpeó la cabeza contra el árbol, que había olvidado.
Muy por debajo de sus pies las cosas rebullían en la roca, gente lejana como
puntitos de agua contaminada. El aire olía mal. Empezó a seguir las partes
estructuradas de la ciudad bajo él, una vasta capa de huecos y nadas, el
opuesto exacto de lo que debería verse, hasta que sintió que estaba de pie en
lo alto de un nido de hormigas y a punto de caer. Se tumbó y se llevó las
manos a los oídos. Pautas que una vez ve el espectador, no puede no volver
a ver. Se llevó las manos a los ojos. Se giró, agarrando el tronco del árbol,
que al instante se hundió con él en el abismo.
—¡Maldición! —gritó Jai Vedh, poniéndose en pie de un salto—.
¿Cómo voy a poder dormir?
Gravedad, dijo el árbol prudentemente, la segunda bravata del día. Una
rama le empujó. Sabía que todo esto procedía de sí mismo, pero observó,
fascinado; entonces se rió y, obedientemente, se tumbó. La gravedad de la
tierra era enorme. Era muy, muy grande. Desde la distancia la biosfera era
sólo una fina película, Jai y todo, todo y Jai, prácticamente una sola
molécula, inexorablemente plana, tienes suerte de no morir aplastado.
Ahí abajo está hueco, dijo Jai Dos.
Vete a dormir, dijo Uno.
¿Te despierto al amanecer?, dijo Dos.
Sí, dijo Uno amargamente, e iremos a conquistar el mundo.
Soñó toda la noche que caía a través de las nueve capas de las ruinas de
Troya.
Al amanecer llovió. Se despertó con la cabeza metida en un charco
tibio. Bajo las anchas hojas cicadáceas que componían la capa vegetal
superior había plantas más pequeñas y arbustos que transferían el agua, y
bajo ellas zanjas que la recogían; una fina lluvia se filtraba por todo. El
árbol estaba al pie de un pequeño hueco. Entumecido y mojado, Jai se
levantó, agarrándose al tronco y provocando que un chaparrón le cayera
encima, pensando la gravedad está ocupada hoy. No había ningún camino a
ninguna parte. Partió al azar, cruzando la bruma que vagaba sobre los
conductos de calor, buscando al principio un sendero, luego tratando de
encontrar un ascensor, finalmente una pendiente hacia la ciudad
subterránea, o un cambio en la densidad, o cualquier cosa que indicara El
Final. Nada. Le dolía la cabeza. Parecía que llovería todo el día. Trató de
encontrar el borde de la ciudad, estaba más allá de su alcance. O no había
borde. Siguió y siguió avanzado, deslizándose sobre las lomas, fina arena
aferrándose a sus sandalias. El sol se alzó de entre la niebla. A mitad de la
mañana la ciudad asomó a la derecha; Jai se encaminó inmediatamente en
aquella dirección, esperando llegar al final, pero no cambió nada; las
enredaderas del suelo se le engancharon en las sandalias hasta que se vio
obligado a continuar descalzo. Había mucha actividad debajo. A mediodía
vio a la primera persona salir de un ascensor a quinientos metros de
distancia (el edificio del ascensor era una casita de cuento de hadas
enterrada entre ramas), y saltó hacia delante, tropezó con una maraña de
enredaderas y cayó hecho un montón. El otro hombre ni siquiera pareció
escucharle.
¡Estúúúpido!, dijo la enredadera. Jai permaneció tendido, reflexionando.
Tenía el hambre suficiente como para sentirse enfermo. Por otro lado, ¿qué
podía decir? Hola, me he caído del cielo, ¿dónde estoy? Y la costumbre
para intercambiar direcciones era encajar las placas de muñeca. Por no
mencionar pagar facturas. Y viajar. Si no lo he olvidado todo.
¡Piensa, piensa, piensa!, pensó. ¿Es comestible el ascensor? El ascensor
dice Bienvenidos a Winnetka. ¿Dónde está Winnetka? ¿Puedo comer
inglés? ¿Tienen comida para los transeúntes en las calles de Winnetka? Tras
el ascensor hay un nudo de ascensores y más allá todo un anillo de
ascensores y más allá una rampa que se estira en un círculo, todo plantado
de amapolas, pinas, caña de azúcar y lirios mariposa. Y más allá una ciudad
sólida saliendo a la superficie…, no, no sólida, oculta en enredaderas; el ojo
no la distinguiría: caja tras caja cubiertas de verde, la Ciudad Jardín
invisible de tus sueños, el suburbio más grande de la tierra. Casas de hojas.
Ten cuidado con la hiedra venenosa.
Jai Vedh (que podía ver con los ojos cerrados) se abrió paso entre dos
ascensores y (con los ojos cerrados), leyó el cartel que decía:
BIENVENIDOS A WINNETKA
78.º O., 39.º N.
fundada por Marius Winnetka,
en el año 2134 d. C.
NO ENTRE EN LA RESERVA DE LA CIUDAD INTERIOR
ESTAS PLANTAS SON VENENOSAS
Debajo había solidografías de hiedra venenosa, zumaque venenoso y
Atropa belladonna n., o nueva dulcamara letal.
Recordó que había también otras cosas en las reservas de la ciudad
interior que podrían ser consideradas peligrosas, incluido él mismo. Tras
ponerse las sandalias, pasó el segundo anillo de ascensores y el tejado de la
rampa. Apareció en mitad de la multitud, con barba, sudor y manchas de
tierra. Algunos se rieron y aplaudieron. La mayoría no hizo nada.
—¡Eh! —dijo alguien—. ¡Te conozco!
Más risas, aplausos y silbidos. Una muchacha con el cuerpo pintado de
verde le rodeó espontáneamente con los brazos y le miró fijamente a los
ojos.
—Te amo —dijo—. Me ha venido de repente. ¿Quieres joder? ¿Te
parece bien?
—Estás en mi club de sensibilidad, ¿verdad? —dijo un tipo alto, calvo,
con mono y gafas—. ¿En serio? —Nadie había usado gafas (en serio) desde
hacía trescientos años.
—No —dijo Jai con súbita inspiración—. Estoy en otro club. Estaba ahí
dentro, experimentando. Y me perdí.
—¿Solo? —dijo el otro hombre, sorprendido.
—Es una nueva idea —contestó Jai—. Será mejor ir a compartirla con
el club antes de que me vuelva rígido y defensivo al respecto —añadió
apresuradamente.
—Iré contigo —dijo el otro hombre. Era muy serio y amable. También
iba desnudo bajo su mono conservador, que nadie había usado (en serio)
desde hacía más de trescientos años. Y sus gafas no tenían cristales, lo cual,
pensó Jai, me recuerda por qué siempre viví bajo tierra y nunca en los
suburbios. Se soltó de la muchacha. Tendría que deshacerse del otro
personaje antes de que le preguntara su dirección o decidiera compartir una
comida o una felación. Ambas cosas a crédito. O invite a su grupo de
sensibilidad a visitar a mi grupo de sensibilidad. La muchacha había
rodeado con sus brazos a otro transeúnte y estaba diciendo:
—Tienes unos ojos decepcionantes. No me gustas. ¿Quieres joder? ¿Te
parece bien?
Jai sonrió, lo adecuado en ésta como en todas las circunstancias, y el
otro hombre le devolvió la sonrisa, mostrando los dientes al descubierto. Un
corro de personas a su alrededor sonrió también ampliamente. Sonriendo,
los dos hombres penetraron en uno de los senderos que salían de la rampa
de entrada. Calabacines y campanillas colgaban sobre ellos. El tipo del
mono (aún sonriendo) tenía un latido cardíaco curiosamente rápido. Un mar
oculto de gente los rodeaba.
—Es bastante excitante lo que hiciste —dijo.
—Oh, no —respondió Jai—. Aunque fue una experiencia real e
incrementó mi sensibilidad.
—Esa chica —señaló el hombre del mono, tamborileando los dedos
sobre sus tirantes y sacudiendo la cabeza—. ¡Esa chica! Quédate en tu club,
es lo que yo digo.
—Hum —dijo Jai.
—La encontrarán desmembrada algún día.
Jai pateó al hombre en el estómago. Antes de que supiera por qué, antes
de que supiera para qué, echó a correr hacia delante, internándose entre las
casas, y se encontró, cuatro senderos más allá, tras una cascada de hojas
escarlata, quitándose las ropas. Estaba aterrado. El hombre calvo tenía
hipodérmicas en las yemas de los dedos. El hombre calvo tenía un buscador
de metales en su cinturón. No tenía memoria, ni conciencia, y lo que le
habían hecho a su mente era horrible. ¿Dónde está el metal en mí?
Descubrió un transmisor en la pernera de sus pantalones y otro en su
sandalia izquierda; los hizo levitar para sacarlos. El aire estaba demasiado
sucio con transmisores de todo tipo para que él los hubiera advertido por
casualidad. Se preguntó si habría un vertedero de basura en la ciudad. Se
preguntó si usaba pistas no visuales cuando movía objetos. Escrutó su
propia piel en busca de extrañas emanaciones de algún tipo, pero no
encontró ninguna. Al parecer, no podía ir dentro. Buscó el sol (resultó
fácil), y apuntó los transmisores hacia él; al menos caerían a alguna
distancia. Desaparecidos. Hasta el sol, por lo que sabía. Empezó a correr,
luego se detuvo entre dos paredes. Alto. Piensa. El hombre calvo estaba a
un lado, agarrándose el estómago. La gente se desviaba a su alrededor.
Piensapiensapiensa. Chispas de dolor. Jai pensó:
¿Qué quiero?
Evne. Vuelve.
Eso es futuro. ¿Ahora?
Vivir.
Relájate.
Se tendió, colocó los brazos bajo la cabeza y dejó que el mundo se
convirtiera en masas a su alrededor. Tres calles más atrás, la forma
acurrucada de un hombre humano aún gemía de dolor, medía mente, todo
confusión, la singularidad marcada en la frente y en el vientre; reconocería
la forma entre mil millones. Las casas se extendían a ambos lados, a veces
zambulléndose bajo el suelo y a veces emergiendo de él, apilándose en
pirámides, en olas casi volcadas, nunca un techo arbóreo a más de ochenta
metros del siguiente. El planeta estaba cubierto. Las viejas ciudades al aire
libre estaban plantadas con cualquier cosa que creciera, montañas
rastrilladas, instalaciones de recreo en la Antártida, carreteras cubiertas
repletas de tráfico, hovercrafts, naves marítimas, masas, estructuras e
instalaciones bajo el mar, redes de algas empujadas al aire, algunos insectos
y ningún animal más que gente, gente, gente por todas partes.
¿Qué es lo opuesto al Jardín del Edén?
El hombre del mono estaba tres zancadas tras él. Se desvió hacia el
norte, fluyendo sobre la Vieja Tierra convertida en una negra maraña de
densidades. Una ciudad pasó; súbitas, aterradoras encrucijadas de zig zags y
lágrimas. Tormenta: negros nudos sobre blanco, tremendas fluctuaciones en
el aire. El mar: una masa agitada. Recto: centro-de-la-Tierra. El magma del
núcleo oscilaba en una lenta, placentera, densa infrabase, demasiado lento
para los oídos humanos. El planeta cantaba.
Jai Vedh estaba tan asustado, tan fascinado, tan asombrado y exaltado
que casi perdió el contacto con el suelo. Se materializó a tres metros sobre
él y cayó con un chasquido que le aturdió. Cuando se recuperó estaba en
otra reserva del interior de la ciudad, tendido en lo alto de la fina mancha
que disfrazaba fábricas, granjas, talleres, clubs, laboratorios, transportes,
industrias, administración, lugares de excesos públicos y bares de drogas
cubiertos de anuncios. Su costado izquierdo estaba atrozmente magullado.
Murmuró, aturdido: El viejo cantó. El viejo me cantó. Jai Uno y Jai Dos
llevaban a cabo una animada conversación sobre disfraces, identidades
falsas, pertenencia a clubs y placas de muñeca.
¿Quieres?
Comida.
¿Respetabilidad?
Comida.
En un mundo a crédito, la única cosa a robar serían las propias
comodidades. Buscó un tubo de transporte, se quedó dormido, despertó
hambriento y exhausto y volvió a dormirse. Era de noche cuando se
recuperó. El primer tubo subterráneo que encontró era de alcantarillado y el
segundo de agua, que pensó poder transportar directamente a su estómago
hasta que hubo (afortunadamente) un pequeño accidente sobre eso. No se
ahogó. Vomitó. Las cantidades eran difíciles de estimar. Trató de recordar lo
que había visto en las ciudades (¡hacía tantos años!) y agarró una túnica de
un hovercraft que pasaba, junto con un puñado de juguetes infantiles y algo
de ropa interior. Se secó, se envolvió y tiró los juguetes al mar. Empezaba a
hacer mucho frío en el microclima sobre Charmian, Provincia del Norte de
Canadá. La quinta línea que tocó eran bolsas de harina con levadura, que no
podía comer; la sexta era una carretera de transporte techada, cubierta de
hierba. Esperó.
La marca (¿-------? no es familiar). Chasquidos, Sorbos y Líos.
Queso de algas, procesado.
Especias de palma. (¿Qué?).
Piñones.
Galletas, delicias, pastitas.
Cenó en la oscuridad y lo olió todo antes de tocarlo, saboreando por
primera vez la omnipresente base de levadura y algas. Los piñones estaban
hechos con aceite de soja, las especias de palma de levadura procesada, las
delicias eran principalmente marinas. Había un cuadrado de setas secas. ¿Ya
no comemos delfines? Pero todos los cetáceos estaban extintos,
naturalmente. Alzó algunos paquetes de sopa autocalentados de otro
camión, los abrió y bebió. Hacía mucho frío. Estaba demasiado cansado
para moverse, demasiado magullado y dolorido para dormir. Se levantó y se
acurrucó junto al conducto calorífico más cercano, donde hacía un poco
más de calor, esperando un camión de mantas o un camión de ropa interior
para los exploradores antárticos; tuvo que contentarse con un cargamento de
banderolas, en las que se enterró, proclamando invisiblemente rebajas y
vacaciones a las heladas estrellas. Entre las hierbas del techo de la autopista
algo susurraba y rebullía: arándanos silvestres, delgados como clavos y
amargos como los fantasmas de sus antepasados. Recogió algunos y los
sostuvo en el oscuro hueco de su mano, pero no pudo comerlos. ¿Virus?
¿Bacterias? ¿Arsénico? ¿Componentes de plomo? Sólo estaba seguro de
una cosa.
Estaban contaminados.
Al norte, el habitáculo humano se extendía por toda la tierra, al este
estaba el mar, y al oeste los hogares lujosamente espaciados del gran
desierto central. Al sur, la raza humana se deslizaba más y más bajo el mar
a lo largo de la placa continental del Atlántico; densamente establecida a
quinientos, seiscientos o incluso setecientos kilómetros por debajo, y más
allá aún, las «ciudades flotantes», aunque había pocas de éstas, y un pródigo
esparcimiento de yacimientos, refinerías flotantes y procesadoras de
alimentos. Hasta los ordenadores de la Luna, la línea del amanecer sólo
revelaba más de lo mismo, y la línea del atardecer ocultaba aún más; la
gente vivía, moría, se reproducía y se analizaba a sí misma hasta una altura
de seis mil metros, y era lo mismo en Copérnico, en Ziolkovski y en los
Apeninos Lunares. Las cumbres del Himalaya estaban cubiertas de hoteles,
igual que el Gobi, igual que la Luna, igual que cada centímetro de costa en
todos los continentes.
Sólo en el fondo de la Fosa del Pacífico podría estar solo, pensó Jai
Vedh.
Y, oh; miró, y no era así.
Jai Vedh deambuló y durmió sobre la ciudad de Charmian durante dos
noches, con una bata de baño demasiado grande, y luego se trasladó al sur y
al oeste, razonando que sería menos probable que detectaran sus
escamoteos si los hacía en más de un sitio. Se quedó en las reservas
interiores de New Anglia, Orange, Los Padres, Bottleneck y Place; luego un
largo salto a la Zona de Temperatura Sur; los trópicos a nivel del mar eran
principalmente suburbanos, el calor de una ciudad en un clima tal hacía
imposible la vida de las plantas. Sólo en el desierto central había algunos
animales: insectos y sapos, y naturalmente algunos pájaros. Había una
granja de camaleones en un hotel cerca del suburbio de Nevada, Provincia
de Norteamérica. La pasó camino al norte y robó uno de los camaleones
para llevárselo con él, pero lo liberó al llegar a Oregón. El animal
permaneció, tranquilo o aturdido, en el bolsillo de su bata durante media
hora. Cuando lo sacó, estaba triste y se había vuelto de un incómodo color
rojo oxidado.
No quieres hacerme compañía, dijo Jai. El animal agitó su segundo
párpado de arriba abajo.
¿Tienes frío?, dijo Jai. No deberías. Todas estas ciudades son iguales.
Los suburbios también. Por eso me está entrando claustrofobia. Y en el
exilio, también. Colocó el animalito sobre su rodilla, rodeándolo con las
manos para hacerlo entrar en calor, y trató de echar un vistazo a su interior,
pero no pudo concentrarse bien; seguía temblando por algún motivo,
mientras frotaba su espalda, y recibió una vaharada de un olor fuerte y
ácrido, y una súbita y horrible sensación de mareo, o la falta de un lugar
adecuado donde poner sus pies…
¿Cuatro pies?
Soltó apresuradamente al animal y lo observó correr hacia un conducto
calorífico, donde se quedó inmóvil y se volvió verde lentamente, hinchando
la papada. Jai pudo ver las células bajo su piel abrirse y cambiar. Oh,
bendito calor. Oh, hermoso terreno. Dios está en el cielo. Tengo hambre.
Y estoy en la mente de un reptil, pensó Jai Vedh, más que sorprendido.
Se trasladó para encontrar las líneas de suministro hacia Sección Central,
Oregón. Tras él continuaba el cántico simple, inexpresivo, ignorante: calor
suelo calor hambre calor suelo. Ahora había también algo fuerte y vago a su
alrededor, me tiendo, me tiendo, nos tendemos, nos tendemos, sin la
conciencia de los órdenes superiores, naturalmente: la emoción histérica y
nerviosa de los pájaros, la curiosidad detallada, explícita y brusca de los
mamíferos, pero no lo más simple de todo, el soy inanimado e incambiable
de las rocas…
¡Evne!, gritó Jai. ¿Cómo acabo con esto? Soy, dijeron las rocas, el
barro, la arena, el suelo; soy, soy, los troncos y las raíces en oleadas me
tiendo, me tiendo, las hojas me tiendo, me tiendo, y en cuanto a la gente de
Sección Central, Oregón…
Durante un momento de pánico puro pensó que su cerebro podía abrirse
si tenía que escuchar a los ciento treinta millones de personas de Sección
Central, Oregón; nunca volvería a estar solo; su mente nunca sería suya otra
vez; excepto que no vino como un flujo, gracias a Dios, sino de forma
bastante natural, sólo como un débil regusto de extrañeza, de toda aquella
discrepancia, en un enlazado hoy-ayer-mañana, esta pintura no se secará, el
mundo físico medio dentro y medio fuera de la mente (lo que es imposible),
el cielo parece un velo de novia, y algunos rizos de pensamiento simbólico
tan extraños que se desvanecieron como muelles en la cuarta dimensión, ése
del espejo soy yo, no hay que generalizar, habrá pi en el cielo cuando tu di
sea un li, imágenes donde una columna guía a un espacio que guía a una
columna que es parte de una columna que es un espacio. Trató de seguir
esto último y casi se volvió de dentro a fuera. Entonces se desvaneció,
dejando atrás: Éstos son los pensamientos de la gente. Me estoy mirando.
Me estoy mirando mirarme Me estoy mirando mirarme que me miro Me
estoy mirando mirarme que me miro mirarme ¡Y, oh, las mentiras! ¡Los
engaños! Ninguna parte en un millar estaba abierta. Puso la oreja en el
suelo, como la había puesto una vez en una colmena en un museo, y
observó bajo los engaños y autoengaños de Sección Central, Oregón, hasta
que la imagen que tenía de las mentes y el significado que tenía de las
mentes se acercaron, se separaron, volvieron a acercarse, y finalmente
(difusamente), se unieron. Pensó primero:
La estructura social no era tan rígida cuando estuve aquí antes.
Luego pensó:
No creía que la estructura social fuera tan rígida cuando formaba parte
de ella.
Era imposible distinguir a nadie de la masa. Se dirigió sin rumbo hacia
el borde de la ciudad, tratando por tercera vez de pensar con antelación, de
pensar verdaderamente con antelación, en cómo encontrar a Evne, en cómo
volver a donde pertenecía o al menos a donde quería pertenecer. (Podría
deambular así eternamente). Se puso en cuclillas para pensar,
equilibrándose sin esfuerzo, arrancando hojas del terreno semitropical.
Todas las que reconoció eran perennes; supuso que las plantas de otras
latitudes no florecerían aquí; varias veces tuvo que esquivar cuadrillas de
reparación que estaban replantando zonas. Ineficaces cuadrillas de
reparación. Hizo bolitas con las hojas. Los ordenadores están más allá de mi
capacidad. No podría burlar a los ordenadores ni en mil años. Pero tengo
que entrar, conseguir una identidad, encontrar huellas, podría conseguirlo
en una multitud. Podría seguir, encontrar. ¿A quién? Al comandante, al
capitán, a otros que conozco, la gente real. Mala gente. Todas las cosas que
no sabía cuando llevaba aquí mi escudada vida. Vamos. Compra una
identidad.
Sonrió fugazmente.
Ni siquiera tendré que hacer preguntas.
La cantante que consigue un mi sostenido encuentra que es un logro tan
peculiar que cuando lo alcanza no puede deshacerse de él, ni siquiera
voluntariamente. Practica todo el tiempo, sin pensarlo. Primero llega la
posibilidad de alcanzarlo, luego las notas separadas, luego el
perfeccionarlas. Entonces queda atascada con ello. Nada más que el desuso
puede deshacer el mi sostenido. Jai Vedh, que aún no podía distinguir a los
desconocidos de una multitud ni comprendía siempre explícitamente qué
era lo que sabía, viajó a Bombay (porque había estado allí una vez) e,
internándose, entre las calles suburbanas, localizó el Distribuidor Industrial
para Bombay, y a su través el Control de Tráfico de la Región Sur, y a su
través los Hoteles Himalaya, Región Media, y a su través el nombre y la
dirección del hombre que quería. Siguió al hombre de los hoteles durante
horas para conseguirlo. Cuando pensó que conocía al hombre que quería
(Control de Población, Alaska, Provincia del Norte de Canadá), fue a su
apartamento y vivió allí durante tres días, esperándole. El hombre tenía una
pistola aturdidora en su escritorio y una bomba de gas. Jai no tocó nada, ni
siquiera la comida. Había sido difícil conseguir la dirección; los
pensamientos de la gente no eran permanentes y oscilaban mucho; también
su propia mente le presentaba algunos extraños equivalentes: sonidos,
chirridos, risas patológicas o estornudos, nodulos geométricos repetidos.
Pensaba que sabía lo que estaba haciendo. Cuando el hombre entró por la
puerta codificada, solo, Jai dijo:
—Adelante. Siéntese.
La bomba de la mesa brilló vehementemente.
—No puede —dijo Jai—. Estoy aquí. —Implicando que estaba en
medio. El profesional, con sus pantalones grises de seda y su chaqueta
cruzada gris, se sentó torpemente, calculando sus posibilidades de llegar a
la pistola. Había cautela, sorpresa, miedo, rigidez, inteligencia, casi una
amenaza en estar cerca después de lo que había en las calles. Con dificultad,
porque era duro hablar y prestar atención al mismo tiempo, Jai dijo:
—Vengo a por… algo. No le haré daño. Me gustaría coger algo y darle
algo. Creo que será ventajoso para usted.
—¿Qué ha tomado? —dijo el profesional, tenso—. ¿TrabajoReal?
—No uso drogas —contestó Jai—. Vi eso en la calle.
Los eufóricos, los melancólicos, los aislados, los significantes, los
satíricos, los charlatanes compulsivos, los sonámbulos, los enérgicos, los
completamente encapsulados, los llenos-de-amor, los que están En Contacto
Con El Todo, los estéticos, la fiebre llorona, las pequeñas muertes repetidas
con sus repetidos sobresaltos de miedo, huida y pérdida.
—No pulse la máquina —añadió, alzando la cabeza—. No funcionará.
La apagué.
Tiene un perro policía de plástico, el idiota.
—¿Qué quiere, civil? —dijo el Control de Población de Alaska.
Pensaba en lo que Jai estaba pensando; bien, adelante. Era delgado, bastante
vicioso, suficientemente corrosivo, de ojos marrones y aspecto mediano;
pulsó pidiendo una bebida, y la mesa empezó a bailar.
—Habrá VuelaMente en eso —dijo Jai mansamente—. No lo beberé.
—¡Dios! —dijo el hombre—. Usted es…
Ahora lo sabe.
—Lo que quiero en realidad —dijo Jai en tono indiferente, suspirando y
frotándose la barba—, es encontrarla y marcharme. No pretendo hacer daño
a ninguno de ustedes. Necesito una nueva identidad y el crédito habitual.
Unos cuantos hobbies, digamos. Eso es lo que quiero, de verdad.
—¡Pero no puedo hacer eso! —exclamó Víctor Liu-Hesse, alaskano de
décima generación, soltero, sin hijos, exitoso y levemente agorafóbico. Es
curioso cómo piensa la gente en sus propios nombres.
—Claro que puede —dijo Jai—. Sé que puede. Se llama «chantaje»; lo
encontré en la biblioteca. Dice que no ha habido ninguno durante casi
doscientos cincuenta años.
—No lo haré, idiota —dijo Liu-Hesse, cortante. Algo destelló en él, se
desvaneció, volvió a destellar, se desvaneció. Se podía localizar a los
profesionales a kilómetros de distancia, era algo inconfundible: el duro
exoesqueleto y todos los intensos odios personales, el amor a las
herramientas, el cuidado, el fastidio.
—No tiene el éxito suficiente —dijo Jai, y el hombre no cambió de
expresión pero cogió su bebida de la mesa y se dispuso a bebería.
—VuelaMente —dijo Jai. Liu-Hesse soltó la bebida—. No, no tiene
éxito suficiente. No tiene el éxito que se merece. Se merece mucho, mucho
más. Sé cómo es, créame.
Ilegal, dijo Hesse. Ohdiosmío. Ilegal. Lo pierdo todo. Pierdo el trabajo.
—No soy del todo un civil —dijo Jai—. He tenido que luchar este
último año. Sé cómo es. Ahí fuera en la calle hay gente muriendo de
tuberculosis por desidia; es repugnante. No quiero ser parte de eso. No creo
que usted quiera serlo.
¡Trabajo!, gritó el hombre.
—¡Oh, las cosas que he visto! —dijo Jai, tolerante, cruzando las piernas
y agitando un pie (llevaba una túnica griega verde)—. ¡Las cosas que he
visto! Gente que come cera, gente que hace carreras en la calle y nadie
recuerda quién ha ganado, gente que cree en poltergistas, gente que
estrangula pájaros, gente que insiste en vivir en museos, amantes del té,
amantes de insectos, eunucos, gente que sacrifica vírgenes a Satán,
maníacos homicidas, asesinos, saqueadores, vándalos, sádicos. Tanta
tontería es casi tan mala como los grupos de «regreso al suelo». Como un
asunto privado.
—¡Fuera! —dijo Liu-Hesse—. Le denunciaré a la policía.
—Sabiendo que nada que haga contará jamás. Nada que haga —añadió,
tranquilamente—. Ningún significado.
¡Silencio, oh, largo silencio! Las interminables olas de Alaska, Canadá
del Norte, sus serpenteantes caminos de vegetación, sus perales que nunca
maduraban, sus fresas salvajes, sus mosquitos, su horrible ansiedad.
—No puedo dárselo todo —dijo Hesse al rato.
—Sí puede.
—Pero hombre, sea razonable…, hay kilómetros de archivos…,
clubs…, referencias cruzadas…
—Nadie recuerda, a nadie le importa —dijo Jai—. Son civiles, ¿sabe?
Deme un nombre, un lugar de nacimiento, una historia completa. Puede
hacerlo.
—En diez días —dijo Hesse, sombrío.
—Uno —repuso Jai—, o iré a otro lugar. Iré a los Hoteles Himalaya.
Parece que aún hay ilegalidad en este mundo. Aún hay beneficio.
Ahora está pensando que tal vez no sea una mala idea.
—Le pagaré, por supuesto —dijo Jai—. En información. Debería usted
tener más éxito. Podría.
Podría, dijo Hesse.
—Podría. Suponiendo que no tenga una grabadora encima y sólo por
seguir la corriente, sí. ¿Qué consigo?
—No hay escándalos entre los civiles, ¿no es interesante? Pero los hay
aquí. Se los contaré.
Y se lo dijo: Lo ha sabido siempre, pero aquí está la prueba. Y hay algo
molesto en estos tipos profesionales; no se toman el placer con tranquilidad;
este hombre está siendo destrozado por su propio triunfo, le hiere las venas
y los intestinos. ¡Y mira su cara!
—Ahora lo hará —dijo Jai.
—Ahora lo haré —dijo el otro hombre.
—Para ser jefe, ¿eh? —dijo Jai. Hesse alzó su vaso, se echó a reír, y lo
soltó. Metió la mano en el cajón del escritorio, descubrió que su bomba y su
pistola habían huido al techo, y volvió a reírse.
—Devuélvalos —dijo. Jai así lo hizo—. Lo que me pregunto es por qué
no buscó usted el crimen organizado. O tal vez lo hizo y no pudo
encontrarlo. No hay crimen organizado, ¿sabe? Hemos conseguido eso.
—Soy consciente —dijo Jai.
—No hay juego. Es imposible transferir créditos a otra persona. Jugarse
las posesiones es arriesgado, pero no mucho; apenas hay nada que no pueda
ser duplicado o reemplazado. De hecho, el crédito es prácticamente
ilimitado. Las cosas cambian de mano, eso es todo; muy respetable.
—Aja —dijo Jai, observándole. Profesional.
—El robo, naturalmente, está en la misma categoría. Puede llevar al
malhumor o a tirarse de los pelos (esos tipos son muy inestables), pero nada
más. Y sus acuerdos sexuales, por mucho que yo los desapruebe, son asunto
suyo. La competencia está muerta; la gente puede iniciar negocios si
quieren, pero no pueden competir con nosotros, y si lo hacen por placer, ¿a
quién le importa? De esa manera se han llevado a cabo varios valiosos
descubrimientos, poco a poco. Y un florecimiento cultural. Pero no es nada
ilegal ni dañino.
Jai apoyó la barbilla sobre las rodillas y colocó las sandalias sobre el
descolorido mueble de Liu-Hesse. Era una silla, o una mesa, o una
combinación. No le importaba. El lugar estaba muerto. Víctor Liu-Hesse,
que habría sido un hombre del montón sin su traje oficial de seda gris, alzó
una ceja, desmedidamente alegre.
—Ahora me voy. ¿Me acompañará?
—No —dijo Jai, con la intención de marcharse en cuanto el otro se
hubiera ido—. Vigilaré. Desde aquí. No quiero un lugar para vivir, sólo
crédito. Deje la placa de muñeca en el cartel de la ciudad, una hora antes del
amanecer. Hablo en serio. —Hesse se encogió de hombros—. Le vigilaré.
¡Y si hace algo que no debe, le arrancaré la cinta de las manos desde aquí,
Dios me ayude!
—Ah, no conoce usted los ordenadores —dijo Hesse.
—Le conozco a usted, y eso es mejor. Recuerde: Vigilo.
—Adiós entonces —dijo el otro, en la puerta—. Y recuerde, yo también
vigilo. Cada vez que utilice la placa, sabré dónde está.
—Intente algo y le pararé el corazón. A distancia, recuerde. Feliz caza
—dijo Jai, y observó marcharse al hombre. Liu-Hesse se fue rápidamente, a
salvo; no había nadie en particular cerca. Desde la calle flotaba una
cancioncilla: Al menos es inofensivo. ¡«Crimen organizado»! ¿Qué es eso?
¿Una curiosidad histórica? No pude encontrarlo. ¡Debí haberlo pensado!
Pero lo hice, dijo Jai. Claro que lo encontré.
Gobierno.
Esperó en otra parte de la zona, tan intensamente centrado sobre Hesse
que se sintió aturdido, entre dos casas para que nadie le molestase, mirando
a la nada y cambiando de vez en cuando de posición a ciegas. Intentó
mantener un poco de atención sobre lo que le rodeaba, pero Control de
Población no había enviado a nadie a por él. Control de Población era listo.
¡Cómo mantienen los secretos estos bastardos! Cuando acabó se trasladó
varios kilómetros, entumecido de la cabeza a los pies, para esperar hasta el
amanecer, diciendo a Jai Dos que echara una ojeada a Hesse. Pero Jai Dos
parecía estar dormido. Se sentó con los pies metidos en un seto de
hierbajos, y los mosquitos le atormentaron. Se preguntó si aún habría
cucarachas. Debía haberlas. Hesse estaba dormido. Todo el mundo estaba
dormido. Dio una cabezada durante unas pocas horas mientras la gente
pisaba sobre sus pies, rodeado por todos los asesinatos de Alaska, las
ansiedades vacilantes y pervertidas, el perpetuo intercambio: ¿soy
suficientemente espontáneo?, ¿soy creativo?, ¿respondo?, mientras gente
sin nombre enviaba vagos temores al arroyo, la transpiración de la mente
comunal, el virus de la gripe de Alaska. «Los chavales» estaban otra vez
«en ello». Lo habían «hecho» otra vez. «Alguien» había hecho «algo
horrible». Dormitó, se sobresaltó, despertó, se quedó dormido, volvió a
despertarse. Estaban los acuerdos sexuales que tanto le sorprendían ahora.
Dos personas de cada diez sabían leer. También él se había preocupado por
su creatividad, su espontaneidad; ahora se preocupaba por estar vivo. Lo
que tiene sus razones. Un hombre que había comprado un feto de cuatro
meses al gobierno lo llevaba tranquilamente a casa, para «matarlo» y
comerlo. Jai bostezó y se desperezó; había desarrollado un dolor neurálgico
bajo el ojo derecho. Sombrío. Se lo frotó, ausente. Hesse… ¡Santo Dios!…
No, estaba bien. Había pensado que Hesse preparaba algo. Empezó a
caminar bajo los fluorescentes, en parte por relajar su entumecimiento y en
parte por matar el tiempo. Había oscuros pozos de sombra entre las casas a
prueba de sonido; se escondió allí para evitar los grupos de gente que
recorrían las calles. El amanecer estaba aún lejos. Cien kilómetros más allá
del borde de la ciudad interior se permitió viajar más rápido, por el
complejo de tubos de transporte subterráneos y el monorraíl, el Monumento
de Alaska. El paisaje dormido estaba repleto de casas. Bajó a cinco
kilómetros del límite de la ciudad y recorrió a pie el resto del camino; no
tenía intención de acercarse demasiado al cartel de la ciudad. Buscó a Liu-
Hesse, pero no pudo encontrarlo; pensó que debería estar demasiado
cansado; entonces dejó de prestar atención a la zona en torno al cartel y
supo que Liu-Hesse estaba a un kilómetro de distancia, acababa de bajar de
su hovercoche personal y corría. Disfrutaba del aire nocturno. Parecía
airoso. Movido por un impulso, Jai se acercó más, de forma que sólo unos
cuantos prados los separaron; los hierbajos subían al techo de la rampa y
rebasaban el cartel. El desierto sobre el interior de la ciudad era negro bajo
el cielo nocturno. Solidografías invisibles alertaban a nadie sobre los
peligros de la hiedra venenosa. Jai vio que Victor Liu-Hesse tenía una placa
de muñeca extra y una pistola. La cabeza del hombre se alzó bruscamente
cuando vio a Jai contra las luces del suburbio, pero no pareció alarmarse;
aún estaba animado, aún seguro. Algo se hizo más recortado y se tensó. Se
acercaron uno al otro, y Liu-Hesse colocó la placa de muñeca sobre el
cartel. Apenas había luz suficiente para ver. Jai examinó el objeto, para
asegurarse de que no hubiera en él nada que no debiera estar, y luego lo
tocó y se lo puso en su muñeca izquierda.
—Es usted diestro —dijo Hesse. El hombre mostraba una alegría
curiosa.
Jai asintió.
—Dígame —dijo Hesse—. ¿Cómo lo hace? ¿Se concentra? ¿O se deja
ir?
No cree que pueda hacer nada, pensó Jai en un destello. Ha decidido
que debe ser una broma, una Experiencia para él, un farol listo.
—Salió de mi casa muy rápido —rió Hesse. Y no está nada preocupado
—. Hay un largo trayecto hasta aquí.
¿Se escondió en las esquinas? ¿Voló? No es que me importe.
Jai no dijo nada. Había un poco de confusión, pero estaba demasiado
cansado para saberlo; no podía ser un problema real, o el hombre ya habría
hecho algo; al menos esperaría. Tendría que trasladarse otros mil kilómetros
antes de poder dormir.
—Gracias, es una buena broma —dijo Hesse tranquilamente, y,
acariciando su pistola, se dio la vuelta y se marchó, con las piernas
envaradas. También quiere irse a casa. Está nervioso, desde luego. Cree,
aunque no cree. Jai le dio la espalda al hombre. Tendré que seguir
vigilándole. ¿Por qué tengo que seguir amenazándole? Hesse estaba a diez
metros de distancia y se perdió en la oscuridad. Los ojos de Jai quedaron
cegados temporalmente por las luces fluorescentes. A diez metros en la
oscuridad, Hesse sacó su pistola, y un segundo antes de que sucediera Jai lo
vio suceder; la imagen del hombre se escindió en dos y se derrumbó como
un truco fotográfico, la mitad de su cara y su cuerpo corriendo hacia la otra
mitad en una tremenda explosión de miedo; insanamente estúpido, Liu-
Hesse disparó al hombre que le quitaría su trabajo, el civil que le había
puesto en peligro, al loco que tenía poder. Se quedó allí, con la cara y el
cuerpo desencajados, guiado por la mano que empuñaba la pistola,
disparando, mientras Jai Vedh (que se había tendido en el suelo) empujaba
con fuerza la fisura vomitante de la loca mente de Liu-Hesse, golpeándola
torpemente para hacerla parar, agonizantemente torpe porque estaba muy
sorprendido y cansado.
Hesse desapareció. Como una transformación matemática que adopta
términos más y más simples.
—¿Víctor? —llamó Jai en voz alta, pero sólo la conciencia de la hierba
y la conciencia de la piedra le respondieron, y los pequeños y calientes
puntos de las balas de fuego en la hierba. El campo estaba lleno de ellos. Jai
se acercó al hombre muerto, cuyo cerebro ya se había hecho más simple,
cuyo cuerpo ya había empezado a degradarse y, tocándole en el pecho, los
brazos, la cara, el vientre, trató de pensar qué era lo que había hecho cuando
le había matado y si podría deshacerlo. Hesse yacía tendido sobre la hierba,
la boca y los ojos completamente abiertos. Era un mecanismo penoso y
aterrador. Jai recogió las balas y las metió en una bolsa de papeles que
Hesse llevaba alrededor del cuello; luego llevó al cadáver al hovercoche y
lo metió dentro. La carne estaba aún blanda, pero por dentro pasaban cosas
curiosas. Jai sabía suficiente de máquinas como para poner el coche en
marcha y conducirlo en línea recta; con aquella cosa curiosa por pasajero,
se dirigió por el sur hacia el Pacífico, la falda de aire del coche ondeando
kilómetro tras kilómetro de casas, todas enterradas en follaje, el coche en sí
zigzagueando ocasionalmente para evitar el tráfico, el Recordit zumbando
cada cinco minutos.
—Está ahora sobre Blank —seguía diciendo el Recordit—. Acaba de
pasar Blank. Se está acercando a Blank. Debemos desviarnos para evitar
Blank.
Jai durmió incómodo, mientras la cosa curiosa a su lado se volvía más y
más rígida. Podía sentir el deterioro empezando a trabajar en ella. Doce
horas más tarde y setecientos cincuenta kilómetros sobre el Pacífico Norte,
desconectó la energía y zambulló al coche. Ató el cadáver al interior, y
permaneció dentro del coche hasta que se llenó de agua y empezó a
hundirse. Víctor Liu-Hesse podría ser rastreado y lo encontrarían; pero,
cuando lo hicieran, nadie podría decir cuánto tiempo llevaba muerto. O
cómo había sucedido.
Jai regresó a la costa de California, donde haría calor, y tras llorar
estúpidamente sobre la arena artificial durante un rato, se detuvo y empezó
a vomitar una y otra vez. No había comido nada durante un día entero. Tuvo
que alejarse de su propio vómito para poder dormir. Eran las cinco de la
tarde de un día de verano; era una playa de moda, como todas las playas, y
estaba repleta de gente: con copuladores, con nudistas, con familias, con
aparatos protectores y aparatos de limpieza y verjas eléctricas que los más
osados y atléticos podían cortocircuitar o escalar. Había cabinas de
seguridad donde la gente podía esconderse para llamar a la policía, y
muchos, muchos Grupos. Jai durmió desnudo a excepción de su cara placa
de muñeca, acurrucado cerca de una duna de arena de agrio olor.
Nadie le prestó la menor atención.
Ruido. Música. Luces tristes. Pensó que alguien le había llevado al
interior. Iban a luchar por su cuerpo. Estaba en el suelo o sobre la arena,
tendido, parte de un ritual como un trozo de madera, el pensamiento:
agarradle, agarradle, agarradle, y alguien acariciándole, sujetando su cabeza
y diciendo (una y otra vez):
—Duerme, hombre roto, duerme. Sólo yang. Duerme, hombre roto,
duerme. Sólo yin.
Las luces pasaron sobre sus ojos cerrados con exagerada lentitud,
desvaneciéndose en su barbilla: púrpura, verde, azul, roja, amarilla, blanca,
con imágenes también, una pieza de material muy pasada de moda y
antigua. Del año pasado. Yacía en el regazo de una mujer, en una especie de
cabaña con un montón de humo alrededor y gente evasiva. Cascabeleo-
golpe. Y no podía abrir los ojos. Cascabeleo-cascabeleo-golpe. Locura. Se
le ocurrió que debían de haberle drogado, pues la mujer desnuda en cuyo
regazo estaba tenía tanta mente o tanto sexo como una marioneta, aunque
podía olería con fuerza. Eso es, ella había sido drogada. (¡He sido
drogado!). Aunque no creía que normalmente pensara de esa forma. Tal vez
se despertaría por completo. No quería yacer eternamente en el regazo de la
Madre Tierra escuchándola decir «yang-yin» como una grabadora; era
demasiado degradante. Había, también, una pequeña parte irritada y loca en
la mente de ella, en alguna parte; Jai advirtió eso con interés. Supuso que
era el humo y empezó a apartarlo de él, moléculas grandes y jactanciosas,
complicadas como antiguos barcos de vapor…, para dejar pasar las
pequeñas, alertas, vivas.
No soy químico.
Apuesto a que los grandes y gordos son la sustancia.
Desgraciadamente, esta gente está demasiado gaseada para recordar por
qué los gasean. Probablemente es mejor cerca del suelo.
En una zona de aire puro, se zafó del regazo de la Madre Tierra mientras
ella abría la boca e hipaba; como una serpiente, con los ojos cerrados para
concentrarse mejor, se arrastró a través de los danzantes y tamizó su aire.
Alguien le pateó. Inhaló, por reflejo, pensó bruscamente: Esta gente intenta
asesinarme, y, antes de que la niebla se disolviera en sus pulmones, abrió el
domo inflado sobre él de lado a lado. Era del tipo que se vende en los
juegos de camping. Pensó: También podría haberle prendido fuego. Estaba
rodeado de rítmicas palmadas. Se rió. Tuvo una visión de sí mismo tendido
con los brazos abiertos y el corazón arrancado humeando en su pecho; el
frío aire del mar se agitaba en el humo, y un bailarín desnudo cayó sobre él.
Jai se apartó, rodando torpemente.
Poniéndose en pie con dificultad, pateó los costados del hombre y
hundió su cabeza en el estómago de otro. Sorprendentemente, el hombre
cayó. Jai se internó entre los bailarines, como su maestro de aikido le había
enseñado, y chocó con el proyector, cuyo pequeño trípode se le quedó entre
las piernas. Se vio de nuevo a sí mismo como un prisionero azteca
sacrificado; la visión se contrajo a un punto; Jai avanzaba sin sentido hacia
el agua, con la fiera punta tras él, cuando se convirtió en un hombre y su
perseguidor se sentó y empezó a tirar irritadamente de una flecha que tenía
clavada en el muslo. La cosa tenía una mala trayectoria. —No, no, no… —
gritó dramáticamente uno de los tamborileros, y se detuvo como si no
supiera qué hacer a continuación. La danza se detuvo. La gente desnuda
(vacilante) miró a su alrededor, y uno o dos empezaron a marcharse.
Algunos corrieron. Otros se desvanecieron en las cabinas de seguridad.
Luego otros. El hombre con la flecha en la pierna se marchó cojeando,
ausente, pero otra flecha apareció y le alcanzó en la espalda, haciéndole
caer. De la oscuridad entre las luces verdosas de las cabinas de seguridad y
los brillos lejanos de otros domos, otros fuegos, llegó algo con una gran
pretensión de secreto, apuntando a un blanco. Un brasero ardía y humeaba
en la arena desértica, pero Jai no necesitaba sus ojos casi ciegos. Había un
puñado de inteligencias adolescentes, como luciérnagas, algunas cercanas,
aferrándose tras las rocas. Les encantaba esconderse. El de ánimo secreto,
una chispa apartada casi asfixiada de excitación, se agachó tras Jai, con el
acompañamiento de un fuerte trino mental por parte de sus amigos. Tiró de
la cuerda. Dijo (en su mente):
Amigo mío, ésos son neoaztecas. Te habrían matado.
Merecen morir.
¿Mereces morir tú?
Las olas chocaban contra otras rocas, blancas en la oscuridad. Jai dejó
que el muchacho se acercara unos pocos pasos y luego se apartó como si
fuera natural. Se movió de nuevo en cuanto el muchacho corrigió su
puntería. Sería mejor no ser espectacular. Se volvió, como si acabara de
escuchar algo, y miró fijamente al muchacho a la cara aunque no podía ver
nada; su campo de visión rebullía en negro por la llama del brasero, y ante
él un palimpsesto de llamas-fantasmales se convertía en nada. Un
muchacho esbelto e invisible con un traje gris quiso matarle. A través de los
ojos del muchacho vio la silueta de un hombre de las cavernas delante de un
fuego, un macho adulto, desnudo.
—¡Tú, cachorro! —dijo—. Pon una marca de seguridad sobre ese
hombre. —Hubo un momento de silencio, y entonces una fría voz
imposiblemente gélida recalcó:
—Te tengo cubierto, tío.
—¡Mentecato! —dijo Jai involuntariamente. El muchacho volvió a alzar
su arco y tiró de la cuerda; Jai Vedh (fenomenalmente inquieto de repente
en este mundo de sucesos) dio un toque extra al arco, y el muchacho gritó.
La flecha, que era demasiado corta para su brazo, se soltó y le atravesó la
mano izquierda. Se quedó paralizado, emitiendo pequeños gemidos. La
punta de la flecha asomaba cinco centímetros por el dorso de su mano. Jai
corrió, horrorizado.
—¡No me toques! —gritó el muchacho. Sacó un cuchillo y retrocedió.
Sus amigos, más que nunca como insectos en un pantano, empezaron a
dirigirse hacia la playa: ondulantes globos de luz, perezosos y erráticos.
Estaban muy interesados, pero no venían con rapidez. Con los dientes
apretados y los ojos fijos en Jai, el joven intentó arrancar las plumas de
plástico de su flecha, pero el dolor le obligó a rendirse; sangraba
profusamente. Permaneció erguido y quieto, presentando a Jai la punta de
su cuchillo. Cuando los otros se acercaron, se desmayó. Se congregaron en
círculo, observándole sangrar.
—Cada uno debe cuidar de sí mismo —dijo uno de ellos gravemente.
—Le venciste —dijo otro—. Puedes ser uno de nosotros. —Y se echó a
reír, empujando con el pie al muchacho moribundo. Jai no vio en sus
mentes nada fuera de lo corriente; en sus bolsillos, vendas; las cogió
bruscamente del bolsillo del joven que tenía más cerca, se arrodilló junto al
muchacho, extrajo la flecha ensangrentada y le vendó la mano.
—¡No puedes hacer eso! —dijo alguien, asombrado. Todos se miraron.
—Ivat era el mejor —dijo una muchacha—. Pobre Ivat.
—Así son las cosas —dijo alguien más, encogiéndose elaboradamente
de hombros.
Jai alzó al muchacho y los demás cerraron filas a su alrededor, cargando
sus flechas.
—¡Sois un fastidio! —dijo él, mostrando los dientes.
Bajadlas. Cerró los ojos, transformando instantáneamente el círculo de
manchas visuales en deslumbrante luz; caminó airado entre sus armas
paralizadas, reteniéndolos con el talón mientras se retiraba y soltándolos
cuando alcanzó una cabina de seguridad: polímero preformado, con espacio
para uno, que se extendía sobre cojinetes por la arena. Dentro, la pantalla
dijo:
HABRÁ UN PEQUEÑO RETRASO YA QUE SU FUERZA DE
SEGURIDAD ESTÁ OCUPADA SIRVIÉNDOLE EN LA CALIFORNIA
METROPOLITANA. SI DESEA ESPERAR, DEJE SU NOMBRE Y
DIRECCIÓN Y SU FUERZA DE SEGURIDAD LE EXTENDERÁ UNA
LÍNEA DE SEGURIDAD EN CUANTO SEA POSIBLE. DE LO
CONTRARIO POR FAVOR DESPEJE ESTA CABINA YA QUE PUEDE
SER NECESITADA POR LOS DEMÁS. Junto a la pantalla estaba el
habitual receptor de placas de muñeca. Jai pensó en las armas automáticas
que había conectado al entrar en la cabina y luego en el muchacho
moribundo que tenía en sus rodillas; alimentó el receptor con su placa
(temblando), marcó un hovercoche, un hospital, una residencia, pulsó el
botón LIBRE para que la cabina no le hiciera pedazos al salir. Entonces oyó
aparcar el hovercoche fuera. Ahora lo tenían si lo querían. Supuso que Ivat
debía pertenecer a algo o a alguien, pero la placa que llevaba al cuello y que
indicaba que era menor de edad sólo decía AFILIACIONES RETIRADAS
A PETICION y el nombre, Ivat. Hacías lo que te gustaba en la Vieja Tierra,
aunque tuvieras catorce años. El coche todo terreno avanzó por la playa,
levantando una tormenta de arena. Dios mío, tengo hambre, pensó Jai. Miró
su placa de muñeca, para recordarse quién se suponía que era, y, tras un
instante de sobresalto (el cuasi-cadáver que tenía al lado resultaba
enfermizamente familiar), casi gruñó de risa. Víctor Liu-Hesse era un
hombre culto. Griego y francés, no estaba mal; la placa en sí era adecuada y
sincera. El chiste privado de Liu-Hesse. Las palabras aparecieron bajo el
panel de instrumentos del coche, parpadeando ante el pálido brazo
manchado de sangre del casi anónimo Ivat. Tan inintencionadamente apto,
aunque pocos lo reconocerían. TELE LANDRÚ.
¡Pero Dios mío, qué sorprendente sentido del humor!
Se encargó de que Ivat fuera llevado al hospital como una moneda en su
ranura, y luego fue a su residencia. Comió, marcó 25 grados centígrados, se
abasteció de ropas, revisó sus amistades, hobbies y compras del año pasado,
tecleó silencio máximo y aislamiento visual, durmió, se despertó, se lavó
con la mano ultrasónica, se vistió, durmió y volvió a despertarse. Terminaba
de desayunar junto a una pared holográfica con una panorámica del Lago
Blanco de Gobi que repetía el aleteo y el girar de los pájaros, cuando el
corredor exterior fue ocupado y la pantalla sobre la cama se encendió.
Había habido gente caminando sobre su cabeza y bajo su suelo toda la
noche, y en la puerta de al lado, pero esta vez era alguien nuevo. Indicó
rápidamente que el lugar estaba cerrado. Un pensamiento se filtró en espiral
bajo la puerta, sonriendo indescriptiblemente, y él se rió. Deslizó el ON
visual y pulsó el interruptor ABIERTO, e Ivat (cuya sombra se aplanaba
ahora sobre la cama) adquirió la forma del desconocido y apareció ante los
paneles deslizantes. Entró rápidamente, con su arco. Tenía la mano
vendada. Pulsó CERRADO sobre el desayuno de Jai y tendió a éste su
mano vendada.
—¡Quítame esto! —exigió.
—No —dijo Jai—. Pero pasa.
—¡Ya estoy dentro! —Y el muchacho se tumbó enojado en la cama. La
cama parecía un pez y la silla de Jai una seta; no había nada más en la
habitación, excepto la parte de la pared que se doblaba para servir de mesa
donde comer y los controles de rutina (estaban bajo el suelo) para la
energía, los residuos, cinco líneas a la atmósfera, comunicación y viajes, y
dieciséis para comprar. Se podían alcanzar las paredes opuestas extendiendo
los brazos.
—¡Cobarde! —gritó Ivat—. ¿Pensabas que mi fantasma te
atormentaría?
—Sí —dijo Jai—. ¿Quieres algo de comer?
—No —respondió Ivat. No le gustaba la panorámica de la pared y la
cambió incesantemente de un lado a otro, haciendo que Jai se sintiera
incómodamente consciente de las profundidades de la pared al rebuscar
entre los amasijos de puntos. Jai se preguntó qué habría querido decir Liu-
Hesse por «valiosos descubrimientos» procedentes del trabajo, ya que no
había nada en la residencia que no hubiera estado cinco años antes de otra
forma. Excepto él mismo, tal vez. Ivat redujo el sonido al mínimo, para oír
acercarse a sus enemigos. Frunció el ceño ante Jai.
—Te he dicho que me quites el vendaje —dijo con voz baja y peligrosa
—. ¡Tú me metiste en esto! —Su traje gris es una imitación—, ¡maldición!
¡Maldición! —gritó el muchacho. Es extraño que nadie llame nunca a los
profesionales por su nombre, como una clase. Ivat se tumbó boca abajo,
gimiendo un poco mientras su mano vendada golpeaba la pared. Se quedó
allí tendido, satisfecho, durante varios minutos—. ¿Qué has estado
haciendo? —dijo entonces.
—Dormir —respondió Jai—. Ver las noticias. Comer.
—¿Algo interesante?
—Todo cultural y social —dijo Jai, con los ojos medio cerrados—.
Nada más. Hubo disturbios. Y un panel discutiendo sobre arte. Nada.
Un montón de puntos coloreados.
—Hemos decidido que eres psi, tío —dijo Ivat.
¿Ah?
—Sí —dijo Ivat, sin prestarle atención—. Está claro que Aries
dominaba en tu nacimiento, y por tanto tienes psi. ¿Has tenido alguna
experiencia psi?
—¿Aries?
—En nuestra sociedad —dijo irrelevantemente el muchacho. (Se está
preguntando si podrá volver a mirar alguna vez a sus amigos a la cara.)—.
Todo el mundo debe de cuidar de sí mismo. No se permite entrometerse.
Me has desacreditado temporalmente, pero puedo encargarme de eso. Para
la mente racional no está permitido ni es posible ser ilógico. Si no eres
Aries, eres claramente un Escorpio fuertemente influido por Aries, y eso
implica también poder psi. ¿Has tenido alguna experiencia?
—Bueno, creo que no, no.
Ivat guardó silencio. Finalmente dijo:
—¡Ja! Has estado fuera una buena temporada, ¿no?
—Sí —dijo Jai—. He estado fuera. Estoy fuera de contacto. —Y
extendió la mano para sintonizar la pared con una vista turística del
Archipiélago Palmer—. Estoy buscando a alguien.
Pudo ver a través de los ojos de Ivat que la pared era una imagen
convincente, pero para él (con su falta de masa, olor y tacto) era menos que
un fantasma. Su cerebro seguía girando en pautas moaré.
—Alguien de otro planeta —dijo, e Ivat exclamó: ¡Iré contigo, iré
contigo!, pero Jai, sin mirar a la forma que tenía delante, consultó su placa
de muñeca para revisar los nombres y direcciones de sus amigos ficticios y
sus hobbies: psicoterapia en caída libre, cocina y demonismo—. ¿Puedo
contar contigo? Esa persona cree en lo psi. Cree que si puedes controlar el
calor puedes controlar el movimiento, si controlas el movimiento puedes
controlar la masa, que el control de la masa significa control de la energía, y
que ambas cosas significan el control de la gravedad. ¿Tiene razón?
—No —dijo Ivat—. Mala teoría. Parece Piscis. ¿Cómo es ella?
—Juguetona —dijo Jai—. Muy juguetona y poco de fiar, desde luego.
Pero no es Piséis. Será mejor que nos pongamos en camino.
Y desconectó la pared, que empezaba a molestarle, y dobló la mesa del
desayuno. Siguió la comida por la línea de residuos hasta que notó que se
había atascado la cabeza en un cuello de botella, muy muy abajo. Entonces
dijo:
Advierte. El hombre es un mono gestado, no solemne. Esto es progreso.
¿Me estoy volviendo más juguetón? ¡Avísame!
Ellos jugaban y mentían y se divertían. Y todos eran así. Se burlaban de
nosotros. Vaya, he comparado fechas y descubro que estuve dos años en
comosellame, no uno. Hasta el fondo. «Puedo viajar un kilómetro de un
salto», dijo uno, cuando puedo hacerlo bien.
Advierte. Tal vez no debería intentar encontrarla.
¡Mentiras y mentiras!
—Debo admitir —dijo entonces Jai— que no tengo ningún interés en
particular en tu compañía. Los negocios son los negocios. Me alegra ver
que estás bien. Adiós.
—¡Demonios! No me importa —dijo Ivat.
Jai cogió el primer ascensor a la superficie, consciente de que el
muchacho le seguía. Ivat estaba herido e intensamente molesto por algo.
Volvió la cabeza y miró. Era incansable. Murmuraba y se mordía el labio.
Agarró la barandilla con ambas manos cuando la plataforma se lanzó hacia
arriba, y cerró los ojos para no ver la pared. Sonrió cuando se detuvo. Le
dolía el estómago. Fermentó su camino rampa arriba, los pies ligeros,
volviendo la cabeza, zigzagueando para mirar a la gente y calcular su
peligrosidad, estrechando los ojos intensamente, un poco preocupado por su
mano. Incluso huele a adolescente. Un cumpleaños subió flotando desde el
riñón de Ivat, por su espina dorsal, como una nube de fósforo. Catorce.
Otros recuerdos, otras baladronadas, especialmente alteradas para consumo
personal por el ocupado Ivat, surgieron del muchacho como ectoplasma: Jai
le ve ajado y cubierto de la cabeza a los pies con una armadura de naipes;
sólo aparecen los ojos. Ivat se asoma, acalorado. Tenía los dientes torcidos.
Bastante difícil centrar mi atención en el exterior de la gente. Jai, aburrido
ya, se detuvo en un puesto privado ante una casa privada. Vendían libros
impresos a mano; pasó los ojos por la lista en la pared: Aviación, Arquería,
Alabastro, Agnosticismo, Acónito. Los omnipresentes vegetales eran
exasperantes, sin pauta ni sentido. Alguien había plantado una fila de
zanahorias en la hierba, junto al puesto. Alguien más vendría y rompería los
libros; ellos harían más. La muchacha tras el puesto estaba colocada con
Cielo en amor, amor, amor; les quitarían los libros pero harían más, para eso
era, ése era el núcleo… Ivat, fascinado por los libros, se detuvo para mirar
un momento a la chica.
—¿Qué es eso?
—Arte —dijo ella, sin abrir apenas los labios. Trató de tocar a Ivat, pero
éste retrocedió. Jai, oprimido, deseó mirar sólo al cielo, pero sintió que
podía empezar a levitar inconscientemente a espaldas de la gente; le dolían
los hombros por las colisiones, las sienes le picaban. Estoy fuera de
contacto. Finalmente, Ivat acumuló el valor necesario para acorralarle junto
a la pared de un centro de drogas que estaba sobre el suelo porque allí había
casas bajo el terreno, un bosquecillo de peleles, flecos, estandartes,
plásticos, luces, todo techado con césped y envuelto en lianas como un
carrusel de feria. A excepción de las pocas cabañas de drogas que
asomaban, y los decorados, era indistinguible de cualquier otro lugar. Ivat
sostenía un libro encuadernado que se hacía pedazos entre sus dedos
húmedos.
—Sóloimaginequemetropiezoconusted —dijo—. ¿Qué es esto?
—Un libro —dijo Jai.
—¿Qué?
—Como una cinta —dijo Jai pacientemente—, pero conozco a alguien
que los hace mejor. Es una cubierta hermosa, lirios estampados en oro.
¿Ves? —Y cogió el libro y empezó a pasar las páginas, que se soltaron:
mala cola—. Está escrito a mano. Copiado de algo.
—Es tosco —dijo Ivat llanamente—. Traté de leerlo. ¿Por qué no
compran algo que se aguante?
—Son creativos; lo hacen ellos mismos —dijo Jai, y arrancó las páginas
de plástico del interior. Se quedó con la cubierta. Era una imitación de algo
que recordaba vagamente haber visto en un museo. El recuerdo vino más
fuerte que la cubierta misma, que ahora parecía un trabajo de aficionado, y
dejó que la cosa cayera de entre sus dedos a la hierba.
—¡Ah, la irracional mente creativa! —dijo Ivat. Hubo un embarazoso
momento de silencio. Jai pensó que el muchacho iba a llorar—. Disculpa,
para mi mano —dijo Ivat, y corrió a una de las tiendas. Jai lo vio, una abeja
en la colmena, meterse algo en la boca. Ivat salió masticando, frotándose el
trasero.
—El arvetinol no es exactamente una droga —dijo, con el ceño
fruncido.
—ClaroPensamiento —respondió Jai—. Por supuesto que no.
Deseó no ver tan bien en la mente del muchacho. Tenía miedo de
tocarla, y la asombrosa convicción de que se volvía demasiado
compadeciente para vivir; sintió las lágrimas de Ivat acumularse en sus ojos
y el tembloroso aturdimiento apoderarse de sus miembros; no quiso oler, o
escuchar, o caminar, o estar cerca de una cosa tan patética.
—Me ayuda a soportar el dolor —dijo Ivat, demasiado fuerte—. A
permanecer racional, ya sabes. De vez en cuando —murmuró un momento
después. Jai lo cogió por el codo y el muchacho siguió farfullando sobre
astrología, se detuvo a orinar contra una pared y explicó que aquello
ayudaría a crecer la hierba. Miró dubitativo su pene.
—Vamos. Es lo bastante grande —dijo Jai.
Ivat sacudió la cabeza. Se tambaleó. Esperó tercamente hasta que Jai se
desabrochó.
—Mira. ¿Ves? —dijo; y, mostrando sus ansiosos genitales, tendió la
mano hacia la de su amigo. Y se detuvo a mitad de camino. Hizo una
mueca, controlándose (éste es Jai), como un perro sonriente, con gran
esfuerzo, los tendones de su cuello marcándose, con un «¡hey!» al final. Dio
una patada a la hierba y al charco que había en el suelo. El sobrio Ivat no
había tomado tanto ClaroPensamiento como para hacer que todo parezca
sabio. Imagina a Jai poniéndole los pantalones, subiéndole la cremallera y
se ve llorando; imagina las manos de Jai en sus pantalones. Son
imaginaciones amargas, analíticas, razonables. Decide despejarlas.
—¿Por qué llevas una hoja? —dice.
—Prescindible —dijo Jai, soltándola. Hizo ademán de coger a Ivat por
el codo otra vez, pero Ivat se apartó y empezó a recorrer el sendero, dejando
atrás la gente, las casas, las flores, siempre lo mismo. Pasos rápidos, alerta
al peligro. Jai le vio desaparecer en los bancos de niebla de la gente y
reaparecer, brillando firmemente; entró y salió de los otros caminantes, pero
persistió la impresión de que estaban solos en una calle desierta, un callejón
resonante, cubierto de hierbajos, moho y maleza. Era interminable.
—Bien, ¿cuándo vamos a empezar a buscar a esa amiga? —dijo Ivat.
Jai, que no tenía ninguna respuesta, no respondió.
—¿Para qué la quieres, de todas formas? —dijo Ivat, y, como no hubo
respuesta, se detuvo y tosió. Se golpeó melodramáticamente el pecho—.
Voy a morir —dijo—. No me cuido porque hay otras cosas más
importantes. ¿Ves? —Pero, al no recibir ninguna respuesta de la lisa cara de
Jai, sintió una comezón de culpabilidad y aceleró el paso. Le dolía por
dentro. La misma cara de Jai le parecía horrible: barba quemada por el sol,
piel oscura, ojos celestes fijos e inmóviles. Iba con él como un escudo a
donde fuera; aparecía en los edificios cuando los miraba. Malhumorado
porque la expresión era tan poco digna de confianza y receloso porque dolía
mirar a la cara, Ivat (que tiene de nuevo, pensó Jai, el recelo habitual de que
alguien a quien ama pueda leer su mente) se apartó de la cara y dijo con
afectada indiferencia:
—Hasta la vista, loco solar.
Y Jai, advirtiendo por primera vez que había adquirido la falta de
expresividad de Evne y los demás, se forzó a sonreír, se obligó a decirle
metafóricamente al muchacho que gemía y sollozaba:
—Pero no quiero perderte.
—Cierto, estás indefenso —dijo Ivat.
—Me llamo Landrú —dijo Jai.
—Eres el Loco Solar —dijo Ivat, y tras una larga pausa, miserablemente
aterrado, añadió—: ¿Te gustan las fiestas, Loco Solar?
Aguardó una respuesta. No vino.
—La gente se cansa después de los veinticinco —dijo Ivat entonces—.
No sirven para nada. Eres demasiado viejo.
Jai esperó pacientemente.
—Oh, muy bien —dijo el muchacho—, vayamos a alguna fiesta.
Se estrecharon la mano, e Ivat se echó a reír.
—¿Para qué vives? —preguntó Jai, alimentándole con su línea, e Ivat,
aún riendo, respondió:
—Control y poder —mientras su alma mostraba sus dientes como un
mono. Había algo en la respuesta que era cierto. Jai, el poderoso, sintió
perder su transparencia, perder su simplicidad, se encontró sonriendo
amistosamente en un súbito medio abrazo. Sabía lo que le haría a Ivat. El
muchacho se volvió mentalmente sin el menor esfuerzo o la más mínima
conciencia y le mostró su otro lado: tonto, fanfarrón, defensivo, cargado de
afecto. Silbó débilmente.
—Espera a ver las tías de esa fiesta —dijo. Jai se sintió admirado y
divertido.
—¿Dónde están tus padres? —preguntó, curioso, y el muchacho
(encogiéndose de hombros) contestó simplemente:
—Ya no lo sé. ¿Dónde están los tuyos?
—Tampoco lo sé.
Se echaron a reír. Las casas iban y venían, enredaderas, carteles, tiendas
caseras, fuentes caseras, puentes caseros en ruinas. Jai, hundido en sus
pensamientos, vio entre los pulmones del muchacho una sombra oscura y
pequeña como la mancha en una radiografía, algo sólido, algo duro, algo
que colgaba de la dulce carne con la que se movía y vivía, que se
alimentaba de lo que se alimentaban los temores de Ivat y sufría lo que su
vergüenza sufría, pero hacía de ello algo pétreo, algo no mostrable: un
segundo Ivat, sin edad. Lo atravesó. Estaba creciendo. Tal vez los
profesionales lo recogerían algún día y le enseñarían lo que ya creía que
sabía. Harían de él un auténtico asesino. Jai, asombrado, vio la cara del
muchacho oscurecerse, oscurecerse el sendero, capturar la mancha las
propias paredes: vio el Poder y el Control infestar el sol. Entonces Ivat
volvió a silbar (aún más débilmente que antes), y todo se derrumbó.
¡Qué ojos!, pensó Jai. La mitad del tiempo no veo y la otra mitad no
puedo interpretar lo que veo.
—¡Ja! Espera a ver a esa gente de la crema de malvaviscos —dijo Ivat.
Visitaron primero a una pareja que quería reformar a Ivat, una pareja
conservadora que vivía en un túnel subterráneo, que ponía plomo en sus
paredes y bebía agua destilada. Habían criado a un hijo propio, pero había
muerto al cabo de unos años. El segundo lugar fue un centro donde
regalaban artículos de moda, por el que había que pasar para visitar una de
las fábricas subterráneas; había una fiesta real y la anfitriona, que se parecía
a Olya, dijo que comieran sin problemas y que estaba disponible para
cualquiera. Ivat hizo una mueca. Se marcharon cuando los invitados
empezaron a colocarse con Crisálida sobre la alfombra, porque aquello
incomodaba al muchacho. En el tercer lugar había confetti cayendo del
techo: formas blanco-hueso a la tenue luz, muy clásicas y severas, y las
paredes cubiertas de fotos granulosas en blanco y negro de niños muertos.
Había música en el Infra-bajo, MalTrabajo (habría jurado) en el aire.
—Si sientes terror —dijo alguien lentamente, drogado—, entonces estás
vivo.
—Lo siento —dijo otro—. Horrible, horrible. Lo siento.
—¡Teóricos! —susurró Ivat desdeñosamente. La habitación olía a
sangre. Metió las manos en algo caliente al salir y se chupó la sal.
—¿Qué hacen a continuación? —preguntó Jai, un poco sorprendido.
—Se sientan y hablan —dijo Ivat. Desde una casa adjunta,
insuficientemente aislada, venía un coro de voces:
Somos como ovejas.
Somos como ovejas y, sorpresa de sorpresas, un bebé gateando en el
patio. Jai, con todas sus fuerzas, deseó que volviera a entrar, no ser
transportado dentro sino advertir con su propia mente los peligros del
exterior. No se atrevió a mirar demasiado atentamente la casa. Empujó al
bebé, pero éste no se movió; luego puso su mejilla contra él (a distancia) y
lo empujó (a distancia) y luego se deslizó en él, junto a él, una pequeña
masa informe con pañales (que no habían sido cambiados en cientos de
años), de modo que fueron dos gateando en el patio, con los pañales
amasando los excrementos y canturreando y secando el aire que entraba.
Sintió el temor, lo expulsó, hizo que existiera entre el bebé y él.
—¡Míralo! —dijo Ivat, impresionado—. Vamos a ver a alguien sensato.
—No.
—Te gustarán —dijo Ivat.
—Pasearemos —dijo Jai.
Pero no había ningún lugar donde ir que fuera público. Lo había
olvidado. El cuarto grupo de amigos de Ivat, en una casita de hadas como
todas las demás, habían cubierto la pared exterior con placas de plástico.
Ivat las miró largo tiempo antes de entrar. Insistió en abrir, palmeando las
paredes para abrirlas. Un timbre sonó en el laberinto de habitaciones. El
salón era una pradera. El afortunado Ivat, que no podía ver a través de nada,
se sentó en el tambaleante y chispeante holograma del tsunami que ocultaba
el lugar donde el suelo proyectaba un saliente en el que poder sentarse;
había, en la falsa hierba del suelo, una seta gigante, un peñasco, un cerezo
en flor y una ballena soplando, todo hecho en casa. Jai se sentó sobre la
ballena. Ivat parpadeó. Se colocó el arco entre las rodillas. Llamó a la
puerta y ésta se dilató; tras meter la mano en la abertura, sacó un cigarrillo
de tabaco y una bebida alcohólica.
—Conservador —dijo—. ¿Quieres, Landrú? Son de verdad.
Y, cuando Jai negó con la cabeza, encendió un cigarrillo con la uña y
sorbió la bebida. Tosió. Para Jai, habituado a lo sintético, el humo en la
garganta de Ivat sabía a pintura y hierbas. En las entrañas de la casa, alguien
paró un torno; alguien desconectó una máquina de coser; lavándose las
manos, el hombre cogió el ascensor para subir y la mujer palmeó puerta tras
puerta para entrar. Llevaba un bebé dormido. Entró sonriendo, presentando
al bebé por delante como una pintura de la Serena Maternidad bajo las
estrellas eléctricas del techo; Jai podría haber jurado que eso era lo que
había dicho el bebé. Ella sonrió significativamente al ver el arco de Ivat, y
él sonrió también. La mujer soltó al bebé, sacó una joya industrial de su
sarong y se la colocó al cuello; era un viejo aro amarillo aceitoso con
chispas en él, medio muerto ya. Jai recordó que no se esperaba que fueran
hermosos. Su hombre, con rostro ceñudo, llevaba la misma joya; se quedó
en el iris de la puerta con un rifle hecho en casa en las manos, un arma
aturdidora capaz de derribar a un elefante.
—Nos alegra que Ivat haya venido, ¿verdad? —dijo ella.
—¡Eh! Conozco vuestro horario —dijo Ivat.
—Tenemos un horario. Lo hacemos todo a horas concretas. No hacemos
nada siguiendo simplemente nuestros impulsos.
—Ésta es su hora para las visitas —susurró Jai.
—La gente racional se da cuenta de que sus vidas deben tener sentido
—dijo el hombre—. El sentido no es algo que nos den sin más.
A Jai no se le ocurrió nada que decir, así que asintió cortésmente. El
hombre apoyó su rifle contra el cerezo en flor y se sentó en el peñasco,
desapareciendo parcialmente en él.
—Mi esposa —dijo, indicando a la mujer, cuya sonrisa firme, cómoda,
autónoma, dio forma a las palabras:
—Él luchó por mí y me ganó —con perfecta compostura.
Se produjo un breve silencio. Nadie se sentía incómodo.
—Advertirá usted —dijo el hombre—, que hemos reproducido objetos
naturales dentro de nuestra casa. Fotográficamente. Es importante. Ahora es
posible vivir sin pensar o desaliñadamente; todo el mundo tiene todo su
tiempo libre desde el Gran Cambio Laboral de hace un siglo y medio, y las
vidas de las personas son enteramente lo que ellos hagan de ellas. Los
estúpidos y descuidados se desintegran. Nosotros no.
—Mi marido… —dijo la mujer.
—Calla —dijo él—. Éste no es tu papel. Has ejecutado el papel social
de la mujer, y eso se ha acabado ahora. Esto es pensamiento abstracto; el
papel del hombre.
Ella asintió, sin acritud. Sonrió e hizo un gesto invitador hacia Jai e Ivat;
cuando el muchacho sonrió, tocó la pared y sacó una bandeja de Delicias y
las ofreció a los invitados. Luego dijo, como dudando:
—Tomad algunas.
Y, cuando ellos rehusaron (Ivat estaba borracho de solemnidad), retiró la
bandeja. La pared se cerró sobre ella. El hombre pulió su fusil aturdidor con
el extremo de su sarong, y hubo otro minuto de silencio.
—Por la mañana —dijo el hombre, alzando la cabeza—, comemos, y
luego practicamos. Yo practico mi artesanía y ella su cocina y su limpieza.
Luego volvemos a comer. Ella cultiva flores. Es importante para una mujer
mantenerse en contacto con las cosas que crecen. Vemos las noticias (y no
es que haya mucho que ver), y luego nos ocupamos del interior de la casa,
que cambiamos cada tres meses. Luego trabajamos en las fortificaciones…,
habría muerto usted sin la huella palmar de su amigo. Y por las noches ella
hace nuestra ropa, que cambiamos cada semana. Yo paso tres noches a la
semana en combate, armado o desarmado, aunque para hacerlo tengo que
asociarme con gente con la que normalmente no me hablaría. Ella juega con
el bebé. Normalmente, excepto durante las horas de visita, una guardería
cuida del bebé. No creemos… (Aquí se volvió hacia su esposa, sin moverse,
preguntó: ¿Qué es lo que no creo?, y el fantasma de la mujer dijo):
—… en no aprovechar las ventajas que nos da una sociedad
mecanizada. Respecto al bebé —añadió apresuradamente—. Eso es mío.
Una vez al mes vemos espectáculos.
Llegará el día, dijo el hombre silenciosamente, refiriéndose a los
estúpidos y descuidados del mundo. Ivat (quejumbroso porque estaba
borracho), preguntó:
—¿Me ayudarás con mi puntería?
El hombre, alzando su rifle, empujó al muchacho por delante de él y
anunció, en cuanto estuvieron fuera de vista:
—No se puede disparar cuando se está borracho. Voy a discar un
vomitivo.
No había nada en las mentes del hombre ni de la mujer; eran ordinarios;
estaban un poco aburridos. Era un día común. La esposa miró a Jai de reojo
y se desabrochó el sarong en torno a sus pechos; alzó al bebé como para
amamantarlo y luego lo soltó.
—A las madres les gustan más los hijos varones, ¿no está de acuerdo?
—le preguntó a Jai.
Él lo pensó durante un minuto, no encontró nada dentro de ella, ninguna
extrañeza, nada extraordinario.
—No —dijo.
—Oh, un varón es algo especial —dijo ella, arrastrando las palabras, y
entonces, sin el más mínimo preámbulo, se arrojó sobre él, encima de la
ballena holográfica, retorciendo sus pechos contra él y hablando
roncamente. Ella no sentía ningún deseo en absoluto. Le instó a poseerla
antes de que su marido regresara; le prometió que lo haría un centenar de
veces; le proporcionaría placeres inenarrables; se quitó el sarong y tironeó
de la ropa de él, y en todos sus movimientos él no pudo encontrar en ella la
más mínima sacudida de excitación. Y, de pronto, un pensamiento que él no
había advertido porque no era erótico:
Hazlo para que mi marido pueda matarte.
Y luego, ansiosamente:
Quiere luchar contigo. Tiene que hacerlo. Éste es el papel de una mujer.
¡Por favor!
Hizo con ella como había hecho con el bebé: El pensamiento no está en
la otra persona sino entre nosotros dos, no en ella, sino también entre
nosotros… Ella olvidó lo que había estado haciendo. De nuevo con el
sarong puesto, tuvo otra vez la idea; lo miró de reojo y recogió al bebé. Lo
soltó.
—Los varones son mejores —dijo—. ¿No está de acuerdo?
—Ahí viene su marido —dijo Jai Vedh, sentado en la ballena resoplante
y al borde de la histeria. Ivat entró (muy pálido).
—¿De qué te ríes, Landrú? —dijo bruscamente. El marido (que finge no
saberlo, pensó Jai, pero lo sabe) asintió brevemente.
—Tiempo para la intimidad.
¡Ahora copulad!
—¿Qué hacen ahora? —preguntó Jai en voz alta, el amable invitado
cumpliendo con el ritual de una invitación.
—Después de la hora de las visitas —dijo el marido—, comemos y
trabajamos en el interior de la casa. Yo hago el trabajo pesado. Una mujer
debe hacer también su parte. Copulares para… —y se detuvo. Jai se cubrió
la mano con la boca, divertido. ¿Ése era yo? El hombre frunció el ceño,
vejado—. La hora de visita ha terminado —anunció, y se volvió hacia Ivat
—. Practica tu puntería.
—Dígame —dijo Jai, poniendo toda su mente en ello—, si no trabajara
hoy en el interior de la casa, ¿importaría particularmente?
»Me refiero, y trataré de ser cortés y dejarlo claro, que si no trabajara en
la casa hoy, podría, naturalmente, hacerlo mañana. O pasado. Su horario no
es necesario. Y, con el clima como está ahora, tan cerca de la ciudad
interior, no hay ninguna razón natural para tratar de ir siguiendo las
estaciones, así que, ¿qué importa el aspecto que tenga la casa? Un
profesional podría hacerlo por ustedes en media hora. Como ha dicho, no
satisfacen a sus amigos…
—¡Calla, Landrú! —siseó Ivat.
—… y, desde luego, no se satisfacen a sí mismos. Entonces, ¿a quién
satisfacen? ¿Al hombre de la Luna? Me parece…
El hombre alzó su rifle.
—… que las paredes están preparadas automáticamente para limpiar
después de ustedes, así que no pueden volver el lugar inhabitable, ¿no? —
dijo Jai, mareado por el éxito y arrancando limpiamente la mente del
hombre de sus manos—. Así que, ¿por qué limpiar? ¿Y por qué cocinar? Es
enteramente una pérdida de tiempo. Su horario —(la mujer estaba
aterrorizada)—, que según usted mismo admite es una creación enteramente
artificial…
Y entonces Ivat, que no se reía, lo empujó a través del laberinto de
puertas, jurando con voz rota de adolescente, y saltó arriba y abajo, lleno de
furia, en el sendero de fuera, mientras Jai Vedh rugía. Había lágrimas en los
ojos del muchacho.
—¡Oh! —gritó Ivat—. ¡Tú! ¡Tú…, tú!
Jai lo agarró por la garganta.
—Volveré tu mente de dentro a fuera —susurró—. Te romperé en
pedazos. ¡Tus amigos son un fraude, amigo mío, y yo soy veinte veces más
poderoso! ¡Veinte veces elevado a la potencia veintidós mil!
Ivat gorgoteó de furia.
—Has encontrado en mí un gurú de la categoría más alta, que convertirá
tus elefantes en armas y que hará que tus flechas parezcan juegos de niños
—dijo Jai con baja astucia—. ¡Bendice tu suerte!
—¡Mierda! —gritó Ivat, furioso.
—¡Bendícela! —exclamó Jai, riéndose de nuevo—, ¡bendícela y alábala
hasta el fin de tu vida! Te amaré y te enseñaré a ser dragón y tigre, ¿qué
dices? ¡Haré de ti un hombre, un hombre, un hombre feliz que pueda reírse
a la cara de cualquiera y romper cualquier arma y cualquier plan y cualquier
regla en toda esta ancha tierra! ¡Te encantará tu viaje al Cielo! Ahora
vámonos.
—¡Yah! —exclamó Ivat, pero estaba tentado.
—Vamos por allí —dijo Jai, inspirando, mirando a su alrededor,
señalando—. Ven o te haré venir.
—No, no iré —dijo Ivat, claramente intrigado.
—Sí, vendrás.
Bajaron en el ascensor hasta el nivel subterráneo y enlazaron, cogidos
del brazo para demostrar que estaban juntos. Las paredes bajaban con
rapidez a cada lado mientras se sentaban frente a frente y la puerta se
deslizaba tras ellos; estaban en una habitacioncita. Jai sintió temblores en la
roca mientras pasaban a la línea de vacío principal, y el súbito choque del
aire escapando. Había noventa y siete personas en todo el módulo. Ivat se
agitó, tratando de alzar el arco entre sus rodillas.
—Dime, ¿qué harías con un asesino, Landrú? —preguntó Ivat
tímidamente—. ¿Qué harías con un asesino? ¿Lo sabes? —El módulo entró
bajo el mar.
—No lo sé —dijo Jai. Cállate. Dios, estoy caliente. Esa mujer helada…
—Le distraerías —dijo Ivat—. Eso es lo que harías. Los asesinos no
tienen persistencia. Las estadísticas muestran que el 98 por ciento de los
asesinos son psicópatas, y que si los distraes, pierden el impulso. ¿Adonde
vamos?
Jai dio las coordenadas. El mar huyó; la roca gritó.
—Hum —dijo Ivat—. Eso significa que nuestro tiempo de viaje serán
treinta y dos minutos y cuarenta y ocho segundos. ¿Lo sabías? Cuando
lleguemos a la próxima estación enlazaremos y luego caminaremos cero
coma siete kilómetros. Podríamos coger un hovercoche, pero nunca hay
hovercoches disponibles porque todo el mundo quiere coger uno, incluso a
media noche. Hay montones de luces de noche para animar la fotosíntesis,
pero también anima a la gente. Ayer vi a un puñado de gente arrancando
hierba, sin ninguna razón en absoluto. ¿Estás bien, Landrú?
Cállate, dijo Jai, abriendo los ojos. No había querido hacérselo a Ivat,
no quiso hacérselo, y le asustó. Ivat era agradable. Me gusta su charla. Pero
Ivat se calló.
Cuando llegaron, había lo que los sosos amigos de Ivat no podían
proporcionar: una multitud. Era la primera multitud que veía Jai Vedh.
Durante medio kilómetro en cada dirección las casas estaban abiertas y
brillantemente iluminadas, como si nadie viviera allí o a nadie le importara,
o quizás hubieran huido. Había hogueras cada diez metros, dentro y fuera
de las casas; las llamas fundían los muebles y ahogaban a la gente con el
humo del plástico quemado; la gente caía en las llamas y salía
tambaleándose, con brillantes parches ardiendo sobre ellos; los matorrales
morían. La contaminación del aire gravitaba sobre el lugar como un techo.
Horas antes, alguien había arrojado sacos de sales metálicas a los fuegos,
material escaso y habitualmente robado, para quemar en brotes de color; Jai
notaba que había parches de oro bajo los pies de la gente para que los
limpiadores los retiraran por la mañana. Imaginó que hospitalizarían a los
quemados.
Nunca había visto tanta destrucción y borrachera en medio de tanto
silencio; la jodienda era inexhaustible, la comida una avalancha (se arrojaba
y se pisaba), y al borde de la fiesta había una voz, una sola voz, cantando.
Naturalmente. El sonido los ensordece a todos menos a mí. Son las
mentes lo que no puedo oír, y cambió de sus oídos mentales a los físicos.
(—¡Desperdicio! ¡Desperdicio! —gritaba Ivat, con lágrimas en las
mejillas—. ¡Horrible!) fue casi derribado por la llamada.
(Empujó al muchacho a un parche de hierba ya calcinada. ¡Quédate
ahí!) se preguntó por qué la multitud-mente es tan llana, drogada,
silenciosa, con la individualidad perdida, descubrió que no podía
desconectar ni el silencio ni el estrépito del sonido, un desagradable asunto
de hacer pedazos su cerebro, caídas sobre una pareja en orgasmo continuo,
una droga dura horas y horas hasta que el sistema nervioso se agota (había
oído hablar de ello), se agarra la entrepierna, y piensa:
Es una lástima. Es habitual. No es ninguna fiesta. ¿Por qué nadie sabe
realmente qué hacer?, e, internándose en la multitud, siente con horror su
inseguridad, su tentatividad, casi su aburrimiento. Los limpiadores lo
arreglarán por la mañana. A nadie le importa, excepto a los muertos. Más
allá del sadismo espera la estupidez.
Aquí no hay nada para mí.
En la casa más cercana, una joven, quitándose las ropas, se mete con un
guiño en azufre hirviendo y muere lascivamente; se trata de una fantasía y
lo que está sucediendo realmente es que una docena de personas están
derribando las paredes y alimentando el fuego con ellas; cuando acaben, no
tendrán otra cosa que hacer. Un hombre cuya ropa está ardiendo entra en la
siguiente casa, hacia los bailarines que no lo ven. Es un amasijo de
caprichos. Jai se pregunta por qué los caprichos son tan imposibles de
comprender. ¿Qué tiene de particular colgar por las rodillas de un tejado,
como está haciendo alguien? Se descubre diciéndoselo a una mujer
mientras pasa, encajado a ella mientras ella se debate y le empuja, y, al
borde de una descarga de satisfacción, se retira asqueado, dividido en dos,
incapaz de liberarse con una mente como ésta. Vomitaré, dice, y lo deja
escapar con un débil pop en el barro, se inclina, sin aliviarse, mientras
intenta conocer sólo al cuerpo sano. Dientes de metal. Ella está drogada
hasta la muerte. Cuando él se levanta, no puede andar. Sin odio, sin amor,
sin memoria, sin un rostro o un pensamiento (Menos mente que una
ardilla), ella permanece tendida porque es incapaz de pensar en levantarse,
sólo menea el culo en el suelo sin ninguna razón consciente, los ojos
desenfocados, sin esperar siquiera al siguiente hombre. Alguien la
encontrará. Al borde de la multitud, la voz sigue cantando.
Dejó atrás a la gente que estaba sobriamente ocupada, como hormigas,
arrancando cosas de las casas y quemándolas; y a la gente que estaba
irritada porque iba a terminar demasiado pronto; y a los muchos lugares
donde la gente clavaba clavos y astillas en otra gente (en los ojos, por
ejemplo) o empujándola al fuego, no por crueldad, sino por ver qué pasaría,
porque las personas (después de todo) también eran cosas. La gente también
podía ser destruida. No se unió a esto. Había una concentración de niños de
dos años alrededor, por lo que casi se sintió agradecido. Había muy poco
dolor; una víctima, bastante insensata, sonrió vacuamente mientras el clavo
se acercaba a su ojo ileso, saltó un poco cuando sucedió, exclamó: «¡No
puedo ver!» con gran sorpresa, y luego, imitando el sonido, dijo con voz
complacida: «Ulch, he oído un ulch», hasta que toda la multitud lo coreó,
no felizmente ni cruelmente, sino casi automáticamente. Nadie cantaba o
bailaba. La gente dormía en extraños rincones. Jai no sintió odio de ninguna
parte. Mientras se abría paso entre los fuegos, había más gente dormida,
más exhausta, más que se había reducido a cenizas. Tuvo que mirar dos
veces a estos últimos para asegurarse de que estaban muertos. La voz al
borde continuaba cantando.
Cerca de una casa que estaba habitada y cerrada (Jai pensó
instantáneamente en los otros habitantes que estaban en barracas de
seguridad o postes de seguridad, los que eran menos tercos, los que estaban
más asustados y menos molestos), cerca de aquella casa, que tenía las
paredes cubiertas de pictogramas y seises, manchas al estilo clásico, figuras
del antiguo Egipto y cabezas microcefálicas del pre-amanecer de las Islas
Salomón del Hombre sin Máquina (todo mitológico, naturalmente), la voz,
que desde luego estaba en su cabeza y no en el aire, empezó a fluctuar en
torno a las paredes y senderos, huyendo de él. Era un recuerdo perfecto de
una pieza reciente de música popular. Brotaba con ocho instrumentos más o
menos en contrapunto, pero a Jai nunca le había gustado la música popular;
encontró el cuerpo que corría, con la mente como un pez dentro de él y,
persiguiéndola tras la pared, saltó en medio de su camino. Ella abrió la
boca, totalmente humana. Entonces cantó dentro de su cabeza, aquella gran,
sólida, fea muchacha desnuda:
¡Oh azul! ¡Guardería! ¡Oh películas, confusión, confusión! Luego
entonó algo.
Acabas de saltar.
¡Saltar! ¡Saltar!
Es divertido saltar.
—Santo Dios, ¿quién te dejó salir? —dijo Jai antes de darse cuenta de
que lo había dicho en voz alta; y, agarrándola por el brazo, leyó la chapa
que llevaba en torno al cuello. Las hogueras eran hermosas en sus ojos.
Igual que él.
—¡Bonito! ¡Bonito! —dijo ella; y, rodeándole con los brazos, miró en
sus ojos el reflejo de los hermosos fuegos.
—¿Quieres ir allí? —preguntó él, involuntariamente—. ¿No crees que
no deberíamos?
—Bonito —repitió ella. Él le acariciaba la espalda—. Nito, nito —dijo
ella, como un gato, creyendo que esto era parte de la otra palabra tan
importante, y volviéndose hacia él, excitada, se puso de puntillas con la
espalda doblada y empujó su pelvis contra la suya. Se agarró a él, la boca
buscando un beso, el cuerpo trabajando frenéticamente; él recordó lo bien
que estaban educados estos débiles mentales, y no se sorprendió. Ella había
estado observando a las parejas. Mientras se tendía torpemente de espaldas
y abría las piernas, su cara estaba vuelta hacia los fuegos. Jai recordó cómo
las escuelas les enseñaban dolorosamente modales, cortesía elemental; tuvo
miedo de que ella estuviera acostumbrada a que la masturbaran, pero no
pudo encontrar nada claro en sus recuerdos. Podría estar asustada. Se
arrodilló y trató de nuevo de encontrar algo claro en su mente, pero no
pudo, y estaba muy caliente (y ella muy molesta e impaciente), y oyó,
cuando la penetró, una nota clara y curiosa de sorpresa: Los maestros no
enseñan esto, antes de que él estallara en ruinas al rojo blanco que hicieron
castañetear sus dientes.
Cuando se recuperó ella deseó continuar, pero Jai no podía hacer lo que
hacía el maestro porque no tenía el equipo, excepto en su propia persona.
Ella no permitiría boca o manos; la escandalizaban y la asustaban. Se quedó
tendida, sollozando quedamente, mientras Jai trataba de explicarse,
renunciaba a hacerlo y la acariciaba mientras lloraba para acabar
tendiéndose mejilla a mejilla con ella. La gruesa cara de la mujer estaba
sonrojada, los ojos fijos quejumbrosamente en la lejana fiesta. Cuando
pudo, Jai empezó de nuevo, cuidadosa y pacientemente, galanteándola para
su placer, cortejando no su cuerpo sino su mente, un poco incomodado por
su torpeza, pero disolviéndose con enorme alivio en aquella fragante mente
que se extendía bajo él miembro por miembro. Ella olvidó la fiesta.
—Eres humana —dijo Jai cuando la mujer abrió los ojos—. Eres
humana, ¿lo sabías? —Y ella sonrió ante su tono.
Cuando la dejó en la choza de seguridad, ella volvió a llorar, pero él se
alegró de que en cuestión de minutos olvidara y cantara de nuevo, con su
sorprendente memoria, otra canción popular.
De regreso junto a Ivat, vio una pandilla derribando una casa. Los
ayudó a sacar los delicados paneles de plástico y las duras placas del techo.
Había que hacer palanca para lograrlo, así que cuando se subió al montón
de cosas que cedían bajo sus pies, todo el techo se derrumbó a su alrededor
en un rugido de polvo aislado y cables de adorno. Se burló de los otros, que
estaban demasiado borrachos para pensar, agarrándolos por el pelo y
lanzándolos a las cosas que intentaban romper, pateándolos con furia,
haciéndoles retroceder y dándoles de bofetadas hasta que cayeron sobre las
placas de vidrio moldeado donde, como insectos, empezaron a romper y
rasgar. Retrocedió contra la pared exterior y, pasando los brazos en torno a
la viga principal, tiró hasta que ésta gritó. No pudo, naturalmente,
derribarla. Mientras la soltaba y retrocedía, un hombre salió arrastrándose
de debajo de una de las placas caídas del techo. Parecía absurdamente una
tortuga, medio arrastrando la placa con él, y Jai lo golpeó en la cara. El
hombre continuó arrastrándose testarudamente, sangrando sobre el amasijo
de vidrio y cristal. Volveré apegarte, pensó Jai, y lo hizo. Y otra vez, y lo
hizo. Y otra vez, y lo hizo. El hombre siguió avanzando, arrastrando una
pierna y susurrando desagradablemente. Parecía no tener nariz. Alguien se
agachó lentamente y cogió un ladrillo para tirárselo a Jai Vedh, pero antes
de que el alma difusa pudiera moverse Jai lo esquivó y se marchó. Todo era
divertidamente lento. En la distancia, Ivat farfullaba furiosamente sobre
algo, así que Jai fue en aquella dirección, evitando las hogueras moribundas
y los diez o doce o veinte cuerpos enlazados en un espasmo, las casas
masacradas, los afilados bordes del plástico roto sobre la hierba. No había
mucho que quemar en las casas. Evitó a los muertos. Cuando alcanzó a Ivat,
éste se reía. Justo antes había habido alguien en un portal, un hombre
tranquilo como en un cuadro, sonriendo, con veinte brillantes nudos en sus
ropas y su pelo, como si se dejara crecer algas a manojos vivos. Jai tardó un
poco en advertir que el hombre estaba ardiendo. Se llevó las manos a los
ojos y las llamas cobraron vida como generosidades radiantes y vaporosas;
la paz completa y drogada del hombre le siguió como un gusto irradicable.
La puerta se oscureció y se derrumbó. ¡Apágalo!, le gritó Jai a la puerta,
pero nada se movió. Alcanzó a Jai con los ojos cubiertos: al borde de la
fiesta, donde la hierba enferma aún vivía, en la sombra, con los callejones
verdes y sombríos cubiertos de enredaderas detrás. Se plantó inseguro ante
el muchacho, cegado.
—Intentaron hacerme tomar drogas —dijo el muchacho—. ¿Lo sabías?
Jai no dijo nada.
—¡Intentaron quemarme! —gritó Ivat—. ¡Me arrinconaron y trataron de
matarme con un clavo! ¡Intentaron que tomara SexTodo! ¡Intentaron
meterme polvo de cristal en la boca! Maldito seas, ¿dónde estabas?
¡Maldito seas! ¡Maldito, maldito!
Sí, soy un miserable pecador. Por un momento no supo qué hacer. Abrió
los ojos y, cuando Ivat empezó a llorar, cogió al muchacho y huyó con él
del ruido y de las luces, dejando atrás el anillo de casas cerradas que
rodeaba la fiesta, la zona donde no había nadie, para entrar en el tráfico
suburbano ordinario de la noche. Durante un centenar de metros a ambos
lados del callejón, la gente estaba atareada arrancando hierba. Era lo último.
Ivat se zafó de sus brazos y se deslizó al suelo como una serpiente, lleno de
convulsiones de odio; Jai le observó atormentarse, golpearse el pecho,
morderse.
Una chica, dijo Jai.
—¡Chicas! ¡Chicas!
Una chica de mente débil. Ivat se quitó el arco de la espalda y empezó a
cargar una flecha; lo alzó, con las manos temblando salvajemente, y apuntó
a Jai. La cabeza de la flecha se movía de un lado a otro como un hocico. Era
imposible dejarle disparar e imposible impedírselo; Jai atrapó la flecha en el
pecho, deteniéndola en el último minuto con las manos alrededor del asta.
Se vio en los ojos de Ivat, un martirizado Sebastián muriendo de amor, e
impidió que el muchacho gritara rompiendo el arco, la flecha, el carcaj y
todo en sus manos. El latigazo del plástico roto cortó la piel de Ivat. El
muchacho puso los ojos en blanco. Ejecutó una difícil convulsión mental y
empezó a caer; Jai lo cogió mientras se volvía de dentro a fuera, le obligó a
meter la cabeza entre las rodillas, le tendió murmurando en la hierba, le
frotó las manos. Desaparecida la presión, Ivat volvió en sí inmediatamente,
se enderezó y abrió los ojos.
—Has sufrido una INTOXICACIÓN POR HUMO —dijo Jai.
Ivat recordó algo sobre su padre, muy lejano, algo que se marchó tan
rápido que sólo dejó un halo confuso y vacío: Lo he perdido.
—¿En? —dijo Ivat.
—INTOXICACIÓN POR HUMO —repitió Jai—. Trata de ponerte en
pie. —Dócilmente, Ivat se levantó y se tambaleó—. Sí, fue malo —dijo Jai
mientras ayudaba al muchacho.
—Gracias, Landrú —anunció Ivat.
—No te preocupes —dijo Jai. Rodeó con un brazo los hombros de Ivat
—. Tranquilo. —Y, cuando Ivat empezó a recordar, lo agarró con más
fuerza. El muchacho tiritó y guardó silencio. Había, en su ignorante
espalda, un grupo de cosas que había olvidado, y el peso distorsionaba su
espina dorsal; Jai (que no quería ver esto) trató de alcanzar la mente de Ivat
y fracasó; rodeó a Ivat con la idea de alzar la cosa, pero sus manos la
atravesaron, e Ivat, con la espina dorsal doblada como arropía, susurró (con
la cara gris y sudorosa):
—No te pongas histérico, Landrú.
Los secretos volvían a él. El afecto le repugnaba. Con la cara
descolorida, con sus tripas convulsas y los miembros retorcidos como
cables, se dirigió al corazón de Tele Landrú. Jai Vedh nunca había visto
algo tan monstruoso. Cerró los brazos en torno al muchacho. Durante un
momento Ivat apoyó su sufriente cabeza sobre el mítico pecho de Tele
Landrú como una pequeña luna; por un momento respiró; tiritó y lo dijo en
un río de escarlata, inclinó la cabeza y lo murmuró.
¡Bien! Me amas. Encantador, pensó Jai.
Ivat ya lo había olvidado.
Asombrado, Jai le observó tomar de nuevo su carga, coger aquellos
oscuros pecados como si no pesaran nada e, inclinado como un jorobado,
envuelto en ellos como un lunático, recorrer bailando el callejón. Ivat el
asesino de Dios. Ivat el arrogante. Nueve moscas de una vez. Está loco.
Rompió mi arco, pensaba Ivat. Tras doblar la esquina del callejón se dirigió
a un Autovend, y entonces (con una sonrisa) puso la chapa de su cuello
contra la pantalla del Autovend. El callejón estaba rodeado por los
fantasmas de los risueños amigos adolescentes de Ivat. Jai los vio
apoyándose contra la máquina en un millar de posturas tontas; oyó el
metálico y complaciente tintineo de la demanda y la desdeñosa negativa de
Ivat; sabía, también, que en el Autovend había un carcaj nuevo y nuevas
flechas, afiladas flechas de caza. Ivat las cogió con el cuidado de alguien
que sostiene a un recién nacido. Ivat el experto, blando y frío, cargó la
flecha.
—Voy a dispararte —dijo.
Jai se echó a reír.
—Voy a dispararte, porque eres un charlatán histérico; y por tu torpeza,
Landrú; y porque te detesto en el fondo de mi corazón.
No lo dices en serio.
—No —dijo Ivat—, pero lo haré. Retrocede. —Y mientras la calle le
hacía eco, susurrando de esquina en esquina (sí, tienes razón, tienes razón),
apuntó y disparó.
—Pero tú me amas —dijo el hombre casualmente.
Ivat le atravesó el corazón. Fue un ejercicio de poder puramente
desinteresado. Jai destruyó la flecha instantáneamente y, sosteniendo a Ivat
por los ojos, hizo que el muchacho le viera morir; no había más que vacío
allí, y rojos túneles de lágrimas locas y gritos infantiles; Ivat se habría
aplastado la cabeza contra el bordillo de la acera. La maldad en los bordes
de la flecha muerta. Jai lo sacudió hasta que su cerebro resonó.
—Tele Landrú ha muerto —dijo—. Pero yo no. Calla y escúchame.
Cuatro días después, en el lecho marino de Netherlands City, que es el
centro del mundo, Jai habló a través de una puerta cerrada a un hombre que
estaba decidido a dejarlo fuera.
—Me entrego —dijo.
Pudo sentir el pánico en la habitación de más allá. La puerta empezó a
tartamudear:
—¿Qué? ¿Qué? ¿Dice… que viene? ¿Viene? ¿Qué? ¿Qu…?
—Me entrego —dijo él.
La puerta le gritó.
Él repitió su declaración.
4
BAJO EL ENORME TECHO de presión del Atlántico, arrastrando al loco Ivat
con él: patológicamente silencioso, murmura a veces, un niñito enfermo y
deslustrado. De una puerta a una habitación a un vestíbulo a una cueva
oculta en un banco de cieno. Un edificio público. Ivat, a cuatro mil
kilómetros de distancia, tira de la manga de Jai. ¿No tienes cierto aprecio
por los niños?
Mientras Evne, a medio mundo de distancia, susurra en su oído: Creo
que he acabado.
Los hizo saltar. Los hizo tumbarse. Llevó a sus guardianes a los Hoteles
del Desierto de Gobi, donde van los extraterrestres y la gente de la Tierra
por razones de salud; les hizo llevarle al Museo del Fin del Mundo en las
Islas Inglesas; les hizo creer que fue idea de ellos. El mundo estaba hecho
de cristal. Tras haber sido engañados, le llevaron a la única tienda del
mundo, para reunirse con Evne: sólo se iba allí a pie, y sólo si eras un
profesional. Había criados humanos. Bajo el suelo, donde les gustaba estar
a los profesionales. La rodeó con un brazo y la guió, dejando atrás los
escaparates de los pasillos que mostraban diferentes tipos de mercancías:
animalitos, montones de fruta congelada, materias de otros mundos.
Estuvieron solos durante un rato, mirando ciegamente la pared, mientras
manos humanas rebuscaban en un montón de judías tras el cristal y luego
las retiraban. Fue fenomenalmente carente de interés. Él ni siquiera podía
verla ya, sólo la sentía en su brazo, corriendo por su piel, un ubicuo ser
neutro con una mente complicada, la persona más olvidable del mundo.
Evne hizo señas tímidamente a través de un rielar de mala dirección hasta
que fluyó sobre él de la cabeza a los pies, hasta que se limpió de inmediato,
hasta que empezó a llorar. Se reclinó contra él y se reclinó contra él. Las
relaciones dentro de la tienda tenían la limpieza superficial de un contrato
monetario. Evne se apoyaba en eso, en la única tienda del mundo, y en él.
Él entró en la única tienda del mundo y recordó a sus hombres; luego
los dispuso en posturas artísticamente satisfactorias contra la pared. Evne se
chupaba el pulgar. Los hombres, uno llevando un tarsero, otro una naranja,
otro un paquete de tabaco, aún aturdidos con la mareante publicidad de la
única tienda del mundo, los montones de artículos (dispuestos en mesitas),
la luz, el brillo, el glamor.
—Lo importante —dijo el primero— no son los pequeños lujos que
podemos conseguir de esta forma, sino la atractiva necesidad del lazo
contractual, puesto que, ¿qué mayor lujo puede haber que la impersonalidad
entre la gente?
—El trabajo de Dios está en este tarsero —dijo el segundo—,
metafóricamente hablando, y en esta naranja, y en este tabaco. Creo que
podría adorar cosas naturales, sin preparar.
—Nuestra tienda —dijo el tercero— puede servir a veinte a la vez, es
un nuevo descubrimiento y el mayor hallazgo del mundo. Es demasiado
buena para las masas.
Evne se echó a reír. El tarsero desapareció dentro de su esfera de
influencia, y reapareció dentro del expositor de los animales, con las zarpas
y la boca apretadas contra el cristal. La leyó de esa forma. Luego dijo:
Deben tener una conferencia.
—¿Cómo puede haber una conferencia entre telópatas y nosotros? —
dijo el hombre de la naranja—. Vamos a matarlos a todos.
—Cuando no podemos mentir —dijo el hombre del tabaco—, nos
confundimos. Nos confundimos aún más cuando no podemos comprender.
No podemos utilizarles. Pero ustedes podrían utilizarnos a nosotros. De
hecho, probablemente lo harán.
—Se enviaron bombas a su planeta hace mucho —dijo el hombre que
había traído el tarsero. Sonrió levemente, con un mínimo asombro—. Están
todos muertos. ¿Encuentra la dama difícil dormir entre tantas mentes?
Así es, dijo el tarsero. Vino aquí para descubrir si podía adaptarse, pero
no puede, y será mejor que tengan esa conferencia de todas formas. Empezó
a subir por la pared del expositor, con sus artejos de succión haciendo un
suave hoyuelo en el mundo. No somos belicosos, dijo. ¿Cómo podríamos
serlo? Sentimos lo que siente todo el mundo. No podemos soportar herir a
nadie. Y, al llegar a lo alto, colgó boca abajo en silencio, con sus grandes
ojos oscuros radiando confianza.
(Jai tocó a Evne).
No belicosos.
(Descubrió que podía tocarla una y otra vez, consiguiendo algo cada
vez, como si ella fuera un teleapuntador).
No belicosos.
(Ella casi saltó fuera de su piel).
Él sonrió, perdiéndola por un momento, y se inclinó para tocarla
físicamente, para aclarar de nuevo su mente; hubo un momento de intenso
calor, y de añoranza del hogar, y de deshonestidad, y entonces Evne (que
hacía decir al tarsero aquellas cosas horribles) se fue.
—Quiero volver a esa tienda —dijo un guardián—. Su sofisticación me
impresiona. Es la obra maestra de los siglos.
—Soles falsos —recalcó el segundo guardián, estimulado a la memoria
extrasensorial—. Hay tiendas tan grandes que hay que iluminarlas con soles
falsos.
El tercero (sonriendo estúpidamente) avanzó la proposición: Necesitas
un maestro…
—¡Maldición, Evne! —gritó Jai—. ¡Vuelve aquí y di la verdad!
—Los buenos tipos acaban los últimos —enunció el tercer guardián,
aunque no demasiado claramente, y con el aire de quien ha creado su obra
maestra y ha recogido todo lo que recogerá jamás del luminoso éter; éste (el
de la naranja) confundido por demasiados mensajes, dañado por demasiado
control, cayó de bruces. Para encontrarse con las asombradas miradas de los
otros dos, que habían salido.
Era feliz, pero estaba muerto.
Ella lo hizo.
El Norte del Gobi, altas llanuras frías y secas durante todo el año, la
última reserva de vida salvaje del mundo. Los terrestres ya lo han olvidado.
Pobre en metales, pobre en todo, los Hoteles del Desierto del Gobi están
abiertos sólo a los profesionales, y los vigilan guardias; los que vienen aquí
pagan: en metales, en algas, en virus que mantienen viva la flora oceánica.
White Lake es un plato de sales cristalizadas de kilómetros de diámetro, y
los pájaros tienen que ser alimentados. Es el lugar más caro del mundo. En
cabañas automatizadas incapaces de albergar a dos personas, los
profesionales que han buscado poder en todos los continentes contemplan la
docena de aves acuáticas sobre Tengri Not, y los pocos puñados de hierba, y
el frío y alto cielo del desierto, los kilómetros de tierra muerta que se
extienden ante las Montañas Altai, y reflexionan con emoción:
Una vez todo fue como esto.
La conferencia fue celebrada al aire libre, para complacer a los
forasteros. Jai Vedh se alzó desnudo en la burbuja climática en mitad del
llano bajo una alta concentración de cirros y trató de ignorar el murmullo de
apiñamiento humano bajo el horizonte. La temperatura era de cincuenta
grados bajo cero, y ráfagas de viento sacudían silenciosamente la burbuja;
bajo sus pies estaban los pasillos del Hotel Seis y, para conveniencia del
aislamiento, un suelo especial corría bajo la burbuja, separándola de la roca
y las arenas ondulantes del resto del desierto. Jai Vedh se sentó en el llano,
con las sillas acolchadas fijas en la roca, y contempló sus planos, muertos,
matemáticos yoes en los largos espejos apoyados contra los lados de la
burbuja: cada uno enmarcado en acero inoxidable, uno una proyección
desde el lado, otro de espaldas, otro un doble reflejo desde lo alto. Para los
que sufrían de agorafobia. Las nubes pasaban entre los espejos; iba a nevar,
allá arriba, donde el clima era más cálido. Contempló sin ningún interés
concreto a un grupo de personas recorrer los pasillos del hotel que tenía
debajo, como habían hecho durante varios días; al mirar sus coronillas, los
vio acercarse lentamente a la superficie. Pudo oírlos hablar entre sí en el
extraño silencio. Esperaban a Evne, que había decidido vestirse y lo hacía
en el Hotel Cinco. Subieron de pronto en el ascensor, se sorprendieron
cuando éste se detuvo, y luego (cuatro hombres, tres mujeres) atravesaron la
puerta y salieron. Eran listos y buenos. Se veían a sí mismos como listos y
buenos. La troupe de Evne atravesó el túnel entre los hoteles; el receptor de
su hombre de contacto podría haber sido confundido con una mota de polvo
si (implantado tras su oreja) no irradiara tan furiosamente. Estaban en el
horizonte. Estaban a un kilómetro de distancia. El enlace por ordenador del
grupo de Jai, que llevaba la consola al hombro para dejar las manos libres,
hablaba con un rápido susurro, como de serpiente, encogido hacia un lado.
Se enderezó y sonrió rápidamente.
—Compruebe el enlace —dijo, pero Jai ya lo había examinado antes y
no había nada de todas formas, sólo un puñado de técnicos cotilleando. Es
para darme rienda suelta, pensó. Hablaban de pantalla a pantalla a pantalla,
y el ordenador mismo, con su conjunto de on-offs, le producía
astigmatismo. El grupo de Evne apareció en los cimientos del Hotel Seis;
cogieron el ascensor y salieron en el centro de la burbuja, y en ese momento
(con el aire de una tremenda broma) la burbuja desapareció.
Continuó haciendo la misma cálida temperatura de siempre.
Muy lejos en el horizonte, casi donde empezaban las casas regulares,
cinco puntos cobraron existencia siguiendo a un punto líder: Joseph K
apoyado en un bastón, con una piel de oveja atada en torno a su cuello, los
guiaba a través del helado ventarrón y, dejando las huellas de sus pies
desnudos en la arena del desierto, recorrieron el Gobi durante quince
kilómetros y luego entraron en la burbuja climática como si ya no existiera,
como así era realmente. Sólo había una cúpula de aire caliente y un
conjunto de sillas y espejos que algún loco había colocado en la altiplanicie
a medio noviembre.
Y también ellos se veían a sí mismos como listos y buenos.
¿Podéis, dijo el oscuro Joseph K (visones de sexo, deleite inocente,
bailes infantiles), proporcionarnos ropas? ¿Comida? (Los primitivos hacen
un penoso espectáculo de sí mismos). ¿Gente que conocer, tal vez?
(Impensablemente sádico).
En voz alta, el casi decorativo Franz, su hermano alabastro-pálido-
mármol-vaso-de-leche-duende-botella:
—Mamá nos quería para sujetalibros.
—Nos quedan unos cuantos tipos raciales extremos —dijo el hombre
con la consola del ordenador. Hablaba a través de un cable del tamaño de un
cabello, como hacía siempre cuando recibía instrucciones de la red de
ordenadores; un buen siervo, le había dicho a Jai Vedh, pero un mal amo.
Eco tras eco, le envolvió el interminable murmullo de las máquinas, un
horrible parloteo. Miró el destellante diseño de sus instrucciones con
genuina agonía; pálido, se llevó las manos al corazón, se excusó y se sentó.
Franz, el erudito, sacaba el relleno de una silla. El tercer punto, una mujer
guapa, vieja, desnuda, con los pechos caídos, una bolsa de huesos con
zancos, una masa de arrugas con la cara de un viejo halcón, dice:
—Siéntense. Siéntense todos.
Y lo hacen. Están en casa. Para Jai eran tan gordos, tan redondos, tan
delgados, tan altos, que obviamente estaban hechos para formar parte del
chiste cósmico: la muchacha alta, pálida y laxa con grandes manos y pies, el
chico globular de dientes torcidos (El Vigor de la Memoria), y una
muchacha joven que no tenía nombre, una exquisita figurilla china con
quien alguien había sido muy, muy descuidado. Tenía una fea cicatriz en la
cara. Sonreía hermosamente, volviendo la cabeza de un lado a otro como si
fuera un poco sorda. Evne, que se había ataviado con plumas blancas y
diamantes, un disfraz increíble considerando dónde estaba, era para Jai (que
la conocía) lujosa como una anguila; iba a ser seductora y civilizada. Estaba
pensando en grandes poblaciones, ciudades que abarcaban todo el planeta,
millones de salones, una vida de embrutecedora publicidad.
—Vaya, qué silencio tan hermoso —dijo.
Vientos de fuerza huracanada, cincuenta grados bajo cero, juegan con la
cima de la cúpula climática.
—Lo que ustedes llaman psiónicos —dijo Evne, manoseando sus
plumas—, es únicamente el resultado de percepción y educación, aunque no
lo crean. Las áreas silentes de nuestros cerebros son realmente silentes. No
hay programas de radio extras. Si fuera radiación, lo habrían descubierto
hace mucho tiempo. Les he contado la fábula de la Ardilla y la Hiedra;
ahora les contaré la fábula de Dentro y Fuera. Dentro es Fuera y Fuera es
Dentro. Acción a distancia. ¿No es una pena? Todo sistema de organización
debe estar ligado a un cuerpo orgánico, así que hay límites, que ustedes
creen conocer; las reglas son las reglas del Dentro, y eso también es una
lástima. Soy Adelina Patti y canto: ¡Oh, Espacio, Tiempo y Masa! Él es un
actor. Espacio, tiempo y masa. Él es un bailarín. Espacio, tiempo y masa.
Está aquí para ustedes. Espacio, tiempo y masa.
—Hicimos un montón de viajes para llegar aquí —dijo El Vigor de la
Memoria con la voz de una sierra lenta y añorante—. No se pueden lanzar
cosas cerca de un planeta a causa de la gravedad. La gravedad de lo que
sucedería. Viajamos a Ragulnugnin. Viajamos a la Constelación. Viajamos a
Elizabeth IV. Viajamos a…
Otro hermoso silencio, dijo Evne la Disfrazada.
¡Oh, aprendan a concentrarse, caballeros!, añadió. ¡Aprendan a cantar!
—Son ineducables —dijo Joseph K y, haciendo regresar la cúpula
climática con un movimiento grupal de muñecas, todos se levantaron. Los
brazos enlazados.
—Mi considerada opinión —dijo Joseph K—. Mal entorno.
Pero los profesionales eran duros, los profesionales eran duros y
trágicos; en sus filas, tan apartados unos de otros, tan solitarios, hasta el
último de ellos, pensaron no obstante (impelidos por la irresistible
semejanza de sus prisiones) el mismo pensamiento.
—¡Guerra! —dijo uno—. Hablo en voz alta por bien de la conveniencia.
—Demonios, no pueden encontrarnos —dijo Joseph K—. ¿Pueden
ahora? Esa cosa que bombardearon no era nada, estaba deshabitada. Pero
pensaron que éramos nosotros.
Pueden distraernos, pensó Evne razonablemente.
—Se les puede distraer —dijo otro—. No pueden prestar atención a
todo a la vez. ¿Pueden?
—Nos las arreglaremos —dijo Joseph K—. Nos moveremos.
—Enséñennos o se verán condenados —dijo un tercero—. No pueden
leer la mente de un ordenador.
Y, levantándose todos (Tienen razón, dijo Evne. Está en código.
Tardaría demasiado), dirigió su… pero no, venía a través de la consola del
ordenador, loco con bruscos cambios, dirigiendo un haz de radio a todos
aquellos malditos espejos antiguos, que Jai sabía que estaban puestos allí
por alguna otra razón, ¿y qué se podía hacer con microcircuitos en el dorso
de los espejos de todas formas? Las máquinas no tienen sentimientos. Las
máquinas no dejan huellas.
Nadie en la reunión sabía nada al respecto.
Vio, sin ninguna emoción, a Evne alzarse en humo, y al hombre negro
que le había besado volverse realmente negro, indistinguible de su
hermano, y así con todos los otros puntos. Los profesionales murieron
llenos de pánico. Contempló la arena fundirse y calentar la cúpula
climática, que estalló a la nada como una burbuja, brotando de la masa de
excitado aire con un rugido que se alzó en el cielo momentáneamente vacío.
Cayeron unos pocos copos de nieve. Era un espectáculo extrañísimo ver a
Evne, vestida como una bailarina, cogerlos con el dedo. Cruzó un pie sobre
el otro, en perfecta posición quinta. Sopló sobre los copos.
Querían cadáveres y cadáveres tienen.
Franz y los demás se han ido a casa, añadió.
Ladeó la cabeza y le miró.
¿Destruyo este planeta?
Sonrió. Se sentó en la arena con las piernas cruzadas y empezó a hacer
una taza, fundiendo la roca caliente con las manos. La hizo ladeada, con un
borde acanalado. Pequeña mentirosa. Supera edificios altos de un solo salto.
Ojos que taladran el plomo y demás. El corazón de Jai tembló y se quebró
por los muertos, los expertos, tan-duros-como-clavos, su propia gente. Y
mataste a ese hombre, mi guardia.
Tú lo hiciste, dijo Evne, disfrutando. Necesitabas un maestro.
Arrojó la taza y se levantó, con Eros prestando bordes extra a sus
dientes, un deseo tembloroso de atormentar y ser apuñalada. Oh tú, cuerpo
querido (rodeándole con los brazos), querido (brotando todo deshilvanado),
tenían que ser encontrados, encontrados inocentes, nativos, tarde o
temprano. ¿Por qué no ahora? Y, dirigiéndose mentalmente a una región
que sólo un murciélago podría amar, lanzando un grito imposible y
sostenido, se tambaleó, hizo «¡hunh!», perdió el enfoque de sus ojos y cayó
al desierto, como muerta. Él retrocedió. El lunar negro sobre el labio de ella
era canceroso, se agitó, y su poder le aturdió. Uno de los mil brazos de
Evne alzó su cadáver por la base del cuello; otro dio un golpecito a la taza
de cristal, que habló con la voz pastosa, pesada y gimoteante del cristal
malo:
—Suéltame —dijo—. Duele. Duele.
Sus mil brazos se alargaron, encerraron ftun años luz en otros ftun, el
número óptimo para cualquier cosa. Un parlamente.
—No está bien —dijo la arena— asesinar a alguien antes de que intente
asesinarte a ti. No es ético.
Pues déjale intentarlo primero, dijo la taza.
Y hay máquinas y máquinas, dijo el lunar, hecho por Evne, planeado
por Evne, aislado por Evne en el Limbo donde no se puede lastimar a nadie
pero hay un gran peligro de perderse. Todo el mundo lo hace. Su muñeca
derecha se tensó: miedo a las máquinas metálicas. Una gota de Nada cayó
de sus labios a la arena, Nada extendiéndose y corriendo a inmensa
velocidad hasta el horizonte, reuniéndose al otro lado del globo, la única
gota indestructible.
No quedaba nadie. El verde sobre las ciudades interiores cantaba y se
ondulaba. El aire en los oídos de Jai vibraba dulcemente, un lado un poco
retrasado, para armonizar, Ftun es ninguno; y entonces los animales
desaparecieron, y las aves desaparecieron, y los árboles desaparecieron, y
los hongos y las células únicas desaparecieron; y un coro tan vaporoso
como para ser indistinguible de la extensión de las estrellas visibles
(invisibles ahora, pues era de día), el ftun de una gran matriz de personas,
un gigantesco anillo de humo, flotó sobre Jai, se posó en sus hombros, se
contrajo hasta un punto y susurró irónicamente:
En el Limbo.
Ella sonrió, abrió los ojos y se enderezó. Sus mil brazos se encogieron;
su lunar cambió. Había querido matarlos rápidamente, no apartarlos. Había
querido conducir un volador con alguien que tuviera dolor de estómago
porque era agorafóbico; quería que gritara cuando lo volviera boca abajo
con los ojos cerrados. Sabía que no podía.
Eres mejor que yo. Tendrás que acostumbrarte. Cámbiame. Y tocó a Jai
Vedh con la punta de un dedo, ansiosa, maternalmente, cambiando bajo su
piel las partes de aquel amplificador que con tanto cuidado había construido
durante la adolescencia, cuando estaba sólo aprendiendo. Cámbianos,
ingenuamente, cayendo en ello, girando, volviendo de dentro a fuera, y, en
ese mundo instantáneo y medio iluminado, él ascendió hasta que miró a sus
pies invisibles, a miles de kilómetros por debajo, perdido en alguna parte
del globo giratorio, hasta que se dobló y se dispersó como una columna de
humo, se aplastó y se deslizó con los brazos girando a la siguiente galaxia,
hasta que fue más delgado que un fantasma, hasta que sólo tuvo posición
matemática. Trató de pintar; trató de resolver problemas matemáticos;
incluso los apartó del camino con sus esfuerzos.
El hombre del vagón de tren tenía un periódico.
Era un vagón anticuado, como el del Museo del Fin del Mundo, cojines
rojos y paredes de madera. Iba muy rápido. El caballero, que era el padre de
Jai, tenía la cara oculta bajo el periódico, así que al principio fue difícil ver
quién era hasta que Jai Vedh apartó el periódico. Las cosas se sacudían y
entrechocaban con la excesiva velocidad. El hombre (débil y antipático)
volvió la cara.
—¡No soy tu padre!
Y en la esquina, cerca del depósito de agua, algo se agarró al cristal;
algo contempló pasar al paisaje. Supuso que debía ser una mascota.
Producía pequeños sollozos (parecía una estrella de mar o una ameba) y,
apesadumbrado por la cosa dolorida y apenada que no tenía un auténtico
rostro, sólo unos pocos rasgos mezclados al azar bajo la superficie (y que
ahora lloraba y gemía abiertamente), trató de liberarla del cristal, pero se le
resistió. Parecía melaza, y estaba fría, y era realmente desagradable.
Acababa de meter las manos debajo para dar un buen tirón, al tiempo que
buscaba a su padre alrededor (pues había desaparecido), cuando el vagón se
agitó como si fuera a volcar y la cosa se le escapó de las manos.
Soy un fantasma, dijo dolorosamente, ¿no me conoces?, y, tras caer del
asiento y rodar incontrolablemente por el pasillo, desplegó ante él (en un
estallido de extraordinario mal gusto), el rostro de todas las personas que
había conocido. Había devorado a su padre y ahora se disponía a ocuparse
del periódico: ¡Envejece conmigo!, gritó la criatura, ¡lo mejor está aún por
venir!, mientras trataba de encaramarse a Jai, pero éste había perdido toda
paciencia y, cuando la cosa alcanzó su pecho, la agarró y la arrojó por la
ventanilla. Un gas brillante adelantó al vagón. Tras recorrer el pasillo hasta
la puerta (pues el Museo del Fin del Mundo no había distinguido bien entre
vagones con compartimientos y vagones sin ellos), Jai salió a las colinas
sobre el lago, donde había visto por primera vez hacía tanto tiempo las
cabañas de piedra erigidas por la gente que pretendía ser salvaje. Y sin
embargo no se habían reído de él.
Evne estaba allí, con sus plumas. Jai sabía dónde las había visto antes.
De una perla, de una semilla, de un germen, Ivat creció y creció, saliendo
del Limbo, hasta que quedó tendido en el suelo ante ellos, todo encogido.
Ivat el erizo. Estaba mortalmente enfermo, iba a morir. Su alma estaba
marchita. Sin reírse ni llorar, pero con serio interés, Evne colocó las manos
sobre el muchacho; Jai pudo sentir la corriente desde el vientre al diafragma
y a la espina dorsal y a los pezones. Nada pasó de las manos de ella a Ivat,
como en una curación de fe: palpaba al muchacho porque le gustaba. Quería
poseerlo. Ivat gimió como un cachorrillo y se agitó en el suelo; se enderezó
y estornudó en su sueño. Se dio la vuelta y Evne le besó en el cuello; luego
frotó sus costados y le besó a través de sus ropas, en el ombligo. Un ojo
guiñó. Joder. El otro ojo. Mamá. Él suspiró y gimió con fuerza. Uno más
fuera del Limbo. Nuestro trabajo está hecho para nosotros. Jai sintió, como
desplegada ante sus ojos, la radiante margarita del vientre de ella; eso era lo
que hacía olvidar a Ivat; vio también su tristeza, una tristeza extraña e
incurable, rara en alguien tan afortunado, incluso medio olvidada. Y
recordó los quince cadáveres en el suelo de las Montañas Altai. No tengo su
divina confianza.
Tienes derecho a no tenerla, dijo Evne.
¿Quiénes sois?, preguntó Jai.
—Gente, alma querida —dijo Evne en voz baja—. Somos gente de la
Tierra, querido. Alguien nos sacó del planeta hace mucho, mucho tiempo, y
nos enseñó los rudimentos de ir Dentro, pues esas cosas no vienen por
naturaleza. Una vez hubo una especie orgánica, pero quisieron vivir
eternamente, creo, así que se alteraron para tener una vida muy larga y muy
lenta; sus partes corporales fueron hechas de metal en un millón de planetas
diferentes, y sus impulsos nerviosos fueron luz, lo cual crea una bestia muy,
muy grande. ¡Piensa en cómo sería si tu cerebro estuviera a miles de años
de tus pies y un brazo hecho de campos magnéticos! Y tan lento. Creemos
que nos hicieron como broma o para algún truco, pues ellos mismos no
podían ir Dentro; hace falta un cuerpo para ese tipo de cosas, y un cuerpo
no puede vivir mucho. Debes comprender, Jai Vedh, que no vivimos mucho
más que vosotros. Fue una broma grandiosa. Pero, cuando los encontramos,
descubrimos que no pudimos saber por qué nos habían hecho o qué iban a
hacer con nosotros. No se les podía comprender. Y no se trataba de ninguna
broma. Naturalmente, ahora están todos muertos.
—¿Por qué? —dijo Jai, aunque naturalmente lo sabía.
Los matamos, dijo Evne. ¿Qué si no?
Y se inclinó y besó a Ivat. Éste abrió los ojos lentamente y sonrió a
Landrú; como un pajarillo en el nido, se colocó entre ellos: tan alegre, tan
tranquilo, tan abrigado.
—¿No vas a presentarnos? —dijo el apuesto Ivat.
¡Idílico!, exclama Jai Vedh ante su rueda de alfarero, las manos en su
cristal fundido, en medio del prado, en la cara iluminada del mundo.
No del todo, dice Joseph K (en quien no se puede confiar por completo
porque existe este irreductible mínimo), pero amoroso, divertido, en calma,
en los árboles un momento, fuera de ellos al siguiente, susurrando en la
hierba, parte de la tarde de otoño que es insoportablemente cálida y
tranquila entre las colinas, de las que finalmente saldrá un niño con dos
palos, una niñita para seducir a Ivat, una mujer con un traje de piel. Jai
siente a Olya cerca. Alguien se está bañando en el lago, niños que respiran
agua.
Bueno, es una vida, dice Joseph K.
Sólo vida, dice Joseph K.
También podría gustarte
- Leyendas y Narraciones PanameñasDocumento172 páginasLeyendas y Narraciones PanameñasGratchele Bethancourth33% (3)
- Historia de The Most Dangerous GameDocumento20 páginasHistoria de The Most Dangerous Gameshinigami yt100% (1)
- Exámenes 2021Documento249 páginasExámenes 2021German Mendez100% (1)
- Rampa Lobsang - El ErmitanoDocumento178 páginasRampa Lobsang - El Ermitanovivaldi22100% (2)
- El Hombre Sin OrejaDocumento5 páginasEl Hombre Sin OrejaLeonii Cruz Escalona100% (3)
- El Hombre Sin OrejaDocumento3 páginasEl Hombre Sin OrejaAsuncion CortezAún no hay calificaciones
- Plan de Trabajo Supervision de Obras CivilesDocumento7 páginasPlan de Trabajo Supervision de Obras CivilesWalter Falcon CordovaAún no hay calificaciones
- Reto3 R3 - U2Documento2 páginasReto3 R3 - U2LaChanclaAún no hay calificaciones
- Marcel PrenantDocumento24 páginasMarcel Prenantemilio_cervantes_7Aún no hay calificaciones
- Los Ninos Del Armagedon - Terry BrooksDocumento295 páginasLos Ninos Del Armagedon - Terry BrooksMarlene SánchezAún no hay calificaciones
- Listado de Figuras RetóricasDocumento1 páginaListado de Figuras RetóricasMaria MirraAún no hay calificaciones
- BiocomplejidadDocumento295 páginasBiocomplejidadurbam zarate100% (1)
- Impacto de La Tecnología en La Práctica Médica PDFDocumento10 páginasImpacto de La Tecnología en La Práctica Médica PDFEduardo MachadoAún no hay calificaciones
- Diccionario BiologíaDocumento58 páginasDiccionario BiologíaCristóbal GonzálezAún no hay calificaciones
- TPNro 3 El Misterio de La Planta CavernícolaDocumento1 páginaTPNro 3 El Misterio de La Planta CavernícolaSergio VillagraAún no hay calificaciones
- Guías Preparación Examen Simulación 1er Sem BADIDocumento40 páginasGuías Preparación Examen Simulación 1er Sem BADINancy Madden100% (1)
- Directorio Final PDFDocumento3 páginasDirectorio Final PDFUniversidad de GuadalajaraAún no hay calificaciones
- Taxias y Patrones FijosDocumento11 páginasTaxias y Patrones FijosmanieristaAún no hay calificaciones
- Metodos, Tecnicas e Instrumentos para Recabar La InformacionDocumento2 páginasMetodos, Tecnicas e Instrumentos para Recabar La InformacionOscar PimentelAún no hay calificaciones
- Astrobiologia FisicaDocumento16 páginasAstrobiologia FisicaGraciela Santisteban VilchezAún no hay calificaciones
- Quimica Aplicada PirotecniaDocumento15 páginasQuimica Aplicada PirotecniaMiguel ArellanoAún no hay calificaciones
- El Mar de La PenumbraDocumento35 páginasEl Mar de La PenumbraPiadAún no hay calificaciones
- Un Inesperado VisitanteDocumento7 páginasUn Inesperado VisitanteDWolf67Aún no hay calificaciones
- Ermita NoDocumento180 páginasErmita NoJohan Daniel FerenzAún no hay calificaciones
- Quetzalcoatl - Jose Lopez PortilloDocumento187 páginasQuetzalcoatl - Jose Lopez Portillopoetslipvis81% (21)
- El Loro y La CacatúaDocumento10 páginasEl Loro y La CacatúaAngela CalviAún no hay calificaciones
- La Ciudad Infernal - Greg KeyesDocumento215 páginasLa Ciudad Infernal - Greg KeyesAndres del FresnoAún no hay calificaciones
- Wolfe, Gene - La Muerte Del DR IslaDocumento29 páginasWolfe, Gene - La Muerte Del DR IslaKing MobAún no hay calificaciones
- Los ArgopautasDocumento182 páginasLos ArgopautasAlicia GutierrezAún no hay calificaciones
- El ErmitanioDocumento179 páginasEl ErmitanioNormi VeroAún no hay calificaciones
- Arango Angel Inesperado VisitanteDocumento6 páginasArango Angel Inesperado VisitantempisonAún no hay calificaciones
- El-Senor-De-Las-Moscas 21 PAGINAS Lectura 4Documento21 páginasEl-Senor-De-Las-Moscas 21 PAGINAS Lectura 4Juan ValdezAún no hay calificaciones
- 1971 - El Ermitaño (The Hermit)Documento178 páginas1971 - El Ermitaño (The Hermit)ggandos7Aún no hay calificaciones
- La Balada de Beta 2 - Samuel R. DelanyDocumento70 páginasLa Balada de Beta 2 - Samuel R. Delanyvarias tareasAún no hay calificaciones
- Ciencia Ficcion. Seleccion 14 (1975)Documento131 páginasCiencia Ficcion. Seleccion 14 (1975)Julian Barragan BejaranoAún no hay calificaciones
- La Bestia (1992) (Peter Benchley)Documento293 páginasLa Bestia (1992) (Peter Benchley)Carlos Casco Cervera100% (1)
- Sep. 18 P. LECTOR Viejo y 5o 2022Documento2 páginasSep. 18 P. LECTOR Viejo y 5o 2022Blv Publi AsigAún no hay calificaciones
- Dead Space - MartyrDocumento292 páginasDead Space - MartyrNoir TetragramaconAún no hay calificaciones
- CuentosDocumento5 páginasCuentosNicol Paola Muñoz ZuñigaAún no hay calificaciones
- OROVILCADocumento9 páginasOROVILCAalexa LeviAún no hay calificaciones
- Bosque de ValoresDocumento17 páginasBosque de ValorespilarmacarroAún no hay calificaciones
- OROVILCADocumento12 páginasOROVILCAEddy Sanchez VargasAún no hay calificaciones
- Analogia de EspañolDocumento47 páginasAnalogia de EspañolAnonymous OKdLDYXwYnAún no hay calificaciones
- El Joven Zaphod Y Un Trabajo Se - Douglas AdamsDocumento11 páginasEl Joven Zaphod Y Un Trabajo Se - Douglas AdamsLuisAún no hay calificaciones
- El SapoDocumento6 páginasEl Sapoastrid olmosAún no hay calificaciones
- Powers, Tim - en Costas ExtrañasDocumento189 páginasPowers, Tim - en Costas ExtrañasMorchaint NaurAún no hay calificaciones
- Goblin Slayer Vol 06Documento231 páginasGoblin Slayer Vol 06heneyizaba04 izabadiaz100% (1)
- Onelio Jorge Cardoso. Cuentos CompletosDocumento181 páginasOnelio Jorge Cardoso. Cuentos CompletosArístides ValdésAún no hay calificaciones
- El BagrecicoDocumento4 páginasEl Bagrecicoreateguiarevalonaty96Aún no hay calificaciones
- UntitledDocumento177 páginasUntitledThe Little puarAún no hay calificaciones
- Angel Arango - Un Inesperado VisitanteDocumento5 páginasAngel Arango - Un Inesperado VisitanteSomeonescribdAún no hay calificaciones
- Gosick Volumen 01Documento260 páginasGosick Volumen 01RoycsMaycolBegazoNeiraAún no hay calificaciones
- Los Jardines de KewDocumento5 páginasLos Jardines de KewMariana NofalAún no hay calificaciones
- Crash LanderDocumento370 páginasCrash LanderJesus NohAún no hay calificaciones
- Sueño Noche VeranoDocumento24 páginasSueño Noche VeranoPalomas SjrAún no hay calificaciones
- Shaeffer, Sobre Adiós A La Estética PDFDocumento12 páginasShaeffer, Sobre Adiós A La Estética PDFJosévvvAún no hay calificaciones
- Sergio Hernández Montiel, 213 PDFDocumento171 páginasSergio Hernández Montiel, 213 PDFJosévvv100% (1)
- Scheller Max - La Idea Del Hombre Y La HistoriaDocumento62 páginasScheller Max - La Idea Del Hombre Y La Historiaapi-3802986100% (2)
- Scherzer, Carl - Estada en Tegucigalpa PDFDocumento15 páginasScherzer, Carl - Estada en Tegucigalpa PDFJosévvvAún no hay calificaciones
- Sbriziolo Benjamin Jarnes PDFDocumento13 páginasSbriziolo Benjamin Jarnes PDFJosévvvAún no hay calificaciones
- Savers, Dorothy L - El Entretenido Episodio Del Articulo en Cuestion PDFDocumento7 páginasSavers, Dorothy L - El Entretenido Episodio Del Articulo en Cuestion PDFJosévvv0% (1)
- Sarmiento, Sobre Delito Por Bailar El Cha Cha Chá de Cabrera Infante PDFDocumento50 páginasSarmiento, Sobre Delito Por Bailar El Cha Cha Chá de Cabrera Infante PDFJosévvvAún no hay calificaciones
- Clasificación RRNN - OnernDocumento19 páginasClasificación RRNN - OnernLESLY KATERIN VALENZUELA HUANQUIAún no hay calificaciones
- Emisor Submarino Industrial PesqueroDocumento79 páginasEmisor Submarino Industrial PesqueroYolanda CadenillasAún no hay calificaciones
- Especificaciones Técnicas de ConstrucciónDocumento76 páginasEspecificaciones Técnicas de ConstrucciónMario Alejandro Suarez RodriguezAún no hay calificaciones
- Ciclo Celular - BiocellDocumento56 páginasCiclo Celular - BiocelllokilloAún no hay calificaciones
- Cadena Epidemiológica de La RabiaDocumento7 páginasCadena Epidemiológica de La RabiaGLENNY TULITA CAMPAÑA LINDAOAún no hay calificaciones
- ACT 2. Trabajo Escrito de La Regla de TresDocumento12 páginasACT 2. Trabajo Escrito de La Regla de TresJuan David GONZALEZ PALENCIAAún no hay calificaciones
- Principales Impuestos en Guatemala - Portal SAT TCDocumento3 páginasPrincipales Impuestos en Guatemala - Portal SAT TCMaynorTacajAún no hay calificaciones
- Informe #0108 Alineamiento de ViasDocumento4 páginasInforme #0108 Alineamiento de ViasElber Chumbes TaipeAún no hay calificaciones
- Laboratorio 1 Rebotica Educativa Escuela Industrial Superior Pedro Domingo MurilloDocumento9 páginasLaboratorio 1 Rebotica Educativa Escuela Industrial Superior Pedro Domingo MurilloErlan VenturaAún no hay calificaciones
- Goldazim FT SesauDocumento3 páginasGoldazim FT SesauDaniel AldazAún no hay calificaciones
- Baldosas y Ceramica para Piso y ParedDocumento7 páginasBaldosas y Ceramica para Piso y ParedRomy Hancco SonccoAún no hay calificaciones
- TOPOGRAFIA II Curso Clase 2da ParteDocumento62 páginasTOPOGRAFIA II Curso Clase 2da ParteRUJOAún no hay calificaciones
- Liderazgo y Autoridad en La Solucion de Problemas Complejos Lectura N1Documento31 páginasLiderazgo y Autoridad en La Solucion de Problemas Complejos Lectura N1camila valenciaAún no hay calificaciones
- Bilenio - J.G. BallardDocumento10 páginasBilenio - J.G. BallardDumar ZunigaAún no hay calificaciones
- Metodos NumericosDocumento20 páginasMetodos NumericosEDUIN JOSLI URBINA TAPIAAún no hay calificaciones
- Lineamiento PasDocumento21 páginasLineamiento PasJose Mario Julio AvilaAún no hay calificaciones
- MERCEDES BENZ MB 180 (Motor 1,8)Documento3 páginasMERCEDES BENZ MB 180 (Motor 1,8)Gabriel Chiavetto100% (1)
- Hidrologia ExcelDocumento13 páginasHidrologia Excelalewit04Aún no hay calificaciones
- Trabajo Suficiencia Deyna LinoDocumento60 páginasTrabajo Suficiencia Deyna LinoAye JaimeAún no hay calificaciones
- Memoria+de+Investigación+ (2011 2016)Documento338 páginasMemoria+de+Investigación+ (2011 2016)FernandoAún no hay calificaciones
- Trabajo de HidraulicaDocumento29 páginasTrabajo de Hidraulicaterry chirinosAún no hay calificaciones
- Eap Gu 006 CMP - Preparacion de Nutriciones ParenteralesDocumento10 páginasEap Gu 006 CMP - Preparacion de Nutriciones ParenteralesCarlos Andres Sanchez HoyosAún no hay calificaciones
- Quispe BRDocumento98 páginasQuispe BRConectar Terapia holisticaAún no hay calificaciones
- Augusto BoletoDocumento1 páginaAugusto BoletoAntony Cesar Caballero IbarraAún no hay calificaciones
- Antologia de Mitos y Leyendas Mexicanas ProyectoDocumento16 páginasAntologia de Mitos y Leyendas Mexicanas ProyectoYahir GarcíaAún no hay calificaciones
- Aplicacion de Los Multilpicadores de LagrangeDocumento11 páginasAplicacion de Los Multilpicadores de LagrangeFernando Samanez CarrascoAún no hay calificaciones
- El-Tema-y-Los-Subtemas 2019Documento2 páginasEl-Tema-y-Los-Subtemas 2019Lirio BlancoAún no hay calificaciones
- Apuntes de Fundamentos de Fenomenos de Transporte-2do Parcial ESIQIEDocumento11 páginasApuntes de Fundamentos de Fenomenos de Transporte-2do Parcial ESIQIENUMBASDAún no hay calificaciones