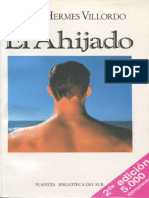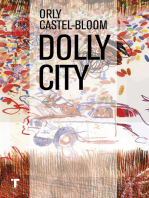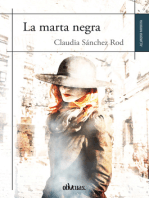Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Dialnet LaUltimaCena 6148086
Dialnet LaUltimaCena 6148086
Cargado por
Damian Flores0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas4 páginasEl documento narra la historia de un hombre que viaja a la isla de Cozumel para obtener muestras de sangre de pecaríes. Al quedar varado por la noche, conoce a una mujer llamada Lilia en un bar. Más tarde, en el departamento de un conocido, el hombre droga y mata brutalmente a Lilia, para luego drogar y comerse partes del cuerpo de sus anfitriones. Finalmente, regresa a su trabajo pensando en el tatuaje del veterinario que lo ayudó y en los detalles del asesinato.
Descripción original:
Título original
Dialnet-LaUltimaCena-6148086
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEl documento narra la historia de un hombre que viaja a la isla de Cozumel para obtener muestras de sangre de pecaríes. Al quedar varado por la noche, conoce a una mujer llamada Lilia en un bar. Más tarde, en el departamento de un conocido, el hombre droga y mata brutalmente a Lilia, para luego drogar y comerse partes del cuerpo de sus anfitriones. Finalmente, regresa a su trabajo pensando en el tatuaje del veterinario que lo ayudó y en los detalles del asesinato.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas4 páginasDialnet LaUltimaCena 6148086
Dialnet LaUltimaCena 6148086
Cargado por
Damian FloresEl documento narra la historia de un hombre que viaja a la isla de Cozumel para obtener muestras de sangre de pecaríes. Al quedar varado por la noche, conoce a una mujer llamada Lilia en un bar. Más tarde, en el departamento de un conocido, el hombre droga y mata brutalmente a Lilia, para luego drogar y comerse partes del cuerpo de sus anfitriones. Finalmente, regresa a su trabajo pensando en el tatuaje del veterinario que lo ayudó y en los detalles del asesinato.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
La última cena
AdánEcheverría
examinamos por la avenida donde la luz mercurial ylos espejos de
la música espantan el sueño. Cada dos esquinas el mordisqueo en el
cuello y los labios. Llegué pasadas las doce a Playa del Carmen. No
sabía de la nueva terminal de autobuses, así que tuve que caminar
unas veinte cuadras para llegar al embarcadero y poder cruzar a
Cozumel. Habían transcurrido unos tres años desde mi viaje anterior.
Terminaba mi tesis de maestría sobre genética de pecaríes, y el último
criadero seleccionado de estos tayasuidos, de los que debía obtener
muestras sanguíneas, se encontraba en esa isla. Lo había visitado
sólo una vez, cuando viví allá una temporada, al acabar mi
matrimonio.
Pocas cosas me asustan, pero deambular de noche en este pueblo
me hace estar alerta. Tal vez mi precaución se deba a su
cosmopolitismo. Tantos gabachos, y sudamericanos que vienen
huyendo de la caída económica de su país. Los bares y las licorerías
permanecen abiertos las veinticuatro horas, con el consentimiento
del cuerpo de policía local. Hay que andarse con cuidado.
La labor iba a ser sencilla. Había planeado cruzar en el último
ferry que, según yo, zarparía a la 1:30 de la mañana, alquilar una
habitación sencilla en la Cabaña del Amanecer, en la 10 norte,
esperar que aclarase para ir a casa de los Coldwell y muescrear a los
animales de su criadero. Ahí me esperaría Humberto, un veterinario
La última cena Adin Echemria
que me ayudaría a sujetar los pecarías para inyectarles el sedante.
Por más que me apuré, al llegar al embarcadero el ferry de las doce
había partido, y el próximo saldría hasta la mañana. Estaba
encabronado pero decidí tomarme una chela en algún bar. Dejé las
maletas en un casillero que renté en el ADO y vagué por la quinta
avenida hasta encontrar un sitio que llamara mi atención.
—Eso de andar copiando en todo a los gringos, "la quinta
avenida", qué originales. Y aquí me tienes en El Cielo, —le había
comentado a Lilia cuando la conocí.
El lugar estaba repleto pero logré colarme hasta la barra y pedir
una cerveza. El hombre a mi derecha dijo: llegas tarde, terminó la
barra libre. Volteé a mirarlo y con desgano indiqué que no importaba.
—¿Ves esa pelirroja?, lleva rato ligando. Buenísima, ¡si no tuviera
ya una piel! Le acabo de mandar una copa. Quédate, si viene decimos
que tú la invitaste.
Al salir de El Cielo, nos separamos de Ernesto, quien me había
ofrecido su departamento para pasar la noche, y fuimos por mis cosas
a la estación de camiones.
Lo que me dijo Ernesto en la barra no me inquietó lo más mínimo.
No podía dudar. En un antro, a merced de desconocidos, hay que
fajarse los huevos y que todo te valga madre. La mujer era todo un
íncubo. A pesar de la penumbra, los ojos almendrados destacaban
bajo los párpados ensombrecidos de gris y plata. Traía el pelo muy
corto y desarreglado con esmero, su vestido color crema, cuyo escote
terminaba justo en el inicio de unas nalgas robustas, le apretaba los
muslos; la tela, sedosa, pegada al cuerpo, dejaba entrever el hilo
dental que presumía. En la luz del bar creí que su piel era muy blanca.
Sólo después, cuando comencé a besarla, me di cuenta que era
trigueñita.
He intentado dejar de entusiasmarme por los tatuajes. Mi ex esposa
presumía una ranita en el omóplato izquierdo, cuyo recuerdo me es
aborrecible ahora por la falsedad que me llegó a representar. Se han
hecho una moda cualquiera, hasta es interesante ver una piel sin
marcas. Lo que me sorprendió fue que la pelirroja tenía dibujada la
cola de un alacrán alrededor de todo el cuello, y el cuerpo y las tenazas
le bajaban por el pecho. A simple vista, parecía lucir un collar de
perlas negras. Definitivamente hermosa, y para mi fortuna, con los
senos diminutos y respingados. Indiqué a Ernesto que aceptaba. Y
ella vino hacia nosotros.
Una vez en el criadero de Cozumel, durante los muéstreos,
Humberto capturó los animales con una red de aro y pisándoles el
cuello, los mantuvo inmovilizados para que yo aplicara el sedante y
pudiera sacar las muestras de sangre. Para experimentar he llegado a
probar algunas dosis del sedante en mí, y pude descubrir que, bien
Adán Echevem'a La última cena
aplicadas, se puede tener un viaje interesante. Con un poquito más,
se adormecen los músculos, pero los sentidos siguen alerta.
Primero la pantomima y luego las presentaciones: era Ernesto. La
"piel" que lo acompañaba se llamaba Diedry, una negra enorme, que
me hizo pensar que él debía ser buen amante para servirse a semejante
hembra. Lilia, indicó mi pareja cuando nos dirigimos a bailar.
El día de trabajo en el criadero de Cozumel pudo hacerse largo,
pero la capacidad de Humberto para someter a los animales resultó
decisiva. Fue en esas faenas cuando pude ver sobre su pecho el brillo
malta de un enorme escarabajo grabado en la piel aleteando sobre
mis recuerdos y doliéndome en las neuronas.
Ernesto ofreció seguir la fiesta en su departamento frente a la playa,
en la zona norte del poblado. La terminal de camiones queda en la
misma dirección, pero en paralelo, a unas siete u ocho cuadras, y
como tenía que ir por mis cosas, me escribió la dirección en una
servilleta y se adelantó con Diedry.
Cuando llegamos al departamento me percaté que Liliasí me había
sacado sangre de los labios y de la oreja con sus mordidas, y esperaba
desquitarme. Ernesto y Diedry nos dejaron en la sala. De mi maleta,
sin que Lilia se diera cuenta, saqué un frasquito de ketamina y una
jeringa, de las que uso para anestesiar a los pecaríes.
Me escabullí al baño a curarme la oreja, y aproveché para preparar
la dosis y esconder en la manga de mi camisa la jeringa. Regresé y
recostados sobre el sofá, comencé a besarla. Cuando Lilia me arrancó
la camisa del pecho, puse la droga detrás de una almohada, recosté
su cabeza y continué besándola. Fue al momento que sus uñas se
enterraron en mi espalda, cuando la penetraba hasta el fondo, que
le mordí el cuello, tomé la jeringa y la inserté en una de sus enormes
nalgas. Continúe lamiendo y enterrando suavemente los dientes,
mientras su cuerpo se iba durmiendo entre mis brazos.
Le introduje el miembro en la boca y me daba risa su rostro
descompuesto y el extravío en los ojos por el viaje que daba inicio.
Sé que no se dio cuenta cuando le arranqué los pezones. Y mientras
mis dedos hurgaban su entrepierna, a dentelladas fui arrancando y
saboreando cada trozo de carne de su vientre sudado; como pedacitos
de coco iba degustando esas piezas que luego tragaba. Uno tiene que
haberse acostumbrado al agridulce sabor de la carne cruda para
disfrutarlo. Lo que me sigue emocionando es su expresión cuando
pudo darse cuenta que algo pasaba, se percató de mi boca y dientes
ensangrentados; pero no logró inclinarse a ver qué era exactamente.
Fue mucho mejor cuando sus ojos se abrieron al máximo y gritó al
verse herida.
Luego de divertirme un rato, fui sobre su cuello para apagar sus
latidos, ¡qué instante tan hermoso! La sangre corría con lentitud
La última cena Adán Echeverría
sobre las tenazas del alacrán. Es tranquilizador dejar que los miedos
escapen de uno y vayan a guardarse al cuerpo de la presa. Es la mejor
manera de sentirse libre.
Al medio día regresé a Playa del Carmen, en el ferr^i México 111,
desde la Isla de Cozumel. Me despedí afectuosamente de Humberto.
Me sentí agradecido por su ayuda para deshacernos de todo el
material que utilizamos, donde, sin que se diera cuenta —^ya se lo
contaré cuando lo vuelva a ver—, puse las jeringas utilizadas en
aquellos compañeros de El Cielo. Es extraño, pero estoy seguro que
Humberto quiso flirtear conmigo. Quedamos en ir a cenar alguna
vez.
Quizás pude seguírmela cogiendo, pero los gemidos de Diedry y
los resoplidos de búfalo que emitía Ernesto desde la habitación, me
desconcentraron. Eso, sumado a la terquedad de la pelirroja por gritar,
sus tenues arañazos, y ese pequeño impulso por levantar la cadera y
darme profundidad, mientras se le escapaba la vida, me hicieron
terminar pronto, y una mujer no me interesa después de eyacular.
Preparé otras dos dosis y me arrastré hasta la cama. Eran hermosos
cogiendo. Debía asegurarme de salir ileso de este incidente. Estaba
satisfecho, así que solamente me comí sus ojos y sus lenguas. Cerré el
departamento y los dejé gimiendo a su suerte. Aún conservo la llave.
Camino por la quinta avenida y muchos locales aún se encuentran
cerrados. Miro la quietud del pueblo. Tratándose de un crimen de
esa naturaleza, es obvio que la gente tenga miedo. Comienzan a
notarse los policías y militares por las esquinas. Resulta irrisorio. Voy
bajo el gigantesco sol hacia la terminal de autobuses, en mi nevera
llevo las muestras de sangre de los pecaríes que vine a buscar.
Humberto también se ha quedado en la memoria. Durante todo el
viaje hacia Mérida pensé en ese tatuaje de escarabajo rojo que le
cubría parte del pecho, y cuyos élitros parecían agitarse cada vez
que movía los brazos. Lo contemplé largamente durante las capturas.
Fijé en la memoria la forma en que se adhería la piel sobre los
omóplatos cuando atrapaba a los animales con la red.
Espero afuera del laboratorio la amplificación del a-d-n de los
pecaríes. Mientras consumo un cigarrillo voy de la piel de Lilia hacia
el pecho de Humberto. Pienso en esos pequeños senos, de pezones
respingados, en el olor de sus brazos y en el amargo sabor de su sangre.
También en el grosor de la espalda y el movimiento de cintura de
Humberto. Conservo la marca de los dientes de Lilia en mi oreja,
hay que saber llevarse. Humberto llegó en la mañana, me habló por
teléfono desde el hotel. Esta noche cenaremos juntos. LC
Adán Eciievcm'a La úllma ceaa
También podría gustarte
- Cocina de La Salud - Jesus LexDocumento114 páginasCocina de La Salud - Jesus LexJosefina Castillo0% (2)
- Revista H - Mayo 2017Documento124 páginasRevista H - Mayo 2017Gustavo Alva0% (1)
- Mega Proyecto NutriSnackDocumento69 páginasMega Proyecto NutriSnackDaniela PardoAún no hay calificaciones
- El zoológico de monstruos de Juan Mostro NIñoDe EverandEl zoológico de monstruos de Juan Mostro NIñoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- La Almendra - NedjmaDocumento307 páginasLa Almendra - Nedjmagrupong100% (2)
- El Hijo de Puta CabrónDocumento310 páginasEl Hijo de Puta CabrónDaniel DiezAún no hay calificaciones
- Entrevista Don Julio Scherera El Mayo ZambadaDocumento15 páginasEntrevista Don Julio Scherera El Mayo Zambadaapi-26004277Aún no hay calificaciones
- PolaroidsDocumento48 páginasPolaroidsDavid Miranda AlmeidaAún no hay calificaciones
- Oscar Hermes Villordo - El AhijadoDocumento165 páginasOscar Hermes Villordo - El AhijadoKarina GonzálezAún no hay calificaciones
- MustafáDocumento19 páginasMustafájnazariobaezAún no hay calificaciones
- ArenaDocumento17 páginasArenaFernando Adrianzén G.Aún no hay calificaciones
- Falosofias y Letrinaturas Libro CompletoDocumento70 páginasFalosofias y Letrinaturas Libro CompletoRoberto Sasig ManosalvasAún no hay calificaciones
- A La Caza Del DiabloDocumento572 páginasA La Caza Del DiabloBrayanRey100% (1)
- La Testadura No. 54 Versión PDFDocumento52 páginasLa Testadura No. 54 Versión PDFEduardo Rendón MartínezAún no hay calificaciones
- Fragmentos en MonólogosDocumento5 páginasFragmentos en Monólogosmario_vanegas_30Aún no hay calificaciones
- El Embrujo de Lilit - Juan Martin SalamancaDocumento26 páginasEl Embrujo de Lilit - Juan Martin SalamancaRodrigo Monzón VillanuevaAún no hay calificaciones
- Melville Herman - Moby Dick PDFDocumento51 páginasMelville Herman - Moby Dick PDFsergio33% (3)
- Hatajo de SueñosDocumento171 páginasHatajo de SueñosBobby WozkaAún no hay calificaciones
- Reyes y Dinosaurios - 2019 - Jose Negron ValeraDocumento402 páginasReyes y Dinosaurios - 2019 - Jose Negron ValeraJosé Negrón ValeraAún no hay calificaciones
- Todo iba bien: Breve ensayo sobre la tristeza, la nostalgia y la felicidadDe EverandTodo iba bien: Breve ensayo sobre la tristeza, la nostalgia y la felicidadAún no hay calificaciones
- Cita Con Un Extrano-Adriana W. HernandezDocumento151 páginasCita Con Un Extrano-Adriana W. HernandezÁNGELA MOYAAún no hay calificaciones
- Antología de Terror en MéxicoDocumento33 páginasAntología de Terror en Méxicojon.vidal333Aún no hay calificaciones
- Vicente Battista, Un Dia DespuesDocumento3 páginasVicente Battista, Un Dia DespueslalouruguayAún no hay calificaciones
- Andrés Moreno Galindo (Hank66) - Selección de Microrrelatos de TerrorDocumento4 páginasAndrés Moreno Galindo (Hank66) - Selección de Microrrelatos de TerrorAndrés Moreno GalindoAún no hay calificaciones
- Zambullida Online SaloDocumento88 páginasZambullida Online SaloCatoAún no hay calificaciones
- Frankenstein o El Moderno Prometeo (Fragmento) : Mary Shelley Capítulo IV, Volumen IDocumento10 páginasFrankenstein o El Moderno Prometeo (Fragmento) : Mary Shelley Capítulo IV, Volumen Iapp tic2mediaAún no hay calificaciones
- El Cuerpo de Giulia No Jorge Eduardo EielsonDocumento80 páginasEl Cuerpo de Giulia No Jorge Eduardo EielsonGiss Jakelin IllatopaAún no hay calificaciones
- FragmentosDocumento2 páginasFragmentosLuis FerAún no hay calificaciones
- Fanzine Contra El Terror 2021Documento36 páginasFanzine Contra El Terror 2021Florencia PiedrabuenaAún no hay calificaciones
- LaGranMonterrey RoniBandiniDocumento142 páginasLaGranMonterrey RoniBandiniestudiocostaAún no hay calificaciones
- Cheever - Una Visión Del MundoDocumento5 páginasCheever - Una Visión Del Mundonueva_madreAún no hay calificaciones
- La Hija Espanola - Lorena HughesDocumento289 páginasLa Hija Espanola - Lorena HughesHelga WeisAún no hay calificaciones
- Abecassis Eliette - Un Feliz AcontecimientoDocumento73 páginasAbecassis Eliette - Un Feliz AcontecimientoEduardo Andrés Aguirre ArenasAún no hay calificaciones
- Carne de PerroDocumento79 páginasCarne de Perrogabriel4119Aún no hay calificaciones
- Ryunosuke Akutagawa - Los EngranajesDocumento36 páginasRyunosuke Akutagawa - Los EngranajesAnonymous 8P2pn2pyGAún no hay calificaciones
- Taller de Nivelación 2º OnceDocumento5 páginasTaller de Nivelación 2º Oncedalcy bayueloAún no hay calificaciones
- Colección de Relatos Hot Aniversario LCDCDocumento66 páginasColección de Relatos Hot Aniversario LCDCvolvoreta_Aún no hay calificaciones
- Ocampo Silvio Bioy Casares Adolfo Los Que Aman Odian PDFDocumento67 páginasOcampo Silvio Bioy Casares Adolfo Los Que Aman Odian PDFFlor Cardelino100% (1)
- David Solanes Venzala - Hielo de Primavera (1993)Documento45 páginasDavid Solanes Venzala - Hielo de Primavera (1993)SomeonescribdAún no hay calificaciones
- La Camara SangrientaDocumento64 páginasLa Camara Sangrientafrusilmi.amazonAún no hay calificaciones
- Encore Cuentos RockDocumento48 páginasEncore Cuentos RockTonatiuhVegaGonzálezAún no hay calificaciones
- Donde EstabasDocumento5 páginasDonde EstabasMaria Celeste GonzalezAún no hay calificaciones
- 1 4999327836461334950Documento142 páginas1 4999327836461334950Julia Andrea Zuñiga Hernández50% (2)
- Los tipos duros no leen poesía: La tercera de Eladio MonroyDe EverandLos tipos duros no leen poesía: La tercera de Eladio MonroyAún no hay calificaciones
- Baratti Carola - Amores de Una Mujer Suela (PDF) PDFDocumento33 páginasBaratti Carola - Amores de Una Mujer Suela (PDF) PDFJuan Cruz Maciel HenningAún no hay calificaciones
- 01 Leia Stone - The MatefinderDocumento256 páginas01 Leia Stone - The MatefinderNallely Alvarez Sanchez0% (1)
- Tapao: Muerte y misterio en el cañaveral: Leyendas de la Periferia, #1De EverandTapao: Muerte y misterio en el cañaveral: Leyendas de la Periferia, #1Aún no hay calificaciones
- ColecciónDocumento66 páginasColecciónIouseMichLaraAún no hay calificaciones
- Final Del Juego 3°A 2017Documento7 páginasFinal Del Juego 3°A 2017Daniel Alarcón LetelierAún no hay calificaciones
- Quería Taparla Con AlgoDocumento6 páginasQuería Taparla Con AlgoLorena FondovilaAún no hay calificaciones
- Carne de Perro - Pedro Juan GutierrezDocumento79 páginasCarne de Perro - Pedro Juan Gutierrezalterjack701Aún no hay calificaciones
- Análisis de La Cultura China.Documento2 páginasAnálisis de La Cultura China.Tania MarAún no hay calificaciones
- 3.-Lista de Sustitucion de AlimentosDocumento1 página3.-Lista de Sustitucion de AlimentosNallelyHernandezAún no hay calificaciones
- La Comida RicaDocumento6 páginasLa Comida RicaRené ChallapaAún no hay calificaciones
- Alquimia. Herbolaria MexicanaDocumento18 páginasAlquimia. Herbolaria MexicanaSANDRA MACIAS100% (3)
- Diana Lucía Avellaneda, Nicole Elizondo (2021) Implementación de Políticas Educativas en ConDocumento387 páginasDiana Lucía Avellaneda, Nicole Elizondo (2021) Implementación de Políticas Educativas en ConStiven MartinezAún no hay calificaciones
- Agroecologías-insurgentes-en-Venezuela - Territorios, Luchas y PedagogíasDocumento294 páginasAgroecologías-insurgentes-en-Venezuela - Territorios, Luchas y PedagogíasCarlos F Rozo BaccaAún no hay calificaciones
- Catálogo San Valentín 2022Documento35 páginasCatálogo San Valentín 2022Caperucita RosaAún no hay calificaciones
- Desarrollo Del Tema AvanzadoDocumento2 páginasDesarrollo Del Tema AvanzadoIresa SAAún no hay calificaciones
- Bangladesh Es Uno de Los Países Más Desconocidos de AsiaDocumento14 páginasBangladesh Es Uno de Los Países Más Desconocidos de AsiaYeison SuarezAún no hay calificaciones
- Semana 3 - Excel para La TareaDocumento3 páginasSemana 3 - Excel para La Tareajuan Carlos Arias nuñezAún no hay calificaciones
- Examen de LenguajeDocumento6 páginasExamen de Lenguajehector herreraAún no hay calificaciones
- ¿Qué Son Las Masas Escaldadas y Cuáles Son Sus UsosDocumento12 páginas¿Qué Son Las Masas Escaldadas y Cuáles Son Sus UsosRudy Fernado Gonzalez EscobarAún no hay calificaciones
- Leyenda Azteca Del MaízDocumento2 páginasLeyenda Azteca Del Maízjenny andinoAún no hay calificaciones
- RECETA FrijolesDocumento2 páginasRECETA FrijolesProfe JhohanAún no hay calificaciones
- ITALIADocumento20 páginasITALIAJANINA PAOLAAún no hay calificaciones
- Transportes Artico S.A.S 000037444 Número: Remesa Terrestre de Carga Fecha Manifiesto 17/09/2021 000018587Documento1 páginaTransportes Artico S.A.S 000037444 Número: Remesa Terrestre de Carga Fecha Manifiesto 17/09/2021 000018587Adriana OrtizAún no hay calificaciones
- Tamales de Arroz GuatemaltecosDocumento1 páginaTamales de Arroz GuatemaltecosWalter EstuardoAún no hay calificaciones
- Menu PabloS1Documento3 páginasMenu PabloS1Kenia PastelilloAún no hay calificaciones
- Revisión de La Evolución de La Industria Alimentaria en MéxicoDocumento11 páginasRevisión de La Evolución de La Industria Alimentaria en MéxicoMariano Moreno COAPAAún no hay calificaciones
- PRueba de InnovacionDocumento4 páginasPRueba de InnovacionPriscilla Saldias HinojosaAún no hay calificaciones
- Oso PandaDocumento3 páginasOso Pandaeymi.sofia.glAún no hay calificaciones
- FT BB STPB Malbec-Pinot Noir RoséDocumento1 páginaFT BB STPB Malbec-Pinot Noir RoséTCA TUCUMANAún no hay calificaciones
- Caso Practico Epresa DumezDocumento9 páginasCaso Practico Epresa DumezRubi SaldañaAún no hay calificaciones
- El Maíz en El EcuadorDocumento3 páginasEl Maíz en El EcuadorJeray 1704Aún no hay calificaciones
- Letras LascivasDocumento35 páginasLetras LascivasRuth Elena Flores MiroquesadaAún no hay calificaciones
- Preinforme Dulce de LecheDocumento7 páginasPreinforme Dulce de LecheEstalin OchoaAún no hay calificaciones
- Alimentos Autóctonos de GuatemalaDocumento16 páginasAlimentos Autóctonos de GuatemalaAnai LaraAún no hay calificaciones