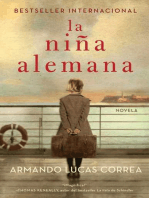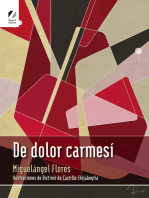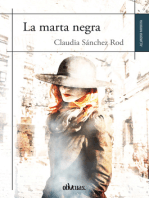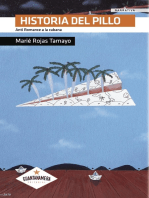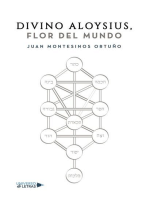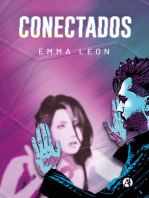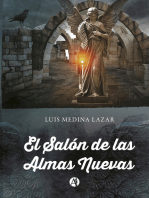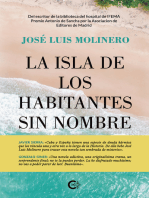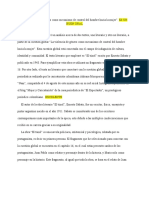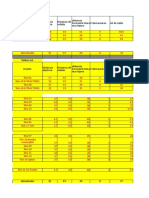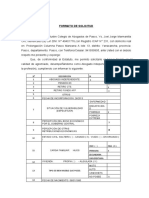Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Fragmentos
Cargado por
Luis Fer0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas2 páginasEste documento describe la llegada de una persona a una estancia para esperar a alguien más tarde en la noche. La persona oculta y espera pacientemente la salida de la gente de la casa grande, en medio de un calor agobiante. La espera se siente interminable y fuera del tiempo, ajena a los sentimientos y destinos de las personas.
Descripción original:
Título original
fragmentos
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEste documento describe la llegada de una persona a una estancia para esperar a alguien más tarde en la noche. La persona oculta y espera pacientemente la salida de la gente de la casa grande, en medio de un calor agobiante. La espera se siente interminable y fuera del tiempo, ajena a los sentimientos y destinos de las personas.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas2 páginasFragmentos
Cargado por
Luis FerEste documento describe la llegada de una persona a una estancia para esperar a alguien más tarde en la noche. La persona oculta y espera pacientemente la salida de la gente de la casa grande, en medio de un calor agobiante. La espera se siente interminable y fuera del tiempo, ajena a los sentimientos y destinos de las personas.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
1.
Ahí estaban, como un museo de pesadillas petrificadas, como un Museo
de la Desesperanza y de la Vergüenza. Pero había algo que quería
destruir sin dejar siquiera rastros. Lo miré por última vez, sentí que la
garganta se me contraía dolorosamente, pero no vacilé: a través de mis
lágrimas vi confusamente cómo caía en pedazos aquella playa, aquella
remota mujer ansiosa, aquella espera. Pisoteé los jirones de tela y los
refregué hasta convertirlos en guiñapos sucios. ¡ Ya nunca más recibiría
respuesta aquella espera insensata! ¡Ahora sabía más que nunca que esa
espera era completamente inútil! Corrí a la casa de Mapelli pero no lo
encontré: me dijeron que debía de estar en la librería Viau. Fui hasta la
librería, lo encontré, lo llevé aparte de un brazo, le dije que necesitaba
su auto. Me miró con asombro: me preguntó si pasaba algo grave. No
había pensado nada pero se me ocurrió decirle que mi padre estaba muy
grave y que no tenía tren hasta el otro día. Se ofreció a llevarme él
mismo, pero rehusé: le dije que prefería ir solo. Volvió a mirarme con
asombro, pero terminó por darme las llaves. ERAN LAS SEIS de la
tarde. Calculé que con el auto de Mapelli podía llegar en cuatro horas,
de modo que a las diez estaría allá. "Buena hora", pensé. En cuanto salí
al camino a Mar del Plata, lancé el auto a ciento treinta kilómetros y
empecé a sentir una rara voluptuosidad, que ahora atribuyo a la certeza
de que realizaría por fin algo concreto con ella. Con ella, que había sido
como alguien detrás de un impenetrable muro de vidrio, a quien yo
podía ver, pero no oír ni tocar; y así, separados por el muro de vidrio,
habíamos vivido ansiosamente, melancólicamente. En esa
voluptuosidad aparecían y desaparecían sentimientos de culpa, de odio
y de amor: había simulado una enfermedad y eso me entristecía; había
acertado al llamar por segunda vez a lo de Allende y eso me amargaba.
¡ Ella, María, podía reírse con frivolidad, podía entregarse a ese cínico,
a ese mujeriego, a ese poeta falso y presuntuoso! ¡Qué desprecio sentía
entonces por ella! Busqué el doloroso placer de imaginar esta última
decisión suya en la forma más repelente: por un lado estaba yo, estaba
el compromiso de verme esa tarde; ¿para qué?, para hablar de cosas
oscuras y ásperas, para ponernos una vez más frente a frente a través del
muro de vidrio, para mirar nuestras miradas ansiosas y desesperanzadas,
para tratar de entender nuestros signos, para vanamente querer tocarnos,
palparnos, acariciarnos a través del muro de vidrio, para soñar una vez
más ese sueño imposible. Por el otro lado estaba Hunter y le bastaba
tomar el teléfono y llamarla para que ella corriera a su cama. ¡Qué
grotesco, qué triste era todo! Llegué a la estancia a las diez y cuarto.
Detuve el auto en el camino real, para no llamar la atención con el ruido
del motor y caminé. El calor era insoportable, había una agobia-dora
calma y sólo se oía el murmullo del mar. Por momentos, la luz de la
luna atravesaba los nubarrones y pude caminar, sin grandes dificultades,
por el callejón de entrada, entre los eucaliptos. Cuando llegué a la casa
grande, vi que estaban encendidas las luces de la planta baja; pensé que
todavía estarían en el comedor. Se sentía ese calor estático y
amenazante que precede a las violentas tempestades de verano. Era
natural que salieran después de comer. Me oculté en un lugar del parque
que me permitía vigilar la salida de gente por la escalinata y esperé.
FUE UNA ESPERA interminable. No sé cuánto tiempo pasó en los
relojes, de ese tiempo anónimo y universal de los relojes, que es ajeno a
nuestros sentimientos, a nuestros destinos, a la formación o al derrumbe
de un amor, a la espera de una muerte.
También podría gustarte
- La niña alemana (The German Girl Spanish edition): NovelaDe EverandLa niña alemana (The German Girl Spanish edition): NovelaCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (187)
- El Pordiosero De La Navidad: Leyes Y Secretos De La VidaDe EverandEl Pordiosero De La Navidad: Leyes Y Secretos De La VidaAún no hay calificaciones
- Se me va + Colección Completa Cuentos + El Inspirador Mejorado. De 3 en 3De EverandSe me va + Colección Completa Cuentos + El Inspirador Mejorado. De 3 en 3Aún no hay calificaciones
- Compra "El inspirador mejorado" y llévate gratis "100 Reglas para aumentar tu productividad"De EverandCompra "El inspirador mejorado" y llévate gratis "100 Reglas para aumentar tu productividad"Aún no hay calificaciones
- Todo iba bien: Breve ensayo sobre la tristeza, la nostalgia y la felicidadDe EverandTodo iba bien: Breve ensayo sobre la tristeza, la nostalgia y la felicidadAún no hay calificaciones
- Una Nueva VidaDocumento11 páginasUna Nueva VidaNoelia Álvarez DíazAún no hay calificaciones
- El celular del diablo 2. La fiesta de las almasDe EverandEl celular del diablo 2. La fiesta de las almasCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- 301 Chistes Cortos y Muy Buenos + Se me va + El Inspirador Mejorado. De 3 en 3De Everand301 Chistes Cortos y Muy Buenos + Se me va + El Inspirador Mejorado. De 3 en 3Aún no hay calificaciones
- ArenaDocumento17 páginasArenaFernando Adrianzén G.Aún no hay calificaciones
- Pack 2 Fantásticos ebooks, no028. El Inspirador Mejorado & 301 Chistes Cortos y Muy BuenosDe EverandPack 2 Fantásticos ebooks, no028. El Inspirador Mejorado & 301 Chistes Cortos y Muy BuenosAún no hay calificaciones
- Antología de Terror en MéxicoDocumento33 páginasAntología de Terror en Méxicojon.vidal333Aún no hay calificaciones
- ALFREDO ALLENDE - ANA POR LA VENTANA (Monólogo M)Documento14 páginasALFREDO ALLENDE - ANA POR LA VENTANA (Monólogo M)Milena Gutierrez CelanoAún no hay calificaciones
- Taller Costumbrismo y RealismoDocumento3 páginasTaller Costumbrismo y RealismoJuan Carños Anaya BohorquezAún no hay calificaciones
- Oral IndividualDocumento5 páginasOral IndividualLuis FerAún no hay calificaciones
- FINAL Oral IndividualDocumento5 páginasFINAL Oral IndividualLuis FerAún no hay calificaciones
- ANALISIS Guión - Philipp AlbaDocumento6 páginasANALISIS Guión - Philipp AlbaLuis FerAún no hay calificaciones
- Esp CoordDocumento6 páginasEsp CoordLuis FerAún no hay calificaciones
- Esp CoordDocumento6 páginasEsp CoordLuis FerAún no hay calificaciones
- ESTRUCTURADocumento3 páginasESTRUCTURALuis FerAún no hay calificaciones
- Animacion ExpoDocumento3 páginasAnimacion ExpoLuis FerAún no hay calificaciones
- Ensayo Nivel SupDocumento7 páginasEnsayo Nivel SupLuis FerAún no hay calificaciones
- Exp8 Ebr Secundaria 1y2 Seguimosaprendiendo Tutori Actividad1Documento7 páginasExp8 Ebr Secundaria 1y2 Seguimosaprendiendo Tutori Actividad1Zulaidy Esthefanie EDAún no hay calificaciones
- Creación de Aplicaciones Sin Servidor Con Amazon AuroraDocumento33 páginasCreación de Aplicaciones Sin Servidor Con Amazon AuroraJorge LopezAún no hay calificaciones
- Reciclaje Aguas GrisesDocumento8 páginasReciclaje Aguas GrisesLaura Yepes AriasAún no hay calificaciones
- Diagrama de Cortante y Momento Por El Metodo de EcuacionesDocumento5 páginasDiagrama de Cortante y Momento Por El Metodo de Ecuacionesadalid2284% (19)
- Introduccion Del AceroDocumento56 páginasIntroduccion Del AceroFerni PelaezAún no hay calificaciones
- Examen Unidad 3 MicroeconomiaDocumento7 páginasExamen Unidad 3 MicroeconomiawillingtonAún no hay calificaciones
- Ex Fisico RodillaDocumento80 páginasEx Fisico RodillaKawey CaiAún no hay calificaciones
- Algunos Apuntes y Reflexiones Acerca Del Cuerpo y La CorporeidadDocumento4 páginasAlgunos Apuntes y Reflexiones Acerca Del Cuerpo y La CorporeidadDebora AzarAún no hay calificaciones
- Actividad 2 Legislacion ComercialDocumento5 páginasActividad 2 Legislacion ComercialDiana LoaizaAún no hay calificaciones
- Triptico Geom.Documento5 páginasTriptico Geom.Stefanie Valeria Espinoza TorrakaAún no hay calificaciones
- Tipos de ComprasDocumento8 páginasTipos de ComprasKatty ChilaAún no hay calificaciones
- Pae Final Cecilia GomezDocumento15 páginasPae Final Cecilia Gomezcecilia gomezAún no hay calificaciones
- Configuración Paso A Paso Buzón de Voz en ElastixDocumento3 páginasConfiguración Paso A Paso Buzón de Voz en ElastixGabriel FuentesAún no hay calificaciones
- Copia de Precios Herramientas HHDocumento64 páginasCopia de Precios Herramientas HHrodolfoordiguez_70Aún no hay calificaciones
- Rocas y Minerales Industriales Peru, Recopilacion de Info BeaDocumento23 páginasRocas y Minerales Industriales Peru, Recopilacion de Info BeaBEATRIZ ALEXANDRA CCASANI HUARCAAún no hay calificaciones
- Losa Colaborante - Steel DeckDocumento10 páginasLosa Colaborante - Steel DeckIsandrea SpositoAún no hay calificaciones
- Marco Teorico Del Trabajo de EstadisticaDocumento7 páginasMarco Teorico Del Trabajo de EstadisticaAlejandro RamirezAún no hay calificaciones
- IsaíasDocumento98 páginasIsaíasgeorgefeickAún no hay calificaciones
- Minuta Contrato de ContraventaDocumento11 páginasMinuta Contrato de ContraventaJuan DiegoAún no hay calificaciones
- DragAndDrop Con SwingDocumento4 páginasDragAndDrop Con SwingIsmael Antonio Céspedes AyllónAún no hay calificaciones
- Jurisprudencia Sobre Debido Proceso en Sede AdministrativaDocumento47 páginasJurisprudencia Sobre Debido Proceso en Sede AdministrativaDesiree GonzalezAún no hay calificaciones
- Apuntes Informatuca UNAM Tercer SemestreDocumento228 páginasApuntes Informatuca UNAM Tercer SemestreSebastián López GonzagaAún no hay calificaciones
- Métodos Químicos de RecuperaciónDocumento27 páginasMétodos Químicos de RecuperaciónJose Ignacio RC75% (4)
- Formato de Solicitud CapDocumento2 páginasFormato de Solicitud CapJoel Jorge Marmanilla OreAún no hay calificaciones
- Estructuras de Ejecución en NI LabVIEWDocumento6 páginasEstructuras de Ejecución en NI LabVIEWHenri Risco CarreroAún no hay calificaciones
- Ficha de Identidad 2023Documento2 páginasFicha de Identidad 2023enrique esperilla espirillaAún no hay calificaciones
- Guia de Prevencion Incendios 6-8 Castellano WebDocumento16 páginasGuia de Prevencion Incendios 6-8 Castellano WebMauricio CabreraAún no hay calificaciones
- Guia de Ejercicios 2023Documento27 páginasGuia de Ejercicios 2023Genaro Mendez CAún no hay calificaciones
- Elaboración de Un Plan de Negocios para Una Empresa RegionalDocumento20 páginasElaboración de Un Plan de Negocios para Una Empresa RegionalAlejandro MeindersAún no hay calificaciones
- Disponibilidad de Opioides en Tu País y Tu LocalidadDocumento5 páginasDisponibilidad de Opioides en Tu País y Tu LocalidadmireyaAún no hay calificaciones