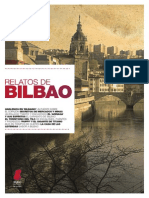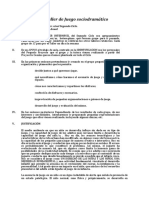Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Sagrados y Profanos
Sagrados y Profanos
Cargado por
Pablo SaezDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Sagrados y Profanos
Sagrados y Profanos
Cargado por
Pablo SaezCopyright:
Formatos disponibles
SAGRADOS Y PROFANOS
Años atrás una biblioteca popular de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, nos contrato a
varios titiriteros para festejar el Día del Niño en los rincones más humildes del pueblo. Muchas
funciones fueron delante del altar de pequeñas parroquias, con Cristo detrás de los retablos.
Eran los únicos lugares libres del empecinado barro que las recientes inundaciones habían
dejado en estos pueblos de campo. ¿Títeres en las iglesias? No es tan raro. “Más contento que
un titiritero en Pascuas”, reza un viejo refrán español que alude a la bonanza laboral en la
Cuaresma del Siglo de Oro, cuando eran prohibidas las representaciones de compañías de
actores. Además era más económico contratar un solo titiritero con sus muñecos para edificar
fieles con pasajes bíblicos y vidas de santos. Pero pronto las furiosas peleas de los santos con
el diablo y los ruidosos pasos de la farsa no le parecieron a la curia adecuados con el
recogimiento de la fecha. Los títeres fueron expulsados de los templos y volvieron al mercado
popular.
Una de las tantas teorías afirma que su cuna fue la India. De allí los títeres pasaron a Persia,
luego a Arabia y de allí los gitanos y titiriteros ambulantes los llevaron por toda Europa. En la
India eran dioses y semidioses que participaban con escenas sagradas del Mahabarata y el
Ramayana -aún hoy los titiriteros en Indonesia convocan a los espíritus para encarnarse en sus
sombras-. Pero habría sido un personaje subalterno, Vidushaka, enano pelado con joroba y
rostro deforme, el prolífico abuelo de tantos insolentes como él: Karagoz, Polichinela,
Kaspareck, Guignol, Punch, Petrouchka. Estos personajes, groseros en el tablado popular y
activos participantes de no pocas revueltas sociales, llegaron también al teatro de telones
dorados, con finas representaciones operísticas para la nobleza y la alta burguesía, como
prueban antiguos grabados del siglo XVIII.
Raul González Tuñón (1905-1974), poeta y viajero incansable, muy amigo de los títeres,
describe su mundo en “Marionnettes”, que comienza así:
Conozco más de un barracón
de titiriteros, inmundo.
Oí muchas veces la canción
de la alcantarilla del mundo.
Conozco burgueses tranquilos
que va a hacer la digestión
mirando los dorados hilos
que maneja el operador.
Más prefiero la soledad
por la que libres, los fantoches
van discurriendo por las noches
bajo lunas de corta edad.
El poema es extenso y recorre los títeres populares que conociera por las calles de Europa en
un viaje mítico en la década del 20. Inspirado sobre una canción francesa para niños, Tuñón
logra una gran metáfora de la existencia, donde los muñecos parecen ser eternos. Concluye
así:
Y todo es eso, mi querida.
Pasar, la única función,
función de muerte, función de vida,
pobre aserrín el corazón,
pobre máscara desteñida
Nuestra ilusión.
Los que ayer estaban no están
-cuántos rostros se han esfumado-.
Sobre la lona del tinglado
las marionnettes dan, dan
tres vueltas y luego se van.
Tal vez este movimiento dialéctico o pendular, del templo al mercado, de la taberna al jardín de
infantes, del teatro popular al experimental, una constante en este género, es el que le otorga
tanta riqueza y versatilidad, tantos matices diferentes y contradictorios.
También podría gustarte
- 1er Congreso Nacional de Teatro, México 2015Documento45 páginas1er Congreso Nacional de Teatro, México 2015luis mario moncadaAún no hay calificaciones
- AmoresdemilongaDocumento3 páginasAmoresdemilongaPablo SaezAún no hay calificaciones
- Pupis en La Boca Del RiachueloDocumento1 páginaPupis en La Boca Del RiachueloPablo SaezAún no hay calificaciones
- Comedia Del Arte ItalianaDocumento1 páginaComedia Del Arte ItalianaPablo SaezAún no hay calificaciones
- Psicotiteres Por Pablo SáezDocumento2 páginasPsicotiteres Por Pablo SáezPablo SaezAún no hay calificaciones
- Ubu ReyDocumento2 páginasUbu ReyPablo Saez100% (1)
- Titereros de CervantesDocumento2 páginasTitereros de CervantesPablo SaezAún no hay calificaciones
- Perfil Perla de La RosaDocumento13 páginasPerfil Perla de La RosaJuariDocs100% (1)
- Vázquez PDFDocumento11 páginasVázquez PDFjolena19Aún no hay calificaciones
- Triptico TeatroDocumento2 páginasTriptico TeatroEstefani MoralesAún no hay calificaciones
- Berthold, Margot - Historia Social Del Teatro 2 - Mary, Queen of Scots PDFDocumento111 páginasBerthold, Margot - Historia Social Del Teatro 2 - Mary, Queen of Scots PDFGonzalo Cubero100% (1)
- El Arte en El Siglo XixDocumento35 páginasEl Arte en El Siglo XixMaximiliano CucóAún no hay calificaciones
- Qué Es La Danza TradicionalDocumento5 páginasQué Es La Danza TradicionalAdrian ChumpitazAún no hay calificaciones
- Teatro InfantilDocumento5 páginasTeatro InfantilNenita BellaAún no hay calificaciones
- Freda y La Poética de AristótelesDocumento8 páginasFreda y La Poética de AristótelesAixa PerezAún no hay calificaciones
- Coriolano y BrechtDocumento17 páginasCoriolano y BrechtIrinaDobreffAún no hay calificaciones
- Ludwik Margules MuestraDocumento2 páginasLudwik Margules MuestraXico ReyesAún no hay calificaciones
- En Familia, F. Sanchez, Gregorio de La FDocumento1 páginaEn Familia, F. Sanchez, Gregorio de La FCami PauloAún no hay calificaciones
- Programacion Cursos Comfama MARZODocumento441 páginasProgramacion Cursos Comfama MARZOAnonymous TjeFqv5NsAún no hay calificaciones
- ATS17 La+Caja+Mágica.+Cuerpo+y+escena Red PDFDocumento250 páginasATS17 La+Caja+Mágica.+Cuerpo+y+escena Red PDFMiguel Romero SánchezAún no hay calificaciones
- Com1-U6-Sesion 05Documento3 páginasCom1-U6-Sesion 05Marializ Jharo MorizAún no hay calificaciones
- El Globo de ShakespeareDocumento2 páginasEl Globo de ShakespeareFlor Veron100% (1)
- El Teatro Epico BretchDocumento3 páginasEl Teatro Epico Bretchdarlyn alarconAún no hay calificaciones
- Teatro Experimental de CaliDocumento4 páginasTeatro Experimental de CaliCesar MéndezAún no hay calificaciones
- Direccion Escenica y Principios Esteticos en La Compania de Los MeiningerDocumento18 páginasDireccion Escenica y Principios Esteticos en La Compania de Los MeiningerJonathan Vargas100% (1)
- Evolución Del Teatro de García LorcaDocumento1 páginaEvolución Del Teatro de García LorcaIrantzu SenosiainAún no hay calificaciones
- Examenes FinalesDocumento8 páginasExamenes FinalesMarbe MacedoAún no hay calificaciones
- Resumen Analisis de Texto Teatral IDocumento9 páginasResumen Analisis de Texto Teatral IAlexandra Sainz RoisenvitAún no hay calificaciones
- Loraux Las Experiencias de TiresiasDocumento152 páginasLoraux Las Experiencias de TiresiasChristian Camilo Orozco Yepes0% (2)
- Resumen Origen Del BalletDocumento5 páginasResumen Origen Del BalletArkhé DanzaAún no hay calificaciones
- Relatos de BilbaoDocumento14 páginasRelatos de BilbaoIkerAún no hay calificaciones
- Taller de Juego SociodramáticoDocumento22 páginasTaller de Juego SociodramáticoanaAún no hay calificaciones
- Artistica 2Documento10 páginasArtistica 2It’s DenisseAún no hay calificaciones
- Clase 1 - Reconocer Finalidad y Características Del Texto DramáticoDocumento14 páginasClase 1 - Reconocer Finalidad y Características Del Texto DramáticoMarcela CisternasAún no hay calificaciones
- Clasificación y Definición de Las Bellas ArtesDocumento3 páginasClasificación y Definición de Las Bellas ArtesCharlex LópezAún no hay calificaciones
- Diagnostico AequalisDocumento17 páginasDiagnostico AequalisFlorencia JesserAún no hay calificaciones