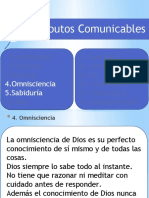Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ensayo El Icono
Ensayo El Icono
Cargado por
Lucia Ordoñez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
28 vistas6 páginasEnsayo
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEnsayo
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
28 vistas6 páginasEnsayo El Icono
Ensayo El Icono
Cargado por
Lucia OrdoñezEnsayo
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
Ensayo El Icono: Un vínculo Entre lo Terrenal y lo Divino
Estudiante: David Eduardo Rubio Velázquez
El Icono: Un vínculo Entre lo Terrenal y lo Divino
Los iconos han desempeñado un papel fundamental a lo largo de la historia,
siendo más que simples imágenes. En este ensayo, exploraremos qué es un icono y
sus características distintivas, destacando su importancia en la región del Oriente
cristiano. También examinaremos los recursos estilísticos utilizados para comunicar la
espiritualidad de los íconos, así como la querella iconoclasta que sacudió a esta
tradición religiosa y los argumentos que finalmente la resolvieron.
Un ícono es una representación sagrada en forma de imagen que tiene un
significado profundo y espiritual en la religión del Oriente cristiano. Según (Osorio
Vargas (2003) El ícono representa la idea de percibir la presencia divina en todas las
cosas creadas y de conferir santidad a la creación de la misma, tanto en sus diversas
formas como en sus variados colores. Funciona como un punto de encuentro donde se
puede conectar con Dios y con las figuras santas (p.127).
Sus características distintivas incluyen:
Transmitir lo divino: Los íconos no son simples representaciones artísticas;
buscan transmitir la presencia de lo divino en lo terrenal.
Estilo tradicional: Suelen seguir una estética tradicional que se ha mantenido a
lo largo de los siglos.
Inmovilidad en el tiempo: Los íconos resisten la evolución artística y cultural,
manteniendo su forma original.
Uso ritual: Se utilizan en rituales religiosos, como la veneración y la oración.
En la religión del Oriente cristiano, los íconos son de vital importancia ya que
sirven como puentes entre lo terrenal y lo divino. Estos objetos permiten a los fieles
conectarse con la espiritualidad de manera tangible y visual. La veneración de los
íconos se considera una forma de adoración y un medio para profundizar la fe.
En la perspectiva del Oriente, el ícono se considera uno de los sacramentales
esenciales, siendo el medio que facilita la experiencia de la presencia divina. Al ser una
manifestación visual de lo que normalmente está oculto a los ojos humanos, el ícono no
se percibe como una entidad independiente en sí misma, sino como una herramienta
destinada a guiar al creyendo hacia una conexión espiritual con otras entidades
sagradas, como Cristo, la Trinidad, la Theotokos y los Santos. Desde la perspectiva
ortodoxa, el ícono representa verdaderamente un sacramental que permite
experimentar la presencia personal de lo divino (Fitzurka, 2003, p.79).
Para comunicar la espiritualidad del ícono se utilizan diversos recursos que
resultan cruciales al momento de cumplir con este objetivo. Algunos de estos recursos
incluyen:
Perspectiva inversa: Los íconos a menudo representan figuras en una
perspectiva inversa, lo que sugiere que están más allá del mundo terrenal.
Uso de colores: Los colores tienen significados simbólicos en los íconos, como
el oro para la divinidad y el azul para la humanidad.
Detalles faciales y gestuales: Los rostros y gestos expresan serenidad y
espiritualidad, invitando a la contemplación.
La querella iconoclasista fue un conflicto en el imperio bizantino que tuvo lugar
durante los siglos VIII y IX. Según Academia Play (2018) la iconoclasia implicó más que
simplemente rechazar las representaciones sagradas; fue una política religiosa
implementada por el emperador León III (véase figura 1) que llevó a la destrucción de
estas imágenes.
Dentro de la querella iconoclasista iniciada por León III, se consideraban los
íconos religiosos como una forma de idolatría. Esto se debía a que los íconos se
habían convertido en objetos con supuestas cualidades milagrosas en lugar de simples
representaciones religiosas. En el año 730, León III emitió un edicto (véase figura 2)
prohibiendo los iconos y ordenando su destrucción.
Según Gómez Perez (2022) así, se formaron dos grupos claramente definidos
durante la querella iconoclasista: los iconoclasistas, que se oponían a las
representaciones religiosas, y los iconódulos, que apoyaban su creación y uso. Las
consecuencias de este conflicto fueron significativas y abarcaron diversos aspectos de
la sociedad bizantina. Además de las pérdidas artísticas y la persecución de
adoradores de imágenes, la disputa sobre la legitimidad de los iconos religiosos causó
una crisis que afectó a múltiples áreas.
Es esencial comprender los argumentos presentados por ambos lados. Se
desató un debate sobre la forma apropiada de la relación entre los fieles y el arte,
involucrando a teólogos y emperadores. León III buscaba mejorar la vida religiosa del
imperio a través de una política fundamentada en la fe cristiana, a pesar de la
oposición. Su objetivo era corregir las desviaciones en la vida monástica de la época,
centrándose principalmente en la lucha contra la idolatría, considerada un pecado
grave.
La querella iconoclasista se resolvió finalmente a favor de los defensores de los
íconos, conocidos como iconódulos, bajo varios argumentos:
Defensa de la tradición: Se argumentó que los íconos habían sido parte de la
tradición religiosa durante siglos y que su destrucción equivaldría a una ruptura con la
historia cristiana.
Concilio de Nicea II: En el año 787, el Concilio de Nicea II confirmó la
importancia de los íconos en la religión y estableció directrices para su uso adecuado.
Diferenciación entre adoración e idolatría: Se hizo hincapié en que la
veneración de los íconos no era idolatría, sino una forma de profundizar la fe y
conectarse con lo divino.
Según San Martín Córdova (2022) El monje Yuhanna ibn Mansur ibn Sarjun fue
el responsable de ofrecer una solución teológica satisfactoria en cuanto a la veneración
de los íconos en el pasado. En su extensa producción escrita en griego a principios del
siglo VIII, se destacan especialmente los tres discursos que componen su "Logós
Apolojetikós" o "Discurso sobre los íconos sagrados".
En este trabajo, presentó argumentos teológicos que respaldaban el uso
religioso de representaciones figurativas tanto de Dios como de otras entidades
celestiales. Sus razonamientos se basaron en una minuciosa interpretación de la Biblia
y en la tradición religiosa de los primeros siglos del cristianismo en el oriente. El texto
se divide en tres secciones principales, pero fue en la primera donde estableció los
fundamentos clave para la aceptación de los íconos. En las dos secciones restantes,
refutó a aquellos que rechazaban y difamaban las venerables imágenes, una actitud
vehemente que también se manifestaba en otras obras del mismo monje.
Referencias
Academia Play. (2018, 5 de julio). La crisis iconoclasta: El Imperio bizantino se
tambalea. academiaplay. https://academiaplay.es/crisis-iconoclasta-imperio-
bizantino-
tambalea/#:~:text=La%20querella%20iconoclasta%20fue%20un,persecución%2
0de%20quienes%20los%20adoraban.
De Monzarz, Y. (2021, 28 de marzo). La iconoclasia y la edad oscura de Bizancio. En
Un Viejo Libro. https://enunviejolibro.com/la-dinastia-isauria-y-la-querella-
iconoclasta/
Fitzurka, C. (2003). Religiosidad Popular y espacio sagrado. El ícono en la teología
oriental. Teología y Vida, 44(2).
Gómez Perez, G. (2022, 11 de octubre). Ulrico Zuinglio: El valiente reformador de la
ciudad de Zurich. BITE. https://biteproject.com/ulrico-zuinglio/
Osorio Vargas, J. (2003). Utopías de sabiduría y santa locura: Ensayo sobre la mística
cristiana de raíz bizantina primitiva. Polis, 2(6).
San Martín Córdova, I. (2022). Argumentos teológicos para la prohibición o
aquiescencia iconográfica. La veneración de imágenes religiosas en los templos
ortodoxos. Revista Semestral de Investigación, 13(25).
Apéndices
Figura 1. León III el Isaurio, emperador de los romanos. (De Monzarz, 2021)
Figura 2. Cuadro que representa la destrucción de las imágenes de las iglesias
(Gómez Perez, 2022)
También podría gustarte
- Resumen Pueblo A Imagen de Dios Juan DriverDocumento9 páginasResumen Pueblo A Imagen de Dios Juan DriverReflexiones Cristianas De EsperanzaAún no hay calificaciones
- Una Tipología Del Protestantismo en Centroamérica (Art.) - H. W. Schäfer PDFDocumento30 páginasUna Tipología Del Protestantismo en Centroamérica (Art.) - H. W. Schäfer PDFPaul RamirezAún no hay calificaciones
- Reconcíliate Con Tu HermanoDocumento2 páginasReconcíliate Con Tu Hermanolahiena22Aún no hay calificaciones
- Pablo de TarsoDocumento7 páginasPablo de TarsoAddi Ramírez C.Aún no hay calificaciones
- Bruce Olson Es Un Misionero Diferente WordDocumento16 páginasBruce Olson Es Un Misionero Diferente Wordwilliam perezAún no hay calificaciones
- Plan Supremo de Evangelización Cap 2Documento7 páginasPlan Supremo de Evangelización Cap 2aledescargaAún no hay calificaciones
- San Cipriano de CartagoDocumento10 páginasSan Cipriano de CartagoLeonardo Alán Vallejo HernandezAún no hay calificaciones
- Razones para Estudiar PneumatologíaDocumento7 páginasRazones para Estudiar PneumatologíaOscar Reyes MoralesAún no hay calificaciones
- La Vida Publica de JesusDocumento12 páginasLa Vida Publica de JesusFabalano Córdova100% (1)
- Contextualización Del Evangelio en VenezuelaDocumento6 páginasContextualización Del Evangelio en VenezuelaJesús Rodríguez100% (1)
- El Peligro de La Apostasía Texto 2 Pedro 2 20-22Documento7 páginasEl Peligro de La Apostasía Texto 2 Pedro 2 20-22luismendoza1Aún no hay calificaciones
- Ãgustin de Hipona Concepto Cristologicos RESUMEN CORREODocumento7 páginasÃgustin de Hipona Concepto Cristologicos RESUMEN CORREOEliuth OteroAún no hay calificaciones
- Los Anti PentecostalesDocumento6 páginasLos Anti Pentecostalesindomable25785Aún no hay calificaciones
- El Movimiento ApocalípticoDocumento8 páginasEl Movimiento ApocalípticoRaúl PárragaAún no hay calificaciones
- Historia de La Biblia en GuatemalaDocumento3 páginasHistoria de La Biblia en GuatemalaHopper MartinezAún no hay calificaciones
- La Deidad de Cristo (Jesús Dios)Documento7 páginasLa Deidad de Cristo (Jesús Dios)Adelis Juarez100% (1)
- Biografia de PabloDocumento4 páginasBiografia de PabloCesar LlojllaAún no hay calificaciones
- Simon de Cirene Ayuda A Jesús A Cargar La Cruz - CatoliscopioDocumento3 páginasSimon de Cirene Ayuda A Jesús A Cargar La Cruz - Catoliscopiorub412Aún no hay calificaciones
- Plan de Trabajo Pastoral de Jóvenes Luterana 2016Documento6 páginasPlan de Trabajo Pastoral de Jóvenes Luterana 2016Pablo PavezAún no hay calificaciones
- El Bautismo EspiritualDocumento7 páginasEl Bautismo Espiritualanitayessy25Aún no hay calificaciones
- Animismo, Qué Es y Cómo Se Relaciona Con Las MisionesDocumento9 páginasAnimismo, Qué Es y Cómo Se Relaciona Con Las MisionesAna Sofia MaderoAún no hay calificaciones
- Sanidad, Enfermedad y Resurrección: Milagros en El PentecostalismoDocumento14 páginasSanidad, Enfermedad y Resurrección: Milagros en El PentecostalismoViviana Barron de OlivaresAún no hay calificaciones
- Politicas y Gobierno NazarenoDocumento13 páginasPoliticas y Gobierno Nazarenoyennifer calderonAún no hay calificaciones
- Pecado OriginalDocumento16 páginasPecado OriginalEdgar RiveraAún no hay calificaciones
- Bibliologia Clase 1Documento17 páginasBibliologia Clase 1Daniela De MartinezAún no hay calificaciones
- La Segunda Manifestación de CristoDocumento6 páginasLa Segunda Manifestación de Cristocarmahdez5041Aún no hay calificaciones
- PredestinaciónDocumento3 páginasPredestinaciónCarlos Feenando Campos MonterrosaAún no hay calificaciones
- La Iglesia de Cristo NO Es Una DenominaciónDocumento3 páginasLa Iglesia de Cristo NO Es Una DenominaciónJose Everardo Chavez Garzon100% (1)
- Carta A Los Romanos-PublicarDocumento14 páginasCarta A Los Romanos-PublicarAnonymous 2TPLT7lfTU50% (2)
- Ficha Parábolas de JesúsDocumento5 páginasFicha Parábolas de JesúsAnderson Pezo FloresAún no hay calificaciones
- 2281 La Etica en El Antiguo Testamento-1565297936Documento13 páginas2281 La Etica en El Antiguo Testamento-1565297936sheyla100% (1)
- Los Atributos de Dios. Omnisciencia y SabiduríaDocumento9 páginasLos Atributos de Dios. Omnisciencia y SabiduríaLuis CorderoAún no hay calificaciones
- Lucas 7.18-31 La Crisis Del Profeta BLGDocumento6 páginasLucas 7.18-31 La Crisis Del Profeta BLGEugenia Lopez FernandezAún no hay calificaciones
- La Reforma Que Hoy Necesita La IglesiaDocumento19 páginasLa Reforma Que Hoy Necesita La IglesiaMarlonjgvAún no hay calificaciones
- Teologia ReinoDocumento6 páginasTeologia ReinoWilfredo Mauricio Benavides CaceresAún no hay calificaciones
- Ensayo Buenas Nuevas Jhon Macartur 2022Documento5 páginasEnsayo Buenas Nuevas Jhon Macartur 2022Mariela Posso Torres100% (1)
- Ecumenismo. Materia Dada en Power PointDocumento11 páginasEcumenismo. Materia Dada en Power PointDiego MolinaAún no hay calificaciones
- Revista ETNOSDocumento20 páginasRevista ETNOSNidia Estrella100% (1)
- Encarnacion de CristoDocumento7 páginasEncarnacion de CristoRafael PazAún no hay calificaciones
- Un Modelo de CrecimientoDocumento1 páginaUn Modelo de Crecimientojose mendozaAún no hay calificaciones
- LA IGLESIA de Poder A DecadenciaDocumento6 páginasLA IGLESIA de Poder A DecadenciaIglesia Evangélica de GijónyOviedo100% (1)
- Ministerio QuintupleDocumento15 páginasMinisterio QuintupleAley Chan LaleyAún no hay calificaciones
- Capitulo 1 Se Hiso HombreDocumento12 páginasCapitulo 1 Se Hiso HombreLuis Arturo Vaca Yarucari100% (1)
- Las Estructuras Sociales y El Evangelio - B. La Comunicación y La Estructura SocialDocumento1 páginaLas Estructuras Sociales y El Evangelio - B. La Comunicación y La Estructura SocialJuan WesleyAún no hay calificaciones
- El Accionar Del Espiritu Santo en La Iglesia 2Documento2 páginasEl Accionar Del Espiritu Santo en La Iglesia 2christian100% (1)
- HOMILETICa y Hermeneutica - 2 CompletoDocumento47 páginasHOMILETICa y Hermeneutica - 2 Completofundacion rubio de galileaAún no hay calificaciones
- LIBRO TERMINADO PastorDocumento101 páginasLIBRO TERMINADO PastorGz DanielAún no hay calificaciones
- Concepto Bíblico de La GraciaDocumento11 páginasConcepto Bíblico de La GraciaVeloz ElGato Miguel100% (1)
- Examen de CristologíaDocumento2 páginasExamen de CristologíaduberleytapascoAún no hay calificaciones
- Como Evangelizaban Los Primeros CristianosDocumento22 páginasComo Evangelizaban Los Primeros CristianosBellota PicassoAún no hay calificaciones
- 03-01-23 Quien Es La Iglesia de CristoDocumento2 páginas03-01-23 Quien Es La Iglesia de Cristoleomar garciaAún no hay calificaciones
- Pablo de Tarso y La Escatología OccidentalDocumento14 páginasPablo de Tarso y La Escatología OccidentalLuis CabreraAún no hay calificaciones
- La Monarquía Reino DivididoDocumento9 páginasLa Monarquía Reino DivididoEvangelista José MarchenaAún no hay calificaciones
- SOTERIOLOGÍADocumento19 páginasSOTERIOLOGÍAClaudia Montes100% (1)
- Silabo MisionologiaDocumento5 páginasSilabo MisionologiascribdscribdjlpAún no hay calificaciones
- Novena Al Beato SCALABRINI BreveDocumento10 páginasNovena Al Beato SCALABRINI Brevefran ber100% (1)
- Qué Es Un SacramentoDocumento2 páginasQué Es Un SacramentoNoe AvendañoAún no hay calificaciones
- Credo Social de La IMMAR, Temas Por Mes 2013.Documento27 páginasCredo Social de La IMMAR, Temas Por Mes 2013.Conferencia Anual de MéxicoAún no hay calificaciones
- La Iglesia ApostólicaDocumento4 páginasLa Iglesia ApostólicaANEURISAún no hay calificaciones
- El Entorno de La Gerencia Pública IntegralDocumento2 páginasEl Entorno de La Gerencia Pública IntegralLucia OrdoñezAún no hay calificaciones
- Diapositivas Figurillas CicládicasDocumento16 páginasDiapositivas Figurillas CicládicasLucia OrdoñezAún no hay calificaciones
- Diapositivas Figurillas CicládicasDocumento16 páginasDiapositivas Figurillas CicládicasLucia Ordoñez100% (1)
- Árbol de Problemas ForoDocumento2 páginasÁrbol de Problemas ForoLucia OrdoñezAún no hay calificaciones
- Investigacion FeminicidioDocumento16 páginasInvestigacion FeminicidioLucia OrdoñezAún no hay calificaciones
- Folleto - Plan TuristicoDocumento3 páginasFolleto - Plan TuristicoLucia OrdoñezAún no hay calificaciones