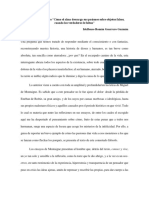Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Quint A
Quint A
Cargado por
Fernanda OrtegaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Quint A
Quint A
Cargado por
Fernanda OrtegaCopyright:
Formatos disponibles
Quinta
El panoptismo es uno de los rasgos caractersticos de nuestra sociedad: una forma que se ejerce sobre los individuos a la manera de vigilancia individual y continua, como control de castigo y recompensa y como correccin, Estos tres aspectos del panoptismo vigilancia, control y correccin constituyen una dimensin fundamental y caracterstica de las relaciones de poder que existen en nuestra sociedad. En una sociedad como la feudal no hay nada semejante al panoptismo, la manera en que se distribuan era completamente diferente de la forma en que se instalaron esas mismas instancias a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Hoy en da vivimos en una sociedad programada por Bentham, una sociedad panptica, una estructura social en la que reina el panoptismo. Se forma una cierta teora del derecho penal, de la penalidad y el castigo, cuya figura ms importante es Beccaria, teora fundada esencialmente en un legalismo escrito. Esta teora del castigo subordina el hecho y la posibilidad de castigar, a la existencia de una ley explcita, a la comprobacin manifiesta de que se ha cometido una infraccin a esta ley y finalmente a un castigo que tendra por funcin reparar o prevenir, en la medida de lo posible, el dao causado a la sociedad por la infraccin. En ste la vigilancia sobre los individuos no se ejerce al nivel de lo que se hace sino de lo que se es o de lo que se puede hacer. El que esta teora legalista fuese duplicada en un primer momento y posteriormente encubierta y totalmente oscurecida por el panoptismo que se form al margen de ella, colateralmente. Este panoptismo nacido por efectos de una fuerza de desplazamiento en el perodo comprendido entre el siglo XVII y el XIX, perodo en que se produce la apropiacin por parte del poder central de los mecanismos populares de control que se dan en el siglo XVIII, inicia una era que habr de ofuscar la prctica y la teora del derecho penal. En realidad, hay dos especies de utopas: las utopas proletarias socialistas que gozan de la propiedad de no realizarse nunca, y las utopas capitalistas que, desgraciadamente, tienden a realizarse con mucha frecuencia. La utopa a la que me refiero, la fbrica-prisin, se realiz efectivamente y no slo en la industria sino en una serie de instituciones que surgen en esta misma poca y que, en el fondo, respondan a los mismos modelos y principios de funcionamiento; instituciones de tipo pedaggico tales como las escuelas, los orfanatos, los centros de formacin; instituciones correccionales como la prisin o el reformatorio; instituciones que son a un tiempo correccionales y teraputicas como el hospital, el hospital psiquitrico, todo eso que los norteamericanos llaman asylums y que un historiador de los Estados Unidos ha estudiado en un libro reciente.
No solamente existieron estas instituciones industriales y al lado de stas otras, sino que adems estas instituciones industriales fueron en cierto sentido perfeccionadas, dedicndose mltiples y denodados esfuerzos para su construccin y organizacin. Sin embargo, muy pronto se vio que no eran viables ni gobernables. Se descubri que desde el punto de vista econmico representaban una carga muy pesada y que la estructura rgida de estas fbricas-prisiones conduca inexorablemente a la ruina de las empresas. Se opt por hacerlas desaparecer, conservndose de algn modo algunas de las funciones que desempeaban. Se organizaron tcnicas laterales o marginales para asegurar, en el mundo industrial, las funciones de internacin, reclusin y fijacin de la clase obrera que, en un comienzo, desempeaban estas instituciones rgidas, quimricas, un tanto utpicas. Se tomaron algunas medidas, tales como la creacin de ciudades obreras, cajas de ahorro y cooperativas de asistencia adems de toda una serie de medios diversos por los que se intent fijar a la poblacin obrera, al proletariado en formacin, en el cuerpo mismo del aparato de produccin. El hecho de que un individuo perteneciera a un grupo lo haca pasible de vigilancia por su propio grupo. A su vez, no son formas de vigilancia del grupo al que se pertenece, son la estructura de vigilancia que al convocar a los individuos, al integrarlos, los constituir secundariamente como grupo. En nuestra poca todas estas instituciones fbrica, escuela, hospital psiquitrico, hospital, prisin no tienen por finalidad excluir sino por el contrario fijar a los individuos. Si bien los efectos de estas instituciones son la exclusin del individuo, su finalidad primera es fijarlos a un aparato de normalizacin de los hombres. La fbrica, la escuela, la prisin o los hospitales tienen por objetivo ligar al individuo al proceso de produccin, formacin o correccin de los productores que habr de garantizar la produccin y a sus ejecutores en funcin de una determinada norma. Por ltimo, existe un tercer conjunto de diferencias en relacin con el siglo XVIII que da una configuracin original a la reclusin del XIX. En la Inglaterra del siglo XVIII se daba un proceso de control que era, en principio, claramente extraestatal e incluso antiestatal, una especie de reaccin defensiva de los grupos religiosos frente a la dominacin del Estado, por medio de la cual, estos grupos se aseguraban su propio control. En el siglo XIX aparece algo nuevo, mucho ms blando y rico, una serie de instituciones que no se puede decir con exactitud si son estatales o extra-estatales, si forman parte o no del aparato del Estado. Lo verdaderamente nuevo e interesante es, en realidad, el hecho de que el Estado y aquello que no es estatal se confunde, se entrecruza dentro de estas instituciones. Podemos caracterizar la funcin de las instituciones de la siguiente manera: en primer lugar, las instituciones pedaggicas, mdicas, penales e industriales tienen la curiosa propiedad de contemplar el control, la responsabilidad, sobre la totalidad o la casi totalidad del tiempo de los individuos: son, por lo tanto, unas instituciones que se
encargan en cierta manera de toda la dimensin temporal de la vida de los individuos. Es preciso que el tiempo de los hombres se ajuste al aparato de produccin, que ste pueda utilizar el tiempo de vida, el tiempo de existencia de los hombres. Este es el sentido y la funcin del control que se ejerce. Dos son las cosas necesarias para la formacin de la sociedad industrial: por una parte es preciso que el tiempo de los hombres sea llevado al mercado y ofrecido a los compradores quienes, a su vez, lo cambiarn por un salario; y por otra parte es preciso que se transforme en tiempo de trabajo. A ello se debe que encontremos el problema de las tcnicas de explotacin mxima del tiempo en toda una serie de instituciones. Por una parte, para que la economa tuviese la necesaria flexibilidad era preciso que en pocas crticas se pudiese despedir a los individuos; pero por otra parte, para que los obreros pudiesen recomenzar el trabajo al cabo de este necesario perodo de desempleo y no muriesen de hambre por falta de ingresos, era preciso asegurarles unas reservas. De este modo el tiempo del obrero, no slo el tiempo de su da laboral, sino el de su vida entera, podr efectivamente ser utilizado de la mejor manera posible por el aparato de produccin. Y es as que a travs de estas instituciones aparentemente encaminadas a brindar proteccin y seguridad se establece un mecanismo por el que todo el tiempo de la existencia humana es puesto a disposicin de un mercado de trabajo y de las exigencias del trabajo. La primera funcin de estas instituciones de secuestro es la explotacin de la totalidad del tiempo. Podra mostrarse, igualmente, cmo el mecanismo del consumo y la publicidad ejercen este control general del tiempo en los pases desarrollados. La segunda funcin de las instituciones de secuestro no consiste ya en controlar el tiempo de los individuos sino, simplemente, sus cuerpos. Hay algo muy curioso en estas instituciones y es que, si aparentemente son todas especializadas, su funcionamiento supone una disciplina general de la existencia que supera ampliamente las finalidades para las que fueron creadas. Si analizamos de cerca las razones por las que toda la existencia de los individuos est controlada por estas instituciones veramos que, en el fondo, se trata no slo de una apropiacin o una explotacin de la mxima cantidad de tiempo, sino tambin de controlar, formar, valorizar, segn un determinado sistema, el cuerpo del individuo. Un poder polimorfo, polivalente. En algunos casos hay por un lado un poder econmico, sino tambin poltico. Las personas que dirigen esas instituciones se arrogan el derecho de dar rdenes, establecer reglamentos, tomar medidas, expulsar a algunos individuos y aceptar a otros, etc. En tercer lugar, este mismo poder, poltico y econmico, es tambin judicial. En estas instituciones no slo se dan rdenes, se toman decisiones y se garantizan funciones tales como la produccin o el aprendizaje, tambin se tiene el derecho de castigar y recompensar, o de hacer comparecer ante instancias de enjuiciamiento. El
micro-poder que funciona en el interior de estas instituciones es al mismo tiempo un poder judicial. Por ltimo, hay una cuarta caracterstica del poder. Poder que de algn modo atraviesa y anima a estos otros poderes. Trtase de un poder epistemolgico, poder de extraer un saber de y sobre estos individuos ya sometidos a la observacin y controlados por estos diferentes poderes. Esto se da de dos maneras. Por ejemplo, en una institucin como la fbrica el trabajo del obrero y el saber que ste desarrolla acerca de su propio trabajo, los adelantos tcnicos, las pequeas invenciones y descubrimientos, las micro-adaptaciones que puede hacer en el curso de su trabajo, son inmediatamente anotadas y registradas y, por consiguiente, extradas de su prctica por el poder que se ejerce sobre l a travs de la vigilancia. As, poco a poco, el trabajo del obrero es asumido por cierto saber de la productividad, saber tcnico de la produccin que permitir un refuerzo del control. Comprobamos de esta manera cmo se forma un saber extrado de los individuos mismos a partir de su propio comportamiento. Adems de ste hay un segundo saber que se forma de la observacin y clasificacin de los individuos, del registro, anlisis y comparacin de sus comportamientos. Al lado de este saber tecnolgico propio de todas las instituciones de secuestro, nace un saber de observacin, de algn modo clnico, el de la psiquiatra, la psicologa, la psico-sociologa, la criminologa, etc. Los individuos sobre los que se ejerce el poder pueden ser el lugar de donde se extrae el saber que ellos mismos forman y que ser retranscrito y acumulado segn nuevas normas; o bien pueden ser objetos de un saber que permitir a su vez nuevas formas de control.
En esta tercera funcin de las instituciones de secuestro a travs de los juegos de poder y saber poder mltiple y saber que interfiere y se ejerce simultneamente en estas instituciones tenemos la transformacin de la fuerza del tiempo y la fuerza de trabajo y su integracin en la produccin. En primer lugar creo que este anlisis permite explicar la aparicin de la prisin, una institucin que, como hemos visto, resulta ser bastante enigmtica. la prisin se impuso simplemente porque era la forma concentrada, ejemplar, simblica, de todas estas instituciones de secuestro creadas en el siglo XIX. De hecho, la prisin es isomorfa a todas estas instituciones. En el gran panoptismo social cuya funcin es precisamente la transformacin de la vida de los hombres en fuerza productiva, la prisin cumple un papel mucho ms simblico y ejemplar que econmico, penal o correctivo. La prisin es la imagen de la sociedad, su imagen invertida, una imagen transformada en amenaza. En la teora de la penalidad o la criminologa se encuentra precisamente esto, la
idea de que la prisin no es una ruptura con lo que sucede todos los das. As, la prisin se absuelve de ser tal porque se asemeja al resto y al mismo tiempo absuelve a las dems instituciones de ser prisiones porque se presenta como vlida nicamente para quienes cometieron una falta. Esta ambigedad en la posicin de la prisin me parece que explica su increble xito, su carcter casi evidente, la facilidad con que se la acept a pesar de que, desde su aparicin en la poca en que se desarrollaron los grandes penales de 1817 a 1830, todo el mundo saba cules eran sus inconvenientes y su carcter funesto y daino. Esta es la razn por la que la prisin puede incluirse y se incluye de hecho en la pirmide de los panoptismos sociales. La segunda conclusin es ms polmica. El trabajo no es en absoluto la esencia concreta del hombre o la existencia del hombre en su forma concreta. Para que los hombres sean efectivamente colocados en el trabajo y ligados a l es necesaria una operacin o una serie de operaciones complejas por las que los hombres se encuentran realmente, no de una manera analtica sino sinttica, vinculados al aparato de produccin para el que trabajan. Para que la esencia del hombre pueda representarse como trabajo se necesita la operacin o la sntesis operada por un poder poltico. En efecto, el sistema capitalista penetra mucho ms profundamente en nuestra existencia. Tal como se instaur en el siglo XIX, este rgimen se vio obligado a elaborar un conjunto de tcnicas polticas, tcnicas de poder, por las que el hombre se encuentra ligado al trabajo, por las que el cuerpo y el tiempo de los hombres se convierten en tiempo de trabajo y fuerza de trabajo y pueden ser efectivamente utilizados para transformarse en plusganancia. Pero para que haya plus-ganancia es preciso que haya sub-poder, es preciso que al nivel de la existencia del hombre se haya establecido una trama de poder poltico microscpico, capilar, capaz de fijar a los hombres al aparato de produccin, haciendo de ellos agentes productivos, trabajadores. La ltima conclusin es que este sub-poder, condicin de la plus-ganancia provoc al establecerse y entrar en funcionamiento el nacimiento de una serie de saberes saber del individuo, de la normalizacin, saber correctivo que se multiplicaron en estas instituciones del sub-poder haciendo que surgieran las llamadas ciencias humanas y el hombre como objeto de la ciencia.
También podría gustarte
- FHII Olimpiada de Lectura de La Biblia PDFDocumento48 páginasFHII Olimpiada de Lectura de La Biblia PDFRafael De LeonAún no hay calificaciones
- Carta de Exposición de Motivos...Documento4 páginasCarta de Exposición de Motivos...Luis Enrique Cantor Dircio83% (6)
- Metodología de La InvestigaciónDocumento110 páginasMetodología de La InvestigaciónAle SosaAún no hay calificaciones
- Butler - Marcos de GuerraDocumento4 páginasButler - Marcos de GuerraAlvaro LayonAún no hay calificaciones
- Propuesta de TesisDocumento2 páginasPropuesta de TesiselisabetAún no hay calificaciones
- Comunicación EducativaDocumento8 páginasComunicación EducativaAndrea Pineda-ZunigaAún no hay calificaciones
- Agnes Heller - La Estructura de La Vida CotidianaDocumento11 páginasAgnes Heller - La Estructura de La Vida CotidianaKirito-kunAún no hay calificaciones
- Eugenia Ramirez Goicoechea Etnicidad Identidad y Migraciones PDFDocumento301 páginasEugenia Ramirez Goicoechea Etnicidad Identidad y Migraciones PDFalejandroAún no hay calificaciones
- Presentación Proyecto UBV Gestion AmbientalDocumento24 páginasPresentación Proyecto UBV Gestion AmbientalRosa Arias100% (23)
- Planificacion JunioDocumento6 páginasPlanificacion JunioConstanza GómezAún no hay calificaciones
- 58 La Escritura AcadémicaDocumento11 páginas58 La Escritura AcadémicaFabiana CarroAún no hay calificaciones
- FORMACION INTEGRAL, DiapositivasDocumento9 páginasFORMACION INTEGRAL, DiapositivasNelida RodriguezAún no hay calificaciones
- Cognición Ambiental.Documento1 páginaCognición Ambiental.Lizeth Delgado.Aún no hay calificaciones
- KAPLUN-Modelos de Comunicación y EducaciónDocumento17 páginasKAPLUN-Modelos de Comunicación y EducaciónBlas SánchezAún no hay calificaciones
- Analisis RouseeauDocumento7 páginasAnalisis RouseeauGustavoAún no hay calificaciones
- Tesis MatesDocumento229 páginasTesis MatesAAA JJJAún no hay calificaciones
- Semana 04 Superestructura 2019 I SSCC PDFDocumento10 páginasSemana 04 Superestructura 2019 I SSCC PDFPercy Alvarado IbañezAún no hay calificaciones
- 2.1 Evolución de La Tecnología EducativaDocumento29 páginas2.1 Evolución de La Tecnología EducativaSandra Lorena Hincapié100% (1)
- Planeación Biología Bloque 3Documento10 páginasPlaneación Biología Bloque 3Anonymous echfzegu1100% (1)
- Resumen Capitulo 1 y 2 de La Introducción A La InvestigaciónDocumento2 páginasResumen Capitulo 1 y 2 de La Introducción A La InvestigacióncindyAún no hay calificaciones
- Torrent Fundamentos Derecho EuropeoDocumento55 páginasTorrent Fundamentos Derecho Europeoregulo100Aún no hay calificaciones
- 3 Díaz Rönner - de Qué Trata Esta Literatura y Por Qué Importa SaberloDocumento11 páginas3 Díaz Rönner - de Qué Trata Esta Literatura y Por Qué Importa SaberloSofía Dolzani100% (1)
- 1° TAREA AbdonDocumento11 páginas1° TAREA AbdonRoger Mendoza LimaAún no hay calificaciones
- Sociedad de La IgnoranciaDocumento4 páginasSociedad de La IgnoranciainfoAún no hay calificaciones
- Arquetipo Del Sabio, Marcas Que Lo Utilizan en Su StorytellingDocumento16 páginasArquetipo Del Sabio, Marcas Que Lo Utilizan en Su StorytellingmelanyAún no hay calificaciones
- Las Principales Etapas Historicas de La EticaDocumento34 páginasLas Principales Etapas Historicas de La EticaGeorgia0% (1)
- Art Los Trabajos ProspectivosDocumento7 páginasArt Los Trabajos ProspectivosCarlos OjedaAún no hay calificaciones
- Comentario A Un Ensayo Sobre MontaigneDocumento3 páginasComentario A Un Ensayo Sobre MontaigneJuan PérezAún no hay calificaciones
- La Administración Como Una Disciplina Social Abierta Al AprendizajeDocumento23 páginasLa Administración Como Una Disciplina Social Abierta Al Aprendizajesofia pang nuñezAún no hay calificaciones
- AntropologíaDocumento132 páginasAntropologíaAnthony EspinozaAún no hay calificaciones