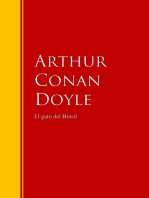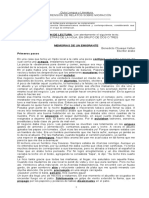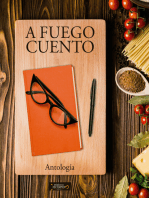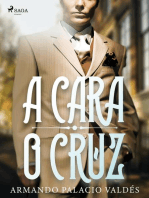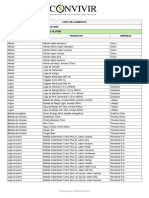Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Calaveritas de Azúcar
Cargado por
ANDREA ELENA VELASCO ORTIZDescripción original:
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Calaveritas de Azúcar
Cargado por
ANDREA ELENA VELASCO ORTIZCopyright:
Formatos disponibles
Calaveritas de azúcar
Ricardo Rincón Huarota
Mis cuatro abuelos están sepultados en el mismo cementerio. Para ser más
preciso, en la misma fosa, uno sobre otro. Es por eso que en Día de Muertos
tenemos una gran reunión familiar para visitar la tumba de nuestros ancestros,
pero también aprovechamos el encuentro para realizar actividades recreativas.
Coincidió que en noviembre del año pasado, recibí la sugerencia de un amigo
para ir en esas fechas a una vieja hacienda en Morelos que hoy es hotel. Él era
el gerente y me aseguró que toda mi familia la pasaría muy bien ya que la
diversión, el descanso y la buena comida de la región estaban garantizados.
Llegamos por la tarde-noche a la extensa propiedad que tenía albercas, áreas
de juego y jardines que, extrañamente, lucían desiertos. Ningún empleado salía
a nuestro encuentro hasta que se apareció una mujer ya mayor que nos dio la
bienvenida. Se identificó como el ama de llaves y sonriente nos dijo que las
instalaciones serían para nuestro uso exclusivo debido a que no había más
huéspedes.
De inmediato nos instaló en nuestras habitaciones, las cuales quedaban dentro
de lo que fue la casa grande de la Hacienda de Beltrán. Más tarde, la señora
tocó puerta por puerta para avisar que la cena estaba servida, por lo que nos
dimos cita en el rústico comedor, donde saboreamos una rica cecina fresca de
Yecapixtla y tlacoyos rellenos de frijol.
Después de la cena, la señora nos invitó a salir al jardín para prender una
fogata y cuando todos estuvimos en torno a la pira, les relaté la historia de las
viejas haciendas porfirianas de Morelos, muchas de ellas, como en la que
estábamos, se especializaban en la producción de azúcar.
Justo cuando les comentaba que en el Estado hubo cerca de 40 haciendas
azucareras, repentinamente se escuchó la voz de un anciano decir: “37 para
ser exactos”. Sorprendidos, todos volteamos hacia el lugar de donde provino la
voz y vimos a un hombre envuelto en un sarape, agachado, cortando el pasto
con unas tijeras. Se incorporó y nos dijo: “Buenas noches, soy Jerónimo, el
jardinero, pero todos me llaman Don Jero.
El hombre se acercó a la luz de la fogata y pudimos observar lo ajado de su
rostro y lo famélico de su cuerpo. Dijo entonces: “Sí señores había 37
haciendas que estaban en manos de 18 familias muy ricas”.
Como si estuviéramos todos bajo un transe hipnótico, escuchábamos al
anciano que continuó: “el azúcar y sus derivados, como el alcohol de caña y el
aguardiente, eran productos muy rentables. Pero todo ese progreso -dijo con
lamentación- se acabó cuando los revoltosos derrocaron en 1910 a Don
Porfirio”.
Su relato fue interrumpido cuando se abrió el portón principal y vimos las luces
de un auto. Era mi amigo que iba a supervisar nuestra estancia. Me adelanté
para saludarlo y a comentarle sobre el misterioso jardinero que, cuando
volteamos hacia la fogata, había desaparecido.
El rostro de mi amigo se descompuso y dijo: “volvió a hacerlo”. Ante mi
sorpresa, confesó: “aquí no hay jardinero, se trata de un aparecido, Don
Jerónimo Beltrán, el dueño de la Hacienda, que murió violentamente un siglo
antes, junto con su esposa, por defender la propiedad de las fuerzas
zapatistas”.
Con lujo de detalle, me relató el funesto desenlace de Don Jero, pero me pidió
no contar nada pues necesitaba el trabajo y las apariciones estaban
ahuyentando a los vacacionistas y al personal del hotel.
Regresé sobresaltado a mi habitación, hilvanando los extraños sucesos
acaecidos desde nuestra llegada; pero también con la disyuntiva de contar la
inverosímil historia a mi familia o guardar silencio con la expectativa de que no
siguieran ocurriendo más hechos sobrenaturales.
A duras penas concilié el sueño, pero de madrugada, me despertó un ruido. Me
asomé por la ventana y en la penumbra de la noche vi a Don Jero, de
espaldas, que barría la hojarasca del jardín; en ese momento giró, lentamente
comenzó a avanzar hacia mí y a medida que se acercaba podía distinguir su
rostro desfigurado y sangrante que terminó azotando en el cristal para decirme:
“lárguense de aquí”. De golpe cerré las cortinas y, aterrado, comprendí que
teníamos que salir cuanto antes de ese lugar.
Sin embargo, me sorprendió el amanecer buscando la manera de cómo
convencer a mis familiares de irnos sin mencionarles lo ocurrido. Me hice el
firme propósito de que nunca sabrían que el jardinero era un fantasma y que se
me había aparecido de madrugada; pero por sobre todas las cosas, jamás se
enterarían de que, la noche anterior, una muerta nos había servido la cena.
También podría gustarte
- Alonso en La HaciendaDocumento99 páginasAlonso en La HaciendaAndres Muñoz Vasquez75% (20)
- Infografía Familia de Los CoctelesDocumento3 páginasInfografía Familia de Los CoctelesANGIE LIZETH RAMIREZ RODRIGUEZ100% (4)
- Ferraro - 1986 - La Isla de Los MuertosDocumento12 páginasFerraro - 1986 - La Isla de Los MuertosJuan Dabove100% (2)
- LEYENDAS de FerreñafeDocumento8 páginasLEYENDAS de FerreñafeYuly Magali Villegas Villarreal100% (7)
- Rafael Peralta Romero - Diablo AzulDocumento96 páginasRafael Peralta Romero - Diablo AzulCristian VargasAún no hay calificaciones
- La Leyenda Del Sisimite PDFDocumento6 páginasLa Leyenda Del Sisimite PDFJoseAún no hay calificaciones
- Resumen Libro Francisca Yo Te AmoDocumento10 páginasResumen Libro Francisca Yo Te AmoCamila Parada0% (1)
- Historias de ChimboteDocumento44 páginasHistorias de ChimbotePsicóloga Rut Chacón86% (7)
- Libro MecaDocumento3 páginasLibro MecaLuis EnriqueAún no hay calificaciones
- Alonso en La HaciendaDocumento99 páginasAlonso en La Haciendaclaudia veliz gallardoAún no hay calificaciones
- Leyendas de Tacna ClaudiaDocumento9 páginasLeyendas de Tacna ClaudiaRalph LobosAún no hay calificaciones
- Relatos 3ero AlegriaDocumento24 páginasRelatos 3ero AlegriabarriochachapoyasAún no hay calificaciones
- Alonso en Una Hacienda ColonialDocumento93 páginasAlonso en Una Hacienda Colonialcamilito.alexisisAún no hay calificaciones
- Mitos y Leyendas de Mi LocalidadDocumento20 páginasMitos y Leyendas de Mi LocalidadJorge Armando Casana Vargas50% (4)
- Cuentos para Reseña 1oDocumento11 páginasCuentos para Reseña 1oOskar NotAún no hay calificaciones
- Noches Siniestras en Mar Del Plata de Mario MendezDocumento21 páginasNoches Siniestras en Mar Del Plata de Mario MendezDiegoAún no hay calificaciones
- El Guagua AucaDocumento4 páginasEl Guagua AucaPablo Diaz ReveloAún no hay calificaciones
- Leyendas Del Estado de GuanajuatoDocumento10 páginasLeyendas Del Estado de GuanajuatoJosue MedinaAún no hay calificaciones
- El Brujo Con Corrección Final Febrero 19 de 2021Documento75 páginasEl Brujo Con Corrección Final Febrero 19 de 2021Carlos Alberto Padilla BonillaAún no hay calificaciones
- LEYENDAS de FerrenafeDocumento6 páginasLEYENDAS de FerrenafeJose Luis Martinez MacalopuAún no hay calificaciones
- PIE GRANDE de Los Cuentos de AntañosDocumento12 páginasPIE GRANDE de Los Cuentos de AntañosMarcoGarciaAbanAún no hay calificaciones
- Leyendas LibroDocumento20 páginasLeyendas LibroOsvaldo J. L. R. GonzalezAún no hay calificaciones
- Las Mentiras de Mi Vida - Boomer ProgreDocumento101 páginasLas Mentiras de Mi Vida - Boomer ProgreEnriqueAún no hay calificaciones
- Cuentos de TerrorDocumento63 páginasCuentos de TerrorWilliam Condori Rafael100% (1)
- Gustavo Adolfo Bécquer - Un Lance PesadoDocumento5 páginasGustavo Adolfo Bécquer - Un Lance PesadothehumanoAún no hay calificaciones
- Lecturas MotivadorasDocumento8 páginasLecturas MotivadorasAnonymous PtNQSQAún no hay calificaciones
- Cantón CevallosDocumento6 páginasCantón CevallosAndymatchAún no hay calificaciones
- May Karl - Por Tierras Del Profeta 10 - El Principe ErranteDocumento125 páginasMay Karl - Por Tierras Del Profeta 10 - El Principe ErrantekssoAún no hay calificaciones
- El Principe ErranteDocumento151 páginasEl Principe ErranteMónica Fabiola Teran EnriquezAún no hay calificaciones
- Resumen El Lazarillo El Lazarillo de TormesDocumento8 páginasResumen El Lazarillo El Lazarillo de Tormescomidastiktok553Aún no hay calificaciones
- Leyendas de ZimapanDocumento3 páginasLeyendas de ZimapanÁngelescity Papeleria100% (3)
- Baroja, Pío - El TrasgoDocumento4 páginasBaroja, Pío - El TrasgosatakaAún no hay calificaciones
- Leyendas de AmbatoDocumento6 páginasLeyendas de AmbatoAndymatch0% (1)
- Gerardo de Oscar y Araujo - El Gesto ElocuenteDocumento112 páginasGerardo de Oscar y Araujo - El Gesto ElocuenteGerardo De Oscar AraujoAún no hay calificaciones
- Leyendas TrujillanasDocumento3 páginasLeyendas TrujillanasVeráztegi ManuellAún no hay calificaciones
- Francisca Yo Te Amo.Documento20 páginasFrancisca Yo Te Amo.Ignacio Moll0% (1)
- Leyenda Tacna 2011Documento6 páginasLeyenda Tacna 2011Malena Ilusiones100% (1)
- Leyenda 3Documento20 páginasLeyenda 3Kleber MerchanAún no hay calificaciones
- El Pasaje Del DiabloDocumento40 páginasEl Pasaje Del DiablomarcosAún no hay calificaciones
- Leyendas Ymitos de Huacho y BarrancaDocumento11 páginasLeyendas Ymitos de Huacho y BarrancaGlenan GCAún no hay calificaciones
- El Cerrito RicoDocumento16 páginasEl Cerrito Ricoorozco blackpool98Aún no hay calificaciones
- El Callejon Del DiabloDocumento11 páginasEl Callejon Del DiabloJose Miguel Granados Galvan71% (7)
- El gato del Brasil: Biblioteca de Grandes EscritoresDe EverandEl gato del Brasil: Biblioteca de Grandes EscritoresAún no hay calificaciones
- GUIA Cuento MigracionDocumento3 páginasGUIA Cuento MigracionElizabeth Palominos RiosAún no hay calificaciones
- LeyendasDocumento14 páginasLeyendasSaraAún no hay calificaciones
- La Cabeza VoladoraDocumento4 páginasLa Cabeza VoladoraCIRO VICTOR PALOMINO DONGO100% (1)
- Cuentos Lo HerreraDocumento37 páginasCuentos Lo HerreraprofesorjafetAún no hay calificaciones
- Leyenda de Huacho y HuarmeyDocumento13 páginasLeyenda de Huacho y HuarmeyWilly VillegasAún no hay calificaciones
- Leyendas de PascoDocumento8 páginasLeyendas de PascoPatriciaVegaLopezThuGathitaAún no hay calificaciones
- TradicionesDocumento10 páginasTradicionesAarón OliveraAún no hay calificaciones
- El Toro Del RosalDocumento10 páginasEl Toro Del RosalDaniel17111990Aún no hay calificaciones
- Mitos y Leyendas de TacnaDocumento4 páginasMitos y Leyendas de TacnaJavier100% (1)
- ARRIERO DE CORAZÒN MonólogoDocumento5 páginasARRIERO DE CORAZÒN Monólogodaniel_gil_96Aún no hay calificaciones
- Leyenda Del Jardin San MarcosDocumento3 páginasLeyenda Del Jardin San MarcosAna PeñaAún no hay calificaciones
- LeyendasDocumento7 páginasLeyendasCompuSalcedoAún no hay calificaciones
- 1° Entrega de Formulacion y Evaluacion de Proyecto 2Documento15 páginas1° Entrega de Formulacion y Evaluacion de Proyecto 2Ana Juliana Vilcahuaman FloresAún no hay calificaciones
- Reglas de EtiquetaDocumento16 páginasReglas de Etiquetacesar casasAún no hay calificaciones
- El Alpha & El HellhoundDocumento248 páginasEl Alpha & El HellhoundNICOLEAún no hay calificaciones
- Cremas SenaDocumento1 páginaCremas SenaKeyla morenoAún no hay calificaciones
- Dietas para VolumenDocumento2 páginasDietas para VolumenTeffy Lavado GomezAún no hay calificaciones
- GRUPO J T.organizar Una FiestaDocumento37 páginasGRUPO J T.organizar Una FiestaBianca RochaAún no hay calificaciones
- Triptico Helado de PacayDocumento2 páginasTriptico Helado de PacayFernando MirandaAún no hay calificaciones
- Miedo A Desearte - Dylan MartinsDocumento174 páginasMiedo A Desearte - Dylan MartinsAna ArlaheAún no hay calificaciones
- Candidiasis Ebook 1Documento16 páginasCandidiasis Ebook 1patriciaAún no hay calificaciones
- Cómo Preparar Sake CaseroDocumento7 páginasCómo Preparar Sake CaseroJorge A LHAún no hay calificaciones
- Figuras Literarias en PublicidadDocumento29 páginasFiguras Literarias en PublicidadDanilo Leon100% (1)
- BAVARIADocumento6 páginasBAVARIAYURLEY LOZANOAún no hay calificaciones
- Menú Fin de Semana - Restaurante Patrixi IrunDocumento1 páginaMenú Fin de Semana - Restaurante Patrixi IrunJavi TAAún no hay calificaciones
- CurunduDocumento5 páginasCurunduLuis Alberto De Gracia Jr.Aún no hay calificaciones
- Alimentos Sin GlutenDocumento72 páginasAlimentos Sin GlutenNicole YañezAún no hay calificaciones
- Informe Proyecto Té de CaféDocumento6 páginasInforme Proyecto Té de Cafédayjenn1098Aún no hay calificaciones
- Recetas DetoxDocumento4 páginasRecetas DetoxCarlos Cuellar0% (1)
- Elaboración de Cacao y ChocolateDocumento2 páginasElaboración de Cacao y ChocolateALEJOAún no hay calificaciones
- PPTDocumento29 páginasPPTContacto Ex-AnteAún no hay calificaciones
- DIGUMISACDocumento124 páginasDIGUMISACrafaella aliagaAún no hay calificaciones
- Bakum CartaDocumento7 páginasBakum CartaG1gaD3athAún no hay calificaciones
- ZF1.07.lex - Ja-Es MiniiccDocumento154 páginasZF1.07.lex - Ja-Es Miniiccnatalia murilloAún no hay calificaciones
- Yogur Entero - Lacteos La Superiro - FisulacDocumento4 páginasYogur Entero - Lacteos La Superiro - FisulacnupafozaAún no hay calificaciones
- Carta Madrid RestauranteDocumento4 páginasCarta Madrid RestauranteNadia Mar Aparicio FernándezAún no hay calificaciones
- 655640c913b018e9e640694d 2110834640Documento3 páginas655640c913b018e9e640694d 2110834640maribel19morelAún no hay calificaciones
- S6.s1 MaterialDocumento56 páginasS6.s1 MaterialBelú OviedoAún no hay calificaciones
- MASCARILLASDocumento13 páginasMASCARILLASNarvik FjorgenAún no hay calificaciones
- Actividades Sobre La Civilización Egipcia-1Documento2 páginasActividades Sobre La Civilización Egipcia-1Juan Manuel Sierra Varon0% (1)
- UNIDAD EDUCATIVA Proyecto HeladoDocumento3 páginasUNIDAD EDUCATIVA Proyecto HeladoESPINOZA100% (2)