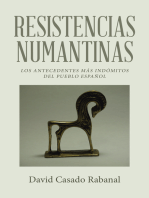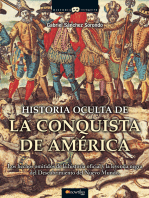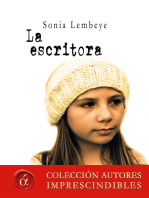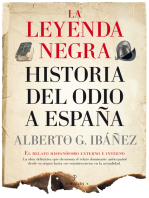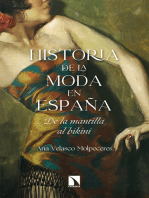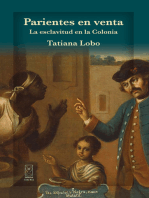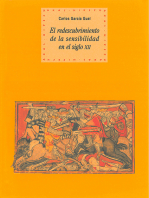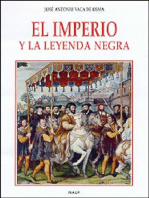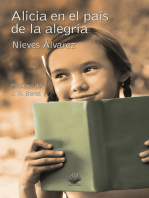Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Espejo Enterrado
Cargado por
Junior Duran0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
133 vistas2 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
133 vistas2 páginasEl Espejo Enterrado
Cargado por
Junior DuranCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
CARLOS FUENTES EL ESPEJO ENTERRADO
1. LA VIRGEN Y EL TORO A través de España, las Américas recibieron en toda su fuerza a la
tradición mediterránea. Porque si España es no sólo cristiana, sino árabe y judía, también es
griega, cartaginesa, romana, y tanto gótica como gitana. Quizás tengamos una tradición
indígena más poderosa en México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia, o una presencia
europea más fuerte en Argentina o en Chile. La tradición negra es más fuerte en el Caribe, en
Venezuela y en Colombia, que en México o Paraguay. Pero España nos abraza a todos; es, en
cierta manera, nuestro lugar común. España, la madre patria, es una proposición doblemente
genitiva, madre y padre fundidos en uno solo, dándonos su calor a veces opresivo,
sofocantemente familiar, meciendo la cuna en la cual descansan, como regalos de bautizo, las
herencias del mundo mediterráneo, la lengua española, la religión católica, la tradición política
autoritaria —pero también las posibilidades de identificar una tradición democrática que pueda
ser genuinamente nuestra, y no un simple derivado de los modelos franceses o
angloamericanos. La España que llegó al Nuevo Mundo en los barcos de los descubridores y
conquistadores nos dio, por lo menos, la mitad de nuestro ser. No es sorprendente, así, que
nuestro debate con España haya sido, y continúe siendo, tan intenso. Pues se trata de un debate
con nosotros mismos. Y si de nuestras discusiones con los demás hacemos política, advirtió W.
B. Yeats, de nuestros debates con nosotros mismos hacemos poesía. Una poesía no siempre
bien rimada o edificante, sino más bien, a veces, un lirismo duramente dramático, crítico, aun
negativo, oscuro como un grabado de Goya, o tan compasivamente cruel como una imagen de
Buñuel. Las posiciones en favor o en contra de España, su cultura y su tradición, han coloreado
las discusiones de nuestra vida política e intelectual. Vista por algunos como una virgen
inmaculada, por otros como una sucia ramera, nos ha tomado tiempo darnos cuenta de que
nuestra relación con España es tan conflictiva como nuestra relación con nosotros mismos. Y
tan conflictiva como la relación de España con ella misma: irresuelta, a veces enmascarada, a
veces resueltamente intolerante, maniquea, dividida entre el bien y el mal absolutos. Un mundo
de sol y sombra, como en la plaza de toros. A menudo, España se ha visto a sí misma de la
misma manera que nosotros la hemos visto. La medida de nuestro odio es idéntica a la medida
de nuestro amor. ¿Pero no son éstas sino maneras de nombrar la pasión? Varios traumas
marcan la relación entre España y la América española. El primero, desde luego, fue la
conquista del Nuevo Mundo, origen de un conocimiento terrible, el que nace de estar presentes
en el momento mismo de nuestra creación, observadores de nuestra propia violación, pero
también testigos de las crueldades y ternuras contradictorias que formaron parte de nuestra
concepción. Los hispanoamericanos no podemos ser entendidos sin esta conciencia intensa del
momento en que fuimos concebidos, hijos de una madre anónima, nosotros mismos
desprovistos de nombre, pero totalmente conscientes del nombre de nuestros padres. Un dolor
magnífico funda la relación de Iberia con el Nuevo Mundo: un parto que ocurre con el
conocimiento de todo aquello que hubo de morir para que nosotros naciésemos: el esplendor
de las antiguas culturas indígenas. En nuestras mentes hay muchas “Españas”. Existe la
España de la “leyenda negra”: inquisición, intolerancia y contrarreforma, una visión promovida
por la alianza de la modernidad con el protestantismo, fundidos a su vez en una oposición
secular a España y todas las cosas españolas. En seguida, existe la España de los viajeros
ingleses y de los románticos franceses, la España de los toros, Carmen y el flamenco. Y existe
también la madre España vista por su descendencia colonial en las Américas, la España
ambigua del cruel conquistador y del santo misionero, tal y como nos los ofrece, en sus murales,
el pintor mexicano Diego Rivera. El problema con los estereotipos nacionales, claro está, es que
contienen un grano de verdad, aunque la repetición constante lo haya enterrado. ¿Ha de morir
el grano para que la planta germine? El texto es lo que está ahí, claro y ruidoso a veces; pero
el contexto ha desaparecido. Restaurar el contexto del lugar común puede ser tan sorprendente
como peligroso. ¿Simplemente reforzamos el clisé? Este peligro se puede evitar cuando
intentamos revelarnos a nosotros mismos, como miembros de una nacionalidad o de una
cultura, y a un público extranjero, los significados profundos de la iconografía cultural, por
ejemplo de la intolerancia y de la crueldad, y de lo que estos hechos disfrazan. ¿De dónde
vienen estas realidades? ¿Por qué son, en efecto, reales y perseverantes? Encuentro dos
constantes del contexto español. La primera es que cada lugar común es negado por su
opuesto. La España romántica y pintoresca de Byron y Bizet, por ejemplo, convive cara a cara
con las figuras severas, casi sombrías y aristocráticas de El Greco y Velázquez; y éstas, a su
vez, coexisten con las figuras extremas, rebeldes a todo ajuste o definición, de un Goya o de un
Buñuel. La segunda constante de la cultura española es revelada en su sensibilidad artística,
en la capacidad para hacer de lo invisible visible, mediante la integración de lo marginal, lo
perverso, lo excluido, a una realidad que en primer término es la del arte. Pero el ritmo y la
riqueza mismos de esta galaxia de oposiciones es resultado de una realidad española aún más
fundamental: ningún otro país de Europa, con la excepción de Rusia, ha sido invadido y poblado
por tantas y tan diversas olas migratorias. La arena española El mapa de Iberia se asemeja a
la piel de un toro, tirante como un tambor, recorrida por los senderos dejados por hombres y
mujeres cuyas voces y rostros, nosotros, en la América española, percibimos débilmente. Pero
el mensaje es claro: la identidad de España es múltiple. El rostro de España ha sido esculpido
por muchas manos: ibéricos y celtas, griegos y fenicios, cartagineses, romanos y godos, árabes
y judíos. El corazón de la identidad española acaso comenzó a latir mucho antes de que se
consignase la historia, hace 25,000 o 30,000 años, en las cuevas de Altamira, Buxo o Tito
Bustillo, en el reino cantábrico de Asturias. Miguel de Unamuno las llamó las costillas de España.
Y aunque hoy sus formas pueden parecernos tan llamativamente modernas como una escultura
de Giacometti, hace miles de años los primeros españoles se acurrucaron aquí, cerca de las
entradas, protegiéndose del frío y de las bestias feroces. Reservaron vastos espacios para sus
ceremonias en estas catedrales subterráneas: ¿ritos propiciatorios?, ¿actos de iniciación?,
¿sumisión de la naturaleza? Independientemente de estos propósitos, las imágenes que los
primeros españoles dejaron aquí nos continúan asombrando: son los primeros íconos de la
humanidad. Entre ellos, sorprende encontrar una firma, la mano del hombre, y una imagen
potente de fuerza y fertilidad animales. Si la mano del primer español es una firma audaz sobre
los muros blancos de la creación, la imagen animal se convirtió con el tiempo en el centro de
antiguos cultos del Mediterráneo que transformaron al toro en el símbolo del poder y de la vida.
Claro está, es un bisonte lo que vemos representado en las cuevas españolas. A pesar del
transcurso de los siglos, el animal mantiene su brillante color ocre y los negros perfiles que
destacan su forma. Y no está solo. También encontramos descripciones de caballos, jabalíes y
venados. Dos hechos me llaman la atención cuando visito Altamira.
También podría gustarte
- España en el corazón: Extracto de Y cuando digo EspañaDe EverandEspaña en el corazón: Extracto de Y cuando digo EspañaAún no hay calificaciones
- Los mitos de España: Extracto de Y cuando digo EspañaDe EverandLos mitos de España: Extracto de Y cuando digo EspañaAún no hay calificaciones
- Resistencias numantinas: Los antecedentes más indómitos del pueblo españolDe EverandResistencias numantinas: Los antecedentes más indómitos del pueblo españolAún no hay calificaciones
- Historia oculta de la conquista de AméricaDe EverandHistoria oculta de la conquista de AméricaAún no hay calificaciones
- España y su mundo en los Siglos de Oro: Cronología de hechos políticos y culturalesDe EverandEspaña y su mundo en los Siglos de Oro: Cronología de hechos políticos y culturalesAún no hay calificaciones
- Conquistadores: Una historia diferenteDe EverandConquistadores: Una historia diferenteCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Goya en el país de los garrotazos: Una biografíaDe EverandGoya en el país de los garrotazos: Una biografíaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Historia secreta de la conquista de AméricaDe EverandHistoria secreta de la conquista de AméricaAún no hay calificaciones
- Imperiofobia y leyenda negra: Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio españolDe EverandImperiofobia y leyenda negra: Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio españolCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (3)
- Valiente Mundo Nuevo - C. Fuentes.Documento78 páginasValiente Mundo Nuevo - C. Fuentes.Jazmin GarciaAún no hay calificaciones
- La España del Seiscientos: Memoria de la generación de los sesentaDe EverandLa España del Seiscientos: Memoria de la generación de los sesentaAún no hay calificaciones
- Cuando España cambió el mundo: 1492-1522 De Colón a ElcanoDe EverandCuando España cambió el mundo: 1492-1522 De Colón a ElcanoAún no hay calificaciones
- La Conciencia Del Mestizaje El Inca Garcilaso y Sor Juana Ins de La Cruz 0 PDFDocumento25 páginasLa Conciencia Del Mestizaje El Inca Garcilaso y Sor Juana Ins de La Cruz 0 PDFSabrina Victoria GrossoAún no hay calificaciones
- Galeano Eduardo - El Descubrimiento Que Todavía No Fue PDFDocumento5 páginasGaleano Eduardo - El Descubrimiento Que Todavía No Fue PDFSofía Villalba100% (1)
- El Escritor y Sus FantasmasDocumento7 páginasEl Escritor y Sus FantasmasMaría Cecilia ParraAún no hay calificaciones
- El legado de España: Extracto de Y cuando digo EspañaDe EverandEl legado de España: Extracto de Y cuando digo EspañaAún no hay calificaciones
- La esclavitud en las Españas: Un lazo trasatlánticoDe EverandLa esclavitud en las Españas: Un lazo trasatlánticoAún no hay calificaciones
- Historia de España para jóvenes del siglo XXIDe EverandHistoria de España para jóvenes del siglo XXIAún no hay calificaciones
- Alejo Carpentier. La facultad mayor de la culturaDe EverandAlejo Carpentier. La facultad mayor de la culturaAún no hay calificaciones
- Lorca El Duende El Proceso de KafkaDocumento23 páginasLorca El Duende El Proceso de KafkaRodrigo Perez GilAún no hay calificaciones
- El eje del mundo: La conquista del yo en el Siglo de Oro españolDe EverandEl eje del mundo: La conquista del yo en el Siglo de Oro españolAún no hay calificaciones
- La leyenda negra: Historia del odio a España: El relato hispanófobo externo e internoDe EverandLa leyenda negra: Historia del odio a España: El relato hispanófobo externo e internoAún no hay calificaciones
- Los españoles: Un viaje desde el pasado hacia el futuro de un país apasionante y problemáticoDe EverandLos españoles: Un viaje desde el pasado hacia el futuro de un país apasionante y problemáticoAún no hay calificaciones
- En busca de la cubanidad. Religión, Raza, Pensamiento. (Tomo III)De EverandEn busca de la cubanidad. Religión, Raza, Pensamiento. (Tomo III)Aún no hay calificaciones
- 20 razones para que no te roben la historia de EspañaDe Everand20 razones para que no te roben la historia de EspañaAún no hay calificaciones
- España en la Primera Guerra Mundial: Una movilización culturalDe EverandEspaña en la Primera Guerra Mundial: Una movilización culturalCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (2)
- La Edad Media Española y La Empresa de América - Claudio Sánchez AlbornozDocumento147 páginasLa Edad Media Española y La Empresa de América - Claudio Sánchez AlbornozRAFAEL LOPEZAún no hay calificaciones
- 1 Ni Leyenda Negra Ni Leyenda Blanca-SabatoDocumento6 páginas1 Ni Leyenda Negra Ni Leyenda Blanca-Sabatoraquel PeiAún no hay calificaciones
- Historia de la moda en España: De la mantilla al bikiniDe EverandHistoria de la moda en España: De la mantilla al bikiniAún no hay calificaciones
- Las cuatro partes del mundo: Historia de una mundializaciónDe EverandLas cuatro partes del mundo: Historia de una mundializaciónAún no hay calificaciones
- Sentido Común - Horse Sense: Libro Primero: Diálogos Del Moyo Y El Profe Y Conversaciones Con Terceros. Drama Y Comedia En Tres Actos Y Nueve Cuadros (2016)De EverandSentido Común - Horse Sense: Libro Primero: Diálogos Del Moyo Y El Profe Y Conversaciones Con Terceros. Drama Y Comedia En Tres Actos Y Nueve Cuadros (2016)Aún no hay calificaciones
- Trabajo Sobre La España VacíaDocumento7 páginasTrabajo Sobre La España VacíapercywaffenAún no hay calificaciones
- Relatos legendarios: historia y magia de España: Desde los orígenes a los Siglos de OroDe EverandRelatos legendarios: historia y magia de España: Desde los orígenes a los Siglos de OroAún no hay calificaciones
- Notas Sobre La Inteligencia Americana Alfonso ReyesDocumento6 páginasNotas Sobre La Inteligencia Americana Alfonso ReyesPamela Flores0% (1)
- Distribuciones de Probabilidad Discretas y ContinuasDocumento12 páginasDistribuciones de Probabilidad Discretas y ContinuasJunior DuranAún no hay calificaciones
- Tono Muscular MariaDocumento1 páginaTono Muscular MariaJunior DuranAún no hay calificaciones
- V3 Abril 13 PROYECTO DE INTERVENCIÓN. CONSUL. EXTERNADocumento13 páginasV3 Abril 13 PROYECTO DE INTERVENCIÓN. CONSUL. EXTERNAJunior DuranAún no hay calificaciones
- Sistema de NumeraciónDocumento2 páginasSistema de NumeraciónBigwell Arias100% (1)
- Facultad de Ciencias de La Salud: "Año Del Fortalecimiento de La Soberanía Nacional"Documento16 páginasFacultad de Ciencias de La Salud: "Año Del Fortalecimiento de La Soberanía Nacional"Corayma Kayssuri ZapataAún no hay calificaciones
- SESIÓN 01 Bienvenida Año 2021Documento7 páginasSESIÓN 01 Bienvenida Año 2021Maricita An CuBeAún no hay calificaciones
- Ambiente Politico Del Pueblo Judio en Tiempos de Jesus Guevara HernandoDocumento142 páginasAmbiente Politico Del Pueblo Judio en Tiempos de Jesus Guevara HernandoCarlos Enrique Manjarrez Marin100% (6)
- Clonacion de ParticionesDocumento6 páginasClonacion de ParticionesEstiver Jesus EstebanAún no hay calificaciones
- 50 Problemas de Conversion de Unidades Resueltos 282556 Downloable 1681769Documento66 páginas50 Problemas de Conversion de Unidades Resueltos 282556 Downloable 1681769orlando naim lozano olivasAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual 2Documento1 páginaMapa Conceptual 2Juan LopezAún no hay calificaciones
- Problemas de Combustion 2016Documento7 páginasProblemas de Combustion 2016Santiago GranoblesAún no hay calificaciones
- Deber #3-Sistema OperativoDocumento2 páginasDeber #3-Sistema OperativoAlam LoorAún no hay calificaciones
- 4111 UsoDocumento2 páginas4111 UsoWitchfinder GeneralAún no hay calificaciones
- Valores de Referencia Exámenes de LaboratorioDocumento1 páginaValores de Referencia Exámenes de LaboratorioCarla Cáceres MoralesAún no hay calificaciones
- Día 5 - Semana 31 PSDocumento3 páginasDía 5 - Semana 31 PSKELLYAún no hay calificaciones
- Ce Gr4 Conchambay Alexis Practica#1 InformeDocumento3 páginasCe Gr4 Conchambay Alexis Practica#1 InformeAlexis ConchambayAún no hay calificaciones
- Central Alarma 8 Zonas DSCDocumento2 páginasCentral Alarma 8 Zonas DSCLuis Vergara AsenjoAún no hay calificaciones
- Informe ChorizoDocumento32 páginasInforme ChorizoGabriel TorresAún no hay calificaciones
- El Extracto de Ortiga en El Huerto - Un Huerto en Mi BalcónDocumento5 páginasEl Extracto de Ortiga en El Huerto - Un Huerto en Mi BalcónFranyerson ValenciaAún no hay calificaciones
- El Pensamiento Musical, Funcionalidad y EjecuciónDocumento7 páginasEl Pensamiento Musical, Funcionalidad y EjecuciónLuis Carlos Carrasquel MárquezAún no hay calificaciones
- Arte y MueblesDocumento23 páginasArte y MueblesjosfdzlevyAún no hay calificaciones
- Lpa FinalDocumento8 páginasLpa Finaljhans carlos pinedo portillaAún no hay calificaciones
- 6 BesaluDocumento7 páginas6 BesaluVazquez UpeneanaAún no hay calificaciones
- Anexo-A NUESTRO PADRE CREADOR TÚPAC AMARUDocumento3 páginasAnexo-A NUESTRO PADRE CREADOR TÚPAC AMARUabrahanmauriciosahuaAún no hay calificaciones
- Informe Técnico de Mantenimiento Del Desfibrador de Caña AuroraDocumento10 páginasInforme Técnico de Mantenimiento Del Desfibrador de Caña Aurorakelwin hampier hernandez rosasAún no hay calificaciones
- Caracterizacion de Proceso Control Interno DisciplinarioDocumento5 páginasCaracterizacion de Proceso Control Interno DisciplinarioCAROLINAAún no hay calificaciones
- Monografia - Introducción (C)Documento2 páginasMonografia - Introducción (C)Tae BbAún no hay calificaciones
- Prueba de Geometría de 7°Documento2 páginasPrueba de Geometría de 7°Vasquez RutyAún no hay calificaciones
- Evaluación de Proyectos - KeyDocumento61 páginasEvaluación de Proyectos - KeyArnold Jiménez I.Aún no hay calificaciones
- Laboratorio de Temas Selectos de Química I: Centro Universitario Doctor Emilio Cárdenas Preparatoria ContemporáneaDocumento55 páginasLaboratorio de Temas Selectos de Química I: Centro Universitario Doctor Emilio Cárdenas Preparatoria ContemporáneaRegina RiosAún no hay calificaciones
- NivelaciónDocumento20 páginasNivelaciónJimmy Alberto Rocha QuirogaAún no hay calificaciones
- Plan de Cierre y RehabilitacionDocumento12 páginasPlan de Cierre y RehabilitacionMely HilberAún no hay calificaciones
- Tema 47. Renal - 10Documento1 páginaTema 47. Renal - 10Juan MarcoAún no hay calificaciones
- Guia de Multiplicacion de Dos Digitos Diferenciada. Cuarto Basico.Documento2 páginasGuia de Multiplicacion de Dos Digitos Diferenciada. Cuarto Basico.Dinita RosalesAún no hay calificaciones