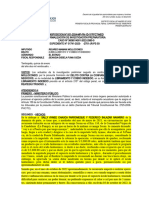Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Esbozo Sobre El Objeto y La Clasificacion de Los Contratos
Esbozo Sobre El Objeto y La Clasificacion de Los Contratos
Cargado por
Jamil Teves0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas7 páginasTítulo original
Esbozo sobre el objeto y la clasificacion de los contratos
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas7 páginasEsbozo Sobre El Objeto y La Clasificacion de Los Contratos
Esbozo Sobre El Objeto y La Clasificacion de Los Contratos
Cargado por
Jamil TevesCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
Esbozo sobre el objeto y la
clasificación de los contratos
1. ¿Relación jurídico-patrimonial o relación obligacional?
En la tradición jurídica occidental existe, desde antiguo, un debate en
torno a la necesidad de contar con una noción de objeto del
contrato[1] y donde residiría el eje de tal definición [2]. Este debate ha
sido arduo en los sistemas jurídicos alemán [3] e italiano[4],
extendiéndose a buena parte de los siglos XIX y XX; sin embargo, en el
Perú surgió casi de manera aparentemente espontánea en la década
de los noventa del siglo pasado.
La influencia que la doctrina civilista italiana tuvo sobre su par
peruana durante los últimos treinta años es esencial para
comprender por qué nuestros académicos indagaron sobre el objeto
de: (a) el negocio jurídico, (b) la prestación, (c) la relación obligatoria y
(d) el contrato. Bien vistas las cosas, y como en otras tantas
cuestiones, la bibliografía italiana en materia de negocio jurídico,
obligaciones y contratos explicaría por qué ciertas temáticas han sido
estudiadas en el Perú, a pesar de que en la praxis jurídica tales
tópicos no tuvieron mayor trascendencia.
Sin embargo, el debate sobre el objeto del contrato no es uno
meramente doctrinal, toda vez que la redacción de los artículos 1351°,
1402°, 1403°del Código Civil le otorgó no sólo un «fundamento»
legislativo, sino que tornó patente las consecuencias prácticas anexas
a asumir alguna posición.
Así, en el primer artículo se afirma que el contrato es el acuerdo por el
cual los particulares crean, modifican, regulan o extinguen relaciones
jurídico-patrimoniales; en el segundo se establece que el objeto del
contrato es crear, modificar, regular o extinguir obligaciones; y en el
tercero se indica que la obligación es el objeto del contrato. Si se
prefiere, en el primer artículo reconocería que el objeto del contrato
son las «relaciones jurídico-patrimoniales», en el segundo afirmaría
que el objeto es la «producción de vicisitudes jurídicas [5] vinculadas a
obligaciones» y en el tercer artículo se acogería la idea de que el
objeto del contrato es «la obligación». Como se observa, no existe
coherencia entre las tres normas contenidas en el Código Civil.
La segunda norma es indiscutiblemente la que tiene menos
consistencia. La razón: no se pude alegar que el objeto del contrato es
la producción de efectos jurídicos. El objeto tiene que formar parte
del supuesto de hecho (o de la estructura) del contrato, por lo que
resulta evidente que los efectos que el contrato produce no
cumplirían con tal exigencia. Los efectos jurídicos son la consecuencia
de la verificación del supuesto de hecho normativo y no parte de éste.
En tal sentido, no puede afirmarse, de manera coherente, que el
objeto del contrato es la producción de efectos jurídicos.
En cambio, en la primera y la tercera norma sí se resaltarían
elementos estructurales del supuesto de hecho pues señalarían algún
punto de referencia sobre el cual se produciría la mutación jurídica
propia del contrato. Al cumplir este requisito lógico es posible debatir
si una de estas descripciones puede ser de utilidad para proponer
una noción de objeto del contrato. Empero, mientras que en el primer
caso el objeto del contrato tiene una gran capacidad expansiva
(después de todo, el objeto puede ser cualquier relación jurídico-
patrimonial), en el segundo se enfatiza el tipo de interrelación
instaurada entre las partes, en específico, un ligamen que asume que
la conducta de la contraparte es el vehículo por el cual de manera
directa e inmediata se satisface el propio interés, quien por este
motivo estará obligado a ejecutar el comportamiento adeudado (sin
importar si la fuente de la cual deriva es el acuerdo o la ley).
¿Cuál de ellas es la posición correcta? Si se me permite ser sincero
creo que, con cualquiera de ellas, los operadores jurídicos y/o agentes
económicos perdemos algo. Si se acoge la idea de que el objeto del
contrato es la obligación, se niega el carácter contractual de ciertas
estructuras (por ejemplo, el contrato de opción) o se cuestiona los
efectos producidos por un contrato (por ejemplo, el consenso
traslaticio). Por su parte, también se pierde algo si se acoge la idea de
que el objeto del contrato es la relación jurídico-patrimonial. En
concreto, se pondrá en entredicho si algunos intercambios sobre
prerrogativas no-patrimoniales resultan ser un contrato (por ejemplo,
los acuerdos de gestación por cuenta de otro o los acuerdos en
previsión de la futura ruptura matrimonial) o se potencia la crisis de la
responsabilidad contractual, la cual está construida en nuestro
sistema sobre la base de la idea del incumplimiento obligacional y
carece de una multiplicidad de remedios que puedan responder ante
infracciones que perjudiquen otro tipo de intereses (por ejemplo,
las warranties o indemnities propias de ciertas estructuras
contractuales complejas).
Tal vez lo relatado no haga más que devolver actualidad a la famosa
sentencia de Javoleno: «omnis definitio in iure civili periculosa est;
parum est enim, ut non subverti possit» (o «toda definición en derecho
civil es peligrosa, porque es difícil que no pueda ser modificada»).
2. Atributos del objeto contractual y del contenido
obligacional.
Antes que nada debe diferenciarse objeto de contenido. La principal
idea operativa que puede ser formulada de aquello que se expuso en
el acápite precedente es que para un amplio sector doctrinal el objeto
es la materia (o, si se prefiere, el punto de referencia) sobre la cual
actúa el contrato. Por el contrario, el contenido será el programa
contractual en su complejidad, esto es, la conjunción de las
estipulaciones contractuales evaluadas a la luz de aquello que resulta
ser el propósito perseguido por las partes. Así, el objeto tendría un
alcance acotado y específico; en cambio, el contenido podría
concretarse de múltiples maneras a pesar de que el objeto sea
siempre el mismo (por ejemplo, las cadenas de compraventa sobre el
mismo inmueble tienen un único objeto, pero el contenido de las
operaciones individuales es mutable). El contenido sirve para
concretar el interés individual y común de las partes en la operación
siempre teniendo en cuenta el objeto y el objeto nos ayuda a centrar
la atención en aquello sobre lo cual deben recaer las reglas que
estipularemos.
Una vez comprendida la diferencia entre objeto y contenido es
momento de evaluar cuáles son los requisitos que deben cumplir.
No obstante, el esfuerzo realizado previamente tanto objeto como
contenido contractual tienen los mismos requisitos
legales/doctrinales, a saber: (a) determinación o determinabilidad
(conceptual) a efectos de que lo estipulado sea ejecutable; y (b)
posibilidad legal y física para permitir también su ejecución en el
plano físico, así como para evitar que el acuerdo no sea coercible
jurídicamente.
Bien vistas las cosas, los requisitos exigidos al objeto y al contenido
tienen dentro de sí el deseo de llevar a término la interacción privada.
Empero, creo que estas exigencias deben ser reevaluadas.
El sistema jurídico tiende a limitar la autonomía de los particulares
señalando que estos solamente pueden celebrar contratos que sean
física y jurídicamente posibles al momento del acto (artículo 140° del
Código Civil). Empero, las partes pueden desear, y sin la existencia de
ningún tipo de engaño o error, celebrar contratos que resulten a la
fecha física o jurídicamente imposibles[6], asumiendo el riesgo de que
nunca (o al menos no dentro del plazo estipulado) lleguen a ser
posibles.
El propósito de impedir la celebración de contratos sobre un objeto
física o jurídicamente imposible no reside en que estos acuerdos sean
per se indeseables o generen perdida social, sino que en los hechos
pueden convertirse en un mecanismo a través del cual una parte se
aprovecha de la otra. Si ambas partes optan, de modo consciente, por
asumir el riesgo de verse imposibilitados de recibir el beneficio último
anexo al intercambio[7], ¿por qué el sistema jurídico debería
impedirles el acuerdo? ¿quién se vería perjudicado? No vemos un
eventual interés privado o público que sea afectado con el acuerdo y
menos aún que sea de tal magnitud como para acarrear la invalidez
del contrato. A tal efecto, resaltaré que no propongo un ejemplo de
laboratorio, sino la propia regulación del Código Civil, la cual admite la
posibilidad de que las partes lleguen a acuerdos sobre objetos de
esperanza incierta y no sanciona estos contratos con nulidad.
Si «donde existe la misma razón, debe existir el mismo derecho»,
juzgamos necesario reevaluar el requisito bajo análisis.
3. Contratación sobre bienes futuros.
En el acápite precedente aludí a la posibilidad de celebrar acuerdos
sobre esperanzas inciertas. Sin embargo, ahora quiero examinar un
supuesto menos discutible: la celebración de acuerdos sobre bienes
que actualmente no existen, pero que sí lo harán en el futuro.
El ejemplo paradigmático de este tipo de acuerdos es el contrato de
compraventa de bien futuro.
Bajo este contrato, el vendedor se compromete a transferir la
propiedad de un bien que todavía no existe sujetándolo a la condición
suspensiva de su existencia. En otras palabras, durante el periodo que
media entre la celebración del contrato y la fecha en que el bien
llegará a existir (sea física, sea jurídicamente) una parte sustancial de
los efectos contractuales no se desplegarán (el más saltante: la
transferencia de propiedad no se activará hasta que se reconozca la
existencia del bien).
El reconocimiento de la «existencia» del bien no se limita a la
verificación física de que el bien puede ser aprehendido por los
sentidos, sino que exige un procedimiento legal. Dependiendo del
tipo de bien y del tipo de acuerdo alcanzado, se requerirá, por
ejemplo: (a) la conformidad de la obra, (b) la inscripción de la fábrica
y/o (c) la independización del bien y la inscripción de un Reglamento
de la Junta de Propietarios.
Lo dicho es importante porque ratifica la posibilidad de que el objeto
del contrato no sea un bien ya existente. Incluso es posible que el
bien exista físicamente pero no jurídicamente, lo cual sucede en el
caso de la venta de bienes que formarán parte de una propiedad
horizontal o que requieren una subdivisión de la parcela primigenia.
4. Clasificaciones del contrato.
Si bien la materia de la teoría general del contrato sobre la cual tengo
mayores reservas es la referida a las «clasificaciones de los
contratos», reconozco que su trasmisión aún cumple un fin
pedagógico.
Así, clásicamente, los contratos se clasificación con base a:
Quienes ejecutan prestaciones: contratos unilaterales y contratos
bilaterales. En los primeros sólo una de las partes ejecutará
prestaciones a favor del otro; en los segundos, ambas partes se
comprometen a ejecutar prestaciones a favor del otro.
El riesgo: conmutativos y aleatorios. En los contratos conmutativos,
las partes se encuentran en la posibilidad de conocer la proyección
del margen de beneficio y pérdidas (costos y gastos) que significará
celebrar y ejecutar el contrato; mientras que, en los contratos
aleatorios, las partes no conocen a ciencia cierta cuál será el equilibrio
de beneficios y pérdidas. Esta es, tal vez, la clasificación sobre la cual
tengo mayores recelos.
Su ejecución: instantáneo, inmediato, diferido y de tracto sucesivo
(ejecución continuada o periódica). El propio nombre deja en claro el
momento de la ejecución de cada una de estas prestaciones.
Su perfeccionamiento: consensuales y reales. En los primeros basta la
existencia del acuerdo para que surja el contrato, en cambio, en los
segundos se requiere la ejecución de lo acordado para que en ese
momento se considere celebrado el contrato (antes de ese momento
y pese a la existencia de acuerdo no habrá contrato). Esto ocurre, por
ejemplo, en la dación en pago.
Su formalidad: consensuales y formales. En los primeros, no se exige
que el consenso que da vida al contrato revista de una forma. En los
segundos, el sistema jurídico sí exigirá una forma determinado.
Su valoración: onerosos y gratuitos. En los primeros el sacrificio
realizado por una de las partes trae aparejado la transferencia de un
beneficio provista por la contra parte. En los segundos, una de las
partes obtiene un beneficio sin la necesidad de transferir algún
beneficio en favor de su contra parte.
La relación entre las prestaciones: prestación autónoma y
prestaciones recíprocas. En el primero, las prestaciones a cargo de
cada una de las partes son independientes entre sí, por lo que una
parte no podrá incumplir su compromiso sobre la base del
incumplimiento de su contraparte (por ejemplo, el contrato que da
vida a una persona jurídica). En los segundos, la prestación de cada
una de las partes encuentra sentido en la prestación a cargo de la
otra, la interdependencia explica porque una de las partes puede
incumplir su compromiso si la otra incumple el suyo.
También podría gustarte
- Campeonato Deportivo Uml Ii MDDDocumento8 páginasCampeonato Deportivo Uml Ii MDDJamil TevesAún no hay calificaciones
- Presentación criminología recortes papel marrón y amarilloDocumento12 páginasPresentación criminología recortes papel marrón y amarilloJamil TevesAún no hay calificaciones
- Formaliza PadrastroDocumento7 páginasFormaliza PadrastroJamil TevesAún no hay calificaciones
- expo civilDocumento16 páginasexpo civilJamil TevesAún no hay calificaciones
- Derecho LaboralDocumento10 páginasDerecho LaboralJamil TevesAún no hay calificaciones
- AlfaroDocumento6 páginasAlfaroJamil TevesAún no hay calificaciones
- 13 - Forma Del ContratoDocumento15 páginas13 - Forma Del ContratoJamil TevesAún no hay calificaciones
- Defina Que Es Jurisdicción y CompetenciaDocumento9 páginasDefina Que Es Jurisdicción y CompetenciaJamil TevesAún no hay calificaciones
- AnexosDocumento5 páginasAnexosJamil TevesAún no hay calificaciones
- 11 - Objeto Del ContratoDocumento16 páginas11 - Objeto Del ContratoJamil TevesAún no hay calificaciones
- Forma Del Acto Juridico - Ester de CarvalhoDocumento1 páginaForma Del Acto Juridico - Ester de CarvalhoJamil TevesAún no hay calificaciones
- Contratos PPT 10, Contratación MasivaDocumento13 páginasContratos PPT 10, Contratación MasivaJamil TevesAún no hay calificaciones
- Contratos PPT 9.Documento20 páginasContratos PPT 9.Jamil TevesAún no hay calificaciones
- Caso Cee 2Documento2 páginasCaso Cee 2Jamil TevesAún no hay calificaciones
- Requisitos Del Objeto PPT 12Documento15 páginasRequisitos Del Objeto PPT 12Jamil TevesAún no hay calificaciones
- Carátula y Estrutura Monografía UNAMADDocumento16 páginasCarátula y Estrutura Monografía UNAMADJamil TevesAún no hay calificaciones
- Embargo en Forma de Administracion de BienesDocumento8 páginasEmbargo en Forma de Administracion de BienesJamil TevesAún no hay calificaciones
- Caso Oaf 2 y ElementosDocumento51 páginasCaso Oaf 2 y ElementosJamil TevesAún no hay calificaciones
- Contrato de SuministrosDocumento9 páginasContrato de SuministrosJamil TevesAún no hay calificaciones
- Caso Agresiones Mujer y ElementosDocumento39 páginasCaso Agresiones Mujer y ElementosJamil TevesAún no hay calificaciones
- Caso Oaf 1Documento2 páginasCaso Oaf 1Jamil TevesAún no hay calificaciones
- Derecho Administrativo-Lakshmy SilvaDocumento23 páginasDerecho Administrativo-Lakshmy SilvaJamil TevesAún no hay calificaciones
- Providencias LuDocumento22 páginasProvidencias LuJamil TevesAún no hay calificaciones
- Preguntas de La Lectura 01-Derecho GeneticoDocumento1 páginaPreguntas de La Lectura 01-Derecho GeneticoJamil TevesAún no hay calificaciones
- Demanda de Cobro Indbido ModeloDocumento6 páginasDemanda de Cobro Indbido ModeloJamil TevesAún no hay calificaciones
- Roman Is TicaDocumento32 páginasRoman Is TicaJamil TevesAún no hay calificaciones
- Articulo 3026 237 Octubre 2020Documento8 páginasArticulo 3026 237 Octubre 2020Jamil TevesAún no hay calificaciones
- Mapa ConceptualDocumento2 páginasMapa ConceptualJamil TevesAún no hay calificaciones
- Foro de Mapa Conceptual de ContratoDocumento2 páginasForo de Mapa Conceptual de ContratoJamil TevesAún no hay calificaciones
- Cuáles Son Los Enunciados de La Teoría CelularDocumento2 páginasCuáles Son Los Enunciados de La Teoría CelularJamil Teves100% (1)