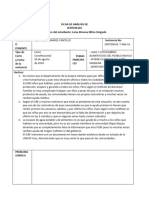Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Apuntes de Constitucional HOY
Apuntes de Constitucional HOY
Cargado por
luisa mites0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas4 páginasTítulo original
Apuntes de constitucional HOY
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas4 páginasApuntes de Constitucional HOY
Apuntes de Constitucional HOY
Cargado por
luisa mitesCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
Apuntes de constitucional
Durante los últimos treinta años, en muchos países de la Europa continental, y
sucesivamente en varios países del mundo, se han producido dos importantes cambios
en el ámbito jurídico: un cambio estructural, la “constitucionalización” del derecho, y un
cambio doctrinal, la afirmación del “neoconstitucionalismo”.
las principales condiciones de constitucionalización son:
• La existencia de una Constitución rígida, que incorpora los derechos fundamentales. • La
garantía jurisdiccional de la Constitución. • La fuerza vinculante de la Constitución (que
no es un conjunto de normas “programáticas” sino “preceptivas”). • La “sobre
interpretación” de la Constitución (se le interpreta extensivamente y de ella se deducen
principios implícitos). • La aplicación directa de las normas constitucionales, también para
regular las relaciones entre particulares. • La interpretación constitucionalizaste de las
leyes. • La influencia de la Constitución en el debate político.
Dirijámonos ahora al análisis del neoconstitucionalismo contemporáneo, una doctrina que,
según sus partidarios, surge justamente en conexión con el desarrollo del proceso de
El neoconstitucionalismo, por su parte, no se presenta solamente como una ideología, y
su correlativa metodología, sino también, y explícitamente, como una teoría concurrente
con la positivista.
El neoconstitucionalismo, como teoría del derecho, aspira a describir los logros de la
constitucionalización, es decir, de ese proceso que ha comportado una modificación de
los grandes sistemas jurídicos contemporáneos respecto a los existentes antes del
despliegue integral del proceso mismo
Como teoría, el neoconstitucionalismo constituye por lo tanto una alternativa respecto a la
teoría iuspositivista tradicional: las transformaciones sufridas por el objeto de investigación
hacen que ésta ya no refleje la situación real de los sistemas jurídicos contemporáneos.
En particular, el estatalismo, el egocentrismo y el formalismo interpretativo, tres de las
características destacadas del iuspositivismo teórico de matriz decimonónica, hoy no
parecen sostenibles.
Por otra parte, dentro de la teoría neoconstitucionalista, se asiste a la formación de dos
tendencias contrapuestas de pensamiento: mientras algunos de sus exponentes
entienden que aquélla no es más que la continuación, con el mismo método pero con un
objeto (parcialmente) modificado, del iuspositivismo, otros sostienen por el contrario que
las transformaciones del objeto de investigación comportan la necesidad de un cambio
radical de metodología y que, por tanto, el neoconstitucionalismo presenta diferencias
cualitativas respecto al iuspositivismo teórico
Es necesario señalar que el neoconstitucionalismo teórico —que se caracteriza también y
sobre todo por centrar su propio análisis en la estructura y en el papel que, en los
sistemas jurídicos contemporáneos, asume el documento constitucional
lo que en otro lugar he definido como el “modelo descriptivo de la Constitución como
norma”, y a veces, por el contrario, el “modelo axiológico de idla Constitución como
norma”
En el primer modelo, “Constitución” designa un conjunto de reglas jurídicas positivas,
contenidas en un documento o consuetudinarias, que son, respecto a las otras reglas
jurídicas, fundamentales (y por tanto fundantes de todo el ordenamiento jurídico y/ o
jerárquicamente superiores a las otras reglas).
el segundo modelo, “Constitución” designa un conjunto de reglas jurídicas positivas,
contenidas en un documento o consuetudinarias, que son, respecto a las otras reglas
jurídicas, fundamentales (y por tanto fundantes de todo el ordenamiento jurídico y/ o
jerárquicamente superiores a las otras reglas)
Quien por el contrario adopta el modelo descriptivo de Constitución como norma entiende
que la Constitución presenta al menos una característica en común con la ley: la de ser
también ella un documento normativo. Quien adopta tal modelo, en consecuencia,
configura normalmente la interpretación constitucional, al igual que la interpretación de la
ley, como una especie del género interpretación jurídica, siendo ésta última generalmente
definida como la adscripción de significado a un texto normativo
Neoconstitucionalismo ideológico Cuando se presenta (también) como una ideología,
el neoconstitucionalismo tiende a distinguirse parcialmente de la ideología
constitucionalista ya que pone en un segundo plano el objetivo de la limitación del poder
estatal
El neoconstitucionalismo ideológico no se limita por tanto a describir los logros del
proceso de constitucionalización, sino que los valora positivamente y propugna su
defensa y ampliación. En particular, subraya la importancia de los mecanismos
institucionales de tutela de los derechos fundamentales —podríamos en este sentido
hablar de “neoconstitucionalismo de los contrapoderes
Neoconstitucionalismo metodológico Algunas variantes del neoconstitucionalismo, y
en especial aquellas que se presentan (también) como una ideología, presuponen una
toma de posición metodológica que propongo llamar —con algo de arbitrariedad, lo
admito— “neoconstitucionalismo metodológico” Esta denominación recuerda
explícitamente el, y se contrapone al, positivismo metodológico y conceptual, que afirma
la tesis según la cual es siempre posible identificar y describir el derecho como es, y
distinguirlo por tanto del derecho que debería ser.
El neoconstitucionalismo metodológico sostiene, por el contrario —al menos respecto a
situaciones de derecho constitucionalizado, donde los principios constitucionales y los
derechos fundamentales constituirían un puente entre derecho y moral— la tesis de la
conexión necesaria, identificativa y/o justificativa, entre derecho y moral.
Neoconstitucionalismo teórico Como ya he sugerido en las páginas precedentes, creo
que se puede mirar favorablemente a la teoría del derecho neoconstitucionalista, que me
parece que da cuenta, mejor que la tradicional iuspositivista, de la estructura y del
funcionamiento de los sistemas jurídicos contemporáneos. Por otro lado, el
neoconstitucionalismo teórico, si acepta la tesis de la conexión solo contingente entre
derecho y moral, no es de hecho incompatible con el positivismo metodológico, al
contrario, podríamos decir que es su hijo legítimo
reo que la expresión “ciencia jurídica”, tal como la usa Ferrajoli, es ambigua, porque se
refiere tanto a la teoría del derecho como a la dogmática jurídica. Pero no todo lo que se
puede predicar de la dogmática conviene a la teoría del derecho, y viceversa.
Neoconstitucionalismo ideológico Al neoconstitucionalismo ideológico se podrían
extender todas las críticas, presentadas por Bobbio y otros autores, como por ejemplo
Nino, frente al positivismo ideológico. Me limitaré aquí, sin embargo, a argumentar
solamente contra la que me parece una consecuencia peligrosa de tal ideología: la
reducción del grado de certeza del derecho derivada de la técnica de “ponderación” de los
principios constitucionales y de la interpretación “moral” de la Constitución.
Desde el punto de vista teórico, que es el que aquí se adopta, y dejando de lado la
cuestión de la determinación ex post, el único problema interesante es el de la
determinación ex ante: ¿cuál es el efecto de la configuración de los principios en la
determinación/ indeterminación ex ante? Desde esta perspectiva, la respuesta de Dworkin
es inaceptable, dado que la configuración de los principios, que son unas especies del
genus normas, no puede eliminar totalmente las causas estructurales, lingüísticas y
subjetivas de la parcial indeterminación del derecho. Pero podemos preguntarnos si
puede reducirlas.
Creo que la indeterminación podría quizá disminuir si se dieran al menos estas
condiciones: 1) si existiese una moral objetiva, conocida y observada por los jueces (o, lo
que es lo mismo, si existiera una moral positiva, ; 2) si los jueces observaran siempre las
prescripciones de Dworkin (o de Alexy), y construyeran un sistema integrado de derecho y
moral, internamente consistente, de modo que, con la ayuda de los principios, pudieran
elegir para cada caso la única solución justa, o correcta, o al menos la mejor
me parece que esto es así por tres razones principales: • porque una de las
características más comunes de las normas que están configuradas como principios es la
mayor vaguedad respecto a las otras normas, y por tanto esta característica aumenta en
vez de reducir la indeterminación ex ante; • porque, en consecuencia, la creación y
configuración de principios, a falta de una moral común, aumenta la discrecionalidad de
los jueces, que pueden decidir los casos haciendo referencia a las propias, subjetivas,
concepciones de la justicia, y también esto, naturalmente, aumenta la indeterminación ex
ante; • porque la peculiar manera de aplicar las normas configuradas como principios, o
sea la ponderación de los principios caso por caso, a falta de una jerarquía estable y
general entre los principios, aumenta también la discrecionalidad
3. Neoconstitucionalismo metodológico Contra el neoconstitucionalismo metodológico
(que considera los principios constitucionales como un puente entre el derecho y la
moral), me limitaré a reafirmar la tesis de la no conexión justificante entre derecho y
moral23. La tesis neoconstitucionalista es que cualquier decisión jurídica, y en particular la
decisión judicial, está justificada si deriva, en última instancia, de una norma moral.
Sin tratar de formular una reseña de todos los sucesos que propiciaron el surgimiento del
neoconstitucionalismo, sí cabría mencionar el contexto principal en el que surgió esta
corriente teórica, a fin de que se ubique en el tiempo Con mucho, lo característico de la
corriente teórica del neoconstitucionalismo es que describe la manera en que se concibe
la Constitución en los Estados democráticos; esto es, como una norma jurídica que no
sólo establece las funciones de los entes públicos, sino que además reconoce un sistema
de principios que fungen como criterios rectores de las acciones en el ámbito público y
privado.4 Por otro lado, cabe resaltar que además de concebir un denso contenido
material en las Constituciones de la posguerra, también se reconoce su supremacía, a fin
de que funjan como instrumentos de garantía y realización de los derechos fundamentales
En teoría del derecho se ha querido ubicar al neoconstitucionalismo en alguna de las
corrientes filosóficas dominantes. Así, algunos autores prefieren hablar de pospositivismo
o positivismo de nuestros días. Se considera que más que ubicar al neoconstitucionalismo
en alguna tradición jurídica particular se debe comprender y reconocer que éste se
desenvuelve dentro de los postulados del iusnaturalismo y del iuspositivismo. Con mucho,
en la tradición constitucionalista existen criterios de legalidad, y además sustanciales o
morales, si se quiere ser más preciso
Así las cosas entre las posturas antagónicas en el derecho, por lo que no parece difícil
ubicar el marco filosófico del neoconstitucionalismo, el cual se considera que no se ubica
en el positivismo jurídico, pues bajo el constitucionalismo se percibe el derecho en un
contexto más amplio que el de la simple legalidad; tampoco se encuentra en el campo del
iusnaturalismo, ya que el neoconstitucionalismo, si bien hace una lectura del derecho
desde el terreno de la moral, no parte de principios o leyes naturales superiores al
derecho; esto es, no se ubica en el campo de la metafísica, sino más bien parte de
ideales morales reconocidos en las propias Constituciones, los cuales, al ser plasmados
en esos instrumentos fundamentales, se hacen exigibles en el terreno jurídico; es decir,
se juridifican
3. Marco teórico En el terreno teórico son tres los estadios que cambiaron la forma de
entender el constitucionalismo, los cuales se pueden agrupar en los siguientes puntos: a)
la Constitución como verdadera norma jurídica; b) la creación de una jurisdicción especial
para controlar la constitucionalidad de las leyes, y c) la novedad de la interpretación de la
Constitución.9 A. La Constitución como verdadera norma jurídica Parece evidente que a
mediados del siglo XX hubo un cambio respecto al carácter de las Constituciones políticas
de diversos países de Europa; esto es, se empezó a reconocer el carácter jurídico y, por
lo tanto, obligatorio de éstas. De esta forma, ya no sólo serían concebidas como un
documento político de buenas intenciones de los gobernantes, sino como verdaderas
normas jurídicas vinculantes tanto para los poderes públicos como para los particulares.
También podría gustarte
- Banco de Preguntas Civil 4Documento6 páginasBanco de Preguntas Civil 4luisa mitesAún no hay calificaciones
- Sentencia de Pacto de CumplimientoDocumento7 páginasSentencia de Pacto de Cumplimientoluisa mitesAún no hay calificaciones
- Tema RestituciónDocumento2 páginasTema Restituciónluisa mitesAún no hay calificaciones
- De Acuerdo Con Las Sentencias Que Conflicto de InteresesDocumento2 páginasDe Acuerdo Con Las Sentencias Que Conflicto de Interesesluisa mitesAún no hay calificaciones
- Derecho de FamiliaDocumento1 páginaDerecho de Familialuisa mitesAún no hay calificaciones
- 02 - Patrimonio - Derecho Civil II - USBDocumento9 páginas02 - Patrimonio - Derecho Civil II - USBluisa mitesAún no hay calificaciones
- Carta de Giros y FinanzasDocumento1 páginaCarta de Giros y Finanzasluisa mitesAún no hay calificaciones
- Caso NovatelDocumento1 páginaCaso Novatelluisa mitesAún no hay calificaciones
- Diapositivas Clase 3 Permuta - Cesion de Derechos-Mandato-Corretaje-Deposito.Documento46 páginasDiapositivas Clase 3 Permuta - Cesion de Derechos-Mandato-Corretaje-Deposito.luisa mitesAún no hay calificaciones
- Ficha Sentencia Numero 7Documento2 páginasFicha Sentencia Numero 7luisa mitesAún no hay calificaciones
- Trabajo Metodologia Segunda EntregaDocumento17 páginasTrabajo Metodologia Segunda Entregaluisa mitesAún no hay calificaciones
- Belleza Rebelde S.ADocumento3 páginasBelleza Rebelde S.Aluisa mitesAún no hay calificaciones
- Taller Competencia Desleal 2022-2Documento3 páginasTaller Competencia Desleal 2022-2luisa mitesAún no hay calificaciones
- Anexo 1 Formato Trabajo Comunitario PostulacionDocumento4 páginasAnexo 1 Formato Trabajo Comunitario Postulacionluisa mitesAún no hay calificaciones
- Guía para La Gestión Del Riesgo de Corrupción en Las Empresas CAP I-IIDocumento22 páginasGuía para La Gestión Del Riesgo de Corrupción en Las Empresas CAP I-IIluisa mitesAún no hay calificaciones
- Societario Clase 1 de MarzoDocumento23 páginasSocietario Clase 1 de Marzoluisa mitesAún no hay calificaciones
- Elementos Del Negocio JuridicoDocumento1 páginaElementos Del Negocio Juridicoluisa mitesAún no hay calificaciones
- Ficha STC8968-2022Documento13 páginasFicha STC8968-2022luisa mitesAún no hay calificaciones
- Comercial ImportanteDocumento8 páginasComercial Importanteluisa mitesAún no hay calificaciones
- Ensayo de Legal DesingDocumento4 páginasEnsayo de Legal Desingluisa mitesAún no hay calificaciones
- Anexo 1 Formato Trabajo Comunitario PostulacionDocumento5 páginasAnexo 1 Formato Trabajo Comunitario Postulacionluisa mitesAún no hay calificaciones
- Aval en Los Titulos ValoresDocumento3 páginasAval en Los Titulos Valoresluisa mitesAún no hay calificaciones
- Calculos y AyuditasDocumento13 páginasCalculos y Ayuditasluisa mitesAún no hay calificaciones
- Capacitacion APA 2019-Informe Turnitin - MODIFICADA FEBRERO 2021Documento74 páginasCapacitacion APA 2019-Informe Turnitin - MODIFICADA FEBRERO 2021luisa mitesAún no hay calificaciones
- Constitcionalismo MultinivelDocumento5 páginasConstitcionalismo Multinivelluisa mitesAún no hay calificaciones
- Calse Del 22Documento1 páginaCalse Del 22luisa mitesAún no hay calificaciones
- Apuntes de Civil 4Documento1 páginaApuntes de Civil 4luisa mitesAún no hay calificaciones
- Apuntes de Civil Urgente para HoyDocumento6 páginasApuntes de Civil Urgente para Hoyluisa mitesAún no hay calificaciones
- Taller de AlimentosDocumento3 páginasTaller de Alimentosluisa mitesAún no hay calificaciones
- Apunte de Civil 4, Promesa y OfertaDocumento21 páginasApunte de Civil 4, Promesa y Ofertaluisa mitesAún no hay calificaciones