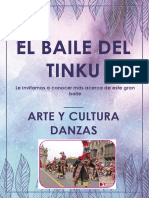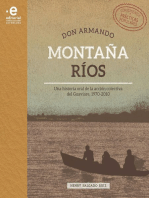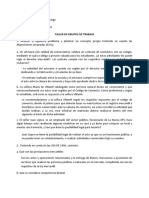Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Vigencia de La Tradición y Reparación Colectiva. Leona
La Vigencia de La Tradición y Reparación Colectiva. Leona
Cargado por
carlos chucoDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Vigencia de La Tradición y Reparación Colectiva. Leona
La Vigencia de La Tradición y Reparación Colectiva. Leona
Cargado por
carlos chucoCopyright:
Formatos disponibles
La vigencia de la tradición y reparación colectiva en Yawar Fiesta (novela)
de José María Arguedas.
El héroe cultural en la historia peruana del siglo XX, José María Arguedas,
rescata aspectos importantes de nuestra cultura en su vasto trabajo
antropológico y literario. Su misión está íntimamente ligada a su experiencia de
vida. Este rescate de la cultura indígena es el rescate de su propia identidad,
ser exponente del indigenismo es expresar ese apego que lo acompaña desde
su niñez.
La justicia reparativa que transmite la obra Yawar Fiesta radica su
compensación a través de la cultura popular tradicional de los comuneros como
un instrumento que permita restaurar la dignidad de aquellos que han padecido
enormes abusos y maltratos por parte de los mistis. Esta búsqueda de la
reparación colectiva presenta un reto muy interesante.
Si bien esta celebración es asumida por todos, es incesante la lucha del pueblo
por restaurar su tradición ante la irrupción de una modernidad que refleja una
amenaza de identidad. Para lo cual, se comprenden acciones directamente
orientadas a mantener la práctica y pervivir el gozo en el marco de la festividad.
En tal sentido, ¿Hasta qué punto la vigencia del Yawar Fiesta garantiza una
reparación colectiva? Ciertamente, la vigencia del Yawar Fiesta garantiza
determinantemente la reparación colectiva. Esto lo podemos encontrar en
diversos momentos cuando para mantener la tradición y lograr la reparación
colectiva entran en conflicto las ciudades y los protagonistas, acecha una
amenaza de prohibición y se logra la vivencia de la celebración, la
reivindicación.
Anticipadamente, el conflicto entre las 4 comunidades busca mantener la
tradición en pro de un bien común. Ante esta amenaza: “Señor alcalde y
señores vecinos: tengo que darles una mala noticia...Y les aviso con tiempo
para que contraten a un torero en Lima, si quieren tener corrida en fiestas
patrias. La circular será pegada en las esquinas del jirón principal.” (pp.164-
165) donde el nuncio del subprefecto ordena la suspensión de la corrida por ser
signo de inhumanidad y provocar matanzas entre los indios, impidiendo la
corrida tradicional y cambiar por la occidental(española) apoyado en una
directiva gubernamental, el discurso del subprefecto va a impulsar más bien
impulsó un apego hacia la tradición. El anuncio inmediatamente levantó el
revuelo de los vecinos notables y del alcalde, dividiéndose unos a favor y otros
en contra de las corridas y otros en plena ignorancia pues no estaban
enteradas de la disposición. La resolución del conflicto entre comuneros
permitió los planes para la tradición. “El subprefecto vio, desde el corredor de
su despacho, entrar a la indiada de los barrios a la plaza; llegar en tropas
grandes, hablando entre todos, y reunirse al pie de la alcaldía...De rato en rato
se levantaba la voz de la indiada, desde la plaza.” (p.210). Consecuentemente,
otro misti se suma a la réplica, “...levantó eco en el atrio de la iglesia. Los ayllus
hicieron bulla en la plaza cuando oyeron la risa de don Julián.” (p.212). Como
vemos, se destaca la fuerza del pueblo indígena por mantener sus costumbres,
por atender a todas esas voces que toman parte de su denuncia social, “…sus
posibilidades y su futuro dependen en gran medida de la acción colectiva”
(Tanaka, 2016). Juntos están buscando transmitir el perdurar del gozo de su
costumbre ya que forma parte de ellos.
De la misma manera, mantener la tradición frente a la prohibición constituye
una prioridad colectiva. El deseo de los comuneros enfoca una rebeldía:
—¡Puquio! ¡Pueblo e’porquerías!
Y cuando estaba maldiciendo, desde los cuatro ayllus, la voz de los
wakawak’ras subió a la plaza, entró a la subprefectura, y cada vez
más claro, más fuerte, la tonada de yawar fiesta crecía en el pueblo.”
(p.221)
Esta rebeldía no es otra cosa que la necesidad de vigencia de la tradición, el
claro convencimiento que la fiesta de sangre es el camino para la reparación.
“La rebeldía personal se hace presente a través de algunos (Tanaka, 2016), la
“indiada” demuestra su coraje extremo al celebrar el festival del 28 ejecutando
“la acción colectiva como fuerza liberadora, la resistencia y posibilidad de la
cosmovisión andina (Castillo, 2018). En tal contexto, la poderosa capacidad de
protestar todos unidos provoca incomodidad de la autoridad y debe llevar a
cabo la festividad a la usanza tradicional.
Análogamente, la vivencia de la tradición confirmó la reparación. El fracaso de
Ibarito permitió pervivir la tradición. “Ibarito echó el trapo sobre la cabeza del
toro; de tres saltos llegó al burladero y se ocultó en las tablas. El toro revolvió el
trapo con furia, lo pisó y lo rajó por todas partes, como al cuerpo del layk’a.”
—¡Nu carago!
—¡Maula carago!
—¡K’anra!
—¡Atatau carago! ¡Maricón, carago!
“Los capeadores gritaron desde las barreras.” (p.564) ante está decepción del
torero, los pobladores se burlaban y exigían que el pueblo deslumbre en la
corrida al estilo indígena, el subprefecto avergonzado por el acto y el
entusiasmo de los mistis para que realicen la corrida a la forma indígena,
gritaron:
—¡Que entre el «Honrao», carajo!
—¡Que entre el Tobías! —gritó don Félix de la Torre.
—¡Que entre el Wallpa!
—¡El K’encho! (p.566)
Finalmente se realiza la corrida de toros al modo indígena de forma festiva y
carnavalesca donde se hizo posible la tradición a lo indígena, y a pesar de que
morían indios para ellos era un ritual de agradecimiento a la pachamama, ya
que para la indiada reservar un espacio religioso para las grandes fuerzas de la
tierra es bueno y sagrado.
De esta manera, el antagonismo en la novela no se queda en el mero plano
simbólico, sino que requiere de la acción colectiva de los indios comuneros,
quienes vencerán al elemento opresor en el día de la independencia (Castillo,
2018). De esta manera, esta práctica se convierte en un magno hecho para
revitalizar la tierra, ofrendar la valentía y la fuerza del pueblo indio a la
naturaleza.
Por consiguiente, mantener la tradición ancestral en base a las acciones
colectivas para lograr un bien común es un imperativo en la obra. Hay que
rescatar que esta práctica es un acto honorable puesto que involucra a todos
los agentes a todas las voluntades y a todos los propósitos para lograr una
satisfacción colectiva: demostrar que la identidad resiste la adversidad. Este
tema de la vigencia y de la resistencia se puede apreciar no solo en los
indígenas de la obra sino en la actitud de todo ser humano por trascender.
Al principio, se estableció que mantener la fiesta de sangre más allá de un
mero rito es generar una resistencia de la tradición y buscar subliminalmente, al
eliminar al bovino, la justicia popular de aleccionar al invasor (la tradición
andina vence a la tradición occidental). Esta máxima se cumple cuando las
comunidades confluyen por lograr un bien común, por mantener la tradición
frente a la prohibición y vivir la experiencia como colofón de una reparación
colectiva.
Después de todo lo expuesto, la obra nos invita a considerar que solo en
nuestras raíces podemos unirnos para lograr un bien común. Esta manera de
leer la realidad nos permite tomar los esfuerzos de propios y extraños, sumar
para un proyecto de país. Tomando el modelo de la obra, todo acto de
cooperación es una reivindicación por todo lo luchado en favor de un encuentro
de todos los mundos.
Leona
Referencias bibliográficas:
Arguedas, J.M. (2015) Yawar Fiesta. Recuperado de
http://files.comunicatodos.webnode.es/200011834-6ab036ba9f/Yawar%20fiesta
%20-%20Jose%20Maria%20Arguedas%20(1).pdf
(Consultado el 10 de octubre del 2020)
Castillo, G. (2018) Mundos sociales y espacios festivos en el Yawar fiesta de
José María Arguedas. Recuperado de
http://www.scielo.org.pe/pdf/letras/v89n130/a11v89n130.pdf (Consultado el 10
de octubre del 2020)
Tanaka, M.(coord.2016) Antología del pensamiento crítico peruano
contemporáneo. Recuperado de
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20161027035821/AntologiaPensamient
oCriticoPeruano.pdf (Consultado el 10 de octubre del 2020)
También podría gustarte
- Sublevacion Indigena Como Reaccion Sociocultural Trabajo GrupalDocumento21 páginasSublevacion Indigena Como Reaccion Sociocultural Trabajo GrupalPamela CruzAún no hay calificaciones
- Máscaras De Hatillo: Un Potlatch En La ModernidadDe EverandMáscaras De Hatillo: Un Potlatch En La ModernidadAún no hay calificaciones
- El exterminio de la isla de Papayal: Etnografías sobre el Estado y la construcción de paz en ColombiaDe EverandEl exterminio de la isla de Papayal: Etnografías sobre el Estado y la construcción de paz en ColombiaAún no hay calificaciones
- Yawar Fiesta, Una Convivencia Posible. AmirDocumento5 páginasYawar Fiesta, Una Convivencia Posible. Amircarlos chucoAún no hay calificaciones
- Ev.4 Electiva Trabajo FinalDocumento7 páginasEv.4 Electiva Trabajo Finallucho rochaAún no hay calificaciones
- Biodiversidad - 112 - 03 - DefensorasDocumento3 páginasBiodiversidad - 112 - 03 - DefensorasRoxanna PosadaAún no hay calificaciones
- Ensayo PitagorasDocumento4 páginasEnsayo PitagorasPatty VásquezAún no hay calificaciones
- La Huelga Más LargaDocumento160 páginasLa Huelga Más LargaManuel Cañada PorrasAún no hay calificaciones
- Ensayo Literario DianaDocumento2 páginasEnsayo Literario DianaFlores DianaAún no hay calificaciones
- Memorias de Resistencia, Vida y Paz en Gaitania 2017Documento158 páginasMemorias de Resistencia, Vida y Paz en Gaitania 2017Fernanda GutiérrezAún no hay calificaciones
- Defensoras. La Vida en El CentroDocumento174 páginasDefensoras. La Vida en El CentroCurso Paulo FreireAún no hay calificaciones
- Proyecto de Investigación-Plan Lector (Guion)Documento6 páginasProyecto de Investigación-Plan Lector (Guion)Adriana Díaz Valderrama 1oEAún no hay calificaciones
- Artesania Guayacan - ResistenciaDocumento32 páginasArtesania Guayacan - ResistenciaLuis Emilio Bedoya UsmeAún no hay calificaciones
- Ciudadania Semana 1Documento2 páginasCiudadania Semana 1javier escobarAún no hay calificaciones
- Un Retrato de La Lucha Cultural y La Identidad en Los IndígenasDocumento2 páginasUn Retrato de La Lucha Cultural y La Identidad en Los IndígenasWilly CastilloAún no hay calificaciones
- La Forma Comunal de La Resistencia: Gladys Tzul TzulDocumento7 páginasLa Forma Comunal de La Resistencia: Gladys Tzul TzulAlejandro AyalaAún no hay calificaciones
- Lideresas y Defensoras en ColombiaDocumento6 páginasLideresas y Defensoras en ColombiaEDWI CORTESNAún no hay calificaciones
- Proyecto Nasa ToribioDocumento28 páginasProyecto Nasa ToribiodcaguenasAún no hay calificaciones
- Reconstitución Del AylluDocumento8 páginasReconstitución Del AyllullmammutllAún no hay calificaciones
- De La Identidad Nacional y Los Pueblos Originarios - LMMDocumento6 páginasDe La Identidad Nacional y Los Pueblos Originarios - LMMLilian MedinaAún no hay calificaciones
- Premio Nobel Alternativo de Paz ATCCDocumento5 páginasPremio Nobel Alternativo de Paz ATCCDiego DuitamaAún no hay calificaciones
- Caminar Con El Zapatismo Construir Comunidad y EsperanzaDocumento51 páginasCaminar Con El Zapatismo Construir Comunidad y EsperanzaCARLOS ALBERTO MOLINA GOMEZ100% (1)
- El Baile Del TinkuDocumento16 páginasEl Baile Del TinkuMireya Aracely Ureta SalazarAún no hay calificaciones
- Tesis Movimiento Indigena. WendiDocumento84 páginasTesis Movimiento Indigena. WendiOliver VelascAún no hay calificaciones
- Mapas Parlantes y Construccio N Del Terr PDFDocumento35 páginasMapas Parlantes y Construccio N Del Terr PDFNorita BarrosAún no hay calificaciones
- Minga Indígena - Fabián SerranoDocumento27 páginasMinga Indígena - Fabián SerranoSergio ReynagaAún no hay calificaciones
- Palabra - de TierraDocumento502 páginasPalabra - de TierratitoAún no hay calificaciones
- Caminar Con El Zapatismo Construir ComunDocumento51 páginasCaminar Con El Zapatismo Construir ComunPanagiotis DoulosAún no hay calificaciones
- Estrategias de lucha contra el despojo:: interlocución entre el pueblo arhuaco y el Estado colombiano entre 1916 y 1972De EverandEstrategias de lucha contra el despojo:: interlocución entre el pueblo arhuaco y el Estado colombiano entre 1916 y 1972Aún no hay calificaciones
- Dolores CacuangoDocumento5 páginasDolores CacuangoLourdes PonceAún no hay calificaciones
- Lucha Por La Tierra Memoria de Mujeres Campesinas Esteli FEM Las DIosasDocumento37 páginasLucha Por La Tierra Memoria de Mujeres Campesinas Esteli FEM Las DIosasMunasiri TitoAún no hay calificaciones
- PDF 2719Documento51 páginasPDF 2719Carol SánchezAún no hay calificaciones
- Somos CharrúasDocumento36 páginasSomos CharrúasLilia CoronelAún no hay calificaciones
- Intercambio de Vida Saberes y SaboresDocumento1 páginaIntercambio de Vida Saberes y SaboresLuz Edith Cometa LeónAún no hay calificaciones
- Mujeres Indigenas Cuerpos Territorios Vida en ComunDocumento19 páginasMujeres Indigenas Cuerpos Territorios Vida en ComunLi LipuiquiAún no hay calificaciones
- Es La Vida La Que Esta en JuegoDocumento42 páginasEs La Vida La Que Esta en JuegoJohn Jairo Rincon GarciaAún no hay calificaciones
- Extractivismo Conflictos y ResistenciasDocumento309 páginasExtractivismo Conflictos y ResistenciasJuan David Lozano100% (1)
- Pueblos OriginariosDocumento11 páginasPueblos OriginariosBiblioteca Escolar Rincón de los sueños100% (1)
- Cartas y Mensajes Desde Los AndesDocumento90 páginasCartas y Mensajes Desde Los AndesAngela María Mejía SañudoAún no hay calificaciones
- Examenparcial Saenz DiegoDocumento12 páginasExamenparcial Saenz DiegoDiego Moisés Sáenz QuiñónezAún no hay calificaciones
- Carnaval YFiesta Revista UniandesDocumento73 páginasCarnaval YFiesta Revista Uniandeslina ospinaAún no hay calificaciones
- METAPLANDocumento7 páginasMETAPLANJose bermudez Diez CastellAún no hay calificaciones
- Movimiento Campesino e Indigena en Argentina Diego DominguezDocumento30 páginasMovimiento Campesino e Indigena en Argentina Diego DominguezCharly GuarinoAún no hay calificaciones
- Iniciativas de PazDocumento6 páginasIniciativas de PazIxchel LunaAún no hay calificaciones
- Ensayo CriticoDocumento2 páginasEnsayo CriticomateolopezmsldAún no hay calificaciones
- Dia de La TradicionDocumento21 páginasDia de La TradicionclaukolAún no hay calificaciones
- Avances Sobre Identidades Cosmovisiones y CulturaDocumento7 páginasAvances Sobre Identidades Cosmovisiones y CulturahannabuAún no hay calificaciones
- Divergencia PDFDocumento10 páginasDivergencia PDFmercyesgtAún no hay calificaciones
- Hilando Fino Desde El Feminismo ComunitarioDocumento66 páginasHilando Fino Desde El Feminismo ComunitarioMaría VidaureAún no hay calificaciones
- Don Armando Montaña Ríos: Una historia oral de la acción colectiva del Guaviare, 1970-2010De EverandDon Armando Montaña Ríos: Una historia oral de la acción colectiva del Guaviare, 1970-2010Aún no hay calificaciones
- Identintidad Cultural: Una Mirada A Las Tradiciones Del Alto AndaguedaDocumento4 páginasIdentintidad Cultural: Una Mirada A Las Tradiciones Del Alto AndaguedaJaneth MachadoAún no hay calificaciones
- La Sublevación Indígena Popular en BoliviaDocumento14 páginasLa Sublevación Indígena Popular en BoliviaHugui AriasAún no hay calificaciones
- Resistencia Indígena: Una Forma de Fortalecer La CulturaDocumento6 páginasResistencia Indígena: Una Forma de Fortalecer La CulturaMel RadianteAún no hay calificaciones
- Dia de La Diversidad Cultural y Resisteencia IndigenaDocumento3 páginasDia de La Diversidad Cultural y Resisteencia IndigenaValentina ZottolaAún no hay calificaciones
- Paredes, Julieta - Hilando Fino Desde El Feminismo Comunitario (Ed Digital) PDFDocumento41 páginasParedes, Julieta - Hilando Fino Desde El Feminismo Comunitario (Ed Digital) PDFKRNPAZAún no hay calificaciones
- El Inti Raymi (Fiesta Del Sol) - de La Revitalización A La Reivindicacion de La Cosmovision de Los Pueblos - Naciones Andinas en MadridDocumento23 páginasEl Inti Raymi (Fiesta Del Sol) - de La Revitalización A La Reivindicacion de La Cosmovision de Los Pueblos - Naciones Andinas en MadridÁ. Calfucoy GutiérrezAún no hay calificaciones
- Luis Vasco - Lucha Indígena en El Cauca y Mapas ParlantesDocumento58 páginasLuis Vasco - Lucha Indígena en El Cauca y Mapas ParlantesBryan Sotomonte CarvajalAún no hay calificaciones
- Córdoba respira lucha: El modelo agrario: de las resistencias a nuevos mundos posiblesDe EverandCórdoba respira lucha: El modelo agrario: de las resistencias a nuevos mundos posiblesAún no hay calificaciones
- Echar raíces en medio del conflicto armado: Resistencias cotidianas de colonos de PutumayoDe EverandEchar raíces en medio del conflicto armado: Resistencias cotidianas de colonos de PutumayoAún no hay calificaciones
- Miseria del indigenismo: Identidad étnica y clase obrera en el ChacoDe EverandMiseria del indigenismo: Identidad étnica y clase obrera en el ChacoAún no hay calificaciones
- Ensayo - Jose Maria Arguedas - Big Sister - Arrelucea. 2 Puesto Nacional 2019Documento7 páginasEnsayo - Jose Maria Arguedas - Big Sister - Arrelucea. 2 Puesto Nacional 2019carlos chucoAún no hay calificaciones
- Yawar Fiesta, Una Convivencia Posible. AmirDocumento5 páginasYawar Fiesta, Una Convivencia Posible. Amircarlos chucoAún no hay calificaciones
- La Violencia en La Trama de Los Rios Profundos. El Plebeyo AnónimoDocumento5 páginasLa Violencia en La Trama de Los Rios Profundos. El Plebeyo Anónimocarlos chucoAún no hay calificaciones
- Alaya Vargas - 4ºbDocumento2 páginasAlaya Vargas - 4ºbcarlos chucoAún no hay calificaciones
- ESQUEMA DE REDACCIÓN ArguedasDocumento1 páginaESQUEMA DE REDACCIÓN Arguedascarlos chucoAún no hay calificaciones
- Orientaciones Ensayo Final-V2Documento2 páginasOrientaciones Ensayo Final-V2Andrea ChavesAún no hay calificaciones
- 6 - Geometría - Undecimo Tradicional - Prueba CPSC II Periodo 2015Documento3 páginas6 - Geometría - Undecimo Tradicional - Prueba CPSC II Periodo 2015Diego GarcíaAún no hay calificaciones
- Plan de Cuidados de EnfermeriaDocumento6 páginasPlan de Cuidados de EnfermeriaMiriam ColqueAún no hay calificaciones
- Anexo 2 - Diagnostico Solidario HbadillodDocumento7 páginasAnexo 2 - Diagnostico Solidario Hbadillodmaria badilloAún no hay calificaciones
- Manual de Operaciones Unitarias 2015 1 C PDFDocumento414 páginasManual de Operaciones Unitarias 2015 1 C PDFJefferson Smith Gomez PerezAún no hay calificaciones
- Mpro1 U4 A2 UlmhDocumento15 páginasMpro1 U4 A2 UlmhKralisessManzAún no hay calificaciones
- Cultura de La CalidadDocumento10 páginasCultura de La CalidadCLARA PAOLA BARRETO PEDRAZAAún no hay calificaciones
- EmosDocumento18 páginasEmosHekho CR100% (1)
- Informe PericialDocumento37 páginasInforme PericialEsteban Naupay PerezAún no hay calificaciones
- TIBERIODocumento197 páginasTIBERIOGustavo0% (1)
- VFD Vs SoftStarterDocumento3 páginasVFD Vs SoftStarterBit ClodeAún no hay calificaciones
- Cuestionario Descartes PDFDocumento3 páginasCuestionario Descartes PDFangelAún no hay calificaciones
- Funciones de La PublicidadDocumento19 páginasFunciones de La PublicidadJeronimo RiveraAún no hay calificaciones
- Cuadro ComparativoDocumento2 páginasCuadro Comparativoruben ray0% (1)
- Examen 7 QuimicaDocumento4 páginasExamen 7 QuimicaDelgado H FabianAún no hay calificaciones
- Arquimedes Vuelve A La VidaDocumento9 páginasArquimedes Vuelve A La VidaLuis AlcaudónAún no hay calificaciones
- IdaepyDocumento28 páginasIdaepyMaria Carmelita Estrada Herrera0% (1)
- Los Medios de Impugnación en El Proceso PenalDocumento175 páginasLos Medios de Impugnación en El Proceso PenalBelenVettese100% (1)
- Examen Final de Metodología de InvestigaciónDocumento15 páginasExamen Final de Metodología de InvestigaciónAndrea Cuenca DiazAún no hay calificaciones
- BLRP Hoja de Vida Del Funcionario PDFDocumento4 páginasBLRP Hoja de Vida Del Funcionario PDFCdgc CalderonAún no hay calificaciones
- TALLERDocumento2 páginasTALLERThalia Marisol MorenoAún no hay calificaciones
- El Secuestro ConservativoDocumento15 páginasEl Secuestro ConservativoJAVIERFRANKLINAún no hay calificaciones
- Azul Verde y Naranja Dibujado A Mano Biografía y Procesos InfografíaDocumento3 páginasAzul Verde y Naranja Dibujado A Mano Biografía y Procesos InfografíaCARLOS ALBERTO GUILLEN RODASAún no hay calificaciones
- Entre Los Dos TestamentosDocumento2 páginasEntre Los Dos TestamentosCarlos Alberto PazAún no hay calificaciones
- Tarea 6 Proyecto Evaluación de La Calidad Trabajo 2437520Documento9 páginasTarea 6 Proyecto Evaluación de La Calidad Trabajo 2437520Edgar MiguelAún no hay calificaciones
- ACTIVIDADES BienaventuranzasDocumento2 páginasACTIVIDADES BienaventuranzasYudith Angelica BanegasAún no hay calificaciones
- Quillota, Ocho Textos de AntologíaDocumento57 páginasQuillota, Ocho Textos de Antologíapablo caballeroAún no hay calificaciones
- La Educación en El Régimen FascistaDocumento6 páginasLa Educación en El Régimen FascistamelylgimenezAún no hay calificaciones
- Berni y Sus ContemporaneosDocumento207 páginasBerni y Sus Contemporaneosnatalia march100% (1)
- Saludindividual y ColectivaDocumento5 páginasSaludindividual y ColectivaChary OrtizAún no hay calificaciones