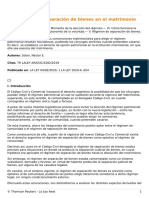Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
SCHROEDER RODRÍGUEZ, Paul. La Primera Vanguardia Del Cine Latinoamericano
SCHROEDER RODRÍGUEZ, Paul. La Primera Vanguardia Del Cine Latinoamericano
Cargado por
Ire Ne0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
31 vistas25 páginasTítulo original
SCHROEDER RODRÍGUEZ, Paul. La primera vanguardia del cine latinoamericano
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
31 vistas25 páginasSCHROEDER RODRÍGUEZ, Paul. La Primera Vanguardia Del Cine Latinoamericano
SCHROEDER RODRÍGUEZ, Paul. La Primera Vanguardia Del Cine Latinoamericano
Cargado por
Ire NeCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 25
} Cine mudo
latinoamericano
eetaeencactee eat cniacel
fee ey
OA eo Ree en en
David M.J. Wood
LA PRIMERA VANGUARDIA
DEL CINE LATINOAMERICANO
Pavr A. Scrrozper Ropricvez
Univetsidad Northeastern Minois
En América Latina en los afios veinte suxgieron vanguardias artisticas tan
importantes como bien documentadas, por ejemplo, la semana de arte
modemo en Sao Paulo en 1922, las vanguardias poéticas en todo el con-
tinente, y en el cine, al menos cuatro peliculas que han sido estudiadas
individualmente pero todavia no en su conjunto: Sao Paulo, a sinfonia da
metropote (Sio Paulo, sinfonia de una metropolis, Rodolfo Rex Lustig y Adal-
berto Kemeny, Brasil, 1929), Limite (Limite, Mario Peixoto, Brasil, 1929),
Que viva México! Sergei Eisenstein, mss, ea. 1981) y Ganga bruta
(Ganga en bruto, Humberto Mauro, Brasil, 1983).' Sabemos que la prime-
ra vanguardia del cine latinoameriano conté con al menos dos peliculas
mis, hoy perdidas,* y seguramente hay otras que atin no conocemos y que
tal vez sean redescubiertas a medida que sigamos recuperando nuestra
memoria del cine mudo. Pero sea cual sea el mtimero exacto del corpus,
lo cierto es que hubo en América Latina, a finales de los afios veinte y
principios de los treinta, un cine vanguardista definido por su proyecto
en comin de ruptura respecto a las convenciones narrativas y visuales
del cine criollo que predominaba en la época, y consecuentemente, de
' Gonsidero jQuevioa Mic! una pelicula mexicana, no tanto por haberse fmado en
México (de sex éste el eiteio, Teineiory Titanic serfan mexicanas, ¥ datamente no Jo $03),
sino por trata la historia de México desde una perspectiva local, por lain luencia determinante
aque el muralismo mexicano tuva en su estructura nartaiva (Lema que abordo més adelante),
Y por su importancia en el desserollo del cine nacional. Por otra parte, hay una larga prctica
de considerar cotne Itinoaraercanas, sobre todo ea la Gpoca del eve mudo, pelieubas a cargo de
stropeos pero peasadas para in piblico local, por qjemple las policulss del italiane Pedro
Sambarino en Pers y Bolivia, oe noticcror produccos por el italiano Gilberto Rossi en Brasil la
pelicula argentina A fasamanuts de Bor, drigida por italiano Mario allo, en 1908, ylapelicsla
argentina Juan sin rea, drigia por el francés Georges Benoit en 1919, En aoe posteriorer, en
“Mexico sobresalen los casos del raso Arcady Boytery sobre todo, de Luis Buel,
® Dipares on a sino (Manuel Water Bravo, México, 1988) y 777 Emilio Amero, México:
va, 1929),
[209]
210 PAULA. Scuoxnee Ropnicuss
cisma también con los valores de la sociedad criolla tradicional que pro-
ducia y consumia ese cine.* Puesto que “vanguardia” es un término con
un amplio rango de aceptaciones y matices que varian segtin el contexto
en cuestion, utilizaré, para efectos de este ensayo, esta definicién de van-
guardia como ruptura con la estética y Ia ideologia criollas de principios
del siglo xx en América Latina. Asi, por ejemplo, y a diferencia de pelicu-
las anteriores como Nobleza gawha (Eduardo Martinez de la Pera, Ernesto
Gunche, y Huberto Cairo, Argentina, 1915), Eliltino malin (Alcides Greco,
Argentina, 1916), Tépeyac (José Manuel Ramos, Carlos B, Gonzalez y Fernan-
do Sayago, Mexico, 1917), £1 avtomévil gris (Enrique Rosas, Joaquin Coss y
Juan Canals de Homes, Mexico, 1919), Perdén vigita (José Agustin Ferreyra,
‘Argentina, 1927) y Sangue Mineiro (Humberto Mauro, Brazil, 1929), to-
das ellas convencionales en tanto encuadran tipos sociales o individuos
estereotipados utilizando practicas tradicionales como el montaje clasico,
narrativas aristotélicas, y una cinematografia realista,* las peliculas de la
primera vanguardia del cine latinoamericano experimentan, entre otras
cosas: 1) con el montaje ideolégico (;Que viva México!); 2) con la ruptura
de la narrativa aristotélica por medio del uso extenso de la elipsis (Limi
te) 0 a través de una estructura dialéctica (jQue viva México); y 3) con
una cinematografia no realista lograda por el uso de planos en picado
y contrapicado (Ganga Bruta, Limite y ;Que viva México!), de la fragmen-
tacién de la imagen proyectada (Sao Paulo, la sinfonia de una metrépoli) y
hhasta con tomas hechas con la cimara amarrada a una soga y lanzada al
aire (Limite), Claramente esta primera vanguardia del cine latinoameri-
cano es parte de una avanzada global cuyos centros de produccién son
metropolitanos, y el definirlas aqui en contraste con el cine criollo
Iatinoamericano de la época no quiere decir que no haya esas influencias
metropolitanas. De hecho, en las discusiones que siguen reconozco casos,
por otros ya sefialados, de peliculas metropolitanas con las que dialoga la
primera vanguardia del cine latinoamericano. Mi intencién, por lo tan-
to, no es estudiar esta primera vanguardia del cine latinoamericano fuera
del contexto amplio que son las vanguardias artisticas y cinematograficas
globales, sino estudiarla a partir de la especificidad latinoamericana de la
época. Sélo asi, arraigando nuestro anilisis en la realidad y contempora-
» Para una defincicn y teoviacion de este cine ciollo, ease Paul A. Schroeder Rodrigue
Latin American Silent Cinema: angulation andthe Politics of Criallo Aesthetics, Latin American
Recarch Review, Pitabutgh, vol 4, nim, 8, 208, pp. 858,
* Todas esas convenciones fueron adoptadat muy'ripidamente en América Laina a parr
del ao 1915, aio en queel éxito de Birth of Nation (El nacimient dena nasi, Davi W, Grif,
0s) convolida en toda la regi (yen el mando) el modelo narrativa que sigue en igor hasta hoy
Ais peliculas de sproximacdamente dos horas de duracin, narrativa aatoteica con un confhito,
desarrollo, climax y reolucion de fel identifcacin, hoes imprleados por motivor personales
mis que sociales, yun montaje paralelo que construye un tempo lineal yun espacio contin
La panera vanguardia del cine Latinoamericano 211
neidad latinoamericana, podremos desarrollar una lectura més profunda
yacertada de esta vanguardia, y de paso evitar caer en la tentacién de con-
luir que por ser una vanguardia periférica es uma derivacién o prolonga-
Gin de las vanguardias metropolitanas, y por lo tanto incapaz de haber
podido contribuir con nuevos aportes al lenguaje global del cine.
‘A pesar de que las peliculas de la primera vanguardia del cine lati.
noamericano comparten una estrategia de ruptura respecto a las formas
y valores del cine criollo predominante, no por ello producen na sola
respuesta a ese cine, Mas bien, la primera vanguardia del cine latinoame-
ricano ofrece dos respuestas al tradicionalismo criollo: la primera, una mo-
dernidad burguesa asociada al desarrollo del capitalismo periférico, que al
celebrar el progreso material de la emergente burguesia nacional, apunta
hacia la creaci6n de una utopia racional (Sao Paulo, sinfonia de una metré-
polis y Ganga en bruto); y la segunda, una modernidad alternativa que busca
tansformar ese capitalismo periférico con la representaci6n de utopias al-
ternativas (;Que viva México!), o bien sefalando los limites de pensamiento
y comportamiento que generan el capitalismo y el racionalismo burgués
(Limite). El primer impulso para analizar sistematicamente la representacién
de estas dos modernidades, forjado a lo largo de mas de un siglo de cri
tica de cine en América Latina, esta en analizar las peliculas dentro de
sus contextos nacionales, para determinar cémo construyen la comunidad
imaginada nacional. La ventaja de este acercamiento es que ya conocemos
relativamente bien la génesis y confeccién de cada una de estas peliculas
dentro de los contextos nacionales que enmarcan su produccién.’ Sin em-
bargo, si nos limitamos a esta perspectiva, concluiriamos que esta primera
vanguardia no es sino una coincidencia temporal de extraordinarios pero
aislados experimentos filmicos, y no creo que éste sea el caso. Mas bien,
creo que se trata de manifestaciones locales de un rizoma vanguardista glo-
bal, o visto de otra manera, de cuatro contribuciones latinoamericanas a la
primera vanguardia mundial del cine.
Desde esta perspectiva rizomatica y comparada, llama la atencién el
hecho de que en las cuatro peliculas se representa la maquina, metafora
por excelencia de la modernidad en ese entonces, en una de dos formas
1) como instrumentos liticos que armonizan con el positivismo latinoame-
ricano (en el caso de Sao Paulo... y Ganga en bruta); y 2) como herramientas
capaces de transformar las estructuras sociales y valores culturales asocia-
dos con ese capitalismo periférico (en el caso de Limitey ;Que viva México)
En el contexto de América Latina de los afios veinte, estas dos representa-
ciones de la maquina corresponden, en el primer caso, con wna tempora-
» Veanee, por ejemplo, Aurelio de los Reyes, EI nacimieno de ;Que vow Misia, México,
wast Insitute de Investigaciones Fstéiae, 2006 y Saulo Pereira de Mello, Lani, Rio de Janeiro,
Rocco, 1995
212, PAULA. Scumosnee Ropnicus
lidad lineal donde el progreso se define como pequefios cambios euanti-
tativos que derivaran en un mundo de ordenadas relaciones verticales de
poder, con la burguesia nacional (y su maximo ejemplar, el hombre blan-
co y heterosexual) al mando; y en el segundo caso, con temporalidades
alternativas donde el progreso se define como grandes saltos cualitativos
que engendran un mundo donde las relaciones sociales son, simultanea-
mente, horizontales y méviles. Puesto que Limiley ;Que viva México! son las
mas innovadoras formal y tematicamente de las cuatro, donde de hecho se
arinan por primera vez en el cine latinoamericano la vanguardia estética y
1h politica, comenzaré con un anilisis relativamente breve de Séo Paulo
yy Ganga en bruta antes de proceder a un anilisis minucioso de las peliculas
de Eisenstein y Peixoto.
La maquina como instrumento lirico de disciplina social
Sio Paulo, sinfonia de una metr6polis
De las dos peliculas que representan la maquina como instrumento liti-
co que armoniza con el discurso y las estructuras sociales de modernidad
burguesa, Sia Paulo, sinfonia de una metrépolis es la mas abiertamente posi-
tivista. En ella se celebra cémo los automéviles, los tranvias, las fabricas y
Jas telecomunicaciones sirven a los intereses de su muy productiva burgue-
sia, Esta representacién de la ciudad de Sao Paulo pertenece a un género
de retratos liricos de ciudades que incluye peliculas tan variadas como
Manhatia (Paul Strand y Charles Sheeler, eva, 1921), Rien que les heures
(Salo las horas, Alberto Cavalcanti, Francia, 1926), y Berlin, die Sinfonie der
Groftadt (Berlin, sinfonia de una gran ciudad, Walter Ruttman, Alemania,
1927), y que ofrecen al espectador una vision a la ver tecnolégicamente
modernizadora y socialmente conservadora de sus respectivas ciudades*
En el caso particular de Lustig y Kemeny, se trata ademas de una represen-
taci6n de Sio Paulo como nédulo no periférico del capitalismo mundial,
equiparado econémica y tecnolégicamente con otros de ese capitalismo,
como bien lo demuestra la secuencia donde la pantalla esta fragmentada
en cinco partes, con una imagen del horizonte de la ciudad de Sio Paulo
rodeada de imagenes icdnicas de Paris, Nueva York, Berlin y Chicago.
© EX hombre deta cémara (Driga Verto, Uns, 1927) también pertenece a este género de
retrator de cada, pero en ela se reprerentan lat cdades de Kiex, Mote y Odexsa como centror
de una modernidad altenatia socialsta donde los obzeros som los protagonist de la historia
La pamera vanguardia del cine latinoamericens 218
Ganga en bruto
Ganga en brulotambién representala maquina como tropo de lamodernidad
burguesa, pero dentro de un marco nazrativo melodramatico ambientado
en un entomo rural. En esta pelicula Marcos (Durval Bellini) , un ingeniero
rico, asesina a su esposa la noche nupcial porque sospecha que ella Ie ha
sido infiel. Thas ser absuelto de toda culpa bajo una ley que ampara el
derecho de un hombre a defender su honor, Marcos deja la ciudad y su
red de intrigas para refugiarse en el campo pristino, donde supervisa la
construccién de una fébrica representada liricamente como un concierto
de lineas y angulos en contrapunto sinfonico con el entomo rural. En
este espacio nada comin, donde el paisaje rural, la tecnologia moderna, y
las relaciones sociales burguesas armonizan, Marcos conoce a Sonia (Déa
Selva), accidentalmente mata a su novio, y se redime casindose con ella.
En su Revisién critica det cine brasilenio, Glauber Rocha ha escrito el
anilisis mAs difundido sobre Ganga en brut:
Mauro, en Gange Brat realiza una antologia que parece encerrar lo mejor del
impresionismo de Renoir, la audacia de Griith, Ia fuerza de Eisenstein, el hue
‘motismo de Chaplin, la composicién de luzy sombra de Murnat [..] Siendo ex-
presionista en los primeros cinco minutos (la noche del casamiento yl asesinato
de la mujer por el marido), es documental realita en la segunda secuencia
(Qa libertad del asesino y su paseo en tanvia por las calles), evoluciona hacia el
‘western (la bronca en el bar, con la pelea general en el mejor estilo de un John
Ford), crece con a misma fuerza del cine clisico ruso (Ia posesisn de la mujer,
de connotaciones ersticas freudianas en el montaje metafdrico de la Fabrica de
acero) y, si en la discusién entre cl novio y el marido criminal, en el primer
anticimax, la evidencia ercenogrifica recuerda otra ver el expresionismo ale-
rin, todo el final esta impregnado por wn clima de melodrama de aventura
[a] Mauro, aunque ideoldgicamente difuso, hace una politica desprovista de
demagogias”
Estoy de acuerdo con Rocha en que la pelicula no es demagégica
pero a diferencia de él, no creo que sea una pelicula ideolégicamente di-
fusa, Aqui habria que precisar que el proyecto ideolégico de Rocha en
su Revisién fue buscar precedentes nacionales al tipo de cine heterogéneo
ymilitante que él comenzaba a hacer, En Ganga en bruto, Rocha encontr6
el mejor ejemplo de la heterogeneidad y la libertad expresiva que buscaba,
ysin embargo, ese hallazgo lo llev6 a ignorar el conservadurismo social de
la pelicula, pues éste no encajaba con la militancia de su propio proyecto.
> Glauber Rocha, Reis Critics do Cinema Brey (1463), Sio Palo, Cone Nay, 2008,
pp. 4558, La traduccion es mia,
21 PAULA. Scumosnee Ropnicus
En efecto, esa misma militancia lo evé a la conclusion de que Limite es
“una pelicula de imagenes, sin preocupaciones sociales [...] una pelicula
de arte por el arte”,! una conclusin que, como veremos mas adelante,
esta muy lejos de la realidad.
‘A diferencia de Rocha, entonces, yo diria que no obstante la hete-
rogeneidad que vemos en Ganga en bruto, hay en ella un claro impulso
conservador que enfrenta a la elite del campo en contra de la clase obre-
ra citadina, Esto se ve muy concretamente en cémo la pelicula dibuja la
superioridad de las clases privilegiadas de Brasil por medio del personaje
de Marcos, cuyo fenotipo europeo y valores tradicionales son celebrados y
estan ligados a su capacidad protéica no sélo de adaptarse a circumstancias
cambiantes, sino de crearlas de Ia nada, como su diseio y construccién de
una fabrica de acero en el medio del campo tan bien lo demuestran. Esta
lectura esta apoyada en el titulo mismo, pues si el significado de ganga,
tanto en epafol como en portugués, es “el material estéril 0 imitil que
acompaiia al mineral [de valor] que se explota” y que luego de ser sepa-
rado “se deja acumulado cerca de las galerias o explotaciones mineras en
forma de derrubios’,"" entonces la mujer que no cra virgen la noche del
matrimonio y el obrero robusto que estaba comprometido a casarse con
Sonia, son como la ganga que se deja acumulada en forma de derrubios
para que Marcos pueda mantener su posicién y sus privilegios.
La maquina como herramienta de transformacién social
En Limitey jQue viva México! ocurre algo muy diferente, pues son las vinicas
peliculas en todo el cine mudo latinoamericano que critican las ideologias
¥ practicas interconectadas del racismo, la heteronormatividad, el andro-
centrismo y el capitalismo. Para continuar con la exploraci6n de la repre-
sentacidn de la maquina como tropo de Ia modernidad, voy a enfocar mis
comentarios muy especificamente en emo este papel transformador esta
ligado a la construccién de temporalidades alternativas que conducen a
cambios sociales abruptos y radicales: una temporalidad dialéctica en el
caso de ;Que viva México!, yuna temporalidad ritmica en Limite.
* Rocha, op. it, p. 62
> "Ganga", Glsanio tence miner, Bogotd, Ministeio de Minas y Energia, Replica de
Colombia, 2008, en linea: cwwninminas osc /eninminas/ downloads /UserFles/Fie/Minas/
Glosario ¥202,pdf>, A modo de comparacin, el Novo diciondri da lingua portuguéa de Candide
de Figueiredo (Lisboa Liveatia Edita Tavares Cardoso & Irmo, 1899), define ganga como “nome
que se da, nos floes metalifros, paste no metiliea, qu forma a matea principal do depSsito
fe contém 0 mineral”
Beni, tem
‘La pamera vanguard del cine lainoamericens 215
iQue viva México!
En jQue viva México! las maquinas aparecen tres veces: en el episodio ti-
tulado Maguey, donde sirven como armas de represién y control; en el
episodio munca filmado de Soldadera, donde las masas toman control de
las maquinas y a través de ellas también del poder; y por titimo en el Epi-
logo, donde armonizan, no con las clases privilegiadas y europeizadas que
vemos en Sido Paulo...» Ganga en brute, sino con una clase obrera mestiza
que ya puede darse el lujo de celebrar su emancipacién tras la Revolucién
Podriamos decir que la rueda en Ia feria del Epitogo, como forma de
entretenimiento popular, simboliza un nuevo orden social donde las ma-
quinas estan al servicio de las masas en lugar de servir a los intereses de las
elites. El Epilogo funciona, entonces, como la culminacién o sintesis de un
proceso historico que Eisenstein entendia como dialéctico, y cuya repre-
sentacidn cinematogréfica requiris la elaboracién de wn modelo narrativo
alternativo basado en imagenesmovimiento dialécticas,"' donde los even-
tos visuales y narrativos adquieren significado por su yuxtaposicién con
eventos visuales y narrativos contrastantes, y en tanto éstos impulsan la
accién hacia uma sintesis posterior.
Por ejemplo, los cuatro episidios de jQue viva México! —Zandunga,
Maguey, Festa, y Soldadera— mas el Prélogo y el Epilogo, adquieren significa-
dono de forma independiente, sino a partir de una metanarrativa dialécti-
ca que alegoriza sucesivos modos de produccisn a lo largo de cuatro sighos
de Ia historia mexicana." En este sentido, el Praloge representa wn México
prehistérico, estatico, y por lo tanto no dialéctico; Zandunga representa la
tesis, y en concreto lo que Marx llamé comunalismo primitivo, donde la
produccién no genera acumulacién; los episodios Fiesta y Maguey, corres-
pondientes a los periodos de la colonia y la Repriblica en los siglos xv,
representan una antitesis cuando el comunalismo primitivo se transforma
en un sistema donde coexisten y Inchan entre sf varios modos de produe-
Gién, entre ellos el capitalismo, el feudalismo y la esclavituds; y por tiltimo,
cl Epilogo representa una sintesis donde los obreros celebran el control
que al fin ejercen sobre los modos de produccién (esquema 1)
Las conexiones entre estos estados de tesis, antitesis y sintesis son,
como es de esperarse en una narrativa dialéctica, momentos de violencia
transformadora: entre la tesis y la antitesis, una representacin popular
sobre la conquista; y entre la antitesis y la sintesis, el episodio no filmado
" Debo la idea dela imagen-movimiento diléctica a Paola Marra, ills Deuce: Cinema
«and Phloophy, traduccin de Alisa Hatz, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2008
" Veise Paul A, Schtoeder Redriguez, “Marxist Historiography and Narrative Forms in
Sergei Eisenstein's Que oioa Mico”, Rehinting Marsiom. A Journal of Brmomcs, Culture & Soi,
Kalamazoo, vol. 2, nim. 21, abril de 2009, pp. 228-242
216 PAULA. Scitoxnex Ropnicus
Esquesa 1
Estructura dialéctica en jQue viva México!
Zandunga <— (Conquista) —> Fiesta Maguey
|
(Revolucién mexicana)
|
Epilogo
de la Soldadera, que corresponderia a la Revolucién mexicana, Es decir, ¢1
significado de la narrativa en jQue viva México! no surge de wna sucesién
lineal de eventos concatenados, sino més bien del contraste entre episo-
dios de diferentes épocas histéricas que estan relacionados dialécticamen-
te entve si. Eisenstein conocia el modelo diacrénico de Intolerancia (David
Griffith, wva, 1916), donde también se contraponen diferentes periodos
hist6ricos, pero lo rechazé en el n
sobre los origenes eternos del Bien y del Mal”, tan lejos del materialismo
que informa toda su propia obra filmica y teérica; y en lo formal, porque
su “acumulacion cuantitativa [es decir, el montaje paralelo] no era sufi-
Giente para nosotros: buscabamos y encontramos en las yuxtaposiciones
mas que eso—[buscébamos y encontramos] un salto cualitativo”.**
El salto cualitativo al que Fisenstein se refiere es el montaje ideol6gico,
tun montaje dialéctico que ya habia inventado y desarrollado antes de le-
fel tematico, por su “filosofia metafisica
gar a México, en Octubre y en Potemkin. Sin embargo, fue en México don-
de Eisenstein por primera vez logré levar la idea y practica del montaje
ideolégico a una narrativa dialéctica metahist6rica, donde las oposiciones
ya no son s6lo entre episodios con um mismo fondo histérico, como lo
son los episodios dentro de Octubre 0 de Potemkin, sino entre episodios de
diferentes periodos histéricos. Eisenstein explor6 este modelo dialéctico
metahist6rico desde antes de llegar a México, para una pelicula basada en
EL Capital que dramatizara el materialismo hist6rico.
® Serge tenstein, “Dickens, Grfth, and the Film Today”, en Sergei Eienstein, Fin Form
traduecin de Jay Leva, Nueva York, Harcourt, 1977, pp. 195.286 yp. 284, La traduccin es mia.
biden, p. 288,
‘La pameravanguardia del cine latinoamercens 217
Este es un ejemplo del 17 de marzo de 1928
Hay que buscar, al nivel de “materialise histérico", equivalentes contempo-
raneos de los momentos decisivos de la historia, En Capital, por ejemplo,
los temas de las miquinas textiles y los destructores de maquinas deben chocar:
lwanvias eléctricos en Shanghai y como consecuencia miles de peones despro
vistor de pan, lirados sobre las vias dispuestoe a morir (.... Una invasion eons
mica yla construccién de nuevas ciudades.*
Eisenstein nunca pudo filmar EI Capital, Sin embargo, al legar a Mé-
xico encontré ejemplos contemporaneos de los diferentes modos de produc-
Gin a los que se refiere Marx en su obra capital, desde una economia
de subsistencia en Tehuantepec, hasta el feudalismo de las plantaciones de
maguey en las cercanias de Hidalgo, ¢ inclusive la economia industrial
de la capital. Este entorno, entonces, le sirvi6 a Eisenstein como fuente pri
‘maria para dramatizarel materialismo histérico que veniaestudiando, como
por ejemplo cuando dramatiza la invasién europea y la construccién de
nuevas citdades en el episodio que representa la conquista, 0 cuando dra-
matiza el choque en Maguey entre peones y sefiores feudales.
EL gran acierto de Eisenstein fue haber concebido estas dramatiza-
ciones no como episodios aislados, sino como momentos decisivos dentro
de una metanarrativa hist6rica inspirada en el mural La historia de México
que Diego Rivera pinté en el Palacio Nacional entre 1928 y 1936, justo
cuando Eisenstein estuvo en México. Eduardo de la Vega Alfaro, en su ex-
celente estudio Del muro a la pantalla, ha sefalado la influencia de los mm
ralistas en la puesta en escena del proyecto de Kisesntein, Sin embargo,
al referirme a la influencia del mural La historia de México sobre ;Que viva
México!, quiero decir que Eisenstein adapta la estructura narrativa de este
mural ala pantalla grande. Concretamente, Eisenstein toma del mural de
Rivera la representacién de la historia de México como una epopeya que
va desde la conquista hasta la Revolucién, precedida por un prélogo del
mundo indigena precolombino y seguida por un epilogo del México con-
tempordneo. Un reporte que el equipo de Eisenstein envid al gobierno de
México en agosto de 1931 confirma esta lectura:
En la pelicula que ahora nos ocupa, nuestio propésito y deseo es hacer tun xe-
tuato artistico de la belleza del pais, constrastando con los escenarios naturales,
los usos, costumbres, arte y tipos humanos y mostrar a la gente en relacidn con
st entorno natural y su evolucién social. Combinar montatias, mares, desiertos,
ruinas de viejas civlizaciones y Ia gente del pasado y del presente en una sinfo-
na cinematogratica, sinfonia que parte del punto de vista de Ia composicién y
aureglo comparable en el sentido de los murales de Diego Rivera en el Palacio
© Sergei Eisenstein, “Notes fora film of Capita’ taduccin de M. Shivowsk, J Leda yA,
Michelon, Octabr Cambridge, sim, 2, verano de 1976, p. 8 La traduccion ex mia
218 PAULA. Scuoxnee Ropnicue
Nacional, Como estas pinturas, nuestra pelicula mostraré la evolucisn politica
de México desde la antigitedad al presente cuando emerge como un pais pro
gresista, modemo, de libertad y oportunidades.*
Eisenstein no era tan ingenuo como para pensar que la situacién
en México en 1932 coincidia con la sintesis representada en el Epilogo,
© para pensar que el desarrollo dialéctico de la historia habia legado
ast término en México. En el guidn, de hecho, Eisenstein condicions este
optimismo:
En la versin definitiva de la pelicula, la “apoteasis" del epilogo ciertamente no
intentaba reiterar (..] el wiunfo det “progreso” ni el “paraiso” de la industiae
lizacién, Sabemos muy bien que cuando comienza la expansién de los paises
‘burgueses, las formar primitivas pauiarcales de explotacidn se wansforman en,
formas de wabajo mis avanzada [..] ¥ que el principio social que da vida, que
esafinmacidn, tendea que seguir combatiendo durante mucho tiempo alas fer
zas del oscurantismo, la reaceién yla muerte, antes que se realice el ideal de los
aque sufren bajo la bota de los explotadores”
Esta denuncia a las formas patriarcales de explotacién podria bien
referirse a la situacién en México cuando film6 la pelicula (durante la pre-
sidencia autoritaria de Plutarco Elias Calles), como a la situacién en la
Unidn Soviética ala que fue obligado a regresar (durante las fases iniciales
de las purgas estalinistas)
Eisenstein nunca pudo terminar su pelicula, y a pesar de que la ver
sin que hizo Grigori Alexandrov en 1979 es la tinica versién del material
filmado que se acerca remotamente a lo que Eisenstein hubicra hecho si
hubiera podido terminar de filmar Soldadera y hacer él mismo el montaje
final, el inconchuso proyecto abrié nuevos caminos para el cine mexicano
y latinoamericano por su innovadora representacién de tipos sociales y
por la feroz critica que hace de las desiguales relaciones sociales, tanto en
el plano sincrénico (dentro de los episodios que conforman la pelicula),
como diacrénicamente, si consideramos la pelicula en su totalidad como
una epopeya del pueblo mexicano.
Limite
La tinica otra pelicula del cine mundo en América Latina que se acerea a
una critica radical de lo que Eisenstein llama la explotacién patriarcal es
" Citado en Aurelio de los Reyes, Medio sig de cine mexicano (1896-1947), México, Tillas,
1987, pp. 106107,
© Sergei Bsenstein, Que via México! (guid), taduccin de José Emilio Pacheco y Salvador
Barros Sirrs, México, Ers, 1964, pp. 5555.
La prmera vanguard del cine latinoamericen 219
Limite. A primera vista Limite parece ser, como escribié Rocha, una pelicu-
la de preocupaciones burguesas, porque en ella se representan personajes
con gestos, fisonomias y ansiedades propias de la burguesia eurobrasileiia,
filmados en la tradicin del impresionismo francés de peliculas como La
Rowe (La rueda, Abel Gance, Francia, 1922) y La souriante madame Beudet
(La sonriente Madame Beudet, Germaine Dulac, Francia, 1922). Sin embargo,
unanilisis mas detenido revela quela pelicula desestabiliza tres de los pilares
de la burguesia hegem@nica: el capitalismo, elandrocentrismo, ya hetero-
normatividad, Por ejemplo, Limiledescentraclandrocentrismohegeménico
al enfocar su narrativa en un hombre y dos mujeres, una de las cuales
(Mujer 1, Olga Breno), al ser la tinica sobreviviente de la tormenta final,
yal ser la tinica que busca una salida al estancamiento de la barca, es por
Io tanto el tinico personaje en solidificar la identificacién entre especta-
dory personaje. Por otra parte, la pelicula cuestiona la heteronormatividad
al inchuir el enigmatico encuentro del cementerio como parte del flashback
del Hombre 1 (Raul Schnoor), Este encuentro, cargado de homoerotismo
el juego del anillo con el dedo, el doble sentido de la boquilla del per
sonaje de Peixoto y el cigarvillo del Hombre 1, y sobre todo, la intensi-
dad con que ambos se miran y con que el personaje de Peixoto agarra
al Hombre 1 por la cola de su traje, todo ello seguido de una biisqueda
frenética que cristaliza los dobles sentidos homoeréticos del encuen-
tro—, sugiere que la mayor frustracién y limitacién del Hombre 1 es el
no haber actuado de acuerdo con su naturaleza bisexual." ¥ por tiltimo,
Limite hace una demoledora critica al capitalismo, por medio de una
representacién breve pero simbélicamente rica de las maquinas en el flash-
back de la Mujer 1
En éste, la Mujer 1 es liberada de una pequeia prisién rural, luego
deambula por el campo, y finalmente emigra a la ciudad donde encuentra
trabajo como costurera. Su narrativa se sugiere por una concatenacién de
situaciones limitantes: primero el matrimonio, pues en portugués la pa-
labra “esposa”, como en el espafiol, puede significar tanto el estado civil
casado como el instrumento que ata las manos en este folograma; luego
¢l encarcelamiento en una prisi6n rural que parece una casa, subrayan-
do asi la conexién entre matrimonio, domesticidad y encarcelamiento;
y finalmente, su trabajo como costurera. En esta secuencia, las maquinas
primero estan asociadas con la movilidad, pues el tren facilita el escape
de la mujer de sus limitadas circunstancias en el campo, pero luego las
maquinas cambian a estar asociadas con otto tipo de arreglo limitante: no
social, como el matrimonio, ni legal, como durante su encarcelamiento,
Vesre Brace Willams, “Straight from Brasil? National and Sexual Disawowal in Mario
Peixoto's Limit’, LusoBraziian Review, Madison, vol. 1, nim. 88, verano de 2001, pp. 3140
220 PAULA. Scutmoxnee Ropnicus
sino econémico, por tratarse de un trabajo mal remunerado que ademas
Ja enajena de otros seres humanos y del producto de su trabajo.
Ahora bien, si Que viva México! elabora un modelo de cine alternati-
vo basado en imagenes-movimiento dialécticas que apuntan hacia una sin-
tesis posterior, Limite desarrolla un cine alternativo basado en imagenes-
tiempo a través de las cuales los eventos cobran valor y significado en tanto
son momentos de reflexiGn y no necesariamente de accién. En palabras
de Delewze:
[as imigenestiempo] son puas situaciones épticas y sonoras en las cuales el
ppersonaje no sabe como responder, espacios desafectados en los cuales el perso
naje cesa de experimentar y de actuar y entra en fuga, en vagabundeo, en un ir
yy venir, vagamente indiferente a lo que le sucede, indeciso sobre lo que se debe
Ihacer. Pero ha ganado en videncia lo que habia perdido en accién reaccién:
YE, hasta tal extremo que abora el problema del espectador es “zqué es lo que
hay para ver en la imagen?” (y no ya "zqué es lo que se va a ver en la imagen
siguiente?”).!°
Una de las caracteristicas formales de esta imagen-tiempo es la elabo-
racién de un trabajo de camara que desliga la perspectiva de la camara de
To que ocurre en la narrativa y de lo que ven los personajes, y que por lo
tanto logra plasmar una representacion més directa del tiempo en tanto
no depende ya de lo que ven, hacen o sienten los personajes, Es un traba-
jo, segtin Deleuze, de “visiones insdlitas de la cémara (la alternancia de
diferentes objetivos, el zoom, los angulos extraordinarios, los movimientos
anormales, las detenciones)”.*” En La imagen-movimiento: estudios sobre cine
1, Deleuze discute no sélo la imagen-movimiento sino también los precur-
sores de la imagen-tiempo, halléndolos en la “imagen mental” de Alfred
Hitcheocky en la aparicién de “situaciones dpticas y sonoras puras” del
neorrealismo italiano. Sin embargo, me aventuraria a decir que en Limite,
mis que precursores, hay ejemplos concretos y plenamente elaborados de
la imagen-tiempo, como por ejemplo cuando la camara se independiza
de los personajes y las situaciones narradas para seguir un camino propio, le-
tenerse en un vilano, o insistir en algiin motivo como el agua o el pelo de
los personajes.
De todas estas imagenes-tiempo, la mas insélita ocurre en torno a
una fuente de agua en la plaza del pueblo pesquero donde la Mujer 2
(Taciana Rei) va de compras. La cémara, posicionada frente a la fuente
Giles Deleuze, La imagetinnge: estudio seb cine 2, raduecidn de lene Agolt, Barcelona,
Paid, 2004, p, 861
© Deleuze, op at, p. 200.
® Gilles Deleuze, La imagen movimiento: edior sobre cine I, raducibn de Irene Ago‘,
Barcelona, Paidds, 2004, p. 285
Deleuze, La imagen movimiento: tudor soi cine p17,
‘La panera vanguardia del cine latinonmericane 221
ymirando en direccién del tubo por donde sale el agua, se mueve repenti-
namente hacia ese punto de salida. La toma, inusual de por si, es utilizada
dos veces mas dentro de la misma secuencia: la segunda ver es repetida tres
veces, y la tercera ver es repetida cinco veces. Es como si la imagen fuera
tan importante que mereciera repetirse, cada vez més insistentemente, para
obligar al espectador a formular una interpretaci6n, Sera que la imagen,
al sugerir un tempo que puede ir hacia atrés y en un ritmo construido a
base de variaciones, representa una temporalidad neobarroca que colapsa
pasado y futuro en un fluir multiforme y multidireccional? Esta interpre-
tacién apunta a la existencia de una temporalidad diferente a las tem-
poralidades teleol6gicas y unidireccionales de la modernidad, sea ésta la
temporalidad de intervalos idénticos y precisos, como la que concibe el
positivismo, o la temporalidad de saltos dialécticos, como la que concibe
el marxismo.
En efecto, la libertad de la cémara en Limite una cémara que se
mueve en miiltiples direcciones, independientemente de las acciones,
perspectivas 0 motivaciones de los personajes— esta ligada al fluir de un
tiempo ritmico y de su metéfora principal: el agua, la cual también corre,
fluye, rompe, chorrea, y cae, no cronolégicamente ni en una séla direc-
cin, sino ritmicamente y en miiltiples direcciones. Este ritmico fluir de la
camara y del agua en Limite genera tiempo neobarroco y plegado que se
mide por los lapsos entre variantes de diversas imagenestiempo (por ejem-
plo, agua estancada versus agua que corre, pelo peinado frente a pelo re-
‘welto, plantas inméviles contra plantas que se mueven en el viento), y
€s dentro de estos lapsos entre variantes donde transcurre la accién de
los personajes, no al revés. Con esta simple pero radical equiparacion
de loselementos narrativos y no narrativos —donde ambos adquieren, si-
multéneamente, centralidad y tangencialidad— el tiempo deja de ser teleo-
logico y la narrativa deja de ser antropocéntyica para convertirse en un
complejo sistema de contrapuntos visuales y conceptuales simultineos
Quizis sea el mismo Peixoto quien mejor ha teorizado esta ritmica y sinco-
pada temporalidad, en un articulo que atribuyé a Eisenstein:
[Limite] es un laxgometiaje minuciosmente constide, con tomas mayores
rodeadas por ottas menores, como sistemas planetatios intermediados por la
temporalidad intrinseca del regente, El todo se mantiene de pie y genera la at
mésfera deseada por el director a través de un Lenguaje viswal emancipado que
encadena, completindolas, a unas tomas con las otras, con Ia hicida precision
de un poeta meticuloso © un relojera experto que hace que todas las partes
Uuabajen juntas
L
Es toda la pelicula un dolor luminoso que se desdobla rittnicamente
cen imagenes de rara precisidn e ingenio.
222 PAULA. Scttmoxnee Ropnicus
Yentonces se descubre en el objeto una belleza yuna fuerza que no reside
solamente en un plano equiparado al estrato del ser humano, [Se descubre... que
Inecosas pueden tener —olllegan a tener— wna existencia propia oxeal, fuera del
pensamiento humano. En Limi, es en una imagen atimentada © impacsta
de repente donde se inicia el proceso de este lenguaje particularisimo.®
La historiadora Elizabeth Ermarth ha ligado este tipo de ritmo sinco-
pado a la posmodernidad:
La secuencia ritinica se bifwrea y re-bifurca, exfoliando, proliferando detalles ¢
hilos temiticos hasta levar an final que desde wn punto de vista racional es at-
bitario. El tiempo ritmico incorpora la convencién de la historia, la internaliza
como un juego, como ua grupo de reglas entze otras. [..] El lengtaje narrative
posmoderno plancea preguntas incémodas y sin retolver que legan a la xai2,
de nuestias suposiciones sobre el lenguaje y el tempo. Las narvativas que c=
camventan el “significado” y centran Ia atencidn en el detalle yen el momento
ssulsierten Ine bases humanisticas tradicionales de la subjetividad, la temporali-
dad, y las formas familiares de orden social” **
En tanto Limite centra la atencién en el detalle insignificante (en el
sentido que no aporta informacién a la narrativa de los personajes), en
tanto plantea preguntas incémodas y sin resolver, y sobre todo, en tanto
inserta las historias de sus personajes entre los pliegues de un tiempo rit-
mico, podriamos decir que la pelicula genera un tiempo y un espacio que
en la metropolis se llama posmoderno desde la Segunda Guerra Mundial,
y que el neobarroco latinoamericano explora desde prineipios del siglo
xm
Este tiempo-espacio neobarroco, un tiempo-espacio que Limite cele-
bra visualmente a través del libre y ritmico fluir de la camara y el agua, no
esta condicionado por prejuicios o motivaciones sociales y culturales, y
por lo tanto contrasta sobremanera con las vidas limitadas de los tres per
sonajes, todos ellos atrapados en un barco que funciona como metafora
del estancamiento que sufren porque se han sometido a las normas bur-
guesas de comportamiento y pensamiento, concretamente el matrimonio
ormatividad y el trabajo asalariado, Tanto es asi que
tradicional, la hetero:
podriamos decir que los significados en Limite emergen del contraste en-
tre esa ritmica y pulsante libertad de la camara y del agua por un lado, y la
monsétona, repetitiva y rutinaria existencia de los personajes por otro lado.
dicho de otra forma, que el libre y riumico fluir de la cdmara y del agua
» Peixoto, “Uns filme da América do Sul’, en Saulo Peseira de Mello (ed), Mario Peitate:
crite sone cinema, Ria de Janeiro, Aeroplano, 2000, pp. 85-98 La trad
Hlzabeth Ermarth, “Sequel to History’, The Postmodern Hstny Reade, Keith Jenins(ed.),
[Nucva York, Routledge, 1997, pp. 59-60,
© Vesse Monica Kau, “Neabaroque: Latin America’s Altemative Modernity, Comparative
Liveratur,Durhaga, nim. 58, vol, 2, 2008, pp. 128-152
La pamera vanguardia del cine latinoamericen 228
representan la libertad que los personajes podrian ejercer pero no actian
por miedo al cambio, por miedo de pasar del plano estable “serestar” al
plano inestable “devenir”. He aqui el mensaje radical de Limite. que la
estabilidad binaria, el tiempo lineal y el espacio continuo que sustentan
la cosmovisin burguesa, también condicionan formas de pensar y de ac-
tuar que limitan el pleno desarrollo humano; y que una alternativa mas
productiva seria, en cambio, vivir mas allé de esos binarismos, teleologias
y continuidades. Vivir, es decir, en sintonia con una naturaleza neoba-
roca —tanto humana como no-humana— cuyo espacio es rizomatico,
cuyo tiempo es ritmico, y cuya epistemologia es por lo tanto relacional.
Influencia de la primera vanguardia a corto plazo
Al plantearse cul es 0 cual deberia ser el papel social de las maquinas, Li
mite, Ganga en bruto, Sao Paulo... y {Que viva México! contribuyeron aun debate
mundial que exploraba la relacién entre los seres humanos y la tecnologia
dentro de un contexto de répida industrializacién ¢ intensas Iuchas sin-
dicales por los derechos de los obreros en todos los continentes. Muchas
peliculas contemporsneas representaron esta relacién como una dialécti-
ca donde las maquinas tenian o estaban por tener las de ganar, como por
ejemplo Metrépolis, de Fritz Lang (1927), la version de 1931 de Frankenstein,
de James Whale, y Tiempos modernos, de Chatlie Chaplin (1936). En Amé-
rica Latina, quizé porque la industrializacién estaba en sus comienzos y la
mayoria avin vivia en el campo, el cine no representa las maquinas como
uma amenaza a la humanidad. Lo que si vemos es una simbolizacién positi-
va de las maquinas y de la modernidad que éstas encarnan en Sao Paulo... y
Ganga en bruio, y wna representacién mucho mas compleja pero no deter
minate en Limitey ;Que vina México!
El éxito taquillero de musicales como Riachuelo (Luis Moglia Barth,
Argentina, 1934), Allé en el Rancho Grande (Fernando de Fuentes, Méxi-
co, 1936) y Al6, Alé. Camaval! (Adhemar Gonzaga, Brasil, 1936) cerré
las puertas al tipo de experimentacién formal que vemos en la primera
vanguardia del cine latinoamericano, y abri6 otra a un nuevo cine indus:
tial, subsidiado por el Estado ¢ impulsado por imperativas del mercado
¥ por politicas populistas. Sin embargo, entre 1930 y 1935, antes de que
se impusiera el modelo de cine industrial y populista, hay un ntimero de
peliculas con elementos estéticos vangnardistas sin por ello haber sido
ideologicamente vanguardistas. En Redes (Paul Strand, Fred Zinnemann,
y Emilio Gémez Muriel, México, 1935), por ejemplo, la fotografia de Paul
Strand —claramente inspirada en el encuadre de tipos sociales al estilo
de jQue viva México! ayuda a construir un paisaje rural y social mexica-
no muy simplificado ¢ idealizado que mas tarde Gabriel Figueroa, Emilio
221 PAULA. Scutmoxnee Ropnlcus
“EL Indio” Fernandez, Carlos Novarro y otros elaborarfan en toda una es-
cucla indigenista, Sin embargo, ni Redes ni las peliculas indigenistas del
cine clasico mexicano tienen la complejidad narrativa y discursiva que ca-
racteriza ;Que viva México!, lo que me lleva a pensar que a corto plazo, la
influencia de Kisenstein y Tissé en el cine mexicano fue superficial, en
el sentido de haberse limitado a una apropiacién selectiva de elementos
Visuales del famoso proyecto inconeluso.
Owo fendmeno importante de esta wansicién, entre la vanguardia
yel nuevo cine sonoro protoindustrial, es el intento de conciliar el melo-
drama con la vanguardia, como podemos ver en Dos monjes (Juan Bustillo
Oro, México, 1934) y La mujer det puerto (Arcady Boytler, México, 1934).
En La mujer del puerto, por ejemplo, las citas visuales a EI gabinete del Dr
Catigari (Robert Wiene, Alemania, 1919), a Tierra (Alexander Dovzhenko,
uRss, 1930), e inclusive a ;Que viva México! no funcionan como intertex-
tos a los proyectos politicos del expresionisino alemén, del realismo social
soviético 0 del montaje ideolégico de Bisenstein, sino mas bien como una
estrategia de diferenciacién estética respecto al cine norteamericano que
prevalecia en las pantallas del pais. Lo mismo podriamos decir sobre Dos
monjes, donde el uso de formas experimentales est al servicio de uma na-
rrativa mas abiertamente maniquea. Esto quiere decir que en La mujer del
‘puerto y Dos monjes Ia experimentacién se limita a las formas visuales, pues
en ambas, la celebracién de valores patriarcales tradicionales es una con-
tinuacién de lo que el cine mexicano venia haciendo desde los tiempos
de Tepeyac (1917) y la primera version de Santa (Luis G. Peredo), en 1918.
El legado de ta primera vanguardia en el Nuevo Cine Latinoamericano
A largo plazo, a influencia de la primera vanguardia en el Nuevo Cine
Latinoamericano es rizomatica, en el sentido de haber establecido formas
alternativas de hacer cine que quedaron desplazadas y soterradas tras la
aparicién del sonoro, y sélo reaparecen cuando se dan las circunstancias
propicias para el surgimiento de una segunda vanguardia, en los afios se-
senta. En concreto, las formas alternativas de concebir el tiempo que ve-
mos en Limite y {Que viva Mévico!, un tiempo ritimico en la primera y un
tiempo dialéctico en la segunda, quedaron desplazadas y soterradas por la
representaci6n que el cine convencional hace del tiempo como sucesién
de instantes idénticos y equidistantes. Esto cambia radicalmente en los
afios sesenta, una década que comparte con la década de los veinte: 1) un
crecimiento acelerado de las economias, fenémeno que a su vez genera
expectativas de cambios sociales acelerados y radicales; 2) la aparicién de
una vibrante cultura alternativa de cine divulgada por medio de cine clu-
bes, revistas de critica de cine, y universidades; y 3) el impacto politico y
‘La pamera vanguardia del cine latinoamercen 225
cultural de las dos revoluciones mas importantes del siglo xx en la region:
la Revolucién mexicana en el caso de la primera vanguardia y la cubana
en el caso del Nuevo Cine Latinoamericano. Estas similitudes de contexto
ayudan a explicar las similitudes de contenido y forma que comparten
las dos vanguardias del cine latinoamericano del siglo xx, no sélo en la
aludida representacién de temporalidades alternativas, sino también en
la experimentacién con un montaje discontinuo, en una cinematogralia
no realista, en una estructuracién narrativa no aristotélica, y en (érminos
mis generales, en la biisqueda compartida de una cultura autéctona con
de formas experimentales.
Cabria preguntarnos si estas similitudes justifican hablar de influen-
cia, pues después de todo, las cuatro peliculas de la primera vanguardia
latinoamericana fueron apenas exhibidas en su momento. Sin embargo,
todas, excepto quizas Sao Paulo... se conocieron y se discutieron amplia-
mente alo largo de los afios teinta a setenta, Por ejemplo, jQue viva México!
se conocia, sobre todo dentro de México, por los colaboradores mexica-
nos de Eisenstein y a través de fotogramas y otras fuentes secundarias que
Grcularon ampliamente, como versiones de guiones, y entrevistas y docu-
mentales hechos a partir del material filmado, hasta que en 1979, Grigory
Alexandrov edit6 una versin en 35 mm que fue exhibida en salas de cine
de todo el mundo, y luego distribuida primero en v1ts, y mas reciente-
mente en pvp. Limite también fue largamente discutida antes de su dis-
tibucién en vis en 1979, tanto que se convirtid en objeto de culto para
unos y de polémica para otros, como cuando Glauber Rocha incluyé el
ya citado capitulo sobre la misma en su Revisin critica del cine brasileno. Es
decir, que a pesar de la limitada distribucién que tuvieron estas dos pelicu-
las antes de los arios ochenta, el vasto conocimiento que se tenia de ellas
justifica hablar de sus influencias sobre el Nuevo Cine Latinoamericano.
Walter Lima Jr, en una entrevista publicada en 1996, caracteriza esta
influencia como definitoria para el Cinema Novo: “es significative que
haya dentro del cine brasilenio dos titulos Limite y Ganga en brulo—
que sean arquetipos. Que realmente definan nuestros esfuerzos como di-
rectores brasilefios, que sirvan para confrontarlos con algo que necesite ser
mejorado y definir su propio espacio”. José Carlos Avellar inclusive sos-
tiene que Limitey Ganga en bruto crearon modelos estéticos evidentes en la
fotografia del Cinema Novo:
[EJs posible decir [..] que algo de la experiencia de Limite la fotografia, ereando,
su espacio propio y utilizando luz natural y escenarios reales, ha sido transmitida
Deus #0 diabo wa teva do sol, incluso aunque Glauber Rocha no supiera nada de
Limite osando tealizé sx pelicula, Del mismo modo, algo de la experiencia sin
™ Gitado en Joré Carlos Avella, “Un hagar sin limites, Linite (Mario Peixoto, 1981)
Sueuanciax, Revita de Historia de Ging, Madi, si, 17, 2008, p. 17.
225 PAULA. Scttmoxnee Ropnicus
refinar de Humberto Mauro ha sido tansferido a la fotografia sobreexpuesta de
Nelson Pereira dos Santos en Vidas seas”
Pero mas alla de la fotografia, y hasta mas alla del caso de Brasil, la
primera vanguardia del cine latinoamericano plasma dos modelos de cine
alternative que el Nuevo Gine Latinoamericano elaboraria con creces: ¢l
modelo de imagen-movimiento dialéctica que vemos en ;Que viva México!
y que el Nuevo Cine Latinoamericano privilegia durante su fase miltante
en los afios sesenta; y el modelo de imagenctiempo que desarrolla Limite, y
que éste elabora durante su fase neobarroca en los afios setenta y ochenta
Aqui valdria la pena detenerse sobre algunos ejemplos concretos del Nue-
vo Gine Latinoamericano, para dar evidencia concreta en apoyo de la idea
que sus antecedentes no sélo han de encontrarse en precedentes immedia-
tos como el neorrealismo italiano o el cine de autor de los afios cincuenta,
sino también en dos peliculas casi no vistas de Ia primera vanguardia del
cine latinoamericano.
Por ejemplo, durante la fase militante del Nuevo Cine Latinoameri-
cano, peliculas como Deus ¢ 0 Diabo na terra do sol (Dios y el diablo en la tierra
del sol, Glauber Rocha, Brasil, 1963), Lucia (Humberto Solas, Cuba, 1968)
y La hora de los hornos (Fernando Solanas y Octavio Getino, 1968) elaboran
metanarrativas dialécticas del tipo que Eisenstein habia concebido para
Que viva México!, donde los saltos narrativos abruptos estan ligados a cam-
bios profundos en las estructuras sociales representadas y en sus ideolo-
gias correspondientes. Dicho de otra forma, estas peliculas dramatizan, en
tun plano sinerénico, los conflictos que generan tal o cual modo de pro-
duccién, y a la vez, en un plano diacténico, acentiian la discontinnidad
narrativa entre los sucesivos modos de produccidn representados, de for
ma tal que la discontinuidad metanarrativa se convierte en cl equivalente
formal de las rupturas ideolégicas que las revoluciones encarnan.
En concreto Dios y el diablo en la tierra del sol, representa la historia
moderna brasileiia como un proceso dialéctico (esquema 2) que comien-
za cuando las clases trabajadoras, representadas por Manuel, se alzan en
contra de los sefiores feudales que explotan su fuerza de wabajo. Este acto
de violencia emancipadora, sin embargo, no lleva directamente aun nue-
vo estado de justicia social, sino a una confrontacién mas compleja entre
las instituciones feudales que siguen vivas (el coronelismo, la Iglesia caté-
lica) y los movimientos carismaticos a los que Manuel se ampara: primero
su vertiente religiosa 0 mesianica representada en Ia pelicula por el beato
Sebastisn, y lnego su vertiente secular 0 revolucionaria representada por
el cangaceiro Corisco. Finalmente, tras el asesinato de Corisco, surge
la posibilidad de una ruptura a través de la cual las relaciones sociales
© dem
a promea vanguardie dil cine latinoamericane 227
Esqveata 2
Estructura dialéctica en Dios ye! diablo en fa tera del sol
Coronelismo <— _ (asesinato del coronel) —> Beatos y cangaceitos
|
(asesinato de Corisco)
|
Utopia
anteriores —definidas en su conjunto como jerarquicas y autoritarias—
no son reestablecidas al estilo de narrativas aristotélicas, sino transforma:
das poéticamente en una horizontalidad radical, en la imagen del sert6n
convertido en max, y cuya materializacién ya no depende de Manuel sino
de los espectadores privilegiados cuya coneiencia social y politica la pelicula
habra cristalizado,
En Lucia, por otra parte, tres modos de produccién en la historia de
Cuba —plantaciones en Lucia 1899, pequefias industrias en Lucia 1932 y
cooperativas agricolas en Lucia 196.— estén concebidos como estados de
tesis, antitesis y sintesis ligados por procesos de violencia transformadora
(las guersas de independencia entve Lucia 1895 y Lucia 1932, y la Revolt
cin cubana entre Lucia 1932 y Lucia 196..) que, al no ser representados
en pantalla, crean discontinuidades narrativas equivalentes a las rupturas
ideol6gicas que estos procesos histéricos generaron en su momento (es-
quema 3).
Por tiltimo, en La hora de los hornos, la concepcién materialista de la
historia esté mediada por modos de representacién documentales, y or-
ganizada en tres partes concebidas como momentos dentro de wna meta-
nartativa dialéctica donde la primera parte de la pelicula corresponde a
la tesis, la segunda parte a la antitesis, y la tereera parte a una potencial
sintesis, El mismo Solanas ha explicado esta estructura dialéctica de la pe-
licula en términos hegelianos y maoistas
La pelicula esté dividida en tres partes © momentos, Un primer momento que
fn categorias hegelianas seria el “en ai a realidad objetiva, el pais real, la situae
© Vesre Paul A, Schroeder Rodrigues, “The Heresy of Cuban Cinema", Chasqu Rete de
7, noviembre de 2008, pp. 127-142,
Literatura Lainoamericana, Asizona, vo. 2, i,
228 PAULA. Scttmoxnex Ropnlcus
Esqvema 3
seructuradialéctica en Luca
Plantaciones -«— (Independencia de Espaiia) —» Pequefias industrias
|
(Revoluci6n cubana)
|
Cooperativas agricolas
cin que padece y sulte, es el “Neocolonialismo y violencia, La segunda parte,
siguiendo con categorias hegelianas, es el “para se, digamos, la accién politi
ca que intenta cambiar la realidad.”
[Hin la tercera parte] se Hega a un cine inconcluso y abierto, un cine esencial
mente del conocimiento, “[y] lo que es todavia més importante, [se llega al]
salto del conocimiento racional a la prictica revolucionarial..] Esta es en st
conjunto la teoria materialista dinléctiea de la unidad del saber y la accidn [pie
de pigina en el original: Mao Tse-tung, Aca de la prdetica" 2°
A medida que los gobiernos latinoamericanos se tornaron abierta-
mente autoritarios a finales de los afios sesenta y principios de los setenta,
muchos cineastas buscaron formas de evadir la censura y de acercarse a
um piiblico mas amplio, pero sin perder su compromiso por tm cine trans-
formador: El resultado de esa biisqueda fue un cine neobarroco que ya no
sostenia la epistemologia realista de la fase militante del Nuevo Cine Lati-
noamericano (visible en su preferencia por la estética documental), sino
que asumia plenamente la brecha entre lo representado y su referente, ¢
peliculas tan variadas como Macunaima (Joaquim Pedro de Andrade, Bra-
sil, 1969), La montaiia sagrada (Alejandro Jodorowsky, México-tva, 1973),
Frida, naturaleza viva (Paul Leduc, México, 1985), y La nacién clandestina
(Jorge Sanjinés, Bolivia, 1989). En el ambito politico, esta brecha entre
significantes y significados podria interpretarse como un sintoma de la
Antonio Gonzsles Notts, “Lahore de los hornet entrevista a Fernando Solanas, 1976", en
Hoja deine: tetsmonisy dcumentas del Nuoo Cine Latinoamarican, México, Secretaria de Edeacion
Pablics-Direccién General de Publicaciones y Medios, 1988, p. 75
© Fernando Solana y Octavio Getino, “Hac un tercer cine, en jas de cine tatimonioe
document del Nurvo Cine Latincamaricano, p88,
La pamera vanguarda del cine Latinoamercens 229
ctisis del proyecto revolucionario de izquierdas asociado con Ia fase mili
tante del Nuevo Cine Latinoamericano. Sin embargo, mas que evidenciar
la crisis de una izquierda acribillada y a la defensiva, el neobarroco radi-
caliza el discurso militante revolucionario, pues al renunciar al realismo
epistemolégico que sustenta tanto al militante como al comercial, el cine
neobarroco genera una perspectiva situacional de la realidad que relativiza
las verdades absolutas propagadas tanto por los regimenes autoritarios y
totalitarios de la época como por sus opositores mas recaleitrantes.
Un buen ejemplo vale por diez: en Frida, naturaleza viva (Paul Le-
duc, México, 1985), los espejos, tropo neobarroco de la proliferacién de
significantes, invitan al espectador a tomar una perspectiva critica y auto-
reflexiva. Por ejemplo, en uma secuencia temprana ambientada en el es-
tudio de Kahlo, y por medio de la estratégica ubicacién de varios espejos y
un lienzo que en su conjunto desvian y fractuzan la mirada del espectador
Leduc desarrolla uma practica de ver que es ala vez distanciada y eritica, La
pucsta en escena hace referencia a Las meninas de Diego Velazquez, una
pintura cuyo tinico espejo refleja al rey y la reina de Espaiia, quienes ocupan
una posicién equivalente a la del espectador privilegiado, de forma tal
que el espectador se identifica con el centro del poder hegeménico. Sin
embargo, en Frida, naturaleza viva, el reflejo del pequefo espejo biselado
es el de tna Frida tiplemente marginada de los centros del poder: por
ser una mujer bisexual en una sociedad androcéntica y heteronormativa,
por ser trotskista en una época en que el estalinismo era la ortodoxia mar-
xista, y por ser una artista visual que trabajaba lienzos autobiogréficos en
un entomo en el cual el mural se valoraba por ser piiblico y épico. El re-
sultado de esta neobarroca composicién es una imagen-tiempo alegérica
donde Frida representa a la sociedad civil contemporanea marginalizada
y traumatizada por sucesivos gobiernos nacionales a partir de Ia masacre
de Tlatelolco en 1968. Al mostrar a una Kahlo que resuelve sus traumas
s6lo tras exhibirlos y extixparlos puiblicamente, la pelicula sugiere que sin
una igualmente piblica exhibicién y extirpacién de los traumas colecti-
vos de los espectadores, seré imposible lograr la reconciliacién politica
que muchos gobiernos latinoamericanos, y no s6lo el mexicano, preten-
dian conseguir con amnistias, y sin ajusticiar a los responsables del terror
de Estado que imperé en la regidn durante la década de los setenta y los
ochenta, Las similitudes entre Frida, naturaleza viva y Limite, dos peliculas
que denuncian la heteronormatividad, el clasismo y la explotaci6n capita-
lista gracias a un enfoque insistente en detalles marginales a una narrativa
de por si descentrada, a través de la construccién de tiempos y espacios
fragmentados, y por la autorreflexividad, sugieren por lo tanto un hilo
de continuidad entre la primera y la segunda vanguardia del cine latino-
americano nutrido por una misma fuente cultural neobarroca de larga y
profunda tradicién en América Latina.
280 PAULA. Scitoxnee Ropnicuss
Conclusion
Apesar de no haberse consolidado como movimiento, las peliculas de la
primera vanguardia del cine latinoamericano si constituyeron un momen-
to vanguardista, en el sentido que le da Marjorie Perloff a este concepto:
Estudiar un movimiento es trazar su desarrollo y gradual transformacién, exami-
par sus figuras mayores y menores, discutir sus eventos principales, sus géneros
dominantes, sw evolucién y desarrollo. |... Mi sensaci6n es que ni el futurismo
italiano ni el ruso pudieron, en la forma en que se dieron, equipararse al momen
lefuturista, Nacidos en lo que eran naciones-estado relativamente jévenes en la
pperiferia de la cultura curopea, las vanguardias italiana y rusa cultivaron lo mue-
vo con mis intensidad que las vanguardias en lor centros de la cultura europea.
El faturismo, como bien ha sefalado Pontus Hulten, nunca se pudo arraigar en,
las sociedades burguesas establecidas, En naciones como Ttaia y Rusia, por otta
parte, el contraste entte lo viejo y lo nsievo fue lo suficientemente grande come
para incentivar una estética del exceso, la violencia yla revoluci6n.
Esta comprensién de los momentos vanguardistas periféricos como
més radicales que los de los centros de produccién, sugiere que las peli-
culas del momento vanguardista del cine mudo latinoamericano deben
ser valoradas y evaluadas como brotes locales de un rizoma vanguardista
global, y sin menospreciar su importancia en la historia del cine mundial
© regional simplemente porque no legaron a constituirse en movimien-
to. Por ejemplo, desde esta perspectiva, las lecturas de Limite y jQue viva
México! que he esbozado posibilitan una nueva historia de la vanguardia
nyundial del cine en donde América Latina sigue ocupando un lugar pe
riférico en términos de produccién, pero no en términos de la evolucién
del lenguaje cinematografico, De la misma manera, y pensando mas espe-
cificamente en la historia regional del cine latinoamericano, estas lecturas
de Limite y ;Que viva México! permiten una nueva prehistoria del Nuevo
ine Latinoamericano, en la cual se siguen reconociendo sus precedentes
idcol6gicos y estéticos en el neorrealismo y en el cine de autor de los afios
cincuenta, pero en la cual también se admiten sus antecedentes en la pri-
mera vanguardia del cine latinoamericano.
Marjorie Pevlofl, The Futurt Moment: Avant-Garde, Avant Gun, andthe Language of
Rupture, Chicago, University of Chicago Pree, 2005, pp xan. La traduccion emis,
1a promea vanguardie del cine atincamericano 281
Bibliografia
Avex, José Carlos, “Un lugar sin limites. Limite (Mario Peixoto, 1931)”,
Secuencias. Revista de Historia del Cine, Madrid, nsim. 17, 2008, pp. 7-25.
De ta Vics Atraro, Eduardo, Del muro.a la pantalla. S. M. Kisenstein yl arte
pictérico mexicano, Guadalajara, Universidad de Guadalajara/Insti-
tuto Mexiquense de Cultura/Instituto Mexicano de Cinematografia,
1997,
Detevze, Gilles, La imagen-movimiento: estudias sobre cine 1, traduccion de
Irene Agoff, Barcelona, Paidés, 2004,
La imagen-tiempo: estudios sobre cine 2, traduccién de Irene Agoff,
Barcelona, Paidés, 2004.
Eisensren, Sergei, “Dickens, Griffith and the Film Today", en Sergei
Einsestein, Film Form, waduccion de Jay Leyda, Nueva York, Harcourt,
197, pp. 195-256.
, “Notes for a Film of Capital”, traduccién de M. Sliwowski, J. Leyda
yA. Michelson, October, Cambridge, mim. 2, verano de 1976, pp. $26.
iQue viva México! (guién), traduccion de José Emilio Pacheco y
Salvador Barros Sierra, México, Era, 1964
Exaanrn, Elizabeth, “Sequel to History”, en The Postmodern History Reader,
Keith Jenkins (ed.), Nueva York, Routledge, 1997, pp. 47-64,
Glosariotécnico minero, Bogotd, Ministerio de Minas y Energia, Republica de
Colombia, 2003, en linea:
47 Norris, Antonio, "La hora de los hornos. Entrevista a Fernando
Solanas, 1976”, en Hojas de cine: testimonios y documentos del Nuevo Cine
Latinoamericano, México, Secretaria de Educacién PuiblicaDireccién
General de Publicaciones y Medios, 1988, pp. 69-73.
Kaur, Monica, “Neobaroque: Latin America’s Alternative Modernity’,
Comparative Literature, Durham, ntim, 58, vol. 2, 2006, pp. 128-152.
Manratt, Paola, Gilles Deleuze: Cinema and Philosophy, traduccion de Alisa
Hartz, Baltimore, Johns Hopkins Uiversity Press, 2008.
ParaMEsHWwaR GAONKAR, Dilip, “On Alternative Modemities’, en Dilip
Parameshwar Gaonkar, Alternative Moderities, Durham, Duke Univer-
sity Press, 2001
Prrxoro, Mario, “Um filme da América do sul”, en Saulo Pereira de
Mello (ed.), Mario Peixoto: escritos sobre cinema, Rio de Janeio, Aero-
plano, 2000, pp. 85-93.
PEREIRA DE MzL10, Saulo, Limite, Rio de Janeiro, Rocco, 1996,
PERLOFF, Marjorie, The Futurist Moment: Avant-Garde, Avant Guerre, and the
Language of Rupture, Chicago, University of Chicago Press, 2003.
Reyes, Aurelio de los, Medio siglo de cine mexicano (1896-1947), México,
Trillas, 1987.
Go
282 PAULA. Scitmoxnee Ronnicus
EI nacimiento de ;Que viva México!, México, Universidad Nacional
Auténoma de México-Instituto de Investigaciones Estéticas, 2006.
iA, Glauber, Reviscio Critica do Cinema Brasileiro (1968), Sao Paulo, Go-
sac Naif; 200:
ScnrorpeR Ropricuez, Paul A., “The Heresy of Cuban Cinema”, Chas
(qui: Revista de Literatura Latinoamericana, Arizona, vol. 37, nim. 2,
noviembre de 2008, pp. 127-142.
atin American Silent Cinema: Triangulation and the Politics of
Griollo Aesthetics”, Latin American Research Review, Pittsburgh, vol. 43,
nti, 3, 2008, pp. 33.58.
, “Marxist Historiography and Narrative Form in Sergei Eisenstein’s
jQue viva Mésico!”, Rethinking Marxism. A Journal of Economics, Cullure
& Society, Kalamazzo, vol. 21, nvim, 2, abril de 2009, pp. 228-242
Sotanas, Fernando y Octavio Getino, “Hacia um tercer cine”, en Hojas de
‘ine: testimonios y documentos del Nuevo Cine Latinoamericano, México
Secretaria de Educacién Piiblica-Direccién General de Publicaciones
y Medios, 1988, pp. 29-63,
Wrrrraas, Bruce, “Straight from Brazil? National and Sexual Disawowal
Mario Peixoto’s Limite’, Luso-Brazilian Review, Madison, vol. 38, mim.
1, verano de 2001, pp. 31-40.
Roc:
También podría gustarte
- John Locke - Ensayo Sobre El Entendimiento Humano-Fondo de Cultura Económica (2005) - 452-461Documento16 páginasJohn Locke - Ensayo Sobre El Entendimiento Humano-Fondo de Cultura Económica (2005) - 452-461Ire NeAún no hay calificaciones
- AMIEVA, Mariana. El Festival Internacional de Cine Documental y Experimental Del SODRE - Las Voces Del Documental y Un Espacio de Encuentro para El Cine Latinoamericano y NacionalDocumento14 páginasAMIEVA, Mariana. El Festival Internacional de Cine Documental y Experimental Del SODRE - Las Voces Del Documental y Un Espacio de Encuentro para El Cine Latinoamericano y NacionalIre NeAún no hay calificaciones
- La Negra Angustias - Ruptura de Moldes en El Cine MexicanoDocumento20 páginasLa Negra Angustias - Ruptura de Moldes en El Cine MexicanoIre NeAún no hay calificaciones
- 8.HALLIDAY - Estructura y Funcion Del Lenguaje (Articulo)Documento16 páginas8.HALLIDAY - Estructura y Funcion Del Lenguaje (Articulo)Ire NeAún no hay calificaciones
- AZUAGA, Ricardo. Araya. in PARANAGUÁ, 2003. Cine Documental en América Latina.Documento3 páginasAZUAGA, Ricardo. Araya. in PARANAGUÁ, 2003. Cine Documental en América Latina.Ire NeAún no hay calificaciones
- Julio Ramos Dispositivos de Amor y LocuraDocumento16 páginasJulio Ramos Dispositivos de Amor y LocuraIre NeAún no hay calificaciones
- Artilugio#7 Reflexiones GonzalezDocumento15 páginasArtilugio#7 Reflexiones GonzalezIre NeAún no hay calificaciones
- Cabezas Trofeo en El Mundo Andino InterDocumento16 páginasCabezas Trofeo en El Mundo Andino InterIre NeAún no hay calificaciones
- Islas Dentro de La Isla - Repensando Na Otredad en Dos Documentales de Sara GómezDocumento7 páginasIslas Dentro de La Isla - Repensando Na Otredad en Dos Documentales de Sara GómezIre NeAún no hay calificaciones
- LEÓN FRÍAS, 2013. Brasil en Ritmo de Cinema Novo. FragmentoDocumento5 páginasLEÓN FRÍAS, 2013. Brasil en Ritmo de Cinema Novo. FragmentoIre NeAún no hay calificaciones
- M Itzcovich - Hora Cero Del Nuevo Cine ArgentinoDocumento3 páginasM Itzcovich - Hora Cero Del Nuevo Cine ArgentinoIre NeAún no hay calificaciones
- Revista Arcadia N. 3 - 1982 - Entrevista Com Marta Rodríguez e Jorge SilvaDocumento76 páginasRevista Arcadia N. 3 - 1982 - Entrevista Com Marta Rodríguez e Jorge SilvaIre NeAún no hay calificaciones
- L3. Referentes Escolares de ESI Educación InicialDocumento145 páginasL3. Referentes Escolares de ESI Educación InicialIre Ne100% (1)
- El Video Como Estrategia Didáctica Del Ejercicio Físico Del Adulto MayorDocumento95 páginasEl Video Como Estrategia Didáctica Del Ejercicio Físico Del Adulto MayorIre NeAún no hay calificaciones
- Conceptos de Comunidad y Ritual en Ticio EscobarDocumento86 páginasConceptos de Comunidad y Ritual en Ticio EscobarIre NeAún no hay calificaciones
- GestionDeProcesosEnAreasIntegradoraYMedularesDeLaG 7013905Documento12 páginasGestionDeProcesosEnAreasIntegradoraYMedularesDeLaG 7013905Ire NeAún no hay calificaciones
- Desrosiers Logicas Textiles y Logicas CuDocumento26 páginasDesrosiers Logicas Textiles y Logicas CuIre NeAún no hay calificaciones
- La Escultura Según WurmDocumento9 páginasLa Escultura Según WurmIre NeAún no hay calificaciones
- Régimen de Separación de Bienes en El MatrimonioDocumento9 páginasRégimen de Separación de Bienes en El MatrimonioIre NeAún no hay calificaciones
- ROIGDocumento10 páginasROIGIre NeAún no hay calificaciones
- El Potencial Epistemológico de La Historia Oral - Silvia RIvera CusicanquiDocumento12 páginasEl Potencial Epistemológico de La Historia Oral - Silvia RIvera CusicanquiIre NeAún no hay calificaciones