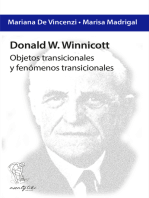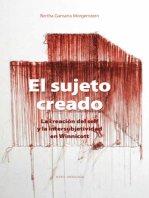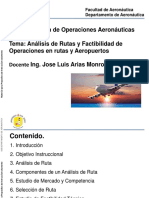Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Garabateo de Winnicott y Su Uso Inspirador en La Arteterapia
El Garabateo de Winnicott y Su Uso Inspirador en La Arteterapia
Cargado por
Diana RincónTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Garabateo de Winnicott y Su Uso Inspirador en La Arteterapia
El Garabateo de Winnicott y Su Uso Inspirador en La Arteterapia
Cargado por
Diana RincónCopyright:
Formatos disponibles
ARTÍCULOS
Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación para inclusión social
ISSN-e 1988-8309
http://dx.doi.org/10.5209/ARTE.57570
El garabato de Winnicott y su uso inspirador en arteterapia
Paz Martínez Loné1
Recibido: 15 de marzo de 2017 / Aceptado: 29 de julio de 2017
Resumen. A partir del caso Liro (Winnicott 1971) y del juego del garabato en una única consulta tera-
péutica, se despliegan algunos fundamentos teóricos y prácticos del arteterapia en los que el encuentro
con el autor es permanente: el jugar, la contratransferencia, el diálogo con las obras y el ofrecer al
paciente oportunidades para expresarse y explorar diferentes modalidades expresivas que favorezcan la
comprensión de sí mismo y la integración psíquica.
Palabras clave: creatividad, jugar, juego del garabato, transfer intermodal.
[en] Winnicott squiggle game and its inspiring use in art theraphy
Abstract. Taking the Liro case (Winnicott 1971) and the squiggle game as a starting point, in a single
therapeutic consultation, some theoretical bases and techniques of art therapy are presented, providing
a permanent encounter with the author: playing, countertransference, dialogue with the work produced
and opportunities for the patient to express themself and explore different modes of expression to ena-
ble self understanding and psychic integration.
Keywords: creativity; playing; squiggle game; intermodal transfer.
Sumario.1.Introducción. 2. Vivir creativamente. 3. Jugar con Winnicott. 4. El caso Liro. 5. Más allá de
las palabras. 6. El proceso creativo entre polaridades. 7. El picnic le pertenece al paciente. 8. Referen-
cias bibliográficas.
Cómo citar: Martínez Loné, P. (2017). El garabato de Winnicott y su uso inspirador en arteterapia, en
Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación para inclusión social 12, 191-203.
1. Introducción
El presente artículo es una integración del trabajo de fin de máster que realicé en
2013 en el que profundizaba en los fundamentos del arteterapia y su aplicación en
contextos de salud mental y del libro del que soy coautora junto con Alba Gasparino,
doctora en psicología, publicado en 2016 sobre el garabato de Donald Winnicott.
1
Directora del Centro de Pisicoterapia Latrama. Psicoterapeuta, arteterapeuta y coautora del libro El garabato de
Winnicott en la pareja y el grupo.
Email: pazmartinezlone@gmail.com
Arteterapia, 12, 2017: 191-203 191
SEGUNDAS_Arteterapia.indd 191 17/11/17 12:10
192 Martínez Loné, P. Arteterapia, 12, 2017: 191-203
En concreto, amplío aquí el capítulo en el que el squiggle inspira el trabajo de los
arteterapeutas y favorece el trabajo intermodal en el que el paciente realiza transfer
artístico de una modalidad de expresión a otra (escritura, pintura, dramatizaciones,
danza, etc.) siendo el jugar Winnicottiano el hilo conductor que permite que en cada
obra creada se amplíe la mirada y se abran interrogantes.
Desde el primer caso que el autor expone en Clínica Psicoanalítica Infantil
(1971), el caso Liro, iré desplegando algunos fundamentos básicos del arteterapia.
Mi propósito es danzar con las palabras en un ir y venir de las teorías a las historias,
de los conceptos a las anécdotas y de las ideas a las imágenes.
2. Vivir creativamente
El nombre de Donald Woods Winnicott (Plymounth, 1896- Londres, 1971) está li-
gado a la idea de vivir creativamente. No necesariamente a través de la realización
de obras de arte talentosas, que supondrían un tipo de creatividad más sofisticada,
sino como una actitud natural y espontánea que colorea todo aquello que hacemos
e implica sentirnos auténticos, vivos. El autor diferencia entre el vivir creador y la
creación artística. El impulso creador no es exclusivo de los artistas, sino que cual-
quier persona lo puede desarrollar e incorporar a su vida simplemente disfrutando
de un paisaje hermoso, escuchando el sonido de de nuestra respiración, cocinando
o regando las plantas. La capacidad de vivir creativamente es una necesidad y una
experiencia universal que todos podemos desarrollar. Sucederá en las primitivas eta-
pas de la vida del bebé, si existe un adecuado ambiente facilitador (Gasparino y M.
Loné, 2016).
Winnicott plantea dos nacimientos: el biológico y el psíquico, mediatizado éste
último por la relación que el bebé establece con su madre o cuidador primario. Su pa-
radoja fundamental es que el bebé no existe, pues lo que existe es la pareja de crian-
za. La madre suficientemente buena, a través de las tres funciones estructurantes del
psiquisimo del bebé (holding, handling y object presenting) y de la constancia en su
cuidado, asegurará la continuidad existencial del bebé y garantizará que se desplie-
gue de forma espontánea su desarrollo emocional y creatividad. Lo fundamental para
Winnicott es que cada persona llegue a ser ella misma desplegando su self verdadero.
Vivir creativamente sería una condición para sentirnos vivos y estaría posiciona-
da en el continuo salud-enfermedad en el polo de lo sano. En el extremo opuesto,
en la polaridad de lo que enferma, estaría el acatamiento: la sobre adaptación a los
mandatos de la realidad y el estar alienados en la creatividad de algún otro: persona,
grupo, modelo teórico o institución. El acatamiento conduciría a sentimientos de
futilidad y a la vivencia de que la vida no es digna de ser vivida.
La creatividad, para nuestro autor es por tanto un indicador de salud que el te-
rapeuta ha de rastrear desde el primer encuentro con el paciente. Winnicott estaba
convencido de que la creatividad nunca se destruye por completo y aún en lo peor
de las situaciones, como aquellas de sometimiento extremo, regímenes dictatoriales,
campos de concentración, etcétera, el ser humano es capaz de encontrar recursos
para un vivir creativo, una vida secreta en la que encontrar satisfacción porque es
inédita y original para la persona. Resueno con él pensando en obras que se crearon
en ambientes muy poco facilitadores como las esculturas de Judith Scott, quien en-
SEGUNDAS_Arteterapia.indd 192 17/11/17 12:10
Mayo, E. Arteterapia, 12, 2017: 191-203 193
contró en el tejer un modo de expresión a través del cual salir de su jaula de silencio
o el testimonio artístico de muchos artistas judíos que sobrevivieron a la Shoah y se
jugaron la vida en los campos de exterminio intentando dejar una huella expresiva
de la naturaleza humana. Muchos de estos artistas son anónimos y otros como Nelly
Toll o Leo Hass han adquirido relevancia en el mundo del arte, formando sus obras
parte del “Arte del Holocausto”.
3. Jugar con winnicott
Jugar está profundamente ligado a la idea de vivir, pues nuestra verdadera esencia
está en el juego: somos como jugamos. Winnicott fue un pediatra comprometido y
un analista que jamás perdió la mirada de niño. Le gustaba montar en moto, el tea-
tro y nadar. Cantaba, tocaba el piano entre paciente y paciente en su consultorio de
Chester Square y era un gran seguidor de los Beatles. Escribía poemas y dibujaba de
forma autodidacta. En sus relatos clínicos encontramos un hombre con un acentuado
humor (inglés) y es habitual encontrar fotografías de la época en las que aparece
con una actitud lúdico- artística. Cuando pienso en Winnicott, me asaltan algunas
imágenes que he leído en algunas de sus biografías (Kahr, 1996) el pediatra que
calentaba el fonendo con las manos antes de explorar a los niños en el frío Londres,
o el Winnicott que dibujaba postales de navidad junto con su segunda esposa, Clare,
para enviárselas a sus amigos.
Winnicott hace de su manera de entender la vida su área de investigación y su
aporte personal al psicoanálisis. Jugar constituye la posibilidad de crear, soñar y
vivir. Es en el espacio transicional, en la zona intermedia de experiencia que se sitúa
entre la realidad psíquica y la realidad externa donde se desarrolla el juego y la
actividad creadora y donde se abren espacio los fenómenos transicionales. Esta zona
intermedia es un lugar de descanso, la zona sagrada a la que acudimos cuando nos
divertimos y disfrutamos y la zona desde donde trabaja el arteterapia.
A Winnicott no le interesa tanto el juego (play) del niño: su simbolismo, la trama
narrativa, sino el niño que juega (playing) el proceso y la capacidad de jugar. El
garabato, juego libre, no convencional y no reglado es un juego espontáneo en el
que alternativamente cada miembro de la pareja bosqueja un garabato que el otro
completa y transforma en algo reconocible. Algo así como jugar a encontrar formas
en las nubes, salvo que en el garabato, la resultante es una creación transicional de
autoría compartida (Lacruz, 2011)
El objetivo terapéutico es desplegar la capacidad de jugar del paciente, su gesto
espontáneo y desde un encuadre humano, crear con él una comunicación profunda
en la que se sienta comprendido y alentado de que el terapeuta le puede ayudar, así
como favorecer su integración psíquica (Lacruz, 2010)
La primera publicación sobre el squiggle es en 1953, en la conferencia “La To-
lerancia de síntomas en Pediatría”, en la Sección de Pediatría de la Real Sociedad
de Medicina de Gran Bretaña. Hasta 1968 y por temor a estereotipar su creación y
convertirlo en algo ritualizado, en una técnica proyectiva que despoje al juego de
su calidad de espontáneo y original, no publicará ningún otro comentario hasta que
escribe El juego del garabato, que amalgama un artículo inédito de 1964 y otro
publicado en 1968. Sin embargo, la generosidad y esperanza de su buen manejo,
SEGUNDAS_Arteterapia.indd 193 17/11/17 12:10
194 Martínez Loné, P. Arteterapia, 12, 2017: 191-203
lo conducen a facilitarnos las pautas básicas del mismo en Clínica Psicoanalítica
infantil (1971) donde describe y suministra detalles sobre la realización del juego
(Gasparino y M. Loné, 2016).
Winnicott jugaba a garabatos en el Paddington Green Children’s Hospital en lo
que con su particular humor llamaba Psychiatric Snack bar (cafetería psiquiátrica)
enmarcando el juego en una modalidad de entrevista o primeras entrevistas que de-
nominaba consultas terapéuticas. Dichas consultas tienen un doble objetivo: diag-
nóstico y terapéutico en un tiempo limitado de uno a tres encuentros. El objetivo
diagnóstico implica determinar el grado de rigidez y flexibilidad de las defensas,
mientras que el terapéutico aboga por provocar un cambio en el paciente en el aquí
y ahora de la sesión. Para ello el terapeuta ofrece un espacio transicional o una zona
de juego estable y dinámico en el que se promueva el gesto espontáneo del paciente,
que si se siente comprendido, traerá su preocupación en su jugar (Lacruz, 2011).
4. El caso Liro
El primer relato de Clínica Psicoanalítica Infantil (1971) es el caso Liro, un niño Fin-
landés de 9 años y 9 meses a quien Winnicott conoció mientras visitaba el Hospital
Infantil de Kuopio en Filandia. El equipo médico propuso a Winnicott que realizara
una exposición tomando por caso clínico a algún paciente del hospital. Pensaron en
Liro porque ingresado en el Servicio de Ortopedia del hospital, había sido interveni-
do quirúrgicamente en múltiples ocasiones de manos y pies presentando una actitud
muy colaboradora que extrañaba a sus cirujanos.
Liro tenía sindactilia, enfermedad congénita en la que los dedos están unidos en-
tre sí. No padecía ninguna patología psiquíatrica, aunque sí algunas somatizaciones
recientes: cefaleas, dolor abdominal y falta de apetito.
Como Liro únicamente habla finés y Winnicott inglés, se sirven inicialmente de
una psicóloga (la señorita Kelka Asikainen) que hace de traductora, si bien una vez
empieza el juego la traducción se hace innecesaria. El encuadre se realiza con dos
lápices y varios folios sobre la mesa que se rompen en pedazos, para restar trascen-
dencia y alejar el garabato de los tests proyectivos en los que el evaluador se coloca
en una posición de mucha mayor asimetría. Winnicott explicaba el garabato con
sencillez:
Cierro los ojos y hago así en el papel, y tú lo conviertes en algo; luego te toca a ti,
procedes de la misma manera y yo lo convierto en algo (Winnicott, 1971).
El primer garabato que hace Winnicott es transformado por Liro en una pata de
pato, por lo que el terapeuta deduce que Liro trae a escena una preocupación en re-
lación a su dificultad con las manos. Los siguientes garabatos ahondan en los patos
y cómo estos nadan por los lagos. El analista trata de escuchar y mostrar simpatía
y confianza con el niño. Más adelante los garabatos cambian y el niño empieza a
hablar de música. Comenta que puede tocar un poco el piano y Winnicott, aprovecha
que ha creado un buen clima con él para utilizar su sentido del humor refiriéndose
por primera vez al material.
SEGUNDAS_Arteterapia.indd 194 17/11/17 12:10
Mayo, E. Arteterapia, 12, 2017: 191-203 195
Viendo que Liro era un niño saludable y que tenía sentido del humor, le dije que
sería difícil para un pato tocar la flauta, y eso lo divirtió. (…) No le expliqué que
estaba representando su propia incapacidad por medio de patos. Eso hubiera sido
una torpeza (Winnicott, 1971).
Tras un garabato del terapeuta con forma de mano que Liro rápidamente
transforma en una flor (eludiendo hablar de su conflicto) aparece otro muy pareci-
do a su mano deformada. El niño comenta que le ha salido sin pensar y es entonces
cuando Winnicott, sin interpretar, le pregunta por sus sueños. El pequeño responde
que en su mayoría son agradables y el analista no insiste.
En el siguiente garabato Liro hace un dibujo que se parece bastante a su mano
izquierda y Winnicott se lo señala. Es entonces cuando Liro habla de todas las in-
tervenciones que ha sufrido y las que tiene aún que enfrentar en manos y pies. Win-
nicott entiende que querría ser todas esas cosas que no puede hacer (tocar la flauta,
hacer trabajos manuales). En un dibujo posterior que el niño hace de una anguila que
devuelve al mar por ser demasiado pequeña, Winnicott infiere que está hablando de
su estado emocional primitivo y se anima a interpretarle que pese a que se quiere
tal y como es con sus manos y pies palmeados como un pato, le hubiese gustado ser
aceptado y amado tal y como vino al mundo antes de que el proceso de transforma-
ción quirúrgica empezase. En un garabato posterior Liro vuelve a dibujar su mano
izquierda muy sorprendido. Winnicott le desafía con un garabato muy complicado a
reanudar el juego que concluye cuando el niño vuelve a dibujar un pato.
Este caso, tiene una segunda parte en la que el analista se entrevista durante una
hora con la madre del niño. En lágrimas, la madre expresa sentirse muy culpable de
que Liro haya heredado su misma enfermedad y reconoce haberle odiado y repu-
diado al nacer hasta que se obsesionó por corregir esos defectos con cirugía. Su
atención se centró tanto en Liro que acabó convirtiéndose en su hijo más querido. El
pequeño expresaba este sentimiento de ser amado a través de su amor por los patos,
por eso accedía a operarse sin resistencias. Sin embargo, existía un deseo más pro-
fundo de ser querido y aceptado tal cual se vino al mundo.
5. Más allá de las palabras
Este caso nos habla de una forma de comunicación en la que se da un entendimiento
profundo con muy pocas palabras. Obviamente este aporte es muy inspirador para
todos los arteterapeutas que trabajamos con personas cuyo lenguaje no se ha de-
sarrollado o presenta alteraciones (niños, autismo, diversidad funcional, demencias
severas etc.) donde las obras y la comunicación analógica es el sistema de comuni-
cación predominante, si bien una parte del lenguaje verbal sigue presente.
Al prestar atención al lenguaje corporal de sus pacientes, el arteterapeuta está
convocado a tener conciencia sobre su propia corporalidad: movimientos, gestos,
tono de la voz, miradas, sonrisas, proximidad, y en general a todas las manifestacio-
nes contrataransferenciales.
El arteterapia hace hincapié en el proceso de trabajar con imágenes más que en
el producto final (Allen, 2010). En este sentido, es importante aprender a dialogar
con nuestras obras: ¿de qué nos hablan?, ¿qué sensaciones nos generan?, ¿a qué
otras obras nos remiten, propias o de otros artistas o referentes?, ¿Qué nos gusta de
SEGUNDAS_Arteterapia.indd 195 17/11/17 12:10
196 Martínez Loné, P. Arteterapia, 12, 2017: 191-203
la obra, qué nos molesta especialmente? ¿Qué es aquello que capta nuestra atención,
que nos captura? El proceso creativo es en sí un diálogo entre el espacio en blanco
y el autor donde las conversaciones surgen, no se planean.
Cassirer habla de la vida propia de las obras que alcanzan su propia autoridad
(Pozo, 2008). En lugar de intentar clasificar las imágenes desde nuestro marco de
referencia, el arteterapia trata de dialogar con ellas, contar historias sobre cómo se
han creado, averiguar de dónde vienen, interrogarlas, escuchar lo que dicen, drama-
tizarlas a través de los movimientos que imprimen a nuestros cuerpos y soñar con
ellas. (McNiff, 2012). El diálogo con las imágenes se basa en la aceptación de la vida
autónoma de las mismas y el rol del arteterapeuta y del creador-autor que ha hecho
posible que aparezcan ha de ser el de una persona que escucha lo que las imágenes
tienen que decir a través de él y no el de una persona que explica e interpreta lo que
significan. El diálogo con la obra, no impone, domestica ni manipula. Se trata de
atender a la figura que emerge y que casi siempre genera una sorpresa.
Liro se sorprende de que el garabato de su mano izquierda, deformada por las
operaciones se repita con insistencia quizás a pesar suyo. La mano deformada
nos habla de un punto de emergencia y de un atasco en el desarrollo emocional,
puesto que allí donde hay un estancamiento de la creatividad, encuentra Winnicott
neurosis.
El arte actúa interrogando las zonas del cuerpo y el psiquismo que tenemos con-
geladas y el arteterapeuta ha de saber captar este momento a la vez que respetar el
tempo del paciente. Winnicott es un buen ejemplo de cómo hacerlo: No interpreta a
Liro su repetición, sino que es el propio niño quien sorprendido dice: “Me ha salido
esto otra vez”. El analista le anima a que siga asociando y añadiendo imágenes a su
obra interesándose por sus sueños.
Winnicott (1979) decía que la psicoterapia se da en la superposición de dos zonas
de juego la del paciente y la del terapeuta y que si éste último no sabe jugar, o no está
dispuesto a hacerlo, entrando en tarea con y desde su propio inconsciente, no podrá
ayudar a que su paciente lo haga. Para ello, el terapeuta, ha de ser muy consciente de
su contratransferencia. No debe invadir al paciente, pero no puede estar congelado.
Como un instrumento musical, ha de estar afinado y poder resonar las vibraciones
que llegan de su paciente. El arteterapeuta ha de estar conectado consigo en una
actitud de cuerpo vibrátil que se aleje de los discursos del poder y pueda escuchar
y acoger lo incomprensible, lo informe, lo nunca antes pensado, lo desconocido, lo
ajeno, lo que no encaja con el propio modelo teórico, etc. (Sorin, 2011).
Vibrar y estar despierto implica estar presentes en el aquí y ahora de la sesión e
incorporar al sentido de la lógica (lo racional, lo intelectual), la lógica de los sentidos
(Deleuze 1971), la experiencia vivencial que recogería lo sensorial, lo perceptual, lo
intuitivo.
Imaginar cómo sería una determinada sesión con un paciente en forma de danza,
o bailar esa sesión, dibujar con diferentes colores e intensidades cómo serían las
aportaciones del paciente y las nuestras es una manera de retraducir y explorar en
diferentes registros expresivos cómo es ese vínculo. En el tránsito de una disciplina
a otra (danza, poesía, escultura) encontramos una nueva creación que nos ayuda a
interrogarnos, a profundizar enfocando en un aspecto específico atendiendo lo mo-
lecular, o abriendo foco atendiendo a lo molar. Cada modalidad expresiva funciona
como un idioma diferente que nos permite expresarnos de manera singular en cada
uno. El ejercicio final sería por tanto la integración psíquica.
SEGUNDAS_Arteterapia.indd 196 17/11/17 12:10
Mayo, E. Arteterapia, 12, 2017: 191-203 197
A medida que vamos teniendo práctica en el pensamiento en imágenes, y en el
uso de metáforas, este tipo de pensamiento, que Fiorini (2004) llama terciario, se
incorpora como una dimensión más que atraviesa al arteterapeuta. Además de la
escucha analítica incorporará la dimensión estética y de forma casi involuntaria,
empezará a pensar en sus pacientes y en los vínculos que crea con ellos terapéuti-
ca y artísticamente. Pondré un ejemplo: Durante años trabajé en un dispositivo de
rehabilitación para atender a personas con enfermedad mental, psicosis fundamen-
talmente. La dimensión estética, me permitió pensar en la locura metafóricamente.
Es así como empecé a pensar en los pacientes como islas y en mi trabajo como en la
creación de archipiélagos dentro de la sala de grupos.
Algunos pacientes me parecían islas mareales: islas que se unen a tierra firme
cuando baja la marea a través de un camino y vuelven a parecer islas cuando la
marea sube. Conexión, desconexión, cerca, lejos., neurosis, psicosis… Pensar en
la locura artísticamente nos permite, además de atender a los criterios diagnósticos
necesarios en nuestro ejercicio profesional, a comunicar con las personas desde lo
que nos une a ellas y no exclusivamente desde lo que nos separa. Mirar al loco como
una isla (en ocasiones, mareal) me permite comprender que con infinita menor in-
tensidad existe un registro de la locura en mi con el que puedo sintonizar para crear
una comunicación profunda.
Figura 1. Pie de foto: Isla mareal de Cramond, Edimburgo.
SEGUNDAS_Arteterapia.indd 197 17/11/17 12:10
198 Martínez Loné, P. Arteterapia, 12, 2017: 191-203
Figura 2. Pie de foto: Creación de archipiélagos, pacientes que se conectan a
través de la terapia de grupo.
Dice Fiorini (2004) que el arte siempre suma, pues nos descubre que otras formas
son posibles: otro trazo, otro color, otro movimiento, otra perspectiva, otra mirada…
este factor contrasta bruscamente con la enfermedad, que es el mundo de la estereo-
tipia en el que la posibilidad está coartada.
En la misma línea me gustaría comentar otro ejemplo en el que la intuición facili-
tada a través de la mirada estética, entra en el cuerpo sin pedir permiso, con un insight
certero. Son las ocasiones en las que la metáfora artística antecede a la diagnóstica. En
el mismo dispositivo de rehabilitación, un paciente de treinta años ex militar, relata su
entrada en la psicosis y el vía crucis psiquiátrico en el que ha estado los últimos años:
numerosos ingresos involuntarios, clínicas privadas, cambios bruscos de medicación,
abuso de sustancias, intentos autolíticos y mucha culpa por generar sufrimiento a su
madre diagnosticada de cáncer y no satisfacer la expectativa de un padre también mi-
litar y con una carrera boyante. Decía beber dos litros de Coca-Cola al día y otros dos
de Red-Bull para sentirse despierto y en un estado de embriaguez parecido al que le
proporcionaban los tóxicos. A menudo, cuando no soportaba aquello en lo que se había
convertido, se cortaba con un cúter para aliviar el dolor emocional.
De pronto, una paloma que sobrevolaba cerca de la ventana, se estampó contra
el cristal bruscamente y cayó desplomada al suelo dejando un reguero de sangre en
el cristal. La escena fue devastadora y de inmediato intuí que cuando el paciente
llegara a casa se intentaría quitar la vida, como si aquella paloma fuera un emergente
en forma de metáfora de lo que podía acontecer. Un día más tarde la llamada del
hospital confirmaba la intuición.
SEGUNDAS_Arteterapia.indd 198 17/11/17 12:10
Mayo, E. Arteterapia, 12, 2017: 191-203 199
Dice Vasili Kandisky (1996) que en el arte la teoría nunca va por delante arras-
trando tras de sí la praxis, sino que sucede lo contrario, pues lo artísticamente verda-
dero sólo se alcanza a través de la intuición. Desarrollar esta intuición y alojarla en
el cuerpo téorico del arteterapeuta; en su bagaje clínico, nos ayuda a integrar estas
dos lógicas complementarias.
6. El proceso creativo entre polaridades
Otro aspecto en el que la obra de Winnicott inspira el trabajo arteterapéutico es el
proceso creativo que se despliega en el espacio intermedio entre polaridades. En el
caso Liro, observamos cómo el psicoanalista se muestra atento al momento en que
niño apunta a la sindactilia de su mano. Sin embargo, al tiempo que la registra en
el orden de lo detenido y psicopatológico, explora la capacidad de Liro para soñar,
comunicarse, vincular y encajar el sentido del humor. En la misma sesión se interesa
por averiguar los males y síntomas de la persona así como en consignar sus recursos
personales.
Como plantea Fiorini, (2004) cada vez que un paciente realiza una consulta que
es motivo de un trabajo terapéutico es porque existe, además del sufrimiento que
trae, algún proyecto que en líneas generales trataría de ser una alternativa a ese su-
frimiento. La tarea del arte-terapeuta, sería la de pivotar entre el inconsciente del
sufrimiento y el inconsciente del proyecto.
El trabajo con las polaridades nos sirve para encontrar recursos personales que
nos ayuden a transitar de una a otra. Así, si en una sesión voy a trabajar el reencuen-
tro con la tristeza de un paciente, intentaré generar imágenes de alegría previamente,
que creen un “refugio” del que poder entrar y salir. También nos sirve para descubrir
que aquello que los pacientes muchas veces llaman “defectos” son también parte de
su fuerza vital, de sus virtudes.
En la construcción de nuestra personalidad, hemos ido definiendo nuestro auto-
concepto de una manera fija, estática, sin movimiento. Esa identificación con al-
gunos aspectos de nosotros mismos nos hace rígidos porque en la afirmación de lo
que somos negamos aspectos propios que no nos gustan tanto. En la experiencia
arteterapeútica, se pone de manifiesto esa lucha entre lo que creo que soy y lo que se
manifiesta de mí, entre lo que acepto y rechazo, muestro y escondo. Es en el proceso
creativo a través de las obras donde es posible establecer un diálogo entre estas dos
polaridades sin juzgarlas, permitiendo que sean y se expresen al mismo tiempo, no
una u otra, sino una y otra, brindando un espacio de juego, en el que es posible la
integración de ambas.
En el continuo de polaridades que habita a las personas, podemos encontrar múl-
tiples personajes diferentes. Fernando Pessoa introdujo el concepto de heterónimo
en literatura, él los denominaba otros de él mismo. Llegó a tener setenta personajes
con personalidades distintas, escribiendo una obra poética distinta para la mayoría de
ellos. Uno de los heterónimos que podría utilizar Liro en una consulta de arteterapia
sería ese pato que aparece en sus dibujos. Le invitaríamos entonces a que jugara con
ese pato: lo dibujase, le pusiera un nombre, escribiera un cuento sobre su proceden-
cia y caminara como él. Jugaríamos a ponerle voz y a escribir la lista de los deseos de
ese pato, así como todas las cosas que le dan miedo… El juego del niño es ilimitado
SEGUNDAS_Arteterapia.indd 199 17/11/17 12:10
200 Martínez Loné, P. Arteterapia, 12, 2017: 191-203
y el arteterapeuta ha de estar atento y estimular el “transfer” creativo del paciente
para que en el ir y venir de una disciplina artística a otra se abran nuevos lenguajes
e interrogantes.
El trabajo con heterónimos, utilizando el humor y la desdramatización, opera de
manera especialmente útil para jugar a explorar e integrar esas otras partes nuestras.
Al tratar a estos personajes como seres independientes a uno mismo y dialogar con
ellos, descubrimos diferentes facetas de nuestro yo, con las que aprendemos a con-
vivir. Aprender a aceptar estas partes y reírse de ellas, da lugar a que, en palabras de
Pichon-Rivière, lo siniestro se transforme en algo maravilloso (Fabris, 2007).
En ocasiones, en pacientes con un uso acentuado de la defensa intelectual que
tienden a psicologizar en exceso, constituyen una manera más amable de nombrar
aspectos de uno mismo: una paciente de 34 años, trabaja en consulta sus tendencias
masoquistas (boicoteos profesionales, sumisión en varias relaciones de pareja, hui-
das hacia delante a través de largos viajes que la desarraigan, consumos peligrosos,
promiscuidad etc.).A partir del garabato de una llave que no logra integrar en la na-
rración espontánea que hace de todos los demás garabatos que aparecen en el juego,
aparece un sueño en el que se interroga por los límites, el morbo que genera lo prohi-
bido y las consecuencias de traspasar estos límites. Unos meses después asocia con
un cuento: Barba Azul. Inicialmente lo relaciona con todos los personajes que en su
vida han intentado asesinar su esencia. Con posterioridad, en un momento doloroso,
se da cuenta que ese Barba azul es el masoquismo del que hemos estado hablando
varios meses y que encarna un aspecto propio de su personalidad. La posibilidad de
negociar con este personaje, de retarle y enfrentarle, generó múltiples posibilidades:
pudo reírse de ella misma y decir que “hoy tenía el barba azul acentuado” en vez de
insultarse una vez más llamándose masoca.
Figura 3: Garabato que la paciente transforma en una llave.
SEGUNDAS_Arteterapia.indd 200 17/11/17 12:10
Mayo, E. Arteterapia, 12, 2017: 191-203 201
Figura 4: Máscara de Barba Azul que realiza tras hacer insight con el cuento.
Winnicott no es un terapeuta de rol estático (Fiorini, 2004). En su técnica pasa
de mostrarse muy presente: coge la mano a sus pacientes, lagrimea en una sesión
ayudando a llorar a una paciente (Little, 1995), envía una foto suya a una antigua
paciente que se la solicita por carta, negocia condiciones de ingreso psiquiátrico
etc. y muy ausente en otras: permite dormir a un paciente en el diván para ofrecerle
una segunda oportunidad en el desarrollo de adquirir la capacidad de sentirse solo
en presencia del otro. Se muestra hablador y silencioso (apuntando sus interpreta-
ciones al margen de las hojas), pasa de la realidad al sueño, de las preocupaciones
a las ilusiones, etc.
Resulta fundamental que como arterapeutas incorporemos la dialéctica antitética
y trabajemos con la salud y la enfermedad de nuestros pacientes, con su violencia
y su ternura, su tristeza y su alegría, etc. desde los primeros encuentros. Si sólo
preguntamos por sus problemas, transmitiremos sin llegar a expresarlo, un interés
únicamente en ellos. Si por el contrario, el paciente advierte interés por sus recursos
personales, se le estará infundiendo aliento de forma indirecta para percibirse así
mismo con mayor vigor. La mejor alternativa sigue siendo mostrar el mismo interés
por ambas facetas (Reddemann, 2003). De esta manera ayudaremos al paciente a
sentir que es capaz de generar por sí mismo un nuevo escenario, una nueva realidad
en la que él es el capitán de su alma, el único artista de su proceso.
SEGUNDAS_Arteterapia.indd 201 17/11/17 12:10
202 Martínez Loné, P. Arteterapia, 12, 2017: 191-203
7. El picnic le pertenece al paciente
Podríamos pensar que un abordaje posible del caso Liro hubiera sido intentar com-
prender el sentido de los síntomas. Sin embargo, el analista no cesa de decirnos
que el picnic le pertenece al paciente (Winnicott, 1991) y que es él quien dirige la
entrevista.
Liro tiene una mano “de pato” y dibuja un pato. Podríamos pensar que estábamos
ante una buena oportunidad para abordar la sindactilia. Sin embargo Winnicott no
interviene y deja que sea Liro quien traiga su enfermedad cuando desee. Nuestro
autor insiste en que es posible realizar una terapia profunda a través del juego sin
necesidad de emitir interpretaciones. Lo cual no significa que no puedan hacerse,
sino que lo verdaderamente importante y causa de efecto terapéutico en el paciente
es el momento oportuno en que el niño o adulto pueda sorprenderse y hacerla propia
incluso por un señalamiento o una aclaración en medio de su juego.
Si la interpretación no surge del juego conjunto, bien porque el analista no sabe
jugar, o porque no puede o no quiere desprenderse de su lugar de supuesto saber,
será vacua y se recibirá con confusión en el niño, adoctrinándole, sin reconocer su
individualidad e historia personal así como los condicionantes de su entorno so-
cio-cultural. En sus consultas terapéuticas (Winnicott, 1971) nos asombra la escasez
de interpretaciones, como el manejo del silencio. Con él buscaría no interrumpir la
secuencia de la elaboración que el paciente mismo puede estar construyendo. La in-
terpretación está justificada si emerge del juego mutuo, en este caso se comparte un
idioma común. El analista no inventa nada, sólo recicla materiales que ya estaban en
la escena del juego (Gasparino, M. Loné 2016)
En arteterapia la interpretación se deriva del proceso de creación y su uso más
singular y común es otra propuesta creativa, otro acto creador sobre lo creado que
muchas veces surge del propio paciente en contacto con la obra que emerge (Coll,
2006). Otras veces, parten del arteteapeuta y buscan transmitirse de modo que los
pacientes se sientan invitados a averiguar algo sobre sí mismos (Reddeman. 2003) y
no sepultados por las palabras de un terapeuta que sabe demasiado y quizás no está
dispuesto a ocultarlo.
A menudo descanso la mente escribiendo las interpretaciones que en la práctica
no transmito. Mi recompensa por abstenerme de efectuarlas llega cuando las hace el
propio paciente, quizás una o dos horas después. Mi descripción equivale a un rue-
go a todos los terapeutas, de que permitan que el paciente exhiba su capacidad de
jugar, es decir, de mostrarse creador, en el trabajo analítico. Esa creatividad puede
ser robada con suma facilidad por el terapeuta que sabe demasiado. Por supuesto,
en realidad no importa cuánto sabe éste, siempre que pueda ocultar sus conocimien-
tos o abstenerse de divulgarlos. (Winicott, 1979)
8. Referencias Bibliográficas:
Allen, P. (2010) Arteterapia guía de autodescubrimiento a través del arte y la creatividad.
Madrid. Editorial Gaia.
Coll, F. (2006) Arteterapia, Dinámicas de creación y procesos arteterapeúticos. Murcia.
Univerdidad de Murcia.
SEGUNDAS_Arteterapia.indd 202 17/11/17 12:10
Mayo, E. Arteterapia, 12, 2017: 191-203 203
Deleuze, G. (1969) La lógica del sentido. Barcelona. Editorial Paidós.
Fabris, F. (2007) Pichón-Rivière un viajero de mil mundos. Buenos Aires. Editorial Polemos.
Fiorini, H. (2004) El psiquismo creador. Victoria-Gastéiz. Editorial Agruparte.
Gasparino, A. y M. Loné .P. (2016) El garabato de Winnicott en la pareja y el grupo. Madrid.
Editorial Psimática.
Kahr, B. (1999) Donald Woods Winnicott Retrato y biografía. Madrid. Editorial Biblioteca
Nueva.
Kandisky, V. (1996) De lo espiritual en el arte. Madrid. Editorial Paidós.
Lacruz, J. (2010) El juego del garabato (squiggle).Zaragoza. Recuperado de http://www.di-
bujoinfantil.com/articulo26.
Lacruz, J. (2011) Donald Winnicott vocabulario esencial. Zaragoza. Mira Editores.
Little. M. (1995) Relato de mi análisis con Winnicott. Buenos Aires. Editorial Lugar.
McNiff. S. (2012) Art as medicine, creating a therapy of the imagination, Boston & London.
Editorial Shambhala publications.
Pozo Gutiérrez, A. El arte como pensar metafórico en la filosofía simbólica de Cassirer.
Revista Praxis Filosófica nº 26, enero- junio 2008. P 169.168
Reddemann, L. (2003) La imaginación como fuerza curativa. Barcelona. Editorial Herder.
Sorin, M. (2011) El arte y la persona. Arteterapia: esa hierbita verde. Barcelona. Editorial
Ispa.
Winnicott, D. (1991) Exploraciones psicoananlíticas II, Buenos Aires. Editorial Paidos.
Winnicott, D. (1971) Clínica Psicoananlítica infantil. Buenos Aires. Editorial Hormé.
Winnicott, D. (1979) Realidad y Juego. Barcelona. Editorial Gedisa.
SEGUNDAS_Arteterapia.indd 203 17/11/17 12:10
También podría gustarte
- NIS-1 Normas Generales Sostenibilidad AUSCULTACIONDocumento37 páginasNIS-1 Normas Generales Sostenibilidad AUSCULTACIONSamantha MontalvoAún no hay calificaciones
- Winnicott y la perspectiva relacional en psicoanálisisDe EverandWinnicott y la perspectiva relacional en psicoanálisisCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (3)
- Apunte Alba Flesler. El Niño en Análisis y Las Intervenciones Del Analista.Documento13 páginasApunte Alba Flesler. El Niño en Análisis y Las Intervenciones Del Analista.Belén Canteros50% (2)
- Clara Raznoszczyk Schejtman. Transmisión Transgeneracional y La Clínica de Niños. La Herencia Psicótica. Inscripción o Destino PDFDocumento15 páginasClara Raznoszczyk Schejtman. Transmisión Transgeneracional y La Clínica de Niños. La Herencia Psicótica. Inscripción o Destino PDFjuan agredoAún no hay calificaciones
- El Hogar Nuestro Punto de PartidaDocumento21 páginasEl Hogar Nuestro Punto de PartidaLupita Gtz20% (5)
- Plan de Clase Imagen CorporalDocumento8 páginasPlan de Clase Imagen CorporalAndres RinconAún no hay calificaciones
- La Perspectiva Freudiana Del Fenómeno Psicosomático PDFDocumento66 páginasLa Perspectiva Freudiana Del Fenómeno Psicosomático PDFMartín Cedrola100% (1)
- Winnicott. La Teoría de La Relación Entre Progenitores-InfanteDocumento14 páginasWinnicott. La Teoría de La Relación Entre Progenitores-InfanteJorge Luis Macias Lloret100% (2)
- Mediación y Objeto MediadorDocumento4 páginasMediación y Objeto MediadorpSIsecretarioAún no hay calificaciones
- Fábrica de Canciones - Inverso CompositoresDocumento5 páginasFábrica de Canciones - Inverso CompositoresCamila Salas CabreraAún no hay calificaciones
- Boe-A-2009-2371 Une 36750-1-2008Documento12 páginasBoe-A-2009-2371 Une 36750-1-2008corason233Aún no hay calificaciones
- TGSDocumento35 páginasTGSAldo León HuertaAún no hay calificaciones
- Donald W. Winnicott: Objetos transicionales y fenómenos transicionalesDe EverandDonald W. Winnicott: Objetos transicionales y fenómenos transicionalesAún no hay calificaciones
- El sujeto creado: La creación del self y la intersubjetividad en WinnicottDe EverandEl sujeto creado: La creación del self y la intersubjetividad en WinnicottCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (6)
- El garabato narrativo: Huellas winnicottianas... niños creando cuentosDe EverandEl garabato narrativo: Huellas winnicottianas... niños creando cuentosAún no hay calificaciones
- Jugando con el pensamiento de Winnicott en América LatinaDe EverandJugando con el pensamiento de Winnicott en América LatinaAún no hay calificaciones
- Winnicott-Por Que Juegan Los NiñosDocumento6 páginasWinnicott-Por Que Juegan Los NiñosIlanit JamilisAún no hay calificaciones
- Compilado Obra de WinnicottDocumento51 páginasCompilado Obra de WinnicottAgus BianchiAún no hay calificaciones
- Creatividad ¿Cómo, Por Qué, para Quién Monica-SorinDocumento32 páginasCreatividad ¿Cómo, Por Qué, para Quién Monica-SorinFidel Ernesto LuraschiAún no hay calificaciones
- Complejidades de La Parentalización SocialDocumento18 páginasComplejidades de La Parentalización SocialJosé Miguel Vásquez Arcila0% (1)
- Conceptos Clave WinnicotDocumento4 páginasConceptos Clave Winnicotflcaresi100% (3)
- Donald Woods WinnicottDocumento7 páginasDonald Woods Winnicottpepe martinezAún no hay calificaciones
- Winnicott 29 4 16 Preocupacion Maternal Primaria PDFDocumento5 páginasWinnicott 29 4 16 Preocupacion Maternal Primaria PDFFELIPE IGNACIO VIALARDAún no hay calificaciones
- Realidad y Juego Donald Winnicott PDFDocumento103 páginasRealidad y Juego Donald Winnicott PDFMaximiliano Albino100% (3)
- Miedo Al DerrumbeDocumento26 páginasMiedo Al DerrumbeMelany DispalatroAún no hay calificaciones
- Vocabulario WinnicottDocumento10 páginasVocabulario Winnicottadrian100% (1)
- Tendencias Criminales en Niños NormalesDocumento21 páginasTendencias Criminales en Niños NormalesVictoriaAún no hay calificaciones
- Autismo, Psicoterapias e InfanciaDocumento5 páginasAutismo, Psicoterapias e InfanciaAlejandro ArteagaAún no hay calificaciones
- Winnicott - Por Qué Juegan Los NiñosDocumento3 páginasWinnicott - Por Qué Juegan Los NiñosAdam MatthewsAún no hay calificaciones
- Resumen Psicoanálisis Klein/WinnicotDocumento13 páginasResumen Psicoanálisis Klein/Winnicotraquel saldivia100% (1)
- Parentalidad SolisDocumento32 páginasParentalidad SolisRenee CollinsAún no hay calificaciones
- Sindrome de Hospitalismo - René SpitzDocumento38 páginasSindrome de Hospitalismo - René SpitzAnonymous 9tNoFfq6fo100% (2)
- Familias Con Niño1 PDFDocumento8 páginasFamilias Con Niño1 PDFIvana Brumatti ViolaAún no hay calificaciones
- Tkach - Sintomas en Los Niños Neurosis Infantil y Neurosis de Angustia - Ficha de CatedraDocumento9 páginasTkach - Sintomas en Los Niños Neurosis Infantil y Neurosis de Angustia - Ficha de Catedra4arcueidAún no hay calificaciones
- 3 La Transferencia en Los Niños PDFDocumento19 páginas3 La Transferencia en Los Niños PDFImelda PalaciosAún no hay calificaciones
- Hornstein, Luis - EL DEVENIR ADOLESCENTE PDFDocumento3 páginasHornstein, Luis - EL DEVENIR ADOLESCENTE PDFSilvana MedinaAún no hay calificaciones
- 3 - Pichón Rivière. Teoría de Grupos Operativos - Cono Invertido - Ecro.Documento21 páginas3 - Pichón Rivière. Teoría de Grupos Operativos - Cono Invertido - Ecro.Milagros Di TellaAún no hay calificaciones
- Donald Woods Winnicott: Sus Principales Conceptos TeóricosDocumento13 páginasDonald Woods Winnicott: Sus Principales Conceptos TeóricosRamoncito77Aún no hay calificaciones
- Clínica Del VacioDocumento29 páginasClínica Del VacioBereniceAún no hay calificaciones
- Edipo Temprano ErnaDocumento4 páginasEdipo Temprano ErnaJoey CortiñasAún no hay calificaciones
- Aportes MeltzerDocumento15 páginasAportes MeltzermaradonioAún no hay calificaciones
- Estructuración Subjetiva Del NiñoDocumento4 páginasEstructuración Subjetiva Del NiñoKarina ChocobarAún no hay calificaciones
- Adolescencia y Nuevo Malestar en La CulturaDocumento0 páginasAdolescencia y Nuevo Malestar en La CulturaFelipeHenriquezRuzAún no hay calificaciones
- Joyce McDougall Resumen. McDougall - Hipotesis Sobre Los Estados PsicosomaticosDocumento7 páginasJoyce McDougall Resumen. McDougall - Hipotesis Sobre Los Estados PsicosomaticosNicolás Canales100% (1)
- Ana Freud Normalidad y Patologia en La Niñez - Lineas DesarrolloDocumento4 páginasAna Freud Normalidad y Patologia en La Niñez - Lineas DesarrolloMaria CordobaAún no hay calificaciones
- El Juego. Divertirse Es Cosa Seria. Nelken.Documento9 páginasEl Juego. Divertirse Es Cosa Seria. Nelken.CatherineP.DelaRosaAún no hay calificaciones
- Los Mecanismos Esquizoides KleinDocumento3 páginasLos Mecanismos Esquizoides KleinAle PlataAún no hay calificaciones
- Acting Out y Pasaje Al ActoDocumento10 páginasActing Out y Pasaje Al ActoSebastián NúñezAún no hay calificaciones
- Artículo El Lugar de Los Padres en El Psicoanalisis Con Niños PDFDocumento28 páginasArtículo El Lugar de Los Padres en El Psicoanalisis Con Niños PDFKarlaAlvarezAún no hay calificaciones
- El Padre en Winnicott F DuparcDocumento14 páginasEl Padre en Winnicott F DuparcnicolasfigueroaAún no hay calificaciones
- Sandor Ferenczi La Evolucion de Un Gigante V Font Saravia 2021Documento10 páginasSandor Ferenczi La Evolucion de Un Gigante V Font Saravia 2021Cantar Al SolAún no hay calificaciones
- Aportaciones Psicoanalíticas A La Elección de ParejaDocumento2 páginasAportaciones Psicoanalíticas A La Elección de ParejaKoté Olivera CeballosAún no hay calificaciones
- El Proceso Psicoanalitico - MeltzerDocumento14 páginasEl Proceso Psicoanalitico - MeltzerLeonardo Ariza Ruiz100% (1)
- El Aporte de David Liberman PDFDocumento22 páginasEl Aporte de David Liberman PDFKari Nadj100% (1)
- Winnicott, D. (1963) - de La Dependencia A La Independencia en El Desarrollo Del Individuo. Biblioteca D. Winnicott.Documento8 páginasWinnicott, D. (1963) - de La Dependencia A La Independencia en El Desarrollo Del Individuo. Biblioteca D. Winnicott.Yisell Arancibia100% (1)
- WINNICOTT, D. W. La Distorsión Del Yo en Términos de Self Verdadero y FalsoDocumento10 páginasWINNICOTT, D. W. La Distorsión Del Yo en Términos de Self Verdadero y Falsosteven100% (2)
- La Mente y Su Relación Con El Psiquesoma Winnicott 1 PDFDocumento11 páginasLa Mente y Su Relación Con El Psiquesoma Winnicott 1 PDFMayra SabbathAún no hay calificaciones
- Funcionamiento Limite AdultosDocumento11 páginasFuncionamiento Limite AdultosMaria Camila MejiaAún no hay calificaciones
- Klein, M (1926) - Principios Psicologicos Del Analisis InfantilDocumento10 páginasKlein, M (1926) - Principios Psicologicos Del Analisis InfantilCAMILA GIGLIANIAún no hay calificaciones
- Doltó Etapas CastracionesDocumento3 páginasDoltó Etapas CastracionesMaría Florencia Cabrera100% (1)
- 04 La Entrevista Psicológica. BlegerDocumento40 páginas04 La Entrevista Psicológica. Blegerluzmafranco50% (2)
- Tres Ensayos de Teoria Sexual 1905Documento7 páginasTres Ensayos de Teoria Sexual 1905Stvtav Sind ValijerosAún no hay calificaciones
- Winnicott y La Teoría de Los Fenómenos TransicionalesDocumento5 páginasWinnicott y La Teoría de Los Fenómenos TransicionalesMayra GajardoAún no hay calificaciones
- Apunte de Cátedra. Especificidad de La Clínica Con Niños y AdolescentesDocumento10 páginasApunte de Cátedra. Especificidad de La Clínica Con Niños y AdolescentesBelén CanterosAún no hay calificaciones
- El Juego Del Sujeto y Las Intervenciones Del AnalistaDocumento2 páginasEl Juego Del Sujeto y Las Intervenciones Del AnalistaluisAún no hay calificaciones
- Arteterapia, Una Herramienta Subutilizada Pero EfectivaDocumento2 páginasArteterapia, Una Herramienta Subutilizada Pero EfectivaCamila Salas CabreraAún no hay calificaciones
- Imaginación, Juego y Arte PDFDocumento7 páginasImaginación, Juego y Arte PDFCamila Salas CabreraAún no hay calificaciones
- Danzas Rituales-2Documento447 páginasDanzas Rituales-2Camila Salas Cabrera80% (5)
- Saccharomyces CerevisiaeDocumento7 páginasSaccharomyces CerevisiaeDiana Laura Estrada Lopez100% (1)
- Cristales Ópticamente AnisótroposDocumento10 páginasCristales Ópticamente AnisótroposlihnmgAún no hay calificaciones
- DESPERDICIOSDocumento4 páginasDESPERDICIOSFERNANDA BECERRAAún no hay calificaciones
- Ocio Productivo, Entretenimiento E Industria Cultural: Del Ocio Tradicional Al Ocio DigitalDocumento21 páginasOcio Productivo, Entretenimiento E Industria Cultural: Del Ocio Tradicional Al Ocio DigitalJose GabrielAún no hay calificaciones
- Tincion de Ziehl-NeelsenDocumento8 páginasTincion de Ziehl-NeelsenAndy AldamaAún no hay calificaciones
- Tarea #21Documento5 páginasTarea #21cesarAún no hay calificaciones
- Unidad 2. Balance de Energía: M.C. Víctor Rivera SalvadorDocumento24 páginasUnidad 2. Balance de Energía: M.C. Víctor Rivera SalvadorAlma GarciaAún no hay calificaciones
- Resumen Plan EstudiosDocumento7 páginasResumen Plan EstudiosNORMA REBECA MANRIQUE TAMAYOAún no hay calificaciones
- 4.-Semana 4. - Herramientas de La CalidadDocumento47 páginas4.-Semana 4. - Herramientas de La CalidadMylene RengifoAún no hay calificaciones
- Decreto e 57 de 2000 DenunciasDocumento20 páginasDecreto e 57 de 2000 DenunciasYelkis LinetteAún no hay calificaciones
- Tema 4 Analisis de Ruta y Factibilidad 01.07.19 PDFDocumento19 páginasTema 4 Analisis de Ruta y Factibilidad 01.07.19 PDFMeybel MedinaAún no hay calificaciones
- Analisis - NIA 800 Consideraciones EspecialesDocumento1 páginaAnalisis - NIA 800 Consideraciones Especialesjuanita perezAún no hay calificaciones
- Recursos Insuficientes de ExcelDocumento5 páginasRecursos Insuficientes de ExcelRoxanaDelcampoAún no hay calificaciones
- 3 Origen Del Potencial de MembranaDocumento20 páginas3 Origen Del Potencial de MembranaAlan PardaveAún no hay calificaciones
- MANEJO DE ESTACIÓN TOTAL CON SIMULADOR LEICA OFFLINE - RemovedDocumento5 páginasMANEJO DE ESTACIÓN TOTAL CON SIMULADOR LEICA OFFLINE - Removedgenarotupayachi.cv8Aún no hay calificaciones
- Practica 3 EstadisticaDocumento6 páginasPractica 3 EstadisticaIdelanny BautistaAún no hay calificaciones
- Silim Pa - 2.3 Recursos Naturales de La VidaDocumento1 páginaSilim Pa - 2.3 Recursos Naturales de La VidaedithAún no hay calificaciones
- Asignacion de LogicaDocumento5 páginasAsignacion de LogicaFranlainettNarvaez'LugoAún no hay calificaciones
- Manual-Combate Contra IncendioDocumento29 páginasManual-Combate Contra IncendioDominic GarciaAún no hay calificaciones
- Presentacion Criterios Fibromialgia - Bravo-Flores y Gonzalez-Duran 2017Documento33 páginasPresentacion Criterios Fibromialgia - Bravo-Flores y Gonzalez-Duran 2017Pedro Antonio Bravo FloresAún no hay calificaciones
- Hs - Permost 55% EcDocumento5 páginasHs - Permost 55% EcJuan Camilo Muete RestrepoAún no hay calificaciones
- Capitulo 6 y 7 PDFDocumento46 páginasCapitulo 6 y 7 PDFPablo Andres TorresAún no hay calificaciones
- Direccion de Un VehiculoDocumento13 páginasDireccion de Un VehiculoHerrera Torres CamiloAún no hay calificaciones
- Torno MHDocumento28 páginasTorno MHJORDY GAMERAún no hay calificaciones
- Calculo 3. Taller 8. Integración Iterada. Integrales Triples y en Coordenadas CurvilineasDocumento3 páginasCalculo 3. Taller 8. Integración Iterada. Integrales Triples y en Coordenadas Curvilineasjuan manuelAún no hay calificaciones
- Valor Presente NetoDocumento13 páginasValor Presente NetoOD ASESORIAS & PROYECTOS S.A.SAún no hay calificaciones