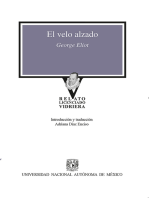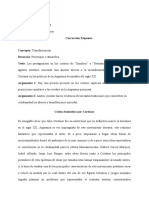Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Edad de La Inocencia
Cargado por
Llucià Pou Sabaté0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
31 vistas3 páginasLa edad de la inocencia
Título original
La edad de la inocencia
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoLa edad de la inocencia
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
31 vistas3 páginasLa Edad de La Inocencia
Cargado por
Llucià Pou SabatéLa edad de la inocencia
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
La edad de la inocencia, en la prisión de las normas sociales
La edad de la inocencia (The Age of Innocence) ha sido traducida de nuevo (por
Martin Schifino) y editada (con introducción y notas) por Teresa Gómez Reus (en el
prestigioso sello Cátedra, 2020).
Su autora Edith Wharton (1862-1937) ha tenido un resurgir en los últimos decenios,
después de un primer éxito que tuvo ya en vida (Premio Pulitzer en 1920), y una
decadencia en los decenios sucesivos, precisamente por ser mujer y por su discurso
inconformista. Scorcese llevó al cine una brillante interpretación de la novela en 1994.
El cuadro eludido en la novela, El retorno de la primavera (de Bouguereau), que escoge
Scorcese en la película, nos habla de “una joven desnuda rodeada de querubes, y parece
representar los deseos ocultos de la sociedad reprimida a la que pertenece Archer” (p.
480), el protagonista masculino.
Podemos decir que la novela ha pasado a ser un clásico, no sólo por las descripciones
sociales, sino sobre todo porque lo que ella narra de sus recuerdos pertenece al alma
humana de todos los tiempos; sin embargo, como hará también Virginia Woolf y otras
autoras, no es tanto una psicología explícita sino que ese desnudarse de la autora será a
través de descripciones de unas habitaciones recargadas, opresivas, donde no se puede
respirar, donde todo está a la vista y no hay intimidad ni arte, se ahoga la creatividad por
culpa de esas convenciones sociales: “la impresión causada por un paisaje, una calle o
una casa, debería ser siempre para el novelista un acontecimiento de la historia de un
alma”, dirá Edith. En sus textos manuscritos veremos la relación de esas descripciones
con el “otro lado del tapiz”, y su “jardín secreto”, donde habla del proceso creativo
(todo ello me recuerda que esa imagen ha sido usada por María Zambrano al hablar de
la “razón poética” que expresa de modo pleno en Claros del bosque).
Es un retrato de la alta sociedad de la Vieja Nueva York, atada a convenciones
formales: “Hacemos lo que hacemos porque es lo correcto”, dice uno de sus
protagonistas. En la Introducción, Teresa Gómez habla muy bien de ese ambiente:
“regidos por la adherencia estricta a las formas, se exigía escrupulosa probidad en los
negocios y en los asuntos privados, mas esa exigencia de rectitud conllevaba una gran
ausencia de compasión por los que caían en desgracia” (p. 14), y ahí la mujer era la
principal víctima y también verdugo pues hacía suyas esas reglas opresivas que
regulaban hasta el más pequeño detalle, como dice también Edith: “lo insólito se
consideraba inmoral o de mala educación, y a las personas con emociones simplemente
no se las trataba”. Un botón de muestra de esas normas: “Nueva York tenía leyes muy
restrictivas de divorcio, en las que se prohibía que un cónyuge acusado de adulterio
pudiera casarse con la persona con la que había entablado una relación ilícita” (p. 483).
Choca que sea una sociedad crédula por otra parte con el espiritismo (satirizado por
Edith).
En este mundo rígido irrumpe con su exotismo un temperamento artístico y liberal,
Ellen Mingott, la condesa Olenska, que viene de un fracaso matrimonial en Europa; su
espontaneidad y luminosidad no encaja con ese ambiente etiquetado y sombrío, solo
Newland Archer la entenderá. Nace entre los dos la pasión amorosa, sentimiento que
tejerá toda la novela y que no traspasará esa cárcel de los sentimientos que es el
ambiente que se respira. Porque Archer tiene que casarse con May Welland (prima de
Ellen). Ese ambiente frío en el que no tienen cabida los sentimientos es precisamente lo
que consigue la autora: narra lo que ha vivido, y no lo hace desde fuera sino desde
dentro de ese ambiente social donde no están bien vistos los novelistas pues no es
propio de ellos el escribir, como también dirá: “vivían en una especie de mundo
críptico, donde lo verdadero jamás se decía ni hacía, ni siquiera se pensaba, sino que
simplemente se representaba...”.
La descripción de ese ambiente le costará a Edith que su madre la desheredere, pues
desde su primera obra describiendo las casas es una crítica irónica sobre esos interiores
sin interioridad, describiendo el afectado salón de la casa de su madre. Después de la
Gran Guerra en la que Edith trabajó ayudando como asistente en Francia (y recibió la
máxima condecoración de ese país, por este motivo), se refugia ahora en sus demonios
de su infancia, a modo de terapia y para compartir ese mundo interior opresivo en el que
vivió. (Además, las habladurías dicen que Edith es hija ilegítima).
Es una novela donde reina la emoción contenida, como sigo leyendo en la
introducción: “donde los intereses materiales y sociales reinan supremos, lo
inconveniente no se nombra y las personas sensibles y diferentes están destinadas a
quedar excluidas” (p. 47). Archer, el protagonista masculino, al conocer a Ellen
“empezará a ver su mundo con otros ojos. Empezará a ver las limitaciones de su
prometida y también cuestionar las creencias y convenciones que hasta ese momento
había hecho suyas”. Pero acepta esa sociedad y esas normas, y “se casa con May,
dejando escapar, como clásico héroe de Edith Wharton, la oportunidad de ser feliz con
la mujer que ama” (p. 54). La escena melancólica del final de la novela, casi treinta años
después de la separación, es el broche de oro de esa narración, que ya no tiene el matiz
de ironía, sino que desde el recuerdo hay un cierto aprecio a esa vida que tanto ha
oprimido… con cierta resignación expresado también en la frase: “después de todo,
había cosas buenas en las viejas costumbres”.
“Los viejos sueños eran buenos sueños. No se cumplieron, pero me alegro de haberlos
tenido”, dirá en Los puentes de Madison el protagonista masculino, Clint Eastwood: el
mismo dilema, entre el amor y el deber. Con sendos ambientes morales, naturalmente
muy distintos, pues la modernidad superó en el siglo XX el puritanismo del siglo
anterior, los “valores puritanos que encarna Archer” (p. 94). Pero con el mismo espíritu
de fondo, como dirá Ellen, pues “la felicidad no puede edificarse sobre el sufrimiento
ajeno” (p. 84) y para no hacer daño a los seres queridos, se deja de lado la opción feliz.
Todas las páginas de la novela tienen carácter autobiográfico, repartido entre los
distintos protagonistas. Así, el temperamento artístico de Edith se ve en los dos amantes
reprimidos: Ellen y Archer. Cuando Ellen le dice: “¿Quieres que… vaya a verte una
vez… y después regrese a casa?” recuerda lo que Edith anota en su diario, pensando en
su amante Fullerton en Europa: “Iré una vez a él y luego nos separaremos” (p. 56).
Archer opta por la soledad y opresión de lo correcto, como dirá la novela: “una rosada
muerte en vida”, que recordará lo que dice Edith a su vuelta a Nueva York: “aquí me
ahogo” (p. 56). Y cuando Archer le dice a Ellen: “tú me diste el primer atisbo de una
vida verdadera” sin duda refleja lo que Edith le dirá a Fullerton en la soledad de su
diario: “tú me diste el primer y último atisbo de una vida verdadera” (p. 56).
Archer ve con resignación la falta de sensualidad de su esposa May, ante la
deslumbrante sensualidad de Ellen. Pero los frena ese sentido del deber, que es también
amor a la patria, a esa forma de vida, hay un sentido oculto de lealtad. “Por un lado está
la pulsión del deseo irrefrenable, el anhelo irresistible de ser feliz; por otro, el peso
aplastante de la maquinaria social, y también el sentido de la lealtad que les impide
traicionar a las personas que han confiado en ellos”. Pero May es un personaje que no
tiene nada de plano, tiene un “control absoluto de los intrincados códigos sociales” (p.
76) y su “ingenuidad” es la cara que muestra ante una “comunidad encorsetada y
punitiva” (p. 76), ante lo que la novela llama “inescrutables terrores totémicos” entre los
que hay que sobrevivir, y que tan bien recrea el relato: “una sociedad estrecha y banal,
que se mueve al dictado de axiomas como el no llegar pronto a la ópera, desplegar sus
alfombras”… (p. 78). Unas normas no escritas que veremos en muchas otras sociedades
puritanas, levíticas las llaman algunos, y que serán descritas en La Regenta (situada en
Vetusta, un lugar parecido a Oviedo, España), Laura a la ciutat dels sants (Vic,
España). A su vez, veo ciertas analogías con la novela anterior La letra escarlata (The
Scarlet Letter) de Nathaniel Hawthorne publicada en 1850 sobre la puritana Nueva
Inglaterra del XVII, quizá la mejor novela norteamericana de su siglo, en paralelo a lo
que será La Edad de la inocencia a comienzos del siglo XX: una mujer rompe los
opresivos convencionalismos sociales y es marcada por esa sociedad. Así también, aquí
“Ellen es expulsada del clan, y con ello, todo lo que ella representa en ese mundo: el
divorcio, lo ‘desagradable’, lo insólito, lo artístico y lo extranjero” (p. 78). Son los
mismos códigos descritos en La letra escarlata, un sometimiento a unas normas
ancestrales, muchas veces no escritas, que suponen un código de honor que hay que
cumplir. Así, la novela tiene “el lirismo que está en el fondo de la vida humana, con sus
servidumbres, sus compromisos, sus gestos elevados y sus instantes de epifanía” (p. 86).
La “edad” de la inocencia es también el paso del tiempo, el tiempo perdido y la
inocencia perdida en ese ambiente. En la narración hay continuas referencias al arte y a
sus amigos, en especial Henry James. Y es también una analogía con lo que cuenta
Edith de su viaje por Marruecos, su indignación “ante la visión de esposas, hijas y
concubinas que, sin acceso a formación intelectual alguna, vivían encerradas en un
ambiente coercitivo de ‘fingimiento frívolo’ y ‘malicia infantil’” (p. 79), dentro de un
esclavismo y constantemente vigiladas. Así vemos la madre de May “cuya vida
transcurre en la supervisión de nimiedades domésticas, manifiesta el tipo de ‘inocencia
invencible’” (como en nuestra España muchas mujeres se refugiaban en su territorio,
teniendo el control de la limpieza y el cuidado del hogar, en una ocultación de su
personalidad reprimida). Ellen estalla ante esa farsa: “¿Aquí nadie quiere saber la
verdad, señor Archer? ¡Lo que realmente me hace sentir sola es vivir entre toda esta
gente amable que solo me pide que finja!” (p. 206). Es una sociedad “donde lo real
nunca se decía ni se hacía, ni siquiera se pensaba” (p. 175).
Algunas páginas me recuerdan lo que años más tarde, la premio Nobel Doris Lessing
hablará de la ingenuidad en el amor, en relación con la libertad de la mujer. Pero de eso
no hablará Teresa en la introducción y notas de la novela, pues se trata de un riguroso
trabajo científico donde cada afirmación está refrendada con sus fuentes, y denuncia
ciertas interpretaciones gratuitas que se han hecho sobre Edith (como por ejemplo su
bisexualismo).
Las últimas páginas, como es de rigor, son un estudio sobre los tres borradores previos
a la novela que Edith escribe, y la recepción de la crítica y del público, en este siglo de
andadura de La edad de la inocencia. Simplemente quiero señalar que aquí no he hecho
spoiler de la novela, y que quizá el lector que no la haya leído mejor se lea la espléndida
Introducción de Teresa Gómez al final, después de gozar de esa maravilla de la
literatura universal que habla también de “la fragilidad y transitoriedad de las cosas,
desde los sentimientos individuales a las estructuras sociales” (p. 119), una novela con
“la vitalidad de un texto que trasciende a cualquier ‘edad’, y por ello merece la noble
etiqueta de clásico de la literatura universal” (p. 120).
También podría gustarte
- La Casa de Cartón - Martín AdánDocumento225 páginasLa Casa de Cartón - Martín AdánSantiago MansillaAún no hay calificaciones
- El Despertar de La ConscienciaDocumento41 páginasEl Despertar de La ConscienciaLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- Analisis de "Casa de Muñecas"Documento19 páginasAnalisis de "Casa de Muñecas"PeriquilloDelosPalotesAún no hay calificaciones
- Comentario-Ejemplo HechoDocumento4 páginasComentario-Ejemplo HechoelenaAún no hay calificaciones
- Cuentos Orientales 2Documento23 páginasCuentos Orientales 2ruben warface Hack100% (2)
- ErotismoDocumento10 páginasErotismoasd123123123123123100% (2)
- LA MUJER INSATISFECHA El Adulterio en La Novela RealistaDocumento4 páginasLA MUJER INSATISFECHA El Adulterio en La Novela Realistatonisolano50% (2)
- Bestiario AnálisisDocumento8 páginasBestiario AnálisisRo Castañares GuaitaAún no hay calificaciones
- Anexo 1 Recomendaciones 1Documento9 páginasAnexo 1 Recomendaciones 1carolina_bustosAún no hay calificaciones
- Alberto Vital - Erotismo, Feminismo y Postfeminismo PDFDocumento10 páginasAlberto Vital - Erotismo, Feminismo y Postfeminismo PDFd_ibanezAún no hay calificaciones
- Diana o La Cazadora Solitaria 2Documento3 páginasDiana o La Cazadora Solitaria 2dictatoreAún no hay calificaciones
- Reseña Madame BovaryDocumento3 páginasReseña Madame BovaryJosé Luis Rico CarrilloAún no hay calificaciones
- Faundez - Mimesis y Deseo en La Novela Realista Decimonónica. La Regenta de Leopoldo Alas, ClarínDocumento16 páginasFaundez - Mimesis y Deseo en La Novela Realista Decimonónica. La Regenta de Leopoldo Alas, ClarínEduardo PinzonAún no hay calificaciones
- Yanez 1Documento10 páginasYanez 1Kike SalasAún no hay calificaciones
- La Imagen de La Mujer en La Poesia de Jose MartiDocumento10 páginasLa Imagen de La Mujer en La Poesia de Jose Martimtz20_952484668Aún no hay calificaciones
- La Tragedia en Chéjov e IbsenDocumento10 páginasLa Tragedia en Chéjov e IbsenÁngel de LeónAún no hay calificaciones
- Trabajo Realismo Una Mirada A Través de Rojo y Negro (Ensayo)Documento12 páginasTrabajo Realismo Una Mirada A Través de Rojo y Negro (Ensayo)Eve D. Gómez100% (1)
- Mini Biografia OnettiDocumento5 páginasMini Biografia OnettiFabian Mendoza GaytanAún no hay calificaciones
- Emily Bronte y Su ObraDocumento4 páginasEmily Bronte y Su ObraValeryAún no hay calificaciones
- Características de La Narrativa de Julio Cortázar en Una Flor AmarillaDocumento6 páginasCaracterísticas de La Narrativa de Julio Cortázar en Una Flor AmarillaarceogallegosAún no hay calificaciones
- Economia de Las Relaciones de GéneroDocumento18 páginasEconomia de Las Relaciones de GénerotiemposcanallasAún no hay calificaciones
- El Narrador Distanciado en Jane AustenDocumento15 páginasEl Narrador Distanciado en Jane AustenGracielaAún no hay calificaciones
- Modulo 1.1 La Formacion LiterariaDocumento6 páginasModulo 1.1 La Formacion LiterariaAnabelMochalagmail.comAún no hay calificaciones
- Mitos de La Literatura UniversalDocumento11 páginasMitos de La Literatura UniversalCarlos Yovanny PerezAún no hay calificaciones
- YuszczukDocumento10 páginasYuszczukpilarpiliAún no hay calificaciones
- Inesismo y Desdonjuanizacion en La Regenta de Clarin La Lectura Quijotesca de Ana Ozores Del Drama de Zorrilla 996747Documento28 páginasInesismo y Desdonjuanizacion en La Regenta de Clarin La Lectura Quijotesca de Ana Ozores Del Drama de Zorrilla 996747Ruth Naomi LupuAún no hay calificaciones
- TP - El Curioso ImpertinenteDocumento4 páginasTP - El Curioso ImpertinenteJulia SalojAún no hay calificaciones
- Sbriziolo Benjamin Jarnes PDFDocumento13 páginasSbriziolo Benjamin Jarnes PDFJosévvvAún no hay calificaciones
- Guía de Sobremesa José Asunción SilvaDocumento4 páginasGuía de Sobremesa José Asunción SilvaSus RemerasAún no hay calificaciones
- Lo Erótico y La Liberación Del Ser Femenino en La Poesía de Delmira Agustini PDFDocumento14 páginasLo Erótico y La Liberación Del Ser Femenino en La Poesía de Delmira Agustini PDFVicente GabrielAún no hay calificaciones
- Zamudio LagunaDocumento6 páginasZamudio LagunaSupay ApasgaAún no hay calificaciones
- Beatriz CortezDocumento6 páginasBeatriz CortezEva LunaAún no hay calificaciones
- Ejemplos de ReseñaDocumento9 páginasEjemplos de ReseñamgabyiglesiasAún no hay calificaciones
- 7 JuventudromanticaDocumento61 páginas7 JuventudromanticaGenesis NicolleAún no hay calificaciones
- Apuntes Novela Del XIXDocumento71 páginasApuntes Novela Del XIXLeticia Martin-peñascoAún no hay calificaciones
- Iglesia Cristina. La Violencia Del Azar. Ensayos Sobre Literatura ArgentinaDocumento142 páginasIglesia Cristina. La Violencia Del Azar. Ensayos Sobre Literatura ArgentinaEvelin D'Angelo100% (2)
- Imágenes de La Mujer Durante El CostumbrismoDocumento9 páginasImágenes de La Mujer Durante El Costumbrismoapi-3741297100% (1)
- El Erotismo Milciades ArévaloDocumento11 páginasEl Erotismo Milciades ArévaloLeidy FrancoAún no hay calificaciones
- Arthur Schnitzler Nueva VersiónDocumento5 páginasArthur Schnitzler Nueva VersiónJosé Luis Rico CarrilloAún no hay calificaciones
- Lo Erótico y La Liberación Del Ser Femenino en La Poesía de Delmira Agustini: Patricia Varas - Biblioteca Virtual Miguel de CervantesDocumento18 páginasLo Erótico y La Liberación Del Ser Femenino en La Poesía de Delmira Agustini: Patricia Varas - Biblioteca Virtual Miguel de CervantesAna RadaAún no hay calificaciones
- Incluso El Infierno Tiene Sus HéroesDocumento3 páginasIncluso El Infierno Tiene Sus HéroesAbraham Barrera HernándezAún no hay calificaciones
- Camilo José CelaDocumento2 páginasCamilo José CelaNathii VieraAún no hay calificaciones
- 03 Intermezzo de Jean GiraudouxDocumento7 páginas03 Intermezzo de Jean GiraudouxXavierlon Nolreivax100% (1)
- La Mujer en El Imaginario Femenino de Julio Ramon Ribeyro - Giovanna MinardiDocumento9 páginasLa Mujer en El Imaginario Femenino de Julio Ramon Ribeyro - Giovanna MinardiDaniel SicosAún no hay calificaciones
- El Infierno Tan Temido de Juan C Onetti PDFDocumento9 páginasEl Infierno Tan Temido de Juan C Onetti PDFSimonaltkornAún no hay calificaciones
- LahoradelaestrellaDocumento2 páginasLahoradelaestrellaSofi RoldanAún no hay calificaciones
- Teatro ModernoDocumento10 páginasTeatro ModernoCamila SalazarAún no hay calificaciones
- El Papel de La Mujer-Sin RumboDocumento9 páginasEl Papel de La Mujer-Sin RumboFranco Zigaran C0% (1)
- Publicadorbdf, Journal Manager, 39567-136996-1-CEDocumento7 páginasPublicadorbdf, Journal Manager, 39567-136996-1-CERopita Usada Para BebesAún no hay calificaciones
- La Nina Lunatica y Otros Cuentos - Esther TusquetsDocumento99 páginasLa Nina Lunatica y Otros Cuentos - Esther TusquetsIraís GeorgeAún no hay calificaciones
- NaturalismoDocumento8 páginasNaturalismoKarina BlásquezAún no hay calificaciones
- Politica y Ficcion FantasticaDocumento14 páginasPolitica y Ficcion FantasticaMariaAún no hay calificaciones
- Atala y ChactasDocumento3 páginasAtala y ChactasAnonymous YpKTVDjAún no hay calificaciones
- Trabajo Escrito Sobre Cuentos GauchescosDocumento5 páginasTrabajo Escrito Sobre Cuentos GauchescosLucia Anabel OjedaAún no hay calificaciones
- 02 Qué Es La Novela RománticaDocumento3 páginas02 Qué Es La Novela RománticaJosé Rafael Hurtado PerezAún no hay calificaciones
- GIRALDO - Ensayo BestiarioDocumento5 páginasGIRALDO - Ensayo BestiarioMaria GiraldoAún no hay calificaciones
- El Cartero de Neruda o Ardiente PacienciaDocumento21 páginasEl Cartero de Neruda o Ardiente PacienciaNicolas BadillaAún no hay calificaciones
- El Señor Presidente de Miguel AsturiaDocumento6 páginasEl Señor Presidente de Miguel AsturiaFatimaGA0% (1)
- 23 Sábado de La Semana IDocumento4 páginas23 Sábado de La Semana ILlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- Tribunal de Estados Unidos, Sentencia Del 2022 Sobre El No Derecho Al AbortoDocumento2 páginasTribunal de Estados Unidos, Sentencia Del 2022 Sobre El No Derecho Al AbortoLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- Mártires de La VerdadDocumento2 páginasMártires de La VerdadLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- 23 Martes de La Semana 21 de Tiempo OrdinarioDocumento3 páginas23 Martes de La Semana 21 de Tiempo OrdinarioLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- Mártires de La VerdadDocumento2 páginasMártires de La VerdadLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- 0012.vi Olencia y EducacionDocumento1 página0012.vi Olencia y EducacionLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- 23 Sábado de La Semana IDocumento4 páginas23 Sábado de La Semana ILlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- 09 Dios y Los AutobusesDocumento1 página09 Dios y Los AutobusesLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- Congreso de Los Diputados de España y Ley Del AbortoDocumento1 páginaCongreso de Los Diputados de España y Ley Del AbortoLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- 0012.vi Olencia y EducacionDocumento1 página0012.vi Olencia y EducacionLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- 0012.vi Olencia y EducacionDocumento1 página0012.vi Olencia y EducacionLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- El Adolescente, Alegría y CruzDocumento4 páginasEl Adolescente, Alegría y CruzLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- 23 Martes de La Semana 21 de Tiempo OrdinarioDocumento3 páginas23 Martes de La Semana 21 de Tiempo OrdinarioLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- Llucià Pou SabatéDocumento65 páginasLlucià Pou SabatéLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- Filiación Divina y Obrar Moral en Santo Tomás de Aquino. Introducción A Las Investigaciones de Una Tesis DoctoralDocumento19 páginasFiliación Divina y Obrar Moral en Santo Tomás de Aquino. Introducción A Las Investigaciones de Una Tesis DoctoralLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- Santa Teresa Del Niño Jesús, Virgen y Doctora de La IglesiaDocumento7 páginasSanta Teresa Del Niño Jesús, Virgen y Doctora de La IglesiaLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- Filiación Divina y Obrar Moral en Santo Tomás de Aquino. Introducción A Las Investigaciones de Una Tesis DoctoralDocumento19 páginasFiliación Divina y Obrar Moral en Santo Tomás de Aquino. Introducción A Las Investigaciones de Una Tesis DoctoralLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- Actas Del Congreso Mariano Internacional Consolatrix AfflictorumDocumento730 páginasActas Del Congreso Mariano Internacional Consolatrix AfflictorumLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- El Pensador Recopilatorio 2013 IndiceDocumento4 páginasEl Pensador Recopilatorio 2013 IndiceLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- Esperanza y SalvaciónDocumento446 páginasEsperanza y SalvaciónLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- Filosofofas Medievales de La Europa CristianaDocumento25 páginasFilosofofas Medievales de La Europa CristianaLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- Emmanuel Mounier, El Filosofar Al Servicio de La PersonaDocumento19 páginasEmmanuel Mounier, El Filosofar Al Servicio de La PersonaLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- Dialnet ElAnilloDeGigesCorrupcionYBondad 8762800Documento19 páginasDialnet ElAnilloDeGigesCorrupcionYBondad 8762800Llucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- Dialnet AprendizajeYDesarrolloDeLaPersonalidad 8230387Documento16 páginasDialnet AprendizajeYDesarrolloDeLaPersonalidad 8230387GLORIA DE LOURDES SOLIS BELTRANAún no hay calificaciones
- SemanasantaDocumento366 páginasSemanasantaLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- Comentarios Litúrgicos: 5 Semana, Domingo ADocumento2 páginasComentarios Litúrgicos: 5 Semana, Domingo ALlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- Comentarios Litúrgicos: 6º Domingo ADocumento2 páginasComentarios Litúrgicos: 6º Domingo ALlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- CuaresmaDocumento318 páginasCuaresmaLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- 5 Semana Impar Viernes JóvenesDocumento2 páginas5 Semana Impar Viernes JóvenesLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones