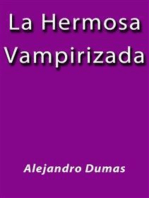Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Juanilla, Juanillo y La Abuela - Alicia Morel
Cargado por
Paola Linnet Rivero0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
404 vistas49 páginaslibro juanilla, juanillo y la abuela
Título original
Juanilla, Juanillo y la abuela - Alicia Morel
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentolibro juanilla, juanillo y la abuela
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
404 vistas49 páginasJuanilla, Juanillo y La Abuela - Alicia Morel
Cargado por
Paola Linnet Riverolibro juanilla, juanillo y la abuela
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 49
Alicia Morel
NOVELA PARA NIÑOS
ILUSTRACIONES DE LAURA THAYER
EDITORIAL ANDRÉS BELLO
Si uno montara en un águila y se fuera volando hacia la
Cordillera, podría meterse a un valle largo y angosto, lleno de
vueltas que se pierden entre las montañas, y ver como corre,
hundido en la tierra, el río Maipo. De vez en cuando aparecería
un pueblo acurrucado a la orilla del camino que está al lado del
río. También se verían unas casas blancas, aisladas, rodeadas de
cuadraditos. Estos cuadraditos son potreros llenos de vacas y
bueyes, y de árboles y trigo. Pero lo más lindo y curioso sería ver
las cabezas de las montañas, algunas secas y ama- rulas como las
de la gente pelada, otras verdes y saludables y otras, por fin,
como cuencas, llenas de nieve que nunca se derrite. Podría
mirarse también el cráter del volcán San José, que queda al
fondo del valle, y esto sería muy entretenido, En las noches se
ven salir de él largas llamas y unas luces como relámpagos. ¿Qué
tendrá dentro? Tal vez una gran bola de fuego que se desinfla de
vez en cuando, lanzando llamas y suspiros, para volver a inflarse
otra vez y seguir así siempre. O también una enorme fogata
encendida por los pobres enanos que viven debajo de la tierra,
helados de frío porque nunca ven el sol. Muchas cosas raras y
bonitas se podrían descubrir montando en un águila. Yéndose
por el camino que está al lado del río, se ven y sienten cosas aún
más maravillosas. La voz del río, fuerte y fresca, sirve de
compañía. Las sombrías montañas parecen venirse encima y ser
dueñas del valle. Y los pueblos, terrosos y acurrucados, donde la
gente es pobre y floja, se suceden a lo largo del camino,
pequeñitos en medio de tanta grandeza. Sus nombres son muy
comunes: a medida que se internan en el valle, se van llamando:
Puente Alto, La Obra, El Canelo, El Manzano, San José, El
Melocotón, San Alfonso, San Gabriel y El Volcán. En El Canelo
vivía Juanilla...
Juanilla era una niña de diez años, ojos preguntones, nariz
respingada y pelo castaño, amarrado a la nuca en una sola trenza
muy tirante. Su casa era más terrosa y pequeña que las demás.
Su familia era una abuelita, un hermano, Juanillo, de doce años, y
tres alamitos jóvenes que daban su delgada sombra a la casa.
Tenían un horno de tierra donde cocían el pan y donde solía
alojarse una robusta familia de ratones campesinos. Tenían
también un hermoso brasero de cobre, alrededor del cual se
reunía la familia en el invierno y se contaban las leyendas del
valle. A veces, los enanos que viven debajo de la tierra helados
de frío, aparecían brillando entre las brasas y se reían abriendo
sus bolsas llenas de piedras preciosas, jugando con ellas.
Entonces Juanillo soñaba con ir a las montañas y meterse por los
bosques hasta las cuevas de los enanos para jugar con sus
tesoros y traerse algunos a la casa. Y Juanilla soñaba también con
ser una princesa maravillosa, que nunca hubiera sabido lo que
era la palabra escoba, ni menos pelar papas. Sólo la abuela
permanecía en su sillón sin soñar nada, pensando en la chacrita
que sembraría en la primavera próxima y en las tres cabras
hurañas que guardaba en el sucio cortijo. Eran muy pobres,
porque la abuela ya estaba vieja y no era mucho el trabajo que
podía hacer, por más que se afanara. Juanilla la ayudaba, pero
sus manos pequeñas y ciertos orgullos de reina impedían que su
ayuda fuera muy preciosa. Por todo esto, Juanilla no iba a la
escuela, ni tenía amigas, aunque ella hubiera dado hasta su
pequeña trenza por ir donde la maestra, cargada de libros, y por
tener muchas amigas que la admiraran y oyeran con devoción. A
pesar de todo, limpiaba la casa, vigilaba el pan que vendían en el
pueblo, cuando se cocía en el horno; en fin, pelaba las papas y
encendía el fuego del brasero para que la abuela preparara las
comidas. Juanillo, en cambio, llevaba las cabras a los cerros y allá
permanecía todo el día, tirado en el suelo bostezando y
mascando el pan o el queso que la abuela le metiera en los
bolsillos. Era un flojo desagradecido que siempre buscaba el
modo de asustar a la abuela, inventando que una de las cabras
se había desbarrancado o haciendo llorar a Juanilla de miedo,
contándole que se le había aparecido una bola de fuego, que
venía corriendo cerro abajo para quemarles la casa... Pero un
día...
Ya no quedaba ni una gotita de nieve en los cerros próximos a El
Canelo. El río venía pequeño y barroso; surgían de sus aguas
grandes piedras grises y pensativas. Salió Juanilla muy temprano
con un canasto lleno de pan recién hecho y frescos quesillos de
leche de cabra. ¡Tenían un olor tan rico! Seguramente nadie
resistiría la tentación de comprarlos, sobre todo con el hambre
que da en la mañana allá en El Canelo. Pasó primero a la casa de
don Pata de Palo, respetable señor que sabía hacer muchas
cosas, entre ellas canastos. Golpeó la puerta con la pequeña
mano tostada y dura. De adentro se sintió un toc-toc seco, que
fue aumentando a medida que se acercaba a la puerta. Abrió,
apareciendo don Pata de Palo, bostezando y gruñendo. Olió el
pan y el queso, escupió a todos lados y pidió al fin un pan.
Juanilla se sintió desilusionada y le preguntó si no quería un
queso también. Don Pata la miró como si no hubiera entendido,
cogió el pan y le dejó las monedas en la mano. Después cerró la
puerta bruscamente. Juanilla siguió con su venta, un poco triste
por lo acontecido. Pero, ¿no tenía fama, don Pata de Palo, de ser
avaro? Tal vez el pobre habría querido comer queso y su avaricia
le impidió comprarlo. Es terrible ser avaro: se sufre mucho y se
hace sufrir a los demás. Y así pensando y hablando sola, siguió
Juanilla con su venta de pan y queso. Al llegar a la última casa del
pueblo no le quedaban más que tres panes. Juanilla estaba
contenta y hacía sonar las monedas en el pequeño bolsillo de su
delantal, figurándose que eran las campanas finas y encantadas
de un palacio de duendes. De repente, interrumpiendo su
concierto de campanas, sintió correr detrás de ella, Se dio vuelta
y vio con horror que eran Pedrucho y José, seguidos de sus
perros, que venían a quitarle la plata ganada tan pacientemente.
Huyó Juanilla, con el corazón como una piedrecita saltándole en
el pecho. Cruzó la puerta de la última granja y corrió por un
senderillo hasta una gran parva de paja que había en medio del
potrero. Allí se sumergió entera, temblando de susto. Pedrucho y
José no se atrevieron a seguirla, por la sencilla razón de que la
granja pertenecía al señor más rico y gruñón del pueblo. Estaba
Juanilla muy acurrucada, llena de todo el miedo del mundo,
cuando de pronto vio que se levantaba un montón de paja
riéndose a carcajadas y corría hacia ella. Cuando estuvo cerca, se
sacudió y salió, todo lleno de polvillo, un enano gordo y barbudo,
que reía más y más. Juanilla lo miró de arriba abajo y su pequeña
trenza saltó de enojo en su espalda. — ¿De qué te ríes así? —
preguntó con una vocecilla seria y aguda. Rió el enano otro rato y
al fin pudo decir entrecortadamente: —Cómo no me voy a reír,
¡si te has dejado caer sobre el dueño de la paja! Saltó Juanilla
aterrada, creyendo ver salir debajo de ella al señor más rico y
enojón del pueblo. Pero en vez de él salió un ser delgado y
tenue, muy blanco, y con manos, pelo y pies de espigas. Se estiró
largo rato ante los ojos asombrados de Juanilla, haciendo crujir la
fina paja de su cuerpo. Murmuró con voz cansada: —0h, ¡qué
pesada eres! Y como Juanilla siguiera mirándolo, como no
creyendo lo que veía, continuó: —No me mires así, impertinente.
Soy el príncipe de los genios de la paja. Dime, ¿con qué permiso
tomas por asalto mi castillo? Miró Juanilla alrededor suyo y vio
que aquella parva de paja no era una parva sino un hermoso,
dorado y crujidor castillo. —Yo no sabía que era castillo esto —
murmuró. El genio palideció aún más y dijo fría- mente: —Entra y
verás. Se abrió frente a ellos una puerta toda de paja y el genio
dio un empujón tan fuerte a Juanilla, que la pobre no tuvo más
remedio que entrar. Y también a empujones la llevaron a través
de largos corredores y salas doradas. Bajó muchas escaleras y
subió a muchas torrecitas de fina paja. Por todas partes se
sentían armoniosos crujidos y un delicioso olor a trigo. Todo era
tan bonito y curioso, que Juanilla no se dio cuenta cómo llegaron
a una gran sala llena de genios, que tenían manos, pelo y pies de
espigas. Cuando se inclinaron ante su príncipe, crujieron
dulcemente y entre chocaron las cabecitas pálidas de sus espigas
con sonido de campanitas. Juanilla se acordó entonces de sus
monedas y las hizo sonar en el bolsillo. Los genios la miraron con
enojo y la hicieron callar con un crujido seco. Mientras tanto,
avanzó el príncipe hasta un sillón hecho de teatinas y se sentó
majestuosamente. Hizo callar a unos granos de trigo que jugaban
escondiéndose en los cuerpos vacíos de unas cañas. Cuando todo
estuvo en silencio, oyéndose sólo el crujir de las paredes del
castillo, el príncipe habló, mirando duramente a Juanilla: — ¿Qué
tienes en ese canasto? Juanilla se acordó de sus tres panes,
blancos y tiernos, y se quedó callada, temblando de espanto. —
¿Que no has oído? —gritó el príncipe, cada vez más agitado,
crujiendo todo su cuerpo fríamente. —Tengo pan —contestó
entonces Juanilla, con timidez. —Ah! ¡Pan! Era lo que yo temía
desde que sentí el olor que salía de tu canasto. Olor a trigo
molido, deshecho. ¡Genios! —continuó con voz terrible—, miren
a la que destruye a nuestro protegido, el pueblo del trigo, a la
que hace llorar de pena a las espigas, al ver como muelen a sus
hijitos trigos en los negros molinos hasta convertirlos en harina;
a la que vigila el pan mientras se cuece en el horno, para
venderlo después en el pueblo. ¡Registren sus bolsillos!
Encontrarán las monedas que ha ganado a costa de nuestros
protegidos. Todos los genios se abalanzaron sobre Juanilla para
quitarle su ganancia. Se defendía la pobre como podía, a
mordiscos y patadas. De pronto uno de los genios le tiró la
pequeña trenza. Juanilla lanzó un grito tan agudo, que la mitad
de la sala se derrumbó crujidoramente, envolviendo en una red
de paja a Juanilla y los genios. Un polvillo fino y asfixiante salió
de todos los rincones y Juanilla se empezó a ahogar. Mientras
tanto, el príncipe miraba desde su sillón dorado, aspirando con
delicia aquel “rapé” que de un modo tan práctico se ofrecía a sus
narices. Poco duró su contento; en el momento menos pensado,
sin que nadie supiera cómo, apareció una brillante Llama riendo
a carcajadas y gritando: —Mírenme, mírenme. Montones de
paja. ¿Todavía piensan ahogar a una pobre niña porque trabaja y
se gana unas pocas monedas? El príncipe se puso más pálido que
la nieve y las espigas de sus manos empezaron a entrechocar
produciendo un sonido como el de la lluvia menuda al caer entre
las hojas de un árbol. —Genios, desahoguen a la niña. Era sólo
una broma, Llama; tú comprendes, no hay que tomarlo tan a lo
serio. —Hipócrita —chilló la Llama—, hace tiempo que mereces
un castigo por tu orgullo y tu poca misericordia con los que
tienen menos poder que tú. Bien sabes que el trigo está dichoso
de convertirse en harina en los molinos negros y cocerse en los
hornos para ser vendido en el pueblo. Bien sabes también que si
no fuera así, se pudriría en los campos y los niños vagarían
muriéndose de hambre, Ahora ya no espero más. Tú y tus genios
morirán en mis manos. Juanilla, mientras tanto, había vuelto de
su ahogo y miraba la escena con asombro y miedo. Vio cómo el
príncipe suplicaba, y cómo la Llama, sin hacerle caso, agitaba sus
manos, llenando de chispas toda la sala. Una de las chispas cayó
en el vestido del príncipe y lanzó un grito tan terrible, que
Juanilla se desmayó de susto. Cuando volvió en sí, se encontró
corriendo hacia su casa, mientras en la granja del señor más rico
y enojón del pueblo se quemaba la parva de paja. En su bolsillo
tintineaban las monedas que tantos sustos y desmayos le habían
costado; de su brazo colgaba el canasto con los tres panes. “Qué
cosas tan raras suceden en las parvas de paja”, pensó. “Ya no me
atreveré a vigilar el pan en el horno, ni a venderlo en el pueblo”.
Cuando llegó a su casa, era cerca de mediodía. La abuela estaba
preparando el almuerzo y Juanillo flojeaba sentado en el sillón.
La niña sacó las monedas y las puso triunfante sobre la mesa. Un
rayo de sol que entraba por la diminuta ventana las hacía brillar
como piedras preciosas. La abuela y Juanillo se acercaron a
mirarlas, pero en ese momento se oscureció la pieza y oyeron
una voz gastada y chillona: —A ver, a ver esas monedas... Las he
visto desde el camino y su brillo me ha llamado. Pásenmelas. Se
dieron vuelta asombrados y vieron con horror que era la vieja
Pobreza: cuando entra a una casa, no sale sino a fuerza de
muchos trabajos. —Qué bien se está aquí —continuó chillando—
. Juanillo es un flojo, Juanilla ya no vigilará el pan en el horno, ni
querrá venderlo en el pueblo de miedo a las parvas de paja. Y la
abuela está vieja, no podrá moverme de su sillón. Se apoderó de
la casa, con todo lo mejor. Para ella hubo de ser la manta más
abrigadora, la comida más nutritiva y la alegría de Juanillo y
Juanilla. La gente del pueblo tuvo miedo de pasar frente a la
casa. Dejaron de comprar el pan y el queso que la pobre abuela
salía a vender. Todo hubiera seguido igual, si un día...
Era otoño. El viento helado bajaba de vez en cuando hasta el
pueblo. Todo empezaba a emigrar: los pájaros, las hojas secas,
los rayos calientes del sol y las flores. Los bosques amarilleaban
sobre el fondo oscuro de las montañas y los álamos repartían sus
hojas, tirándolas por el camino, como si „fueran monedas de oro.
Salió Juanillo muy de mañana, con las tres cabras hacia el cerro
del frente. Llevaba en sus bolsillos dos pedazos del pan que la
abuela amasara el día anterior. Las hojas secas crujían bajo sus
pies y un vientecillo helado le enrojecía la nariz. Cuando hubo
subido lo suficiente como para sentirse cansado, se sentó en una
piedra, bostezando, sin preocuparse de si las cabras seguían o no
trepando. Pero no fue mucho lo que descansó; algo muy agudo
le dio un picotón que lo hizo saltar y chillar de dolor. Examinó la
piedra por todos lados y encontró incrustada en ella una cosa
redonda y movible. —Qué cosa más rara Parece un ojo. — ¿Y
qué crees tú que es, ignorante? —gruñó una voz baja desde el
fondo de la piedra. — ¿Quién habla? —preguntó, asustado. —
¡Qué tonto eres! ¡Quién va a hablar sino yo, la piedra! — ¿Y de
cuándo acá las piedras tienen ojos y voz? —volvió a preguntar,
incrédulo. Entonces un coro de risas estalló a su alrededor. Vio
que cada piedra tenía un ojo redondo y burlón, que lo miraba
fijo. Juanillo no sabía qué cara poner. Se daba vueltas, cogía
ramitas y mordisqueaba el pan de la abuela. Por último no pudo
más y gritó: — ¿Quieren hacer el favor de no mirarme más? Yo
no tengo nada raro. Vuestros ojos redondos y fijos me molestan.
Las piedras se rieron y se levantaron de pronto, ágiles como si
fueran espumas de agua, y empezaron a bailar una ronda
alrededor de Juanillo. Sus voces profundas y bajas cantaban una
monótona canción: Juanillo es muy raro: le pesan las piernas, le
pesan las manos. Se lleva en los cerros, flojeando, flojeando,
cansado, cansado. Nosotras las piedras siempre lo miramos,
pensando que el pobre Juanillo es muy raro: le pesan las piernas,
le pesan las manos. —A mí no me pesa nada —gritó Juanillo,
muy enojado—. Además cuido las cabras, lo que en realidad es
un gran trabajo. Las piedras no se dignaron oírlo; siguieron
cantando y bailando hasta despertar los ecos de las quebradas,
los que repitieron interminablemente la canción. Entonces
Juanillo se asustó. Tapándose los oídos, lloriqueó: —Lo que
ustedes dicen es verdad. ¡Prometo no ser flojo! Ayudaré a la
abuela y a Juanilla. ¡No canten, por favor, esa canción horrible!
Un peñasco negro con barbas de musgo, que llevaba la voz baja,
se compadeció del pobre Juanillo e hizo callar a las piedras. —
Veo que por fin has entrado en razón — retumbó----. . Pero
¿sabes tú lo que es trabajar? Juanillo se miró los zapatos,
avergonzado de no saberlo. —No te aflijas por tan poco. Yo te
mostraré dónde puedes aprenderlo —murmuró con suavidad el
peñasco. Lo miró Juanillo, pensando que a pesar de ser tan duro,
su corazón era suave y blando como la nieve recién caída. Y
entonces vio que se abría en la corteza negra una misteriosa
puerta. —Entra, no tengas miedo —crujió. Juanillo dio unos
pasos y se encontró en una bóveda inmensa, iluminada apenas
por grietas, que se comunicaba con otras muchas bóvedas, de
modo que caminando por ellas se podía dar la vuelta al mundo
por debajo de la tierra. — ¿Qué es esto? —preguntó. —Los
antros misteriosos de la buena tierra — contestaron muchas
voces delicadas—. Aquí nosotras las semillas trabajamos. Por
favor, no hables mucho, porque podemos malograrnos y nunca
veremos la luz del sol. Juanillo se paseó en puntillas, mirando el
trabajo maravilloso delas semillas. Unas eran grandes y blancas,
otras pequeñitas como cabezas de alfiler. Delgados hilos de agua
las humedecían para que pronto germinaran. Algunas
murmuraban lo que serían cuando salieran al sol. Y Juanillo oyó
lo que decía una semilla de rosa: —Dentro de mí duerme un
pequeño rosal. Cuando sea el tiempo, abrirá sus pequeños
brazos verdes. Rompiendo la delicada corteza de mi cuerpo, y
subirá hasta la superficie de la tierra. Allí el viento, que canta
canciones de vida, lo mecerá dulcemente y el sol lo hará crecer
para que dé en primavera unas bellísimas rosas blancas.
Mientras tanto, yo me transformaré en raíz y bajaré buscando
hilos de agua, para que suba verde y fresco este rosal que
duerme ahora, pequeñito, dentro de mí Juanillo pensó que todo
aquello era maravilloso: el trabajo paciente de las semillas
transformaba sus pequeños cuerpos redondos en flores y frutos,
y en ásperas raíces buscadoras de hilos de agua. —Si yo
trabajara, ¿cuántas cosas también maravillosas saldrían de mis
manos? Apenas llegue a casa, iré a ver a don Pata de Palo para
que me enseñe un trabajo. —Cállate, por favor —suplicó en ese
momento una semilla—; el pequeño arbusto que tengo dentro
de mí empieza a abrir sus brazos. Juanillo vio cómo, con leve
crujido, se rompía la corteza y salían dos hojitas verdes. —
Saludos para el sol y el viento —murmuraron las demás semillas.
Y las pequeñas hojas desaparecieron lentamente, subiendo hacia
la superficie. Juanillo pensó que ya había visto bastante y se
dirigió a la puerta para salir. Le costó mucho encontrarla y
abrirl4. Cuando salió, por fin, a la luz del sol, todo le pareció tan
lindo y claro, que se puso a cantar. Y como era ya cerca de
mediodía, bajó corriendo con sus cabras por el camino lleno de
hojas secas hasta su casa. La abuela lo miró extrañada, porque
Juanillo, desde que la Vieja Pobreza se sentara en el sillón, no
había cantado. —Abuela —le murmuró al oído—, iré donde don
Pata de Palo para que me enseñe a trabajar. He estado en los
antros misteriosos de la tierra. Allí las semillas maduran y
estallan, y se transforman en plantas y raíces. Si hubieras oído lo
que murmuraba una semilla de rosa... Pero la abuela no
entendió lo que decía Juanillo y lo miró extrañada. — ¿Vas a
trabajar? —Eso es lo que te estoy diciendo, abuela —rió
Juanillo—. Desde mañana iré donde don Pata de Palo para que
me enseñe un trabajo. Cuando Juanilla supo la buena nueva, se
puso a cantar también porque la Vieja Pobreza saldría pronto de
su casa. Y corrió a burlarse de ella. La Vieja la escuchó
tranquilamente un rato; luego se puso a lanzar graznidos, que
era su forma de reír. — ¡Qué ingenua eres! —chilló—, no me iré
nunca. Juanillo tendría que trabajar de la mañana a la noche y no
lo creo capaz. Y tú, queridita, tendrías que volver a vigilar el pan
y salir a venderlo en el pueblo. Y tampoco creo que seas capaz.
Tienes demasiado miedo a las parvas de paja. Juanilla bajó la
cabeza,- avergonzada. ¿Cuándo dejaría de ser cobarde y de tener
miedo a unas tontas y crujidoras parvas de paja? Los genios se
habían quemado, ya nada podían hacerle. “Mañana seré valiente
y saldré con la abuela a vender el pan”, pensó. Así fue: al otro día
muy temprano, salieron de la casa Juanilla, Juanillo y la abuela a
sus respectivos trabajos. La Vieja Pobreza se quedó sola,
temblando, envuelta en la manta más abrigadora, pensando que
pronto tendría que salir de aquella casa, donde estaba tan
acostumbrada. —Si la hermana Flojera volviera a amarrar las
manos de Juanillo y si el hermano Miedo apretara otra vez el
corazón de Juanilla... — murmuró. Pero la Flojera estaba
bostezando, vencida, en el fondo de las quebradas y el Miedo se
había escondido entre los bosques amarillentos de las montañas.
Una pequeña esperanza quedó, sin embargo, en el corazón
helado de la Vieja Pobreza. Y esperó ansiosa la llegada de
Juanillo. Cerca de mediodía se sintieron sus pasos contentos y
livianos. La esperanza de la andrajosa anciana disminuyó. Juanillo
entró silbando porque don Pata de Palo había accedido a
enseñarle a fabricar canastos, a cambio de unas pocas monedas.
La Vieja Pobreza, para disimular su miedo, se rió de él,
murmurando: — ¿Crees que con hacer canastos me echarás de
aquí? ¡Qué ingenuidad! Y graznó largamente. Juanillo no le hizo
caso y se sentó a esperar a la abuela. Al poco rato se sintieron
sus pasos, seguidos de los de Juanilla, que venía alegre porque
las parvas de paja estaban en las bodegas, enfardadas. La Vieja
Pobreza perdió toda esperanza, pero decidió ponerse firme en el
sillón de la abuela y tratar de desalentar a Juanillo. Sin embargo,
el niño fue todos los días, después de dejar las cabras en los
cerros, a casa de don Pata de Palo. ¡Era tan fácil y divertido
entretejer los mimbres! ¡Daba tanta alegría ver cómo se iban
formando los canastos! Juanilla había juntado, mientras tanto,
las monedas que su hermano necesitaba para el pago de sus
clases. Cuando estuvieron terminadas, el muchacho se dirigió
donde la Vieja Pobreza, que se balanceaba intranquila en el
sillón. — ¡Ya puedes ir saliendo! —le gritó—; deja pronto el sillón
de la abuela. Ella lo necesita más que tú, vieja haraposa. Y deja
también esa manta antes de que se apolille sobre tus rodillas. La
Vieja Pobreza se puso roja de ira, pero lo disimuló riendo como
loca y aullando: — ¡La prisa que trae el jovenzuelo! ¿No sabe que
la gente del pueblo no le comprará los canastos, porque tiene
miedo de que yo mande unos harapitos por sus casas? Juanillo
palideció, comprendiendo que la Vieja tenía razón. Dio media
vuelta y salió con el cabeza bajo, desalentado y triste. Las últimas
hojas secas crujían y volaban a su alrededor, murmurando que el
viento se las llevaba en sus manos volanderas a un país lejano y
maravilloso. Juanillo las hizo callar, dándoles un manotón. Las
hojas, que tienen mucho amor propio y poco seso, enrojecieron
aún más y formaron un remolino a su alrededor, aturdiéndolo
con sus chirridos y aletazos. Juanillo corría desesperado, sin
poder desprenderse de ellas. No tuvo más remedio que volver a
su casa, pensando que allí no entrarían. Pero se equivocó,
porque se metieron junto con él, rechinando. La Vieja Pobreza,
que había recuperado su buen humor, rió de la escena y gritó: —
Me alegro que traigan a Juanillo a casa, viejas harapientas. Al
oírla, las hojas giraron, pálidas por el insulto. — ¿Viejas
harapientas nosotras? —gritaron—. Ya verás lo que cuesta reírse
de las hojas secas. Y se abalanzaron sobre ella furiosas, como una
pequeña tromba roja y crujidora. Formaron tal alboroto a su
alrededor y levantaron tanto polvo, que tuvo que dejar el sillón
de la abuela y salir corriendo de la casa. Juanillo vio cómo se
perdía, a lo lejos; en el camino, agitando los brazos, envuelta en
una nube de incansables hojas secas. Su alegría, entonces, fue
tan grande, que a gritos recorrió el pueblo, contando que la Vieja
Pobreza por fin había salido de su casa. — ¡Cierren ahora las
puertas y no la dejen entrar! Anda suelta por el camino, agitando
los brazos, rodeada de hojas secas. La abuela y Juanilla oyeron
sus gritos y corrieron al sillón. Al verlo vacío, se abrazaron felices,
sintiéndose por fin tranquilas y seguras. La abuela se sentó a
descansar y Juanilla la envolvió en la manta. Aquella noche no
hubo casa más alegre en todo el pueblo que la de ellos.
Alrededor del brasero, soñaron de nuevo Juanilla y Juanillo, y la
abuela adormilada volvió a pensar en su chacrita. Hasta las tres
cabras, en el sucio cortijo, se agitaron retozonas. Y la vida siguió
deslizándose, hasta que un día…
Era invierno. Colgaba la nieve de las cumbres de las montañas. El
viento vagaba helado y feroz por las quebradas y el pueblo.
Llovía a menudo y los braseros estaban siempre brillando en
todas las casas. El río venía espumoso y agitado, y las vertientes
heladas brillaban como espejos. Juanillo y la abuela se
levantaron muy temprano, a pesar del frío. Cargados de
canastos, partieron rumbo a Puente Alto. Es el pueblo más
adelantado y rico del valle del Maipo, porque está más cerca de
Santiago que los demás. Tiene una hermosa fábrica de papel: sus
altos edificios y chimeneas presiden su vida, midiendo las horas
con el traquetear de sus máquinas y el ronco llamado de la
sirena, que anuncia las entradas y salidas de los obreros. La
abuela pensaba que allí podrían vender a muy buen precio los
canastos de Juanillo; juntando esta ganancia con otra, tendría en
primavera lo suficiente pan comprar semillas y cumplir al fin su
sueño dorado: ver crecer una chacrita alrededor de su casa y
poder decir a los vecinos que los choclos estaban muy granados,
y que las lechugas tenían un tierno y hermoso color verde.
Juanilla, mientras tanto, se había quedado en casa y esto la tenía
muy enojada. Antes de salir, la abuela le encargó que barriera
muy bien los rincones; que a mediodía se preparara un pequeño
almuerzo; que tratara de aprender el abecedario, porque en
primavera iría a la escuela; ¡y que no saliera por nada de la casa
Juanilla prometió de mala gana cumplir con todo; pero apenas la
abuela se perdió a lo lejos en el camino, empezó a pasearse
furiosa por las tres piezas de la casa, murmurando: —Qué se ha
creído la abuela que soy yo? Me manda a barrer todos los
rincones y prepararme el almuerzo; como si fuera poco, tengo
que estudiar y quedarme encerrada mientras Juanillo va a
Puente Alto porque ha hecho unos horribles canastos. ¡Ah, no!
Haré lo que me dé la gana, para eso me han dejado sola. —
Juanilla —murmuró en ese momento la escoba, que la miraba
desde un rincón—, no seas envidiosa; haz lo que la abuela te
manda. Es invierno y ella no llegará hasta mañana. Los duendes
acechan a los niños porfiados detrás de las puertas. — ¡Qué
sabes tú de duendes! —gritó Juanilla, cada vez más enojada—.
Me iré a almorzar donde la señora Candelaria, amiga de la
abuela. Y no creas que barreré ni un pedacito de rincón. Dando
media vuelta, salió muy tiesa hacia la casa de doña Candelaria.
Esta señora vivía sola a un extremo del pueblo y tenía fama de
bruja. De esto no se acordó Juanilla en su enojo. El día estaba
muy frío y nevaba en los cerros próximos a El Canelo. Un viento
helado silbaba tristemente a lo largo del camino y Juanilla tenía
que sujetarse los vestidos para que no volaran. Todas las casas
tenían las puertas cerradas y a través de las pequeñas ventanas
se veía el fuego de los braseros. Juanilla empezó a arrepentirse
de haber salido, pero ya era demasiado tarde: en ese momento
llegaba frente a la casa de doña Candelaria, que le hacía señas
para que entrara. Así lo hizo Juanilla, pensando que al menos
habría un buen fuego donde calentar sus manos y sus pobres
pies. Pero se equivocó: doña Candelaria estaba acostumbrada al
invierno y no tenía ni siquiera brasero. En cuanto a la comida, la
hacía debajo de un techado lleno de hoyos, por donde goteaba la
neblina y ensayaba sus mejores silbidos el viento. Allí tuvo que
acompañarla Juanilla, mientras encendía un diminuto fuego y
ponía sobre él una cacerola llena de agua y papas sin pelar. —
Hijita —suspiraba doña Candelaria, hundiendo su picuda nariz
entre el humo—, la pobreza y el reumatismo me tienen acabada;
disculparás este almuerzo, tan pobre para tus dientecillos
golosos y firmes. Lo acompañaremos con un traguito de vino que
nos hará entrar en calor. Juanilla abrió los ojos, porque ella
nunca había oído que las mujeres, y sobre todo las viejas,
tomaran siquiera una gota de vino. La abuela decía que el vino se
subía a la cabeza, haciendo enrojecer la nariz y decir muchas
tonteras. Pero ya que hacía entrar en calor, ello lo tomaría feliz.
Doña Candelaria la miraba de reojo, sonriéndose de las caras que
ponía porque le había ofrecido un traguito de vino. Cuando las
papas estuvieron cocidas, las echó a un plato y entre las dos
empezaron a descuerarlas. —Esta mañana, al alba, pasó una
tribu de duendes frente a mi casa —dijo de pronto doña
Candelaria—. Al pasar, me rasguñaron la puerta, diciéndome que
tú vendrías a almorzar conmigo. Juanilla sintió un escalofrío de
miedo, acordándose de las palabras de la escoba. — ¿Y cree
usted que saben también que la abuela no llegará hasta mañana
de Puente Alto? —Ellos todo lo saben. Apenas el invierno cuelga
su manta de nieve en las cumbres de las montañas, salen de las
quebradas oscuras e invaden el pueblo. Se esconden en todos los
rincones, acechan detrás de todas las puertas y en las noches
brillan sus ojos pequeños junto a los braseros. “Juanilla —
continuó la vieja con voz misteriosa—, tranca bien tu puerta esta
noche y cierra firmemente las ventanas, porque pueden hacerte
daño al saber que estás sola. —Sí —murmuró Juanilla,
temblando—, trancaré bien la puerta y cerraré con firmeza las
ventanas. Doña Candelaria molió las papas y les echó un poco de
sal; como gran lujo, agregó tres gotas de aceite. Juanilla comió
sin apetito, porque el miedo le tenía apretada la garganta. Para
colmo de desdichas, pasado el mediodía empezó a llover tan
fuerte y continuadamente, que el camino se convirtió al poco
rato en un río. Doña Candelaria ofreció, como prometiera, un
vaso de vino a Juanilla y ésta se lo tomó de un sorbo, sintiendo
que su garganta se quemaba y que no podía respirar. Un calor
sofocante invadió todo su cuerpo y pensó que su nariz debía
estar muy colorada. “Se me subió el vino a la cabeza”, pensó. Y
temiendo que doña Candelaria lo notara, se levantó para irse,
agradeciendo su bondad. La vieja se sobó la nariz complacida, y
dejó a la niña en la puerta, recomendándole que se fuera
corriendo para que no pescara algún resfrío. Juanilla no necesitó
semejante consejo; se lanzó camino adelante, entre resbalones y
mojaduras, sintiendo un horrible mareo que le impedía ver claro.
— ¿Para qué tomaría vino yo? La abuela siempre ha dicho que es
un líquido embrujado — murmuraba. Llegó por fin a su casa y
encontró la puerta abierta. Esto le pareció algo raro, pero no le
dio importancia. La trancó bien y a tropezones encendió el
brasero. Con gran trabajo consiguió sentarse en el sillón de la
abuela y, apenas hubo recostado la cabeza en el respaldo, se
durmió. La lluvia golpeteaba el techo con rumor de cascada. El
viento aullaba como perro herido y los tres alamitos, junto a la
casa, parecían arcos de mimbre. Juanilla seguía durmiendo,
soñando con los pequeños ojos brillantes de los duendes y con la
picuda nariz, enrojecida por el vino, de doña Candelaria. Cuando
despertó, era de noche y el brasero se había apagado. Ya no
llovía, pero en cambio el viento seguía agitándose y remecía la
puerta angustiadamente. Juanilla se apresuró a encender de
nuevo el brasero, sin atreverse a mirar a su alrededor de miedo a
ver algo. Como los remordimientos no la dejaban tranquila,
decidió barrer los rincones. Cogió la escoba, pero todo estaba
limpio y brillante. — ¿Quién ha barrido tan bien los rincones? —
preguntó, asombrada. —Los duendes —contestó la escoba—.
Apenas tú saliste, entraron ellos y acababan de irse cuando
entraste de vuelta. Juanilla la dejó en un rincón, pensando que
los duendes no volverían, porque para eso había trancado bien la
puerta. Sus vestidos estaban todavía húmedos y la pequeña
trenza colgaba a su espalda, lacia como cola de ratón. Se sentó
muy cerca del brasero para secarse. Cogió el abecedario y
empezó con voz monótona a nombrar las letras: —A, B, C,
D...Pero algún fuerte remezón en la puerta la interrumpía y tenía
que volver a empezar: —A, B, C, D... De pronto las letras saltaron
de la página aburridas de oírse nombrar sin ningún provecho. —
¿Para qué nos llamas? —preguntaron. Juanilla no halló qué decir,
porque es tan raro que las letras hablen y caminen como
personas. — ¡Qué tonta eres!—gritaron—. Para aprendernos,
tienes que abrir una puertecita en tu cabeza y nosotros nos
iremos metiendo y miraremos los libros por tus ojos. Entonces,
cuando vayas a la escuela, sabrás leer. Juanilla pensó que tenían
razón, pero no sabía cómo abrir una puertecita en su cabeza. —
Piensa lo que somos —dijo una A muy abierta y redonda. —Tú
eres la letra A —repitió, obediente, Juanilla. Así fue nombrando
todas las letras, que se iban tendiendo en orden sobre la página
del libro. Cuando terminó, sintió la cabeza pesada y pensó, feliz,
que las letras debían estar mirando por sus ojos, listas para leer
cualquier libro. Cerró el abecedario y decidió acostarse. Echó
más carbón al brasero y estrujó su pequeña trenza. Se metió a la
cama con un suspiro. Hacía mucho frío y tal vez nevara durante
la noche. “Ojalá los duendes se hayan olvidado de mí”, pensó
tratando de dormirse. Desde la cama veía brillar el brasero; en la
penumbra divisaba el sillón de la abuela, balanceándose
silencioso, con los brazos extendidos como acusándola. Juanilla
se tapó la cabeza y trató de no acordarse de lo que había hecho
en el día. Era inútil. A cada rato se le aparecía la roja nariz de
doña Candelaria y oía sus palabras: “Esta mañana al alba pasó
una tribu de duendes frente a mi casa... Tranca bien tu puerta
esta noche y cierra firmemente las ventanas, porque pueden
hacerte daño al saber que estás sola”. ¡Si no crujiera tanto la
casa y se callara un poco el viento, podría dormirse! De pronto,
como accediendo a su mego, el viento se calmó y cesó de
agitarse la puerta. El brasero se puso a chisporrotear de un modo
tan familiar, que Juanilla se tranquilizó, adormilándose. Pero no
habían pasado dos segundos cuando se sintió violentamente
sacada de la cama y empujada por pequeñas manos invisibles
hacia los rincones. Agudas risas y ojillos brillantes como brasas
salían de todas partes y la perseguían igual que alfileres. —Te
robaremos el alma y la colgaremos a la entrada de nuestras
quebradas oscuras — chillaban. “Son los duendes”, pensó
aterrada Juanilla. Desprendiéndose de las pequeñas manos,
corrió hacia la puerta y huyó a través de los campos. Si el viento
y la lluvia habían cesado, en cambio caía silenciosa y liviana la
nieve. Los duendes la seguían de atrás, chillando, con los ojillos
rojos y agitaban unos faroles de luces fantásticas. El frío se
clavaba en sus pies y en todo su cuerpo como si una rama de
espinos la envolviera. — ¡Ya me alcanzan, ya me alcanzan! —
sollozaba, y el miedo la hacía volar sobre la nieve. Tanto corrió,
que los duendes se cansaron de seguirla y se devolvieron a sus
escondrijos. Juanilla vio cómo desaparecían entre la nieve sus
faroles y sus ojos chispeantes. Volvió a través de los campos y
entró a la casa, temblando. Cerró bien la puerta y corrió a
acurrucarse en la cama. Lloró largo rato y juró que en adelante
sería obediente y trabajadora. ¡Si la abuela supiera lo de los
duendes!... Pero ella tendría buen cuidado de no decírselo.
Apenas el día asomó sus luces blancas por las rendijas de la
ventana, Juanilla empezó a vestirse. Vio que había nevado
mucho y el frío era terrible. Pensó que la abuela y Juanillo
querrían tomar algo caliente cuando llegaran y encendió el
brasero, llenó la tetera con agua y la puso al fuego. Mientras
hervía, cogió la escoba y empezó a barrer con gran dedicación.
Cuando llegara la abuela, todo estaría tan ordenado y limpio, que
no se le ocurriría pensar que ella hasta había tomado vino el día
anterior. ¡Malvada señora Candelaria! Con razón tenía fama de
bruja. ¡Nunca más pisaría ni el camino frente a su casa! De
pronto sintió que la tetera empezaba a hervir. Cuando se acercó
para quitarla un poco del fuego, saltó la tapa lejos y se asomó
por ella la cabeza de una curiosa y diminuta viejecilla, que,
después de guiñar los ojos, se puso a cantar con aguda voz una
canción, cuya letra era más o menos así: Una noche muy negra y
todita nevada a la pobre Juanilla, por porfiada y por mala, los
duendes la sacaron de su camita blanca y corrieron tras ella para
robarle el alma. Y la pobre corría a patita pelada, a través de la
nieve más allá de su casa. De vez en cuando daba un agudo
chillido y los duendes reían con sonido muy fino. Y corrió tan
ligero la pequeña Juanilla, que dejó atrás el viento. Y los
duendes, cansados, a sus frías guaridas chillando se volvieron.
Sus faroles de luces daban mucho, mucho miedo. Y la pobre
Juanilla caminó muy despacio, a patita pelada hasta su cama
blanca; y allí acurrucadita, lloró muy asustada. Y nunca más fue
mala, ni tampoco porfiada. La viejecilla hizo una reverencia y
guiñó otra vez los ojos. — ¿Te ha gustado mi canción? —
preguntó burlonamente—. Se la cantaré a la abuela. De este
modo no se engañará respecto a ti. —Viejecita de la tetera —
suplicó Juanilla—, yo te prometo ser buena en adelante, pero no
le cantes eso a la abuelita, porque me pegará con la escoba. —
Bueno, bueno —gruñó la viejecilla— Tendrás que darme a
cambio lo que ella te traiga. —Te daré todo lo que quieras —
prometió Juanilla, a pesar de que su pequeño corazón se encogió
de pena, pensando que la abuela le traería tal vez unos
abrigadores guantes rojos, o alguna deliciosa torta de chocolate.
La viejecita desapareció entre las burbujas riendo agudamente y
la tapa volvió a colocarse en su sitio, como si nunca se hubiera
movido. Juanilla siguió barriendo, rezando para que la abuela no
le trajera nada. Al poco rato sintió los pasos apresurados de
Juanillo y sus gritos, llamándola: —Juanilla, hemos vendido todo,
todo y te traemos un regalo. Juanilla salió a recibirlo, fingiendo
una gran curiosidad. — ¿Es una torta de chocolate, o unos
guantes rojos? —preguntó. —Es... Son dos tortas, una de
chocolate y la otra de manjar blanco —exclamó triunfante
Juanillo. La niña se sintió desfallecer. ¡Dos tortas! Y ella no podría
probar ni siquiera una miguita, La abuela llegó de atrás, con el
paquete oloroso. Juanilla lo recibió sonriente y agradecida,
mientras su pequeño corazón ya no resistía tamaño sacrificio. —
Te has portado muy bien —dijo la abuela, examinando los
rincones—. Parece que los hubieran limpiado los duendes.
Juanilla no pudo menos que estremecerse y sonrió para
disimular su miedo. — ¿Has estudiado el abecedario? —continuó
la abuela. —Sí, y vieras tú qué fácil es abrir una puertecita para
que las letras entren y miren los libros por nuestros ojos. La
abuela no entendió muy bien lo que Juanilla le quería decir y
pensó que sus nietos hablaban a veces como si vivieran en un
mundo distinto. —Muy bien, entonces en la primavera próxima,
cuando yo tenga plantada mi chacrita, entrarás a la escuela.
Juanilla saltó de alegría, consolándose un poco de la pérdida de
las tortas. ¡Por fin iría a la escuela! Tendría amigas y podría
adornar su pequeña trenza con una gran cinta tricolor para las
fiestas patrias, como todas las niñas que iban donde la maestra.
Juanillo, mientras tanto; había ido a visitar sus pobres cabras,
que se movían hambrientas en el cortijo. Les tiró un fardo de
pasto seco para que se tranquilizaran, pensando que Juanilla se
olvidaba siempre de darles de comer. Pasó la tarde, y aunque
Juanilla esperó pacientemente, la viejecilla de la tetera no volvió
a aparecer, ni reclamó de ningún modo las tortas. Sólo en el
burbujeo del agua, la niña creyó escuchar su canción. Juanilla no
se atrevió a comer los dulces y los regaló a Pedrucho y José,
quienes los engulleron con tanta rapidez como asombro, ante el
inesperado y desprendido gesto. La vida volvió a reanudarse
tranquila y monótona, en espera de que llegara la primavera
para poder de nuevo salir por el camino a recibir el sol y su
alegría. La abuela sacaba cuentas sentadas en su sillón y Juanillo
y Juanilla soñaban, mirando las luces rojas del brasero. Y todo
siguió igual, hasta que un día...
Era el comienzo de la primavera. Todo estaba cubierto de pasto
brillante y nuevo. Los almendros tenían ya frágiles flores blancas
y los duraznos estaban llenos de brotecitos rojos. El viento era
suave y tibio, y el río venía grande y espumoso. Todavía colgaba
de las montañas la nieve casi hasta El Canelo, porque el invierno
había sido muy frío. Las quebradas empezaban de nuevo a
cantar, al abrirse las vertientes heladas con la tibieza del sol. Era
día domingo. La pequeña iglesia, escondida entre los árboles,
agitaba sus campanas con inusitado brío, todo el invierno había
estado quieta y abandonada. Una larga hilera de gente iba a la
misa, llenando el camino de animación. La abuela y Juanillo eran
los primeros, Juanilla, que desde el lunes anterior iba a la escuela
y tenía amigas, se había quedado atrasada, barriendo. Colorada
estaba la pobre, con la trenza agitada y medio deshecha; parecía
que las pelusas y el polvo aumentaban a medida que barría. De
pronto pasó frente a su casa Josefa, una de sus nuevas amigas,
muy arreglada y buenamoza, camino de la iglesia. Al ver a
Juanilla barriendo tan colorada y sucia, le gritó: — ¿Todavía no te
has arreglado para la misa? Vas a llegar tarde. —Tengo que
terminar de barrer —contestó Juanilla, avergonzada. —Yo que tú
no permitiría que me trataran tan mal. Pareces una Cenicienta.
En mi casa soy una verdadera reina, porque no me quedo con la
boca cerrada como tú. Mira mis manos, qué lindas y cuidadas
están. Juanilla se las miró con envidia, encontrándole toda la
razón. —Espérame, voy contigo —contestó. —Oh, no —replicó
Josefa haciendo un gracioso melindre, que dejó con la boca
abierta a la ingenua Juanilla—. ¿Cómo puedes pensar que yo
pueda llegar a misa junto con la Cenicienta? Y dando media
vuelta, se alejó balanceándose sobre sus zapatos, los que, a
pesar de su orgullo, tenían varios remiendos. Juanilla se sintió
ofendidísima y, tirando la escoba a un rincón, corrió a arreglarse.
—Josefa tiene razón, la abuela me hace trabajar como si yo fuera
Cenicienta. Pero estoy en la escuela y tengo muchas amigas
como para aguantarlo. Con aires de reina, se cambió el sucio
delantal que tenía puesto por uno blanco y muy almidonado.
Peinó su pequeña trenza y con la nariz más respingada que
nunca, salió para la misa apresuradamente. Al rato sintió que
alguien corría detrás de ella, arrastrando mucho los pies. Pero no
se preocupó de averiguar quién era. Además, desde que se
sentía tan importante, no daba vuelta la cabeza para ningún lado
y así no veía que el sol brillaba tibio y dorado en las ramas
brotadas de los árboles, ni que habían salido pequeñas flores a la
orilla del camino. Llegó a la iglesia en el momento preciso en que
el sacerdote subía al altar. Se dirigió muy tiesa al banco de la
abuela, sintiendo que la persona que venía tras ella la seguía y se
hincaba a su lado. Asombrada de semejante insistencia, se dio
vuelta para ver quién era la impertinente y se encontró con su
escoba, que tan tiesa como ella se preparaba a oír la misa. Estaba
llena de pelusas y tierra, y Juanilla se sintió indignadísima. Toda
la gente la miraba burlonamente y sus amigas empezaron a
secretearse y a señalarla con el dedo, Esto no lo pudo soportar
Juanilla y ordenó a la escoba, en voz baja, disimulando un gesto
de ira: —Ándate a la casa, pronto. —No quiero —contestó la
escoba lo más fuerte que pudo—; tú me has tirado de mal modo
en un rincón, murmurando que no eras ninguna Cenicienta para
estar barriendo en día domingo, sin fijarte que no era yo la
culpable, sino tu gran amiga Josefa, que se cree tanto y tiene los
zapatos rotos. Me quedaré a tu lado durante toda la misa,
aunque te avergüences de mi compañía. Sin más, se paró junto al
asiento de Juanilla, tiesa y seria, como corresponde a una escoba
herida en su amor propio. Roja de vergüenza, Juanilla bajó la
cabeza, perdiendo todos sus aires de reina desconocida. Más
atrás, Josefa, también avergonzadísima, trataba de ocultar sus
pies entre las polleras de su madre. El sol entraba por las
ventanas, brillaba en el almidonado delantal de Juanilla y en el
suelo de tablas sin encerar. Siempre con los ojos bajos, Juanilla
pensaba: “He sido muy tonta. He soñado muchos años, junto al
brasero, que soy una reina maravillosa que no ha oído nunca la
palabra barrer, ni mucho menos lo que es pelar papas. Y hoy día
por unas cuantas palabras de Josefa, me he sentido
ofendidísima, como si en realidad hubiera sido la princesa de mis
sueños. ¡Qué tonta he sido, Dios mío, perder tanto tiempo
imaginando cosas inútiles! Yo creía que Josefa era como una
princesa y ahora resulta que tiene los zapatos rotos. ¿Todas las
princesas serán así? Prefiero ser siempre Juanilla, la de la trenza
tirante y barrer los rincones de mi casa todos los días, antes que
sufrir la vergüenza de Josefa. ¡Creerse princesa y descubrir que
se tienen los zapatos rotos! Adiós, sueños del brasero. De aquí
en adelante sólo pensaré en hacer fácil la vida de la abuela, que
está ya bastante vieja para trabajar y molestarse por mí”.
Después de tomar esta decisión, Juanilla se sintió feliz y levantó
la cabeza para atender la misa. Ya no sintió vergüenza de la
compañía de la escoba. Más atrás, Josefa también pensaba:
“Hasta ahora, mis amigas han creído que yo era algo así como un
princesa y me tenían en un alto pedestal para imitar todo lo que
yo dijera o hiciera. Pero Dios ha castigado mi orgullo y lo
desagradecida que he sido con mis padres, haciendo que una
escoba llena de pelusas descubra que mi pedestal son unos
zapatos rotos. ¡Dios mío, qué vergüenza! Juanilla será todo lo
Cenicienta que se quiera, pero no corre el peligro de caerse de
ningún falso pedestal”. Y siguió con la cabeza baja, porque su
vergüenza y arrepentimiento eran demasiado grandes. Cuando
terminó la misa, Juanilla se dio vuelta para salir junto con la
escoba, pero con gran asombro y alegría vio que ya no estaba.
“Me ha perdonado”, pensó. Salió al camino y vio el sol dorado y
tibio, las flores que habían crecido junto al camino y su corazón
se ensanchó. La llegada del sol y las flores con su alegre colorido
distraen siempre de las pequeñas desilusiones. Se lanzó
corriendo hacia su casa, con la pequeña trenza golpeándole la
espalda. Vio que los tres alamitos, que en invierno se doblaran
como mimbres, estiraban las ramas finas con delicia, porque
pronto tendrían hojas con qué abanicarse en los días calurosos.
El viento giraba alrededor de ellos lleno de alegría. Entonces
Juanilla se puso a cantar. Entró a su casa y vio que la escoba
estaba tal como ella la había dejado, tendida en el suelo. Se
apresuró a levantarla con la intención de terminar de barrer las
pelusas y el polvo intruso de los rincones, pero todo estaba
limpio y claro, como lo estaba también la tierra. Miró a su
escoba: —Eres muy buena, a pesar de ser simplemente una
escoba. Me pagas el mal con bien. Has dejado todo más limpio
de lo que yo lo pudiera hacer barriendo todo un año. —Si tú
crees que soy una simple escoba, te equivocas. Lo que en mí
llamas el mango, es de madera de álamo; y esta paja servicial es
de “curahuilla”, planta sencilla como las cañas y el maíz. Tengo la
frescura, el optimismo y la alegría de los álamos, y la ingenuidad
de las cañas. He sentido correr la savia que iba a alimentar hasta
las hojas más pequeñas. He sentido el abrazo del viento y el
llanto de la lluvia. Tengo la huella de la vida impresa en cada
partícula de mi cuerpo; porque he vivido simplemente, como los
álamos y las cañas, siento la necesidad de ser buena. Juanilla
pensó que las palabras de la escoba eran sabias. Se sentó con
ella al borde del camino lleno de sol. —Cuéntame la vida de las
cañas —pidió. La escoba permaneció un rato callada,
recordando: —Las cañas vivían junto al río. Y el río era claro y
limpio y estaba siempre copiando el cielo. Las cañas creían
hallarse entre dos cielos: uno lejano y opaco, y otro que lamía
siempre sus pies, brillante como un espejo. En él se miraban al
llegar la mañana o en las noches de luna. El viento solía mecerse
entre ellas; entonces sus cuerpos finos y huecos crujían
dulcemente. Un día descubrieron en el cielo del río la fina hoz
blanca de la luna nueva y se estremecieron asustadas, porque
comprendieron que al término del verano se acercaría a ellas
silenciosamente y las iría cortando una a una con su filo. Sus
crujidos se hicieron dolorosos y el viento se entristecía al
mecerse entre ellas. Y ésta es la historia de las cañas: pasar una
primavera y un verano entre dos cielos, para que al final las
siegue la hoz de la luna. En ese momento, la voz aguda de
Juanillo llamó desde la casa: —Juanilla, ¿dónde te has metido,
que no vienes a almorzar? Juanilla bajó del mundo extraño de las
cañas y agradeció a la escoba la bondad y paciencia que tenía
con ella. Después de almuerzo, la abuela se sentó en el sillón,
junto a los álamos, para aprovechar el sol; Juanilla y Juanillo lo
hicieron en unos pisitos bajos, a su lado. La abuela estaba de
buen humor, porque pronto sería el tiempo de plantar la
chacrita. Juanillo, en cambio, desde que fuera solo a vender sus
canastos a Puente Alto, había perdido la alegría y pasaba
silencioso, entretenido en quizás qué negros pensamientos.
Mientras la abuela y Juanilla se imaginaban las finas acequias,
llenas de agua clara de las quebradas, que rodearían rectas
hileras de lechugas, porotos y choclos, él se mordía los dedos
muy preocupados. De pronto dijo: —Abuela, cuéntame esa
leyenda de Higueras Negras y esa otra de la bola de fuego que se
echaba a correr por el cerro Purgatorio. —Pero ¿para qué
quieres que te cuente unas leyendas tan tristes? —preguntó
asombrada la abuela. —Porque sí, abuela —contestó Juanillo
mirando al cielo, para no ver los intrigados y agudos ojos que se
clavaban en él, —Bueno, hijo —murmuró al fin la abuela,
arreglándose las faldas, como siempre que iba a contar algo
misterioso. —La leyenda de Higueras Negras es la siguiente, así
como me la contó mi abuela, y así como a mi abuela se la contó
su abuela: “Aquella parte del camino entre La Obra y El Canelo
estaba bordeada antiguamente de oscuras y frondosas higueras,
a fines del verano y a principios del otoño, se llenaban de higos
dulcísimos que goteaban miel. Los ricos señores que tenían
fundos interminables por estos lados y todos los que pasaban
por allí, se detenían a refrescarse y a llenarse los bolsillos de
aquella fruta deliciosa que el camino regalaba. “Pero los
bandidos no tardaron en aprovechar no sólo los higos, sino
también la sombra oscura de las higueras. Se ocultaban con
largos cuchillos colgados de sus cinturones y esperaban que se
acercara el primer goloso. “La gente empezó a notar que todo
aquel que pasaba por las higueras, al caer la tarde, amanecía al
día siguiente asesinado y sin el dinero o la cosa de valor que
llevaba encima. “En ese tiempo, todo se explicaba por terribles
historias de brujas y encantamientos; en vez de pillar a los
bandidos, empezaron a decir que aquella parte del camino
estaba embrujada: nadie podía pasar por ahí sin caer en manos
de un ser misterioso y sanguinario. “Las higueras empezaron a
llamarse Higueras Negras. “La gente, aterrada, pensó hacer un
rodeo por otro camino. Pero bruscamente, con la llegada del
invierno y la caída de las hojas, los asesinatos cesaron. “Se vivió
entonces con tranquilidad y se olvidaron poco a poco las
terribles historias. “Sin embargo, con la vuelta del verano y de las
hojas, cuando de nuevo las higueras lucían su sombra, se
encontró el cuerpo mutilado de un arriero, que llevaba a
engordar ganado cordillera adentro. Los animales habían
desaparecido, pero se encontraron sus huellas atravesando el
camino y subiendo por un angosto sendero hacia la Quebrada de
las Culebras. Nadie se atrevió a seguirlas y las abuelitas se
encerraron en sus casas a rezar interminables rosarios. “En La
Obra vivía entonces un niño de doce años que, como tú, Juanillo,
iba a los cerros a cuidar las cabras. “Un día, se distrajo con las
historias que las nubes forman en el cielo y perdió sus cabras.
Desesperado, se lanzó a buscarlas de cerro en cerro y lo pilló la
noche en la quebrada misma de las Culebras. “Los leñadores que
duermen en los cerros encienden apenas oscurece grandes
fogatas, que parecen ojos mirando hacia el valle. Por eso el
pastorcillo no se extrañó al divisar, en el fondo de la quebrada,
un pequeño fuego. Hacia él se dirigió, pensando que las cabras,
atraídas por la luz, estarían allí. Cuando estuvo cerca, le pareció
muy raro sentir mugidos de vaca y relinchos de caballo. Se
detuvo para escuchar un rato y decidió avanzar con más cuidado,
por si acaso no fueran simples leñadores los que habían
encendido el fuego. En realidad, no lo eran. Lo descubrió al poco
rato, cuando escondido entre las ramas de un matorral, vio a los
bandidos de las higueras, contando sus tesoros.” Juanillo, que
había escuchado con los ojos muy abiertos, interrumpió a la
abuela para preguntarle: — ¿Tenían piedras preciosas y
montones de doradas monedas? —El jefe tenía una pequeña
bolsa con piedras preciosas amarrada a su cinturón, mientras
que los demás bandidos se repartían las monedas y las cosas de
valor que habían robado —contestó la abuela, siguiendo después
su leyenda de este modo: “El pastor se olvidó de sus cabras y
sólo pensó en llegar pronto a su pueblo, para contar lo que había
visto. “Al día siguiente, cuando cayó la tarde, salieron todos los
hombres de La Obra y todos los hombres de El Canelo en
dirección a la Quebrada de las Culebras, armados de hachas y
cuchillos. “Cuentan que todos los ecos despertaron con los gritos
de los bandidos y que ni uno solo quedó vivo. “Pero la
maravillosa bolsita con piedras preciosas y los montones de
monedas que habían robado, nunca se pudieron encontrar”. —Y
ahora empieza la leyenda de la bola de fuego que se echaba a
correr por el cerro Purgatorio —interrumpió Juanillo con los ojos
brillantes. —Sí —respondió la abuela—, las dos leyendas están
unidas y no se puede contar una sin la otra. Volvió a arreglarse
las faldas y continuó: “Cuentan que los enanos que viven en los
bosques de las montañas se apoderaron de los tesoros de los
bandidos y los juntaron con los que ya tenían en el fondo de sus
cuevas llenas de luces. “Pero los hombres no se contentaron con
perder los tesoros y la ambición no los dejaba vivir. Se pusieron
amarillos de tanto pensar en los reflejos del oro. “Para calmar su
inquietud, empezaron a hacer excursiones a las montañas, cada
uno por separado, pues tenían miedo de ellos mismos. “Un
dorado atardecer de verano, apareció en la cima del cerro
Purgatorio una bola de fuego y „dio muchas vueltas allá arriba.
Cuando el sol desapareció detrás de los cerros más lejanos, rodó
por un flanco de la montaña y cayó al río, quemando todo lo que
encontró a su paso. “Los hombres, que estaban como locos,
corrieron tras ella, gritando que era de oro fundido, y se
ahogaron en el río. “Nunca nadie ha podido encontrarlos tesoros
de los enanos, porque ellos los tienen ocultos en sus profundas
cavernas llenas de luces. Si alguien atrevido pretende buscarlos,
mandan ellos una bola de fuego a la cima del cerro Purgatorio
para enloquecerlos”. Aquí la abuela lanzó un suspiro y se
persignó devotamente, dando de este modo por terminada la
narración de las dos leyendas. Juanillo entonces preguntó: — ¿Y
crees tú que estas leyendas son ciertas, abuela? —Son tan ciertas
como pueden serlo unas leyendas —respondió juiciosamente la
abuela. Meditó un rato Juanillo, mordiéndose los dedos, y se
levantó del pisito sin decir nada. Salió al camino y se alejó con la
cabeza baja. — ¿Qué pensará Juanillo? —preguntó su hermana. :
—Seguramente en la próxima venta de sus canastos —contestó
la abuela, entristecida. Pero no era esto lo que pensaba Juanillo a
lo largo del camino. Desde que fuera a Puente Alto y viera la
ambición de los hombres, soñaba con ir a las montañas y
encontrar los perdidos tesoros de los bandidos. La leyenda de la
bola de fuego lo detenía, sin embargo, porque a cualquiera le da
miedo enloquecer y ahogarse en el río. De pronto fue
interrumpido en sus meditaciones por los gritos de Pedrucho y
José, sus íntimos amigos. Los pobres tenían tan poco seso, que
eran capaces de maltratar a Juanilla sin que se les ocurriera que
Juanillo se podía ofender. Habían ido a la escuela dos años y
nunca pudieron aprender ni siquiera el abecedario. Ahora
estaban jugando con una sucia pelota y llamaban a Juanillo para
que jugara con ellos. Éste accedió de mala gana, pegando un
gran puntapié a la pelota; cayó dentro de la casa de Peta, señora
que no admitía bromas que interrumpieran su ir y venir a través
de la cocina, orgullo de su corazón. — ¡Miren al tonto! —gritó
Pedrucho—. ¿Y ahora con qué vamos a jugar? — ¿Para qué
quieren jugar a esa lata? —replicó Juanillo—. Mucho mejor es ir
a las montañas y excursionar por los bosques en busca de nidos
de pajaritos. —Nidos de pajaritos —dijeron al mis m tiempo, con
voz despectiva, Pedrucho y José—. Ya estamos aburridos de eso.
El año pasado recogimos tantos, que nos sirvieron de leña casi
todo el invierno. Además nos da miedo encontrarnos con una
“candelilla”. — ¿Candelilla? ¿Y eso qué es? —preguntó Juanillo.
— ¿No sabes? Son las luces de los faroles de los enanos, que
llaman entre las ramas y se apoderan de la gente para perderla
entre las quebradas — explicó José, como muy entendido en la
materia. — ¿Y has visto alguna? —siguió Juanillo, incrédulo. —Yo
no, pero mi abuela dice que cuando ella era chica, vino una de
esas luces hasta el pueblo y le alumbró el ojo. Por eso es tuerta
—aseguró Pedrucho, dejando a José con la palabra en la boca. —
Oye —volvió a preguntar Juanillo, insaciable—, ¿será verdad eso
que cuentan de la bola de fuego que se echa a correr por la cima
del cerro Purgatorio? — ¡Ésa sí que es mentira grande! —gritó
José, sin poderse contener—. La abuela dice que cuando ella era
chica... —Cállate —interrumpió Pedrucho, ofendido—, yo sé más
que tú. La cuestión es que algunas abuelas dicen que es verdad y
otras que no, de modo que no se puede saber nada; y como
nunca ha vuelto a aparecer ninguna bola en ningún cerro, es de
creer que si eso sucedió alguna vez, fue por casualidad. —Ah... —
dijo Juanillo, dando media vuelta y echando a correr a su casa. —
¿Por qué te vas tan luego? —gritaron Pedrucho y José,
asombrados. — ¿Qué les importa a ustedes? —contestó Juanillo,
sin darse vuelta y sin parar de correr. Una vez en su casa,
asombró a la abuela y a Juanilla con su prisa para sacar las cabras
a dar un paseo por los bosques. —Pero, hijito, ya es muy tarde —
dijo la abuela. — ¿Por qué no esperas a sacarlas mañana? —
añadió Juanilla. —No —replicó Juanillo—, tiene que ser hoy
mismo. Dame unos pedazos de pan, abuela, para comérmelos
mientras suba. Viendo que era inútil tratar de impedir que
saliera, la abuela y la niña bajaron la cabeza, pensando que
Juanillo quería algo más que pasear a las cabras. Pero no se
atrevieron a decirle lo que sospechaban, de miedo a que se
enfureciera, ¡Estaba tan raro y tan pálido! Salió Juanillo con sus
cabras corriendo hacia las montañas cubiertas de bosques. Al
verlo pasar, Pedrucho y José le gritaron que tuviera cuidado con
las candelillas. El muchacho rió, pues precisamente iba en busca
de una. Trepó ágilmente por el senderillo casi cubierto de ramas,
debido a que hacía mucho tiempo que nadie subía por él; no
tardó en perderse en los bosques con sus cabras. Miles de
pequeños caminos partían en todas direcciones; Juanillo no sabía
cuál elegir. Por fin se fue por uno que subía recto entre los
troncos musgosos y retorcidos. Las cabras se quedaron atrás,
mordisqueando flores de yuyo. ¡Eran tan bonitos los bosques!
Juanillo sentía que sus pies se hundían en la profunda capa de
hojas secas que se había ido formando desde quizás cuántos
años. Las ramas le rasguñaban la cara y las piernas, y las ortigas
le dejaban rojas y ardientes ronchas. El sol lo miraba con rayos
oblicuos desde la montaña del frente y ponía curiosas sombras
en la tierra. Los pájaros, contentos con la llegada de la
primavera, se aprontaban a acurrucarse en sus nidos apenas el
sol se fuera. Un airecillo húmedo subía del fondo de la quebrada,
junto con el fresco cantar del agua de alguna oculta vertiente. De
vez en cuando despertaban pequeños ecos con el silbido extraño
y triste de las “turcas”, o con el crujido seco de alguna rama. Los
grillos saltaban atemorizados a sus pies, chirriando agudamente;
sus manos se enredaban en alguna pegajosa tela de araña,
tendida con toda mala intención entre dos ramas. Subió mucho,
mucho. Al fin llegó a una especie de explanada llena de árboles y
allí se sentó a descansar. Sacó un pedazo de pan relleno con
queso de cabra y empezó a comerlo a grandes mordiscos. ¡Qué
hambre tenía con la subida! Las cabras debían estar mucho más
abajo, acurrucadas junto a alguna piedra, rumiando todavía
flores de yuyo. El sol ya no lo miraba desde la montaña del
frente. “Debe estar hundiéndose en otras montañas más bajas —
pensó—; la cumbre del cerro Purgatorio se verá roja y brillante.
La abuela empezará a preocuparse al no verme llegar, pero yo
me quedaré aquí hasta la noche, esperando que aparezca alguna
candelilla. Correré tras ella para encontrar las cuevas llenas de
luces de los enanos y colgaré de mi cinturón la bolsita llena con
piedras preciosas. Entonces seré muy rico y mi casa será la más
linda del pueblo.” Poco a poco el cielo fue perdiendo su color
azul, poniéndose muy pálido. Después llegó la noche y se
oscureció completamente. Juanillo se había acurrucado detrás
de una piedra llena de helechos y al mirar hacia arriba veía las
estrellas muy cerca, en las ramas de los árboles, como si alguien
las hubiera puesta allí de adorno. “Así deben ser los árboles de
Pascua”, pensó. Y se acordó entonces de aquel bonito poema
que la abuela le enseñara cuando era pequeño. En voz baja lo
recitó, asombrándose de recordarlo todavía: Campanas,
campanas, es noche de Pascua; tocad suavecito canciones muy
claras. Estrellas, estrellas, prended vuestras luces de oro y de
plata, que es noche de Pascua. Niñitos del mundo, cerrad los
ojitos, que viene volando ligero, ligero, por el cielo negro, el Viejo
Pascuero. “¡Qué bonito es!”, pensó Juanillo. “¿Pero existirá el
Viejo Pascuero? Pedrucho y José lo han visto bajar montado en la
medianoche hasta el pueblo. Yo siempre me duermo cuando lo
espero.” Pasaban las horas y el silencio y la oscuridad crecían.
Juanillo seguía recitando todos los versos que aprendiera junto al
brasero, tratando de disimular su miedo. De vez en cuando se
sentían crujidos y el pesado caer de alguna enorme araña.
Juanillo no les tenía miedo y solía cogerlas para llevárselas de
regalo a Juanilla; la pobre casi se moría de susto, pues era muy
delicada para estas cosas. En el fondo de las quebradas corría
hablando suavemente el agua, pero sus palabras eran enredadas
y Juanillo no las entendía. Estaba cansado de esperar. ¿Cómo
aparecerían los enanos? ¿En larga fila silenciosa o cantando una
canción parecida a la del agua? Tal vez surgiera sólo una luz loca
que lo guiaría hasta la soñada bolsita de piedras preciosas. Pero
¿hasta qué hora tendría que esperar? Adolorido, cambió de
posición y al dar- se vuelta vio con espanto que había tres
extraños seres mirándolo. Sostenían unos faroles de suave luz en
alto, de modo que podían verse muy bien sus caras: narices
rojas, orejas picudas y colgantes, ojos pequeñitos llenos de
chispas y una barba toda cubierta de escarcha y largas agujitas
de hielo que lanzaban destellos. Unos pelos lacios se escapaban
de sus gorras puntiagudas, de color indefinido. De sus trajes salía
un humillo blanco, así como el de la ropa húmeda puesta cerca
del fuego. Eran pequeños, rechonchos, ligeramente jorobados.
Juanillo los miraba con la boca abierta. ¿Serían éstos los enanos
que viven debajo de la tierra helados de frío? Los que él viera
aparecer en el brasero eran rojos y quemaban. ¡Dios mío, a lo
mejor éstos no tenían piedras preciosas ni tesoros! Los enanos,
entretanto, seguían mirándolo de fijo, con la misma curiosidad
con que él los examinaba. El muchacho no pudo soportar más el
helado silencio y murmuró: —Yo soy Juanillo y vivo en El Canelo.
— ¿Y qué haces aquí? —preguntaron los tres, con voces
profundas y retumbantes, como si hablaran dentro de una
bóveda. Juanillo no hallaba qué responder. ¿Cómo iba a decirles
que venía a robar sus tesoros? Después de meditar un rato, ante
la fija mirada de los extraños seres, respondió: —Yo quería ver la
maravillosa bolsita de piedras preciosas. — ¿Y dónde está eso?
—preguntaron empinándose para mirarlo de más cerca. —
¿Cómo?—exclamó Juanillo, asombrado— ¿No la tienen ustedes
en su gruta de luces, junto a grandes montones de monedas de
oro? —Nosotros no tenemos ninguna gruta de luces, ni sabemos
lo que son piedras preciosas ni monedas de oro —contestaron,
hablando siempre en coro. Juanillo los quedó mirando un rato,
sin comprender; después gritó con desesperación: — ¿Entonces
ustedes no tienen tesoros? — ¿Tesoros? ¡Ah, eso sí! Tenemos
unos tesoros inmensos e incontables. A Juanillo le brillaron los
ojos. — ¿Y dónde están? —preguntó ansioso. —En todas partes.
Síguenos y los podrás ver. Así diciendo, dieron media vuelta,
cargaron sus faroles a la espalda y se metieron por un senderillo
que subía hasta la cumbre de la montaña, El caminito estaba
lleno de helechos de fino palo negro y ortigas retorcidas. Juanillo
los siguió, con las piernas tiritonas y enronchadas, sintiendo un
cierto miedecillo allá en el fondo de su pequeño corazón
ambicioso. La luz suave de los faroles apenas iluminaba el
camino y proyectaba sombras vagas y enormes, que iban
caminando junto con el miedo de Juanillo. Subieron mucho rato;
Juanillo a veces creía que ascendía y otras que bajaba, tanta era
su desorientación. “Dios mío”, pensaba, “si una lucecita siquiera
se echara a andar delante, para alumbrarme las ortigas, no
tendría tanto miedo”. Al rato, empezó a haber nieve enredada
entre las ramas o acurrucada junto a las piedras. “Hemos llegado
a la línea de la nieve”, advirtió el muchacho. El sendero se fue
poniendo barroso y resbaladizo, y la nieve aumentó poco a poco,
de tal modo que el pobre Juanillo se enterraba hasta las rodillas y
apenas podía caminar. —Oh! —suspiraba—. ¿Cuándo
llegaremos? En el fondo de su corazón se arrepentía de no haber
hecho caso de la abuela y Juanilla. Los árboles empezaron a
disminuir y, cuando menos lo pensó, se encontró en la cumbre
de la montaña. Allí los enanos se detuvieron y, dejando los
faroles en unas piedras, empezaron a agitar los brazos: —Estos
son nuestros tesoros, inmensos e incontables. Juanillo siguió la
dirección de sus brazos y vio primero el cielo, negro y lleno de
estrellas lejanas y centelleantes; después, las montañas sombrías
y profundas; y por fin, el río, al fondo oscuro del valle, de donde
surgía su lejano rumor. Juanillo no comprendió: —Pero, ¿Cuáles
son vuestros tesoros? No los veo. Los enanos menearon sus
cabezas, haciendo entrechocar las agujitas de hielo como
alargadas campanitas y explicaron, agitando nuevamente los
brazos: —Nuestros tesoros son: el cielo infinito y negro, en el
cual hundimos nuestras miradas y encontramos las estrellas; las
montañas con sus bosques llenos de leyendas; las vertientes de
aguas claras y el río de aguas turbias. ¿No crees que son
inmensos e incontables? Juanillo los miró muy desilusionado,
diciendo que sí con la cabeza. Las abuelas habían mentido. No
existían los tesoros legendarios, no habían existido nunca. ¿Para
qué, Dios mío, se entretenían en contarse mentiras y
conservarlas como si fueran verdades de fe? Seguramente la
primera abuela tendría la culpa. Pero si los enanos no vivían en
grutas llenas de luces, ¿dónde se escondían entonces? Mientras
Juanillo pensaba todo esto, los enanos seguían agitando sus
brazos y admirando sus tesoros, inmensos e incontables. “¡Qué
tontos y habladores son!”, siguió pensando Juanillo, mirándolos
despectivamente. De pronto rodó por el cielo una estrella
dorada y se perdió entre las montañas. Los enanos se callaron
bruscamente, se miraron con asombro y susto, y por primera vez
hablaron por separado. El que tenía reflejos verdes en el traje y
en el farol gritó: — ¿Quién se atrevió a abrir la llave de los
aerolitos? El otro, cuyos reflejos eran rojos, agitó los brazos,
murmurando enojado: —A lo mejor tú la echaste a perder con tu
afán de ver caer aerolitos todos los días. Y el tercero, que lanzaba
pálidos y suaves reflejos azules, trató de tranquilizarlo diciendo:
—Tal vez el viento se haya metido por alguna grieta y soplando
movió la llave. —Vamos inmediatamente a ver lo que ha
sucedido —exclamaron los tres a coro, como de costumbre.
Juanillo, entretanto, oía con profundo asombro lo que decían, sin
comprender ni media palabra. Viendo que se iban, salió tras de
ellos. Descendieron la montaña por el otro lado y subieron la que
quedaba al frente. Los padecimientos de Juanillo fueron
incontables. La nueva montaña no tenía bosques ni caminos
oscuros, llenos de ortigas, pero en cambio estaba revestida de
rocas filudas y resbalosas. A cada rato corría el peligro de
desbarrancarse y cuando miraba hacia abajo, le daban horribles
vahídos. Los enanos iban más adelante subiendo tranquilamente,
como si fueran por un ancho y seguro camino. Se parecían a sus
cabras. Al fin Juanillo no pudo más y gritó: — ¿Hasta cuándo
vamos a subir? Descansemos un poco, por favor. Los enanos
contestaron: —Tenemos que llegar pronto a nuestro castillo y no
podemos perder tiempo en descansar. Si el camino te parece
difícil, puedes volverte. A nosotros nos importa bien poco lo que
tú hagas. Juanillo se sintió profundamente herido en su orgullo
de andinista y sin decir nada siguió subiendo con nuevo ardor. Se
había puesto muy colorado con el esfuerzo y sus piernas
ortigadas, que con el contacto de la nieve se deshincharan un
poco, se enroncharon de nuevo y empezaron a arderle. Por fin
llegaron a la cumbre, erizada de rocas extrañas, cubiertas a
manchones de nieve helada. Entonces los enanos se detuvieron,
murmurando: —Hemos llegado a nuestro castillo, La nieve no se
ha movido de sus torrecitas y está tan oscuro y callado como la
bóveda del cielo. Juanillo llegó tras de ellos, hecho un estropajo.
Vio que empujaban una roca y que ésta se abría como una
humilde puerta. Entraron los enanos a su castillo y Juanillo los
siguió, dispuesto a descubrir el misterio. Recorrieron largos y
retumbantes corredores, oscuros y húmedos, subieron por
angostas escaleras y llegaron al fin a una sala redonda, sin
ventanas, cuyas paredes estaban llenas de puertecitas que
ostentaban grandes letreros. Juanillo los leyó con asombro: —
Aguas Turbias, Aguas Claras, Nublados, Lluvias, Temblores... La
puerta de los aerolitos estaba abierta y hacia ella corrieron los
enanos; estuvieron manipulando largo rato en una llave
extrañamente labrada. Después de asegurarse de que había
quedado en buen estado, murmuraron: —Si no acudimos tan
pronto, hubiéramos perdido todos nuestros aerolitos. Entonces
Juanillo, que seguía sin entender lo que significaban las llaves,
preguntó: — ¿Para qué son esas puertecitas y qué están
indicando los letreros? Los enanos se dieron vuelta sorprendidos,
pues ya se habían olvidado de él, y respondieron: — ¿No te
hemos dicho que somos los dueños del cielo sus estrellas, de las
montañas y sus bosques, y de las aguas turbias y claras? Por
medio de las llaves que están dentro de estas puertas
manejamos nuestros dominios. —Ah1 —exclamó Juanillo, muy
asombrado, pensando que en realidad los tesoros de los enanos
eran inmensos e incontables. Y de pronto se le ocurrió que él
podría poseerlos. Entusiasmado con la idea, gritó: —Estos
tesoros son mejores que las piedras preciosas y los montones de
monedas. Si yo fuera dueño de ellos, todo El Canelo tendría que
inclinarse ante mí y pedirme el agua de las vertientes y el agua
del río para regar sus plantaciones, y no morirse de hambre y
sed. En largas caravanas acudirían los leñadores, suplicándome
que les abriera los bosques, porque sin leña no tendrían trabajo.
Los dueños de fundos vendrían a pedirme los nublados y las
lluvias y el sol para que maduraran sus cosechas. ¡Todo, todo el
valle del Maipo estaría a mis pies pidiéndome que lo dejara vivir!
¡Yo sería el señor más temido y poderoso! En los ojos de los
enanos había risas de burla. — ¿Crees tú que serías capaz de
manejar estos tesoros? — ¿Por qué no? —respondió
orgullosamente Juanillo. —Entonces te los regalamos —
murmuró simplemente el enano de reflejos verdes. — ¿Me los
regalan? —exclamó Juanillo, incrédulo. —Sí —aseguró el enano
de reflejos rojos—. Nosotros estamos muy viejos y queremos
descansar. —Pero mira bien una cosa —añadió el suave enano
de reflejos azules—, cuando seas dueño de estos tesoros, ya no
podrás renunciar a ellos, ni tampoco salir del castillo, aunque
llores desesperadamente y aunque te rompas las manos contra
las paredes. En el preciso momento que iba a aceptar
complacido, sintió como un eco muy débil y lejano la voz de la
abuela que gritaba su nombre. —Cierra la llave de los ecos —
ordenó entonces el enano de reflejos rojos al de reflejos azules.
Éste obedeció prontamente y Juanillo nada más pudo OÍL —La
abuela me está llamando —murmuró, acordándose de pronto de
que la abuela existía—. Debe estar muy asustada al ver que no
regreso y andará buscándome por los bosques, acompañada de
Juanilla. —No lo creas —dijo entonces despectivamente el enano
de reflejos verdes—, ya no se preocupa de ti, porque la has
abandonado. Además, ¿qué puede importarte la abuela, si vas a
ser dueño del valle del Maipo? —He oído su voz, llamándome, en
un eco lejano y débil —murmuró Juanillo, empezando a sentir
una extraña aflicción. —Era el viento, que gemía acordándose del
invierno —explicó implacable el enano de reflejos rojos. — ¿Y
por qué entonces ordenaste cerrar la llave de los ecos? —
preguntó, cada vez más compungido, Juanillo. —Porque los
gemidos del viento llenan de tristeza los bosques y las montañas,
y nosotros debemos velar por su alegría -dijo secamente el
enano de reflejos verdes. —Ya estoy creyendo que en realidad
no eres capaz de manejar nuestros tesoros —añadió el enano de
reflejos azules. Juanillo aseguró, moviendo la cabeza y las manos
para dar fuerza a lo que decía, que él se sentía muy capaz de
manejar los tesoros y vivir solo en el castillo de piedra; pero la
abuela se quedaría muy triste sin él y tal vez la Vieja Pobreza
volvería a apoderarse de su sillón, en cuanto supiera que él ya no
la defendía. —Pero ésas son razones débiles —exclamó el enano
de reflejos rojos impacientándose—; tú puedes proteger a la
abuela desde aquí por medio de las puertecitas; y además, ¿no
serás el señor más temido y poderoso del valle del Maipo?
Juanillo se sintió acorralado. “¿Qué digo, Dios mío, qué digo?”,
pensaba. “Yo no quiero que sepan que echo tanto de menos a la
abuela y a Juanilla; y que me gustaría estar de nuevo junto a los
tres álamos de mi casa, recibiendo el sol tibio de primavera ¿Qué
gano con ser el dueño de todo el valle del Maipo, si nunca más
podré ver el río, ni el camino de El Canelo, con sus casitas
terrosas y ni siquiera un rayito de sol?” Y en su desesperación,
miraba las paredes redondas y misteriosas como buscando una
idea. De pronto se fijó en la puertecita que guardaba la llave de
los ecos y vio que había quedado entreabierta. Corrió hacia ella
sin que los enanos se dieran cuenta de sus intenciones y la abrió
completamente. Entonces oyó que todos los ecos lo llamaban
con la voz de la abuela, y con los gritos angustiados de Juanilla.
Comprendió que los enanos lo habían querido engañar,
aprovechándose de su ambición. Furioso se dio vuelta hacia ellos
y gritó: —Yo no quiero vuestros tesoros; prefiero vivir en mi casa
de adobes, pobre pero feliz, con la abuela y Juanilla. Prefiero
cuidar siempre las cabras y hacer canastos, a ser dueño de
tesoros que nunca veré. Además, haría muy mal uso de ellos
porque al no ver nunca el sol, ni los bosques, ni oír las frescas
voces de las vertientes y el río, me olvidaría de la falta que hacen
a los hombres y no me importaría quitárselos. Mi corazón se
pondría más duro que las piedras de este castillo. Ábranme
pronto las puertas, porque la abuela está buscándome, No bien
hubo terminado de decir estas palabras, se encontró corriendo
montaña abajo. Descubrió con asombro que estaba
amaneciendo y que las estrellas empezaban a temblar
frágilmente en el cielo. Los ecos ya no lo llamaban. La pobre
abuela se había cansado de buscarlo y Juanilla estaba ronca de
tanto gritar. Desde que cayera la noche, cuando vieron que
Juanillo no regresaba, habían caminado desesperadas
llamándolo. Primero preguntaron en cada casa si lo habían visto;
por fin Pedrucho y José les dieron algunas vagas noticias: tal vez
estuviera en los bosques porque hacia ellos se había dirigido. La
abuela, con sus años a la espalda, seguida por Juanilla, cuya
trenza saltaba de susto cada vez que creía ver una araña, se
sumergieron en los bosques oscuros, llenos de senderillos que
las hacían dar vueltas y vueltas para dejarlas al fin en el punto de
partida. Juanilla lanzaba de vez en cuando un agudo grito,
esperando que Juanillo contestara para poder orientarse hasta
él. Pero sólo se oían las palabras del agua, en el fondo de la
quebrada, y el eco lejano que recogía su grito. Muchas veces
creyeron ver brillar entre las ramas los ojos asustados de Juanillo
y corrían hacia él con las manos extendidas, preguntándole por
qué no había contestado a sus llamados. Pero sólo eran helechos
llenos de gotas de rocío. En una de tantas vueltas encontraron,
masticando todavía flores de yuyo, a las tres cabras. ¿Por qué
Juanillo no estaba con ellas? ¡Anduvo tan callado los últimos días
y tenía la cara tan amarilla! Cuando vieron que llegaba la
mañana, decidieron volver a casa, con la vaga esperanza de que
Juanillo hubiera vuelto por un camino distinto. La abuela iba
ahora muy atrás, con el peso de sus años y de su angustia.
Adelante caminaba Juanilla entre las cabras, con la pequeña
trenza estremecida por los sollozos. Grande fue su desilusión y
sobre todo su desesperación cuando, al llegar a casa, vieron que
Juanillo no había regresado. No podían saber que venía bajando,
lo más ligero que le permitían sus hinchadas piernas. El pobre no
supo cómo pasó por aquella especie de explanada, en la cual se
encontrara con los tres misteriosos enanos. Cuando llegó al sitio
en que dejara las cabras, se extrañó de no encontrarlas, pero no
se detuvo a averiguar qué podía haberles pasado: era mucho el
apuro por llegar a su casa. ¿Lo estaría buscando todavía la
abuela, o se habría encerrado en su pieza a llorarlo por muerto?
Tal vez le tendría ya encendida una vela dentro de una casuchita
con cruz, al comienzo del camino que sube a los bosques, así
como la que todas las tardes encendía doña Peta, junto a las
piedras de su casa, a la animita de aquel hombre desconocido
que allí encontraron muerto. Juanilla debía estar llorando con la
cara escondida entre las manos y con su trenza lacia y
estremecida. Por fin llegó al comienzo del camino, donde por
supuesto no había ninguna cruz, porque a pesar de las
desilusiones y la desesperación, todavía quedaba una lucecita de
esperanza en el viejo corazón de la abuela. Nadie había
despertado en el pueblo. Era extraño verlo callado y solo, como
si estuviera vacío. Juanillo sintió una opresión en la garganta. ¿Y
si los enanos, para vengarse, hubieran cerrado la llave que
ostentaba el letrero de El Canelo? Pero en ese momento escuchó
el grito familiar de un gallo, agudo como corneta, y se
tranquilizó. ¿Por qué su casa estaba tan lejos? Parecía que se
alejaba por el camino, como ansiosa de llegar al fin del mundo.
Pero no, eran ideas suyas. Estaba allí muy quieta, esperándolo
pacientemente, con sus tres erguidos alamitos de guardia. ¡Con
qué alegría atravesó el portón que antes le pareciera tan sin
importancia! —Abuela, ¡ya estoy de vuelta! Salió la abuela
secándose las lágrimas con un extremo de su falda, sin creer que
era verdad que su niño había vuelto, pensando que aquellos
gritos eran engaño de sus oídos ansiosos. Corrió Juanillo hacia
ella y ocultó la cabeza entre sus polleras, llorando de felicidad.
Juanilla, que había salido detrás de la abuela, se abrazó a él,
ocultando también su cabeza entre las faldas consoladoras. —
Hijito, ¡yo sabía que ibas a volver! ¿Cómo creer que las montañas
podían ser crueles con esta vieja, que las ha mirado y adorado
desde que era una chicuela con una pequeña trenza amarrada a
la nuca? —murmuró la abuela, feliz. Juanilla, entretanto,
preguntaba curiosamente: — ¿Qué te dio por ir a los bosques tan
tarde? ¿Qué hiciste solo en ellos toda la noche? —Espera que
descanse un poco y te contaré lo que me pasó —respondió
Juanillo, sacando la cabeza de entre las faldas y mostrando sus
hinchadas piernas. — ¡Qué manera de ortigarse! —exclamaron
espantadas la abuela y Juanilla. Entraron a la casa y le
prepararon una agüita de yerbas misteriosas que se las
deshincharía, calmándole el ardor. Entretanto, Juanillo explicaba
el porqué de su ida a los bosques: —Se había apoderado de mí la
ambición, abuela, y no me dejaba vivir en paz. Yo me acordaba
de mis sueños junto al brasero y de las leyendas que tú me
contabas. Las montañas me llamaban agitando como pañuelos
sus bosques llenos de tesoros. No pude resistir el llamado y subí
a ellas enceguecido. Llegué hasta las cumbres, donde los enanos
dueños del valle tienen su castillo de nevadas torrecitas de
piedra y de oscuros pasadizos retumbantes. Querían dejarme allí,
regalándome sus tesoros, que son inmensos e incontables. Pero
yo of un pequeño eco que me llamaba con tu voz, abuela, y me
salvé de caer en sus odiosas manos. Ahora que he vuelto, me
siento tan feliz como si fuera dueño del mundo entero. —
Extrañas cosas les suceden —murmuró la abuela—, y es porque
andan soñando imposibles. Miren, yo sueño solamente con
plantar pronto una chacra que sea como un relojito: se le da un
poco de cuerda y maduran los tomates; otro poco y salen las
lechugas; luego, granean los choclos y empiezan los porotos
verdes. Al final, cosecharemos papas y cebollas, y un saco de
porotos burros para tener de qué echar mano en el invierno. Se
sentaron en torno al brasero; la abuela cebó un mate para cada
uno y Juanilla partió en tres una tortilla de rescoldo. El
chisporroteo de las brasas y el hervor de la tetera llenaron el
silencio como palabras tranquilas y juiciosas. Esa misma tarde se
pusieron a trabajar: un día picaron la tierra, otro, echaron las
semillas, otro, regaron. Siempre había algo que hacer y las
semanas volaban. La abuela, sentada en el sillón, sacó alegres
cuentas, mientras Juanillo, pala al hombro, vigiló sin descanso las
hileras de la plantación. Juanilla, a su vez, arrancó malezas y
espantó a los pájaros. A fin de año, cerca de Navidad, hicieron las
primeras cosechas. Los canastos que tejió Juanillo se llenaron de
hortalizas olorosas y Juanilla atendió a los vecinos que se
apiñaron a comprar a la sombra de los álamos. Hasta doña
Candelaria vino por tres papas, pero la abuela le regaló un
canasto bien surtido con los frutos de su chacra, lo que hizo
lagrimear de emoción a la temida bruja. Ya nada fue igual:
Juanilla, Juanillo y la abuela realizaron desde entonces sencillos y
hermosos sueños, porque al echar las semillas le habían dado
cuerda al misterioso relojito de la tierra.
También podría gustarte
- Anexo 8 Texto Completo El Oso Que No Lo EraDocumento48 páginasAnexo 8 Texto Completo El Oso Que No Lo EraPaola SanchezAún no hay calificaciones
- Autorretrato - Nicanor ParraDocumento1 páginaAutorretrato - Nicanor ParraJosé Ignacio Hidalgo Espinoza100% (1)
- Natalia la valiente foca salva a su manadaDocumento4 páginasNatalia la valiente foca salva a su manadavictorconceAún no hay calificaciones
- Mamire El Ultimo Nino Victor CarvajalDocumento101 páginasMamire El Ultimo Nino Victor CarvajalMALVINA GOMEZAún no hay calificaciones
- Un Marido para MamaDocumento93 páginasUn Marido para MamaDana PobleteAún no hay calificaciones
- La Leyenda Del Jinete Sin CabezaDocumento32 páginasLa Leyenda Del Jinete Sin CabezaBeatriz Elizabeth Malpica HernandezAún no hay calificaciones
- Shakespeare MacbethDocumento60 páginasShakespeare MacbethArmandoABAún no hay calificaciones
- HansChristianAndersen PDFDocumento58 páginasHansChristianAndersen PDFMateo Estrada Echeverri100% (1)
- Hijos de La Eternidad - Juan Miguel AguileraDocumento430 páginasHijos de La Eternidad - Juan Miguel AguileraManuel OrtizAún no hay calificaciones
- Cuentos Del Cuervo de ArabelDocumento116 páginasCuentos Del Cuervo de ArabelViviana Mora Calderón50% (2)
- El Pequeño Zorro HambrientoDocumento1 páginaEl Pequeño Zorro HambrientoTamara ZM0% (1)
- Misterio en La Tirana: Autor Del Libro: Beatriz García HuidobroDocumento15 páginasMisterio en La Tirana: Autor Del Libro: Beatriz García HuidobroGiarella Encina SantibañezAún no hay calificaciones
- La fuerza de la gacela enfrenta al tigreDocumento35 páginasLa fuerza de la gacela enfrenta al tigreLuis AlbertoAún no hay calificaciones
- Nada Menos Que Todo Un HombreDocumento107 páginasNada Menos Que Todo Un HombreRodolfo GonzalezAún no hay calificaciones
- El Principe Feliz y Otros CuentosDocumento8 páginasEl Principe Feliz y Otros CuentosKaren Alejandra Calvo DíazAún no hay calificaciones
- El Cuaderno Mayra PDFDocumento103 páginasEl Cuaderno Mayra PDFKarol Barraza GiampaoliAún no hay calificaciones
- El canto de las ballenas atrapadasDocumento53 páginasEl canto de las ballenas atrapadasOturan ShippudenAún no hay calificaciones
- Las descabelladas aventuras de Julito Cabello en cuarentenaDocumento140 páginasLas descabelladas aventuras de Julito Cabello en cuarentenaSalome SilvaAún no hay calificaciones
- Parecido A La Felicidad PDFDocumento39 páginasParecido A La Felicidad PDFkhleb i VoliaAún no hay calificaciones
- Papelucho HistoriadorDocumento70 páginasPapelucho HistoriadorJessy BelloAún no hay calificaciones
- El Polizon de La Santa Maria Jacqueline BalcellsDocumento32 páginasEl Polizon de La Santa Maria Jacqueline Balcellsenzo espinozaAún no hay calificaciones
- El Llamado de La SelvaDocumento60 páginasEl Llamado de La SelvaGuille FuenzalidaAún no hay calificaciones
- La Pata de PaloDocumento3 páginasLa Pata de Palopapio13100% (1)
- Libro El Jajile AzulpdfDocumento32 páginasLibro El Jajile AzulpdfSolange ReyesAún no hay calificaciones
- 6° Sept Un Zorzal Llamó A Mi VentanaDocumento46 páginas6° Sept Un Zorzal Llamó A Mi Ventanamabel_rojas_289% (19)
- El Doctor Proctor y El Gran RoboDocumento234 páginasEl Doctor Proctor y El Gran RoboAnonymous PqP6uM100% (1)
- Baja Valparaiso Secretos de La Ciudad Del VientoDocumento48 páginasBaja Valparaiso Secretos de La Ciudad Del VientoSEBASTIAN ALBERTO RAUL CRUZ GUERREROAún no hay calificaciones
- James Hilton, el autor de Adiós Mr. ChipsDocumento48 páginasJames Hilton, el autor de Adiós Mr. ChipsVictor DobreAún no hay calificaciones
- Siete Reporteros Y Un PeriodicoDocumento76 páginasSiete Reporteros Y Un PeriodicoLuisFernandoOrtiz0% (1)
- Cuentos de Ada Listo para ImprimirDocumento14 páginasCuentos de Ada Listo para ImprimirKatalina MarzanAún no hay calificaciones
- Castro, Oscar - Huellas en La TierraDocumento150 páginasCastro, Oscar - Huellas en La TierraestudiosubalternosAún no hay calificaciones
- Cuento de NavidadDocumento5 páginasCuento de NavidadPaula EspinozaAún no hay calificaciones
- Publicada en 1903Documento2 páginasPublicada en 1903Kain VillarroelAún no hay calificaciones
- Cuentos Del Cuervo de ArabelDocumento116 páginasCuentos Del Cuervo de ArabelViviana Mora CalderónAún no hay calificaciones
- Comparto 'El Quijote - Selección de Capítulos' Con UstedDocumento77 páginasComparto 'El Quijote - Selección de Capítulos' Con Ustedveounperf7Aún no hay calificaciones
- Don Quijote - Selección CapítulosDocumento14 páginasDon Quijote - Selección CapítulosAnto SidotiAún no hay calificaciones
- Un Esqueleto en VacacionesDocumento41 páginasUn Esqueleto en VacacionesFresia VAún no hay calificaciones
- Prado, Pedro - La Reina de RapanuiDocumento55 páginasPrado, Pedro - La Reina de Rapanuijose monardesAún no hay calificaciones
- La Cabana en El ArbolDocumento20 páginasLa Cabana en El ArboldavidmatteoAún no hay calificaciones
- Laura y El Raton Anaya Infantil y JuvenilDocumento12 páginasLaura y El Raton Anaya Infantil y JuvenilRonny SotoAún no hay calificaciones
- La Laguna Del IncaDocumento3 páginasLa Laguna Del IncaCristian Lobos RodriguezAún no hay calificaciones
- Resumen Del Libro en Jauja La Megistrú de Guillermo BlancoDocumento8 páginasResumen Del Libro en Jauja La Megistrú de Guillermo BlancoFranciscaMatamala50% (2)
- El ladrón de ladrillosDocumento4 páginasEl ladrón de ladrillosJanyjandra De Las Mercedes Tapia0% (1)
- Gabriel García Márquez. Botella Al Mar para El Dios de Las PalabrasDocumento2 páginasGabriel García Márquez. Botella Al Mar para El Dios de Las PalabrasAndriu SánchezAún no hay calificaciones
- Edipo Rey PDFDocumento34 páginasEdipo Rey PDFJaqueline Alejandra Soto Soto100% (1)
- El Ultimo Grumete de La BaquedanoDocumento5 páginasEl Ultimo Grumete de La BaquedanoCarolina González100% (1)
- Trece Criaturas MisteriosascompletoDocumento19 páginasTrece Criaturas MisteriosascompletoGloria Carrasco TranguladoAún no hay calificaciones
- Adiós Mr. ChipsDocumento341 páginasAdiós Mr. ChipsGabriela Casanueva RuizAún no hay calificaciones
- Resumen de Crónicas de NarniaDocumento2 páginasResumen de Crónicas de Narniaanita lopezAún no hay calificaciones
- Vdocuments - MX La Momia Del Salar 55844e27bbbaaDocumento51 páginasVdocuments - MX La Momia Del Salar 55844e27bbbaaDaniel Andres Gonzalez CanedoAún no hay calificaciones
- Resumen de El Gato Que Le Enseñó A Volar A Una Gaviota.Documento1 páginaResumen de El Gato Que Le Enseñó A Volar A Una Gaviota.Yasna Fernanda Michea PasténAún no hay calificaciones
- El Cuento de MargotDocumento2 páginasEl Cuento de MargotrafaelbeAún no hay calificaciones
- Leyendas Americanas de La Tierra B01DWQ593G PDFDocumento1 páginaLeyendas Americanas de La Tierra B01DWQ593G PDFjose escarez aburtoAún no hay calificaciones
- Los GrendelinesDocumento17 páginasLos GrendelinesNatalia PedrazaAún no hay calificaciones
- La Curiosidad de Las Moscas - Mateo Saavedra PDFDocumento60 páginasLa Curiosidad de Las Moscas - Mateo Saavedra PDFMateo SaavedraAún no hay calificaciones
- Los Instrumentos Amigables PDFDocumento1 páginaLos Instrumentos Amigables PDFPaola Linnet RiveroAún no hay calificaciones
- Ficha DiplomadoDocumento2 páginasFicha DiplomadoPaola Linnet RiveroAún no hay calificaciones
- Ficha Dpto PeluqueriaDocumento1 páginaFicha Dpto PeluqueriaPaola Linnet RiveroAún no hay calificaciones
- Manual Manejo Residuos PeligrososDocumento53 páginasManual Manejo Residuos PeligrososCamila Fernanda Barrientos ArceAún no hay calificaciones