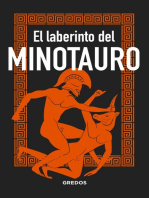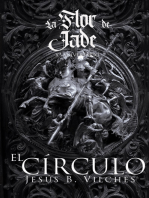Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Humusaévum, el ser emergente
Cargado por
Joselyn Valera0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas7 páginasEl documento narra la historia de Humusaévum, un ser extraño que emerge de las profundidades de la tierra. Aunque al principio los otros seres le temen por su apariencia grotesca, Humusaévum aprende a aceptarse a sí mismo y descubre que puede volar. Más adelante, experimenta varias transformaciones físicas a medida que explora y se adapta a su nuevo entorno.
Descripción original:
Título original
HUMUSAEVUM.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEl documento narra la historia de Humusaévum, un ser extraño que emerge de las profundidades de la tierra. Aunque al principio los otros seres le temen por su apariencia grotesca, Humusaévum aprende a aceptarse a sí mismo y descubre que puede volar. Más adelante, experimenta varias transformaciones físicas a medida que explora y se adapta a su nuevo entorno.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas7 páginasHumusaévum, el ser emergente
Cargado por
Joselyn ValeraEl documento narra la historia de Humusaévum, un ser extraño que emerge de las profundidades de la tierra. Aunque al principio los otros seres le temen por su apariencia grotesca, Humusaévum aprende a aceptarse a sí mismo y descubre que puede volar. Más adelante, experimenta varias transformaciones físicas a medida que explora y se adapta a su nuevo entorno.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
HUMUSAEVUM
Diminutas esvásticas vegetales, como molinillos gravitatorios, giraban por la acción
invisible del viajero. Todos los árboles, al pie de la colina, levitaban, se
bamboleaban sutilmente tirados por los hilos de él que “quizás retorne”. Los áspides
levantaban sus cabezas; los batracios articulaban hinchados de aire; los pececillos, a
instantes, se sentían paralíticos al surcarle: el deseo de la suspensión se había
adueñado de aquel rincón de la tierra. El espacio aéreo tan sólo era dominado por la
voz de él que se esconde en la profundidad revertida, entre el techo celeste y el suelo
trinitario. La luz lo atravesaba sin llegar al fondo de su ser, de su intraespacio.
Pero, aun con toda su independencia, silbaba cuando los cañones se lo
permitían, rebotaba cuando alguna roca le prestaba su dureza. Necesitaba de sus
propios seres que le agitasen para sentirse por sí mismo. Un vacío lleno de nada, era
un principio desalentador. ¿Qué formas habría que moldear con la masa huidiza y
atraída por cualquier rendija?.
Infructuosos fueron los intentos de aquella misión. Su imaginación llegó a
confundirse con su cuerpo inasible. Lograba entrever toda una variedad de formas y
de colores dentro de su quimera etérea. Más, cerraba sus puños sin la firmeza de un
hueso, sin el cautivo que vive de la libertad sin la jaula de sus pies.
Comenzó a experimentar: arreció su fuerza y la mantuvo por días, pero los
espectadores, los de abajo, se le ocultaban; disminuyó su calor y tan sólo las cuevas
le roncaban, en sentido contrario, le jadeaban, le aborrecían.
Un día propicio, de esos inesperados, llegó. Recordó la colina con sus
molinos y éstos con sus molinillos, una esvástica gigante a lo lejos. Se acercó con
sigilo y lentamente atravesó entre algunas ramas al azar. Luego lo hizo con un orden
intuitivo: dos horquetas a la izquierda, tres a la derecha, dextrosa de inicio. Silencio,
otra arriba, unas abajo, y así un árbol. Un gran tronco, desviación, otra incidencia,
otros árboles, decenas de ellos, cada uno con su música, todos en armonía, el
concierto propio de la colina.
La masa animal cayó en hipnosis. Los reptiles giraban sobre sus cuerpos de un lado
a otro, los peces se ubicaron verticalmente con sus bocas a flor de agua. Las ranas,
impávidas, se mantenían con sus cuerpos simétricamente divididos, mitad en agua y
mitad sobre la ribera. Cuál de ellos se atrevería.
Ninguno. Un ser emergió apartando las rocas, la tierra húmeda. Había vivido
en la oscuridad desde la creación. Su aspecto era insoportable a vista alguna, retaba
a cualquier imaginación. Movía dos extremos indistintamente, ¿cabeza o cola?.
¿Eran sus brazos aquellas planchas cartilaginosas que aplaudían?. Sus ojos, grandes
y observadores, que a veces escondía, ¿era la primera vez que observaban el
mundo?. Por el calor que despedía, ¿correría la sangre dentro de él, o era el fuego
magmático que surcaba sus venas?.
Había vivido bajo la sombra del temor al rechazo, pretendía ahora la
comunicación, la aceptación por los demás seres. La música proxeneta lo había
alentado con su magia montuna, con sus acordes trascendentales de la materia. El
mimetismo ya no importaba. Apresuro el encuentro con el reino movible, el reino
del dejar detrás.
El Espanto, la huida aparatosa, veloz, de la concurrencia no le permitió un instante
de seducción, hasta el mismo viento había paralizado su alma frente a semejante
aparición.
¿El hijo de las entrañas de la tierra podría ser acogido, dentro del que sopla, con ese
aspecto?. ¿Cómo suspendería tan grotesca anatomía?.
Al menos, Humusaévum, en adelante, tenía el dominio de la luz, podía
observarse en el espejo del río. Para él, su belleza no se regía por ningún canon, se
aceptaba tal cual era. No comprendía la esquivez de los que también eran de carne.
En la medida que descubría el nuevo universo, sus ojos iban cambiando de color, se
aclaraban; su cuerpo se moldeaba al nuevo ambiente, se aligeraba, ya no soportaba
el peso del roquedal. Pero aún así, el miedo hacia él se había incrementado con la
metamorfosis.
El viajero lo seguía, lo observaba, a todo instante en la espera de su óptima
conjugación de los astros, o de los otros elementos para convencerle. Si no lo
querían allá abajo, quizás aceptaría la invitación a su seno.
Un día de lluvia, en la lontananza, el viajero dejó ver sobre su pecho el arco
iris. Una señal que entrelazó los ojos de Humusaévum, manejándole con sus colores
el brillo de su iris, el brote de sus lágrimas. Con compasión, el viajero, dirigió un
céfiro sobre su mirada triste. Era la primera vez que llovía desde dentro de un ser, un
espectáculo extraño que iniciaba el acto dramático, puro, que se encadenaría por
siempre en la vida de todos. El resto de los habitantes le mostraban ahora, aunque a
distancia, el respeto ante una sentida diferencia.
Las lágrimas se secaron sobre la tarde. Sus ojos, como carruseles iluminados,
disparaban destellos sobre la tarde. Un movimiento antigravitatorio le fue estirando
el cuello hacia el cielo. Un suave aplauso de sus membranas, y sus pies se
desprenden del esclavizante suelo. Muchos aplausos, una euforia de ¡bravo!, y choca
contra la gran pantalla arqueada, se combina con ella, la destruye, la hace añicos:
una multiplicidad de voladores circundan al viajero. Éste, sorprendido, acariciado
por las plumas, complacido por la experiencia, se preguntaba: Pero, cuál de ellos es
Humusaévum.
Mil arcos iris se suscitaron dejando sus huellas invisibles sobre la memoria
del viajero, una gran mezquita imaginaria resguardaba a sus inquilinos. Tantos
llegaron a volar y a caminar, tal que ambas acciones llegaron a confundirse. Formar
parte del neuma no era ya una novedad.
El viajero llegó a entablar discusiones con los otros elementos: si hubiese
sabido, con antelación la uniformidad que le habitaba, no habría incitado a
Humusaévum. ¿Por qué no se lo habían advertido? Lo prefería como antes: raro,
diferente, sentimental o más bien sensible, curioso, buscador de brillos, total,
Humusaévum.
Un ave, hermosa y desenfadada, observaba desde una altura segura los signos
dejados sobre la playa del sabio río. Otras, en afán por algún tesoro entre la arena,
agujereaban aquella pared tersa y tendida. Una cartelera mágica, con sus mensajes
dirigidos por la subconsciencia del plumaje.
Desde aquel momento, el ave, como un pelícano vetusto, entró en una ceguera que
tan sólo le permitía la visión a la distancia de un paso. Caminar perennemente, por la
ribera del río, era su destino. Aún así, extrañamente, el vuelo ya no le importaba.
Anhelaba otras formas de libertad, otras experiencias, originales, más consecuentes
con su pasado, con su memoria que había descorrido, poco a poco, cual un libro, los
despliegues de aquel mensaje que traía concatenado un sonido sordo y escatológico.
El murmullo del torrente llegó a convertirse en una estridencia
enloquecedora. Huyó hacia tierra adentro, caminando a tientas, entre los arbustos. Al
final de la trocha de plumas, dejada por él, descansó desnudo debajo del prominente
árbol, y era la noche.
Al día siguiente, los rayos de luz, salvadores, le escarbaron el frío de sus
costillas. Mirando hacia la copa, le atemorizó su altura, sintiendo un vértigo
invertido. Escuchando, a lo lejos, la vertiente, fue a la búsqueda de su agua fresca
para que le devolviera el paso firme. La cabeza en los pies y viceversa, ¡qué
estructura tan inarmónica! Saciando la sed del desesperado, comenzó a observar su
reflejo en el trémulo cristal. La impresión le indujo a golpear su rostro contra su
propia imagen y tomar el agua en la que reposaba. Nuevamente su figura se
dibujaba, desplumada, su piel irritada, sus huesos bien marcados. Luego del susto de
aquella sensación de autorepudio que le oprimía el pecho, se le fue distribuyendo esa
energía hacia cada uno de sus poros. Picotazos de agujas por todo su cuerpo, las
saetas de las miradas, un enrojecimiento fuerte de sus carnes; había conocido la
vergüenza.
Su fuerza era la de siempre, la que traía del fondo de la tierra. Empujando
desde su interior, el erizo se desprendió dando paso al pelambre. Su mirada también
había cambiado con el descubrimiento del horizonte. Observó aquella perfecta línea
que siempre se le alejaba y comprendió que no todo estaría al alcance de su mano.
Pero algo importante había encontrado: la geometría.
El viajero detuvo su seguimiento. Comprendió que Humusaévum continuaría
en su eterna búsqueda, ya que no podría retenerle dentro de sí.
La estampa de Humusaévum era adorada por el resto de los seres, aunque
mantenían siempre una distancia prudencial. Transmitía una conducta extraña,
paralela, la cual el mismo ignoraba. Su figura se había independizado del ambiente,
no era una extensión burda de él, una masa de la única masa, pero distinguida.
La intemperie le hacía recordar su pasado huérfano, las cavernas le cubrían su
cuerpo, pero algo más quedaba al descubierto.
Tomando pedazos de horizonte, construyó en su mente una choza a orillas del
río. La palma de su mano contra la palma vegetal, la irguieron. Una separación
evidente de su constante cambio, ahora su alrededor. Sintió el alivio del
apartamiento, aunque cambió su indiferencia con los insectos. ¿De cuál mal pluma
se habían creado?, ¿de cuál axila agitada de mal volar? Del accionamiento del arco
iris no habían nacido.
Se enseñoreó hasta la jactancia, todo lo cercano lo podía hacer lejano, la
flexibilidad ultradimensional del espacio le condujo a la existencia del tiempo.
Los buenos días de creación, de juego, de existencia por sí misma, se
terminaron con la aparición de su imagen por donde dirigiera su vista. ¿Era el río
que había invadido al viajero?. Pero, ¿por qué los movimientos de sus diferentes
reflejos no sincronizaban con él?. Vivían independientes como lo hacía él con los
demás seres.
No era virtual aquella aparición, Humusaévum no era un único ejemplar. Sus
semejantes habían coexistido en el desconocimiento de cada uno por el otro.
El manoseo fue la primera comunicación más directa, sin detenerse en la
observación de algún detalle en particular. Cada uno era de lo mismo de esa
dinámica exterior. El conocimiento del prójimo le había brindado a Humusaévum
otra dimensión hacia la libertad que anhelaba. Compartió la choza, los alimentos y el
sexo que ya no tan sólo consistía en el simple contacto, sino que se pretendía la
internalización en el otro.
El pequeño espacio, dentro de la vivienda, comenzó a reducirse luego de los
diversos orgasmos. Una expansión, un estiramiento del cuerpo hacía la satisfacción
se requería. Cada cual necesitaba de su espacio y lo exigía con un derecho natural.
Un área vital cual una concha inviolable, de privacidad, se había formado alrededor
de cada soma. Las disputas por un pedazo de piso dieron lugar a que Humusaévum
retornara a la intemperie. Conoció la soledad que mucho antes, cuando anduvo solo,
no le hacía mella.
La bóveda celeste se convirtió en su altar, en su templo. El abrigo se lo
producía la idea orientada hacia la búsqueda de la libertad. Otros trataron de
imitarle, pero el sereno les hacía recapacitar. No hizo ninguna gestión por levantar
otra vivienda. Necesitaba del espacio libre, sin paredes, sin el tumulto de almas
desorientadas.
Por su lado, el viajero le acariciaba el rostro, pero ya no tenía interés en el
vuelo y menos invadirle y hablarle. Investigó otros espacios, otras formas del
movimiento como el río, pero su narciso había sido el culpable de su situación. La
llama del fuego, abstraída hacia el interior de sus ojos, era simplemente un juego
infantil, un caleidoscopio, que aun en la aleatoriedad de sus imágenes, volvía a
repetir la secuencia de su historia.
Sus semejantes se habían multiplicado al grado de que los encuentros se
hicieron más frecuentes. La esquivez de la mirada reinaba, se había perdido la
propiedad de verse el uno en el otro. La semejanza pertenecía a otro mundo lejano,
se había extraviado en lo particular de cada grupo, de cada raza. Así, el viajero le
había perdido el rastro a Humusaévum dentro de la diversidad. Hurgaba, con su
invisibilidad, todas las tribus, individualidad por individualidad hasta el cansancio,
hasta el silencio de su silbido. Recordaba su desaparición, en la multiplicidad,
cuando invadió su espacio con la ruptura del arco iris. Llegó al convencimiento,
gobernado por la esperanza, de que Humusaévum le encontraría, y volverían a
recuperar la comunión que antes había vivido.
Una tarde de nubarrones: señales de humo del que siempre anda por ahí.
Humusaévum, recostado, con su cabeza apoyada sobre una losa fresca, en la
desilusión, se planteaba aquellas interrogantes que tan sólo tenían respuesta dentro
de su memoria ancestral. Pensó su muerte. La idea del suicidio le surgió de la
mezcla de las imágenes de su experiencia de la convivencia en la choza. Si se podía
terminar con la vida de otro, ¿en el fondo, no era lo mismo que acabar con la
propia?.
Conscientemente se provocó la apnea, el color lívido de los que parten. Su
pecho a punto de estallar, de abrirse, de rendírsele al viajero. Las nubes, ahora,
estáticas con ganas de tromba. Una parálisis instantánea del universo, un eco aéreo e
invertido que se aleja, luego, el rebote con su alma inmortal, le penetra hasta el
sinfín de su diafragma.
El viajero le ocupó ese espacio de la desesperación. Ahora él viviría por
siempre dentro de Humusaévum. La búsqueda había terminado. En adelante, con
paciencia, esperaría a todo aquel Humusaévum que ansiase la libertad, el derecho
que cada uno tenía de ser visitado en su interior, en el más allá del diafragma.
También podría gustarte
- Wackenröder, Wilhelm Heinrich - Un Maravilloso Cuento OrienDocumento3 páginasWackenröder, Wilhelm Heinrich - Un Maravilloso Cuento OrienJuliana Ocampo FernandezAún no hay calificaciones
- Un Maravilloso Cuento Oriental de Un Santo DesnudoDocumento4 páginasUn Maravilloso Cuento Oriental de Un Santo DesnudomartinsabusAún no hay calificaciones
- Cuentos centroamericanos: relatos cortos de la naturaleza y el viajeDocumento28 páginasCuentos centroamericanos: relatos cortos de la naturaleza y el viajebeto_mari1Aún no hay calificaciones
- El extraño sueño de Julia junto al lagoDocumento3 páginasEl extraño sueño de Julia junto al lagoRachell CastilloAún no hay calificaciones
- El LatirDocumento2 páginasEl LatirSusana Carolina Arenas CorreaAún no hay calificaciones
- Llywelyn, Morgan - Druidas 01 - El DruidaDocumento531 páginasLlywelyn, Morgan - Druidas 01 - El DruidaElHerejeAún no hay calificaciones
- El Pozo, Ricardo GuiraldesDocumento3 páginasEl Pozo, Ricardo GuiraldesPamelaAún no hay calificaciones
- El Pozo, Ricardo GuiraldesDocumento3 páginasEl Pozo, Ricardo GuiraldesPamelaAún no hay calificaciones
- Chickamauga - Ambrose BierceDocumento4 páginasChickamauga - Ambrose Bierceasmodeo6666Aún no hay calificaciones
- 25 Poemas para PDFDocumento34 páginas25 Poemas para PDFAdriana CabreraAún no hay calificaciones
- LizaniaDocumento1106 páginasLizaniaApal ArrabalAún no hay calificaciones
- Yo Simon Homo Sapiens - Becky AlbertallyDocumento292 páginasYo Simon Homo Sapiens - Becky Albertallyelena_martin_42Aún no hay calificaciones
- Castellanos Rosario - PoesiaDocumento58 páginasCastellanos Rosario - PoesiaKatherine RdzAún no hay calificaciones
- Penumbria 18 - AA VVDocumento69 páginasPenumbria 18 - AA VVQuetzal RamírezAún no hay calificaciones
- Pobre Alma en Desgracia - DisneyDocumento152 páginasPobre Alma en Desgracia - DisneyNikita Kwon100% (1)
- Schulz, Bruno - La PrimaveraDocumento84 páginasSchulz, Bruno - La PrimaveravitrangofeAún no hay calificaciones
- Tennessee, Williams - El PoetaDocumento3 páginasTennessee, Williams - El Poetacorinaschreiber4131Aún no hay calificaciones
- Bruno Schulz, La Primavera (1937 de Sanatorio Bajo La Clepsidra, en Nueva Traducción de Segovia y Violeta Beck)Documento115 páginasBruno Schulz, La Primavera (1937 de Sanatorio Bajo La Clepsidra, en Nueva Traducción de Segovia y Violeta Beck)pendolistaAún no hay calificaciones
- El largo viaje de un sillón hacia el olvidoDocumento1 páginaEl largo viaje de un sillón hacia el olvidoJaime MostanyAún no hay calificaciones
- OaxacaDocumento2 páginasOaxacaDANIEL VALENCIA MARULANDAAún no hay calificaciones
- LAS TJ3completoDocumento106 páginasLAS TJ3completoestampas12Aún no hay calificaciones
- El Sol Es Un Pájaro Cautivo en Un RelojDocumento49 páginasEl Sol Es Un Pájaro Cautivo en Un RelojtangosiniestroAún no hay calificaciones
- Juan Lubertino Ortiz (Juanele) - PoemasDocumento50 páginasJuan Lubertino Ortiz (Juanele) - PoemasmanukoloAún no hay calificaciones
- La puerta del viaje sin retornoDe EverandLa puerta del viaje sin retornoRubén Martín GiráldezAún no hay calificaciones
- Las leyendas de la Isla del Encanto y la sirena de PanamáDocumento172 páginasLas leyendas de la Isla del Encanto y la sirena de PanamáGratchele Bethancourth33% (3)
- WATSON IAN - El Jardin de Las DeliciasDocumento120 páginasWATSON IAN - El Jardin de Las Deliciasaftlef100% (1)
- 1 4947240092298117889Documento142 páginas1 4947240092298117889Stephanie ParraAún no hay calificaciones
- Marina - Rómulo - Gallegos - Literatura - 5to Año.Documento4 páginasMarina - Rómulo - Gallegos - Literatura - 5to Año.Daniel MonagasAún no hay calificaciones
- Principales Poetas TabasqueñosDocumento6 páginasPrincipales Poetas TabasqueñosLENINMDSAún no hay calificaciones
- Enriqueta Ochoa, PoemasDocumento32 páginasEnriqueta Ochoa, PoemasPrietoAún no hay calificaciones
- Ernesto de La Peña - Mineralogía para IntrusosDocumento68 páginasErnesto de La Peña - Mineralogía para IntrusosBaumpirAún no hay calificaciones
- La Flor de Jade II (El Círculo se Abre)De EverandLa Flor de Jade II (El Círculo se Abre)Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (4)
- Aldiss, Brian W - Criaturas Del Apogeo PDFDocumento4 páginasAldiss, Brian W - Criaturas Del Apogeo PDFcarlosavalospsAún no hay calificaciones
- Sarmiento-Río de Janeiro 67Documento41 páginasSarmiento-Río de Janeiro 67Stella Maris ZorrillaAún no hay calificaciones
- Fragmentos de FrankensteinDocumento3 páginasFragmentos de FrankensteinRuminiiAún no hay calificaciones
- Augusto Roa Bustos - El BaldíoDocumento2 páginasAugusto Roa Bustos - El BaldíoIvana Lombardia100% (2)
- Animales en General, DurrelDocumento20 páginasAnimales en General, DurrelGattopardus Aurum100% (1)
- Un Habitante de Carcosa y PreguntasDocumento5 páginasUn Habitante de Carcosa y Preguntasandres_carrasco_6Aún no hay calificaciones
- Garofalo - Simon de Cirene PDFDocumento111 páginasGarofalo - Simon de Cirene PDFAlejandro TrillasAún no hay calificaciones
- Práctica Ortográfica para 1ºDocumento3 páginasPráctica Ortográfica para 1ºMariela RivasAún no hay calificaciones
- Dialogar Con El SilencioDocumento8 páginasDialogar Con El SilenciomotaAún no hay calificaciones
- Criaturas Del Apogeo - Brian W. AldissDocumento9 páginasCriaturas Del Apogeo - Brian W. AldissRicardo GomezAún no hay calificaciones
- AIÓN - Capítulo 3Documento33 páginasAIÓN - Capítulo 3tipheret.1337Aún no hay calificaciones
- El origen del río GualeguayDocumento55 páginasEl origen del río GualeguayAlan OjedaAún no hay calificaciones
- Encuentro FurtivoDocumento7 páginasEncuentro FurtivoNazaret GarcíaAún no hay calificaciones
- Robert Fludd - Una Breve Experiencia TeatralDocumento3 páginasRobert Fludd - Una Breve Experiencia Teatraljuan jalilAún no hay calificaciones
- A.díaz Sanchez - Universo DesiertoDocumento6 páginasA.díaz Sanchez - Universo DesiertoAlejandroRuidrejoAún no hay calificaciones
- Noche en La Selva Aguaruna - Luis SepulvedaDocumento3 páginasNoche en La Selva Aguaruna - Luis SepulvedaRafael CortesAún no hay calificaciones
- Maggie Shayne - Alas de La Noche 11 - Antes Del Crepusculo AzulDocumento26 páginasMaggie Shayne - Alas de La Noche 11 - Antes Del Crepusculo AzulAngel-nocheAún no hay calificaciones
- Gota de Sangre - Ángela HernándezDocumento5 páginasGota de Sangre - Ángela HernándezLuz Bobonagua89% (28)
- 5to Parcial 2018Documento3 páginas5to Parcial 2018Miranda Romero KarolinAún no hay calificaciones
- Sistemas organización administrativa GuatemalaDocumento5 páginasSistemas organización administrativa GuatemalasupercaldoAún no hay calificaciones
- Formato Guión Tarea 4 Planteamiento VideoDocumento5 páginasFormato Guión Tarea 4 Planteamiento VideoDANIELA CARRILLOAún no hay calificaciones
- E. Gatos IIDocumento3 páginasE. Gatos IIsuperaguila3Aún no hay calificaciones
- 3 Filtros Del ChismeDocumento12 páginas3 Filtros Del ChismeJosué Chalén SárezAún no hay calificaciones
- PARRICIDIODocumento14 páginasPARRICIDIODENIS ANDREA CARMONA ACOSTAAún no hay calificaciones
- Ilovepdf MergedDocumento22 páginasIlovepdf MergedAndy CaldasAún no hay calificaciones
- Elementos de La Turbina FrancisDocumento44 páginasElementos de La Turbina FrancisJuanAlbertoRiosAún no hay calificaciones
- La Casa Hacienda InfantasDocumento27 páginasLa Casa Hacienda InfantasVictor Trejo Lara100% (1)
- Ensayo La DidajéDocumento14 páginasEnsayo La DidajéJosue Marín OrtizAún no hay calificaciones
- La Junta de Damas de HonorDocumento122 páginasLa Junta de Damas de HonorChristopher de AlegríaAún no hay calificaciones
- Henderson - Dos Tipos de Teorias PDFDocumento8 páginasHenderson - Dos Tipos de Teorias PDFEtchverriMariaAún no hay calificaciones
- Semanario Horizontes - 2016-05-22Documento13 páginasSemanario Horizontes - 2016-05-22Patricia FariaAún no hay calificaciones
- Modelos Epistémicos - CaracteristicasDocumento14 páginasModelos Epistémicos - CaracteristicasEder ContrerasAún no hay calificaciones
- MonografiaDocumento7 páginasMonografiaTony CisnerosAún no hay calificaciones
- Reconocimiento Materno de La Preñez BovinosDocumento1 páginaReconocimiento Materno de La Preñez BovinosLuis Fernando Paucar CalvaAún no hay calificaciones
- Portafolio. Nuevos Modelos de NegociosDocumento27 páginasPortafolio. Nuevos Modelos de NegociosVictor CavazosAún no hay calificaciones
- Manual de Identidad Visual 3xe 1Documento58 páginasManual de Identidad Visual 3xe 1Paul WatsonAún no hay calificaciones
- Transformar Los Hospitales en Términos de Sistemas Adaptativos ComplejosDocumento5 páginasTransformar Los Hospitales en Términos de Sistemas Adaptativos ComplejosCarlos Alberto DiazAún no hay calificaciones
- El Guardar El Sábado y La IdolatríaDocumento10 páginasEl Guardar El Sábado y La IdolatríaRoberth TorresAún no hay calificaciones
- Concepto de MasturbacionDocumento2 páginasConcepto de MasturbacionFrancis GarciaAún no hay calificaciones
- Grupos FuncionalesDocumento3 páginasGrupos FuncionalesAlicia LunaAún no hay calificaciones
- Pablo: Apasionado por Cristo más que cualquier otra cosaDocumento7 páginasPablo: Apasionado por Cristo más que cualquier otra cosaJhoselyn AlejandraAún no hay calificaciones
- Tarea III Historia Del Pensamiento Politico y SocialDocumento8 páginasTarea III Historia Del Pensamiento Politico y SocialPabloMatosCuevasAún no hay calificaciones
- CLASIFICACIÓN DE PARÁSITOS SEGÚN NIVEL DE BIOSEGURIDADDocumento1 páginaCLASIFICACIÓN DE PARÁSITOS SEGÚN NIVEL DE BIOSEGURIDADDiego Erazo GirónAún no hay calificaciones
- Marketing y modelos de negocio online para artesanías de la GuajiraDocumento19 páginasMarketing y modelos de negocio online para artesanías de la GuajiraChristian Molina B50% (4)
- Ficha Técnica Revestimiento Hunter Douglas PDFDocumento2 páginasFicha Técnica Revestimiento Hunter Douglas PDFlpillacaa936Aún no hay calificaciones
- La Soledad de América LatinaDocumento3 páginasLa Soledad de América LatinaKiara ZurakoskiAún no hay calificaciones
- Libro de Odronoffs PDFDocumento191 páginasLibro de Odronoffs PDFDanielaAún no hay calificaciones
- Estudiar por calidad, no por cantidadDocumento4 páginasEstudiar por calidad, no por cantidadBaruch_PrialeAún no hay calificaciones