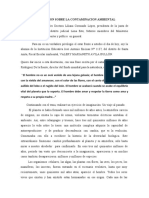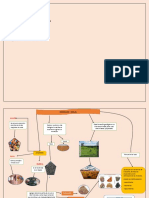Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Articulo de Opinion
Articulo de Opinion
Cargado por
GiselaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Articulo de Opinion
Articulo de Opinion
Cargado por
GiselaCopyright:
Formatos disponibles
Debemos pensar de un modo ético la
creciente lista de animales en riesgo de
extinción
La extinción, como sabemos, es un fenómeno muy común y frecuente en la
naturaleza. Hemos visto sus huellas en el registro fósil que nos revela la geografía:
en épocas muy antiguas hubo eventos cataclísmicos que, al cambiar radicalmente
el medio ambiente, empujaron hacia la desaparición a un amplio porcentaje de
las especies que existían en cierto momento. Y además lo hemos visto ocurrir, a
escala mucho más pequeña, en nuestros días: numerosas especies han
desaparecido por efecto de la especie dominante del planeta, la humanidad.
Casos que referir hay por montones, desde el famoso pájaro Dodo extinto en el
siglo XVII, hasta el rinoceronte blanco del norte cuyo último ejemplar macho murió
en Sudán en 2018. Las primeras preocupaciones sobre el impacto de la ambición
humana en la población de las especies surgió a mediados del siglo XVI, cuando
se hizo evidente que la caza continua de animales había llevado a la desaparición
de las especies más cotizadas. Pero las primeras prohibiciones y cotos de caza
llegaron en el siglo XIX, cuando ya eran muchas las especies endógenas que en
Europa se habían llevado a la extinción: el bisonte europeo, el caballo euroasiático
y el toro europeo, por ejemplo.
La extinción de las especies a nivel global se ha acelerado desde ese entonces,
pues a los daños de la caza y la pesca se vienen a sumar los de la contaminación
y la destrucción de los hábitats naturales. El ritmo actual de desaparición de
especies es entre diez y cien veces superior en los últimos ciento cincuenta años
que el de cualquier otro período de extinción masiva en el pasado geológico. Los
seres humanos estamos provocando un empobrecimiento de
la biodiversidad planetaria y, si nada cambia pronto, las especies extintas podrán
contarse en millones.
¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo pensar este dilema? ¿Es realmente nuestra tarea
proteger la vida de otras especies o debemos asumirlo como la parte más oscura
de la evolución? ¿Cuál es la perspectiva ética que debemos asumir al respecto?
Detrás de la supervivencia del más apto
Hace millones de años, cuando surgieron los primeros organismos celulares
fotosintéticos, o sea, cuando empezó la fotosíntesis, la atmósfera comenzó a
llenarse de un nuevo elemento que hasta entonces escaseaba: el oxígeno. Y así
se produjo la Gran Oxidación, causante de una extinción masiva entre los seres
vivos del momento. Hasta que, de un modo u otro, surgieron los primeros que
sabían respirar: aprovechar el nuevo material superabundante para obtener
energía.
Este fue un evento clave en el devenir de la vida, a pesar de que tuvo un costo
terrible: la extinción de miles de especies enteras. Pero sin ello, el mundo tal y
como lo conocemos no podría existir. Por lo tanto, ¿debemos estar agradecidos
de la extinción de esas especies? ¿No ocurre lo mismo con la extinción de 75 %
de la vida existente al final del período Jurásico, en ese evento que barrió con los
dinosaurios y sus parientes de gran tamaño?
La extinción, sin duda alguna, es un evento amoral, algo que simplemente ocurre,
pero que trae consigo consecuencias impredecibles. Especialmente cuando se
trata de un cambio radical en el árbol de la vida, como el ocurrido en los ejemplos
anteriores, o como el que estamos gestando los seres humanos a través de
nuestra actividad industrial y nuestro modo de vida. Es decir, la extinción es la
fuerza que elimina a los seres menos aptos y abre espacio para los mejor
adaptados que vendrán, ya que la vida, de un modo u otro, parece siempre abrirse
camino.
Así que tal vez el tema del empobrecimiento del bioma mundial podría entenderse
bajo esa mirada, pero no para encogernos de hombros y mirar hacia otra parte,
sino para entender los riesgos que supone obligar a la vida a escoger rumbos
distintos. ¿Podemos acaso predecir las especies
de animales, vegetales, hongos o microorganismos que lograrán adaptarse al
mundo contaminado de plástico que estamos creando? ¿Estamos en capacidad
de renunciar a los tesoros biológicos, médicos y fisiológicos que la desaparición de
tantas especies trae consigo? No olvidemos que conocemos tan solo un
porcentaje de las especies totales existentes, pero incluso esas especies
desconocidas están sufriendo nuestra presencia.
Los riesgos del mundo por venir
Desde esta perspectiva, la extinción de las especies conocidas no es un dilema
únicamente para ellas, destinadas a esfumarse de la faz de la Tierra, sino para
nuestras propias generaciones venideras, sometidas a una presión adaptativa que
no podemos predecir. ¿A qué pandemias deberán enfrentarse? ¿A qué nuevas
especies peligrosas? ¿Podrá la humanidad adaptarse al mundo que estamos
creando?
No tenemos la respuesta para esas preguntas, pero sí suficiente conocimiento
científico para pensarlas, y la respuesta debe ser, por lo tanto, el núcleo ético de
nuestro comportamiento. La extinción de las especies animales es inmoral, entre
otras cosas, porque revela que el mundo mismo que nos dio origen, o sea, el
mundo en el que surgimos como especie, está convirtiéndose en otro que no
necesariamente sea compatible con nuestra existencia.
Por otro lado, puede parecernos poca cosa que algunas especies
de insectos desaparezcan, pero es imposible prever el coletazo que dejará su
vacío. Sin duda, nuevas especies ocuparán su lugar, tarde o temprano, pero no
sabemos cuáles, ni sabemos de qué manera responderán a la presión selectiva, ni
cómo podrían llegar a ser nuestras relaciones con ellos.
Por lo tanto, la extinción de los animales debe tomarse como un síntoma
preocupante de un mundo que desaparece y otro, desconocido, que viene, y en el
cual puede que no tengamos un lugar asegurado. A fin de cuentas, ¿Quién nos
garantiza que seremos los más aptos? ¿Y hasta cuándo podremos ignorar esta
pregunta?
Nuestra deuda impagable con el
medioambiente
A lo largo de más de doscientos años de industrialización, la humanidad ha
contraído una deuda con el medio ambiente que la vio nacer: hemos
tomado materiales y sustancias a nuestro antojo, las hemos modificado y luego
arrojado sin importarnos cómo ni cuánto le toma a la naturaleza recuperar su
balance, ni cuáles puedan ser las consecuencias a largo plazo de nuestros
modelos de producción. Y como todo el mundo sabe a estas alturas, es posible
que esté próxima la fecha de pago.
En la naturaleza, como en la economía, los recursos son finitos y escasos. No
existe casi ninguno que podamos utilizar de manera indiscriminada y eterna, o al
menos no sin tener que enfrentar cierto tipo de consecuencias imprevisibles. Ello
se debe a que el sistema físico, químico y biológico que sostiene el medio
ambiente es extremadamente complejo, demasiado para que podamos aspirar a
entenderlo de buenas a primeras, y sin embargo eso no nos impide explotarlo
como si de una mina de oro inacabable se tratase. Y hoy en día, la moneda de
dicho préstamo se llama energía.
El problema de la obtención de energía
La energía, como sabemos, es constante en el universo. No puede crearse ni
destruirse, pero sí puede transmitirse y transformarse. Y esto último es lo que
mejor hemos aprendido a hacer con el pasar de los tiempos, sobre todo a la hora
de generar energía eléctrica, que consumen todos nuestros aparatos y nos
permiten sostener un modelo de vida. Utilizamos esta energía para producir, para
enfriar o calentar nuestros hogares, para iluminar nuestras noches y entretener
nuestros ratos libres, sin tener demasiado en claro de dónde viene y cuánto cuesta
conseguirla.
No existe, es importante saberlo, ninguna forma limpia y 100 % ecológica de
obtener energía. Todos los métodos que hasta ahora conocemos tienen lo que
podríamos pensar como efectos colaterales, aunque unos sean mucho más
perniciosos a gran escala que otros. La combustión de sustancias fósiles, por
ejemplo, es la más eficiente de todas las maneras que conocemos de obtener
energía, pero es también la que más costo tiene, tanto en su extracción,
procesamiento y empleo.
Otros métodos, como la energía eólica, suponen un impacto tremendo en la fauna
local y generan ruidos molestos a kilómetros a la redonda, mientras que la energía
hidroeléctrica arrasa con los ecosistemas acuáticos y requiere de la modificación
de los cursos de agua. Nada es 100 % verde.
Lo cierto es que todo en el planeta está conectado, y el uso de un recurso debe
considerarse un préstamo: de alguna forma lo habremos de pagar más adelante.
Puede que no nosotros directamente, sino otras especies en nuestro lugar, pero
de ellas dependen otras especies y así sucesivamente, hasta que le toque el turno
de caer a nuestra pieza de dominó.
Una deuda con el futuro
No se explica, pues, que sean los mismos sectores económicos que defienden la
austeridad y que insisten en que nada es gratis, quienes pretendan hacer la vista
gorda respecto a nuestra deuda medioambiental. O sus convicciones teóricas no
son realmente tan fuertes, o entonces tienen una idea bastante mágica de cómo
opera la naturaleza. Dos siglos de vertido de gases a la atmósfera tiene,
inevitablemente, consecuencias. Dos siglos de destrucción del bioma vegetal y de
empobrecimiento de la biodiversidad tiene, obviamente, consecuencias. Y quienes
causamos esos fenómenos seremos quienes debamos afrontar la factura:
nosotros, o nuestras generaciones futuras.
De modo que, si entendemos como algo inmoral endeudar a un país durante
varias generaciones, ¿Cómo no vamos a pensar del mismo modo nuestra
creciente e impagable deuda ecológica con el medioambiente? ¿No estamos
empeñando el futuro de nuestra especie por enriquecer hoy a unos pocos? Tal vez
ha llegado el momento de emprender una austeridad ecológica. Y como siempre
pasa en los escenarios de crisis, la lucha será por determinar a quién corresponde
pagar cuáles porcentajes de la deuda. Es hora de comenzar a pensar en estos
asuntos.
También podría gustarte
- Pot FriasDocumento137 páginasPot FriasCesar MoreAún no hay calificaciones
- Estudio Petrográfico deDocumento5 páginasEstudio Petrográfico dejorge Baltazar Bellido TaborgaAún no hay calificaciones
- La Tierra está en nuestras manos: Una nueva visión del planeta y de la humanidadDe EverandLa Tierra está en nuestras manos: Una nueva visión del planeta y de la humanidadAún no hay calificaciones
- Ensayo Documental TERRA.Documento7 páginasEnsayo Documental TERRA.Laura LópezAún no hay calificaciones
- Dejemos Que El Medio Ambiente Guíe Nuestro DesarrolloDocumento8 páginasDejemos Que El Medio Ambiente Guíe Nuestro DesarrolloAmilcar BVAún no hay calificaciones
- OpinionDocumento5 páginasOpinionTeresa ChamorroAún no hay calificaciones
- Artículo de Opinión de Los Animales en Peligro de ExtinciónDocumento3 páginasArtículo de Opinión de Los Animales en Peligro de ExtinciónArleth Zoe Luna JoachinAún no hay calificaciones
- Ensayo La Extinción de La HumanidadDocumento8 páginasEnsayo La Extinción de La HumanidadRina F Lopez SAún no hay calificaciones
- Ficha de Trabajo #6Documento2 páginasFicha de Trabajo #6Fabian Ernesto Escalante BordaAún no hay calificaciones
- Qué Hacemos Sobre El PlanetaDocumento6 páginasQué Hacemos Sobre El PlanetaCarolina Baez PetrocelliAún no hay calificaciones
- Cuidar El Medio Ambiente Es Cuidar La HumanidadDocumento4 páginasCuidar El Medio Ambiente Es Cuidar La HumanidadAra ValdezAún no hay calificaciones
- DOC1Documento3 páginasDOC1ciber sevenAún no hay calificaciones
- Cambiar El Entorno Del Medio AmbienteDocumento6 páginasCambiar El Entorno Del Medio Ambientevanesa17rgzAún no hay calificaciones
- Breaking BoundariesDocumento9 páginasBreaking Boundariesmariaaleph15Aún no hay calificaciones
- Efectos Ser Humano Sobre La TierraDocumento6 páginasEfectos Ser Humano Sobre La TierraFrank PeironsAún no hay calificaciones
- Disertacion Sobre La Contaminacion Ambienta1Documento4 páginasDisertacion Sobre La Contaminacion Ambienta1Valery Avila Bullon100% (1)
- Verbos de Cambio ActividadDocumento6 páginasVerbos de Cambio ActividadAna AlvarezAún no hay calificaciones
- El Articulo. El Mundo Que Esta Por VenirDocumento4 páginasEl Articulo. El Mundo Que Esta Por VenirKarla AvitiaAún no hay calificaciones
- Oratoria AdriánDocumento3 páginasOratoria AdriánAlejandra Avendaño100% (1)
- CLASE 12 - El Futuro Biologico de La TierraDocumento8 páginasCLASE 12 - El Futuro Biologico de La TierraCarolina Baez PetrocelliAún no hay calificaciones
- Trabajo de Relaciones HumanasDocumento23 páginasTrabajo de Relaciones HumanasKarlaMamaniUscaAún no hay calificaciones
- Guia 3 Parte UNO Biologia 9.Documento8 páginasGuia 3 Parte UNO Biologia 9.Plantae ForestAún no hay calificaciones
- A Lo Largo de Más de Doscientos Años de IndustrializaciónDocumento2 páginasA Lo Largo de Más de Doscientos Años de IndustrializaciónANSELMO BEDON CHAVEZAún no hay calificaciones
- Ensayo LA HORA 11Documento6 páginasEnsayo LA HORA 11Brenda Sol Jimenez100% (1)
- Bolsas de Plástico - SandraDocumento17 páginasBolsas de Plástico - SandraCarla Natalia Quispe AlvarezAún no hay calificaciones
- AN+ôN DILL'ERVA VERONICA - HOMEDocumento21 páginasAN+ôN DILL'ERVA VERONICA - HOMEVeronica Antòn Dill'ErvaAún no hay calificaciones
- Artículo de OpiniónDocumento2 páginasArtículo de Opiniónmonica carolina Salazar escobedoAún no hay calificaciones
- DOCTORADO - Leonel Caraballo MaqueiraDocumento56 páginasDOCTORADO - Leonel Caraballo MaqueiraDalel Blanco GonzalezAún no hay calificaciones
- Ciencias Naturales EQUILIBRIODocumento2 páginasCiencias Naturales EQUILIBRIOCaro MontoyaAún no hay calificaciones
- Archivo DekevinjaramilloautorDocumento2 páginasArchivo Dekevinjaramilloautorkevin vaquero jaramilloAún no hay calificaciones
- Ensayo VideoDocumento7 páginasEnsayo VideoMónica Espinosa CahuichAún no hay calificaciones
- Reflexión Tema BiodiversidadDocumento6 páginasReflexión Tema BiodiversidadGiseth HsAún no hay calificaciones
- Fase 4 Disputar Territorios, Disputar Humanidades ColaborativoDocumento9 páginasFase 4 Disputar Territorios, Disputar Humanidades Colaborativojhoan Ramiro Chacon GomezAún no hay calificaciones
- Artículo de Opinión Sobre El MedioambienteDocumento2 páginasArtículo de Opinión Sobre El Medioambientesantony428Aún no hay calificaciones
- Repensar Lo Humano en La Época Del Antropoceno - Grupo358019 - 19Documento5 páginasRepensar Lo Humano en La Época Del Antropoceno - Grupo358019 - 19hilda meloAún no hay calificaciones
- Ensayo ComunicacionDocumento5 páginasEnsayo ComunicacionLina RinconAún no hay calificaciones
- Normas ApaDocumento3 páginasNormas Apachumzera1Aún no hay calificaciones
- Articulo Medio AmbienteDocumento2 páginasArticulo Medio AmbienteRafaella VarelaAún no hay calificaciones
- Ensayo de Medio Ambiente y EcosistemaDocumento3 páginasEnsayo de Medio Ambiente y Ecosistemaharold garcia100% (1)
- Contaminación Del Medio AmbienteDocumento2 páginasContaminación Del Medio AmbienteZayda ToralAún no hay calificaciones
- Ensayo Bioetica de La Crisis AmbientalDocumento17 páginasEnsayo Bioetica de La Crisis AmbientalJorge Mamani PatiñoAún no hay calificaciones
- Guia de Economia y Politica #5 - Actividad #3Documento9 páginasGuia de Economia y Politica #5 - Actividad #3juan agudeloAún no hay calificaciones
- Los progresos del hombre y los riesgos de su autodestrucciónDe EverandLos progresos del hombre y los riesgos de su autodestrucciónAún no hay calificaciones
- Crisis EcologicaDocumento10 páginasCrisis EcologicaDagoberto GarzaAún no hay calificaciones
- Ensayo Fma Andrés ExpositoDocumento6 páginasEnsayo Fma Andrés ExpositoandresexpositoortizAún no hay calificaciones
- Nuevo Documento de Microsoft WordDocumento5 páginasNuevo Documento de Microsoft WordmariaAún no hay calificaciones
- REFLEXIONDocumento2 páginasREFLEXIONjulianitamariajuli777Aún no hay calificaciones
- ¿Que Le Esta Sucediendo A Nuestro PlanetaDocumento10 páginas¿Que Le Esta Sucediendo A Nuestro PlanetaDIMENSIÓN de SER 22Aún no hay calificaciones
- El Reto de La Vida-Ecosistema y Cultura-LibroDocumento92 páginasEl Reto de La Vida-Ecosistema y Cultura-LibroLiseth Camila50% (2)
- Que Hacemos Sobre El Planeta - Claudio MassonDocumento4 páginasQue Hacemos Sobre El Planeta - Claudio MassonCarolina Baez PetrocelliAún no hay calificaciones
- Ensayo Primavera Silenciosa FinalDocumento6 páginasEnsayo Primavera Silenciosa Finalfernanda zipaAún no hay calificaciones
- Resumen Completo - La Sexta Extincion (The Sixt Extinction) - Basado En El Libro De Elizabeth Kolbert: (Edicion Extendida)De EverandResumen Completo - La Sexta Extincion (The Sixt Extinction) - Basado En El Libro De Elizabeth Kolbert: (Edicion Extendida)Aún no hay calificaciones
- Ensayo Evolucion y Calentamiento GlobalDocumento5 páginasEnsayo Evolucion y Calentamiento GlobalnydiXxAún no hay calificaciones
- La Perdida de Biodiversidad en El PeruDocumento14 páginasLa Perdida de Biodiversidad en El Perukatydelacruzsilva64% (11)
- Actividad 2 - Ensayo de HomeDocumento3 páginasActividad 2 - Ensayo de HomeJulian A Rodriguez cAún no hay calificaciones
- Ensayo Cambio ClimaticoDocumento2 páginasEnsayo Cambio ClimaticoJulian A Rodriguez cAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Pelicula TerraDocumento3 páginasEnsayo Sobre La Pelicula TerraAngie Gómez HenaoAún no hay calificaciones
- Primatemaia DisseminataDocumento5 páginasPrimatemaia DisseminataLlano Andres Felipe100% (1)
- UNIDAD EDUCATIVA JESÚS VÁZQUEZ OCHOA Monografia PDFDocumento20 páginasUNIDAD EDUCATIVA JESÚS VÁZQUEZ OCHOA Monografia PDFConsc EfraAún no hay calificaciones
- El Mundo Sin HumanosDocumento5 páginasEl Mundo Sin HumanosLeiannys NuñezAún no hay calificaciones
- La Era de La EstupidezDocumento3 páginasLa Era de La EstupidezRöbeen D. Quim BellAún no hay calificaciones
- Educación Física: Nombre: Gisela Guadalupe Zelada Ferrufino Curso: Quinto A Año: 2023Documento8 páginasEducación Física: Nombre: Gisela Guadalupe Zelada Ferrufino Curso: Quinto A Año: 2023GiselaAún no hay calificaciones
- Valoracion de Ciencias SocialesDocumento1 páginaValoracion de Ciencias SocialesGiselaAún no hay calificaciones
- El Innombrable: Robinson Jeffers y Al GoreDocumento1 páginaEl Innombrable: Robinson Jeffers y Al GoreGiselaAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento5 páginasUntitledGiselaAún no hay calificaciones
- Guerras de BoliviaDocumento12 páginasGuerras de BoliviaGiselaAún no hay calificaciones
- La Musica Popular InformeDocumento5 páginasLa Musica Popular InformeGisela0% (1)
- 03SIRVEDocumento7 páginas03SIRVEGiselaAún no hay calificaciones
- ApaguakiDocumento1 páginaApaguakiGiselaAún no hay calificaciones
- TareaDocumento5 páginasTareaGiselaAún no hay calificaciones
- PabloDocumento1 páginaPabloGiselaAún no hay calificaciones
- Instructivo 30Documento2 páginasInstructivo 30GiselaAún no hay calificaciones
- Mi Nombre Es Transportador ¿Quién Soy?Documento1 páginaMi Nombre Es Transportador ¿Quién Soy?GiselaAún no hay calificaciones
- Fecha de EncuestasDocumento1 páginaFecha de EncuestasGiselaAún no hay calificaciones
- Ficha CienciaDocumento2 páginasFicha Cienciarosanna tasayco yactayoAún no hay calificaciones
- Análisis Cartográfico de Los Incendios Ocurridos en La Vertiente Sur Del Parque Nacional Henri Pittier, Venezuela, Entre 1990 y 2020Documento15 páginasAnálisis Cartográfico de Los Incendios Ocurridos en La Vertiente Sur Del Parque Nacional Henri Pittier, Venezuela, Entre 1990 y 2020Miguel SilvaAún no hay calificaciones
- Yacimientos MineralesDocumento39 páginasYacimientos MineralesWilliam Rodrigo Diaz Huamani100% (3)
- Cabras Ancestrales-Clase EvoluciónDocumento1 páginaCabras Ancestrales-Clase Evoluciónmarcelo bassoAún no hay calificaciones
- Análisis de Riesgos y VulnerabilidadDocumento17 páginasAnálisis de Riesgos y VulnerabilidadyeferAún no hay calificaciones
- Acuerdo No. DE: "Por Medio De/cual Deroga El Acuerdo No. 003 de 1994 y No. 002 de 2014 y Se Dictan Otras Disposiciones."Documento7 páginasAcuerdo No. DE: "Por Medio De/cual Deroga El Acuerdo No. 003 de 1994 y No. 002 de 2014 y Se Dictan Otras Disposiciones."DivaAún no hay calificaciones
- Geologia de CampoDocumento264 páginasGeologia de CampoNickolEstradaAún no hay calificaciones
- Historia de La Cartografia en El Mundo y El PeruDocumento31 páginasHistoria de La Cartografia en El Mundo y El PeruJeremiasJoel100% (2)
- Mapa Cognitivo (MEGL)Documento1 páginaMapa Cognitivo (MEGL)Giovani Leonardo Melgoza EsquivelAún no hay calificaciones
- Cap 6 Oil 101Documento33 páginasCap 6 Oil 101glutamato.valina57Aún no hay calificaciones
- Examen Final Recursos HidraulicosDocumento4 páginasExamen Final Recursos Hidraulicosoctavio valdivia huayhuaAún no hay calificaciones
- Cómo Estudian Las Rocas Los Petrólogos en BlancoDocumento32 páginasCómo Estudian Las Rocas Los Petrólogos en BlancogiseAún no hay calificaciones
- Costas, Islas, Valles.Documento2 páginasCostas, Islas, Valles.wilson fernando lopezAún no hay calificaciones
- Cuenca CaynarachiDocumento30 páginasCuenca CaynarachiLuz elitaAún no hay calificaciones
- El Suelo-1Documento4 páginasEl Suelo-1Jordana Marita Chuquimia MirandaAún no hay calificaciones
- Construcción de Un Albergue para El Hospital CivilDocumento50 páginasConstrucción de Un Albergue para El Hospital CivilAlvaro Medina100% (1)
- 2do Tema II M GHC 2DO C-E-F-G-H 21-22Documento11 páginas2do Tema II M GHC 2DO C-E-F-G-H 21-22Jesús RamírezAún no hay calificaciones
- Infografia Minerales RocasDocumento2 páginasInfografia Minerales RocasWilmer VillamizarAún no hay calificaciones
- ReducaDocumento11 páginasReducaREBECA MARTIN GARCIAAún no hay calificaciones
- Proyecto La Purisima PDFDocumento10 páginasProyecto La Purisima PDFjose amezquitaAún no hay calificaciones
- El Litoral AmericanoDocumento2 páginasEl Litoral AmericanoLilibeth MartínezAún no hay calificaciones
- 1.2 Clasificacion de Yacimientos MAPA CONCEPTUALDocumento3 páginas1.2 Clasificacion de Yacimientos MAPA CONCEPTUALManuel Omar GtzAún no hay calificaciones
- Actividad #1 Mapa Conceptual 1738468Documento3 páginasActividad #1 Mapa Conceptual 1738468skaterkickflip100Aún no hay calificaciones
- Pract 4.1 - Análisis de PresiónDocumento15 páginasPract 4.1 - Análisis de PresiónClaudia BarrazaAún no hay calificaciones
- Examen-Final HidrologiaDocumento1 páginaExamen-Final HidrologiaMax Becerra SuarezAún no hay calificaciones
- Nat Geo Slingshot 2024 Participant Toolkit SPANISH FINALDocumento31 páginasNat Geo Slingshot 2024 Participant Toolkit SPANISH FINALCarlotta MartinezAún no hay calificaciones
- 4 - Estudio de Geologia y GeotecniaDocumento59 páginas4 - Estudio de Geologia y GeotecniaJesus ChiangAún no hay calificaciones
- Mapa FotogeologicoDocumento1 páginaMapa FotogeologicoEmanuel CastilloAún no hay calificaciones