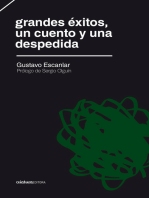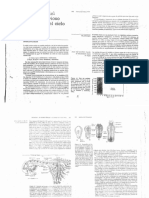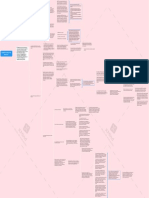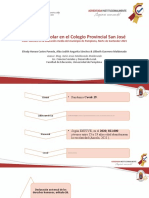Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Mario Benedetti 2 Textos1
Cargado por
Rivas García Abner0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
20 vistas10 páginasLa entrevista trata sobre la humanidad en la escritura de Mario Benedetti y su experiencia con el exilio. Benedetti enfatiza que le preocupa mucho las relaciones humanas y cómo estas se reflejan en su obra literaria. También habla sobre los desafíos del regreso después de años en el exilio y las dificultades de reencontrarse con su país natal que ya no era el mismo. Finalmente, comenta que no se lleva bien con los poderes políticos y prefiere que su influencia sea a nivel individual más que institucional.
Descripción original:
Título original
mario-benedetti-2-textos1
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoLa entrevista trata sobre la humanidad en la escritura de Mario Benedetti y su experiencia con el exilio. Benedetti enfatiza que le preocupa mucho las relaciones humanas y cómo estas se reflejan en su obra literaria. También habla sobre los desafíos del regreso después de años en el exilio y las dificultades de reencontrarse con su país natal que ya no era el mismo. Finalmente, comenta que no se lleva bien con los poderes políticos y prefiere que su influencia sea a nivel individual más que institucional.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
20 vistas10 páginasMario Benedetti 2 Textos1
Cargado por
Rivas García AbnerLa entrevista trata sobre la humanidad en la escritura de Mario Benedetti y su experiencia con el exilio. Benedetti enfatiza que le preocupa mucho las relaciones humanas y cómo estas se reflejan en su obra literaria. También habla sobre los desafíos del regreso después de años en el exilio y las dificultades de reencontrarse con su país natal que ya no era el mismo. Finalmente, comenta que no se lleva bien con los poderes políticos y prefiere que su influencia sea a nivel individual más que institucional.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 10
Entrevista a Mario benedetti en
1997 por Leticia Brando
!
!
!
!
!
!
!
LA HUMANIDAD EN LA ESCRITURA
!
-Creo que usted es uno de los escritores más humanos, en el sentido que toda su
humanidad parece reflejada en sus novelas, cuentos y poesías…
!
M.B: Me preocupa mucho el tema de las relaciones humanas, no sólo a nivel literario
sino también a nivel personal. La solidaridad social, la política, el amor (que me
parece un poco la cumbre de las relaciones humanas) y la relación con temas
religiosos. Yo no soy nada religioso, soy ateo, pero comprendo que la gente busque
una salida por el lado de la religión. Todo lo que tiene que ver con las relaciones
humanas, a mí me preocupa mucho, tanto en los poemas como en los cuentos.
!
EL EXILIO
!
-¿El regreso es más duro que los momentos del exilio?
!
M.B: Claro. Es que es muy difícil ese reencuentro. Primero, porque el país después
de doce años de exilio, no es el mismo. Estuve exiliado en cuatro países: Argentina,
Perú, el más corto porque me echaron, Cuba (que estuve cuatro años) y después el
resto, hasta el final en España. Argentina también me toco mucho porque yo creo que
ahí corrí más peligro que en Uruguay. Aparte que alguna vez me tuve que ir, porque
me amenazaron de muerte, yo era el único extranjero de la lista. En Argentina fue
peor: aparecían veinte cadáveres en los basurales por noche. Los que recibíamos
amenazas, ya sabíamos que nos teníamos que ir porque si nos quedábamos, nos
mataban. En Montevideo, me amenazaban por teléfono, hablaban con mi suegro:
“dígale a su yerno que lo vamos a matar” pero aquí rara vez la cumplían. Pero en
Argentina, las cumplían todas.
En Perú, fue muy breve. Me echaron sin ninguna razón porque yo no tuve ni la menor
actividad política. Trabajaba en un diario y escribía sólo sobre literatura. Después
estuve en Cuba y luego en España. En todos los países es como un fenómeno de
osmosis, uno da lo que puede y también recibe, eso hace que uno cambie. Porque hay
países que tienen otra cultura, otra historia. De los gobiernos, casi nunca se aprende
nada, pero de los pueblos sí. Uno vuelve con todo ese bagaje, con toda esa carga de
experiencia, viene con mucha más información frente a la gente que se quedó.
!
LAS RELACIONES CON EL PODER
!
-Luego del éxito como escritor, me imagino que aumentó el número de amigos…
!
M.B: Y de enemigos, por razones políticas. Yo con los poderes, no me llevo bien.
Cuando ahora me dieron el Doctorado Honoris Causa en la Facultad de
Humanidades, llegaron mensajes de todos lados, de las facultades, del extranjero, de
los sindicatos. Ningún mensaje del Ministerio de Cultura cuando sería un trámite casi
burocrático. Cuando a un escritor uruguayo le dan una distinción así, parecería
lógico. Yo me alegré mucho porque cuanto menos conexión, mejor. Me siento muy
honrado con ese olvido. La cultura no le interesa a los gobernantes. La extrema
derecha, generalmente los pone presos, los mata o en el mejor de los casos, los
censura. A la gente “de centro”, a los neoliberales les interesa a veces la cultura para
sacarse una foto con un escritor o con un pintor. Son, a veces, una especie de florero.
Tampoco la izquierda se siente influida por los intelectuales de izquierda, les gusta
usarlos. El escritor no influye sobre el poder, puede influir sobre un ciudadano
particular y eso creo que es el mejor premio que puede tener el escritor.
!
EL RECONOCIMIENTO MUNDIAL
!
Mario Benedetti debe viajar constantemente a uno de los países que lo albergó
durante su exilio: España, donde lo convocan año a año en las universidades para los
cursos de verano. Ha dictado cursos en la Universidad Complutense de Madrid, en la
Universidad de Alicante y en la de Valladolid, donde le harán entrega próximamente
del Doctorado en Honoris Causa. En la Universidad de Alicante armaron una semana
con setenta ponencias sobre toda su obra y además se van a proyectar las películas
basadas en sus novelas. El interés por su persona y su literatura continúa en Bilbao,
Toledo y otras zonas de España, donde debe concurrir.
Nuestro escritor debe rechazar invitaciones de varias zonas del mundo, como por
ejemplo de Australia, Chile, Grecia. Pero este rechazo no se debe a que la fama y el
éxito hayan intensificado su soberbia. Más bien obedece a la necesidad de Benedetti
de permanecer en un solo sitio pues todos estos viajes lo perturban mucho para
escribir. Su regreso a Montevideo no implica mayor tranquilidad pues como bien lo
manifiesta el escritor uruguayo: “No estoy tranquilo en ningún lado. En el único lugar
donde puedo escribir tranquilo es un lugar de España que no menciono nunca. Voy
por tres o cuatro semanas, allí escribí casi todos mis libros.
!
!
!
!
El Otro Yo
(La muerte y otras sorpresas, 1968)
!
SE TRATABA de un muchacho corriente: en los pantalones se le formaban
rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la
naríz, roncaba en la siesta, se llamaba Armando Corriente en todo menos en
una cosa: tenía Otro Yo.
El Otro Yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices,
mentía cautelosamente , se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le
preocupaba mucho su Otro Yo y le hacía sentirse imcómodo frente a sus
amigos. Por otra parte el Otro Yo era melancólico, y debido a ello, Armando
no podía ser tan vulgar como era su deseo.
Una tarde Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió
lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba
Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó el Otro Yo lloraba con
desconsuelo. En el primer momento, el muchacho no supo que hacer, pero
después se rehizo e insultó concienzudamente al Otro Yo. Este no dijo nada,
pero a la mañama siguiente se habia suicidado.
Al principio la muerte del Otro Yo fue un rudo golpe para el pobre
Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar.
Ese pensamiento lo reconfortó.
Sólo llevaba cinco días de luto, cuando salió a la calle con el propósito de
lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus
amigos. Eso le lleno de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin
embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor
de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban: “Pobre Armando.
Y pensar que parecía tan fuerte y saludable”.
El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y, al mismo tiempo,
sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia.
Pero no pudo sentir auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la
había llevado el Otro Yo.
!
Los viudos de Margaret
Sullavan
(Con o sin nostalgia, 1977)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Uno de los pocos nombres reales que aparecen en mis primeros cuentos ("idilio",
"Sábado de Gloria") es el de Margaret Sullavan. Y aparece por una razón sencilla.
Es inevitable que en la adolescencia uno se enamore de una actriz, y ese
enamoramiento suele ser definitorio y también formativo. Una actriz de cine no es
exactamente una mujer; más bien es una imagen. Y a esa edad uno tiende, como
primera tentativa, a enamorarse de imágenes de mujer antes que de mujeres de
carne y hueso. Luego, cuando se va penetrando realmente en la vida, no hay mujer
de celuloide -al fin de cuentas, sólo captable por la vista y el oído- capaz de
competir con las mujeres reales, igualmente captables por ambos sentidos, pero que
además pueden ser disfrutadas por el gusto, el olfato y el tacto.
!
Pero la actriz que por primera vez nos corta el aliento e invade nuestros insomnios,
significa también nuestro primer ensayo de emoción, nuestro primer borrador de
amor. Un borrador que años después pasaremos en limpio con alguna muchacha -o
mujer-, que seguramente poco o nada se asemejará a aquella imagen de
inauguración, pero que en cambio tendrá la ventaja de sus manos tangibles con
mensajes de vida de sus labios besables sin más trámite, de sus ojos que no sólo
sirvan para ser mirados, sino también para mirarnos.
!
Sin embargo, el amor de celuloide es importante. Significa algo así como un
preestreno. Frente a aquel rostro, a aquella sonrisa, a aquella mirada, a aquel
ademán, tan reveladores, uno prueba sus fuerzas, hace la primera gimnasia de
corazón, y algunas veces hasta escucha campanas, y como, después de todo, no se
corre mayor riesgo (la imagen por lo general está remota, en un Hollywood o una
Cinecitá inalcanzables), uno se deja soñar, desinhibido, resignado y veraz, aunque
el fondo de tanta franqueza sea un amor de ficción.
!
Margaret Sullavan había sido eso para mí. Es claro que, cuando escribí los cuentos,
ya no era por cierto un adolescente. Aunque todavía daban en los cines
montevideanos alguna que otra película de su última época, y aunque por supuesto
no me perdía ninguna, yo ya había pasado más de una vez en limpio aquel borrador
de amor, y en consecuencia podía verlo con distancia y objetividad, pero también
con una cálida nostalgia, con una alegre gratitud, como siempre se mira, a través
del tiempo esmerilado, a la mujer que de alguna manera nos ha iniciado en el viaje
amoroso.
!
No obstante, sólo años después advertí con precisión qué lugarcito había ganado en
mi vida la incanjeable, maravillosa protagonista de Y ahora qué y El bazar de las
sorpresas. En enero de 1960 estaba con mi mujer en Nueva York. Una tarde nos
encontramos con cuatro amigos uruguayos y decidimos cenar temprano e ir luego a
un teatro del Village donde se representaba Our Town, de Thornton Wilder, en la
notable versión de José Quintero. La pieza llevaba ya varios meses en cartel, pero
no era fácil conseguir entradas en las horas previas a cada función; de modo que,
mientras los otros se instalaban en un restorán italiano de ruidosa clientela, yo me
largué hasta el teatro a ver si conseguía localidades para seis.
!
De entrada me sorprendió que el boletero no tuviera aspecto de tal, aunque si
alguien me hubiese obligado a una definición, no habría sabido decir cómo era el
aspecto de un boletero inconfundible.
!
Éste era joven, delgado; tenía unos anteojos de armazón oscura y cristales de
miope; su aspecto era de estudiante de letras o de primer clarinete. El vestíbulo del
teatro estaba desierto y eso estimuló mis esperanzas. Pero la razón de esa paz era
muy simple: no había localidades. Cuando pregunté si existía alguna remota
posibilidad de conseguir seis entradas ("sólo seis entradas, señor"), el muchacho
levantó la vista de un ajado ejemplar del New Yorker y me miró con tajante
desprecio: "¿A esta hora seis localidades? ¿En qué mundo vive? El tipo tenía razón.
Yo no estaba nada seguro del mundo en que vivía. Pero me sentí como un
provinciano al que rezongan porque no se atreve con la escalera mecánica o con el
teléfono público. A pesar de todo, no me fui enseguida. Me quedé unos minutos
mirando las fotografías del elenco, tal vez con la secreta esperanza de que alguien
viniera a devolver seis entradas, ni una más, ni una menos.
!
Entonces sonó el teléfono. El muchacho hizo un nuevo gesto de fastidio, ya que
debía interrumpir otra vez su lectura del New Yorker, o quizá porque estaba
cansado de repetir con voz gangosa que no había localidades. De pronto su rostro
se transfiguró.
!
Se quitó los anteojos con un gesto rabioso, y dijo casi sollozando: "¡No! ¡No! ¡No
puede ser!" Después colgó, con un gesto brusco y desprendido, tan maquinal como
marginal, y hundió la vencida cabeza entre los dedos flacos y temblorosos.
!
Yo era el único testigo de aquella congoja.
!
Pese a la agresiva respuesta que me había propinado, pensé que podía sentirse mal
y me acerqué. Le toqué apenas un brazo, sólo para que notara mi presencia. Le
pregunté si le sucedía algo, si había recibido una mala noticia, si lo podía ayudar,
etc. Entonces levantó la cabeza, y me miró con los ojos sin cristales, como a través
de una ventana con lluvia o de un recuerdo inmóvil.
!
"Murió Margaret Sullavan". Lo dijo lentamente, marcando cada sílaba, como si
quisiera dejar bien claro que se sentía indefenso, que se sentía desgraciado, y que
no se estaba mandando la parte.
!
Entonces fui yo el que dije, en otro estilo y en otro idioma, claro, como para mí
mismo y para nadie más. "No, no puede ser." El muchacho no entendió las palabras
en español, pero seguramente comprendió mi asombro, mi tristeza. Me recosté
contra la pared, porque necesitaba algo en qué apoyarme. Nos miramos el boletero
y yo: él, un poco asombrado de haber hallado imprevistamente a otro viudo de
Margaret, allí, en el teatro, al alcance de su mano huesuda; yo, apenas consciente
de que en ese instante se extinguía el último rescoldo de mi ya lejana adolescencia.
!
De pronto el boletero se pasó una mano por los ojos, a fin de arrastrar sin disimulo
las lágrimas, y me preguntó con la voz entrecortada, pero ya no gangosa: "¿Cuántas
entradas dijo que quería? ¿Seis?"
!
Abrió un cajoncito y extrajo seis entradas, unidas por un alfiler, y me las dio. Le
pagué, sin decir nada.
!
Darle una propina en aquellas circunstancias habría sido un agravio; algo
absolutamente descartable entre dos viudos de la misma imagen. Nos dimos la
mano y todo, como dos deudos. Casi como hubiera podido sentirse James Stewart,
pareja de Margaret en tantas películas. Cuando salí en dirección al restorán italiano,
yo también me froté los ojos, pero en mi estilo: no con la palma sino con los
nudillos. En realidad, no conocía cuál podía ser el grado o la motivación del
amargo estupor del boletero, irascible y cegato. Pero en mi caso si que lo sabía: por
primera vez en mi vida había perdido a un ser querido.
!
!
Conciliar el sueño
(Buzón de tiempo - 1999)
!
!
Lo que ocurre, doctor, es que en mi caso, los sueños vienen por ciclos temáticos.
Hubo una época en la que soñaba con inundaciones. De pronto los ríos se
desbordaban y anegaban los campos, las calles, las casas y hasta mi propia cama.
Fíjense que en mis sueños aprendía a nadar y gracias a eso sobreviví a las
catástrofes naturales. Lamentablemente, esa habilidad tuvo una vigencia sólo
onírica, ya que un tiempo después pretendí ejercerla, totalmente despierto, en la
piscina de un hotel y estuve a punto de ahogarme.
Luego vino un período en que soñé con aviones. Más bien, con un solo avión,
porque siempre era el mismo. La azafata era feúcha y me trataba mal. A todos les
daba champan, menos a mí. Le pregunté por qué y ella me miró con un rencor
largamente prolongado y me contestó: «Vos sabés bien por qué». Me sorprendió
tanto aquel tuteo que casi me despierto. Además, no imaginaba a qué podía
referirse. En esa duda estaba cuando el avión cayó en un pozo de aire y la azafata
feúcha se desparramó en el pasillo, de tal manera que la minifalda se le subió y
pude comprobar que abajo no llevaba nada. Fue precisamente ahí cuando me
desperté, y, para mi sorpresa, no estaba en mi cama de siempre sino en un avión,
fila 7 asiento D, y una azafata con rostro de Gioconda me ofrecía en inglés básico
una copa de champán. Como ve, doctor, a veces los sueños son mejores que la
realidad y también viceversa. ¿Recuerda lo que dijo Kant? «El sueño es un arte
poético involuntario.»
En otra etapa soñé reiteradamente con hijos. Hijos que eran míos. Yo que soy
soltero y no los tengo ni siquiera naturales. Con el mundo como está. Me parece un
acto irresponsable concebir nuevos seres. ¿Usted tiene hijos? ¿Cinco? Excuse me.
A veces digo cada pavada.
Los niños de mis sueños eran bastante pequeños. Algunos gateaban y otros se
pasaban la vida en el baño. Al parecer, eran huérfanos de madre, ya que ella jamás
aparecía y los niños no habían aprendido a decir mamá. En realidad, tampoco me
decían papá, sino que en su media lengua me decían «turco». Tan luego a mí, que
vengo de abuelos coruñeses y bisabuelos lucenses. «Turco vení», «Turco, quero la
papa», «Turco, me hice pipí». En uno de esos sueños, bajaba yo por una escalera
medio rota, y zas, me caí. Entonces el mayorcito de mis nenes me miró sin piedad
y dijo: «Turco, jodete». Ya era demasiado, así que desperté de apuro a mi realidad
sin angelitos.
En un ciclo posterior de fútbol soñado, siempre jugué de guardameta o golero o
portero o goalkeeper o arquero. Cuántos nombres para una sola calamidad.
Siempre había llovido antes del partido, así que las canchas estaban húmedas y era
inevitable que frente a la portería se formara un laguito. Entonces aparecía algún
delantero que me fusilaba con ganas y en primera instancia yo atajaba, pero en
segunda instancia la pelota mojada se escabullía de mis guantes y pasaba muy
oronda la línea de gol. A esa altura del partido (nunca mejor dicho), yo anhelaba
con fervor despertarme, pero todavía me faltaba escuchar cómo la tribuna a mis
espaldas me gritaba unánimemente: traidor, vendido, cuánto te pagaron y otras
menudencias.
En los últimos tiempos mis aventuras nocturnas han sido invadidas por el cine. No
por el cine de ahora, tan venido a menos, sino por el de antes, aquél que nos
conmovía y se afincaba en nuestras vidas con rostros y actitudes que eran
paradigmas. Yo me dedico a soñar con actrices. Y qué actrices: digamos Marilyn
Monroe, Claudia Cardinale, Harriet Anderson, Sonia Braga, Catherine Deneuve,
Anouk Aimée, Liv Ullmann, Glenda Jackson y otras maravillas. (A los actores, mi
Morfeo no les otorga visa.) Como ve, doctor, la mayoría son veteranas o ya no
están, pero yo las sueño como aparecían en las películas de entonces. Verbigracia,
cuando le digo a Claudia Cardinale, no se trata de la de ahora (que no está mal)
sino la de La ragazza con la valiglia, cuando tenía 21. Marilyn, por ejemplo, se me
acerca y me dice en un tono tiernamente confidencial: «I don't love Kennedy. I love
you. Only you». Sepa usted que en mis sueños las actrices hablan a veces en
versión subtitulada y otras veces dobladas al castellano. Yo prefiero los subtítulos,
ya que una voz como la de Glenda Jackson o la de Catherine Deneuve son
insustituibles.
Bueno, en realidad vine a consultarle porque anoche soñé con Anouk Aimée, no la
de ahora (que tampoco está mal) sino la de Montparnasse 19, cuando tenía unos
fabulosos 26 años. No piense mal. No la toqué ni me tocó. Simplemente se asomó
por una ventana de mi estudio y sólo dijo (versión doblada): «Mañana de noche
vendré a verte, pero no a tu estudio sino a tu cama. No lo olvides». Como voy a
olvidarlo. Lo que yo quisiera saber, doctor, es si los preservativos que compro en la
farmacia me servirán en sueños. Porque ¿sabe? no quisiera dejarla embarazada.
!
!
El hombre que aprendió a ladrar
(Despistes y franquezas. 1989)
!
!
Lo cierto es que fueron años de arduo y pragmático aprendizaje, con lapsos de
desalineamiento en los que estuvo a punto de desistir. Pero al fin triunfó la
perseverancia y Raimundo aprendió a ladrar. No a imitar ladridos, como suelen
hacer algunos chistosos o que se creen tales, sino verdaderamente a ladrar. ¿Qué lo
había impulsado a ese adiestramiento? Ante sus amigos se autoflagelaba con
humor: "La verdad es que ladro por no llorar". Sin embargo, la razón más valedera
era su amor casi franciscano hacia sus hermanos perros. Amor es comunicación.
!
¿Cómo amar entonces sin comunicarse?
!
Para Raimundo representó un día de gloria cuando su ladrido fue por fin
comprendido por Leo, su hermano perro, y (algo más extraordinario aún) él
comprendió el ladrido de Leo. A partir de ese día Raimundo y Leo se tendían, por
lo general en los atardeceres, bajo la glorieta y dialogaban sobre temas generales. A
pesar de su amor por los hermanos perros, Raimundo nunca había imaginado que
Leo tuviera una tan sagaz visión del mundo.
!
Por fin, una tarde se animó a preguntarle, en varios sobrios ladridos: "Dime, Leo,
con toda franqueza: ¿qué opinas de mi forma de ladrar?". La respuesta de Leo fue
bastante escueta y sincera: "Yo diría que lo haces bastante bien, pero tendrás que
mejorar. Cuando ladras, todavía se te nota el acento humano.”
!
FIN
!
También podría gustarte
- Soy La Orilla de Un Vaso Que Corta, Soy Sangre - Charles BukowskiDocumento126 páginasSoy La Orilla de Un Vaso Que Corta, Soy Sangre - Charles Bukowskinemesis4u92% (12)
- La Memoria de Los Nadie Uno Antolin Pulido Vazquez 2017Documento313 páginasLa Memoria de Los Nadie Uno Antolin Pulido Vazquez 2017Koproskilos StraßenhundAún no hay calificaciones
- Ay de MiDocumento186 páginasAy de MiHéctor Hernández MontecinosAún no hay calificaciones
- Estado de exilioDocumento89 páginasEstado de exiliorxvg1968100% (2)
- Gombrowicz - Diario ArgentinoDocumento262 páginasGombrowicz - Diario ArgentinoFernando AdriánAún no hay calificaciones
- Plastico Cruel Jose Sbarra PDFDocumento184 páginasPlastico Cruel Jose Sbarra PDFAxel FuhrAún no hay calificaciones
- Entrevista Sistemica Familiar PDFDocumento51 páginasEntrevista Sistemica Familiar PDFGilberto Barrios Villarroel100% (3)
- Estacion Poesia 002Documento72 páginasEstacion Poesia 002kilua_ss100% (1)
- Marvin Sandi EspinozaDocumento26 páginasMarvin Sandi EspinozaMilton Villarroel G.67% (3)
- Julio Ramón Ribeyro - La Tentación Del FracasoDocumento646 páginasJulio Ramón Ribeyro - La Tentación Del FracasoValeria Ansó100% (2)
- Evamen Final Matemática 2.1 2020 IIDocumento3 páginasEvamen Final Matemática 2.1 2020 IIJason De La Gala Retamozo100% (1)
- Cultura 19 01 14 PDFDocumento7 páginasCultura 19 01 14 PDFLCMDPAún no hay calificaciones
- Barthes Roland - Elementos de Semiologia PDFDocumento101 páginasBarthes Roland - Elementos de Semiologia PDFcc87100% (3)
- Gombrowicz Witold - Diario ArgentinoDocumento226 páginasGombrowicz Witold - Diario ArgentinoRaul Comediante Lilloy100% (2)
- Diario de Una Prostituta ArgentinaDocumento201 páginasDiario de Una Prostituta ArgentinaYajaira Sierra DiazAún no hay calificaciones
- Antología Lengua y Literatura 3 2022 PDFDocumento65 páginasAntología Lengua y Literatura 3 2022 PDFmilena serey100% (1)
- Plan de Trabajo Instalacion de Tuberias de Cobre Rev1Documento7 páginasPlan de Trabajo Instalacion de Tuberias de Cobre Rev1Jose Alvitrez100% (3)
- Mario Benedetti-El Otro YoDocumento6 páginasMario Benedetti-El Otro Yoshaluminghu100% (1)
- Entrevistas A Yasmina RezaDocumento19 páginasEntrevistas A Yasmina RezaDavid QuinteroAún no hay calificaciones
- Aaaa SymnssssDocumento7 páginasAaaa SymnssssclaudiopereiraAún no hay calificaciones
- Di Benedetto 2Documento1 páginaDi Benedetto 2JuliaAún no hay calificaciones
- Entrevista A Alfredo Bryce EcheniqueDocumento4 páginasEntrevista A Alfredo Bryce EcheniqueMauricio CalzadillaAún no hay calificaciones
- Entrevista A Carlos MaggiDocumento6 páginasEntrevista A Carlos MaggiYamFerreiraAún no hay calificaciones
- La Poesía, Resistencia Contra Un Mundo Sombrío, Juan Gelman, de Emiliano Balerini Casal, (Originalmente Milenio, 28-09-2012) Vanguardia, 29-09-2012Documento5 páginasLa Poesía, Resistencia Contra Un Mundo Sombrío, Juan Gelman, de Emiliano Balerini Casal, (Originalmente Milenio, 28-09-2012) Vanguardia, 29-09-2012Román CortázarAún no hay calificaciones
- Gombrowicz Por Tamara Kamenszain en Texto Crítico II - 1976Documento12 páginasGombrowicz Por Tamara Kamenszain en Texto Crítico II - 1976Charles HenryAún no hay calificaciones
- Entrev Van BredamDocumento9 páginasEntrev Van BredamluisAún no hay calificaciones
- Antología LiterariaDocumento9 páginasAntología LiterariaYessica MaureiraAún no hay calificaciones
- Hugo Beccacece - La Gracia y La Malicia, Unidos en Un Matrimonio Fascinante.Documento6 páginasHugo Beccacece - La Gracia y La Malicia, Unidos en Un Matrimonio Fascinante.Fakir MunroAún no hay calificaciones
- Cuento PoetaDocumento7 páginasCuento PoetaTulipanAún no hay calificaciones
- La Dama de HierroDocumento4 páginasLa Dama de HierroMaarJonasAún no hay calificaciones
- Entrevista A Carolina Sanín en 2005Documento1 páginaEntrevista A Carolina Sanín en 2005jairitoeAún no hay calificaciones
- EctoplasmaDocumento110 páginasEctoplasmaJonnathan Opazo HernándezAún no hay calificaciones
- Entrevista A Georgete de VallejoDocumento8 páginasEntrevista A Georgete de VallejoDaguedu LeduAún no hay calificaciones
- Julieta Dobles IzaguirreDocumento5 páginasJulieta Dobles IzaguirreAny PérezAún no hay calificaciones
- Análisis del cuento El otro yo de Mario BenedettiDocumento9 páginasAnálisis del cuento El otro yo de Mario BenedettiElsy Dahua33% (3)
- Cultura 24 03 13Documento7 páginasCultura 24 03 13LCMDPAún no hay calificaciones
- Cómo Me Hice Viernes - ForNDocumento8 páginasCómo Me Hice Viernes - ForNNicolás GuglielmoneAún no hay calificaciones
- Tres versiones de Aníbal Jarkowski, el último delicadoDocumento13 páginasTres versiones de Aníbal Jarkowski, el último delicadovic_kymeras_entusojos4442Aún no hay calificaciones
- Sobre La Sombra Del AguilaDocumento22 páginasSobre La Sombra Del AguilaLuzAún no hay calificaciones
- RelatoríaDocumento8 páginasRelatoríaisabella trespalaciosAún no hay calificaciones
- Dice Haroldo Conti en Perfumada NocheDocumento3 páginasDice Haroldo Conti en Perfumada NochemarialauradolagarayAún no hay calificaciones
- Felipe PolleriDocumento24 páginasFelipe PolleriGhai61Aún no hay calificaciones
- Una Cita Me Dio La Idea - No Vemos Las Cosas Como Son, Las Vemos Como Somos'Documento5 páginasUna Cita Me Dio La Idea - No Vemos Las Cosas Como Son, Las Vemos Como Somos'gpinqueAún no hay calificaciones
- La poesía sencilla y profunda de Juan Gonzalo RoseDocumento5 páginasLa poesía sencilla y profunda de Juan Gonzalo RoseLuis Maurilio Espinoza FloresAún no hay calificaciones
- Juan Gonzalo RoseDocumento5 páginasJuan Gonzalo RoseLuis Maurilio Espinoza FloresAún no hay calificaciones
- Melancolia y Andres CaicedoDocumento8 páginasMelancolia y Andres CaicedoDavid LondoñoAún no hay calificaciones
- T4. LitDocumento5 páginasT4. LitV AFAún no hay calificaciones
- Entrevista Con CioranDocumento3 páginasEntrevista Con CioranDavid RuanoAún no hay calificaciones
- Análisis de Juguete RabiosoDocumento3 páginasAnálisis de Juguete RabiosoStephanie Nicole Riera MaldonadoAún no hay calificaciones
- Tropofonia Rosario. Programa Especial Milan Kundera.Documento7 páginasTropofonia Rosario. Programa Especial Milan Kundera.Ludmila BaukAún no hay calificaciones
- Spinetta - Algunos RelatosDocumento13 páginasSpinetta - Algunos RelatosVio PezzelattoAún no hay calificaciones
- TIEMPO, Cesar - La Verdadera Historia de Clara BeterDocumento4 páginasTIEMPO, Cesar - La Verdadera Historia de Clara BeterDiana GuerscovichAún no hay calificaciones
- Análisis del cuento El Otro Yo de Mario BenedettiDocumento9 páginasAnálisis del cuento El Otro Yo de Mario Benedettihenry castellAún no hay calificaciones
- Analisis Del Cuento El Otro Yo de MarioDocumento12 páginasAnalisis Del Cuento El Otro Yo de MarioMatteo Torani100% (1)
- Ricardo RomeroDocumento5 páginasRicardo RomeroMaría Emilia Horna100% (1)
- Joaquin Lavado "Quino"Documento16 páginasJoaquin Lavado "Quino"Any Pérez50% (2)
- Las palabras que respiranDocumento152 páginasLas palabras que respiranAlberto Martinez-MarquezAún no hay calificaciones
- Jose MariaDocumento5 páginasJose MariaLeyla RodríguezAún no hay calificaciones
- Anibal Silvero TRAZOS DE SU VIDADocumento13 páginasAnibal Silvero TRAZOS DE SU VIDALuis Eduardo Ponce PianaAún no hay calificaciones
- Discurso de Juan FornDocumento12 páginasDiscurso de Juan FornAndres MaldonadoAún no hay calificaciones
- Intervencion Con Familias en Situación de Riesgo PsicosocialDocumento2 páginasIntervencion Con Familias en Situación de Riesgo PsicosocialRivas García AbnerAún no hay calificaciones
- Modelo psicopedagógico: áreas e intervenciónDocumento3 páginasModelo psicopedagógico: áreas e intervenciónRivas García AbnerAún no hay calificaciones
- Manualformacioncomeptenciasemocionalessociocomunitariofinal PDFDocumento166 páginasManualformacioncomeptenciasemocionalessociocomunitariofinal PDFSocorro GarciaAún no hay calificaciones
- 210329151012Documento2 páginas210329151012Rivas García AbnerAún no hay calificaciones
- Rosenzweig Leiman - Psicologia Fisiologica Cap 4 - Desarrollo Del Sistema Nervioso A Lo Largo Del Ciclo VitalDocumento28 páginasRosenzweig Leiman - Psicologia Fisiologica Cap 4 - Desarrollo Del Sistema Nervioso A Lo Largo Del Ciclo VitalRivas García AbnerAún no hay calificaciones
- Metodologia de La Investigacion 3edición BernalDocumento16 páginasMetodologia de La Investigacion 3edición BernalDAVID SILVA BAUTISTAAún no hay calificaciones
- Rosenzweig Leiman - Psicologia Fisiologica Cap 3. Perspectivas Comparada y Evolutiva Del Sistema NerviosoDocumento14 páginasRosenzweig Leiman - Psicologia Fisiologica Cap 3. Perspectivas Comparada y Evolutiva Del Sistema NerviosoRivas García AbnerAún no hay calificaciones
- Captulo 1 Actos de HablaDocumento8 páginasCaptulo 1 Actos de Hablascarrolshot2Aún no hay calificaciones
- Análisis Crítico Del DiscursoDocumento1 páginaAnálisis Crítico Del DiscursoRivas García AbnerAún no hay calificaciones
- 3.2 Arqueología y Genealogía de M. FoucaultDocumento3 páginas3.2 Arqueología y Genealogía de M. FoucaultRivas García AbnerAún no hay calificaciones
- Función lingüística y contexto cultural según Firth y HallidayDocumento2 páginasFunción lingüística y contexto cultural según Firth y HallidayRivas García AbnerAún no hay calificaciones
- La Publicidad Como Construccion Semiotica PDFDocumento13 páginasLa Publicidad Como Construccion Semiotica PDFMelissa AlborAún no hay calificaciones
- Entrevistado y Entrevistador Sentidos e ImpresionesDocumento8 páginasEntrevistado y Entrevistador Sentidos e ImpresionesRivas García AbnerAún no hay calificaciones
- 5el Ensayo Algunos Elementos para La Reflexión61 PDFDocumento15 páginas5el Ensayo Algunos Elementos para La Reflexión61 PDFDieferti TintiAún no hay calificaciones
- 68 - Entrevista. BlegerDocumento33 páginas68 - Entrevista. BlegerOthon Gallegos NúñezAún no hay calificaciones
- Adulto Maduro (Desarrollo Humano)Documento6 páginasAdulto Maduro (Desarrollo Humano)Rivas García AbnerAún no hay calificaciones
- 1PV31 - Equipo7 - AdultoMaduro - MarcoTeórico - RosaDocumento6 páginas1PV31 - Equipo7 - AdultoMaduro - MarcoTeórico - RosaRivas García AbnerAún no hay calificaciones
- Informe CalefonDocumento19 páginasInforme CalefonNoeliaNoemiCallisayaGilAún no hay calificaciones
- Segmento - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocumento4 páginasSegmento - Wikipedia, La Enciclopedia LibreNicolás Raúl Marín ParejaAún no hay calificaciones
- Impacto Ambiental FariDocumento19 páginasImpacto Ambiental FariJennifer Paola SanchezAún no hay calificaciones
- Nuevo Tratado de Los Métodos de Impresión Al CarbónDocumento18 páginasNuevo Tratado de Los Métodos de Impresión Al CarbónLisAún no hay calificaciones
- 3.1. TiposDocumento4 páginas3.1. TiposAdrián CalderónAún no hay calificaciones
- Reglamento Evaluaciones Arqueologicas y Anejos 2017Documento61 páginasReglamento Evaluaciones Arqueologicas y Anejos 2017Yuri Valdes- AlvarezAún no hay calificaciones
- Quimica Sesion 3 Felix AyalaDocumento9 páginasQuimica Sesion 3 Felix AyalaFelix Ayala Maria FernandaAún no hay calificaciones
- Aprendizaje Autonomo Actividad #2Documento4 páginasAprendizaje Autonomo Actividad #2Camila LozanoAún no hay calificaciones
- Exámenfinal MetinDocumento10 páginasExámenfinal MetinCris Francisco Gerald IzquierdoAún no hay calificaciones
- Monografia MetodologiaDocumento16 páginasMonografia MetodologiaNoemi Castañeda DelgadoAún no hay calificaciones
- FORMATO - Salto Vertical1Documento8 páginasFORMATO - Salto Vertical1CAMILA LISETH CHU NONAJULCAAún no hay calificaciones
- Desercion EscolarDocumento11 páginasDesercion EscolarHoswa CastroAún no hay calificaciones
- CTE 5a SesionDocumento26 páginasCTE 5a Sesionyezica torresAún no hay calificaciones
- Ficha de Apreciación - Danza - Arte y CulturaDocumento2 páginasFicha de Apreciación - Danza - Arte y CulturaMelany Bartra JaraAún no hay calificaciones
- PE 8vo Grado Ciencias de La Naturaleza y SaludDocumento87 páginasPE 8vo Grado Ciencias de La Naturaleza y Saludhilde50% (4)
- ESTRUCTURACIONDocumento49 páginasESTRUCTURACIONGuillermo Sanchez del AguilaAún no hay calificaciones
- Diatermia de Onda CortaDocumento23 páginasDiatermia de Onda CortaGABOVALAMEAún no hay calificaciones
- CongresoInternacionalFilosofíaGuanajuato2023Documento5 páginasCongresoInternacionalFilosofíaGuanajuato2023gordoasesinoAún no hay calificaciones
- Taller Filosofia A CaicedoDocumento17 páginasTaller Filosofia A CaicedoDaniel GonzalezAún no hay calificaciones
- Transnacionales - y - Fuerza - de - Trabajo - en - La - Periferia. TRAJTENBERGDocumento4 páginasTransnacionales - y - Fuerza - de - Trabajo - en - La - Periferia. TRAJTENBERGcandela rodriguez gherbazAún no hay calificaciones
- Análisis de un filtro rechaza bandaDocumento17 páginasAnálisis de un filtro rechaza bandaBorisMaldiniRodriguezCalvimontesAún no hay calificaciones
- CarrerasArtesYDiseñoDocumento34 páginasCarrerasArtesYDiseñoJosé Luis TrejoAún no hay calificaciones
- ACTIVIDADES UNIDAD 3 Ver 2Documento5 páginasACTIVIDADES UNIDAD 3 Ver 2Jenifer BasilioAún no hay calificaciones
- Elaboración de La Base Gel NeutralDocumento3 páginasElaboración de La Base Gel NeutralPriscila esmelita verde garciaAún no hay calificaciones
- La Astronomía Como Puente Hacia Nuevos HorizontesDocumento23 páginasLa Astronomía Como Puente Hacia Nuevos HorizontesYurima SkzeptemberAún no hay calificaciones
- Función Económica y Social de Las Empresas PDFDocumento3 páginasFunción Económica y Social de Las Empresas PDFThomas Rodriguez Gutierrez75% (4)
- Libro 4 Guia Semanal 31Documento6 páginasLibro 4 Guia Semanal 31NORA ELISA ROMAÑA PALACIOAún no hay calificaciones
- La Voz n.62Documento50 páginasLa Voz n.62Barlo VentoAún no hay calificaciones