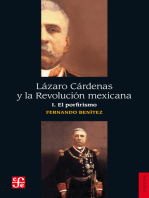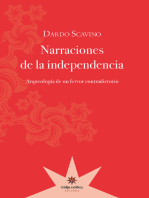Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Apunte de Catedra Lorandi Rebeliones Indigenas 1
Apunte de Catedra Lorandi Rebeliones Indigenas 1
Cargado por
July Linares0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas5 páginasTítulo original
Apunte_de_Catedra_Lorandi_Rebeliones_indigenas_1 (1).docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas5 páginasApunte de Catedra Lorandi Rebeliones Indigenas 1
Apunte de Catedra Lorandi Rebeliones Indigenas 1
Cargado por
July LinaresCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
Apunte de Cátedra:
Rebeliones y conflictos en el Perú del siglo XVII
Ana María Lorandi
https://sites.fas.harvard.edu/~icop/anamarialorandi.html
Los conflictos aparecieron muy pronto en el virreinato del Perú (entre
1535-48), sobre todo por las cruentas guerras civiles. En ese caldo de cultivo
de las contradicciones se pueden observar diversos tipos de síntomas. Una de
ellos han sido lo que he llamado "las alianzas espúreas" y que se refieren a los
apoyos que algunos españoles hicieron a las reivindicaciones indígenas, sobre
los cuales puede encontrarse amplia literatura. Y en otros casos la búsqueda
directa de alianzas con los caciques indios o de los restos de incas refugiados
en la selva. Son esos pequeños datos, que se multiplican en la literatura acerca
de todas las regiones del virreinato, los que muestran las contradicciones del
sistema, porque estos agentes se enfrentan con los intereses y prácticas,
muchas veces corruptas, tanto de particulares como de funcionarios. Y esto
sin hablar del faccionalismo de los grupos familiares y de las redes
económicas y las constantes disputas por los espacios de poder que alimentan
ese clima de cotidiana inestabilidad social. Un perfil menos complaciente de
esa sociedad heterogénea que tiene grandes dificultades para construir su
destino.
En el siglo XVII hubo diversos conatos de levantamientos indígenas a veces
con el declarado propósito de matar a todos los españoles para recuperar la
autonomía política.
Uno de los casos más conocidos fueron los combates entre "vicuñas y
vascongados" que ensangrentaron Potosí a comienzos del siglo XVII. Estas
rivalidades reflejan la competencia entre peninsulares ricos y los criollos y
andaluces (los "vicuñas") que pretendían acceder a las ricas vetas del Cerro.
La competencia entre ambos grupos tuvo una historia larga y tortuosa, pero
aunque el móvil económico focaliza el conflicto, la disputa por espacios de
poder no estaba por cierto ajeno en estas competencias, y es un buen caso para
ilustrar los problemas del criollismo.
Pero más interesante por su amplitud social fueron los sucesos de Laicacota,
porque permiten renovar el enfoque sobre conflictos que enfrentan a
peninsulares de distinto origen regional, a criollos, indios y mestizos y
ejemplifica mejor la hipótesis de que en la raíz de los problemas se
encuentran, además de la competencia por recursos, la heterogeneidad de la
población colonial y sus fluctuantes adscripciones. El detonante de los sucesos
de Puno (más precisamente Laicacota) y La Paz entre 1661 y 1668, fue la
competencia entre bandos de mineros, complicados con problemas de
defraudaciones fiscales. En este caso, incluso, hubo caciques que participaron
del lado de las autoridades, e incluso aportando cuantiosos recursos como
Bartolomé Tupa Hallicalla. En esta rebelión el poder central fue en ciertos
momentos cuestiona-do, por lo que provocó finalmente una fuerte represión
encabezada por el virrey Conde de Lemos.
Se pueden considerar dos momentos álgidos: 1661-63 y 1665-68. En el
primero se enfrentan dos bandos, parcialmente diferenciados por su origen
étnico y/o social. Uno de ellos encabezado, por los hermanos José y Gaspar
Salcedo, andaluces, que se habían enriquecido en muy poco tiempo de manera
desmesurada gracias a la explotación de las minas de Laicacota Convocan
principalmente a peninsulares, llamados "criollos de España", entre los que
incluyen los viscaínos y a nacidos en la tierra, los "criollos de este Reino". El
otro bando, que es expulsado de sus minas por los primeros y que provocan
asaltos hasta llegar al combate abierto, está integrado por unos 500 "mestizos
y criollos" y 150 indios reclutados entre los trabajadores asalariados de las
minas. En esta fase el bando de los Salcedo derrota a los "mestizos y criollos",
y éstos a su vez matan a un corregidor en La Paz, a la voz de "Viva el rey,
muera el mal gobierno".
Resulta interesante estudio de las categorías sociales que aparecen y del valor
subjetivo de las mismas. En el bando vencedor hay sevillanos, como los
Salcedo, vizcaínos y vascos, y el resto "naturales de estas provincias" o
"criollos de este Reino", mostrando que podían existir alianzas entre
peninsulares y criollos si los intereses económicos así lo aconsejaban. Gaspar
Salcedo se distinguía sin embargo del resto de los de su clase por sus
vestimentas provocativas, y como dice Lohmann Villena, "en su atavío traía el
hábito de los que en el Perú tenían la profesión de aventureros [...} Gastaba,
además de espada y daga, dos pistolas pendientes al descubierto del cinto".
(1946: 153). En el bando de los rebeldes, según los discursos contenidos en
distintos documentos que se ocuparon del asunto, hay "criollos del común",
"gente criolla mestiza", "mestizos", "criollos y mestizos criollos", pero es
notorio que no hay peninsula-res. Por cierto, que estas categorías no eran
rígidas y había un fuerte componente de subjetividad para aplicarlas. Si bien a
veces las atribuciones -como la que hace un artesano platero que es
interrogado (Acosta 1981:36) - fueron expresadas en términos raciales (rasgos
físicos), no hay duda de que existían componentes de marginación social
sumados a descontentos por exclusiones político-económicas de diverso
rango, ya sean éstas permanentes o coyunturales, que incidían en los discursos
clasificatorios.
Por ejemplo, uno y otro bando incluían personas acaudala-das, pero en los
escritos del bando de los Salcedo y de las autoridades, durante la primera fase
de la rebelión, se hablaba de los otros en términos de "delincuentes y
forajidos". El problema es complejo, y es peligroso hacer generalizaciones
apresura-das. Lo que se observa es una intrincada red de factores que podían
determinar el lugar que cada individuo ocupaba en esa sociedad que se
caracterizaba por una gran movilidad, tanto hacia arriba como hacia abajo.
Con respecto a los indígenas que participaron directa o indirectamente en esta
rebelión de La Paz y de Puno, se encuentran dos situaciones diferentes: los
forasteros reclutados en las minas y que fueron utilizados en los combates y
los indios de comunidad. Nicanor Domínguez sostiene que muchos de los
llamados mestizos eran en realidad indígenas desascriptos de sus comunidades
y por lo tanto con intereses diferentes a los de comunidad. Tanto es así que
cuando los rebeldes les propusieron a los del pueblo de Zepita que los
apoyasen
En la segunda fase, 1665-66, las motivaciones fueron similares, pero cambian
las alianzas, y aquí es más evidente que están más ligadas a los intereses
económicos que a los orígenes de cada grupo. Los anteriores aliados (en
realidad aliados conyunturales) desnudan odios y rivalidades por la
explotación de las vetas más ricas, que enfrentaban a vascos y viscaínos
contra andaluces. El 8 de marzo de 1666, los Salcedo al mando de 600
hombres e indios de servicio atacan Laicacota y toman posesión del asiento
minero al grito de "Muera el mal gobierno, viva el Rey y el Papa". Algunas
autoridades apoyan a Salcedo, entre ellos el obispo de Arequipa, pero otras lo
enfrentan. Del lado oficial, el temor se expresa diciendo que los rebeldes eran
"mestizos y gente suelta". Los viscaínos a su vez moteaban a los andaluces de
"moriscos" y a los criollos de "gentiles". O sea, la estigmatización socio-étnica
que diaboliza al enemigo.
El nuevo virrey Conde de Lemos decidió emprender personalmente una
campaña para someter a los conjurados en julio de 1668. José Salcedo, que
anteriormente había sido nombrado Justicia Mayor del distrito de Paucarcollo,
con sede en Laicacota, organizó la defensa del pueblo. Pero ante el avance de
las tropas del virrey, éstas abandonaron la plaza. Los principales cabecillas
fueron condenados y ejecutados, entre ellos el propio José Salcedo, pero su
hermano Gaspar, preso en el Lima y aunque también condenado a pena
capital, fue finalmente indultado por el Consejo de Indias, se le permitió
recuperar sus propiedades y uno hijos incluso recibió título de Marqués y el
hábito de una orden militar.
Por cierto esta rebelión que comenzó como un conflicto de intereses terminó
transformándose en resistencia y traición a la autoridad real. Se trata de un
conflicto entre la autoridad política y el poder económico y también es una
rivalidad entre la nobleza de sangre y los hombres de reciente ascenso social.
Aunque las intenciones de separatismo nunca pasaron de proclamas aisladas,
las intrigas y alianzas podían conducir a una franca sedición. Al finalizar la
contienda, el Conde de Lemos escribe al rey diciendo que había reconquistado
el Perú, porque lo había encontrado a punto de perderse.
Investigaciones específicas sobre la temática, han puesto atención a la
composición social de los actores, y en particular a la presencia de mestizos,
muchos de ellos tal vez, indios desascriptos de sus comunidades, circunstancia
que obliga a mirar al revés de la trama. Focalizar la atención en las estrategias
positivas de las comunidades indígena. Esta rebelión descubre la gran masa de
desascriptos (temporarios o permanentes) y mestizos que buscaban soluciones
individuales y hacer frente y/o incorporarse al sistema colonial. Y que a
diferencia de las comunidades que optaron en este siglo por una resistencia
pasiva o diversas modalidades del así llamado "pacto colonial", las estrategias
individuales podían conducir también a la rebelión contra "el mal gobierno".
Las rebeliones y revueltas cuyos participantes pertenecen al sector de origen
europeo y a los mestizos, merecen mayor discusión y para ello es
imprescindible recurrir a las nociones de solidaridad social, ética cristiana en
sus diversas interpretaciones y en general a los problemas derivados de las
relaciones intersocietarias. Más allá del aparato institucional, económico y
legal en el que se encontraban insertos, lo que revelan muchos de estos
conflictos, es el problema de la insolidaridad social y de la moral laxa
predominante en este particular contexto colonial y que lamentablemente no
se manifiestan sólo en estos casos extremos de revueltas armadas. Los debates
jurídicos, casi cotidianos, y la corrupción generalizada en todos los niveles
sociales deberían ser objeto de mayor atención que la prestada hasta el
momento.
Hay conflictos con la Corona o intersectoriales, pero parece no haber existido
un consenso social fuerte para defender los derechos y libertades comunes por
encima de los individuales o de los grupos de presión. Esto no significa que el
concepto de bien común estuviera ausente. En la legislación y en sinnúmero
de documentos colectivos o individuales, esta preocupación se encuentra en
forma reiterada. Sin embargo no parece haber sido plenamente asumida por la
población en sus prácticas políticas ni en las cotidianas. La solidaridad social
era insuficiente y no apta para construir mecanismos de premios y castigos,
iguales para todos, al menos al nivel de aceptación/rechazo dentro de la propia
sociedad. Durkheim (1967) a diferencia de Kant, que propone que las reglas
constituyen un imperativo categórico, sostiene que es imposible que un acto se
cumpla solo porque es ordenado, abstrayéndolo de su contenido. Es necesario
que se incorpore a la sensibilidad de los individuos, que sea deseable,
condición que no parece haberse cumplido si dejamos de la lado los discursos
y consideramos la conducta cotidiana. Lo que más sorprende, como lo he
dicho en otros trabajos , es que las mismas prácticas insolidarias rigen tanto en
las relaciones dominante/dominado como en las horizontales entre los
miembros de la sector dominante.
Debemos preguntarnos cuánto incide este problema en el desarrollo de una
sociedad colonial disgregada sectorialmente, que se aprovechaba de la
debilidad del Estado y del silencio cómplice de la Iglesia que toleraba una
vinculación con Dios más formal o ritualista que gobernada por una fe
profunda y cotidianamente consciente. Al carecer de una sólida amalgama
ética y de capacidad para percibir la delgadez del cemento que regulaba la
convivencia, ésta fue una sociedad que no pudo defenderse en tanto un solo
cuerpo de comunidad, de las apetencias, de las pasiones y las desviaciones de
sus miembros.
Y a mi juicio, la raíz de todo esto se encuentra en las dificultades para
construir una identidad bien consolidada. La multietnicidad, mirada desde
varios ángulos presenta claros contrastes: indio/blanco; indio/negro;
blanco/negro. Entre los peninsulares la propia ambigüedad nacida de su
traumático desarraigo, con solidaridades divididas entre su país de origen y el
de adopción y, finalmente, la región específica en la cual nacieron, andaluces,
vascongados, extremeños, castellanos, etc. Hay diferencias en los momentos y
condiciones de la emigración; el recién llegado versus el ya establecido. A
esto se suma el desfazaje generacional, peninsular/criollo que se fue
acrecentando con el transcurrir del tiempo. Todo confluía para que ante tanta
diversidad humana, y tanta variedad de las historias individuales y familiares,
ni aún en aquellas zonas con menor movilidad o más conservadoras lograran
construir una identidad que permitiera desarrollar mecanismos coherentes,
consensuados y deseables, de premios y castigos.
También podría gustarte
- Tipos de PretensionesDocumento3 páginasTipos de Pretensionesyuliana cartagenaAún no hay calificaciones
- Lázaro Cárdenas y la Revolución mexicana, I: El porfirismoDe EverandLázaro Cárdenas y la Revolución mexicana, I: El porfirismoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Contrato de PermutaDocumento2 páginasContrato de Permutarichardcabrera71% (7)
- Movilidad social y sociedades indígenas de Nueva España: las elites, siglos XVI-XVIIIDe EverandMovilidad social y sociedades indígenas de Nueva España: las elites, siglos XVI-XVIIIAún no hay calificaciones
- Retos Del Constitucionalismo en GuatemalaDocumento3 páginasRetos Del Constitucionalismo en GuatemalaClaudia HuertasAún no hay calificaciones
- EXAMEN3 UnoDocumento5 páginasEXAMEN3 UnoCésar100% (6)
- Narraciones de la independencia: Arqueología de un fervor contradictorioDe EverandNarraciones de la independencia: Arqueología de un fervor contradictorioCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Indios, españoles y meztizos en zonas de frontera, siglos XVII-XXDe EverandIndios, españoles y meztizos en zonas de frontera, siglos XVII-XXAún no hay calificaciones
- Manual de Metodologia de Investigacion PDFDocumento119 páginasManual de Metodologia de Investigacion PDFmiguel angel uriostegui mayo100% (2)
- Los otros rebeldes novohispanos: Imaginarios, discursos y cultura política de la subversión y la resistenciaDe EverandLos otros rebeldes novohispanos: Imaginarios, discursos y cultura política de la subversión y la resistenciaAún no hay calificaciones
- Heroínas IncómodasDocumento16 páginasHeroínas IncómodasLucia AntoniazziAún no hay calificaciones
- 1 - La Sociología de La Imagen Como Una Praxis Descolonizadora - Silvia Rivera CusicanquiDocumento19 páginas1 - La Sociología de La Imagen Como Una Praxis Descolonizadora - Silvia Rivera CusicanquiCatalina OsorioAún no hay calificaciones
- ANA MARIA LORANDI Crónica de Una Emancipación AnunciadaDocumento10 páginasANA MARIA LORANDI Crónica de Una Emancipación Anunciadagordocomilon100% (1)
- 06 - Guillaume - Boccara - Etnogenese - MapucheDocumento35 páginas06 - Guillaume - Boccara - Etnogenese - MapucheyuushirosanAún no hay calificaciones
- Estratificacion Social en El Siglo XVIIIDocumento2 páginasEstratificacion Social en El Siglo XVIIIEduardo EstradaAún no hay calificaciones
- Ni Por Dios Ni Por La Patria-RevisadoDocumento37 páginasNi Por Dios Ni Por La Patria-RevisadoYesenia Pumarada Cruz100% (1)
- Lectura Las Clases Peligrosas Por Frank Moya PonsDocumento5 páginasLectura Las Clases Peligrosas Por Frank Moya PonsSr. LuzbelAún no hay calificaciones
- Perdia 2012 Mujeres Visibles e Invisibles en La Historia de La IndependenciaDocumento38 páginasPerdia 2012 Mujeres Visibles e Invisibles en La Historia de La IndependenciaMagê BlanquesAún no hay calificaciones
- Muñoz Sugaret Jorge - El Naufragio Del Bergantin Joven Daniel, 1849. El Indigena en El Imaginario Histórico de Chile.Documento18 páginasMuñoz Sugaret Jorge - El Naufragio Del Bergantin Joven Daniel, 1849. El Indigena en El Imaginario Histórico de Chile.Gerson Godoy RiquelmeAún no hay calificaciones
- Los Cimarrones de La Provincia de Cartagena de Indias en El Siglo XVII: Relaciones, Diferencias y Políticas de Las AutoridadesDocumento19 páginasLos Cimarrones de La Provincia de Cartagena de Indias en El Siglo XVII: Relaciones, Diferencias y Políticas de Las AutoridadesamjessiesAún no hay calificaciones
- Origen de Las Divisiones Sociales en GuatemalaDocumento14 páginasOrigen de Las Divisiones Sociales en GuatemalaAlvarez AntonioAún no hay calificaciones
- Interpretaciones de La IndependenciaDocumento21 páginasInterpretaciones de La IndependenciaEmir FrónesisAún no hay calificaciones
- Investigacion Negros, Indios y Pardos en La IndependenciaDocumento5 páginasInvestigacion Negros, Indios y Pardos en La IndependenciaRichard J. NuñezAún no hay calificaciones
- Chiriguanos SaignesDocumento21 páginasChiriguanos Saignessha79sergioAún no hay calificaciones
- Saignes - La Guerra Salvaje en Los Confines de Los Andes y Del Chaco La Resistencia Chiriguana A La Colonización EuropeaDocumento21 páginasSaignes - La Guerra Salvaje en Los Confines de Los Andes y Del Chaco La Resistencia Chiriguana A La Colonización EuropeaMartina VenegasAún no hay calificaciones
- Ensayo de EtnologiaDocumento9 páginasEnsayo de EtnologiaKaren OrtegaAún no hay calificaciones
- Silvia Rivera - Sociologia de La Imagen (2015)Documento15 páginasSilvia Rivera - Sociologia de La Imagen (2015)Kathy Henriquez LealAún no hay calificaciones
- Sociologia de La Imagen Silvia Rivera (Selección)Documento21 páginasSociologia de La Imagen Silvia Rivera (Selección)Rocío ZaldumbideAún no hay calificaciones
- Sociologia de La ImagenDocumento10 páginasSociologia de La ImagenEmily SunAún no hay calificaciones
- Dialnet UnaErupcionEnLaTierraDeVolcanesYLagos 3730553Documento14 páginasDialnet UnaErupcionEnLaTierraDeVolcanesYLagos 3730553Levi PicadoAún no hay calificaciones
- 675 604 3 PBDocumento14 páginas675 604 3 PBJohnAún no hay calificaciones
- WEXLER Las Mujeres PaceñasDocumento17 páginasWEXLER Las Mujeres PaceñasNeftalí ReyesAún no hay calificaciones
- Síntesis deDocumento4 páginasSíntesis deFelipe Antonio Urra DonosoAún no hay calificaciones
- Ficha Sociedad Virreinal.Documento9 páginasFicha Sociedad Virreinal.PatiKo Dur-BenAún no hay calificaciones
- Los Rotos en La Guerra de Ocupación de La Araucanía: La Exclusión Del Lleulle (1862-1883)Documento12 páginasLos Rotos en La Guerra de Ocupación de La Araucanía: La Exclusión Del Lleulle (1862-1883)Mathias OrdenesAún no hay calificaciones
- Ledesma, Fermin, La Rebelión de Chapultenango en 1884Documento31 páginasLedesma, Fermin, La Rebelión de Chapultenango en 1884El cartografo itineranteAún no hay calificaciones
- Boccara, Guillaume. Etnogénesis Mapuche Resistencia y Restructuración Entre Los Indígenas Del Centro-Sur de ChileDocumento37 páginasBoccara, Guillaume. Etnogénesis Mapuche Resistencia y Restructuración Entre Los Indígenas Del Centro-Sur de Chilegeovana.gimenezAún no hay calificaciones
- Ensayo de CaudillosDocumento9 páginasEnsayo de CaudilloshellhammerdemonAún no hay calificaciones
- Indigenas Del CaucaDocumento16 páginasIndigenas Del CaucaSolangeBV100% (1)
- Caudillismo ArgentinoDocumento8 páginasCaudillismo ArgentinoSilvia Patricia RamirezAún no hay calificaciones
- Estructura Social y Política en La ColoniaDocumento9 páginasEstructura Social y Política en La ColoniaEdgar Henry Quispe VargasAún no hay calificaciones
- Creolism After Túpac AmaruDocumento21 páginasCreolism After Túpac AmaruPaulTeranAún no hay calificaciones
- La Modernización Iniciada Durante La Era Del GuanoDocumento8 páginasLa Modernización Iniciada Durante La Era Del GuanoAni Rous CcAún no hay calificaciones
- Universidad Ricardo Palma: Facultad de Arquitectura y UrbanismoDocumento6 páginasUniversidad Ricardo Palma: Facultad de Arquitectura y UrbanismoOrellana Berger Sergio LeandroAún no hay calificaciones
- Que Murieren Los Caziques de Este AillarDocumento13 páginasQue Murieren Los Caziques de Este AillarMauricio Garrido AlarcónAún no hay calificaciones
- Alonso Valencia Llano Dentro de La LeyDocumento4 páginasAlonso Valencia Llano Dentro de La LeyiefabiandiazAún no hay calificaciones
- Resumen Del Escrito Cimarrones y PalenquesDocumento3 páginasResumen Del Escrito Cimarrones y PalenquesDiego RodriguezAún no hay calificaciones
- Ciencias SocialesDocumento15 páginasCiencias SocialesPizarra y ManzanitasAún no hay calificaciones
- FRANCISCO GARCIA CALDERON America Latina y El Peru Del Novecientos Antologia de TextosDocumento77 páginasFRANCISCO GARCIA CALDERON America Latina y El Peru Del Novecientos Antologia de TextosDravenAún no hay calificaciones
- Antropologia XonotlaDocumento51 páginasAntropologia XonotlaJorge Calleja PerezAún no hay calificaciones
- Las Clases Sociales Venezolanas para El Siglo XIXDocumento9 páginasLas Clases Sociales Venezolanas para El Siglo XIXOctavian PanteaAún no hay calificaciones
- Cesar Fornis, EspartaDocumento6 páginasCesar Fornis, EspartaAlan MacielAún no hay calificaciones
- Andres Lira Gonzalez Indígenas y Nacionalismo MexicanoDocumento20 páginasAndres Lira Gonzalez Indígenas y Nacionalismo MexicanoJerzy Tartakower100% (1)
- BagaudasDocumento13 páginasBagaudaskilgorewulfAún no hay calificaciones
- Trabajo Nivelacion EneroDocumento17 páginasTrabajo Nivelacion EneroRichard VargasAún no hay calificaciones
- Sintesis Del Capítulo No. 1 CriollosDocumento5 páginasSintesis Del Capítulo No. 1 CriollosOLIN ROSALINA GUDIEL GRIJALVAAún no hay calificaciones
- Díaz. de Mansos Corderos A Tigres Rabiosos PDFDocumento13 páginasDíaz. de Mansos Corderos A Tigres Rabiosos PDFCrow RavenAún no hay calificaciones
- Chalupa Jiri - El Caudillismo Rioplatense Del Siglo XIXDocumento20 páginasChalupa Jiri - El Caudillismo Rioplatense Del Siglo XIXmadamesansgeneAún no hay calificaciones
- Etnogénesis Mapuche - Guillaume BoccaraDocumento21 páginasEtnogénesis Mapuche - Guillaume BoccaraValeska JaraAún no hay calificaciones
- Independencia y Clases SocialesDocumento4 páginasIndependencia y Clases SocialesAlexGoddForeverlAún no hay calificaciones
- Lewin, Boleslao - Tupac Amaru (PDF)Documento208 páginasLewin, Boleslao - Tupac Amaru (PDF)Fabian A CorreaAún no hay calificaciones
- Caudillismo Argentino Del Siglo XIXDocumento5 páginasCaudillismo Argentino Del Siglo XIXjaime ivan veraAún no hay calificaciones
- Independencia en GuerreroDocumento17 páginasIndependencia en GuerreroGerard SelassieAún no hay calificaciones
- Invisibles Hasta Que Son EnemigosDocumento9 páginasInvisibles Hasta Que Son EnemigosfunflinAún no hay calificaciones
- La Ciudad de Los CholosDocumento71 páginasLa Ciudad de Los CholosCesar Paco AguilarAún no hay calificaciones
- Taller Negociación y Contratación Internacional - Iii CorteDocumento13 páginasTaller Negociación y Contratación Internacional - Iii CorteLeandro GonzálezAún no hay calificaciones
- Acta de Reunion Del CSST Fullmix - MarzoDocumento2 páginasActa de Reunion Del CSST Fullmix - Marzosantiago moscoso silvaAún no hay calificaciones
- Bloque 4Documento1 páginaBloque 4Mona PerezAún no hay calificaciones
- Sociología Jurídica - UNCDocumento53 páginasSociología Jurídica - UNCNino CeliAún no hay calificaciones
- Detras de La PizarraDocumento3 páginasDetras de La PizarraAna Katerine BarragánAún no hay calificaciones
- PDMCDocumento16 páginasPDMCMonica Lesly Paredes RumayAún no hay calificaciones
- Infografía - Derechos HumanosDocumento1 páginaInfografía - Derechos HumanosDitza SedeñoAún no hay calificaciones
- Mpe - Semana 1 - Maraton 2024-IDocumento19 páginasMpe - Semana 1 - Maraton 2024-IBloomsightAún no hay calificaciones
- Revolucion FrancesaDocumento24 páginasRevolucion FrancesaFabian TelloAún no hay calificaciones
- Auxiliar de Educacion Sin Titulo PedagogicoDocumento9 páginasAuxiliar de Educacion Sin Titulo PedagogicoDiego A. Castillo VergaraAún no hay calificaciones
- Declaración de Los Derechos Del NiñoDocumento2 páginasDeclaración de Los Derechos Del Niñoenoc4Aún no hay calificaciones
- Agroecología y Desarrollo Endógeno para Vivir BienDocumento208 páginasAgroecología y Desarrollo Endógeno para Vivir BienFreddy TorricoAún no hay calificaciones
- 039 - Wolf Revolución CubanaDocumento26 páginas039 - Wolf Revolución CubanaCristian JaraAún no hay calificaciones
- Montero - Goecke Eds - Entramado Desafiante Arte, Memoria y FeminismoDocumento258 páginasMontero - Goecke Eds - Entramado Desafiante Arte, Memoria y FeminismoXimena GoeckeAún no hay calificaciones
- Roberto Blancarte Religiones y Creencias en MexicoDocumento5 páginasRoberto Blancarte Religiones y Creencias en MexicoElizabeth MendizabalAún no hay calificaciones
- "La Democratización de La Política Argentina - Gobiernos Radicales I" PDFDocumento3 páginas"La Democratización de La Política Argentina - Gobiernos Radicales I" PDFGabriela Teresa GambarteAún no hay calificaciones
- Cavc S3a1Documento8 páginasCavc S3a1CHALE SNACK Y BOLIS GOURMETAún no hay calificaciones
- Test Tema 2 - Corona y Cortes - RespuestasDocumento7 páginasTest Tema 2 - Corona y Cortes - RespuestashiarahAún no hay calificaciones
- Comercio Internacional TareaDocumento3 páginasComercio Internacional TareaNayi Pinargote RendonAún no hay calificaciones
- Claudia Yarza (2003) - ¿Qué Filosofía en La Era Del Giro Cultural y El Nihilismo Del Capital?Documento18 páginasClaudia Yarza (2003) - ¿Qué Filosofía en La Era Del Giro Cultural y El Nihilismo Del Capital?Nadine FaureAún no hay calificaciones
- ConveniosDocumento4 páginasConveniosapi-2572542140% (2)
- Soria, Víctor 1997 Las Formas Institucionales de La Regulación Político-Económica (1917-1982) y La Crisis Estructural MexicanaDocumento32 páginasSoria, Víctor 1997 Las Formas Institucionales de La Regulación Político-Económica (1917-1982) y La Crisis Estructural Mexicanabacata54Aún no hay calificaciones
- TareaDocumento2 páginasTareaMichell Laura PortuguezAún no hay calificaciones
- Derechos Reales ResumenDocumento37 páginasDerechos Reales ResumenMarta Lopez Alfonzo0% (1)
- Cese de Pamela ParedesDocumento4 páginasCese de Pamela ParedesPaul Martinez PachecoAún no hay calificaciones