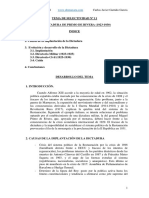Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Dictadura de Primo de Rivera
La Dictadura de Primo de Rivera
Cargado por
josete1971Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Dictadura de Primo de Rivera
La Dictadura de Primo de Rivera
Cargado por
josete1971Copyright:
Formatos disponibles
LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA El brazo militar El 13 de septiembre de 1923, el telfono de la Capitana General de Barcelona se puso en contacto con la redaccin
de los diarios de Barcelona. Primo de Rivera quera dar a conocer un documento importantsimo. Un manifiesto, dirigido al pas y al ejrcito, declaraba que haba llegado el momento de salvar a la Patria. Alguien tena que terminar con la indisciplina social creada por los asesinatos, los atracos, la impunidad de la propaganda comunista, el descaro del separatismo y las rastreras intrigas polticas que tomaban como pretexto la tragedia de Marruecos. Para ello, y hasta que el pas ofreciera hombres rectos, sabios, laboriosos y probos, se constituira en Madrid un directorio inspector militar con carcter provisional, encargado del funcionamiento de las instituciones y del mantenimiento del orden pblico, una paz basada en el saludable vigor y justo castigo. Al da siguiente sala para Madrid para recibir de manos del rey el encargo para formar un nuevo gobierno; de esta manera quedaba solemnizado el triunfo del brazo militar. En realidad, su actuacin segua el modelo clsico de pronunciamiento militar del siglo XIX. El jefe de una unidad, erigido en portavoz de la voluntad nacional, se levantaba en armas contra el poder civil esperando que su gesto de rebelda fuera seguido por el resto del ejrcito y por las fuerzas civiles. Pero, a diferencia de los levantamientos anteriores, el movimiento castrense de 1923 fue la primera intervencin corporativa del ejrcito que no tena ninguna intencin de ceder el poder a un partido o a un lder poltico, sino que planeaba la construccin de un rgimen militar. En las horas cruciales del 13 al 14 de septiembre, la sublevacin se vio claramente favorecida por la abstencin del grueso del ejrcito, slo contaba con el apoyo de Sanjurjo, capitn general de Zaragoza, y de generales cercanos a la corte, la debilidad del Gobierno, confuso y vacilante, la pasividad de la opinin pblica y, sobre todo, por la complacencia del rey, que entreg el poder voluntariamente a Primo, incluso cuando ste, despus de jurar su cargo de presidente del Consejo de Ministros, declar que lo que formara era un Directorio Militar. Apenas hubo reacciones de protesta. Era de esperar la adhesin unnime de las asociaciones patronales, las Cmaras de Comercia e Industria, las asociaciones de agricultores y los sectores catlicos. Pero no el silencio de los partidos dinsticos, y la pasividad de los republicanos, expectantes ante las verdaderas intenciones de la rebelin, que contrastaron con el apoyo abierto, aunque con divisiones internas de los mauristas, los tradicionalistas, la Lliga y el Partido Social Popular. El PSOE y la UGT pidieron tranquilidad a sus afiliados y les pidieron que no participaran en movimientos estriles como los tmidos conatos de protesta promovidos por la CNT y los comunistas. En sus primeras declaraciones, el dictador repeta que su nico propsito era realizar una operacin quirrgica de urgencia, un breve parntesis en la marcha constitucional de Espaa. El 12 de noviembre, Melquades lvarez y el conde de Romanones, como presidentes del Congreso y del Senado, fueron a visitar al rey para recordarle que ese parntesis dictador no poda prolongarse por ms tiempo; el artculo 32 de la Constitucin deca claramente que el Rey tena que convocar las Cortes antes
de que pasaran tres meses de su disolucin. Alfonso XIII contest framente que no era tiempo ni de Cortes ni de Constitucin, sino de poner paz y orden en el pas y dos das despus firm el decreto que destitua a los presidentes de las cmaras y disolva las comisiones del gobierno anterior. El disfraz de apariencia legal haba terminado. El Directorio Militar qued constituido por ocho generales y un contraalmirante que representaban a las armas y cuerpos del ejrcito y a todas las regiones militares pero, en realidad, no tenan atribuciones. Primo de Rivera ejerca todo el poder como ministro nico, auxiliado por Martnez Anido en Gobernacin y Miguel Arlegui, como director general de Orden Pblico. Los delitos contra la seguridad y la unidad de la Patria quedaron sometidos a la jurisdiccin castrense, se suspendieron las garantas constitucionales y se implant una severa censura de prensa y se prohibi cualquier tipo e crtica hacia el Gobierno o la Iglesia, las noticias sobre conflictos sociales, sobre las decisiones judiciales o sobre el ejrcito de Marruecos. Las medidas represivas fueron implacables con los anarcosindicalistas y los comunistas. Los centros de la CNT fueron registrados y clausurados y sus dirigentes sufrieron detenciones arbitrarias y destierros. La persecucin policial a los comunistas dej al PCE con menos de 500 militantes en toda Espaa. El Real Decreto de 18 de septiembre orden la persecucin del separatismo. En el Pas Vasco el PNV qued fuera de la ley y en Catalua, la persecucin se dirigi fundamentalmente contra Estat Catal y Acci Catalana. El centralismo del Directorio Militar se construy a base de decretos. El 20 de septiembre de 1923, los gobernadores civiles fueron sustituidos por militares, diez das ms tarde se disolvieron los ms de 9.000 ayuntamientos de Espaa, ocupados desde entonces por vocales asociados, elegidos entre los mayores contribuyentes, y en enero de 1924 les lleg el turno a las diputaciones provinciales cuyas competencias pasaron a manos de gestoras. Todas estas medidas se explicaban como parte de un programa de descuaje del caciquismo, la demolicin de la vieja poltica y la limpieza de los vicios y corruptelas de la Administracin. En la misma lnea se citaban la suspensin del tribunal del Jurado y de todos los tribunales municipales y las medidas disciplinarias contra los funcionarios pblicos. En el fondo, lo que esconda la campaa de moralizacin administrativa era la progresiva institucionalizacin del control militar de la sociedad civil, cuya prueba ms evidente fue la creacin de la figura del delegado gubernativo. El Real Decreto de 17 de setiembre de 1923 extendi por toda Espaa el Somatn. Se trataba de una milicia armada que en momentos determinados poda colaborar como fuerza auxiliar de las fuerzas de seguridad y que, en segundo trmino, servira para encuadrar los hombres de bien dispuestos a colaborar con las autoridades del rgimen, siempre bajo tutela militar. No logr el apoyo popular esperado y qued relegado a ejercer labores marginales de polica y vigilancia y a participar en desfiles y ceremonias oficiales. El proceso de institucionalizacin del rgimen tom impulso en la primavera de 1924. En marzo se cre el Consejo de Economa Nacional, un organismo corporativo encargado de canalizar los intereses de los grupos de presin, regular las medidas de proteccin de la economa nacional y sentar las bases de una poltica intervencionista de tono paternalista. La poltica social qued en manos de Eduardo Auns, que impuls el Consejo Superior de Trabajo, Comercio e Industria y acab integrando el Instituto de Reformas Sociales dentro del Ministerio de Trabajo. Se trataba de regular las relaciones
laborales y desarrollar la legislacin social por medios de organizaciones de arbitraje y comits paritarios de obreros y patronos que acabaran con las huelgas y los conflictos sociales. La reforma de la Administracin local y provincial lleg de la mano de Calvo Sotelo. Los ayuntamientos lograban mayor autonoma financiera y capacidad de gestin para mejorar servicios y promover infraestructuras. Su formacin se regul a travs de un sistema mixto de eleccin corporativa y sufragio universal, pero nunca se llegaron a celebrar elecciones. Todo qued en manos de los gobernadores civiles, que acumularon un poder casi omnmodo sobre las corporaciones locales y el control absoluto de la vida poltica provincial. El 5 de abril de 1924, despus de siete meses de gobierno castrense exclusivo, el Directorio publicaba una nota que anunciaba la progresiva separacin de los cargos de gobernador civil y gobernador militar. Ese mismo da Primo de Rivera instaba a los delegados gubernativos a unir las iniciativas locales en un gran movimiento guiado por los principios de Religin, Patria y Monarqua, en un gran partido con el nombre de Unin Patritica. Los gobiernos civiles desmilitarizados empezaron a nutrirse de upetistas procedentes de comits y juntas locales. En verano de 1924, la organizacin deca contar cos dos millones de afiliados, un bastin levantado en defensa de la propiedad y la autoridad que aseguraba la continuidad de la Dictadura. El presidente del Directorio poda sentirse satisfecho. En menos de dos aos haba atajado el problema de Catalua, cortando de raz cualquier manifestacin nacionalista; la conflictividad social, alejado el peligro revolucionario, haba quedado reducida a niveles desconocidos en aos y las instituciones fundamentales del nuevo rgimen se consolidaban con el apoyo social proporcionado por el Somatn y la Unin Patritica. Quedaba pendiente el problema de Marruecos. Abd-el-Krim, crecido por sus xitos atac la parte del protectorado francs y el gobierno francs inici conversaciones con el espaol para una accin conjunta. Estos acontecimientos obligaron a Primo de Rivera a abandonar su poltica de reduccin de fuerzas y contencin del gasto militar. El 8 de septiembre, los espaoles desembarcaron en Alhucemas y el 2 de octubre se tomaba Axdir, la capital de Abd-el-Krim. Las tribus rebeldes se rindieron unas tras otras y la recin nacida Repblica del Rif se vino abajo como un castillo de naipes. En noviembre de 1925, Primo presuma de la victoria y gozaba del momento de mayor prestigio y popularidad. El 2 de diciembre expuso al rey su intencin de sustituir la dictadura militar por otra civil y econmica y de organizacin ms adecuada pero no menos vigorosa. El Directorio Civil El 3 de diciembre de 1925, Primo de Rivera recuper la figura del Consejo de Ministros y nombr un gabinete civil que se mantuvo, casi sin cambios, hasta enero de 1930. El cambio responda al deseo del dictador de retirar al ejrcito a un segundo plano y situar en los puestos principales de la Administracin a polticos capaces de abordar los problemas de carcter puramente civil o econmico. Entre los miembros del Gobierno destacaban dos personajes de peso, Auns en Trabajo y Calvo Sotelo en Hacienda, adems del conde de Guadalhorce en Fomento. Pero la presencia de tcnicos y funcionarios civiles en el Gobierno no signific un cambio de rumbo ni una apertura de la Dictadura. El poder ejecutivo sigui en manos de Primo de Rivera, que lo ejerci de un modo absoluto. El Gobierno, an de una importante impronta castrense, asuma los poderes ejecutivos y legislativos de manera ilimitada y controlaba totalmente el poder judicial. El Consejo de Ministros poda suspender las resoluciones judiciales y
designar a jueces especiales. Los ciudadanos estaban completamente indefensos, sin derechos civiles, ni garantas constitucionales. La idea de un Parlamento corporativo tom fuerza a partir de julio de 1926, despus de la reunin de la Asamblea Nacional de Uniones Patriticas. El paso siguiente, vencidas las reticencias del rey, fue la preparacin de una Asamblea Nacional. El Real Decreto que la convocaba subrayaba claramente que no haba de ser un Parlamento, no legislar, no compartir soberana. Se trataba de un rgano consultivo de representacin de intereses, compuesto por altos cargos del Estado, el ejrcito, la Iglesia y la Justicia, delegados de los municipios, las diputaciones y las organizaciones provinciales de la Unin Patritica y, por ltimo, representantes de la actividad de la vida nacional, procedentes del mundo acadmico, los sectores productivos y las asociaciones patronales y sindicales. Desde el momento de su apertura, en septiembre de 1927, su control gubernamental fue absoluto. El Directorio encarg a la Asamblea la elaboracin de un anteproyecto de Constitucin, cuya redaccin definitiva no se hizo pblica hasta julio de 1929. Una los caracteres corporativos y organicistas de la dictadura con los principios tradicionales del liberalismo doctrinario: unidad indisoluble de la Patria, Estado confesional, soberana compartida de las Cortes con el rey, que era el jefe del ejecutivo, poderes extraordinarios del Gobierno para la defensa del orden social, cmara nica compuesta por mitades entre los representantes de las corporaciones y los designados por sufragio directo y amplias atribuciones para un Consejo del Reino, formado por representantes de la nobleza y las altas jerarquas del Estado, la Iglesia y el Ejrcito. El proyecto qued enterrado en vida. Era demasiado tarde, en el verano de 1929, Primo de Rivera haba perdido buena parte del crdito con el que haba iniciado el Directorio Civil. Ni el rey ni el ejrcito, sus dos baluartes ms firmes, le prestaban ya un apoyo incondicional. El pas no haba quedado al margen del ciclo internacional de bonanza econmica. La industria espaola creci a un ritmo superior al 5% anual, favorecida por el fenmeno de la produccin nacional y la proteccin frente a la competencia. Los sectores ms activos, la siderurgia, la construccin, el cemento y la qumica, se vieron favorecidos por el proceso acelerado de urbanizacin, la extensin de la electrificacin, las necesidades de equipamiento de las empresas, la llegada de capitales extranjeros y el incremento de las exportaciones. Fueron aos de diversificacin industrial y concentracin empresarial, con apoyo estatal para la creacin de oligopolios y monopolios, como la CAMPSA o Telefnica, y la puesta en marcha de un ambicioso plan de infraestructuras. A pesar de ello, las condiciones de trabajo de los obreros no mejoraron sustancialmente, puede decirse que los asalariados, en general, percibieron mayor grado de seguridad y bienestar gracias a los altos niveles de ocupacin, la estabilidad de los precios de los alimentos bsicos y por las medidas de proteccin social, descanso dominical, retiro obrero, casas protegidas y por una legislacin laboral paternalista que permiti la existencia de organizaciones obreras reformistas que aceptaran el marco corporativo. La UGT se benefici claramente de su estrategia legalista, llegando a copar la mayor parte de los puestos de representacin obrera y mejor su implantacin con la creacin de la Federacin Nacional de los Trabajadores de la Tierra (FNTT). De todas formas, la colaboracin tena sus lmites y los socialistas se negaron a participar en la Asamblea Nacional y a partir de 1928 empezaron a distanciarse del rgimen.
Hasta entonces, los intentos de acabar con el rgimen se haban solventado con meras operaciones policiales. La clausura de los centros de la CNT y la prohibicin de toda su actividad sindical abrieron el camino para el predominio de los anarquistas puros, partidarios de la accin directa y de la gimnasia revolucionaria. En julio de 1927, los grupos cratas ms radicales fundaron la Federacin Anarquista Ibrica (FAI). La estrategia de estos pequeos grupos se basaba en la idea de una subversin en cadena. Primero un golpe de mano de los ms decididos, despus una huelga general, la colaboracin con otros sectores revolucionarios y la insurreccin de una parte del ejrcito. Un complot insurreccional de otro signo tuvo lugar en Valencia en 1926, pero la sanjuanada, en la que estaban implicados los generales Aguilera y Weyler y los antiguos presidentes de las cmaras, se desbarat por discrepancias entre los militares y filtraciones a prensa y polica. Las cosas empezaron a cambiar a partir de septiembre de 1926, cuando se gener un conflicto en el Cuerpo de Artillera, que entroncaba con la oposicin entre junteros y africanistas. La supresin de la escala cerrada y las promociones y ascensos por mritos de guerra desencadenaron la protesta. Primo disolvi el Cuerpo de Artilleros y sancion duramente a un millar largo de jefes y oficiales. Sus posteriores medidas conciliatorias no evitaron que las heridas continuaran abiertas y que se extendiera el descontento por una gran parte del ejrcito. Otro conflicto inesperado fue el que naci de las aulas universitarias. En 1926 se haba fundado la Federacin Universitaria Escolar (FUE) para contrarrestar la influencia de las asociaciones catlicas. La destitucin de su ctedra del socialista Jimnez de Asa desencaden una huelga de protesta acadmica que deriv en otra poltica contra el rgimen. En marzo de 1929, Primo de Rivera orden la ocupacin militar de los centros y la clausura de varias universidades, entre ellas la Central de Madrid y la de Barcelona. La rebelda juvenil no ces hasta el final de la Dictadura, espoleando la protesta de intelectuales y movimientos de resistencia cada vez ms identificados con la causa de la democracia y la Repblica. El republicanismo, desorientado y dividido desde el golpe de Estado, encontr a finales de 1926 un denominador comn bajo las siglas de Alianza Republicana, una agrupacin de fuerzas que uni la de los radicales de Lerroux, los republicanos catalanes liderados por Marcelino Domingo y los sectores ms reformistas, como Accin republicana, el grupo impulsado por intelectuales como Azaa, Prez de Ayala o Araquistain. La soledad del dictador era cada vez ms evidente. Alfonso XIII le haba retirado de confianza y maniobraba, sin xito, intentando encontrar apoyos que le permitieran volver a la situacin anterior al golpe de Estado y salvar de paso la Corona. A mediados de 1929, la situacin econmica se haba deteriorado notablemente, el nmero de huelgas aumentaba mes a mes y el Directorio responda al auge de la conflictividad social con medidas represivas como las detenciones arbitrarias y la clausura de los centros obreros. Por otro lado, las asociaciones de propietarios rurales, los sindicatos catlicos y las organizaciones patronales, opuestos al desarrollo de los Comits Paritarios agrcolas, a las leyes de arbitraje laboral y a los proyectos de reforma fiscal de Calvo Sotelo, se olvidaban de la adhesin incondicional brindada en 1923 y se desligaban del rgimen. El sueo del Estado autoritario corporativo se desvaneca.
En enero de 1930, Primo de Rivera volvi la mirada al ejrcito, el nico sostn real de su rgimen. Dejando del lado al rey, realiz una consulta a los capitanes generales, una especie de mocin de confianza. El apoyo de Sanjurjo fue la nota aislada entre la inhibicin y la ambigedad del resto de los altos manos castrenses. Ya no le quedaba otra cosa que hacer que acudir al Palacio Real a presentar su dimisin, lo que hizo el da 27, y salir del pas. Muri en Pars dos meses despus. Alfonso XIII, mientras tanto, desoy las voces que clamaban por la convocatoria de Cortes Constituyentes y nombr al general Dmaso Berenguer como presidente del Gobierno, con la esperanza vana de cerrar un parntesis, como si no hubiera pasado nada y se pudiera recuperar la normalidad poltica anterior a 1923. Qu fue la Dictadura? El golpe de Primo de Rivera no fue un hecho nico, una salida original a la crisis del sistema liberal o un acontecimiento peculiar de la historia contempornea de Espaa, sino uno ms de los regmenes militares de corte autoritario de los surgidos en la Europa de entreguerras. Esas dictaduras de la Europa mediterrnea y oriental fueron una consecuencia de los procesos de desarrollo econmico, modernizacin social y movilizacin poltica vividos en los primeros aos del siglo XX por los pases de industrializacin tarda que tuvieron que afrontar el desafo que supona la incorporacin a la escena poltica de las masas agrarias e industriales. Los regmenes dictatoriales fueron una salida ante el fracaso de los sistemas polticos en la tarea de integrar los sectores sociales emergentes y caminar hacia una nueva legitimidad democrtica basada en la soberana popular y la extensin de los derechos ciudadanos. Ante el descrdito de los partidos tradicionales, y la falta de capacidad o de voluntad poltica de las lites para propiciar este cambio, el ejrcito y la burocracia, con el apoyo de la Monarqua, fueron las instituciones capaces de tomar el poder y salvaguardar el orden social amenazado por el fantasma de la revolucin obrera. El fascismo fue un fenmeno diferente, a pesar de la indisimulada admiracin de Primo de Rivera por Mussolini. Ambos dictadores compartan el rechazo a la democracia y al parlamentarismo, la apelacin nacionalista al uso de la fuerza y la coaccin para terminar con el caos revolucionario y la apuesta por un Estado corporativo que regulara las relaciones sociales. Los mismos enemigos y parecidos objetivos. Pero el contexto histrico comn y las semejanzas de estilo o lenguaje no difuminan las fronteras entre las dictaduras autoritarias y los regmenes fascistas. El fascismo, dotado de una ideologa integral, un pensamiento mtico y un culto carismtico a la figura del lder, demostr una impresionante capacidad de nacionalizacin y encuadramiento de masas no slo entre las clases medias y altas y la pequea burguesa sino tambin entre los sectores obreros y una buena parte de la juventud. Ni Mussolini ni Hitler necesitaron de un golpe militar para llegar al poder. Y una vez en l, instauraron regmenes totalitarios de partido nico, con una nueva lite gobernante, apoyada por las clases dirigentes, que trataba de controlar la mente de todos los ciudadanos utilizando el terror para someter cualquier intento de oposicin. Los dictadores militares no llegaron al poder a travs de la movilizacin de las masas. Encabezaron reacciones defensivas, apoyadas en valores tradicionales que, en principio, no pretendan construir una sociedad nueva. Pero como ha destacado Shlomo Ben Ami, se dieron cuenta muy pronto que la imposicin de las armas y la sucesin de decretos no bastaban como instrumentos exclusivos de gobierno. Por eso, sin dejar de considerar al
ejrcito como un pilar bsico, crearon partidos polticos concebidos como un medio para ensanchar sus bases sociales y revestirse con una semblanza de aprobacin popular. Hasta mediados de los ochenta el debate historiogrfico oscilaba entre los anlisis de inspiracin marxista y los estudios de orientacin ms liberal. Entre los primeros destaca Tun de Lara quien define a la Dictadura como una reaccin del bloque de poder dominante para reequilibrar su relacin de fuerzas y solucionar la crisis de hegemona del Estado. Entre los segundos destacan las aportaciones de Seco Serrano, Tusell o el mismo Carr, que dejan en un segundo plano los factores socioeconmicos para subrayar la importancia de la crisis poltica del sistema parlamentario como origen del golpe militar. Para ellos, la experiencia espaola entre 1923 y 1930 fue el ltimo ensayo regeneracionista, un parntesis constitucional que no supuso una transformacin fundamental de la vida poltica. Por el contrario, Gonzlez Calbet sostiene que durante el perodo dictatorial se produjeron cambios fundamentales e irreversibles. Entre ellos, la crisis y destruccin de los partidos dinsticos, la desaparicin de los proyectos que planteaban alternativas de reforma dentro del sistema, el descrdito definitivo de la Monarqua y la aparicin de nuevas opciones tericas y polticas de derecha e izquierda. En la misma lnea, Gonzlez Calleja piensa que Primo de Rivera, al menos desde 1925 en adelante, mostr una clara voluntad de liquidar el sistema de la Restauracin y consolidar y perpetuar un nuevo rgimen corporativo, nacionalista y fascistizante.
También podría gustarte
- Vocabulario Bloque 9Documento1 páginaVocabulario Bloque 9Alvaro Murugarren BayonAún no hay calificaciones
- Bloque 9 ResumenDocumento4 páginasBloque 9 ResumenPaula GemperleAún no hay calificaciones
- Proclama Del Golpe de Estado de Primo de RiveraDocumento4 páginasProclama Del Golpe de Estado de Primo de RiveraMaría García Julvez0% (1)
- La Revolucion TraicionadaDocumento449 páginasLa Revolucion TraicionadaNayarit LavieriAún no hay calificaciones
- Primo de RiveraDocumento5 páginasPrimo de Riveranayarasanchezalvarez6Aún no hay calificaciones
- La Dictadura de Primo de RiveraDocumento5 páginasLa Dictadura de Primo de RiveraSusan OrrAún no hay calificaciones
- Qué Es El Fascismo - TrotskyDocumento7 páginasQué Es El Fascismo - TrotskykanthegelbfmAún no hay calificaciones
- Epígrafe 3 ALFONSO XIII Y LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓNDocumento2 páginasEpígrafe 3 ALFONSO XIII Y LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓNJuanjo VelascoAún no hay calificaciones
- Primo de Rivera Resumen SelectividadDocumento3 páginasPrimo de Rivera Resumen SelectividadLucia Romero MorenoAún no hay calificaciones
- El SomatenDocumento21 páginasEl SomatenC GRAún no hay calificaciones
- (H) Actividades Tema 9Documento4 páginas(H) Actividades Tema 9oksanaAún no hay calificaciones
- Estándares Bloques 9 y 10Documento35 páginasEstándares Bloques 9 y 10Carlos Montes MartínAún no hay calificaciones
- Tema 7 - Primo de RiveraDocumento5 páginasTema 7 - Primo de Riverabernalbutnariu2Aún no hay calificaciones
- Comentario Ideas de Primo RiveraDocumento3 páginasComentario Ideas de Primo Riveraliisset100% (1)
- Comentario Sobre La Película Luces de BohemiaDocumento14 páginasComentario Sobre La Película Luces de BohemiaAlejandroGallardo100% (1)
- Ejemplo Comentario de TextoDocumento2 páginasEjemplo Comentario de TextoAlNaRoAún no hay calificaciones
- 9.3. Dictadura de Primo de Rivera PDFDocumento3 páginas9.3. Dictadura de Primo de Rivera PDFmastrantoniAún no hay calificaciones
- González Calleja, Eduardo - La Dictadura de Primo de Rivera y El Franquismo Un Modelo A Imitar de Dictadura LiquidacionistaDocumento20 páginasGonzález Calleja, Eduardo - La Dictadura de Primo de Rivera y El Franquismo Un Modelo A Imitar de Dictadura LiquidacionistaRobertoklesAún no hay calificaciones
- Estandar 110Documento2 páginasEstandar 110sergiorodriguezrobayna1Aún no hay calificaciones
- Bloques H España 9Documento7 páginasBloques H España 9andrea alonsoAún no hay calificaciones
- Jose Antonio en La Carcel de Alicante Un Gran Reportaje Con Miguel Primo de RiveraDocumento31 páginasJose Antonio en La Carcel de Alicante Un Gran Reportaje Con Miguel Primo de RiveraAdolfo Martinez CaballoAún no hay calificaciones
- Primo de Rivera 1923Documento6 páginasPrimo de Rivera 1923BachilleratosocialesAún no hay calificaciones
- Historia de España Bloque 9Documento3 páginasHistoria de España Bloque 9Aitana Gonzalez BermejoAún no hay calificaciones
- 8.3 TerminadoDocumento2 páginas8.3 TerminadoOmaima /OmiAún no hay calificaciones
- Tema 11. H de España - Alfonso XIII y La Dictadura de Primo de Rivera - La Dictadura de Primo de Rivera (Directorio Civil y Caida) - 2Documento9 páginasTema 11. H de España - Alfonso XIII y La Dictadura de Primo de Rivera - La Dictadura de Primo de Rivera (Directorio Civil y Caida) - 2Judith GaticaAún no hay calificaciones
- Sommaire Bajo El Fuero Militar Leandro Alvarez ReyDocumento6 páginasSommaire Bajo El Fuero Militar Leandro Alvarez ReyRiyane ZemouriAún no hay calificaciones
- HISTORIA DE LA GUARDIA CIVIL - CompressedDocumento13 páginasHISTORIA DE LA GUARDIA CIVIL - CompressedMontse Delgado de MendozaAún no hay calificaciones
- Vida y Muerte de La República EspañolaDocumento1049 páginasVida y Muerte de La República EspañolaJulio Ilha LópezAún no hay calificaciones
- Cavalcanti BiografíaDocumento6 páginasCavalcanti BiografíaMario CrespoAún no hay calificaciones
- Asamblea Nacional ConsultivaDocumento4 páginasAsamblea Nacional ConsultivaarqcpnAún no hay calificaciones