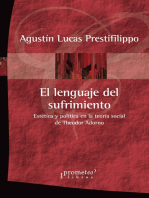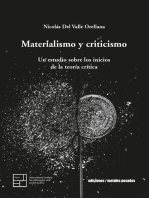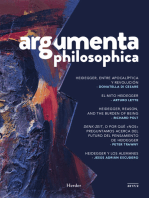Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Leyva, G-La Teoria Critica y Las Tareas Actuales
Leyva, G-La Teoria Critica y Las Tareas Actuales
Cargado por
martin urquijoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Leyva, G-La Teoria Critica y Las Tareas Actuales
Leyva, G-La Teoria Critica y Las Tareas Actuales
Cargado por
martin urquijoCopyright:
Formatos disponibles
LA TEORÍA CRÍTICA
Y LAS TAREAS ACTUALES DE LA CRÍTICA
Teoría crítica.pmd 3 16/12/2011, 9:36
PENSAMIENTO CRÍTICO / PENSAMIENTO UTÓPICO
150
Teoría crítica.pmd 4 16/12/2011, 9:36
Gustavo Leyva (Ed.)
LA TEORÍA CRÍTICA
Y LAS TAREAS ACTUALES
DE LA CRÍTICA
Víctor Alarcón Klaus Günther Christoph Menke
Wolfgang Bonß María Herrera Carlos Pereda
Francisco Cortés Axel Honneth Sergio Pérez
Enrique Dussel Guillermo Hoyos Faviola Rivera
Bolívar Echeverría María Pía Lara Eduardo Sabrovsky
Jorge Galindo Wolfgang Leo Maar Enrique Serrano
Adriana García Miriam M.S. Madureira Alfons Söllner
Miguel Giusti Albrecht Wellmer
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo UNIDAD IZTAPALAPA División de Ciencias Sociales y Humanidades
Teoría crítica.pmd 5 16/12/2011, 9:36
La Teoría Crítica y las tareas actuales de la crítica / edición de Gustavo
Leyva. — Rubí (Barcelona) : Anthropos Editorial; México : Universidad
Autónoma Metropolitana - Iztapalapa, 2005
476 p. ; 20 cm. (Pensamiento Crítico / Pensamiento Utópico ; 150)
Bibliografías
ISBN 84-7658-755-4
1. Teoría crítica 2. Ciencias sociales - Filosofía 3. Escuela de Frankfurt
(Sociología) I. Leyva, Gustavo, ed. II. Universidad Autónoma Metropolitana.
Iztapalapa (México) III. Colección
316.257
«La publicación de este libro fue apoyada por la Alexander von Humboldt
Stiftung y el Goethe-Institut México»
Primera edición: 2005
© Gustavo Leyva Martínez et alii, 2005
© UAM-Iztapalapa. División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2005
© Anthropos Editorial, 2005
Edita: Anthropos Editorial. Rubí (Barcelona)
www.anthropos-editorial.com
En coedición con la División de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Universidad Autónoma de Iztapalapa, México.
ISBN: 84-7658-755-4
Depósito legal: B. 42.851-2005
Diseño, realización y coordinación: Plural, Servicios Editoriales
(Nariño, S.L.), Rubí. Tel.: 93 697 22 96 / Fax: 93 587 26 61
Impresión: Novagràfik. Vivaldi, 5. Montcada i Reixac
Impreso en España - Printed in Spain
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte,
ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma
ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por foto-
copia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.
Teoría crítica.pmd 6 16/12/2011, 9:36
PRESENTACIÓN
Gustavo Leyva
Las denominaciones genéricas «Teoría Crítica» o «Escuela de
Frankfurt» remiten de modo inmediato a un programa de reflexión
filosófica, investigación social y orientación política vinculado a un
conjunto de nombres —ante todo Theodor W. Adorno, Max Hork-
heimer, Herbert Marcuse o Jürgen Habermas— que se vinculan, a
su vez, a un contexto histórico caracterizado por fenómenos como
la cultura de Weimar, el nacionalsocialismo alemán, la emigración,
Auschwitz o, más recientemente, el movimiento estudiantil y los
nuevos movimientos sociales, a propuestas teóricas vinculadas al
marxismo y al psicoanálisis, lo mismo que a una serie de debates
académicos y políticos con el positivismo, el racionalismo crítico,
la teoría de sistemas, la filosofía analítica o el postestructuralismo,
que han marcado profundamente el desarrollo de la filosofía y las
ciencias sociales desde los años treinta del siglo pasado.1
1. Para este contexto histórico-intelectual véanse: Martin Jay (1973): The Dialecti-
cal Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research
1923-1950, University of California Press, Berkeley-Los Angeles (traducción castella-
na: La imaginación dialéctica: historia de la escuela de Frankfurt y el Instituto de Investi-
gación Social, 1923-1950. Taurus, Madrid, 1974); Helmut Dubiel (1978): Wissenschafts-
organisation und politische Erfahrung. Studien zur frühen Kritischen Theorie, Suhrkamp,
Frankfurt am Main [una selección de ensayos del propio Dubiel sobre estos temas se
encuentra en Helmut Dubiel (2000): La Teoría Crítica: ayer y hoy, Universidad Autóno-
ma Metropolitana-Iztapalapa / Plaza y Valdés / Instituto Goethe / DAAD, México]; Al-
fons Söllner (1979): Geschichte und Herrschaft. Studien zur materialistischen Sozialwis-
senschaft 1929-1945, Suhrkamp, Frankfurt am Main [de Söllner pueden verse en
castellano los estudios dedicados a Franz Neumann y Otto Kirchheimer en Alfons Söll-
ner (2001): Crítica de la Política, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa /
Miguel Ángel Porrúa / Instituto Goethe / DAAD, México]; y, sobre todo, Rolf Wiggers-
haus (1988): Die Frankfurter Schule. Geschichte. Theoretische Entwicklung. Politische
Bedeutung, C.H. Beck, München.
Teoría crítica.pmd 7 16/12/2011, 9:36
En su imponente obra sobre la Escuela de Frankfurt, Rolf Wig-
gershaus ha señalado cómo esta denominación en el curso de los
años sesenta se impuso desde fuera a una corriente de investigación
vinculada a una sociología de carácter crítico que se asociaba bási-
camente a los nombres de Theodor W. Adorno, Max Horkheimer y
Jürgen Habermas.2 Así comprendida, recuerda Wiggershaus, la Es-
cuela de Frankfurt poseía un marco institucional (el Institut für So-
zialforschung fundado precisamente en Frankfurt en 1923, cerrado
en 1933 por el gobierno nacionalsocialista y reabierto de nuevo en
Frankfurt en 1950), un conjunto de personalidades que aglutinaban
en torno a sí a investigadores y pensadores, una suerte de acta de
declaración —el discurso inaugural sostenido por Max Horkheimer
con ocasión de su toma del puesto de director del Institut für So-
zialforschung: Die gegenwärtige Lage der Sozialphilosophie und die
Aufgaben eines Instituts für Sozialforschung (1931), documento al
que remitirán tanto el propio Horkheimer en la celebración por la
reapertura del Instituto en Frankfurt en 1951 como las posteriores
exposiciones de las tareas y propósitos del Instituto—, un programa
de reflexión e investigación ofrecido por una teoría «materialista»,
«crítica», del proceso social en su totalidad —programa que debía
ser realizado en la línea ofrecida por una variante no ortodoxa del
marxismo al igual que por el psicoanálisis y las ciencias sociales y
donde se reunían vertientes que procedían de Kant, Hegel, Marx y
Freud lo mismo que de Schopenhauer, Nietzsche y Klages— al igual
que una revista lo mismo que diversos medios para la difusión y
publicación de sus trabajos de investigación —tanto la legendaria
Zeitschrift für Sozialforschung como los Schriften des Instituts für
Sozialforschung.
Puede decirse que la intención original de los exponentes de la
Teoría Crítica era la de desarrollar una reflexión filosófica, social y
política articulada con un trabajo interdisciplinario con las cien-
cias sociales, y orientada por una intención crítica y emancipato-
ria frente a las penurias e injusticias imperantes en las sociedades
modernas. En torno a esta propuesta se reunieron —en uno u otro
momento y de manera más o menos cercana— esfuerzos de re-
flexión como los desarrollados por Max Horkheimer, Theodor
W. Adorno, Walter Benjamin, Friedrich Pollock, Herbert Marcuse,
Leo Löwenthal, Otto Kirchheimer, Franz Neumann y Erich Fromm,
lo mismo que, hoy en día, Jürgen Habermas, por citar tan sólo los
nombres de quienes sean sus exponentes más destacados. En to-
dos ellos puede encontrarse la pretensión por desarrollar una re-
2. Cfr. el ya mencionado libro de Wiggershaus (Wiggershaus, 1988).
Teoría crítica.pmd 8 16/12/2011, 9:36
flexión donde se enlacen el análisis social, la intención crítica, la
elaboración de un diagnóstico del presente y la reflexión sobre los
parámetros normativos que nos permitan orientarnos y actuar en
él. Más específicamente, podría decirse que la idea rectora que
anima a esta línea de reflexión filosófica, investigación social y
orientación política se puede localizar en el movimiento que va de
Kant a Freud y pasa por Hegel, Marx y aun Nietzsche, a saber: la
idea de una autonomía y una realización de una vida lograda en el
marco de una sociedad en la que se enlacen la libertad individual
y la solidaridad y cooperación sociales, sin anular por ello las dife-
rencias individuales y asumiendo por principio la imposibilidad
de alcanzar una reconciliación total de los individuos entre sí en el
mundo moderno. Aún más, y en ello se expresa sin duda un mo-
mento proveniente de Hegel (y, más específicamente, del hegelia-
nismo de izquierda), la convicción compartida por los exponentes
de la Teoría Crítica es que en las sociedades modernas se encuen-
tran ya presentes de manera inmanente potenciales de autono-
mía, vida lograda y solidaridad y cooperación sociales; no obstan-
te, al mismo tiempo, en ellas estos potenciales se hallan a la vez
reducidos, limitados, deformados y su realización se encuentra
impedida para todos los miembros de estas sociedades por igual.
Es precisamente aquí que se localizan y pueden ser comprendidas
las crisis, patologías y paradojas que caracterizan a las sociedades
modernas. Pero es también aquí donde se encuentra, a la vez, el
lugar del despliegue de la lucha, de las diversas formas de resisten-
cia y, en último término, de la posibilidad de la crítica.
Es sabido que experiencias políticas, sociales e históricas decisi-
vas en la Europa del primer tercio del siglo XX, tales como el reflujo
del movimiento obrero, el desarrollo y ascenso del fascismo en Ale-
mania, las tendencias autoritarias en las sociedades de capitalismo
tardío, el creciente escepticismo y la posterior crítica al desarrollo
de la revolución rusa, al igual que la experiencia del encuentro con
la industria cultural norteamericana en el exilio, provocaron un cam-
bio de orientación en la Teoría Crítica que se fue radicalizando en
los años cuarenta del siglo anterior. Expresión culminante de este
cambio es, sin duda, la Dialektik der Aufklärung (1947) en la que se
busca comprender la conversión de la Ilustración en mito y terror.
Con ello se retoman los motivos de una crítica a la Ilustración pre-
sentes ya en el joven Hegel y en el romanticismo alemán que apare-
cen también —en forma quizá aún más radicalizada— en Sade,
Schopenhauer y Nietzsche o en la Kulturkritik de la República de
Weimar y se reencuentran hoy en día en algunas variantes del lla-
mado postestructuralismo francés.
Teoría crítica.pmd 9 16/12/2011, 9:36
Basta quizá lo anteriormente señalado para ver que la historia
de la recepción de la Teoría Crítica se ha desarrollado en varias
etapas, planos y niveles.3 Jürgen Habermas fue quizá el primero en
haber realizado una distinción entre dos generaciones de la Teoría
Crítica planteando con ello el difícil tema de la continuidad y/o dis-
continuidad en el desarrollo de esta línea de reflexión filosófica,
investigación social y orientación e intervención políticas.4 Se ha
subrayado en este sentido, por ejemplo, cómo la interpretación de
Marx ofrecida por sus exponentes se inscribía en la misma línea de
los esfuerzos orientados a desarrollar un marxismo «no-ortodoxo»
que la acerca a reflexiones análogas a las desarrolladas por Georg
Lukács, Karl Korsch o Antonio Gramsci, lo mismo que por Jean
Paul Sartre o Galvano della Volpe; se ha señalado también la mane-
ra en que las propuestas de Adorno, Marcuse o Habermas han inci-
dido en la recepción, crítica y desarrollo del psicoanálisis; se ha
llamado igualmente la atención sobre el modo en que la reflexión
filosófica y estética desarrollada especialmente por Walter Benja-
min y Theodor W. Adorno ha ejercido una profunda influencia so-
bre los debates y discusiones en torno a filosofía y estética desarro-
llados desde fines de los años cincuenta en Europa y Estados Unidos
de Norteamérica —y es en este mismo sentido que se señala el influ-
jo ejercido por Adorno en la discusión musical alemana en los años
cincuenta, en el quehacer fílmico y prosístico de Alexander Kluge o
en la obra literaria de autores como Botho Strauß. No es posible
tampoco dejar de lado la resonancia social y política de estos pensa-
dores —incluso en ocasiones en contra de sus propios deseos— en
los movimientos de protesta estudiantil tanto en Europa como en
los Estados Unidos de Norteamérica y aun en Latinoamérica;5 fi-
nalmente, se ha destacado también la enorme influencia académi-
ca de los trabajos desarrollados por sus exponentes tanto en el ám-
bito de la filosofía como en el de la teoría social y política. Diversas
estaciones de este influjo están constituidas por las discusiones
metodológicas desatadas por Authoritarian personality en los Esta-
dos Unidos de Norteamérica, la disputa por el positivismo desarro-
3. Cfr. Jürgen Habermas: «Drei Thesen zur Wirkungsgeschichte der Frankfurter
Schule», en Axel Honneth y Albrecht Wellmer (eds.) (1986): Die Frankfurter Schule und
die Folgen. Referate eines Symposiums der Alexander von Humboldt - Stiftung vom 10. -
15. Dezember 1984 in Ludwigsburg, Walter de Gruyter, Berlín - Nueva York.
4. Ibíd.
5. Sobre los vínculos de los representantes de la llamada «primera generación» de
la Teoría Crítica con Latinoamérica, véase: Martin Traine: Die Sehnsucht nach dem
ganz Anderen: die Frankfurter Schule und Lateinamerika: Die Frankfurter Schule und
Lateinamerika, Verlag der Augustinus Buchhandlung, Aachen, 1994.
10
Teoría crítica.pmd 10 16/12/2011, 9:36
llada en los años sesenta en el marco de debates con el racionalismo
crítico de Karl Popper y Hans Albert, la discusión con la hermenéu-
tica de Hans-Georg Gadamer, con la teoría de los sistemas de Niklas
Luhmann, con la filosofía analítica, con los exponentes del llamado
«postestructuralismo» francés —especialmente Michel Foucault y
Jacques Derrida— y, más recientemente, con los defensores de pro-
gramas naturalistas fuertes.
Desde sus inicios se le han planteado a la Teoría Crítica desafíos
y tareas de diverso alcance y en distintos planos. Así, por ejemplo, en
el ámbito de la teoría social, se ha insistido en la necesidad de avan-
zar en una comprensión de la sociedad que dé cuenta del modo en
que en ésta se encuentra ya presente, en forma inmanente, un poten-
cial normativo de crítica, y que interrogue eventualmente el estatu-
to, sentido y validez de la distinción entre mundo de la vida y siste-
ma, para esforzarse más bien en concebir los diversos ámbitos
sociales, las diversas configuraciones de las relaciones humanas, la
sociedad en general, como expresión de diversos grados de cristali-
zación que no pueden sustraerse jamás por completo a la acción, a
la transformación, a la creación, a la resistencia y a la crítica. En el
ámbito de la filosofía, por su parte, se piensa en tareas muy diferen-
ciadas. Así, en el ámbito de la filosofía teórica, se distinguen los es-
fuerzos por desarrollar una comprensión de la verdad que escape a
la oposición irresoluble entre invención y descubrimiento y que, re-
nunciando a toda pretensión de fundamentación última, pueda es-
capar, al mismo tiempo, al peligro del relativismo. En el plano de la
filosofía práctica se trata de avanzar en dirección de una reflexión
sobre el modo en que podrían ser enlazadas las preguntas relaciona-
das con la justicia con aquellas referidas a la felicidad y la conduc-
ción de la vida de una subjetividad descentrada, esclareciendo la
manera en que podría ser incorporado en esta reflexión el contenido
moral de relaciones sociales que no están constituidas jurídicamen-
te —esto es, relaciones de carácter afectivo— y que no pueden ser
tematizadas en forma adecuada desde la perspectiva puramente for-
mal suministrada por la justicia. En este mismo ámbito se advierte
la búsqueda de una orientación en la reflexión que se desarrolle ya
no solamente por el principio deliberativo de la democracia, sino
que analice también los presupuestos sociales requeridos para la for-
mación democrática de la voluntad.6 Finalmente, en el plano de la
reflexión estética, se plantea el modo en que sería posible elaborar
una comprensión de los objetos artísticos y de su experiencia que
6. Cfr. Axel Honneth: Das Andere der Gerechtigkeit, Suhrkamp, Frankfurt am
Main, 2000.
11
Teoría crítica.pmd 11 16/12/2011, 9:36
muestre a la vez tanto su dimensión cognitiva como su dimensión
ética y aun política y tematice el modo en que éstas se enlazan y
oponen entre sí en el horizonte de la experiencia estética y de las
relaciones que ésta mantiene con la experiencia cotidiana.7
Después de todo lo anteriormente señalado quizá sea claro que
la significación de la Teoría Crítica para el presente podrá determi-
narse sólo a partir de las respuestas que ella sea capaz de dar a los
problemas que definen a la situación histórica actual: el derrumbe
del socialismo realmente existente, la victoria aparentemente in-
cuestionada de la economía de mercado y del neoliberalismo, la
diferenciación, descentralización y entrelazamiento de las funcio-
nes y dimensiones económicas, políticas y culturales más allá de
las fronteras de los diversos Estados nacionales —proceso al que
suele designarse con el término genérico de globalización—, el des-
pliegue de este proceso de globalización dentro de una lógica capi-
talista, el empobrecimiento masivo en el Tercer Mundo, la agudi-
zación de la dramática cesura entre el Norte y el Sur, la creciente
destrucción de la base natural de la vida humana, el desarrollo de
nuevos movimientos sociales, los nuevos mecanismos de exclu-
sión social, el retorno a formas extremas del nacionalismo y del
fundamentalismo étnico y religioso como tentativas de respuesta a
la hegemonía de la cultura occidental y a la destrucción sistemáti-
ca de otras culturas y formas de vida, la emergencia de un terroris-
mo de nuevo cuño que ahora se despliega en el plano internacional
y en el que se dan cita motivos arcaicos de carácter religioso con
un empleo sistemático de técnicas modernas para la destrucción,
etc. Todos estos problemas parecen ser de especial urgencia, particu-
larmente en los países latinoamericanos donde ellos se entrelazan
con otros que han caracterizado desde siempre a esta región tales
como la pobreza, la desigualdad económica, la marginación, la fra-
gilidad de las instituciones democráticas, la existencia de mecanis-
mos específicos de exclusión de clase, de género y de carácter étni-
co y la destrucción progresiva del entorno ecológico. Es en este
horizonte que se puede plantear la pregunta por la posibilidad,
relevancia y sentido de la crítica filosófica, social y política hoy en
día. Es justamente en el marco de una discusión de esta clase que
se inscriben los trabajos presentados en este libro. En él no nos
hemos propuesto abordar todo el amplio espectro de influencia
disciplinar y temática ejercida por la Teoría Crítica. Nos hemos
limitado solamente a desarrollar algunos aspectos de su irradia-
7. Cfr. Christoph Menke y Martin Seel (eds.) (1993): Zur Verteidigung der Vernunft
gegen ihre Liebhaber und Verächter, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1993.
12
Teoría crítica.pmd 12 16/12/2011, 9:36
ción en cinco complejos temáticos representados por cada una de
las secciones de las que se compone este libro, y esperamos en
algún momento futuro poder dedicar otro volumen a aspectos re-
levantes en la recepción, desarrollo y crítica de la Teoría Crítica no
tratados en el marco de la presente obra. Las primeras versiones
de los trabajos que aparecen en este libro fueron presentadas en el
marco del Simposio Internacional La Teoría Crítica en el Diálogo
Europa-Latinoamérica y las tareas actuales de la crítica (Kritische
Theorie im Dialog Europa-Lateinamerika und die heutigen Aufga-
ben der Kritik) celebrado en la ciudad de México del 11 al 13 de
octubre de 2004 bajo los auspicios del Goethe-Institut México, la
Fundación Alexander von Humboldt y la Universidad Autónoma
Metropolitana en el marco de los festejos con motivo de su 30.º
aniversario. Estas versiones fueron posteriormente revisadas y de-
sarrolladas en forma sistemática por sus autores y autoras dando
así lugar a los artículos que ahora presentamos al lector. Con esta
obra nos proponemos contribuir al avance de la reflexión sobre
algunos de los problemas anteriormente mencionados en el con-
texto de un diálogo entre Alemania y Latinoamérica, diálogo que,
esperamos, sea considerado como un paso firme en dirección de
un intercambio de ideas y experiencias más intenso entre Alema-
nia y América Latina para poder ampliar el horizonte de la discu-
sión académica y política entre América Latina y Europa y poder
contribuir, a la vez, al esclarecimiento de cuestiones centrales de la
discusión filosófica, social y política contemporáneas.
Deseo agradecer a todos los colegas participantes en esta obra,
al Goethe-Institut México —de manera especial a quien en aquel
momento fungía como su director, el Dr. Bernd Scherer, a su direc-
tor actual, Folco Näther, y a su coordinadora de Programación Cul-
tural, Edda Webels— y a la Fundación Alexander von Humboldt
—en forma particular a la Dra. Gisela Janetzke y a Ulrika Holde-
fleiss-Walter de la Abteilung Förderung Ausland—, por su apoyo irres-
tricto y entusiasta tanto para la organización del evento anterior-
mente mencionado como para la edición de este libro; al rector
general de la Universidad Autónoma Metropolitana, Dr. Luis Mier y
Terán, al rector de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, Dr. José Lema Labadie, lo mismo que al director
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Dr. Rodrigo
Díaz Cruz, al coordinador del Consejo Editorial de esta misma Divi-
sión, Maestro Jorge Issa, al jefe del Departamento de Filosofía de
esta misma Unidad, Dr. Luis Felipe Segura Martínez, y a Esteban
Mate, de la Editorial Anthropos en España, por el amplio y genero-
so apoyo que ofrecieron para la publicación de esta obra. Deseo
13
Teoría crítica.pmd 13 16/12/2011, 9:36
dejar constancia también de la invaluable ayuda ofrecida por Peter
Storandt con su esmerada traducción al castellano de los trabajos
presentados por nuestros colegas alemanes. Finalmente, debo men-
cionar a Octavio Pérez Martínez y Ruth Ixchel Piñón, jóvenes estu-
diantes de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iz-
tapalapa, por su ayuda en los trabajos de corrección estilística y
organización de la presentación bibliográfica de algunos de los tra-
bajos que componen esta obra. Sin la ayuda de todas las personas e
instituciones mencionadas anteriormente no podríamos estar pre-
sentando la obra que el lector ahora tiene en sus manos.
Ciudad de México, marzo de 2005
14
Teoría crítica.pmd 14 16/12/2011, 9:36
SECCIÓN I
LOS PARÁMETROS DE LA CRÍTICA
15
Teoría crítica.pmd 15 16/12/2011, 9:36
INTRODUCCIÓN
Adriana García Andrade
El título de esta sección, para alguien no avezado en los temas
de la llamada Teoría Crítica, puede parecer un tanto oscuro. ¿Se
indica con él quizá una suerte de deber ser social? ¿Un deber ser
impreso en lo social —y, en ese sentido, será posible hablar de una
suerte de textura normativa de la sociedad—? ¿O será un cuestiona-
miento a lo anterior? En realidad, los cuatro escritos aquí reunidos
giran en torno al dilema de la crítica y su normatividad implícita; en
torno a su justificación y sus posibilidades, aunque cada uno lo abor-
de de forma diferente. El problema que los une es cómo hacer viva
una Teoría Crítica en la actualidad. Y eso supone la cuestión acerca
de cómo mantener presente la idea de «un posible ser de otro modo»
(ein mogliches Anderssein).
Lo anteriormente planteado, desde una posición demagógica
no presenta problema alguno, sólo se necesita enunciar algunos vi-
tuperios contra el Estado, o contra el Banco Mundial, o contra los
países desarrollados, para mostrar que algo nos oprime y que la
liberación de esto nos llevaría a un mundo mejor. Pero, desde una
propuesta que busca fundamentar su «verdad» o, por lo menos, la
posibilidad de su existencia, aparece como un dilema no sólo apre-
miante sino casi irresoluble. ¿Por qué me atrevo a decir que el pro-
blema parece desde un inicio sin solución? Porque, si en algo está de
acuerdo una variedad de sociólogos desde fines del siglo pasado
(Scott Lash, Ulrich Beck, Anthony Giddens, Niklas Luhmann, por
mencionar algunos), es en que las sociedades actuales —se les lla-
me de la información, del conocimiento, reflexivas, o posmoder-
nas— son contingentes. Esa palabra encierra una multiplicidad de
consecuencias. Por un lado, ya no podemos predecir qué sucederá
en el futuro y un evento cualquiera puede tener consecuencias te-
rribles o benéficas para la vida social y el destino del mundo. Por
17
Teoría crítica.pmd 17 16/12/2011, 9:36
otro, puesto que uno de los cometidos de la ciencia era, precisa-
mente, predecir sucesos, ésta queda en una posición de casi igual-
dad frente a otro tipo de conocimientos, esto es, se introduce el
tema del relativismo. En ese sentido, las consecuencias —que ya no
pueden ser puntualmente definidas— podrán ser «benéficas» para
un punto de vista, aunque detestables para otro. En estas circuns-
tancias, la justificación o fundamento último de cualquier tipo de
conocimiento parece quedar suspendida en un «por el momento» y
«para algunos cuantos».
Y es en este panorama adverso que se inserta cualquier preten-
sión de crítica a la sociedad —sea esta crítica normativa o no.1 Cier-
tamente se puede argumentar que la Teoría Crítica —desde sus an-
tecedentes marxistas, pasando por la primera generación de la
Escuela de Frankfurt hasta la fecha— no es una ciencia, y por ello
quizá podría escaparse del dilema científico. Sin embargo, y ahí se
encuentra una de las complejidades de este proyecto, aunque una
de sus pretensiones sea la reflexión filosófica (que también estaría
sujeta a las vicisitudes de la contingencia y el relativismo), en ella
aparece también un fuerte interés por la descripción empírica, y
ésta es parte del sustento de la propia reflexión filosófica. Precisa-
mente en el ser social existente se encuentra la posible «textura nor-
mativa de lo social» a la que nos referíamos al inicio de este escrito.
La Teoría Crítica, entonces, no se escapa del dilema de tener que
justificar y fundamentar su propia existencia —a pesar, paradójica-
mente, de que ya exista como discurso— y hacer plausibles sus ob-
servaciones acerca de la sociedad.
A continuación comentaré cómo cada uno de los trabajos in-
cluidos en esta sección atienden a las anteriores preocupaciones.
En primer lugar, quisiera utilizar la propuesta del trabajo de
Gustavo Leyva «Pasado y presente de la Teoría Crítica. Tres vertien-
tes de reflexión para la crítica en el presente», como elemento orde-
nador de los cuatro escritos —incluido el del propio autor. En el
apartado número tres del mencionado artículo aparecen —como lo
anuncia su título— tres tareas para la crítica. Leyva propone que la
reflexión crítica debe centrarse en tres planos: el de la filosofía mo-
1. Para ello, es importante ver la distinción que hace Wolgang Bonß —en el artículo
que aquí se incluye— entre crítica empírica, inmanente y normativa. Como bien seña-
la, aunque las tres pueden estar interrelacionadas, no son iguales.
18
Teoría crítica.pmd 18 16/12/2011, 9:36
ral, el de la filosofía y la teoría social y el de la filosofía política. El
primero de los planos se relaciona con «el carácter y sentido de la
crítica, los parámetros desde los que se articula y el modo en que se
enlaza en forma inmanente con la realidad social». Es en este plano
que podemos localizar, como ya mencionaba, uno de los puntos
más importantes de reflexión —relacionado con el tema de la con-
tingencia en la sociedad actual. Los cuatro escritos, con peculiares
énfasis, se dan a la tarea de mencionar su posición en torno al plano
de lo que Leyva llama filosofía moral; aunque es quizá el trabajo de
Albrecht Wellmer «Crítica radical de la modernidad versus teoría
de la democracia moderna: dos caras de la Teoría Crítica», el que lo
toma como su objetivo primordial.
El segundo de los planos, el de la filosofía y la teoría social, im-
plica, para Leyva, la formulación de una teoría sistemática de la
sociedad. Aquí se podría inscribir el trabajo de Wolfgang Bonß, no
como una propuesta de teoría sistemática, sino como el trabajo de
un teórico social que comienza desde la perspectiva del observador
(metaobservador) y describe las transiciones de la crítica. De esta
manera busca encontrar «lecciones» acerca de cómo es posible plan-
tear una Teoría Crítica actualmente —por ello habla de una Lern-
geschichte. También es de mencionar el trabajo del propio Leyva,
que propone cuáles podrían ser los parámetros para realizar tal teo-
ría sistemática. Finalmente, el tercer plano, el de la filosofía políti-
ca, se referiría a una «reflexión que permita una comprensión más
amplia y diferenciada de la política». En este caso, el escrito de
Enrique Serrano «Kant y el proyecto de una Teoría Crítica de la
sociedad», claramente se aboca a ello, planteándonos —entre otras
cosas— una nueva mirada al tema del conflicto.
II
En lo que sigue abundaré respecto de los comentarios que aca-
bo de esbozar, respetando el orden en que los presenté en el punto
anterior. Es por ello que iniciaré con el artículo del conocido conti-
nuador de la Teoría Crítica alemana, Albrecht Wellmer.
Como mencioné, el artículo de Wellmer se puede insertar en el
plano de la filosofía moral, específicamente en lo que Leyva deno-
mina la dimensión hermenéutica. Esto es así porque, a mi parecer,
uno de los objetivos implícitos en el trabajo de Wellmer es dejar
claro cuáles pueden ser los fundamentos de la crítica. Ciertamente
su artículo trata acerca de dos caras —aparentemente contradicto-
rias— que él encuentra en la historia de la Teoría Crítica (la teoría
19
Teoría crítica.pmd 19 16/12/2011, 9:36
de la democracia y la crítica radical de la modernidad). Pero a tra-
vés de la descripción de ambas y una clara argumentación acerca
de por qué son dos caras de la misma corriente de investigación,
nos muestra cómo podemos pensar en la existencia y justificación
de la crítica. Por el lado de la teoría de la democracia, Wellmer ape-
la a la propuesta habermasiana, a saber, «las ideas normativas de
democracia, de justicia y de Derechos Humanos han podido tener
influencia en las sociedades modernas [...] [puesto que existe] una
perspectiva normativa preestablecida en el interior de nuestra prác-
tica lingüística». Es decir, la crítica existe gracias a que el propio
lenguaje reconoce ideas como las mencionadas. Y es a partir de ese
reconocimiento que, como dice Wellmer —siguiendo a Habermas—,
la crítica de Adorno y Horkheimer pudo entender las patologías
sociales «en cuanto patologías». Así, las tradiciones liberales y de-
mocráticas alimentan la Teoría Crítica y legitiman su existencia
—como Teoría Crítica.
Ahora bien, Wellmer tiene claro que ésa es sólo una de las caras,
y la otra es tanto o más importante. Con ella —la crítica radical de la
modernidad—, se refiere a una reinterpretación de la producción
última de la primera generación de la Teoría Crítica. Wellmer busca
re-interpretar la tradicional lectura de la Dialéctica de la Ilustración.
De acuerdo a ésta, se dice que Horkheimer y Adorno quedaron atra-
pados en un «negativismo mesiánico» del que ya no pudieron esca-
par. Con una interpretación tal, la Teoría Crítica requería de un nuevo
proyecto —como el que proporciona Habermas. Wellmer propone
enfáticamente que «la radicalidad del impulso crítico-trascendente
que obra en la Dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer,
también debería hacerse valer [...] en una forma democráticamente
ilustrada de la Teoría Crítica». Es decir, en ese texto despiadado
aparece —según Wellmer— una «crítica radical que utiliza la exa-
geración como método del conocimiento por el fundado temor de
que podría llegar a ser verdad aquello que no puede ser totalmente
verdad...». En él —y en los textos posteriores de Adorno, como la
Dialéctica negativa—, podemos rastrear, dice Wellmer, no un pesi-
mismo que abandona la praxis sino un intento por recuperar en el
lenguaje un «impulso radicalmente trascendente».
De esta manera, el autor justifica tanto la posibilidad de la críti-
ca —es a partir del contraste de lo real con los ideales de justicia,
democracia y los Derechos Humanos que aparecen las patologías—
como las semillas del impulso al cambio —la exageración de un
presente que provoca que éste no se convierta en futuro.
20
Teoría crítica.pmd 20 16/12/2011, 9:36
III
El trabajo de Wolfgang Bonß, como mencioné, se insertaría en el
segundo plano, el de la filosofía y la teoría social. Ciertamente, no
propone una nueva unidad teórica, sin embargo su tratamiento del
tema se perfila desde una posición de teoría social. Bonß se propone
hacer un recuento de lo que la crítica ha significado a lo largo del
tiempo —a quiénes se ha dirigido como los portadores de la crítica
(Adressaten), cuál ha sido el tema específico de la crítica y el punto
de referencia de la misma. Su objetivo es aprender de la historia de
la crítica cuáles pueden ser los parámetros actuales, cómo puede
estar constituida y a quiénes se puede dirigir. Su metaobservación,
en un sentido, cuenta la historia de cómo la crítica ha tomado con-
ciencia de sí misma. En su análisis podemos ver, por ejemplo, cómo
la crítica de la Ilustración, pierde —a la postre— su propio funda-
mento normativo. Esto si se asume que, de acuerdo al recuento de
Bonß, el fundamento de la crítica estaba dado por la creencia de que
los hombres estaban dotados de razón —como parte de su esencia
natural. En una sociedad donde prevalecía el absolutismo y por ende
la desigualdad, la racionalidad de los hombres aparece como mera
ideología que busca sustentar tal desigualdad. En ese sentido, la crí-
tica pierde «piso». Por ello, propone Bonß, la diferenciación social,
el tiempo y el anudamiento de crítica y crisis serán puntos impor-
tantes para entender cómo la crítica «sin piso» puede encontrar un
fundamento provisional. Por un lado, la cuestión de la diferencia-
ción social permite proponer un sujeto portador de la crítica, el pro-
letariado —que parecería reunir todos los males de la sociedad capi-
talista—; por el otro, el tiempo posibilita que el proceso de crítica sea
eso, un proceso en el que el mundo se volvería razonable (die Gestal-
tung der Welt als vernünftige); y finalmente, el anudamiento de críti-
ca y crisis mostraba el proceso crítico no como un camino inequívo-
co sino plagado de salidas inesperadas y por ello ambivalente.
La historia mostraría que la ambivalencia no llevaría al espera-
do mundo de la razón, y por ende, la crítica continuaría sin funda-
mento. Bonß sigue, a lo largo de su escrito, describiendo cómo los
acentos de la crítica se desplazan, desde la primera Teoría Crítica
(con su proyecto integrador de filosofía social y ciencia y, posterior-
mente, con su cierre negativo) hasta los planteamientos de finales
del siglo XX —pasando obviamente por el cambio que supuso la
propuesta habermasiana.
Sus conclusiones no son halagüeñas, la Teoría Crítica continúa
sin un fundamento último —y tal parece que nunca lo tendrá—, quie-
nes en la actualidad se adscriben a la Teoría Crítica se mueven entre
21
Teoría crítica.pmd 21 16/12/2011, 9:36
el escepticismo (la crítica es preponderantemente empírico-analíti-
ca: Ulrich Beck y Scott Lash), el idealismo (la crítica como práctica
real no nace de la reflexión teórica, sino de tres virtudes: Michael
Walzer) y la fundamentación filosófico-empírica (se parte de una teo-
ría de la comunicación, complementada con hechos como las protes-
tas sociales, por ejemplo —como potenciales de resistencia fácticos—
que son muestras de un mundo diferente: Axel Honneth). Aunque, a
partir de su exposición, Bonß pareciera optar por la posición de Axel
Honneth, para él, la pregunta acerca de la Teoría Crítica y su funda-
mentación en la sociedad de la modernidad reflexiva queda abierta.
Antes de continuar con el tercer plano, el de la filosofía política,
me parece pertinente incluir aquí la propuesta de Leyva con respec-
to al plano de la filosofía y la teoría social. Como mencioné en el
apartado I, una de las tareas que ve este autor como primordial es
generar una Teoría Crítica sistemática. La propuesta se entiende si
partimos del diagnóstico que enuncia el autor. A su parecer habría
que romper con «esa suerte de funcionalismo en el que se encuen-
tran atrapadas las reflexiones desarrolladas por Adorno y Horkhei-
mer en los años cuarenta, especialmente en la Dialéctica de la Ilus-
tración». Según el análisis de Leyva —análisis que comparten otros
autores— debido al pesimismo al que llega el proyecto de la prime-
ra generación de la Teoría Crítica (y que Wellmer revalora en el
escrito que aparece aquí), los posteriores seguidores de la Teoría
Crítica recurren al trabajo del «círculo externo» o proponen una
reconstrucción alternativa, como en el caso de Habermas. El pro-
pósito es encontrar un punto de partida que aprecie el «carácter
complejo y contradictorio» de la sociedad moderna. Sin embargo,
menciona Leyva, los análisis del «círculo externo» no han podido
ser elaborados en forma de una teoría sistemática de la sociedad, de
ahí que esa sería una tarea primordial.2
IV
El tercer plano, siguiendo a Leyva, se referiría a las «reflexiones
en torno a la filosofía del derecho y a la filosofía política [que] han
2. Cabe mencionar que el intento habermasiano supondría generar una teoría de la
sociedad, aunque quizá su propuesta teórica también podría catalogarse como atrapa-
da en un «funcionalismo», no en un pesimismo como el que aparece en la Dialéctica de
la Ilustración, pero al enfatizar la parte sistémica que coloniza el mundo de la vida, los
intentos de resistencia aparecen minimizados ante el alud de la razón instrumental.
Por supuesto nos referimos al Habermas de la Teoría de la acción comunicativa.
22
Teoría crítica.pmd 22 16/12/2011, 9:36
acompañado a la Teoría Crítica desde sus inicios». En este plano se
buscaría incorporar el legado de la tradición liberal, a la vez que
dirigir la mirada a los distintos espacios públicos como lugares
de «lucha atravesados por relaciones de poder y resistencia». Como
propuse en el punto I, el escrito de Serrano, parecería atender este
ámbito de reflexión. Ciertamente no se limita a esto y espero que
con las siguientes líneas esto quede claro.
El autor subraya la importancia de fundamentar tanto la vali-
dez, como el impulso trascendente de la Teoría Crítica. Para ello,
afirma que habría que retomar la propuesta kantiana respecto de la
razón práctica. Kant, comenta Serrano, distingue entre el uso teóri-
co y el uso práctico de la razón y afirma que este último tiene prio-
ridad sobre el primero. Dirá Serrano que el error de la primera Es-
cuela de Frankfurt tuvo que ver con «identificar la búsqueda de la
verdad con la búsqueda del sentido». Según el autor, la verdad tiene
que ver con un discurso teórico y el sentido con «una creación del
propio sujeto». Retomando estos elementos, la tarea de la Teoría
Crítica sería encontrar una «mediación entre una descripción del
mundo [uso teórico de la razón] y un sentido que pueda ser recono-
cido como válido por todo sujeto racional [uso práctico]». Este sen-
tido objetivo que se impone a los individuos (puesto que va más allá
de las experiencias y gustos individuales) implicaría un orden civil
justo «que garantice el ejercicio de la libertad a todos sus miem-
bros». Ahora bien, éste contendría implícitamente una exigencia de
reciprocidad. Tal exigencia aparece como un maximum. Es decir,
como un ideal no realizado y quizá nunca realizable, cuya función
es «evitar que se identifique la justicia en su sentido pleno con cual-
quier orden social existente». Así, la Teoría Crítica no buscaría jus-
tificarse como poseedora de una verdad incuestionable, sino como
una narración que, por un lado, describe las relaciones sociales (ra-
zón teórica) y, por el otro, no se conforma con su actual existencia
(razón práctica). El autor reconoce la posibilidad de que existan
múltiples narraciones que ya no pueden pretender ser verdaderas
pero que pueden ser comparadas y cuya función práctica «... es ser-
vir de apoyo para proponer programas de acción».
Con respecto al tema específico de la política, desde mi perspec-
tiva, el autor busca integrarla en la agenda de un proyecto crítico.
Recurriendo a su interpretación de la teoría kantiana de la política,
Serrano comenta que ésta logra «... hacer posible conjugar una vi-
sión realista de la práctica política, sin perder el horizonte utópi-
co...». Esto es así porque, desde la propuesta kantiana, el conflicto
no aparece como el «resultado de factores irracionales, sino el efec-
to necesario e insuperable de la contingencia del mundo humano».
23
Teoría crítica.pmd 23 16/12/2011, 9:36
Es decir, el conflicto tiene como función crear ciudadanos, no des-
orden. El conflicto subordinado al orden legal implica el ejercicio
de libertades individuales —cuando éstas no se ven respaldadas por
el Derecho en sentido amplio.3 La existencia del conflicto es enton-
ces «un síntoma del ejercicio de la libertad». La relación entre las
condiciones de injusticia y el estado de Derecho y la democracia
generan el contenido de lo político que puede ser incorporado a una
Teoría Crítica.
Después de este breve recorrido por los cuatro textos, me parece
conveniente rescatar algunas ideas que parecen repetirse en los au-
tores. En primer lugar, los autores comparten la preocupación por
el tema de la fundamentación y la validez de la Teoría Crítica en la
actualidad. En segundo lugar, en todos ellos hay un esfuerzo her-
menéutico que no busca justificar que se tiene la mejor interpreta-
ción —o la verdadera interpretación— sino cuyo afán es encontrar
herramientas útiles para construir una Teoría Crítica en la actuali-
dad. Es decir, se retoman textos del pasado como una forma de
Lerngeschichte (historia de aprendizaje o aprendizaje de la histo-
ria), como diría Bonß. En tercer lugar, todos concuerdan en que la
Teoría Crítica no es ni puede ser un conjunto de recetas creadas por
intelectuales, sino que está anclada en experiencias de sufrimiento
e injusticia. Y es eso, precisamente, lo que mantiene viva la posibi-
lidad de una Teoría Crítica. Los trabajos que aquí se presentan son
de esta manera una muestra de los diferentes caminos que se pue-
den seguir para lograr justificar una Teoría Crítica en la actualidad.
Éstos son pruebas vivas de la Teoría Crítica; son «huellas y astillas»
(Spuren und Splittern) —como diría Adorno— de que el mundo puede
ser de otro modo.
3. Con Derecho en sentido estricto, Serrano se refiere al «sistema de normas positi-
vas respaldadas por el poder político» y en sentido amplio a «las exigencias de justicia,
respaldadas en razones».
24
Teoría crítica.pmd 24 16/12/2011, 9:36
CRÍTICA RADICAL DE LA MODERNIDAD VS.
TEORÍA DE LA DEMOCRACIA MODERNA:
DOS CARAS DE LA TEORÍA CRÍTICA*
Albrecht Wellmer
Las dos caras de la Teoría Crítica de las que se habla en el título,
las he denominado con las palabras clave de una crítica radical de
la modernidad y una teoría de la democracia moderna. Sin embar-
go, éstas son, por lo pronto, sólo palabras clave. Lo que quiero mos-
trar es que la indiscutible oposición entre estas dos formas de la
Teoría Crítica designa, al mismo tiempo, una correlación recóndita
y paradójica de dos perspectivas distintas del mundo moderno. De-
seo destacar primero la divergencia de estas dos perspectivas que
salta inmediatamente a la vista. Con este fin quiero dirigir la aten-
ción a un texto clave de la Teoría Crítica más antigua, la Dialéctica
de la Ilustración de Adorno y Horkheimer.
Se trata de un libro que Adorno y Horkheimer escribieron du-
rante la Segunda Guerra Mundial entre 1942 y 1944, durante su
exilio en EE.UU. Esta obra contiene una especie de historia —tal
vez deberíamos llamarla «metahistoria»— de la razón, narrando la
historia del esplendor y de la miseria de la Ilustración. Es el docu-
mento de fundación de la posterior Escuela de Frankfurt, en cuyos
representantes más importantes se convirtieron precisamente Ador-
no y Horkheimer después de haber regresado del exilio americano.
Para una adecuada comprensión del libro y de la historia que narra
es relevante entender la situación histórica en la que surgió la obra.
Adorno y Horkheimer pertenecían, junto con Leo Löwenthal, Her-
bert Marcuse, Erich Fromm y otros, a un círculo de intelectuales
judíos en torno al Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt
que fueron expulsados de Alemania por los nazis. En 1930 Horkhei-
mer había sido nombrado director de ese Instituto; también fue él
* Traducción directa del alemán por Peter Storandt. Revisión realizada por Gusta-
vo Leyva.
25
Teoría crítica.pmd 25 16/12/2011, 9:36
quien logró salvarlo de la intervención de los nazis y reconstruirlo
en Nueva York. En los años tempranos de la década de los treinta, la
primera época de auge del Instituto en Frankfurt, el programa de
éste consistió en desarrollar una teoría social interdisciplinaria,
orientada por el marxismo. Horkheimer y sus colegas no eran mar-
xistas ortodoxos, pero se orientaban por la crítica de la economía
política elaborada por Marx y cobijaban la esperanza de una revo-
lución proletaria, si bien se hacían ya muy escasas ilusiones sobre
la revolución bolchevique. A causa de la derrota del movimiento
obrero alemán en conexión con la toma de poder por los nacional-
socialistas y debido a las experiencias del terror fascista y estalinis-
ta, Horkheimer y Adorno se vieron forzados en los años de su exilio
a buscar una reorientación teórica, en cuyo documento más impor-
tante se ha convertido la Dialéctica de la Ilustración. Con las catego-
rías marxistas ya no era posible comprender el fascismo y el estali-
nismo, en cuanto herederos de la Ilustración burguesa y del
movimiento obrero socialista; para entender la brusca conversión
de la Ilustración burguesa y socialista en terror puro, había que
determinar en el movimiento histórico mismo de la Ilustración un
momento oculto de terror, en el cual se anunciara la posibilidad de
tal conversión. Mientras que la orientación teórica original del Ins-
tituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt pudo entenderse to-
davía como continuación directa de una tradición que había con-
ducido desde Hegel y Marx hacia los inicios de un marxismo
«occidental» en el joven Lukács, la Dialéctica de la Ilustración repre-
senta, por ende, el intento de empezar el análisis histórico-social en
un nivel tan profundo que la conversión del impulso emancipador
de la Ilustración en su contrario fuera comprensible como preesta-
blecida en el proceso de Ilustración mismo. Con este fin, Adorno y
Horkheimer buscaron integrar en una teoría de la Ilustración, toda-
vía de orientación marxista, los motivos de una crítica de la moder-
nidad crítica ante la Ilustración; motivos que ya podían encontrarse
en el joven Hegel, posteriormente en forma radicalizada en Nietz-
sche y, en una versión reaccionaria, en la crítica de la civilización
formulada por los conservadores durante la República de Weimar.
Dicho de otra manera: Adorno y Horkheimer trataron de volver a
poner una tradición de crítica de la Ilustración que tenía raíces ab-
solutamente respetables en el joven Hegel y en el romanticismo ale-
mán hasta llegar a Nietzsche y que influyó aun en el Marx temprano
también, al servicio de una Ilustración radicalizada, como ya lo ha-
bía intentado el joven Hegel.
La primera frase de la Dialéctica de la Ilustración dice así: «La
Ilustración, en el más amplio sentido de pensamiento en continuo
26
Teoría crítica.pmd 26 16/12/2011, 9:36
progreso, ha perseguido desde siempre el objetivo de liberar a los
hombres del miedo y constituirlos en señores. Pero la tierra entera-
mente ilustrada resplandece bajo el signo de una triunfal calami-
dad».1 La Dialéctica de la Ilustración es el intento de comprender esta
diferencia entre los objetivos y las consecuencias de la Ilustración.
Para los intelectuales marxistas Adorno y Horkheimer esto tenía que
equivaler a la tentativa de variar el esquema de historia de la civiliza-
ción proyectado por Marx y Engels de modo tal que se volviera com-
prensible por qué la sociedad burguesa no había desembocado en la
sociedad sin clases sino en una forma civilizada de la barbarie. Ya
Marx y Engels vieron en la transición de la sociedad arcaica primiti-
va hacia el Estado de clases —es decir, hacia la sociedad organizada
en forma estatal— no sólo el inicio de la civilización sino, al mismo
tiempo, una catástrofe, a saber, el inicio de la explotación organiza-
da del hombre por el hombre. Ya Marx y Engels presentan el proceso
de civilización como «dialéctico» en el sentido de que, siendo el pro-
ceso de auto constitución del género humano y de objetivación y
formación de las «facultades esenciales» humanas, es a la vez un
proceso de creciente degradación de los hombres, de creciente do-
minación y explotación del hombre por el hombre. Pero Marx y En-
gels vieron en la constelación histórica producida por el capitalismo
moderno, al mismo tiempo, el potencial del surgimiento de una so-
ciedad emancipada y libre de dominación. Adorno y Horkheimer
buscan mostrar, por el contrario, que la dialéctica histórica de pro-
greso y represión no tiene una salida «natural» porque el escenario
de esa dialéctica es, no en último término, la subjetividad humana
misma: en el proceso de devenir sujetos de los hombres se encuentra
ya preestablecida, de manera dialécticamente embrujada, la elimi-
nación del hombre como sujeto. Por lo tanto, en el momento históri-
co en que el estado de las fuerzas productivas haría posibles la liber-
tad y la abundancia para todos, no existen los sujetos emancipados
que pudieran apropiarse de la riqueza social por la vía de una revolu-
ción de las condiciones sociales de producción.
La dialéctica de la Ilustración es para Adorno y Horkheimer la
dialéctica de la historia de la razón. Mas la historia de la razón
es dialéctica porque la razón se encuentra contagiada desde sus ini-
cios en la historia arquetípica (Urgeschichte) de la civilización por la
dominación y una voluntad de preservación de sí misma que tenía
que dirigirse de igual forma contra la naturaleza externa y la inter-
na de los sujetos en proceso de formación. «La humanidad ha debi-
do someterse a cosas terribles hasta constituirse el sí mismo, el ca-
1. Adorno/Horkheimer, 1944: 59.
27
Teoría crítica.pmd 27 16/12/2011, 9:36
rácter idéntico, instrumental y viril del hombre, y algo de ello se
repite en cada infancia.»2 Adorno y Horkheimer explican la unidad
de razón y dominación o bien represión, tratando de leer, al mismo
tiempo, a Marx a través de los ojos de Kant y Nietzsche, es decir, de
modo crítico respecto del conocimiento, y a Kant a través de los
ojos de Marx y Freud, es decir, de modo materialista. La mejor ma-
nera de evidenciar la lectura crítica respecto del conocimiento que
Adorno y Horkheimer aplican a Marx es mediante su análisis de la
forma de racionalidad de las sociedades industriales modernas. Ésta
se caracteriza para ellos —igual que para Max Weber y para el joven
Lukács— por una conjunción de racionalidad formal e instrumen-
tal. La racionalidad formal se expresa como impulso de crear co-
nexiones de conocimiento, de explicación y acción unificadoras y
libres de contradicciones. La fuerza creadora de unidad y consis-
tencia de la razón a la que se refiere el concepto de racionalidad
formal, para Adorno y Horkheimer se deriva de las condiciones fun-
damentales del pensamiento conceptual; pues en tanto que el pen-
samiento, el uso del lenguaje, está sujeto a la ley de no contradic-
ción —que es, por así decirlo, la esencia de la racionalidad que debe
actuar en todas las culturas en cuanto formas de interacción media-
da simbólicamente— la obligación de crear consistencia y un orden
sistemático en el conocimiento y la acción está integrada desde el
principio a todos los actos de conocimiento y modos de acción hu-
manos que son mediados por el lenguaje. La razón, atada a la ley de
la no contradicción, siempre se encuentra, por así decirlo, ya en
camino hacia la racionalización formal y a la sistematización del
conocimiento y de la acción. «Pensar, en el sentido de la Ilustración,
es producir un orden científico unitario y deducir el conocimiento
de los hechos de principios, entendidos ya sea como axiomas deter-
minados arbitrariamente, como ideas innatas o como abstraccio-
nes supremas. Las leyes lógicas constituyen las relaciones más ge-
nerales dentro de ese orden; ellas lo definen. La unidad reside en la
unanimidad. El principio de contradicción es el sistema in nuce [...]
La razón no proporciona otra cosa que la idea de unidad sistemáti-
ca, los elementos formales de una sólida interconexión conceptual.»3
Ahora bien, una afirmación decisiva de Adorno y Horkheimer es
aquella de que la racionalidad formal equivale, en último término, a
la racionalidad instrumental, es decir, a una racionalidad «cosifica-
dora», dirigida hacia el control y la manipulación de procesos natu-
rales y sociales. Ya Lukács había caracterizado, remitiéndose a los
2. Adorno/Horkheimer, 1944: 86.
3. Adorno/Horkheimer, 1944: 130.
28
Teoría crítica.pmd 28 16/12/2011, 9:36
análisis de Max Weber, la forma de racionalidad de la sociedad ca-
pitalista por una conjunción de racionalidad formal e instrumental;
pero explicando esta conjunción de racionalidad formal e instru-
mental a partir de la estructura del intercambio de mercancías, es
decir, como manifestación de lo que Marx llamó el «fetiche de la
mercancía». En cambio, Adorno y Horkheimer intentan profundi-
zar el análisis. Ellos también ven en la racionalidad de intercambio
de la sociedad capitalista el centro dinámico de los procesos de ra-
cionalización modernos en la Administración, el Derecho y la Eco-
nomía; pero a diferencia de Lukács, consideran la proliferación ex-
cesiva de la racionalidad de intercambio en la sociedad capitalista
únicamente como un caso extremo de aquella unión de racionali-
dad formal e instrumental que buscan remontar hasta sus orígenes
en la historia arquetípica de la razón y del pensamiento conceptual.
De esta manera, para Adorno y Horkheimer la «tecnificación» del
mundo de vida moderno, la objetivación («cosificación») del mun-
do natural y social mediante la ciencia moderna, el desenfreno de la
racionalidad de intercambio en la sociedad capitalista moderna y el
surgimiento de sistemas de dominación totalitarios se presentan de
la misma manera como manifestaciones de una razón que cosifica
desde sus inicios.
Ciertamente, los autores reconocen y asienten el impulso eman-
cipador en el movimiento moderno de la Ilustración, pero conside-
ran que precisamente en la filosofía de Kant actúa la dialéctica de la
Ilustración, mediante la cual el impulso emancipador se convier-
te en cosificación. «Los conceptos de Kant son ambiguos. La razón,
en cuanto yo trascendental supraindividual, contiene en sí la idea
de una libre convivencia de los hombres en la que éstos se organi-
zan como sujeto universal y superan el conflicto entre la razón pura
y la empírica en la consciente solidaridad del todo. Ella representa
la idea de la verdadera universalidad, la utopía. Pero, al mismo tiem-
po, la razón es la instancia del pensamiento calculador que organi-
za el mundo para los fines de la autoconservación...».4 Lo que esto
significa puede aclararse mediante otra proposición, en la que los
autores aluden a los rasgos restrictivos de los conceptos de «expe-
riencia» y «conocimiento» que utiliza Kant: «El dominio de la natu-
raleza traza el círculo en el que la crítica de la razón pura ha deste-
rrado el pensamiento».5 Esto quiere decir: (1) Ya en Kant la realidad
físicamente objetivada se convierte en la pauta de todo aquello que
se admite como real, es decir, como reconocible; (2) la forma física
4. Adorno/Horkheimer, 1944: 131.
5. Adorno/Horkheimer, 1944: 79.
29
Teoría crítica.pmd 29 16/12/2011, 9:36
de objetivación de la realidad está sujeta a un a priori instrumental:
el conocimiento que se obtiene a partir de esta objetivación de la
realidad es esencialmente conocimiento técnicamente aprovecha-
ble. Por lo tanto, hay dos aspectos de la Ilustración moderna, orien-
tada por la ciencia, que para Adorno y Horkheimer están íntima-
mente enlazados: primero, que la naturaleza muerta se convierte en
paradigma de la realidad en general, lo cual significa que también
la realidad social, intelectual y psíquica tiende a ser concebida de
acuerdo con las pautas de este paradigma: al reduccionismo de la
ciencia empírica moderna corresponde la cosificación de la natura-
leza espiritual o de la espiritualidad humana afectada de naturale-
za; y segundo, que una racionalidad calculadora y cuantificadora y
el conocimiento técnicamente aprovechable se convierten en la for-
ma dominante de racionalidad y pensamiento de la sociedad. Cuan-
to más la razón es reducida a las funciones de preservación de sí
misma, tanto más se tendrá que llevar a cabo una asimilación de la
naturaleza humana y de la realidad social a la naturaleza inorgáni-
ca. La vida humana deviene un proceso químico, el cuerpo vivido
(Leib) humano en «cuerpo físico» (Körper), y esta «transformación
en algo muerto» que resulta de la conversión de la naturaleza en
«sustancia y materia»6 significa, en aras de una razón instrumental
que ha llegado a ser total, no sólo un prejuicio metodológico de
determinadas ciencias sino un cambio real de la realidad humana y
social: la sociedad se convierte en un contexto funcional, los hom-
bres, en cosas manipulables. «De este modo —dicen Adorno y Hork-
heimer—, la Ilustración recae en la mitología, de la que nunca supo
escapar.»7 Así como el mito ya fue parcialmente Ilustración —en
cuanto conocimiento explicativo y «sistematizador»—, la Ilustra-
ción sigue siendo mitológica. El desencantamiento (Entzauberung)
progresivo del mundo es, al mismo tiempo, su progresivo reencan-
tamiento (Verzauberung).
Adorno y Horkheimer trataron de comprender en versiones cada
vez distintas esta interconexión de desencantamiento y reencanta-
miento del mundo a través de la Ilustración. El «desencantamien-
to» era la superación de interpretaciones tanto animistas y antropo-
mórficas como mitológicas y religiosas en aras de una creciente
objetivación y dominación de la naturaleza. Pero este desencanta-
miento de la naturaleza significaba, al mismo tiempo, una asimila-
ción de la naturaleza viva y espiritual a la muerta: mímesis de lo
muerto. «La ratio que reprime a la mímesis no es sólo su contrario.
6. Adorno/Horkheimer, 1944.
7. Adorno/Horkheimer, 1944: 80.
30
Teoría crítica.pmd 30 16/12/2011, 9:36
Ella misma es mímesis: mímesis de lo muerto. El espíritu subjetivo,
que disuelve la animación de la naturaleza, sólo domina a la natura-
leza “desanimada” imitando su rigidez y disolviéndose él mismo en
cuanto animado. La imitación se pone al servicio del dominio, en la
medida en que incluso el hombre se convierte en antropomorfismo
a los ojos del hombre.»8
Adorno y Horkheimer entienden la «mímesis de lo muerto», en
total concordancia con el análisis que hace Lukács de la conciencia
cosificada, como un proceso social real al que se encuentran sujetas
tanto la conciencia y la autocomprensión de los hombres como sus
relaciones sociales. La racionalidad instrumental adopta la forma
de un plexo de enceguecimiento (Verblendungszusammenhang) so-
cial, en el cual la subjetividad humana es un elemento que única-
mente estorba: «Pero cuanto más se logra el proceso de autoconser-
vación a través de la división burguesa del trabajo, tanto más exige
dicho proceso la autoalienación de los individuos, que han de mo-
delarse en cuerpo y alma según el aparato técnico».9
Con el «aparato técnico» los autores se refieren —como ya debe
haber quedado claro— no solamente a la técnica en el sentido estre-
cho de la palabra, sino a las formas de organización y acción tecnifi-
cadas, burocratizadas y economizadas de las sociedades modernas
con su poder que transforma, disciplina y controla a los individuos,
subordinándolos a ese poder, por así decirlo; o sea, los autores se
refieren a una compleja correlación sistémica de procesos de racio-
nalización formales, instrumentales y económicos: correlación de la
que piensan que ha secado en gran medida las fuentes de la razón
práctica, de la autonomía humana, del pensamiento no reglamenta-
do y de la solidaridad social. Si en este contexto hablan de un proce-
so real de cosificación, se refieren a un proceso en que los hombres
se comprenden a sí mismos y sus relaciones cada vez más en catego-
rías que únicamente dejan abiertas las opciones de acción estratégi-
cas, instrumentales, económicas y bélicas. Si la subjetividad huma-
na con sus emociones espontáneas y no reglamentadas sólo importa
como fuente de perturbación de los procesos sistémicos, ya no es
muy grande el paso para llegar a aquellos juegos de planeación y
fantasías en los que, por ejemplo, se simula la continuación de una
guerra nuclear, después de haberse extinguido toda vida humana,
mediante robots inteligentes: anticipando de manera sadomasoquista,
por así decirlo, la autoaniquilación definitiva de los sujetos moder-
nos. En el horizonte se perfila un mundo que funcionaría ya sea de
8. Adorno/Horkheimer, 1944: 109.
9. Adorno/Horkheimer, 1944: 83.
31
Teoría crítica.pmd 31 16/12/2011, 9:36
acuerdo con el modelo de un campo de concentración convertido
en universal —trazado en los sistemas de dominación totalitarios
del siglo XX y en la liquidación masiva de vidas humanas que los
acompañan (perspectiva que fue formulada recientemente por Gior-
gio Agamben)— o según el modelo de un proceso de globalización
capitalista hegemónico, realizado de manera bélica, cuyo reverso
serían una pauperización masiva en el Tercer Mundo, la obceca-
da destrucción de culturas no occidentales y, finalmente, también la
destrucción de aquella cultura democrática secular a la que otrora
habían conducido los procesos de modernización en las metrópolis
occidentales. Incluso el terrorismo actual con su inquietante mez-
cla de impulsos arcaico-religiosos y estrategias de destrucción radi-
cal modernas encajaría en estas tendencias: el fundamentalismo
terrorista, como reacción de defensa ante un proceso de moderni-
zación dominado por Occidente, confronta al mundo occidental
—así podríamos interpretarlo también— con la imagen deformada
de sus propias tendencias de cosificación destructivas.
Sin embargo, las obras de Adorno y Horkheimer escritas des-
pués de la Segunda Guerra Mundial y después de su regreso a Ale-
mania no pueden reducirse a la imagen aciaga e incluso apocalípti-
ca que proyecta la Dialéctica de la Ilustración. Es más, al principio
los autores mantuvieron en secreto este libro incluso ante sus alum-
nos: no encajaba con el contexto de la tentativa de reconstrucción
de las instituciones democráticas y de una cultura democrática en la
Alemania posfascista. No obstante, el influjo de los autores poste-
rior a su regreso del exilio fue el de ilustradores radicales, extendién-
dose su alcance mucho más allá del estricto ámbito de la discusión
filosófica. Su obrar no sólo se hizo relevante para la autocompren-
sión del movimiento estudiantil de la década de 1960 y para el rena-
cimiento de un marxismo «occidental» en Alemania; particularmente
fue Adorno —cuya repercusión empezó a superar la de Horkheimer
después de la guerra— quien tuvo una importancia difícil de sobres-
timar para las discusiones y la autocomprensión de la vanguardia
musical, literaria y artística de la Alemania de la posguerra. No po-
cos de sus representantes tomaron parte en los seminarios de Ador-
no. Para caracterizar el influjo de Adorno no sería mala elección la
palabra «intervenciones», que es el título de una de sus colecciones
de ensayos. Las huellas de tales intervenciones se encuentran en
innumerables lugares de discusión sobre teoría musical y literaria
de Alemania desde los años de 1950 hasta la actualidad. Dentro de
los ámbitos cultural y político de la República Federal de Alemania,
Adorno fue más que un maestro, crítico y comentarista filosófico
muy tomado en cuenta; él fue más bien la persona que volvió a des-
32
Teoría crítica.pmd 32 16/12/2011, 9:36
cubrir lo auténtico de la cultura alemana en medio de la contami-
nación reaccionaria de sus tradiciones, haciéndolo accesible para la
conciencia de la generación de la posguerra que era moralmen-
te confundida y quebrada en su identidad. La Teoría Crítica resultó
ser una posición que permitía, por un lado, analizar los aspectos
reaccionarios, represivos y hostiles a la cultura que contenía la tra-
dición cultural y política alemana —y eso con mayor exactitud que
desde cualquier otro punto de vista—; pero que, por otro lado, per-
mitía hacer patentes también los rasgos subversivos, emancipado-
res y universalistas de esa tradición. Quiero afirmar que la Teoría
Crítica fue la única posición teórica representada en Alemania des-
pués de la guerra que hizo posible la concepción de una ruptura
radical con el fascismo sin una ruptura igualmente radical con la
tradición cultural alemana, es decir, una ruptura con la identidad
cultural alemana. Yo creo que el inmenso influjo de Adorno y Hork-
heimer, que precisamente no sólo fue crítico en el sentido destructi-
vo sino ante todo liberador, debe explicarse, no en último término,
por esa singular constelación. Fue particularmente Adorno quien
en su por demás rica producción después de la guerra quitó los es-
combros que escondían a la cultura alemana, y la volvió a hacer
visible. Lo hizo como hombre de civilización urbana, inmune con-
tra las tentaciones de una regresión arcaizante pero conservando
dentro de sí el impulso romanticista; familiar con el universalis-
mo de la modernidad occidental, pero sin perder de vista los vesti-
gios de mutilación en las formas de humanismo existentes: el caso
poco frecuente de un filósofo que al mismo tiempo pertenecía total-
mente a la modernidad y a la tradición filosófica y cultural alemana.
Sin embargo, hay buenas razones para afirmar que la Teoría
Crítica ha evolucionado más allá de las posiciones de Adorno y
Horkheimer. La perspectiva de la Dialéctica de la Ilustración que
hace aparecer al fascismo, al estalinismo y a la cultura capitalista
de masas como expresiones distintas únicamente en aspecto gra-
dual de un plexo de enceguecimiento universal y de una moderni-
dad radicalmente ensombrecida, subyace todavía, si bien en for-
ma refractada de modo múltiple y dialéctica, a la obra tardía de
Adorno. Esto ciertamente no significa, como ya lo dije, que su
filosofía pueda reducirse a la elaboración de esta perspectiva; lo
que sucede es más bien que esa hipótesis fundamental relativa a la
filosofía de la historia vuelve como una especie de enturbiamiento
óptico en todos los análisis de Adorno. Pero al pensar que la histo-
ria real era la que sumergía todas las cosas en una luz turbia, él no
se dio cuenta de que el enturbiamiento de la luz era resultado de la
óptica a través de la cual él observaba las cosas. Si bien la afirma-
33
Teoría crítica.pmd 33 16/12/2011, 9:36
ción del plexo de enceguecimiento del mundo moderno se ha to-
mado en muchos aspectos de los fenómenos históricos concretos,
en Adorno se fundamenta, al mismo tiempo —y en ello radica su
debilidad filosófica— en una teoría del pensamiento conceptual
cuya óptica la hace aparecer, por así decirlo, como verdadera a
priori. Digo a priori porque desde la perspectiva de Adorno lo otro
de ese plexo de enceguecimiento debería ser lo totalmente otro de
la razón existente y, por lo tanto, lo totalmente otro de toda la
historia anterior. Sólo desde un punto de fuga mesiánico puede
entenderse el correspondiente análisis de la razón real todavía como
crítica de la razón falsa. En este sentido afirma el aforismo final de
Minima Moralia: «El conocimiento no tiene otra luz iluminadora
del mundo que la que arroja la idea de la redención»;10 renuncian-
do así a cualquier posibilidad de una praxis de cambio político y
de emancipación.
Precisamente aquí se encuentra el punto de arranque crítico del
nuevo proyecto de una Teoría Crítica desarrollado por Habermas,
que ha significado al mismo tiempo una apertura de la Teoría Críti-
ca hacia las tradiciones intelectuales y políticas de las democracias
occidentales. Resumiendo podría afirmarse que el rediseño de la
Teoría Crítica hecho por Habermas implicó el abandono del víncu-
lo entre negativismo y mesianismo existente en la vieja Teoría Críti-
ca y con ello, a la vez, la reconquista de un horizonte histórico de
posibilidad para la Teoría Crítica. Habermas no niega los fenóme-
nos críticamente analizados por Adorno y Horkheimer, más bien
los redescribe, y con esta redescripción en principio los hace accesi-
bles, al mismo tiempo, a una praxis transformadora. Por supuesto,
aquí no será posible presentar en forma breve una obra teórica com-
pleja como la de Habermas. Por eso quiero tocar aquí únicamente
algunos cambios de vía decisivos, con los cuales la Teoría Crítica
reciente se distanció de la de Adorno y Horkheimer y que la han
convertido, entre otros aspectos, en una teoría crítica de la demo-
cracia moderna. Puesto que, por lo demás, a continuación no sólo
hablaré de Habermas sino también de trabajos propios en los que
me he remitido, en parte de modo crítico, a trabajos de Habermas,
no siempre se podrá reconocer claramente cuándo hablaré como
exegeta de Habermas y cuándo con voz propia.
Son, sobre todo, dos cambios de vía teóricos que han hecho que
la Teoría Crítica reciente se distanciara de la antigua. Ambos se re-
fieren al negativismo radical de la vieja Teoría Crítica; el primero lo
pone en duda, el segundo lo reinterpreta. Con el primer cambio de
10. Adorno, 1951: 250.
34
Teoría crítica.pmd 34 16/12/2011, 9:36
vía se cuestiona la correlación interna entre la racionalidad discur-
siva y la instrumental que había afirmado la Dialéctica de la Ilustra-
ción. Habermas demostró con recursos de filosofía del lenguaje que
la razón instrumental, en tanto que es una de seres que interactúan
lingüísticamente, está ligada a una razón comunicativa, de «enten-
dimiento mutuo», la cual obra —mientras estemos hablando— en
el interior de las sociedades modernas, en el mundo de vida, tam-
bién en la ciencia y la política. La razón discursiva es primordial-
mente una razón dialógica, orientada por la comunicación. La ac-
ción lingüística siempre es también un plantear, aceptar y rechazar
pretensiones de verdad, sobre las cuales, en dado caso, discutimos y
tratamos de ponernos de acuerdo con razones. Así, si la perspectiva
de un acuerdo no forzado y logrado con argumentos es una pers-
pectiva normativa colocada en el interior de nuestra práctica lin-
güística, la razón debe haber sido y seguir siendo más que mera
racionalidad instrumental. Porque es así, y únicamente porque es
así, las ideas normativas de democracia, de justicia y de Derechos
Humanos han podido tener influjo en las sociedades modernas. Estas
ideas y sus concreciones institucionales son, lo mismo que la técni-
ca, la economía y la burocracia modernas, el resultado de un «pro-
ceso de racionalización» —entendiendo la «racionalización» no en
el sentido de racionalidad instrumental, sino de la eliminación de
barreras de reflexión, obstáculos de comunicación y formas de legi-
timación tradicionales: eliminación que sólo hizo posible una com-
prensión universalista de la democracia y los Derechos Humanos.
Entonces —afirma Habermas— en las sociedades modernas se ha
llevado a cabo, de forma complementaria a los procesos de raciona-
lización analizados por Adorno y Horkheimer, un proceso de racio-
nalización «comunicativa»; y únicamente mediante éste se pudo
formar la perspectiva normativa que permite entender adecuada-
mente las patologías sociales analizadas por Adorno y Horkheimer
en cuanto patologías. De esta manera, la crítica social mesiánica-
trascendente de Adorno y Horkheimer es, por decirlo así, reconver-
tida en una crítica inmanente: a saber, en una crítica que puede
invocar pautas que son las propias pautas de las sociedades moder-
nas afectadas por aquellas patologías. Pero entonces, la elaboración
y reconstrucción de esas pautas normativas, es decir, una teoría de
orientación universalista de la democracia y del Derecho democrá-
tico se convierte en elemento esencial de una teoría crítica de la
sociedad. Aquí, la Teoría Crítica conecta, por así decirlo, con las
tradiciones liberales y democráticas de la filosofía continental y
anglosajona, es decir, también con el dispositivo de las modernas
revoluciones democráticas. Esto explica por qué, además de Kant,
35
Teoría crítica.pmd 35 16/12/2011, 9:36
Hegel y Marx, también Dewey, Rawls o Rorty han llegado a ser im-
portantes interlocutores para la Teoría Crítica reciente.
El segundo cambio de vía importante de la Teoría Crítica reciente
frente a la vieja se refiere a la reinterpretación de una negatividad
inherente a la modernidad. En la vieja Teoría Crítica hay una co-
nexión no sólo histórico-empírica sino conceptual entre la diferencia-
ción de distintas esferas de validez en la modernidad —por ejemplo,
aquellas de la ciencia, del arte, del Derecho y de la moral—, los proce-
sos de diferenciación de sistema y un proceso de creciente cosifica-
ción. No en último término es esto lo que significa la expresión de
una dialéctica de la Ilustración. Desde el punto de vista de Adorno y
Horkheimer, también las tradiciones democráticas se encuentran
absorbidas irresistiblemente por esta dialéctica. Mas, bajo estas con-
diciones, la complejidad social y la democracia ya no pueden conce-
birse como compatibles. Pero si la alternativa de una regresión hacia
la sociedad preindustrial es comprendida como ilusión y tendiente al
fascismo —como es el caso de Adorno y Horkheimer a diferencia,
por ejemplo, de Ludwig Klages— la situación de la modernidad como
histórica no tiene salida: el horizonte utópico de una idea de reconci-
liación enfática pero históricamente ya inconcebible tiene que rem-
plazar una transformación de la sociedad concebible como histórica.
En cambio, la Teoría Crítica reciente insiste en no separar la comple-
jidad irreducible de las sociedades modernas con sus «divisiones»
inherentes y el proyecto de democracia, es decir, en incorporar algo
del realismo hegeliano a la teoría de la democracia. Quiero aclarar
esto con un punto donde la Teoría Crítica reciente ha abandonado la
utopía de reconciliación del marxismo que de forma sublimada
—mesiánica— sigue estando presente todavía en Adorno y Horkhei-
mer. Se trata de lo que se ha llamado la «libertad negativa» de los
individuos modernos, tal y como es, según Hegel, tanto la expresión
de una emancipación de los sujetos de vínculos tradicionalistas como
también el fundamento de una escisión estructural que es constituti-
va para las sociedades modernas, es decir, la pérdida de formas de
solidaridad comunitarias creadoras del sentido de comunidad. En
este contexto quiero remitirme directamente al famoso punto corres-
pondiente de discordia entre Marx y Hegel, en el que, en mi opinión,
ninguno de los dos tuvo razón, pero cuya falsa solución marxista se
introdujo todavía en la Teoría Crítica más antigua.
Me permito recordar la crítica radical que ya el joven Marx ex-
presó respecto de esta libertad «negativa» —concretada en los dere-
chos de libertad individuales— que es constitutiva, según Hegel,
para la sociedad burguesa moderna y, por lo tanto, para un Estado
moderno «racional». En términos económicos, esto significa la críti-
36
Teoría crítica.pmd 36 16/12/2011, 9:36
ca a la forma capitalista de la producción de mercancías; en térmi-
nos jurídico-políticos, es la crítica del valor que tiene la instituciona-
lización de derechos iguales y universales como base del Estado mo-
derno. Marx invierte la forma en que Hegel estableció el vínculo
entre estas dos dimensiones de la sociedad moderna, es decir, la pro-
piedad privada y los Derechos Humanos: mientras que Hegel conci-
be el momento de alienación o de escisión ética (sittlich) —que él
reconoce en la institución de la propiedad privada como fundamen-
to de los derechos individuales y, por ende, en la producción capita-
lista de mercancías— como el precio que necesariamente se paga
por la institucionalización de una forma post-tradicional de libertad
individual, Marx considera la institucionalización de los Derechos
Humanos únicamente como la expresión jurídica de una alienada
estructura económica básica. No es la escisión de la totalidad ética
(sittlich) —como en Hegel— la apariencia (Schein) que se disuelve
con tan sólo entenderse cómo la escisión del hombre en la sociedad
burguesa es superada en la eticidad (Sittlichkeit) concreta del Esta-
do; por el contrario, esta eticidad misma del Estado moderno afir-
mada por Hegel se presenta como la apariencia que oculta la falta de
eticidad (Unsittlichkeit) de las relaciones sociales de los hombres en
el capitalismo, determinadas por la base económica. Es decir, se in-
vierten «base» y «superestructura», realidad y apariencia.
Sin embargo, Marx niega necesariamente conceptos básicos de
Hegel con esta operación conceptual fundamental de su teoría. Es
absolutamente posible extraer estos conceptos del problemático
plexo total de la Filosofía del Derecho de Hegel, en la cual, como es
sabido, no existe una teoría de la democracia moderna. La idea fun-
damental de Hegel era que una eticidad (kommunitäre Sittlichkeit)
que vincula a los hombres entre sí, en la sociedad moderna sólo es
posible e imaginable sobre la base de una emancipación de los indi-
viduos, mediante la cual se arraiga al mismo tiempo institucional-
mente en la estructura fundamental de la sociedad un momento
de «escisión», en virtud de la misma libertad negativa de todos. La
«escisión» y la «reconciliación» entran en una mutua relación con-
flictiva que ya no es posible disolver mediante ninguna utopía de
reconciliación radical, es decir, de una eticidad comunitaria deve-
nida nuevamente inmediata. Este hecho fundamental de una rela-
ción de tensión entre la libertad individual y la comunitaria, entre
la procuración y el desarrollo individuales de la persona, por un
lado, y la eticidad democrática (demokratische Sittlichkeit) —como
diría yo en contra de Hegel—, por el otro, hace fracasar cualquier
intento de volver a disolverlo históricamente como relación de ten-
sión en el sentido de la figura de superación de Hegel. En cambio,
37
Teoría crítica.pmd 37 16/12/2011, 9:36
también podría decirse que una forma «racional» de solidaridad
social, de eticidad comunitaria en el mundo moderno sólo es posi-
ble sobre la base de una liberación de desuniones, desarmonías y
contingencias, trátese de las consecuencias «escindientes» (ent-
zweiend) de los derechos de libertad individuales, de la relación con-
flictiva entre mercado y democracia, de los aspectos agonales de la
competencia económica, cultural o política y del momento de pro-
visionalidad y contingencia en la solución de conflictos morales,
jurídicos o políticos profundos. Esto es lo que constituye la negati-
vidad irrebasable de la sociedad moderna; la tentativa de superar
históricamente esta negatividad en una forma de convivencia social
inmediatamente comunitaria, es decir, comunista, sólo sería posi-
ble pagando con la libertad individual y comunitaria, lo cual ahora
significa: democrática. Esto es, pues, también una de las conclusio-
nes que debemos sacar de la historia del «socialismo real».
Sin embargo, en lo que se refiere al punto de discordia entre
Marx y Hegel, también Hegel se equivocó. Para él una forma mo-
derna de democracia no era imaginable bajo las condiciones de una
emancipación de los individuos; por eso, él no podía concebir la
eticidad comunitaria, que veía establecida en el Estado moderno,
como una forma democrática de la eticidad, es decir, como la vincu-
lación de la libertad «negativa» con una forma de autodetermina-
ción y solidaridad social arraigada en instituciones, prácticas y con-
ductas democráticas, por muy frágil y amenazada por escisiones
que fuera. El giro de la Teoría Crítica reciente hacia la teoría de la
democracia va, por lo tanto, dirigida en contra de una deficiencia
relativa a la teoría de la democracia, tanto en Marx como en Hegel;
ciertamente, esta deficiencia radica, no en última instancia, en el
hecho de que ambos, tanto Hegel como Marx, carecían de experien-
cia histórica en cuanto a formas de vida democráticas modernas.
Con Habermas, la idea normativa de la democracia se convierte en
idea rectora de la Teoría Crítica. Se trata de una idea que está desti-
nada a superar dos intentos igualmente equivocados de concebir
una eticidad comunitaria bajo las condiciones modernas de una
emancipación individual: la idea conservadora del Estado de He-
gel, por un lado, y por el otro, la utopía socialista (posdemocrática)
de Marx. No obstante, la Teoría Crítica reciente recoge de este modo
motivos de ambos teóricos al insistir, con Hegel, en el significado
constitutivo de iguales derechos de libertad individuales para cual-
quier forma moderna de libertad comunitaria, y con Marx, en que
la libertad comunitaria y la solidaridad social bajo las condiciones
de la modernidad presuponen una domesticación democrática de
la economía capitalista.
38
Teoría crítica.pmd 38 16/12/2011, 9:36
Al hablar aquí de Marx he hablado, al mismo tiempo, sobre la
Dialéctica de la Ilustración porque la idea utópica de una nueva in-
mediatez en la reconciliación (Versöhnung) de lo individual y lo uni-
versal, del individuo y de la sociedad es común como punto de fuga
normativo para ambas teorías, la marxista y la vieja Teoría Crítica,
la cual, en este sentido, todavía siguió siendo marxista. Por ende,
la Teoría Crítica reciente sería, no en último término, una forma de
Teoría Crítica que vuelve a hacer valer parte de Kant y Hegel en
contra de la deconstrucción que Marx hizo a la filosofía idealista.
Sin embargo, en esta constelación —Kant y Hegel— reside todavía
un problema que finalmente me va a llevar a la reflexión de en qué
medida —como lo afirmé al principio— las dos «caras» de la Teoría
Crítica, que hasta ahora he confrontado entre ellas, se enlazan entre
sí de un modo oculto y paradójico. De corte kantiano es, pues, el
impulso radicalmente trascendente que llevó a Kant mismo a postu-
lar, al menos, la realización del reino de Dios en la Tierra —si bien
solamente en el sentido de una idea reguladora—; ello es difícilmen-
te compatible con el realismo de Hegel, pero sí con el imperativo
categórico de Marx de «invertir todas las relaciones en las que el
hombre sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y desprecia-
ble». Yo creo que las ideas normativas de democracia, justicia, liber-
tad y Derechos Humanos incluyen tal impulso radicalmente tras-
cendente, de modo que siempre estaremos obligados a ir más allá de
las formas de democracia existentes y de una comprensión ya exis-
tente de la justicia —por ejemplo, en lo que a la relación de géneros,
al control democrático de procesos conformes al mecanismo del
mercado o a la relación de los países ricos hacia los pobres se refie-
re— y, por así decirlo, a reinventar lo que la democracia o la realiza-
ción de la justicia y los Derechos Humanos habrían de significar
aquí y ahora. Las formas radicales de crítica social, como la vieja
Teoría Crítica las tiene en común con los trabajos de Foucault, se
alimentan de una reinvención aún pendiente de lo que la democra-
cia, la libertad y los Derechos Humanos deberían significar en un
momento histórico en el que las interpretaciones ya establecidas de
estas ideas ya no tienen una función correctiva notable frente a las
patologías, relaciones de poder e injusticias sociales ya manifiestas
y, en este sentido, ya se amalgamaron con ellas, por llamarlo así: tal
y como Marx lo supuso en su crítica de las relaciones jurídicas bur-
guesas. Y el triunfo de la estrategia de globalización neoliberal, apo-
yándose en los recursos de poder militares de las potencias hegemó-
nicas occidentales, ¿acaso no ha conducido a una constelación
histórica en la que han recobrado una actualidad no esperada, tanto
la crítica marxista de la economía política como la tétrica imagen de
39
Teoría crítica.pmd 39 16/12/2011, 9:36
la modernidad que dibuja la Dialéctica de la Ilustración? Y si le agre-
gamos la nueva amenaza terrorista de la civilización, inspirada por
motivos fundamentalista-fascistas, se presentan aquí nuevamente las
dos alternativas de una posible destrucción de la civilización demo-
crática hacia las cuales se dirige, como he señalado arriba, la dialéc-
tica de la Ilustración según Adorno y Horkheimer. Sin embargo, no
quiero desmentir de este modo mi crítica —y la de Habermas— a la
vieja Teoría Crítica; lo que quiero decir es que la radicalidad del im-
pulso crítico-trascendente que obra en la Dialéctica de la Ilustración
de Adorno y Horkheimer también debería hacerse valer en forma
modificada en una forma democráticamente ilustrada de la Teoría
Crítica. Concediendo todo lo que filosóficamente haya estado equi-
vocado en la Teoría Crítica más antigua: el miedo que impulsaba a
los autores, de que la modernidad se ensombreciera definitivamente
y que el sujeto autónomo desapareciera, tenía y sigue teniendo sus
fundamentos, tanto en aquel entonces como hoy en día, y no puede
apaciguarse recordando solamente esa autocomprensión democrá-
tica, liberal e igualitaria, tal y como se ha plasmado en la constitu-
ción de las sociedades occidentales modernas. Pues siempre existe
el peligro de que esta comprensión que las democracias modernas
tienen de sí mismas se adapte a aquellas tendencias que amenazan
con minarla o bien con bloquear su necesaria autorrenovación y los
potenciales que la facultan a trascenderse a sí misma. Si hablé de
una oculta y paradójica unión de las dos caras de la Teoría Crítica,
quería señalar con ello no tanto un hecho sino un problema: esta
unión es paradójica si partimos del estado actual de la Teoría Crítica
que hace parecer incompatibles las dos distintas perspectivas men-
cionadas hacia la modernidad. Sin embargo, me parece que algo del
impulso radicalmente trascendente que inspiró a la vieja Teoría Crí-
tica debería conservarse en una nueva forma de la Teoría Crítica y
del pensamiento crítico; pero, en este caso, no con el fin de oponer a
la mala realidad una esperanza mesiánica, sino para lograr median-
te intervenciones críticas que la realidad nuevamente se pueda expe-
rimentar como transformable en dirección hacia la autodetermina-
ción democrática, la justicia y la libertad.
Si leemos las obras posteriores de Adorno desde esta perspecti-
va, se muestra su inquebrantada actualidad; no sólo en lo que se
refiere a la estética —sin duda la más relevante del siglo XX, junto
con la de Walter Benjamin— sino también en sus aspectos relativos
a la filosofía del lenguaje y a la crítica social. Para finalizar, quiero
explicar esto brevemente.
Como punto de partida voy a utilizar la última frase de la Dialéc-
tica negativa, en la que Adorno exige al pensamiento crítico soli-
40
Teoría crítica.pmd 40 16/12/2011, 9:36
daridad «con la metafísica en el mismo momento en que ésta se vie-
ne abajo».11 Lo que habrá de permanecer de la metafísica derrocada
—ésta es mi lectura de Adorno— es el «momento trascendente» del
pensamiento, que para Adorno es la condición de su potencial críti-
co; al hablar de metafísica, Adorno tiene en mente sobre todo aquella
metafísica que Kant una vez había salvado ya críticamente, pero que
en él, desde la perspectiva de Adorno, sigue siendo acríticamente idea-
lista. La salvación de la metafísica presupone, según Adorno, su «se-
cularización» o, como él lo expresa, la transición de la metafísica
hacia el materialismo.12 Aquí, «materialismo» no significa lo mismo
que en sus conformaciones científicas modernas, sino el reconoci-
miento de la condición de naturalidad del espíritu o, con una expre-
sión de la Dialéctica de la Ilustración, la memoria de la naturaleza en
el sujeto: significando aquí «naturaleza», a diferencia de la naturale-
za objetivada de la ciencia moderna de la naturaleza, la naturaleza
viva —tanto el «estrato somático de lo vivo, apartado del sentido»13
como también el aspecto irreduciblemente somático y material de
todo aquello que denominamos «sujeto», «espíritu» o «pensamien-
to».14 Esto es ciertamente un naturalismo, pero uno que pretende
conservar en sí, en cuanto salvada, a la metafísica venida abajo.
¿Cómo debe concebirse semejante secularización de la metafí-
sica? En Adorno se encuentran, en principio, dos respuestas dife-
rentes a esta pregunta. Se podría hablar también de dos distintas
versiones de salvación de la metafísica en Adorno. Una de ellas —la
quiero llamar «relativa a la filosofía de la redención»— la he critica-
do más arriba en el contexto de mi discusión sobre la Dialéctica de
la Ilustración. Se encuentra todavía en el Adorno tardío en pasajes
un tanto arriesgados de la Dialéctica negativa y de la Teoría estética.
En ella se combinan motivos judío-mesiánicos, cristianos y metafí-
sicos; su correlato es el diagnóstico de un plexo de enceguecimiento
total de la sociedad actual, que únicamente admite ya la esperanza
de una redención pero ninguna praxis transformadora. Sin embar-
go, si la idea de redención como punto de fuga del pensamiento
crítico se toma en sentido estricto, ella no significa ninguna salva-
ción crítica sino la resurrección de la metafísica bajo la figura del
materialismo y, por ende, al mismo tiempo, la negación de éste. Por
eso, en Adorno, el motivo referido a la filosofía de la redención,
debería leerse a la luz de otra salvación —crítica— de la metafísica,
11. Adorno, 1966: 400.
12. Adorno, 1966: 358.
13. Ibíd.
14. Adorno, 1966: 393.
41
Teoría crítica.pmd 41 16/12/2011, 9:36
cuyas huellas se encuentran también por todas partes de la obra de
Adorno. Se trata de una salvación que integra las ideas metafísicas
en el horizonte de una realidad histórico-finita, indisolublemente
entrelazada con la naturaleza: a saber, como un fermento crítico y
trascendente que se encuentra inserto en las prácticas lingüísticas y
lingüísticamente mediadas de los hombres. La salvación crítica de
la metafísica significa su salvación como la esencia de la crítica
posible. La salvación implica que las ideas de la verdad —que para
Adorno es la idea suprema de las ideas metafísicas—, de libertad, de
justicia y de lo «bello», es decir, del arte, son ideas que trascienden
todo lo empírico en el siguiente sentido: como no realizables me-
diante lo empírico significan, al mismo tiempo, un fermento crítico
frente a todo aquello que históricamente se entiende como su reali-
zación respectiva. Ellas son trascendentes sin medida —por eso dan
lugar a la tentación de interpretarlas en términos de la filosofía de la
redención— pero a la vez obran como inmanentes a la sociedad.
Por un lado, su significado normativo se determina, en cada caso,
por medio de las normas lingüísticas y sociales reconocidas dentro
de tiempos y espacios determinados, por medio de interpretaciones
de la realidad y mediante paradigmas de lo verdadero, lo justo y lo
estéticamente consumado, a través de los cuales adoptan en cada
caso un contenido concreto; por otro lado, son ideas rectoras
—siempre sujetas a discusión también— de la crítica de todo aque-
llo que, en cuanto su realización concreta, es dado sólo fácticamen-
te o bien reconocido por una mayoría. Esto implica, como lo postu-
ló Derrida, no entenderlas de modo mesiánico ni tampoco como
ideas regulativas (con la correspondiente idea de una aproximación
infinita a un ideal) sino, pues, de modo crítico. Siendo ideas que
trascienden todo lo dado y todas las normatividades reconocidas,
demandan, por una parte, en cada caso su realización concreta aquí
y ahora; pero, por otra parte, al mismo tiempo exigen ser descifra-
das y concretadas nuevamente en cada constelación histórica en
contra de sus realizaciones falsas y sus malinterpretaciones ideoló-
gicas, y sólo así ser hechas valer. Éste es el significado crítico-tras-
cendente de la metafísica, en el que Adorno insistió con justa razón.
Precisamente en este sentido deberíamos leer también, en mi
opinión, la aparentemente desmedida crítica social, totalizadora en
sentido negativo, que prevalece en muchas partes de la Dialéctica de
la Ilustración, la obra más sombría de la Escuela de Frankfurt: a
saber, leerla como la expresión de una estrategia exploradora al ser-
vicio de un experimento crítico que ilumina de manera deslum-
brante la parte oscura de la sociedad y cultura burguesas y, de esta
forma, evidencia su conexión con las devastaciones y catástrofes
42
Teoría crítica.pmd 42 16/12/2011, 9:36
hechas en el siglo XX a la civilización: ejemplo de una crítica radical
que utiliza la exageración como método del conocimiento por el
fundado temor de que podría llegar a ser verdad aquello que no
puede ser totalmente verdad mientras tales libros puedan escribirse
y leerse todavía. Es un acto perturbador, como Britta Scholze lo ha
llamado, que no espera la redención sino que pretende una posible
transformación de la sociedad. También el discurso del plexo de
enceguecimiento adquiere con esta lectura un sentido diferente y
más concreto: es, no en último término, la expresión de una crítica
radical al capitalismo en cuanto ideología, la cual, por cierto, pe-
netra todas las fibras de los análisis de Adorno; crítica que, como ya
hemos señalado, ha adquirido nuevamente una actualidad inquie-
tante con el triunfo mundial del neoliberalismo.
Las huellas de una salvación crítica de la metafísica se encuen-
tran, como hemos dicho, por todas partes de los ensayos de Adorno,
incluyendo a sus obras maestras teóricas, la Dialéctica negativa y la
Teoría estética, pero con especial claridad allí donde Adorno, en sus
escritos de posguerra, interviene en cuestiones de la educación pos-
terior a Auschwitz, de la educación democrática o de la reapropia-
ción de la tradición cultural. Esto no es casual: el influjo enorme-
mente productivo de Adorno como instructor filosófico, estimulador
artístico e intelectual crítico en la Alemania de la posguerra, moral
y materialmente destrozada, no habría sido posible si no hubiese
confiado en las huellas de algo mejor en la sociedad y en sus estu-
diantes, es decir, también en las posibilidades de un cambio favora-
ble en la historia alemana en forma de una transgresión crítica de sí
misma de la cultura alemana.
Ahora bien, a la luz de una salvación crítica de la metafísica
—quiere decir, no en términos de una filosofía de la salvación— la
crítica que ejerce Adorno al pensamiento conceptual e «identifica-
dor» que he mencionado anteriormente, adquiere un significado
nuevo, a saber, el de una crítica lingüística, ya no abstracta sino
concreta, en cuanto crítica a la sociedad. El objetivo de la crítica no
es el concepto como tal, es decir, el lenguaje en cuanto medio de la
razón; por el contrario, el objetivo de la crítica es el uso cosificador
del lenguaje, el que «organiza el mundo para los fines de la autocon-
servación...». Adorno afirma que tal uso cosificador del lenguaje
determina en gran medida las formas modernas de ciencia y filoso-
fía, economía y burocracia y, por ende, también la comprensión que
bajo el capitalismo tienen los hombres de sí mismos, y sus relacio-
nes mutuas. Más arriba hablé de la crítica que Habermas hizo a la
vieja Teoría Crítica; lo que le reclamó fue que ella no tomaba en
cuenta el uso comunicativo del lenguaje, orientado hacia el entendi-
43
Teoría crítica.pmd 43 16/12/2011, 9:36
miento mutuo, el cual irreduciblemente y, por así decirlo, ontológi-
camente, pertenecía a cualquier forma de praxis lingüística. Ahora
podemos hacer patente que esta crítica, por muy justa que haya sido,
al mismo tiempo en cierto sentido no acertó las intenciones críticas
al lenguaje que tenía Adorno —al menos, si ubicamos estas inten-
ciones en el contexto de una salvación de la metafísica que proceda
no en términos de una filosofía de la redención, sino más bien a la
manera de una salvación crítica. Pues el uso cosificador del len-
guaje, en el que se enfoca la crítica lingüística de Adorno, es absolu-
tamente compatible con una orientación irreducible de la comuni-
cación lingüística hacia la verdad —tal y como Habermas la reclamó
a la vieja Teoría Crítica—, en tanto que esta comunicación se realiza
en el marco de presupuestos no cuestionados y decisiones previas
relativas a categorías, con los cuales precisamente queda predeter-
minada ya esa cosificación. Piénsese, por ejemplo, en las decisiones
categoriales previas que juegan un papel central en la ciencia mo-
derna y en el discurso económico o burocrático de las sociedades
modernas, y mediante las cuales se han constituido discursos o «re-
gímenes» de la verdad absolutamente específicos que excluyen del
ámbito de lo públicamente expresable lo «no idéntico» (como diría
Adorno), lo singular, la experiencia no reglamentada, haciéndolos
idénticos y, de esta manera, violándolos. La introducción a la Dialéc-
tica negativa de Adorno no es más que una discusión con tales ten-
dencias de las epistemes modernas y, a la vez, un intento de rehabi-
litar el concepto de un pensamiento crítico que no se agarra de
«sistemas de referencia» conceptuales dogmáticamente preestable-
cidos. «El pensamiento tradicional —dice Adorno— y las costum-
bres del sano entendimiento humano que legó al desaparecer como
filosofía, exigen un sistema de referencia, un frame of reference, en el
que todo tenga su lugar. Ni siquiera importa demasiado la evidencia
de tal sistema; incluso puede estar construido en forma de axiomas
dogmáticos; lo importante es que todo pensamiento sea localizable
y en ningún caso quede abandonado a sí mismo. Pero todo conoci-
miento fructífero tiene que echarse à fond perdu en los objetos. El
vértigo que da es index veri; el shock de lo abierto es la negatividad,
su revelación necesaria dentro de lo seguro y siempre igual, no-ver-
dad (Unwahrheit) sólo para lo no-verdadero (das Unwahre).»15
Para Adorno se trata, por lo tanto, de una crítica lingüística que
pretende volver a hacer valer los potenciales productivo-críticos del
lenguaje en contra de sus tendencias cosificadoras. Esto se refiere,
no en último término, a la filosofía y su tarea crítica. La filosofía, tal
15. Adorno, 1966: 33.
44
Teoría crítica.pmd 44 16/12/2011, 9:36
como debería ser, dice Adorno en la Dialéctica negativa, «no sería
otra cosa que la plena, no reducida experiencia en el medio del con-
cepto».16 Esta proposición encabeza como un lema las reflexiones
sobre el concepto de filosofía adecuado y la forma correcta de pre-
sentación filosófica, reflexiones en las que se distancia de todas las
formas académicamente establecidas de filosofar y de la exposición
y argumentación filosóficas, en aras de un pensamiento abierto y
desamparado que no admite como modelo ni la forma de sistema ni
la de argumentación científica. Sería un pensamiento sin funda-
mentos a priori ni marcos conceptuales fijos, un pensamiento que
«tiene que renovarse incansablemente, tanto por propia iniciativa
como por el roce con aquello con lo cual se enfrenta».17
Si Habermas trató de mostrar en contra de Adorno que la esen-
cia del pensamiento conceptual no se acaba con aquellas formas de
racionalidad formal e instrumental que han llegado a predominar
en la sociedad moderna; si Habermas identificó, pues, la racionali-
dad comunicativa del uso del lenguaje orientado por la comunica-
ción como antídoto contra las tendencias cosificadoras de las socie-
dades modernas, resulta ahora que la crítica lingüística de Adorno
parte de un punto muy diferente de la de Habermas. En ésta se trata
de una relación comunicativa entre interlocutores o bien actores,
orientada por el entendimiento mutuo y abierta hacia el discurso
racional, en la que Habermas ve con toda razón un elemento cons-
titutivo de formas de vida democráticas; en cambio, el tema de Ador-
no son las formas adecuadas del conocimiento de la realidad y de
uno mismo y, por lo tanto, los contenidos y las formas de la comuni-
cación lingüística. Mientras que Habermas habla de la comunica-
ción sin violencia en cuanto idea de racionalidad comunicativa in-
herente al lenguaje, Adorno pretende señalar la precaria dialéctica
entre lo universal y lo particular, que debe ser dirimida dentro del
lenguaje si el conocimiento no quiere atentar contra su objeto y con
ello, al mismo tiempo, contra los sujetos y su experiencia. Pero esto
no puede ser formulado adecuadamente en los conceptos de la co-
municación. Más bien podríamos decir que las desiderata de un
uso crítico del lenguaje —de un pensamiento crítico— postuladas
por Adorno, representan presuposiciones de una racionalidad ge-
nuinamente comunicativa en el sentido de Habermas.
Después de todo esto, la relación entre la vieja Teoría Crítica y la
reciente de la Escuela de Frankfurt se presenta un poco más com-
pleja de lo que yo la había descrito al principio. Todo indica que hay
16. Adorno, 1966: 25.
17. Adorno, 1966: 44.
45
Teoría crítica.pmd 45 16/12/2011, 9:36
impulsos críticos centrales de la Teoría Crítica más antigua, espe-
cialmente de Adorno, que de ninguna manera han perdido validez
con la renovación de la Teoría Crítica en términos de la teoría de la
democracia como la que aquí he defendido. Retomar estos impul-
sos significaría pensar aún más allá de la Teoría Crítica en sus con-
figuraciones actuales. La Teoría Crítica es un proyecto que de nin-
guna manera ha llegado ya a un fin.
Bibliografía
ADORNO, Theodor W. / Max HORKHEIMER (1947): Dialektik der Auf-
klärung, en Max Horkheimer: Gesammelte Schriften, vol. 5., ed. de
Alfred Schmidt y Gunzelin Schmid-Noerr, Fischer Verlag, Frankfurt
am Main. Se cita de acuerdo a la versión española: Theodor
W. Adorno / Max Horkheimer (1944): Dialéctica de la Ilustración.
Fragmentos filosóficos. Introducción y traducción de Juan José
Sánchez, Trotta, Madrid, 1994.
— (1951): Minima Moralia, Suhrkamp, Frankfurt am Main. Se cita de
acuerdo a la versión española: Theodor W. Adorno: Minima Moralia.
Traducción de Joaquín Chamorro Mielke, Taurus, Madrid, 2.ª ed. 1999.
— (1966): Negative Dialektik, Suhrkamp, Frakfurt am Main. Se cita de
acuerdo a la versión aparecida en Theodor W. Adorno: Gesammelte
Schriften, vol. 6, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1973 (trad. cast.:
Dialéctica Negativa, Taurus, Madrid, 1975).
46
Teoría crítica.pmd 46 16/12/2011, 9:36
¿POR QUÉ ES CRÍTICA LA TEORÍA CRÍTICA?
OBSERVACIONES EN TORNO
A VIEJOS Y NUEVOS PROYECTOS*
Wolfgang Bonß
La Teoría Crítica, o más exactamente, la Teoría Crítica de la Es-
cuela de Frankfurt, es hoy en día tan actual como obsoleta. Es ac-
tual en tanto que bajo las condiciones de la globalización se abre
más la brecha entre pobres y ricos y que en vista de las crecientes
desigualdades las relaciones dominantes requieren de la crítica. Por
otro lado, las condiciones de la posibilidad de la crítica han cambia-
do. Independientemente de la creciente aceptación que encuentran
las argumentaciones relativas a los Derechos Humanos, hoy en día
es mucho más difícil fundamentar la crítica social que hace cin-
cuenta, sesenta o setenta años, y con el fin del socialismo realmente
existente parece haber muy escasas alternativas a la estructura fun-
damental capitalista de una modernidad que se ha vuelto «reflexi-
va» (véase Beck/Giddens/Lash 1996) y, precisamente por eso, casi
inatacable. Ante este escenario no pocas variantes de la Teoría Crí-
tica aparecen hoy en día como «propias de la vieja Europa» y obso-
letas sin remedio; sus argumentos centrales ya no convencen inme-
diatamente, aunque con ello de ninguna manera se está cuestionando
la necesidad de la crítica.
Es precisamente esta ambivalencia la que constituye el motivo y
punto de partida de mi artículo. A continuación quiero tratar la
pregunta de qué significa, en términos generales, la crítica bajo las
condiciones de una modernidad modernizada o bien «reflexiva»,
qué diferentes conceptos de crítica social existen y cómo se han
venido modificando estos conceptos, especialmente en la Teoría
Crítica de la Escuela de Frankfurt. Espero encontrar por esta vía
algunos argumentos para responder a la pregunta de cómo hoy en
* Traducción directa del alemán por Peter Storandt. Revisión realizada por Gusta-
vo Leyva.
47
Teoría crítica.pmd 47 16/12/2011, 9:36
día pueden ser formuladas la crítica y la Teoría Crítica. Sin embar-
go, de entrada quiero hacer la observación de que no podré dar una
respuesta unívoca a esta pregunta; puesto que aquello que Jürgen
Habermas denominó hace ya casi 20 años una «nueva dificultad de
orientación [neue Unübersichtlichkeit]» (Habermas 1985), se ha re-
velado bajo las condiciones de la modernidad modernizada como
una vaguedad sistemática que por principio no puede disolverse.
Esto no sólo vale desde la perspectiva europea. Si bien las contra-
dicciones sociales en Centroamérica y Sudamérica son comparati-
vamente más agudas, también allí desaparecen las viejas univoci-
dades, y con la nueva falta de univocidad cambian igualmente las
condiciones de la posibilidad de crítica.
Sin embargo, quiero mostrar en tres pasos que estas circuns-
tancias no equivalen en absoluto a que la crítica se haya hecho
imposible:
a) En un primer punto se tratará, por un lado, el significado
fundamental de la crítica en cuanto constatación de diferencias, la
cual, por su parte, puede ser fundada de diferentes maneras (Apar-
tado I), y, por otro lado, algunas observaciones acerca de la historia
de aprendizaje del concepto de crítica, que sólo en la modernidad
ha adquirido las connotaciones de crítica de la dominación que nos
son tan familiares (Apartado II).
b) Sobre este trasfondo pretendo esbozar las concepciones de
crítica de los «clásicos» de la Teoría Crítica. En este contexto están
programadas primero aquellas concepciones que desarrollaron en
los años treinta y cuarenta del siglo XX principalmente Max Hork-
heimer, Theodor W. Adorno, pero también Erich Fromm (Apartado
III). Si Horkheimer y Adorno representan a la primera generación
de la Teoría Crítica, Jürgen Habermas pertenece a la segunda; su
concepto de crítica mucho más metodizado y, al mismo tiempo,
más escéptico —que hace mucho se ha convertido ya en un clásico
también— conforma el tema de la sección siguiente (Apartado IV).
c) Finalmente, en los últimos dos pasos se trata de los debates
actuales en torno a la condición de posibilidad de la crítica social,
debates que se están realizando en la tercera generación de la Teo-
ría Crítica en parte de modo absolutamente controvertido. En este
contexto me enfocaré especialmente en dos autores, a saber: por un
lado, en la «Nueva Teoría Crítica» de Ulrich Beck (Apartado V), y
por otro lado, en la concepción de Axel Honneth, quien ha sido
nombrado ya, por su parte, director del Instituto de Investigaciones
Sociales de Frankfurt y quien busca reformular los enfoques clási-
cos en términos actuales (Apartado VI).
48
Teoría crítica.pmd 48 16/12/2011, 9:36
I. Crítica empírica, crítica inmanente y crítica normativa:
tres conceptos fundamentales
La Teoría Crítica fue difundida a un amplio público por el movi-
miento estudiantil y ya unos años antes a través de la así llamada
«disputa por el positivismo» (Adorno et al. 1969). Esta última hoy
en día prácticamente ya no es citada y da, a una distancia de más de
30 años, una impresión más bien rara. Una de las muchas rarezas
de esa controversia entre Popper y Albert, por un lado, y Adorno y
Habermas, por el otro, fue su manejo, en gran parte acrítico, de la
palabra clave «crítica»; de modo que todos los participantes recla-
maban para su posición respectiva la etiqueta de «crítica», y sus
respectivos seguidores la adoptaron sin cuestionarla. Popper y Al-
bert se presentaron como defensores del «Racionalismo Crítico»,
mientras que Adorno y Habermas representaron a la «Teoría Críti-
ca». Ante este escenario se habría debido problematizar las
(auto)etiquetaciones paralelas e iniciar un intenso debate sobre las
dimensiones y los criterios de lo crítico. Pero fue esto precisamente
lo que no sucedió. En cambio, los participantes se limitaron a reali-
zar «una discusión entre científicos politizados» (Schablow 1974) y
a atacar el concepto de crítica de la respectiva contraparte como
acrítico o hasta sospechoso de ser ideológico.
Sin embargo, el hecho de que el uso desigual del concepto de
crítica apenas se haya convertido en tema debe reprocharse, más
allá de la mutua polémica, no tanto a los adversarios inmediatos
sino a la recepción que la controversia experimentó y que no nece-
sariamente destaca por un trabajo conceptual sostenido. En lugar
de retomar las argumentaciones ya existentes acerca de «Crítica y
progreso del conocimiento» (Lakatos/Musgrave 1965) o de «La crí-
tica como profesión» (Lepsius 1964) y de aprovecharlas para resol-
ver la pregunta «¿Qué es la Teoría Crítica?» (Bubner 1969), se omi-
tió en gran medida la discusión sistemática del concepto de crítica
y se dejó para el mundo de los manuales filosóficos (por ej. Bor-
mann 1973) o de los análisis especializados (por ej. Röttgers 1975).
Ante este escenario los participantes se conformaron, en gran parte
sin encontrar problemas en ello, con que el concepto de crítica se
volviera omnipresente, concibiéndose esta evolución no pocas ve-
ces como avance. Así, para algunos fue y es una característica deci-
siva de la modernidad modernizada el que se puede ejercer la críti-
ca frente a todo y a todos. Por el contrario, debido a la falta de
pautas «sólidas» la palabra clave de crítica parece haberse converti-
do un «concepto de obligación» (Röttgers 1990: 889). En todo caso,
está mal visto aparecer como acrítico, permaneciendo, en la mayo-
49
Teoría crítica.pmd 49 16/12/2011, 9:36
ría de los casos, sin consecuencias la crítica vuelta omnipresente; y
supuestamente tiene que hacerlo porque sus fundamentos no se
están haciendo explícitos.
Se puede cuestionar si semejante superficialización del concep-
to de crítica es inevitable; y más aún porque desde los años 90 ha
habido «movimientos opuestos» absolutamente que se enfocan en
una fundamentación más sólida del concepto de crítica. En este
sentido encontramos intentos de desarrollar una «Sociología de la
crítica» (Holz 1990) y de arrojar más luz sobre la historia del con-
cepto de crítica (por ej. Geyer 2000). Además, recientemente se ha
desatado una discusión sorprendentemente agitada sobre las pau-
tas de la crítica, especialmente en el campo de la crítica social (véa-
se Wenzel 2002). Ciertamente este debate apenas se ha iniciado,
arrojando hasta la fecha no necesariamente mayor claridad, sino
más bien evidenciando las deficiencias de la reflexión anterior. Pero
si bien se han hecho patentes, por el momento, la diversidad y la
modificabilidad histórica de las estrategias de fundamentación, las
nuevas determinaciones del concepto de crítica presentan absolu-
tamente coincidencias, las cuales se vuelven más claras al represen-
tarnos los inicios del concepto occidental de crítica.
La raíz etimológica del concepto occidental de crítica se encuen-
tra en el verbo griego kritein, que posee varios niveles de significa-
do; la traducción más apropiada es «separar», «discernir» y «juz-
gar», «evaluar» algo. Si bien los expertos no necesariamente
coinciden en los detalles, al menos un aspecto ha quedado claro: la
labor de «criticar» se refiere a la formulación de juicios o, más pre-
cisamente, a la constatación juzgante de diferencias, las cuales, por
su parte, no son discrecionales sino que se refieren a dimensiones
tales como: verdadero/falso, atinado/desatinado o adecuado/inade-
cuado. Aunque de ninguna manera queda claro cómo deben dele-
trearse concretamente las palabras clave de verdadero/falso, atina-
do/desatinado o adecuado/inadecuado, esto no modifica el hecho
de que la crítica se refiere siempre a la constatación de diferencias.
Bajo perspectivas cognitivas, la determinación de diferencias
remite a la delimitación de dos niveles de descripción y, con ello, a
una «doble estructura» específica en la evaluación de la realidad.
No importa a qué se refiere la crítica y cómo se formula: ella sólo es
posible sobre la base de una supuesta contradicción entre la reali-
dad real y la afirmada, o bien, entre la realidad fáctica y la posible.
El que critica, siempre emite un juicio sobre la relación entre las
realidades descritas y las «reales»; refiriéndose las mencionadas
realidades sólo a un determinado segmento de la realidad. Pues con
las realidades a las que la crítica puede acceder se trata siempre de
50
Teoría crítica.pmd 50 16/12/2011, 9:36
realidades de acción (Handlungwirklichkeiten), que deben distinguirse
de aquellas realidades sobre las cuales el hombre no tiene influjo
alguno. Dicho con las palabras de Kurt Röttgers (1990: 889): el con-
cepto de crítica está, desde el principio, «limitado a aquellos esta-
dos de cosas que pueden concebirse como acciones o resultados de
acciones. Criticar la naturaleza o partes de la mera naturaleza, se
considera inadecuado». Es decir, la crítica siempre se refiere única-
mente a cosas modificables por el hombre, y esto demuestra que par-
ticularmente la crítica occidental tiene por definición un origen prác-
tico y siempre tiende a lograr un cambio.
Sin embargo, ni la orientación por la praxis ni el hecho de la cons-
tatación de diferencias son un asunto claro. La orientación hacia el
cambio puede arrojar diferentes resultados, y para la constatación de
diferencias valen condiciones similares. Si nos ocupamos primero de
las diferencias, es decir, de la contradicción —afirmada por cualquier
crítica— entre la realidad real y la afirmada, o bien entre la realidad
fáctica y la posible, podemos distinguir, en un paso posterior y más
allá de los orígenes griegos, al menos tres variantes de crítica:
1) Para la primera variante es decisivo que la descripción pre-
sentada no coincida con la realidad fáctica (o dicho más exacta-
mente: con la realidad en el sentido del mundo de los hechos) o que
la reproduzca sólo de modo inexacto; quien destaca este punto, está
formulando una crítica empírica.
2) No obstante, la afirmada relación de tensión se puede referir
también a que la estructura de realidad descrita es inconsistente en
sí o que implica consecuencias (secundarias) y afirmaciones para-
dójicas que contradicen a los principios estructurales o los invali-
dan; si la crítica se orienta por este punto, se trata de una crítica
inmanente.
3) Finalmente, la tercera variante opera con la tesis de que la
realidad descrita no es como debería o podría ser. La (mala) realidad
es criticada desde la perspectiva de un posible ser-otro (ein mög-
liches Anderssein) (cualquiera que sea la argumentación); en tanto
que esta forma de crítica pone en el centro la relación de tensión
entre ser y deber ser, puede caracterizarse como normativa.
Las tres variantes de crítica no pueden delimitarse con suma
exactitud, y también sería equivocado servirse de una contra la otra.
Sin embargo, es revelador si transferimos la distinción entre las
diferentes formas de crítica a la disputa por el positivismo. Tal trans-
ferencia evidencia sobre todo que los contrincantes defendían posi-
ciones muy distintas. Para el Racionalismo Crítico era decisiva la
51
Teoría crítica.pmd 51 16/12/2011, 9:36
idea de una crítica empírica, completada por aspectos de una crítica
inmanente. En cambio, se rechazaron explícitamente las perspecti-
vas normativas y con ellas, a final de cuentas, el concepto de crítica
social también. Los defensores de la Teoría Crítica pusieron acentos
muy diferentes. Sus representantes, desde Adorno y Horkheimer
hasta Habermas, aceptaron absolutamente las variantes de las críti-
cas empírica e inmanente dentro de su marco respectivo, pero para
ellos tenía al menos la misma importancia la crítica social, que el
Racionalismo Crítico rechazaba y que sólo parecía imaginable al
basarse en la idea y/o experiencia de un posible ser-otro y, con ello,
en el contexto de una crítica normativa.
El que la crítica social siempre tiene que ser normativa es una
tesis que de ninguna manera se comprende por sí misma pero
que, viéndolo con más detenimiento, es absolutamente plausible.
En este sentido, los sistemas sociales que aún funcionan (o que
funcionan hacia afuera) pueden ser criticados, en último término,
sólo sobre la base de la idea de un posible ser-otro —imaginado
como sea— que se presta para realmente hacer evidentes la explo-
tación y las injusticias. Ciertamente la crítica social es, en parte,
concebible como crítica empírica y/o inmanente, es decir, cuando
los sistemas sociales adolecen de disfunciones internas más o
menos evidentes. Pero incluso en estos casos la crítica presupone
momentos normativos en tanto que, por regla general, únicamen-
te convence si se refiere al concepto de otra sociedad distinta en
cuanto posibilidad en el pensamiento y «perspectiva de contras-
te». De todos modos, sigue abierta la pregunta de cómo la idea del
posible ser-otro puede fundarse como perspectiva de contraste con
respecto a la mala realidad. En todo caso, la mera afirmación no
es suficiente y por parte de la Teoría Crítica se señaló desde el
principio que un posible ser-otro no podía confrontarse de forma
idealista con la mala realidad, sino que tenía que ser fundado con
referencia a la realidad y cimentado en la experiencia.
Las siguientes argumentaciones parten de esta constatación, que
es al mismo tiempo acertada y digna de ser problematizada, y se
ocupan del problema de la posibilidad de fundamentar la crítica,
tanto en general como también en el sentido de la crítica social.
Histórica y sistemáticamente la pregunta por la posibilidad de fun-
damentación puede contestarse de distintas maneras, y si revisa-
mos las diversas propuestas de fundamentación, llama la atención
que lo mismo cambian los puntos de referencia, los objetos y los des-
tinatarios de la crítica. Son precisamente estas tres dimensiones las
que proponemos revisar a continuación más detalladamente, por-
que con base en los cambios en esas tres dimensiones podrá reco-
52
Teoría crítica.pmd 52 16/12/2011, 9:36
nocerse algo así como una historia de aprendizaje de la crítica so-
cial que aún no concluye y que pretendemos trazar a grandes ras-
gos para plantear el tema de la pregunta abierta por las «condicio-
nes de la posibilidad de crítica hoy en día».
II. De la crítica afirmativa a la crítica de la dominación.
Aspectos de una historia de aprendizaje
Una reconstrucción de la historia del concepto de crítica tiene
que comenzar con el concepto propio de la antigüedad, que es espe-
cialmente interesante porque apenas es equiparable a la compren-
sión de la crítica propia de la modernidad. Esto ya lo muestra el
punto de referencia de la crítica antigua que, visto desde la perspec-
tiva actual, siempre se concibió de modo metafísico. Como pauta y
punto de referencia sirve en la filosofía de la antigüedad el nous: un
concepto clave que no se traduce adecuadamente con «razón» y
«espíritu» (véase Buchheim 1998). Nous denomina un principio
ordenador del cosmos que fue interpretado de diferentes maneras
pero que siempre remite a un orden concebido como intocable y, en
cuanto «natural», no influenciable que está sujeto —si acaso— al
poder de disposición de los dioses y al cual todos deben someterse.
Esta estructura de ordenamiento preestablecida para los hombres
sirve a la vez como fundamentación normativa última y como pau-
ta para juzgar la acción humana, determinando tanto el objeto como
a los destinatarios de la crítica. De esta manera, el tema y, por ende,
el objeto de la crítica son las violaciones reales o posibles de ese
orden que no pueden ser aceptadas o bien deben ser castigadas. Al
destinatario de la crítica lo conforman, a su vez, aquellos sujetos
que potencial o fácticamente no se someten a ese orden y, de esta
manera, no sólo provocan su propia ruina sino que pueden poner
en desgracia también a su entorno social.
Este concepto de crítica que se enfoca en el ajuste a un orden de
ideas preestablecido, de ninguna manera queda limitado a la anti-
güedad sino, con la transición al cristianismo, se conserva en gran
parte sin variación. Ciertamente, el orden divino ahora se deletrea-
ba de otro modo. Pero, aun al convertirse el politeísmo en mono-
teísmo, el orden divino conservó su función como base y punto de
referencia de la crítica. De él se derivaron las normas de conviven-
cia humana que tenían que aclararse por medio de la crítica. O,
como Reinhart Koselleck (1973: 99) lo formula con el ejemplo de la
crítica premoderna al Rey: «La crítica [legítima] al Rey consistía
[...] [no en desmentirlo sino] en señalarle su derecho» y en mostrar-
53
Teoría crítica.pmd 53 16/12/2011, 9:36
les sus límites a aquellos que le disputaban su derecho y con ello se
negaban a someterse al orden divino. La crítica significa entonces
más o menos lo opuesto de lo que asociamos con esta palabra clave
desde la modernidad: es decir, la afirmación de un orden preesta-
blecido al que se busca no cambiar sino restaurar.
Otras perspectivas diferentes resultaron sólo a partir de la difu-
sión masiva del concepto de crítica en las lenguas nacionales euro-
peas y del surgimiento de la crítica racionalista en el siglo XVIII tem-
prano. La modificación conceptual ligada a estos fenómenos
consistió en una secularización decisiva de la base de crítica. Como
base y punto de referencia de la crítica se concibió ya no un orden
externo, representado por Dios, sino el hombre mismo. Como nue-
vo modelo rector sirvió la idea, fundada en el derecho natural, del
hombre dotado de razón como supuesta naturaleza esencial y fun-
damentación normativa última.
Sin embargo, en tanto que los hombres eran concebidos como
potencialmente conducidos por la razón y, por lo tanto, iguales, cam-
bió no sólo el punto de referencia sino el objeto de crítica también.
Como lo demuestra la práctica de los masones y de otras sociedades
ilustradas secretas, la religión y la política primero fueron excluidas
como objetos de crítica. Pero en cuanto la razón podía aducirse en
contra de una creencia irracional, la pretensión de verdad absoluta
que reclamaba la religión de revelación parecía cada vez menos
sostenible, y en virtud de la postulada igualdad racional de los hom-
bres ya no podía tratarse del reconocimiento de un orden de des-
igualdad preestablecido; por el contrario, las mismas desigualdades
del absolutismo se convirtieron en objeto de crítica por contradecir
a la supuesta esencia del hombre. De esta manera, finalmente cam-
bió también el destinatario de la crítica, quien fue dividido —por así
decirlo— en términos de la crítica del dominio. De un lado están los
destinatarios «positivos», es decir, los ciudadanos concebidos como
seres dotados de razón que tienen el valor de liberarse de la minoría
de edad causada por ellos mismos, y del otro lado, como destinata-
rio «negativo», el rey o bien la nobleza que niega esa razón al insis-
tir en privilegios no justificables mediante la razón y, de esta mane-
ra, se deslegitima a sí mismo.
La acentuación crítica al dominio que en ello se perfila constitu-
ye una característica central de la crítica social moderna, como se
fue conformando durante el siglo XVIII y se radicalizó cada vez más
como consecuencia de su dinámica inmanente (cfr. Koselleck 1979,
pp. 89 ss.). Así, la crítica fue cuestionando cada vez más cosas apa-
rentemente naturales y al no detenerse prácticamente ante nada,
ella misma parecía ya no tener sostén alguno; pues con sus propios
54
Teoría crítica.pmd 54 16/12/2011, 9:36
avances fue privando, sin querer, de fundamento a todas las funda-
mentaciones normativas últimas. Esta acentuación no era direc-
tamente manifiesta ni determinaba la autocomprensión de los críti-
cos; éstos más bien esperaban llegar a una verdad sin contradicciones
precisamente por medio de una radicalización de la crítica. Pero
eso no cambiaba el hecho de que la crítica, debido a su propio pro-
greso, se encontrara cada vez menos vinculada en contextos de ver-
dad supratemporales y delimitada por éstos; más bien se fue ha-
ciendo cada vez más autónoma en el sentido de que, siendo ilimitada,
ya no podía ser fundamentada a partir de principios universales
sino, a fin de cuentas, únicamente a partir de sí misma.
Sin embargo, esta consecuencia —que hoy en día está siendo su-
brayada principalmente en las concepciones de la posmodernidad—
al principio apenas fue percibida. Pues también la crítica ilimitada y,
con ello, vuelta autónoma seguía reclamando la universabilidad; por
eso, inicialmente le era ajena la idea de un posible relativismo. Inde-
pendientemente de esto, era poco factible seguir concibiendo la idea
de la naturaleza racional del hombre en el sentido de criterios de
valor atemporalmente vinculantes, como un orden divino seculari-
zado, por así decirlo. A esto le contradecían, no en último término,
argumentaciones como las de Jean-Jacques Rousseau, cuya polémi-
ca contra los defensores de un contrato social racional transmitía
una remota idea de que los criterios de valor aparentemente atempo-
rales de ninguna manera eran invariables. De acuerdo con Rous-
seau, esos mismos criterios de valor debían concebirse como un pro-
ducto social que aparece, a la vez, como problemático y modificable.
Ciertamente, esta argumentación es interpretable de diferentes ma-
neras, pero si la tomamos en serio, entonces la existencia humana no
está determinada y el devenir humano debe entenderse como un asun-
to por principio abierto (cfr. Geyer 1997, pp. 202 ss.).
Como reacción a la pérdida de valores a priori y a la imposibi-
lidad de referir sin más el sujeto individual concreto a principios
genéricos, surgieron desarrollos específicos del concepto de críti-
ca que difícilmente podemos describir aquí con detalle (cfr. Rött-
gers 1975). No obstante, cabe destacar al menos tres puntos que
jugaron un papel decisivo hasta muy avanzado el siglo XX; a saber,
a) una temporalización fundamental de la crítica, b) una creciente
vinculación entre crítica y crisis, así como c) diferenciaciones so-
ciales o bien socio-estructurales complementarias. La temporaliza-
ción de la crítica significa en este contexto que la reclamada confi-
guración del mundo como racional ya no se concibe como una
simple «concreción» de principios atemporales sino como un pro-
ceso dependiente del tiempo que debe pasar por diferentes etapas
55
Teoría crítica.pmd 55 16/12/2011, 9:36
y cuyo fin es incierto. Este cambio de acentuación no fue de nin-
guna manera casual en virtud de la situación histórica a finales
del siglo XVIII; pues la concepción de crítica de la Ilustración tem-
prana —que seguía orientándose por criterios de valor atempora-
les— difícilmente podía sostenerse frente a las experiencias de la
Revolución Francesa. La conversión de la revolución en terror se-
ñalaba que la razón no tiende a realizarse ni por sí sola ni sin
problemas. La configuración del mundo como racional ya no ne-
cesariamente aparecía como un proyecto que se comprendía por
sí mismo cuya realización únicamente era impedida por la sinra-
zón de la desigualdad feudal. Por el contrario, se presentaba como
una tarea históricamente pendiente que no necesariamente iba a
fracasar pero sí podía hacerlo y, en todo caso, tenía que concebirse
como un proceso más o menos abierto.
Sin embargo, los contemporáneos se dieron cuenta de esta aper-
tura por principio sólo con limitaciones. Esto vale incluso para las
vanguardias intelectuales que en su mayoría reaccionaron con el
intento de incorporar la crítica temporalizada en una filosofía de la
historia que tuviera un fin claro. Ejemplos de ello son los proyectos
del romanticismo temprano como el de Novalis y la mucho más
renombrada dialéctica de Hegel, la cual se enfocó explícitamente
en volver a unir en un proyecto integral al mundo fragmentado a
consecuencia de la crítica que se había ido radicalizando. No obs-
tante, incluso el proyecto de Hegel no pudo más que cubrir de ma-
nera limitada esa ambivalencia fundamental de la crítica moderna.
Sin embargo, esta ambivalencia se hace evidente en otra evolución:
el auge paralelo del concepto de crisis, que desde fines del siglo XVIII
experimentó un uso cada vez más amplio.
El concepto de crisis que originalmente procede de la jurispru-
dencia y fue reformulado en el contexto de la medicina, y que curio-
samente proviene de la misma raíz etimológica que la palabra clave
de crítica, se refiere a una situación de decisión difícil de influenciar
que puede tornarse tanto positiva como negativamente, y es absolu-
tamente posible que sea inaccesible para la intervención humana (cfr.
Goldberg 1990: 889). En este sentido, un estado crítico en la medici-
na es una situación que encierra la posibilidad tanto de un empeora-
miento irreversible como de una curación, pudiendo los médicos a
veces sólo esperar, incluso al haberlo constatado y habiendo determi-
nado las condiciones de marco. Es precisamente esta ambivalencia
la que caracteriza también a la crítica social en la modernidad. Si
bien la crítica, en cuanto está bien fundada, en ciertas circunstancias
puede denominar con exactitud los momentos destructivos y cons-
tructivos de la situación, esto no significa que esté en condiciones de
56
Teoría crítica.pmd 56 16/12/2011, 9:36
pronosticar claramente el desarrollo futuro y de disolver la conjun-
ción de momentos destructivos y constructivos.
Aquí cabe señalar más bien la dimensión de la praxis como con-
secuencia y continuación de la crítica. Ciertamente, en el sentido de
Hegel podemos concebir la praxis como un volver-hacia-sí-misma
de la crítica; pero, a diferencia de los supuestos de Hegel, este vol-
ver-hacia-sí-misma de la crítica no es un desenvolvimiento necesa-
rio y claro sino autónomo, con una salida incierta que con bastante
frecuencia exige esperar; y precisamente esta experiencia es decisi-
va para la creciente vinculación de los conceptos de crítica y crisis
como una situación por principio ambivalente.
Además de la temporalización de la crítica y la vinculación de
crítica y crisis, hay que señalar también para finales del siglo XVIII
las diferenciaciones sociales o bien socio-estructurales de la crítica.
Puesto que la crítica ya no podía ser fundada sin más a partir de una
supuesta naturaleza humana universal, la pregunta por las condi-
ciones de la posibilidad de su fundamentación se planteaba de for-
ma diferente. En la fase politizada de la Ilustración anterior a 1789
se argumentó que ciertos actores sociales —a saber: el rey y la no-
bleza— reclamaban privilegios que no se justificaban por la natura-
leza universal del hombre; después de 1789, esto era posible sólo de
manera limitada. Al mismo tiempo —y eso era, a fin de cuentas,
todavía más importante— se vino abajo la equiparación entre «su-
jeto racional» y «ciudadano (Bürger); pues después de la Revolu-
ción Francesa y la experiencia del «terror» saltó a la vista que la
victoria del «Tercer Estado» de ninguna manera había conducido a
una victoria de la razón y una realización de la nueva igualdad pos-
tulada junto con ella. Por el contrario, se hicieron patentes nuevas
desigualdades sociales que se referían, en la tradicional terminolo-
gía propia de la sociedad estamental, a todos los grupos «subesta-
mentales», especialmente al «cuarto estamento» surgido de la revo-
lución industrial, es decir, la clase obrera que gradualmente fue
apareciendo en la conciencia social como grupo social tanto autó-
nomo como depravado.
Sobre esta base se transformaron lo mismo el objeto y el destina-
tario de la crítica. El objeto de la crítica ya no era la pretensión de
verdad absoluta de la religión de revelación ni las desigualdades del
absolutismo que contradecían a la esencia del hombre. Por el con-
trario, se plantearon las manifiestas desigualdades económicas,
políticas y sociales de la sociedad de clases capitalista constituida
en forma de Estado nacional, las cuales se concretaban en la paupe-
rización masiva del cuarto estamento y que no eran compatibles
con la igualdad postulada. En cuanto quedaba claro que esas des-
57
Teoría crítica.pmd 57 16/12/2011, 9:36
igualdades atañían a ciertos grupos sociales como la clase obrera y
que ésta por su miseria se encontraba excluida de la postulada igual-
dad racional, la crítica social adoptó casi necesariamente la forma
de una crítica ideológica al señalar que la postulada igualdad racio-
nal no estaba realizada debido a la evidente desigualdad material y
que, por lo tanto, era pura ideología.
En este contexto, la crítica de ideologías del siglo XIX no cuestio-
nó de ninguna manera como ideal normativo las ideas de una natu-
raleza universal del hombre en su totalidad, formuladas desde la
Ilustración temprana. Estas ideas más bien fueron declaradas, en
cuanto temporalizadas, un proyecto social y con ello constituyeron
una implícita perspectiva de referencia, con base en la cual se señaló
que a) determinados grupos de la población se encontraban exclui-
dos de la igualdad postulada debido a barreras sociales, que b) estos
grupos no eran grupos marginales susceptibles a desatención sino
que debían concebirse como portadores centrales de crítica social, y
que c) una realización de dichos ideales temporalizados era posible
únicamente por la vía de las transformaciones sociales correspon-
dientes. Por consiguiente, como destinatario y portador de la crítica
se pone en el centro al cuarto estamento, es decir, al proletariado y a
los ciudadanos (Bürger) desclasados que cuentan con las correspon-
dientes experiencias de explotación y alienación. Su tema es una
minoría de edad causada no por ellos mismos sino por otros, la cual
debe trabajarse por medio de la crítica. Ello con el fin de reclamar
los ideales de justicia no realizados (libertad, igualdad) y de posibili-
tar la transición hacia una configuración racional del mundo.
III. Filosofía social e investigación social. El concepto
de crítica de la Teoría Crítica temprana
Esta concepción de crítica valía en su esencia también para la
Teoría Crítica tal como surgió a principios de los años treinta en el
Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt. Si bien la etique-
ta de teoría «crítica» (en oposición a la «tradicional») se utilizó sólo
a partir del artículo del mismo nombre, publicado en 1937 por Max
Horkheimer, las intenciones ligadas a ella regían desde el inicio,
entendiéndose el concepto de crítica siempre en términos de una
teoría social. El proyecto era «crítico» en tanto que se trataba de
desarrollar una «teoría de la sociedad entera» (Horkheimer 1933:
161) que se distingue por un interés de conocimiento específico y
cuyo «único quehacer consiste en acelerar una evolución que debe
conducir a la sociedad sin explotación» (Horkheimer 1937: 274).
58
Teoría crítica.pmd 58 16/12/2011, 9:36
Como «teoría del curso histórico de la época actual» (Horkheimer
1932, III), la Teoría Crítica se dirigía a las «fuerzas progresivas de la
humanidad» (Horkheimer 1933: 161), concibiéndose como un «fac-
tor de mejoramiento de la realidad» (ibíd.).
La referencia a las «fuerzas progresivas de la humanidad» y la
idea de una «sociedad sin explotación» evidencian que para el cír-
culo de Frankfurt el desarrollo social no podía reducirse al estado
fáctico de las sociedades modernas, y la crítica no a la crítica empí-
rica o inmanente. Ellos se orientaron desde el principio más bien
por un posible ser-otro al que equipararon con la cifra (Chiffre) de
razón. Horkheimer escribió en este sentido en una posdata de su
exposición sobre «Teoría tradicional y teoría crítica»: «...el objetivo
de una sociedad racional...se encuentra realmente colocado [wirk-
lich angelegt] en todo hombre» (Horkheimer 1937: 630), quedándo-
se esta sentencia sin fundamentación. Sin embargo, era evidente
que este problema de fundamentación difícilmente podía ser trata-
do en el contexto del trabajo académico tradicional. Esto lo subrayó
particularmente Theodor W. Adorno, quien con matices un tanto
diferentes a los de Horkheimer abogó por una nueva determina-
ción del trabajo filosófico. En este sentido era una «ilusión [...] cap-
tar la totalidad de lo real con la fuerza del pensamiento» (Adorno
1931: 325), como Hegel lo había afirmado de modo eminente. Si la
filosofía de Hegel se enfocó a concebir la realidad en todos sus ma-
tices bajo perspectivas tanto normativas como empíricas, para Ador-
no tal enfoque era tan poco posible en el siglo XX como el desarrollo
de principios universales de la naturaleza humana. A eso se opo-
nían los avances tanto de la crítica como del capitalismo, pues no
importaba desde qué perspectiva se observaba la realidad del siglo
XX: ella ya no podía concebirse como una totalidad racional. Al con-
trario, siendo reducido a las dimensiones de lo racional con arreglo
a fines y de la razón instrumental, el mundo «se presenta como
realidad íntegra sólo polémicamente [...] al cognoscente, mientras
que en sus huellas y ruinas ofrece la esperanza de llegar alguna vez
a la realidad auténtica y justa» (Adorno 1931: 325).
Esta formulación implica un cambio de perspectiva decisivo res-
pecto del posible ser-otro como base y punto de referencia de la críti-
ca. Kant, Hegel o también Marx partieron del supuesto de que la
«implantación» de la razón era históricamente contingente pero sis-
temáticamente inevitable; Adorno argumenta a la inversa. Para él
los indicadores de una implantación de la razón se están haciendo
no más fuertes sino más débiles. Él, si bien conserva la creencia en la
posibilidad de un mundo correcto y justo, ya no parte del supuesto
de que la idea de un posible ser-otro se manifiesta en la sociedad con
59
Teoría crítica.pmd 59 16/12/2011, 9:36
cada vez mayor claridad. Por el contrario: el posible ser-otro se hace
menos nítido, más fragmentario y más difícil de encontrar. Pero es
precisamente por eso que la tarea se vuelve más importante: porque
el proyecto de la crítica social sólo tiene sentido mientras en la crisis
del presente y en las ruinas de la historia se encuentren al menos las
huellas de la esperanza y los fragmentos de un posible ser-otro.
En este respecto, Horkheimer y Adorno tuvieron al principio
ideas distintas de cómo debiera llevarse a cabo tal búsqueda de hue-
llas. Adorno reflexionó sobre el problema más bien metodológica-
mente, abogando a favor de nuevas estrategias de análisis con acen-
tuaciones ejemplares y monográficas (cfr. Bonß 1983), mientras que
Horkheimer argumentó en mayor grado en términos de organiza-
ción de la ciencia. Para él la Teoría Crítica no necesariamente remi-
tía a una metodología específica, sino más bien a un pluralismo
metodológico que, por su parte, era estructurado, conducido y deli-
mitado por una cooperación interdisciplinaria entre la filosofía que
fundamentaba y la ciencia que explicaba. Por lo tanto, lo que para
él decidía en última instancia era el problema de organización de
esa cooperación interdisciplinaria, cuya solución le parecía indis-
pensable también y precisamente para el caso de la crítica social.
La fundamentación y ejercicio de esta posición puede estudiar-
se tanto en el discurso de toma de cargo como director del Instituto
de Frankfurt (Horkheimer 1931) como en las «Observaciones sobre
ciencia y crisis» (Horkheimer 1932). En ambos artículos la situa-
ción social se describió como una situación principalmente crítica:
a saber, como una mezcla contradictoria de momentos «tendientes
hacia adelante» y otros retardadores, cuya posterior evolución pa-
recía estar abierta y podía concebirse de manera tanto positiva como
negativa. Para Horkheimer, esta crisis atañía lo mismo a la econo-
mía y a la ciencia, y en este contexto colocó otros acentos que la
mayoría de los intelectuales de la época de Weimar. Éstos partieron
del supuesto de que la ciencia evolucionaría principalmente positi-
va, aunque obstaculizada por debilidades y crisis económicas; Hork-
heimer (1932: 2), en cambio, constató una crisis de los fundamen-
tos no sólo económicos sino científicos también: «Los conocimientos
científicos comparten el destino de las fuerzas y los medios de pro-
ducción de otro tipo: el grado de su aplicación guarda una des-
proporción terrible en relación con su alto nivel de desarrollo y con
las necesidades reales del hombre; de esta manera se está retardan-
do también su desarrollo ulterior cuantitativo y cualitativo».
Horkheimer concibió la ciencia todavía no como «principal
fuerza productiva», pero sí como un medio de producción central
que en su opinión de ninguna manera se estaba desarrollando como
60
Teoría crítica.pmd 60 16/12/2011, 9:36
habría podido; y esto no sólo debido a la evidente crisis de la praxis.
Para Horkheimer tiene al menos la misma importancia la «crisis
interna» (ibíd.: 4) de la producción de conocimiento, como se ma-
nifiesta tanto en la separación entre la filosofía y la ciencia como
en la independización de las ciencias individuales, que va todavía
más allá. Éstas, si bien reúnen cada vez más conocimientos de
detalle, fracasan «ante el problema del proceso social en su totali-
dad» que aparece, por así decirlo, como irreal, a pesar de que «do-
mina a la realidad a través de las crisis [...] y luchas sociales [...]
que se agudizan» (ibíd.). En lugar de un análisis sistemático de la
realidad en cuanto totalidad histórica del hombre y de la naturale-
za, hay una «especialización caótica» de las diversas disciplinas
(Horkheimer 1931: 40), cuya selectividad instrumental conduce
lo mismo a una imagen irracional de la realidad que a un «descui-
do de las relaciones dinámicas entre los diferentes ámbitos de ob-
jeto» (Horkheimer 1932: 4).
De este diagnóstico resultó ya, en principio, la solución; pues la
teoría crítica de la sociedad en su conjunto que Horkheimer enfoca-
ba, le parecía realizable sólo en la medida en que se lograría superar
la precaria separación entre la filosofía y la ciencia, o más exacta-
mente: unir, con base en una división de trabajo, la filosofía social
general y la investigación social de las diferentes disciplinas, y entre-
lazarlas de modo procesal. En este contexto, la filosofía social tenía
que hacerse cargo de formular «la intención teórica, orientada ha-
cia lo universal y lo esencial» (Horkheimer 1931: 41) en la forma de
supuestos generales sobre la estructura y las posibilidades de desa-
rrollo del contexto social. En tanto que semejantes supuestos tam-
bién contuvieran ideas sobre un posible ser-otro, la filosofía social
sería el motor de la crítica; sin embargo, sus reflexiones no pueden
reclamar objetividad científica, precisamente por su normatividad
implícita. Más bien tienen el derecho a una generalización y rele-
vancia práctica que se basa en la experiencia pre-científica y que
puede ser reformulado científicamente sólo en la medida en que se
logre su verificación por parte de las disciplinas correspondientes.
Precisamente de este aspecto parte, según Horkheimer, la inves-
tigación social, cuya función consistía en recoger los problemas ge-
nerales, reformularlos de acuerdo con los estándares de las respec-
tivas disciplinas y trabajarlos íntegramente con las herramientas
metodológicas que en ese nivel estaban disponibles. En este proce-
so la investigación social tenía, en último término, una tarea doble:
Por un lado, tenía que determinar con exactitud el objeto de la crí-
tica en términos de la disciplina respectiva. El tema era, en esta
perspectiva, el análisis de las desigualdades económicas, sociales y
61
Teoría crítica.pmd 61 16/12/2011, 9:36
políticas que se agudizan, pero que no han conducido al esperado
derrocamiento de la sociedad de clases capitalista, debiendo expli-
carse por qué ocurría esto. Pero por el otro lado, la investigación
social debía demostrar también que la idea de un posible ser-otro no
era del todo ilusoria, sino que podía ser traducida a las disciplinas
respectivas y comprobada por ellas. Siguiendo esta perspectiva, al-
gunos miembros del círculo de Frankfurt (incluyendo a Horkhei-
mer, pero no a Adorno) retomaron también estudios de antropolo-
gía cultural como, por ejemplo, los análisis de Robert Briffault acerca
de «Family Sentiments» (Briffault 1933) o de Margaret Mead sobre
Sexo y temperamento en las sociedades primitivas (Mead 1935). Es-
tos trabajos eran de especial relevancia porque parecían proporcio-
nar evidencias empíricas de que era absolutamente posible vivir un
posible ser-otro. Sin embargo, se dedicó aún más atención a los pro-
pios estudios sobre las condiciones de vida y las orientaciones valo-
rativas de obreros y empleados (Fromm 1937-1938), así como so-
bre el vínculo entre autoridad y familia (Horkheimer 1936). Estos
análisis, de alcances muy amplios, pretendían describir la conexión
entra la base económica, la situación social y las preferencias cultu-
rales y políticas, buscando descifrar en el análisis empírico inicial-
mente también las huellas y fragmentos contradictorios de una con-
ciencia crítica y de una praxis de vida distinta.
Sin embargo, con relación a esta expectativa los resultados fue-
ron más bien decepcionantes. Sólo una escasa minoría de los obre-
ros y empleados entrevistados mostraron un «carácter revoluciona-
rio» y orientaciones valorativas alternativas. La gran mayoría era
inconsistente, y un porcentaje considerable, evidentemente resistente
a la reflexión y susceptible a orientaciones autoritarias o fascistas.
Estos resultados eran tan significativos como desilusionantes para
Horkheimer y sus colegas, y en su opinión explicaban también en
parte la victoria del nacionalsocialismo, que ellos ya habían temido
a fines de los años veinte y que en 1933 los obligó a emigrar.
A más tardar en la emigración el círculo de Frankfurt se vio
también obligado a modificar su determinación de la posición del
intelectual crítico, quien ya no necesariamente podía ser concebido
como en los análisis de Lukács en torno a Historia y conciencia de
clase (Lukács 1923). En esta obra Lukács había dado una respuesta
muy influyente a la pregunta de por qué el proletariado debía ser el
portador central de la crítica. Por un lado, afirmó Lukács, el prole-
tariado no era un grupo particular cualquiera; por el contrario, siendo
el adversario central de la burguesía, la clase obrera defendía en los
conflictos de clase posiciones potencialmente universalizables. Por
otro lado, únicamente el proletariado poseía las experiencias coti-
62
Teoría crítica.pmd 62 16/12/2011, 9:36
dianas de explotación y alienación adquiridas en la producción, sobre
cuya base podían formularse y fundamentarse, fundadas en viven-
cias, las ideas de un posible ser-otro.
Horkheimer aceptó esta reflexión en tanto que el pensamiento
crítico no surgía a partir de sí mismo; por el contrario, «los hom-
bres llegan por la vía histórica al conocimiento de su obrar y de esta
manera comprenden la contradicción en su existencia» (Horkhei-
mer 1937: 266). Pero si bien el conocimiento crítico presupone las
correspondientes experiencias de praxis y la clase obrera posee en
este sentido una ventaja cognoscitiva estructural, «la situación del
proletariado no ofrece ninguna garantía de conocimiento correcto»
(ibíd.: 267), pues «en la superficie... el mundo se ve diferente, tam-
bién para el proletariado» (ibíd.); allí se trata demasiadas veces de la
pura supervivencia, y puesto que eso no necesariamente tiene que
ver con verdades más profundas, para Horkheimer la Teoría Crítica
no podía consistir de ninguna manera «en formular los sentimien-
tos y representaciones respectivos de una clase» (ibíd.: 268).
No obstante, este juicio —confirmado no sólo por el desarrollo
político especialmente en Alemania sino también por los espectacu-
lares procesos estalinistas— planteó el problema de quién podía ser
entonces todavía productor y destinatario de Teoría Crítica, y con
base en qué criterios. Horkheimer no dio una respuesta clara a esta
pregunta, y al afirmar que sólo eran «algunos hombres en los que se
ha refugiado la verdad» (Horkheimer 1937, citado por Dubiel 1978:
69) transfirió la cuestión de los criterios más bien a la verdad mis-
ma. Por otra parte, subrayó la relevancia de un criterio comparati-
vamente convencional, a saber, el del nivel educativo. Y eso con
justa razón; porque las encuestas propias habían arrojado que las
orientaciones críticas tenían mayor correlación con el nivel de edu-
cación que con la situación social.
El productor y destinatario de crítica eran, ante este trasfondo, ya
no necesariamente el proletariado sino los hombres marcados por
experiencias de alienación y sensibilizados por la educación, en los
cuales «se ha refugiado la verdad» (Horkheimer 1937) porque no
suprimen sus experiencias de sufrimiento sino porque saben de la
discrepancia entre el mundo real y el posible y pueden resistir los
«plexos de enceguecimiento» (Verblendungszusammenhänge) produ-
cidos por la industria de la cultura. El objeto de crítica lo seguían
constituyendo las relaciones irracionales que debían ser analizadas y
explicadas de manera ejemplar en sus formas de autoritarismo, ex-
plotación y desigualdad. Ciertamente había desaparecido en gran
medida la esperanza de un mundo bueno y justo, además de que
—debido a un «plexo de enceguecimiento» cada vez más universali-
63
Teoría crítica.pmd 63 16/12/2011, 9:36
zado— las desigualdades fácticas producían un sufrimiento mani-
fiesto por las relaciones sociales únicamente en una minoría (crítico-
reflexiva). Pero aunque las condiciones parecían ser cada vez menos
susceptibles de un cambio, se trataba de conservar el recuerdo de un
posible ser-otro para soportar y poder soportar la mala realidad.
IV. De Horkheimer a Habermas. Concepciones de crítica
de la segunda generación
Esto manifiesta, en comparación con las argumentaciones de
principios de los años treinta, una posición escéptica de retirada
con matices elitistas que la segunda generación de la Teoría Crítica
no compartió totalmente en esta forma. Ellos también partieron del
supuesto que la idea de una teoría crítica no tenía sentido sin la
experiencia social de un «posible ser-otro» y de una «totalidad so-
cial»; pero, a diferencia de Horkheimer y Adorno, buscaron deter-
minar con más exactitud la base de esas experiencias y referirla a
las experiencias sociales posteriores a 1945 que eran distintas. Esta
vertiente la representa de manera ejemplar Jürgen Habermas, quien
ya temprano planteó el problema de la condición de posibilidad de
la crítica social y, en este contexto, se ocupó de la «discusión filosó-
fica en torno a Marx y al marxismo» (Habermas 1957).
Al determinar el lugar del marxismo sobre esta base, lo identifi-
có explícitamente como «crítica» y, con ello, como una forma de
teoría «entre la filosofía y la ciencia» (cfr. Habermas 1963, especial-
mente 244 ss.). Si bien Habermas en esta caracterización en ningu-
na parte se refirió a las tesis que la Teoría Crítica había formulado
en los años treinta —esto ocurrió solamente dos décadas después en
las reflexiones sobre las «Tareas de una teoría social crítica» (véase
Habermas 1981: 555 ss.)—, sus argumentaciones se vinculaban ab-
solutamente con aquellas reflexiones tempranas. En este sentido,
también Habermas subraya que el marxismo en cuanto Teoría Crí-
tica es una ciencia de la crisis y tiene el estatus «de una filosofía de
la historia, trazada explícitamente con fines políticos y científica-
mente falsable» (Habermas 1963: 244). Su contenido crítico resulta
de un contraste específico entre la posibilidad y la realidad, sobre
cuya base —en una forma accesible a la verificación científica—
pueden determinarse potenciales sociales centrales de crisis y seña-
larse las posibilidades de su disolución positiva.
Sin embargo, el potencial de crítica debe ser actualizado en
términos de un diagnóstico de época (zeitdiagnostisch) y, por con-
siguiente, concebido de otra manera; pues las tendencias del desa-
64
Teoría crítica.pmd 64 16/12/2011, 9:36
rrollo social han cambiado, debiendo señalarse al menos cuatro
modificaciones de acentuación para la segunda mitad del siglo
XX. En primer lugar, bajo las condiciones de la modernidad mo-
dernizada la separación entre Estado y sociedad se eliminó en fa-
vor de un entrelazamiento mutuo de ambas esferas, con la conse-
cuencia de que las contradicciones económicas pueden describirse
también como políticas. En segundo lugar, las condiciones de po-
litización han cambiado en el sentido de que «en los países capita-
listas avanzados el nivel de vida... se ha elevado tanto... que el inte-
rés por la emancipación de la sociedad ya no puede articularse
directamente en expresiones económicas» (Habermas 1963: 228).
En tercer lugar, bajo estos indicios ha cambiado el destinatario de
la teoría: pues el «designado sujeto de una futura revolución so-
cialista, el proletariado, [se ha] disuelto en cuanto proletariado»
(ibíd.: 229). Si bien sigue habiendo desigualdades sociales por cau-
sas económicas, éstas penetran la vida cotidiana sólo en forma
mitigada; por eso «ya no es posible constatar una conciencia de
clase, y menos aún revolucionaria [...] incluso en los estratos cen-
trales del movimiento obrero» (ibíd.). A eso se añaden finalmente,
en cuarto lugar, las experiencias negativas, poco a poco elevadas a
la conciencia, de la Revolución rusa que no condujo precisamente
a mayor libertad y justicia sino a un dominio de funcionarios y
cuadros que terminó en el Gulag.
No obstante, de esta manera para Habermas la intención de la
crítica de Marx de ningún modo se hacía falsable, porque bajo las
condiciones modificadas las posibilidades de la sociedad no coinci-
dían tampoco con su realidad. Al mismo tiempo —ésta es la conclu-
sión de su conferencia inaugural en Heidelberg— el interés por la
autonomía (Mündigkeit), en cuanto base y punto de referencia de la
crítica, se encuentra preestablecido en todo hombre. Este interés se
manifiesta especialmente en el momento en que es violado. Como
Habermas ya lo había señalado implícitamente en sus obras tem-
pranas y lo elaboró explícitamente en la Teoría de la acción comuni-
cativa (Habermas 1981, especialmente 173 ss.), esto no necesaria-
mente ocurre en la esfera de la economía y el trabajo sino más bien
en el ámbito del mundo de la vida. Al distinguir entre «integración
sistémica» e «integración social» (Lockwood) y contrastando de ma-
nera paralela al «sistema» con el «mundo de la vida», Habermas se
deslinda de Marx y Lukács, criticando las descripciones de ellos
como sistemáticamente subcomplejas. Afirma que el desarrollo de
las sociedades industriales avanzadas demuestra que en último tér-
mino no son las crisis de sistema las que conducen a la crítica y la
protesta; éstas surgen más bien a raíz de una colonización del mun-
65
Teoría crítica.pmd 65 16/12/2011, 9:36
do de la vida, es decir, cuando los imperativos de integración sisté-
mica invaden de modo inadecuado los de integración social y se
cuestionan las perspectivas básicas del mundo de la vida.
De esta forma, Habermas retoma un supuesto que con otras acen-
tuaciones teóricas ya se había señalado en los trabajos sobre Autori-
dad y familia. En ellos se afirmó que «el modo de obrar de los hom-
bres en un momento dado no sólo puede explicarse mediante
procesos económicos» (Horkheimer 1936: 9); al menos la misma
importancia tenía el «carácter» de los actores y con ello «el saber de
cómo su carácter se ha configurado en relación con todas las fuer-
zas educativas de la época» (ibíd.: 10). Por lo tanto, para la explica-
ción de fenómenos sociales concretos los «factores de superestruc-
tura» pueden ser más relevantes que los «procesos básicos». En
Habermas (1973b: 87) esta tesis adquiere la siguiente forma: más
importantes que las «crisis de sistema» —que pueden presentarse o
como «crisis económicas» o como «crisis de racionalidad» del siste-
ma político— son las «crisis de identidad» como las que se expresan
en el sistema político como «crisis de legitimación» y en el sistema
sociocultural como «crisis de motivación».
Mientras que en las crisis de sistema se trata de problemas de
aprovechamiento o de administración, las crisis de identidad se
refieren a circunstancias altamente normativas: a saber, la justi-
ficación de objetivos políticos o bien de decisiones políticas, así
como la construcción de compromiso e integración social. Las
crisis de identidad son crisis de integración que se alimentan de
una discrepancia —experimentada de la forma que sea— entre
«ser» y «deber ser». Habermas identifica como indicadores empí-
ricos de semejantes crisis de identidad «sentimientos morales, ca-
rencias, frustraciones, crisis de la historia de vida, cambios de ac-
titud a raíz de una reflexión» (Habermas 1964: 238). Éstos son, no
en último término, de importancia decisiva porque remiten a ex-
periencias fragmentadas —del modo que sea— de una totalidad
social que encierra también la idea de un «posible ser-otro»; éste,
sin embargo, no en el sentido de una utopía concreta que pueda
ser formulada positivamente. La idea de un «posible ser-otro» re-
sulta, por el contrario, de las experiencias tanto duraderas como
fragmentarias de una diferencia entre la posibilidad y la realidad
y, por ende, de experiencias de irritación y crisis que pueden con-
vertirse en tema y tener influjo en la práctica en la medida en que
el interés por la autonomía no se suprime.
Habermas proporcionó, además de esta diferenciación del con-
cepto de crítica en términos de la teoría social, una segunda argu-
mentación en forma de su «fundamentación de la sociología en tér-
66
Teoría crítica.pmd 66 16/12/2011, 9:36
minos de la teoría del lenguaje» (Habermas 1970). Este enfoque, de
una acentuación muy diferente, fue para él finalmente todavía más
importante e introdujo para la Teoría Crítica lo que hoy en día gene-
ralmente se denomina «lingustic turn» (Rorty 1967) de la filosofía
social. El giro relativo a la teoría de la comunicación fue motivado
por el intento de identificar condiciones «cuasi-trascendentales»
de posibilidad de la crítica y el conocimiento que estuvieran presu-
puestas en todas las condiciones de entorno al igual que en todas las
restricciones empíricas. Habermas identificó como semejante mar-
co el lenguaje, que puede servir de medio y base de cualquier for-
mación de conocimiento. Como lo muestran los análisis universal-
pragmáticos, el lenguaje es más que un sistema lingüístico de reglas
para generar una proposición cualquiera. Los actos de habla son,
por el contrario, algo cargado también de presupuestos normati-
vos. En este sentido, son significativos sólo si en el momento de
hablar o escribir se supone que los signos y conceptos (incluyendo
las reglas de su aplicación) utilizados en el acto comunicativo son
entendidos y utilizados de la misma manera por todos los que parti-
cipan fáctica o potencialmente en la comunicación. Habermas lla-
ma a esto la «situación ideal de habla de modo contrafáctico», la
cual no es «ni un fenómeno empírico ni un mero constructo, sino
un supuesto que inevitablemente se hace en los discursos de forma
recíproca» (Habermas 1973c: 258).
La «situación ideal de habla» indica que la comunicación escri-
ta u oral está siempre ligada al supuesto de un entendimiento mu-
tuo. Habermas concibe ese supuesto con varios niveles en el campo
de tensión entre entendimiento y comunicación (cfr. Habermas 1983:
73). El primer nivel se refiere al postulado de «competencia comu-
nicativa» y con ello, simplificándolo, al supuesto de que todos los
potenciales participantes en la comunicación tienen capacidad li-
güística, es decir, dominan la respectiva lengua activa y pasivamen-
te o cuentan con posibilidades de traducción. Sin embargo, para
Habermas poseen al menos la misma importancia los postulados
(referidos en mayor medida a la idea de comunicación) de «igual-
dad de habla» y de «veracidad». De acuerdo a ellos, la comunica-
ción sólo es posible si todos los participantes tienen las mismas opor-
tunidades de intervenir en el proceso de la discusión argumentativa
y si realmente son sinceros en lo que dicen. Finalmente, el cuarto
nivel contiene la mayor cantidad de supuestos. Habermas sitúa en
éste el postulado de la racionalidad de todos los participantes en el
discurso, postulado que en los discursos orientados por el entendi-
miento mutuo es una conditio sine qua non para lograr la imple-
mentación de la coacción no-coactiva del mejor argumento.
67
Teoría crítica.pmd 67 16/12/2011, 9:36
Se puede discutir si las implicaciones de la situación ideal de
habla tienen validez para todos los actos comunicativos o única-
mente para los que se orientan por el entendimiento mutuo. Segu-
ramente todos los cuatro niveles se hacen empíricamente relevan-
tes sólo en situaciones orientadas por el entendimiento mutuo, es
decir, en la acción comunicativa en el sentido estricto. En cambio,
en las comunicaciones de orientación estratégica habría de ser sufi-
ciente, en lugar del postulado de razón, el recurrir al entendimiento
y a la competencia lingüística; en este caso no debe excluirse que
los supuestos de la competencia comunicativa sean «contrafácti-
cos». Pero aunque esto sea cierto, ellos intervienen, por otro lado,
en prácticamente todas las situaciones de comunicación, y en cuan-
to condiciones que han de reconocerse como contrafácticas, tam-
bién obran empíricamente. De modo que incluso en situaciones
patológicamente deformadas se parte del supuesto de que todos los
participantes cuentan o al menos deberían contar con competencia
comunicativa; si estas condiciones básicas no se cumplen, este he-
cho sería precisamente un punto de referencia para la crítica.
Ciertamente, las implicaciones del concepto de situación con-
trafácticamente ideal de habla de ninguna manera han sido discuti-
das de modo definitivo; sin embargo, debe haber quedado claro que
la argumentación de Habermas, comparada con las de Horkheimer
y Adorno, contiene enfoques propios para fundamentar la condi-
ción de la posibilidad de crítica, aplicando esto también en los as-
pectos praxeológicos y metodológicos. En este sentido, Habermas
señaló en la perspectiva metodológica que a fin de cuentas la Teoría
Crítica debe seguir un enfoque doble: por una parte, es crítica in-
manente; por otra parte, normativa. En cuanto crítica inmanente,
se enfoca en lo que Habermas describe como la posconstrucción
(Nachkonstruktion) de lógicas de evolución sociales; en cambio, en
cuanto crítica normativa se refiere a la (auto-)reflexión de los suje-
tos interesados en la autonomía. No obstante, Habermas puso acen-
tuaciones un tanto diferentes al delimitar la posconstrucción de la
autorreflexión (cfr. Habermas 1973a: 411 ss.), restringiendo la eti-
queta de crítica al ámbito de autorreflexión, mientras que las pos-
construcciones toman más bien el carácter de ciencia positiva. Pues
las posconstrucciones —afirma— se refieren a objetos objetivables
y sistemas de reglas anónimos, a los cuales obedecen sujetos cuales-
quiera con las competencias correspondientes; por lo tanto, en es-
tos casos se trata de plexos funcionales y no de la transformación
práctica de relaciones sociales. Esto es, en cambio, precisamente el
tema de la crítica que no se limita a los objetos objetivables sino que
cuestiona su objetivabilidad y siempre «se refiere a algo particular,
68
Teoría crítica.pmd 68 16/12/2011, 9:36
es decir, al proceso de formación particular de la identidad de un yo
o de un grupo» (ibíd.: 412).
La crítica, en cuanto «eleva lo inconsciente a la conciencia con
consecuencias para la práctica y cambia las determinantes de una
conciencia falsa» (ibíd.: 413), está orientada siempre hacia la prác-
tica, a diferencia de la posconstrucción; Habermas distingue en un
paso posterior entre la praxis social y la praxis política. Bajo el con-
cepto de praxis social entendió «el plexo de constitución histórico
de un estado de intereses, al que la teoría todavía pertenece, por así
decir, a través de los actos del conocimiento» (Habermas 1971: 10);
en cambio, como praxis política entiende el intento consciente «de
revolucionar el sistema de instituciones existente». En cuanto praxis
social, la Teoría Crítica remite a la tentativa de resaltar, con los re-
cursos de la filosofía y la ciencia, tanto los momentos de un posible
ser-otro contenidos en una sociedad como las contradicciones in-
manentes de la organización social. En la medida en que lo logre, la
Teoría Crítica no se quedará en sí misma —y en este punto Haber-
mas se distingue tanto de Horkheimer como de Adorno: la Teoría
Crítica más bien aspira, por la vía de la autorreflexión, a transfor-
maciones políticas y tiende de esta manera a la praxis política sin
volverse idéntica a ésta.
V. Cambio estructural de la crítica y «nueva» Teoría Crítica
Ni las reflexiones praxeológicas ni las metodológicas acerca
del concepto de crítica de Habermas han sido discutidas y desa-
rrolladas en las últimas dos décadas. Aún más: todavía faltan con-
tribuciones en torno a las consecuencias metódicas concretas, y
esto no debe ser una casualidad. Pues Habermas no se volvió muy
preciso en el aspecto metodológico, a semejanza de Horkheimer,
confiando al respecto más en las discusiones dentro de las disci-
plinas científicas. Ante este trasfondo se observa no sólo una se-
paración entre las discusiones metodológicas y metódicas, estan-
cándose al mismo tiempo los debates praxeológicos. A la vez se
perfila durante los años ochenta y noventa del siglo pasado una
creciente superficialidad del concepto de crítica. Así, por ejem-
plo, apenas se retomó la tan notable como llamativa tesis de que
la crítica podía ser fundada únicamente recurriendo a reflexiones
cuasi-trascendentales. En cambio, fue apareciendo una compren-
sión de crítica omnipresente y, al mismo tiempo, debilitada, fun-
damentándose de muy diferentes maneras el debilitamiento y la
relativización de la crítica.
69
Teoría crítica.pmd 69 16/12/2011, 9:36
Una fundamentación más bien convencional de las condiciones
transformadas de la crítica la representan las argumentaciones de
Klaus Holz (1990) o Georg Vobruba (1999), quienes fueron los pri-
meros en atreverse, después del largo silencio de los años ochenta, a
plantear la pregunta por la condición de posibilidad de la crítica
hoy en día. Así, Holz constató como punto de partida para la «críti-
ca después de la modernidad» un doble dilema: Por un lado, la
modernidad se encuentra confrontada desde Kant con la imposibi-
lidad de una crítica substancial; por otro lado, todas las pautas de
crítica «fijas» son eficazmente relativizadas en virtud de la plurali-
zación de la crítica posible. Es lógico que esta evolución obligue a
modificar fundamentalmente el concepto de crítica; pero no queda
claro en qué dirección irá esa modificación. Holz y Vobruba sacan
la conclusión, conocida en un principio desde Popper (1958), de
que con este presupuesto se vuelve insostenible —o hasta ideológi-
ca—, por lo menos cualquier crítica normativa. Como consecuen-
cia, ambos aconsejan renunciar a semejantes conceptos: pues «ese
problema no tiene solución porque es imposible fundamentar en
las ciencias sociales una pauta normativa de crítica. También es
innecesario porque una pauta de crítica que pueda fundamentarse
en las ciencias sociales no importa en absoluto» (Vobruba 1999:
34). Ellos proponen así que las ciencias sociales, en lugar de seguir
buscando tal pauta, se limiten a la crítica empírica e inmanente;
quedando abierta la pregunta de si finalmente esa «nueva modes-
tia» no se paga con un abandono total de la crítica social.
Mientras que Holz y Vobruba se repliegan más bien al concepto
de crítica del Racionalismo Crítico, hay otros autores que señalan
transformaciones sociales reales, afirmando que éstas obligan a una
acentuar de otro modo y tal vez incluso a abandonar las anteriores
pretensiones de la crítica. En este sentido, son particularmente agu-
das las explicaciones de Scott Lash sobre Informationcritique (Lash
2000a, 2000b: 1 ss.); éstas conducen, a partir de una discusión ex-
plícita en torno del concepto de crítica (véase Lash 2000b: 6 ss.), a la
tesis de un cambio estructural de la Teoría Crítica en las condicio-
nes de la «sociedad de información». Deslindándose de los concep-
tos desarrollados inicialmente por Bell (1973) hasta Castells (1996),
Lash interpreta la transición hacia la sociedad de información no
tanto como la transición de una sociedad de bienes a otra del cono-
cimiento; más bien dirige la atención a las «primary qualities of in-
formation itself» (Lash 2000b: 2), las cuales describe como «flow,
disembeddedness, spatial compression, temporal compression, real
time relations» (ibíd.). En esta perspectiva, la era de la información
significa precisamente no mayor conocimiento en el sentido de una
70
Teoría crítica.pmd 70 16/12/2011, 9:36
acumulación de conocimientos y formación de conocimiento más
preciso; Lash habla, por el contrario, de la «Disinformed Informa-
tion Society» (Lash 2000b: 141), destacando la reducción de la vida
media del conocimiento, la relativización y volatilización de las es-
tructuras (del conocimiento) y la aceleración generalizada del cam-
bio estructural que conllevan el surgimiento de novedosas «emer-
gent constellations of power and inequality» (Lash 2000a).
Si concebimos las relaciones sociales en una forma, en gran parte,
fluida y emergente, entonces ninguna de las concepciones de críti-
ca desarrolladas desde el siglo XVII sigue siendo adecuada. Así, Lash
se deslinda no sólo de todas las formas de crítica caracterizadas por
acentuaciones universalistas y trascendentales; lo mismo argumen-
ta en contra de una temporalización de la crítica, característica de
concepciones dialécticas, y no pierde tampoco ningún tiempo en
nuevos conceptos de crisis o de diferenciaciones socio-estructura-
les. Él aboga en cambio por la transición de la crítica «clásica» de
las ideologías hacia la crítica posmoderna de la información que,
como tal, es más bien acentuada de modo impresionista y se conci-
be como crítica de la época referida a los medios e impregnada por
ellos. En las condiciones de la sociedad de información «critical
theory text becomes just another object» (ibíd.), quedando abierto si
el cambio estructural en sí no conllevaría el fin de la crítica. Pues en
virtud de la aceleración y fluidificación de las estructuras y los co-
nocimientos valen otras condiciones de producción y consumo tam-
bién para los textos críticos: ellos son «consumed less reflectively
than in the past, written [...] under conditions of time and budget
constraint much more than in the past» (ibíd.) y vinculados cada vez
más con las condiciones de uso y aprovechamiento de los nuevos
medios. O, con las palabras de Scott Lash: «Texts of informationcri-
tique are part and parcel of the flows, the «economies of signs and
space». Perhaps with a bit more duration, a bit more time for reflec-
tion, but nonetheless part of the global information and media «sca-
pes». To be anything less would render critical theory all too irrelevant
in the information age» (ibíd.).
Si bien estas reflexiones han sido todavía insuficientemente ela-
boradas, son importantes en el sentido de que afirman un cambio
estructural que no sólo señala una transformación en las condicio-
nes de posibilidad de la crítica sino que tal vez pueda conducir a un
fin de la Teoría Crítica misma. En los debates actuales sobre lo que
la Teoría Crítica pueda ser todavía hoy en día, estas tesis están ju-
gando un papel nulo o, cuando mucho, indirecto. En el mejor de los
casos, hay puntos de contacto con la «Nueva Teoría Crítica en sen-
tido cosmopolita», como recientemente la postuló Ulrich Beck
71
Teoría crítica.pmd 71 16/12/2011, 9:36
(2002). También él afirma que ha habido un cambio estructural
profundo. Pese a una referencia explícita a Lash (cfr. Beck 2002:
68), este cambio no se describe en él como transición a la sociedad
de información, sino como deslimitación y/o globalización econó-
mica, política, social y cultural. En este contexto, la globalización
aparece como patrón de estructuración que rompe con las fijacio-
nes/limitaciones nacionales de la teoría social «clásica» y es nuevo
porque abre una perspectiva diferente, acentuada de modo «cos-
mopolita», la cual, por su parte, es descrita como característica cen-
tral de una «Nueva Teoría Crítica» (cfr. ibíd.: 50 ss.).
Para Beck, el proceso multifacético de globalización remite a una
ruptura estructural decisiva en el sentido tanto social como estraté-
gico en relación con la teoría, a saber: a una transformación históri-
ca, que tiene como consecuencia que «se disuelve la distinción entre
“nacional” e “internacional” que ha sostenido a la anterior visión del
mundo» (ibíd.: 7). Lo que se está perfilando es una «autodestrucción
creativa del orden “legítimo” del mundo, predominado por los Esta-
dos nacionales» (ibíd.: 14), pudiendo describirse este proceso como
la erosión de viejas fronteras y también como la conformación de un
nuevo patrón de estructuración. Parecido al caso de Lash, este nue-
vo patrón de estructuración permanece en Beck comparativamente
abierto y poco preciso, pero también hay razón para ello. Pues más
allá de la controversia en torno al significado empírico de la globali-
zación, el nuevo patrón de estructuración se describe, no como ya
realizado sino como anunciándose. La globalización —dice Beck—
está apenas iniciando pero es inevitable. En ella rige el principio:
«La resistencia ante la globalización acelera y legitima ésta» (ibíd.:
415) y «La globalización avanza a través de una paradójica confra-
ternización con sus adversarios» (ibíd.: 419).
Respecto de su lógica, esta construcción hace recordar el análi-
sis marxista del capitalismo en el siglo XIX. En su crítica de la eco-
nomía política, también Marx describió el capitalismo como una
nueva forma de socialización que de ninguna manera predominaba
ya, pero que no podía detenerse y que arrasaba y acababa con todos
los patrones de estructuración tradicionales. En cuanto esa pers-
pectiva era cierta, todas las descripciones que no se orientaban por
este nuevo patrón de estructuración eran obsoletas por definición y
podían ser criticadas como «ideológicas», dirigiéndose la crítica no
en absoluto en contra de la dinámica del capitalismo sino en contra
de sus consecuencias disfuncionales secundarias, que se expresan
en la explotación y la desigualdad y que fueron atribuidas a la con-
tradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de produc-
ción. El concepto de crítica de Beck se concibe en varios aspectos
72
Teoría crítica.pmd 72 16/12/2011, 9:36
de modo parecido; de este modo, la Teoría Crítica en una perspecti-
va cosmopolita no argumenta contra la dinámica de la globaliza-
ción, sino que más bien pregunta «por las contradicciones, los dile-
mas y las consecuencias colaterales no percibidas y no deseadas de
una modernidad que se cosmopolitiza, y que alimenta su potencial
crítico de definición por la tensión entre la autodescripción política
y la observación sociológica de ésta» (ibíd.: 67).
Una relación de tensión entre la acción política y la observación
científica se genera sobre todo si la acción es impregnada por una
«mirada nacional», pero la observación científica se lleva a cabo
sobre la base de un «cosmopolitismo metodológico». A final de cuen-
tas, es precisamente la discrepancia de miradas lo que permite una
«crítica cosmopolita de la sociedad centrada en el Estado nacional
y la política, la sociología y la ciencia política» (ibíd.: 53); pues, des-
de la perspectiva del cosmopolitismo metodológico, se hace patente
que la autocomprensión política está restringida en términos del
Estado nacional, y este hecho facilita una crítica de ideologías (y tal
vez una «informationcritique») que se distingue por tres momentos:
a) Con la mirada cosmopolita, la Nueva Teoría Crítica dispone
de un potencial de crítica comparativamente claro, pero —de acuer-
do con Beck— éste no se maneja de ninguna manera de modo dog-
mático. En tanto que es abierto e indeterminado el posible ser-otro
que aparece en la globalización que se está anunciando, la Nueva
Teoría Crítica tendrá que seguir, en último término, la «lógica de la
autocrítica» (ibíd.: 444). Si bien no necesariamente es acentuada de
modo relativista, sí lo es de manera constructivista-autocrítica; pues
bajo el presupuesto de la fluidificación y contingencia de la moder-
nidad reflexiva ya no pueden indicarse opciones normativas claras
de crítica, ni para Beck ni tampoco para Lash. De esto resulta que la
crítica es preponderantemente concebida como empírico-analítica
y no tanto como normativa. Aunque sí hay puntos de referencia
normativos e indicaciones de un posible ser-otro («reconocimiento
de la otredad del otro» (ibíd.: 412), «asentimiento, autolegitimación,
peligros para el género humano» (ibíd.: 433), éstos permanecen en
comparación poco determinados y sin explicación, y también los
argumentos decisivos provienen, con base en la perspectiva cosmo-
polita, más bien de una crítica empírica e inmanente.
b) Sobre el trasfondo de la perspectiva cosmopolita como base y
punto de referencia, la crítica se enfoca no solamente en señalar
contradicciones, dilemas y efectos colaterales: al menos de igual
importancia es el señalamiento de las contingencias del desarrollo
social. Si bien en una sociedad fluidificada y abierta de ninguna
73
Teoría crítica.pmd 73 16/12/2011, 9:36
manera todo es posible, las contingencias juegan en la Segunda
Modernidad, tanto cuantitativa como cualitativamente, un papel
mucho mayor que en la Primera, pues el desarrollo no conduce
linealmente hacia arriba ni hacia abajo, sino que puede llevar en
direcciones muy diversas. Así, es absolutamente posible imaginarse
«oportunidades de renovación cosmopolita de la estatalidad» (ibíd.:
404), pero existen también los «aspectos negativos del cosmopoli-
tismo» (ibíd.) que refieren a una posibilidad de universalización y
despolitización del dominio en un «mundo administrado», y final-
mente tampoco puede excluirse un futuro desastroso en el sentido
de una sociedad de la catástrofe. Es un problema de la praxis cuál
de las diferentes variantes y cuáles formas mixtas se realicen; esta
cuestión no puede decidirse previamente por una teoría cuya tarea
consiste más bien en construir posibilidades y escenarios contin-
gentes de desarrollo y en comprobarlos en forma experimental.
c) Y finalmente, tercero, la Nueva Teoría Crítica no tiene un des-
tinatario específico ni tampoco hay portadores determinados de la
crítica. Beck no recurre, como es el caso de Habermas, a todos los
hombres orientados por el discurso o accesibles para la coacción
no-coactiva del mejor argumento, ni tampoco a determinados gru-
pos de protesta o movimientos sociales nuevos. Por el contrario, él
enumera una diversidad de posibles destinatarios que abarca desde
los consumidores políticos hasta llegar a la administración y las
élites. Si bien Beck se dirige particularmente a los individuos influi-
dos por las experiencias de individualización, pluralización, globa-
lización y desintegración, cuyas ideas de libertad, (des)igualdad, efi-
ciencia e integración no caben en las delimitaciones impregnadas
por el Estado nacional clásico. Pero estos destinatarios son temati-
zados no necesariamente como potenciales actores sino más bien
como afectados por la globalización; y esto evidencia que la Nueva
Teoría Crítica en el sentido de Beck es concebida más bien como
abstinente de praxis, pues no necesariamente se orienta hacia el
fomento de la autorreflexión sino hacia la construcción y recons-
trucción de ambivalencias, efectos colaterales y contingencias.
VI. La «mirada crítica» y su porvenir
Tanto Lash como Beck defienden la tesis de que la crítica bajo
las condiciones de la globalización y/o de la sociedad de informa-
ción tiene que formularse de otra manera a como se hacían en la
modernidad simple. Pero ellos de ninguna manera se esfuerzan sis-
temáticamente por resolver la cuestión de las condiciones de la po-
74
Teoría crítica.pmd 74 16/12/2011, 9:36
sibilidad de crítica: hecho que es más lamentable aún en la medida
que este problema se vuelve particularmente importante si los cam-
bios estructurales de la socialización efectivamente se realizaran tal
como se afirma. Pues con el presupuesto de una fluidificación de la
crítica, una creciente orientación por la contingencia (y, al mismo
tiempo, una claridad que cada vez disminuye) y en virtud del hecho
de que el posible ser-otro mismo se vuelve contingente y puede con-
cebirse igualmente como emancipación o como catástrofe, no sólo
parece transformarse la relación entre la crítica y la praxis. Por el
contrario, tampoco puede descartarse que la crítica convertida en
algo «sin suelo» (bodenlos) pierda todos los criterios y, por lo tanto,
difícilmente pueda cumplir las funciones que hasta la fecha se han
esperado de la crítica social.
Precisamente en este punto inicia el debate en torno a la «mira-
da crítica» (Wenzel 2002), el cual se ocupa explícitamente de la po-
sible fundamentabilidad y posibilidad de la crítica social y provee
diferenciaciones adicionales. Ese debate arrancó con Michael Wal-
zer, quien ya en los años ochenta buscó «proveer un marco filosófi-
co para la comprensión de la crítica social como de una praxis so-
cial» (Walzer 1990: 7), distinguiendo en este intento entre tres
tradiciones de crítica social que denominó «senda del descubrimien-
to», «senda de la invención» y «senda de la interpretación» (ibíd.: 11
ss.). En la primera variante, que puede ilustrarse sobre todo con
ejemplos de la historia de la religión, la fuente de la crítica reside en
una revelación, de la cual se derivan ciertos mandamientos morales
que, en último término, carecen de fundamento. Tal revelación con-
dujo, por ejemplo, a Lutero a su crítica de la Iglesia oficial; y al
señalar que «no se le podía convencer mediante testimonios de la
Sagrada Escritura ni con fundamentos racionales claros» y que re-
tractarse de sus tesis era «contrario a la conciencia», colocó límites
claros para una posible fundamentación completa de la crítica. La
«senda de la invención», que para Walzer empieza con Descartes y
termina con Horkheimer, Habermas o Rawls, se acentúa de modo
muy diferente. En este caso, la crítica no surge de una revelación
irracional sino de una construcción racional que fundamenta teóri-
camente los mandamientos morales (o los procedimientos de su
obtención) y, de esta forma, los «inventa», recayendo en la praxis la
labor de realizar esos inventos.
Finalmente, la «senda de la interpretación» remite a una suerte
de posición pragmática intermedia que Walzer explica a través de
un experimento mental que implícitamente va dirigido contra Rawls
y Habermas (ibíd.: 22 ss.). Según Walzer, las éticas que se formula-
ron de Rawls a Habermas sólo tienen sentido para un grupo de
75
Teoría crítica.pmd 75 16/12/2011, 9:36
viajeros procedentes de distintas culturas y de diferentes lenguas
que necesitan ponerse de acuerdo de alguna manera sobre normas
comunes. El grupo sólo logrará hacerlo si todos los interesados de-
jan de insistir, por lo menos temporalmente, en sus respectivas prác-
ticas y sus respectivos valores. Pero las reglas y los preceptos inven-
tados de este modo no tendrán necesariamente validez cuando los
viajeros regresen a sus culturas y mundos de vida. Allí pueden tener,
cuando mucho, el estatus de ideas regulativas que deben ser inter-
pretadas y adaptadas sobre la base de valores y normas adquiridos
en la socialización; y como los detonadores decisivos de crítica no
deben entenderse las reglas inventadas sino el malestar práctico que
causan las condiciones concretas.
Por muy meritorias que sean históricamente las variantes del «des-
cubrimiento» y de la «invención», según Walzer no son suficientes
para constituir la crítica en sociedades modernizadas-modernas (mo-
dernisiert-modernen Gesellschaften). Esto vale no sólo para los con-
ceptos que recurren a estrategias (en la mayoría de los casos, muy
problemáticas) de «revelación», sino también para aquellos enfoques
que buscan constituir reglas y normas generales por la vía de la cons-
trucción. El que este procedimiento tiene que fracasar, para Walzer
se puede estudiar, no en último lugar, con el ejemplo de la Teoría
Crítica. Así, Horkheimer es para él un ejemplo típico de aquellas
personas «que tienen una buena teoría y que, sin embargo, no pro-
ducen una crítica precisa y oportuna» (Walzer 2002: 28). La condi-
ción de posibilidad de la crítica —concluye— no reside en una bue-
na teoría sino en virtudes específicas, es decir, en convicciones
prácticas orientadas hacia la realización de valores morales. A Wal-
zer (a diferencia de Alasdair MacIntyre [1987]) no le interesa de dón-
de vienen estas virtudes, si son innatas o adquiridas en la socializa-
ción, y cómo se desarrollan o bien transforman; él insiste únicamente
en el punto de que el momento detonador para la crítica práctica-
mente eficiente no reside en la reflexión sino, sobre todo, en tres
virtudes: el valor, la compasión y la mirada adecuada (Augenmaß).
Con estas tesis Walzer encontró una notable oposición no sólo
en Ralf Dahrendorf (2002) sino también en Axel Honneth (2002),
quien en su respuesta efectuó otra importante diferenciación. Para
él —a diferencia de Walzer— ya no es posible, ni histórica ni siste-
máticamente, la equiparación de la actividad intelectual con la crí-
tica social. Así, la función de los intelectuales en las sociedades de
información, de conocimiento y de medios ha cambiado notable-
mente. Ellos ya no son outsiders y marginados, sino ellos mismos
han sido «normalizados» en el proceso de cientifización de la socie-
dad. Con sus análisis y comentarios cumplen labores importantes
76
Teoría crítica.pmd 76 16/12/2011, 9:36
de obtención de conocimientos, análisis de símbolos y preparación
de decisiones, y con la crítica que se formula en estos contextos «se
trata de corregir los modos de ver los asuntos públicos dentro del
sistema de descripción aceptado en el espacio público democráti-
co» (Honneth 2002: 67). Sin embargo, esa forma de crítica no debe
confundirse con la crítica social. En ésta no se trata de modificar
ciertos modos de ver dentro de la autodescripción social sino «de
cuestionar ese sistema de descripción mismo» (ibíd.). A diferencia
de la crítica normalizada y ya omnipresente de los bloqueos y las
deficiencias internos, la crítica social plantea la pregunta por el po-
sible ser-otro en una forma fundamental: «No se cuestiona la inter-
pretación predominante de un problema material, la ignorancia
pública ante opiniones divergentes o la percepción sólo selectiva de
una materia a decidir, sino el plexo de condiciones sociales y cultu-
rales dentro del cual todas estas opiniones en general se han llegado
a formar» (ibíd.: 69).
Tal perspectiva referida al conjunto social sigue siendo —espe-
cíficamente en las sociedades de información, de conocimiento y
de medios— no un asunto del mainstream sino más bien algo que se
realiza desde la perspectiva de los outsiders que preguntan por la
condición de la posibilidad del funcionamiento cotidiano y no acep-
tan sin más el plexo de condiciones sociales y culturales relativo a
éste. De esta determinación topográfica se derivan, por lo pronto,
dos conclusiones: por un lado, la crítica social se caracteriza en
mucho mayor medida que antes por su abstinencia específica a la
praxis. Ésta se hace tanto más evidente e irrefutable cuanto la acti-
vidad intelectual está más referida a la praxis y, además, no existe
más un portador y destinatario claro de la crítica. Por otro lado,
precisamente la crítica social requiere en gran medida de la teoría,
a diferencia de muchas otras actividades intelectuales, pues ella no
se genera a partir de sí misma con base en propiedades del carácter
o bien virtudes específicas sino que tiene que justificarse —y su
poder de convicción es tanto mayor cuanto más generalizable re-
sulta la argumentación misma.
«Lo que impulsa a la crítica social es la impresión de que los
mecanismos y las interpretaciones institucionales de necesidades
que subyacen como condiciones cuasi-naturales a la formación de
la opinión pública son en sí extremadamente cuestionables» (ibíd.:
69 ss.). También Lash y Beck aprobarían probablemente esta afir-
mación y señalarían la perspectiva crítica de información y/o cos-
mopolita como condición de posibilidad de la revelación de lo cua-
si-natural. Honneth se plantea en cambio primero la pregunta de
por qué no es sólo una opinión subjetiva el que los mecanismos y las
77
Teoría crítica.pmd 77 16/12/2011, 9:36
interpretaciones institucionales de necesidades sean cuestionables.
Su respuesta se enlaza, por una parte, con los intentos de Habermas
de una fundamentación basada en la teoría de la comunicación, los
cuales, sin embargo, le parecen insuficientes. Pues no basta con «equi-
parar el potencial normativo de la interacción social [...] con las con-
diciones lingüísticas de una comunicación libre de dominación»
(Honneth 1996: 22). Por el contrario, la crítica sólo es fundada sufi-
cientemente en cuanto pueda referirse (al menos desde la perspecti-
va del observador) a potenciales de resistencia fácticos.
A su vez, el análisis de la acción de resistencia de los grupos con
formas de vida degradadas evidencia «que no es la orientación por
principios de moral formulados positivamente, sino la experiencia
de violación de ideas de justicia dadas de manera intuitiva, la que
subyace a la conducta de protesta social» (ibíd.: 23). Sin embargo,
estas ideas de justicia que se refieren al reconocimiento de la digni-
dad o integridad propias no son formuladas, por regla general, como
un sistema positivo de ideales de justicia. Bajo las condiciones de
una crítica devenida «sin suelo» (bodenlos), semejante sistema difí-
cilmente puede formularse de manera positiva; más bien la justicia
se percibe acaso de forma negativa, es decir, como la experiencia
de injusticia. Para Honneth son precisamente esas «experiencias de
injusticia» las que forman la base imprescindible y el punto de refe-
rencia de una crítica cuyo objeto es descrito, siguiendo a Haber-
mas, como las «patologías de la sociedad capitalista» (ibíd.: 25) y,
posteriormente, como las «paradojas de la modernización capita-
lista» (Honneth 2001: 62). Tales paradojas las constituyen las per-
turbaciones de la socialización en forma de crisis que pueden ser
identificadas en diversos niveles desde una perspectiva empírica y
que surgen «cuando los mismos mecanismos con los que se logran
progresos morales, jurídicos y culturales, vuelven a poner en peli-
gro esos logros normativos porque el círculo de los que efectiva-
mente sacan provecho de ellos se reduce estructuralmente» (ibíd.).
Esta formulación recuerda la tesis de Beck sobre los «efectos
colaterales» de los procesos de modernización —y, de hecho, Hon-
neth se refiere de forma indirecta a Beck al caracterizar «la moder-
nización reflexiva...[como] un proceso profundamente paradójico»
que en el marco de la Teoría Crítica se debe «analizar empíricamen-
te a amplia escala» (ibíd.: 63). Pero independientemente de las aproxi-
maciones en el diagnóstico que aquí se perfilan hay notables dife-
rencias en la comprensión del concepto de crítica y del posible ser-otro.
Sin contar con que Honneth, a diferencia de Beck, busca fundar
explícitamente la pregunta por la condición de posibilidad de la
crítica considerando los momentos de desarrollo de la Teoría Críti-
78
Teoría crítica.pmd 78 16/12/2011, 9:36
ca; Honneth sostiene la idea de la posibilidad de un mundo «racio-
nal» e intenta, al mismo tiempo, señalar también a los portadores
potenciales. Mientras que Beck describe en gran medida de modo
contingente el posible ser-otro en el campo de tensión entre el cos-
mopolitismo positivo y la sociedad de la catástrofe potencial (y en
este aspecto muestra una cercanía involuntaria a Niklas Luhmann),
Honneth busca, refiriéndose a un comportamiento de protesta con-
creto, las huellas y fragmentos de un mundo más allá de la razón
instrumental que ya había invocado por Adorno. Ciertamente, este
mundo potencialmente racional no es definido en ninguna parte de
manera positiva ni tampoco está necesariamente relacionado con
determinados grupos sociales. Pero si bien en el aspecto empírico y
analítico la sociedad de la catástrofe no se descarta como una op-
ción posible, Honneth se niega a aceptarla también bajo perspecti-
vas normativas, pues esto significaría, en último término, el fin de la
posibilidad de crítica social.
Frente a las tesis que formularon Beck y Lash, esta objeción
merece ser tomada en cuenta porque ambos pueden despertar la
duda de si la crítica modificada que ellos postulan no implica, a
fin de cuentas, el abandono de la idea de crítica social. En cambio,
a Honneth habría que preguntarle si las argumentaciones que de-
sarrolló siguiendo a Habermas bastan para poder seguir sostenien-
do el proyecto de crítica social en las condiciones de una moderni-
dad contingente no sólo con buenos argumentos sino también con
indicadores empíricos. La respuesta a ambas preguntas sigue es-
tando abierta.
Bibliografía
ADORNO, Theodor W. et al. (1969): Der Positivismusstreit in der deutschen
Soziologie, Darmstadt/Neuwied (trad. cast.: La disputa del positivis-
mo en la sociología alemana, Grijalbo, Barcelona, 1973).
— (1931): «Zur Aktualität der Philosophie», en íd., Gesammelte Schriften
t. I, Frankfurt am Main, 1973, pp. 325-345.
BECK, Ulrich (2002): Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter. Neue
weltpolitische Ökonomie, Frankfurt am Main (trad. cast.: Poder y
contrapoder en la era global, Paidós, Barcelona, 2004).
— / Anthony G IDDENS / Scott L ASH (coords.) (1996): Reflexive
Modernisierung. Eine Kontroverse, Suhrkamp, Frankfurt am Main
(trad. cast.: Modernización reflexiva, Alianza Editorial, Madrid, 1997).
BELL, Daniel (1973): The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in
Social Forecasting, Nueva York (trad. cast.: El advenimiento de la
79
Teoría crítica.pmd 79 16/12/2011, 9:36
sociedad post-industrial: Un intento de prognosis social, Alianza Edi-
torial, Madrid, 1976).
BONß, Wolfgang (1983): «Empirie und Dechiffrierung von Wirklichkeit.
Zur Methodologie bei Adorno», en Ludwig von Friedeburg / Jürgen
Habermas (coords.) (1983): Adorno-Konferenz, Frankfurt am Main,
pp. 201-226.
BORMANN, Claus von (1973): «Kritik», en Hermann Krings / Hans
Michael Baumgartner / Christoph Wild (coords.): Handbuch phi-
losophischer Grundbegriffe, vol. 3, Múnich, pp. 807-812.
BRIFFAULLT, Robert (1933): «Family Sentiments», en Zeitschrift für So-
zialforschung, II, pp. 335-381.
BUBNER, Rüdiger (1969): «Was ist kritische Theorie?», Philosophische
Rundschau, 16, pp. 213-249.
BUCHHEIM, Thomas (1998): «Nous/Noumenon», en Walter Kasper
(coord.): Lexikon für Theologie und Kirche, vol. 7, col. 935, Herder,
Friburgo.
CASTELLS, Manuel (1996): The Rise of the Network Society, Malden y
Oxford (trad. cast.: La era de la información, Alianza Editorial, Ma-
drid, 2000).
DAHRENDORF, Ralf (2002): «Theorie ist wichtiger als Tugend», en Uwe
Justus Wenzel (coord.): Der kritische Blick. Über intellektuelle Tätig-
keiten und Tugenden, Frankfurt am Main, pp. 39-43.
DUBIEL, Helmut (1978): Wissenschaftsorganisation und politische Er-
fahrung. Studien zur frühen Kritischen Theorie, Frankfurt am Main.
FROMM, Erich (1937): «Zum Gefühl der Ohnmacht», en Zeitschrift für
Sozialforschung, vol. VI, pp. 95-118.
GEYER, Paul (1997): Die Entdeckung des modernen Subjekts. Anthropo-
logie von Descartes bis Rousseau, Tubinga.
— (2000): Kritik des Kritikbegriffs. Eröffnungsvortrag zum Symposium
«Kritische Theorie des Subjekts im 20. Jahrhundert» am 18.09.2000,
Colonia (http: //www.uni-koeln.de/philfak/roman/home/geyer/
Manuskr/Kritikbegriff.html).
GOLDBERG, Jörg (1990): «Krise, ökonomische», en Hans-Jörg Sandkühler
(coord.): Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften,
vol. 2, Hamburgo, pp. 876-889.
HABERMAS, Jürgen (1957): «Literaturbericht zur philosophischen Dis-
kussion um Marx und den Marxismus», en Theorie und Praxis. Sozial-
philosophische Studien, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1971,
pp. 387-464 (trad. cast.: Teoría y Praxis: Estudios de filosofía social,
Tecnos, Madrid, 1987).
–– (1963): «Zwischen Philosophie und Wissenschaft. Marxismus als
Kritik», en íd., Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien,
Frankfurt am Main, 1971, pp. 228-289 (trad. cast.: Teoría y Praxis:
Estudios de filosofía social, Tecnos, Madrid, 1987).
80
Teoría crítica.pmd 80 16/12/2011, 9:36
–– (1964): «Gegen einen positivistisch halbierten Rationalismus», en
Theodor W. Adorno et al. (coords.): Der Positivismusstreit in der
deutschen Soziologie, Darmstadt y Neuwied, 1969, pp. 235-254 (trad.
cast.: La disputa del positivismo en la sociología alemana, Grijalbo,
Barcelona, 1973).
–– (1967): Zur Logik der Sozialwissenschaften, Frankfurt am Main (reimp.
1985) (trad. cast.: La lógica de las ciencias sociales, Tecnos, Madrid,
2.ª ed., 1990).
–– (1970): «Vorlesungen zu einer sprachtheoretischen Grundlegung der
Soziologie», en íd., Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kom-
munikativen Handelns, Frankfurt am Main, 1984, pp. 11-126 (trad.
cast.: Teoría de la acción comunicativa: Complementos y estudios
previos, Cátedra, Madrid, 1989).
–– (1971): Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien (2.ª ed.),
Frankfurt am Main (trad. cast.: Teoría y Praxis: Estudios de filosofía
social, Tecnos, Madrid, 1987).
–– (1973a): Erkenntnis und Interesse. Mit einem neuen Nachwort, Frank-
furt am Main (trad. cast.: Conocimiento e Interés, Taurus, Madrid, 1982).
–– (1973b): Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Frankfurt am
Main (trad. cast.: Problemas de legitimación en el capitalismo tardío,
Amorrortu, Buenos Aires, 1975).
–– (1973c): «Wahrheitstheorien», en Helmut Fahrenbach (coord.): Wirk-
lichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag, Pfullingen,
pp. 211-265.
–– (1981): Theorie des kommunikativen Handelns, 2 vols., Frankfurt am
Main (trad. cast.: Teoría de la Acción Comunicativa, 2 vols., Taurus,
Madrid, 1987).
–– (1983): Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt
am Main (trad. cast.: Conciencia moral y acción comunicativa, Pe-
nínsula, Barcelona, 1985).
–– (1985): Die neue Unübersichtlichkeit, Frankfurt am Main.
HOLZ, Klaus (1990): «Kritik nach der “Moderne”. Programmatischer
Beitrag zu einer Soziologie der Kritik», en íd., Soziologie zwischen
Moderne und Postmoderne. Untersuchungen zu Subjekt, Erkenntnis
und Moral, Gießen, pp. 135-156.
HONNETH, Axel (1996): «Die soziale Dynamik von Mißachtung», en Mit-
teilungen des Instituts für Sozialforschung, vol. 7, pp. 13-32.
–– (2001): «Zur Zukunft des Instituts für Sozialforschung», en
Mitteilungen des Instituts für Sozialforschung, vol. 12, pp. 54-63.
–– (2002): «Ideosynkrasie als Erkenntnismittel», en Uwe Justus Wenzel
(coord.): Der kritische Blick. Über intellektuelle Tätigkeiten und Tugen-
den, Frankfurt am Main, pp. 61-79.
–– (coord.) (2002): Befreiung aus der Mündigkeit. Paradoxien des gegen-
wärtigen Kapitalismus, Frankfurt am Main.
81
Teoría crítica.pmd 81 16/12/2011, 9:36
HORKHEIMER, Max (1931): «Die gegenwärtige Lage der Sozialphilo-
sophie und die Aufgaben eines Instituts für Sozialforschung», en
íd., Sozialphilosophische Studien, Frankfurt am Main, pp. 33 ss.
–– (1932): «Bemerkungen über Wissenschaft und Krise», en Zeitschrift
für Sozialforschung, vol. 1, pp. 1 ss.
–– (1933): «Materialismus und Metaphysik», en Zeitschrift für Sozial-
forschung, vol. 2, pp. 1-33.
–– (coord.) (1936): Studien über Autorität und Familie. Forschungsberichte
aus dem Institut für Sozialforschung (reimp. Lüneburg, 1987).
–– (1937): «Traditionelle und Kritische Theorie», en Zeitschrift für Sozial-
forschung, vol. 6, pp. 245-294.
KOSELLECK, Reinhart (1973): Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathoge-
nese der bürgerlichen Welt, Frankfurt am Main.
LAKATOS, Imre / Alan MUSGRAVE (coords.) (1965): «Kritik und Erkenntnis-
fortschritt», en Abhandlungen des Internationalen Kolloquiums über
die Philosophie der Wissenschaft, Braunschweig (trad. cast.: La crítica y
el desarrollo del conocimiento: Actas del coloquio internacional de Filo-
sofía de la Ciencia celebrado en Londres en 1965, Grijalbo, México, 1975).
L ASH , Scott (2000a): Informationcritique, Londres (http://www.
goldsmiths.ac.uk/cultural-studies/html/inform.html).
— (2000b): Critique of Information, Londres (trad. cast.: Crítica de la
información, Amorrotu, Buenos Aires, 2005).
LEPSIUS, M. Rainer (1964): «Kritik als Beruf. Zur Soziologie der Intellek-
tuellen», en KZfSS, vol. 16, pp. 82 ss.
LUKÁCS, Georg (1923): Geschichte und Klassenbewußtsein, en íd., Werke,
t. 2, Neuwied, 1972, pp. 257 ss. (trad. cast.: Historia y consciencia de
clase: Estudios de dialéctica marxista, Grijalbo, México, 1969).
MACINTYRE, Alasdair (1987): Der Verlust der Tugend. Zur moralischen
Krise der Gegenwart, Frankfurt am Main (trad. cast.: Tras la virtud,
Crítica, Barcelona, 1987).
MEAD, Margaret (1935): Jugend und Sexualität in primitiven Gesellschaf-
ten, t. 3: Geschlecht und Temperament in drei primitiven Gesell-
schaften, Munich, 1970 (trad. cast.: Sexo y temperamento en las so-
ciedades primitivas, Laia, Barcelona, 1978).
POPPER, Karl R. (1958): Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, 2 t.,
Berna (trad. cast.: La sociedad abierta y sus enemigos, Paidós, Bue-
nos Aires, 1957).
RÖTTGERS, Kurt (1975): Kritik und Praxis. Zur Geschichte des Kritik-
begriffs von Kant bis Marx, Berlín / Nueva York.
— (1990): «Kritik», en Hans-Jörg Sandkühler (coord.): Europäische
Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften, t. 2, Hamburgo,
pp. 889-897.
SCHABLOW, Harald (1974): Kritische Theorie und kritischer Rationalismus.
Ein Streitgespräch zwischen politisierten Wissenschaftlern, Gießen.
82
Teoría crítica.pmd 82 16/12/2011, 9:36
VOBRUBA, Georg (1999): «Kritische Theorie und Sozialpolitik. Politische
Theorie der Gesellschaftskritik», en Österreichische Zeitschrift für
Soziologie, vol. 24, n.º 2, pp. 33-51.
WALZER, Michael (1990): Kritik und Gemeinsinn. Drei Wege der Gesell-
schaftskritik, Berlín (trad. cast.: Interpretación y Crítica social, Nue-
va Visión, Buenos Aires, 1993).
–– (2002): «Die Tugend des Augenmaßes», en Uwe Justus Wenzel (coord.):
Der kritische Blick. Über intellektuelle Tätigkeiten und Tugenden, Frank-
furt am Main, pp. 25-38.
WENZEL, Uwe Justus (2002): Der kritische Blick. Über intellektuelle Tätig-
keiten und Tugenden, Frankfurt am Main.
83
Teoría crítica.pmd 83 16/12/2011, 9:36
PASADO Y PRESENTE DE LA TEORÍA
CRÍTICA. TRES VERTIENTES DE REFLEXIÓN
PARA LA CRÍTICA EN EL PRESENTE
Gustavo Leyva
En el trabajo que a continuación presento habré de realizar una
serie de consideraciones de carácter histórico y filosófico sobre el
contexto de surgimiee la «Teoría Crítica» con el propósito de ex-
traer de ahí elementos que, espero, ayuden a comprender el contex-
to de su aplicación al presente y, de esa forma, contribuir a esclare-
cer un poco la pregunta por la actualidad de esta vertiente de reflexión
filosófica, social y política. Me detendré especialmente en la formu-
lación del programa original desarrollado por Max Horkheimer en
los años treinta (I). A continuación habré de centrar mi atención
sobre el modo en que se orientó la actividad de investigación de los
miembros del Institut für Sozialforschung, especialmente la de Max
Horkheimer y Theodor W. Adorno a finales de los treinta y, sobre
todo, en el curso de los cuarenta, así como sobre el sentido en que
este programa se fue desplazando y transformando en esta misma
época (II). Posteriormente, me referiré a su influyente reformula-
ción categorial en la obra de Jürgen Habermas (III). Finalmente,
realizaré una serie de reflexiones en torno a algunos grupos de pro-
blemas que, pienso, delinean algunas de las que yo consideraría
como tareas de la Teoría Crítica en el presente (IV).
El 24 de enero de 1931 Max Horkheimer asume la dirección del
Institut für Sozialforschung. Su discurso inaugural, Die gegenwärti-
ge Lage der Sozialphilosophie und die Aufgaben eines Instituts für
Sozialforschung,1 contiene ya el núcleo del programa de lo que más
1. Horkheimer, 1931. Me he referido más ampliamente a Horkheimer en Leyva, 1999.
84
Teoría crítica.pmd 84 16/12/2011, 9:36
tarde será desarrollado en la Zeitschrift für Sozialforschung deli-
neando, al mismo tiempo, el perfil de lo que posteriormente habrá
de denominarse «Teoría Crítica». En efecto, en este discurso se se-
ñala que la «Filosofía social [Sozialphilosophie]» tiene que «ocupar-
se de fenómenos que pueden ser comprendidos solamente en el
marco de la vida social del hombre: del Estado, Derecho, economía,
religión, dicho brevemente, de la totalidad de la cultura material y
espiritual de la humanidad en general».2 Horkheimer localiza esta
propuesta en la vertiente de reflexión iniciada por Hegel, quien, afir-
ma Horkheimer, había operado un desplazamiento desde el análisis
del individuo a través de la introspección hacia la reflexión del suje-
to y de estructuras de intersubjetividad que remiten por principio al
«trabajo de la historia [die Arbeit der Geschichte]».3 De acuerdo a
esto, la filosofía no podía ser considerada como un compendio de
categorías que se suministrara desde el exterior a los datos empíri-
cos y sustraída a la historia y a la labor y resultados ofrecidos por las
ciencias sociales sino que, por el contrario, debía encontrarse «su-
ficientemente abierta al mundo para dejarse impresionar y trans-
formar a sí misma por el curso de los estudios concretos».4
Estos planteamientos reaparecen nuevamente en el clásico ensa-
yo «Traditionelle und kritische Theorie» (1937).5 En él, Horkheimer
comienza planteando la pregunta por el carácter y sentido de la «teo-
ría». Para ello toma como punto de partida el trabajo del pensador
francés Henri Poincaré, se refiere posteriormente a las reflexiones
desarrolladas sobre la Lógica por Husserl6 y concluye con las llama-
das «ciencias del hombre y la sociedad [Wissenschaften von Mensch
und Gesellschaft]».7 En el curso de su reflexión, Horkheimer busca
mostrar de qué manera la práctica misma de la ciencia no puede ser
explicada solamente a partir de la propia lógica interna de la teoría,
sino que debe incorporar la reflexión sobre los «fundamentos de la
praxis social [auf die Grundlagen der gesellschaftlichen Praxis]».8 Se
2. Horkheimer, 1931: 20.
3. Horkheimer, 1931: 21.
4. Horkheimer, 1931: 29.
5. Horkheimer,1937a.
6. Cfr. Henri Poincaré, Wissenschaft und Hypothese. Horkheimer cita la edición
alemana de F. y L. Lindemann (Leipzig, 1914). Cfr. E. Husserl, Formale und transzen-
dentale Logik (Halle, 1929), p. 89.
7. Horkheimer, 1937a: 164.
8. Cfr. Horkheimer, 1937a: 169. En este punto Horkheimer remite al ensayo de
Henryk Großman, Die gesellschaftlichen Grundlagen der mechanistischen Philosophie
und die Manufaktur publicado en la Zeitschrift für Sozialforschung, IV, 1935, pp. 161 y
ss. Resulta interesante notar cómo en esta crítica a la forma en que la teoría se com-
prende tradicionalmente Horkheimer recurre a una serie de señalamientos desarrolla-
85
Teoría crítica.pmd 85 16/12/2011, 9:36
trata entonces de no considerar a la ciencia, a la «teoría», como una
entidad autónoma e independiente del proceso social sino, por el
contrario, de interpretarla como una configuración específica «del
modo en que la sociedad se enfrenta con la naturaleza», como mo-
mento «del proceso social de producción [Moment des gesellschaftli-
chen Produktionsprozesses]».9 La «Teoría Crítica» es así una teoría
que se articula y reflexiona sobre su «relación esencial con su tiempo
[die wesentliche Bezogenheit der Theorie auf die Zeit]»10 sobre la «rela-
ción del pensar y el tiempo [Verhältnis vom Denken und Zeit]»,11 una
propuesta que, como lo recuerda aquí el propio Horkheimer, remite,
como ya se ha dicho, al Hegel de la Phänomenologie des Geistes y de la
Logik al igual que a Das Kapital de Marx.12 En particular ella muestra
dos por el joven Marx en la vertiente ofrecida por Lukács (Geschichte und Klassenbewußt-
sein, Berlín, 1923) —esfuerzos análogos desarrollados por Herbert Marcuse echarán
mano de la reflexión de Martin Heidegger (por ejemplo en su trabajo Neue Quellen zur
Grundlegung des Historischen Materialismus, 1932). En uno y otro caso se argumenta
mostrando las presuposiciones no tematizadas de la ciencia, el modo en que las cien-
cias empíricas están determinadas —incluso en sus aspectos metodológicos— por exi-
gencias que provienen de la praxis social para mostrar así el contexto práctico de su
constitución. Y es justamente en este punto donde Horkheimer localizará el problema
fundamental no sólo del positivismo de la época sino, aún más, de la comprensión
moderna de la teoría en general.
9. Cfr. Horkheimer, 1937a: 171.
10. Horkheimer, 1937a: 208.
11. Horkheimer, 1937a: 213.
12. Horkheimer, 1937a: 208. Es en este sentido que diversos estudiosos han insisti-
do con razón en que las reflexiones desarrolladas por Horkheimer, Adorno, Benjamin y
Marcuse pueden ser comprendidas en forma más adecuada si se las considera como
problematizaciones y actualizaciones de propuestas inscritas en la tradición de la críti-
ca marxista (cfr. por ejemplo: Fetscher, 1986). Es en este sentido que se remite una y
otra vez al profundo influjo ejercido por las obras de Karl Korsch y, sobre todo, Georg
Lukács en los trabajos de los exponentes de la primera generación de la Teoría Crítica.
Habría, sin embargo, que realizar una serie de precisiones en torno a esta afirmación.
Así, en primer lugar, si bien es cierto que se retoman motivos provenientes de la «críti-
ca de economía política», éstos aparecen ahora, no obstante, desprovistos de su «sus-
trato social», es decir de la «realización del emancipación» que debía ser llevado a cabo
por una clase social determinada, a saber: la del proletariado. En segundo lugar, la
crítica al capitalismo se desplaza desde una crítica a su pretendido estancamiento —tal
como parecía vislumbrarlo Marx en sus análisis sobre la «caída tendencia de la tasa de
ganancia» desarrollados en el tercer volumen de El Capital (ver especialmente el volu-
men III de Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie en: Karl Marx/
Friedrich Engels: Werke (MEW), Dietz Verlag, Berlín, 1956 y ss. Para este punto, espe-
cialmente: MEW 25: 269 y ss.)— hacia una crítica a su dinámica expansiva que lo lleva
no a la paralización en el desarrollo de las fuerzas productivas, sino más bien a una
creciente y funesta destrucción tanto de la naturaleza como del propio hombre —una
crítica que alcanzará una expresión culminante en las llamadas Tesis sobre filosofía de
la historia de Walter Benjamin (Über den Begriff der Geschichte, escrito publicado en
foma póstuma en 1942) lo mismo que en una obra como la Dialektik der Aufklärung
(1947). En tercer lugar, los instrumentos de la crítica —desarrollada en forma de una
crítica de la ideología— a la moral y a la cultura de la sociedad burguesa se desarrollan,
86
Teoría crítica.pmd 86 16/12/2011, 9:36
en forma clara el modo en que la sociedad se ha equiparado a «proce-
sos naturales extrahumanos, a meros mecanismos [daß die Gesell-
schaft außermenschlichen Naturprozessen, bloßen Mechanismen zu verg-
leichen ist]»13 que no han sido producidos por la actividad humana.
Solamente en la medida en que los «estados de cosas [Sachverhalte]»
sean comprendidos como resultado de la acción humana, dirá Hork-
heimer, es que podrán perder su «carácter de mera facticidad [den
Charackter bloßer Tatsächlichkeit]».14
La crítica, a su vez, aparece concebida también como una forma
de la praxis social. Esta comprensión remite, subraya Horkheimer,
no tanto a la «crítica idealista de la razón práctica» sino más bien a la
«crítica dialéctica de la economía política», es decir, no a Kant sino a
Marx.15 Es en este sentido que en el Nachtrag al Ensayo «Traditionelle
und kritische Theorie», Horkheimer señalará que el contenido de la
«crítica» por la que se afana la «Teoría Crítica» se estructura en el
marco de una crítica de la ideología (Ideologiekritik) como la practi-
cada por Marx en la forma de una relación de negatividad y desen-
mascaramiento de conceptos y procesos sociales específicos: así, por
ejemplo, dirá Horkheimer, en el caso de la crítica de la economía
política, el contenido (Inhalt) de esta crítica es la «transformación
[Umschlag]» de los conceptos que aparecen en el discurso económi-
actualizan y afinan ahora con ayuda de un instrumental teórico proveniente del psicoa-
nálisis. En cuarto lugar, se procede a realizar una corrección en las interpretaciones
marxistas ortodoxas del fascismo para analizar en forma diferenciada el enigma del
apoyo masivo de un movimiento orientado a la autodestrucción, los mecanismos psí-
quicos entre los cuales se producen el odio y la crueldad, mostrando así cómo pudo
tener lugar una canalización de energías pulsionales inconscientes que llevó a los hom-
bres a experimentar su opresión como una «liberación» y a afanarse por ella (véase por
ejemplo: Max Horkheimer, 1936). Estos análisis encontraron un desarrollo y aplica-
ción práctica en Autorität und Familie (París, 1936) y The Authoritarian Personality
(Nueva York, 1950). Véase respecto a todo lo anterior: Fetscher, 1986.
13. Horkheimer, 1937a: 181. Es en este mismo sentido que más adelante Horkhei-
mer señala que la «naturaleza» se entiende aquí como «el compendio de los factores en
cado caso aún no dominados con los que tiene que ver la sociedad (nämlich die Natur
als Inbegriff der jeweils noch unbeherrschten Faktoren, mit denen die Gesellschaft es zu
tun hat)» (Horkheimer, 1937a: 184). La naturaleza aparece aquí entonces como un
concepto orientado a expresar la «exterioridad [Äußerlichkeit]» con que se presentan
los productos de la actividad humana ante el sujeto (cfr. ibíd.). Esta suerte de «omnipo-
tencia de la naturaleza» lleva, según Horkheimer, a que las relaciones entre los hom-
bres se consideren no como el resultado de la acción de éstos, sino más bien como
resultado de la propia naturaleza, de modo que la actividad humana y el resultado de
ella —es decir, la historia misma— se vean como producto de la naturaleza. Esta suerte
de «naturalización» de la actividad social, de las relaciones del hombre y de su historia,
esta «omnipotencia de la naturaleza» es solamente, de acuerdo a Horkheimer, el anver-
so de la «impotencia humana» en las sociedades actuales (cfr. Horkheimer, 1937a: 184).
14. Horkheimer, 1937a: 183.
15. Cfr. nota de pie de página en Horkheimer, 1937a: 180.
87
Teoría crítica.pmd 87 16/12/2011, 9:36
co en su contrario: el concepto del cambio justo se transforma por la
crítica en la profundización de la injusticia social; el concepto de
libre mercado, en el del dominio del monopolio; el del mantenimien-
to de la vida de la sociedad, en la creciente miseria de la misma.16 De
esta manera, señala Horkheimer a modo de ejemplo, la crítica desen-
mascara las ilusiones armónicas del liberalismo, descubre sus con-
tradicciones internas y el carácter abstracto de su concepto de liber-
tad.17 Ella se halla orientada en todo momento por «la meta de una
sociedad racional [das Ziel einer vernünftigen Gesellschaft]» que, de
acuerdo a Horkheimer, se encuentra ya «dispuesta realmente en todo
ser humano [in jedem Menschen wirklich angelegt].18
II
La dramática experiencia del ascenso de la barbarie nacionalso-
cialista y de los regímenes totalitarios en Europa, el decurso de la
revolución rusa bajo el estalinismo y la emigración forzada a los
Estados Unidos de Norteamérica definieron posteriormente el mar-
co en el que se localizaron los temas y preguntas que determinaron
la reflexión de los colaboradores del Institut für Sozialforschung
hasta el inicio de los años cuarenta y se expresaron en los trabajos
centrales de la Zeitschrift.19 En primer lugar, se trataba del estudio
de las formas de integración en las «sociedades posliberales», es
decir de la transformación en las relaciones entre economía y Es-
tado provocada por el orden nacionalsocialista para, de ese modo,
poder determinar en qué medida el tránsito de la República de
Weimar hacia un Estado autoritario había conllevado o no el surgi-
miento de un nuevo principio de organización de la sociedad.20 En
este punto, Max Horkheimer —siguiendo en ello a Friedrich Po-
llock— defendía la tesis de que con el régimen nacionalsocialista
—en forma análoga al régimen soviético— se había establecido un
tipo de capitalismo de Estado en el que la propiedad de los medios
de producción continuaba teniendo solamente de modo formal un
carácter privado, al mismo tiempo que la dirección del proceso eco-
nómico en su totalidad había pasado del mercado a la burocracia
planificadora fundiéndose así en forma indisoluble la administra-
ción de los grandes consorcios con las elites administrativas y del
16. Horkheimer, 1937b: 219-220.
17. Horkheimer, 1937b: 220.
18. Horkheimer, 1937b: 224.
19. Para lo que a continuación sigue, véase: Habermas, 1981, vol. II: 555 y ss.
20. Cfr. Pollock, 1975b y 1975c.
88
Teoría crítica.pmd 88 16/12/2011, 9:36
partido. La imagen de la sociedad que correspondía a un Estado
autoritario así comprendido era entonces la de una sociedad admi-
nistrada de manera total en la que la forma de la integración social
se encontraba determinada por la dominación administrativa diri-
gida de forma centralizada y organizada de acuerdo con la raciona-
lidad con arreglo a fines (Zweckrationalität).
En segundo lugar, debían explicarse, además, los procesos me-
diante los cuales la conciencia de los individuos se adaptaba a las
exigencias funcionales de un sistema semejante impidiendo la irrup-
ción de conflictos sociales así como la ausencia de la crítica. Es de
este modo que los colaboradores del Institut estudiaron, por un lado,
los procesos de socialización familiar y desarrollo del Yo (Ich) y, más
específicamente, el cambio estructural de la familia burguesa que ha-
bía conducido a una pérdida de función y a un debilitamiento de la
posición de autoridad del padre entregando al adolescente cada vez
más a la intervención socializatoria de instancias extrafamiliares
—es aquí que se inscribía entonces una segunda línea de análisis—;21
a ello se aunaba, por otro lado, una investigación sobre el despliegue
de la industria cultural y el modo en que ésta había desublimizado
(entsublimiert) a la cultura, extrayéndole sus contenidos racionales y
refuncionalizándola desde la lógica de fines orientados al control de
la conciencia. Es aquí que se localizaba, pues, una tercera línea de
investigación orientada ahora a un análisis de los medios masivos
de comunicación y la cultura de masas. En ella se trataba de investi-
gar el modo en que las instituciones y aparatos culturales transmitían
las exigencias y expectativas de comportamiento social desde fuera
hacia el interior de la psique individual. Es así que se explica el modo
en que el llamado «círculo interno [innerer Kreis]»22 de colaboradores
21. Es aquí que se inscribía el papel de la psicología social analítica desarrollada
por Erich Fromm en la tradición del freudismo de izquierda y sus esfuerzos por vincu-
lar al psicoanálisis con la teoría social de Marx. De acuerdo a esto, en el capitalismo
tardío el hombre había perdido no solamente su capacidad de decisión económica sino
también su autoridad en el seno de la familia. Con ello el niño perdía aquella instancia
de autoridad gracias a la cual él anteriormente había podido desarrollar y fortalecer su
Yo (Ich). El resultado de ello era un debilitamiento del yo como consecuencia del cual
podía surgir ahora un tipo de personalidad sometido a los dictados de la autoridad y
más fácil de ser manipulado. Es sobre la base de esta idea que se desarrollará posterior-
mente la teoría de la «personalidad autoritaria» que ofrecerá el núcleo de las investiga-
ciones de psicología social desarrolladas por el Institut.
22. Se trata de la distinción entre un «círculo interno» —al que pertenecen los cola-
boradores más estrechos del Institut tales como Max Horkheimer, Theodor W. Adorno,
Herbert Marcuse, Leo Löwenthal y Friedrich Pollock— y un «círculo externo» —donde
se localizan Walter Benjamin, Franz Neumann, Otto Kirchheimer y aun Erich Fromm.
Esta distinción ha sido introducida por Habermas y retomada posteriormente por otros
como Honneth (cfr. Habermas, 1981, vol. II: 558 y Honneth, 1990: 45 y ss.).
89
Teoría crítica.pmd 89 16/12/2011, 9:36
del Institut desarrolló a lo largo de los años treinta una posición más
o menos unificada en torno a tres grandes temas: en primer lugar,
una comprensión común de la sociedad como un cuerpo sometido
totalmente al dominio de la administración racional; en segundo lu-
gar, la idea de que a esta imagen de la sociedad correspondía un modo
de socialización represivo y, finalmente, en tercer lugar, un control
social que penetraba todos los ámbitos de la vida social y se ejercía a
través de los medios masivos de comunicación.23
Esta perspectiva histórica, social y filosófica de corte pesimista
se fue decantando en forma cada vez más clara en la reflexión de los
colaboradores del «círculo interno» del Institut für Sozialforschung.
El fascismo y el stalinismo parecían haber formado en aquel mo-
mento una unidad totalitaria cerrada ante la que desaparecía toda
23. Como Habermas lo ha visto con claridad, los procesos de cosificación de la
conciencia se convirtieron así en objeto de un programa de investigación de largo
alcance después de que la teoría del valor había perdido su función de fundamenta-
ción. La teoría de la racionalización social que en Lukács aparece en la forma de una
teoría de la cosificación adquiere aquí su función. Se trataba de investigar ahora el
problema de la racionalización como cosificación en forma detallada y con el concur-
so interdisciplinario de las ciencias sociales; las «abstracciones reales (Realabstraktio-
nen)» debían ser analizadas ahora empíricamente. El contenido crítico y normativo
presente en el concepto de cosificación debía ser extraído del potencial racional de la
cultura moderna. Es así que se explica cómo y por qué la Teoría Crítica mantenía una
relación afirmativa con el arte y la filosofía de la época burguesa. Las artes —especial-
mente la literatura alemana clásica en el caso de Löwenthal y Marcuse, y la vanguar-
dia literaria y musical, en el de Benjamin y Adorno— se convirtieron así en el objeto
privilegiado de una crítica ideológica que se proponía distinguir y separar el conteni-
do trascendente —sea crítico o incluso utópico— en el arte auténtico del componente
ideológico, afirmativo de los ideales burgueses (cfr. Marcuse, 1937). Es en este punto
donde puede advertirse la estrecha relación entre este programa inicial de la Teoría
Crítica y una cierta comprensión de la historia. En efecto, sin una cierta teoría de la
historia no era posible realizar una crítica inmanente, anclada en las diversas configu-
raciones del espíritu objetivo y capaz de distinguir entre lo que, parafraseando a Mar-
cuse, el hombre y las cosas «pueden ser» y lo que «fácticamente son» (cfr. Marcuse,
1937) y tendría que entregarse sin más a los parámetros que en cada caso serían pro-
pios de una determinada época histórica. Había, pues, una suerte de confianza ancla-
da en una cierta variante de filosofía de la historia en el contenido, en el potencial
racional de la cultura burguesa que se liberaría bajo la presión del desarrollo de las
fuerzas productivas en determinados movimientos sociales. No obstante, como lo ve-
remos posteriormente, a través de sus reflexiones de crítica ideológica desarrolladas
en los años treinta, Horkheimer, Adorno y Marcuse se vieron fortalecidos en su supo-
sición de que en las sociedades posliberales la cultura había perdido su autonomía y
había sido absorbida por el sistema de dominio económico administrativo en las for-
mas desublimizadas de la cultura de masas. El despliegue de las fuerzas productivas
operaba así no en dirección de una emancipación sino, a la inversa, en el asegura-
miento y reproducción del dominio. Todo se transformaba así en una real abstracción
(Realabstraktion) que se sustraía al análisis empírico. El fundamento normativo de la
crítica podía ser asegurado entonces solamente en el marco de una filosofía de
la historia que, sin embargo, cerraba a la vez el horizonte para delinear un programa
de investigación empírica (cfr. Habermas, 1981, vol. I: 559 y ss.).
90
Teoría crítica.pmd 90 16/12/2011, 9:36
esperanza de cambio social. Ahora se delineaba el camino para un
pesimismo influido por elementos provenientes de la Kulturkritik.
Gradualmente la reflexión comenzó a reorientarse para dedicarse
ahora a rastrear y exponer el proceso total de la escisión y confron-
tación del hombre con la naturaleza en el horizonte de un desplie-
gue prácticamente ilimitado de una razón identificada sin más con
el dominio. La historia del desarrollo de las formas del trabajo hu-
mano se considera ahora en el horizonte de una regresión históri-
co-universal en la que la historia humana aparece con el carácter de
una naturaleza (naturwüchsig) que reaparece en su evolución ca-
tastrófica como una suerte de «retorno de lo reprimido». El núcleo
de este proceso en dirección a la catástrofe es el despliegue y domi-
nio de una razón que, desprovista de su base natural, puede tenerse
a sí misma y a sus objetos solamente en identificaciones limitadas
de forma instrumental. La exposición y crítica a este principio de
identificación se convierte así en el núcleo sistemático-filosófico
de reflexiones como las ofrecidas por Theodor W. Adorno y Max
Horkheimer en la monumental Dialektik der Aufklärung (1947). En
esta obra el desarrollo del mundo occidental moderno en su totali-
dad se comprende bajo la lógica del surgimiento, despliegue y do-
minio de una racionalidad reducida instrumentalmente que prácti-
camente no deja ningún sitio para la emergencia de la crítica. No se
trata ahora más de una teoría de la sociedad sino más bien de una
reflexión filosófica de largo alcance que reconstruye la «historia ar-
quetípica [Urgeschichte]» del sujeto y de la sociedad que culmina en
la dominación totalitaria característica del presente en la que una
cosificación que todo lo abarca alcanza su expresión culminante en
la creación, en el interior de la sociedad, de una nueva forma de
relación «natural» (naturwüchsig) en la que los sujetos se encuen-
tran sometidos a los imperativos de dominio de una racionalidad
instrumental omniabarcante en forma similar a aquella en la que se
encontraran antaño sometidos al poder de la naturaleza.24
III
Podría decirse que la reflexión desarrollada por Jürgen Haber-
mas se propuso retomar el vínculo con el programa original formu-
lado por Horkheimer en los años treinta buscando articular de nue-
vo la investigación interdisciplinaria y la reflexión crítica, pero
reformulando de manera fundamental el marco categorial en el que
24. Adorno/Horkheimer, 1947: 22.
91
Teoría crítica.pmd 91 16/12/2011, 9:36
se habían localizado los análisis realizados por Adorno y Horkhei-
mer en la Dialektik der Aufklärung. Para ello Habermas introduce
un análisis filosófico y sociológico muy diferenciado desarrollado
en el marco de una intensa discusión, recepción y crítica de la filo-
sofía analítica del lenguaje, la sociología funcionalista y la teoría
weberiana de la racionalización, insertando así a la Teoría Crítica
en los debates académicos, sociales y políticos de la actualidad y
ofreciéndole una posibilidad de actualización para orientar a la re-
flexión y la acción en el presente.
Los contornos de esta propuesta aparecen delineados de mane-
ra clara en ensayos como Technik und Wissenschaft als «Ideologie»
(1968). En él Habermas se propone una sugerente y ambiciosa re-
formulación de la tesis de la racionalización desarrollada por Max
Weber en dos pasos.25 En primer lugar con la ayuda de una distin-
ción —planteada por vez primera en forma clara en un trabajo de
1967 y que en lo sucesivo habrá de ser central en su reflexión poste-
rior— entre trabajo, por un lado, e interacción,26 por el otro, que
25. Cfr. Habermas, 1968: 48-49.
26. Esta distinción había sido formulada por vez primera en forma clara en un artículo
publicado en 1967 con el título «Arbeit und Interaktion. Bemerkungen zu Hegels “Jenen-
ser Philosophie des Geistes”» aparecido originalmente en una Festschrift para Kart Löwith.
Habermas se ocupa en esta contribución de la filosofía del espíritu desarrollada por Hegel
en el marco de sus Vorlesungen en Jena durante los años 1803-1804 y 1805-1806. En ellas
Hegel desarrolla un análisis sistemático del proceso de formación del espíritu
—análisis que posteriormente sería desechado—, en el que las categorías de lenguaje,
instrumento y familia asumen un lugar central como otras tantas formas de la mediación
sujeto/objeto, a saber: sea como representación simbólica, o bien como proceso de traba-
jo o bien como interacción sobre la base de la reciprocidad (cfr. Habermas, 1967). Haber-
mas intenta mostrar de esta manera, teniendo como trasfondo la teoría de la comunica-
ción de George Herbert Mead y, en forma aún más decisiva pero curiosamente menos
reconocida, el análisis de la acción y el trabajo desarrollados por Hannah Arendt en Vita
Activa (1958), cómo en Hegel el proceso de formación de la conciencia y, en general, del
género humano se concibe en el marco de una distinción entre dos planos y formas de
acción irreductibles entre sí: por un lado el trabajo y por el otro la interacción. El trabajo
aparece como el modo específico de satisfacción de la pulsión que distingue al espíritu de
la naturaleza. En virtud de la universalidad suministrada por el medio formado por los
instrumentos frente a los momentos del apetito y del goce, el trabajo rompe el poder del
apetito inmediato y permite el sometimiento continuo de los procesos naturales
(cfr. Habermas, 1967: 25 y ss.). En la interacción por su parte el espíritu se comprende
como comunicación entre individuos singulares en el medio de un universal —sea éste,
por ejemplo, el de la gramática del lenguaje o el de un sistema de normas válidas— de
modo que ellos pueden identificarse recíprocamente y, a la vez, permanecer como dife-
rentes. De acuerdo a esto, el yo (Ich) puede ser comprendido como autoconciencia (Selbst-
bewußtsein) si es espíritu (Geist), es decir, si realiza el tránsito desde la subjetividad hacia la
objetividad de un universal en el que los sujetos se unifican sobre la base de una reciproci-
dad en la que ellos se revelan como idénticos y, a la vez, como no-idénticos (cfr. Habermas,
1967: 15 y ss.). En un caso tenemos, pues, procesos de intervención y disposición técnica de
la naturaleza en el marco de una acción instrumental (trabajo); en el otro,
92
Teoría crítica.pmd 92 16/12/2011, 9:36
enmarca en una teoría de la acción y, por ello, en una distinción
entre acción racional con arreglo a fines y acción comunicativa. Es
de esta forma que se propone superar el perfil subjetivista que la
tesis de la racionalización mantiene en Weber otorgándole ahora
un nuevo marco categorial.27 De esta manera, se tiene por un lado al
«trabajo» o acción racional con arreglo a fines (zweckrationales Hand-
eln) dirigida de acuerdo a reglas técnicas que se basan en un saber
empírico y que permite organizar medios que pueden ser o no ade-
cuados de acuerdo a criterios de un control efectivo de la realidad y,
por el otro lado, a la acción comunicativa (kommunikatives Hand-
eln) comprendida como una interacción mediada simbólicamente,28
orientada por normas válidas en forma vinculante comprendidas y
reconocidas por los sujetos y cuya validez está fundada solamente
en la intersubjetividad del entendimiento. En un segundo momen-
to, Habermas se apoya en esta distinción entre «trabajo» e «interac-
ción» para analizar ahora sistemas sociales.29 De acuerdo a esto, es
posible distinguir por medio de ambos tipos de acción diversos sis-
temas sociales según sea el caso si en ellos predomina la acción
racional con arreglo a fines o la acción comunicativa.30 Es así que
distingue entre, por un lado, a) el marco institucional de la sociedad
y el mundo de la vida sociocultural que consisten en normas que
regulan la interacción mediada lingüísticamente en virtud de pro-
cesos comunicativos y, por el otro, b) los susbsistemas de acción
racional con arreglo a fines que consisten en principios de acciones
racionales con arreglo a fines que se encuentran anclados en los
subsistemas tanto de la economía como del aparato estatal.31
La idea rectora de este análisis se desarrolla y amplía en forma
sistemática, rigurosa y por demás ambiciosa en la Theorie des kom-
munikativen Handelns (1981). En ella se condensan los esfuerzos
que Habermas realizó a lo largo de los años setenta para colocar los
fundamentos normativos de una Teoría Crítica de la sociedad sobre
normas bajo las cuales se institucionaliza la acción en el marco de la tradición cultural y
por medio del lenguaje (interacción). La institucionalización de la identidad del yo se
comprende así en último término como resultado tanto del trabajo como de la interac-
ción y de la lucha que tiene lugar en el interior de ésta (cfr. Habermas, 1967: 35 y ss.).
27. Cfr. Habermas, 1968: 61-62.
28. Cfr. Habermas, 1968: 62.
29. Cfr. Habermas, 1968: 63.
30. Cfr. ibíd.
31. Es en este marco que se introduce también una reflexión sobre la política o, más
exactamente, sobre el modo en que ésta adquiere un carácter negativo en las sociedades
modernas orientándose ahora a la eliminación de disfuncionalidades y a evitar riesgos
que dañen al sistema. De acuerdo a esto, la política no se orienta más a la realización de
metas prácticas sino a la solución de cuestiones técnicas eliminando de ella todo conte-
nido práctico (cfr. Habermas, 1968: 77-78).
93
Teoría crítica.pmd 93 16/12/2011, 9:36
una base más sólida. El potencial de la razón se coloca ahora en la
propia praxis comunicativa cotidiana de los sujetos. Así, en el mar-
co de un debate con la hermenéutica y la filosofía del lenguaje pro-
veniente del segundo Wittgenstein y de la teoría de los actos de ha-
bla de Austin y Searle, Habermas analiza el papel del entendimiento
lingüístico como un mecanismo de coordinación de la acción.32 El
lenguaje desempeña de acuerdo a ello una triple función: a) la de la
coordinación de las actividades de los diversos sujetos de acción;
b) la del medio en el que se efectúa la socialización de los sujetos
—funciones, las dos anteriores, que ya teóricos como George Her-
bert Mead habían analizado— y, finalmente, y es a esta función a la
que Habermas le asignará un papel fundamental, c) la del entendi-
miento entre los sujetos interactuantes. De este modo, la atención
se dirige ahora al análisis de las estructuras de esta intersubjetivi-
dad anclada en el lenguaje y al modo en que a través de ella es posi-
ble una reconstrucción de la racionalidad práctica que no reduzca
ésta a meras cuestiones de carácter técnico, a una comprensión de
las tareas de reproducción de la sociedad donde ésta se conciba no
solamente a partir de la actividad de elaboración y dominio de la
naturaleza (trabajo) sino también, a la vez, de la praxis de la interac-
ción social mediada lingüísticamente localizando así en ésta última
una dimensión fundamental de la identidad del individuo y, en ge-
neral, del desarrollo histórico de la sociedad.
La Teoría de la Acción Comunicativa analiza, además, un com-
plejo de temas que tienen que ver con el marco metodológico-analí-
tico adecuado para una comprensión de la sociedad en una doble
perspectiva: por un lado como sistema y, por el otro, como mundo
de la vida.33 A partir de esta distinción categorial y metodológica
que Habermas había introducido ya anteriormente se ofrece ahora
una teoría de la sociedad en un doble plano: por un lado, el del
entendimiento comunicativo entre los sujetos en el marco del len-
guaje y, por otro lado, el de esferas de acción liberadas de todo con-
tenido normativo y susceptibles por ello de ser analizadas con ayu-
da de recursos provenientes de la teoría de sistemas que permitan
esclarecer justamente las formas sistémicas de la reproducción
material de la sociedad. Habermas intenta articular de modo satis-
factorio ambas perspectivas conceptuales y entender a la sociedad
como una entidad que en el curso de la evolución se diferencia lo
32. Cfr. Habermas, 1981, vol. I: 140 y ss.
33. Cfr. Habermas, 1981, vol. I: 8. Este problema se analiza en forma detallada en el
marco de una discusión con la obra de Talcott Parsons y Niklas Luhmann, especialmente
en el excurso que aparece en el apartado VI del segundo volumen (cfr. Habermas, 1981,
vol. II: 173 y ss.).
94
Teoría crítica.pmd 94 16/12/2011, 9:36
mismo como sistema que como mundo de la vida. Es precisamente
sobre la base de esta construcción dual que Habermas delinea el
marco de su diagnóstico de la modernidad. La crisis del presente no
se explica entonces tanto por la existencia de formas de organiza-
ción de la vida social configuradas totalmente de acuerdo a la racio-
nalidad con arreglo a fines, sino más bien por la penetración de
éstas en aquellos ámbitos de la sociedad que son dependientes cons-
titutivamente de los procesos de entendimiento comunicativo entre
los sujetos. Es en este sentido que Habermas habla de una «coloni-
zación del mundo de la vida» que ofrece ahora el núcleo del diag-
nóstico de las patologías de la modernidad.34
Puede decirse que con esta reformulación del marco categorial
del programa original de la Teoría Crítica, Habermas muestra cómo,
tras la desaparición de los medios míticos, religiosos y tradicionales
de unificación de la voluntad, los plexos de acción social y política
pueden ser coordinados solamente mediante actos de entendimien-
to intersubjetivo en el medio del lenguaje. Es así que solamente aque-
llas instituciones políticas que garanticen este proceso de entendi-
miento comunicativo y sean expresión de un consenso alcanzado
dentro de él podrán exigir el reconocimiento de sus ciudadanos y
poseer una legitimación ante ellos.35 Es esto lo que explica el desta-
cado lugar que asumen en su propuesta el espacio público político
(politische Öffentlichkeit) y la reflexión en torno a los procedimien-
tos que regulan las decisiones en el marco suministrado por el Esta-
do de Derecho. Con ello se opera un distanciamiento del horizonte
de aquella filosofía de la historia de corte negativo en la que se loca-
lizaban las últimas reflexiones de Adorno y Horkheimer para, de
34. Cfr. Habermas, 1981a, vol. II: 232 y ss.
35. Cfr. Habermas, 1973: 156. Esta perspectiva constituye también el punto de par-
tida de la «ética del discurso» que se enlaza así con aquella idea fundamental que ya
Kant había expresado en su formulación del imperativo categórico, a saber, que sola-
mente «... pueden ser aceptadas como válidas [aquellas] Normas que expresen una
voluntad universal [allgemeinen Willen]: tienen que adecuarse, como Kant siempre lo
formula, a una «ley universal [allgemeinen Gesetz]» (Habermas, 1983: 73). Con ello
Habermas se coloca en una vía que en el ámbito anglosajón había sido transitada por
Marcus George Singer y John Rawls y, en el alemán, por Paul Lorenzen y Karl-Otto
Apel. Todos ellos se han esforzado por analizar «las condiciones para una evaluación
de las cuestiones prácticas que sea imparcial y se encuentre apoyada solamente en
razones» susceptibles de ser planteadas y desarrolladas en el marco de discursos y
argumentaciones y de elucidar las condiciones de una «sociedad bien ordenada [wohl-
geordnete Gesellschaft]» que posibilitara una cooperación justa entre diversos sujetos
libres e iguales (cfr. Habermas, 1983: 53-54 y Habermas, 1992: 79). De acuerdo con
esto, las instituciones fundamentales de una sociedad semejante tienen que ser legiti-
madas de acuerdo con principios que puedan fundamentarse a la luz de la justicia
como imparcialidad para que de este modo pudieran merecer el acuerdo racionalmen-
te motivado de todos los miembros de esa sociedad.
95
Teoría crítica.pmd 95 16/12/2011, 9:36
este modo, intentar abrir una perspectiva histórica, empírica y polí-
tica para la crítica hoy en día.
IV
Pasaré ahora a ocuparme de un conjunto de problemas que de-
linean, a mi entender, otros tantos conjuntos de tareas para la re-
flexión crítica hoy en día. El primero de ellos se localiza en el plano
de la filosofía moral y tiene que ver con el carácter y sentido de la
crítica, los parámetros desde los que se articula y el modo en que se
enlaza en forma inmanente con la realidad social (a). El segundo
plantea una serie de problemas relacionados más bien con la filosofía
y la teoría social y tiene que ver con la exigencia de romper con esa
suerte de funcionalismo en el que se encuentran atrapadas las re-
flexiones desarrolladas por Adorno y Horkheimer en los años cua-
renta, especialmente en la Dialektik der Aufklärung (b). El tercero,
finalmente, concierne a la filosofía política y gira en torno a la necesi-
dad de colocar en el centro de la reflexión una (auto)crítica de la
tradición liberal que no se proponga tanto rechazar a ésta sino, más
bien, abrir una vía de reflexión que permita una comprensión
más amplia y diferenciada de la política tomando como eje una re-
flexión más diferenciada sobre la categoría de espacio público (c).
a) Los problemas relacionados con el parámetro de la crítica y el
modo en que ésta se articula con la realidad social, con el entrama-
do de una forma de vida, son intensamente discutidos en la actuali-
dad. Ello tiene que ver, por ejemplo, con la pregunta en torno a
cómo, tras el derrumbe del socialismo, es posible y desde qué pará-
metro —y cómo justificar este parámetro— realizar una crítica a
las sociedades democrático-liberales y sus prácticas institucionales
sin recurrir a una filosofía de la historia, a cómo enlazar esa crítica
con la gramática de las formas de vida particulares, a cómo legiti-
mar la pretensión de validez universal de los parámetros desde los
que se articula esa crítica, etc. La crítica debe escapar especialmen-
te de los peligros planteados por una suerte de normativismo que
insistiría en comprender el horizonte moral de una sociedad como
un complejo de normas válidas universalmente, cerrado frente a la
realidad social, y que asignaría a la reflexión moral la tarea de ana-
lizar este complejo de normas, establecer en forma clara su conteni-
do y sistematizarlo eventualmente en el marco de una red deducti-
va a partir de conceptos morales más generales. Con ello, sin
embargo, la crítica se colocaría en un plano normativo imposible
96
Teoría crítica.pmd 96 16/12/2011, 9:36
de ser mediado con prácticas, procesos e interacciones sociales y
con formas de vida particulares aunque planteando, al mismo tiem-
po, una pretensión de validez universal que le haría correr el riesgo
de distanciarse de la propia sociedad a la que se dirige y convertirse
así en una suerte de saber especializado de carácter elitista que, en
el mejor de los casos, conduciría a una forma de intelectualismo, y
en el peor, a un abierto autoritarismo.
Tal vez sea en este sentido que pueda remitirse a la distinción
que suele hacerse entre formas «débiles» y formas «fuertes» de la
crítica, entendiendo por las primeras aquellas que se encuentran lo-
calizadas siempre en el contexto de la sociedad y cultura moral a la
que se critica y por las segundas, aquellas otras que se esfuerzan por
trascender este contexto y encontrar parámetros de crítica que pue-
dan poseer una validez universal. Es así que autores como Richard
Rorty36 o Michael Walzer insisten en que toda crítica de una socie-
dad, de un orden institucional o de determinadas prácticas sociales
puede ser realizada solamente desde el interior de éstos, en una rela-
ción de carácter afirmativo con respecto a los valores que guían y
orientan a la propia cultura moral de los exponentes de la crítica, ya
que sin esta identificación el crítico no podría estar en posición de
identificar el malestar y los problemas de su propia sociedad. Espe-
cialmente Michael Walzer ha ofrecido en su obra Interpretation and
social Criticism (1987) una sugerente elaboración de este problema
a partir de una distinción entre tres formas de critica social: la de la
revelación, la de la invención y, finalmente, la de la interpretación.37
La forma de la revelación recurre, de acuerdo a Walzer, a una expe-
riencia de evidencia cognitiva que permite acceder al entramado de
valores universalmente válidos desde los que ha de articularse la crí-
tica social; la de la invención postula una serie de mecanismos y
procedimientos de validez universal mediante los cuales es posible
establecer la validez incondicionada de las normas sobre las que ha
de basarse la crítica; finalmente, la de la interpretación se apoya de
manera inmanente en la reflexión hermenéutica sobre el entramado
de normas, valores e ideales de la sociedad a ser evaluada crítica-
mente y de la que también forma parte el propio crítico. En esta
última forma de crítica los fundamentos normativos de la crítica se
alcanzan solamente a través de la vía de una reconstrucción de las
normas e ideales morales que se encuentran anclados en las prácti-
cas sociales y en las instituciones de la sociedad dada —y es a esta
forma de crítica a la que el propio Walzer se adscribe.
36. Pienso especialmente en Richard Rorty: Contingence, Irony and Solidarity (1989).
37. Cfr. Walzer, 1987. Ver a este respecto también Honneth, 2000a.
97
Teoría crítica.pmd 97 16/12/2011, 9:36
Por mi parte, creo que la tradición en la que se inscribe la Teoría
Crítica desde sus inicios se encuentra lejos de toda suerte de norma-
tivismo en el sentido anteriormente expuesto. En efecto, como lo
hemos visto al inicio, la Teoría Crítica se coloca desde su inicio en la
tradición de crítica iniciada por Hegel y, más precisamente, por el
hegelianismo de izquierda,38 pues reflexiona en todo momento so-
bre aquellas estructuras, movimientos e instancias por así decirlo
«precientíficas» en las que ella misma se encuentra anclada, adqui-
riendo por ello un carácter inmanente. Pienso que es en este sentido
que podríamos leer ya los señalamientos del propio Horkheimer
cuando en los años treinta apuntaba que la Teoría Crítica «... no
realiza ninguna crítica desde la mera idea. Ya en su figura idealista
ha rechazado la representación de algo bueno en sí que meramente
se opondría a la realidad. Ella [la Teoría Crítica] no juzga de acuer-
do a algo que estuviera por encima del tiempo, sino a algo que está
en el tiempo [Schon in ihrer dialektischen Gestalt hat sie die Vorste-
llung von einem an sich Guten, das der Wirklichkeit bloß entgegengeh-
alten wird, verworfen. Sie urteilt nicht nach dem, was über der Zeit,
sondern nach dem, was an der Zeit ist]».39 Es en este mismo sentido,
continuaba Horkheimer, que la crítica debía dirigirse en contra de
las «tendencias utópicas» que pudieran aparecer en su propio inte-
rior,40 subrayando el modo en que ella se articula desde las expe-
riencias decantadas por movimientos y luchas sociales.41 Es en este
sentido que le asiste la razón a quienes, como Axel Honneth, seña-
lan que la Teoría Crítica se distingue de otras propuestas de la críti-
ca social quizá no tanto por una pretendida superioridad en el con-
tenido explicativo de carácter sociológico ni tampoco por su
estrategia de fundamentación, sino solamente por su tentativa de
ofrecer un soporte objetivo en la praxis precientífica a los paráme-
tros de crítica que ella mantiene. Y es justamente en esta tarea orien-
tada a analizar conceptualmente la realidad social de tal manera
que se muestre el modo en que en ella se encuentra anclada la po-
38. Ver a este respecto la Antrittsvorlesung de Axel Honneth Die soziale Dynamik vom
Mißachtung. Zur Ortsbestimmung einer kritischen Gesellschaftstheorie en el Otto-Suhr-
Institut de la Freie Universität Berlin de noviembre de 1993 en Honneth, 2000b: 88-109.
39. Horkheimer, 1937b: 223.
40. Cfr. Horkheimer, 1937a: 190.
41. Sabemos, no obstante, que posteriormente el propio Horkheimer, en el emble-
mático año de 1968, antepondría un prólogo más bien distanciado a la reimpresión de
sus ensayos de la Zeitschrift. En particular señalará entonces que las «ideas políticas y
económicas» que habían sido rectoras en sus reflexiones en los años treinta no podían
considerarse válidas sin realizar las mediaciones correspondientes. Su relación y rele-
vancia para el presente exigía, según Horkheimer, una «reflexión diferenciada» (Hork-
heimer, 1968: 14).
98
Teoría crítica.pmd 98 16/12/2011, 9:36
sibilidad de una crítica inmanente donde residiría, como señala acer-
tadamente Honneth, «el problema clave de una actualización de la
Teoría Crítica la sociedad» (Honneth, 2000: 92).
Sin embargo, como también se ha visto ya anteriormente, en el
marco de la reflexión desarrollada posteriormente por Adorno y
Horkheimer se constituyó como un problema prácticamente irre-
soluble el encontrar un anclaje de la crítica en el orden social tan
pronto como éste aparecía caracterizado por una suerte de dinámi-
ca inescapable determinada por el dominio capitalista y la manipu-
lación cultural. Para ellos acaso solamente la experiencia del arte
moderna estaría en condiciones de ofrecer —este parece haber sido
el caso especialmente de Adorno— un punto de apoyo para una
crítica de la sociedad. Desde esta perspectiva, toda forma de crítica
que deseara localizarse en el interior de la realidad social sería con-
siderada por principio como imposible, ya que la propia sociedad
se comprendía como estructurada de tal manera que era práctica-
mente imposible encontrar en ella desviaciones sociales, distancia-
mientos reflexivos, actitudes, experiencias morales o intereses que
apuntaran más allá de las relaciones de dominación imperantes.
El horizonte de inmanencia de la crítica reaparece, no obstante,
de nuevo en Habermas, específicamente en sus esfuerzos por en-
contrar en el ámbito del entendimiento en el medio del lenguaje
aquella esfera en la que puede anclarse la crítica filosófica y social.
Inicialmente Habermas se proponía mostrar los presupuestos nor-
mativos contenidos en el proceso de la interacción social con ayuda
de una pragmática universal que debía mostrar cómo ciertas condi-
ciones de la comunicación lingüística presupuestas en toda acción
orientada al entendimiento poseen ya un carácter normativo.42Aquí
también la crítica se comprende como una autorreflexión del pro-
pio proceso histórico y por ello los principios, las normas e ideales
que la guían debían estar ya ancladas en ese mismo proceso históri-
co.43 Sin embargo, como ya algunos como Honneth lo han visto con
claridad, el ámbito precientífico donde se localiza el soporte de la
crítica no puede estar dado solamente por el proceso social en el
que se despliegan las condiciones del entendimiento lingüístico
—proceso que se designa en la Teoría de la Acción Comunicativa
como «racionalización comunicativa del mundo de la vida». El pro-
42. Cfr. Habermas. 1983: 53 y ss.
43. Y en este punto, como Honneth lo ha visto con claridad, Habermas se mantiene
aún más cerca de Hegel a pesar de su fuerte aproximación a Kant pues, a diferencia de
lo que ocurre con Rawls, en su obra se advierte un intento por anclar los procedimien-
tos racionales, la racionalidad procedimental como forma de fundamentación a través
del discurso, en la reproducción social de la sociedad (cfr. Honneth, 2000c: 734).
99
Teoría crítica.pmd 99 16/12/2011, 9:36
blema —problema no resuelto por Habermas— radica más bien en
determinar en qué medida este proceso se expresa en las experien-
cias morales de los sujetos y se articula como su punto de vista moral.
Es así, por ejemplo, que podrían vincularse las experiencias mora-
les —y su violación— no solamente con limitaciones y violaciones
de competencia lingüística sino con violaciones a una identidad ad-
quirida socialmente y reconstruir de esta manera sus presuposicio-
nes normativas en el marco de la interacción social.
Podríamos decir entonces a modo de balance final que la crítica
—y en este sentido ella incorpora en primer lugar una dimensión por
así decirlo hermenéutica— se encuentra anclada en estructuras, pro-
cesos y movimientos sociales «precientíficos». Éstos no remiten sola-
mente al mantenimiento de condiciones racionales del entendimien-
to libre de dominio, sino más bien a expectativas normativas que se
encuentran ya presentes en la textura de la sociedad y que se expre-
san en experiencias de violación de ideas dadas ya de manera por así
decirlo «preteórica» de justicia, igualdad, dignidad e integridad que
están implícitas en determinados movimientos de emancipación, en
protestas al igual que en diversas formas de resistencia social.44 No
obstante, al mismo tiempo, la crítica no se reduce sin más a ser una
mera formulación de las necesidades, deseos y exigencias planteadas
por estos procesos y movimientos, de las orientaciones normativas
de una determinada forma de vida particular.45 Es por ello que su
manera de proceder comporta no solamente una dimensión inter-
pretativa, hermenéutica, sino que integra a la vez una reflexión sobre
por qué exactamente las normas e ideales que orientan en forma in-
manente a los procesos y movimientos sociales, a una forma de vida,
44. Véase Moore, 1978.
45. Es en este sentido que podrían interpretarse las formulaciones de Horkheimer
en los años treinta según las cuales la Teoría Crítica no podía reducirse a la mera «for-
mulación de los sentimientos y representaciones que en cada caso posea una clase
[Formulierung der jeweiligen Gefühle und Vorstellungen einer Klasse]» (Horkheimer,
1937a: 188), porque ello, señalaba él, sería recaer en la ingenuidad en la que ha recaído
la «teoría tradicional» en su intento por esclarecer la «verdad [Wahrheit]» de las «rela-
ciones burgesas» a partir de la descripción de la «autoconciencia burguesa», de la expe-
riencia que la burguesía tiene de sí misma. Una mera descripción de la mentalidad, de
las representaciones y sentimientos de las clases dominadas no suministraría, pues,
«ninguna imagen verdadera de su existencia ni de sus intereses. Ella sería en este caso
una teoría tradicional con un planteamiento de un problema específico, pero no el lado
intelectual del proceso histórico de su emancipación [kein wahres Bild seines Daseins
und seiner Interessen zu liefern. Sie wäre eine traditionelle Theorie mit besonderer Problem-
stellung, nicht die intellektuelle Seite des historischen Prozesses seiner Emanzipation]»
(Horkheimer, 1937a: 189). De acuerdo a esto, la crítica no puede simplemente abando-
narse a la autointerpretación de los movimientos sociales pero, a la vez, tiene que estar
enlazada, acoplada teóricamente con aquellos procesos, prácticas y movimientos so-
bre los que se habla.
100
Teoría crítica.pmd 100 16/12/2011, 9:36
a una sociedad deben ser —o no— defendidos —y ello lleva necesa-
riamente a incluir en el proceder de la crítica, en segundo lugar, una
interrogación en torno a la validez de las normas e ideales rectores de
esa forma de vida determinada. La labor de la crítica, sin embargo,
no concluye aquí sino que busca —en la forma de un dispositivo de
crítica ideológica (Ideologiekritik) como ya lo subrayara Horkheimer
en sus escritos de los años treinta—, según se señalara ya anterior-
mente, determinar el modo en que los valores e ideales normativos
que orientan a una sociedad —por ejemplo las ideas de libertad o la
igualdad— van más allá de sus respectivas articulaciones institucio-
nales específicas y ofrecen así la posibilidad de corregir a la luz de
ellos fallas y limitaciones, de superar exclusiones fácticas injustifica-
das atendiendo así a la distancia, a las disonancias cognitivas entre la
pretensión normativa y la realidad fáctica.
Lo anteriormente señalado no excluye desde luego —y esto me
parece de enorme importancia— la posibilidad de que la crítica se
radicalice y pueda dirigirse flexivamente al horizonte cultural y nor-
mativo en el que ella misma se encuentran situada, eventualmente
para distanciarse de él y así comprenderlo como algo devenido his-
tóricamente —y en ese sentido relativizarlo y cuestionarlo como un
orden contingente entre otros posibles—,46 o bien —en forma aún
más radical— para mostrar su contexto de surgimiento en el interior
de determinadas relaciones y prácticas de poder. Se trata aquí en-
tonces de una última dimensión que podría ser denominada genaló-
gica, orientada ahora a elucidar hasta qué punto los ideales y nor-
mas rectores de una determinada forma de vida son en realidad el
resultado contingente de una determinada cultura o un producto de
determinados mecanismos de poder. Aquí no se trata tanto de la
disonancia entre los ideales y su realización —o falta de realización—
práctica —en un mecanismo similar al de la Ideologiekritik—, sino
más bien de la crítica como una suerte de dispositivo de sospecha47
dirigido a mostrar el modo en que las normas e ideales rectores de
una sociedad pueden funcionar como dispositivos de legitimación
de relaciones de poder. Es por ello que toda tentativa de crítica in-
manente a partir de los ideales y normas rectores de la sociedad no
46. Cfr. Foucault, 1971; al igual que: Michel Foucault: Was ist Kritik donde se ofrece
una lectura genealógica del concepto kantiano de Aufklärung.
47. Pienso en este punto, desde luego, en el modo en que Friedrich Nietzsche
considerara su propia reflexión sobre la moral en el marco de una «Escuela de la
sospecha [Schule des Verdachts]», de un «filosofar histórico [historisches Philosophie-
ren]» que, imbuido por la virtud de la modestia, se esfuerza por mostrar nuestro
horizonte moral como algo devenido y, por ello, relativo y contingente (cfr. por ejem-
plo: Nietzsche, 1878: 13 y 24-25).
101
Teoría crítica.pmd 101 16/12/2011, 9:36
puede perder de vista a la vez los contextos de aplicación de las nor-
mas morales y la posibilidad que éstos tienen de ser deformados y
refuncionalizados como dispositivos de poder y dominación; la crí-
tica debe incorporar por ello, pues, una suerte de «detector» (Hon-
neth) que permita determinar los desplazamientos en el significado
de los ideales rectores de la sociedad, mostrando la transformación
de un ideal normativo en una práctica social de control y en una
relación de poder.48 Y es justamente el movimiento de este detector
el que ofrecerá, a su vez, la posibilidad de concretar, descifrar y rein-
ventar estos ideales en formas nuevas en cada distinta constelación
histórica y evitar de este modo su reducción sin más a relaciones y
dispositivos de poder determinados.
b) Como se ha anotado ya anteriormente, en los trabajos de la
Zeitschrift für Sozialforschung que aparecen en el que sería su últi-
mo año, en 1941, comienza a expresarse en forma cada vez más
radical el perfil de una suerte de filosofía de la historia de corte
negativo y un escepticismo cada vez más marcado que terminó por
poner en cuestión el carácter y el sentido de la colaboración de la
filosofía con las ciencias sociales, el trabajo interdisciplinario en el
interior de éstas y aun la posibilidad misma de la crítica. Este des-
plazamiento alcanza, como ya se ha dicho, una expresión paradig-
mática en la Dialektik der Aufklärung. Sin embargo, la imagen que
en ella se ofrece de una sociedad totalmente integrada en la que la
vida social se diluye en un sistema cerrado caracterizado por el ejer-
cicio centralizado de la dominación, el control cultural y la adapta-
ción individual a los imperativos del poder es difícil de sostener sin
más. Se ha llamado así la atención sobre cómo buena parte de los
fenómenos económicos, sociales y políticos de las últimas décadas
parecen más bien contradecir la tesis de una imposición del domi-
nio total. Entre éstos se mencionan, por ejemplo, el límite de la
división taylorista del trabajo; la moralización pública del desarro-
llo de la técnica y la ciencia; la irrupción de la cuestión feminista y
de las cuestiones de género en el espacio de la discusión pública; la
creciente diversidad de las formas y estilos alternativos de vida; el
surgimiento y extensión de orientaciones valorativas de carácter
hedonista; la cultura del tiempo libre, etc. Desde esta perspectiva
podría decirse que en la imagen de una sociedad totalitaria cerrada
como la delineada en la Dialektik der Aufklärung hay sitio solamente
para aquellos procesos sociales que desempeñan una función en la
reproducción y extensión del trabajo social, y no parece haber nin-
48. Véase por ejemplo en Foucault, 1975.
102
Teoría crítica.pmd 102 16/12/2011, 9:36
gún espacio para aquella dimensión de la acción social en la que se
constituyen convicciones morales y orientaciones normativas que
no pueden ser concebidas sin más como un mero elemento de fun-
ción en la reproducción del dominio. Desde la perspectiva ofrecida
por Adorno y Horkheimer incluso las tradiciones democráticas apa-
recen consideradas en el marco de un proceso de creciente cosifica-
ción de los individuos. De este modo, ya que, en forma distinta a
otros pensadores como Ludwig Klages, para Adorno y Horkheimer
la alternativa de un retorno a una sociedad preindustrial es no sola-
mente una ilusión sino que constituye potencialmente una alterna-
tiva de corte fascista, la situación que caracteriza a la modernidad
aparece desde esta perspectiva como sin alternativa posible, lo que
dificulta en grado extremo escapar a la oposición entre la cosifica-
ción total y una suerte de negativismo mesiánico.49
Es así que se ha llamado la atención sobre el hecho de que todas
las tentativas por desarrollar en forma productiva el legado de la
Teoría Crítica se han caracterizado por un rechazo a las premisas
metateóricas que atraviesan la reflexión tardía de Adorno en virtud
de las cuales la historia real aparece fijada a priori hacia la negativi-
dad en el horizonte de una consideración filosófica en la que se en-
lazan en forma indisoluble el negativismo y el mesianismo, y de un
conjunto de premisas sociológicas que impiden una comprensión
adecuada de la acción y los procesos sociales que no los reduzca a
una mera reproducción de relaciones de poder y dominación. Es en
este sentido que se detecta la presencia de una suerte de «reduccio-
nismo funcionalista» en las reflexiones más sombrías de Adorno y
Horkheimer, que tiene sus raíces en una serie de presupuestos que
remiten en último término a una filosofía de la historia que a su vez
se encuentra localizada en el interior de una vertiente específica del
marxismo. En ella la razón se despliega solamente como razón re-
ducida instrumentalmente y la historia a su vez aparece como el
escenario en el que se despliega esta razón instrumental así com-
prendida al margen de la acción de los sujetos.50
Es con el propósito de dar una respuesta adecuada a los proble-
mas señalados anteriormente que muchos exponentes de la Teoría
Crítica hoy en día dirigen su atención más bien a los trabajos de
aquellos autores pertenecientes a lo que ha dado en llamarse la «pe-
riferia», el «círculo externo [äußerer Kreis]» del Institut für Sozial-
forschung animados por la convicción de que en ellos es posible
encontrar un punto de partida fructífero para una propuesta en el
49. Cfr. Wellmer, 1986: 30.
50. Cfr. Honneth, 1990.
103
Teoría crítica.pmd 103 16/12/2011, 9:36
ámbito de la teoría social que escape a los problemas del funciona-
lismo ya señalados anteriormente y permita comprender en forma
adecuada la creatividad de la acción social, la imposibilidad de re-
ducir a ésta a la mera satisfacción de imperativos funcionales que
se realizarían prácticamente a espaldas de los agentes y se com-
prenda al orden social más bien como un complejo resultado de
procesos de acción e interacción entre diversos grupos y fuerzas
sociales.51 Se piensa específicamente en los análisis desarrollados
por Franz Neumann y Otto Kirchheimer, lo mismo que por Erich
Fromm y Walter Benjamín.52 Es así que, por ejemplo, Neummann y
Kirchheimer cuestionaron la suposición ya mencionada de Pollock
y Horkheimer de acuerdo a la cual en el nacionalsocialismo la di-
rección económica se habría desplazado desde el mercado hacia la
burocracia administrativa centralizada. De acuerdo a ellos el fascis-
mo no había eliminado las leyes funcionales del mercado como tal
sino que solamente las había sometido a controles adicionales a
través de medidas coercitivas de carácter político-totalitario. Los
imperativos económicos no habían sido suprimidos entonces de
manera total por el régimen autoritario, y es por ello que debía esta-
blecerse un compromiso entre las elites económicas, administrati-
vas y del partido sobre la base de un sistema económico de capita-
lismo privado. Lo importante de este análisis es que el sistema de
dominio nacionalsocialista no se comprende más como el centro de
un poder inescapable que todo lo abarca, que la integración social
51. Ver a este respecto lo ya señalado anteriormente en la nota de pie de página 22.
Algunos como Honneth han destacado en este punto la importancia de la localización
de Neumann y Kirchheimer en una vertiente de interpretación del marxismo distinta a
la de Horkheimer y Adorno, a saber: la del austromarxismo (cfr. Honneth, 1990: 48 y
Storm/Walter, 1984). Por lo demás, el propio Honneth constata que sus esfuerzos no
pudieron ejercer por desgracia ninguna influencia sobre el programa de investigación
del Institut (cfr. Honneth, 1990: 56 y s.). Al término de la Segunda Guerra Mundial fue
disuelto el vínculo institucional de trabajo con los miembros del «círculo externo» que
habían sobrevivido al nacionalsocialismo. Posteriormente, cuando en el año de 1950 el
Institut reabre nuevamente sus puertas en Frankfurt y retoma su actividad de investi-
gación, los estudios empíricos que en lo sucesivo se desarrollan en su interior no se
vinculan más con las reflexiones de crítica filosófica y cultural desarrolladas por Ador-
no, Horkheimer y Marcuse en los años treinta y durante su exilio en los Estados Unidos
de Norteamérica. Horkheimer desarrolló una actitud marcadamente pesimista influi-
da por Schopenhauer que lo llevará a una suerte de teología negativa; Adorno, por su
parte, se desplaza en dirección de una crítica del pensamiento y del concepto en gene-
ral desarrollada desde el horizonte normativo de una racionalidad mimética que se
encuentra articulada en la obra de arte; finalmente, Marcuse intenta salir al paso a toda
suerte de diagnóstico pesimista intentando replantear la idea misma de la revolución
desplazándose desde el ámbito de la razón y aun de la sociedad al de la naturaleza
libidinosa del ser humano (cfr. Marcuse, 1979).
52. Véase a este respecto los trabajos que aparecen en Honneth, 1990, especialmen-
te Kritische Theorie. Vom Zentrum zur Peripherie einer Denktradition.
104
Teoría crítica.pmd 104 16/12/2011, 9:36
no se considera exclusiva o preponderantemente bajo la forma de
una racionalidad administrativa extendida universalmente,53 sino
más bien como operando a través de la formación de un compromi-
so liberado de las acotaciones suministradas por el Estado de Dere-
cho donde las elites de la economía y la administración se unen
para establecer medidas políticas que persiguen el mejoramiento
de las oportunidades de ganancia.54 Así, el orden social se considera
aquí no tanto como resultado de la satisfacción de imperativos fun-
cionales que se realizan prácticamente a espaldas de los agentes,
sino más bien como un complejo resultado de procesos de acción,
interacción y comunicación entre diversos grupos sociales, diver-
sas fuerzas políticas. El nexo institucional de la sociedad se entien-
de de este modo como una cristalización momentánea de acuerdos
y compromisos sociales asumidos por los diversos grupos sociales
en el marco de diversas constelaciones de poder, por lo que el análi-
sis debe dirigirse entonces a los intereses y orientaciones que cada
uno de los diversos grupos sociales introducen y posicionan en la
reproducción social.
Algo análogo ocurre con Erich Fromm, quien en su reinterpre-
tación del psicoanálisis en el exilio norteamericano retoma algunas
ideas desarrolladas en el marco de una revisión interaccionista de
algunos supuestos fundamentales del psicoanálisis, especialmente
en la línea desarrollada por Karen Horney y Harry Stack-Sullivan y,
a diferencia de la interpretación de Freud defendida por Horkhei-
mer, Adorno y Marcuse en la que se subrayaba sobre todo la teoría
pulsional de Freud y la dinámica de una naturaleza interna que
ciertamente reacciona ante la presión social pero que continúa re-
sistiendo ante la violencia de la socialización,55avanza en una ver-
tiente que desplaza el proceso del desarrollo del Yo para colocarlo
ahora en el ámbito de las interacciones sociales que penetran y es-
tructuran el sustrato natural de las pulsiones.56 Finalmente, en for-
ma similar, en Walter Benjamin la comprensión de la cultura en
general y del arte en particular se inscriben en un marco distinto al
ofrecido por Adorno. No se trata ahora de oponer en forma irreduc-
tible el contenido de experiencia del arte auténtico al consumo cul-
tural masivo cancelando prácticamente la posibilidad de encontrar
53. Como lo sostenía también, por ejemplo, Marcuse (cfr. Marcuse, 1941: 414 y ss.).
54. Véase Neumann, 1977.
55. Cfr. por ejemplo: Adorno: 1955 y Marcuse 1955 y 1965.
56. Cfr. Fromm, 1942. Como se sabe, en esta renuncia a la teoría freudiana de la
libido vieron Adorno y Marcuse el núcleo de un revisionismo del psicoanálisis que
criticaron con dureza (véase: Adorno, 1952, Marcuse, 1979, especialmente pp. 203 y
ss.) para enfatizar y reafirmar, en contra de ella, el contenido de la teoría freudiana de
las pulsiones.
105
Teoría crítica.pmd 105 16/12/2011, 9:36
en la nueva cultura de masas nuevas formas de apertura del mundo,
de forma que los medios de la industria de la cultura aparezcan como
otros tantos recursos del sistema de dominio y las formas populares
de consumo cultural y artístico se presenten como fenómenos de
regresión, sino más bien de exponer y desarrollar la idea de que la
destrucción del aura artística no convierte al espectador necesaria-
mente en un consumidor pasivo e irreflexivo que le imposibilite la
experiencia estética —como ocurre en el caso de Adorno, quien en
este sentido llega a hablar de una «Entkunstung der Kunst».57 Benja-
min verá por ello en el arte desauratizado más bien la posibilidad de
nuevas formas de la percepción colectiva, de experiencias e «ilumi-
naciones profanas» que hasta entonces habían sido solamente de
carácter esotérico y restringidas a experiencias individuales.
Así, a diferencia de la imagen de una sociedad totalmente ce-
rrada ofrecida por Horkheimer, Marcuse y Adorno, reflexiones
como las de Neumann y Kirchheimer al igual que las de Fromm y
Benjamin mantienen un rasgo en común, a saber: el de realizar
una apreciación mucho más diferenciada del carácter complejo y
contradictorio tanto de las formas de integración de las socieda-
des posliberales como de la socialización familiar, de la cultura de
masas, de la acción individual y colectiva y de la experiencia indi-
vidual y social en el mundo moderno. Es justamente de aquí que
podrían haber partido, se señala con razón, líneas de reflexión y
problematización que subrayaran los potenciales de acción,
emancipación y resistencia en contra de la cosificación de la con-
ciencia, de la racionalización de la sociedad, dirigiendo la mirada
hacia las acciones e interacciones que constituyen la estructura de
la sociedad y al modo en que los contextos y acontecimientos so-
ciales se articulan en el marco de diversos procesos de interacción
social.58 En el énfasis en el compromiso político realizado por
Neumann y Kirchheimer, al igual que en su atención a las diversas
formas de la experiencia social por parte de Benjamin encontra-
mos el germen de una comprensión de la sociedad que escapa,
pues, a los problemas planteados por el funcionalismo. Por des-
gracia, estas ideas no pudieron ser elaboradas en foma sistemáti-
ca en el plano de una teoría de la sociedad.59
57. Cfr. Adorno, 1938.
58. Cfr. Habermas, 1981, vol. II: 558 y ss.
59. Neumann se incorporó al Instituto apenas en 1937 y lo abandonó en 1942. Kirch-
heimer, por su parte, perteneció a éste a partir de 1934, pero estuvo hasta 1938 en París
donde fue becado por el Institut. A partir de 1942 se rompen los contactos con el Insti-
tuto por razones financieras (Neumann, Kirchheimer y Marcuse dejan entonces de ser
miembros del Institut mientras que Pollock, Löwenthal y aquellos que pertenecían al
círculo más estrecho del grupo permanecieron en él.
106
Teoría crítica.pmd 106 16/12/2011, 9:36
Creo que algunos problemas anteriormente mencionados reapa-
recen en la obra de Jürgen Habermas, especialmente en la manera
en que éste introduce su distinción metódica y categorial entre «sis-
tema» y «mundo de la vida». En efecto, el recurso a y la introduc-
ción de elementos provenientes de la teoría de los sistemas podrían
ser sin duda explicados en el marco de la propia evolución del pen-
samiento de Habermas, específicamente en su renuncia radical a
mantener cualquier noción de sujeto o actor colectivo. Se trata de
una transformación decisiva en el pensamiento de Habermas que
algunos localizan en el inicio de los años setenta.60 Esta transforma-
ción tiene lugar en virtud de una ruptura con piezas esenciales de
la tradición hegeliano-marxista y se encuentra en la base tanto de la
crítica que Habermas hace al movimiento estudiantil alemán de los
años sesenta como de su introducción metódica de nuevos elemen-
tos metódicos y categoriales en su reflexión. Habermas se aparta
así, en primer lugar, de la idea de que la historia podría ser conside-
rada como proceso de la formación del género humano en su tota-
lidad. En lugar de ello aparecen individuos que actúan, aprenden y
asumen —o se distancian críticamente— de las tradiciones y expe-
riencias heredadas por sus ancestros —es en este marco que Haber-
mas comienza a aproximarse a obras como las de Jean Piaget y,
sobre todo, Lawrence Kohlberg, para analizar los procesos de apren-
dizaje moral de los individuos y el modo en que éstos podrían en-
marcarse en una teoría de la evolución. En segundo lugar, es tam-
bién en este momento que Habermas cesa de hablar de suprasujetos
colectivos a la manera en que éstos habían sido teorizados en la
tradición hegeliano-marxista por autores como Georg Lukács. Ello
le lleva a distanciarse de toda noción de actor colectivo en la que
Habermas cree encontrar restos de suprasujetos revestidos de con-
notaciones tomadas de la filosofía de la historia. Es en este horizon-
te que Habermas recurre a un aparato categorial que imposibilita
por principio todo discurso sobre sujetos y actores colectivos: el
concepto funcionalista de sistema que Habermas desarrolla a tra-
vés de una apropiación del concepto de sistema de Parsons en el
marco de una recepción crítica de la obra de Luhmann a finales de
los años sesenta. De acuerdo con esto, organizaciones e institucio-
nes operan en consonancia con su propia lógica funcional en forma
independiente de las intenciones y fines de la acción de los indivi-
duos. Los sistemas, señala Habermas a este respecto, «no se repre-
sentan como sujetos» (Habermas, 1973: 12). La introducción metó-
dica y categorial del concepto de sistema es, pues, de enormes
60. Cfr. por ejemplo: Joas/Knöbl, 2004: 315 y ss.
107
Teoría crítica.pmd 107 16/12/2011, 9:36
consecuencias para su reflexión ulterior: en términos metodológi-
cos y teóricos le permite desprenderse de toda categoría de sujeto o
actor colectivo y de los resabios de filosofía de la historia que, espe-
cialmente desde la tradición hegeliano-marxista, se habían deposi-
tado en esta categoría; en términos políticos, esta renuncia le per-
mite apartarse de toda propuesta política —sea marxista o
nacionalista— que, colocando en el centro la noción de un sujeto o
actor colectivo, corra el peligro de sucumbir ante alguna de las ten-
taciones totalitarias del siglo XX. Con el empleo de categorías prove-
nientes de la teoría de los sistemas Habermas busca dar cuenta,
además, de rasgos estructurales de las sociedades modernas. En
efecto, su defensa de la necesidad de introducir subsistemas para
comprender el funcionamiento de la economía y la política en las
sociedades occidentales modernas radica en su aceptación de que
la economía y, de cierta manera, la política, se han diferenciado
como subsistemas específicos porque en el curso de la evolución
sociocultural ha sido solamente de este modo que ha podido produ-
cirse la eficiencia que requieren las sociedades modernas para su
funcionamiento y reproducción. El dinero y la administración polí-
tica racional constituyen entonces mecanismos funcionales insusti-
tuibles de las sociedades modernas, por lo que, en virtud de ello, y
en esto Habermas parece dirigirse polémicamente en contra de una
propuesta radical de izquierda, el control inmediato del poder por
parte de los sujetos o la abolición del dinero traerían consigo una
enorme pérdida de eficiencia y racionalidad que sería insoportable
para cualquier sociedad moderna y pondría en riesgo su propia re-
producción, incluso su propia existencia.
Quizá sea precisamente la distinción que Talcott Parsons había
planteado en su The Structure of Social Action (1937) entre un nor-
mative order y un factual order la que resuena en la diferencia cate-
gorial habermasiana entre el sistema y el mundo de la vida.61 Así, en
forma análoga al normative order de Parsons, el mundo de la vida
del que habla Habermas se comprende como un contexto ordenado
y estructurado a partir de la acción de los diversos agentes que se
remiten a normas comunes, a un acuerdo compartido, en fin, a una
cultura y una tradición compartidas en común, en el que partici-
pan. De manera similar los sistemas a los que se refiere Habermas
remiten más bien al factual order parsoniano que expresa un orden
que no resulta de la voluntad de los agentes sino que se impone a la
manera de un orden no pretendido de las acciones de diversos indi-
viduos. No obstante, en este punto conviene destacar que para Ha-
61. Ver a este respecto: Joas/Knöbl, 2004: 336 y ss.
108
Teoría crítica.pmd 108 16/12/2011, 9:36
bermas —y ello en forma distinta a Parsons o Luhmann— el medio
poder se distingue del medio dinero en la medida en que el primero
no puede ser totalmente disociado de las interacciones comunicati-
vas entre los sujetos, en particular no puede ser separado de la pre-
gunta por la legitimidad y su enlace con procesos de comunicación
entre los ciudadanos. De esta manera, mientras el empleo del dine-
ro no requiere ser justificado normativamente, el empleo del poder
tiene que estar basado en legitimidad.62 En este enlace de la política
y de su medio —el «poder»— con procesos de comunicación, Ha-
bermas se distingue ciertamente en forma inequívoca de un funcio-
nalismo consecuente como el de Parsons y, sobre todo, Luhmann,
para quien los diversos sistemas siguen exclusivamente la lógica
que a cada uno de ellos es propia y cuyo funcionamiento no perma-
nece enlazado a cuestiones y problemas normativos, a prácticas
comunicativas entre los diversos actores.
Es así que se ha señalado, creo que con razón, que la introduc-
ción que realiza Habermas de elementos provenientes de la teoría
de sistemas, específicamente de susbsistemas de acción racional
con arreglo a fines que determinarían formas y lógicas de acción
racional de manera exclusiva en determinados ámbitos sociales, es
difícil de ser sostenida sin más.63 En efecto, incluso ya el propio
Parsons había llamado la atención sobre el hecho de que el merca-
do poseía también un componente normativo y no era posible sos-
tener en razón de ello —como parece hacerlo Habermas— que el
susbsistema de la economía, el mercado, se encuentra determinado
en su totalidad solamente por formas de acción con arreglo a fi-
nes.64 En efecto, este subsistema de acción no se encuentra ni puede
ser concebido al margen de procesos de negociación, de referencias
normativas, de costumbres, etc.65 Desde la perspectiva habermasia-
na, los sistemas de la economía y, en cierta medida, de la adminis-
tración, aparecen así en mayor o menor grado como órdenes coa-
62. Cfr. Habermas, 1981, vol. 2: 406.
63. En este sentido no deja de llamar la atención cómo el diagnóstico que Haber-
mas ofrece de las patologías del mundo moderno se centra ante todo en las invasiones
colonizadoras del sistema sobre el mundo de la vida dejando de lado los posibles pro-
blemas de funcionamiento en el interior de los propios sistemas: desde los problemas
inherentes de la economía y el mercado que se expresan en crisis recurrentes hasta los
problemas del sistema político por ajustarse a los requerimientos y exigencias que pro-
vienen de la sociedad.
64. Cfr. Joas/Knöbl, 2004: 312 y ss.
65. Creo que esta objeción no puede ser desechada con la diferenciación introduci-
da por Habermas entre tipos de acción (Handlungstypen), por un lado, y tipos de siste-
mas de acción (typen von Handlungssysteme), por el otro, distinción que le permite
sostener que los susbsistemas sociales no pueden ser caracterizados en realidad por un
único tipo de acción.
109
Teoría crítica.pmd 109 16/12/2011, 9:36
gulados y refractarios a la acción de los individuos. En oposición a
ello creo que se trataría más bien de mostrar el modo en que el
propio funcionamiento de los sistemas no puede ser comprendido
sin referencia a la acción de los individuos y al modo en que éstos, a
su vez, en virtud de su acción no se limitan solamente a reproducir
sistemas funcionales, sino que los producen y en esa medida son
capaces de transformarlos. La comprensión del plexo institucio-
nal de la sociedad en el marco de la distinción entre sistema y mun-
do de la vida propuesta por Habermas impide, entonces, ver con
claridad el modo en que el entramado social e institucional de una
sociedad es en todos sus ámbitos el resultado de la acción y produc-
ción de los sujetos, de luchas, conflictos y negociaciones entre los
diversos grupos y actores sociales,66 la manera en que el orden so-
cial es en realidad el resultado complejo de un juego incesante, aca-
so siempre frágil, de la acción e interacción de diversos actores in-
dividuales y colectivos.
c) Las reflexiones en torno a la Filosofía del Derecho y a la Filo-
sofía Política han acompañado a la Teoría Crítica desde sus inicios.
No hay más que pensar en el vasto espectro que se abre con los
trabajos de colaboradores del «círculo externo» como Franz Neu-
mann y Otto Kirchheimer,67 pasa por el diálogo de Jürgen Haber-
mas con John Rawls68 y abarca incluso la incorporación de Hannah
Arendt en una línea que la coloca al lado de Claude Lefort y Corne-
lius Castoriadis,69 para corroborar la verdad de esta afirmación. Creo
que ha sido en el marco de estas discusiones que la Teoría Crítica se
ha esforzado —a mi entender con razón— por comprender y hacer
suyo el legado de la tradición liberal aunque intentando, al mismo
66. Es en este sentido que se ha expresado Honneth en su Kritik der Macht. Cfr.
Honneth, 1986: 334 y ss. Y es a partir de esta idea que puede ser comprendida su obra
posterior, especialmente Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer
Konflikte (1992).
67. Cfr. Franz Neumann: The Governance of the Rule of Law (1936) y Zum Begriff der
politischen Freiheit (1953) lo mismo que Otto Kirchheimer: Politische Herrschaft. Fünf
Beiträge zur Lehre vom Staat (1967).
68. Véanse a este respecto J. Habermas, Diskursethik-Notizen zu einem Begründ-
ungsprogramm y Moralbewubtsein und kommunikatives Handeln en Habermas, 1983.
Véanse también, en general: J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurs-
theorie des Rechts ud des demokratischen Rechtsstaats (1992) y Die Einbeziehung des
Anderen. Studien zur politischen Theorie (1996). Ver además la Parte I Negative und
Kommunikative Freiheit de Albrecht Wellmer, Endspiele: Die unversöhnliche Moderne.
Essays und Vorträge (1993).
69. Cfr. Dubiel/ Rödel/ Frankenberg: Die demokratische Frage (1989), Helmut Du-
biel, Ungewißheit und Politik (1994) y Günter Frankenberg, Die Verfassung der Repu-
blik. Autorität und Solidarität in der Zivilgesellschaft (1997).
110
Teoría crítica.pmd 110 16/12/2011, 9:36
tiempo, establecer en qué medida es posible una reflexión sobre la
política que integre en forma crítica —o quizás debo decir autocrí-
tica— el legado de la propia tradición liberal. Ello me parece claro
ya desde los escritos tardíos de Neumann y Kirchheimer que pue-
den ser leídos como una tentativa de reformulación de la Dialektik
der Aufklärung en el ámbito de la política.70 Más recientemente se
han planteado los problemas relacionados con la pregunta en torno
a cómo podría realizarse y mantenerse la libertad en el mundo
moderno en el marco del debate entre una comprensión «indivi-
dualista» y otra más bien «comunalista» de la libertad,71 subrayan-
do cómo en la primera la atención se centra en el plano de los dere-
chos —localizando de este modo a la libertad en el plano de los
derechos fundamentales de los individuos— mientras que en la se-
gunda se busca colocarla más bien en el interior de una forma inter-
subjetiva de vida. La libertad se comprendería aquí no solamente en
un sentido negativo, como ausencia de coerción, en el sentido de un
ámbito de libertad asegurado jurídicamente, sino también de ma-
nera positiva como la forma de vida de individuos en sociedad.72
70. Ésta es la estrategia de lectura propuesta por Söllner en: Söllner, 1982. Tanto en
Neumann como en Kirchheimer se advierte, por un lado, una lectura afirmativa de la
tradición liberal, ponderando, por ejemplo en el caso de Kirchheimer, la barrera de
protección que el liberalismo erigió frente al soberano estatal y su monopolio de la
violencia a partir de dos dispositivos: la idea del Estado de Derecho o del rule of law y la
competencia que diversos grupos establecen entre sí para la conquista y mantenimien-
to del poder político que había sido tematizada en la teoría del pluralismo. Al mismo
tiempo, por otro lado, en ellos se encuentra un análisis de lo que algunos han denomi-
nado una «Dialéctica política de la Ilustración [politische Dialektik der Aufklärung]»
(Söllner) que, en el caso de Neumann, siguiendo el procedimiento ya mencionado de la
Ideoloiekritik, busca atender la distancia que se abre entre la mera proclamación de
la libertad y los fenómenos sociales que impiden la realización de la misma. De acuer-
do a esto, en uno y otro se advierte un análisis preocupado por establecer las posibilida-
des de regresión de la democracia que amenazan a ésta a pesar de todos los diques
establecidos a través del Estado de Derecho (rule of law).
71. Para esto y para lo que a continuación sigue, véase: Wellmer, 1989.
72. La comprensión «individualista» y la comprensión «comunalista», como lo ad-
vierte Wellmer, aparecen tematizadas en la filosofía política no siempre en el marco de
una oposición irresoluble. Ambas comprensiones mantienen una relación más bien
de complementariedad —y tal vez un ejemplo de ello pueda verse en las reflexiones de
Hegel lo mismo que en las de Mill o Tocqueville. Así por ejemplo, las teorías individua-
listas de la libertad se ocupan también de desarrollar un concepto de autoorganización
democrática de la sociedad —incorporando así en ellas una dimensión «comunalis-
ta»—; en forma análoga, las teorías comunalistas se proponen replantear y superar la
concepción individualista de la libertad —así, por ejemplo, en el caso de Marx la idea
del reino de la libertad se entiende al modo de una suerte de anticipación comunalista
de una libertad de los individuos prácticamente ilimitada. Un individualismo radical o
un comunalismo radical serían entonces más bien casos extremos —en el primer caso
podría pensarse, como lo señala Wellmer, en un autor como el primer Robert Nozick y
en el segundo en alguien como Lenin. (cfr. Wellmer, 1989: 16 y s.).
111
Teoría crítica.pmd 111 16/12/2011, 9:36
Con ello se coloca la comprensión de la libertad y de la tradición
liberal en su conjunto en el marco de un debate que es quizá tan
antiguo como el surgimiento mismo de las sociedades modernas y
que remite a Locke y Rousseau, a Kant y Hegel, a Mill y Tocqueville,
a Habermas y Taylor o a Rawls y Walzer.73 El problema que aquí se
delinea es el de cómo enlazar la comprensión «individualista» con
la «comunalista» de la libertad, cómo comprender la relación entre
el autogobierno comunal, por un lado, y el derecho abstracto por el
otro, cómo dirimir —en el plano de la racionalidad— la controver-
sia entre las teorías de una racionalidad procedural y una de carác-
ter sustancial.74 Es en una línea análoga que se ha subrayado tam-
bién la necesidad de exponer un parámetro normativo que, por un
lado, sea más amplio que el suministrado por la teoría formal de la
justicia incorporando en él también las presuposiciones requeridas
para la realización de una vida feliz bajo condiciones de integración
social y que, por otro lado, permita realizar un diagnóstico de las
patologías sociales y lleve así a la filosofía política a dirigir su aten-
ción ya no sólo exclusivamente al principio deliberativo de la demo-
cracia, sino también tanto a los presupuestos sociales de la forma-
ción democrática de la voluntad como a «lo Otro de la Justicia» que
permita reconocer e incluir en la reflexión el contenido moral de
relaciones sociales que no se encuentran constituidas jurídicamen-
73. En este planteamiento del problema reaparecen nuevamente críticas plantea-
das a la tradición liberal desde el republicanismo. De acuerdo a esto, la comprensión
liberal de la libertad —se dice en la crítica republicana— deja de lado aquella solidari-
dad que abarca no tanto a los parientes, amigos y vecinos, sino a todos los ciudadanos
en tanto que miembros de una comunidad política más allá de relaciones solamente
jurídicas de carácter formal. Según esto, el núcleo del orden jurídico liberal consiste en
derechos de libertad que han sido concebidos a partir de las relaciones mercantiles
entre personas privadas lo mismo que a partir de la conciencia y confesiones religiosas
de individuos privados. Para subsanar este déficit se ha destacado —especialmente
desde la tradición republicana— un concepto de libertad ampliado de manera inter-
subjetiva que se encuentra enlazado con el papel del ciudadano democrático. En esta
tradición que se remonta a Rousseau se destaca entonces la acción común de los ciuda-
danos. El problema aquí sería, desde luego, el de la introducción de la solidaridad
ciudadana al precio de una limitación del universalismo igualitario: todo ciudadano
disfruta de los mismos derechos solamente dentro de los límites de un ethos particular
que presuntamente habrían de compartir todos los miembros de la comunidad políti-
ca. La fusión de la ciudadanía y la cultura nacional podrían así tener por consecuencia
una interpretación de los derechos ciudadanos, de los derechos civiles, que es unívoca
e insensible para las diferencias culturales. Problemas como los anteriores podrían ser
resueltos, como bien lo anota Wellmer, solamente en el marco de una concepción que
radicalice la comprensión de la solidaridad republicana entre los ciudadanos de una
comunidad política, la comprenda en el marco del universalismo igualitario y la radi-
calice para convertirla en una solidaridad potencial con todos los otros que se encuen-
tran fuera de la propia comunidad política.
74. Cfr. por ejemplo: Menke/Seel, 1993.
112
Teoría crítica.pmd 112 16/12/2011, 9:36
te —por ejemplo, las relaciones afectivas— y que no pueden ser
comprendidas en forma adecuada si se les considera exclusivamen-
te a partir del parámetro formal de la imparcialidad.75
Yo por mi parte insistiría en la necesidad de dirigir de nuevo la
mirada al concepto de «espacio público [Öffentlichkeit]» buscando
ofrecer un análisis más diferenciado de él, evaluando en qué medi-
da a partir de ahí podría accederse a una concepción más amplia y
a la vez más diferenciada de la política. En efecto, ya desde su pri-
mera gran obra, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen
zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft (1962),76 Habermas
había asignado a la categoría de «espacio público» un lugar central
en la reflexión filosófica y política.77 En ella Habermas se proponía
analizar el cambio estructural del espacio público que había tenido
lugar en las sociedades de capitalismo tardío a lo largo del siglo XX.
Este cambio podía ser comprendido en forma adecuada solamente
en el horizonte de la transformación de las relaciones entre el Esta-
do y la economía, cuyo análisis realiza Habermas en el marco sumi-
nistrado inicialmente por la Filosofía del Derecho de Hegel y desa-
rrollado posteriormente por el joven Marx.78 Es así que Habermas
se detenía inicialmente para analizar la separación entre el Estado
y la sociedad y el modo en que debía configurarse, en el marco de
esta separación, una relación entre un poder público que garantiza-
ra libertades y el ámbito de una economía organizada de acuerdo al
Derecho privado. Era precisamente en el ámbito de esta separación
entre Estado y sociedad que se planteaba la pregunta por la partici-
pación de la segunda en el poder de decisión concentrado en el
primero, es decir, por la posibilidad institucional de una influencia
activa en las decisiones del Estado. Y es justamente en este punto
donde se localizaba la función política del espacio público, pues en
virtud de él los miembros de la sociedad podían, en tanto que ciuda-
danos, expresar, condensar, ponderar, equilibrar y generalizar sus
necesidades e intereses de una forma tal que el poder estatal se flui-
dificara y convirtiera en un medio de la organización de la sociedad
75. Cfr. Honneth, 2000a: 7 y ss. Es en este sentido que Honneth habla de «lo Otro de
la justicia [das Andere der Gerechtigkeit]». Es éste el título de su compilación de ensayos
aparecida en el 2000. Véase: Honneth, 2000a.
76. Literalmente traducido al castellano el título de esta obra es Cambio estructural
del Espacio Público. Investigaciones sobre una categoría de la sociedad burguesa. Por
extrañas razones le fue colocado a la versión española el título Historia y Crítica de la
Opinión Pública. La transformación estructural de la vida pública (Barcelona, 1981).
77. Me he referido a este conjunto de problemas en el marco de la obra de Haber-
mas en: Leyva, 2005.
78. Cfr. Habermas, 1962: 195 y ss. Se trata, en el caso de Hegel, de las Grundlinien
einer Philosophie des Rechts, y en el de Marx, de la Kritik des Hegelschen Staatsrechts.
113
Teoría crítica.pmd 113 16/12/2011, 9:36
por sí misma. La separación entre Estado y sociedad se superaba de
esta manera mediante la idea de una autoorganización que se reali-
za a través de la comunicación pública de los miembros libremente
asociados de la sociedad.
El análisis de Habermas se guiaba en todo momento por el pun-
to de vista normativo del potencial de autoorganización social in-
manente al espacio público político y ofrecía, en último término, lo
que podría denominarse la «Dialéctica del espacio público burgués»
(Habermas), en virtud de la cual los ideales del humanismo bur-
gués que acuñaron la comprensión tanto de la esfera íntima como
del espacio público y que se condensaron y articularon en concep-
tos e ideales de subjetividad y realización, de formación racional de
la opinión y de la voluntad, de autodeterminación personal y políti-
ca, se han decantado en las instituciones del Estado de Derecho
moderno a un grado tal que perviven en él como un horizonte in-
manente de crítica que trasciende cualquier pretendida realización
fáctica de los mismos. El espacio público aparecía así como dotado
de un sentido normativo vinculado a la autoorganización de la so-
ciedad y a la posibilidad de una superación democrático-radical de
la separación entre el Estado y la sociedad.79
Posteriormente, en el marco del análisis propuesto por la Teoría
de la Acción Comunicativa, la categoría de espacio público aparece
encuadrada en el horizonte de la dicotomía entre el sistema y el mun-
do de la vida a la que nos hemos referido ya anteriormente. Así,
mientras el capitalismo, por un lado, y la institución estatal moderna,
por el otro, se comprenden como subsistemas que mediante los
medios de dinero y poder se diferencian desde el sistema institucio-
nal, en el ámbito del mundo de la vida, por su parte, se forman,
frente a los ámbitos de acción de la economía y el Estado integrados
en forma sistémica, ámbitos de acción integrados socialmente: el de
la esfera privada, por un lado, y el del espacio público, por el otro, que
se relacionan de manera complementaria. El núcleo institucional
de la esfera privada se encuentra formado por la familia, que ahora
se encuentra desligada de funciones productivas y se encarga sola-
mente de las tareas de socialización; el corazón institucional del es-
pacio público, a su vez, aparece constituido por las redes de comuni-
cación que posibilitan la participación tanto del público consumidor
79. Ver a este respecto lo que el propio Habermas señala en su Vorwort zur Neuafla-
ge de: Strukturwandel der Öffentlichkeit de 1990 al referirse retrospectivamente a su
obra de 1962: «La perspectiva de teoría de la democracia desde la que investigué el
cambio estructural del espacio público era deudora del concepto de Abendroth de un
desarrollo del Estado de Derecho social y democrático hacia la democracia socialista»
(Habermas, 1990: 35).
114
Teoría crítica.pmd 114 16/12/2011, 9:36
de arte en la reproducción cultural —es decir, de un espacio público
cultural (kulturelle Öffentlichkeit)— como del público de ciudadanos
en la integración social —esto es un espacio público político (poli-
tische Öffentlichkeit).80 Más específicamente, la función del «espacio
público político [politische Öffentlichkeit]» en tanto que suma de las
condiciones de comunicación bajo las que puede realizarse, mediante
argumentación y razonamiento públicos, la formación de opinión y
voluntad de un público de ciudadanos continúa siendo central en
una teoría de la democracia orientada normativamente. Es en este
sentido que Habermas introduce su concepto de una «democracia
deliberativa [deliberative Demokratie]» en la que los ciudadanos re-
suelven sus problemas a través del razonamiento público, y conside-
ran sus instituciones básicas como legítimas en la medida en que
ellas establecen un marco para la deliberación pública. La convic-
ción fundamental que anima a esta propuesta es la de que los asun-
tos y problemas sociales que potencialmente pueden generar con-
flictos deben poder ser regulados en forma racional en el medio del
debate y la argumentación públicos entre los ciudadanos.
El espacio público designa así la red de comunicación e interac-
ciones sociales donde se elaboran informaciones, contenidos y to-
mas de posición respecto a un conjunto de problemas relevantes; en
su interior se elaboran y procesan opiniones, convicciones y razones
que se enlazan, filtran, sintetizan y condensan eventualmente en opi-
niones, convicciones y razones públicas. El espacio público, como lo
señala Habermas, es en realidad un fenómeno social tan elemental
como la acción, el agente, el grupo o el colectivo. No se trata de una
institución ni tampoco de una organización. No puede ser compren-
dido como un plexo de normas relativas a pertenencia, diferencia-
ción de roles, etc. Tampoco puede ser concebido en la forma de un
sistema ya que, por un lado, ciertamente permite trazar límites en el
interior pero, al mismo tiempo, por el otro, se caracteriza por mante-
ner hacia el exterior un horizonte que es siempre abierto, poroso,
móvil. Se trata más bien de una red de interacciones y comunicación
de contenidos y tomas de posición, de opiniones, convicciones que se
enlazan, se filtran, sintetizan y condensan en opiniones públicas res-
pecto a un conjunto de problemas relevantes, del ámbito donde se
elaboran informaciones, propuestas, razones, en una palabra, donde
se elabora la experiencia social. En forma análoga al mundo de la
vida, el espacio público se reproduce a través de interacciones socia-
les y procesos comunicativos. Esta estructura de comunicación e in-
teracción social se refiere así, como apunta Habermas, a un aspecto
80. Cfr. Habermas, 1981, vol. 2: 470 y ss.
115
Teoría crítica.pmd 115 16/12/2011, 9:36
específico de la acción orientada al entendimiento, es decir, no a la
función de la comunicación, ni tampoco a su contenido, sino más
bien al espacio social que se crea a través de ella, al espacio que se
constituye en virtud de ella y que, a través de su base en la sociedad
civil, se encuentra anclado en el mundo de la vida.81 Así comprendi-
do, el espacio público constituye una estructura que media entre, por
un lado, el sistema político y, por otro, los sectores del mundo de la
vida.82 Habermas ha ofrecido por ello la imagen del espacio público
como una suerte de caja de resonancia de los problemas sociales cuya
función es no solamente la de la percepción e identificación de pro-
blemas, sino también la de una tematización convincente y razonada
de los mismos que permita ejercer una influencia sobre el complejo
parlamentario y, en general, sobre el sistema político-administrativo.
81. Cfr. Habermas, 1992: 436. Este espacio público puede asumir la forma de en-
cuentros episódicos y casuales o de contactos continuos y regulares. Puede aparecer en
la forma de un gran público concentrado en asambleas o en el pequeño formato de
grupos de discusión y reflexión; puede estar vinculado a la presencia física directa de
los agentes o a su presencia virtual a través de los medios que enlazan agentes espacial-
mente dispersos y ausentes: el público lector, los espectadores cinematográficos, televi-
sivos, los radioescuchas, etc. El espacio público abarca así un amplio espectro que va
desde las interacciones más simples, inmediatas y directas face to face hasta aquellas
otras entre personas separadas local y temporalmente para el que se han ofrecido las
metáforas arquitectónicas de foros, arenas, escenarios, etc. Él constituye entonces una
compleja red que se ramifica espacialmente en una multiplicidad de arenas comuna-
les, regionales, nacionales e internacionales que se divide según perspectivas, ámbitos
de problemas, etc., en diversos espacios públicos más o menos especializados (espa-
cios públicos literarios, eclesiásticos, artísticos, feministas, de política cultural, etc.)
que se diferencian entre sí en diversos planos de acuerdo a su densidad de comunica-
ción, su complejidad organizacional y su extensión: desde los encuentros episódicos en
bares, cafés, hasta los más abstractos a través de los medios de comunicación como la
prensa, la radio o la televisión. Sin embargo, a pesar de estas diferenciaciones, todos
estos espacios públicos son porosos y se encuentran por principio abiertos los unos a
los otros; entre unos y otros es posible siempre construir puentes hermenéuticos.
82. Cfr. Habermas, 1992: 435. Esta comprensión del espacio público se enlaza —y
esto es muy importante— con el redescubrimiento de la sociedad civil que ahora se
discute en una constelación histórica y conceptual distinta a la de Hegel. En efecto, en
las discusiones actuales no se trata más de la «sociedad civil [bürgerliche Gesellschaft]»
de la tradición liberal que Hegel comprendiera como «sistema de necesidades», es
decir como sistema del trabajo social y del intercambio de mercancías. Hoy en día la
sociedad civil se comprende más bien como el conjunto polimorfo de aquellas asocia-
ciones no-estatales y no-económicas que se constituyen sobre una base voluntaria y
que permiten el anclaje de las estructuras de comunicación del espacio público en el
componente social del mundo de la vida. La sociedad civil se encuentra entonces deli-
mitada con respecto al Estado, la economía y otros sistemas funcionales de la sociedad
y se encuentra enlazada más bien con los ámbitos nucleares del mundo de la vida. Así
comprendida, la sociedad civil se compone de aquellas organizaciones, asociaciones y
movimientos —surgidos de manera más o menos espontánea— que perciben, retoman
y condensan los problemas sociales que se encuentran en los ámbitos de vida privados
y los encauzan y redirigen al espacio público político (cfr. Habermas, 1992: 443 y ss.).
116
Teoría crítica.pmd 116 16/12/2011, 9:36
La idea que querría defender aquí es que ahora se trataría de
dirigir la mirada en forma más detallada a las diferenciaciones en el
interior del espacio público, a los diversos espacios públicos que en
él aparecen, lo atraviesan y fragmentan y a la vez lo constituyen
como un espacio de lucha atravesado por relaciones de poder y, al
mismo tiempo, por proyectos de emancipación y resistencia, aten-
diendo así especialmente a los procesos de comunicación, interac-
ción y experiencia sociales excluidos del espacio público dominan-
te.83 Quizá haya sido en este sentido que ya en el mencionado prólogo
de 1990 a su trabajo de habilitación Strukturwandel der Öffentlich-
keit (1962) Habermas se refiriera en forma expresa a la existencia
de un «espacio público plebeyo (plebejische Öffentlichkeit)»84 como
una variante reprimida, excluida del espacio público burgués en un
proceso histórico que ha sido analizado en obras como las del histo-
riador E.P. Thompson, donde se sigue detalladamente el surgimien-
to de nuevas formas y prácticas de organización a partir de la cultu-
ra popular bajo la influencia de la intelectualidad radical,85 o en
trabajos como los de Mihail Bajtin —especialmente en su obra so-
bre Rabelais— donde se expone el modo en que la dinámica interna
de la cultura popular no es en manera alguna una mera reproduc-
ción pasiva de la cultura dominante sino, por el contrario, una suer-
te de contraproyecto que en ocasiones asume la forma de una re-
vuelta más o menos radical frente al mundo jerárquico del dominio
con sus fiestas oficiales y sus disciplinas cotidianas.86 Se trataría
83. En este punto pienso en la distinción planteada por el propio Habermas entre
movimientos de emancipación, movimientos de resistencia y movimientos de repliegue.
Los movimientos norteamericanos por los derechos civiles, incluidos en ellos los que
más tarde expresarían la autoafirmación de las subculturas afroamericanas al igual
que el movimiento feminista, se comprenden en el marco de los movimientos de eman-
cipación burgués y socialista. En el caso específico del movimiento feminista, apunta
Habermas, su lucha es «… la lucha contra la represión patriarcal y por el cumplimiento
de una promesa que está anclada en los fundamentos universalistas de la moral y el
Derecho reconocidos desde hace mucho» (Habermas, 1981 vol. 2: 578). Es este carác-
ter lo que imprime al movimiento feminista un rasgo «ofensivo» a diferencia del ca-
rácter «defensivo» que define a otros movimientos. Así, a diferencia de un movimiento
como el feminista, los movimientos de resistencia y de repliegue no se proponen tanto
la conquista de «nuevos territorios» como la contención [Eindämmung] del avance de
ámbitos de acción organizados formalmente sobre y en contra de ámbitos de acción
estructurados comunicativamente. En el interior de los movimientos de resistencia
específicamente pueden ser distinguidos aquellos que se orientan a la defensa de for-
mas de vida y solidaridad tradicionales de aquellos otros que surgen en un mundo de
vida modernizado y racionalizado y que, desde el interior de éste, se proponen desarro-
llar otras formas de convivencia, relaciones sociales y proyectos de vida (cfr. Haber-
mas, 1981, vol. 2: 478 y ss.)
84. Cfr. Habermas, 1990: 16.
85. Thompson, 1966. Véase también: Kluge/Negt, 1970.
86. Cfr. Bajtin, 1965 y Habermas, 1990: 17.
117
Teoría crítica.pmd 117 16/12/2011, 9:36
ahora, pues, de desplegar una «mirada estereoscópica» (Habermas)
que permitiera analizar el modo en que, al lado del espacio público
hegemónico, entrelazado y a la vez en relaciones de tensión y lucha
con él, se forman diversos «espacios públicos plebeyos» en los que
se decantan procesos de comunicación, interacción y experiencia
sociales que han sido desplazados y reprimidos, distinguiendo es-
pecíficamente cómo los mecanismos de exclusión a la vez que ex-
cluyen y reprimen, producen simultáneamente efectos contrarios
de creatividad, de emancipación y resistencia que no pueden ser
neutralizados sin más por el poder administrativo.87
En el contexto de mi reflexión lo importante sería allanar el ca-
mino a una comprensión de la política en el horizonte de configura-
ciones y constelaciones fluidas, en donde se enlacen, en un juego
dinámico de relaciones, la política como ámbito definido institucio-
nalmente y comprendido como administración en el marco de los
principios y procedimientos del Estado de Derecho moderno, con
las diversas configuraciones del espacio público, con los procesos de
comunicación, interacción y elaboración de la experiencia social,
con la manera en que en éstos se articulan y oponen, se afirman y se
desplazan, se despliegan y se reprimen —en el horizonte de relacio-
nes de lucha y de poder, de proyectos de sometimiento, pero tam-
bién de emancipación y resistencia— diversos modos de articula-
ción de la experiencia individual y social, de formación y expresión
públicas de intereses y sentimientos, de deseos y necesidades, de
incorporación e interpretación práctica de ideales y valores, de ela-
boración y procesamiento público de razones y convicciones y de
despliegue de diversas formas de emancipación, de protesta o de
resistencia.88 Quizá desde esta perspectiva la sociedad y la democra-
87. Remito en este punto a los análisis realizados por Negt y Kluge en Negt/Kluge,
1970, 1981 y 1992. En ellos aparece, sin embargo, la expresión que hoy en día se antoja
poco feliz de «espacio público proletario [proletarische Öffentlichkeit]» que aunque apunta
—y ello me parece positivo— a especificar el concepto de espacio público al incorporar
en él al ámbito de la producción considerada en su sentido más amplio y al de la socia-
lización, termina por recortar la dimensión del concepto de «espacio público» al com-
prenderlo tendencialmente a partir de la lógica de las clases sociales. Habermas por su
parte ha remitido más bien a los ejemplos paradigmáticos del movimiento obrero y del
feminismo contemporáneo. Uno y otro han tematizado críticamente los derechos a
inclusión e igualdad irrestrictas anclados en la autocomprensión del espacio público
liberal, retomaron esta autocomprensión, la hicieron suya y, desde su interior, cuestio-
naron los mecanismos de exclusión de ese espacio público y, de este modo, contribuye-
ron a transformarlo, a ampliarlo (cfr. Habermas, 1990: 20).
88. Quizá sea en este sentido que puedan ser desarrollados los señalamientos del
propio Habermas sobre la imagen de una «sociedad descentrada [dezentrierte Gesell-
schaft]» que en él aparece asociada a la proceduralización de la soberanía popular y al
enlace del sistema político con las redes periféricas del espacio público político
118
Teoría crítica.pmd 118 16/12/2011, 9:36
cia puedan ser concebidas en el marco de relaciones fluidas, de cons-
telaciones cambiantes cuyas ordenaciones y figuras jurídicas, políti-
cas e institucionales jamás podrán ser consideradas como acabadas
o sustraídas a la posibilidad de una reconfiguración por parte de los
ciudadanos razonantes y habrán de encontrarse de este modo siem-
pre enlazadas directamente con las demandas, deseos e intereses
que provienen, por así decirlo, de abajo de la sociedad.
* * *
Diré para concluir que quizá la imagen de la sociedad y de la
política que se desprenden de todo lo señalado a lo largo de este
trabajo sea una en la que no existan ámbitos sociales delimitados
de manera fija e inamovible de una vez y para siempre, como ocu-
rre por ejemplo en la distinción habermasiana ya mencionada en-
(cfr. Habermas, 1992: 362). El concepto discursivo de democracia delineado de esta
manera cuestiona así las premisas de un concepto del Estado y la sociedad que parte de
la imagen del todo y las partes y de la relación entre ambas —en la que el todo se
constituye o bien a través de una ciudadanía soberana o bien mediante una constitu-
ción. En lugar de ello, Habermas proponía la imagen de una «sociedad descentrada»
que a través del espacio público político es capaz de diferenciar una arena para la
percepción, identificación y tratamiento de problemas de la sociedad en su conjunto.
El Selbst de la comunidad jurídica que se organiza a sí misma, decía él, desaparece y
deja el lugar ahora a las formas y redes de comunicación e interacción que regulan el
flujo de la formación discursiva de la voluntad y la opinión. De esta manera el concepto
de soberanía se reformula en el marco de una concepción intersubjetivista (cfr. Haber-
mas, 1992: 365). Desde luego que las relaciones entre el sistema político y el espacio
público tienen en Habermas un perfil distinto al que aquí se propone. En Habermas, el
sistema político es un sistema parcial especializado en tomar decisiones vinculantes de
modo colectivo, mientras que las estructuras de comunicación del espacio público cons-
tituyen una red ampliamente extendida de sensores que reaccionan ante la presión de
problemas de relevancia social y estimulan la formación de opiniones que han de ejer-
cer alguna influencia. La opinión pública —de acuerdo a procedimientos democráti-
cos— puede transformarse así en un «poder comunicativo [kommunikative Macht]»
que no puede dominar el poder administrativo sino tan sólo orientarlo en una determi-
nada dirección (cfr. ibíd). De acuerdo a esto, el sistema político-administrativo realiza
las tareas que le son propias —que, a su vez, han sido jurídicamente normadas por el
Legislativo— en el marco de procesos fijados en forma sistémica. De esta manera, su
labor administrativa se halla descargada de cualquier sujeción a procesos de discusión
y comunicación públicas porque de otra manera quedaría recargado en forma excesiva
y perdería su eficacia funcional. El espacio público por su parte se comprende al modo
de una suerte de «periferia» que —y aquí Habermas introduce una metáfora prove-
niente del lenguaje militar— «sitia [belagert]» al «centro», y pone a su disposición un
arsenal de argumentos que pueden ser transformados en un «poder comunicativo».
Este «poder comunicativo» se ejerce así a través del «sitio [Belagerung]» del sistema
político-administrativo sin pretender jamás una «conquista [Eroberung]»: se trata de
un «sitio» sin término (cfr. Habermas, 1996: 626). A través de este mecanismo, los
nuevos actores que aparecen a cada momento en el espacio público pueden siempre
reorientar el desarrollo de la sociedad en su conjunto (Habermas, 1996: 290).
119
Teoría crítica.pmd 119 16/12/2011, 9:36
tre mundo de la vida y sistema. Por mi parte no pienso que pueda
distinguirse sin más entre, por un lado, un ámbito —sea el del mer-
cado, el de la economía o el del sistema político-administrativo—
organizado sistémicamente, petrificado estructuralmente y sustraí-
do, por así decirlo, a la posibilidad de cuestionamiento o transfor-
mación en virtud de procesos de comunicación e interacción socia-
les y, por el otro, un ámbito —el de las diversas configuraciones del
espacio público— dinámico y susceptible de ser reconfigurado con-
tinuamente gracias a la acción y a la lucha de personas, grupos y
colectivos. Una comprensión de la sociedad y la política que integre
ambos planos en forma diferenciada debe, en primer lugar, consi-
derar tanto a ambos y a su relación de manera fluida, dinámica; en
segundo lugar, debe comprender a ambos como atravesados por
tensiones y luchas, por relaciones de poder, pero también de eman-
cipación y resistencia que asumen en cada caso diversas configura-
ciones y se expresan en diversos planos. Finalmente, en tercer lugar,
debe entender los distintos ámbitos sociales, las diversas configura-
ciones de las relaciones humanas como expresando múltiples gra-
dos de cristalización que no pueden jamás sustraerse por completo
a la acción, a la transformación y a la resistencia de los sujetos. Es
en la formulación sistemática de una comprensión semejante de la
política y de la sociedad donde me gustaría situar, pues, una de las
tareas centrales que se le plantean desde mi punto de vista a la Teo-
ría Crítica hoy en día.
Bibliografía citada
ADORNO, Theodor W. (1938): «Über den Fetischcharakter in der Musik
und die Regression des Hörens», en Zeitschrift für Sozialforschung,
Jahrgang 7, 1938, pp. 321-356.
— (1952): «Die revidierte Psychoanalyse», en Theodor W. Adorno:
Gesammelte Schriften, vol. 8, Soziologische Schriften 1, Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 1972, pp. 20-41.
— (1955): «Zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie», en Theodor
W. Adorno: Gesammelte Schriften, vol. 8, Soziologische Schriften 1,
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1972, pp. 42-85.
— / Max HORKHEIMER (1947): Dialektik der Aufklärung. Se cita de acuer-
do a Max Horkheimer: Gesammelte Schriften, vol. 5, Ed. de Alfred
Schmidt y Gunzelin Schmid-Noerr, Fischer Verlag, Frankfurt am
Main (trad. cast.: Dialéctica de la Ilustración, Trotta, Madrid, 1998).
BAJTIN, Mihail (1965): Se cita de acuerdo a la traducción francesa: L’oeu-
vre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous
120
Teoría crítica.pmd 120 16/12/2011, 9:36
la Renaissance, Gallimard, París, 1970 (trad. cast.: La cultura popu-
lar en la Edad Media y en el Renacimiento: el contexto de Francois
Rabelais, Alianza Editorial, Madrid, 1987).
BONß, Wolfgang / Axel HONNETH (eds.) (1982): Sozialforschung als Kritik.
Zum sozialwissenschaftlicen Potential der Kritischen Theorie, Suhr-
kamp, Frankfurt am Main.
DUBIEL, Helmut (1994): Ungewißheit und Politik, Suhrkamp, Frankfurt
am Main.
— / Ulrich RÖDEL / Günther FRANKENBERG (1989): Die demokratische
Frage, Suhrkamp, Franfurt am Main (trad. cast.: La cuestión demo-
crática, Huerga y Fierro, Madrid, 1998).
FETSCHER, Iring: «Zur aktuellen politischen Bedeutung der Frankfurter
Schule», en Axel Honneth y Albrecht Wellmer (ed.) (1986), pp. 3-7.
FOUCAULT, Michel (1971): Nietzsche, la Genealogie et l’histoire, en Dits et
Écrits, vol. II, Gallimard, París, pp. 136-156 (trad. cast.: Nietzsche,
la Genealogía, la Historia, Pre-Textos, Valencia, 1992).
— (1975): Surveillir et Punir: naissance de la prison, Gallimard, París
(trad. cast.: Vigilar y Castigar. Nacimiento de la Prisión, Siglo XXI
Editores, México, 1976).
FRANKENBERG, Günter (1997): Die Verfassung der Republik. Autorität und
Solidarität in der Zivilgesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
FROMM, Erich (1942): Escape from Freedom, Rinehart, Nueva York (trad.
cast.: El miedo a la libertad, Paidós, Buenos Aires, 1973).
HABERMAS, Jürgen (1962): Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuch-
ungen zu einer Kategorie der bürgelichen Gesellschaft. Se cita de
acuerdo a la edición aparecida en la editorial Suhrkamp, Frankfurt
am Main, 1990 (trad. cast.: Historia y crítica de la opinión pública:
la transformación estructural de la vida pública, Gustavo Gilli, Bar-
celona, 1981).
— (1967): Arbeit und Interaktion. Bemerkungen zu Hegels «Jenenser Philo-
sophie des Geistes», en Jürgen Habermas: Technik und Wissenschaft
als «Ideologie», Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1968, pp. 9-47 (trad.
cast.: Ciencia y Técnica como «Ideología», Tecnos, Madrid, 1986).
— (1968): Technik und Wissenschaft als «Ideologie», Suhrkamp, Frankfurt
am Main (trad. cast.: Ciencia y Técnica como «Ideología», Tecnos,
Madrid, 1986).
— (1973). Legitimationsprobleme des Spätkapitalismus. Suhrkamp,
Frankfurt am Main (trad. cast.: Problemas de legitimación en el ca-
pitalismo tardío, Amorrortu, Buenos Aires, 1975).
— (1981): Theorie des kommunikativen Handelns, vol. I- II, Suhrkamp,
Frankfurt am Main (trad. cast.: Teoría de la Acción Comunicativa, 2
vols., Taurus, Madrid, 1987).
— (1983): «Diskursethik-Notizen zu einem Begründungsprogramm»,
en J. Habermas, Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln,
121
Teoría crítica.pmd 121 16/12/2011, 9:36
Suhrkamp, Frankfurt am Main (trad. cast.: Conciencia moral y ac-
ción comunicativa, Península, Barcelona, 1985).
— (1990): Vorwort zur Neuaflage de: Strukturwandel der Öffentlichkeit.
Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgelichen Gesellschaft,
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1990.
— (1992): Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts
und des demokratischen Rechtsstaats, Suhrkamp, Frankfurt am
Main (trad. cast.: Facticidad y Validez: sobre el Derecho y el Estado
democrático de Derecho en términos de teoría del discurso, Trotta,
Madrid, 1998).
— (1996): Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie,
Suhrkamp, Frankfurt am Main (trad. cast.: La inclusión del otro.
Estudios de teoría política, Paidós, Barcelona, 1999).
HONNETH, Axel (1986): Kritik der Macht. Reflexionsstufen einer kritischen
Gesellschaftstheorie, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
— (1990): Die zerrissene Welt des Sozialen. Soziaplhilosohische Aufsätze.
Suhrkamp, Frankfurt am Main.
— (1992): Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer
Konflikte, Suhrkamp, Frankfurt am Main (trad. cast.: La Lucha por
el Reconocimiento, Crítica, Barcelona, 1997).
— (2000a): Das Andere der Gerechtigkeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
— (2000b): «Die soziale Dynamik von mißachtung», en Das Andere der
Gerechtigkeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
— (2000c): «Rekonstruktive Gesellschaftskritik unter genealogischem Vor-
behalt. Zur Idee der “Kritik” in der Frankfurter Schule», Deutsche
Zeitschrift für Philosophie, vol. 48 (2000) 5, pp. 729-737.
HONNETH, Axel / Albrecht WELLMER (eds.) (1986): Die Frankfurter Schule
und die Folgen. Referate eines Symposiums der Alexander von Hum-
boldt-Stiftung vom 10.-15. Dezember 1984 in Ludwigsburg, Walter
de Gruyter, Berlín - Nueva York.
HORKHEIMER, Max (1931): «Die gegenwärtige Lage der Sozialphilosphie
und die Aufgaben eines Instituts für Sozialforschung», inicialmen-
te en Max Horkheimer: Sozialphilosophische Studien, Frankfurt,
1972, S. 33-46. Se cita de acuerdo a Max Horkheimer: Gesammelte
Schriften, ed. de Alfred Schmidt y Gunzelin Schmid-Noerr, vol. 3,
Fischer Verlag, 1988, pp. 20-35.
— (1936): Egoismus und Freiheitsbewegung. Zur Anthropologie des bür-
gerlichen Zeitalters. Se cita según: M. Horkheimer, Gesammelte
Schriften, ed. de A. Schmidt y G. Schmid Noerr, S. Fischer, Frank-
furt, 1988, vol. 4, pp. 9-88.
— (1937a): Traditionelle und Kritische Theorie, en Zeitschrift für Sozial-
forschung 6, S. 245-294. Se cita según: M. Horkheimer, Gesammelte
Schriften, ed. de A. Schmidt y G. Schmid Noerr, S. Fischer, Frankfurt,
1988, vol. 4, pp. 162-216.
122
Teoría crítica.pmd 122 16/12/2011, 9:36
— (1937b): Nachtrag, en Max Horkheimer, Gesammelte Schriften, t. 4,
1936-1941, ed. de Alfred Schmidt, Fischer Taschenbuch Verlag, pp.
217-225.
— (1968): «Vorwort zur Neupublikation», en Max Horkheimer, Tradi-
tionelle und kritische Theorie. Vier Aufsätze, Fischer Bücherei, Frank-
furt am Main, pp. 7-11.
JOAS, Hans / Wolfgang KNÖBL (2004): Sozialthorie. Zwanzig einführende
Vorlesungen, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
KIRCHHEIMER, Otto (1967): Politische Herrschaft. Fünf Beiträge zur Lehre
vom Staat,Suhrkamp, Frankfurt am Main.
KLUGE, Alexander / Oskar NEGT (1970): Öffentlichkeit und Erfahrung.
Zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffen-
tlichkeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
— Geschichte und Eigensinn, Zweitausendeins, Frankfurt am Main.
— (1992): Maßverhältnissen des Politischen. 15 Vorschläge zum Unter-
scheidungsvermögen, S. Fischer, Frankfurt am Main.
LEYVA, Gustavo (1999): Max Horkheimer y los Orígenes de la Teoría Crí-
tica, en Sociológica, vol. 14, México, 1999, pp. 65-87.
— (2005): Jürgen Habermas: Espacio Público y Democracia, en Jorge
Rendón: Los clásicos y la sociedad moderna, Universidad Autónoma
Metropolitana, México (de próxima aparición).
LUKÁCS, Georg (1923): Geschichte und Klassenbewußtsein, Berlín, 1923.
Se cita de acuerdo a la edición aparecida en Luchterhand, Darm-
stadt-Neuwied, 1975 (trad. cast.: Historia y consciencia de clase: Estu-
dios de dialectica marxista, Grijalbo, México, 1969).
MARCUSE, Herbert (1932): Neue Quellen zur Grundlegung des Histo-
rischen Materialismus. Este trabajo apareció originalmente en: Die
Gesellschaft, vol. IX, 1932, pp. 136 y ss. Se cita según: Herbert
Marcuse: Schriften 1. Der deutsche Kunstlerroman. Frühe Aufsätze.
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1978, pp. 509-555 (trad. cast.: Para
una Teoría Crítica de la sociedad: Ensayos, Tiempo Nuevo, Cara-
cas, 1971).
— (1937): Philosophie und kritische Theorie. Este trabajo apareció origi-
nalmente en Zeitschrift für Sozialforschung, vol. VI, 1937, pp. 631-
647. Se cita según: Herbert Marcuse: Schriften 3. Aufsätze aus der
«Zeitschrift für Sozialforschung» 1934-1941, Suhrkamp, Frankfurt
am Main, 1979, pp. 227-249.
— (1941): «Some Social Implications of Modern Technology», en Zeit-
schrift für Sozialforschung, Jahrgang 9, 1941, pp. 414-439.
— (1955): Eros and Civilisation (Boston). Se cita de acuerdo a la edi-
ción alemana: Triebstruktur und Gesellschaft, en Herbert Marcuse:
Gesammelte Schriften, vol. 5, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1979
(trad. cast.: Eros y civilización: Una investigacion filosófica sobre
Freud, Joaquín Mortiz, México, 1965).
123
Teoría crítica.pmd 123 16/12/2011, 9:36
— (1965): Das Veralten der Psychoanalyse, en Herbert Marcuse: Kultur
und Gesellschaft II, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
— (1979): Triebstruktur und Gesellschaft, en Herbert Marcuse: Schriften
5, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1979 (trad. cast.: Eros y civiliza-
ción, Seix Barral, Barcelona, 1972).
MARX, Karl (1867): Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, en Karl
Marx / Friedrich Engels: Werke (MEW), Bde. 23-25, Dietz Verlag,
Berlín, 1956 y ss. (trad. cast.: El Capital. Crítica de la Economía Po-
lítica, Siglo XXI Editores, México, 1975).
MENKE, Christoph / Martin SEEL (eds.) (1993): Zur Verteidigung der Vernunft
gegen ihre Liebhaber und Verächter, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
MOORE, Barrington (1978): Injustice: The Social Basis of Obedience and
Revolt, White Plains, N.Y. (trad. cast.: La injusticia: bases sociales de
la obediencia y la rebelión, UNAM, México, 1989).
NEUMANN, Franz Leopold (1936): The Governance of the Rule of Law
(1936) (trad. alemán: Die Herrschaft des Gesetzes, Suhrkamp, Frank-
furt am Main, 1980.
— (1953): «Zum Begriff der politischen Freiheit», en Demokratischer und
autoritärer Staat, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1986², pp. 100-141.
— (1977): Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933-
1944, ed. de Gert Schäfer, Frankfurt am Main (trad. cast.: Behemoth:
Pensamiento y acción en el Nacional-socialismo, Fondo de Cultura
Económica, México, 1943).
NIETZSCHE, Friedrich (1878): Menschliches, allzu Menschliches, en Frie-
drich Nietzsche: Kritische Studienausgabe, ed. de Giorgio Colli y
Mazzino Montinari, t. II, dtv/de Gruyter, München-Berlín-Nueva
York, 1988 (trad. cast.: Humano demasiado humano: un libro para
Espíritus libres, Akal, Madrid, 1996).
POLLOCK, Friedrich (1975a): Stadien des Kapitalismus, ed. de Helmut
Dubiel, C.H. Beck, München.
— (1975b): «Die gegenwärtige Lage des Kapitalismus und die Aus-
sichten einer planwirtschaftlichen Neuordnung», en Stadien des
Kapitalismus, pp. 20-39.
— (1975c): «Staatskapitalismus», en Stadien des Kapitalismus, pp. 72-100.
RORTY, Richard (1989): Contingency, irony, and solidarity, Cambridge
University Press, Cambridge (trad. cast.: Contingencia, Ironía y So-
lidaridad, Paidós Barcelona, 1991).
SÖLLNER, Alfons (1982): «Politische Dialektik der Aufklärung. Zum Spät-
werk von Franz Neumann und Otto Kirchheimer», en Wolfgang
Bonß / Axel Honneth (eds.) (1982): Sozialforschung als Kritik. Zum
sozialwissenschaftlicen Potential der Kritischen Theorie, Suhrkamp,
Frankfurt am Main, pp. 281-326.
STORM, Gerd / Franz WALTER (1984): Weimarer Linkssozialismus und
Austromarximus, Verlag Europäischer Perspektiven, Berlín.
124
Teoría crítica.pmd 124 16/12/2011, 9:36
THOMPSON, Edward P. (1966): The Making of the English Working Class,
Vintage Books, Nueva York (trad. cast.: La formación de la clase
obrera en Inglaterra, Crítica, Barcelona, 1989).
WALZER, Michael (1987): Interpretation and Social Criticism, Harvard
University Press, Cambridge, Mass. (trad. cast.: Interpretación y
Crítica social, Nueva Visión, Buenos Aires, 1993).
WELLMER, Albrecht (1986): Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne.
Vernunftkritik nach Adorno, Suhrkamp, Frankfurt am Main (trad.
cast.: Sobre la Dialéctica de Modernidad y Postmodernidad, Visor,
Madrid, 1992).
— (1989): Freiheitsmodelle in der modernen Welt, en Albrecht Wellmer:
Endspiele: die unversöhnliche Moderne. Essays und Vorträge, Suhr-
kamp, Frankfurt am Main, 1993 (trad. cast.: Finales de partida: La
modernidad irreconciliable, Cátedra, Madrid, 1996).
— (1993): Die unversöhnliche Moderne. Essays und Vorträge, Suhrkamp,
Frankfurt am Main.
125
Teoría crítica.pmd 125 16/12/2011, 9:36
KANT Y EL PROYECTO DE UNA TEORÍA
CRÍTICA DE LA SOCIEDAD
Enrique Serrano Gómez
Una de las aportaciones más importantes de la llamada Escuela
de Frankfurt es haber hecho patente, al cuestionar los presupues-
tos del marxismo tradicional, las dificultades que encierra el desa-
rrollo de una Teoría Crítica de la sociedad. Por una parte, en tanto
teoría, asume la pretensión de ofrecer una descripción objetiva de
la realidad; por otra parte, en tanto crítica, implica tomar partido.
La solución clásica a la tensión que se produce al vincular estas dos
exigencias consiste en considerar que el conocimiento verdadero
implica acceder a una visión sub specie aeternitates que permite, al
que realiza la crítica, trascender la pluralidad de perspectivas. En el
caso del marxismo encontramos una variante de esta solución, en
la cual se afirma que la perspectiva del proletariado, en tanto clase
revolucionaria, tiene el privilegio de ofrecer una visión universal de
la sociedad.
El argumento que apoya esta tesis se puede reconstruir de la
siguiente manera: la primera premisa es la afirmación de que «las
ideas de la clase dominante son la ideas dominantes de cada épo-
ca». Posteriormente se agrega la premisa de que estas ideas domi-
nantes se encuentran comprometidas más con la legitimación del
orden existente que con la búsqueda de la verdad. Lo cual lleva a la
apresurada conclusión de que las ideas de las clases dominadas, en
su lucha por trascender el statu quo, pueden trascender la parciali-
dad de la ideología dominante y comprometerse en la búsqueda de
la verdad. Este argumento se corona con la tesis de que la visión del
mundo del proletariado, al ser una clase universal llamada a superar
la división de la sociedad, coincide con la ciencia. Este argumento
es el que retoma Lukács en su célebre libro Historia y consciencia de
clase. «Lo que diferencia decisivamente al marxismo de la ciencia
burguesa no es la tesis de un predominio de los motivos económi-
126
Teoría crítica.pmd 126 16/12/2011, 9:36
cos en la explicación de la historia, sino el punto de vista de la tota-
lidad.»1 De acuerdo con ello, el carácter crítico de la ideología del
proletariado, lejos de impedir acceder a la objetividad científica es
una condición necesaria para alcanzarla.
En oposición a esta postura, Max Horkheimer en su artículo
«Teoría tradicional y Teoría Crítica» (1937) afirma lo siguiente:
Pero en esta sociedad tampoco la situación del proletariado cons-
tituye una garantía de conocimiento verdadero [...] El intelec-
tual que se limita a proclamar en actitud de extasiada venera-
ción la fuerza creadora del proletariado, contentándose con
adaptarse a él y glorificarlo, pasa por alto el hecho de que la
renuncia al esfuerzo teórico —esfuerzo que él elude con la pasi-
vidad de su pensamiento (o la negativa a un eventual enfrenta-
miento con las masas, al que podría llevarlo su pensamiento)—
vuelven a esas masas más ciegas y más débiles de lo que debe-
rían ser. [Horkheimer, 1974: 245-246.]
Horkheimer reconoce que la Teoría Crítica implica un interés
práctico por «la supresión de la injusticia social»; sin embargo, al
mismo tiempo, advierte sobre el peligro de lo que podemos llamar
el populismo teórico. Este último consiste en considerar que por el
solo hecho de identificarse con las clases dominadas o, incluso, por
asumir una posición moralmente correcta, ya se tiene una garantía
de verdad. Para él no existe una clase social a cuyo consenso nos
podamos atener, pues nada garantiza que cualquier grupo pueda
volverse ideológicamente limitado y corrupto, aun cuando por su
situación esté orientado a la verdad. Por eso, exhorta a los intelec-
tuales a que, independientemente de su compromiso político, no
renuncien al esfuerzo teórico, aunque ello puede llevarlos a contra-
decir las convicciones de los grupos dominados. En otras palabras,
se trata de reconocer la especificidad de la pretensión de verdad,
propia de la labor teórica.
Pero de esta manera, vuelve la tensión que se ha mencionado.
La propuesta de Horkheimer y Adorno para solucionar la aparente
aporía que encierra el proyecto de una Teoría Crítica consiste en lo
que podemos denominar una vía negativa. Se trata de aceptar la
importancia del anhelo de verdad, que ellos siguen identificando
con lo Absoluto; pero, al mismo tiempo, reconociendo que no se
puede decir nada positivo sobre este último. Es decir, se trata de
asumir que el carácter crítico de una teoría no depende de una ver-
1. Lukács, 1969: 29.
127
Teoría crítica.pmd 127 16/12/2011, 9:36
dad incuestionable, sino de su negativa a identificar la verdad (el
Absoluto) con el orden existente.
La Teoría Crítica, que se niega a emitir un juicio determinado
sobre lo Absoluto o a representarlo siquiera, está, sin embargo, cons-
tantemente determinada por el anhelo de ese Absoluto. Con el pen-
samiento puesto en un «algo más», designa la sociedad en que vivi-
mos como lo malo existente (das schlechte Bestehende). Representar
positivamente lo Absoluto sería, sin embargo, en un sentido último,
una especie de idolatría2 (Horkheimer, 1974: 222-223).
La Teoría Crítica, según esto, no se encuentra comprometida
con ofrecer el diseño de una sociedad perfecta, sino con destacar las
injusticias que encontramos en la experiencia, es decir, la imperfec-
ción de las sociedades que conocemos. Sin duda la renuncia a sus-
tentar la Teoría Crítica en un absoluto representa un gran paso ade-
lante; utilizando una expresión dramática se puede decir que implica
una ruptura con la metafísica tradicional. Sin embargo, ello no es
suficiente para encauzar el desarrollo de una Teoría Crítica. De he-
cho, la vía negativa, esto es, el afirmar simplemente que hay «algo
más» (sin pretender determinarlo), corre el riesgo de caer en la pos-
tura del alma bella, descrita por Hegel en la Fenomenología del Espí-
ritu. Oponer el valor de la justicia al curso del mundo conduce úni-
camente a una condena moral de este último, sin ofrecer una
alternativa. Ello es, como advirtió el propio Hegel, una posición
inmoral. El compromiso de una Teoría Crítica no consiste única-
mente en yuxtaponer una descripción del orden existente y una con-
dena moral; su objetivo central es establecer una mediación entre el
nivel normativo y el descriptivo para proponer un sentido capaz de
guiar las acciones.
Cabe advertir que los miembros del viejo Instituto de Investiga-
ción Social de Frankfurt eran conscientes de este riesgo, de ahí que
ligaran la Teoría Crítica a un amplio proyecto cooperativo e inter-
disciplinario de investigación empírica. Sin embargo, debido no sólo
a factores externos (el triunfo temporal del fascismo), sino especial-
mente a la falta de mediación entre el nivel crítico y la investigación
empírica, la teoría de la Escuela de Frankfurt se transformó en una
denuncia y rechazo de la sociedad capitalista, carente de alternati-
vas. Una expresión de dicha situación se encuentra, por ejemplo, en
el último parágrafo de Minima Moralia:
2. Esta tesis es la que se encuentra en la base de la Dialéctica negativa de Adorno. «El
nombre de dialéctica comienza diciendo sólo que los objetos son más que su concepto,
que contradicen la norma tradicional de la adaequatio [...] Dialéctica es la conciencia
consecuente de la diferencia [...] Lo que convierte a la filosofía tradicional en limitada,
terminada, es el creerse en posesión de su objeto infinito» (Adorno, 1990: 17-24).
128
Teoría crítica.pmd 128 16/12/2011, 9:36
El único modo que aún le queda a la filosofía de responsabilizar-
se a la vista de la desesperación es intentar ver las cosas tal como
le aparecen desde la perspectiva de la redención. El conocimien-
to no tiene otra luz iluminadora del mundo que la que arroja la
idea de la redención. Todo lo demás se agota en reconstruccio-
nes y se reduce a mera técnica [...] Pero esta posición representa
también lo absolutamente imposible, puesto que presupone una
ubicación fuera del círculo mágico de la existencia, aunque sólo
sea en un grado mínimo, cuando todo conocimiento posible,
para que adquiera validez, no sólo hay que extraerlo primaria-
mente de lo que es, sino que también, y por lo mismo, está afec-
tado por la deformación y la precariedad misma de las que in-
tenta salir. [Adorno, 2004: 257.]
Ante este callejón sin salida, Habermas se propuso retomar y
continuar el proyecto de la Escuela de Frankfurt. Su primera contri-
bución fue superar el déficit respecto a la determinación del criterio
normativo de la Teoría Crítica mediante la noción de acción comu-
nicativa. Dicha noción contiene una descripción de la racionalidad
que supera la antinomia entre razón objetiva y razón instrumental
en la que se habían visto atrapados Adorno y Horkheimer. En este
momento no pretendo iniciar siquiera una discusión con la obra de
Habermas. En vez de eso me voy a limitar a destacar un aspecto de
este nuevo proyecto. Aunque desde el inicio de la Escuela de Frankfurt
ha existido una influencia kantiana, la lectura de Kant que realiza-
ban sus viejos representantes era deudora de la interpretación hege-
liana. En cambio, la teoría de la acción comunicativa habermasiana
conlleva una revaloración de la filosofía de Kant. Mi propósito será
hacer patente que la prioridad de la razón práctica propuesta por
este último establece las condiciones que hacen superar la tensión
entre la exigencia de objetividad, propia de la actividad teórica, y los
imperativos propios de una posición crítica.
Antes de adentrarse en el tema cabe hacer la siguiente observa-
ción: recientemente se ha cuestionado la necesidad o pertinencia
de desarrollar una Teoría Crítica. La tesis en la que se sustenta esta
postura es afirmar que cualquier forma de dominación genera
su propia resistencia y que, por tanto, sobra un análisis teórico con
pretensiones críticas. Lo que se debe realizar en la labor teórica es,
según esta posición, simplemente localizar y describir esas resis-
tencias. Si bien es cierto que todo poder implica un contrapoder y
que, además, es una ilusión pensar que la teoría por sí misma puede
generar el impulso a un proyecto de liberación, también es verdad
que las resistencias espontáneas a la dominación casi nunca engen-
129
Teoría crítica.pmd 129 16/12/2011, 9:36
dran acciones capaces de cumplir con su finalidad de liberación y,
mucho menos, de participar en el proceso de constitución de un
espacio social de libertad. En la mayoría de las ocasiones la mera
resistencia es asimilable y utilizable por la dominación. Un ejemplo
paradigmático de esta situación es el populismo latinoamericano,
el cual utiliza la enorme fuerza que desencadena la pobreza en be-
neficio de un grupo político particular. Tener en cuenta el hecho de
la instrumentalización de la resistencia a la dominación, hace pa-
tente la enorme importancia del proyecto crítico de la Escuela de
Frankfurt. Indudablemente, su realización exige ir más allá de las
propuestas de sus representantes.
I. El primado de la razón práctica
Adorno y Horkheimer afirman que a lo largo de la historia de la
filosofía es posible distinguir dos conceptos de razón. El primero de
ellos es propio de todos los sistemas metafísicos tradicionales y lo
denominan razón objetiva, ya que se caracteriza por sostener que la
razón es, ante todo, un atributo del mundo, esto es, la razón denota
un orden universal y necesario que define el lugar y la función de
cada cosa.3 De acuerdo con este concepto de razón, la descripción
de dicho orden permite deducir la manera en que deben compor-
tarse los seres humanos, es decir, la búsqueda de la verdad y la acti-
vidad crítica se identifican. Un ejemplo claro de la forma en que
opera la razón objetiva se encuentra en la posición ortodoxa o clási-
ca del derecho natural. El segundo concepto de razón nace del es-
cepticismo respecto a la posibilidad de los seres humanos de co-
nocer ese supuesto orden objetivo. Según esta posición, la razón es
únicamente una facultad del sujeto que le permite organizar su ex-
periencia, de ahí que a este concepto se lo denomine razón subjeti-
va o formal.
Existe una diferencia fundamental entre la teoría que afirma
que la razón es un principio inherente a la realidad y la enseñan-
za que nos dice que es una capacidad subjetiva del intelecto. Según
esta última, únicamente el sujeto puede poseer razón en un sentido
genuino; cuando decimos que una institución o alguna otra reali-
3. «Tal visión afirmaba la existencia de la razón como fuerza contenida no sólo en la
conciencia individual, sino también en el mundo objetivo [...] El énfasis recaía más en
los fines que en los medios. La ambición más alta de este modo de pensar consistía en
conciliar el orden objetivo de lo racional, con la filosofía, así como con la existencia
humana en general, incluyendo el interés y la conservación» (Horkheimer, 1973: 16-17).
130
Teoría crítica.pmd 130 16/12/2011, 9:36
dad es racional, usualmente queremos dar a entender que los seres
humanos la han aplicado de una manera técnica, de acuerdo a su
facultad calculadora. En última instancia la razón subjetiva resulta
ser la capacidad de calcular probabilidades y de adecuar así los
medios correctos para un fin dado4 (Horkheimer, 1973: 17-18).
Si el problema de la razón objetiva es que conduce a una postu-
ra dogmática que identifica el orden lógico y el orden del mundo, la
dificultad que encierra el concepto de razón subjetiva o formal es
que lleva a renunciar a todo proyecto crítico, pues al sostener que la
razón es un mero instrumento que sólo permite determinar los
medios más adecuados para acceder a un fin dado, asume que no
existe ninguna meta racional en sí misma. Los fines serían un pro-
ducto ajeno a la actividad de la razón.
Utilizando esta caracterización de la problemática que enfrenta
una Teoría Crítica, podemos decir que el proyecto kantiano consis-
te, precisamente, en superar el dilema que encierra la distinción
entre los conceptos de razón objetiva y razón subjetiva o formal. En
primer lugar, en su crítica a la metafísica tradicional, Kant cuestio-
na radicalmente los presupuestos en los que se funda el concepto de
razón objetiva. Así, por ejemplo, el concepto de cosa en-sí indica
que un objeto o un estado de cosas en el mundo puede describirse
de una multiplicidad de formas y que nunca podemos tener la segu-
ridad de haber agotado todas las descripciones posibles. Dicho de
otra manera, la noción de cosa en-sí implica que las teorías nunca
pueden agotar la complejidad del mundo. De ahí, la imposibilidad
de establecer la existencia de un orden ajeno al sujeto, del que se
puedan derivar los fines de las acciones. Sin embargo, a diferencia
del empirismo, Kant también rechaza la tesis de que la razón pueda
reducirse a un mero instrumento, el cual, mediante una descrip-
ción de los hechos, permita determinar los medios más adecuados
para acceder a un fin dado.
El objetivo central del proyecto kantiano es demostrar que la
razón sí tiene la capacidad de establecer un fin que permite orientar
y coordinar las acciones. Para ello, resalta la necesidad de distin-
4. Pero respecto de este contrato (llamado contractus originarius o pactum sociale),
en tanto coalición de cada voluntad particular y privada, dentro de un pueblo, para
constituir una voluntad comunitaria y pública (con el fin de establecer una legislación,
sin más, legítima), en modo alguno es preciso suponer que se trata de un hecho (inclu-
so no es posible suponer tal cosa) [...] Por el contrario, se trata de una mera idea de la
razón que tiene, sin embargo, su indudable realidad (práctica), a saber, la de obligar a
todo legislador a que dicte sus leyes como si éstas pudieran haber emanado de la volun-
tad unida de todo un pueblo, y a que considere a cada súbdito, en la medida en que éste
quiera ser ciudadano, como si hubiera expresado su acuerdo con una voluntad tal.
Pues ahí se halla la piedra de toque de la legitimidad de toda ley pública (TP: 36-37).
131
Teoría crítica.pmd 131 16/12/2011, 9:36
guir entre el uso teórico y el uso práctico de la razón; los cuales
remiten a las dos formas básicas de relacionarse con el mundo, a
saber: como un espectador interesado en la descripción de los he-
chos y como un participante interesado en la transformación del
mundo. Después de introducir esta distinción se sostiene la priori-
dad del uso práctico, lo cual significa lo siguiente:
1) Antes de ser observadores del mundo, somos participantes de
un sistema de relaciones sociales en donde ya existe una interpreta-
ción de éste surgida de una experiencia colectiva. Se asume la pers-
pectiva del observador cuando el sujeto enfrenta un problema sobre
el cual carece de una interpretación adecuada. La filosofía y la teo-
ría en general nacen del asombro, y nos asombramos cuando el
saber que hemos adquirido en el proceso de socialización no res-
ponde a la circunstancia concreta que experimentamos.
2) El uso teórico de la razón depende de los datos y vivencias
suministrados por la relación práctica del mundo. Gran parte de los
filósofos que se empeñaron en buscar los argumentos para demos-
trar la libertad, la existencia del mundo exterior, la presencia de otras
conciencias (superar el solipsismo) e, incluso, para refutar el escepti-
cismo radical, cometieron el error de olvidar este dato elemental.
3) El uso teórico de la razón, ligado a la perspectiva del observa-
dor, es también un modo peculiar de práctica. Conocer no es con-
templar pasivamente el mundo; para estar en lo cierto hay que cer-
ciorarse. El sujeto sólo puede conocer en toda su amplitud aquello
que él mismo produce (verum et factum convertuntur). Los concep-
tos del entendimiento no reflejan el mundo a la manera de un espe-
jo, sino que, como una especie de herramientas espirituales, lo or-
denan y transforman para hacerlo accesible al conocimiento.
4) El uso práctico de la razón es más amplio que el uso teórico.
Mientras que la teoría nos liga de manera indisoluble a la experien-
cia, el uso práctico de la razón nos permite abandonar la estrecha
isla de la verdad para navegar en un ancho y borrascoso océano, en
pos de nuestros ideales.
Este último aspecto de la prioridad del uso práctico de la razón
encierra una tesis fundamental; se trata de afirmar que el error bá-
sico de la metafísica consistió en identificar la búsqueda de la ver-
dad con la búsqueda del sentido. Error en el que también quedaron
atrapados los primeros representantes de la Escuela de Frankfurt, a
pesar de su postura antimetafísica. La verdad es una característica
propia del discurso teórico, como diría Habermas, la pretensión de
verdad es aquello que define el uso teórico de la razón. En cambio,
132
Teoría crítica.pmd 132 16/12/2011, 9:36
el sentido no es algo que se descubre a través de la descripción ver-
dadera del mundo, sino una creación del propio sujeto, de acuerdo
a sus propias necesidades. De acuerdo con esta tesis lo que se en-
cuentra en juego en el desarrollo de una Teoría Crítica es determi-
nar una mediación entre una descripción del mundo y un sentido
que pueda ser reconocido como válido por todo sujeto racional. Es
decir, se trata de establecer una relación intrínseca entre el uso teó-
rico y el uso práctico de la razón.
El núcleo de la filosofía práctica kantiana consiste en afirmar
que la razón no se limita a determinar los medios más adecuados
para acceder a la diversidad de fines particulares que se proponen
los individuos, sino que ella misma establece un fin común que de-
fine el sentido al que deben subordinarse todos los demás. Para
comprender con mayor claridad la idea de que el fin común es un
hecho de la razón pura práctica (Faktum der reinen praktischen Ver-
nunft) se requiere analizar con cierto detenimiento el imperativo
categórico. En su primera formulación este principio supremo de
la moral resulta desconcertante, pues, aparentemente, el manda-
miento de que las máximas de las acciones adquieran la forman de
una ley universal no ofrece una orientación concreta de las accio-
nes. Gran parte de los intérpretes han visto en el imperativo categó-
rico una metanorma (una norma para las normas emanadas del
arbitrio), en la que se exige someter a las normas de acción a un
procedimiento de reflexión. En efecto, el imperativo categórico po-
see un carácter procedimental, pero también tiene un contenido
preciso que define el fin común que hemos mencionado.
Para percibir el contenido concreto del imperativo categórico
es menester tener en cuenta que sólo puede legislarse sobre aque-
llo que está en nuestra manos hacer o dejar de hacer. Así que, al
exigir que la máxima de la acción adquiera la forma de ley univer-
sal, lo que se manda es actuar de manera autónoma. Constituirse
en persona, esto es, en un ser libre, susceptible de poseer derechos
y deberes representa el sentido supremo que establece la razón
para orientar las acciones. Sentido que, además, tiene una dimen-
sión social. La única forma de saber si un individuo ha actuado de
manera autónoma se encuentra en su capacidad de justificar ra-
cionalmente sus motivos. A su vez, la prueba de que esa justifi-
cación es efectivamente racional es que cualquier individuo autó-
nomo la pueda reconocer como válida. Por tanto, el imperativo de
autonomía individual incluye el reconocimiento a la autonomía
de los otros. Ello se expresa tanto en la segunda como en la tercera
formulación del imperativo categórico, donde está presente la idea
de un reino de los fines.
133
Teoría crítica.pmd 133 16/12/2011, 9:36
Si bien Kant asume que cada individuo construye los sentidos
que guían sus acciones de acuerdo con su experiencia, gustos y ca-
pacidades, al mismo tiempo afirma que existe un sentido objetivo
que se impone a los individuos cuando busca sustentar racional-
mente sus preferencias. Este sentido es la constitución de un orden
civil justo, que garantice el ejercicio de la libertad a todos sus miem-
bros. Dicho sentido tiene un carácter objetivo, no porque se deduz-
ca del conocimiento verdadero de un supuesto orden inherente al
mundo, sino porque se apoya en el hecho básico de la sociabilidad
humana. El Absoluto del que hablan Adorno y Horkheimer, como
apoyo de la Teoría Crítica, no tienen nada que ver con una verdad,
ya que se trata de un postulado práctico que se deriva de la exigen-
cia de reciprocidad implícita en las relaciones sociales. Desde la
Crítica de la Razón Pura se afirma lo siguiente:
Una constitución que promueva la mayor libertad humana de
acuerdo con leyes que hagan que la libertad de cada uno sea
compatible con la de los demás (no una constitución que pro-
mueva la mayor felicidad, pues ésta se seguirá por sí sola), es,
como mínimo, una idea necesaria que ha de servir de base, no
sólo al proyecto de una constitución política, sino a todas las
leyes [...] Aunque esto no llegue a producirse nunca, la idea que
presenta ese maximum como arquetipo es plenamente adecua-
da para aproximar progresivamente la constitución jurídica de
los seres humanos a la mayor perfección posible. En efecto, na-
die puede ni debe determinar cuál es el supremo grado en el cual
tiene que detenerse la humanidad, ni, por tanto, cuál es la dis-
tancia que necesariamente separa la idea y su realización. Nadie
puede ni debe hacerlo porque se trata precisamente de la liber-
tad, la cual es capaz de franquear toda frontera determinada.
[KrV A 316, B 373 - A 317 B 374.]
Quizá lo más adecuado sea abandonar el término de Absoluto y
utilizar la noción kantiana de maximum, para denotar que la Teoría
Crítica no pretende sustentarse en una verdad incuestionable, ni en
una visión sub specie aeternitates del mundo, sino en una idea de
justicia derivada de las relaciones sociales. La función de ese maxi-
mum es evitar que se identifique la justicia en su sentido pleno con
cualquier orden social existente. Se trata, para decirlo con el legua-
je de Adorno y Horkheimer, de afirmar que hay algo más y, de ésta
manera, crear las condiciones que impulsen a los seres humanos a
buscar de manera continua el perfeccionamiento de las normas que
regulan la coordinación de sus acciones. Sin embargo, esta inter-
134
Teoría crítica.pmd 134 16/12/2011, 9:36
pretación de la teoría kantiana nos permite trascender la vía negati-
va en la que se mantuvieron la primera generación de la Escuela de
Frankfurt. En la medida que se liga la justicia a una distribución
equitativa de la libertad, se puede relacionar el maximum de la ra-
zón práctica a la noción de un Estado constitucional de Derecho,
entendido como un Estado de Derecho perfeccionado que se distin-
gue por tres rasgos esenciales: 1) No existe ningún poder que no se
encuentre sujeto a las leyes; el propio legislador está sometido a una
legalidad que no puede alterar arbitrariamente. 2) El desarrollo de
una esfera pública que permite una amplia participación ciudada-
na. 3) Se incluye a los derechos sociales en el catálogo de los dere-
chos fundamentales. Estos dos últimos rasgos se pueden ver como
una corrección republicana del Estado de Derecho liberal.
Evidentemente, la noción de Estado constitucional de Derecho
no agota la idea de ese maximum de libertad que se genera en la
razón pura práctica. Se trata de lo que podemos llamar una noción
situada en un nivel intermedio entre el ideal en su plenitud y
la situación imperante en las distintas sociedades, que permite bus-
car y definir alternativas concretas de acción. El carácter crítico
deja de ser un mero rechazo a lo dado, para incorporar el esfuerzo
propiamente teórico que hace posible adentrarse en el curso del
mundo. Una Teoría Crítica no sólo requiere de un criterio normati-
vo, sino también de un aparato conceptual flexible que permita afron-
tar la complejidad de las situaciones inéditas en las que nos sitúa el
desarrollo histórico.
II. Génesis y validez
Para Kant la crítica no se fundamenta en una verdad, sino en un
postulado práctico, el cual se sustenta en el principio de reciprocidad
inherente a las relaciones sociales. Pero el proyecto crítico también
requiere, como hemos señalado, establecer una mediación entre el
interés crítico, que define la postura del participante, y la actividad
propiamente teórica, ligada a la perspectiva del observador. Para cum-
plir con esta tarea Kant recupera dos estrategias argumentativas que
en la tradición liberal se consideraron incompatibles, a saber: el con-
tractualismo y el análisis genético de la historia natural de Hume y la
historia conjetural o hipotética de Adam Smith. Se trata de situar
estos dos tipos de estrategias en niveles diferenciados.
El contractualismo no pretende dar cuenta del origen de la so-
ciedad, sino de la constitución de un orden civil en la dinámica
social. Desde el nacimiento los seres humanos son arrojados a un
135
Teoría crítica.pmd 135 16/12/2011, 9:36
mundo social, pero esa sociabilidad natural o espontánea no impli-
ca que tengan la predisposición de respetar las promesas y, por tan-
to, tampoco la capacidad de someter sus acciones a la legalidad. El
orden civil (polis) es un artificio en el sentido de que su constitución
requiere de la formación de los individuos como ciudadanos. Por
otra parte, el contractualismo tampoco pretende ofrecer una expli-
cación histórica de la constitución del orden civil. Su objetivo es
definir las condiciones institucionales que deben existir en un or-
den social para garantizar la igualdad y la libertad de todos los par-
ticipantes, con lo que se abre la alternativa de que los acuerdos en-
tre ellos tengan un carácter racional.5 El sustento de la estrategia
contractualista es el principio de justicia universal volenti non fit
iniura, esto es, donde existe un acuerdo voluntario no hay injusticia
(Kant traduce: Contra sí mismo, nadie puede cometer injusticia).
Hume y Adam Smith, entre muchos otros, rechazaron la estra-
tegia contractualista porque no se sustenta en los hechos históricos,
pero esta crítica es el resultado de no entender el carácter normati-
vo de ella. La dimensión histórica del contractualismo no es el pasa-
do, sino el futuro y, como tal, responde a la perspectiva práctica del
participante. Su objetivo es determinar el fin o sentido común que
debe guiar y coordinar las acciones. Una vez establecido este fin
común, lo que puede ofrecer la teoría es definir el proceso que per-
mite aproximarse al ideal, mediante la descripción de las condicio-
nes imperantes en las sociedades. Con ello cambiamos de nivel y, de
esta manera, podemos recuperar la estrategia genética de Hume y
Adam Smith. Precisamente, la Crítica del Juicio se propone explicar
el principio teleológico que utiliza dicha estrategia. La conformi-
dad con un fin (Zweckmäßigkeit) no es un atributo de la realidad,
sino un principio heurístico que utiliza el sujeto para construir un
modelo que le permita aproximarse a la complejidad de la dimen-
sión empírica.
Los modelos creados a través de la estrategia genética tienen la
forma de narraciones, las cuales no pretenden agotar la compleji-
dad del devenir histórico, ni encontrar una ley necesaria del desen-
volvimiento de las sociedades. Podemos decir que no pretenden ser
5. Como es sabido Hannah Arendt advirtió ya que la teoría kantiana de lo político se
encuentra implícita en la Crítica del Juicio. Sin duda esto representa una gran intuición
que, desgraciadamente ella misma no pudo desarrollar. Sin embargo, por las notas de
clase que se conservan de ella en torno a este tema sabemos que su idea consistía en
que dicha teoría política debía buscarse no en el juicio histórico, sino en el juicio esté-
tico. Creo que para realizar adecuadamente su proyecto esta tesis debe corregirse y
tomar en cuenta todos los aspectos del principio teleológico. Sobre esta problemática
ver: Arendt, 1998.
136
Teoría crítica.pmd 136 16/12/2011, 9:36
verdaderas, sino sólo verosímiles, en la medida que únicamente to-
man en cuentan un conjunto limitado de variables. A diferencia de
las teorías contractualistas tradicionales ya no se toma como punto
de partida una supuesta descripción de la naturaleza humana; por
el contrario, se asume que lo propio de los seres humanos, en tanto
criaturas culturales, es su flexibilidad y, por tanto, se reconoce el
carácter contingente del mundo humano. En todo caso, se busca
exponer la condición humana, en el sentido de Hannah Arendt, es
decir, una serie de determinaciones abstractas presentes en la mul-
tiplicidad de sociedades, las que, a su vez, también se encuentran
sometidas a la acción transformadora de la historia. Ejemplos de
este tipo de determinaciones serían la constitución natural o bioló-
gica de los seres humanos, el carácter instrumental del trabajo, el
propio dato básico de la pluralidad del mundo humano, la escasez
relativa de los bienes, el altruismo limitado, etc.
Una vez que se tiene una descripción más o menos amplia de
la situación imperante en la sociedades se busca hacer patente el
enorme contraste que existe con el ideal que se ha definido me-
diante la estrategia contractualista, para, posteriormente, buscar
los distintos pasos o etapas que debe cumplir un proceso social
para acortar la distancia que separa el ideal de la realidad. Estas
narraciones verosímiles, construidas reflexivamente, tienen una
función teórica y una práctica. Su función teórica consiste en ser-
vir como base para generar una multiplicidad de hipótesis que
orienten el trabajo de investigación empírica; los resultados de
esta investigación deben utilizarse, a su vez, para corregir cons-
tantemente la narración de la que hemos partido. Por otra parte,
la función práctica de las narraciones reflexivas es servir de apoyo
para proponer programas de acción.
Para que el principio teleológico de la estrategia genética man-
tenga un carácter crítico es muy importante mantenerse alejados
del sueño hegeliano, es decir, se requiere desechar la idea de que es
posible acceder a una gran narración que englobe a todas las de-
más. Ello sería volver a caer en los presupuestos de la razón objetiva
que caracterizó a la vieja metafísica. Dicho de otra manera, a dife-
rencia de las filosofías de la historia clásica, las narraciones reflexi-
vas no buscan acceder a leyes universales del desarrollo social. En
todo caso, como resultado de la exigencia de verdad que define a la
investigación empírica sólo se requiere conservar el postulado de
que existe la posibilidad de comparar las diferentes narraciones. El
rechazo de una narración global o absoluta no sólo es una conse-
cuencia de la imposibilidad de acceder a una visión sub specie aeter-
nitates, sino también del reconocimiento de que la contingencia es
137
Teoría crítica.pmd 137 16/12/2011, 9:36
una característica insuperable del mundo humano. Esa contingen-
cia es la raíz de la política, de ahí que una Teoría Crítica requiera de
una descripción de este ámbito esencial de la vida humana, pues en
ella se consuma la mediacion entre el uso teórico y el uso práctico
de la razón.
La primera generación de la Escuela de Frankfurt tampoco pudo
desarrollar una teoría aceptable de lo político. En gran parte queda-
ron atrapados en el marxismo clásico, para el cual la política era
considerada una mera supraestructura social que respondía o ex-
presaba la dinámica de la infraestructura económica. Aunque Kant
nunca escribió un tratado de teoría política, en la conjunción entre
su filosofía práctica y la noción de juicio reflexionante que encon-
tramos en la Crítica del Juicio se encuentra implícita una concep-
ción de la práctica que puede ser utilizada como parte del proyecto
de una Teoría Crítica.6
III. Política y Teoría Crítica
Los conceptos de razón objetiva y razón formal implican dos
concepciones distintas del conflicto y de la política. Aquellas teorías
que utilizan la noción de una razón objetiva sostienen que el con-
flicto político es un fenómeno contingente debido, en gran parte, a
la visión limitada o distorsionada de la realidad, producida por las
relaciones de dominio. La argumentación que sostiene esta tesis
puede reconstruirse de manera breve de la siguiente manera: el co-
nocimiento del supuesto orden objetivo permitiría a los seres hu-
manos coordinar sus acciones de manera pacífica, porque al ajus-
tar el orden civil a ese orden dado, éste definiría el lugar y la función
de cada individuo. Ello convertiría a la política en un mera técnica
gubernamental. Por tanto, si esto no se cumple y los conflictos se
mantienen en las relaciones sociales tiene que ser debido a factores
irracionales. En cambio, para las teorías que se basan en la noción
formal o subjetiva de la razón, los conflictos son una consecuencia
necesaria de la ausencia de un orden objetivo que defina un sentido
o fin que permita coordinar las acciones. De acuerdo a esta postura
teórica la política debe tener siempre un carácter instrumental, ba-
sado no en el conocimiento verdadero, sino en el cálculo estratégi-
co de las preferencias de los participantes.
Adorno y Horkheimer cuestionaron de manera radical la visión
instrumental de la política, ligada a la noción de razón subjetiva o
formal. Sin embargo, nunca pudieron proponer una teoría política
que respondiera al interés de la liberación humana. Porque no pu-
138
Teoría crítica.pmd 138 16/12/2011, 9:36
dieron superar el déficit producido por la imposibilidad de rescatar
las utopías positivas, emanadas del concepto tradicional de razón
objetiva. Ante el tema de una teoría política crítica es precisamente
donde se tornan más evidentes los estrechos límites de la vía nega-
tiva que tomaron estos primeros representantes de la Escuela de
Frankfurt. Mientras se permanece en el nivel del individuo, su re-
chazo a la sociedad capitalista todavía podía encontrar el refugio de
una visión estética del mundo; pero se carecía de una opción para
pasar al plano de la acción colectiva.
La contribución de la teoría kantiana de la política, según mi
interpretación, reside en hacer posible conjugar una visión realista
de la práctica política, sin perder el horizonte utópico, ligado al in-
terés crítico del uso práctico de la razón. La narración kantiana de
la presunta (mutmaßliche) historia política de la humanidad se ini-
cia con el reconocimiento de la peligrosidad de los seres humanos,
la cual se manifiesta en la propensión continua al conflicto. Sin
embargo, a diferencia de Hobbes, este peligrosidad no es un simple
efecto de los instintos egoístas, sino una consecuencia del ejercicio
de la libertad. Mientras para Hobbes los seres humanos son inocen-
temente peligrosos, para Kant los individuos son responsables de
esa peligrosidad, ya que poseen un libre arbitrio. La antropología
kantiana es aparentemente más pesimista que la hobbesiana. Pero
al considerar que los seres humanos son responsables de los males
inherentes a los conflictos sociales, se sostiene también la posibili-
dad de un proceso de formación de los individuos como ciudada-
nos. El objetivo de este proceso de formación no es la supresión de
los conflictos, como sostenían las tradicionales utopías, sino la subor-
dinación del conflicto a un orden legal, para restringir su faceta
violenta y garantizar la integridad física y moral de todos los con-
trincantes. De la relación entre conflicto político y legalidad depen-
de que el conflicto sea un factor de disolución del orden civil o un
factor de integración que fortalezca la estabilidad de dicho orden.
Como es posible apreciar, la concepción kantiana de la política
depende de resaltar la importancia de la relación entre esta activi-
dad y el Derecho. Se acepta que política y Derecho son lo que
podemos llamar con términos actuales dos sistemas diferenciados
que poseen su propio código, pero, al mismo tiempo, se afirma
que entre ellos existe un vínculo indisoluble. Kant utiliza la si-
guiente fórmula: La política es doctrina del derecho aplicada. Esto
no significa, evidentemente, que la política consista simplemente
en someter las acciones a la legalidad positiva. Para entender esta
fórmula se requiere recordar algunos aspectos de su teoría del
Derecho. Kant coincide con la teoría jurídica empírica respecto a
139
Teoría crítica.pmd 139 16/12/2011, 9:36
que el Derecho se encuentra constituido por un sistema de nor-
mas emanadas de un legislador que mantienen su vigencia gracias
a la amenaza de coacción. Incluso acepta que, desde el punto de
vista legal, lo único que interesa es que la acción sea conforme a la
ley. Pero, a diferencia de las teorías empíricas, destaca que la exi-
gencia de justicia es un elemento presente necesariamente en todo
derecho, ya que esa exigencia es aquello que lo distingue de las
órdenes dadas por un asaltante.
Ello no quiere decir que los sistemas jurídicos vigentes o positi-
vos cumplan con esa exigencia de justicia. Al contrario, si asumimos
una perspectiva genética encontraremos que todo derecho surge
dentro de un sistema de relaciones de dominio; sin embargo, la mera
presencia del orden jurídico indica que ya no se trata de un dominio
sustentado exclusivamente en la violencia, sino que existe una pre-
tensión de legitimidad y con ella un cierto grado de reciprocidad. El
referente de la exigencia de justicia inherente a la pretensión de legi-
timidad no puede comprenderse a partir de la relación asimétrica de
dominio, sino que se requiere apelar a una relación entre ciudada-
nos iguales que se expresa en la institución de la promesa. Kant pro-
pone diferenciar entre el Derecho en sentido estricto, constituido
por el sistema de normas positivas respaldadas por el poder político,
y el Derecho en sentido amplio, que remite a las exigencias de justi-
cia, respaldadas en razones. En el espacio que se abre entre estas dos
dimensiones del Derecho se localiza la política, caracterizada como
una actividad social guiada por el imperativo de equidad, en el sen-
tido que le da Aristóteles a este último término, esto es, como una
corrección permanente de la justicia legal.
De acuerdo con esta idea de la política, el conflicto no es, como
se planteaba desde una razón objetiva, el resultado de factores irra-
cionales, sino el efecto necesario e insuperable de la contingencia
del mundo humano. Sin embargo, a diferencia de las teorías sus-
tentadas en una razón instrumental, tampoco se trata de reducir la
política a un manejo instrumental de los conflictos para hacer posi-
ble la estabilidad del orden civil vigente en las distintas sociedades.
Al comprender el conflicto como un síntoma del ejercicio de la li-
bertad, se asume la importancia que éste tiene para la formación de
los seres humanos como ciudadanos. Percibir la especificidad de lo
político hace posible diferenciar el cuestionamiento de las condi-
ciones de injusticia imperantes en las sociedades capitalistas y la
dinámica propiciada por el Estado de Derecho y la democracia, lo
cual, a su vez, crea las condiciones para incorporar el contenido
normativo de estos elementos al proyecto de una Teoría Crítica. Se
recupera así una de las tesis que motivaron en un primer momento
140
Teoría crítica.pmd 140 16/12/2011, 9:36
a los representantes de la Escuela de Frankfurt, a saber: la necesi-
dad de hacer un balance mucho más detallado de las sociedades
modernas, para localizar en las instituciones y procedimientos vi-
gentes en ellas un apoyo real al impulso de trascendencia que encie-
rra la crítica a la dominación; tesis que posteriormente fue relegada
y olvidada debido al pesimismo que se expresa en el libro Dialéctica
de la Ilustración.
IV. Observación final
El objetivo central de estas rápidas y sintéticas notas es hacer
patente que con la vuelta a Kant, propiciada por la teoría de Haber-
mas, no sólo se busca superar lo que se ha llamado el déficit respec-
to a la determinación del fundamento normativo de la Teoría Críti-
ca. Desde mi punto de vista la aportación fundamental de la herencia
kantiana consiste en la posibilidad de establecer una mediación entre
la actitud crítica y el esfuerzo propio del trabajo teórico. Se trata de
recuperar el proyecto de una investigación empírica interdiscipli-
naria como parte inseparable de la exigencia de justicia. La posibi-
lidad de utilizar la Teoría Crítica como parte de un diálogo actual
entre Europa y Latinoamérica no se encuentra en la exégesis de los
textos clásicos de esta tradición, sino en desarrollar la capacidad
descriptiva de aquellas condiciones que vinculan y, al mismo tiem-
po, mantienen separadas a las sociedades situadas en estos dos la-
dos del océano Atlántico.
Bibliografía
ADORNO, Th.W. (1990): Negative Dialektik, Suhrkamp, Frankfurt am
Main.
— (2004): Minima Moralia, Akal, Madrid.
— y Max HORKHEIMER (1970): Dialéctica del Iluminismo, Sur, Bue-
nos Aires.
ARENDT, Hannah (1998): Das Urteilen, Piper, München.
HABERMAS, Jürgen (1987): Theorie des kommunikativen Handels, Suhr-
kamp, Frankfurt am Main.
HORKHEIMER, Max (1971): Teoría Crítica, Barral, Barcelona.
— (1973): Crítica de la razón instrumental, Sur, Buenos Aires.
— (1974): Teoría Crítica, Amorrortu, Buenos Aires.
KANT, Immanuel (1977): Werkausgabe, Suhrkamp, Frankfurt am
Main.
141
Teoría crítica.pmd 141 16/12/2011, 9:36
KrV: Kritik der reinen Vernunft (Crítica de la Razón Pura).
LUKÁCS, G. (1969): Historia y consciencia de clase, Grijalbo, México.
TP: Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt
abaer nicht für die Praxis (conocido en castellano como: Teoría y
Praxis).
WIGGERSHAUS, R. (1988): Die Frankfurter Schule, Beck, München.
142
Teoría crítica.pmd 142 16/12/2011, 9:36
SECCIÓN II
JUSTICIA Y DEMOCRACIA
143
Teoría crítica.pmd 143 16/12/2011, 9:36
INTRODUCCIÓN
Faviola Rivera Castro
Los artículos de María Herrera, Christoph Menke, Enrique Dus-
sel y Guillermo Hoyos convergen en plantear, de maneras muy dis-
tintas, cómo responder frente a la injusticia y la violencia. María He-
rrera aborda el difícil problema normativo de cómo justificar los
derechos humanos como mínimos de justicia irrenunciables en un
contexto internacional en el que con frecuencia se usa la defensa de
estos derechos para intervenir injustamente en otros Estados. Menke
ofrece una interpretación de la tesis de Theodor Adorno según la cual
la metafísica se ha vuelto imposible después de Auschwitz. Dussel
hace un recuento histórico de la relación de la filosofía de la libera-
ción con la Escuela de Frankfurt y extrae algunas consecuencias de
su propia propuesta de situar la comunidad de comunicación de Jür-
gen Habermas en «una comunidad de excluidos». Hoyos aborda el
problema de los límites de la tolerancia en un mundo amenazado por
el terrorismo. Las contribuciones de Herrera, Dussel y Hoyos tratan
problemas de justicia política: derechos humanos, opresión, exclu-
sión y tolerancia. El trabajo de Menke, en cambio, nos conduce a
reflexionar sobre la posibilidad misma de la moral: sobre cómo la
posibilidad del absurdo y la experiencia del mal absoluto cuestionan
los presupuestos metafísicos de la moral que compartimos. En las
páginas que siguen comentaré muy brevemente estos trabajos.
I. Derechos humanos
María Herrera discute la justificación de los derechos humanos
como un problema que no es meramente moral, sino también políti-
co. No se trata sólo de ofrecer una justificación filosófica de cara a los
desacuerdos normativos originados en las diferencias culturales, sino
145
Teoría crítica.pmd 145 16/12/2011, 9:36
también de presentar razones que puedan convencer a pesar de los
abusos políticos que con frecuencia se hacen del discurso de los Dere-
chos Humanos por parte de los Estados más poderosos para interve-
nir en los más débiles. De acuerdo con este planteamiento, el discurso
de los Derechos Humanos debe tener una base moral y debe también
poder convencer a los miembros de los Estados de que todavía tienen
que adoptarlos y hacerlos valer. En palabras de Herrera, se trata de
«un problema teórico de justificación de una moral universalista, y
[de] un problema político que tiene que ver con las condiciones de
diálogo y negociación entre sujetos desiguales en poder y recursos».
Herrera aborda el problema normativo de justificar y convencer
desde dos ángulos: por un lado, cómo resolver el conflicto entre la
soberanía de los Estados y la implementación coactiva de estos de-
rechos por algún organismo supranacional; por el otro, cómo ar-
ticular dicha justificación en un mundo culturalmente diverso en el
que tanto el contenido de los Derechos Humanos como el tipo de
bases normativas que les corresponden son culturalmente específi-
cos. Con relación al primer punto, señala que es necesario redefinir
el concepto de soberanía nacional para que ésta no se perciba sola-
mente como una excusa de los gobiernos autoritarios frente a la
exigencia de respetar los derechos humanos. Enfatiza que «las res-
tricciones a la soberanía de los Estados no la suprimen». Respecto
del segundo punto, la cuestión normativa de la justificación, Herre-
ra considera dos posiciones: la «liberal-intervencionista» y la «pro-
cedimental-ilustrada» inclinándose por la segunda.
De acuerdo con la posición «liberal-intervencionista», los dere-
chos humanos se plantean de manera «neutral» como «valores occi-
dentales que es preciso defender» sin atender a la pluralidad de están-
dares de conducta existentes en un mundo culturalmente diverso, y
sin atender tampoco a los desequilibrios de poder en el ámbito inter-
nacional. Esta postura es «liberal» por la pretensión de neutralidad
con relación a la variedad de ideologías y culturas políticas: los dere-
chos humanos se consideran «un elemento común» a una gran varie-
dad de posturas sobre la justicia social y la legitimidad política. He-
rrera cuestiona esta supuesta neutralidad porque, sostiene, «no existen
normas fuera de las formulaciones culturalmente específicas en que
se manifiestan», además de que todos los principios morales respon-
den a historias concretas, a tradiciones culturales específicas. En su
lectura, esta postura es «intervencionista» porque la validez universal
de los derechos humanos justifica exigir que los demás los cumplan,
así como garantizar su cumplimiento de manera coactiva de ser ne-
cesario. Herrera rechaza esta posición tanto por las implicaciones
intervencionistas como por el insostenible supuesto de neutralidad.
146
Teoría crítica.pmd 146 16/12/2011, 9:36
La posición denominada «procedimental-ilustrada» es más sen-
sible a la variación cultural. Los derechos humanos se plantean como
mínimos de justicia «abiertos a interpretaciones culturalmente es-
pecíficas». Son «formulados de manera tal que resulten aceptables
(más que neutrales) a posturas divergentes en materia política o
cultural». Se apela al procedimentalismo habermasiano, de acuer-
do con el cual la validez de las normas de justicia depende de con-
sensos racionales, pero se le corrige en el sentido de que más que
consensos racionales se trata de «pactos de interés mutuo». Es im-
portante distinguir entre las condiciones necesarias de los acuerdos
o pactos de interés y los contenidos que serían el objeto de dichos
pactos. Sólo los contenidos están abiertos a interpretaciones cultu-
ralmente específicas. Las condiciones bajo las que tiene lugar el
acuerdo no están ellas mismas abiertas a interpretaciones cultura-
les, sino que constituyen, según entiendo, el núcleo de valores mo-
rales universales no negociables —en particular, la libertad indivi-
dual y la igualdad. En este punto, el procedimentalismo ilustrado se
acerca mucho al liberalismo intervencionista. Lo que las distingue
es que mientras la segunda ofrece una lista de derechos humanos
pretendidamente «neutrales», la primera reconoce la variabilidad
cultural en los contenidos de los derechos humanos y está más abierta
al hecho de que la aceptación de estos derechos obedece tanto a
razones morales como a equilibrios de poder.
Herrera tiene razón en que la pretendida «neutralidad» de la
postura liberal es insostenible, y la propuesta de que el contenido de
los derechos humanos debe estar abierto a variaciones culturales
es, sin duda, atractiva. Sin embargo, para que esta propuesta tenga
contenido es necesario explicar con detalle cómo una misma nor-
ma de justicia internacional puede ser objeto de interpretaciones
culturalmente específicas. Sería muy útil contar con un ejemplo
que ilustra esta posibilidad. Aquí caben además muchas otras pre-
guntas. El procedimentalismo ilustrado se acerca mucho al libera-
lismo intervencionista al sostener que las condiciones bajo las que
tienen lugar los acuerdos no están sujetas a variación cultural. Re-
sulta pertinente preguntar qué hacer en caso de que las diferencias
culturales motiven el rechazo de la idea habermasiana según la cual
la justificación de las normas de justicia se basa en un consenso
racional. No solamente los contenidos de los derechos humanos
son susceptibles de interpretaciones culturalmente específicas: tam-
bién lo es el tipo de justificación que les corresponde. Este proble-
ma podría resolverse con la sugerencia de Herrera de reemplazar
los acuerdos racionales con pactos de interés mutuo. Sin embargo,
ésta no es una estrategia muy atractiva porque ya no se entendería
147
Teoría crítica.pmd 147 16/12/2011, 9:36
en qué sentido se está hablando de justificación moral. Si reempla-
zamos los acuerdos racionales con pactos de interés mutuo, el úni-
co propósito en la justificación de los derechos humanos será el
convencimiento y la aceptación, pero ya no la justificación moral.
Finalmente, quisiera plantear algunas preguntas sobre la pre-
sentación de Herrera del liberalismo intervencionista. Herrera re-
chaza la pretensión de justificar derechos humanos culturalmente
neutrales debido, en parte, a las supuestas implicaciones interven-
cionistas de esta postura, pero no aclara si el intervencionismo se
sigue necesariamente del universalismo neutral, o si se trata de
una implicación defendida por algunos liberales. Señala que el
discurso de los derechos humanos como valores occidentales que
es preciso defender ha sido empleado para justificar el interven-
cionismo en Estados débiles por parte de los poderosos. Pero el
abuso de las prácticas políticas no puede esgrimirse como argu-
mento en contra de la supuesta neutralidad de los derechos huma-
nos. Si bien dicha neutralidad ha sido empleada para justificar
intervenciones armadas, en el orden normativo, la validez moral
universal y neutral no implica en modo alguno el uso legítimo de
la fuerza. Por ello, considero que resulta inadecuado rechazar la
pretendida neutralidad de la postura liberal apelando a la supues-
ta implicación intervencionista.
II. Metafísica y moral
Christoph Menke nos ofrece una interpretación de la tesis de
Adorno según la cual la metafísica ha devenido imposible después
de Auschwitz. Menke aclara que la conexión entre metafísica y ex-
periencia no es psicológica sino filosófica: el problema no es mera-
mente que después de Auschwitz la metafísica sea psicológicamen-
te difícil, sino que ésta depende, para su posibilidad, de la experiencia,
en un sentido que es preciso explicar. En primer lugar, nos dice, lo
que se ha paralizado tras la experiencia de Auschwitz es la «apti-
tud» para la metafísica, es decir, la necesidad subjetiva de la misma.
En la filosofía moral de Kant, las ideas de la metafísica tradicional
son Dios, la libertad, y la inmortalidad del alma. De acuerdo con
Kant, tenemos la necesidad de postular estas ideas porque sin ellas
es imposible la moralidad: la libertad es condición necesaria de la
acción moral (y de la acción en general); Dios es necesario para
garantizar la distribución de la felicidad en proporción a la virtud; y
la inmortalidad del alma es necesaria para pensar la posibilidad de
un progreso infinito hacia la perfección moral. En la lectura de Ador-
148
Teoría crítica.pmd 148 16/12/2011, 9:36
no, según Menke, la comprensión de la libertad en la filosofía de
Kant presupone un optimismo que no considera la posibilidad del
absurdo. De acuerdo con esto, Kant entiende la libertad como una
condición tal que «atribuirla a la persona que emite un juicio mo-
ral... garantiza la moralidad de su juzgar». El optimismo puede en-
tenderse de dos maneras: que gracias a la libertad siempre pode-
mos hacer lo que debemos; o que gracias a la libertad está garantizado
el cumplimiento de la ley moral. En palabras de Menke: «cualquie-
ra que posea las facultades o capacidades subjetivas correspondien-
tes y las aplique podrá actuar moralmente; estas facultades y su
ejercicio aseguran el logro de su praxis moral». Dicho de otro modo,
si bien Kant reconoce una brecha entre lo que debemos hacer y lo
que podemos lograr con relación a la distribución de la felicidad en
proporción a la virtud y al logro de la perfección moral, no reconoce
esta brecha entre el deber y la acción morales. Él pensaba, según
Adorno, que la libertad garantiza la praxis moral. Para entender
esta afirmación es preciso recordar que la libertad en cuestión aquí
es interna; es la libertad de la voluntad. Desde luego que Kant sabía,
como lo sabemos nosotros, que no siempre es posible actuar moral-
mente, pero también pensaba que sí es posible «tener» máximas
moralmente buenas a pesar de lo adverso de las circunstancias.
Adorno objeta que este optimismo moral no considera la posibi-
lidad del absurdo, a saber, la brecha entre el poder subjetivo y el
logro práctico debido, por ejemplo, a «la totalidad del contexto so-
cial». El lugar de la metafísica es precisamente esta brecha entre lo
que podemos hacer y lo que de hecho logramos. Como no podemos
asegurar el logro de la praxis racional, sólo nos queda creer en él o
esperar que se dé. Por ello, Kant postula las ideas de la metafísica:
como no podemos mediante nuestros esfuerzos asegurar la distri-
bución de la felicidad en proporción a la virtud, tenemos la necesi-
dad subjetiva de creer en la existencia de un Dios que lo haga por
nosotros. Según entiendo la explicación de Menke, Adorno sostiene
que el caso de la libertad es paralelo: postulamos la libertad para
garantizar el cumplimiento del imperativo categórico. Sin embar-
go, y ésta es la crítica de Adorno al optimismo de Kant, no podemos
eliminar la necesidad de tener fortuna porque mi propósito moral
no garantiza una praxis moral. En este sentido, la metafísica man-
tiene una relación con la experiencia: debido a la posibilidad de que
no se logre mi propósito moral, el logro de una praxis racional es
una idea metafísica. Al introducir el elemento de la fortuna para la
posibilidad de la acción moral, Adorno rechaza el optimismo moral
de Kant y hace depender a la metafísica de la experiencia. No se
trata aquí de una experiencia particular, sino de la experiencia hu-
149
Teoría crítica.pmd 149 16/12/2011, 9:36
mana en general. Forma parte de la condición humana el que nues-
tros esfuerzos no puedan garantizar el logro de la acción moral.
Esta brecha es el lugar de la metafísica, de la creencia en el logro y
de la esperanza, de acuerdo con Menke.
Según Menke, la experiencia de Auschwitz introduce un elemen-
to novedoso. Por un lado, la experiencia de Auschwitz rompe la
conexión entre la esperanza de la fortuna y el logro de la praxis
moral. En palabras de Menke, «el pensamiento metafísico, la idea
del logro, pierde su base en la experiencia» porque al sujeto se le ha
roto la conexión entre «lo que se hace y lo que le sucede». Esto no
significa el abandono del optimismo moral de Kant, el cual ya había
sido rechazado por el reconocimiento de la necesidad de la fortuna,
sino el abandono de la idea metafísica de la esperanza que cierra la
brecha entre el propósito y la acción moral. Peor aún, Adorno sos-
tiene, según Menke, que el optimismo metafísico se cuenta entre las
causas que llevaron a Auschwitz. Sobre este último punto es muy
poco lo que nos dice Menke, y dada la gravedad de la acusación,
cabe preguntar cómo resolver la paradoja del odio hacia la cultura
de la Ilustración. Si relacionamos la conclusión del texto de Menke
con el de María Herrera es digno de reflexión cómo es posible con-
denar la cultura de la Ilustración, con su optimismo metafísico, como
una de las causas que llevaron Auschwitz y, al mismo tiempo, rei-
vindicar las ideas morales de la Ilustración como base del discurso
de los derechos humanos.
III. Filosofía de la liberación
En la primera parte de su contribución, Enrique Dussel hace un
recuento histórico de la relación entre la filosofía de la liberación y
la Escuela de Frankfurt. De la primera generación retoma, entre
muchos otros elementos, la «materialidad» entendida como «afir-
mación de la corporalidad viviente vulnerable», pero le critica su
eurocentrismo. A la segunda generación, i. e., Jürgen Habermas, le
critica haber perdido «el sentido material» de la reflexión filosófica
y haber caído en un «formalismo moralista». En la segunda parte
del trabajo, Dussel sostiene que si el problema de la legitimidad se
sitúa en una comunidad de excluidos se siguen «desarrollos filosó-
ficos interesantes». En primer lugar, señala que si los excluidos lle-
gan a nuevos acuerdos, el consenso será además de válido, crítico,
con respecto al consenso anterior dominante. Hay un cierto sentido
obvio en que éste tiene que ser así, pero la referencia a Gramsci le
quita el aire de obviedad: a la luz de este segundo consenso, el con-
150
Teoría crítica.pmd 150 16/12/2011, 9:36
senso anterior se percibirá como dominante en el sentido de ser
incapaz de servir de fuente de legitimidad.
En la tercera parte, Dussel presenta su posición frente al anar-
quismo que defiende la disolución del Estado. Nos dice que la diso-
lución de las instituciones sería tanto como volver al paleolítico, y
propone concebir a la disolución del Estado como una idea regulati-
va en sentido kantiano. De lo que se trata no es de destruir las insti-
tuciones políticas, sino de transformarlas. Sin embargo, aquí cabría
preguntar qué entiende Dussel por «idea regulativa». En el sentido
kantiano, una idea es regulativa cuando se trata de una idea que nos
orienta en la acción. Puede tratarse de la idea de algo moralmente
deseable pero imposible de lograr por nuestros medios. Si, como
Dussel afirma, es indeseable la destrucción de las instituciones, no
es posible concebir el fin del Estado como una idea regulativa. El
ejemplo del reino de la libertad de Marx que él presenta sirve para
ilustrar este punto. El reino de la libertad es una idea regulativa en la
interpretación de Dussel porque si bien es imposible empíricamente
sirve como guía para la acción. Se trata de una idea regulativa por-
que a pesar de ser deseable es imposible empíricamente. La destruc-
ción del Estado, en cambio, precisamente por ser indeseable según
Dussel, no puede servir como guía para la acción.
IV. Tolerancia
Guillermo Hoyos inicia su contribución con la afirmación de que
«tolerar la intolerancia es el límite extremo de la tolerancia». Más
adelante queda claro que la intolerancia que habría que tolerar es la
violencia que se vuelve terrorismo o bien la violencia que es califica-
da de terrorismo. Quiero aclarar desde ahora que no entiendo por
qué el Estado tendría que tolerar el terrorismo. Hoyos señala que «la
confrontación sin límites entre una violencia que se vuelve terroris-
mo y un Estado de Derecho que se vuelve cada vez más arrogante
cierra el camino para encontrarle salidas al callejón en el que se ha-
yan atrapadas algunas de nuestras democracias». Se refiere a este
enfrentamiento como «una confrontación de intolerancias». No creo
que el concepto de tolerancia sea el más adecuado para plantear el
terrible problema del terrorismo. Defender el Estado de las amena-
zas violentas a su integridad no es un problema de tolerancia. Un
Estado que tolera el terrorismo no sería tolerante, sino suicida. Sería
un Estado que renunciara a la tarea fundamental de defender a sus
ciudadanos de las amenazas a su integridad física. Lo que Hoyos
quiere plantear, me parece, es que recurrir solamente al uso de la
151
Teoría crítica.pmd 151 16/12/2011, 9:36
fuerza para combatir el terrorismo no es la mejor estrategia; algo con
lo cual no es difícil estar de acuerdo. Pero la cuestión aquí no es si
tolerar o no el terrorismo, sino cuál es la mejor vía para combatirlo.
Ninguna persona razonable dudará que la tolerancia es indispen-
sable para resolver los conflictos de manera pacífica, pero sí es razo-
nable esperar desacuerdos sobre cómo caracterizarla. En la caracte-
rización de Hoyos, la tolerancia es la virtud personal de «abrirse a
nuevas perspectivas [...] suspendiendo el juicio». De acuerdo con
Hoyos «la intencionalidad del tolerar abre al que tolera, suspendien-
do su propio juicio, al mundo de la vida del tolerado, para poder
comprender sus contextos culturales, políticos y emocionales, antes
de proferir cualquier valoración». En esta caracterización, ser tole-
rante es, sin duda, una actitud admirable, pero no siempre recomen-
dable, extraordinariamente difícil y de muy poca utilidad política. En
primer lugar, la tolerancia se plantea en contextos en los cuales las
personas tienen convicciones a las que no están dispuestas a renun-
ciar y con relación a las cuales no van a adoptar una actitud escépti-
ca. Esto no necesariamente significa ser intolerante, como Hoyos su-
giere. Muchos creemos en la equidad de género y no estamos
dispuestos a adoptar una actitud escéptica frente a nuestra convic-
ción al ser cuestionados por quienes se oponen a ella. Esta convicción
es perfectamente compatible con la tolerancia en la medida en que
ésta no se entienda como una actitud escéptica, sino como el com-
promiso de respetar a los demás como personas libres e iguales. Por
ello pienso que la tolerancia, en la caracterización de Hoyos, no siem-
pre es recomendable. En segundo lugar, dado que Hoyos está intere-
sado en cómo entender la tolerancia en los procesos discursivos de
las democracias, es decir, como solución a conflictos políticos, no me
parece que su caracterización de la misma sea la más apropiada.
Desde un punto de vista político los ciudadanos no pueden exigirse
unos a otros suspender el juicio sobre sus convicciones, pero sí es
razonable exigir ser tratados como personas libres e iguales y, por
ello, demandar respeto hacia sus convicciones. En una concepción
políticamente viable de la tolerancia el concepto central no es el de
suspensión del juicio sino el de respeto a los demás como personas
libres e iguales. El gran reto de la tolerancia es aprender a coexistir
pacíficamente con las opiniones y prácticas que no podemos aceptar
pero que tampoco son contrarias a los principios de una sociedad
democrática. Desde este punto de vista político, más importante que
suspender el juicio sería aprender a negociar nuestras diferencias
con los demás.
152
Teoría crítica.pmd 152 16/12/2011, 9:36
MÍNIMOS DE JUSTICIA Y ORDEN GLOBAL
María Herrera
La pregunta acerca de si puede haber una regla de justicia váli-
da y reconocida como tal por todos los posibles afectados —una
pregunta clásica de la filosofía moral— adquiere mayor compleji-
dad cuando pretende abarcar a todos los habitantes del planeta. No
sólo se vuelve más radical, sino que involucra otros problemas, como
el de la traducibilidad entre lenguajes y sistemas normativos dife-
rentes, o los que derivan de la aplicación de normas y sanciones a
grupos sociales (o naciones o pueblos) con diferencias económicas
y culturales extremas. En otras palabras, involucra además de pro-
blemas de naturaleza teórica (heterogeneidad de los sistemas nor-
mativos) otros problemas políticos y de orden práctico, como los
que surgen de la desigualdad en niveles de bienestar, educación y
acceso al poder entre las naciones o pueblos involucrados. De ahí
que se dificulte enormemente la implementación de cualquier con-
junto de principios y normas compartidos —por mínimo que sea—
aun en el caso de que éstos hubieran sido acordados en condiciones
de suficiente libertad y relativa equidad.
No obstante, tenemos que comenzar en algún sitio por poco ideal
que resulte, para pensar el establecimiento de una regla universal de
justicia. Ese punto de partida en la situación actual de la humanidad
es el de los Derechos Humanos como garantías mínimas de respeto a
la libertad, integridad y seguridad física de las personas, así como de
otras provisiones que garantizan mínimos de bienestar necesarios
para el disfrute de esos derechos.1 En otras palabras, a pesar de las
1. Como sostiene Henry Shue (1996). También, y en contra de algunos teóricos
liberales, podríamos sostener que los mínimos de bienestar material consagrados en la
segunda y tercera generación de los derechos humanos tienen valor en sí mismos y no
son sólo instrumentales para el disfrute de los derechos civiles y políticos.
153
Teoría crítica.pmd 153 16/12/2011, 9:36
divergencias en las interpretaciones sobre estos derechos (y sobre su
rango y alcance) podemos afirmar que existe un nivel suficientemen-
te generalizado de acuerdo internacional en torno a ellos,2 para con-
siderarlos como mínimos de justicia irrenunciables.
Esa aceptación, sin embargo, obedece con frecuencia a razones
y motivos muy diferentes, y los desacuerdos no se refieren solamen-
te a problemas de implementación o aplicación, sino que afectan al
centro mismo de su definición y justificación. Más que tomar el
camino fácil de suponer que la aceptación fáctica de los Tratados y
Convenciones (sobre los Derechos Humanos) resuelve el problema
del entendimiento común, como un acuerdo libre y fundado en ra-
zones, debemos examinar con más cuidado los problemas en torno
a los desacuerdos, explícitos, o subyacentes en las renuencias a fir-
mar de algunos países (incluidos los Estados Unidos) o en las viola-
ciones sistemáticas de los mismos por parte de las naciones firman-
tes de dichos acuerdos. Como sostiene Belden Fields en su libro
sobre la situación actual de los derechos humanos, el problema de
la justificación de los mismos es real y urgente.3
Una razón para no olvidar el tema de la justificación del sentido
moral (y no meramente legal) de las normas de justicia comparti-
das, obedece a que si las relegamos a una concepción meramente
legalista del orden público, pueden ser vistas como simples imposi-
ciones externas por motivos de dominación y carecerían, por lo tan-
to, de legitimidad y capacidad persuasiva frente a los miembros de
los Estados que deberían adoptarlas.
De manera que las cuestiones de justificación y persuasión es-
tán vinculadas: si podemos encontrar buenas razones para la pri-
mera, estaremos en mejores condiciones de convencer a otros de la
necesidad de adoptarlas y comprometerse a su cumplimiento. No
sería del todo implausible sostener que al postular los derechos hu-
manos como exigencias para otros, su respuesta pudiera ser, puesta
en primera persona, la que Christine Korsgaard considera la pre-
gunta normativa por excelencia: ¿por qué debo hacerlo?4
Resultaría un contrasentido (señalado así por Kant) pretender
obligar por la fuerza a otros a asumir los imperativos de la justicia
en la forma de un contrato (ya que carecerían de libertad para
hacerlo).5 De ahí que no podamos sino acudir a la persuasión y
2. La mayoría de los países han firmado al menos alguno de los acuerdos o conven-
ciones sobre el tema. Véase Belden, 2003: 42.
3. Belden, 2003: 71.
4. Korsgaard, 2000: 29.
5. Estas consideraciones aparecen en la discusión sobre la esclavitud y la servidum-
bre: Kant, 1994: 164-165.
154
Teoría crítica.pmd 154 16/12/2011, 9:36
ofrecer buenas razones para intentar conseguir un consentimien-
to auténtico. Mi postura en este punto, que no puedo exponer con
detalle, es la de que las razones sustantivas se combinan interna-
mente con motivos de persuasión (que suponen demostrar, si no
algún beneficio derivado de su cumplimiento, al menos la garan-
tía de que no se abusará de ellos como excusa para la dominación)
en la justificación de la validez normativa de esos principios y
normas de justicia.
Conseguir esa clase de aceptación (y no meramente la firma pro-
tocolaria por temor a las sanciones) postula las mismas demandas
que se plantean para cualquier teoría moral normativa, en palabras
de Korsgaard:
Una teoría moral normativa debe permitirnos actuar a la luz de
un pleno conocimiento de lo que es la moralidad y de por qué
somos sensibles a su influencia, y al mismo tiempo permitirnos
creer que nuestras acciones están justificadas y tienen sentido.
[Korsgaard, 2000: 31.]
Ver el problema de la justificación de esta manera nos obliga,
además, a tomar en consideración, como problemas relevantes, te-
mas como el de la identidad y la necesidad de reconocimiento de
todos los agentes morales.6
Sin poder detenernos ahora en un análisis detallado de estos
problemas, podemos decir que éstos pueden considerarse al menos
desde dos perspectivas diferentes: por un lado, la explicación de
los desacuerdos normativos tiene que ver con diferencias cultura-
les; y por otro, depende también de los usos políticos de esos dere-
chos en condiciones de diferencias extremas de acceso al poder (po-
lítico y militar). De manera que pensar en las razones que pudieran
ser aceptadas por todos se presenta, a la vez, como un problema
teórico de justificación de una moral universalista, y como un pro-
blema político que tiene que ver con las condiciones de diálogo y
negociación entre sujetos desiguales en poder y recursos. En estas
circunstancias ¿a qué clase de argumentos puede acudirse para per-
suadir o convencer a otros de aceptar normas o principios ajenos a
sus tradiciones y que además podrían ser la causa de algún daño
(en la forma de sanciones u otras medidas punitivas)?
En este trabajo me ocuparé solamente de estas dos últimas pre-
guntas, en especial de la última, en relación con algunos problemas
6. De manera consistente con la de autores que se han ocupado de estos temas,
como Seyla Benhabib (2002) y Axel Honneth (1996).
155
Teoría crítica.pmd 155 16/12/2011, 9:36
concretos de las intervenciones militares que esgrimen como justi-
ficación la defensa de los derechos humanos.
Desde la primera guerra contra Irak, las intervenciones por
motivos humanitarios en Kosovo y otros lugares en el continente
africano, hasta las recientes incursiones militares en Afganistán y
de nueva cuenta en Irak, como respuesta a los atentados terroristas,
plantean de manera urgente el debate sobre la justificación y condi-
ciones de legalidad de dichas intervenciones.
La idea de la justicia entre naciones concierne por una parte a
los organismos dotados de autoridad para pronunciarse sobre ella
(como las Naciones Unidas) y por otra a la distribución real de los
recursos militares y la redefinición de las zonas de poder e influen-
cia de los países más poderosos después de la supuesta conclusión
de la «guerra fría». En la composición misma de las Naciones Uni-
das se puede atestiguar esa disparidad en los motivos para actuar y
los argumentos a que se apela para justificarlos: mientras que la Asam-
blea General apela a principios universalistas e intenta, al menos en
principio, defender los intereses de los menos favorecidos, el Conse-
jo de Seguridad acude al derecho de veto para bloquear las resolu-
ciones que contradicen los intereses de alguno de sus miembros per-
manentes. Otra contradicción tiene lugar en la manera de entender
las relaciones internacionales: en el primer caso, la justicia interna-
cional es vista esencialmente como un asunto bilateral o multilate-
ral, de acuerdos y tratados; en la versión más reciente, en cambio, se
plantea como un orden global, o como una idea de justicia que so-
brepasa a los Estados nacionales y pretende obligar y proteger a to-
dos por igual. Esta última postura está representada ante todo en la
Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y en las formas
de codificación o inclusión de las mismas en las Constituciones y
disposiciones legales de muchos países, a las que se agregan proto-
colos adicionales y reglamentaciones secundarias para su aplicación;
además de la creación de organismos no gubernamentales que tie-
nen funciones de vigilancia, denuncia y, en algunos casos, arbitraje
en situaciones de conflicto. Pero la distinción entre estos dos tipos
de instituciones no es siempre clara (como por ejemplo en el caso de
la Convención de Ginebra) ni tampoco el compromiso de los gobier-
nos de los Estados firmantes de dichos convenios.
De manera que la mayor parte de las discusiones actuales así
como las reflexiones de los autores en los que quiero centrar mi
156
Teoría crítica.pmd 156 16/12/2011, 9:36
comentario ahora, como los de Habermas y otros, se refieren preci-
samente a estas cuestiones. En particular, en el caso de la guerra
contra Irak, las preguntas tienen que ver con la definición misma
del conflicto (y de ahí el tipo de consideraciones de justicia que
resultan aplicables) así como con la necesidad de esclarecer el pro-
blema del terrorismo como una situación de excepción a la que se
ha acudido en la práctica como justificación de la suspensión de
garantías y libertades civiles y políticas.7 Es también objeto de dis-
cusión la clase de respuesta que puede ser considerada como legíti-
ma (condiciones o límites del uso de la fuerza militar) ante esta
clase de crimen o amenaza difusa, sin culpables o enemigos clara-
mente identificables.8
De manera que nos enfrentamos a dos problemas de naturaleza
diferente:
1. El problema de la intervención militar propiamente dicha,
sus condiciones y límites, y no sólo al hecho de que sea unilateral o
multilateral. Lo que debe aclararse aquí es la naturaleza de la justi-
cia, como ordenamientos normativos comunes a nivel global y, en
consecuencia, los procedimientos y reglamentaciones que tendrían
que obligar a todos en situaciones de conflicto.
2. El problema de la identificación de nuevas amenazas a la paz
y la estabilidad políticas no contempladas en la legislación y meca-
nismos institucionales existentes que en apariencia obligan (o justi-
fican) acudir a medidas excepcionales o de emergencia. Es evidente
que un membrete tan vago y flexible como el de «terrorismo» que
abarca desde acciones criminales de individuos aislados hasta polí-
ticas de Estado contra sus ciudadanos, o movimientos de resisten-
cia política en condiciones de desigualdad de recursos, debe ser
analizado y definido con mayor precisión.
En las condiciones actuales, no podemos circunscribir la dis-
cusión al viejo debate sobre la «paz perpetua» kantiana. Tampoco
podemos confiar en la benevolencia de los Estados hegemónicos,
aunque se trate de democracias constitucionales, a la luz del com-
portamiento reciente de los Estados Unidos. De modo que el viejo
debate sobre el cosmopolitismo se ha quedado corto y debe refor-
mularse en términos distintos, acordes con la nueva situación
mundial.
7. Véase Dworkin, 2003: 37-41.
8. La bibliografía reciente sobre este tema es muy abundante, como ejemplo, ver
Chatterjee y Scheid (2003).
157
Teoría crítica.pmd 157 16/12/2011, 9:36
De hecho, ese optimismo se habría cuestionado ya como resul-
tado de las guerras mundiales del siglo XX —en la formación de la
Liga de las Naciones como antecedente de la actual organización
de las Naciones Unidas— y habría constituido un primer intento
para frenar las guerras de agresión y someter los conflictos entre
naciones a instancias de arbitraje; además de señalar límites a las
conductas permisibles, aun en casos de guerra o conflicto armado,
y diseñar mecanismos para combatir la impunidad, desde los tribu-
nales de guerra como el de Nuremberg hasta los de La Haya y el
nuevo proyecto de la Corte Penal Internacional de nuestros días.
Sin embargo, esta ampliación de objetivos, esto es, ir más allá
de la conservación de la paz e incluir objetivos comunes de justicia
(los derechos humanos) introdujo al mismo tiempo nuevos proble-
mas. Mientras el objetivo de una asociación entre Estados naciona-
les se limite a ser una instancia de arbitraje en situaciones de con-
flicto, se atiene al viejo modelo de pactos de intereses mutuos, que
pueden o bien ofrecer salidas diplomáticas en vez de bélicas (y en
principio resultar menos costosas para las partes en conflicto), o
fijar condiciones para las «guerras justas» (como defensa ante agre-
siones pero nunca con objetivos de conquista o sujeción de otros
pueblos). De manera tal que aun los enemigos conserven ciertos
derechos y se establezcan condiciones para una defensa equitativa.
Esto se complica al introducir como objetivo adicional el cum-
plimiento de obligaciones morales comunes (respeto a los derechos
humanos, democracia representativa) puesto que ello requeriría de
un organismo que tuviera autoridad efectiva sobre todos los Esta-
dos nacionales para determinar de manera justa los casos de infrac-
ción —y con ello impedir posibles usos abusivos— y además, por-
que en su composición actual carece de recursos propios para hacer
cumplir estas disposiciones. Como sabemos, las Naciones Unidas
dependen para esto último de la voluntad y los recursos de las na-
ciones más poderosas.
Pero la dificultad entre los objetivos de pacificación y estabili-
dad en las relaciones entre los Estados, y el objetivo de lograr una
forma de organización política y de justicia que se presume válida
para todos (democracia y derechos humanos), es más profunda de
lo que sugieren los problemas de implementación. En una artículo
sobre la intervención en Kosovo, David Luban sostiene: «La protec-
ción coercitiva de los derechos humanos es profundamente subver-
siva respecto del fundamento último del derecho internacional, la
soberanía de los Estados».9
9. Luban, 2002: 79-115.
158
Teoría crítica.pmd 158 16/12/2011, 9:36
Las restricciones a la soberanía no sólo tienen lugar en el caso
de las intervenciones punitivas externas, sino también en las de-
mandas que los ciudadanos puedan esgrimir contra el Estado en
casos de ejercicio abusivo del poder por parte de este último; tanto
en la forma de demandas individuales (que sólo cuando no encuen-
tran una respuesta adecuada por parte de las autoridades compe-
tentes, incluidas las Comisiones de Derechos Humanos locales,
ameritan intervención externa) como especialmente en casos de
infracciones o daños a colectividades, por ejemplo, los casos con-
templados como «crímenes contra la humanidad» (Nuremberg
Charter, art. 6) o genocidio, limpieza étnica y otros que se presentan
como candidatos evidentes de acciones correctivas.
Esta situación parece plantear un conflicto insoluble entre las
naciones soberanas y la implementación efectiva de un programa
de mínimos de justicia a nivel global. Con frecuencia, en las discu-
siones sobre este tema se adopta el punto de vista de quienes tienen
la capacidad para sancionar, y se aduce la defensa de la soberanía
por parte de Estados infractores como un obstáculo para la genera-
lización de políticas de protección de los derechos humanos. Esto
es, al hecho de que los Estados infractores se refugien en la defensa
de su soberanía para evitar sanciones externas.
Pero ésta es un visión parcial que muestra solamente un aspecto
del problema. En primer lugar, porque es preciso insistir en que las
restricciones a la soberanía de los Estados no la suprimen; un plan-
teamiento equivocado muy frecuente consiste en suponer que la de-
fensa de los derechos humanos es necesariamente «anti-estatista».
Alguna concepción de soberanía nacional resulta indispensable para
el establecimiento de un régimen democrático, es decir: la delimita-
ción de un territorio para cuestiones de jurisdicción legal y represen-
tación política, decisiones en políticas públicas y fiscales, y en última
instancia, como asiento de las libertades civiles y políticas de sus ciu-
dadanos. Además de que la globalización económica y el estableci-
miento de instituciones y mecanismos de decisión trans-nacionales
ciertamente complican, pero no suprimen la existencia de los Esta-
dos nacionales. En todo caso, favorecen a algunos y someten a otros,
o al menos los afectan de modo distinto, pero el sistema político
mundial sigue funcionando a partir de esta forma de organización,
internamente, y frente a otros Estados-nación. De modo que la sobe-
ranía no debe ser vista solamente como un obstáculo para remediar
situaciones de abuso, es decir, como una excusa a la que acuden los
gobiernos autoritarios para impedir el cumplimiento de las normas
internacionales en materia de derechos humanos. Podríamos agre-
gar también que si esos Estados son firmantes de convenios interna-
159
Teoría crítica.pmd 159 16/12/2011, 9:36
cionales, al menos en principio, los habrían hecho suyos y, por lo
mismo, los Derechos Humanos habrían dejado de ser algo impuesto
de manera externa. En otras palabras, se trataría de una instancia de
«autolegislación» asumida colectivamente: de ahí que los ciudada-
nos tengan derecho a exigir su cumplimiento y, en casos extremos,
cuestionar la legitimidad de sus gobiernos en casos de incumplimiento.
Más bien, entonces, se trata de una redefinición del concepto de
soberanía nacional, ampliándola como en el caso de la Unión Euro-
pea, o realizando ajustes frente a las diversas formas de autoridad
supraestatal en el ámbito económico y en otros campos. En lo que
se refiere a la implementación de la justicia, se tendrían que esta-
blecer con mayor claridad, entre otras cuestiones urgentes, las con-
diciones y límites de la aplicación de sanciones.
El objetivo debe ser doble: 1) tanto el de imponer límites a la
soberanía de los Estados cuando la situación lo amerite, como 2) el
de contener la ambición de los más poderosos que acuden a la de-
fensa de motivos humanitarios para obtener ventajas estratégicas y
materiales. Muy poco se ha reflexionado sobre este segundo tipo de
violación, tanto del derecho internacional existente (ya que en mu-
chos casos estas intervenciones suponen violaciones de tratados y
acuerdos multinacionales vigentes) como de infracciones de natu-
raleza más general que contradicen los principios que subyacen a la
idea misma de los derechos humanos universales.
En el trabajo ya citado, David Luban considera brevemente la
necesidad de imponer restricciones que limiten a los más podero-
sos, en particular, a los Estados Unidos, dado que en la situación
actual es quien efectivamente decide (y lleva a cabo) esa clase de
intervenciones punitivas o «correctivas». Para empezar, se pregun-
ta si la guerra es la mejor respuesta a esta clase de problemas o si
ésta acaba causando un mayor daño precisamente a quienes se pro-
ponía defender, ya que las soluciones militares a problemas políti-
cos suelen terminar en desastres.
Podrían ofrecerse algunas razones de por qué es éste el caso:
a) Porque dañan a la gente a la que se pretendía defender, lo que
Luban siguiendo a Chomsky llama la infracción del mandato hipo-
crático de «primero no hacer daño».
b) Porque interfieren motivos políticos en las decisiones estraté-
gicas: por ejemplo, al descalificar de antemano las negociaciones
diplomáticas, o al decidir de modo arbitrario o injustificado los «ob-
jetivos» de los ataques (violando convenciones de guerra al atacar
objetivos civiles, hospitales, escuelas, casas habitación y otros) ade-
más de prolongar y complicar la guerra.
160
Teoría crítica.pmd 160 16/12/2011, 9:36
c) Porque provocan reacciones indeseadas o contraproducentes
en la población afectada al ser percibidos como enemigos o fuerzas
invasoras.
d) Porque de hecho con frecuencia involucran intereses ilegíti-
mos más o menos encubiertos. Algunos de ellos expresamente pro-
hibidos en la Carta de las Naciones Unidas, como: «[...] saqueo, tri-
buto, imperio, colonias [...]» u otros.10
La guerra contra Irak puede ser vista como un caso en el que
aplican casi todas estas reservas. No solamente prescindió de la
aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino
que se encuentra en una situación límite respecto de cualquiera de
las normas del derecho internacional vigente. Como han señalado
sus críticos, la idea de la guerra «preventiva» está en los márgenes
de la legitimidad.11 Preemptive, en inglés, a diferencia de preventive,
significa una respuesta ante una amenaza inminente que justifica
una respuesta enérgica, mientras que la idea de un «ataque preven-
tivo» carece por completo de justificación. De ahí que se buscara
justificar la intervención atendiendo a otros motivos, como la exis-
tencia de «armas de destrucción masiva» o los supuestos nexos del
régimen de Hussein con el terrorismo, aunque éstos resultaron ser
finalmente falsos.
De hecho, en una declaración reciente un miembro del gobier-
no de Bush aceptó públicamente (en Londres) que la invasión fue
ilegal; Richard Perle dijo: «I think in this case international law
stood in the way of doing the right thing».12 Éste puede considerar-
se como un ejemplo notorio del mal uso de la moral como justifica-
ción de la guerra.
Esta dificultad, que esgrimen los opositores desde los extremos
del espectro político —de la izquierda y la derecha— contra los dere-
chos humanos, es considerada por Habermas en un trabajo en el que
discute el futuro del derecho internacional en la nueva situación
mundial, que él llama la «constelación postnacional», así como en
otros artículos sobre el tema de la guerra contra Irak.13 Allí contrasta
su postura con las objeciones de Carl Schmitt a la «moralización» del
Derecho, como lo han hecho también otros autores recientemente en
conexión con las violaciones cometidas en esta guerra.14 Es menester
señalar, sin embargo, que este renovado interés en Schmitt no res-
10. Luban, 2002: 82.
11. Véase Schlesinger, 2003: 24.
12. Reportado en: The Guardian (Noviembre 20, 2003).
13. Véase Borradori, 2003 y Habermas, 1998.
14. Véase Norris, 2004.
161
Teoría crítica.pmd 161 16/12/2011, 9:36
ponde en la mayoría de los casos (como los arriba citados) a una
aceptación de su postura, sino más bien al hecho escandaloso de que
en esta invasión militar se han perdido hasta las reservas mínimas
para la guerra como un combate más o menos equilibrado entre ad-
versarios, tal y como lo proponía este autor.
Para Schmitt, la justicia no puede prevalecer entre las naciones
y los intentos para frenar las ambiciones de los Estados están desti-
nados al fracaso, ya que, entre otras razones, no es posible llegar a
un consenso sobre la idea de justicia (democracia y derechos hu-
manos) entre todas las naciones. Además, suponer que algunos de
ellos tienen una posición de ventaja moral sobre otros tiene como
consecuencia desafortunada el que se niegue al agresor (o infrac-
tor) la condición de justus hostis (enemigo honesto) y con ello se
introduce una asimetría injusta en la situación de combate. Esto es
lo que Carl Schmitt esgrimía en contra de la «moralización» de la
guerra, y es algo que ciertamente merece ser considerado con aten-
ción en los presentes conflictos y guerras contra el terrorismo.
La postura de Schmitt acertaría al señalar que todo conflicto
armado supone una agenda de poder, y creo que esto es demostra-
ble en la mayoría de las intervenciones, aun las emprendidas con
fines humanitarios. La única solución posible, desde esta perspecti-
va, es la de conseguir balances de poder que permitan una cierta
estabilidad y una paz más o menos precaria, que requeriría por tan-
to de salvaguardas y formas de contención, pero que no permitiría
suscribir principios compartidos (más allá de ciertas formas de ca-
ballerosidad en la guerra).
Habermas, en cambio, señala, creo que también con razón, que
la confrontación de intereses no elimina otros posibles motivos, ni
tampoco la idea de una aceptación colectiva, voluntaria, de princi-
pios morales igualmente vinculantes, al menos en un sentido míni-
mo y tomando en consideración las diferentes formulaciones cultu-
rales de dichos principios. No obstante, se equivoca, me parece, al
pretender que estos motivos puedan neutralizar la agenda de poder,
en especial si tomamos en cuenta el hecho, ya señalado antes, de
que quienes tienen la capacidad de hacer efectivas las sanciones (en
casos de violación a los derechos humanos) son los Estados militar-
mente poderosos, y que el resto del mundo no está en condiciones
de ejercer acción punitiva alguna contra ellos en casos de abuso.
El argumento de la «autocontención» ha demostrado ser inefi-
caz en la presente guerra contra Irak, y más bien parece (en este
punto contra Habermas) que la descripción de Schmitt pudiera ser
aplicable a esta situación en la siguiente paráfrasis:
162
Teoría crítica.pmd 162 16/12/2011, 9:36
Las pretensiones universalistas (en este caso, como condena a
infracciones de carácter moral o violaciones de derechos huma-
nos de regímenes autoritarios) a las que se acude para justificar la
interferencia violenta en la soberanía de otro Estado, son sólo una
manera de encubrir los intereses del agresor, y de buscar una ven-
taja injusta al incriminar al oponente. Un «enemigo» al que se
niega el derecho de defensa, o de resistir la agresión, como resul-
tado de una descalificación global [...].15
Este modo de caracterizar al enemigo, o la «culpa colectiva» de
algunos pueblos, contradice el supuesto de responsabilidad indivi-
dual del Derecho liberal, que también se violenta al hablar de Estados
ilegales (o «fallidos», en términos ahora de uso corriente), puesto que,
como indicábamos antes, se distorsiona el debate al convertirlo en
un ataque a la idea de soberanía de esos Estados que se niegan a
atenerse a las reglas de conducta aceptadas internacionalmente, mien-
tras que la soberanía de los Estados interventores (entre otras cosas,
precisamente por su superioridad militar) no se cuestiona nunca.
Pero si el adoptar una postura como la de Schmitt impide buscar
procedimientos para frenar auténticos casos de violaciones de dere-
chos humanos (como los casos de limpieza étnica), la de otros, como
por ejemplo, la defensa de las «guerras justas» de Michael Walzer, no
ofrece recursos para contener los abusos de los poderosos que pue-
den acudir (y de hecho lo hacen) a la defensa de los derechos huma-
nos como excusa intervencionista con fines hegemónicos.
La postura de la lucha entre caballeros a la que acude Schmitt
resulta no sólo anacrónica sino limitada: la contienda como «justa»
que decide las recompensas, supone también una peligrosa «esteti-
zación» de la política y limita las pretensiones de legitimidad del
derecho, más allá de su estatuto meramente formal. Lo que puede
rescatarse de ella, como decíamos antes, es sin embargo la idea de
que aun para los conflictos bélicos debe conservarse alguna noción
de proporción entre los adversarios, ya que si el resultado de la lu-
cha está decidido de antemano, cualquier pretensión de justicia
carece de sentido.16
15. Citado por Andrew Norris (2004: 249), en Carl Schmitt, Der Begriff des Politis-
chen (Munich: Dunker y Humblodt, 1932).
16. Además de las flagrantes violaciones por parte de los soldados y autoridades
militares estadounidenses al derecho de guerra (Convención de Ginebra) y a los míni-
mos de decencia y reglas humanitarias en el trato a prisioneros y a la población civil
que resiste la invasión militar, evidentes en los centros de detención en la base de Guan-
tánamo o en Abu-Ghraib en Irak, y en otras acciones que pueden ser consideradas
como crímenes de guerra. Véase Susan Sontag, «What have we done?», Guardian Un-
limited, Special reports (28 mayo, 2004).
163
Teoría crítica.pmd 163 16/12/2011, 9:36
Habermas, por su parte, considera algunos aspectos de este pro-
blema al observar que la decisión de una intervención militar no
puede ser tomada unilateralmente. Esto constituye, en su perspec-
tiva, un problema epistemológico de la deliberación práctica, ya
que no se trata solamente de cuestiones de buena o mala voluntad,
sino de que el punto de vista de los afectados por esas decisiones
queda excluido sistemáticamente. De manera que el unilateralis-
mo, aun si pretende ser benévolo, carece de provisiones legales que
aseguren su imparcialidad y legitimidad.
Tampoco basta el multilateralismo en las condiciones actuales.
Si bien la Unión Europea ha jugado un papel de contrapeso desea-
ble, y con ello confirma la inevitable necesidad de equilibrios de
poder —y enfatiza además el hecho de que la defensa de principios
siempre está acompañada de la defensa de intereses—, como bien
sabemos, no fue capaz de detener la invasión armada en el caso de
Irak, ni de someterla a la autoridad del Consejo de Seguridad. Las
Naciones Unidas, por su parte, a pesar de las descalificaciones y los
golpes a su personal sufridos en esta guerra, se presenta como la
única alternativa disponible para arbitrar y regular en casos de con-
flicto bélico, aunque también resulta insuficiente en su estructura
actual para impedir los usos abusivos de la fuerza, tanto en su mar-
co legal como en su capacidad de intervención eficaz.
II
El problema consiste entonces en pensar, al menos por ahora,
cómo podrían salvaguardarse los derechos humanos como míni-
mos de justicia compartidos, en la situación actual que supone una
enorme disparidad en términos de poderío militar, y plantea serias
dificultades para establecer acuerdos de justicia vinculantes para
todos en condiciones de acusadas diferencias culturales.17
Ciertamente no se trata de renunciar a ideales de justicia com-
partidos. Ése es el tenor de las críticas de Dworkin a las peripecias
legales de la Administración de Bush para negar que se hayan co-
metido violaciones a los tratados internacionales (que han suscrito
los Estados Unidos) pero que, aun si ese fuera el caso, «violan el
principio básico de humanidad compartida que los subyace».18 Si-
gue Dworkin:
17. Para la conexión entre derechos humanos y pobreza véase Pogge, 2002.
18. Dworkin, 2003: 38.
164
Teoría crítica.pmd 164 16/12/2011, 9:36
Uno de los principios morales fundamentales es el principio de
humanidad compartida: que toda vida humana posee un valor
inherente igual y distintivo. Que este principio es la premisa in-
dispensable de la idea de los derechos humanos, es decir, dere-
chos que la gente posee meramente en virtud de ser humanos, y
que es, por lo tanto, premisa indispensable de un orden moral
internacional.19
Las convenciones de derechos humanos y los diversos ordena-
mientos legales que los incorporan constituyen por su parte las
formas de codificación legal de esos principios.
No obstante, estos mínimos de justicia pueden ser entendidos de
maneras diversas y esto afecta también las condiciones de su im-
plementación. En algunos casos, los derechos humanos se conside-
ran «neutrales» o no partidarios respecto a las ideologías o las diferen-
tes culturas políticas.20 En otros, en cambio, como lo plantea Charles
Beitz, son vistos como: «[...] representativos de un elemento común
dentro de un amplio rango de posturas sobre la justicia social y la
legitimidad política que encontramos en las culturas del mundo».21
Beitz atribuye a T.M. Scanlon la primera postura,22 aunque más
que «neutralidad» este autor propone una forma de indiferencia
frente a las divisiones políticas y económicas del mundo actual para
un repertorio de estándares de conducta no controvertidos. Esa su-
puesta neutralidad pretende por tanto conseguir condiciones equi-
tativas de aplicación, una vez hechas a un lado las posibles ventajas
de asociación con las culturas dominantes.
Pero plantear el problema en términos de la disyuntiva entre la
(supuesta) neutralidad o parcialidad (inevitables compromisos va-
lorativos) de la doctrina de los derechos humanos no es lo más ade-
cuado por varias razones. En primer lugar, porque una vez analiza-
dos con cuidado, no es difícil llegar a la conclusión de que no existen
normas fuera de las formulaciones culturalmente específicas en que
se manifiestan, y que aun los principios generales que pretenden
validez transcultural responden a una historia concreta, a tradicio-
nes jurídicas puntuales y a formas de justificación coherentes con
las costumbres y supuestos de validez de culturas determinadas.
Esto no significa que no pueda argumentarse que ciertas nor-
mas y principios resultan mejores candidatos para servir de base a
una idea de justicia que pretenda validez universal. Más bien, lo que
19. Dworkin, 2003: 38.
20. Véase, por ejemplo, Beitz, 2001: 269.
21. Beitz, 2001: 270.
22. T. M. Scanlon, «Human Rights as Neutral Concern», citado por Beitz, 2001: 270.
165
Teoría crítica.pmd 165 16/12/2011, 9:36
se sostiene es que una vez que se acepta la idea previamente expre-
sada de la inevitable dependencia contextual de cualquier formula-
ción de justicia, en realidad nos acercamos a la segunda postura
descrita por Beitz. Esto es: intentar encontrar puntos de coinciden-
cia o acuerdo entre concepciones de justicia formuladas en diferen-
tes lenguajes normativos, acordes con las tradiciones culturales de
las que provienen.
De ahí que otros autores, como Jack Donnely, rechacen la pre-
tensión liberal de neutralidad y más bien la vean como expresión de
un modelo político hegemónico,23 además de que tendríamos que
señalar la contradicción entre la pretensión de validez general in-
condicional que se deriva del supuesto de neutralidad, o carácter
independiente del contexto cultural de los principios y derechos, y
la postura intervencionista que se adopta en la práctica, ya que esta
última pone en entredicho el supuesto de equidad e imparcialidad
de la concepción liberal de la justicia.
De modo que, más que como «neutral», podemos caracterizar
esta primera postura como liberal-intervencionista: los derechos
humanos se postulan como valores occidentales que es preciso de-
fender. Dado que su validez no se cuestiona, se considera legítimo
exigir que otros los cumplan —sin importar si resultan ajenos a su
cultura— e incluso, si es menester, imponerlos por la fuerza.
La objeción obvia a esta postura, a la que alude Beitz y constitu-
ye la queja más constante por parte de los países menos poderosos,
es la de los posibles abusos de la doctrina de los derechos humanos
como un «instrumento de dominación neocolonial», una vez «ra-
cionalizado el uso de la coerción por parte de los poderes hegemó-
nicos, para promover sus propios intereses».24 La respuesta de
Beitz a este problema, sin embargo, no parece satisfactoria, ya que
no se trata tanto de ampliar o reducir el rango de los derechos hu-
manos (una concepción minimalista frente a otra más amplia) sino
más bien de establecer condiciones de rendición de cuentas para
los más poderosos, como aceptación de la jurisdicción de organis-
mos supranacionales y principios de derecho internacional a los
que tendrían que someterse todos, así como de limitaciones al uso
de la fuerza en todos los casos. Lo que no resulta creíble sostener es
que puedan hacerse coincidir los intereses de los países intervento-
res con la «promoción de una cultura de los derechos humanos»
—como supone Beitz puede ser el caso algunas veces. La evidencia
empírica apunta en la dirección opuesta; además, tendríamos que
23. Donnelly, 1999.
24. Beitz, 2001: 280.
166
Teoría crítica.pmd 166 16/12/2011, 9:36
sostener que no solamente se trata de una cuestión empírica, como
hemos insistido antes, las intervenciones armadas suponen siem-
pre una agenda de poder y no bastan las salvaguardas existentes
para «paliar» o contener esos intereses. Tampoco es una cuestión
referida al «contenido» de los derechos humanos, ya que cualquier
formulación de los mismos puede en principio ser usada como jus-
tificación espuria. Más bien, se trata de separar o diferenciar la po-
lítica de ampliación de los derechos humanos de las intervenciones
armadas. En otras palabras, la guerra no es la manera moralmente
aceptable para llevar a la práctica dichas políticas. Las sanciones en
casos de violaciones deben a su vez ser cuidadosamente reglamen-
tadas y vigiladas en su aplicación por organismos internacionales.
Este tipo de objeciones son tomadas en cuenta por un segundo
grupo de teorías que puede caracterizarse como procedimental-ilus-
trada. Para ésta, los derechos humanos son mínimos razonables de
justicia formulados de manera tal que resultan aceptables (más que
neutrales) para posturas divergentes en materia política o cultural.
No elude el hecho de que dichos derechos son propuestos desde
una perspectiva cultural específica (la Ilustración europea) pero
acepta al mismo tiempo que pueden matizarse para incorporar otras
perspectivas culturales, siempre y cuando estas últimas no contra-
digan los principios fundamentales de la justicia (Rawls). Para que
esto sea posible se propone, además, una concepción de la justicia
en términos procedimentales (Habermas) intentando separar y dis-
tinguir los «contenidos» de las concepciones morales culturalmen-
te específicas, de las condiciones que se requieren para conseguir
su aceptación a través de acuerdos racionales, no violentos. No es
este el lugar para discutir con amplitud los méritos y posibles obje-
ciones a estas teorías;25 baste por ahora, a modo de conclusión, pro-
poner a grandes rasgos la que a nuestro juicio parece ser la formu-
lación que responde mejor a las pretensiones de generalizabilidad
de una doctrina de mínimos de justicia compartidos.
Se trata de una concepción plural, más abierta que las anterio-
res, aunque no necesariamente incompatible con el procedimenta-
lismo; más bien, podría ser vista como una versión ampliada de este
último, que recoge críticas e intenta formulaciones alternativas. Los
derechos humanos son entendidos como principios básicos abier-
tos a interpretaciones culturalmente específicas, a la vez que supo-
nen contenidos morales acerca de los cuales deben conseguirse
acuerdos por medio del diálogo y la persuasión, así como procedi-
mientos legales y negociaciones políticas para su implementación.
25. Me he ocupado de estos temas con más detalle en: Herrera, 1993 y 2005.
167
Teoría crítica.pmd 167 16/12/2011, 9:36
Más que de acuerdos racionales en un sentido estricto, se trataría
de «pactos» de interés mutuo o «traducciones» de ese repertorio
mínimo de derechos que permiten su incorporación en formulacio-
nes afines a las diferentes culturas. Pero la adecuación no solamen-
te se refiere a la manera en que son formulados, sino al hecho de
que deben ofrecer a todos garantías para su cumplimiento en con-
diciones de imparcialidad, así como equidad en la distribución de
los posibles beneficios derivados de su aplicación.
Esta versión es más consistente que la primera con la tradición
de tolerancia liberal, pero de modo más importante, representa una
ventaja respecto de las formulaciones liberales tradicionales por-
que toma en serio la idea de paridad en la situación de los que inter-
vienen en los acuerdos, lo que, a pesar de las dificultades evidentes,
podría conducir a negociaciones y acuerdos políticos en vez de to-
mar la ruta más riesgosa, y difícilmente justificable en términos
morales, de las intervenciones punitivas.
En la práctica, sin embargo, estas formulaciones no se distin-
guen con claridad. También podría objetarse que los objetivos más
modestos del pluralismo político no responden adecuadamente a
los ideales más ambiciosos de la justicia universalista. Como con-
trapartida podríamos responder que al menos se proponen, en una
especie de versión renovada de los debates de la modernidad tem-
prana, investigar las condiciones que hacen posible la coopera-
ción y la instauración de un poder legítimo en el nuevo entorno
internacional.
Bibliografía
BEITZ, Charles (2001): «Human Rights as a Common Concern», Ame-
rican Political Science Review, vol. 95, n.º 2.
BELDEN FIELDS, A. (2003): Rethinking Human Rigths for the New Mille-
nium, Palgrave Macmillan, Nueva York.
BENHABIB, Seyla (2002): The Claims of Culture, Equality and Diversity in
the Global Era, Princeton University Press, Nueva Jersey, Princeton.
BORRADORI, Giovanna (2003): Philosophy in a Time of Terror, Dialogues
with Jürgen Habermas and Jacques Derrida, Chicago, Chicago University
Press, Ill. (trad. cast.: La filosofía en una época de terror. Diálogos con
Jürgen Habermas y Jacques Derrida, Madrid, Taurus, 2003).
CHARTERJEE, Deen K. y Don E. SCHEID (eds.), (2003): Ethics and Foreign
Intervention, UK, Cambridge, Cambridge University Press.
DE GREIFF, Pablo y Ciaran CRONIN (eds.), (2002): Global Justice, Trans-
national Politics, Cambridge, mit Press, MA.
168
Teoría crítica.pmd 168 16/12/2011, 9:36
DONNELLY, Jack (1999): «The Social Construction of International
Human Rights», en Dunne y Wheeler (1999), pp. 71-102.
DUNNE, Tim y Nicholas WHEELER (eds.), (1999): Human Rights in Glo-
bal Politics, UK, Cambridge University Press.
DWORKIN, R. (2003), «Terror and the Attack on Civil Liberties», New
York Review of Books, 6 noviembre, pp. 37-41.
HABERMAS, Jürgen (1998): «Remarks on Legitimation Through Human
Rights», Philosophy and Social Criticism, 24, 2/3: 156-171.
HERRERA, María (ed.) (1993): Jürgen Habermas, Moralidad, Ética y Po-
lítica, Propuestas y Críticas, México, Alianza editorial.
— (ed.) (2005): Razones de la Justicia, Homenaje a Thomas McCarthy,
Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, México (en prensa).
HONNETH, Axel (1996): The Struggle for Recognition: the Moral Grammar
of Social Conflicts, Cambridge, mit Press, MA. (trad. cast.: La lucha
por el reconocimiento, Barcelona, Crítica, 1997).
LUBAN, D. (2002): «Intervention and Civilization: Some Unhappy Lessons
of the Kosovo War», en De Greiff y Cronin (2002), 79-115.
NORRIS, Andrew (2004): «Us and Them: the Politics of American Self-
Assertion after 9/11», Metaphilosophy, vol. 35, n.º 3.
POGGE, Thomas (2002): World Poverty and Human Rights, UK, Polity
Press.
SCHLESINGER Jr., Arthur (2003), «Eyeless in Iraq», New York Review of
Books, vol. 1, n.º 16, octubre, p. 24.
SCHMITT, Carl (1932): Der Begriff des Politischen, Munich, Dunker und
Humboldt (trad. cast.: El Concepto de lo Político, Buenos Aires, Folios
Ediciones, 1984).
SHUE, Henry (1996): Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign
Policy, Nueva Jersey, Princeton University Press, Princeton.
SONTAG, Susan (2004), «What have we done?», Guardian Unlimited,
Special reports (28 mayo).
169
Teoría crítica.pmd 169 16/12/2011, 9:36
METAFÍSICA Y EXPERIENCIA. ACERCA
DEL CONCEPTO DE FILOSOFÍA DE ADORNO*
Christoph Menke
La frase final de las Meditaciones sobre metafísica, el último de
los tres modelos que conforman la Dialéctica negativa,1 resume el
problema del pensamiento filosófico actual en la figura de una soli-
daridad con la metafísica en el momento de su derrumbe. Adorno
colocó bajo este diagnóstico, igual que las Meditaciones en su con-
junto, mediante su primer párrafo bajo el título Después de Ausch-
witz: el hecho de que el pensamiento filosófico hoy en día sólo pue-
da ser solidario con la metafísica que se derrumba, es el eco filosófico
de la «catástrofe» de Auschwitz; en ella están fechadas las Medita-
ciones sobre metafísica. La formulación decisiva que Adorno pro-
porciona para determinar esta conexión entre la situación de la
metafísica y la catástrofe de Auschwitz dice así:
El terremoto de Lisboa bastó para curar a Voltaire de la teodicea
leibniziana; pero la abarcable catástrofe de la primera naturale-
za fue insignificante comparada con la segunda, social, cuyo in-
fierno real a base de lo humanamente malo [das menschlich Böse]
* Traducción directa del alemán por Peter Storandt. Revisión realizada por Gusta-
vo Leyva.
1. Las citas de Dialéctica Negativa han sido realizadas cotejando en lo posible con la
traducción castellana de José María Ripalda revisada por Jesús Aguirre (taurus, Ma-
drid, 1975). Las que provienen de Kulturkritik und Gesellschaft se ajustaron en la medi-
da de lo posible a la traducción en español publicada por la editorial Ariel (Barcelona,
1969). Las citas provenientes de otras obras como Probleme derMoralphilosophie en
Nachgelassene Schriften, sección IV, vol. 10), Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1996 han
sido traducidas por mí (PS). A lo largo del presente artículo Christoph Menke emplea
en diversas formas el sustantivo Glück (que significa a la vez fortuna y, también, felici-
dad) y los verbos Glücken (que se traduce aquí por «tener-fortuna») y Gelingen (lograr).
El lector no debe perder de vista estos señalamientos para poder comprender adecua-
damente el sentido de la reflexión desarrollada por el autor (GL).
170
Teoría crítica.pmd 170 16/12/2011, 9:36
sobrepasa nuestra imaginación. Si la capacidad [Fähigkeit] para
la metafísica ha quedado paralizada, es porque lo ocurrido le
deshizo al pensamiento metafísico especulativo la base de su
compatibilidad con la experiencia. [Adorno, 1966: 354 s.]
Así como antes Adorno había dicho con respecto al arte que «es-
cribir un poema después de Auschwitz es un acto de barbarie»,2 y
ahora, en cambio, plantea «la cuestión, menos cultural, de si se pue-
de seguir viviendo después de Auschwitz, de si le estará totalmente
permitido al que escapó casualmente teniendo de suyo que haber
sido asesinado» (Adorno, 1966: 363), así consiste tanto el primer paso
como el centro motor de las Meditaciones sobre metafísica en la cons-
tatación respecto de la filosofía que lo ocurrido —Auschwitz— había
«paralizado» su pensamiento metafísico especulativo porque le sus-
trajo, e incluso «le deshizo», a éste su «base», a saber, la «compatibi-
lidad con la experiencia». Éstos son los dos elementos, a primera
vista incompatibles, del concepto de filosofía de Adorno: el pensa-
miento filosófico quiere ser, e incluso debe querer ser, metafísica; es
«solidario» con ésta. Para ello —Adorno lo muestra en las Meditacio-
nes— el pensamiento debe referirse a la experiencia. Pero por lo que
experimenta el pensamiento filosófico —Auschwitz como el «infier-
no real»— ya no es capaz de producir ideas metafísicas. Como el
pensamiento filosófico es posible sólo en cuanto metafísica y ésta
sólo en cuanto experiencia, después de Auschwitz el pensamiento
filosófico como metafísica ha devenido, al mismo tiempo, imposible.
La conexión entre la parálisis de la metafísica y la experiencia
de Auschwitz puede entenderse en un sentido psicológico obvio. En
él, esta conexión se refiere al pensamiento metafísico de un autor
que como «pago» por la «frialdad» de su supervivencia padece de
«sueños... como el de quien ya no vive, sino que fue pasado por la
cámara de gas en 1944, cuya existencia posterior entera es mera
imaginación, emanación del deseo delirante de un asesinado hace
2. Th.W. Adorno, 1977. Adorno revoca en las Meditaciones sobre metafísica esta
afirmación sólo en apariencia al escribir: «La perpetuación del sufrimiento tiene tanto
derecho a expresarse como el torturado a gritar; de ahí que quizá haya sido falso decir
que después de Auschwitz ya no se pueda escribir poemas» (Adorno, 1966: 355 s.).
Pues a Adorno le pareció bárbaro escribir poemas después de Auschwitz porque no
podía haber poemas sobre Auschwitz; por ende, la frase no se refiere a poemas como
meros fenómenos de expresión sino como modos de expresión de la «conciencia de
fatalidad» (Adorno, 1977: 30). Ante esta exigencia los poemas tienen que fracasar, se-
gún el diagnóstico de Adorno. Los poemas sobre Auschwitz no pueden lograrse porque
el «logro» significa para ellos algo necesariamente incompatible: ser poemas estética-
mente perfectos y decir la verdad sobre Auschwitz. Logro estético y contenido de ver-
dad se excluyen mutuamente; la no-verdad (Unwahrheit), afirma Adorno —siguiendo a
Hegel y Nietzsche—, es la condición de la belleza.
171
Teoría crítica.pmd 171 16/12/2011, 9:36
veinte años» (Adorno, 1966: 356). Parece inmediatamente compren-
sible que quien sueña así ya no quiere pensar metafísicamente ni
tampoco puede hacerlo; mas no queda nada claro que esto afecte al
pensamiento metafísico mismo, y cómo lo afecta. Esta dificultad la
resuelve de golpe (y, por lo tanto, en absoluto) otra interpretación,
la cual traduce la experiencia de Auschwitz con la misma inmedia-
tez en un argumento metafísico, o sea, en este caso, en un argumen-
to antimetafísico. Al afirmar, por ejemplo, que con Auschwitz se
había refutado el teorema metafísico sobre la «positividad de la exis-
tencia», entendido como la afirmación de que todo suceso «inma-
nente» y mundano tiene un significado «trascendente», sobresaliente
e integrador. De esta manera, la experiencia de Auschwitz se con-
vierte en la mera repetición de un argumento que la crítica de la
metafísica, por ejemplo Nietzsche, «había pronunciado tiempo atrás»
(Adorno, 1966: 360). Si la experiencia de Auschwitz ha de tener
algún efecto sobre el pensamiento metafísico, este efecto no puede
ser, por ende, sólo un efecto psicológico sobre quien piensa filosófi-
camente, al igual que este efecto debe tener su fundamento en la
diferencia de la experiencia de Auschwitz frente a cualquier argu-
mento crítico a la metafísica que el pensamiento filosófico pueda
obtener por sí mismo, es decir, en su ejercicio autónomo. La rela-
ción que guardan la experiencia y el pensamiento debe ser distinta.
I. Poder (Können) y tener-fortuna (Glücken)
Para determinar la conexión entre el pensamiento metafísico y la
experiencia, Adorno encuentra la curiosa expresión de que la «capa-
cidad [Fähigkeit] para la metafísica» está «paralizada» debido a la
catástrofe de Auschwitz. La palabra «capacidad» («para la metafísi-
ca») remite a la idea de una «necesidad [Bedürfnis]» de metafísica. La
situación del pensamiento filosófico después de Auschwitz está, por
lo tanto, determinada porque su capacidad (Fähigkeit) de satisfacer la
necesidad metafísica, si bien no se le ha perdido totalmente, se en-
cuentra decisivamente «paralizada» o debilitada; quedan separadas
la necesidad de metafísica y la capacidad para satisfacerla. Mas esta
necesidad ni es tan fácilmente aceptable ni tampoco tan fácilmente
rechazable (cfr. Adorno, 1966: 80 s.). Precede al pensamiento —«Esa
necesidad es la base del pensamiento» (Adorno, 1966: 399)— y entra
en él: «desaparece» en el pensamiento y «pervive», al mismo tiem-
po, en él, convirtiéndose en necesidad del pensamiento mismo (Ador-
no, 1966: 400). El fundamento para la necesidad metafísica en el pen-
samiento consiste en su «reflexión de sí» (Selbstbesinnung). El pensa-
172
Teoría crítica.pmd 172 16/12/2011, 9:36
miento se vuelve «metafísico» en el ejercicio de su autorreflexión
porque en ella se da cuenta de que se refiere a algo «que no es de su
género»; porque la reflexión del pensamiento sobre sí mismo condu-
ce a su «autonegación», en la que se «trasciende» a sí mismo: es decir,
a sí mismo como acontecimiento «finito». «Para ser espíritu, éste
tiene que saber que no se agota en aquello a que alcanza, en la fini-
tud, a la que se asemeja. Por eso piensa lo que sería inaccesible. […]
La reflexión sobre si la metafísica es aún simplemente posible tiene
que reflexionar la negación de lo finito exigida por la finitud» (Ador-
no, 1966: 385). Adorno llama entonces «metafísico» el pensamiento
del espíritu que se piensa a sí mismo, referido a algo a lo que él es
remitido necesariamente en su ejercicio pero que a él como finito
«no se le asemeja» (como Adorno lo expresa, contradiciendo al genio
del universo de Goethe).3 Este pensamiento, en el cual el espíritu o la
razón, al pensarse a sí mismo, al mismo tiempo se trasciende, no es
otra cosa que el pensamiento de que se logren los ejercicios del espí-
ritu o de la razón. Los ejercicios del espíritu o de la razón se logran si
lo que producen es válido u objetivo. Comprender que se logran los
ejercicios del espíritu y cómo se logran y adquieren validez, equivale
a comprender que el espíritu se trasciende a sí mismo en sus ejerci-
cios y cómo lo hace; es decir, significa concebir un pensamiento «me-
tafísico», tal y como Adorno entiende y utiliza este término: «A pesar
de que su parte de objetividad trascendente no debe de ningún modo
ser aislada y ontologizada, en ella mora discretamente la posibilidad
de la metafísica» (Adorno, 1966: 385 s.). Para pensarse a sí mismo,
nada más que a sí mismo, el espíritu tiene que pensar lo otro que es
distinto de él y, por lo tanto, tiene que pensar metafísicamente.
Esta aparente paradoja puede resolverse mediante una determi-
nación más precisa del logro de los ejercicios intelectuales. Y es esta
misma determinación la que permite explicar también por qué la ca-
pacidad para el pensamiento metafísico —es decir, la capacidad de
concebir la idea del logro (Gelingen) o de la validez— puede ser para-
lizada por la experiencia de Auschwitz. Esto es así porque se trata de
3. «Te asemejas al espíritu que tú comprendes, no a mí» (Fausto, v. 512 s.). El moti-
vo de la diferencia entre el espíritu finito y aquello a lo que éste se refiere está en el
centro del argumento de Adorno. Uwe Justus Wenzel lo refiere también a la necesidad
metafísica misma. Él entiende a Adorno de tal modo que éste quiere «impedir [...] que
la necesidad [Bedürfnis] en el pensamiento coincida sin más y sin resto con la necesi-
dad [Bedürfnis] del pensamiento» (Wenzel, 1998: 16). Esta diferencia frente al pensa-
miento que subraya Wenzel se refiere al origen de la necesidad (Bedürfnis) metafísica:
ésta se presenta en el pensamiento pero no es la propia del pensamiento. En cambio,
para mí se trata a continuación del modo y del lugar de la satisfacción de la necesidad
metafísica: ésta es la propia del pensamiento pero su satisfacción no puede ser alcanza-
da por el pensamiento mismo.
173
Teoría crítica.pmd 173 16/12/2011, 9:36
una facultad que no es autónoma ni mucho menos soberana: porque
depende de lo que ella experimenta. Las capacidades permiten el ejer-
cicio de actividades, en este caso, la actividad del pensamiento meta-
físico. Pero precisamente la actividad metafísica del pensamiento es
o sigue estando remitida también a la receptividad, a la experiencia.
Únicamente porque la metafísica no es sólo una actividad autónoma
del pensamiento, sino un asunto de la experiencia y, con ello, recepti-
va y dependiente de lo dado, resulta que un acontecimiento —«lo que
sucedió»: la catástrofe de Auschwitz— puede «paralizar» la capaci-
dad para la metafísica. El que Auschwitz pueda, e incluso tenga que,
tener un efecto sobre la metafísica, presupone un concepto de metafí-
sica distinto de aquel de la tradición. En tanto que la metafísica sea
concebida como una operación del pensamiento que no depende de
la experiencia, un acontecimiento —incluso el de Auschwitz que «se
sustrae a la imaginación humana»— no podrá tener ningún efecto
sobre la metafísica. Esto significa también: quien entiende la metafí-
sica de este modo, en verdad no la puede entender; quien entiende la
metafísica como operación del pensamiento que no depende de la ex-
periencia, no puede entender en absoluto que las catástrofes como de
Lisboa o Auschwitz tengan realmente un efecto sobre la metafísica
—a menos que tradujera para sí estas catástrofes en pensamientos
(metafísicos o críticos a la metafísica) que en principio habrían podi-
do ser encontrados y formulados sin esas catástrofes también. En
cambio, el entender que la experiencia de Auschwitz, en su diferencia
frente al pensamiento, tiene un efecto sobre el pensamiento metafísi-
co, y cómo lo tiene, presupone que la metafísica misma se entienda
de otro modo. Esta comprensión requiere entender la metafísica
—que concibe el logro de realizaciones intelectuales como la auto-
trascendencia de las realizaciones intelectuales— como una forma
del pensamiento que precisamente en esto depende de la experiencia.
Es mediante una crítica a Kant4 que Adorno explica por qué la
idea del logro intelectual (en el sentido ya explicado de la diferencia
frente al ejercicio intelectual) es metafísica, y en esto, al mismo tiem-
po, requiere de la experiencia. Kant concibe como razón práctica aque-
lla razón que no sólo «se ocupa de su quehacer» sino que en su auto-
rreflexión deviene en metafísica: la referencia a las ideas de libertad,
Dios e inmortalidad se presenta como necesidad en el intento de pen-
sar una práctica determinada por la razón que Kant concibe, a su
vez, como práctica moral, como acción a partir de la comprensión
moral, como comprensión del deber moral. Kant —así es como re-
4. Aquí no estoy considerando la cuestión de si la crítica de Adorno realmente da en
el blanco en Kant.
174
Teoría crítica.pmd 174 16/12/2011, 9:36
formula Adorno este nexo— introduce «las así llamadas ideas metafí-
sicas —que él cree que no puede salvar para la teoría ni tampoco tie-
nen relevancia constitutiva para la teoría— en principio únicamente
porque son postulados de la razón práctica» (Adorno, 1996: 100). Ésta
es la primera reducción que Adorno le reprocha a Kant: que Kant
concibe el pensamiento metafísico no como momento de reflexión de
la razón sobre su ejercicio, su praxis, sino sólo sobre la razón práctica
en cuanto razón moral. Esta reducción va acompañada de una segun-
da que atañe a la relación entre la razón y la praxis, modificando deci-
sivamente la comprensión de las ideas metafísicas y, de acuerdo con
Adorno, la falsea: porque aquello que Kant introdujo primero como
postulados de la razón práctica, lo declara subrepticiamente «condi-
ciones» de la misma (Adorno, 1996: 128). Esto se refiere particular-
mente a la idea de libertad. Entender la libertad como «postulado»
implica que el hombre que emite un juicio moral y que en ello hace
valer la ley moral como factum, se concibe a sí mismo como libre
(asimismo a su alma como inmortal y a Dios como existente). En
cambio, entender la libertad como «condición» —como Adorno le
objeta a Kant— significa atribuirla a la persona que emite un juicio
moral como una facultad cuya posesión y ejercicio (los cuales, sin
embargo, jamás pueden ser empíricamente sabidos con seguridad)
garantizan la moralidad de su juzgar. Al pasar de «postulado» a «con-
dición», la libertad se convierte de una idea cuya realidad postulo para
que la acción moral parezca razonable, en una facultad cuya existen-
cia presupongo para que pueda hacerse posible la acción moral.
El rasgo que contiene esta redefinición de la libertad —de ser
algo que se postula bajo la condición de la moralidad, por algo que
se presupone como condición de la moralidad— y que Adorno criti-
ca, es el «optimismo» (PM, 114) que ello implica. Este optimismo se
expresa en una convicción que Adorno atribuye a Kant y que repro-
duce de esta forma: «Para que la ley moral, que sí existe, se cumpla
debo ser libre» (ibíd.). Hay dos maneras de entender esta proposi-
ción como la expresión de un optimismo «metafísico»: una, en cuan-
to esta proposición afirma que en realidad siempre podremos hacer
lo que debemos porque poseemos la facultad de la libertad y su
ejercicio consiste no en otra cosa más que en el cumplimiento del
deber moral. La otra, y más fundamental, manera de entender esta
proposición como falsamente optimista reside en que en ella, al
mismo tiempo, se presupone que existe una facultad subjetiva —y
nosotros la poseemos— cuyo ejercicio garantiza un «cumplimien-
to» (en este caso, el cumplimiento de la ley moral y, por lo tanto, la
moralidad). En el primer sentido la proposición atribuida a Kant es
optimista porque afirma que al deber le corresponde un poder (Kön-
175
Teoría crítica.pmd 175 16/12/2011, 9:36
nen) subjetivo. En el segundo y más fundamental sentido, la propo-
sición es optimista porque afirma, al mismo tiempo, que al poder
subjetivo le corresponde un logro objetivo (objektives Gelingen).
Cualquiera que posea las facultades o capacidades subjetivas co-
rrespondientes y las aplique podrá actuar moralmente; estas facul-
tades y su ejercicio aseguran el logro de su praxis moral. O de otra
forma: las condiciones del logro de la praxis moral no son más que
las capacidades poseídas y ejercidas por un sujeto.
Adorno expresa en contra de este optimismo del poder (Kön-
nen), del poder dejar que se logre, una objeción que en la presenta-
ción oral de sus Lecciones de Filosofía Moral toma esta forma:
En la teoría kantiana no aparece en absoluto el problema —y éste
es para nosotros hoy en día un problema muy serio y palpable—
de si no sería posible que entre tal ley, entre la idea de la buena y
correcta acción, y la posibilidad de siquiera cumplirla existiera
una contradicción real, es decir, que esta posibilidad bajo ciertas
condiciones no se dé: este horizonte —si para este caso quere-
mos considerar a Kafka como un poeta filosófico, pues uno de
los principales objetos de su poesía se introdujo de ahí en la así
llamada filosofía existencial— no aparece en absoluto en la teoría
de Kant. No aparece la posibilidad de lo absurdo: de que sí exista
la idea del bien y la obligación de hacerlo y de cumplir la ley, pero
que, al mismo tiempo, se esté negando a los hombres la posibili-
dad de cumplirla, por ejemplo, por la totalidad del plexo social en
que ellos se encuentran inmersos. [Adorno, 1996: 113 s.]
La «posibilidad de lo absurdo» que Adorno invoca aquí con Kaf-
ka en contra de Kant, consiste en la divergencia entre el poder (sub-
jetivo) y el logro (práctico). Esta posibilidad es negada o suprimida
por un optimismo que forma la esencia de lo que para Adorno es
metafísica «falsa» o que la hace devenir falsa. Al mismo tiempo,
este optimismo forma la «conciencia de poder (Könnens-Bewußt-
sein)» que Christian Meier detectó ya en el centro de la Ilustración
griega:5 si tan sólo hemos adquirido o conformado las habilidades
adecuadas y sabemos aplicar estas habilidades de manera correcta
y con la circunspección adecuada, nuestros ejercicios prácticos no
podrán más que lograrse. Con la experiencia de lo absurdo se des-
truye este optimismo del poder (Optimismus des Könnens). Y esta
destrucción de la metafísica falso-optimista es, al mismo tiempo, el
momento en que el espíritu que se piensa a sí mismo empieza a
5. Meier, 1983: 435 ss.
176
Teoría crítica.pmd 176 16/12/2011, 9:36
pensar y entender metafísicamente de modo correcto. Adorno lla-
mó «metafísico» —en el sentido correcto del concepto de idea de
Kant y, con ello, en contra de su falso optimismo— al pensamiento
del espíritu que se piensa a sí mismo, de algo a lo que se refiere en
su ejercicio pero que, a la vez, no le «es similar» a él como finito, a
lo que él se enfoca pero que no puede hacer posible por capacidad
propia y mediante esfuerzo propio. La experiencia de lo absurdo
muestra que ésta es precisamente la idea de su logro. Pues la expe-
riencia de lo absurdo consiste en que, por ejemplo, queremos que se
logren nuestras prácticas morales pero no somos capaces de asegu-
rarlo en todo lo que hacemos: porque nuestras prácticas sólo se
logran por medio de nosotros, porque podemos efectuar algo, pero
su logro no está garantizado por nuestro poder (Können). El logro
de la praxis racional es —precisamente porque para ello no hay
condición («metafísica»)— una idea («metafísica»). La grieta de lo
absurdo es el lugar de la metafísica: el abrirse la diferencia entre la
subjetividad de las facultades y ejercicios y la objetividad del logro.
Este hecho describe al mismo tiempo la condición del pensamiento
metafísico de depender de la experiencia. Siendo yo el sujeto de una
praxis racional, si bien puedo hacerlo todo para que ésta se logre, no
puedo efectuar, no puedo asegurar su logro; sólo puedo creer (glau-
ben) en el logro de mi praxis o esperar que se dé. Adorno lo formuló
para la praxis moral, a partir de la cual Kant introduce las ideas meta-
físicas, de la siguiente manera: «Los postulados de la razón práctica
que trascienden al sujeto —Dios, libertad, inmortalidad— implican la
crítica del imperativo categórico, de la pura razón subjetiva, que no
podría ser pensado en absoluto sin esos postulados por mucho que
Kant asevere lo contrario: no hay bien sin esperanza» (Adorno, 1966:
272). Esto significa: el bien permanece siendo objeto de la esperanza
porque, como todo logro, no puede llegar a ser un resultado, una obra
de la «razón subjetiva»; es posible sólo mediante el sujeto pero no
únicamente mediante el sujeto. Esto determina, al mismo tiempo, el
modo en que el logro de la praxis racional es para nosotros, está dado
a nosotros. De él no podemos «cerciorarnos» en el medio del «pensa-
miento que se basta a sí mismo» (Adorno, 1966: 383) —como Adorno
lo afirma respecto de lo inteligible— porque no podemos determinar
mediante el mero análisis de sus condiciones que sí ocurrirá. El que el
logro se dé es contingente frente a sus condiciones (subjetivas) y, por
ende, como todo lo contingente, objeto de una experiencia. Esta expe-
riencia es la del logro como no (o in-) condicionado; es decir, de aquel
momento en todo logro en que éste no es únicamente un efecto del
hacer. El que yo haya logrado algo nunca será totalmente mi mérito
porque siempre contendrá un momento del tener-fortuna (Glücken).
177
Teoría crítica.pmd 177 16/12/2011, 9:36
Dicho con más exactitud: en la experiencia del logro se combinan las
dos caras, la de hacerlo uno mismo (Selbertun) y la de tener-fortuna
(Glückhaben). Éste es el momento de tener-fortuna (Glücken). En él
se da lo que yo había esperado y para lo que actué sin de esta manera
poder producirlo. Como «tener-fortuna» todo logro de la praxis racio-
nal se asemeja, incluso en su apariencia más cotidiana y habitual, a la
experiencia de la felicidad (Glück), de acuerdo con la cual Adorno
determina la «experiencia metafísica» (Adorno, 1966: 366-368): la fe-
licidad es «lo único en la experiencia metafísica que es más que deseo
impotente», es la satisfacción real del deseo del sujeto. Pero lo es pre-
cisamente por ser la experiencia subjetiva del «excedente sobre el su-
jeto»: la experiencia de que precisamente lo que satisface el deseo del
sujeto es, al mismo tiempo, el «momento de verdad en lo que lleva
el carácter de cosa (Dinghafte)», el contenido propio de lo objetivo, del
mundo y de su organización. Por consiguiente, la «promesa de felici-
dad» (Adorno, 1966: 366) no consiste en remitir a «otro» mundo, sino
en hacer aparecer este mundo, aunque sea momentáneamente, como
otro mundo: como un mundo en que se cumple y se verifica la espe-
ranza del logro y la creencia en él, las cuales se abrigan en toda acción
subjetiva pero no pueden ser cumplidas o verificadas sólo mediante
la acción subjetiva, mediante las facultades y los ejercicios propios del
sujeto. Todo logro incluye —más allá de las facultades y las realizacio-
nes propias del sujeto— que mi poder y actuar sea favorecido o apo-
yado por algo sobre lo cual no tengo poder alguno y que únicamente
puedo esperar. En la experiencia del logro como momento de tener-
fortuna, experimento el acontecer de tal venir a mi encuentro (Entge-
genkommen), la existencia de algo que viene a mi encuentro (Entgegen-
kommende): pero sin poder asegurar para mí jamás esta experiencia
del cumplimiento o de la verificación; «lo inmediatamente evidente
para el sujeto adolece de falibilidad y relatividad» (Adorno, 1966: 367).
No hay decisión racional posible entre la certeza de la presencia del
tener-fortuna y su privación en la «vana espera» (Adorno, 1966: 368).
Si todo logro, en cuanto tener-fortuna, contiene un «excedente sobre
el sujeto», el sujeto tampoco sabrá jamás con certeza si el momento
del tener-fortuna ya se dio o no ha llegado aún.
II. Después de Auschwitz
El efecto surtido en la metafísica por la experiencia de Auschwitz
presupone un concepto de metafísica como pensamiento dependiente
de la experiencia. Esta referencia a la experiencia determina el uso que
el propio Adorno hace del concepto de metafísica: el logro de una praxis
178
Teoría crítica.pmd 178 16/12/2011, 9:36
racional es una «idea metafísica» porque no puede ser garantizado
mediante los esfuerzos «subjetivos» en esta praxis, sino que su aconte-
cimiento se experimenta como «excedente sobre el sujeto» y «momen-
to de verdad en lo que lleva el carácter de cosa». Por ende, no es otra
cosa que un análisis —un análisis de la imposibilidad del análisis— de
la «idea» del logro de una praxis racional, mediante el cual Adorno
introduce el concepto de la «experiencia metafísica»: se pretende que
aquello que representa esta experiencia —la referencia a un contenido
trascendental— tenga su fundamento en que el espíritu o bien la razón
no sea capaz de comprenderse a sí mismo sin esta referencia, en la
esperanza y la creencia. Un concepto tal de metafísica, en cuanto pen-
samiento dependiente de la experiencia, es el requisito para poder en-
tender el efecto que la experiencia de Auschwitz tiene en la metafísica.
Si este concepto es requisito de ese efecto, significa esto al mismo tiempo
que no puede haber sido la experiencia de Auschwitz la que produjo
este concepto de metafísica. La transformación de una metafísica
«optimista» de poder-dejar-que-se-logre en un pensamiento de tener-
fortuna, receptivo y dependiente de la experiencia, es una operación
crítica (o «deconstructiva») que en la filosofía siempre ha estado en
marcha al criticar las ilusiones optimistas de la conciencia de poder
ilustrada (aufklärerisches Können-Bewußtsein). Si bien esa dependen-
cia de la experiencia no puede reconocerse sin recurrir a la experien-
cia —la filosofía aprende, recurriendo a la experiencia, que la idea de
logro depende de la experiencia—, la experiencia de cuya reflexión la
filosofía aprende, esto es la experiencia de la praxis habitual de la ra-
zón,6 mas no aquella del «infierno real» de Auschwitz. Así, para el
mismo Adorno no ha sido la experiencia de Auschwitz la que le con-
venció de que el optimismo (atribuido a Kant) era insostenible. De lo
insostenible de tal optimismo Adorno ya se había convencido —véase
su conferencia sobre Die Idee der Naturgeschichte sostenida en 1932—7
con la lectura de Nietzsche y Benjamin, reflexionando con esta lectura
sus experiencias sociales, culturales y, especialmente, estéticas.
Por lo tanto, la referencia a la experiencia de Auschwitz, el ha-
cer salir el efecto que esta experiencia debe tener en el pensamiento
filosófico, representa el lugar en el que podemos distinguir dos ni-
veles en la argumentación de Adorno. En el primer nivel, Adorno
critica el optimismo metafísico del poder-dejar-que-se-logre.8 En este
6. Véase al respecto como ejemplar la interpretación que hace Pierre Aubenque del
concepto de la phrónesis de Aristóteles como reconocimiento de la contingencia
del logro: Aubenque, 1963: 106 ss.
7. Adorno, 1932: 345-365.
8. Este nivel en la argumentación de Adorno señala su concordancia con la decons-
trucción que hace Derrida de la «posibilidad» de justicia.
179
Teoría crítica.pmd 179 16/12/2011, 9:36
caso, «crítica» significa la crítica filosófica. La crítica de la metafísi-
ca optimista se realiza mediante reflexiones conceptuales que
—como todas las reflexiones conceptuales bien entendidas— se re-
fieren a la experiencia, aunque sin expresar el contenido de una
experiencia histórica específica. Lo que ellas expresan es la expe-
riencia de la praxis humana misma. La reflexión sobre la experien-
cia de Auschwitz representa un segundo nivel en la argumentación
de Adorno que es distinto (lo que no significa: separado) del prime-
ro. Este segundo nivel presupone la crítica filosófica del optimismo
metafísico y, con ella, el hecho de que la idea «metafísica» del logro
práctico depende de la experiencia. Al mismo tiempo, la argumen-
tación de Adorno en su segundo nivel va más allá al preguntar por
las consecuencias que la experiencia de un acontecimiento históri-
co específico a la luz de sus causas sociales tiene para la compren-
sión de la praxis humana y su logro. En la argumentación de Ador-
no en su segundo nivel, «crítica» significa, por ende, crítica de la
sociedad; pero no como crítica a la sociedad sino por la sociedad:
como crítica del pensamiento mediante una reflexión sobre la so-
ciedad existente. Adorno muestra en ella cómo un acontecimiento
histórico —y más aún, las relaciones sociales que lo producen—
destruyen la comprensión del logro de la praxis humana.
Esta distinción entre dos niveles corta varias equiparaciones
hechas por Adorno. Así, Adorno (en el pasaje citado de sus Leccio-
nes de Filosofía Moral) conecta la «posibilidad de lo absurdo» con la
posibilidad de que «se esté negando a los hombres la posibilidad de
cumplir [la ley moral], por ejemplo por la totalidad del plexo social
en que ellos se encuentran inmersos» (Adorno, 1996: 113 s.). Si se
pretende que la referencia a la «posibilidad de lo absurdo» soporte
el argumento crítico en contra de la metafísica optimista del poder-
dejar-que-se-logre, esta posibilidad debe basarse en la experiencia
de que en ningún ejercicio práctico el esfuerzo subjetivo puede ga-
rantizar su logro; a esto se refiere la descripción del logro como
tener-fortuna. Por lo tanto, no es primeramente la «totalidad del
plexo social» la que abre la diferencia entre poder (Können) y tener-
fortuna. Esto significa, a la inversa, que el efecto que la «totalidad
del plexo social» tiene sobre el pensamiento filosófico de la praxis y
su logro, puede consistir no únicamente en señalar la «posibilidad
de lo absurdo» como posibilidad de establecer la diferencia entre
poder (Können) y tener-fortuna. Esto vale especialmente para la
experiencia de la catástrofe histórica de Auschwitz y de sus causas
sociales. Auschwitz es el «infierno real» creado «por lo humana-
mente Malo (das menschlich Böse)»: un infierno hecho por los hom-
bres ya que ellos pueden, e incluso quieren, ser radicalmente malos.
180
Teoría crítica.pmd 180 16/12/2011, 9:36
Auschwitz ni tiene sus causas en el hecho de que los sujetos no
puedan garantizar que se dé el bien, ni tampoco tiene su efecto en el
hecho de que los sujetos sólo debido a esa experiencia empiecen a
dudar de su optimismo del poder-dejar-que-se-logre. La experiencia
de lo absurdo aboga en contra del optimismo metafísico y Auschwitz
es la experiencia del mal; pero ambas cosas son algo diferente.
No obstante, sería equivocado cortar totalmente la conexión en-
tre la experiencia social de Auschwitz y la crítica filosófica del opti-
mismo metafísico. Más bien, lo que se precisa (también en este caso)9
es una segunda diferenciación entre dos perspectivas distintas de
Adorno: una explicativa y otra fenomenológica. En la perspectiva fe-
nomenológica, Adorno expresa la experiencia subjetiva de aconteci-
mientos históricos y relaciones sociales y prosigue esta experiencia
hasta llegar a sus consecuencias para la comprensión y el ejercicio de
la praxis racional. En esto Adorno demuestra cómo la experiencia
de Auschwitz disuelve el ideal del tener-fortuna; en breve volveré a
este aspecto. En cambio, en la perspectiva explicativa Adorno entien-
de los acontecimientos a partir de plexos sociales de generación y
causalidad que actúan a espaldas de los sujetos. En esta segunda pers-
pectiva explicativa Adorno afirma no una conexión (de aprendizaje)
entre la experiencia de Auschwitz y la adquisición de un concepto
correcto de metafísica dependiente de la experiencia, sino una co-
nexión (de génesis) entre la metafísica optimista falsa y la catástrofe
de Auschwitz. Es sólo por eso que Auschwitz tiene un efecto sobre la
configuración de la metafísica: «La marcha de la historia no deja otra
salida que el materialismo a lo que tradicionalmente fue su inmedia-
ta oposición, la metafísica. Lo que el espíritu se glorificó en otro tiem-
po de determinar o construir a su imagen y semejanza [a saber: la
historia o la praxis], ha tomado la dirección de lo que no se parece al
espíritu ni acepta su dominación, la cual con todo se manifiesta en
ello como lo absolutamente Malo (absolut Böse)» (Adorno, 1966: 358).
La «marcha de la historia» que produjo a Auschwitz «obliga» a aban-
donar el concepto tradicional de metafísica y a comprenderla de modo
materialista, es decir, como pensamiento dependiente de la experien-
cia. Pero esta «obligación» no se fundamenta en lo que Auschwitz
nos enseña (porque no nos enseña nada) sino en lo que causó a Ausch-
witz, o dicho con más exactitud: lo que comparte la responsabilidad
por Auschwitz. La obligación que surge de Auschwitz para redeter-
minar la forma del pensamiento metafísico es, por ende, moral: la
9. Entiendo a A. García Düttmann como una reconstrucción de lo que en adelante
denomino la «fenomenología» crítico-social de Adorno de la experiencia después de
Auschwitz (cfr. García Düttmann, 1991: 21 ss).
181
Teoría crítica.pmd 181 16/12/2011, 9:36
obligación del «nuevo imperativo categórico» «impuesto» por Hitler
a los hombres, «el de orientar su pensamiento y acción de modo que
Auschwitz no se repita, que no vuelva a ocurrir nada semejante» (Ador-
no, 1966: 358). Para cumplir este imperativo moral —ésta es la tesis
de Adorno— debemos modificar fundamentalmente («en sentido ma-
terialista») el concepto de metafísica, pues la metafísica optimista
tradicional está entre los factores que hicieron posible a Auschwitz.
El argumento que Adorno aduce para sostener esta afirmación,
en el segundo capítulo de sus Meditaciones bajo el título Metafísica y
cultura, es éste: una forma de metafísica como el falso optimismo del
poder-dejar-que-se-logre es parte precisamente de aquella compren-
sión de la cultura, la Ilustración, o el espíritu cuyo «fracaso» (Adorno,
1966: 366) se evidenció en Auschwitz, porque fue precisamente esa
comprensión de la cultura, la Ilustración o el espíritu lo que ayudó a
producir a Auschwitz. El optimismo metafísico del poder-dejar-que-
se-logre pertenece a una cultura que aborrece el mal olor porque ella
misma huele mal; «porque, como dice Brecht en un magnífico pasa-
je, su palacio está hecho de excremento de perro» (ibíd.). Ésta es una
cultura que realiza y glorifica el «imperio» del espíritu, un imperio
—afirma la Dialéctica de la Ilustración, afirmación de la que Adorno
con justa razón nunca se retractó— que en Auschwitz se «manifes-
tó... como absolutamente Malo (absolut Böse)». Por consiguiente, la
falsa metafísica optimista pertenece a las causas de Auschwitz, y como
Auschwitz nos obliga a «orientar» nuestro «pensamiento y acción de
modo que Auschwitz no se repita, que no vuelva a ocurrir nada seme-
jante», la filosofía con sus recursos debe esforzarse por someter a una
revisión crítica este concepto de metafísica.
Pero el efecto que la experiencia de Auschwitz tiene para el pensa-
miento metafísico no se acaba con esta obligación moral de reflexio-
nar también sobre la responsabilidad de su historia y su conceptuali-
dad por Auschwitz. Porque precisamente una filosofía que ha hecho
esto, que abandonó su falso optimismo, que reconoció la diferencia
entre tener-fortuna y poder (Können), y que comprendió su depen-
dencia de la experiencia: precisamente una filosofía tal que piensa el
logro de la praxis como una «idea» metafísica, es afectada en su posi-
bilidad por la experiencia de Auschwitz; ella está paralizada por Ausch-
witz en su capacidad de producir metafísica porque se deja paralizar
por Auschwitz. Adorno explica esta parálisis, más allá del contexto
psicológico, siguiendo en una actitud fenomenológica la perspectiva
del sujeto que en su idea metafísica del logro se percibe como depen-
diente de la experiencia: y luego experimenta Auschwitz.
La experiencia de la que depende el pensamiento del logro es la
experiencia metafísica del tener-fortuna. A ella se refiere la sustitu-
182
Teoría crítica.pmd 182 16/12/2011, 9:36
ción que hace Adorno «de la pregunta gnoseológica de Kant sobre
cómo es posible la metafísica» por «la cuestión que establece la filoso-
fía de la historia, de si la experiencia metafísica es aún meramente
posible» (Adorno, 1966: 364). El que la experiencia metafísica del
tener-fortuna se cuestione después de Auschwitz no significa que des-
pués de Auschwitz ya no exista la experiencia de la felicidad; precisa-
mente las Meditaciones sobre metafísica instan a afirmar lo contra-
rio.10 El que la experiencia metafísica del tener-fortuna esté en duda
después de Auschwitz, significa más bien que la experiencia de la
felicidad ya no tiene fuerza metafísica; que el pensamiento ya no pue-
de obtener de ella ninguna capacidad metafísica porque la experien-
cia de felicidad (Glück) ha perdido la conexión con las actividades,
con la praxis del sujeto: mientras que era (o sería) precisamente esta
conexión en la que consistió la experiencia metafísica. La experiencia
metafísica no consiste únicamente en la experiencia de felici-
dad (Glück), ni mucho menos en la mera experiencia de tener-fortuna
(Glückhaben). La experiencia metafísica es la de tener-fortuna: la de
ese momento en que se da aquello por lo que se orientan las promesas
y esperanzas propias, pero que los esfuerzos y actividades propias por
sí solas no son capaces de producir. Para quien estuvo en Auschwitz
la felicidad ha devenido algo muy distinto: «una trampa inevitable»
que «espera en mi camino, lo sé desde ahora».11 Para él la experiencia
es después de Auschwitz —y ya en Auschwitz— la de un hombre «sin
destino»: la experiencia de que todo lo que le sucede, le sucede única-
mente por medio de lo que él mismo hace pero que, al mismo tiempo,
ya no existe una conexión comprensible entre lo que él hace y lo que
le sucede, para peor o para mejor. Únicamente porque él, estando en
la fila de los presos, puso un pie delante del otro, llegó a la mesa en la
que decidirían sobre su destino: aunque en el caso menos grave, sólo
sobre su destino para las siguientes semanas. Él mismo caminó hacia
allí, al igual que habrá sido su camino, el camino recorrido por él, que
lo llevó hacia allí donde se cierra la trampa de la felicidad.12 Pero al
igual que aquella desgracia (Unglück) no puede ser experimentada
como algo malogrado (Misslingen), esta felicidad no lo puede ser como
logro, como tener-fortuna (Glücken). De esta manera, el pensamiento
metafísico, la idea del logro, pierde su «base» en la experiencia. Ellos
devienen, según la expresión de Adorno, «incompatibles»: lo sucedi-
10. Incluso el hecho de que «aun allí, entre las chimeneas, [...] en el descanso entre
las penas [hubo] algo que se parecía a la felicidad» (Kertész, 1996: 287), no contradice
la afirmación de Adorno de que la experiencia metafísica del logro está puesta en duda
a raíz de Auschwitz.
11. Kertész, 1996: 287.
12. Véase Kertész, 1996: 97 y 283 s.
183
Teoría crítica.pmd 183 16/12/2011, 9:36
do le deshace «al pensamiento metafísico especulativo la base de su
compatibilidad con la experiencia». Esto no quiere decir que la expe-
riencia contradiga al pensamiento sino que ellos se quedan sin rela-
ción —y sin relación posible— entre ellos. El optimismo metafísico
que critica Adorno afirmaba una relación de garantía entre la praxis y
el tener-fortuna y, con ello, también entre la razón y el tener-fortuna.
La metafísica «materialista» de Adorno, dependiente de la experien-
cia, rechaza esa relación: La idea del tener-fortuna se da únicamente
allí donde la idea del logro y la experiencia de la felicidad se corres-
ponden. «Después de Auschwitz» es para Adorno el nombre de una
situación en la que la capacidad para esta idea metafísica se encuen-
tra paralizada porque a quien la experimenta se le ha roto la conexión
entre lo que hace y lo que le sucede.
Bibliografía
ADORNO, Theodor W. (1932): Die Idee der Naturgeschichte, en Theodor
W. Adorno: Gesammelte Schriften, vol. 1, Suhrkamp, Frankfurt am
Main, 1973.
— (1966): Negative Dialektik, en Theodor W. Adorno: Gesammelte
Schriften, vol. 6, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1973 (trad. cast:
Dialéctica Negativa, Taurus, Madrid, 1975).
— (1977): Kulturkritik und Gesellschaft, en Theodor W. Adorno: Gesam-
melte Schriften, vol. 10, Suhrkamp, Frankfurt am Main (trad. cast.:
Crítica Cultural y Sociedad, Ariel, Barcelona, 1973).
— (1996): Probleme der Moralphilosophie, en Theodor W. Adorno: Nach-
gelassene Schriften [Escritos póstumos], sección IV, vol. 10, Suhr-
kamp, Frankfurt am Main.
AUBENQUE, Pierre (1963): La prudence chez Aristote, PUF, París (trad.
cast.: La Prudencia en Aristóteles: Con un apéndice sobre la Pruden-
cia de Kant, Crítica, Barcelona, 1999).
GARCÍA DÜTTMANN, A. (1991): Das Gedächtnis des Denkens. Versuch über
Heidegger und Adorno, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
KERTÉSZ, I. (1996): Roman eines Schicksallosen, Rowohlt, Berlín (trad.
cast.: Sin destino, Plaza-Janés, Barcelona, 1996).
MEIER, Ch. (1983): Die Entstehung des Politischen bei den Griechen, Suhr-
kamp, Frankfurt am Main.
WENZEL, U.J. (1998): «Statt einer Einleitung: Von metaphysischen Bedürf-
nissen», en U.J. Wenzel (coord.), Vom Ersten und Letzten. Positionen
der Metaphysik in der Gegenwartsphilosophie, S. Fischer, Frankfurt
am Main.
184
Teoría crítica.pmd 184 16/12/2011, 9:36
DESDE LA EXCLUSIÓN GLOBAL Y SOCIAL
(ALGUNOS TEMAS PARA EL DIÁLOGO
SOBRE LA TEORÍA CRÍTICA)
Enrique Dussel A.
Después de pensar sobre el tono de mi participación en este «diá-
logo» entre europeos y latinoamericanos en torno a la «Teoría Críti-
ca», he pensado que mi estrategia argumentativa debía tomar pri-
meramente con seriedad los «sujetos» del diálogo y su locus
enuntiationis. Quiénes somos y desde dónde hablamos. No es obvio
ni habitual1 este tipo de diálogos, y menos simétricamente, es decir,
entre filósofos situados en una comunidad de comunicación hori-
zontal, que se respetan como iguales, entre colegas, y que sin embar-
go exigen ser reconocidos en su alteridad, por ello no exento de cier-
ta incomunicabilidad, inconmensurabilidad que puede producir
malentendidos, pero igualmente aunados en una voluntad solidaria
de intentar avanzar en una filosofía crítica con validez mundial
—quizá por primera vez en la historia, ya que, pienso, es la tarea
específica de la filosofía en este siglo XXI que se inicia—, y por ello
desde los excluidos del sistema global (los países periféricos) y den-
tro del orden de los Estados particulares (las masas empobrecidas).
1. Los primeros contactos con la Escuela de Frankfurt
(con la «primera generación»)
Por mi parte, practico lo que hemos denominado «Filosofía de la
Liberación»,2que desde su origen mantuvo un diálogo constante con
1. Mis más de diez años de diálogo con Karl-Otto Apel (que se publica en castellano
próximamente en Debate entre la Ética del Discurso y la Ética de la Liberación (1989-1997)
(Dussel, 2005), me han enseñado que es bueno definir claramente los puntos de partida.
2. En el año 2003 nos reunimos los fundadores de este movimiento en Córdoba
(Argentina) para conmemorar los treinta años de su origen (aunque naciera en el II
185
Teoría crítica.pmd 185 16/12/2011, 9:36
la «Teoría Crítica». Los acontecimientos del 68 en París, Frankfurt o
Berkeley no tuvieron el mismo sentido en América Latina, ni tampo-
co partieron del mismo contexto.3 Paradójicamente, bajo dictaduras
militares (impuestas por el Pentágono y la doctrina de H. Kissinger
entre 1964 y 1984), las obras de H. Marcuse, en especial El hombre
unidimensional, nos impactaban en una situación muy semejante al
horror del totalitarismo, ambiente dentro del cual nació la primera
Escuela de Frankfurt (la «primera generación»). La «guerra sucia»
con miles de asesinados, torturados, desaparecidos4 duró casi dos de-
cenios (en Brasil, por ejemplo). Pero junto a Marcuse leíamos al mar-
tiniqués Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, ya que nuestra
reflexión se situaba en la periferia postcolonial, desde el Sur, y tenien-
do como referencia la ciencia social crítica, como la denominada
«Teoría de la dependencia» —que será después continuada con la
teoría del «World-System» de I. Wallerstein, y que irrumpirá, por últi-
mo, desde el gobierno de W. Clinton, con el nombre de «globaliza-
ción» (pasando entonces de la internacionalización de la parte pro-
ductiva del capital en las trasnacionales, a una etapa financiera y
monetarista de impacto planetario). Es decir, nuestra primera lectu-
ra de la «Teoría Crítica», no era ya eurocéntrica. Mi obra Filosofía de
la Liberación (escrita en 1975) comienza de esta manera:
Desde Heráclito hasta von Clausewitz o H. Kissinger, la guerra es
el origen de todo, si por todo se entiende el orden o el sistema que
el dominador del mundo controla con el poder y los ejércitos [...]
Se trata entonces de tomar en serio al espacio, al espacio geopo-
lítico. No es lo mismo nacer en el Polo Norte o en Chiapas que
en New York.5
Congreso Nacional de Filosofía argentino de 1971), y volvimos a encontrarnos en
noviembre de 2004 para evaluar ese largo proceso.
3. En la «Plaza de las tres culturas», en México, fueron asesinados más de cuatro-
cientos estudiantes y obreros, lo que no aconteció ni en París ni en Berkeley. En Argen-
tina, la ciudad de Córdoba será «tomada» por huelgas obreras y estudiantiles contra el
dictador militar Onganía (en el llamado «Cordobazo»). Acontecimientos muy diversos
a la «Revolución cultural» china del 1966, y otros muchos, que la filosofía del «centro»
no registra como «su» contexto, como es obvio.
4. El 2 de octubre de 1973 mi casa particular fue objeto de un atentado de bomba, mis
libros volaron por la calle, mis obras completas de Hegel o Marx quedaron dañadas por la
bomba (a veces, al dar mis clases, muestro a mis alumnos esos tomos semi-destruidos,
para leer un texto, y les digo: «Este libro fue desencuadernado por la bomba»), y viví la
experiencia de una persecución selectiva de la extrema derecha del peronismo (fascismo
de la periferia). Pensábamos desde la persecución, y después desde el exilio. Un Horkhei-
mer o Adorno en California no me son extraños; hemos vivido las mismas experiencias
políticas; unos en el «centro», otros en la «periferia». Diferentes «lugares de enunciación».
5. «Seit Heraklit bis zu Clausewitz und Kissinger gilt der Krieg als Ursprung aller
Dinge, wenn unter dem Begriff alles die Ordnung oder das System verstanden wird,
186
Teoría crítica.pmd 186 16/12/2011, 9:36
De la primera Escuela de Frankfurt descubríamos la «materiali-
dad» en el sentido de la corporalidad viviente —cuestión que no
interesa frecuentemente a los que se ocupan de las posiciones teóri-
cas de la Escuela—: 6
Quien confía en la vida [Leben] directamente, sin relación racio-
nal [rationale] con la autoconservación [Selbsterhaltung] [del sis-
tema], vuelve a caer, según el juicio de la Ilustración y el protes-
tantismo, en la época prehistórica.7
La «materialidad» de la primer Escuela de Frankfurt consiste en
la afirmación de la corporalidad (Leiblichkeit) viviente (A. Schopen-
hauer, F. Nietzsche) vulnerable, que tiene deseos (S. Freud), que nece-
sita comer, vestirse, tener una casa (Feuerbach). Esa materialidad an-
tropológica, lejana al materialismo dialéctico soviético, nos era muy
sensiblemente cercana en una América Latina sufriente, empobreci-
da, hambrienta. En el Cono Sur las manifestaciones multitudinarias
gritaban: «¡Pan, paz, trabajo!» —tres requerimientos estrictamente
referidos a la vida, a la reproducción del contenido de la corporalidad
(Leiblichkeit). Por ello, la esfera económico-política tenía especial re-
levancia, y de allí la necesidad de una crítica frontal al capitalismo
(K. Marx). Voluntad, afectividad, pulsiones inconscientes, exigencias eco-
nómicas eran integradas al discurso de la primera Escuela de Frankfurt.
Pero se trataba de una materialidad «negativa»; se considera-
ban especialmente los efectos negativos del sistema dominante: el
dolor, la miseria. La «positividad» del sistema oculta siempre la «ne-
gatividad» sobre la que está montada:
El punto en que convergen lo específicamente materialista y lo
crítico es la praxis que transforma la sociedad. Suprimir el sufri-
mittels derer der Herrscher die Welt durch Macht und Militär kontrolliert […] Deshalb
kommt es darauf an, den Raum, den geopolitischen Raum ernstzunehmen […] Es ist
nicht dasselbe ob einer am Nordpol oder in den Slums von New York geboren wird»
(Dussel, 1989: 15-16). Anoto que el traductor alemán no incluyó el «Chiapas» del texto
español. El texto fue escrito en México en 1975; conocía la pobreza de Chiapas..., estu-
ve en el Congreso Indígena de 1974... ¡Presagios! Además, el traductor no entiende que
no estoy hablando de los «Slums» de New York, sino de los banqueros de Wall Street.
La contradicción se establecía en la globalidad mundial entre un pobre indio mexicano
en relación al centro del Poder económico mundial. ¡La tradición del traductor!
6. Por ejemplo, en la obra On Horkheimer. New Perspective (Benhabib, 1993), aun-
que se toca la cuestión económica no se llega a definir claramente la negatividad en su
sentido material radical.
7. «Wer unmittelbar, ohne rationale Beziehung auf Selbsterhaltung dem Leben sich
überläßt, fällt nach dem Urteil von Aufklärung wie Protestantismus ins Vorgeschichtli-
che zurück» (Horkheimer, 1971: 30).
187
Teoría crítica.pmd 187 16/12/2011, 9:36
miento [...] El telos de esta nueva organización sería la negación
del sufrimiento físico hasta en el último de sus miembros.8
La «Filosofía de la Liberación»9 partía desde el locus enuntiatio-
nis de la víctima material, del efecto negativo del autoritarismo, del
capitalismo, del «machismo», pero, y aquí comienza una diferencia
abismal (hasta el presente, y debe ser objeto explícito de nuestro diá-
logo), de la negatividad material del colonialismo (del indio, del es-
clavo africano, de la guerra del opio contra la China, etc.), fenómeno
correlativo al capitalismo metropolitano, a la Modernidad, al euro-
centrismo. La víctima no era ya para nosotros, como para M. Hork-
heimer, J. Habermas o la «tercera generación» de la Teoría Crítica,
solamente el obrero, el judío perseguido en Auschwitz, el ciudadano
bajo el nazismo, la mujer o el mundo obrero ante la crisis del Estado
de bienestar, sino que eran las víctimas de un sistema mundial (un
World-System globalizado desde 1492) que incluía el sistema de la
hacienda latinoamericana que explotaba al indio, el de la mita que
extraía la plata de las minas como la del Potosí (primera moneda
mundial del capitalismo colonial), el de las plantaciones con esclavos
del África llevados a la América tropical, de las indias amancebadas
con el conquistador, de los niños educados en el cristianismo (domi-
nación cultural por medio de una religión extraña), etc.
Fue en ese contexto que la categoría ontológica de Totalidad10 (tan
importante para Hegel, G. Lukács o M. Heidegger, y por ello para la
primera Escuela de Frankfurt) se mostró insuficiente. Gracias a
la lectura de otro filósofo judío: E. Levinas11 (ya que todos los miem-
bros de la primera Escuela lo eran, y recibieron los fondos para poder
comenzar sus trabajos de un judío argentino, es decir latinoamerica-
no, el terrateniente y exportador de trigo de la familia de Felix Weiss,
amigo de Horkheimer), que conocimos en París en los años de 1960
(junto a J.P. Sartre y a P. Ricoeur), pudimos superar un sentido toda-
vía estrecho de la Totalidad ontológica vigente desde M. Horkheimer
8. «Darum konvergiert das spezifisch Materialistische mit dem Kritischen, mit gesell-
schaftlich verändernder Praxis. Die Abschaffung des Leidens […] Eine solche Einrich-
tung hätte ihr Telos an der Negation des physischen Leidens noch des letzten ihrer
Mitglieder […]» (Adorno, 1966: 201).
9. El término «Liberación» se inspiraba en los movimientos de liberación del África y
Asia de los años de 1960, de la Revolución cubana, pero teóricamente se inspira en la
expresión «Befreiungspraxis» de Marx y Horkheimer. Su concepto es muy distinto a «Eman-
cipación» (véase mi ponencia de 1989 en el diálogo con K.-O. Apel, «Die Lebensgemei-
schaft und die Interpellation des Armen. Die Praxis der Befreiung», en Fornet, 1990: 88-91).
La «segunda» y «tercera generación» de la Teoría Crítica habla sólo de «Emancipación».
10. Véase Jay, 1984.
11. Además de mis ocho años en Europa (de 1957 a 1967), estuve dos en Israel,
estudiando hebreo, para poder criticar al «pensamiento latino-germánico» (Dussel, 1969).
188
Teoría crítica.pmd 188 16/12/2011, 9:36
hasta H. Marcuse, K.-O. Apel o J. Habermas. «El Otro» (Autrui) de
Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad12 era el «pobre» (de
la económica), la «viuda» (de la erótica), el «huérfano» (de la peda-
gógica), el «extranjero» (de la política); etc. Múltiples rostros (al co-
mienzo de la década de 1970 habíamos ya comenzado a caminar por
la senda de la Diferencia, mucho antes que los postmodernos, pero
en el sentido de la «transmodernidad»). El sentido de la «materiali-
dad», como corporalidad vulnerable, y la «crítica» (como la teoría
que reflexiona desde el dolor del dominado, explotado, excluido)
cobraba ahora firmeza ética (siendo que a la primera Escuela de
Frankfurt le faltó siempre construir una ética, porque no había podi-
do superar suficientemente la categoría de «totalidad»).13
Para nosotros, desde la «primera generación» (hasta la «terce-
ra») de la Teoría Crítica, un cierto eurocentrismo todavía ontológi-
co de la filosofía impedirá vislumbrar un horizonte mundial más
allá del europeo y norteamericano. Se tenía una cierta ceguera ante
la alteridad planetaria. Por ello, la cuestión hoy denominada de la
«globalización» fue la hipótesis inicial de la «Filosofía de la Libera-
ción» desde fines de los años sesenta. Es que la Aufklärung, además
de ser justamente criticada por M. Horkheimer y Th.W. Adorno en
su racionalismo instrumental, no fue vislumbrada como un movi-
miento cultural y filosófico que, desde una visión centro-periferia,
desde el capitalismo colonialista, desde la pretensión de la cultura
europea como universal, fue el locus enuntiationis de una triple
«constitución» ontológica dominadora, fetichista:
En primer lugar, la Ilustración «construyó» [es un making] lo
que Edward Said denominó «orientalismo».14 Europa, por primera
12. Levinas, 1968.
13. Mi Filosofía de la Liberación, ya citada, parte de la «proximidad» (Proximität, 2. 1)
del cara-a-cara de los sujetos corporales y no de la «totalidad» ontológica del mundo (Welt),
en sentido heideggeriano o hegeliano. En mi primera ética (los cinco tomos de Para una
ética de la liberación latinoamericana, 1970-1975, publicada en sus dos primeros tomos en
Siglo XXI, Buenos Aires, 1973; en México, el tomo III, 1977, y después en Bogotá los
tomos IV-V, 1979-1980) indicaba explícitamente esta crítica a la primera Escuela de
Frankfurt. «El Otro», la exterioridad trans-ontológica, ética, la trascendentalidad interna
al sistema (Franz Hinkelammert), fue construida como categoría fenomenológica por
Levinas. Nosotros le dimos una dimensión económica, política, psicoanalítica y geopolíti-
ca (el «colono» de la periferia, el indio explotado, el esclavo oprimido, la mujer violentada
por el «machismo» en mi erótica del 1973, el «hijo» y el «pueblo» educado en una pedago-
gía dominadora como lo muestra Paulo Freire, etc.). Muchas dimensiones de la Exteriori-
dad, que años después será denominada la Diferencia de la mujer, del «american black»,
del marginal, de las generaciones futuras indicadas por Hans Jonas, de los inmigrantes,
etc. La «Filosofía de la Liberación» desde la década de 1970 trató estos temas.
14. Véanse mis clases de Frankfurt en 1992 (Dussel, 1993: 15), en especial «Das
europäische Ich und das Verschwinden des Anderen». La crítica contra Hegel era opor-
189
Teoría crítica.pmd 189 16/12/2011, 9:36
vez «centro» mercantil [por la revolución industrial reciente], hace
sólo dos siglos, enjuició al «Oriente» [inexistente hasta hoy como ca-
tegoría estricta de las ciencias sociales o históricas críticas] como lo
«despótico», atrasado.
En segundo lugar, se produjo un contra-concepto o meta-cate-
goría sutilmente invisible hasta el presente: el «occidentalismo» (al
decir de Fernando Coronil de Michigan), el «eurocentrismo», del
cual ya no podrán liberarse sino muy pocos movimientos intelec-
tuales (por hegeliano Marx fue igualmente eurocéntrico, al menos
hasta 1868;15 Freud con su Edipo griego-europeo —por supuesto
inexistente en África, por ejemplo—, y las tres generaciones de la
Teoría Crítica, entre otros). La tesis se enuncia claramente: «La his-
toria universal va del Este hacia el Oeste; por lo que Europa es el fin
propiamente dicho de la historia universal» (Hegel, 1955: 243).
En tercer lugar, la Ilustración «construyó» el concepto del «Sur
de Europa» (Grecia, Italia, España y Portugal). Estas regiones hicie-
ron historia, pero ya no eran el «corazón de Europa»;16 en los Piri-
neos comienza África.17 Si España es el «África»,18 como filósofos
latinoamericanos nos preguntábamos: ¿y nosotros, la periferia-co-
lonial de la periférica España? Nos sentíamos como los no-huma-
nos de Heráclito (más allá de los muros de Efeso): la nada del no-
tuna, porque fue el primer filósofo que, con una reconstrucción completa de la historia
mundial desde un punto de vista eurocéntrico, dio sus clases después del derrumbe de
la China, que pudo antes que el Reino Unido comenzar la revolución industrial a me-
diados del siglo XVIII, y que no lo hizo, contra las hipótesis erradas de Max Weber, por
falta de carbón y una crisis ecológica que retuvo a los campesinos en la labores del
campo, no pudiéndose volcar a la industrialización ya naciente en el valle del Yang-ze
(Pomeranz, 2000). Estas cuestiones las tratamos en nuestra historia de la filosofía po-
lítica que estamos concluyendo en este momento.
15. Su contacto con los populistas rusos, como Danielson lo despertó de su sueño
«oeste-europeo» (Dussel, 1988).
16. Alemania, Francia, Dinamarca, países escandinavos son «[...] das Herz Euro-
pas» (Hegel, 1955: 240). Aquí se olvidó de Inglaterra, pero de ella escribe, en el colmo
del fetichismo cínico y eurocéntrico: «Die Engländer haben die große Bestimmung
übernommen, die Missionare der Zivilisation in der ganzen Welt zu sein» (Hegel, 1970:
538). Es interesante que no hay que esperar hasta George W. Bush para llegar a la
sacralización («misioneros») de una «civilización» (la propia, como para Huntington)
con pretensión de universalidad. Es la «Cristiandad» (Löwith, 1964: II, cap. V: «Das
Problem der Christlichkeit»: 350). Las expresiones de Hegel causan horror: «Gegen
dies sein absolutes Recht, Träger der gegenwärtigen Entwicklungsstufe des Weltgeistes
zu sein, sind die Geiste der anderen Völker rechtlos» (Rechtsphilosophie, § 347; Hegel,
1970, vol. 7: 506). Puede imaginarse un filósofo europeo lo que siente un latinoameri-
cano ante tamaña «desmesura» (diría S. Kierkegaard).
17. Esta visión de De Pauw es adoptada por Hegel.
18. Doble insulto que muestra un Hegel eurocéntrico y racista: África es la barbarie
como tal; por lo tanto, si en los Pirineos termina Europa termina igualmente «el ser»,
más-allá está el «no-ser».
190
Teoría crítica.pmd 190 16/12/2011, 9:36
ser.19 Debo decir que en París, en 1962, comencé a reconstruir el «lu-
gar» de América Latina en la historia mundial, para refutar a Hegel20
—desde una sugerencia de Leopoldo Zea, el filósofo mexicano.
2. El diálogo con la Ética del Discurso (la «segunda
generación» de la Teoría Crítica)
Tuve el privilegio, y el gusto, de dialogar durante largos años con
Karl-Otto Apel, desde aquel 25 de noviembre de 198921 en que, a dos
semanas de la «caída del muro de Berlín», me atreví a criticar a
Apel desde un Karl Marx repensado desde América Latina.22
Desde el inicio captamos la diferencia con la «primera genera-
ción» (la primera Escuela de Frankfurt, de la cual opino que J. Ha-
bermas fue su último miembro, y el segundo de la segunda —sien-
do Apel23 el fundador de esta «segunda generación»). La «segunda
generación» lanzó un puente entre la filosofía continental, europea,
y la epistemología americana y la linguistic turn, que había costado
asumir a la primera Escuela, ya que coexistió con el Círculo de Vie-
na pero no pudo construir categorías para poder comprender todo
su significado (de allí el desencuentro entre Adorno y K. Popper,
por ejemplo). Apel echaba un puente entre Alemania y Estados Uni-
dos.24 J. Habermas, en crisis desde el 68, entendió el nuevo punto de
arranque, y en su indicativo trabajo sobre: «¿Qué significa la Prag-
mática universal?» (Habermas, 1984: 353-440), abrió un panorama
dentro del cual se encuentra todavía (es el «segundo Habermas»).25
19. «Figuras (Gestalten) que vagan fuera (ausserhalb) de su ámbito» (Marx, 1956:
523-524). ¡Fantasmas!
20. El tema lo expuse en mi primer curso universitario, de regreso de Europa en los
años sesenta: Latinoamérica en la historia universal (véase la obra en Internet, en la
«Biblioteca virtual» de la Federación Latinoamericana de Ciencias Sociales [www. clacso.
org], en «Obra filosófica de E.D.», la primera en la lista).
21. Los encuentros anuales han sido editados en alemán por Raúl Fornet-Betan-
court en Augustinus Buchhandlung, Aachen, desde 1990. Como he indicado, aparecerá
en castellano todo el debate en Trotta, Madrid y en italiano (Apel, 1999).
22. Ya había concluido mi trilogía: La producción teórica de Marx. Comentarios a los
Grundrisse (Dussel, 1985); Hacia un Marx desconocido. Un comentario a los Manuscri-
tos de 1861-1863 (Dussel, 1988); El último Marx (Dussel, 1990).
23. Apel explícitamente criticó oralmente estando con nosotros que hubiera una
«segunda» Escuela de Frankfurt, por ello, como lo indica Helmut Dubiel, es mejor
hablar de «generaciones» (Helmut, 2000).
24. Sobre todo sus artículos del tomo 2 de Transformation der Philosophie (Apel,
1973), que fueron escritos desde 1967 a 1971. El más programático fue ciertamente el
último: «Das A priori der Kommunikationsgemeinschaft und die Grundlagen der Ethik»
(vol. 2, pp. 358-435), y la «Introducción» (vol. 1, pp. 6-76). (Dussel, 1998: § 2.3.)
25. Dussel, 1998: § 2.4.
191
Teoría crítica.pmd 191 16/12/2011, 9:36
Como latinoamericano, como filósofo de la liberación, que preten-
día practicar una filosofía en sentido estricto, siempre bajo la presión de
las escuelas analíticas y epistemológicas, que en nuestro medio repro-
ducían el pensamiento anglosajón, la precisa y novedosa propuesta de
Apel y Habermas me parecieron de gran significación, utilidad. La indi-
cación de una «comunidad de comunicación», a partir de la «comuni-
dad indefinida» de Peirce (ya vislumbrada en la praxis de la comunidad
educativa y dialógica de Paulo Freire, o en los movimientos populares o
de las «comunidades de base» en América Latina), daba un cuadro
teórico de gran importancia para nuestra filosofía crítica. De ahí que la
superación del «paradigma solipsista de la conciencia» (que incluía in-
evitable e igualmente a la primera Escuela de Frankfurt) era un paso
adelante de importancia. No se negaba el escepticismo ante la razón
dominadora de la Modernidad (que era la posición de la primera Es-
cuela), pero se afirmaba la universalidad de una razón discursiva que
superaba la razón puramente analítica de la linguistic turn (en aquello
de que el que habla presupone ya siempre una comunidad lingüística, y
reconoce al otro argumentante como un participante simétrico, como
una persona que es fin y no medio con igualdad de derechos, siguiendo
la «lógica socialista» de Peirce —donde la ética es el presupuesto de la
«comunidad científica»—). Es decir, se afirmaba el a priori de la ética
con respecto al uso argumentativo de la razón, ante una tradición ana-
lítica que al final podía caer en un escepticismo ante la razón como tal
(como en el caso de un R. Rorty). Es decir, la crítica de la razón instru-
mental desde Horkheimer podía derivar en un cierto irracionalismo.26
La «segunda generación», entonces, criticó a la primera por en-
contrarse todavía dentro de un paradigma solipsista-cognitivo a
partir de la conciencia. Por el contrario, comenzar por la comuni-
dad de comunicación y del lenguaje abría el nuevo ámbito de una
pragmática, un horizonte intersubjetivo, ético y político, de las pre-
tensiones de validez. Habermas escribe:
El núcleo racional de estas operaciones miméticas [refiriéndose
a la Teoría estética de Adorno] sólo podría quedar al descubierto
si se abandona el paradigma de la filosofía de la conciencia [...y si]
se lo sustituye por el paradigma de la filosofía del lenguaje, del
acuerdo intersubjetivo o comunicación, y [si] el aspecto cogniti-
vo-instrumental queda inserto en el concepto, más amplio, de
racionalidad comunicativa.27
26. Claro que, por su parte, el intento apeliano de una fundamentación última tras-
cendental de la racionalidad procedimental será criticado como un racionalismo extre-
mo, un fundacionalismo, contra el que se levantarán los postmodernos.
27. «Aber an den mimetischen Leistungen läßt sich der vernünftige Kern erst freile-
192
Teoría crítica.pmd 192 16/12/2011, 9:36
Esto era un logro importante que nos apresuramos a asumir
(aunque con las limitaciones evidentes de diferentes puntos de par-
tida). Sin embargo, ante la comunidad de comunicación o discursi-
va se captó rápidamente la necesidad de efectuar un desarrollo, dada
la exigencia de mayor complejidad crítica del mundo «periférico»
(que incluye además al «centro»), y esto en dos dimensiones. La
primera, en la propia comunidad de comunicación, advirtiendo la
necesidad de hacerse cargo de manera detallada de todo el tema de
la «exclusión», es decir, de todos aquellos que son dejados en la
exterioridad de dicha comunidad. Y, en segundo lugar, la necesidad
de articular el nivel formal de la comunicación o discursividad con
el nivel material de la reproducción de la vida de los miembros de la
comunidad, recuperando así una «comunidad material» (tanto de
Marx como de la primera Escuela de Frankfurt).
En cuanto al primer aspecto, era fácilmente comprensible. El
«excluido» de la comunidad de comunicación (enfoque siempre
primero en la Filosofía de la Liberación) planteaba una problemá-
tica que no era central para la Ética del Discurso, mientras que sí
era esencial para una Ética de la Liberación. «El Otro» de E. Levi-
nas nos advertía sobre la negatividad invalidante del excluido de
la comunidad. El bárbaro, el asiático, el esclavo, la mujer, etc., en
el mundo helénico nos hablan de la negación de la humanidad del
excluido. La definición aristotélica debe leerse así: «Es humano el
viviente que habita la ciudad [griega]», los otros no lo son plena-
mente. Cuando Parménides expresa: «El ser es [lo griego], el no-
ser no es [por ejemplo el bárbaro]», formula la ontología cerrada
de la dominación. En la totalidad de la comunidad en consenso
puede aparecer interpelante alguien que reclame: «¡He sido ex-
cluido de la discusión!», o, en otro caso: «¡Tengo un argumento
distinto que falsea el enunciado con pretensión de verdad acepta-
do por todos!». El excluido o el disidente emerge dentro de la tota-
lidad del discurso como la alteridad. Como expresa correctamente
A. Wellmer:
La pretensión de verdad de los enunciados empíricos implica la
referencia [den Bezug] de estos enunciados a una realidad que,
hasta cierto punto, es independiente del lenguaje.28 Las exigen-
gen, wenn man das Paradigma der Bewußtseinsphilosophie […], zugunsten des Para-
digmas der Sprachphilosophie, der intersubjektiven Verständigung oder Kommunika-
tion aufgibt und den kognitiv-instrumentellen Teilaspekt einer umfassenderen kom-
munikativen Rationalität einordnet» (Habermas, 1981: 523).
28. «Der Wahrheitsanspruch empirischer Aussagen enthält den Bezug dieser Aus-
sagen auf eine —in enim gewissen Sinne— sprachunabhängige Realität» (Wellmer,
1986: 203).
193
Teoría crítica.pmd 193 16/12/2011, 9:36
cias de racionalidad se refieren a los argumentos sin considera-
ción a las personas, mientras que las obligaciones morales se
refieren a las personas sin consideración a los argumentos.29
Esto nos exigiría distinguir entre una «pretensión de verdad» (una
cierta referencia a la realidad) y una «pretensión de validez»
(una referencia moral intersubjetiva). El descubridor disidente (como
Galileo que ha visto que Venus rota alrededor del sol) o el excluido
político (la mujer que descubre que el «machismo» dominador le
impide ser un ciudadano elector), quedan fuera del consenso vigente,
e irrumpen con un enunciado que con una nueva «pretensión de ver-
dad» se opone a la antigua «pretensión de validez» de la comunidad.
El enunciado del descubridor falsea la verdad aceptada, e intenta in-
validar30 el consenso dominante; el enunciado práctico del excluido
igualmente falsea la pretensión de justicia del sistema en el poder, y
rompe el consenso legitimante. Produce lo que A. Gramsci llamaría
el pasaje de un consenso hegemónico (aceptado por todos) a una
situación de dominación (la coacción de la Sociedad política contra
los excluidos que han cobrado conciencia de su «verdad» —la injus-
ticia del sistema— que pone en cuestión la «legitimidad» —la validez
del sistema.31
La exclusión es esencial en el momento discursivo para la Filo-
sofía de la Liberación, porque es desde «el Otro», en la Exteriori-
dad, desde donde surgen interpelantes las nuevas pretensiones de
verdad. No es la fetichización de la disidencia à la Lyotard, sino, al
contrario, la articulación del consenso (con pretensión de verdad y
validez) que debe ser puesto en cuestión desde la novedad o disenso
de una nueva pretensión de verdad, que luchando por su reconoci-
miento alterativo se opone a la pretensión de validez vigente hasta
transformarla, a través de la falsación (de la verdad) e invalidación
(de la validez), en una pretensión de verdad probada intersubjetiva-
mente (es decir, aceptada también con pretensión de validez). Esto
en política es fundamental, como proceso de deslegitimación de lo
vigente y progresivo desarrollo de la nueva legitimidad.
29. «Rationalität-Verflichtungen beziehen sich auf Argumente ohne Ansehen der
Person; moralische Verpflichtungen beziehen sich auf Personen ohne Ansehen ihrer
Argumente» (ibíd.: 108).
30. «Falsar» es destruir la «pretensión de verdad» en referencia a la realidad de un
enunciado (momento material); «invalidar» es negar la «pretensión de validez» inter-
subjetiva (momento formal). Esta distinción está en el fondo de los tres primeros capí-
tulos de mi Ética de la Liberación.
31. De la misma manera Galileo puede ser condenado por el cardenal Belarmino en
1616, y excluido de la comunidad científica, al menos en los Estados pontificios (por un
cierto tiempo).
194
Teoría crítica.pmd 194 16/12/2011, 9:36
En cuanto al segundo aspecto, la cuestión es más crucial toda-
vía. Se trata de articular, sin última instancia y sin negación del otro
campo, la comunidad de comunicación con la comunidad de re-
producción de la corporalidad viviente del argumentante.32 De al-
guna manera es la continuación del primer aspecto. El tema lo su-
giere Horkheimer cuando escribe:
La actual crisis de la razón consiste [en que...] ninguna realidad
en particular puede aparecer per se como racional; vaciada de su
contenido, todas las nociones fundamentales se han convertido
en meros envoltorios formales. Al subjetivarse, la razón también
se formaliza. [Horkheimer, 1973: 19.]
Si todos los participantes simétricos de una comunidad de co-
municación decidieran suicidarse, para mostrar por ejemplo su va-
lentía en cuanto tal, su decisión no sería válida.33 Se habrían cum-
plido las condiciones formales de la validez, pero su contenido (en
su «no-verdad» diría Adorno) lo invalida. El contenido último, o el
criterio de verdad, es la producción, reproducción y crecimiento de
la vida humana en comunidad, en último término de toda la huma-
nidad.34 Éste es el principio de orientación de la argumentación (tam-
bién es el criterio de la selección de los expertos en la discusión, y es
criterio correctivo material ético en la discusión misma). Por otra
parte, y en el caso límite, la víctima excluida tiene una experiencia
del sistema, cuando es crítica, que le permite acceder desde su ne-
gatividad a la positividad, a la realidad que sufre en su corporali-
dad. La injusticia es vivida como dolor.
La comunidad de los productores, intersubjetividad de un con-
junto de seres corporales vivientes, y por ello con «necesidad» (Be-
dürfnis) de comer, beber... exigía articularse con el momento de la
comunicación. El «acto de habla» de la víctima, el Otro de Levinas,
que clama: «¡Yo te digo que tengo hambre!», es un «acto-de-habla»
(speech act) que involucra no sólo la exigencia de participación dis-
cursiva como «interpelación» ético-lingüística, de un posible excluido
de la comunidad de comunicación, sino igualmente la exigencia
material del excluido de la comunidad de la reproducción de la vida.
32. Dicho sea de paso, el argumentante no vive para argumentar, sino que argu-
menta para vivir. El viviente tiene a la razón como su «astucia», y no es que la «astucia
de la razón» tiene la vida como su mera condición.
33. Véase el desarrollo de este argumento que Franz Hinkelammert presentó a
K.-O. Apel en el encuentro de São Leopoldo (Brasil): «La ética del discurso y la ética de
la responsabilidad: una posición crítica» (Hinkelammert, 1995: 225-272).
34. Véase mi artículo «La vida humana como criterio de verdad» (Dussel, 2001: 103 ss).
195
Teoría crítica.pmd 195 16/12/2011, 9:36
Descubríamos así la manera de un retorno a Marx desde la misma
problemática de la «segunda generación». El «pobre» (de la Filoso-
fía de la Liberación latinoamericana) era un excluido de la comuni-
dad material35 que nos remitía a la economía, y no sólo a la sociolo-
gía. Observábamos que el abandono de la economía se había
extendido en los filósofos críticos:
En los países capitalistas avanzados, el nivel de vida [...] ha subido
con todo tan lejos que el interés por la emancipación de la sociedad
ya no puede expresarse inmediatamente en términos económicos.
La alineación ha perdido su forma económicamente evidente.36
Quizá esto sea válido, y habría hoy que discutirlo, para el «centro»
(el «Grupo de los Siete», es decir, algo más del 15% de la humanidad),37
pero como latinoamericanos nos escandalizó la parcialidad provincia-
na de este juicio filosófico. Es importante advertir que Habermas cons-
truye su discurso sobre Durheim, Mead, Weber, Parsons, sociólogos;
pero no sobre Smith, Ricardo, Marx, Jevons, Marshall, Keynes o Ha-
yek. ¿A que se deberá la ceguera con respecto a la economía? ¿No se
habrá perdido el sentido material de la reflexión filosófica? Y si no hay
consideración de la materialidad de la existencia humana, de la negati-
vidad del hambre como punto de partida (como lo hace Ernst Bloch o
Horkheimer), entonces el sentido crítico (que para la primera Escuela
era esa «negatividad material») real, histórico, se ha esfumado.
La «segunda generación», al perder el sentido material, y por
ello crítico negativo (no en relación a una comunidad de comunica-
ción discursiva, sino a una comunidad de seres humanos corpora-
les vivientes), cayó en un cierto formalismo moralista.38
35. «Material» como contenido (Inhalt), no como realidad física.
36. «Ferner ist in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern der Lebensstan-
dard […] so weit immerhin gestiegen, daß sich das Interesse an der Emanzipation der
Gesellschaft nicht mehr unmittelbar in ökonomisch sinnfällige Gestalt des Elends ein-
gebüßt» (Habermas, 1963: 228).
37. Sumando los habitantes de los países del «centro» en comparación a los casi
5.300 millones de habitantes de la «periferia» postcolonial. Para el otro 85 % esta for-
mulación es falsa. Véanse las estadísticas anuales del PNUD-UNO en sus Reports. Son
demasiado conocidas las cifras del Human development Report 1992 (Oxford Universi-
ty Press, Nueva York, 1992, en su trastapa): el 20 % más rico de la humanidad recibe el
82,7 % de los bienes (income) del mundo; el 80 % restante el 17,3 % de dichos bienes; el
20 % más pobre, recibe sólo el 1,4 %. La proporción entre el 20 % más rico y el más
pobre es de 1/60. En ninguna época de la historia de la especie homo ha habido tal
tremenda desproporción en la distribución de los bienes. En el 2020 dicha proporción
será aproximadamente de 1/120.
38. Éste fue el tema que traté en mi artículo «Materielle, formale und kritische
Ethik» (Dussel, 1998b: 39-67).
196
Teoría crítica.pmd 196 16/12/2011, 9:36
Nuestra relectura de Marx nos permitía aclarar el tema de la Ex-
terioridad-Totalidad en las comunidades formal-discursiva y mate-
rial de producción. En los Grundrisse, Marx escribe sobre el «trabajo
vivo» (Lebendige Arbeit), en cuanto indeterminado, es decir, sin haber
sufrido la «subsunción» (Subsumption) del capital (la totalidad):
El trabajo vivo [...] existente como abstracción [...], este despoja-
miento total, esta desnudez de toda objetividad, como existencia
puramente subjetiva del trabajo. El trabajo como pobreza absoluta
[...] Esta sólo puede ser una objetividad no separada de la persona,
que coincide con su inmediata existencia como corporalidad.39
Esa subjetividad carnal desnuda es la materialidad como última
instancia en el sentido de Marx (y de la primera Escuela de Frankfurt).
En América Latina, en México, hay que ser ciego para no verla en
cada calle de nuestra delegación de Iztapalapa. La filosofía enfrenta
esa materialidad negativa inevitablemente. Cuando el excluido de la
reproducción de la vida (porque, sin salario, muere de hambre el suje-
to que vive en un mundo donde sólo en el mercado, mediando dinero,
puede comprar los satisfactores para sus necesidades) interpela lin-
güísticamente en la comunidad de comunicación gritando: «¡Yo te
exijo que te responsabilices por mi hambre!», nos enfrentamos a un
speech-act complejo que incluye el momento material, económico.40
No era en realidad, meramente, un nivel económico, era toda la
esfera material, que tiene su principio ético y político y sus institu-
ciones históricas, sistémicas.
3. Temas para un diálogo posible con la «tercera generación»
Como resultado de nuestro aprendizaje en el estudio de las dos
primeras generaciones de la Escuela, pudimos de pronto comenzar a
internarnos en temas de gran pertinencia en América Latina y el mun-
do periférico post-colonial (más de las tres cuartas partes de la huma-
nidad presente). Era evidente que si se aplicaba lo ganado articulando
la distinción entre a) Totalidad/Exterioridad (o Sistema/Alteridad, Ex-
39. «Die lebendige [Arbeit...] als Abstraktion [...]; diese völlige Entblößung, aller
Objektivität bare, rein subjektive Existenz der Arbeit. Die Arbeit als die absolute Armut
[…] kann diese Gengenständlichkeit nur eine nicht von der Person getrennte: nur eine
mit ihrer unmittelbaren Leiblichkeit zusammenfallende sein» (Marx, 1974: 203). Véanse
mis comentarios en la trilogía citada en nota 23.
40. Véase mi artículo «The reason ot the Other: Interpellation as speech-act» (Dus-
sel, 1996: 19-48).
197
Teoría crítica.pmd 197 16/12/2011, 9:36
clusión), b) lo Material (coporalidad intersubjetiva o comunitaria) /
Formal (procedimental discursivo, normativo), desde c) la Positividad
(dominante) / Negatividad (víctimas), se producen cruces de cadenas
problemáticas o argumentativas que aportan algunas novedades no
exploradas del discurso ético, y especialmente filosófico político.
a. La discursividad crítica de la comunidad de los oprimidos
o excluidos
Si el problema de la validez, que en la política es la cuestión de
la legitimidad,41 se sitúa en una comunidad de excluidos, por ejem-
plo: en un grupo de indígenas mayas en Chiapas, en un grupo de
mujeres en Kenya, entre los black americans en Estados Unidos,
entre los vendedores ambulantes en toda la periferia poscolonial,
en la clase obrera en la India o China, en los adultos mayores trans-
formados en actores políticos en Argentina o México, en los campe-
sinos empobrecidos por la competencia desleal por las ayudas ver-
tidas a favor de los productores agrícolas en Alemania o Estados
Unidos, entre los inmigrantes pobres desprotegidos, etc., resultan
desarrollos filosóficos dramáticos.
En efecto, si es válido el acuerdo, el consenso que es resultado
de un proceso discursivo donde los afectados han podido ser parti-
cipantes que operan simétricamente, los excluidos, por definición,
se han quedado fuera de tal proceso. Esto invalida el acuerdo al
menos con respecto a esos no-participantes afectados. Pero si esos
excluidos constituyen por su parte, que puede ser ilegal o ilegítima
para el «Estado de derecho» vigente, una comunidad de comunica-
ción y llegan a nuevos acuerdos, habiendo participado simétrica-
mente entre ellos en un discurso, dicho consenso es ahora válido (al
menos para ellos), y, además, crítico (en el sentido de la primera
Escuela de Frankfurt) con respecto al consenso anterior que ahora
aparece como dominante. Hemos así llegado al momento de indi-
car la diferencia de la Filosofía de la Liberación desde un mundo
41. Véase Habermas, 1992. Esta obra, que sería «la política» de la «segunda genera-
ción», sólo llega a ser una excelente filosofía del Derecho, del «Estado de Derecho», y
nada más. Muestra cómo el formalismo le impide desarrollar una política de la acción
estratégica, de las instituciones materiales y del Estado, de los principios políticos
materiales y de factibilidad (feasibility) (ya que sólo desarrolla el «Principio democráti-
co»), y, sobre todo, una política crítica, desde la negatividad material de las víctimas. La
«segunda generación» ha fracasado en la construcción de una política compleja con
validez mundial. Es válida, parcialmente, para Europa occidental y Estados Unidos,
donde la sobrevivencia del ciudadano está garantizada (por un sistema globalizado de
extracción gigantesca de plusvalor de la periferia).
198
Teoría crítica.pmd 198 16/12/2011, 9:36
postcolonial, periférico, en un mundo que desde el siglo XV comien-
za a globalizarse, con la «tercera generación» de la Teoría Crítica.
Ante la «primera generación», entonces, de la Teoría Crítica de-
bemos recuperar
a) la materialidad (corporal, afectiva, ecológica, económica y
cultural), y
b) la negatividad, ya que la crítica parte de dicha materialidad
negativa.
Ante la «segunda generación», debemos subsumir
c) la discursividad, que implantada en
d) la intersubjetividad comunitaria nos permite una más adecua-
da y compleja comprensión de la realidad social, desde el consenso
que legitima el orden vigente.
Pero, más allá (jenseits) de la «primera» y «segunda generación»
afirmamos primeramente:
e) la exterioridad (Exteriorität), categoría definida con mayor cla-
ridad conceptual que Horkheimer, Adorno o Marcuse por E. Levinas
(y no adecuadamente comprendida por J. Derrida y considerada por
A. Honneth como «teológica» —no llegando a comprender la narrati-
va semita que permite una hermenéutica filosófica no habitual en la
filosofía moderna occidental—), que permite situar mejor a las vícti-
mas, que son sujetos sufrientes invisibles para el sistema vigente, y
f) la discursividad crítica (y crítica en un sentido más radical que
la «primera» y «segunda generación», por ser comunitaria —ante la
«primera generación»— y material —ante la «segunda»—) que surge
desde el consenso de las comunidad de los oprimidos (de las mujeres,
las razas no blancas, los marginales, los adultos de la tercera edad, los
niños, las naciones poscoloniales, y la clases obrera, campesina, las
culturas subalternas indígenas, etc., etc.). Ese consenso comunitario
material negativo en la exterioridad es el punto de partida crítico, más
allá de lo sospechado por las tres generaciones de la Teoría Crítica.
En efecto, esto se encuentra aún más allá también de la «tercera
generación», porque la exterioridad material de las víctimas la Filo-
sofía de la Liberación la situó desde la década de 1970 en la globali-
dad del mundo metropolitano/postcolonial, centro/periferia, machis-
mo/feminismo, etc., que supera el eurocentrismo escéptico de la
«tercera generación» —que siguiendo a Adorno, creo que no enten-
199
Teoría crítica.pmd 199 16/12/2011, 9:36
dió que la «no-verdad» (Unwahrheit) es con respecto a todos esos
polos de dominación, también mundial (la «no-verdad» del colonia-
lismo eurocéntrico). Europa tiene mucho que pedir perdón al mun-
do poscolonial, antes de criticar al imperialismo norteamericano
—como lo ha indicado Iris Marion Young de Chicago.
Es decir, 1) a la «primera generación» le criticaremos su mode-
lo solipsista de la conciencia (criticado por Apel y Habermas); 2) a
la «segunda» la pérdida de la materialidad (y con ello la «critici-
dad» en el sentido fuerte); 3) a la «tercera» el permanecer en el
tradicional eurocentrismo, sin poder ponerse junto a los actores
colectivos de los nuevos movimientos sociales en el horizonte glo-
bal, mundial, ante el Imperio de turno. La «crítica» ha quedado
atrapada en una mera crítica de la razón, del éros, y de muchos
otros aspectos (ciertamente importantes), pero que no son los que
acucian más violentamente al 85 % de la humanidad del Sur: la
lucha por la construcción efectiva de un nuevo orden mundial, pos-
tcolonial, postcapitalista, transmoderno.42
Ahora estamos en condiciones de comprender la intuición de A.
Gramsci (aunque deba ser igualment e desarrollada, porque tenía las
limitaciones propias del paradigma solipsista de la conciencia, más
un cierto materialismo standard). Escribe el gran pensador italiano:
Si la clase dominante [dominante] ha perdido el consenso [con-
senso], no es más dirigente, es únicamente dominante, detenta
la pura fuerza coercitiva [forza coercitiva], lo que indica que las
grandes masas se han alejado de la ideología tradicional, no cre-
yendo ya en lo que antes creían.43
Para Gramsci una clase es dirigente cuando ejerce el consenso
de las mayorías (es hegemónica: indicado arriba con las letras c-d)
—hasta aquí lo sigue Ernesto Laclau—, pero si pierde dicho consen-
so por el surgimiento de un consenso crítico de sectores hasta ese
momento obedientes o excluidos (indicado más arriba en el nivel f),
deberá recurrir a la pura coerción, pasando así de una situación de
hegemonía a una de dominación —aquí ya no lo sigue Laclau. El
antiguo consenso es ahora descubierto, y se transforma (cuestión que
no puede analizar J. Habermas) como consenso dominante, pierde
legitimidad. El consenso anti-hegemónico crítico (descubierto filosó-
ficamente por la Filosofía de la Liberación después de subsumir las
42. Sobre «trans-modernidad» en mi artículo «World-system and Trans-moderni-
ty» (Dussel, 2002: 221-244).
43. Quaderni 3, § 34 (Gramsci, 1975: 311).
200
Teoría crítica.pmd 200 16/12/2011, 9:36
cruciales distinciones de Apel y Habermas, pero desde la Exteriori-
dad de E. Levinas y la reinterpretación de K. Marx— comienza un
proceso de legitimación creciente. La sufragista femenina ilegal e ilegí-
tima para el consenso positivo hegemónico, perseguida en el «Estado
de derecho» machista, comienza a hacer valer la lenta y creciente
legitimidad de un nuevo derecho nacido en la exterioridad del derecho
dominante. Es la lucha por el reconocimiento, pero no por la Igual-
dad, sino por la Diferencia, por la exigencia del respeto a la Alteridad
de la víctima (levinasiana, vislumbrada en sus últimas obras por Axel
Honneth).44 Es la lucha por la afirmación del Otro como otro, no como
lo mismo. No es la «incorporación» del excluido al orden jurídico
vigente, sino la «transformación» analógica (analéctica) del orden
jurídico, en el que los nuevos participantes cambian diacrónicamen-
te las determinaciones funcionales de todos los antiguos participan-
tes, constituyendo un nuevo y alterativo «Estado de derecho». No es
una mera subsunción de la exterioridad, sino una orgánica transfor-
mación del orden jurídico (explicándose así el sentido de la evolu-
ción histórica del derecho).45
Pero, y esto es lo esencial, a partir del consenso crítico de los
excluidos comienza toda una filosofía, no sólo «la lucha por el reco-
nocimiento» (esto es sólo el punto de partida), sino de la lucha como
praxis de liberación (Marx y Horkheimer apreciaban hablar de la
Befreiungspraxis) en la que poco o nada ha analizado la «tercera
generación».46
44. Opino que en su obra Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik
sozialer Konflikte (Honneth, 1992) se habla de un «reconocimiento» por alcanzar la
«igualdad», pero no un «re-conocimiento» (An-erkennung en mi Ética de la Liberación)
por el Otro como otro en el sentido de la alteridad o exterioridad de E. Levinas. Pero en
su obra Das Andere der Gerechtigkeit (Honneth, 2000: 133-170), comienza a plantear el
problema de «el Otro», en diálogo con J. Derrida. No se ve cómo desarrollar una ética
y una política desde la «Exterioridad» (Exteriorität), desde la Diferencia (Dis-tinción le
llamamos al comienzo), guardando siempre el principio de universalidad. El «Verant-
wortung für den anderen» (ibíd.: 149) no logra lanzar el proceso dialéctico del «pasaje»
de una Totalidad a otra futura, posible, con todo lo que significa la contradicción entre
la «justicia» de la Totalidad vigente, puesta en cuestión por «el Otro», y hacia la «justicia
futura» todavía inexistente al «servicio» (Fürsorge, diakonía en griego, habodáh en he-
breo) del Otro. Éste es el problema central planteado en el volumen 2 de mi obra Para
una ética de la liberación latinoamericana (Dussel, 1973).
45. Véase mi trabajo: «La transformación del sistema del Derecho» (Dussel,
2001: 159-170).
46. Debo indicar que los cinco volúmenes de mi Ética de los años de 1970 se ocupa-
ba exclusivamente de todo lo que acontece después de que la comunidad de las vícti-
mas cobra consenso crítico y comienza, organizadamente, esa «lucha de liberación», es
decir, la deconstrucción del orden antiguo y la construcción efectiva de un orden nuevo,
la nueva Totalidad imposible de ser construida por E. Levinas, por su temor a toda
Totalidad, y además porque no deseaba «manchar sus manos» (en el sentido de Sartre)
en la ambigüedad de la construcción de la dicha segunda Totalidad.
201
Teoría crítica.pmd 201 16/12/2011, 9:36
Esto debe integrar no sólo la exclusión discursiva, formal, sino
también la exclusión material (ecológica, económica, cultural): el
pauper de Marx. Es decir, se hace cargo primeramente de los efec-
tos negativos, frecuentemente no-intencionales (unintentional di-
ría A. Smith), de los campos materiales de la existencia humana.
Cuando los obreros organizaron trade unions en el siglo XIX, par-
tían de la corporalidad sufriente del trabajador en la creación de
plusvalor no retribuido en el salario. Cuando los esclavos se rebe-
laron contra sus señores creaban consenso desde el sufrimiento
de su piel negra. Cuando los ancianos son recluidos en asilos como
seres «desechables» por el mercado capitalista, se levanta la «re-
volución blanca» (por la blancura de sus canas) exigiendo el cum-
plimiento de nuevos derechos, cuya legitimidad nace en la propia
comunidad de comunicación de los excluidos —contra la legitimi-
dad excluyente del consenso dominador del capitalismo vigente.
La exterioridad de su subjetividad (en la economía la «corporali-
dad del trabajo vivo» en Marx, anterior a la subsunción en el capi-
tal) es el punto de partida.
En el mismo orden de cosas se encuentra, por ejemplo, la ac-
tual situación chocante pero no por ello menos real de una guerra
por el petróleo. En Irak, fruto de la sabiduría popular, el consenso
crítico de los oprimidos, expresa un dicho que corre de boca en
boca: «¡La serpiente grande expulsó a la serpiente chica!». Hus-
sein era la chica, la invasión norteamericana es la grande. El acuer-
do discursivo de la población, en la exterioridad de la cultura occi-
dental y cristiana, sobre esta situación crea la legitimidad de las
acciones de los patriotas que defienden el territorio de la comuni-
dad política invadida. Para la positividad del consenso vigente nor-
teamericano, los que luchan contra las fuerzas aliadas son «terro-
ristas» —juicio consensual desde la legitimidad dominante, de las
burocracias políticas y la mediocracia del «centro» y de la perife-
ria domesticada. Para los patriotas sunitas o shiitas —desde el con-
senso del bloque social de los oprimidos (el popolo para Grams-
ci)—, gracias al nuevo consenso crítico, es legítimo luchar contra
los invasores. Este argumento lo usó G. Washington para emanci-
parse en el siglo XVIII contra los ingleses, Miguel Hidalgo contra
los españoles al comienzo del siglo XIX, la resistencia francesa en
el siglo XX contra la invasión nazi. Se enfrentan así dos consensos
y dos legitimidades contradictorias. ¿Cuál es la respuesta al apa-
rente dilema desde una política material y discursiva crítica? ¿Son
los dos actos militares (el del invasor neocolonial o por petróleo, y
el del que defiende su comunidad política, su patria) políticamen-
te legítimos y normativamente simétricos? ¿Son ambos perversos
202
Teoría crítica.pmd 202 16/12/2011, 9:36
desde una posición pacifista o no-violenta?47 Creo que con lo ex-
plicado anteriormente la respuesta es obvia.
b. La cuestión de «lo social»: los campos materiales se cruzan
con lo político
En la periferia postcolonial, y muy especialmente en América
Latina, la pobreza de las grandes masas es el resultado de una políti-
ca neoliberal salvaje durante los tres últimos decenios, pero especial-
mente después del derrumbe del socialismo real en 1989. Si «lo so-
cial» —como Hannah Arendt intenta proponer— debiera excluirse
del campo político, lo político dejaría absolutamente de tener sentido
en el Sur. Es necesario saber integrar «lo social» a «lo político».
Esquema 1
Lo «social», lo «civil» y lo «político»
III Estado
Sociedad restringido
Estado Política
ampliado ................................
Sociedad civil
II
Lo social
I
En un texto por demás desafortunado, pero que muestra sus limi-
taciones, Hannah Arendt arremete contra el fundamento material de
la política:
47. Como he vivido en Israel durante años, y he escrito varios trabajos sobre la
tradición semita, y me inspiro en ella, podría arriesgarme a exponer todavía un ejem-
plo más polémico: ¿Son los palestinos, que defienden su pequeño territorio constituido
como un ghetto (con los inmensos muros que lo encierran como una prisión) por el
sionismo antisemita de A. Sharon, un grupo de terroristas?, o ¿son patriotas que de-
fienden su comunidad que enfrenta el genocidio del vaciar un espacio según la teoría
de la Lebensraum? Ante esta cuestión Michael Walzer, por ejemplo, no sabe qué decir;
sus argumentos se desordenan. Véase mi colaboración sobre «Lo político en Levinas»
(Dussel, 2004).
203
Teoría crítica.pmd 203 16/12/2011, 9:36
Tras las apariencias existía una realidad y esta realidad era biológica
y no histórica48 [...] La necesidad imperiosa que se nos hace patente
en la introspección es el proceso vital que anima nuestros cuerpos
[...Esta] realidad [...] es lo que, desde el siglo XVIII, hemos convenido
en llamar la cuestión social, es decir, lo que, de modo más llano y
exacto, podríamos llamar el hecho de la pobreza [...] Bajo esta nece-
sidad, la multitud se lanzó en apoyo de la Revolución francesa, la
inspiró, la llevó adelante y, llegado el día, firmó su sentencia de muerte
[...] Cuando éstos se presentaron en la escena de la política, la nece-
sidad se presentó con ellos y el resultado fue que el poder del anti-
guo régimen perdió su fuerza y la nueva república nació sin vida;
hubo que sacrificar la libertad [...] a las urgencias del propio proceso
vital [...] Se habían abandonado [...] los fundamentos de la libertad
a los derechos de los Sans-Culottes. [Arendt, 1965: 59-60.]
Arendt y muchos otros oponen, excluyéndolos, el momento mate-
rial de la política a los momentos formales, de la comunicación en la
esfera pública, de la legitimidad, de las exigencias procedimentales,
del Estado del Derecho. «Lo social» consistiría en un ámbito49 del
campo político donde se entrecruzan (overlapping) los requerimien-
tos de los campos materiales. Así el campo económico establece en el
sistema50 capitalista una clara diferenciación entre los propietarios
del capital (con mayores bienes: ricos) y los asalariados (con meno-
res bienes: clase obrera) y una población creciente, en este momento
histórico de la globalización (en especial en la periferia postcolonial),
de desempleados estructurales, el pauper post festum de Marx (los
pobres propiamente dicho, que no pueden reproducir sus vidas insti-
tucionalmente). Estos últimos son, en sentido estricto, los «excluidos
socialmente» (es decir, el fenómeno de la «exclusión social»).
Los campos materiales no son políticos (no forman parte como
tales del campo político), pero condicionan y determinan muchos
efectos (positivos y negativos) en el campo político. Los efectos ne-
gativos de los campos «materiales» en el campo «político» se pre-
senta con la denominación de «la cuestión social».
En efecto, un sistema como el capitalismo, que tiene al mercado o
al «mundo de las mercancías» como su referencia obligada (sea por la
compra o la venta de todos los componentes de sus determinaciones
48. Aquí puede verse una lamentable confusión, ya que la constitución «biológica»
en el ser humano es inevitablemente histórica, cultural, política.
49. El «ámbito» es un espacio de articulación de muchos «campos materiales» (por
ejemplo, ecológico, económico, cultural, etc.) que dicen relación a la «vida humana»
(como lo intuye de manera no analítica Arendt, bajo el rubro ambiguo de «biología»).
50. El «campo» es más amplio (en el sentido existencial de «Welt» heideggeriano, o
sociológico de «champ» de un Pierre Bourdieu. Un «campo» puede tener varios «siste-
mas» (aproximadamente este último en el sentido de un N. Luhmann).
204
Teoría crítica.pmd 204 16/12/2011, 9:36
esenciales), produce por su propia lógica desequilibrios, que el mismo
Hegel (a partir de sus lecturas de A. Smith) conocía perfectamente.51
Es responsabilidad de la política una cierta intervención para corregir
esas desigualdades. El hecho de que existan secretarías o ministerios
de hacienda, de economía, de trabajo, de ecología, de educación o
cultura, etc., muestra que inevitablemente la política (en el nivel de
sus instituciones) opera como un factor que conduce la vida de la
comunidad a soluciones más equilibradas en el nivel material.
Y, por ejemplo, los grupos excluidos en lo social, las masas empo-
brecidas, las mujeres en un sistema patriarcal, los no-blancos en el
racismo blanco, los desempleados, etc. (efectos negativos de los cam-
pos materiales), cuando toman conciencia crítica (en el sentido des-
crito de «consenso discursivo de los nuevos derechos») de simple,
miembros o sujetos pasivos de la opresión o exclusión social, pasan a
ser actores. Nacen así los movimientos sociales, que originariamente y
como tales no son políticos (pueden ser sindicatos, agrupaciones de
ayuda, asociaciones civiles, etc.). Cuando el movimiento social (cons-
tituido por miembros-víctimas de los campos materiales) traspasan o
cruzan el umbral del mero ámbito social y penetran el campo político
propiamente dicho, es decir, el asalariado se presenta como ciudada-
no miembro de una comunidad política, adquieren las reivindicacio-
nes sociales un carácter de exigencias civiles. Se ha pasado a una esfe-
ra del campo político que podemos denominar la «sociedad civil».52
51. Léanse ciertos parágrafos de la Rechtsphilosophie, §§ 242-248. Lo interesante, y
no advertido frecuentemente por los comentadores, es que Hegel soluciona la existen-
cia de «las grandes masas» de pobres en las metrópolis europeas, enviándolas a las
colonias. ¿A dónde habríamos de enviar nosotros hoy, mundo periférico postcolonial
sin colonias, a nuestros pobres? Como ilegales a los países del Norte o a los cemente-
rios; o habría que transformar radicalmente el sistema globalizado.
52. a) La Sociedad civil (II del esquema 1) es la micro-institucionalidad u organización
particular operando implícitamente en tanto política (es decir, en cuanto civil y parcial). No
involucra al Estado como totalidad, sino a la parte de la comunidad política que, en cuanto
específica en sus intereses, depende de los grupos particulares de la propia sociedad civil o
de los movimientos sociales manifestados en su sub-campo. El ciudadano es miembro na-
tural tanto de la sociedad civil como de la Sociedad política, pero puede ser siempre directa-
mente actor en cuanto actualmente participantes en las organizaciones de la Sociedad civil.
En la sociedad política se hace presente por sus representantes. b) La Sociedad política (III)
es la macro-institucionalidad global operando explícitamente en la esfera pública y en cuanto
tal (es decir, en cuanto política y global). Sus acciones involucran al Estado como totalidad.
Los actores principales son los representantes que constituyen el gobierno. Todo ciudadano
representado es siempre miembro pleno, permanente y última instancia del Estado en cuanto
Sociedad política, al menos potencial o virtualmente. Puede dar actualidad a su actoría o
agencia en dicho Estado, por ejemplo, en toda convocatoria a un plebiscito para modificar
decisiones o revocar un gobierno, y normalmente en el momento de la elección de los repre-
sentantes, y en muchas otras instituciones (lo que denominaremos siguiendo las intuiciones
de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999: «Poder ciudadano», organización de
distritos, cabildos abiertos, asambleas populares, etc.) que hay que crear para complemen-
tar como democracia participativa a la democracia representativa, donde hay que transfor-
mar a dicha representación en un momento más transparente e inmediato.
205
Teoría crítica.pmd 205 16/12/2011, 9:36
Esquema 2
Los diversos «sujetos» y «actores» del «ámbito social»,
de la «sociedad civil» y de la «sociedad política»
Organización
III Actor político
a3 Partido político
c2 Sujeto político (Sociedad política)
------- --------------------------------------------------------------------------------------
II Actor civil b2
a2 Asociación civil
c1 Sujeto ciudadano (Sociedad civil)
------- --------------------------------------------------------------------------------------
I Actor social b1
a1 Movimiento social
Sujeto social (Ámbito social)
Aclaración al esquema 2: flechas a: transformación del sujeto pa-
sivo en actor (gracias a la toma de conciencia por «consenso críti-
co» desde la exclusión; flechas b y c: relación de fundamentación
(de I a II y III) y de subsunción (de III a II y I).53
Pero todavía es posible traspasar un segundo umbral (indicado
por las flechas b2 y c2). El pasaje de la «sociedad civil» (II) a la
«sociedad política» (III), y constituirse de una asociación civil de
sufragistas británicas en el siglo XIX, en parte del Labour Party, in-
tentando tener una presencia femenina efectiva en las instituciones
del Estado. Aquí el movimiento social y civil pasaba a ser explícita-
mente un movimiento político institucional de la Sociedad política.
Se originarán tantos movimientos sociales como conflictos apa-
rezcan en los campos materiales (ecológico, económico, cultural,
familiar, religioso, etc.), efecto de la emergencia de grupos sociales
excluidos de la ciudadanía plena, y por ello no pudiendo expresar
sus derechos en el cuerpo legal del orden político. Este tema es el
momento crítico por excelencia de una Política de Liberación, don-
de a la Identidad del orden vigente le enfrenta desafiante la Diferen-
cia, con tantos rostros de oprimidas y oprimidos en el esfera mate-
rial del campo político, o de excluidas y excluidos en la esfera formal
53. El «sujeto social» funda materialmente al «sujeto civil», pero ése subsume for-
mal o políticamente a aquél. La reivindicación social da la base a las exigencias de la
organización civil (le da el contenido), pero la asociación civil es más compleja que el
movimiento social (lo subsume), porque conserva su reivindicación pero la transmuta
en política, en un «Estado de derecho».
206
Teoría crítica.pmd 206 16/12/2011, 9:36
que el sistema del Derecho haya producido como efectos negativos
no-intencionales de sus acciones e instituciones. La exclusión so-
cial puede entonces ser igualmente exclusión política, y el movi-
miento social que comienza desde fuera del campo político, lo trans-
forma por su lucha por el reconocimiento de la Diferencia.
Es decir, el poder social de los movimientos sociales (como uni-
dad consensual de las voluntades del grupo excluido en el ámbito
social, que va creando nueva legitimidad) lucha para devenir poder
político (como unidad consensual de las voluntades de ciudadanos
miembros del campo político) de asociaciones civiles que pueden
llegar a institucionalizar políticamente sus reivindicaciones.54
c. La esfera de la factibilidad: el Imperio y ¿la «disolución
del Estado» particular?
Ante la crisis del Estado de bienestar se piensa en la necesaria
debilitación o disolución del Estado particular en cuanto tal, en es-
pecial en Europa, por el surgimiento de una Confederación de Esta-
dos europeos,55 y en Estados Unidos entre algunos pensadores que
plantean la cuestión de la «disolución del Estado» desde una visión
cuasi-anarquista postmoderna del Imperio. Es decir, se plantea re-
ductivamente la cuestión de las instituciones políticas, lo que impi-
de comprender la cuestión del Estado particular,56 macro-institu-
ción política de la que, desde J. Habermas (desde una posición
social-demócrata), Robert Nozick57 (este último en una posición casi
de anarquismo de derecha)58 e incluyendo a Antonio Negri59 o John
Holloway60 (anarquismos de izquierda), quieren convencernos de
que es conveniente que desaparezca o se debilite definitivamente.
Dentro de lo posible empíricamente para la vida humana, y nece-
sario para ese fin, se encuentran las instituciones, que a través de los
54. El tema lo expongo analíticamente con extensión en una obra en preparación:
Política de Liberación.
55. «Pero no sólo la República Federal de Alemania: todos los países europeos
han evolucionado tras la Segunda Guerra Mundial, de suerte que el plano de inte-
gración que representa el Estado nacional ha perdido peso e importancia» (Haber-
mas, 1989: 116-117).
56. Llamo al Estado «particular», porque ningún Estado europeo o latinoamerica-
no son meramente «nacionales». Por ejemplo, el Estado español tiene como «nacio-
nes» al menos a Cataluña, Vascongada, Galicia, Castilla, etc. Lo mismo Francia, Italia
y aún más el Reino Unido (indicando la pluralidad unida de «naciones»).
57. Véase Nozick, 1974.
58. Véase Hinkelammert, 1985.
59. Véase Hardt-Negri, 2000.
60. Véase Holloway, 2002.
207
Teoría crítica.pmd 207 16/12/2011, 9:36
milenios fueron disminuyendo los instintos para abrirlos al nivel de las
culturas. Las instituciones reemplazan de alguna manera la preten-
sión de «permanencia» de los instintos, y aunque son meramente posi-
bles tienen otro estatuto en la temporalidad,61 instituciones que de to-
das maneras están roídas desde su origen por una inevitable entropía.62
Hume mostró —contra la tradición analítica contemporánea—
que, así como en el nivel del conocimiento de la naturaleza la mente
infería el principio de causalidad, en el plano práctico o moral-polí-
tico la mente infería también un principio de justicia que exigía ins-
tituciones para permitir la posibilidad de la permanencia de la vida.63
Toda institución en su momento creativo, para responder a las
exigencias de la permanencia y aumento de la vida, incluye siempre
una cierta disciplina. Los críticos anti-institucionales indican con
razón que dicha disciplina se convierte pronto (o desde el origen)
en represión. Éste fue el tema de H. Marcuse en Eros y civilización.
El Estado es una macro-institución política. En tiempo reciente,
Foucault, contra la bipolaridad política del dominador-dominado en
el campo político en manos de la única instancia de ejercicio del
poder: el Estado, tal como un cierto marxismo estándar lo afirmaba,
intentó mostrar que el poder estaba diseminado, no de manera bipo-
lar sino multipolar, en micro-instituciones, que disciplinaban el cuer-
po en diferentes niveles epistémicos que justificaban el ejercicio del
poder. El poder panóptico de las prisiones, de las clínicas psiquiátri-
cas, de las escuelas, y tantos otros, fragmentaban el poder y significan
61. Lo meramente no-contingente o con pretensión de una cierta permanencia se
opone a lo contingente propiamente dicho; lo posible a lo imposible; lo necesario (en
un nivel práctico, no natural) a lo no-necesario. Las instituciones, a diferencia de las
acciones estratégicas contingentes (a la manera que el capital fijo no es circulante, pero
«al final» circula), son necesarias (no por necesidad exigida por leyes naturales o físi-
cas, sino en cuanto no puede reproducirse la vida sin su mediación) y posibles.
62. Véase Roegen, 1971.
63. «La avidez por adquirir bienes y posesiones para nosotros y nuestros amigos es
insaciable, perpetua, universal y totalmente destructora de la sociedad [...] Así que, en
resumen, estimamos que las dificultades para el establecimiento de la sociedad son
más o menos grandes según las que encontramos al regular y restringir esta pasión.»
[«The avidity alone, of acquiring goods and possessions for ourselves and our nearest
friends, is insatiable, perpetual, universal, and directly destructive of society [...] So that,
upon the whole, we are to esteem the difficulties in the establishment of society to be
greater or less, according to those we encounter in regulating and restraining this pas-
sion.»] (Hume, 1998); (Lindsay, 1966: 197). A partir de este hecho (to be) Hume infiere
el deber (ought to be) —contra la vulgar inversión de la «falacia naturalista» atribuida
falsamente a Hume— de imponer límites a esta pasión destructiva. Desde tal argumen-
to, y no siendo los bienes de la tierra infinitos (un mundo posible lógicamente) sino
escasos, y no pudiéndose efectuar milagros en el nivel económico (otro mundo posible
lógicamente), es decir, encontrándonos en un mundo de lo empírico real de la escasez,
se infiere la necesidad de las instituciones, que «regulan o restringen» la pasión de la
avaricia. Es una inferencia dialéctica a la manera de K. Marx.
208
Teoría crítica.pmd 208 16/12/2011, 9:36
una crítica a la simplificación de la macro-institución estatal. Una
antigua tradición originada en Stirner o Bakunin, continuada por
Sorel o Pelloutier, y que se interna en nuestra época con el mismo
Foucault, con Negri y Holloway, manifiesta la necesidad de la «diso-
lución del Estado». Se trata, sin embargo, de toda la cuestión de las
instituciones en el desarrollo filogenético de la especie homo y que se
han ido «depositando» en estructuras sistémicas e institucionales, en
las que por último se cifra toda la problemática del diagnóstico de la
naturaleza de lo político y de lo económico en cuanto tal, que dan el
fundamento para el nivel estratégico propiamente contingente.
La acción política que intenta cambiar o «transformar» el mun-
do se enfrenta inevitablemente a instituciones. En el caos o en la pura
disidencia originaria no puede haber transformación ni disidencia.
Al caos se lo «con-forma», se lo institucionaliza para la permanencia
de la vida, desde el «poder instituyente».64 A la disidencia originaria,
que es muerte y no-poder, porque al no haber ningún acuerdo o con-
senso el poder-poner de cada uno se opone al contrario y se anulan
(no pueden crear ninguna mediación para la vida). El punto de par-
tida debe ser algún consenso. A la «forma» (institución o consenso)
se le puede «cambiar-de-forma», «trans-formarla» a través de un mo-
mento de aparente caos superador o de disidencia creadora, para
alcanzar un grado superior de «otra-forma». Trans-formar o cam-
biar no es meramente destruir: es de-construir para innovar hacia
una mejor construcción. La revolución no es sólo, ni primera, ni
principalmente, destrucción: es tener un principio orientador tanto
de la deconstrucción (no es asunto de destruir todo, sino de irrecupe-
rable) como de la nueva construcción. El que no tiene criterios y
principios de nueva construcción (no digo reconstructivo) no es re-
volucionario sino un bárbaro destructor simplemente.
Millones de seres humanos no pueden permanecer y aumentar la
vida en comunidad sin instituciones. Deberíamos irracionalmente
volver al paleolítico. No. De lo que se trata es de la «trans-formación»
(Veraenderung decía Marx) de las instituciones cuando de mediacio-
nes para la vida se han transformado en instrumentos de muerte, de
impedimento de vida, de exclusión que se observa empíricamente en
el grito que surge del dolor de los oprimidos, que son los que sufren
las instituciones injustas. Dichas instituciones entrópicamente repre-
sivas ejercen el poder-sobre sus víctimas, cuyo poder-poner sus me-
diaciones ha sido negado, se encuentra reprimido.
En la acción estratégica puede haber un principio o postulado
político fundamental, así como en el orden económico Marx propu-
64. Véase Castoriadis, 1975.
209
Teoría crítica.pmd 209 16/12/2011, 9:36
so un postulado económico que denominó negativamente: el Reino
de la Libertad. Nos dice Marx:
De hecho, el Reino de la Libertad [Reich der Freiheit] sólo co-
mienza allí donde cesa el trabajo determinado por la necesidad
y la adecuación a finalidades exteriores;65 con arreglo a la natu-
raleza de las cosas, por consiguiente, más allá [jenseits] de la
esfera de la producción material propiamente dicha.66
Este «más allá» indica ya la trascendentalidad de un imposible
empírico, pero posible como postulado, ya veremos. Ese postulado
se define así:
La libertad en este ámbito [económico] sólo puede consistir en
que el hombre socializado, los productores asociados, regulan
racionalmente ese intercambio suyo con la naturaleza ponién-
dolo bajo su control comunitario [gemeinschaftliche], en vez de
ser dominado por él como por un poder ciego.67
Este contenido ideal del postulado, lógicamente posible pero
empíricamente imposible, es un principio de orientación material
de la acción. ¿En qué está pensando Marx? Creo que está pensando,
como en muchos otros temas, en el último Kant (posterior a la Crí-
tica del Juicio). Kant escribe sobre la cuestión de una paz perpetua:
La paz perpetua [el fin último del derecho de gentes en su totali-
dad] es ciertamente irrealizable. Pero los principios políticos que
tienden a realizar tales alianzas entre los Estados, en cuanto sir-
ven para acercarse [Annaeherung] continuamente al estado de paz
perpetua, no son irrealizables, en la medida en que tal aproxima-
ción es una tarea fundada en el deber y, por tanto, también en el
derecho de los seres humanos y los Estados.68
65. Obsérvese que esto es empíricamente imposible.
66. «Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch
Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört; es liegt also der Natur der Sa-
che jenseits der Sphäre der eigentlichen materiellen Produktion» (Marx, 1956: 828).
67. «Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin bestehn, daß der vergesellschaft-
ete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur
rationell regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als von
einer blinden Macht beherrscht zu werden» (ibíd.).
68. «So ist der ewige Friede (das letzte Ziel des ganzen Völkerrechts) freilich eine
unausführbare Idee. Die politischen Grundsätze aber, die darauf abzwecken, nämlich
solche Verbindungen der Staaten einzugehen, als zur kontinuierlichen Annäherung zu
demselben dienen, sind es nicht, sondern, so wie diese eine auf der Pflicht, mithin auch
210
Teoría crítica.pmd 210 16/12/2011, 9:36
Kant llama a estas ideas regulativas principios de orientación de
la acción. Marx sabe que el Reino de la Libertad (tiempo cero de
trabajo, economía perfecta, «tiempo libre» máximo) es imposible
empíricamente, pero nos permite orientarnos bajo el principio de que
en toda acción o transformación institucional es necesario pensar en
un postulado donde los trabajadores «bajo un control comunitario
[...] lleven a cabo con el mínimo empleo de fuerza y bajo las condicio-
nes más dignas y adecuadas a su naturaleza humana»;69 sin embargo,
toda posible producción, no sólo la capitalista sino la postcapitalista,
será siempre empíricamente una economía factible, es decir:
Pero este siempre [immer] sigue siendo el Reino de la Necesidad.
Más allá [jenseits] del mismo empieza el desarrollo de las fuer-
zas productivas, considerado como un fin en sí mismo,70 el ver-
dadero Reino de la Libertad, que sin embargo sólo puede florecer
sobre el Reino de la Necesidad como su base. La reducción de la
jornada laboral es la condición básica.71
Si el comunismo es el Reino de la Libertad,72 es el postulado que
orienta la reflexión crítica. Así, para entender el mundo fetichizado,
debe desplegarse igualmente el postulado de la razón económica
(texto posterior al del tomo III indicado):
Imaginémonos finalmente, para variar,73 una asociación de seres
humanos libres que trabajen con medios de producción comu-
nitarios [gemeinschaftlichen], y empleen, concientemente, sus
muchas fuerzas de trabajo individuales como una fuerza social.74
auf dem Recht der Menschen und Staaten gegründete Aufgabe ist, allerdings ausführ-
bar» (Metaphysik der Sitten, I, § 61, A 228, B 258, Kant, 1968: 474). Para un tratamiento
completo del tema véase mi obra de próxima aparición Política de Liberación. Primera
parte, Historia, cap. 2, § 7, 4.1.
69. En el mismo texto de El capital.
70. Es decir, trascendental a la razón instrumental, a la acción económica empírica.
71. «Aber es bleibt dies immer ein Reich der Notwendigkeit. Jenseits desselben be-
ginnt die menschliche Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich
der Freiheit, das aber nur auf jenem Reich der Notwendigkeit als seiner Basis aufblühn
kann. Die Verkürzung des Arbeitstags ist die Grundbedingung» (continuación del texto
citado de Das Capital).
72. Escribe Marx: «El comunismo es la figura necesaria, el principio energético del
próximo futuro, pero el comunismo en sí no es el fin del desarrollo humano, la figura de
la sociedad humana» (Marx, 1956: 546).
73. Se trata de un horizonte utópico, de un «postulado de la razón económica».
74. «Stellen wir uns endlich, zur Abwechslung, einen Verein freier Menschen vor,
die mit gemeinschaftlichen Produktionsmitteln arbeiten und ihre vielen individue-
llen Arbeitskräfte selbstbewußt als eine gesellschaftliche Arbeitskraft verausgaben»
(Kant, 1989: 109).
211
Teoría crítica.pmd 211 16/12/2011, 9:36
Para comprender el tema del encubrimiento del sentido de que
la mercancía se había autonomizado en su valor de su substancia
(el trabajo vivo), Marx recurre a un postulado que le permitía des-
cribir, por defecto, el fetichismo de las mercancías.75 Pero ese postu-
lado es igualmente orientación de toda estrategia de transforma-
ción parcial o revolucionaria.
Por lo tanto, el comunismo no es un momento futuro empírico
de la historia, sino que es un postulado de orientación práctica de
imposible realización histórica. El pretender realizar en la historia
un postulado abre la brecha de todo un marxismo estándar, que se
quita el piso bajo sus pies y queda imposibilitado para una acción
político-estratégica factible.
Así como Marx procede en la economía, de la misma manera
deberemos proceder en política en el nivel de la factibilidad macro-
institucional. La «disolución del Estado» debe ser definida como
un postulado político. El pretender intentarlo empíricamente lleva
a la «falacia anti-institucional» y a la imposibilidad de una política
crítico-transformativa. Decir que hay que transformar el mundo sin
ejercer el poder desde las instituciones, incluyendo el Estado (que
hay que transformar radicalmente, pero no eliminar) es la «falacia»
en la que caen Negri y Holloway.
Las instituciones dadas, vigentes, aun el Estado particular como
una macro-institución política, nunca son perfectas, siempre exi-
gen transformación. Pero hay momentos en que las instituciones se
tornan diacrónicamente represoras en extremo, en su momento
entrópico final. La hegemonía, el consenso vigente que se ejerce so-
bre los «obedientes» a la dominación legítima de Weber,76 deja lugar
a la dominación —en el sentido gramsciano. Las estructuras del
Estado, al servicio de los intereses económicos de las clases domi-
nantes de los países metropolitanos poscoloniales, se tornan defini-
tivamente represoras. Las masas populares77 van cobrando concien-
cia del grado de su opresión. Esta acumulación de potencia, en parte
en la exterioridad de las estructuras del Estado particular, pero en el
«seno del pueblo» (que puede tener contradicciones), se enfrenta a
las instituciones políticas vigentes, para «trans-formarlas» (no ne-
75. Véase Dussel, 1993b: 296.
76. Para Weber el poder es el ejercicio de la dominación legítima. Esto es una con-
tradicción en los términos. Si es dominación, negación del poder-poner del otro, no
puede ser «legítima», o la palabra legitimidad ha perdido todo sentido normativo. Y es
el caso de Weber.
77. Entiendo con A. Gramsci por pueblo «el bloque social de los oprimidos», que inclu-
ye clases, fracciones de clases, etnias indígenas, asociaciones de la sociedad civil como las
feministas, las que luchan contra la discriminación de las razas. Fidel Castro definió el
«pueblo, cuando de lucha se trata...», en sus obras tempranas. Véase Dussel, 1985.
212
Teoría crítica.pmd 212 16/12/2011, 9:36
cesariamente por reformas,78 aunque pocas veces por revolución),79
no necesariamente para destruirlas (también se puede si fuera exi-
gido por los postulados), pero sí para usarlas y transformarlas se-
gún sus fines y según el grado de correspondencia a la permanencia
y el aumento de la vida y participación simétrica democrática del
pueblo de los oprimidos.
El anti-institucionalista cree que en la destrucción del Estado se
alcanza un éxito importante en la ruta hacia la liberación. Dicha
destrucción es irracional. Se ha confundido la «disolución del Esta-
do» como postulado (imposible empíricamente, pero principio de
orientación estratégico) con su empírica negación.
¿Cómo puede entenderse el postulado de la «disolución del Es-
tado»?
El anarquismo de derecha, como el de Nozick, propone la diso-
lución del Estado o algo próximo a su disolución como «Estado
mínimo». El mercado máximo produce equilibrio, en especial en la
formulación de F. Hayek; por ello, lo que debe hacer el Estado míni-
mo es destruir los monopolios que impiden el libre fluir del merca-
do. Un sindicato que pide aumento de salarios es un monopolio,
porque impone al mercado una exigencia que no emana de la libre
competencia. Es entonces deber del Estado disolver el sindicato.
En función de esta definición de mercado total, la globalización
bajo la dominación del capital trasnacional industrial y financiero
(no con hegemonía, porque la ha perdido al pasar al uso de la última
instancia: la coacción violenta del poder militar), propone la disolu-
ción o debilitamiento de los Estados particulares de los pueblos
periféricos postcoloniales. El Estado postcolonial, aunque domina-
do por las burocracias privadas de las trasnacionales, que imponen
a la burocracia política de dichos Estados sus mismos miembros
(por ejemplo, un distribuidor de Coca-Cola como presidente), toda-
vía es la última resistencia posible de los pueblos oprimidos. Disol-
ver sus Estados o debilitarlos al máximo es quitarles la única posi-
ble defensa. La segunda guerra de Irak es una guerra contra un
Estado particular postcolonial, que, aunque corrompido y dictato-
rial, tenía una cierta soberanía y auto-determinación que interpo-
78. Véase la diferencia entre «reforma» y «transformación» en Dussel, 1998: cap. 6, § 6.4.
79. La acción transformadora o liberadora no siempre es revolucionaria (que sólo
alguna vez cada siglo puede realizarse), pero no es tampoco reformista. La diferencia
estriba tanto en el contenido de la acción (que puede coyunturalmente ser igual al del
reformista) como en su orientación o criterio estratégico y táctico, de los medios y
fines, a corto y largo plazo. El que «transforma» construye hacia un polo que le permite
avanzar, corregir errores, modificar tácticas, sin perder el horizonte estratégico: el pos-
tulado político crítico.
213
Teoría crítica.pmd 213 16/12/2011, 9:36
nía todavía alguna resistencia a la apropiación de su petróleo por
compañías extranjeras.
Por todo ello es trágico que una cierta izquierda coincida con el
Imperio norteamericano, home-state significativo de las trasnacio-
nales y última instancia de poder cifrado en su estructura económi-
co-político-militar, en disolver el Estado particular periférico. Si los
europeos con Habermas pareciera que disuelven el antiguo Estado
particular, es para fortalecer estratégicamente una Confederación
de Estados en la Unión Europea. En América Latina, si se procedie-
ra a la organización de la Confederación de los Estados latinoame-
ricanos, sin Estados Unidos o España, también sería conveniente
un tal debilitamiento. Pero por el momento no es ésta la situación.
Toda lucha por la disolución fáctica del Estado particular post-
colonial es un proyecto reaccionario.
Otra cosa es la lucha por la transformación del Estado particular
postcolonial en vista de una postulado político de «disolución del
Estado» en cuanto tal. Esto significaría que en toda creación de una
nueva institución, en todo ejercicio de un poder institucional o en la
transformación de todas las instituciones (la transformación del Es-
tado) se tuviera como principio de orientación la «disolución del
Estado», pero no como negación objetiva empírica de las institucio-
nes, sino como subjetivación responsable de sus funciones en un Es-
tado democrático, popular, social, participativo, donde todos sus
miembros asumieran a tal grado sus responsabilidades, donde la re-
presentación se fuera acercando (para usar la palabra kantiana) al
representado, en el que la participación simétrica de los afectados se
hiciera carne en todas las acciones políticas, a tal grado que el Estado
dejara de pesar, se hiciera más ligero, más transparente, más público.
No sería un «Estado mínimo» (dejando todo al mercado o a la impo-
sibilidad de ciudadanos perfectos),80 sino más bien un «Estado subje-
tivado» en el que los ciudadanos a tal punto participaran de la institu-
cionalidad que ésta se iría tornando transparente, la burocracia sería
la mínima necesaria, pero su eficacia e instrumentalidad en cuanto a
la permanencia y aumento de la vida humana, sería máxima.
No creo que tenga sentido intentar transformar las instituciones
políticas sin el Estado sin ejercer el poder comunicativo, democrá-
80. Si todos los ciudadanos fueran políticamente perfectos, éticamente honestos,
etc., el Estado sería innecesario. Cierto utopismo político, teniendo como postulado
esa perfección subjetiva, destruye objetivamente las instituciones, y torna la política
irracional. Lo adecuado es exactamente lo contrario. Porque es imposible que todos los
ciudadanos sean perfectos, las instituciones son necesarias. Pero porque las institucio-
nes no pueden ser nunca perfectas, es necesario siempre transformarlas. Éste es el
realismo crítico de Marx en economía, que aplicamos analógicamente a la política.
214
Teoría crítica.pmd 214 16/12/2011, 9:36
tico, legítimo, participativo, social, popular; aunque sí es posible
enunciar un postulado de imposible realización, pero como la «es-
trella Polar» de los navegantes chinos que les permitía navegar en la
noche. Por todo lo expuesto pienso que el postulado de la «disolu-
ción del Estado» es un principio de orientación estratégica como
horizonte regulativo.
d. Algo sobre la organización política: la acción estratégica
De la misma manera, una cierta falta de realismo con respecto a
las instituciones del Estado lleva a una falta de sentido crítico en la
estrategia política. No se trataría de una «política de organización»
dicen, sino de una «política de acontecimientos». Falto de una refe-
rencia institucional estratégica, como el Estado (que sin embargo se
debe siempre transformar), las mediaciones estratégicas se tornan
insignificantes. Para A. Negri, al final, la multitud global ante el es-
pectro del Imperio (para él sin ejército y sin exterioridad) puede con-
tar con algunos intentos de organizaciones tales como las ONG. Bien
poco podrá acumular de potencia esa multitud pasto de la mediocra-
cia (como la llama Giorgio Agamben, que conoce el poder político
de un magnate de los medios de comunicación como Berlusconi),
que fabrica infaliblemente la interpretación de toda acción o institu-
ción política. Es sabido que la interpretación del acontecimiento es
la que puede crear la conciencia de las multitudes: la opinión públi-
ca manipulada. Dicha «fabricación de sentido» distorsiona comple-
tamente los acontecimientos mismos. Al final, lo que acontezca en
Seattle, Génova o Cancún es lo que la mediocracia nos presente en la
información invertida. Los medios no argumentan, presentan videos,
imágenes, los machacan, los repiten, crean una unanimidad imagi-
naria, fetichizada, con un completo control sobre el sentido de lo
político. ¿Se puede en ese caso esperar de manera políticamente pa-
siva la maduración de una política de acontecimientos?
Pareciera que la razón y la voluntad política de las masas opri-
midas, de los Estados particulares postcoloniales, de los margina-
les, empobrecidos, de los pueblos originarios de todos los continen-
tes, de los excluidos y «condenados de la tierra», exigen también
mediaciones institucionalizadas, que hay que ir creando, las impre-
visibles o las ya conocidas, o las transformables, para que una estra-
tegia empírica pueda ir abriéndose camino.
Cuando el Foro Social Mundial de Porto Alegre expresa: «¡Otro
mundo es posible!» —el postulado práctico de todos los postula-
dos— abre nuevos horizontes donde se pueda inventar lentamente,
215
Teoría crítica.pmd 215 16/12/2011, 9:36
sin presupuestos sabidos, humildes antes las experiencias de la base
unida por redes globales (from bellow), organizaciones políticas en
todos los niveles, en los campos económico, familiar, de vecinos,
deportivo, artístico, cultural, teórico, etc., nuevos movimientos so-
ciales cuyos participantes saben también transformarse en actores
políticos en diferentes instituciones no sólo de la Sociedad Civil sino
igualmente de la Sociedad Política (del Estado). Los partidos políti-
cos críticos, que deberán transformarse tanto cuanto la realidad exija,
deberían jugar de todas maneras una función más activa, no como
vanguardia, sino como escuela de política, a la retaguardia de las
masas populares, como institución crítica del ejercicio del poder,
elaborando alternativas, como lugar de discusión de postulados, pro-
yectos, modelos, fines, estrategias, tácticas, medios...para que la re-
producción y desarrollo de la vida de la comunidad política sea
posible, para que su participación democrática, simétrica, autori-
zada sea posible, dentro de un realismo de la factibilidad que se
sitúa entre la imposibilidad del anarquista (de lo que es empírica-
mente imposible) y la imposibilidad del conservador (de lo que es
empíricamente todavía críticamente posible). La esperanza, más
allá del pesimismo conservador, y más acá del optimismo del anar-
quista, es movilizadora cuando ejerce un poder factible que trans-
forma las estructuras vigentes desde un postulado que es necesario
llenar de contenido: «¡Un mundo donde quepan todos los mundos!»,
como proclaman los zapatistas.
Bibliografía
ADORNO, Th.W. (1966): Negative Dialektik, Suhrkamp, Frankfurt.
APEL, K. -O. (1973): Transformation der Pehilosophie, Suhrkamp, Frank-
furt, I-II (trad. cast. de A. Cortina, Taurus, Madrid, 1985, I-II).
APEL, K.-O. / E. DUSSEL (1999): Etica della comunicazione ed etica della
liberazione, Editoriales Scientifica, Nápoles.
ARENDT, H., (1965): On Revolution, Penguin Books, Londres (trad. cast.,
Sobre la revolución, Alianza, Madrid, 1988).
BENHABIB, S. / W. BONß / J. MCCOLE (1993): On Horkheimer. New Pers-
pectives, MIT Press, Cambridge (Mass.)
CASTORIADIS, C. (1975): L’institution imaginaire de la société, Seuil,
París.
DUSSEL, E. (1969): El humanismo semita, Editorial de la Universidad
de Buenos Aires, Buenos Aires.
— (1973): Para una ética de la liberación latinoamericana, I-II (escritos
en 1970-1972), Siglo XXI, Buenos Aires; III (escrito en 1973), Edicol,
216
Teoría crítica.pmd 216 16/12/2011, 9:36
México, 1977; IV-V (escritos en 1974-1975), USTA, Bogotá, 1979-
1980, bajo el título de Filosofía ética latinoamericana.
— (1985): La producción teórica de Marx. Comentarios a los Grundrisse,
Siglo XXI, México.
— (1988): Hacia un Marx desconocido. Un comentario a los Manuscri-
tos de 1861-1863, Siglos XXI, México (trad. inglesa en Towards an
Unknown Marx, Routledge, Londres, 2001).
— (1989): Philosophie der Befreiung, Argument, Hamburg.
— (1990): El último Marx y la liberación latinoamericana (1863-1882),
Siglo XXI, México.
— (1993): Von der Erfindung Amerikas zur Entdeckung des Anderen. Ein
Projekt der Transmoderne, Patmos, Dusseldorf.
— (1993b): Las metáforas teológicas de Marx, Verbo Divino, Estella.
— (1996): The Underside of Modernity: Apel, Ricoeur, Rorty, Taylor and
the Philosophy of Liberation, Humanities Press, New Jersey, 1996,
pp. 19-48.
— (1998): Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la
exclusión, Trotta, Madrid.
— (1998b): «Materielle, formale und kritische Ethik», Zeitschrift für
kritische Theorie (Lüneburg), 6.
— (2002): «World-system and Trans-modernity», Nepantla (Duke
University), 3, 2 (2002), pp. 221-244.
— (2004): «Lo político en Levinas (Hacia una filosofía política crítica)»,
en M. Barroso Ramos / D. Pérez Chico (eds.), Un libro de huellas.
Aproximaciones al pensamiento de Emmanuel Levinas, Trotta, Ma-
drid, pp. 271-294.
— (2005): Debate entre la Ética del Discurso y la Ética de la Liberación
(1989-1997), Trotta, Madrid.
FORNET-BETANCOURT, R. (ed.) (1990): Ethik und Befreiung, Augustinus,
Aachen. Orig. esp. en K.-O. Apel y E. Dussel (1992): Fundamentación
de la ética y filosofía de la liberación, Siglo XXI, México.
GRAMSCI, A. (1975): Quaderni del Carcere, Einaudi, Torino, I-IV.
HABERMAS, J. (1963): Theorie und Praxis, Suhrkamp, Frankfurt (trad.
cast. [1967]: Teoría y Praxis, Tecnos, Madrid).
— (1981): Theorie des kommunikativenHandelns, Suhrkamp, Frankfurt,
I-II (tr. cast. [1984]: Teoría de la acción comunicativa, Taurus, Ma-
drid, I-II).
— (1984): Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen
Handelns, Suhrkamp, Frankfurt.
— (1989): Identidades nacionales y postnacionales, Tecnos, Madrid.
— (1992): Faktizität und Geltung, Suhrkamp, Frankfurt, 1992. (trad. cast.
[1998]: Facticidad y validez, Trotta, Madrid; tr. ingl. (1996): Between
Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of Law and
Democracy, MIT, Cambridge.
217
Teoría crítica.pmd 217 16/12/2011, 9:36
HEGEL, G.W.F., (1955): «Die Weltgeschichte geht von Osten nach Westen;
denn Europa ist schlichthin das Ende der Weltgeschichte» (Hegel,
Die Vernunft in der Geschichte, Zweite Entwurf (1830), en Sämtliche
Werke, ed. J. Hoffmeister, F. Meiner, Hamburg.
— Die Vernunft in der Geschichte, J. Hoffmeister (ed.), F. Meiner, Ham-
burgo.
— (1970): Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte; en Hegel,
Werke, Theorie Werkausgabe, Suhrkamp, Frankfurt, vol. 12.
HELMUT, D. (2000): La Teoría Crítica: ayer y hoy, Signos, Universidad
Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, México.
HINKELAMMERT, F. (1985): Crítica de la razón utópica, DEI, San José
(Costa Rica).
— (1995): Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión, DEI, San
José (C. Rica).
HOLLOWAY, J. (2002): Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significa-
do de la revolución hoy, Herramienta-UAP, Buenos Aires.
HONNETH, A. (1992): Kampf um Anerkennung, Suhrkamp, Frankfurt
(trad. cast.: Lucha por el reconocimiento, Grijalbo-Mondadori, Bar-
celona, 1997).
— (2000): Das Andere der Gerechtigkeit, Suhrkamp, Frankfurt.
HORKHEIMER, M. (1970): Traditionelle und kritische Theorie. Vier Aufsätze,
Fischer, Frankfurt (trad. cast.: Teoría crítica, Barral, Barcelona, 1973;
Teoría crítica, Amorrortu, Buenos Aires, 1990; ambas traducciones
son diferentes y parciales del original alemán).
— (1973): Crítica de la razón instrumental, Sur, Buenos Aires.
— / Th.W. ADORNO (1971): Dialektik der Aufklärung, Fischer, Frankfurt.
HUME, D. (1998): Tratado de la Naturaleza Humana, Editorial Porrúa,
México. Original inglés: A Treatise of Human Nature, A.D. Lindsay
(ed.), Everyman’s Library, Dutton (Nueva York), vol. 1 (1968)-2 (1966).
JAY, M. (1984): Marxism and Totality, University of California Press,
Berkeley.
KANT, I., 1968, Kant Werke, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darm-
stadt, vol. 1-10.
LEVINAS, E. (1968): Totalité et Infinit. Essai sur l’extériorité, Nijhoff,
La Haya.
LINDSAY, A.D. (ed.) (1966): Everyman’s Library, Dutton, Nueva York,
1966, vol. 2.
LÖWITH, K. (1964): Von Hegel zu Nietzsche Der revolutionare Bruch im
Denken des neunzehnten Jahrhunderts, Kohlhammer, Stuttgart.
MARX, K. (1956): Marx-Engels Werke (MEW), Dietz, Berlín, vol. 1ss (1956
ss) (trad. cast. Obras fundamentales (OF), FCE, México, vol. 1 ss.
(1982); Manuscritos [del 44]: economía y filosofía, Alianza, Madrid,
1968; La Ideología alemana, Grijalbo, Barcelona, 1970, con las Tesis
sobre Feuerbach, en pp. 665-668; Manifiesto del Partido comunista,
218
Teoría crítica.pmd 218 16/12/2011, 9:36
Editorial Claridad, Buenos Aires, 1967); El capital, Siglo XXI, Méxi-
co, vol. I/1 (1975)-III/8 (1981). También Collected Work, Lawrence
and Wishart, Londres, vol. 1 ss., (1975).
— (1974): Grundrisse, Dietz Verlag, Berlin (trad. esp. en Siglo XXI, Méxi-
co, 1971, vol. 1-3; trad. ingl. Vintage Books, Nueva York, 1973).
NEGRI, A. / M. HARDT (2000): Empire, Harvard University Press, Cam-
bridge (Mass.).
NOZICK, Robert (1974): Anarchy, State and Utopia, Basic Books, Nueva
York.
POMERANZ, K. (2000): The Great Divergence. China, Europe and the
Making of the Modern World Economy, Princeton University Press,
Princeton.
ROEGEN, N.G. (1971): The Entropy Law and the Economical Process,
Harvard University Press, Cambridge.
WELLMER, A. (1986): Dialog und Diskurs, Suhrkamp, Frankfurt (trad.
cast. Ética y Diálogo, Anthropos/UAM-I, Barcelona/ México, 1994;
parcial en trad. ingl. The persistence of Modernity, MIT Press,
Cambridge, Mass., 1991).
219
Teoría crítica.pmd 219 16/12/2011, 9:36
TOLERANCIA Y DEMOCRACIA
EN UNA POLÍTICA DELIBERATIVA
Guillermo Hoyos Vásquez
1. Introducción: un Occidente escindido por la intolerancia
Tolerar la intolerancia (Walzer, 1997: 80-82) es el límite extremo
de la tolerancia. Y ciertamente no parece que se pueda tolerar la
intolerancia si por su causa peligra absolutamente la sociedad bien
ordenada (Rawls, 1972: n. 35), que es precisamente la más capaz de
tolerancia política, tanto desde el punto de vista de la legitimidad
como de la factibilidad. El que se siga acudiendo en nombre del
mismo Estado de derecho a la intolerancia del terrorismo de Esta-
do, ayer bajo el título de política de «seguridad nacional», hoy con
la promesa de «seguridad democrática», exige un análisis cuidado-
so del sentido mismo de la tolerancia y de su estrecha relación con
la democracia en el contexto de una política, que debería tener su
fuerza sólo en procesos deliberativos (Habermas, 1998: 364).
Buscamos comprender el papel que tiene que jugar la tolerancia
en los procesos «discursivos» de la democracia. Éstos han sido ca-
racterizados de nuevo recientemente por Jürgen Habermas, como
solución a los problemas globales de la política internacional en un
Occidente escindido por guerras, por amenazas terroristas de todo
orden y por el protagonismo de un imperio hegemónico, que pre-
tende resolver unilateralmente, desde un moralismo intransigente
y un sentido de la política «de amigo/enemigo», conflictos que ata-
ñen a toda la humanidad. Desde una posición hobbesiana se busca
autoritariamente negar la conflictividad de las relaciones interna-
cionales actuales y solucionar los problemas violentamente. En cam-
bio, en la perspectiva kantiana de apostarle «perpetuamente» a las
posibilidades de paz mundial con base en una constitución para
Estados asociados, cuya legitimidad sea la de la democracia inclu-
yente y la de una ciudadanía cosmopolita, se propone como alter-
220
Teoría crítica.pmd 220 16/12/2011, 9:36
nativa el paradigma discursivo. En él, las decisiones serían igualita-
rias si se fundan en argumentaciones que las justifiquen razonable-
mente o en procedimientos que permitan tolerar las diferencias y
los disensos; tales procesos son inclusivos, porque en ellos deben
participar todas las partes; además son procesos que obligan a to-
dos los participantes a tener en cuenta el punto de vista de todos los
demás, tolerando las diferencias por más profundas que sean, de
suerte que se sopesen los intereses de todos los implicados. En esto
consiste el sentido cognitivo de deliberaciones colectivas imparcia-
les, en las cuales en el mismo acto confluyen decisiones libres y
razones que las justifican. Esto hace deficitaria toda fundamenta-
ción ética de un proceder que apele unilateralmente a valores pre-
tendidamente universales por ser los de su propia cultura política
(Habermas, 2004: 184).
La opción por un paradigma deliberativo de la política con vo-
cación jurídica, busca anticiparse al juicio apresurado que tiende
a señalar toda forma de violencia como terrorismo, es decir como
intolerancia no tolerable. Cuando se simplifica y se estigmatiza
todo como terrorismo se abandona toda posibilidad de poder in-
terpretar ciertas expresiones del conflicto en aquellos límites de la
tolerancia, en los que la violencia política podría comprenderse
como cuestionamiento de la democracia real desde el punto de
vista de quienes perciben en ella lo contrario de sus promesas.
Éste puede ser el caso de muchos conflictos de hoy en día, motiva-
dos por las desigualdades, la pobreza absoluta y las discriminacio-
nes y exclusiones inveteradas.
La confrontación sin límites entre una violencia que se vuelve
terrorismo y un Estado de derecho que se vuelve cada vez más arro-
gante, cierra el camino para encontrarle salidas al callejón en el que
se hayan atrapadas algunas de nuestras democracias (Gómez Buen-
día, 2003). Esta confrontación de intolerancias es una guerra de
perdedores. Habría que aprender de ella que la tolerancia es condi-
ción esencial de la democracia, ya que construye confianza a partir
del reconocimiento de la contingencia, manifiesta en los propios
límites y en el otro como diferente; confianza que al mismo tiempo,
como manual de convivencia, enseña a la sociedad formas de co-
operación y de participación política para buscar realizar gradual-
mente la justicia como equidad.
Cuando el actual presidente del Gobierno de España, José Luis
Rodríguez Zapatero, convence a más de un centenar de Estados
a cambiar la confrontación bélica por la lucha contra el hambre
como camino hacia la paz, se están buscando soluciones de toleran-
cia al conflicto mundial de mayorías excluidas de la democracia. Ya
221
Teoría crítica.pmd 221 16/12/2011, 9:36
José Luis Aranguren, antes de que ciertos gobernantes iluminados
convirtieran casi toda violencia en terrorismo, en su Ética y política
lo había formulado certeramente: «Los individuos o grupos aisla-
dos, los que se sienten excluidos, a la izquierda o a la derecha, social
o regionalmente, de la política, los que se consideran desprovistos
de derechos, atención pública o estatus, así como los grupos socia-
les en declive o mal dotados para una adaptación a las demandas de
una civilización en transición o expansión, y quienes se consideran
sin oportunidades, condenados a la inmovilidad, a un imposible
ascenso social, se inclinan, normalmente, al disconformismo radi-
cal y, por tanto, a la repulsa de una democracia que, para ellos, no es
tal» (Aranguren, 1968: 205).
Intentamos ahora clarificar el sentido de la tolerancia a partir
de una fenomenología de lo social que nos permita acceder a la
experiencia de la tolerancia en situaciones concretas del mundo de
la vida, para mostrar luego desde la teoría deliberativa de la demo-
cracia cómo se debería ser tolerante hoy. Terminaremos refiriéndo-
nos a dos debates significativos en torno a la tolerancia, uno desde
el punto de vista político y otro desde el punto de vista moral.
2. Fenomenología de la tolerancia y actuar comunicativo
Son diversos los significados que se dan hoy al término toleran-
cia, desde quienes lo consideran sinónimo de paciencia, resigna-
ción e impunidad, hasta quienes lo señalan como represión, en el
sentido en que lo criticara Marcuse, o simplemente como expresión
de indiferencia y frivolidad. Su raíz griega (Hernández y Restrepo,
1987: 323) «tlao» permite relacionarlo con: tomar sobre sí, soportar,
sufrir, resignarse a, tener talento para, osar, atreverse. En el fondo
parece que tolerancia tiene que ver con un atreverse a pensar dife-
rente. Un análisis fenomenológico nos clarifica aquellas notas de la
tolerancia que no sólo han sido definitivas para la democracia, sino
que la constituyen en recurso para resolver razonablemente aque-
llos conflictos que sólo parecieran poderse solucionar con violen-
cia. De hecho nos hemos acostumbrado a reaccionar con intole-
rancia e inclusive con la fuerza ante lo que nos disgusta, ante lo
diferente de aquello a lo que nos hemos acostumbrado.
Por el contrario: razonable es la tolerancia porque cuando nos
parece que lo más racional es nuestro punto de vista, nuestro propio
sentido del bien, nos aconseja no sólo no absolutizarlo, sino suspen-
der su intención afirmativa, su intencionalidad dirigida en una sola
perspectiva, aquella que nos lleva de la experiencia al juicio, para
222
Teoría crítica.pmd 222 16/12/2011, 9:36
poder tener también en cuenta el punto de vista del otro, su intencio-
nalidad, tolerarlo como el mío, en el mejor sentido de la epoché feno-
menológica, es decir, ni afirmarlo ni negarlo, y sí reconocerlo como
igualmente justificable que el propio en un horizonte de reciproci-
dad y universalidad en el que se va constituyendo la necesidad prác-
tica de lo que no podría ser objetado razonablemente por nadie. No
es un velo de ignorancia, una simple actitud de neutralidad en situa-
ción originaria, sino la intencionalidad (Hoyos Vásquez, 1976) como
responsabilidad, la que justifica la tolerancia. Si el velo de ignoran-
cia es un dispositivo metodológico, la tolerancia es más bien una
actitud, justificable en las raíces mismas, descubiertas por el análisis
fenomenológico de la conciencia intencional.
Frente al objetivismo dogmático de la intolerancia, que se nutre
de prejuicios, en especial del unilateralismo, el espíritu de toleran-
cia busca liberarse de ellos, volviendo en la más originaria actitud
de skepsis al puro darse de las cosas mismas, al mundo de la vida,
admirando otras percepciones retenidas o imaginables, para abrir-
se a nuevas perspectivas en su empeño por rehabilitar el sentido
fundamentador de la doxa, suspendiendo el juicio hasta tanto no se
examinen las razones que lo justifiquen, tanto las propias como las
ajenas y las otras de los otros en el horizonte de comprensión, de
verificación, de debate, de crítica y de compromiso en el que se nos
da el mundo, el de los objetos y el de las personas, en un horizonte
de sentido y de validez tanto objetiva como moral.
Esta constitución subjetivo-relativa de la experiencia y del jui-
cio a partir de ella, es vivencia originaria de tolerancia, que no
sólo la justifica sino que la exige. La perspectividad de las opinio-
nes me obliga a comprender los contextos que las originan en un
horizonte de horizontes preñado de significaciones, evidencias y
valores. El cerrar el acceso a la multiplicidad de lo diverso, bus-
cando cierta seguridad en las tradiciones o en las propias habitua-
lidades, empobrece el conocimiento y los motivos para la acción.
Pero además, la posibilidad de relacionar las diversas perspecti-
vas no podría justificarse si no es recurriendo a una instancia que
pudiera reconocerse como común a todas: bajo la figura de una
subjetividad en su corporeidad, se empeña —ciertamente en vano,
desde un solipsismo trascendental— la fenomenología en poder
llegar a intuir esa pertenencia originaria del participante en cuan-
to participante en relación de reciprocidad con otros participan-
tes en el mismo mundo, que le permita responsabilizarse del valor
de las razones y justificaciones.
Una fenomenología del mundo social nos permite comprender
la conflictividad de los conflictos precisamente como negación de
223
Teoría crítica.pmd 223 16/12/2011, 9:36
lo subjetivo-relativo de nuestras visiones del mundo. Del mundo
sólo puedo tener perspectivas y el conflicto surge cuando cada cul-
tura se empeña en ser la perspectiva correcta y abarcante desde la
que se tiene completamente el mundo. El grado de tolerancia frente
a otros valores depende de qué tan comprensibles sean los sentidos
y las formas de darse dichas cosmovisiones. La intolerancia se ex-
plica como consecuencia de la presunta inconmensurabilidad de
las culturas no sólo desde el punto de vista epistemológico, sino
especialmente desde el valorativo y moral. La solución de los con-
flictos sociales se busca entonces con la ayuda de una tolerancia
calculada como dispositivo para negociar la convivencia no violen-
ta, si no es que se resuelve por la vía de la discriminación con la que
estigmatiza normalmente la así llamada tolerancia permisiva. En el
extremo opuesto las religiones predican una tolerancia hermenéu-
tica, debilitada como generosidad para con la buena fe de los no
creyentes que siguen en su error.
Es necesario, por tanto, comprender al otro en su diferencia y
en su autonomía, es decir en su dignidad. La intencionalidad del
tolerar abre al que tolera, suspendiendo su propio juicio, al mundo
de la vida del tolerado, para poder comprender sus contextos cultu-
rales, políticos y emocionales, antes de proferir cualquier valora-
ción. La interrelación descubierta gracias a la intencionalidad de la
conciencia que abre la perspectividad de las perspectivas, hace en-
tonces absolutamente necesaria la tolerancia, si se quiere seguir
avanzando hacia un entendimiento mutuo con base en el reconoci-
miento de quienes son diferentes. El multiculturalismo nos permite
comprender otras culturas, pero sólo las tendremos en cuenta en
proyectos interculturales. Una actitud tolerante es precisamente el
resultado de la comprensión de cómo se me da el mundo, la socie-
dad y la historia: en perspectivas, en la complementariedad posible
de sus diferencias, en la contingencia propia de la finitud de quien
antes de juzgar, admira, al estilo de los inicios de la filosofía, como
lo describe Edmund Husserl en la Conferencia de Viena en 1935
sobre «La crisis de las ciencias europeas»:
Orientado así, el hombre contempla ante todo la diversidad de las
naciones, las propias y las ajenas, cada una con su mundo circun-
dante propio, considerado con sus tradiciones, sus dioses, demo-
nios, potencias míticas, como el mundo absolutamente evidente
y real. Surge, en este sorprendente contraste, la diferencia entre la
representación del mundo y el mundo real y emerge la nueva pre-
gunta por la verdad; por consiguiente no por la verdad cotidiana,
vinculada a la tradición, sino por una verdad unitaria, universal-
224
Teoría crítica.pmd 224 16/12/2011, 9:36
mente válida para todos los que no estén deslumbrados por la
tradición, una verdad en sí [Husserl, 1981: 155].
Es decir, que sólo la tolerancia nos abre el auténtico sentido de
«la verdad», el que surge, precisamente como pregunta, en el con-
traste entre las cosmovisiones en las que necesariamente vivimos y
el mundo real, del cual, en actitud fenomenológica, se me dan las
perspectivas en su perspectividad. La intolerancia nos priva de otros
puntos de vista, nos lleva a la «verdad» incompleta de nuestra opi-
nión, no siempre libre de prejuicios, y al menos parcializada. Y esto
ya es confundir lo ambiguo con la verdad. Porque a esta pregunta
por la verdad sólo se puede responder en sentido kantiano: guián-
dose por ideas regulativas.
Esto es especialmente relevante en el campo de lo social, en el
que debemos atribuir sentido cognitivo, no sólo valorativo y moti-
vacional, a la razón práctica y a sus juicios para ir afinando la ética
discursiva y sus criterios de objetividad. Sólo en el desarrollo mis-
mo de la argumentación que busca justificar el juicio moral se gana
el sentido de las pretensiones de «objetividad» de la moral, precisa-
mente como proyecto y como tarea intersubjetiva: «Este mundo [el
social], como el “reino de los fines” de Kant, más que algo ya dado
es algo que nos es “encomendado”» (Habermas, 1998b: 197), preci-
samente como lo contrafáctico, a partir de lo fáctico que nos deve-
lan las ciencias sociales. Por tanto, si el sentido de objetividad de las
ciencias viene en cierta manera dado a partir de argumentos que
pretenden alcanzar la verdad mediante sus procedimientos de con-
trastación, la «objetividad» que se busca con los juicios prácticos
que pretenden ser correctos, justificados y legítimos, por no tener
una base empírica, no tiene por ello mismo que ser tomada con
menos rigor. Su sentido de proyecto (convivencia, reino de los fines,
vigencia de los derechos humanos, sentido de ciudadanía no exclu-
yente, universalizable en su alcance y en la historia y cosmopolita)
obliga a ampliar radicalmente la participación de todos aquellos
que pudieran ser afectados por las normas: la universalidad de la
moral, más que un presupuesto epistémico, es un recurso ontológi-
co y una tarea, que se realiza mediante la tolerancia y «la inclusión
del otro» (Habermas, 1997) como interlocutor válido, para ser reco-
nocido como participante digno de iguales derechos.
Se busca, por tanto, la convergencia entre la perspectiva de la
justicia, propia de la moral, y la perspectiva que deberían asumir
«todos» los participantes en discursos racionales: «Esta convergen-
cia nos hará advertir que el proyecto de un mundo moral que inclu-
ye por igual las pretensiones de todas las personas, no es un punto
225
Teoría crítica.pmd 225 16/12/2011, 9:36
de referencia elegido caprichosamente: por el contrario, se debe a
una proyección de los presupuestos generales de comunicación rea-
lizables en la argumentación misma» (Habermas, 1998b: 198). Se
trata de un sentido de objetividad que depende de las posibilidades
de generalizar la participación de todos los implicados con sus di-
versas visiones y perspectivas del bien y del sentido de la vida, lo que
a la vez enriquece el mundo moral como recurso multicultural in-
agotable. «La explicación de la justicia como “consideración iguali-
taria de los intereses de todos y cada uno” no está al principio sino al
final» (Habermas, 1998b: 202). En este sentido bien podemos decir
que el juicio moral, basado en la sensibilidad moral frente a accio-
nes censurables, constituye una especie de necesidad práctica en un
horizonte teleológico, de alcance históricamente ilimitado y sin
embargo concreto como toda tarea, en el cual radica su valor origi-
nario de «objetividad» y de pertinencia. Éste es el sentido de univer-
salidad de la moral kantiana, también como recurso. Por ello la idea
de una comunidad regulada moralmente implica la ampliación del
mundo social a todos, es decir la inclusión de todos como partici-
pantes reales: «todos los hombres se convierten en hermanos (y her-
manas)» (Habermas, 2001b: 42).1 Se trata, por tanto, de ir tejiendo
cooperativamente propuestas que deberían poder ser aceptadas por
todos. Lo más importante de estos procesos consiste por tanto en la
aceptabilidad razonable, en el potencial crítico de la tolerancia, en
la «intranquilidad» (inseguridad en cierta forma vacilante) de la pre-
tensión idealizadora de la práctica argumentativa y de la autocom-
prensión de sus participantes (Habermas, 2001b: 46-49).
3. La tolerancia como condición para la solución discursiva
del conflicto
Allí donde una fenomenología trascendental no alcanza a reco-
nocer al otro en el conflicto, una teoría crítica de la tolerancia obli-
ga a partir de una intersubjetividad detrascendentalizada comuni-
cativamente capaz de disensos y también de acuerdos. Esto nos
permitirá reconstruir la tolerancia a la base, como condición de
posibilidad, del proceso discursivo de reconocimiento del otro en
su dignidad moral y de formación de sociedades capaces de solu-
cionar políticamente los conflictos, sin que tengan que ser negados
autoritariamente, incluyendo el de la tolerancia misma como alter-
1. ¡Los paréntesis y la expresión dentro de ellos son del mismo Habermas!
226
Teoría crítica.pmd 226 16/12/2011, 9:36
nativa democrática a la violencia y acceso político a todo lo que hoy
se ha dado en llamar «terrorismo»: se abren las puertas a quienes
son intolerantes, porque ya no pueden tolerar más el ser excluidos.
En su reciente libro Tolerancia en el conflicto. Historia, conteni-
do y actualidad de un concepto conflictivo, sugiere Rainer Forst (Forst,
2003: 744) un diálogo entre Rawls y Habermas para aclarar tanto el
sentido moral como el sentido político de la tolerancia. Una teoría
discursiva de la tolerancia, a la base del pluralismo razonable, des-
cubre la complementariedad necesaria entre la propuesta estructu-
ral del liberalismo político, aporte indiscutible de J. Rawls, y la fuer-
za de la democracia participativa, el énfasis habermasiano, como
origen del Estado de derecho. Lo importante es ver cómo la com-
plementariedad necesita partir de la tolerancia radical.
Para aclarar el lugar de la política deliberativa como fuente de
legitimidad del Derecho moderno, basados una y otro en una ética
de mínimos, es necesario urgir hasta sus límites el sentido de la
tolerancia, propuesto por John Rawls en su Liberalismo político, al
preguntar por la posibilidad «de una sociedad estable y justa de
ciudadanos libres e iguales profundamente divididos por doctrinas
razonables, aunque incompatibles, de índole religiosa, filosófica y
moral». La convivencia de diversas doctrinas omnicomprensivas
profundamente opuestas aunque razonables se logra si todas ellas
aceptan, para seguir teniendo sentido, la concepción política de un
régimen constitucional (Rawls, 1993: XVIII). Ésta no sólo ha sido la
alternativa a las guerras de religión, sino que debería serlo a todas
las guerras, incluyendo explícitamente hoy las guerras preventivas,
las que se emprenden contra posibles terrorismos y por democra-
cias abstractas que se niegan en el momento mismo de emprender
«las cruzadas» por su implantación.
Como es bien sabido, la solución se da a partir de un pluralismo
razonable, en el que las doctrinas omnicomprensivas se reconocen
unas a otras, pero deben ser debatidas para lograr un consenso en-
trecruzado sobre aquellos mínimos que fundan la justicia como
equidad en el liberalismo político y no ya en alguno de los metarre-
latos y cosmovisiones, en las que se originan todos los procesos de
entendimiento. Pero todo esto presupone tolerancia, que permita
abrirse a los demás y que a la vez motive el diálogo en búsqueda de
acuerdos. Los mínimos que se alcancen en el diálogo intercultural
conformarían el núcleo de la Constitución que se daría una socie-
dad para buscar su ordenamiento con base en Derecho. Éste es el
sentido de una tolerancia que no se agota en su función estratégica
sino que busca llegar a la raíz del conflicto para anticiparse a la
intolerancia de la violencia.
227
Teoría crítica.pmd 227 16/12/2011, 9:36
La larga, compleja y fascinante historia de la tolerancia religio-
sa constituye un paradigma que permite comprender por qué se
justifica ésta y en qué consiste su razonabilidad. El reconocimiento
de que no es razonable ser obligado a compartir determinada cos-
movisión porque no es justo obligar a alguien a creer en lo que no
cree, pone de manifiesto la superioridad del principio de autono-
mía reconocido recíproca y universalmente. El conflicto surge cuan-
do quienes, por no pertenecer a la misma cultura, no comparten los
mismos criterios y se empeñan en que sólo los propios son los úni-
cos válidos para toda cultura. En esta absolutización de las razones
de una de las visiones del mundo, para establecer la normatividad
para todos, consiste la intolerancia. Para superar esta situación la
teoría del discurso propone la apertura comprensiva a otras cultu-
ras y modos de ver el mismo mundo. En los inicios de la comunica-
ción como comprensión está la tolerancia. Por ello es casi imposi-
ble llegar a acuerdos duraderos entre cosmovisiones diferentes, si
no se presuponen y desarrollan prácticas de tolerancia real. Omiti-
das éstas, los acuerdos serán frágiles, basados si mucho en cierto
sentido de «misericordia hermenéutica».
En efecto, las estructuras comunicativas de la sociedad civil per-
miten vincular el pluralismo razonable y el consenso sobre míni-
mos como etapas necesarias de un proceso de tolerancia, de partici-
pación política y de génesis democrática del Derecho. De hecho, en
el mundo de la vida como horizonte ilimitado de contextos en los
que se originan los sentidos intencionales de nuestra interrelación
social, nivel hermenéutico de la comunicación, donde comprender
otras culturas no me obliga a identificarme con ellas, se tejen las
redes de la sociedad civil en el más originario sentido de lo público.
El compromiso valorativo y los sentimientos morales que se expre-
san en este nivel originario de la comunicación, no sólo no son obs-
táculo epistemológico (como parece temerlo el liberalismo) para
reconocer a otros y respetar sus máximos, para entonces dilucidar
aquellos mínimos en los que deberíamos coincidir para convivir
pacíficamente. La sensibilidad social que valora, comprende y com-
promete, antes que obstáculo, es fuerza motivacional necesaria para
la participación política (como lo reclama acertadamente el comu-
nitarismo). En este reino de la diferencia, donde en un buen sentido
«todo vale» menos la violencia como principio de acción, el plura-
lismo razonable me permite reconocer al otro como diferente y como
interlocutor válido, es decir, como quien en igualdad de derechos y
desde perspectivas diversas, lucha y argumenta en favor de concep-
ciones del bien y de la vida que enriquezcan la reciprocidad, la soli-
daridad y la cooperación social. El punto de partida para la consti-
228
Teoría crítica.pmd 228 16/12/2011, 9:36
tución del Estado de derecho democrático es sin lugar a dudas una
concepción tan compleja de sociedad civil que en ella quepan todos
con sus diversas concepciones del bien, de la moral y de la vida, con
sus dioses y demonios, costumbres y tradiciones. Es el triunfo de la
tolerancia política contra toda forma de terrorismo, al ser éste «re-
suelto» en sus causas: las de la exclusión del mundo de la vida de la
sociedad civil, al ser negados los derechos económicos, sociales y
culturales básicos para el ejercicio de la ciudadanía, y las causas del
terrorismo de Estado empotradas en el ejercicio autoritario y des-
pótico del poder.
Un segundo momento de la comunicación, provocado por la
multiplicidad de puntos de vista del primer nivel, es el que puede
conducir a acuerdos con base en las mejores razones y motivos.
Aquí se despliega en toda su riqueza la política deliberativa como
pedagogía de la tolerancia: ésta consigue en el mundo de la vida,
que también es fuente inagotable de recursos para validar lo «co-
rrecto» y lo «objetivo» del juicio moral, el que tanto los consensos
como los disensos no sólo tengan la fuerza de convicción propia del
discurso, sino en el mismo acto el poder ético motivacional propio
de la voluntad comprometida con el acuerdo ciudadano no coacti-
vo. La democracia participativa es a la vez vida de la sociedad civil,
al reconstruir la solidaridad en actitud pluralista e intercultural, y
procedimiento para llegar libremente, gracias a procesos, negocia-
ciones y debates a consensos y disensos de relevancia política, jurí-
dica y constitucional.
Conclusión: la tolerancia entre el creer y el saber
Las situaciones conflictivas se radicalizan hoy de tal forma que
no parecen dejar alternativa a la lucha frontal y directa contra un
terrorismo que se fundamenta de diversas maneras y se manifies-
ta también de diferente forma; hemos mostrado, sin embargo, que
la tolerancia política y moral puede prevenir situaciones violen-
tas, revitalizando la democracia para dar legitimidad al Estado de
derecho.
Pensemos ante todo en el debate político en torno al nacionalis-
mo (Moulines, 2001 y 2003; Arteta, 2002 y 2003; Hoyos Vásquez,
2004), para destacar el sentido fundamental de tolerancia que está
en juego en estos discursos divergentes con respecto al mismo fenó-
meno. Desde una concepción comunitarista el nacionalismo res-
ponde coherente y legítimamente a los valores de un pueblo, pero
puede ser pernicioso si no reconoce los valores diferentes de otros
229
Teoría crítica.pmd 229 16/12/2011, 9:36
pueblos y se empeña en absolutizar los propios. De manera seme-
jante, desde una concepción liberal, el nacionalismo puede amena-
zar la identidad personal, si no respeta las diferencias que constitu-
yen la riqueza de una cultura determinada y que le permiten, desde
la afirmación de su propia identidad, distinguirse de otras y relacio-
narse con ellas.
Si estas dos concepciones de lo mismo no parten de un sentido
de tolerancia que les permita comprenderse recíprocamente, el
debate no conduce a ningún entendimiento y «la cosa misma», al
quedar sin esclarecer y sin ser asumida por los miembros de la
comunidad, sigue siendo motivo de conflicto. Unos pretenden te-
ner que defender el nacionalismo contra el capricho y las arbitra-
riedades de un Estado autoritario que, por decir lo menos, es indi-
ferente a tradiciones y valores fundamentalmente significativos
para los ciudadanos; para otros su defensa es una actitud compla-
ciente e irresponsable por cuanto fortalece un nacionalismo que
no sólo es pretexto, sino inclusive justificación para todo tipo de
intolerancia, la cual niega la libertad de los particulares, acudien-
do también a la violencia y al terrorismo.
En los límites del nacionalismo está el fundamentalismo, que
asume con frecuencia matices religiosos, en el sentido de quienes
creen que no tendrán salvación si no silencian a los que piensan
diferente. Quizá por ello es importante llevar hoy el tema de la tole-
rancia al fondo de la problemática, es decir, al lugar mismo donde
comenzó: en el campo de las luchas religiosas y en el de la seculari-
zación, que hoy es el de las visiones omnicomprensivas y holistas,
ya no sólo religiosas, sino también morales, políticas e ideológicas
de toda índole.
La intolerancia de la violencia pone de manifiesto hoy también
la intolerancia del poder a escala mundial. Éste es el mayor conflic-
to en el que se encuentra hoy la tolerancia. Muchos de los proble-
mas nacionales se relacionan cada vez más con la conflictividad
globalizada de las drogas, del tráfico de armas, de las inequidades
del mercado mundial y de la banca internacional. No importa cómo
se disimulen estos conflictos en medio de la lucha contra el terroris-
mo. En este choque de civilizaciones, al que Jürgen Habermas sólo
parece encontrarle solución si se lo instala en una «sociedad postse-
cular» (Habermas, 2001), en la que sea posible comprendernos las
culturas como culturas radicalmente diferentes entre «el creer y el
saber», con la obligación de tolerarse mutuamente para compren-
derse, traducirse y poder llegar a colaborar para evitar el terrorismo
generalizado, es necesario reflexionar una vez más sobre todo lo
que nos motiva a ser tolerantes moral y políticamente.
230
Teoría crítica.pmd 230 16/12/2011, 9:36
El encuentro del Cardenal Joseph Ratzinger (me ahorro los epí-
tetos que muchos quisieran oír acerca del defensor de la fe) con
Jürgen Habermas el 19 de enero de 2004 en la Academia Católica
de Baviera (Habermas y Ratzinger, 2004) o, si se quiere, como di-
cen, «en la cueva del león» (Schnädelbach, 2004), nos estimula a
fomentar la tolerancia moral, la que está en juego entre el creer y el
saber. Tema del debate: «Fundamentos morales prepolíticos de un
Estado libre». El Cardenal reconoció en toda su relevancia el fenó-
meno del multiculturalismo, así, al final, para solucionar los límites
de la razón, hubiera insistido en la necesidad de un diálogo entre
razón y religión, entendida también ésta interculturalmente. Se tra-
ta de un paso adelante nada desdeñable en la tradición teológica del
Vaticano, que debería ser criterio pastoral en regiones en las que la
religión sigue siendo sinónimo de intolerancia moral en ámbitos
muy relevantes de la vida en sociedad. El filósofo cree poder supe-
rar esta posición, ya de por sí bastante tolerante tratándose de un
tema tan debatido en la tradición católica, volviendo precisamente
a un mundo de la vida en el que diversos metarrelatos, también la
tradición ilustrada y secularizante de la modernidad, compiten por
dar sentido a las diversas formas de vida. Un Estado democrático
que busque fomentar la convivencia, también entre los diversos Es-
tados, no sólo se nutre de los contenidos y motivaciones de diferen-
tes tradiciones culturales, sino que debe promover, sobre todo me-
diante la educación, la tolerancia entre las diversas concepciones
omnicomprensivas.
Sólo así es posible reconocer que el Estado moderno se nutre de
presupuestos normativos que provienen de máximos valorativos,
tanto religiosos como no religiosos, de visiones omnicomprensivas
de la vida, la moral y la religión misma. Es necesario saber traducir
estos máximos para enriquecer de contenidos a un Estado de dere-
cho democrático, cuyos recursos de legitimidad están amenazados
hoy por una visión reduccionista de la globalización, hipotecada
por la economía neoliberal. En el mundo de la vida y en la historia
de los pueblos, no pocas veces en formas de religiosidad popular
(teología de la liberación), se conservan ideales libertarios, actitu-
des solidarias, reclamos de justicia, igualdad y autenticidad, que no
sólo renuevan las formas contractuales de la modernidad, sino que
preservan la responsabilidad moral, la dignidad de la persona, el
sentido de la vida y la solidaridad universal (sentimiento de huma-
nidad), sin los cuales amenaza con debilitarse y marchitarse en la
vida pública el sentido de normatividad del Estado moderno.
Naturalmente la religión pretende apoderarse de estos valores
que no le pertenecen exclusivamente y que tampoco niegan la nece-
231
Teoría crítica.pmd 231 16/12/2011, 9:36
sidad de la normatividad del Estado. Esto obliga a una filosofía ra-
cionalista, que ha puesto como ideal de la sociedad contemporánea
la secularización, a reinventar la conmensurabilidad del creer y el
saber. La solución no está del lado teórico, dado que fe y razón se
empeñan en ser omnicomprensivas. Hay que buscar una solución
práctica guiada por la tolerancia y la posibilidad de compren-
sión mutua. Esto llevará a la filosofía no sólo a reconocer sus fuen-
tes en las grandes tradiciones de la humanidad, sino a practicar la
tolerancia frente a dichas tradiciones, reconociendo primero que el
mismo racionalismo es un metarrelato más y aceptando que no sólo
las religiones sino otras formas de vida, así sean ellas mismas no
musicales religiosamente, están llamadas a motivar a la humanidad
por la justicia como equidad, por una cultura del perdón que sea
capaz también de perdonar lo imperdonable, por la solidaridad, la
convivencia y la cooperación intercultural.
Creo que esto sólo es posible desde una concepción de toleran-
cia moral que permita un diálogo acerca de formas de adaptación
recíproca, de simpatía y acercamiento humano, que dejen espacio
para desacuerdos, que habría que tolerar, así no parezcan tolera-
bles. Thomas McCarthy propone: «Podemos imaginarnos culturas
que alimentan los valores y las virtudes correspondientes, y las prác-
ticas que son predicadas, no asumiendo sólo posiciones correctas,
sino respetando y con el deseo de acomodarse frente a diferencias
no eliminables». Nos es posible imaginar estas situaciones, porque
ya de hecho vivimos en ellas en aquellas «dimensiones de nuestras
vidas en las que lo más importante para nosotros es mantener rela-
ciones harmoniosas, cooperativas y de apoyo mutuo, precisamente
con personas con las que no siempre estamos de acuerdo, a las que
no siempre podemos convencer y por las que tampoco siempre lle-
gamos a ser convencidos»; pero tampoco quisiéramos simplemente
ganarles estratégicamente. Esto sería muy poco, estaría en los lími-
tes de la frivolidad y la mezquindad. En las democracias multicul-
turales, las de la sociedad postsecular, casi siempre atravesadas por
diferencias religiosas e ideológicas profundas, son precisamente estas
situaciones de desacuerdo razonable las más fecundas y enriquece-
doras de la vida pública y por tanto también de la sociedad. Una
solución basada antes que todo en valores democráticos, que no
son siempre los de los acuerdos con base en argumentos o los de las
negociaciones estratégicas, será siempre necesaria y deseable. Debe
buscarse sin afanes, insistiendo en el valor de una tolerancia radical
recíproca, fomentando así la comprensión mutua, para encontrar
los lugares de posibles acuerdos desde las correspondientes utopías.
Este tipo de comunicación jugará inevitablemente un papel todavía
232
Teoría crítica.pmd 232 16/12/2011, 9:36
más importante que los meros procedimientos democráticos, pre-
cisamente desde las diferencias, en la conformación de una vida
política vigorosa (McCarthy, 1998: 153).
Bibliografía
ARANGUREN, José Luis (1968): Ética y política, Guadarrama, Madrid.
ARTETA, Aurelio (2002): «Un nacionalismo en apuros (El inconsistente sepa-
ratismo de Ulises Moulines)», ISEGORÍA, n.º 26, Madrid, pp. 219-237.
— (2003): «Descaro del nacionalismo académico (O las muchas mali-
cias de Ulises Moulines)», ISEGORÍA, n.º 28, Madrid, pp. 191-219.
FORST, Rainer (2003): Toleranz im Konflikt. Geschichte, Gehalt und Gegen-
wart eines umstrittenen Begriffs. Suhrkamp, Frankfurt am Main.
GÓMEZ BUENDÍA, Hernando (dir.) (2003): El conflicto, callejón con sali-
da, Informe Nacional de Desarrollo Humano, Colombia 2003. Enten-
der para cambiar las raíces locales del conflicto, PNUD, Bogotá.
HABERMAS, Jürgen (1997): Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur
politischen Theorie, Suhrkamp, Frankfurt am Main (traducción al
español: La inclusión del otro, Paidós, Barcelona, 2002).
— (1998): Facticidad y Validez, Trotta, Madrid.
— (1998b): «Richtigkeit und Wahrheit. Zum Sinn der Sollgeltung mo-
ralischer Urteile und Normen», en Deutsche Zeitschrift für Philo-
sophie, 46, 2 (incluido en: Jürgen Habermas (2002): Verdad y justifi-
cación. Trotta, Madrid).
— (2001): Glauben und Wissen, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
— (2001b): Kommunikatives Handeln und detranszendentalisierte
Vernunft, Reclam, Stuttgart.
— (2004): Der gespaltene Westen, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
— (2004b): Zur Debatte. Themen der Katholischen Akademie in Bayern,
Heft 1, München.
HERNÁNDEZ, Eusebio y Félix RESTREPO (1987): Llave del griego, Institu-
to Caro y Cuervo, Bogotá.
HOYOS VÁSQUEZ, Guillermo (1976): Intentionalität als Verantwortung.
Geschichtsteleologie und Teleologie der Intentionalität bei Husserl,
Phaenomenologica 67, M. Nijhoff, Den Haag.
— (2004): «De la intolerancia de la violencia a la intolerancia política» y
«Tolerar para democratizar la democracia», Guaraguao. Revista de
Cultura Latinoamericana, año 8, n.º 19 (Barcelona), pp. 9-20 y 41-47.
HUSSERL, Edmund (1981): «La filosofía en la crisis de la humanidad
europea», en Edmund Husserl: La filosofía como ciencia estricta,
Nova, Buenos Aires.
MCCARTHY, Thomas (1998): «Legitimacy and Diversity. Dialectical
Reflections on Analytical Distinctions», en Michael Rosenfeld y
233
Teoría crítica.pmd 233 16/12/2011, 9:36
Andrew Arato: Habermas on Law and Democracy: Critical Exchanges,
University of California Press, Berkeley.
MOULINES, C. Ulises (2001): «Manifiesto nacionalista (o hasta separa-
tista, si me apuran)», ISEGORÍA, n.º 24 (Madrid), pp. 25-49.
— (2003): «Crispaciones hispánicas (Reflexiones en torno a la terapia
antinacionalista de Aurelio Arteta)», ISEGORÍA, N.º 28 (Madrid),
pp. 171-189.
— (2003b): «Carta abierta a los Directores de ISEGORÍA», ISEGORÍA,
n.º 29 (Madrid), pp. 187-190.
PUTNAM, Hilary (2003): The Colapse of the Fact/Value Dichotomy and
other Essays, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
RATZINGER, Joseph (2004): Zur Debatte. Themen der Katholischen Aka-
demie in Bayern, Heft 1, München.
RAWLS, John (1972): A Theory of Justice, Harvard University Press,
Cambridge.
— (1993): Political Liberalism, Columbia University Press, Nueva York.
SCHNÄDELBACH, Herbert (2004): «Habermas in der Höhle des Löwen»,
Information Philosophie, 31, Jahrgang, Heft 2, Lörrach, pp. 127-131.
WALZER, Michael (1997): On Toleration, Yale University Press, New Ha-
ven y Londres.
234
Teoría crítica.pmd 234 16/12/2011, 9:36
SECCIÓN III
UTOPÍA, MITO Y MODERNIDAD
235
Teoría crítica.pmd 235 16/12/2011, 9:36
INTRODUCCIÓN
Víctor Alarcón Olguín
La relevancia de una propuesta teórica al paso del tiempo reside
fundamentalmente en aquellas personas que pretenden seguir sien-
do sus interlocutores y difusores sistemáticos. La Teoría Crítica jus-
tamente representa un ejemplo de longevidad por cuanto ha logra-
do trascender a la centuria que le dio nacimiento, para ahora
colocarse como parte de uno de los referentes que nos permita ha-
llar una comprensión plausible al mundo postindustrial y sin epi-
centros con el cual se lidia en la actualidad.
La Teoría Crítica se descubre a sí misma inmersa en el laberinto
de no volverse un mero ejercicio hagiográfico u academicista y cuya
obligación sea el mantenerse adherida a su vínculo primigenio con
la tradición marxista. La conservación de su potencia como un pa-
radigma alternativo para facilitar la emancipación de los principa-
les yugos morales y materiales de la existencia humana, la confron-
ta con su propio desarrollo y aplicaciones recientes, tal y como se
podrá hallar en los trabajos que componen la presente sección, cuyo
tema central se remite al diálogo e interacciones subsistentes en los
«entre mundos» que conforman a los espacios europeo y latino-
americano, cuyas historias se tejen y desanudan no siempre con
una clara ubicación o punto de destino. De esta manera, se pueden
visualizar tentativas analíticas que permiten atisbar que la ola ex-
pansiva de la Teoría Crítica trata incluso de desprenderse de sus
imposturas y atavismos exegéticos para lanzarse en consecuencia
hacia el recorrido de nuevos territorios problemáticos.
De ahí que las tonalidades y coloraturas identificadas dentro de
las participaciones de Bolívar Echeverría, Eduardo Sabrovsky y Al-
fons Söllner, nos permitan transitar en derredor de perspectivas como
la visión de Walter Benjamin en torno a la función y compromiso
de la obra de arte; el papel conferido a la modernidad como el mito
237
Teoría crítica.pmd 237 16/12/2011, 9:36
fundacional que congrega a la civilización contemporánea, así como
las convergencias temáticas en las obras de Theodor W. Adorno y
Octavio Paz con relación al problema de la cultura surgida de la
segunda posguerra del siglo XX. Si observamos con detenimiento
cada uno de los temas seleccionados, el lector podrá advertir la afor-
tunada línea de continuidad que articula a los tres escritos, en vir-
tud de que sus preocupaciones no han expirado, sino que por el
contrario, nos remiten a los aspectos que diagnostican polémicas
como la confrontación entre tradición-progreso, racionalidad-sen-
sibilidad o entre secularización y experiencia mística.
¿Es el arte una manifestación de la utopía? ¿Es posible conocer
la manifestación de la esencia (o el aura) que se traslada del autor
hacia la obra para así colocarla dentro de un objetivo temporal e
ideológico de reproducción y consumo continuos? ¿O se trata de
condensarla como experiencia única e irrepetible? El recorrido de
la obra de arte se desplaza entonces de lo sagrado a lo profano, de lo
sublime a lo mundano. El mérito incorporado en la obra de Walter
Benjamin fue justamente abrirnos hacia dicho horizonte de posibi-
lidades. El arte se vuelve utópico porque trata de contener una fiel
transcripción de la realidad y motivaciones que sustentan al autor,
quien valora su compromiso como una pretensión de la continui-
dad del movimiento y no sólo la noción contemplativa.
Podría pensarse entonces en un arte dinámico que no sólo sea
visto como mercancía o culto, sino como goce y experiencia que al
mismo tiempo se proyecte hacia el lado misterioso e inescrutable
que torne entonces a la experiencia estética como una constante
reformulación hermenéutica de cercanías o distanciamientos, y cuyo
desafío se encuentre siempre abrumado por el valor de la originali-
dad y el alcance irrepetible.
Sin embargo, ¿cómo no considerar arte a lo popular y a las tra-
diciones que se repiten incesantemente en tanto memoria de la vida
cotidiana de los seres humanos? La presencia de un arte postauráti-
co más adherido a la técnica —contenido ahora en campos como el
video y el cine— nos remite ahora hacia la posibilidad de una difu-
sión extensa y ya no sólo confinada a los viejos salones elitistas, sino
que posee el poderío mediático que condiciona el acceso a dicha
experiencia estética. El contraste entre un arte emancipado y otro
que sólo ofrece la monotonía impuesta del consumo comercial re-
salta como una línea divisoria a veces imperceptible y que fácil-
238
Teoría crítica.pmd 238 16/12/2011, 9:36
mente nos remite a la confusión acerca de la certeza sobre lo que
vemos o escuchamos.
No obstante las actitudes esperanzadas de Benjamin por asumir
el surgimiento de un artista con vocación postaurática, la obra de
arte en la modernidad se encuentra atrapada en las manos de una
grotesca tiranía minoritaria que promueve un rápido consumo que
intenta presuponer certeza y ninguna confusión en el individuo,
haciendo ver que el hedonismo y el placer fácil deben ser las fuentes
que confieren acceso inmediato a la experiencia estética. En este
sentido, el surgimiento de la «industria cultural» es la notoria evi-
dencia de una ruta de condicionamientos y coerciones donde los
individuos sólo pueden expresar su aprobación o no mediante en-
cuestas. Por ello, la politización del arte como mecanismo de resis-
tencia curiosamente nos encuentra carentes de sujetos históricos y
revolucionarios que puedan desarrollar auténticos movimientos de
vanguardia. Por ende, la propuesta estética de Benjamin ciertamente
puede cifrarse como una en donde el arte como medio realizador
de la utopía de lo público es una promesa inconclusa y ciertamente
lejana de la modernidad.
Bajo esta suerte de conciencia desfigurada e incompleta, los in-
dividuos nos vemos atrapados en otra cárcel significativa, como lo
es el lenguaje. La modernidad nos obliga a producir sentidos unívo-
cos y consistentes. El lenguaje se torna narración, historia, sentido
común, pero a un costo que debe inhibir la libertad del sujeto, a
riesgo de colocarse en la herejía o en la locura autista. La moderni-
dad como «ética buena» se presenta consecuentemente como un
proyecto mítico dado que intenta abarcar en forma infructuosa el
sentido universal de la humanidad. Definir implica paradójicamen-
te excluir. ¿Estamos seguros de que lo exterior no se ajusta mejor a
lo que intentamos preservar? La modernidad es siempre puesta en
duda por el escepticismo de la tradición que desea no cambiar. Re-
sultado inconsistente es vislumbrar que la modernidad tenga que
morderse la cola y pasar a un espacio de inamovilidad conceptual y
represión normativa contra toda pluralidad de sentido. La preten-
sión de asignación nominativa se vuelve ley y ortodoxia, por lo que
el mito se asienta entonces como la constatación de tener a un pre-
sente que intenta volverse eterno. La modernidad se convierte en-
tonces en obstáculo. Se ha vuelto contra sí misma, por cuanto desea
ejercer el olvido, la razón y la verdad. Una teoría que se coloca como
dominación e imposición a las demás teorías.
Visto en perspectiva, compartiendo dicha idea con Eduardo
Sabrovsky, la modernidad como mito es la muerte de la propia
experiencia existencial. Para pervivir con sus valores intactos, el
239
Teoría crítica.pmd 239 16/12/2011, 9:36
arte o el lenguaje como manifestaciones de una cultura en liber-
tad no pueden encerrarse en historia pasada o dogmas. Debe asu-
mirse que los seres humanos deben errar y cometer errores. Re-
correr los confines de sus mundos internos y externos para seguir
en la tentativa del autodescubrimiento y a la vez del reconoci-
miento del Otro y de los Otros. Considerar siempre a la alternati-
va como el basamento de una existencia que nos coloca dentro de
la sensación del poderío nietzscheano, que hace de cada uno
de nosotros parte de una interminable cadena de eventos que le
confieren al tiempo su indeclinable atractivo en pos de la trascen-
dencia. En buena medida, la Teoría Crítica intenta mostrar el rum-
bo torcido de la modernidad técnica y la masificación, propios
del fascismo, y por ello representa un ejercicio revelador de falsas
profecías, aunque en forma simultánea también se verá atrapada
alrededor de la barbarie derivada del socialismo burocrático de
corte soviético.
Por ello, hay nostalgia por lo complejo y —como bien aduce
Bolívar Echeverría— hay ansia de encontrar retos complejos (de
ahí la importancia del barroco) y conciencia del desencanto. En
efecto, los seres actuales somos víctimas de un naufragio aconteci-
do muchos años atrás. Por ello, Eduardo Sabrovsky también nos
presenta los problemas de una industria cultural que intenta seguir
fundamentándose en remedos de lo políticamente y éticamente co-
rrecto; todo ello sin fortuna, porque son el escándalo y la violencia
los que han terminado por imponerse como cartas de identidad de
lo posmoderno.
II
La Teoría Crítica justamente denuncia el eclipse de las faculta-
des conferidas a la propia Ilustración. Vivimos en los tiempos de
oscuridad ya definidos por Hannah Arendt y Max Horkheimer. Los
mitos de un lenguaje acartonado hacen que la propia modernidad
sea vista condescendientemente como un vagabundo con ropajes
raídos, aunque conservando la pretendida dignidad de los momen-
tos de opulencia. Y sin embargo, Eduardo Sabrovsky nos remite a
la obra de Roland Barthes como una suerte de episodio alternativo
en donde más que eludir el trabajo del mito y el mitólogo, una ruta
plausible sea poder proveerlo de tareas más sencillas, en lugar de
hacerlo responsable de la construcción de la enorme pirámide que
significa el universalismo, la verdad o la totalidad. Quizás sea más
asequible dotarlo de una misión similar a la del humilde trovador
240
Teoría crítica.pmd 240 16/12/2011, 9:36
medieval que recorre los caminos apilando historias y diseminán-
dolas sin mayor pretensión que la de provocar el nacimiento del
pensar en cada uno de nosotros. ¿Acaso no sea ésta la tarea actual
de la filosofía en general?
De esta manera, si la pretensión de la propia modernidad como
mito fuera crear sus propios ídolos y una auto-imagen para que ésta
pueda ser adorada de manera atemporal, entonces habría que pre-
guntarse junto con el pensamiento de la propia Teoría Crítica si no
estamos creando un nuevo Golem o Leviatán que finalmente se vuel-
ve contra nosotros. O quizá simplemente nos movemos de una reli-
gión a otra, y por tanto la modernidad ya no es un problema de
razón y libertad evolutivas, sino uno de fe y creencias en busca de la
verdad absoluta. Y de ahí que el mito sea un asidero o paliativo que
ofrezca esperanzas o un milagro para seguir sobreviviendo dentro
de este mundo de incertidumbres.
Pero la promesa del lenguaje, la ciencia o el arte como mitos
lógicos de la Modernidad requieren que se trascienda la rigidez y el
fordismo de la producción lingüística al estilo hiperanalítico de
Wittgenstein. Al reivindicar a autores como Michel Foucault o Jac-
ques Monod, Eduardo Sabrovsky también nos abre las ventanas
hacia la dimensión sensual que provoca pensar que la Modernidad
no sólo son palabras, sino también olores y sensaciones corpóreas
varias; esto es, elementos intangibles que sólo podemos reproducir
parcial e infructuosamente en nuestros imaginarios. La Moderni-
dad tiene entonces un desafío que parte desde lo lúdico y que curio-
samente se podría incluso ubicar como parte de su pretendida vi-
gencia a favor de la diversidad y la autonomía de los sujetos frente a
la opresión del consumo de masas colectivo. Es, efectivamente, una
condición de azar que debe seguir moviéndose a partir de la impe-
riosa necesidad del sobre-vivir.
III
La ruta de comparación abordada por Alfons Söllner para tratar
de ubicar dos trayectorias de lectura acerca del papel de la Moder-
nidad a través de la percepción culturalista de autores como Theo-
dor W. Adorno y Octavio Paz es tan importante como paradójica
para algunos, por cuanto se quisiera asumir que un intelectual crí-
tico debe permanecer en una condición política periférica y antisis-
témica, como debería acontecer con respecto a las rutas expresadas
por la sociedad de masas alemana y el autoritarismo mexicano que
les toca sobrellevar a ambos personajes.
241
Teoría crítica.pmd 241 16/12/2011, 9:36
En este aspecto, Söllner nos remite a reflexionar sobre la forma
y el quehacer del intelectual. Paz y Adorno pueden ser catalogados
como auténticos «mandarines» de la cultura moderna en sus res-
pectivos entornos nacionales, en tanto más que colocarse en los
márgenes, deciden ubicarse y apropiarse de los centros para tratar
de orientar la dirección de los procesos culturales justamente hacia
una mayor democracia y libertades públicas. Para muchos acaso
no sería ésta sino una manifestación de un oportunismo acomoda-
ticio, pero para otros, en cambio, cabría situarlo como un ejercicio
que justamente permite abrir espacios que precisamente respon-
den políticamente y estéticamente al medio utilizado por ambos
para lograrlo, como lo es el ensayo.
Esto es, Paz y Adorno se mueven alrededor de situaciones que
justamente demandan «ensayar», cuestionarse, comparar rutas po-
sibles y ciertamente declararse muchas veces rebasados por la im-
paciencia de una sociedad que no puede ser capaz de dialogar y
encontrarse a sí misma. A esa misma sociedad que se debate entre
lo institucional y lo marginal revolucionario, Paz y Adorno tratan
de cuestionarla y criticarla por igual. No hay ingenuidad ni preemi-
nencia ética que defina por antelación a los buenos y los malos. Los
errores y las asimilaciones son susceptibles de surgir desde cual-
quier lugar o actor.
Söllner ubica las coincidencias existentes entre los ejercicios de
la Mínima Moralia de Adorno y El Laberinto de la Soledad de Paz, en
tanto expresiones que justamente pretenden criticar a sus respecti-
vas sociedades a partir de la experiencia estadounidense. El reto de
la modernidad se atisba entonces como la polémica —nunca aban-
donada hasta el presente— de la imitación y asimilación de la cultu-
ra estadounidense. ¿Ser o no cosmopolitas y a qué costo si lo fuéra-
mos a la usanza de los americanos?
De esta manera, el costo de la Modernidad y la Ilustración nos
hacen ver el nivel de contradicción y angustia con la que autores
como Adorno y Paz tienen que lidiar para asumir que era indefecti-
ble un recorrido crítico por las rutas de la historia y la cultura, y que
ello no podría hacerse sin dejar de tener desgarraduras traumáticas
incluso en la propia esencia de los pueblos. Pero, para ello, había
que abandonar el exilio y pelear desde el núcleo mismo de la Mo-
dernidad. En cierta medida, Paz y Adorno tuvieron que asimilar
dicho reto y ambos pasaron de la cómoda distancia hacia la obliga-
ción de colocarse como interlocutores de regímenes a los que pre-
tendían transformar con argumentos y sin violencia. En ambos pesa
el exterminio de una civilización negada y que continúa negándose
a sí misma buscándose en todas partes menos dentro de uno. La
242
Teoría crítica.pmd 242 16/12/2011, 9:36
cuestión indígena y el Holocausto demuestran ser piezas de una
misma Modernidad que se muestra incapaz de conciliar su discur-
so de igualdad y justicia con su experiencia de explotación y sangre.
Visto en perspectiva, la experiencia de la Modernidad desde
ambos lados del océano es un nudo gordiano del cual debemos es-
tar conscientes en sus limitaciones y tergiversaciones. De alguna
manera, el material que el lector tiene en sus manos es un atisbo de
la enorme tarea que permanece pendiente para todos aquellos que
perciben la exigencia de hacer pervivir a la decencia y la esperanza
en medio de un mundo que hoy más que nunca es la manifestación
de la «vida dañada».
243
Teoría crítica.pmd 243 16/12/2011, 9:36
ARTE Y UTOPÍA
Bolívar Echeverría
[...] sin empadronar el espíritu en
ninguna consigna política propia ni
extraña, suscitar, no ya nuevos to-
nos políticos en la vida, sino nuevas
cuerdas que den esos tonos.
CÉSAR VALLEJO (1927)
El ensayo sobre la obra de arte es un unicum dentro de la obra
de Walter Benjamin; ocupa en ella, junto al manuscrito inacabado
de las Tesis sobre el materialismo histórico, un lugar de excepción;
es la obra de un militante político, de aquel que él había rehuido ser
a lo largo de su vida, convencido de que, en la dimensión discursiva,
lo político se juega, y de manera a veces incluso más decisiva, en
escenarios aparentememte ajenos al de la política propiamente di-
cha. Pero no sólo es excepcional dentro de la obra de Benjamin,
sino también dentro de los dos ámbitos discursivos a los que está
dirigido: el de la teoría política marxista, por un lado, y el de la
teoría y la historia del arte, por otro. Ni en el uno un campo de
teorización ni en el otro sus cultivadores han sabido bien dónde
ubicar los temas que se abordan en este escrito. Se trata, por lo
demás, de una excepcionalidad perfectamente comprensible, si se
tiene en cuenta la extrema sensibilidad de su autor y la radicalidad
de la crisis personal en la que él se encontraba. El momento en que
Benjamin escribe este ensayo es él mismo excepcional, trae consigo
un punto de inflexión histórica como pocos en la historia moderna.
El destino de la historia mundial se decidía entonces en Europa, y,
dentro de ella, Alemania era el lugar de la encrucijada. Contenía el
instante y el punto precisos en los que la vida de las sociedades
europeas debía decidirse, en palabras de Rosa Luxemburg, entre el
«salto al comunismo» o la «caída en la barbarie». Para 1936 podía
pensarse todavía, como lo hacía la mayoría de la gente de izquierda,
que los dados estaban en el aire, que era igualmente posible que el
régimen nazi fracasara —abriendo las puertas a una rebelión prole-
taria y a la revolución anticapitalista— o que se consolidara, se vol-
viese irreversible y completara su programa contrarrevolucionario,
hundiendo así a la historia en la catástrofe.
245
Teoría crítica.pmd 245 16/12/2011, 9:36
El Walter Benjamin que había existido hasta entonces, el autor
que había publicado hace poco un libro insuperable sobre lo barro-
co, Ursprung des deutschen Trauerspiels, y que tenía en preparación
una obra omniabarcante sobre la historia profunda del siglo XIX, cuyo
primer borrador (el único que quedó después de su suicidio en 1940)
conocemos ahora como «la obra de los pasajes», no podía seguir exis-
tiendo; su vida se había interrumpido definitivamente. Su persona,
como presencia perfectamente identificada en el orbe cultural, con
una obra que se insertaba como elemento a tenerse en cuenta en el
sutil mecanismo de la vida discursiva europea, se desvanecía junto
con la liquidación de ese orbe. Perseguido primero por «judío» y des-
pués por «bolchevique», privado de todo recurso privado o público
para defenderse en «tiempos de penuria», había sido convertido de la
noche a la mañana en un paria, en un proletario cuya capacidad de
trabajo ya no era aceptada por la sociedad ni siquiera con el valor
apenas probable de una fuerza de reserva. La disposición a interiori-
zar la situación límite en la que se había encerrado la historia moder-
na era en su persona mucho más marcada que en ningún otro inte-
lectual de izquierda en la Alemania de los años treinta.
Exiliado en París, donde muchos de los escritores y artistas ale-
manes expulsados por la persecusión nazi intentan permanecer ac-
tivos y apoyarse mutuamente, Benjamin se mantiene sin embargo
distanciado de ellos. Aunque le parece importante cultivar el con-
tacto con los intelectuales comunistas, en cuyo Instituto para el es-
tudio del fascismo, en abril de 1934, da una conferencia, El autor
como productor —que contiene adelantos de algunas ideas propias
del ensayo sobre la obra de arte—, la impresión que tiene de la idea
que prevalece entre ellos acerca de la relación entre creación artís-
tica y compromiso revolucionario es completamente negativa: mien-
tras el partido desprecia la consistencia cualitativa de la obra inte-
lectual y artística de vanguardia y se interesa exclusivamente en el
valor de propaganda que ella puede tener en el escenario de la polí-
tica, los autores de ella, los «intelectuales burgueses», por su lado,
no ven en su acercamiento a los comunistas otra cosa que la oportu-
nidad de dotar a sus personas de la posición «políticamente correc-
ta» que no son capaces de distinguir en sus propias obras. Se trata
de un desencuentro que Benjamin mira críticamente. Un episodio
del mismo tendrá él la oportunidad de presenciar en junio del año
siguiente, durante el «Congreso de los escritores antifascistas para
el rescate de la cultura». En esa ocasión, el novelista austriaco Ro-
bert Musil pudo ironizar acerca de la politización del arte, entendi-
da como compromiso con la política de los partidos políticos; la
política puede «concernir a todos», dijo, «como también concierne
246
Teoría crítica.pmd 246 16/12/2011, 9:36
a todos la higiene», sólo que a nadie se le ocurriría pedirnos que
desarrollemos por ésta una pasión especial.
El ensayo sobre la obra de arte tiene su motivación inmediata
en la necesidad de plantear en un plano esencial esta relación entre
el arte de vanguardia y la revolución política. Al mismo tiempo, le
sirve a su autor como tabla de salvación; forma parte de un intento
desesperado de sobrevivir rehaciéndose como otro a través de una
fidelidad a un «sí mismo» que se había vuelto imposible. La redac-
ción de este ensayo es una manera de continuar el trabajo sobre
«París, capital del siglo XIX» o la «Obra de los pasajes» en condicio-
nes completamente diferentes a aquellas en las que fue concebido
originalmente. En su carta a Horkheimer del 18 de septiembre de
1935, Benjamin explica el sentido de su ensayo: «En esta ocasión se
trata de señalar, dentro del presente, el punto exacto al que se refe-
rirá mi construcción histórica como a su punto de fuga... El destino
del arte en el siglo XIX... tiene algo que decirnos... porque está conte-
nido en el tictac de un reloj cuya hora sólo alcanza a sonar en nues-
tros oídos. Con esto quiero decir que la hora decisiva del arte ha
sonado para nosotros, hora cuya rúbrica he fijado en una serie de
consideraciones provisionales... Estas consideraciones hacen el in-
tento de dar a la teoría del arte una forma verdaderamente contem-
poránea, y ésto desde dentro, evitando toda relación no mediada
con la política» (W. Benjamin 1991: 983).
Benjamin está convencido de que en su tiempo ha sonado la
«hora decisiva del arte». En coincidencia plena con la cita de Valery
que pone como epígrafe de su ensayo, piensa que en la «industria
de lo bello» tienen lugar cambios radicales como resultado de las
conquistas de la técnica moderna; que no sólo el material, los pro-
cedimientos de las artes, sino la invención artística y el concepto
mismo de arte están en plena transformación. Pero, más allá de
Valery, piensa que estos cambios radicales en la consistencia misma
del arte tienen que ver, en igual medida que con las «conquistas de
la técnica», con una reconfiguración profunda del mundo social.1
Según Benjamin, en su época, el arte se encuentra en el instante
crucial de una metamorfosis. Se trata de una transformación esencial
que lo lleva, de ser un «arte aurático», en el que predomina un «valor
para el culto», a convertirse en un arte plenamente profano, en el que
predomina en cambio un «valor para la exhibición» o «para la expe-
riencia». En todos los tipos de obras de arte que ha conocido la histo-
1. «La intención de Benjamin apunta hacia un estado de cosas en el que las expe-
riencias esotéricas de la felicidad se hayan vuelto públicas y universales» (Habermas,
1972: 199).
247
Teoría crítica.pmd 247 16/12/2011, 9:36
ria sería posible distimguir dos polos de presencia contrapuestos que
compiten en la determinación del valor que la obra tiene para quie-
nes la producen y la consumen. De acuerdo al primero de ellos, la
obra vale como testigo o documento vivo, dentro de un acto ritual, de
un acontecer mágico de lo sobrenatural y sobrehumano; de acuerdo
al segundo, la obra vale como un factor que desata una experiencia
profana, la experiencia estética de la belleza. Según Benjamin, esta
experiencia estética de la objetividad del objeto artístico no deriva de
algún modo de la vivencia mágica —de la aceptación de lo sobrenatu-
ral en lo natural, de lo sobre-humano en lo humano—, sino que es
independiente de ella. Aparte de la objetividad de culto hay en el obje-
to artístico una objetividad que le es propia y específica como tal.
A la inversa de Hegel, para quien el arte «muere», si es privado de
su altísimo encargo metafísico —el de ser la figura más acabada del
espíritu (Hegel 1956: 139)—, para Benjamin, el arte sólo comienza a
ser tal una vez que se emancipa de su aura metafísica.2 Sin embargo,
en el texto de este ensayo puede rastrearse una idea singular y trágica
de lo que ha sido y tiende a ser el destino del arte en el devenir de la
historia. Pareciera que para él la consistencia propiamente artística
de la obra humana ha sido siempre un fenómeno parasitario, que,
pese a su autonomía, nunca ha tenido y tal vez nunca podrá tener
una existencia independiente; que el arte apareció atado al «valor
para el culto» de la obra, precisamente cuando comenzaba la deca-
dencia o descomposición de ese valor, y que, sirviendo de puente fu-
gaz entre dos épocas extremas, comienza a desvanecerse como arte
independiente o emancipado, sometido ahora a un «valor para la
exhibición» o para la experiencia que se encuentra recién formándo-
se y que corresponde a una figura futura de la obra, apenas sugerida
en el presente. El estatus de la obra de arte emancipada sería así
transitiorio; estaría entre el estatus arcaico de sometida a la obra de
culto y el estatus futuro de integrada en la obra de disfrute cotidiano.3
2. Eva Geulen (2002: 88 y ss.) examina con agudeza la presencia de la idea hegelia-
na de la «muerte del arte» en este ensayo. Véanse también: Eco 2002: 261 y ss.; Gada-
mer 1989: 63 y ss.
3. Brecht especula acerca de un tipo desconocido de obra de arte que aparecerá pro-
bablemente cuando el mercado deje de ser la instancia que determina la validez social de
los objetos. Entretanto, mientras esto aún no sucede, aquello que se produce y se consu-
me como mercancía en lugar del antiguo tipo de obras de arte sería algo que podemos
llamar simplemente una «cosa». De esa «cosa», cuando su consistencia se desvanezca
junto con la centralidad determinante del mercado, en la nueva obra de arte que podrá
aparecer no quedará, según él, ni el recuerdo. Ya antes de él, Flaubert (en una carta a
Louise Colet) especulaba también: «La belleza llegará tal vez a convertirse en un senti-
miento inútil para la humanidad, y el Arte ocupará entonces (abriéndose un espacio en el
quadrivium) un lugar intermedio entre el álgebra y la música».
248
Teoría crítica.pmd 248 16/12/2011, 9:36
Según Benjamin, en los comienzos del arte occidental europeo
el polo dominante en las obras de arte fue el del «aura», el «valor
para el culto». Pero este hecho ha cambiado a lo largo de la historia.
El «valor para la exhibición» ha ido venciendo ese dominio de modo
tal, que ya para la segunda mitad del siglo XIX es posible hablar de
una decadencia del aura o «valor para el culto» de la obra de arte y
de un ascenso concomitante del dominio en ella de ese «valor para
la exhibición» o para la experiencia estética.
¿Qué caracteriza esencialmente a la obra de arte dotada de
«aura»?4 Como la aureola o el nimbo que rodea las imágenes de los
santos católicos o el «contorno ornamental que envuelve a las cosas
como en un estuche en las últimas pinturas de Van Gogh», el aura
de las obras de arte trae también consigo una especie de V-effekt o
«efecto de extrañamiento», diferente del descrito por Brecht, que se
despierta en quien las contempla cuando percibe cómo en ellas una
objetividad metafísica se sobrepone o substituye a la objetividad
meramente física de su presencia material. En virtud del aura
—que las obras de arte pueden compartir con determinados hechos
naturales—, esta presencia, que sería lo cercano en ella, lo familiar,
revela ser sólo la apariencia consoladora que ha adquirido lo lejano,
lo extraordinario. Aura es, dice Benjamin apoyándose en la defini-
ción que da de ella Ludwig Klages (Wiggershaus: 224) «el apareci-
miento único de una lejanía, por cercana que pueda estar».
El aura de una obra humana consiste en el carácter irrepetible y
perenne de su unicidad o singularidad, carácter que proviene del
hecho de que lo valioso de ella reside en que fue el lugar en el que,
en un momento único, aconteció una epifanía o revelación de lo
sobrenatural; una epifanía que perdura metonímicamente en ella y
a la que es posible acercarse mediante un ritual determinado. Por
esta razón, la obra de arte aurática, en la que prevalece el «valor
para el culto», sólo puede ser una obra auténtica; no admite copia
alguna de sí misma. Toda reproducción de ella es una profanación.
Contrapuesta a la obra aurática, la obra de arte profana, en cam-
bio, en la que predomina el «valor para la exposición», sin dejar de
ser, ella también, única y singular, es sin embargo siempre repetible,
reactualizable. Desentendida de su servicio al culto, la obra de arte
musical, por ejemplo, que se pre-existe guardada en la memoria
del músico o en las notaciones de una partitura, pasa a existir real-
mente todas las veces que es ejecutada por uno de sus innumerables
intérpretes. No hay de ella una performance original y auténtica que
4. Un examen minucioso del concepto de «aura» en Benjamin se encuentra en:
Furnkäs, 2000; cfr. también: Weber 1974: 94 y ss.
249
Teoría crítica.pmd 249 16/12/2011, 9:36
esté siendo copiada por todas las demás; hecha ante todo para «exhi-
birse» o entregarse a la experiencia estética, está ahí en infinitas ver-
siones o actualizaciones diferentes y es, sin embargo, en cada caso,
siempre única. Su unicidad no es perenne y excluyente, como la de
la obra aurática, sino reactualizable y convocante. Es siempre la
misma y siempre otra. Es una obra que está hecha para ser reprodu-
cida, o que sólo existe bajo el modo de la reproducción. Lo mismo
puede decirse, en el otro extremo del «sistema de las artes», de la
obra arquitectónica, no obstante que parezca estar hecha de una vez
y para siempre, en una sola versión acabada de sí misma, y existir en
estado de obra única, irrepetible, incopiable e irreproducible. «Ex-
hibirse», darse a la experiencia estética, es para la obra de arte arqui-
tectónica lo mismo que ser habitada, y el ser habitada, que implica
una especie de improvisación de variaciones en torno a un tema
propuesto por ella, hace de ella una obra que se repite y se reproduce
a sí misma incansablemente, como si fuera diferente en cada episo-
dio de vida humana al que ella sirve de escenario. No es posible
habitar la obra de arte arquitectónica sin reactualizar en ella ese que
podría llamarse su «estado de partitura», en el que, como la música,
ella también, paradójicamente, está siempre pre-existiéndose.
Cuando Benjamin habla de la decadencia y la destrucción del
aura se refiere a algo que sucede con la unicidad o singularidad pe-
renne y excluyente que es propia solamente de las obras de arte cuyo
valor se afinca en el servicio al culto. Se trata de un hecho que él
tiende a lamentar, siguiendo una fidelidad a la tradición artística en
la que se formó, pero que, al mismo tiempo, y en plena ambivalencia,
saluda en nombre de la realización de la utopía en la que tal hecho
parece inscribirse. Benjamin trata de convencerse a sí mismo y de
convencer a sus lectores de que la manera en que la experiencia esté-
tica se ha alcanzado gracias a la obra de arte aurática está por ser
sustituida por una manera mejor, más libre, de hacerlo, una manera
capaz incluso de redefinir la noción misma de lo estético.
La reproducción técnica de la obra de arte, como sacrilegio abru-
madoramente repetido contra el arte que fue producido y que se
produce aun en obediencia a la vocación aurática, es para Benja-
min sin duda un factor que acelera el desgaste y la decadencia del
aura; pero es sobre todo un vehículo de aquello que podrá ser el arte
en una sociedad emancipada y que se esboza ya en la actividad
artística de las vanguardias.
Una es la obra de arte que sufre el hecho de su reproductibilidad
o multiplicabilidad técnica como un factor externo a sí misma
—positivo o negativo— y otra muy diferente la que asume ese he-
cho como un momento esencial de su propia constitución. Una es
250
Teoría crítica.pmd 250 16/12/2011, 9:36
la obra de arte, como la de las vanguardias, cuya técnica de produc-
ción y consumo está subsumida sólo «formalmente» al valor para la
exhibición o experiencia, y otra la obra de arte en la que esa subsun-
ción ha pasado a ser «real» y ha llegado a alterar su técnica misma
de producción y consumo, esa obra cuyo primer esbozo puede estu-
diarse, según Benjamin, en el cine revolucionario. En esta última
observa él lo que sería la posibilidad más prometedora en medio del
proceso de metamorfosis radical que vive el arte en su época: que la
nueva técnica de la producción de bienes en general llegue a ser
descubierta como una nueva técnica de la producción artística en
particular, y que esto suceda en una práctica del arte que esté dirigi-
da centralmente a satisfacer la necesidad puramente mundana o
terrenal de una experiencia estética. Entre la nueva técnica de la
producción artística y la demanda propia de un arte emancipado
—postaurático, abiertamente profano— hay para Benjamin una afi-
nidad profunda que las incita a buscarse entre sí y a promover mu-
tuamente el perfeccionamiento de la otra.
Una buena parte del ensayo sobre la obra de arte contiene las
reflexiones de Benjamin sobre el cine como el arte más propio de la
época de la reproductibilidad técnica. Junto al examen crítico del
nuevo tipo de actuación y el nuevo tipo de recepción que él requiere
de sus intérpretes y de su público, se encuentran observaciones agu-
das sobre la técnica del montaje cinematográfico y sobre otros as-
pectos que le parecen decisivos en el cine, incluyendo una supuesta
función psico-social profiláctica del mismo. No es, sin embargo, el
cine en cuanto tal lo que motiva sus reflexiones, sino el cine como
adelanto experimental de lo que puede ser la nueva obra de arte.
Por esta razón no dejan de tener en cuenta que el cine puede ser
igualmente el ejemplo de las aberraciones en las que la obra de arte
puede caer si sólo emplea los nuevos procedimientos técnicos para
insistir en la producción de obras de arte auráticas, traicionando la
afinidad que ellos tienen con la esencia profana del arte.
La decadencia del aura de la obra de arte no se debe, según Ben-
jamin, a una acción espontánea que los progresos técnicos de la pro-
ducción artística ejercerían sobre ésta, sino al empleo de los mismos
en una perspectiva post-aurática, «vanguardista».5 La pregunta acerca
del origen de esa perspectiva se plantea entonces necesariamente.
Una pregunta cuya respuesta por parte de Benjamin fue recibida
con incomodidad, cuando no con incomprensión, incluso entre los
5. Nada más errado, por ello, que la observación de G. Vattimo de que «con el texto
de WB se completa el paso de la significación utópico revolucionaria a la tecnológica
del fin del arte» (Vattimo 1989: 59).
251
Teoría crítica.pmd 251 16/12/2011, 9:36
amigos más cercanos a él.6 Gerschom Scholem, por ejemplo, no lo-
graba encontrar el nexo filosófico entre la «concepción metafísica»
del aura y su decadencia, en la primera parte del ensayo, y las elucu-
braciones marxistas acerca del nuevo arte, en la segunda parte del
mismo. Cuenta Scholem: «En una conversación larga y apasionada
sobre este trabajo que sostuve con él en 1938 respondió así a mis
objeciones: “El nexo filosófico que no encuentras entre las dos par-
tes de mi trabajo lo entregará, de manera más efectiva que yo, la
revolución”» (Scholem, 1968: 151-152). Y es que, para Benjamin, la
respuesta a la pregunta acerca del fundamento de la tendencia anti-
aurática en la historia del arte contemporáneo hay que buscarla en
la resistencia y la rebelión de las masas contemporáneas frente al
estado de enajenación al que su sujetidad política se encuentra con-
denada en la modernidad capitalista; actitudes que, según él, habían
madurado durante todo un siglo y estarían en capacidad, depués de
vencer al estertor contrarrevolucionario del nazismo, de consolidar-
se como una transformación postcapitalista de la vida social.
Benjamin detecta el aparecimiento y la generalización de un
nuevo tipo de masas humanas en calidad de substrato demográfico
de la nueva sociedad moderna, el de las masas que se resocializan a
partir de la propuesta práctica espontánea del «proletariado cons-
ciente de clase», es decir, rebelde a la socialización impuesta por la
economía capitalista. Son las masas amorfas, anonimizadas —cuya
identificación moderna como masas nacionales se había debilitado
catastróficamente como resultado de la Primera Guerra Mundial—,
que están en busca de una nueva concreción para su vida cotidiana,
una concreción que ellas prefiguran como de un tipo diferente, for-
mal y transitorio, pero no menos potente que el de esas concrecio-
nes substanciales arcaicas que fueron manipuladas y refuncionali-
zadas en la modernidad capitalista para componer con ellas las
identidades nacionales «eternas».
Detecta en las nuevas masas un nuevo tipo de «percepción» o
sensibilidad, que sería la «rúbrica formal» de los cambios que carac-
6. Así, por ejemplo, B. Brecht, resistente a toda definición no ilustrada de «natura-
leza» o de «técnica», después de su lectura, anota en su Diario de trabajo: «todo pura
mística, bajo una actitud antimística. ¡Vaya manera de adaptar la concepción materia-
lista de la historia! ¡Es bastante funesto!» (Arbeitsjournal, t. I, 1973, p. 16.)
Th.W. Adorno, por su parte, en su carta a Benjamin del 18 de marzo de 1936 (Ador-
no y Benjamin, 1994, 171-172.) le objeta un cierto «anarquismo» en su idea de un arte
«democrático» y «distraído» y le acusa de un romanticismo que tabuiza a la inversa a la
barbarie tan temida, idolatrándola si es de origen proletario. Adorno confunde la técni-
ca sólo formalmente subsumida por la profanidad en el arte de las vanguardias con la
técnica subsumida realmente a ella, que es de la que trata Benjamin y que da funda-
mento a ese nuevo tipo de arte que estaría aún por venir (Wawrzyn, 1973, 68).
252
Teoría crítica.pmd 252 16/12/2011, 9:36
terizan a la nueva época. Una nueva «percepción» o sensibilidad que
trae consigo ante todo la «decadencia del aura». Son masas que tien-
den a menospreciar la singularidad irrepetible y la durabilidad pe-
renne de la obra de arte y a valorar la singularidad reactualizable y la
fugacidad de la misma. Rechazan la lejanía sagrada y esotérica del
culto a una «belleza» cristalizada de una vez por todas como la «apa-
riencia de la idea reflejada en lo sensible de las cosas» (Hegel); bus-
can en cambio la cercanía profana de la experiencia estética y la aper-
tura de la obra a la improvisación como repetición inventiva.7 Son las
masas de tendencia revolucionaria que proponen también un nuevo
modo de participación en la experiencia estética (Kambas, 2000: 538).
Desentendidas de la sobredeterminación tradicional de la expe-
riencia estética como un acontecimiento ceremonial, plantean un
nuevo tipo de «participación» en ella, lo mismo del artista que de su
público. Afirman una intercambiabilidad esencial entre ambos, como
portadores de una función alternable; introducen una confusión
entre el «creador» de la obra, cuyo viejo carácter sacerdotal desco-
nocen, y el «admirador» de la misma. La obra de arte es para ellas
una «obra abierta» (U. Eco) y la recepción o disfrute de la misma no
requiere el «recogimiento», la concentración y la compenetración
que reclamaba su «contemplación» tradicional. Aleccionadas en el
modo de aprehensión de la belleza arquitectónica —que sería el uso
o «acostumbramiento»—, su recepción de la obra de arte, sin dejar
de ser profunda, es desapercibida, desatenta, «distraída».
El arte que corresponde a este nuevo tipo de masificación en li-
bertad, el arte post-aurático —que para quienes no quieren despedir-
se del aura sería un post-arte o un no-arte sin más—, es así un arte en
el que lo político vence sobre lo mágico-religioso. Y su carácter polí-
tico no se debe a que aporte al proceso cognoscitivo pro-revoluciona-
rio sino al hecho de que propone un comportamiento revolucionario
ejemplar (Marcuse, 1969: 58). El nuevo arte crea una demanda que
se adelanta al tiempo de su satisfacción posible; ejercita a las masas
en el uso democrático del «sistema de aparatos» —el nuevo medio de
producción— y las prepara así para su función recobrada de sujetos
de su propia vida social y de su historia.
La reflexión de Benjamin acerca de la obra de arte en la época
de la nueva técnica culmina teóricamente en una distinción, que da
fundamento a todo el vuelo utópico de su discurso, entre la base
técnica actual del proceso de trabajo social capitalista, continuado-
ra de las estrategias técnicas de las sociedades arcaicas —dirigidas
7. «Lo esencialmente lejano es lo inacercable: de hecho, la inacercabilidad es una
de las cualidades principales de la imagen de culto» (Benjamin 1969: 157).
253
Teoría crítica.pmd 253 16/12/2011, 9:36
todas ellas a responder a la hostilidad de la naturaleza mediante la
conquista y el sometimiento de la misma—, y la nueva base técnica
que se ha gestado en ese proceso —reprimida, malusada y deforma-
da por el capitalismo—, cuyo principio no es ya el de la agresión
apropiativa a la naturaleza sino el «telos lúdico» de la creación de
formas en y con la naturaleza, que implica una nueva manera de
abrirse hacia ella o, en otro sentido, el descubrimiento de «otra na-
turaleza». Tratar con el nuevo «sistema de aparatos», en el que se
esboza ya esta «segunda técnica», requiere la acción de un sujeto
democrático y racional capaz de venir en lugar del sujeto automáti-
co e irracional de la sociedad establecida, que es el capital en plan
de autorreproducirse. El nuevo arte sería el que se adelanta a poner
en acción a ese sujeto, el que le enseña a dar sus primeros pasos.
Es difícil no coincidir con Werner Fuld, uno de los biógrafos
de Walter Benjamin, cuando afirma: «Característico de este ensa-
yo es que fue completamente extemporáneo» (Fuld: 253-254). En
efecto, pese a la fama indiscutible que ha tenido en la historia de
la estética y la teoría del arte del siglo XX —baste mencionar la
importancia que tuvo en la influyente obra de André Malraux o
para el «cine de emancipación» de los años sesenta en Francia y
Alemania—, hay que reconocer que su excepcionalidad lo mismo
dentro de este campo que en el del discurso político es tan exage-
rada, que se ha vuelto un obstáculo para su lectura y su discusión
generalizadas.8 Se trata, sin duda, de un escrito extemporáneo,
pero habría que añadir que las razones de su extemporaneidad no
son las que Fuld aduce: que el tipo de cine al que se refiere era ya
del pasado y que la discusión sobre teoría del cine a la que preten-
día contribuir había cesado diez años antes. Las razones son otras
y de un orden diferente, y tienen que ver más bien con el abismo
que, ya en el momento de su redacción, comenzaba a abrirse entre
la historia en la que vivía su autor (la historia de la revolución
comunista) y la historia que arrancaba precisamente del fracaso
8. La lejanía de este texto para los lectores que le hubieran correspondido tiene
además no poco que ver con el hecho de que fuera elegido por Horkheimer para apare-
cer primero en francés, antes que en alemán, en el que fue escrito originalmente, en
señal de reciprocidad al hospedaje que la Librairie Félix Alcan había brindado a las
ediciones del Instituto, una vez que éste se vio obligado a huir de su sede natural en
Frankfurt como resultado de la represión nazi. La versión francesa de Pierre Klossows-
ky es admirable en muchos aspectos, aunque tiende a suavizar la radicalidad política y
a simplificar en ocasiones el significado muchas veces enrevesado del texto. Se trata de
una versión retrabajada por la redacción de la revista en medio de fuertes discrepan-
cias con el autor, y en la que se observa, como dice otro de los biógrafos de Benjamin,
que «la censura [ejercida por Horkheimer y Adorno] desde New York funcionó impla-
cablemente» (Witte, 1985: 111).
254
Teoría crítica.pmd 254 16/12/2011, 9:36
de la misma (del triunfo de la contrarrevolución); la historia que
vivimos actualmente.
Para reconstruir la figura del lector implícito como interlocutor
de estas «tesis» de Benjamin sobre el arte moderno en la hora de su
metamorfosis es necesario imaginarlo completamente diferente del
lector de hoy; pensar en ese otro lector que habría podido estar en
lugar del actual, si la utopía con cuya realización contaba el autor
de las mismas se hubiera realizado efectivamente y no hubiera sido
sustituida por una restauración de ese mismo mundo que parecía
llegar a su fin en las primeras décadas del siglo pasado. Hay que
intentar ver en lo que ahora existe de hecho el resultado de la frus-
tración de un futuro que entonces podía ser pre-vivido en el presen-
te como el resultado probable (y deseable) de sus conflictos. Pensar,
por ejemplo, que la España que fue detenida y anulada en los años
treinta por la Guerra Civil, y que fue concienzudamente olvidada
durante el franquismo, tenía un futuro probable que gravitaba ya,
desde su irrealidad, en la vida de los españoles de entonces y que
habría diferido esencialmente del presente actual de España. Pen-
sar que el presente actual de Europa no tiene nada que ver con el
futuro posible de aquella Europa anterior al nazismo, en el que un
socialismo propio era perfectamente realizable e incluso estaba rea-
lizado ya en determinadas dimensiones de la vida.
De todas las lecturas críticas que han recibido estas «tesis» de
Benjamin sobre la obra de arte, tal vez la más aguda y desconsola-
dora sea la que se encuentra en la base del capítulo intitulado «La
industria cultural» en el famoso libro de M. Horkheimer y Th.W.
Adorno, Dialéctica de la Ilustración. Todo ese capítulo puede ser leí-
do como una refutación de ellas, que si bien no es explícita sí es
fácilmente reconstruible (Lindner: 180 y ss.). La revolución, que
debía llegar a completar el ensayo de Benjamin, no sólo no llegó
sino que en su lugar vinieron la contrarrevolución y la barbarie.
Este hecho, cuyo adelanto experimentó Benjamin en la persecu-
sión nazi que lo llevó al suicidio, y que pudo ser sufrido y observado
en toda su virulencia por los autores de Dialéctica, constituye el
trasfondo del desolador panorama de imposibilidades que ellos des-
criben para el arte y para el cultivo de las formas en general en el
mundo de la segunda posguerra. En la antípoda de las masas prole-
tarias soñadas por Benjamin, lo que ellos encuentran es una masa
amorfa de seres sometidos a un «estado autoritario», manipulada al
antojo de los managers de un monstruoso sistema generador de
gustos y opiniones cuya meta obsesiva es la reproducción, en infini-
dad de versiones de todo tipo, de un solo mensaje apologético que
canta la omnipotencia del capital y alaba las mieles de la sumisión.
255
Teoría crítica.pmd 255 16/12/2011, 9:36
La realidad de la «industria cultural» examinada en ese capítulo es
el «mal futuro» que Benjamin detectó ya como amenaza en este
ensayo suyo —en sus observaciones sobre la pseudo-restauración
del aura en el culto de las «estrellas» del cine hollywoodense— y
que vino a ponerse en lugar del futuro revolucionario a la luz de
cuya posibilidad examinaba él su propio presente.
Nada obstaculiza más el acercamiento a la idea bejaminiana de
un arte post-aurático que, después de confrontarla rápidamente con
la historia efectiva del arte en la segunda mitad del siglo XX —histo-
ria que a todas luces ha caminado por vías muy alejadas de ella—,
declararla simplemente una profesía fallida. Es una comparación y
un juicio que presuponen que la presencia de una producción artís-
tica de muy alta calidad en todo este período aporta ya la prueba
suficiente de que el arte como tal ha seguido existiendo efectiva-
mente. Que olvidan que la función que esa producción artística so-
lía cumplir en la vida cotidiana es un elemento esencial de su defi-
nición, y menosprecian el hecho de que tal función se haya vuelto
secundaria para esa producción y que las obras de ésta sean ahora
consumidas exclusivamente en una capa o un nicho aristocratizan-
te de la sociedad, apartado de aquella circulación de formas que
antes lo conectaba con la estetización espontánea de la vida. Mucho
más sugerente es mirar esa idea benjaminiana como una profesía
cumplida, pero mal cumplida (Salzinger, 1973: 126 y ss.). Observar
que algo así como un arte post-aurático sí llegó en la segunda mitad
del siglo XX, como lo presentía Benjamin, pero no como él hubiera
deseado que lo hiciera, sino de otra manera: por el «lado malo», que
es, según decía Hegel en sus momentos pesimistas, el que la histo-
ria suele elegir ante una disyuntiva.
En nuestros días, la «estetización» del mundo no se cumple ya a
través de una formalización de la producción espontánea de arte bajo
la acción de las «bellas artes»; ha dejado de ser, como sucedía ante-
riormente en la sociedad moderna, un efecto que se extiende sobre la
vida cotidiana a partir de la producción artística tradicional (de
la baja o de la alta cultura). Ahora es, por el contrario, el resultado
de un cultivo «salvaje» de las formas de ese mundo en la vida cotidia-
na; un cultivo que se lleva a cabo dentro de las posibilidades «real-
mente existentes», es decir, dentro de un marco de acción manipula-
do directamente por la «industria cultural» y su encargo ideológico.
Se da, por ejemplo, a través de fenómenos como los actuales «con-
ciertos» de rock, que no implican simplemente una alteración de la
forma concierto propia de la «alta cultura» sino una destrucción de
esa forma y una sustitución de ella por «otra cosa», cuya consistencia
es difícil de precisar, dada su sujeción al negocio del espectáculo.
256
Teoría crítica.pmd 256 16/12/2011, 9:36
La sobrevivencia del arte aurático, que sería la prueba fehacien-
te de lo desatinado de la utopía benjaminiana, presenta sin embar-
go indicios inquietantes. Con ella se repite, pero en términos gene-
rales, lo que sucedió ya con el teatro en la época del cine y con el
cine en la época de la televisión: el arte aurático sigue existiendo de
manera paralela junto al arte pseudo-postaurático, pero ha sido re-
legado a ciertos nichos que son tratados como négligeables por el
sistema de la industria cultural y sus mass media o, en el mejor de
los casos, integrados en ella como «zonas de investigación» y de
«caza de talentos». Pero, sobre todo, desentendido de este hecho y
convencido de la calidad superior de sus obras, el arte aurático que
se ha sobrevivido a sí mismo se contenta con repetir ahora aquello
que hace un siglo fue el resultado de un movimiento revoluciona-
rio, el fruto de la ruptura vanguardista con el tipo de arte solicitado
por la modernidad capitalista; se limita a convertir esa ruptura en
herencia y tradición.
Walter Benjamin fue de los últimos en llegar al comunismo
clásico y fue tal vez el último en defenderlo (con una radicalidad
que sólo se equipara a la de Marx, potenciada por el utopismo
fantasioso de Fourier, a quien tanto admiraba).9 El suyo no era el
comunismo del «compañero de ruta», del intelectual que simpati-
za con el destino del proletario explotado o que intenta incluso
entrar en empatía con él, sino el comunismo del autor-productor
judío, proletarizado él mismo, e incluso «lumpenproletarizado»,
en la Alemania del «detenible ascenso» del nazismo (Brodersen:
239). Desde esta posición es desde donde puede permitirse escri-
bir las últimas frases de su ensayo: con la estetización que el fas-
cismo introduce en la política, la humanidad autoenajenada, tran-
substanciada en esa entidad que Marx llamó «el sujeto sustitutivo»,
«el valor autovalorizándose», llega a tal grado en esa autoenajena-
ción, que se vuelve una espectadora capaz de disfrutar «estética-
mente» su propia aniquilación. El comunismo, como proyecto
histórico dirigido a revertir esa enajenación, responde al fascismo
con la politización del arte.
Bibliografía
ADORNO, Th.W. y W. Benjamin (1994): Briefwechsel 1928-1940, Suhr-
kamp, Frankfurt am Main.
9. Benjamin pensaba de sí mismo que era «el primero en formular dialécticamente
una estética revolucionaria».
257
Teoría crítica.pmd 257 16/12/2011, 9:36
BENJAMIN, Walter (1991): Gesammelte Schriften, tomo 3.1, Suhrkamp,
Frankfurt am Main.
—(1969): Charles Baudelaire, ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalis-
mus, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
BRODERSEN, Momme (1990): Spinne im eigenen Netz. Walter Benjamin
Leben und Werk, Elster Verlag, Bühl-Moos.
ECO, Humberto (2002): «Dos hipótesis sobre la muerte del arte», en La
definición del arte, Destino, Barcelona.
FULD, Werner (1979): Walter Benjamin zwischen den Stühlen, eine Bio-
graphie, Hanser, München.
FURNKÄS, Josef (2000): «Aura», en M. Opitz y E. Wizisla.
GADAMER, Hans-Georg (1989): «Ende der Kunst?», en Das Erbe Europas.
Suhrkamp, Frankfurt am Main (trad. cast.: La Herencia de Europa:
Ensayos, Península, Barcelona, 1990).
GEULEN, Eva (2002): Das Ende der Kunst, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
HABERMAS, Jürgen (1972): «Bewußtmachende oder rettende Kritik», en
Siegfried Unseld (ed.), Zur Aktualität Walter Benjamins, Suhrkamp,
Frankfurt am Main.
HEGEL, Georg W. F. (1955): Ästhetik, Aufbau, Berlín (trad. cast.: Estéti-
ca, Siglo XX, Buenos Aires, 1983).
KAMBAS, Chryssoula, (2000): «Kunstwerk», en M. Opitz y E. Wizisla, 2000.
LINDNER, Burkhardt (1985): «Technische Reproduzierbarkeit und Kultur-
industrie, Benjamins positives Barbarentum in Kontext», en Burkhardt
Lindner (ed.), Benjamin in Kontext, Athenänum, Frakfurt am Main.
MARCUSE, Herbert (1969): Die Permanenz der Kunst, Hanser, München.
OPITZ M. y E. WIZISLA (eds.) (2000): Benjamins Begriffe, Suhrkamp,
Frankfurt am Main.
SALZINGER, Helmut (1973): Swinging Benjamin, Fischer Verlag, Frankfurt
am Main.
SCHOLEM, Gerschom (1968): «Walter Benjamin», en Adorno et al., Über
Walter Benjamin, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
VATTIMO, Gianni (1989): «Muerte o decadencia del arte», en El fin de la
Modernidad. Gedisa, Barcelona.
WAWRZYN, Lienhard (1973): Walter Benjamins Kunsttheorie, Luchter-
hand, Frankfurt am Main.
WEBER, Shierry M. (1974): «W.B.: el fetichismo de los objetos, lo mo-
derno y la experiencia de la historia», en Ollman Bertel et al., Marx,
Reich y Marcase, Paidós, Buenos Aires.
WIGGERSHAUS, Rolf (1988): Die Frankfurter Schule, DTV, München.
WITTE, Bernd, (1997): Walter Benjamin, Rohwolt, Hamburg.
258
Teoría crítica.pmd 258 16/12/2011, 9:36
LA MODERNIDAD,
EL MITO GRADO CERO
Eduardo Sabrovsky
Nos proponemos hablar sobre Modernidad y mito, sobre Ilus-
tración o Iluminismo (Aufklärung) y mito: sobre esa identidad pri-
mordial entre ambos que constituye la tesis central de Dialéctica de
la Ilustración: «En términos generales, el primer ensayo podría re-
sumirse, en su momento crítico, en dos tesis: el mito es ya Ilustra-
ción; la Ilustración recae en mitología», escriben Horkheimer y
Adorno en el Prólogo de las ediciones de 1944 y 1947 de la obra. Y
más allá del desarrollo detallado de estas tesis por parte de sus auto-
res, nos interesa situar el pensamiento que exponen en el interior de
lo que, en términos amplios, podríamos denominar el nominalismo
de la modernidad, el cual tendría en el pensamiento crítico su ala
desgarrada, insatisfecha, autoconsciente. Respecto al confinamien-
to del sujeto en una suerte de cárcel, la de su propia razón, la del
propio lenguaje («la cárcel del lenguaje» es una expresión de Lud-
wig Wittgenstein, suerte aquí de contrafigura de Adorno), escribe
este último en 1969:
Su confinamiento mental [el de los seres humanos] es en exce-
so real. Que, en cuanto seres cognitivos dependen del espacio,
del tiempo, de las formas del pensar, es la marca de su depen-
dencia de la especie. Estos constituyentes son su precipitado;
no por ello son menos válidos. El a priori y la sociedad están
entrelazados. La universalidad y necesidad de esas formas, su
kantiana gloria, no es otra que aquello que mantiene a la hu-
manidad unida. Los necesitaba para sobrevivir. El cautiverio
fue internalizado: el individuo no está menos prisionero en sí
mismo que en el universal, en la sociedad. De allí la necesidad
de la reinterpretación del cautiverio como libertad. El cautive-
259
Teoría crítica.pmd 259 16/12/2011, 9:36
rio categorial de la conciencia colectiva repite el cautiverio real
de cada individuo.1
Adorno repite, en la tonalidad de su «ciencia melancólica» —pero
hay décadas de horror entre ambos— lo que Nietzsche había ya jo-
vialmente proclamado: que la especie humana no puede existir sino
sobre la base de una suerte de engaño; de un olvido colectivo, de una
represión, cuyo espectacular retorno le habría correspondido a la
generación de Adorno y los frankfurtianos vivir, bajo la especie del
fascismo. No obstante, como el mismo Adorno lo observa agudamente
en el aforismo («Para terminar») que cierra Minima Moralia (obra
caracterizada precisamente por su autor, en la Dedicatoria, como
«ciencia melancólica»), determinar tal engaño, constitutivo de la es-
pecie humana en cuanto tal, por más que «la situación misma incit[e]
a tal conocimiento» supone de alguna manera ubicarse «fuera del
círculo mágico de la existencia»: en una imposible pero imprescindi-
ble «perspectiva de la redención» desde la cual («vom Standpunkt der
Erlösung») sería posible ver, como bajo la mirada del benjaminiano
Ángel de la Historia, «el mundo menesteroso y deforme en el grado
en que aparece bajo la luz mesiánica»; en un también imposible/im-
prescindible lenguaje del Génesis (el «lenguaje universal», que Ben-
jamin contrasta con el lenguaje de los hombres), a través del cual lo
Real mismo («la primacía del objeto», dice Adorno en «Sujeto-Obje-
to», contrastándola con la hegeliana «glorificación del mundo como
idea absoluta») haría oír su voz inaudita.
El nominalismo de la Modernidad ha abierto un abismo entre
hechos y valores, entre el ser y el deber ser. Abismo articulado canóni-
camente en la tradición del pensamiento anglosajón, desde Hume
hasta Moore. «De un es no se sigue un debe», había escrito Hume en
su Tratado sobre la naturaleza humana. Wittgenstein por su parte, a
medio camino entre Viena y Cambridge, excluyó de su «libro del
mundo» las proposiciones de la ética, que quedaron confinadas al
silencio. Ahora bien: por lo general se entiende esta interdicción como
referida solamente a la ética; de hecho, tal es el terreno en el cual
originariamente se formula. No obstante, es posible extenderla hasta
abarcar toda universalidad. Toda universalidad es, en efecto, norma-
tiva: los conceptos, las palabras, no se aprenden por inducción, ni se
aplican después de una contrastación empírica; son más bien piezas
de un juego —el juego de lenguaje de hablar de esto o aquello—,
formas que se aplican a priori sobre la experiencia y que, por tanto,
1.«Sujeto y Objeto». Publicado originalmente en Stichworte, la última publicación
que Adorno supervisó.
260
Teoría crítica.pmd 260 16/12/2011, 9:36
no dicen meramente que algo es, sino como debe ser para correspon-
der con alguna de las entradas de la enciclopedia de una determinada
comunidad lingüística. Cuando afirmo que el animal que pasó co-
rriendo frente a mí es un perro, no estoy haciendo un informe empí-
rico (el cual, en todo caso, no podría obviar las diferencias: en buen
rigor empírico, el perro de las tres y catorce, visto de perfil, no es el
mismo que el de las tres y cuarto, visto de frente):2 estoy olvidando
diferencias («pensar es olvidar diferencias»: Borges), «produciendo»
al perro para poder hablar. «Toda cosificación es olvido», escribe
Adorno en una carta a Benjamin de 1940, y luego lo repite en un
fragmento, «Le prix du progrès», incluido en Dialéctica de la Ilustra-
ción. La facultad a través de la cual se consuma modernamente tal
producción y olvido es la imaginación, la Einbildung kantiana. Escri-
be Heidegger, reflexionando sobre Nietzsche:
En el conocimiento se retiene lo verdadero; lo que se muestra, la
imagen, es recogido y tomado en posesión; lo verdadero es la ima-
gen in-imaginada [ein-gebildete]. Verdad es i-maginación [Ein-bil-
dung]; pero la palabra pensada ahora de modo griego, no «psico-
lógico», no gnoseológico-moderno.3
Y más adelante, Heidegger aporta un ejemplo de la acción de
esta facultad, que se asemeja al borgesiano ejemplo del perro recor-
dado más arriba. Dice Heidegger:
Supongamos que allí afuera, en la pendiente de la pradera, nos
encontramos con frecuencia con un cierto árbol, con un deter-
minado abedul; la variedad de colores, de tonos, de iluminación,
de atmósfera, tiene un carácter diferente según la hora del día y
la estación del año, y también según la posición siempre cam-
biante desde la que lo percibamos, según el alcance de nuestra
visión y nuestro temple de ánimo, y sin embargo será siempre
ese «mismo» abedul. Es el «mismo» no con posterioridad, en la
medida en que con base en comparaciones hechas ulteriormen-
te comprobamos que se trataba sin embargo del «mismo» árbol,
sino que, a la inversa, nuestro ir hacia el árbol tenía ya puesta la
mira en lo que en cada caso era lo «mismo». No como si de este
modo se nos escapara el cambio de las diferentes visiones, sino
que, por el contrario, sólo podemos experimentar su encanto si
2. Se reconocerá aquí el malestar en el lenguaje de Ireneo Funes (Borges, «Funes el
Memorioso»).
3. Nietzsche, Tomo I, trad. Juan Luis Vermal, Ed. Destino, Barcelona, 2000, p. 408.
261
Teoría crítica.pmd 261 16/12/2011, 9:36
de antemano ponemos, por encima de la diferencia de lo que se
da en cada caso, algo que no está dado en lo que se da en cada
caso, algo «igual», es decir idéntico.
Este poner del árbol como el mismo es en cierto modo un
poner algo que no hay, que no hay en el sentido de algo que se
encuentre allí delante. Esta posición de algo «igual» es, por lo
tanto, un inventar e imaginar. Para determinar y pensar el árbol
en el aparecer en que se da en cada caso, es preciso que se invente
previamente su mismidad. Este libre poner anticipadamente algo
igual, es decir una mismidad, ese carácter inventivo es la esencia
de la razón y del pensar. Por eso, antes de pensar en sentido co-
rriente, siempre tiene que haberse inventado previamente.4
Con toda la violencia que la Modernidad y el pensamiento críti-
co reconocen en ello, lo existente se «inventa»: se produce en la
imaginación, se reproduce y sedimenta en el lenguaje, desde donde
ejerce su implacable tiranía; el ala crítica de la Modernidad, atenta
a la cosificación, al carácter de fetiche —fetiche viene de factitius,
artificial— que afecta a todos los objetos que sensatamente parecen
amueblar nuestro mundo, no puede sino resentir tal olvido —olvido
de las infinitas diferencias que componen lo real— tal adorniano
«cautiverio», en el cual el poder ha impreso indeleblemente su mar-
ca. Pero de esta manera, el silencio («De lo que no se puede hablar,
mejor es callarse»: Tractatus, §7), que parecía afectar sólo a la ética
—que parecía haber quedado confinado a ella— viola esta barrera
sanitaria y se extiende hacia el lenguaje en su conjunto.
«El hombre, para ser lo que es, debe creer que es más de lo que
es», escribió Musil en El hombre sin atributos. La divinidad tradi-
cionalmente proveyó el requerido suplemento de entidad: cuando,
con la Modernidad, este rol quedó vacante, el hombre quedó sumi-
do en su ser empírico, en aquello que estrictamente es; recíproca-
mente, recién entonces su ser más propio pudo hacérsele presente
como incondicionado (no-condicionado, Un-bedingte, o sea, desco-
sificado: lo condicionado es lo cosificado-ahora-caído, incierto e
inesencial). Incondicionado, es decir, extra-ordinario. Ahora bien,
el hombre es el zoon logon echon, el animal lingüístico aristotélico,
y si la esencia humana pende inciertamente de lo alto, lo mismo ha
de suceder con el lenguaje. Desde lo ordinario no es posible ser ni
hablar. Hablar supone universalidad, deber ser: puente hacia lo ex-
tra-ordinario. En su forma más elemental, este puente está consti-
tuido por el mito. La Modernidad ilustrada desencanta el mito: éste,
4. Íd., pp. 467-468
262
Teoría crítica.pmd 262 16/12/2011, 9:36
por sintetizar así una de las tesis centrales de la Dialéctica de la
Ilustración, «quería ser desencantado»: era, desde su origen, por-
tador del virus de la Ilustración. No obstante, el mito no desapare-
ce, ni podría desaparecer. Más bien, prosigue una existencia sub-
terránea en la misma razón (en cuyo núcleo, ya lo sabemos, se
alberga la mitopoiética imaginación),5 o bien pública y degrada-
da, como en la industria cultural. De hecho, el mundo de esta in-
dustria está poblado de mitos: ellos constituyen los restos descom-
puestos del naufragio de la sociedad tradicional, que siguen
circulando, como a la deriva.
Precisamente en relación a los mitos de la industria cultural
—automóviles y objetos de diseño, revistas noticiosas y sentimenta-
les, estrellas de cine y personajes famosos— Roland Barthes elabo-
ró su mitología, su semiología crítica del mito.6 El mito, cuya opera-
ción el análisis barthesiano desmonta en su detalle es, precisamente,
aquel dispositivo semiótico en virtud del cual lo existente ejerce su
tiranía: aquel dispositivo —«un robo de lenguaje», dirá Barthes— a
través del cual las cosas pierden la memoria de su historia profana
y se nos imponen como naturaleza, como valor. El mito, exponente
lingüístico de la reificación, del olvido, transforma los hechos en
valores, «la historia en naturaleza» (p. 223). «El mito tiene a su car-
go fundamentar como naturaleza lo que es intención histórica; como
eternidad lo que es contingencia… el mito está constituido por la
pérdida de la cualidad histórica de las cosas: las cosas pierden en él
el recuerdo de su construcción» (pp. 237-238). Así, ante una porta-
da de la revista ilustrada Paris-Match de los años cincuenta, que
presenta a un soldado de color saludando al pabellón francés —el
ejemplo es de Barthes— se impone una lectura mítica (la legitima-
ción de la imperialidad colonial francesa), por sobre el aquí y ahora
efectivos de la situación impresionada sobre la placa fotográfica. La
empiria no queda negada por el mito, sino más bien sublimada:
constituye algo así como su reserva de evidencia, la «coartada» que
le permite presentarse justamente como naturaleza: «la significa-
ción del mito está constituida por una especie de torniquete ince-
sante que alterna… un lenguaje-objeto y un metalenguaje, una con-
5. Ya en sus primeras líneas, el texto medular de la Dialéctica de la Ilustración, que se
publica actualmente con el nombre de «Concepto de Ilustración» (en la primera edición
de 1944 se llamaba igual que la obra completa) establece que la Ilustración «pretendía
disolver los mitos y derrocar la imaginación mediante la ciencia». Pero se trata allí ya de
la Einbildung («Sie wollte die Mythen auflössen und Einbildung durch Wissen stürtzen»),
dice el original alemán. En esta frase está ya contenida la dialéctica en cuestión: la imagi-
nación, que la ciencia pretende disolver, se halla alojada en su propio núcleo.
6. Mitologías, trad. Héctor Schmucler, Siglo XXI, México 1980.
263
Teoría crítica.pmd 263 16/12/2011, 9:36
ciencia puramente significante y una conciencia puramente imagi-
nante…» (p. 215), de modo que, más precisamente,
[...] el mito es una palabra robada y devuelta. Solamente que la
palabra que se restituye ha dejado de ser la que se había hurta-
do: al restituirla, no se la ha colocado exactamente en su lugar.
Esta pequeña ratería, este momento furtivo de un truco, consti-
tuye el aspecto transido del habla mítica [p. 218].
¿Desde dónde habla, sin embargo, el pensador crítico, el mitólo-
go? ¿Cómo le sería posible eludir el torniquete mítico? En lo que ya
hemos dicho sobre el mito se insinúa la dificultad de tal pregunta.
En efecto, la pretensión del mitólogo barthesiano es, inevitablemente,
la de instalarse a nivel de un «lenguaje-objeto», de una conciencia
puramente significante. Al referirse a la lectura y desciframiento
del mito, Barthes ahonda más en la cuestión. Escribe:
Si pongo mi atención en un significante lleno… deshago la signi-
ficación del mito, lo recibo como una impostura: el negro que
hace la venia deviene la coartada de la imperialidad francesa.
Este tipo de enfoque es el del mitólogo: él descifra el mito, com-
prende una deformación [p. 221. Las cursivas son nuestras].
Significante lleno sería aquel que, en su plenitud, no dejaría esa
grieta de ambigüedad, de vacuidad semántica a través de la cual se
infiltraría la poiésis mítica. Pero ¿cómo podría un significante estar
lleno? (¿cuál sería el sentido unívoco de una fotografía como la de
Paris-Match?). Sintomáticamente, la respuesta de Barthes apela a
un lenguaje en el cual las cosas mismas tomarían la palabra: una
suerte de lenguaje del Génesis, anterior a la dispersión lingüística
de Babel: mientras «el mito es siempre metalenguaje… adaptado
para cantar las cosas y no para actuarlas», «el lenguaje objeto… ha-
bla las cosas» (p. 239).
Este lenguaje de las cosas queda asociado en Barthes al habla
del proletario (así, si soy un leñador, «hablo el árbol, no hablo sobre
él»), del oprimido, cuyo vicario, se diría, es el mitólogo. Y, más allá
del problemático intento de Barthes de instalar su saber mitológico
en la izquierda, lo fundamental es que, como dice, «el habla del
oprimido es real… casi incapaz de mentir» (p. 244). La plenitud
significante del lenguaje-objeto, a la cual aspira el mitólogo, lo aso-
cia al lenguaje matemático y al lenguaje poético. En el primer caso,
se trata de «un lenguaje indeformable, que ha tomado todas las pre-
cauciones posibles contra la interpretación: ninguna significación
264
Teoría crítica.pmd 264 16/12/2011, 9:36
parásita puede insinuarse en él»; por su parte, la poesía contempo-
ránea sería «un sistema semiológico regresivo… que trata de reen-
contrar una infrasignificación…: su ideal… sería llegar, no al senti-
do de las palabras, sino al sentido mismo de las cosas». La resistencia
poética al mito, agrega más adelante, culmina en el silencio, en el
«asesinato de la literatura como significación»: en una suerte de
crimen pasional, en que se mata al lenguaje por desmesurado amor
a él. No obstante —y esta admonición no podría sino volverse con-
tra el mitólogo— «cuando el sentido está demasiado lleno para que
el mito pueda invadirlo, lo rodea, lo roba en su totalidad… el mito
puede, en última instancia, significar la resistencia que se le opone»
(pp. 226, 229). A la resistencia del significante lleno, el mito respon-
de, se diría, proponiendo una suerte de liason dangereuse: «quien
resiste totalmente, cede totalmente», dictamina Barthes. El mito
del científico («el cerebro de Einstein») y de la ciencia («E=mc2»); el
mito del Poeta, testimonian esta tendencia. ¿Y el mito del Mitólo-
go? Barthes advierte el peligro: «Realmente —dice—, la mejor arma
contra el mito es, quizás, mitificarlo a su vez, producir un mito arti-
ficial: y este mito reconstituido será una verdadera mitología. Pues-
to que el mito roba el lenguaje, ¿por qué no robar el mito?» (p. 229).
No obstante, esta posibilidad mitopoiética, nietzscheano-perspecti-
vista, que Barthes ve realizada en el Flaubert de Bouvard y Pécuchet,
no es más que una disgresión en un texto en el cual lo predominan-
te es su talante iluminista, la consiguiente apelación místico-crítica
al extraordinario lenguaje que «habla las cosas».
El lenguaje de las cosas barthesiano es afín al nombre en la teoría
mística del joven Walter Benjamin («el nombre es aquello a través de
lo cual no se comunica ya nada y en lo cual la lengua misma se comu-
nica absolutamente»), y también con la concepción del lenguaje en el
Tractatus Logico-Philosophicus.7 A los 19 años, leyendo la crítica de
Francis Bacon a los idola que atrapan a la conciencia (y anticipando
ese documento del malestar nominalista en el lenguaje, la Carta de
Lord Chandos, publicada en 1902, que Adorno y Benjamin comentan
alguna vez en su correspondencia), el poeta vienés Hugo von Hoffs-
masthal dejó registrado el siguiente comentario: «los conceptos del
lenguaje (Begriffe der Sprache) son idola del mismo género». Ahora
bien: no se entiende el Tractatus si se lo desvincula de la tarea de
desmitificación del lenguaje emprendida por Bacon, en ese mismo
Trinity College de Cambridge que sería el punto de llegada de Witt-
7. Para una relación entre Benjamin y Wittgenstein en esta línea, ver: Graciela Ba-
rranco, «Los límites del mundo», en D. Trapani, R.M. Ravera, G. Barranco, M. Salvato-
ri (eds.), Wittgenstein. Decir y Mostrar, Argentina, 1989.
265
Teoría crítica.pmd 265 16/12/2011, 9:36
genstein, y retomada por la generación vienesa de los Von Hoffsman-
sthal, Krauss y Mauthner, a la cual Wittgenstein perteneció.
En su Dialéctica del Iluminismo, Horkheimer y Adorno llaman
la atención sobre la manera como la razón moderna reconoce, no al
exterior, sino en sí misma, a su adversario el mito. Dicen:
[…] la lógica más reciente denuncia las palabras acuñadas del
lenguaje como falsas monedas que deberían ser sustituidas por
fichas neutrales. El mundo se convierte en caos y la síntesis en
salvación… la causa ha sido sólo el último concepto filosófico
con el que se ha medido la crítica científica, en cierto modo por-
que era la última de las viejas ideas que se le enfrentaba, la secu-
larización más tardía del principio creador… [las]… categorías
habían sobrevivido como idola theatri de la vieja metafísica.8
Ahora bien: esta tendencia se encuentra realizada precisamente
en el Tractatus. «La fe en el nexo causal es superstición», se lee en la
proposición 5.1361. El Tractatus es filosofía trascendental (el «espa-
cio lógico», que constituye uno de sus conceptos centrales, es preci-
samente la condición de posibilidad de los hechos que componen el
mundo), pero secularizadamente vuelta sobre sí misma y reducida,
por ende, a su grado cero: de modo que ya no resta sino la necesidad
lógica (y «fuera de la lógica todo es casual»: 6. 3), y el propio sujeto
trascendental ha quedado reducido a un punto virtual, a un «límite
del mundo» (5.632). Ahora bien: si la causalidad es superstición que
la razón debe iluminar, con mayor razón debe hacerlo en relación a
los recursos del lenguaje que permiten, sin dificultad, construir enti-
dades míticas tales como «el actual Rey de Francia» y enunciados de
engañoso aspecto empírico, tales como «el actual rey de Francia es
calvo». Excluir esta posibilidad es la función de la «teoría de las des-
cripciones», que Wittgenstein tomó de Russell, y a partir de la cual
dedujo, en el Tractatus, la necesidad lógica de la existencia de ciertos
átomos semánticos, los nombres u objetos simples, cuya naturaleza
es lógica (es decir: inmune al mito) y que han de existir de suyo, al
margen de toda observación empírica.
En la lengua perfecta del Tractatus se cumple el ideal barthesia-
no (pero atención: también benjaminiano) del significante lleno,
inmune a la seducción mítica (cumplimiento paradójico: tales sig-
nificantes han de ser empíricamente vacíos; con los significantes
dotados de contenido empírico, en cambio, nunca se sabe). Tam-
8. Dialéctica de la Ilustración, Fragmentos Filosóficos., trad. Juan José Sánchez, Ed.
Trotta, Madrid, 1994, p. 61.
266
Teoría crítica.pmd 266 16/12/2011, 9:36
bién se cumple el ideal del lenguaje del oprimido, «incapaz de men-
tir». En efecto, el atomismo lógico del Tractatus lleva a caracterizar
a las proposiciones con sentido como aquellas que tienen polaridad
verdadero/falso. Se trata, como dice un comentarista, de «evitar cual-
quier situación en virtud de la cual pudiésemos negar que la propo-
sición sea correcta, sea verdadera, sin ipso facto volverla falsa».9 La
mentira en cambio elude este filtro: opera en el torniquete mítico,
siempre en el umbral entre lo verdadero y lo falso. Pero no sólo ella.
De los elementos o nombres simples del Tractatus sólo es posible, en
rigor, predicar la identidad: «A es A». Decir que «A es B», en efecto,
supone que, de alguna manera, A deja paso a no-A: supone una
fisura en la identidad, precisamente aquello que los nombres o ele-
mentos simples excluyen, en el afán de hacerse inmunes al mito.
La Ursprache wittgensteiniana o barthesiana se rige entonces
por la vieja interdicción formulada por Parménides: del ser sin fisu-
ras sólo es posible predicar la identidad: «el ser es», o mejor simple-
mente: «es». En el lenguaje-objeto del mitólogo las palabras redu-
plican lo real; o más bien, han vuelto a sumirse en el mutismo de las
cosas. Ahora bien: la Cábala judía contiene la inquietante conjetura
de que, en el día de la Redención, las palabras se desprenderán de la
servidumbre del significado: se tornarán «como piedras en nues-
tras bocas». El mito puede ser entendido, entonces, como la sus-
pensión temporal, la postergación de ese evento catastrófico, por lo
demás inevitable, en el cual la palabra, tenue pero extra-ordinaria
ondulación en la superficie tersa de las cosas, sea reintegrada a ella.
La Modernidad, en esto consiste su dialéctica profunda, requie-
re del mito para poder seguir hablando. Pero de lo que habla, pri-
mordialmente, es de su radical empresa de desencantamiento: por
ello, su compleja dependencia del mito constituye, necesariamente,
su punto ciego. En el mundo moderno, entonces, los mitos están
destinados a vivir la existencia degradada ya mencionada más arri-
ba en relación a la cultura de masas; o bien, a adoptar máscaras que
oculten su verdadera naturaleza. Uno de los exponentes más suge-
rentes que Barthes proporciona del mito es el del ejemplo o para-
digma gramatical: «ego nominor leo» (pues yo me llamo león). Por
una parte, se trata de un ejemplo de una regla gramatical del latín
(la concordancia del atributo): por otra, de un «ejemplar», un para-
digma. Un paradigma constituye una forma de consenso no-empí-
rico: el resultado de la conversión, torniquete mítico mediante, de
9. R.M. White, «Can whether one proposition make sense depend on the truth of
another? (tractatus 2.0211-2)». En Godfrey Vesey (ed.), Understanding Wittgenstein,
Cornell University Press, NY, 1976.
267
Teoría crítica.pmd 267 16/12/2011, 9:36
una mera indicación empírica en norma («Lo que la ejemplaridad
latina deforma —dice Barthes— es la denominación del león en
toda su contingencia»). Así se puede entender que, a la hora de ex-
plicar el funcionamiento de las comunidades científicas, Thomas
S. Kuhn haya debido recurrir precisamente a esta noción (La estruc-
tura de las revoluciones científicas). La ciencia, en efecto, como ya lo
había entendido Popper en su crítica de la inducción (La lógica de la
investigación científica), no opera inductivamente. Más aún, una co-
munidad científica se define por un consenso, que no podría ser
meramente inductivo, respecto a ciertos objetos y formas de proce-
der. Sin ellos (es decir: a merced del logos en estado crudo, no amor-
tiguado míticamente) no habría lengua científica, sino dispersión
babélica o mera tautología. En última instancia, tal como lo muestra
el propio Kuhn a la hora de precisar la noción de paradigma, en ella
se contiene tanto «la constelación de compromisos de un grupo»
como, y principalmente, la idea del «ejemplo compartido».
A menudo se aproxima la posición de Kuhn a la del «segundo»
Wittgenstein, y con razón. En efecto, en las Investigaciones Filosófi-
cas, Witggenstein pasó a la consideración de la multiplicidad de
«juegos» que componen la «vieja ciudad del lenguaje». Allí abordó
la naturaleza de aquellos elementos de los «juegos de lenguaje» que,
como los nombres simples del Tractatus, no pueden ser negados (ni
afirmados) sin contradicción: cuya existencia parece ser, no una
cuestión empírica, sino estar metafísicamente incluida en su esen-
cia; que no podrían sino existir. Pero no se trata ya de algo sublime,
cristalino, profundo (§ 97): «lo que aparentemente tiene que existir,
pertenece al lenguaje» (§ 50): son los elementos, las reglas, las pie-
zas, mediante las cuales se juega los diferentes juegos de lenguaje, y
que componen su gramática profunda. Así, si se juega al juego de la
medición, el estándar de medida (el metro-patrón conservado en
París) carece, él mismo, de medida: su existencia, en relación al
juego en cuestión, no corresponde a la índole a posteriori de lo em-
pírico, sino al a priori de la regla.
Estamos una vez más ante el turbio torniquete que conduce del
ser al deber ser: ante la aceptación, más o menos resignada, de mitos
locales (la ciencia normal de Kuhn y sus paradigmas, la vieja ciudad
y sus reglas), a través de los cuales lo existente prolonga su tiranía,
pero sin los cuales la atroz promesa de redención recordada más
arriba llegaría a su cumplimiento. La empresa de desencantamiento
del mundo, que tiene en la ciencia moderna su ala radical, consiste,
en última instancia —así lo ha visto Foucault, en su Historia de la
Sexualidad— en la puesta en escena de una compulsión a hablar de
la experiencia: a traer a presencia, con creciente claridad y distinción,
268
Teoría crítica.pmd 268 16/12/2011, 9:36
los entes por medio de la palabra. Pero la palabra está envuelta en un
turbio comercio con el mito: de este modo, la verdad interior del
Iluminismo (Aufklärung, Ilustración) no consiste sino en aquél; recí-
procamente, más allá de toda contraposición lineal, el mito no es
sino un recurso —una astucia, se diría— de la razón ilustrada.10 La
Modernidad, que hace a fondo esta experiencia, podría ser definida
entonces, precisamente, como un saber respecto a los mitos: mitolo-
gía; un saber para el cual el mito sería una suerte de doble especular,
la faz nocturna que él mismo precisaría para desarrollar después su
aspecto auroral: el sueño de la humanidad desencantada que, siem-
pre al borde de perder la palabra, requeriría de él para retomarla.
En este saber la Modernidad se reencuentra con su lejano origen.
La noción barthesiana de mito, en efecto, tematiza el poder perfor-
mativo del lenguaje: su poder movilizador, que la razón ilustrada no
puede sino ver con desconfianza. Pero esta performatividad es preci-
samente lo que Occidente ha pensado en la noción clásica de mythos,
alusiva a una «magia de la palabra» que, en una cultura de la orali-
dad «desencadena en el público un proceso de comunión afectiva
con las acciones dramáticas que forman la materia del relato», y que
el logos, asociado a la escritura intenta conjurar:
Renunciando voluntariamente a lo dramático y a lo maravillo-
so, el logos sitúa su acción sobre el espíritu en otro nivel que el
de la operación mimética (mimesis) y de la participación emo-
cional (simpatheia)… cuando ha adoptado forma escrita el dis-
curso, depurado tanto del misterio como de su forma de suges-
tión, pierde el poder de imponerse al otro por la constricción,
ilusoria pero irreprimible, de la mímesis. Entonces el discurso
cambia de estatuto: deviene «cosa común» en el sentido que los
griegos daban a ese término en su vocabulario político: no es ya
el privilegio exclusivo de quien posee el don de la palabra; perte-
nece igualmente a todos los miembros de la comunidad.11
No obstante, mythos y logos están ligados en su origen:
En griego mythos designa una palabra formulada, se trate de un
relato, de un diálogo, o de la enunciación de un proyecto. Mythos
es entonces del orden del legein, como lo indican los compuestos
mythologein, mythologia, y no se opone, en un principio, a los lo-
10. La identidad profunda de Iluminismo y mito: en eso consiste precisamente la
enseñanza de Horkheimer y Adorno, en La dialéctica del Iluminismo.
11. J.P. Vernant, Mythe et Societé, Librerie François Maspero, París, 1974, p. 199.
269
Teoría crítica.pmd 269 16/12/2011, 9:36
goi, términos cuyos valores semánticos son vecinos y se relacio-
nan a las diversas formas de lo que es dicho. Incluso cuando las
palabras tienen una fuerte carga religiosa… los mythoi pueden
ser calificados de hieroi logoi, discursos sagrados [Vernant, 196].
No le será posible entonces al logos desembarazarse de la per-
formatividad —poder de sugestión, magia mimética— que consti-
tuye la marca de su impuro origen. No, a menos que recurra al
lenguaje-objeto barthesiano, a la lengua perfecta del Génesis: gra-
do cero del lenguaje, equivalente al silencio. La dialéctica de la
Ilustración, del logos autorreferencial e implacablemente vuelto
sobre y contra sí mismo en busca de los vestigios míticos que lo
contaminan y constituyen, culmina entonces en el silencio: en la
accesis mística a la cual se llega, no en virtud de un debilitamiento
de la razón, sino de su riguroso ejercicio. La Modernidad, tanto en
su ala crítica como en sus aspectos más positivos e instrumenta-
les, está animada por un impulso místico: por un desmesurado
deseo de lo extraordinario —lengua perfecta u originaria, Libro
Absoluto— que desde la sombra preside sus diurnos y sensatos
ceremoniales.
Para comprender el núcleo mítico profundo de la Modernidad
—aquello respecto a lo cual, para utilizar una magnífica expresión
del Padre Ribadeneira, teólogo y polemista del siglo XVI, no existe
modernamente «libertad de errar»—12 quizá nada mejor que leer
con atención al biólogo contemporáneo (Premio Nobel 1965) Jac-
ques Monod (El azar y la necesidad). Allí Monod hace una crítica
feroz de todo animismo, entendido, precisamente, como la postula-
ción de una conmensurabilidad, de una alianza («la vieja alianza»)
entre el ser y el pensar, animismo que contrapone a la «austera cen-
sura» que constituiría el «principio de objetividad».
La piedra angular del método científico es el postulado de la
objetividad de la naturaleza. Es decir, la negativa sistemática de
considerar capaz de conducir a un conocimiento «verdadero»
toda interpretación de los fenómenos dada en términos de cau-
sas finales, es decir, de «proyecto» [«La teleonomía y el principio
de objetividad»].
12. «[…] la libertad de creer lo que el hombre quiera es muy perjudicial y dañosa,
porque es libertad para errar, y errar es una cosa peligrosísima. Porque como la verdad
verdadera no puede ser sino una, todo lo que discrepa y se desvía de ella es engaño,
ceguedad y error; y el corazón del hombre sin esta verdadera fe, es como una nave sin
gobierno que cualquier viento la arrebata y cualquier ola se la lleva...» («El príncipe
cristiano», 1595, caps. XVII y XVIII).
270
Teoría crítica.pmd 270 16/12/2011, 9:36
No obstante, Monod es perfectamente consciente de que el pos-
tulado de objetividad es precisamente eso, un postulado: «postula-
do puro, por siempre indemostrable, porque evidentemente es im-
posible imaginar una experiencia que pudiera probar la no existencia
de un proyecto, de un fin perseguido, en cualquier parte de la natu-
raleza» (ídem).
Pero entonces (leyendo, de alguna manera, a Monod más allá de
Monod) podríamos entender que el postulado de objetividad, cuyo
contenido no es otro que la exclusión de toda proyección animista,
no es él mismo sino otra proyección; así, el núcleo de la muy sensa-
ta razón científica moderna estaría habitado por una suerte de ani-
mismo inefable y desgarrado, vuelto sobre y contra sí mismo: grado
cero del animismo, condenado a reconocer una y otra vez a su ene-
migo en el interior de sí mismo. Una consideración autorreflexiva
de la Modernidad no podría sino toparse con este animismo, y con-
cluir que existe en la Modernidad (y aquí residiría su legitimidad)
una suerte de núcleo místico, de religiosidad silenciosa hasta el ateís-
mo: religiosidad carente de imágenes,13 celosa del Nombre —así el
judaísmo, en la Dialéctica de la Ilustración, «prohibición de tomar
lo finito como infinito, la mentira como verdad» (p. 77)—, en la cual
el monoteísmo alcanzaría su paradójica consumación. Las palabras
finales de Monod en El azar y la necesidad adquieren entonces su
justa resonancia:
La antigua alianza ya está rota: el hombre sabe al fin que está
solo en el Universo de donde ha emergido por azar. Igual que su
destino, su deber no está escrito en ninguna parte. Puede esco-
ger entre el Reino y las tinieblas [p. 190].14
En el mito inefable y primordial de la Modernidad, ser y deber
ser, facticidad y validez, convergen primordialmente; pero como
paralelas, su encuentro se difiere hasta el infinito. Sucede entonces
como en la parábola kafkiana sobre la Ley («Ante la Ley», incluida
El Proceso): hemos dado con la puerta, sólo a nosotros reservada,
que nos habría de conducir a ella. Pero ha de sernos para siempre
inaccesible. La Modernidad vive en el latir de esa inaccesibilidad,
de esa espera.
13. «La invocación del sol es idolatría. Sólo en la mirada al árbol secado por su
fuego vive el presentimiento de la majestad del día en que ya no tenga que quemar al
mundo que ilumina». «Para Voltaire», en Dialéctica de la Ilustración, op. cit., p. 262.
14. Habría también que atender a la resonancia de palabras como «austeridad»,
«censura», «sacrificio», «accesis», «sacrilegio», a las cuales recurre Monod para expo-
ner su «ética del conocimiento».
271
Teoría crítica.pmd 271 16/12/2011, 9:36
THEODOR W. ADORNO Y OCTAVIO PAZ:
UNA COMPARACIÓN DE SUS INICIOS EN
LA FILOSOFÍA DE LA CULTURA DESPUÉS
DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL*
Alfons Söllner
El objetivo de mi ponencia no es modesto: una consideración
comparativa de dos grandes intelectuales, de los que puede decirse
sin restricciones que han tenido un influjo decisivo en el siglo XX. Y
por supuesto, la primera pregunta debe ser si semejante objetivo
tiene sentido: ¿acaso Theodor W. Adorno y Octavio Paz no son per-
sonajes sin igual y, por tanto, incomparables? ¿No es mejor dejar a
cada uno por sí solo? ¿Por un lado, el filósofo de la música, sociólo-
go crítico y catedrático alemán que pasó a disgusto una década en
Estados Unidos y regresó cuanto antes a Alemania para convertirse
aquí en el tutor intelectual de la revuelta estudiantil y también en su
antípoda; y, por otro lado, el poeta lírico y ensayista de habla espa-
ñola que temprano entró en contacto con el Modernismo europeo,
que en el servicio diplomático de su país fue madurando y hacién-
dose cosmopolita literario, y que en los años noventa fue distingui-
do con el premio Nóbel después de haber renunciado en protesta
contra el «1968» mexicano?
Dos carreras intelectuales muy impresionantes, pero a la vez
muy distintas. Y tal vez pueden compararse, al fin y al cabo, sólo
bajo el aspecto de lo fáctico: a saber, del hecho de que con la distan-
cia histórica se les fue generando un creciente prestigio y que
—como ocurre tantas veces— el reconocimiento internacional pro-
movió su rehabilitación nacional. Pero lo que en semejante proceso
también se da con facilidad es la admiración ritualizada de los «muy
grandes» cuyas dos formas de apariencia son, por un lado, la hagio-
grafía académica y, por el otro, la imitación de la jerga: concrecio-
nes ambas del oportunismo intelectual que no asimilan nada del
* Traducción directa del alemán por Peter Storandt. Revisión realizada por Gusta-
vo Leyva.
272
Teoría crítica.pmd 272 16/12/2011, 9:36
espíritu crítico que cada uno de ellos representaba a su manera. En
el caso de Adorno experimentamos tal fenómeno el año pasado cuan-
do con motivo del centenario de su nacimiento una piedra intelec-
tual de escándalo se convirtió retroactivamente, por así decir, en
una redondeada pilastra angular del desarrollo alemán de la post-
guerra. Y para el caso de Octavio Paz imagino un proceso similar de
conversión en héroe nacional que de pronto inició cuando al crítico
del gobierno mexicano se le condecoró en 1990 con el más codicia-
do de los premios literarios internacionales; proceso que desde en-
tonces ha venido avanzando sin parar.
Sin embargo, si tomamos como pauta la forma de sus obras,
apenas hay puntos de partida evidentes que se prestan para hacer
una comparación: Adorno se presenta hoy en día demasiado impo-
nente, por no decir canónico, en los veinte volúmenes de la colec-
ción de sus obras; y esta impresión de algo herméticamente con-
cluido no es sino reforzada aún por la edición de sus Escritos Póstumos
no menos numerosos. Y si bien en Alemania las obras de Octavio
Paz se hallan traducidas en su totalidad, su presencia es más bien el
eco de la sensación de que al Premio de la Paz alemán, otorgado en
1984, le siguiera media década después el Premio Nóbel. De todas
maneras al poeta lírico, atado a su lengua, siempre le costó trabajo
—pese a su orientación internacional— mantener su público de otras
lenguas; mientras que el ensayista presenta ciertas dificultades de
orientación precisamente debido a la diversidad multicultural de
sus temas que sólo pueden ser accesibles en compilaciones. No obs-
tante, aquí —entre las dos luces de prosa reflexiva y de producción
literaria— se presenta un primer punto de apoyo para una conside-
ración comparativa, no en último término porque le corresponde,
desde la perspectiva sociológica, un público común: la clase media
culta, sensible para la crítica de la cultura.
Para Adorno, al igual que para Paz, por muy distinta que en
otros aspectos resulte su lectura, es evidente que toda su acción y
búsqueda —su poetizar y pensar, estamos tentados a decir en un
alemán patético— giró en torno a un mismo centro: la exploración
e interpretación de la cultura, su relevancia dentro de la sociedad
humana. Por muy difícil que resulte definir el concepto de cultura y,
de esta manera, delimitar lo que tienen en común los especialistas
en cuestiones de cultura —a quienes yo propondría llamar «cultu-
ralistas» con una denominación un tanto ambigua—, en lo que con-
cierne a Adorno y Paz será fácil ponernos de acuerdo en que ellos
pertenecen evidentemente a esa especie de intelectuales que mere-
cen este título un tanto ambiguo de «culturalistas»; en todo caso,
ellos perfeccionaron el quehacer del culturalismo intelectual de una
273
Teoría crítica.pmd 273 16/12/2011, 9:36
manera que ha establecido pautas. No obstante, es precisamente en
este aspecto que podemos fijar el inicio de las diferencias funda-
mentales: ¿acaso no fue Adorno el «Papa de la cultura» de la época
de la posguerra cuya pluma sin compasión no dejaba fuera de su
crítica ninguna corriente artística o científica, y quien defendía un
universalismo negativo porque a cualquier movimiento en el ámbi-
to de la cultura lo veía sujeto al «anatema» de una lógica de domina-
ción total? En cambio, ¿no representó Octavio Paz casi el lado opues-
to, es decir, un universalismo alegre que en las culturas más diversas
del mundo detectaba lo propio de cada una, de cuya adición pare-
cía resultar, de todos modos, una esencia humana universal? Multi-
culturalismo positivo versus negativismo universal. ¿Es así como
debemos confrontar a Paz y Adorno?
Pero es preciso tener cuidado en este punto. Incluso si obtuviéra-
mos este juicio dicotómico, se basaría en un presupuesto positivo
que comparten ambos y que podemos identificar como su modo de
producción. Me refiero a un cierto tipo de escritura que para la prác-
tica del intelectual es sumamente importante, a saber, la forma del
ensayo de crítica cultural, con el cual tanto Adorno como Paz estuvie-
ron comprometidos. Fue Adorno quien escribió el famoso artículo El
ensayo como forma, que volvió a anteponer de manera programática
a sus Notas sobre Literatura en tres tomos y que puede considerarse el
ejemplar más problemático de ese género porque del relámpago de
un pensamiento busca hacer un procedimiento, de una ocurrencia,
un método.1 Pero, por lo demás, fue efectivamente este pequeño for-
mato de crítica filosófica de la cultura con el cual en los años cin-
cuenta Adorno conquistó las secciones culturales de la República Fe-
deral de Alemania y, con ellas, los corazones de la clase media culta,
antes de confrontar a la sociedad con los temas verdaderamente pre-
ocupantes, es decir, la deficiente «asimilación del pasado» y la falta
de una cultura democrática. Para esta estrategia —una suerte de dis-
fraz culturalista para la crítica política— fueron de hecho decisivos la
concisa dicción y la forma flexible que permitían expresar un espec-
tro bastante amplio de temas —desde las sutilezas de la «Nueva Mú-
sica», pasando por cuestiones literarias y filosóficas especiales, hasta
llegar a los tabúes psicológicos del período después de Hitler, sobre
todo el problema del Holocausto— de forma tal que se revelaran los
defectos políticos de la era de Adenauer.2 Cabe señalar con particular
énfasis esta combinación constructiva de escritura ensayística y críti-
1. Adorno, 1954-1958.
2. Véase mi artículo: «Adornos “Einsatzstelle” im kulturellen Konzert der deutschen
Nachkriegsgeschichte» en Söllner, 2004.
274
Teoría crítica.pmd 274 16/12/2011, 9:36
ca política porque tanto los seguidores como los adversarios de Ador-
no, tanto en la adoración como en la demonización, lo percibieron
durante los años sesenta primordialmente como pensador sociológi-
co y filósofo académico.
Con respecto a Octavio Paz puede formularse el juicio inversa-
mente proporcional que, sin embargo, arroja el mismo resultado:
como si a un artista talentoso del lenguaje, aunque estuviera tan
eminentemente versado en varios idiomas y, por lo tanto, encontra-
ra pronto el acceso a las metrópolis culturales del mundo occiden-
tal como un joven desconocido procedente de la periferia, sólo le
pudiese ocurrir la forma de ensayo si quisiera superar su ambiente
de procedencia mexicano. Lo que esto revela es una subestimación
fundamental de la forma ensayística como tal; y eso que Paz con su
ópera prima ensayística de 1950, El laberinto de la soledad,3 no sólo
se incorporó concientemente a la larga e importante tradición de la
ensayística latinoamericana, sino que también politizó el conteni-
do y perfeccionó al mismo tiempo la forma de ésta. De hecho, lo
que en este ensayo —que tal vez haya sido el mejor de los que escri-
bió— llama la atención si se compara con otros trabajos de Adorno
de la misma época, es primero su gran extensión, seguida por su
estilo más bien discursivo y argumentativo que puede haber sido
una sobreextensión formal bien calculada y que fue la que facilitó la
expansión tanto histórica como relativa a la política de las ideas.
Más tarde, también Paz respetará, por regla general, la «forma me-
nor», conquistando con ella el universo de la historia cultural hu-
mana sin aceptar límites entre el arte, la religión y la política, ha-
ciendo incluso de la comparación entre las culturas explícitamente
el hilo conductor de su ensayística, si bien ésta permanece siempre
referida al problema fundamental que la impulsa: la tragicomedia
de la condición humana.
Desde luego, estas reflexiones no pretenden sugerir que los pro-
blemas formales del ensayo sean la verdadera clave de acceso a la
obra de dos escritores que, sin embargo, dominaron magistralmen-
te este género. Esto no es posible tan sólo porque ambos concorda-
ban en que, en último término, el ensayo no podía ser definido como
una «forma sin forma». No obstante, sería interesante analizar lo
que en el otro extremo corresponde a la sobreextensión de la forma
—que evidentemente es posible y fue realizada por Paz—, es decir,
lo que son los elementos básicos de la escritura ensayística. Para
ello Adorno, a su vez, podría ser más instructivo que Octavio Paz ya
3. Se cita la versión publicada en: Octavio Paz, Obras completas, vol. VIII, Fondo de
Cultura Económica, México, 1994.
275
Teoría crítica.pmd 275 16/12/2011, 9:36
que aquél en su obra Minima Moralia, publicada en 19514 y que se
convirtió en su primer éxito después de la guerra, utilizó principal-
mente elementos que eran notablemente menos complejos que sus
posteriores ensayos de crítica literaria o cultural. En este caso em-
pleó sobre todo el aforismo, el apunte de diario y la reflexión conci-
sa, es decir, una forma «aún menor», haciendo patente en qué me-
dida estaba comprometido con la tradición del pensamiento y de la
escritura fragmentarios en la línea de Nietzsche, Karl Kraus y Wal-
ter Benjamin. Este programa absolutamente paradójico perduró,
como es sabido, incluso en el período de madurez de Adorno, pues-
to que todavía en la Dialéctica Negativa y en la póstuma Teoría Esté-
tica predomina el estilo de pensamiento y escritura fragmentarios.
Independientemente de cómo se juzgue el valor de éstas sus princi-
pales obras filosóficas, es evidente su intención de confrontar, tanto
en el contenido como en la forma, lo «no-idéntico» al principio de
identidad, es decir, a la coacción del pensamiento de ser sistema.
Pero profundicemos por un momento en la etapa del surgimiento
de las obras mencionadas hasta ahora, las que primeramente hicie-
ron «conocibles» como autores a Adorno y a Paz: el Laberinto de la
soledad por un lado y, por el otro, Minima Moralia. Pues ambos li-
bros no solamente se publicaron al mismo tiempo, a saber, cinco o
seis años después de la Segunda Guerra Mundial, si bien en lugares
muy distintos y bajo circunstancias diferentes; sino que toda la
magnitud de la posible concordancia —y también de la complexio
oppositorum, como veremos— entre ambos escritores se hace evi-
dente al representarnos que los dos proyectos de los que surgieron
esas obras se concibieron no sólo en la misma región del mundo
sino efectivamente en el mismo lugar. Los apuntes que después se
trabajaron para convertirse en la obra Minima Moralia proceden,
como se sabe, de los años 1944 a 1947 cuando Adorno residía en
Los Ángeles; en parte con Horkheimer, en parte sin él. Y en 1943
Octavio Paz también se fue con una beca a Los Ángeles (y más tarde
a Nueva York), recibiendo allá sus primeras impresiones de Nortea-
mérica. Si bien su «confessio mexicana» obtendría su forma defini-
tiva posteriormente en París, el texto deja entrever claramente en su
capítulo inicial que para Paz existen «dos Américas» y muestra en
el curso ulterior que esta dualidad se encuentra insertada en una
pluralidad de otros contextos históricos, aunque todos ellos contri-
buyeron a la «herida» de la identidad mexicana.
Lo que seguramente fue una casualidad biográfica y no debe
sobrestimarse como tal en el caso de autores de tanta gravitación
4. Adorno, 1951.
276
Teoría crítica.pmd 276 16/12/2011, 9:36
propia, ofrece, sin embargo, un punto de partida interesante para
una valoración comparativa. Éste se encuentra tanto en la atención
al factor de la cultura en general, como en la valoración de la cultu-
ra estadounidense en particular. Mientras que el primer punto re-
presenta una afinidad no problemática entre Adorno y Paz, en el
segundo punto, si bien se muestran ciertas similitudes, las diferen-
cias son más notables. Evidentemente éstas tienen que ver con la
procedencia de los autores y con la ubicación del horizonte vincu-
lante para ellos mismos que servía para juzgar normativamente la
cultura norteamericana: mientras que Octavio Paz, cuya energía
social-revolucionaria ciertamente se irá relativizando en el ambien-
te intelectual de izquierda de París, tiene que distanciarse con cui-
dado de Norteamérica para poder en parte imaginar y en parte cri-
ticar su mito de la cultura popular mexicano-latinoamericana,
Adorno parte directa y exclusivamente de la alta cultura europea y
de ahí llega a un juicio demoledor sobre la sociedad americana.
Mientras que para Paz parece haber dos expresiones de la cultura
americana que no son similares pero que de alguna manera tienen
igual valor, las descripciones de Adorno sobre la cultura de clase
media norteamericana —que éste equipara sin mayor diferencia-
ción a la sociedad americana como tal— son perseguidas por un
furor estético que obliga, por así decirlo, al distanciamiento intelec-
tual. Su crítica de la «industria de la cultura» ataca una totalidad de
la misma manera que el concepto de mercancía de Marx en la lógi-
ca deductiva de El Capital.
Es necesario enfocar el punto con tanta agudeza para llegar des-
de un aspecto lateral y aparentemente superficial lo más directa-
mente posible al centro de las dos obras y tener de este modo ante
los ojos lo que podría hacer atractiva y enervadora la comparación
entre ambos autores, pero que señala también alternativas ricas en
consecuencias. Me refiero al gesto del «grito», típico para los dos,
que se volvió tan conmovedor porque un sentimiento de vida expre-
sado de manera totalmente subjetiva era llevado a la perspectiva de
mayor alcance posible, es decir, que al menos pretendía ser objeti-
va. Sería una alusión engañosa llamar a este gesto «existencialista»
sin añadir que ambos autores se deslindaron de la filosofía de Sar-
tre y su círculo que simultáneamente tenía su auge en París. Sin
embargo, llama la atención lo profundamente negativo de ese senti-
miento de vida que es puesto en el centro de todo su sentir y buscar
intelectual por autores de lenguajes y argumentaciones tan distin-
tos y en lugares tan diferentes del mundo. Al mismo tiempo en que
Sartre en la situación de la posguerra confronta El ser y la nada y
que en Nueva York Hannah Arendt deplora el «estado de abando-
277
Teoría crítica.pmd 277 16/12/2011, 9:36
no» del hombre —ambos imitando y modificando el existencial de
la «angustia» de Heidegger—, Adorno y Paz agregaron a este géne-
ro el particular elemento de especulación en términos de la filosofía
de la historia, evidenciando así su potencial de diagnóstico de la
época con todas sus caras negativas y positivas.
A continuación quiero desarrollar un poco más esta tesis. Pero
para ello se hace necesario incorporar a nuestra comparación otro
texto del período californiano de la Escuela de Frankfurt, a saber, la
Dialéctica de la Ilustración escrita por Horkheimer y Adorno en co-
mún.5 Este libro —que es evidentemente el trasfondo formativo para
las Reflexiones desde la vida dañada y, sin embargo, se consideró
durante mucho tiempo como una especie de código oculto porque
sobre todo Horkheimer casi renegaba de él— ya ha sido señalado
como el texto clave para toda la evolución de la Escuela de Frankfurt.6
La Dialéctica de la Ilustración «encaja» de manera ideal en nuestro
contexto en tanto que los autores combinan la forma fragmentaria
con una pretensión extremadamente radical en términos de la filo-
sofía de la historia y, no en último lugar, es esta constelación contra-
dictoria e incluso tal vez intencional la que hizo de este libro el texto
más sombrío y, al mismo tiempo, más provocador del contorno filo-
sófico internacional después de 1945. Así, la mirada formal al ensa-
yo de Octavio Paz ya es reveladora: mientras que Adorno (y su coau-
tor Horkheimer) se ubican, convencidos de sí mismos, en la tradición
de la filosofía europea de la historia —desde Condorcet hasta Marx
y Nietzsche, pasando por Hegel— para, por así decirlo, «terminar
de pensarla», es decir, transformarla radicalmente en una mera his-
toria de decadencia, Paz utiliza el patrón de filosofía de la historia
de modo comparativamente ingenuo para reconstruir la «identidad
mexicana», la cual, sin embargo, tiene que arrastrar una pesada
carga mitológica.
«Ingenuo», en este caso, no quiere decir ni simple ni positivo
sino todo lo contrario: Paz pone en escena verdaderos fuegos artifi-
ciales de ideas mitológicas, religiosas y políticas, basando al mismo
tiempo este pliego de imágenes en una narración discursiva que
expone e interpreta de modo refinado las estaciones más importan-
tes de la evolución mexicana desde la conquista española y, al final
de su búsqueda tanto puntual como intensa de la «mexicanidad»,
llega a atar cuidadosamente un nudo. Allí se hace visible una pers-
pectiva, ciertamente más imaginada que exhibida, pues si bien se
asoma el pathos de la Revolución mexicana, no se puede apostar
5. Adorno/Horkheimer, 1947.
6. Recientemente y en forma aún más detallada en: Müller-Dohm, 2003.
278
Teoría crítica.pmd 278 16/12/2011, 9:36
concretamente a la política del Partido Revolucionario Institucional
dominante. El futuro se encuentra más bien en un movimiento circular
que primero habrá que buscar regresando a un punto de partida ori-
ginario: «México no se concibe como un futuro que realizar, sino
como un regreso a los orígenes. El radicalismo de la revolución mexi-
cana consiste en su originalidad, esto es, en volver a nuestra raíz,
único fundamento de nuestras instituciones» (Paz, 1950: 143). Es,
entonces, una concepción cíclica del mundo la que proyecta Octavio
Paz en su primer y demasiado extenso ensayo: él quiere captar la
«esencia» de la nación mexicana en un grandioso arco de reflexión,
pero prima facie es un sentimiento de vida profundamente negativo
el que se desenvuelve en la historia de esta nación mediante convul-
siones aparentemente infinitas y siempre dolorosas.
En el centro se halla un sentimiento de soledad que es más des-
consolador que aquél de inferioridad, por ejemplo, frente al vecino
del norte que es más exitoso en lo tecnológico y económico; senti-
miento que tampoco es limitado individual o socialmente sino que es
un estado colectivo de dolor, un verdadero e infinito trauma, tan pro-
fundo y tan antiguo como la historia misma del pueblo mexicano.
Paz pone al descubierto las transformaciones y enmascaramientos
con los que los mexicanos han tratado de escapar de la tristeza pri-
maria; y el que lo sigan tratando todavía en vano, lo demuestra preci-
samente el extraordinario tradicionalismo de la vida mexicana, el
eterno retorno de las fiestas, de los ritos religiosos y de las ceremo-
nias políticas, al igual que los estallidos de la descolonización, los
excesos de las revueltas, de las revoluciones y de las regresiones auto-
ritarias. Además, en todos ellos hay una extraña e inextirpable prefe-
rencia por la muerte, sobre todo por el sacrificio: una fascinación que
va mucho más allá de los ritos del año eclesiástico católico, de Vier-
nes Santo y de Todos los Santos / Día de los Muertos. Paz busca la
clave de esta negatividad colectiva en la historia nacional y la encuen-
tra en el acto constitutivo mismo del México novohispano-católico,
en el hecho violento de la Conquista que fue mucho más que la ocu-
pación por los españoles cristianos y la liquidación de la casta gober-
nante de las antiguas civilizaciones indígenas. Su personificación
concreta es la Malinche, la amante indígena abandonada por Cortés,
que representa la «violación carnal de la mujer india», quien final-
mente se convirtió en la figura simbólica mitológicamente universa-
lizada de la «chingada», la «madre violada» procreadora del pueblo
de mestizos, la población mixta del México moderno.
Paz concluye esta estremecedora etimología de la violencia al
señalar la celebración anual de la independencia el 15 de septiem-
bre, que es al mismo tiempo el intento en vano de escaparse del
279
Teoría crítica.pmd 279 16/12/2011, 9:36
trauma: «Nuestro grito [¡Viva México, hijos de la Chingada!] es una
expresión de la voluntad mexicana de vivir cerrados al exterior, sí,
pero sobre todo, cerrados frente al pasado. En ese grito condena-
mos nuestro origen y renegamos de nuestro hibridismo» (Paz, 1950:
102). Pero este ciclo masoquista no es todo, hay otro culto mexicano
a la madre que históricamente se deriva del mismo contexto catas-
trófico y, por lo tanto, se presta como imagen opuesta: la Virgen de
Guadalupe, que se convirtió en el verdadero y aún vigente centro de
la creencia popular católica. Pero Paz no para aquí tampoco, sino
salta al siglo XX, su propia actualidad: y así, su ensayo desemboca en
una interpretación de la Revolución mexicana, heredera del movi-
miento independentista de principios del siglo XIX, la cual para Paz
no ha concluido porque el ciclo aún no ha sido consumado y única-
mente de ello puede surgir una representación positiva de «mexica-
nidad»: «[...] la revolución es una búsqueda de nosotros mismos y
un regreso a la madre. [...] ¿Y con quién comulga México en esta
sangrienta fiesta? Consigo mismo, con su propio ser. México se atre-
ve a ser» (Paz, 1950: 146).
Tal recapitulación de El laberinto de la soledad es, por supuesto,
un tanto forzada. Pero tal vez es la mejor forma de hacer visible
dónde se encuentran los puntos de referencia, tanto positivos como
negativos, para hacer una comparación con los textos formativos
de Adorno después de la Segunda Guerra Mundial. Yo supongo que
están en la misma construcción filosófica de la historia, en su rigu-
roso diseño, mas también en sus alcances. Y quizá la mejor manera
de acercársele es la de preguntar, por una parte, por el papel del
intelectual en esta construcción y de concentrarse, por la otra, en la
relevancia de la cultura. O, planteando la misma pregunta de otra
forma: si ese papel es primordialmente uno de política cultural, es
decir, que debe implicar también una interpretación interesada de
la situación transformada del mundo, ¿qué debe entenderse por
cultura y cómo debe gestionarla el intelectual si quiere estar a la
altura de sus tiempos? Octavio Paz da a esta pregunta una respuesta
detallada que es sorprendente porque combina una determinación
concreta del lugar del intelectual mexicano con una amplia pers-
pectiva internacional. En dos largos capítulos se trata la situación
actual de los intelectuales latinoamericanos que evidencia una poli-
tización progresiva, ubicándola de manera diferenciada entre Eu-
ropa y EE.UU., por un lado, y «el rostro prodigioso y aterrador de la
Unión Soviética» (Paz, 1950: 174), por el otro; a ésta, Paz le voltea
decididamente la espalda para describir finalmente el arranque del
Tercer Mundo en toda su ambivalencia: como el abismo de la nada
y, al mismo tiempo, como la posible apertura de un nuevo espacio
280
Teoría crítica.pmd 280 16/12/2011, 9:36
histórico: «El trasfondo —y, en verdad, la sustancia misma— de
la historia contemporánea es la oleada revolucionaria de los pueblos
de la periferia [...] Nos aguardan una desnudez y un desamparo. Allí,
en la soledad abierta, nos espera también la trascendencia: las ma-
nos de otros solitarios. Somos, por primera vez en nuestra historia,
contemporáneos de todos los hombres» (Paz, 1950: 176 y ss.).
Si existe esta sorprendente vuelta en la «dialéctica de la sole-
dad», podría encontrarse aquí también el punto clave para confron-
tar el diagnóstico de Paz sobre su época con el de Adorno. Quizá
podemos ahondar la comparación, tratando de caracterizar de la
siguiente manera las diferentes condiciones de partida de cada diag-
nóstico: la Dialéctica de la Ilustración es, como se sabe, una cons-
trucción filosófica de la historia hecha del modo más abstracto ima-
ginable y realizada en bosquejos tanto geniales como fragmentarios.
Su esencia teórica consiste en una prehistoria de la dominación en
la que la razón y la naturaleza, el hombre y la sociedad, la Ilustra-
ción y el mito se encuentran entrelazados entre sí de modo fatal e
inseparable. Las sentencias como «[...] el mito ya es Ilustración; la
Ilustración recae en mitología» o «La maldición del progreso in-
contenible es la regresión incontenible»7 no pretenden ser afirma-
ciones sobre circunstancias o lapsos de tiempo delimitables, sino la
expresión de un principio único y universal que se ha impuesto en
la historia del género humano con una lógica férrea. Por muy impo-
nente que sea la hechura del texto y por muy indignada que sea su
retórica, ambas culminan una vez más en una interpretación apo-
calíptica del presente que en ninguna otra parte se muestra de ma-
nera más acabada que en la identificación no diferenciada de la
industria cultural americana con el fascismo europeo. Aquí se con-
suma la conjunción metódica de cultura, política y economía en el
sistema acabado de una dominación sin salida; o dicho de otra for-
ma: la sobredeterminación del presente mediante una filosofía cul-
turalista de la historia. Como muestra doy únicamente dos citas
reveladoras: «Una construcción filosófica de la historia universal
debería mostrar cómo, pese a todos los rodeos y resistencias, el do-
minio coherente de la naturaleza se impone cada vez más decidida-
mente e integra toda interioridad del hombre. Desde este punto de
vista sería necesario deducir también las formas de la economía,
del dominio, de la cultura».8 Y: «La existencia en el capitalismo tar-
dío es un rito permanente de iniciación. Cada uno debe demostrar
que se identifica sin reservas con el poder que le golpea. Ello está en
7. Adorno/Horkheimer, 1947: 56.
8. Ibíd.: 267.
281
Teoría crítica.pmd 281 16/12/2011, 9:36
el principio de la síncopa del jazz, que se burla de los traspiés y al
mismo tiempo los eleva a norma... Pero el milagro de la integra-
ción, el permanente acto de gracia de los que detentan el poder de
acoger al que no opone resistencia y se traga su propia insubordina-
ción, significa el fascismo».9
¿Qué se sigue para la posición y la misión del intelectual, de esta
identificación entre filosofía de la historia y diagnóstico culturalista
del presente? ¿Qué dedujo de ello Adorno para sí mismo? Está bas-
tante claro que se descarta dar una respuesta simplista si no quere-
mos comprometer a Adorno con una lógica de deducción abstracta,
que no le era propia, sino, por el contrario, tomar conocimiento de
toda la amplitud de su obra; ésta ya se hizo patente en Minima Mo-
ralia, y se propagó en una fulminante sucesión de obras filosóficas,
sociológicas y críticas de la cultura durante las dos décadas de tra-
bajo en la República Federal de Alemania. Lo que predomina y es
bastante equiparable al gesto de Octavio Paz, es el sentimiento de
soledad que Adorno vincula primordialmente con el aislamiento
que el intelectual vive en la emigración: «Todo intelectual en el exi-
lio, sin excepción, lleva una existencia dañada y hace bien en reco-
nocerlo si no quiere que se lo hagan saber de forma cruel desde el
otro lado de las puertas herméticamente cerradas de su autoestima-
ción. Vive en un entorno que tiene que resultarle incomprensible
por más que sepa de las organizaciones sindicales o del tráfico ur-
bano; siempre estará desorientado. Entre la reproducción de su pro-
pia vida bajo el monopolio de la cultura de masas y el trabajo res-
ponsable existe una ruptura irreconciliable. Su lengua queda
desarraigada, y la dimensión histórica de la que su conocimiento
extraía sus fuerzas allanada».10
Pero se presentan en forma muy distinta los abismos de la me-
lancolía de los que surge la tímida reflexión y son también diferentes
los puntos de fuga a los que ésta última se dirige. Mientras que Paz
se traslada a los orígenes históricos de una colectividad política para
promover su identidad nacional, aunque no sin mirar hacia profun-
didades mitológicas, Adorno permanece fijado en otra constelación
no menos dicotómica cuyos polos representan la lejana alta cultura
de Europa y la insoportable actualidad de la cultura americana de
masas que se extiende como un desierto alrededor del decepcionado
ciudadano culto. A la industria de la cultura que el emigrado descri-
be con una mezcla de curiosidad incrédula y repugnancia estética,
se opone el refinado mundo del arte y la cultura de la vieja Europa
9. Ibíd.: 198 y 199.
10. Adorno, 1951: 29 y ss.
282
Teoría crítica.pmd 282 16/12/2011, 9:36
que a su vez contiene el conflicto entre el tradicionalismo burgués y
el vanguardismo estético; el primero es recordado medio nostálgica-
mente; el segundo, invocado en forma medio soberbia. Pero siem-
pre se mantiene la autorreflexión esotérica del intelectual aislado
que, selecto y exigente, se extiende hacia diferentes ámbitos como la
crítica literaria, el psicoanálisis y la filosofía, abarcando desde Goethe
y Balzac hasta Proust, Kafka y Walter Benjamin. Las Reflexiones des-
de la vida dañada de Adorno son miniaturas de crítica a la cultura,
entonadas más o menos al unísono; pero incluso allí donde superan
el horizonte de la tradición artística y cultural burguesa, orientándo-
se por el modernismo estético, por la «nueva música» o por la litera-
tura experimental, permanecen confrontadas con el plexo de ence-
guecimiento (Verblendungszusammenhang) en términos de la filosofía
de la historia, tal y como había sido pensado previamente en la Dia-
léctica de la Ilustración.
La imagen que Adorno tiene del mundo —así lo sugieren los tex-
tos representativos de finales de los años cuarenta— sigue, por así
decirlo, sujeta en un marco más o menos fijo que se compone, por un
lado, de la visión negativa de la industria cultural y, por el otro, del
horizonte del mundo cultural europeo, reconstruido en parte crítica-
mente, en parte de manera nostálgica. Sin embargo, ambos compo-
nentes se encuentran a su vez unidos teóricamente por una filosofía
negativa de la historia que resume los resultados catastróficos del
fascismo europeo y la industria americana del entretenimiento en un
común denominador único: el de un presente totalmente adminis-
trado y dominado que sólo deja una apertura mínima para una vista
que reclama esperanza. Éste es el lugar donde al modernismo estéti-
co se le hace justicia histórica, la cual Adorno promueve con rigor.
Pero la utopía de este modernismo puede ser únicamente negativa,
su objeción en contra del plexo universal de enceguecimiento perma-
nece necesariamente impotente y no puede elevarse a una negación
históricamente relevante. Éste es, finalmente, también el punto don-
de ocurre el giro hacia una teología negativa, a la que hace alusión el
último apunte de Minima Moralia: «El único modo que aún le queda
a la filosofía de responsabilizarse a la vista de la desesperación es
intentar ver las cosas tal como aparecen desde la perspectiva de la
redención. El conocimiento no tiene otra luz iluminadora del mundo
que la que arroja la idea de la redención: ...».11
Hablando en general: ¿Es posible y tiene sentido tomar tales for-
mulaciones como juicios concretos que puedan traducirse en una
imagen tangible del mundo de la cual podría desprenderse algo así
11. Ibíd.: 250.
283
Teoría crítica.pmd 283 16/12/2011, 9:36
como un rol político para el intelectual? La respuesta tiene que re-
sultar tan ambivalente como lo son las premisas teóricas bajo las
cuales Adorno investigó y escribió en esos años. De estas premisas
resultaron al mismo tiempo una sobredeterminación relativa a la
filosofía de la historia y una restricción culturalista, con la conse-
cuencia de que sus juicios críticos sobre cultura —que sin duda eran
elaborados de modo inmanente— tenían que ser altamente valorati-
vos. Por ejemplo, era sintomático que la industria americana del
cine y del entretenimiento se comparara no con su equivalente en
Europa, es decir, la cultura de masas que también allí ya estaba muy
desarrollada, sino con la alta cultura europea y, para colmo, con su
variante esotérica. Esta comparación —si es que en verdad se pre-
tendía hacer— tenía que ser inadecuada. En efecto, Adorno impidió
con su valoración meramente peyorativa de la cultura de masas es-
tadounidense que se percibiera la correspondiente cultura alta con
su diferencia no menos típica respecto de las condiciones europeas.
Por consiguiente, la problemática de la valoración normativa au-
mentó todavía debido a una percepción altamente selectiva. Ambos
factores —tanto la normatividad como la selectividad— remiten en
último término a una tendencia que es típica de Adorno y parece ser
inherente a una perspectiva culturalista hacia la sociedad en gene-
ral, en tanto que tiende a emitir juicios totalizadores y corre el riesgo
de perderse en generalizaciones problemáticas.
¿Equivalen las cadenas de la filosofía de la historia a las trampas
del culturalismo? Seguramente sería parcial e injusto afirmar que
Adorno sucumbió a esta ecuación y Octavio Paz escapó de ella. Al
fin y al cabo había diferencias en sus situaciones de partida históri-
cas, las cuales les sugirieron accesos alternos: al mundo de la (úni-
ca) alta cultura y a las (muchas) culturas del mundo. Pero esta dis-
tinción contiene tal vez una decisión fundamental también, a saber:
entre un horizonte cultural abierto y otro cerrado, y en cada uno el
intelectual se mueve de manera diferente. Adorno parte de una filo-
sofía negativa de la historia en cuyo gesto totalizador la vida cultu-
ral e incluso, no en último término, la alta cultura misma permane-
ce sujeta normativamente. Él corre el peligro de sucumbir a esta
construcción unilineal y monocausal, incluso si pretende lograr lo
contrario. La imaginación de lo «otro», la representación de un «afue-
ra» se queda atorada en el «anatema de lo existente»; la utopía de la
pluralidad tiene que fracasar. «El todo es lo no-verdadero»: ¡este
programa, concebido como crítica de la falsa totalidad, recae en
ésta misma! Con Octavio Paz es diferente: también él conoce las
figuras intelectuales del anatema mítico y del fracaso de la Ilustra-
ción —¿acaso El laberinto de la soledad es otra cosa que la exposi-
284
Teoría crítica.pmd 284 16/12/2011, 9:36
ción de este círculo? Pero como en la reconstrucción de la cultura
nacional mexicana él parte ya de una pluralidad de culturas, hay un
horizonte abierto, por muy enredado que esté el camino de la libe-
ración. El autor, que empieza con la reflexión de una identidad co-
lectiva traumática, avanza de ahí hacia la amplitud, se convierte en
un internacionalista cultural que hace de la comparación de las
culturas el centro de su labor.
Sin embargo, esta confrontación es sólo la verdad a medias y no
alcanza toda la profundidad que determinó la situación inicial de
estos dos intelectuales muy expuestos. Me refiero al estrato origina-
rio de su trauma que todavía configurara de manera distinta su re-
lación con el mito, sobre todo con las posibilidades de su «Ilustra-
ción». Si leemos los textos significativos de los años cuarenta de
Adorno con respecto a esa estructura profunda, se muestra debajo
de la superficie culturalista siempre resplandeciente una segunda
dimensión semántica que lleva una peculiar existencia en las som-
bras y sólo en algunas partes se hace directamente tangible, supues-
tamente porque no sólo era sicológicamente demasiado dolorosa
sino «inefable» en un sentido que debe y puede ser aclarado. Por
supuesto, se refiere a lo que hoy denominamos con el término de
«Auschwitz», una cifra (Chiffre) que no por casualidad proviene del
lenguaje de Adorno mismo. El que el asesinato de los judíos no sólo
fuera un proyecto de la política nacionalsocialista sino que en gran
parte la así llamada «solución definitiva de la cuestión judía» se
estuviera llevando a cabo con éxito: eso lo supieron en los años cua-
renta con certeza incluso quienes habían huido de Hitler hacia los
lugares más apartados de Europa. Un apunte de Minima Moralia,
que no por casualidad es igualmente directa y singular, dice así:
«Pensar que después de esta guerra la vida podrá continuar “nor-
malmente” y aun que la cultura podrá ser “restaurada” —como si la
restauración de la cultura no fuera ya su negación— es idiota. Mi-
llones de judíos han sido exterminados, y esto es sólo un interludio,
no la verdadera catástrofe. ¿Qué espera aún esa cultura?».12 Esta
formulación hace patente al mismo tiempo y con la mayor agudeza
posible dos cosas: el abismo de angustia que un judío alemán hubo
de sentir ante el Holocausto —y la presión de escapar de éste, o
dicho de otro modo: el carácter derivado y de racionalización no
sólo de la teoría de la cultura, sino posiblemente también de la filo-
sofía de la historia que la contiene. Para reducirlo a un denomina-
dor simple, y con toda seguridad, demasiado simple: mientras que
Octavio Paz se veía confrontado con un sacrificio humano que se
12. Ibíd.: 53.
285
Teoría crítica.pmd 285 16/12/2011, 9:36
había convertido en mito y estaba libremente disponible a la imagi-
nación histórica, Adorno apenas se había salvado de un crimen co-
lectivo incomparablemente mayor que estaba sucediendo en el pre-
sente inmediato.
Bibliografía
ADORNO, Th.W. (1951): Minima Moralia, Suhrkamp, Frankfurt am
Main. Se cita de acuerdo a la versión española: Adorno, Th.W.:
Minima Moralia, trad. de Joaquín Chamorro Mielke, Taurus, Ma-
drid (2ª. ed. 1999).
— (1954-1958): Der Essay als Form en: Noten zur Literatur, Gesammelte
Schriften, vol. 11, Frankfurt am Main, 1974, pp. 9-33. Se cita de
acuerdo a la versión española: Th.W. Adorno: El ensayo como forma
en Notas de literatura, Ariel, Barcelona, 1962, pp. 11-36.
— y Max HORKHEIMER (1947): «Dialektik der Aufklärung», en Max
Horkheimer, Gesammelte Schriften, vol. 5, ed. Alfred Schmidt y
Gunzelin Schmid-Noerr, Fischer Verlag, Frankfurt am Main. Se cita
de acuerdo a la versión española: Th.W. Adorno y Max Horkheimer
(1944): Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos. Introduc-
ción y traducción de Juan José Sánchez, Trotta, Madrid, 1994.
MÜLLER-DOHM, Stefan (2003): Adorno. Eine Biographie, Suhrkamp,
Frankfurt am Main.
PAZ, Octavio (1950): El laberinto de la soledad, en Octavio Paz: Obras
completas, vol. VIII, Fondo de Cultura Económica, México, 1994.
SÖLLNER, Alfons (2004): «Adornos “Einsatzstelle” im kulturellen Konzert
der deutschen Nachkriegsgeschichte», en Wolfram Ette et al. (ed.):
Mit und gegen Adorno. Zur Präsenz seines Denkens, Alber, Freiburg,
2004, pp. 490-511.
286
Teoría crítica.pmd 286 16/12/2011, 9:36
SECCIÓN IV
PARADOJAS DE LA GLOBALIZACIÓN
CAPITALISTA Y EXCLUSIÓN SOCIAL
287
Teoría crítica.pmd 287 16/12/2011, 9:36
INTRODUCCIÓN
Jorge Galindo
Como reflexión crítica de las «patologías» propias del desarrollo
capitalista, la Teoría Crítica ha sido un marco conceptual capaz de
pensar los problemas sociales más allá de las fronteras del Estado
nacional. Si bien, por diversas razones que no podrían ser explicadas
en este breve ensayo, sus reflexiones atañen, ya sea implícita o explí-
citamente, en lo fundamental a las «patologías» sociales propias de
Europa y Estados Unidos, es innegable que su éxito se debe, en gran
medida, a la universalización de la modernidad occidental. La meta-
morfosis dialéctica sufrida por una Ilustración que de ser cazadora
de mitos y promesa de emancipación se convierte ella misma en un
mito que nos somete, o la paulatina colonización de los espacios comu-
nicativos propios del mundo de la vida por la racionalidad sistémica
son fenómenos que pueden verificarse más allá de toda demarcación
fronteriza. Sin embargo, el «internacionalismo» de la Teoría Crítica
no sólo se verifica en la flexibilidad de sus diagnósticos para adaptar-
se a diversos espacios geográfico-culturales. Este «internacionalis-
mo» se muestra de manera muy especial cuando la Teoría Crítica
deja de pensar las «patologías» sociales como repercusiones de la
economía capitalista en las diversas sociedades nacionales, para pen-
sarlas como problemas de una sociedad-mundo. Por esta razón, el
concepto de globalización va ganando terreno como uno de los mar-
cos centrales de la reflexión crítica. En un mundo globalizado, la
crítica debe ser global. Sin embargo, pocos conceptos de la ciencia
social contemporánea son tan ambiguos como el de globalización.
Hace falta, pues, trabajarlo más para hacerlo útil a la reflexión. Esta
labor, sin embargo, rebasaría por mucho los límites del presente es-
crito. En este sentido, los objetivos de esta presentación serán mucho
más modestos. En primer lugar, desarrollaré un somero análisis del
concepto de globalización, para así poder proponer un concepto de
289
Teoría crítica.pmd 289 16/12/2011, 9:36
globalización íntimamente relacionado con la operatividad del siste-
ma político. Y en segundo lugar, pondré en relación estas reflexiones
con las problemáticas expuestas en esta sección dedicada a las «Pa-
radojas de la globalización capitalista y exclusión social».
Uno de los conceptos favoritos de la sociedad moderna para
describirse es, sin lugar a dudas, el concepto de «globalización».
Como ocurre con muchos otros conceptos de las ciencias sociales,
el concepto de globalización se ha deslizado de la reflexión teórica
al mundo de los actores legos sólo para, después de un proceso de
interpretación en términos prácticos, ser reincorporado al ámbito
de la ciencia (Giddens, 1995: 33).1 El precio que este concepto ha
tenido que pagar por la magnitud y velocidad de este desplazamien-
to hermenéutico ha sido, sin embargo, muy elevado, ya que ha teni-
do que renunciar a la limitacionalidad propia de la ciencia (Luh-
mann, 1996: 282 y ss.).2 Globalización es un concepto que designa,
a la vez, todo y nada. Por ejemplo, muchas veces se le emplea como
mero equivalente del concepto de modernidad (o modernización).
No obstante, esta apreciación merece ser revisada.
Si se trabaja con una teoría de la sociedad rigurosa no tiene
sentido hacer un uso equivalente de los conceptos de modernidad y
globalización. Mientras que el concepto de modernidad remite a
profundas transformaciones en la estructura social (tales como la
consolidación de la diferenciación funcional), el concepto de globa-
lización se refiere más bien a fenómenos espacio-temporales. En
este sentido, la globalización no es un equivalente de la moderniza-
ción, sino una de sus más dramáticas consecuencias. La globali-
zación sólo es posible porque, aunado al desarrollo tecnológico de
los medios de difusión de la comunicación que permiten el «desan-
claje» espacio-temporal de las relaciones sociales (Giddens, 1993:
32),3 existe un andamiaje estructural «moderno» que posibilita el
enlace comunicativo en los más diversos lugares del mundo. Por
ejemplo, no tiene sentido hablar de una ciencia alemana, japonesa
o mexicana. A la ciencia, como a la gran mayoría de los sistemas de
función, le tienen sin cuidado las delimitaciones geográficas (sería
absurdo hablar de que existe una «verdad» científica para Japón,
1. Anthony Giddens (1995): La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la
estructuración, Amorrortu, Buenos Aires.
2. Niklas Luhmann (1996): La ciencia de la sociedad, Anthropos, UIA, ITESO, México.
3. Anthony Giddens (1993): Consecuencias de la modernidad, Alianza, Madrid.
290
Teoría crítica.pmd 290 16/12/2011, 9:36
otra para Alemania y otra para México). Lo mismo pasa con la reli-
gión, el arte, la economía, la educación, la salud, etc.
II
Los únicos sistemas de función que operan con referencia a las
fronteras estatales son la política y el Derecho. En el análisis del con-
cepto de globalización, la política adquiere una importancia funda-
mental. Esta importancia radica en su función. Mientras que el siste-
ma de Derecho se encarga de la estabilización de expectativas
normativas (Luhmann, 2002: 181 y ss.),4 la política tiene como fun-
ción la toma de decisiones colectivas de carácter vinculante (torres,
2004: 140 y ss.).5 Para poder llevar a cabo su función, la política nece-
sita construir un colectivo, y el más fundamental de los procesos de
creación de un colectivo en términos modernos es la delimitación
territorial. Sin esta delimitación, el acoplamiento estructural entre
política y Derecho, mediante la constitución, sería inoperante.
La política necesita, pues, limitar espacialmente para poder ope-
rar. La globalización parece, sin embargo, seguir una lógica muy dis-
tinta ya que «deslimita» al conectar todos los lugares entre sí. Mientras
que la política del Estado nacional tiene como uno de sus más altos
valores la idea de independencia (en el sentido clásico de soberanía),
los procesos de globalización pregonan la «interdependencia». En este
sentido, se puede afirmar que la globalización cuestiona una de las
premisas fundamentales de la modernidad política, a saber: el nacio-
nalismo metodológico. El concepto de nacionalismo metodológico,
acuñado por A.D. Smith, es empleado por Ulrich Beck para dar cuenta
de la forma en que en la «primera modernidad» 6 «El estado territorial
se convierte en contenedor de la sociedad» (Beck, 1998a: 99).7
Como ya se dijo en la introducción, éste no es el espacio apro-
piado para desarrollar un concepto de globalización. Las reflexio-
nes anteriores me permiten, sin embargo, lanzar una provocación
que ayude a vincular el fenómeno de la globalización con la proble-
mática política y ésta, a su vez, con el pensamiento crítico.
4. Niklas Luhmann (2002): El derecho de la sociedad, UIA, ITESO, UNAM-IIJ, México.
5. Javier Torres Nafarrate (2004): Luhmann: la política como sistema, FCE, UIA,
UNAM, México.
6. Los conceptos de primera y segunda modernidad son copiosamente desarrolla-
dos en: Ulrich Beck (1998): La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Paidós,
Barcelona.
7. Ulrich Beck (1998a): ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas
a la globalización, Paidós, Barcelona.
291
Teoría crítica.pmd 291 16/12/2011, 9:36
La provocación se formulará en los siguientes términos: de la
misma manera que el concepto de secularización muestra la forma
en que la religión observa su pérdida de influencia mediante la obser-
vación de las descripciones propias del entorno no-religioso, el con-
cepto de globalización es un esquematismo cognitivo que permite a
la política ver las insuficiencias propias de un modelo de dominación
basado en la idea del Estado nacional mediante la observación de las
descripciones propias de su entorno no-político. La globalización es,
pues, la actividad expansiva «normal» de los demás sistemas de fun-
ción vistos desde la perspectiva de un sistema político que (¿toda-
vía?) no sabe pensar más allá de las fronteras del Estado nacional.8
La dinámica de la sociedad-mundo socava la capacidad del Esta-
do para tomar decisiones colectivas vinculantes. Los demás subsiste-
mas sociales acotan cada vez más el espacio de decisión propio de la
política. Muchas de las decisiones más fundamentales para los ciuda-
danos de un país ya no son tomadas por su gobierno, ni en su territo-
rio. Es más, ya ni siquiera son otros gobiernos los que toman esas
decisiones, sino muchas veces actores corporativos transnacionales.
Estas decisiones tomadas por «actores globales» carecen, sin embar-
go, de legitimidad ya que, por mucho que se esfuercen en hacerlo, no
pueden presentarse como decisiones orientadas al «bien común».
III
Es justo esta falta de legitimidad de la nueva estructura de do-
minación la que hace necesario pensar los fundamentos normati-
vos del orden global. El pensar dichos fundamentos normativos es,
sin lugar a dudas, una de las más inminentes tareas del pensamien-
to crítico. Esta preocupación ha quedado plasmada en los cuatro
artículos presentados en esta sección. Presentaré, a continuación,
las tesis centrales de cada escrito.
En su texto «El problema de la autoridad política en un mundo
global», María Pía Lara se propone «discutir el concepto de autori-
dad política, desarrollado de una manera particular y relevante para
el mundo occidental, a través de la idea de legitimación basada en
los derechos humanos y civiles». Mediante la discusión de dicho
concepto se busca desarrollar un fundamento que «permita resol-
ver las tensiones inherentes localizadas en el concepto de autoridad
8. Podría objetarse que la consolidación de una «conciencia internacional» está
plasmada en la ONU. No hay que olvidar, sin embargo, que la dicha organización
está compuesta de representaciones estatales que, como tales, sólo pueden obser-
var y actuar en base a criterios de «interés nacional».
292
Teoría crítica.pmd 292 16/12/2011, 9:36
política global». Para llevar a cabo su análisis y propuesta, Pía Lara
recupera el pensamiento de Max Weber, Hannah Arendt y Jürgen
Habermas. Un aspecto central de su propuesta radica en el desarro-
llo de esferas públicas autónomas que permitan la discusión de va-
lores. Mediante el intercambio de información, dichas esferas irán
conformando, paulatinamente, una opinión pública mundial. Sólo
así, vía la discusión en la esfera pública, será posible influir las deci-
siones de los espacios legislativos y hacer de la ley, más que un vehícu-
lo de mera autoridad política, una fuente de legitimación.
Por su parte, en su texto «Violencia política y globalización» Mi-
guel Giusti nos presenta los problemas que se desprenden de la falta
de una orientación política de la globalización. Para Giusti, los actos
de violencia (especialmente terrorista) que hemos presenciado en los
últimos tiempos son resultado de la percepción de arbitrariedad que
se tiene del proceso de globalización entendido como un mero «triunfo
de la racionalidad instrumental de la civilización liberal». Hay, pues,
una dimensión moral en los actos de violencia política. Para develar
esta dimensión normativa Giusti se apoya en el paradigma del reco-
nocimiento y en el interés que éste ha despertado por la interpreta-
ción hegeliana del delito. Debido a que en la contravención volunta-
ria de una norma se involucra la problemática del reconocimiento, es
imposible solucionar el problema del delito sólo en términos de la
punición. Siguiendo la línea argumentativa desarrollada por Axel
Honneth, Giusti propone leer los actos de violencia política como
«expresión de una experiencia de menosprecio» y como una «de-
manda implícita de reconocimiento». Este análisis del significado
moral de la violencia política se ve, sin embargo, acotado por dos
importantes precisiones. En primer lugar, no todos los actos de vio-
lencia política pueden ser interpretados en términos normativos, y
en segundo lugar, la implicación moral del acto violento, en tanto
crimen, no exime al acto del castigo. Para Giusti es, sin embargo,
muy claro que el problema de la violencia política no puede solucio-
narse: «si no se reconocen y sopesan en su verdadera dimensión las
causas que la producen, y si no se brinda una satisfacción genuina a
la demanda de reconocimiento implícita en la protesta». Dicho reco-
nocimiento sólo podrá llevarse a cabo mediante la recuperación de la
dimensión política del proceso de globalización que haga frente a la
«injusta situación de facto del llamado orden internacional».
El problema de la justicia nos lleva al tercer texto «Justicia: ¿na-
cional, global o transnacional?», presentado por Francisco Cortés.
Con base en la radicalización del ideal normativo de justicia distribu-
tiva como deber negativo, Cortés formula una concepción de justicia
transnacional capaz de superar las debilidades de los planteamientos
293
Teoría crítica.pmd 293 16/12/2011, 9:36
globalistas y liberales. «La idea de una responsabilidad negativa im-
plica demostrar que las situaciones de pobreza y desigualdad radical
constituyen un problema de justicia económica, porque son resulta-
do de la imposición por parte de las naciones más poderosas sobre
las más débiles, de una determinada forma de funcionamiento de las
instituciones económicas y políticas a nivel global, la cual ha produ-
cido a lo largo del proceso histórico de modernización una situación
asimétrica.» En el texto se apela a los ciudadanos de los países más
desarrollados a asumir dicha responsabilidad negativa y, por lo tanto,
no sólo a no contribuir con el mantenimiento del orden actual, sino
también a participar en propuestas para cambiarlo.
Por último, encontramos en el texto de Klaus Günther «Ciudada-
nos cosmopolitas entre libertad y seguridad» una interesante reflexión
sobre la manera en que el advenimiento de un derecho a la seguridad
de carácter transnacional ha significado, en términos prácticos, el fin
del «contrato social». Las pretensiones de desarrollar un sistema glo-
bal de justicia capaz de defender los derechos humanos en cualquier
país del mundo de las arbitrariedades de cualquier Estado se han
visto frenadas por el impacto de los atentados del 11 de septiembre
de 2001. El «ciudadano cosmopolita» se ha dado cuenta de que el
Estado no es su principal enemigo y, por lo tanto, regresa gustoso al
estatus convencional de ciudadano de un país determinado en busca
de seguridad ante la amenaza terrorista. En muchos de los Estados
que se han visto afectados de forma más directa por la actividad te-
rrorista, el gobierno ha «intercambiado» seguridad a cambio de li-
bertad. Estas restricciones a la libertad han sido aceptadas, casi sin
problemas, por la gran mayoría de la población de estos países por el
hecho de que los «buenos ciudadanos» no deben temer a dichas res-
tricciones. Sin embargo, resulta sumamente interesante observar que
el perfil del así llamado «buen ciudadano» queda siempre empatado
con los rasgos étnicos y culturales más característicos de esa mayo-
ría, a la cual pertenece el legislador. Dichas leyes de seguridad no son,
pues, hechas pensando en la totalidad de la población, sino teniendo
en mente a las minorías. El legislador desarrolla, pues, marcos nor-
mativos que, bien sabe, nunca, o muy difícilmente, le afectarán. Si-
guiendo las reflexiones sobre la libertad y la igualdad elaboradas por
Kant en Hacia la paz perpetua, Günther observa que este desarrollo
legal rompe con la regla de imparcialidad y reciprocidad de la legisla-
ción. «Esta regla fundamental deja de funcionar cuando puedo pre-
ver que las leyes que limitan las libertades no me afectaran a mí, sino
sólo a otros.» En estas circunstancias la ley se transforma en un mero
instrumento de dominación de la mayoría sobre la minoría.
294
Teoría crítica.pmd 294 16/12/2011, 9:36
EL PROBLEMA DE LA AUTORIDAD
POLÍTICA EN UN MUNDO GLOBAL*
María Pía Lara
En el presente ensayo, quisiera discutir el concepto de autori-
dad política, desarrollado de una manera particular y relevante para
el mundo occidental, a través de la idea de legitimación basada en
los derechos humanos y civiles. La razón por la que quisiera revisar
este desarrollo se halla en la opinión de que, me parece, debemos
reflexionar sobre la autoridad política global y fundamentarla en
un modelo que nos permita resolver las tensiones inherentes locali-
zadas en el concepto de autoridad política global.
Si las religiones han desempeñado un papel importante en la
fundación de la idea política de autoridad, se debe a que éstas pue-
den entenderse en términos de tradiciones. El concepto de seculari-
zación ha sido utilizado en una forma más bien ambigua. Así, el
término secularización no debe ser tomado únicamente para descri-
bir pérdidas específicas, sino también como una metáfora que cap-
tura adecuadamente los procesos realmente complejos por medio
de los cuales los seres humanos nos enfrentamos a nuestros miedos
terrenales. Hans Blumemberg afirma que «los patrones y esquemas
de las historias de salvación suministran cálculos y proyecciones de
ciertos problemas terrenales, como una lengua extranjera en la que
está expresado el absolutismo del mundo del hombre, de la socie-
dad, de tal forma que todo lo no mundano no sería sino una metáfo-
ra que debiera ser traducida a un lenguaje literal. El problema en tal
caso, evidentemente, no es la secularización, sino el desvío que la
hace necesaria en primer lugar» (Blumenberg, 1983: 6). Que el sig-
nificado de secularización se mantenga como un término proble-
mático para describir diferentes conceptos, es sólo una de las difi-
cultades a la que nos enfrentamos cuando intentamos revisar la
* Traducción del inglés de Mario Alfredo Hernández.
295
Teoría crítica.pmd 295 16/12/2011, 9:36
noción de autoridad política. La tradición moderna de la teoría po-
lítica que se enfrentó con el problema de la autoridad condujo a la
tematización de la relación entre la religión y la política. En esencia
nada ha sido resuelto. Aún resuenan para nosotros las palabras de
Blumemberg porque lo que todavía permanece como un problema
importante es nuestra propia necesidad de encontrar y definir las
relaciones en el interior de la sociedad en el momento de formular
reglas políticas. Quisiera afirmar que, de manera contraria a lo sos-
tenido por Carl Schmitt, no todos los conceptos políticos son meras
derivaciones de términos traducidos del vocabulario de la teología.
Algunos contenidos religiosos con un sentido moral fueron desa-
rrollados como auténticas innovaciones políticas en la historia de la
modernidad. En este punto, es importante diferenciar de manera
crítica la clase de traducción que Schmitt concibe para el mundo de
la política. En otras palabras, Schmitt sostiene que la política ha
tomado los términos de la religión, como si estos mismos conceptos
fuesen trasladados sin más a otra esfera y pudieran continuar pose-
yendo el mismo contenido semántico. La clase de traducciones lin-
güísticas y conceptuales innovadoras a las cuales yo me referiré aquí,
en cambio, son las que han dado lugar a una auténtica creatividad
en el mundo de la política. También quisiera argumentar que debi-
do a que dichas traducciones son realmente novedosas, razón por
la que ellas se han vuelto socialmente necesarias en el mundo polí-
tico occidental, nosotros podemos justificar la idea de un concepto
moderno de autoridad relacionado con órdenes de legitimidad.
La difícil tarea de crear un nuevo mundo político, basado en su
propio concepto de autoridad, requiere un modo particular de proce-
so creativo. Debemos observar los procesos de secularización en el
mundo moderno en el contexto de una comprensión compleja de las
tradiciones. En lo que sigue, quisiera establecer un vínculo temático
que existe entre la idea de legitimidad de Max Weber, con la noción
innovadora de autoridad de Hannah Arendt y la interconexión que,
con ella, establece Habermas con el derecho y su validez. En este
sentido, quisiera proporcionar un marco teórico que nos sirva para
pensar de nuevo el concepto de autoridad política. Entonces podre-
mos ver si un concepto de este tipo nos permite expandir sus límites
en una dirección que resulte de utilidad para el mundo global.
La autoridad con una fuente exclusivamente secular
La fuente primaria del análisis sociológico que realiza Weber so-
bre la idea de autoridad puede situarse en su definición del papel
296
Teoría crítica.pmd 296 16/12/2011, 9:36
regulador del concepto de legitimidad en la acción política. En efec-
to, dicha categoría es central en su obra Economía y sociedad (We-
ber, 1978). Allí, Weber define la legitimidad como la creencia en la
legalidad, la cual tiene su origen en el proceso legal de racionaliza-
ción que encarna el derecho. Aunque Weber afirma que la legitimi-
dad se basa en una creencia, él no desarrolla completamente la for-
ma en la que la sociedad moderna internaliza las motivaciones
morales de sus creencias en el derecho. En su lugar, Weber reduce la
explicación a una definición de la legitimidad como un conjunto téc-
nico de reglas que son medios para regular el cálculo de los intereses
de grupo. Este problema ha llamado la atención de muchos especia-
listas en la obra de Weber desde diferentes frentes. Una crítica im-
portante se ha concentrado en examinar la idea weberiana de legiti-
midad aduciendo que posee un sesgo decididamente decisionista,
producto de su análisis sociológico, dado que Weber no hace una
justificación normativa que permita comprender por qué las motiva-
ciones internas permiten decidir por qué ciertas reglas de racionali-
zación son más adecuadas que otras para afrontar el problema de la
autoridad legítima. Este argumento ha sido desarrollado por Jürgen
Habermas en su obra Crisis de la legitimidad en el capitalismo tardío
(1973). El principal argumento de Habermas es que Weber es inca-
paz de dar cualquier tipo de relevancia a las ideas sobre el debate
público y la deliberación —rasgos que son elementos importantes
del proceso de legitimación democrática, como veremos cuando nos
ocupemos del propio modelo de Habermas. De este modo, la contri-
bución más importante de Habermas al debate crítico consiste en su
afirmación de que la legitimidad no es suficiente para cimentar o
validar cualquier autoridad. Más bien, necesitamos crear un segun-
do nivel de validación que nos conduzca a un proceso público para
decidir cómo y por qué elegimos ciertas reglas en lugar de otras, un
proceso que Habermas ha llamado «de legitimación» (1973).
La teoría de la legitimidad de Weber se asemeja a la teoría po-
lítica de Hobbes. Sin embargo, en lugar de ofrecer una vincula-
ción con la dimensión religiosa —la cual era fundamental en la
noción hobbesiana de cómo fundar la autoridad política— Weber
despoja de cualquier contenido sustantivo a la estructura de la
autoridad política. El resultado es que su visión secular no consi-
gue explicar por qué la política ha logrado sustituir el sentido de
autoridad proveniente de la religión. Es por ello que Weber termi-
na dibujando una versión vacía de contenido del concepto hobbe-
siano de la lucha por el poder, sin que podamos dar ningún tipo de
razón, como, por ejemplo, por qué tales reglas son una mejor op-
ción que no tener ninguna regla.
297
Teoría crítica.pmd 297 16/12/2011, 9:36
Quizá la mejor forma de describir la idea de autoridad política
de Weber sea decir que, moviéndonos a través de las dimensiones
no resueltas de su teoría, que parecen ser fundamentales en su pen-
samiento, es posible rastrear algunas de las principales tensiones
que se hallan en el corazón de la definición de la autoridad política
en el mundo moderno. Por ejemplo, Weber concibe la estructura
moderna de la política como una esfera autónoma. Él también in-
siste en que este rasgo de autonomía de la modernidad necesita de
muchas más distinciones conceptuales, como las que él propone
que existen en el ámbito de las relaciones sociales y en las asocia-
ciones civiles. Para Weber, dichas relaciones están basadas en simi-
litudes de intereses e ideales, como aquellos que tienen su ejemplo
en las sectas religiosas y con los intereses que tienen que ver con
gobernar y ser gobernado. No obstante, las tensiones surgen cuan-
do entendemos que Weber creía que los conflictos políticos de valor
son consecuencia del desencanto. De este modo, Weber concluye
que «el dominio del hombre sobre el hombre» (Herrschaft) es una
condición insuperable de su concepción del poder y que ésta es un
producto de la ruptura histórica con las visiones religiosas. Weber
creía también que por esta razón, el conflicto en torno a valores
hace de nuestro mundo moderno un territorio desencantado.
La visión innovadora de la autoridad
Si por un momento dejamos de lado el diagnóstico sociológico
weberiano de nuestro moderno «politeísmo» y nos dirigimos ahora
hacia la tradición que yo he llamado de «la innovación política»,
tendremos que concentrarnos en la obra de Hannah Arendt. Arendt
escribió su ensayo ¿Qué es la autoridad? (1977: 91-141) a partir de
un punto de vista complejo a través del cual ella observaba que, con
el surgimiento de la secularización, la modernidad había perdido
su concepto de autoridad. Con su revisión crítica de por qué la mo-
dernidad perdió el concepto de autoridad, ella buscaba articular
una nueva forma de reflexionar sobre dicha noción.1 Así, Arendt
estableció un vínculo entre la libertad política, la acción y el poder.
1. Bonnie Honig asegura que «Arendt no sólo se lamenta por la desaparición de
la autoridad política en el mundo moderno, sino que también lo celebra» y «cons-
truye un sustituto para dicha autoridad a través de su interpretación, en tono de
fábula, de la Revolución Americana y la fundación que le siguió»; de este modo,
Arendt «nos ofrece un recuento vigoroso de la práctica de la autoridad en la Moder-
nidad» (Honig, 1993: 96).
298
Teoría crítica.pmd 298 16/12/2011, 9:36
En principio la teoría de Arendt, como la Weber, poseía tenden-
cias decisionistas,2 aunque también ella ha sido clasificada como
una autora republicana.3 En segundo lugar, a pesar de su problema
decisionista, Arendt fue capaz de suministrar un concepto normati-
vo de autoridad basado en su idea de libertad política. Tercero, tam-
bién como Weber, Arendt buscó construir una esfera de autonomía
para la política. Determinante en relación con este punto de vista es
su intento teórico de relacionar la idea de libertad política con una
noción innovadora de la acción. La idea arendtiana de libertad, sin
embargo, no es liberal; es, más bien, totalmente original.4 Se rela-
ciona con su noción de acción concebida como milagro y como un
nuevo comienzo radical. Andreas Kalyvas, por ejemplo, ha llamado
nuestra atención hacia el hecho de que tanto Arendt como Carl
Schmitt emplean el término «milagro» para «describir estas poten-
cialidades fundacionales de la decisión» (Kalyvas, 2004: 320-346).
Mientras que Arendt usa la palabra «milagro» para describir «la
indeterminación y la dimensión espontánea de los actos de liber-
tad, Schmitt utiliza el mismo término para caracterizar el efecto de
la radical irrupción de la decisión» (Kalyvas, 2004: 324). Las ideas
de Arendt en torno a la acción como innovación humana la condu-
cen a una apreciación de aquélla como un milagro. Arendt valoraba
a la acción y a la libertad como las dos dimensiones fundamentales
interrelacionadas de su propia teoría. Así, al establecer vínculos entre
ellas, Arendt permitió que su teoría de la autoridad pudiera surgir
como una teoría de las acciones políticas. Como Albrecht Wellmer
ha señalado, «al traer la idea de libertad pública al debate, Arendt
transformó el concepto de legitimidad democrática en cuanto tal»,
dado que ella le añadió «un aspecto participativo y performativo»
(Wellmer, 2000: 238). Al construir los espacios para la libertad polí-
tica, las sociedades ejercen su poder de autocreación. Es a partir de
este tipo de experiencias políticas creativas que Arendt finalmente
desarrolló su concepto de autoridad política.
La idea de acción en Arendt, entendida como milagro, le permitió
la articulación del concepto de libertad política con categorías tales
como la imaginación, la iniciativa, la experiencia y el valor. Si se pue-
de sugerir, como ha hecho Kalyvas, que el uso de la palabra «mila-
gro» evoca los puntos de vista decisionistas de Schmitt, también es
2. Véase Kalyvas, 2004: 320-346.
3. Véase Wellmer, 2000: 220-260.
4. Wellmer asegura que «Arendt intenta articular una idea de libertad política, la
cual, desde su punto de vista, se halla en estado latente en el desarrollo de las revolucio-
nes modernas, pero que no siempre estuvo en una relación armónica con el pensa-
miento político dominante» (Wellmer, 2000: 222).
299
Teoría crítica.pmd 299 16/12/2011, 9:36
posible contrargumentar que cuando Arendt definió a la acción como
indeterminada, ella estaba pensando más bien en que éste poseía una
dimensión sociológica. Para entender esto adecuadamente, es nece-
sario vincular el concepto de libertad con el de la acción.
Así, Arendt nos ofrece una descripción del modo en que las Re-
voluciones Francesa y Americana transformaron el nuevo imagina-
rio social al recuperar una «metáfora antigua» con un «vocabulario
completamente nuevo» (Arendt, 1965: 49). Su narrativa le permitió
desarrollar un concepto de autoridad que se halla ejemplificado en
su argumentación de la libertad política concebida como un nuevo
comienzo.5 Arendt se convirtió así en una auténtica teórica innova-
dora cuando encontró el modo de establecer el concepto de autori-
dad basado en una visión positiva del poder y sin menosprecio de la
moderna condición de la pluralidad. Arendt reemplazó el acto fun-
dacional que tanto admiraba en los romanos, con un nuevo acto
fundacional pero ahora de tipo lingüístico. La fundación política,
de este modo, se convirtió en un diálogo performativo. La fuerza de
su argumento se basa en la manera en que ella transforma la misma
idea de autoridad. En lugar de concebirla como una relación de
mando y obediencia, Arendt la propone basada en el poder positivo
de la acción que refleja el consenso. Entonces, a contracorriente
con lo que Weber había hecho antes, Arendt rehusó a identificar al
poder con el dominio y al derecho con la obediencia (Arendt, 1965:
40). La autoridad es la visión positiva del poder, el cual «correspon-
de a la habilidad humana no sólo de actuar sino de actuar en com-
pañía de otros» (Arendt, 1965: 44). En lugar de permitir al gobierno
convertirse automáticamente en la autoridad, Arendt concedió esta
última a «un colectivo» —es decir, la autoridad se vuelve intersubje-
tiva. Dicha autoridad «permanece en existencia sólo en tanto ellos
están juntos» (Arendt, 1965: 44). El poder está ligado de manera
inextricable a la acción y es producto de las actividades asociadas
con la creación de un mundo público. Dejando atrás los dilemas de
la tradición moderna, Arendt separa el poder de la violencia porque
el primero puede ser descrito como el contrapeso de la segunda
(1960: 51). La fundación de una comunidad política está represen-
tada por el poder como su condición misma. Al «hacer posible que
un grupo de personas piensen y actúen en términos de las catego-
5. Arendt afirma allí que «la novedad de la historia y el significado más profundo de
la trama que relata se hace manifiesta a actores y espectadores por igual» y, por tanto,
«resulta crucial para cualquier intento de comprender la revolución en la época moder-
na que la idea de libertad y la experiencia de un nuevo comienzo deban coincidir»
(Arendt, 1965: 29).
300
Teoría crítica.pmd 300 16/12/2011, 9:36
rías medios-fines» (1965: 51), Arendt nos da la primera idea descen-
trada de autoridad y poder. Tanto la libertad como los derechos se
convierten en creaciones políticas; ambos son productos del poder.
En lugar de visualizar los derechos como derechos esencialmente
negativos, al modo en que los liberales lo hacen, Arendt los concibe
como formas en las que el poder se refleja en las acciones, como
herramientas concretas y fundamentales para evitar la violencia.
Tal vez lo que hace a Arendt una gran innovadora de la política es
que ella nunca perdió de vista los peligros de la vida política. Más
aún, gracias a su idea de acción como indeterminación, ella sabía
que las contingencias no pueden ser evitadas en el orden político.
Arendt sabía que no podemos perder de vista la posibilidad perma-
nente de que la violencia estalle. La única manera de contrarrestar
las tiranías, la violencia o los regímenes totalitarios consiste en evitar
perder la noción de que estamos relacionados con las otras personas
y que somos un grupo integrado por seres humanos diversos que, de
manera voluntaria, acordamos una variedad importante de dispositi-
vos políticos e institucionales creados específicamente para convivir
juntos. Es en este punto donde se origina la dimensión performativa
del concepto arendtiano de autoridad. Arendt perfecciona en un sen-
tido dinámico la vieja idea del contrato social: lo concibe como la
fundación de una «presuposición de igualdad entre los miembros de
una cuerpo político», quienes, en tanto miembros de una comuni-
dad, pueden sancionar el acto lingüístico dándole el rasgo de «estruc-
turarse en su misma fundación» (McGowan, 1997: 283).
Como su obra claramente lo demuestra, Arendt nos provee con
una definición de la autonomía de lo político con sus conceptos
innovadores de libertad política, acción y poder. Ella se las arregla
para dar forma a nuevos conceptos que desde ciertos contenidos
religiosos de interés representan ahora nuevos espacios del domi-
nio político. Por ejemplo, Arendt toma el concepto religioso del pacto,
como en su momento lo hicieron muchos teóricos del contrato so-
cial, pero a diferencia de ellos, Arendt tuvo el ingenio para reempla-
zar la noción de obediencia hacia el gobernante —una noción que
resulta del concepto de Dios y del miedo hacia Él— y, en su lugar,
propuso conceptos como la promesa y el perdón (los cuales, por
cierto, están también tomados de la tradición cristiana). Como
McGowan ha observado correctamente «su contrato no está moti-
vado por el deseo de obtener seguridad sino por un intento de posi-
bilitar la acción» (1977: 283). Arendt sabía que el concepto de ac-
ción y el de libertad son las condiciones de una visión de la política
moderna. Su idea de un contrato social no significa que éste deba
usarse como protección contra el desorden o la anarquía, sino, más
301
Teoría crítica.pmd 301 16/12/2011, 9:36
bien, como una forma de convertir a los espacios públicos en las
instituciones de la libertad y de la acción. Arendt redefinió el ideal
del contrato social, que anteriormente se pensó como un recurso
político para el orden, y lo reemplazó como la expresión convergen-
te de lo que ella llamó las «promesas mutuas» (Arendt, 1958: 244).
De este modo, la «soberanía» se halla «en la facultad inherente de
hacer y cumplir las promesas» (Arendt, 1958: 245).
Quizá lo que mejor ilustra las innovaciones de Arendt son la
variedad de formas en las que ella toma ciertas nociones morales y
los contenidos de las narraciones religiosas para articularlos creati-
vamente dentro de la comprensión de los espacios políticos. Por
ejemplo, Arendt empleó la noción del perdón para iluminar nuestra
fragilidad humana. Los seres humanos no somos dioses; comete-
mos errores. En ocasiones fallamos al no cumplir nuestras prome-
sas. Existen también otras posibilidades: la indeterminación de la
acción puede conducirnos a resultados previamente inconcebibles
para nosotros y que difieren de nuestras intenciones originales. Es
por ello que es necesario aprender a perdonar. Ésta es la más huma-
na de todas las reacciones.6 Las personas que valoran dicho espacio
político, no violento, deben tener el poder de mantenerlo abierto «a
través de sus constantes actos de promesas y perdón» (McGowan,
1997: 285). Arendt toma la idea del perdón de la figura cristiana de
Jesús. Lo que convierte su ejemplo de dicho personaje religioso en
una innovación es que con él Arendt devela el significado de la ac-
ción del perdón como la más humana de todas nuestras acciones:
«sólo a través de esta constante liberación mutua de lo que unos y
otros han hecho, los seres humanos permanecemos como agentes
libres; sólo por medio de una voluntad permanente para cambiar
sus opiniones y comenzar de nuevo, puede a unos y otros serles
confiado tan importante poder de comenzar algo totalmente nue-
vo» (Arendt, 1958: 240). De este modo, nuestra capacidad de perdo-
nar asegura la libertad y nuestra habilidad para estimular nuevas
posibilidades de acción.
Como hemos visto, Arendt se inspira en una variedad importante
de tradiciones religiosas. Pero la religión es vista como una tradición
narrativa y, por tanto, lo que ella toma de éstos es el contenido ético y
6. Arendt señala que «ambas facultades permanecen unidas en tanto una de ellas, el
perdonar, nos sirve para deshacer los actos del pasado, cuyos «pecados» penden como
la espada de Damocles sobre cada nueva generación; y la otra, la de comprometerse
uno mismo a través de las promesas, sirve para establecer en medio del océano de la
incertidumbre —que el futuro es por definición— islas de seguridad fuera de las cuales
ni siquiera la continuidad —mucho menos la estabilidad de cualquier clase— sería
posible en las relaciones que tienen lugar entre los seres humanos» (Arendt, 1958: 236).
302
Teoría crítica.pmd 302 16/12/2011, 9:36
los valores morales que necesita para generar este nuevo espacio de
la política donde nosotros definimos sus dimensiones específicas a
partir de ciertas categorías. Ella busca el poder develatorio que po-
seen las narrativas, como los relatos extraídos de la Biblia, que ayu-
daron a un pueblo particular a soportar las difíciles condiciones de la
diáspora y a mantenerse unidos. Otras veces, se refirió a la tradición
cristiana que propuso a la figura de Jesús como su mejor ejemplo
para revelarnos la necesidad de afrontar la creación de un mundo
moderno. De este modo, la cristiandad es leída con la tonalidad de la
fragilidad humana. Esto sucede incluso con otras tradiciones: Arendt
recupera de los romanos las figuras de los dioses que se mezclaban
con los seres humanos, donde Jano era el dios de los comienzos y
Minerva la diosa del recuerdo. Al tejer un tapiz con estas tradiciones,
Arendt las vincula a todas ellas con nuestro mundo político. Al dar
una nueva dimensión a nuestra vida política, ella crea los mismos
espacios que está describiendo. Así, Arendt hace que el mundo políti-
co despliegue nuevos significados políticos para la vida social en su
interacción. Ella transforma todas las nociones tradicionales de las
religiones. A su vez, Arendt desarrolla la idea de la autoridad política
como la innovación más creativa que procede de la comprensión
moderna de las religiones entendidas como tradiciones culturales.
Estructurando las reglas de la legitimación con una noción
creativa de derechos
El decisionismo en las teorías sobre la autoridad política de
Weber y Arendt ha sido una crítica dirigida a ambos conceptos. Los
problemas derivados de esa perspectiva han hecho concluir a sus
críticos que ambos autores poseen una idea de autoridad en rela-
ción con la cual las normas y las reglas emanan desde una voluntad
incondicionada, pero que no nos permite entender, primero, el ejer-
cicio colectivo de la interiorización de cualquier valor moral o, se-
gundo, por qué es normativamente mejor permitirnos deliberar en
torno a las reglas de convivencia y con ello articular la formación
legítima de una decisión. Desde mi punto de vista, es Habermas
quien ha intentado resolver este problema con su modelo.
Habermas es también consciente de que el modelo de Weber hace
evidente la cuestión de que la legitimidad es la forma en la que las
democracias modernas han desarrollado sus intuiciones para en-
tender la autoridad política. Habermas afirma que el concepto we-
beriano de legitimidad es sólo una de las condiciones normativas de
la teorización sobre la democracia. El segundo paso a dar es lo que
303
Teoría crítica.pmd 303 16/12/2011, 9:36
él llama «legitimación» y es aquí donde los espacios de deliberación
hacen posible discutir en torno a la validez de las reglas. Habermas
aclara que este tipo de deliberaciones deben explicar por qué ciertas
condiciones específicas y ciertas reglas institucionalizadas promue-
ven mejor la materialización de la justicia. Así, el decisionismo de
Weber desaparece si somos conscientes de que lo que facilita a la
modernidad una vía para resolver el problema de la autoridad no es
la creencia en cualquier conjunto de reglas, sino, más bien, el hecho
de que debemos enfrentarnos con dos diferentes procesos de delibe-
ración que son esclarecedores para los mismos sujetos sociales: la
legitimidad y la legitimación. Las deliberaciones públicas sobre la
construcción de las reglas dan a los ciudadanos un lugar desde el
cual examinarlas críticamente y, de este modo, el proceso de delibe-
ración mismo se convierte en una nueva vía para dar validez a las
decisiones tomadas. Este sistema de solución del problema permite
a Habermas proponer que los espacios que Arendt quiere configurar
como los propios del dominio de lo político, también están atados a
las demandas de la justicia. Más todavía, las formas en que las que
las sociedades eligen para deliberar sobre dichas decisiones condu-
cen a nuevos métodos de creación de instituciones y al ejercicio de
los derechos producto de esas instituciones.
Habermas da a Arendt el crédito por la importancia que tienen
sus ideas sobre el concepto de autoridad, ya que su teoría posee una
noción descentrada de autoridad política. Arendt hizo posible apre-
ciar cómo el concepto de libertad se vincula al de acción y al de
poder. Ella mostró que no estamos limitados a pensar sobre la auto-
ridad sólo en los términos del concepto tradicional de Herrschaft y,
por ello, Arendt fue capaz de definir la autoridad como un ejercicio
descentrado de la autoridad ejercido por la sociedad civil.
Habermas desarrolla su noción de autoridad política proponien-
do que la soberanía popular coexiste con una concepción que otor-
ga un papel preponderante a los derechos.7 Aunque Arendt y Weber
influyen sobre el punto de vista de Habermas, él transforma sus
intuiciones radicalizando sus posibles alcances normativos. Hemos
7. Habermas afirma que «el principio de la soberanía popular establece un proce-
dimiento que, debido a sus características democráticas, justifica la presunción de
resultados legítimos. Dicho principio se expresa en los derechos de comunicación y
participación que aseguran la autonomía pública de los ciudadanos políticamente
capacitados para la toma de decisiones. La versión clásica de los derechos humanos,
en contraste, fundamenta una norma legal legitima de manera inherente... La sobe-
ranía popular y los derechos humanos suministran las dos perspectivas normativas
desde las cuales una ley promulgada y modificable se supone debe ser legitimada
como un medio de asegurar, simultáneamente, la autonomía privada y cívica del
individuo» (Habermas, 2001: 115-116).
304
Teoría crítica.pmd 304 16/12/2011, 9:36
visto que Habermas fue capaz de introducir el principio adicional
de legitimación junto con el principio weberiano de legitimidad.
También comprendió que las ideas republicanas de Arendt resultan
útiles, pero Habermas es consciente de que requieren posteriores
desarrollos normativos. En orden a desarrollar completamente lo
que él llama la «libertad política», Habermas introduce su principio
discursivo, el cual se ha convertido en un principio democrático. La
teoría del discurso habermasiano propone que la autonomía priva-
da y la pública se presuponen una a la otra y que en las sociedades
occidentales modernas «la ley ha recibido su sentido normativo
completo no debido a su forma legal per se, y no a partir de un
contenido moral a priori, sino a través del proceso de formación de
la ley misma que engendra la legitimidad» (Habermas, 1996: 135).
Ahora, la forma descentrada de autoridad se sitúa como el concepto
de un cuerpo representativo popular, el cual, por medio de procedi-
mientos caracterizados por la discusión y la publicidad, se convier-
te en la encarnación de la formación de la voluntad. El poder en sí
mismo se redefine como poder comunicativo (Arendt) y requiere
de una extensión cada vez más amplia a través del poder adminis-
trativo (Weber).
Habermas elige hacer la narración del concepto moderno de
autoridad a través de su propio modelo. Él describe el desarrollo del
poder social en el que gradualmente se convierte en poder político.
Al mismo tiempo, se da una transformación simultánea de la ley
sagrada en ley vinculante y obligatoria. El papel de la ley consiste en
funcionar como un estabilizador de las expectativas de conducta y
como un medio de organización de la autoridad gubernamental.
En cuanto tal, Habermas reclama que la dominación política se
transforma a sí misma en autoridad legal bajo la forma del derecho
positivo. Cuando se fusiona con la ley, el poder político adquiere su
autoridad normativa porque la ley misma se vuelve una fuerza legi-
timadora sólo si funciona como un recurso para la justicia. Como
Habermas afirma, «las fuentes de la justicia desde donde la ley mis-
ma obtiene su legitimidad» necesitan de «un poder comunicativo»
que esté en la base «del poder administrativo del gobierno», y reco-
noce que «dicho concepto» fue introducido por primera vez «por
Hannah Arendt» (Habermas, 1996: 147). Habermas explica que
cuando las creencias compartidas se articulan discursivamente, és-
tas poseen una fuerza de motivacional, ya que «el uso público de la
libertad comunicativa también aparece como un generador de po-
deres potenciales» (Habermas, 1996: 147). Lo que aparecía como el
rasgo decisionista en la teoría de Arendt sobre la autoridad, queda
ahora reelaborado con la noción reflexiva de que los individuos pue-
305
Teoría crítica.pmd 305 16/12/2011, 9:36
den asumir una posición crítica, la cual les permite emitir «un sí o
un no» dentro de un acto lingüístico, acción que revela la toma de
posición del sujeto con su papel racional frente a la oferta que se le
ofrece en el acto de habla deliberativo.8 De este modo, «la creencia
compartida que se produce, o incluso que sólo se refuerza», implica
una postura crítica asumida por el sujeto y una aceptación tácita de
las obligaciones relevantes para la acción. Así, al «movilizar la liber-
tad comunicativa de la ciudadanía para la formación de sus “creen-
cias políticas”, aparece la “producción de la ley” y, con ella, las obli-
gaciones ilocucionarias que constituyen un potencial que no podrá
ser ignorado por “quienes detentan el poder administrativo”» (Ha-
bermas, 1996: 147). Teniendo presente el punto de vista de Arendt,
Habermas es capaz de explicar de manera exhaustiva que la domi-
nación está separada de la violencia. El poder comunicativo se con-
vierte ahora en una «fuerza que da autoridad» y que se expresa
como «la creación de la ley legítima [...] en el momento fundacional
de las instituciones» (Habermas, 1996: 148). Al recuperar la narra-
tiva de Arendt en su obra Sobre la violencia, Habermas puede ali-
near el poder con la ley. De manera consecuente, Habermas intro-
duce una distinción más entre el poder comunicativo y el concepto
de poder político. El ejercicio de la autonomía política necesita de
la formación discursiva de la voluntad porque «la constitución de
un código de poder implica que un sistema administrativo es guia-
do por autorizaciones que representan las decisiones colectivas
vinculantes» (Habermas, 1996: 150). De tal forma, Habermas con-
cluye que la ley se convierte en el medio «a través del cual el poder
comunicativo se traduce en poder administrativo» (1996: 150).
Teniendo presente este esquema, podemos apreciar la forma en
que la ley y la autoridad se interrelacionan gradualmente y, además,
cobrar conciencia de cómo las sociedades necesitan espacios públi-
cos para dar fundamento a sus normas y para la construcción y la
interpretación de los derechos. Los derechos de participación alu-
den a la institucionalización legal de la opinión pública y a la for-
mación de la voluntad. A partir del proceso comunicativo público,
Habermas articula su principio discursivo en dos sentidos. El pri-
mero se refiere «al sentido cognitivo de la forma en cómo se filtran
las razones y la información, los temas y las contribuciones, de tal
manera que el resultado de un discurso merezca una presunción de
ser racionalmente aceptable» (Habermas, 1996: 151). La segunda
8. En relación con este tema, estoy en deuda con Vanna Gessa-Kurotschka, cuyas
sugerencias sobre la forma de desarrollar la originalidad de este punto me aclararon la
importancia que tiene el papel del acto discursivo.
306
Teoría crítica.pmd 306 16/12/2011, 9:36
etapa viene con el «procedimiento democrático», el cual fundamenta
«la legitimidad de la ley» (Habermas, 1996: 151). Sin embargo, este
carácter discursivo, en relación con el cual la autoridad asume la
integración y la creación de una noción descentrada de poder, tiene
la capacidad de «establecer relaciones de mutuo entendimiento»
(Habermas, 1996: 151), las cuales se hallan también libres de vio-
lencia. Así, Habermas puede deshacerse de los rasgos decisionistas
del concepto de autoridad que poseía la concepción de Arendt, dado
que la interconexión entre el proceso discursivo de formación de la
ley y la formación comunicativa del poder son el resultado «del he-
cho de que, para la acción comunicativa, las razones también po-
seen una fuerza motivacional» (Habermas, 1996: 151).
A manera de conclusión
Teniendo como trasfondo esta visión acerca de la manera en
que el concepto de autoridad se ha ido transformando en el mundo
moderno, ahora podemos considerar la posibilidad de imaginar un
concepto de autoridad política en un mundo global.
Primero, debemos considerar el por qué es importante conce-
bir los procesos de legitimidad y legitimación articulados a través
de la noción de espacio público y de la formación de la voluntad.
Éstos pueden ser elementos fundamentales de un orden mundial.
Segundo, debemos entender la intuición arendtiana de que el po-
der no pertenece a ninguna persona concreta, sino que correspon-
de a la colectividad, siempre y cuando logremos un consenso. Ter-
cero, en lugar de pensar en el poder sólo en términos de dominación
(Herrschaft), ahora podemos concebirlo como poseedor de una di-
mensión de autocreación. Cuarto, entendemos que existen dos ins-
tancias de poder: el suave, que tiene su origen en la comunicación
y el consenso, y el administrativo, el cual da lugar a los parlamen-
tos y a las instituciones legales. De este modo, el estatus del dere-
cho —el derecho internacional en particular— surge como una
instancia de mediación entre las diferentes demandas de justicia
que realizan distintos grupos. Las instituciones del derecho asu-
men un papel privilegiado al ayudarnos a configurar un nuevo
imaginario social con nuevos conceptos para concebir un proyec-
to de comunidad mundial. De lo que tenemos que ser conscientes
es que los principios del gobierno legítimo conforme al derecho
nos proveen claramente de un concepto normativo de la esfera
pública. La noción de la existencia de esferas públicas autónomas
promueve la discusión de valores por medio de temáticas de circu-
307
Teoría crítica.pmd 307 16/12/2011, 9:36
lación libre, de contribuciones diversas y de la fluidez de la infor-
mación y de los argumentos que transitan en el interior de las
sociedades civiles diversas. Debemos ser conscientes, además, de
que esto constituye una forma descentrada de poder y que ésta es
la razón por la cual podemos plantearnos una noción normativa
de opinión pública mundial libre de dominación. Como Haber-
mas concluye acertadamente, «si la soberanía comunicativamen-
te móvil de los ciudadanos se promueve a sí misma en el poder de
los discursos públicos que surgen de las esferas públicas autóno-
mas», entonces, «las decisiones de cuerpos legislativos política-
mente responsables en un sentido democrático» son el producto
de una dinámica de comunicación fortalecida.
Así, es posible concluir con Hannah Arendt que la modernidad
no necesita un concepto trascendental de autoridad porque basta
con que seamos capaces de concebir la institucionalización del es-
pacio público como el centro articulador de legitimidad de la ac-
ción colectiva consensuada. Esta noción normativa de espacio
público, sin embargo, carece ahora de la espacialidad y de la per-
manente temporalidad que tenía en sus orígenes. Los espacios pú-
blicos globales, en plural, sólo pueden materializarse momentánea-
mente, es decir, cuando existe la conciencia compartida de que ciertas
acciones son necesarias para la transformación política de ciertos
problemas y que ciertas demandas de inclusión requieren de la par-
ticipación activa de los sujetos sociales interesados. La autoridad
emerge cuando la acción se materializa a partir de esas iniciativas.
Por lo tanto, la idea original de autoridad como proceso fundacio-
nal se transforma ahora en un nuevo «contrato social horizontal»9
que requiere de constante renovación. Por eso, al concebir al espa-
cio público global dentro de la dimensión de su pluralidad, se re-
chaza cualquier noción fundacional de éste y se reconceptualiza
como el espacio político por excelencia que requiere de una perma-
nente necesidad de autolegitimarse. Por esa misma razón, ya no se
puede hablar de la ley natural, fuera de la política. El derecho es
ahora una forma institucional que cristaliza en las dimensiones del
consenso de los sujetos sociales. Como tal, su mejor definición vie-
ne dada como ley internacional, ya que ésta dimensión tiene que
construirse sobre los acuerdos de los sujetos que deciden participar
en la vida política. Una vez que somos capaces de pensar a las leyes
como espacios institucionales, desaparece la urgencia de encontrar
una fuente absoluta de autoridad y de una ley superior. Así, según
9. Margaret Canovan, Hannah Arendt. A Reinterpretation of Her Political Thought,
Nueva York: Cambridge University Press, 1992, p. 217.
308
Teoría crítica.pmd 308 16/12/2011, 9:36
Arendt, las leyes derivan su autoridad de los compromisos públicos
que somos capaces de establecer entre nosotros para respetarlas.
Al mismo tiempo, cuando recuperamos las intuiciones haber-
masianas acerca de las formas dialogadas en las que los espacios
públicos consiguen legitimidad y legitimación, podemos concluir
que el concepto de autoridad global tiene que ser postmetafísico,
pero no está exento de razonabilidad. Si se concibe a la autoridad
de esta forma, es decir, como una interrelación compleja entre la ley
y las demandas de justicia articuladas de modo comunicativo, en
vez de quedarnos, como pensaba Weber, con tensiones irresolubles
entre diferentes visiones comprensivas del mundo, mantenemos
presente el pluralismo de creencias e intereses y les permitimos es-
tar libres de ataduras y reconocerse tanto en las decisiones revisa-
bles de la mayoría, como en los compromisos que debemos afron-
tar para asegurar un orden global. Hasta el punto en que «la ley
deba ser, normativamente, una fuente de legitimación», afirma Ha-
bermas, «y no sólo un vehículo para el ejercicio de la autoridad
política, el poder administrativo permanecerá atado al poder co-
municativamente generado» (Habermas, 1996: 188).
Desde mi punto de vista, el desafío consiste en capacitar a los
sujetos del mundo para asumir la idea de que la autoridad política
mundial debe ser consumada a través de las mismas acciones que
configuran las nuevas demandas de justicia. No podemos pensar en
el orden mundial como en un proyecto fallido. Precisamente éste es
el reto que Arendt pensó que las sociedades afrontaban cuando re-
flexionaban sobre su libertad y la capacidad de comenzar de nue-
vo. Por esta misma razón, Arendt no se equivocaba al ocuparse en
reflexionar sobre los sujetos sociales y en sus herramientas políticas
de autocreación. Necesitamos nuevos conceptos y categorías que
nos sirvan para hacer dicho orden mundial posible. En mi opinión,
la lección que debemos aprender sobre las consecuencias de la po-
lítica de guerra preventiva de George W. Bush, las cuales han modi-
ficado nuestras ideas sobre el orden mundial de una manera tan
radical, es que necesitamos disponer de un nuevo tipo de narrativas
que configuren el espacio creativo del imaginario social global. Ta-
les narrativas deben permitirnos retomar y reconducir el proceso
que dejamos inconcluso y suministrarnos la inspiración para crear
una nueva agenda política que recupere las demandas de justicia de
los pueblos no occidentales. Necesitamos tomar en consideración
que al aprender a escuchar otras voces, podremos empezar a recon-
figurar el perfil futuro del orden global.
Finalmente, al considerar el tema de la legalidad, también debe-
remos recordar que el discurso de los derechos humanos es la única
309
Teoría crítica.pmd 309 16/12/2011, 9:36
institución que poseemos que da voz a todas las personas sin dis-
tinción. Los derechos humanos son, también, el único espacio ins-
titucional disponible para colocar nuestras demandas de recono-
cimiento. Son, al mismo tiempo, los únicos sensores desde los cuales
podemos expresar las prácticas «excluyentes» que se ejercen en su
nombre. Con respecto a este último elemento, sólo podemos decir
que es la forma crítica en la que se han expresado los actores no
occidentales, quienes han comprendido mejor el significado uni-
versal de esos derechos. Dichos derechos, en tanto instituciones
legales, sólo han sido transformados porque los desafíos interpre-
tativos de quienes cabalmente han expresado las razones de la in-
justicia provienen de esferas excluidas, y han podido proponer
formas nuevas de integración a partir de la especificación de esos
mismos derechos. Por lo tanto, deberemos estar alerta para en-
contrar nuevas formas de pensar sobre los derechos y sus caracte-
rísticas constructivas. Ellos son el resultado de la forma en las que
las sociedades han empezado a colaborar para dar autoridad a
cada vez un mayor número de personas. También son el producto
de las luchas que han tenido lugar en las sociedades para encon-
trar la mejor forma de interpretar y caracterizar las fuentes mate-
riales de la justicia.
Bibliografía
ARENDT, Hannah (1958): The Human Condition, Chicago, The University
of Chicago Press (trad. cast.: La Condición Humana, Paidós, Barce-
lona, 1993).
—(1965): On Revolution, Penguin Books, Londres (trad. cast.: Sobre la
Revolución, Revista de Occidente, Madrid, 1963).
—(1977): «What is Authority?», en Between Past and Future, Nueva
York y Londres, Penguin Books, pp. 91-141 (trad. cast.: Entre el
pasado y el futuro, Barcelona, Península, 1996).
BLUMENBERG, Hans (1983): The Legitimacy of the Modern Age. Trad.
Robert M. Wallace, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
HABERMAS, Jürgen (1973): Legitimation Crisis. Trad. Tom McCarthy,
Beacon Press, Boston (trad. cast.: Problemas de legitimación en el
capitalismo tardío, Amorrortu, Buenos Aires, 1975).
—(1996): Between Facts and Norms. Contribution to a Discourse Theory
of Law and Democracy. Trad. William Rehg, The MIT Press. Cam-
bridge, Massachussets (trad. cast.: Facticidad y Validez: sobre el De-
recho y el Estado democrático de Derecho en términos de teoría del
discurso, Madrid, Trotta, 1998).
310
Teoría crítica.pmd 310 16/12/2011, 9:36
—(2001): «Remarks on Legitimation through Human Rights», en The
Postnational Constellation. Political Essays, trad. y ed. Max Pensky,
The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, pp. 113-129 (trad. cast.:
La constelación posnacional, Paidós, Barcelona, 2000).
HONIG, Bonnie (1993): Political Theory and the Displacement of Politics,
Cornell University Press, Ithaca y Londres.
KALYVAS, Andreas (2004): «From the Act to the Decision», Political Theory,
vol. 32, n.º 3, junio, pp. 320-346.
MCGOWAN, John (1997): «Must Politics be Violent? Arendt’s Utopian
Vision», en Craig Calhoun y John McGowan (eds.): Hannah Arendt
and The Meaning of Politics, University of Minnesota Press, Minnea-
polis y Londres, pp. 263-296.
WEBER, Max (1978): Economy and Society, Ed. Günther Roth y Claus
Wittich, vol. 2, University of California Press, Berkeley, Los Angeles
(trad. cast.: Economía y Sociedad. Esbozo de Sociología comprensi-
va, Fondo de Cultura Económica, México, 2ª ed., 1964).
WELLMER, Albrecht (2000): «Arendt on Revolution», en Dana Villa (ed.):
The Cambridge Companion to Hannah Arendt, Cambridge University
Press, Cambridge, Inglaterra, pp. 220-260.
311
Teoría crítica.pmd 311 16/12/2011, 9:36
VIOLENCIA POLÍTICA Y GLOBALIZACIÓN
Miguel Giusti
No son buenos estos tiempos para la paz en el mundo. No lo
son, no sólo porque han aumentado las guerras y su capacidad des-
tructora, sino sobre todo porque parece haberse deteriorado, desle-
gitimado, seriamente el proceso de construcción de consensos en la
comunidad internacional, volviendo a emerger en dicho contexto
un conflicto de carácter intercultural. La espectacularidad con la
que han reaparecido en el escenario internacional los fenómenos
de violencia política es un claro llamado de atención sobre la crisis
latente que padece el proceso de globalización. Se trata de una cri-
sis de naturaleza compleja, cuya gravedad aumenta en forma direc-
tamente proporcional a la simplicidad con la que está siendo afron-
tada por muchas de las partes en conflicto.
En lo que sigue voy a referirme a este proceso haciendo cuatro
comentarios generales con la finalidad de iluminar, y someter luego
a discusión, el estado de las cosas en los asuntos de la violencia
política y la globalización. Me referiré: 1) al déficit político del pro-
ceso de globalización, 2) al trasfondo cultural de la violencia políti-
ca, 3) al significado moral de esta misma violencia y 4) a la injusti-
cia estructural del llamado orden internacional.
1) El déficit político del proceso de globalización
Comienzo, pues, con una reflexión sobre el contexto más gene-
ral, el de la globalización. Y lo hago con la finalidad de poner es-
pecíficamente en relieve el problema del déficit político que ca-
racteriza a este proceso. Esta tesis no es nueva, pero ha sido
recientemente cuestionada por la obra de Michael Hardt y Antonio
312
Teoría crítica.pmd 312 16/12/2011, 9:36
Negri, Imperio, sobre la que volveré enseguida.1 Por lo pronto, para
insistir en la tesis de la desaparición paulatina de la dimensión
estrictamente política del escenario de la globalización, quisiera
valerme de la contraposición clásica entre el estado natural y el
estado civil, o entre la sociedad económica y la sociedad política. Al
menos desde Hegel se había logrado percibir que la lógica de las
relaciones del mercado, si bien permite el surgimiento espontáneo
de una red productiva de dependencias en la división del trabajo
(la «mano invisible»), encierra igualmente una distorsión esencial,
tanto en lo que respecta a sus efectos indirectos —la acumulación
del capital, la distribución injusta de la riqueza o la creación de un
ejército de desempleados—, como en lo que respecta a la concep-
tualización del sujeto político implícita en aquel modelo. Por eso,
para corregir las deficiencias prácticas y teóricas del paradigma de
la sociedad económica, para superar ese resto de estado natural
aún presente en ella, era preciso concebir, en el marco del Estado-
nación, una esfera específicamente política que recuperase el pa-
pel protagónico y participatorio de la voluntad colectiva y que, por
esa vía, reintrodujese una racionalidad deliberativa en el seno de
los procesos instrumentales de la actividad económica. Ésa ha sido,
al menos, la teoría. Pero lo que ha ocurrido con la globalización es
precisamente que se han desatado las amarras de la sociedad eco-
nómica, se han desplegado las redes sistémicas de la racionalidad
del mercado, por encima de los controles políticos de los Estados-
nación, y se ha llegado a instaurar, por así decir, un nuevo estado
natural de dimensiones mundiales, al que no corresponde ya nin-
guna instancia política realmente adecuada. Asistimos entonces, a
nivel planetario, a un fenómeno análogo al que se producía en los
inicios del liberalismo económico, aunque en dimensiones com-
pletamente diferentes: la lógica de la racionalidad económica ha
vuelto a independizarse y, con ella, vuelven a aparecer las distor-
siones y las injusticias denunciadas en su momento, sin que haya
otra perspectiva de conducción política que no sea la del control
policial. La política ha perdido su especificidad y se ha convertido
nuevamente en una suerte de ancilla economiae. Esta constatación
tiene, naturalmente, muchas repercusiones, pero presumo que no
es preciso abundar en ellas. Me basta señalar que, por las razones
expuestas, nos hace falta imaginar un replanteamiento de la di-
mensión política de la globalización.
Decía que Michael Hardt y Antonio Negri rechazan enfáticamente
esta tesis y sostienen más bien que la globalización ha generado una
1. Hardt y Negri, 2002.
313
Teoría crítica.pmd 313 16/12/2011, 9:36
nueva forma de soberanía y un nuevo sujeto político, al que dan el
nombre de «imperio». No de «imperialismo», porque éste sería tan
sólo una forma de expansión de la lógica de los Estados-nación más
allá de sus fronteras, sino de «imperio», en el sentido de un sistema
«descentrado y desterritorializador» de dominio, que abarcaría pro-
gresivamente la totalidad de los espacios y la totalidad de las activi-
dades productivas y vitales del planeta.2 El núcleo de este nuevo pa-
radigma sería, en su opinión, el concepto de «derecho», es decir, la
autocomprensión jurídica del sistema o, en otras palabras, su pre-
tensión de ofrecer una suerte de «constitucionalización imperial del
orden mundial»3 que permita legitimar el dominio sobre la base de
valores supuestamente universales. Entiendo que estos autores es-
tán tratando de expresar la inversión entre la sociedad política y la
sociedad económica a la que nos referíamos hace un momento, pero
en su intento, a mi modo de ver equivocado, de atribuirle una volun-
tad política unívoca al sistema en su conjunto, se ven obligados a
imaginar una inmensa maquinaria de complicidades con repercu-
siones incluso ontológicas y a concebir el imperio en última instan-
cia como una civilización en decadencia a la cual sólo cabría contra-
poner un proyecto de corte milenarista.4 Si el imperio es entendido,
en el sentido indicado, como la imposición de un orden mundial
legitimado por valores seudouniversales y sancionado luego con la
fuerza de las armas, no llamará tanto la atención que Hardt y Negri
consideren a Amnistía Internacional, Oxfam y Médicos sin Fronte-
ras como «las armas pacíficas más poderosas del nuevo orden mun-
dial» o como las «órdenes mendicantes del imperio», cuya interven-
ción moral «hace las veces del primer acto que prepara el escenario
para la intervención militar».5 Como, al parecer, los extremos se to-
can, resulta sorprendente la cercanía entre el diagnóstico final de
esta obra y el diagnóstico hecho por Alasdair MacIntyre en Tras la
virtud. En ambos casos, ya sea desde un fundamentalismo foucaul-
tiano posmoderno o desde un fundamentalismo católico ultracon-
servador, se trata de desautorizar al liberalismo como sistema global
y como civilización, comparándolo explícitamente con la decaden-
cia del imperio romano y con el papel que jugó allí el nacimiento de
la cristiandad, sólo que MacIntyre opta por la obra monacal de San
Benito, y Hardt y Negri prefieren a San Francisco de Asís. Cito las
palabras finales de su libro (el de Hardt y Negri): «San Francisco, en
2. Hardt y Negri, 2002: 14.
3. Hardt y Negri, 2002: 30.
4. Hardt y Negri, 2002: 36, 357 y ss.
5. Hardt y Negri, 2002: 48-49.
314
Teoría crítica.pmd 314 16/12/2011, 9:36
oposición al capitalismo naciente, repudió toda disciplina instru-
mental y, en oposición a la mortificación de la carne (en la pobreza y
en el orden constituido), propuso una vida gozosa que incluía a to-
dos los seres y a toda la naturaleza, a los animales, al hermano Sol y
a la hermana Luna, a las aves del campo, a los seres humanos pobres
y explotados, todos juntos en contra de la voluntad del poder y la
corrupción. En la posmodernidad, volvemos a encontrarnos nueva-
mente en la situación de San Francisco de Asís y proponemos contra
la miseria del poder, el gozo del ser. Ésta es una revolución que nin-
gún poder podrá controlar, porque el biopoder y el comunismo, la
cooperación y la revolución, continúan unidos, en el amor, la simpli-
cidad y también la inocencia».6
2) El trasfondo cultural de la violencia política
Una de las consecuencias más palpables del proceso de inde-
pendización de la lógica del mercado a nivel global es la internacio-
nalización acelerada y caótica de las tradiciones y las culturas, he-
cho que repercute a su modo en los fenómenos contemporáneos de
violencia política. Paso así a mi segunda reflexión sobre la globali-
zación, que estará vinculada, como señalé al comienzo, con el pro-
blema de la confrontación entre las culturas. Lo que quiero soste-
ner se puede graficar recordando algo que llamó poderosamente la
atención del espectacular atentado del 11 de septiembre en Nueva
York, y que fue la curiosa extemporaneidad entre las motivaciones y
los medios. Por el propio testamento de Mohamed Atta sabemos
que las motivaciones del atentado fueron estrictamente religiosas,
pero para su realización se pusieron en obra los recursos tecnológi-
cos más sofisticados, incluyendo naturalmente la escenificación
mediática. Esta extemporaneidad es expresión de un conflicto más
profundo entre cultura y sociedad, o entre religión y modernidad,
conflicto que adquiere una peligrosidad particular por hallarse en-
marcado en un proceso de globalización económica sin genuina
dimensión política. Una reflexión como ésta ha llevado a Jürgen
Habermas, como se sabe, a interpretar aquel atentado como mues-
tra de una tensión irresuelta entre la secularización y el fundamen-
talismo, y a retomar el viejo problema de la relación entre la fe y la
razón (entre Glauben und Wissen)7 para hacerle frente.
6. Hardt y Negri, 2002: 374.
7. Jürgen Habermas, «Glaube, Wissen - Öffnung», Süddeutsche Zeitung, 15 de octu-
bre de 2001, p. 17.
315
Teoría crítica.pmd 315 16/12/2011, 9:36
Sin entrar a discutir aquí la tesis de Habermas, retomo el hilo
del problema esbozado de la extemporaneidad. El conflicto entre
sociedad tecnológica y cultura pone de manifiesto una confronta-
ción secular entre el desarrollo de la sociedad capitalista occidental
y la frustrada evolución de muchas culturas que se han visto forza-
das, a lo largo de su historia, a incorporarse al universo de la moder-
nidad. La modernización económica contemporánea no ha hecho
sino acelerar un proceso que había sido iniciado con la conquista y
la colonización; ha sido ella la que ha creado las condiciones en que
podía florecer un fenómeno como el del fundamentalismo religio-
so. El conflicto revela una tensión de signo perverso. Porque si el
fundamentalismo es un mecanismo desesperado de regresión co-
lectiva en el contexto de una cultura humillada, la ceguera occiden-
tal ante las causas de dicho fenómeno puede igualmente convertir-
se, si no lo es ya, en una actitud prepotente y simétricamente
equivalente. Sólo en este contexto perverso tiene sentido, en reali-
dad, hablar de un «choque entre civilizaciones». Desgraciadamen-
te, ésta parece ser la tentación de la administración norteamericana
hoy en día, pese a las vacilaciones que la llevaron a buscar en un
primer momento una alianza internacional de tipo político. No es
casual que una y otra vez se haya recurrido a expresiones semi-
religiosas (como la «lucha contra el mal» o la supuesta defensa de
una «justicia infinita») para caracterizar el tipo de batalla que ha-
bría de librar la civilización occidental en contra de sus enemigos.
De esa manera, se refrenda indirectamente el planteamiento funda-
mentalista, se hace depender la victoria únicamente de la fuerza de
las armas y se retroalimenta y legitima, por añadidura, la reacción
de signo contrario.
Para muchas culturas no occidentales, no sólo para la cultura
islámica, la percepción de su relación con Occidente está ligada a la
experiencia de la invasión, la destrucción o el sometimiento. Y el
proceso de la globalización económica no ha contribuido en modo
alguno a mitigar esa experiencia. Por el contrario, precisamente
porque ella parece imponerse con la lógica implacable de los proce-
sos sistémicos del mercado, la globalización es percibida como el
triunfo violento de la racionalidad instrumental de la civilización
liberal. La falta de una orientación política de dicho proceso refuer-
za pues la percepción de su arbitrariedad. Y no obstante, por el
contacto obligado con las otras culturas, y por efecto de la propia
modernización, se ha producido ya en el seno de todas las tradicio-
nes culturales un proceso de aprendizaje y de reapropiación de su
propia historia, un proceso en muchos sentidos abierto. Como bien
se sabe, el fundamentalismo no es la forma principal ni la más di-
316
Teoría crítica.pmd 316 16/12/2011, 9:36
fundida de autocomprensión cultural en aquellas tradiciones. Bien
haríamos, por eso, en buscar fórmulas de entendimiento político
que permitiesen replantear las condiciones básicas en que se lleva a
cabo la relación entre las culturas, en lugar de hacerle el juego al
fundamentalismo combatiéndolo con la prepotencia de las armas y
la arrogancia de la superioridad ideológica.
3) El significado moral de la violencia política
Mi tercer comentario se refiere al significado moral de la violen-
cia política. El asunto es delicado, pero es de extrema importancia,
y no se puede sino manifestar extrañeza de que resulte tan difícil
tomar debida conciencia del problema. Que las reinvidaciones polí-
ticas tengan una connotación moral no es un tema nuevo, pero que
ha adquirido una relevancia particular en el contexto de los debates
sobre el reconocimiento y el multiculturalismo. La actualización
del paradigma del reconocimiento tiene, en efecto, la peculiaridad
de que logra colocar en el primer plano, no la invocación a recono-
cer, sino más bien la demanda de ser reconocido. Esta demanda se
ha hecho sentir en las últimas décadas por parte de géneros, etnias,
razas, culturas o subculturas. Y en el interior de este paradigma, se
ha reactualizado igualmente el interés por la interpretación hege-
liana del delito. Hegel parece haber estado siempre preocupado por
entender el sentido moral que puede encerrar la violación volunta-
ria de una norma social, y ha tratado por eso de ofrecer una explica-
ción de dicha conducta. Y lo ha hecho enmarcándola precisamente
en la dinámica del reconocimiento. Porque, desde esta perspectiva,
el delito adquiere el sentido de una protesta contra la experiencia de
frustración derivada de una expectativa normativa incumplida. De
ahí que la solución al problema del delito no pueda ser nunca sim-
plemente el castigo —porque el castigo no reconoce la motivación
ni la legitimación moral—, sino más bien la satisfacción del recono-
cimiento frustrado.
Como lo ha señalado Axel Honneth en una sugerente propuesta
sistemática,8 el paradigma del reconocimiento nos permite efectuar
una lectura invertida de la experiencia de los sujetos implicados en
esta relación, es decir, nos permite analizar el reconocimiento no
sólo desde la perspectiva de su puesta en práctica exitosa, sino tam-
bién desde la perspectiva de su fracaso. Podemos así, en otras pala-
bras, entender qué ocurre en un individuo o en un grupo cuando
8. Cfr. Honneth, 1997.
317
Teoría crítica.pmd 317 16/12/2011, 9:36
éstos no ven cumplidas sus expectativas normativas de reconoci-
miento, es decir, cuando su desconocimiento es percibido como una
experiencia de menosprecio o de negación de su propia identidad.
Es claro que, vistas las cosas de esta manera, podrá identificarse en
dicha experiencia una fuente de motivación moral.
Muchas formas de violencia política, incluyendo el atentado del
11 de septiembre, deberían ser leídas e interpretadas en esa clave.
Son expresión de una experiencia de menosprecio y de una deman-
da implícita de reconocimiento. Es esencial entender este significa-
do porque de esa manera comprenderemos las verdaderas causas
de la violencia y podremos hallarles remedio. Claro está, entre esas
causas estará involucrada no sólo la parte atacante, sino también la
parte atacada, es decir, se pondrá de manifiesto la falla profunda de
la expectativa normativa. «¿Por qué nos odian?», se preguntaba in-
genuamente el presidente Bush, pero no lo hacía como quien se
plantea realmente una pregunta, sino como quien expresa un enig-
ma indescifrable. Si comprendiera, en cambio, la complejidad de
fenómenos a los que puede referirse una pregunta semejante, po-
dría escuchar muchas razones, y podría entonces pensar en otras
formas de hallarles remedio.
Hay que hacer, sin embargo, dos precisiones muy importantes.
La primera es que no todos los hechos de violencia política admiten
una interpretación moral en los términos mencionados. Y la segun-
da es que, no por tener un significado moral, los crímenes dejan de
ser crímenes. Y que deben, por consiguiente, ser juzgados y castiga-
dos como tales. Eso sí, sin perder tampoco el sentido de las propor-
ciones ni aplicando varas distintas. Como se ha escrito ya más de
una vez, a nadie se le ocurrió convocar a una alianza internacional
para bombardear Belfast cuando el IRA hacía estallar bombas en la
ciudad de Londres, ni a nadie se le ocurre bombardear Bilbao como
reacción a los atentados de ETA; y lo mismo podría decirse de tan-
tos otros casos análogos que no han conducido a ataques indiscri-
minadas contra poblaciones civiles. Son los criminales los que de-
ben ser apresados y castigados, sin menoscabo de prestar atención
ni de dar solución a las causas más profundas de los crímenes que
cometieron.
4) Contradicciones del orden internacional
Un antiguo jefe de los servicios de inteligencia militar israelíes,
Yehosafat Harkabi, se refirió en cierta ocasión al conflicto entre Is-
rael y Palestina en los siguientes términos: «Ofrecer una solución
318
Teoría crítica.pmd 318 16/12/2011, 9:36
honorable a los palestinos respetando su derecho a la autodetermina-
ción: he ahí la solución al problema del terrorismo». Y añadió: «Sólo
cuando se seque el pantano, ya no habrá mosquitos».9 Se podrá pen-
sar que eso es demasiado simple. Pero es también tan simple como
eso. No puede haber una solución al problema de la violencia política
si no se reconocen y se sopesan en su verdadera dimensión las causas
que la producen, y si no se brinda una satisfacción genuina a la de-
manda de reconocimiento implícita en la protesta.
Hay que hacer, no obstante, un último comentario, igualmente
esencial, con el que desearía cerrar mi reflexión. Ocurre que, casi
por inercia, cuando discutimos sobre el problema de la violencia
política, pareciera que tuviésemos que referirnos siempre a los
grupos terroristas que cometen atentados frente al orden estableci-
do. Pero las cosas están muy lejos de ser tan simples. En este con-
texto puede sernos muy útil citar a Noam Chomsky. Su utilidad se
debe sobre todo a que Chomsky llama las cosas por su nombre y no
tiene reparos en recordarnos la larga serie de incongruencias o de
contradicciones en que incurre la política norteamericana. Si to-
mamos la definición de terrorismo de los documentos oficiales es-
tadounidenses, a saber: «Uso premeditado de la violencia o amena-
za de violencia para lograr objetivos de naturaleza política, religiosa
o ideológica. Se comete a través de la intimidación, la coacción o
infundiendo miedo»,10 entonces, nos dice Chomsky, no sólo habría
que calificar de terrorista al ataque del 11 de septiembre, sino tam-
bién al propio Estado norteamericano, porque éste ha hecho gala
de ajustarse a esa definición en una multitud de casos. Es más, Es-
tados Unidos, nos recuerda, es el único país que haya sido condena-
do por terrorismo en el Tribunal Internacional —con ocasión de la
invasión a Nicaragua en los años ochenta—, después de lo cual se
permitió incluso vetar una resolución del Consejo de Seguridad que
simplemente llamaba a los Estados a cumplir con las leyes interna-
cionales.11 La serie de intervenciones políticas violentas de Estados
Unidos, llamémoslas o no terroristas, es larga, larguísima. Es como
una espiral permanente y absurda, en la que se instaura por la fuer-
za un día lo que al día siguiente se trata de derrocar también por la
fuerza. Eso lo hemos visto innumerables veces en América Latina, y
eso lo vemos hoy también con el derrocamiento del régimen afgano
que los propios americanos se empeñaron en instaurar, y con la
9. Noam Chomsky (El Comercio, Lima, 8. 9. 02, pp. 8-9) ha utilizado y aplicado esta
expresión al problema del terrorismo internacional.
10. Chomsky, 2001: 96.
11. Chomsky, 2001: 44.
319
Teoría crítica.pmd 319 16/12/2011, 9:36
guerra contra Irak, depués de que dicho régimen fuese respaldado
por Estados Unidos cuando hizo la guerra con Irán e incluso cuan-
do arrasó con los curdos. La misma alianza actual contra el terro-
rismo no está exenta de sospechas, pues muchos países, como los
rusos, los egipcios, los turcos, los argelinos, ven en ella una forma
de deshacerse de minorías rebeldes y de legitimar el uso de la vio-
lencia política en el interior de sus territorios.
El problema de fondo no es simplemente la incoherencia o la
hipocresía de las políticas de algunos países occidentales, aunque
por cierto éstas desdicen por completo sus pretensiones de legiti-
mación moral. El problema de fondo es la injusta situación de facto
del llamado orden internacional y la insólita suposición de que ese
orden debe ser considerado de iure como necesario. Mientras no
se contemple con la debida seriedad este problema, mientras no se
inviertan las energías (y el dinero) en secar el pantano, no va a ser
posible eliminar la violencia política. Los comentarios que he he-
cho en esta intervención apuntan, todos, en la misma dirección:
sería preciso recuperar la dimensión política del proceso de la glo-
balización a fin de neutralizar las continuas distorsiones que éste
produce en el mercado mundial y en el desarrollo de los países;
sería necesario además atender el reclamo de las tradiciones cultu-
rales secularmente reprimidas, comprender igualmente el signifi-
cado moral de las luchas y las reivindicaciones políticas, y tomar
conciencia de la injusticia estructural del orden o del desorden del
mundo. Todo esto sería necesario para poner fin a la violencia polí-
tica. Lo sería, no sólo desde un punto de vista estrictamente moral,
sino también desde un punto de vista estratégico. Pero no me hago,
por supuesto, ilusiones. Temo, más bien, que el cambio sólo se pro-
ducirá cuando nos llegue una tragedia mayor.
Bibliografía
CAMPS, Victoria (1990): Virtudes públicas, Espasa, Madrid.
CHOMSKY, Noam (2002): Entrevista en Diario El Comercio, Lima (8-9-02).
—(2001): 11/09/2001, RBA/Océano, Barcelona/México.
FORST, Rainer (ed.) (2000): Toleranz. Philosophische Grundlagen und
gesellschaftliche Praxis einer umstrittenen Tugend, Campus, Frankfurt.
GARZÓN VALDÉS, Ernesto (2001): Derecho, ética y política, Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid.
HABERMAS, Jürgen (2001): «Glaube, Wissen - Öffnung», Süddeutsche
Zeitung, 15 de octubre de 2001.
—(1999): La inclusión del otro, Paidós, Barcelona.
320
Teoría crítica.pmd 320 16/12/2011, 9:36
HARDT, Michael y Antonio NEGRI (2000): Imperio, Paidós, Barcelona.
HEGEL, G.W.F. (1975): Principios de la filosofía del derecho, Sudameri-
cana, Buenos Aires.
HONNETH, Axel (1997): La lucha por el reconocimiento. Por una gramá-
tica moral de los conflictos sociales, Crítica, Barcelona.
HUNTINGTON, Samuel (1997): El choque de civilizaciones y la reconfigu-
ración del orden mundial, Paidós, Buenos Aires.
JIMÉNEZ LOZANO, J., F. MARTÍNEZ y J. MAYORGA (2003): Religión y
tolerancia. En torno a Nathán el Sabio de E. Lessing, Anthropos,
Barcelona.
LOSANO, Mario y Francisco MUÑOZ (eds.) (2004): El derecho ante la
globalización y el terrorismo: cedant arma togae, Tirant lo Blanch,
Valencia.
MACINTYRE, Alasdair (2001): Tras la virtud, Crítica, Barcelona.
MENDUS, Susan (ed.) (1988): Justifying Toleration. Conceptual and Histo-
rical Perspectivas, Cambridge University Press, Cambridge.
RICOEUR, Paul (2004): Parcours de la reconnaissance, Stock, París.
TAYLOR, Charles (1993): El multiculturalismo y la política del reconoci-
miento, FCE. México.
THIEBAUT, Carlos (1999): De la tolerancia, Visor, Madrid.
WALZER, Michael (1988): Tratado sobre la tolerancia, Paidós, Barcelona.
321
Teoría crítica.pmd 321 16/12/2011, 9:36
JUSTICIA: ¿NACIONAL, GLOBAL
O TRANSNACIONAL?
Francisco Cortés Rodas*
¿Hasta dónde puede extenderse la justicia? ¿Ella es universal y
por tanto su campo de aplicación debe trascender las fronteras de
los Estados nacionales? ¿O la justicia es nacional o local y por razo-
nes conceptuales, normativas o pragmáticas, su influencia sólo puede
ejercerse dentro de los límites de una comunidad política? Si la jus-
ticia es universal, ¿cuáles son los derechos que deben ser garantiza-
dos para que sus ideales normativos sean realizados? ¿Los derechos
civiles y políticos? ¿O un conjunto más amplio que incluya éstos y
los derechos económicos y sociales? ¿Qué instituciones deben ser
creadas para hacer cumplir esos derechos? ¿Un Estado mundial,
una república de Estados o es suficiente una institución como las
Naciones Unidas? Si la justicia es nacional, ¿cómo es posible afron-
tar los problemas políticos y sociales determinados por la globaliza-
ción económica, el crecimiento del desempleo a nivel mundial, el
aumento de la pobreza en los países económicamente más atrasa-
dos, la destrucción del medio ambiente, las grandes migraciones de
poblaciones de los países más pobres a los más desarrollados?
Quienes sostienen que la justicia es universal afirman que el ser
humano es sujeto de derechos fundamentales iguales que le corres-
ponden por el hecho de ser hombre; de esto derivan que una con-
cepción de justicia debe regular las relaciones entre todos los seres
humanos en el mundo y asegurar su bienestar individual. Quienes
sostienen, por el contrario, que la justicia es local o nacional, dicen
* Instituto de Filosofía, Universidad de Antioquia, Ciudad Universitaria, Bloque 12,
Of. 409, Medellín, Colombia, E-mail: franciscocr@epm. net. co
Este artículo forma parte del proyecto de investigación «Justicia y Exclusión. Ele-
mentos para la formulación de una concepción igualitaria de justicia», aprobado por la
Fundación Alexander von Humboldt y realizado en el Instituto de Filosofía de la Uni-
versidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt (Alemania).
322
Teoría crítica.pmd 322 16/12/2011, 9:36
que los principios fundamentales de justicia deben regular la distri-
bución justa de los derechos y las libertades en el interior de cada
sociedad y que los principios de justicia internacional solamente
pueden regular las relaciones entre los Estados, es decir, a la justicia
internacional le concierne el orden jurídico de las relaciones de poder
entre los Estados, no la distribución justa de los recursos económi-
cos y de las oportunidades sociales.
Entre los que defienden la concepción universalista de la justi-
cia, conocidos en el debate académico como globalistas, están Hen-
ry Shue, Thomas W. Pogge, Charles R. Beitz y Stephan Gosepath.1
Los defensores de la segunda posición han sido caracterizados como
liberales nacionalistas y conforman un grupo más heterogéneo: teó-
ricos del liberalismo que acentúan la autonomía de los pueblos;
comunitaristas que destacan la integridad de comunidades cultura-
les; nacionalistas que representan la prioridad de los vínculos y de
las pertenencias nacionales; teóricos de la soberanía del Estado que
defienden la independencia de los Estados.2
El núcleo de la discusión entre globalistas y liberales nacionalistas
se da alrededor de la pregunta de si es posible extender el campo de
aplicación de los principios liberales de justicia del contexto nacional
a un contexto global. Para los globalistas, la justicia se debe entender
como una compensación de pretensiones individuales que se debe
1. Véanse: Charles R. Beitz, Political Theorie and International Relations, Princen-
ton, N. J., 1979. «Cosmopolitan Ideals and National Sentiments», Journal of Philoso-
phy, n.º 80, pp. 591-600. Henry Shue, Basic Rights: Subsistence, Afluence, and US Foregn
Policy, Princenton, 1996. «The Burdens of Justice», The Journal of Philosophy, n.º 80,
1983, pp. 600-608. Thomas Pogge, Realizing Rawls, Ithaca/Londres, 1989. «Rawls and
Global Justice», Canadian Journal of Philosophy, n.º 18, pp. 227-256. «Cosmopolita-
nism and Sovereignity», Ethics 103, pp. 48-75. «An Egalitarian Law of Peoples», Philo-
sophy and Public Affairs, n.º 23, pp. 195-224. Gosepath Stefan, «Zu Begründung sozia-
ler Menschenrechte», en S. Gosepath y G. Lohmann (eds.), Philosophie der Menschenrechte,
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1998, pp. 146-187. «Die globale ausdehnung der Gere-
chtigkeit», en R. Schmücker y U. Steinvorth (eds.), Gerechtigkeit und Politik. Philoso-
phische Perspektiven, Akademie Verlag, 2002, pp. 197-214. Brian Barry, «Humanity and
Justice in Global Perspective» y «Justice and Reciprocity», en Liberty and Justice. Ess-
says in Political Theory 2, Oxford , 1991.
2. Para la clasificación de los liberales nacionalistas sigo la propuesta de Reiner
Forst hecha en: «Zu einer kritischen Theorie transnationaler Gerechtigkeit», en
R. Schmücker y U. Steinvorth (eds.), Gerechtigkeit und Politik. Philosophische Perspek-
tiven, Akademie Verlag, 2002, pp. 215-232. Como liberales nacionalistas están: John
Rawls, The Law of Peoples, Cambridge, Mass., 1999, pp. 116-118. William Nelson, «Es-
pecial Rights, General Rights, and Social Justice», Philosophy and Public Affairs, n.º 3,
1974, pp. 410-430. Wolfgang Kersting, Recht, Gerechtigkeit und demokratische Tugend,
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1997, pp. 253, 278. Christine Chwaszcza, «Politische
Ethik II. Ethik der Inernationale Beziehungen», en Julian Nida-Rümelin (ed.), Angewan-
dte Ethik, Die Bereichsethiken und ihre theorethische Fundierung. Ein Handbuch, Alfred
Kröner Verlag, Stuttgart, 1996, p. 176. Michael Walzer, «The Moral Standing of Sta-
ates», Philosophy and Public Affairs, 9, 1989, pp. 224-225.
323
Teoría crítica.pmd 323 16/12/2011, 9:36
realizar mediante una política global al servicio de los derechos legíti-
mos de los individuos a una parte equitativa de los bienes producidos
a nivel mundial.3 Para los liberales nacionalistas la justicia sólo puede
realizarse en un contexto nacional, pues ella requiere del estableci-
miento de un marco de estructuras jurídicas, democráticas y econó-
micas estables, de un contexto cultural homogéneo, así como de la
autonomía política de los Estados.4 Los liberales nacionalistas recha-
zan la pretensión de los globalistas de extender la justicia del contexto
nacional al contexto global a partir de definir dos tipos de problemas
que debe afrontar un Estado liberal y democrático en el orden actual
de las relaciones internacionales: primero, las relaciones entre el Es-
tado y sus asociados deben estar constituidas por los principios de
libertad e igualdad social; segundo, las relaciones entre los Estados se
basan solamente en los principios de la autonomía política y de la
igualdad jurídica de los Estados.5 El intento de los globalistas de fun-
damentar una concepción universalista de la justicia descansa, según
los liberales nacionalistas, en el error de utilizar el instrumentario del
individualismo contractualista, que permite regular las relaciones en-
tre los individuos en el interior de una comunidad política, para defi-
nir las condiciones normativas de las relaciones entre todas las perso-
nas en el mundo. Esta extrapolación de los principios normativos del
Estado liberal de derecho, realizada para fundamentar una concep-
ción global de la justicia, conduce, según la crítica de los liberales
nacionalistas, a una concepción idealista e irrealizable de la política.6
Voy a presentar en este artículo, en primer lugar, las tesis centra-
les de las posiciones del liberalismo nacionalista y del globalismo.
En segundo lugar, haré las consideraciones críticas a sus respecti-
vas concepciones de justicia. En la parte final, desarrollaré algunos
3. Henry Shue, Basic Rights: Subsistence, Afluence, and US Foregn Policy, Princen-
ton, 1996, p. 13. Thomas Pogge, «Rawls and Global Justice», Canadian Journal of Phi-
losophy, n.º 18, p. 238.
4. Wolfgang Kersting, Recht, Gerechtigkeit und demokratische Tugend, Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 1997, p. 301. Christine Chwaszcza, «Politische Ethik II. Ethik der
Inernationale Beziehungen», en Julian Nida-Rümelin (ed.), Angewandte Ethik, Die Be-
reichsethiken und ihre theorethische Fundierung. Ein Handbuch, Alfred Kröner Verlag,
Stuttgart, 1996, p. 176.
5. Véanse Stéphane Chauvier, «Justice and Nakedness», en Global Justice, edit. por
Thomas Pogge, Blackwell, 2001, p. 101; Wolfgang Kersting, Recht, Gerechtigkeit und
demokratische Tugend, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1997, p. 278. Sobre la doctrina
clásica del Derecho internacional, véanse I. Kant, Zum ewigen Frieden. Ein philosophis-
cher Entwurf, Werke in zwölf Bänden, edit. W. Weischedel, Frankfurt, Suhrkamp, 1997,
vol. XI (edición en castellano: La paz perpetua, Espasa-Calpe, Madrid, 1982); John Rawls,
The Law of Peoples, Cambridge, Mass., 1999.
6. Véase: Stéphane Chauvier, «Justice and Nakedness», en Global Justice, edit. por
Thomas Pogge, Blackwell, 2001, p. 91.
324
Teoría crítica.pmd 324 16/12/2011, 9:36
elementos para la formulación de una concepción transnacional
de justicia que permita dar cuenta de los problemas fundamenta-
les de nuestras sociedades, condicionados por la existencia de des-
igualdades radicales y una extrema pobreza.
1. El liberalismo nacionalista
La crítica más fuerte de los liberales nacionalistas contra los
globalistas afirma que el conjunto de derechos y libertades adquiri-
dos legítimamente por los ciudadanos de un Estado, constituido
mediante un orden político regulado por el derecho, no puede ser
sometido a las políticas redistributivas de una concepción global de
la justicia.7 De esta tesis general derivan dos tesis adicionales: 1) El
derecho de propiedad como uno de los derechos fundamentales
consagrados en las constituciones de los Estados liberales no puede
subordinarse a las exigencias redistributivas fundamentadas en una
concepción universalista e igualitarista de la justicia.8 2) Los espa-
cios de decisión de la legislación democrática de cada uno de los
Estados no pueden quedar sometidos a una suprainstitución global
que exija recortes de soberanía a sus miembros para implementar
las exigencias de justicia global.9
Para fundamentar estas tesis los liberales nacionalistas han de-
sarrollado los siguientes argumentos, que voy a enumerar primero,
antes de presentarlos: a) En la construcción de los principios funda-
mentales de la justicia internacional es necesario diferenciar el nivel
interno de la organización política de los Estados del nivel externo
de las relaciones entre los Estados. b) La solución de los conflictos
entre los Estados no se puede realizar recurriendo a una concepción
universalista e igualitarista de la justicia, que exija limitar la sobera-
nía de los Estados particulares para realizar las aspiraciones de jus-
ticia global. La sociedad mundial actual no se puede caracterizar
como un sistema de cooperación social en el que encuentre aplica-
ción un principio de justicia que sirva para compensar las desigual-
dades en las posiciones sociales de cada persona. c) Los principios
7. John Rawls, «The Law of Peoples», Cambridge, Mass., 1999, pp. 116-118. William
Nelson, «Especial Rights, General Rights, and Social Justice», Philosophy and Public
Affairs n.º 3, 1974, pp. 410-430. Wolfgang Kersting, Recht, Gerechtigkeit und demokra-
tische Tugend, Suhrkamp, Frankfurt am Main,1997, pp. 253, 278.
8. Wolfgang Kersting, Recht, Gerechtigkeit und demokratische Tugend, Suhrkamp,
Frankfurt am Main,1997, pp. 290 y ss.
9. Wolfgang Kersting, Recht, Gerechtigkeit und demokratische Tugend, Suhrkamp,
Frankfurt am Main,1997, pp. 303 y ss.
325
Teoría crítica.pmd 325 16/12/2011, 9:36
básicos de la justicia internacional no se pueden fundamentar me-
diante el universalismo moral. d) No se puede transformar el iguali-
tarismo político de los ciudadanos en el Estado en el igualitarismo
moral de la ciudadanía mundial. e) La idea de una justicia global no
puede justificar el proyecto de un Estado mundial. f) Las injusticias
y desigualdades sociales y económicas existentes en el mundo no se
pueden atribuir a una injusticia producida por el orden económico
internacional, sino que tienen sus causas en carencias estructurales
económicas y políticas de carácter doméstico.
a) En la argumentación de los liberales nacionalistas se destaca,
en primer lugar, que en el proceso histórico de conformación del
orden político internacional en la modernidad ha jugado un papel
fundamental la diferenciación establecida por Kant entre la crea-
ción de una constitución interior del Estado adecuada a los princi-
pios del derecho y la creación de un estatuto jurídico que reúna a
las naciones en una especie de federación interestatal. Frente a la
tesis del realismo político, según la cual, la posibilidad de establecer
un orden duradero entre los Estados depende de la capacidad de
adecuación de los intereses nacionales a las exigencias del sistema
de un equilibrio basado en la amenaza mutua, el paradigma pro-
puesto por Kant permitió introducir al derecho como mecanismo
regulador de las relaciones entre los Estados. Kant reemplazó así,
mediante la construcción de los principios fundamentales de la jus-
ticia tanto a nivel interno como externo, el paradigma de la guerra
por el paradigma del derecho. La diferenciación hecha por Kant
entre el nivel intraestatal y el nivel extraestatal ha sido fundamental
en la modernidad porque ha constituido el marco de acción que ha
hecho posible, de un lado, la conformación de sociedades orienta-
das por principios liberales, democráticos y de justicia social y, de
otro lado, la superación por medio del derecho de los conflictos
entre los Estados. A partir de la diferenciación de estos dos niveles
que determinan las funciones del Estado, Kant estableció, de un
lado, que la justicia distributiva es un asunto de la política interna
de cada Estado que tiene que ver con el aseguramiento de los dere-
chos y las libertades individuales y, de otro lado, que las relaciones
entre los Estados no se establecen a partir de principios de justicia
distributiva, sino que se basan en los principios de la autonomía
política y de la igualdad jurídica de los Estados.10
10. I. Kant, Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, Werke in zwölf Bän-
den, edit. W. Weischedel, Frankfurt, Suhrkamp, 1997, vol. XI (edición en castellano: La
paz perpetua, Espasa-Calpe, Madrid, 1982).
326
Teoría crítica.pmd 326 16/12/2011, 9:36
Para Kant, la cuestión política que comprende el problema del
derecho político, del derecho de gentes y del derecho de ciudadanía
mundial, es una cuestión determinada por la dimensión utópica de
la pertenencia a una república mundial. Si cada individuo desarro-
lla las implicaciones normativas de sus derechos individuales inna-
tos, entonces, descubre como última consecuencia el derecho a unas
condiciones mínimas de justicia en el nivel intraestatal y el derecho
a la paz en el nivel extraestatal. Kant define así, cómo la política,
que en la relación del Estado con sus asociados se orienta por los
ideales liberales de la igualdad ante la ley, y en la relación con los
demás Estados por el principio de la autonomía política, puede ir
creando el conjunto de condiciones que hacen posible la conforma-
ción de una Constitución interior del Estado adecuada a los princi-
pios del derecho y, además, un estatuto jurídico que reúna a las
naciones en una especie de federación interestatal, cuya misión sea
resolver de forma pacífica los conflictos internacionales.11
b) Según los liberales nacionalistas, esta clara diferenciación de
los niveles que determinan las funciones del Estado es desconocida
en el planteamiento de los globalistas. Estos últimos desarrollaron
una argumentación para justificar la ampliación del campo de apli-
cación de los principios liberales de justicia del contexto nacional al
contexto global. A partir de una crítica a la teoría de la justicia de
John Rawls, Charles R. Beitz y Thomas W. Pogge han mostrado que
en esta teoría está incluida una concepción de justicia distributiva
global, que se manifiesta cuando se desarrollan completamente sus
presupuestos e implicaciones normativas. Mediante la utilización
de algunos elementos estructurales de la teoría de Rawls —la «posi-
ción original» como una asamblea de todas las naciones del mundo
y el «velo de ignorancia» como el instrumento para establecer un
criterio de imparcialidad a nivel mundial—, amplían cuantitativa-
mente sus condiciones de aplicación e investigan qué exigencias en
relación con la justicia social entre los Estados se pueden deducir a
partir del principio de diferencia. Beitz afirma que este principio
exige una distribución global de los bienes económicos, puesto que
factores como la posesión de reservas naturales son contingentes y
no tienen una justificación moral que los sustente.12 Pogge interpre-
11. Véanse: Jürgen Habermas, «Das Kantische Projekt und der gespaltene Wes-
ten», en Der gespaltene Westen, Frankfurt, Suhrkamp, 2004, pp. 120 y ss; Thomas
McCarthy, «On Reconcilicing Cosmopolitan Unity and National Diversity», en Pablo
de Greiff y Cioran Cronin (eds.), Global Justice and Transnational Politics. Essays on
the Moral and Political Challenges of Globalization, The Mit Press, Cambridge, Mas-
sachusetts, 2002, 235-274.
12. Charles R. Beitz, Political Theorie and International Relations, Princenton, N.J.,
1999, pp. 136 y ss.
327
Teoría crítica.pmd 327 16/12/2011, 9:36
ta el principio de diferencia en el sentido en que las desigualdades
deben ser minimizadas y, así, la igualdad debe ser realizada en fun-
ción del mejoramiento de la posición social de los menos aventaja-
dos.13 Beitz intenta, además, hacer plausible una interpretación de
la «posición original» mediante la tesis de que el mundo representa
un sistema de cooperación social constituido por las ventajas recí-
procas que resultan de las múltiples interdependencias y de las rela-
ciones de comercio internacional.14 En suma, Beitz y Pogge globali-
zan la concepción de Rawls mediante la propuesta de una versión
universal del principio de diferencia, según el cual, el sistema econó-
mico mundial debe organizarse de tal manera que las desigualdades
que produce deben redundar en un mayor beneficio de los miem-
bros menos aventajados a nivel global. De este modo, muestran que
el mejoramiento de las condiciones de vida de estos grupos se cons-
tituye en la primera medida para valorar las instituciones sociales.
Para los liberales nacionalistas, este programa de fundamenta-
ción de un orden de justicia global se basa en presupuestos teóricos
muy débiles. Interpretar la organización de la economía mundial
como un sistema de cooperación social es muy problemático, por-
que las diferentes interdependencias producidas por la expansión
global del comercio, la producción y las comunicaciones, no son
suficientes para fundamentar la idea de la cooperación social, la cual
es requerida como condición básica para definir un contexto particu-
lar de justicia distributiva. Las formas de trabajo en común que se
dan en estas esferas, a pesar de la globalización económica, no per-
miten fundamentar una concepción de justicia distributiva, argu-
mentan los liberales nacionalistas.15 De otro lado, afirman que la
globalización del principio de diferencia es teóricamente insosteni-
ble. Rawls mismo, en parte como reacción a esta globalización de su
teoría, señaló que el principio de diferencia no se puede interpretar
como un principio de justicia global.16 Rawls presupone el Estado
nacional como unidad básica y plantea que las preguntas sobre la
distribución justa solamente pueden resolverse en el interior de cada
13. Thomas Pogge, «Rawls and Global Justice», Canadian Journal of Philosophy,
n.º 18, p. 238.
14. Charles R. Beitz, «Justice and international Relations», en H. Gene Blocker / Eli-
zabeth H. Schmith (eds.), John Rawls´ Theory of Social Justice, Athens, 1980, pp. 141 y ss.
15. Véanse: Miller David, «Justice and Global Inequality», en Andrew Hurrel y Ngaire
Woods (eds.), Inequality, Globalización and World Politics, 187-210, Oxford University
Press, p. 190; Christine Chwaszcza, «Politische Ethik II. Ethik der Inernationale Bezie-
hungen», en Julian Nida-Rümelin (ed.), Angewandte Ethik, Die Bereichsethiken und
ihre theorethische Fundierung. Ein Handbuch, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1996,
p. 173; Wolfgang Kersting, Recht, Gerechtigkeit und demokratische Tugend, Suhrkamp,
Frankfurt am Main,1997, p. 289.
16. John Rawls, The Law of Peoples, Cambridge, Mass., 1999, pp. 116-118.
328
Teoría crítica.pmd 328 16/12/2011, 9:36
unidad nacional respectiva. En este sentido, Rawls afirma que su
teoría no es adecuada para resolver problemas de justicia distributi-
va a nivel internacional o para remediar cuestiones de justicia en
sociedades que no provienen de la tradición liberal ilustrada. Rawls,
como defensor y continuador de la tradición liberal, considera que
no es legítimo ni viable solucionar los problemas determinados por
las desigualdades económicas entre los Estados mediante una limi-
tación de las libertades individuales de los miembros de las socieda-
des económicamente más desarrolladas. Rawls, siguiendo la dife-
renciación kantiana de los dos niveles que determinan las funciones
del Estado, considera, en The Law of Peoples, que la distribución
justa de los derechos, bienes y oportunidades no puede convertirse
en una regla de distribución internacional para regular las relacio-
nes entre todos los seres humanos a nivel global, puesto que esa
distribución es un asunto interno de cada Estado, que se concreta
cuando cada sociedad pueda darse una organización en términos de
los principios liberales y de justicia social.17 Esto no quiere decir, en
términos de la argumentación de los liberales nacionalistas, que
Rawls sea insensible frente a las cuestiones de la desigualdad econó-
mica y de la pobreza en los países subdesarrollados. En la argumen-
tación rawlsiana, los Estados liberales de las sociedades más desa-
rrolladas tienen ciertamente el deber positivo, «duty of assistence»,
de apoyar a los Estados menos desarrollados, pero no en la forma de
una transferencia material de bienes, sino a través de la promoción
estructural de sus propias capacidades, contribuyendo al fortaleci-
miento de la democracia, a la lucha contra la corrupción, y buscan-
do poner fin a las guerras civiles y a la violencia. En este sentido, los
principios políticos que deben regular las relaciones entre los Esta-
dos en ningún caso pueden ser principios de justicia social, sino que
deben ser los principios de la autonomía política y la igualdad jurí-
dica de los Estados. Para los liberales nacionalistas la política pro-
puesta por los globalistas disuelve el paradigma kantiano de la inter-
nacionalización de la concepción del Estado de derecho, al proponer
la globalización de la concepción de la justicia social.18
17. John Rawls, The Law of Peoples, Cambridge, Mass., 1999, p. 61. En relación con
esta postura de Rawls escribe Pogge: «Rawls strongly rejects the difference principle as
a requeriment of global justice on the ground that it is unacceptable for one people to
bear certain cost of decisions made by another». Y más adelante pregunta de forma
crítica: «the difference principle ist the most reasonable one for us to advocate in regard
to the domestic economic order, then why is it not also the most reasonable one for us to
advocate in regard the global economic order? Rawls provides no answer». Thomas
Pogge, World Poverty and Humans Rights, Polity Press, Cambridge, 2002, p. 105.
18. En relación con esto escribe Stéphane Chauvier: «I habe already argued that a
global analogue of the Difference Principle is incompatible with a plurality of states;
329
Teoría crítica.pmd 329 16/12/2011, 9:36
c) Para los liberales nacionalistas constituye un error utilizar los
principios básicos del universalismo moral para justificar la idea de
que los individuos tienen un derecho moral a una parte equitativa de
los bienes producidos a nivel mundial.19 Esta afirmación de los teó-
ricos globalistas se basa en una incorrecta interpretación de los de-
rechos humanos. Para definir cuáles son los derechos humanos fun-
damentales, los liberales nacionalistas dan una prioridad a las
libertades individuales y políticas frente a los derechos sociales.20 A
partir de Kant, la justicia distributiva tiene que ver con la libertad.
La función del Estado es definir y establecer las condiciones bajo las
cuales los individuos pueden interactuar en tanto seres libres. Para
esto, Kant estableció, mediante el Derecho, las fronteras que limitan
a cada individuo como sujeto libre capaz de emprender acciones y
de responder ante los otros por los efectos que pueda producir con
ellas.21 Con el establecimiento de estas fronteras circunscribió el ám-
bito individual del sujeto de derechos; de la protección de ese ámbi-
to debe ocuparse el Estado. En este sentido, la concepción moderna
de la libertad asigna prioridad a los derechos humanos como el con-
junto de libertades subjetivas que pueda ser compatible con un es-
quema semejante de iguales libertades para todos.22 Así, para esta
versión del liberalismo, que se apoya en Kant, los derechos funda-
mentales en sentido propio son esferas de la libertad, de las que re-
sultan derechos, y precisamente derechos de defensa o negativos.
Los derechos fundamentales son los derechos de libertad individual,
pero no los derechos sociales. Por estas razones, los liberales nacio-
nalistas afirman que para la realización de los derechos de libertad
no se requiere la realización de los derechos de bienestar social. La
razón de esto radica en que, para la determinación autónoma de los
proyectos individuales de vida, es de mayor importancia la salva-
thus, to defend such a principle is to reject political pluralism and to mantain that the
political responsability of distinct peoples should be subordinated to an egalitarian
principle of distributive justice». «Justice and Nakedness», en Global Justice, edit. por
Thomas Pogge, Blackwell, 2001, p. 96. Wolfgang Kersting, Recht, Gerechtigkeit und
demokratische Tugend, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1997, p. 255.
19. Véase Stéphane Chauvier, «Justice and Nakedness», op. cit., pp. 95 y ss; Wolf-
gang Kersting, Recht, Gerechtigkeit und demokratische Tugend, Suhrkamp, Frankfurt
am Main, 1997, p. 273.
20. Véase R. Nozick, Anarchy, State and Utopia, Oxford, Basil Blackwell, 1974; F.
Hayek, The Constitution of Liberty, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1960; W. Kers-
ting, Kritik der Gleichheit. Über die Grenzen der Gerechtigkeit und der Moral, Velbrück
Wissenschaft, 2002, Göttingen.
21. I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, Werke in zwölf Bänden, edit. W. Weischedel,
Frankfurt, Suhrkamp, 1997, vol. VIII (cito conforme a la edición en castellano: La Me-
tafísica de las costumbres, Tecnos, Madrid, 1989, pp. 39-230).
22. Ésta es la formulación de Rawls, véase John Rawls, Liberalismo Político, «Las liber-
tades básicas y su prioridad», Fondo de Cultura Económica, México, 1996, pp. 270-340.
330
Teoría crítica.pmd 330 16/12/2011, 9:36
guardia de los derechos de libertad que la protección de los derechos
sociales. Los liberales nacionalistas pueden reconocer que es moral-
mente bueno proteger, ayudar o beneficiar a otros, pero ellos niegan
que uno tenga el deber de hacer tales cosas. Y puesto que no recono-
cen deberes morales positivos, niegan, por lo tanto, la existencia de
algún derecho moral a ser protegido, ayudado o beneficiado. De esto
resulta que los derechos sociales no pueden ser objeto de la justicia
distributiva ni a nivel nacional ni a nivel internacional, puesto que la
justicia distributiva sólo puede basarse en el fundamento de legiti-
mación que dan los derechos humanos en su sentido negativo, es
decir, los derechos de libertad individual.23
d) Para los liberales nacionalistas el proyecto de una ciudadanía
mundial basada en la moral universal e igualitaria del respeto igual
conduce a un desconocimiento de los elementos estructurales del
Estado de derecho. Según la caracterización teórica del concepto de
justicia del Estado de derecho, el estatus de la ciudadanía se define
con la pertenencia a un Estado.24 Mediante el estatus de la ciudada-
nía del liberalismo nacionalista se establece quiénes son y quiénes no
son los miembros de una sociedad determinada; se definen los dere-
chos y deberes que tienen los miembros de esa sociedad; se estable-
cen las responsabilidades que tiene el Estado frente a sus asociados;
se define la estructura de los derechos civiles, políticos y sociales y su
respectivo orden de prioridad, de acuerdo con las particularidades de
cada sociedad; se determina el papel que juega el derecho de propie-
dad y la estructura del mercado en la conformación de un orden so-
cial y político; y se establece la prioridad de los derechos de los ciuda-
danos frente a los derechos de los miembros de otras sociedades. El
concepto de ciudadanía está vinculado con la idea liberal de la igual-
dad formal que afirma que todos los miembros de la sociedad son
iguales porque les corresponden los mismos derechos y libertades.25
Los liberales nacionalistas rechazan las concepciones de justicia dis-
tributiva, que a partir de la moral universal e igualitaria del respeto
igual, obtienen otros conceptos de igualdad, como la igualdad de opor-
tunidades, la igualdad proporcional o la igualdad moral.26 Para los
liberales nacionalistas la única igualdad es la igualdad jurídica, que
23. Es importante destacar que Rawls si considera a los derechos de bienestar so-
cial como objeto de la justicia distributiva en el nivel interno, aunque no los reconoce
en el nivel externo. W. Kersting, Kritik der Gleichheit. Über die Grenzen der Gerechtigkeit
und der Moral, Velbrück Wissenschaft, 2002, Göttingen, p. 124
24. Wolfgang Kersting, Recht, Gerechtigkeit und demokratische Tugend, Suhrkamp,
Frankfurt am Main,1997, pp. 292 y ss.
25. F. Hayek, The Constitution of Liberty, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1960, p. 103.
26. Véase Stefan Gosepath, Gleich Gerechtigkeit. Grundlagen eines liberalen Egalita-
rismus, Surhkamp, Franffurt/M., 2004, pp. 108-214.
331
Teoría crítica.pmd 331 16/12/2011, 9:36
afirma que todos los seres humanos deben ser tratados de forma igual
ante la ley. De este modo, complementar el principio de igualdad ante
la ley, que define la condición de la ciudadanía en el Estado, con otros
principios de igualdad, y a partir de esto establecer la idea de un
igualitarismo ético de los ciudadanos mundiales, conduce a una rela-
tivización de los órdenes de derecho de los Estados particulares y a
una subordinación de los derechos de propiedad adquiridos legíti-
mamente por los ciudadanos de un Estado a las políticas redistribu-
tivas de una concepción global de la justicia.
e) Para los liberales nacionalistas el planteamiento de la justicia
global conduce a proponer como ideal político un Estado mundial.
Este ideal es considerado como peligroso porque un Estado mun-
dial representa un peligro potencial, en la medida en que su autoridad
podría convertirse en despótica o tiránica, puesto que un Estado mun-
dial no tendría otro poder que pudiera detenerlo o ponerle límites, si
intenta ir más allá de las funciones que le corresponde realizar.27
f) Los liberales nacionalistas rechazan el diagnóstico de los glo-
balistas de atribuir toda la responsabilidad de la situación de los
países subdesarrollados a injusticias históricas producidas por el
orden económico y político internacional. Las causas de la desigual-
dad, la pobreza y el atraso no se pueden atribuir a la expansión del
sistema del mercado que, con la creciente globalización, ha genera-
do más oportunidades y aumentado el bienestar en muchas regio-
nes del mundo, sino más bien, a factores históricos, culturales, an-
tropológicos, políticos, específicos de algunos de los países más
pobres, que son los que condicionan la reproducción de la pobreza
y la imposibilidad de construir en estos países instituciones políti-
cas democráticas y alcanzar un nivel mínimo de justicia social.28
2. El globalismo universalista
Para responder a estas críticas los globalistas han desarrollado
una serie de argumentos, que podemos presentar como réplicas a
los seis puntos anteriores:
27. I. Kant, Zum ewigen Frieden, op. cit. Jürgen Habermas, «Das Kantische Projekt
und der gespaltene Westen», op. cit., p. 125. Thomas McCarthy, «On Reconcilicing Cos-
mopolitan Unity and National Diversity», op. cit., pp. 235-274.
28. Michael Walzer, «The Moral Standing of Staates», Philosophy and Public Affairs,
9, 1989, pp. 224-225. John Rawls, The Law of Peoples, Cambridge, Mass., 1999, pp. 105
y ss. Para más detalles, véanse: Landes David, The Wealth and Poverty of Nations: Why
Some Are so Rich and Some so Poor, Nueva York, Norton, 1998; Harrinson Lawrence E.
y Samuel Huntigton (eds.), Culture Matters. How Values Shape Humane Progress, Nue-
va York, Basic Books, 2001.
332
Teoría crítica.pmd 332 16/12/2011, 9:36
a) La globalización ha puesto en cuestión los presupuestos cen-
trales del derecho de gentes, del derecho internacional, y la clara
separación entre política interior y exterior. La globalización, en-
tendida como entrelazamiento de la economía mundial, ha supues-
to el progresivo desmantelamiento tanto de la estructura política
del Estado-nación como de la estructura social del Estado de bien-
estar. La soberanía formal de los Estados nacionales se ha visto so-
cavada como consecuencia de la gran influencia que han adquirido
las grandes empresas transnacionales y los bancos privados con gran
influencia internacional. Como consecuencia de la desnacionaliza-
ción de la economía, particularmente con la articulación de los
mercados financieros y la producción industrial, la política nacio-
nal ha perdido el dominio sobre las condiciones de producción y
con esto la palanca para el mantenimiento del estándar social al-
canzado. En este sentido, se puede afirmar, siguiendo a Habermas,
que con las transformaciones producidas por la ampliación trans-
nacional de los mercados, el comercio y la producción, se ha termi-
nado desdibujando el límite constitutivo de los Estados soberanos
entre una política interior y una política exterior.29
b) Los globalistas interpretan la organización de la economía
mundial como un sistema de cooperación social que permite fun-
damentar una concepción global de justicia distributiva. En su
modelo de sociedad suponen que las sociedades particulares están
entrelazadas de tal manera, en virtud de las múltiples interdepen-
dencias políticas, económicas y ecológicas, que ellas conforman un
sistema social de cooperación, división del trabajo y dependencia
recíproca, el cual es separado en distintas unidades políticas sólo de
manera artificial por los Estados existentes.30 Para fundamentar una
concepción global de justicia distributiva los globalistas le han dado
a las exigencias de justicia social distributiva un carácter universal,
el cual exige que éstas sean garantizadas a nivel mundial. Estas exi-
gencias de justicia distributiva han sido desarrolladas en el marco
de una amplia concepción de los derechos humanos, que incluye
tanto los derechos liberales y políticos como los derechos sociales.31
29. Véase Jürgen Habermas, «Kant Idee des ewigen Friedens —aus dem historis-
chen abstand von zweihundert Jahren», en Mattias Lutz-Bachmann y James Bohman
(eds.), Frieden durch Recht. Kants Friedensidee und das Problem einer neuen Weltord-
nung, Suhrkamp, Frankfurt/M., 1996, pp. 7-24.
30. Charles R. Beitz, Political Theorie and International Relations, Princenton, N. J., 1979.
pp. 143 y ss. Thomas Pogge, Realizing Rawls, Ithaca/Londres, 1989. pp. 241 y ss. Stefan
Gosepath, «Die globale ausdehnung der Gerechtigkeit», en R. Schmücker y U. Steinvorth
(eds.), Gerechtigkeit und Politik. Philosophische Perspektiven, Akademie Verlag, 2002, p. 204.
31. Véase Thomas Pogge, World Poverty and Humans Rights, Polity Press, Cam-
bridge, 2002, caps. 2 y 4.
333
Teoría crítica.pmd 333 16/12/2011, 9:36
c) Los globalistas utilizan los principios básicos del universalis-
mo moral, que son el fundamento de las concepciones liberales de
justicia distributiva, para justificar la idea de que los hombres tie-
nen un derecho moral a una parte equitativa de los bienes produci-
dos a nivel mundial. En las concepciones globalistas de justicia se
considera que la base de la moral política moderna la constituye la
moral universal e igualitaria del respeto igual.32 Según ésta, cada
persona debe ser reconocida como igual y autónoma desde un pun-
to de vista imparcial. A partir de esta moral se afirma que el ser
humano tiene en tanto humano el derecho a ser respetado de la
misma forma que cualquier otro ser humano, es decir, a ser un miem-
bro autónomo con los mismos derechos de la comunidad universal
de los hombres.33 El objeto de un respeto igual y recíproco es la
autonomía de cada una de las personas. Si la autonomía es la base
del respeto y el respeto reclama derechos iguales, el concepto de
autonomía en la argumentación de los globalistas sirve como prin-
cipio orientador para establecer que los derechos no deben ser sola-
mente derechos negativos, sino que deben ser también derechos
para la realización de la autonomía, es decir, derechos positivos. De
este modo, en la concepción de justicia de las teorías globalistas los
derechos humanos no son solamente los derechos liberales indivi-
duales, sino también los derechos económicos y sociales.34 A partir
de esta comprensión de los derechos humanos las teorías globalis-
tas definen que la política tiene como función la realización del
ideal de justicia distributiva. El conjunto de los derechos humanos
debe ser, por tanto, garantizado sin limitaciones a lo largo del mun-
do entero. El campo de aplicación de la justicia distributiva lo con-
forman las relaciones sociales de todos los individuos en tanto que
miembros de la comunidad universal de los seres humanos. Esto
implica que los derechos y responsabilidades deben ser distribui-
dos universalmente conforme a la justicia. Puesto que se trata de
pretensiones de justicia que conciernen a todos los hombres en tan-
32. Véanse E. Tugendhat, Vorlesungen über Ethik, Suhrkamp, Frankfurt am Main,
1993, Philosophische Aufsätze, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1992; Thomas Pogge, World
Poverty and Humans Rights, op. cit., p. 92; Stefan Gosepath, «Zu Begründung sozialer
Menschenrechte», en S. Gosepath y G. Lohmann (eds.), Philosophie der Menschenrechte,
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1998, pp. 146-187. Stefan Gosepath, Gleiche Gerechtig-
keit. Grundlagen eines liberalen Egalitarismus, Surhkamp, Franffurt/M., 2004, p. 128 y ss.
33. E. Tugendhat, Vorlesungen über Ethik, op. cit., p. 336. Thomas Pogge, «Menschenre-
chte als moralische Ansprüche an globale Institutionen», en S. Gosepath y G. Lohmann
(eds.), Philosophie der Menschenrechte, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1998, pp. 378-400.
34. Stefan Gosepath, «Zu Begründung sozialer Menschenrechte», op. cit., pp. 143 y
ss. E. Tugendhat, «Liberalism, Liberty and the Issue of Economic Human Rights», en
Philosophische Aufsätze, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1992, 352-370.
334
Teoría crítica.pmd 334 16/12/2011, 9:36
to hombres, éstas no se detienen en las fronteras de los Estados
nacionales, pues ellas valen universalmente para todos los hombres.35
Ahora bien, en la medida en que la posibilidad de asegurar los dere-
chos humanos no es realizable en el actual orden político de Esta-
dos nacionales independientes, los globalistas sacan como conclu-
sión que ha desaparecido la justificación de la existencia de los
Estados nacionales. Así que, concluyen en su argumentación, para
poder asegurar las exigencias de justicia global en general y los de-
rechos humanos en particular en todo el mundo, se requiere de un
Estado mundial o de una autoridad política global.
d) Los globalistas rechazan el concepto liberal de ciudadanía
por medio del cual se establece la prioridad de los derechos de los
ciudadanos de un Estado particular frente los derechos de los de-
más individuos. En el marco de su argumentación, el principio de
que los miembros de una sociedad tienen prioridad frente a las
demás personas, no puede ser aceptado si la consecuencia de su
aceptación es el desconocimiento de los derechos básicos de los
miembros de otras sociedades.36 Puesto que la exigencia universal
e igualitaria del respeto igual frente a cada individuo es considera-
da como fundamental, entonces, la nacionalidad aparece solamente
como un hecho contingente.37
e) Los globalistas afirman que las profundas desigualdades exis-
tentes en el mundo y la pobreza están determinadas por la existen-
cia de instituciones económicas y políticas injustas.38 Rechazan el
diagnóstico de los liberales nacionalistas, según el cual las desigual-
dades radicales y el subdesarrollo dependen solamente de factores
internos, específicos y propios de las sociedades más pobres, que
impiden el desarrollo, la conformación de estructuras democráti-
cas y la distribución equitativa del bienestar social. Aunque estos
factores internos son centrales y no pueden ser ocultados, los globa-
listas muestran que hay una relación entre el gran beneficio que
han obtenido para sí los países ricos y las élites de los países pobres
con el resultado que se ha generado, que es, precisamente, la exclu-
sión de los pobres en la participación del bienestar social.39
35. Stefan Gosepath, «Zu Begründung sozialer Menschenrechte», op. cit., p. 178.
«Die globale ausdehnung der Gerechtigkeit», op. cit., p. 197.
36. Henry Shue, Basic Rights, op. cit., p. 131. Thomas Pogge, World Poverty and
Humans Rights, op. cit., pp. 94 y ss.
37. Thomas Pogge, World Poverty and Humans Rights, op. cit., cap. 5. Stefan Gose-
path, «Die globale ausdehnung der Gerechtigkeit», op. cit., p. 197.
38. Charles R. Beitz, Political Theorie and International Relations, op. cit., pp. 125 y
ss. Thomas Pogge, World Poverty and Humans Rights, op. cit., pp. 112 y ss, 199 y ss.
39. Thomas Pogge, World Poverty and Humans Rights, op. cit., pp. 112 y ss, 162 y ss.
335
Teoría crítica.pmd 335 16/12/2011, 9:36
3. Elementos para la formulación de una concepción
transnacional de la justicia
¿Cómo puede evaluarse esta discusión a partir de considerar los
problemas de injusticia, exclusión y pobreza que se dan en socieda-
des subdesarrolladas?40 ¿Las formulaciones sobre justicia de los teó-
ricos del globalismo y las propuestas políticas redistributivas deri-
vadas de ellas representan alternativas reales para superar los
problemas de desigualdad y pobreza de los países del Tercer Mun-
do? ¿O para esto basta, como propone el liberalismo nacionalista,
con una política de apoyo humanitario y de solidaridad, construida
sobre la base del respeto a los principios de autodeterminación po-
lítica y de no-intromisión en los asuntos internos? Mi respuesta a
estas preguntas es que los dos planteamientos son insuficientes para
proponer una concepción de la política en el contexto internacional
que de cuenta de los problemas fundamentales de nuestras socieda-
des. La debilidad del globalismo radica en que: atribuye toda la res-
ponsabilidad de la situación de los países subdesarrollados a la po-
sición dominante de los países más desarrollados en el sistema
mundial, desconociendo factores internos de poder y dominación
en los países subdesarrollados que son determinantes en el mante-
nimiento de las estructuras de desigualdad; y desconoce el papel de
los Estados nacionales en la posibilidad de realización de los idea-
les normativos de justicia social.41 De otro lado, la posibilidad de
afrontar los problemas políticos y sociales determinados por la glo-
balización económica, el empobrecimiento de una gran parte de la
población mundial, el crecimiento del desempleo a nivel mundial,
la destrucción del medio ambiente, no es realizable en el marco de
acción definido por el liberalismo nacionalista, puesto que las alter-
nativas políticas propuestas en los términos de la teoría clásica del
derecho internacional conducen a un cerrado nacionalismo y a un
desconocimiento de las responsabilidades de los países más desa-
rrollados en la situación de los países subdesarrollados. Con el fin
de plantear algunos elementos para la formulación de una concep-
ción de justicia transnacional desarrollaré una crítica a los mencio-
40. Esta pregunta fue planteada en el capítulo «Justicia y exclusión. Elementos
para la formulación de una concepción igualitaria de justicia». Allí fue desarrollada en
el denominado contexto local o interno de la justicia distributiva.
41. Es importante decir aquí que la caracterización que he hecho de la posición de
Pogge como globalista tiene que ver con las tesis presentadas en sus primeros textos
como Realizing Rawls y «Rawls and Global Justice». En este sentido, sus últimos argu-
mentos pueden entenderse en el sentido de la definición de una concepción transnacio-
nal de justicia.
336
Teoría crítica.pmd 336 16/12/2011, 9:36
nados argumentos del globalismo y a tres principios básicos del li-
beralismo nacionalista: el principio de la soberanía absoluta de los
Estados (a); los principios de la solidaridad humanitaria y de la prio-
ridad de los derechos de cuidadanía (b); y el principio de la respon-
sabilidad positiva (c).
a) El principio de la soberanía absoluta de los Estados. En la ar-
gumentación del liberalismo nacionalista se establece que a la justi-
cia internacional le concierne solamente la regulación normativa
de las relaciones de poder entre los Estados. Esta regulación, for-
mulada en la teoría clásica del derecho internacional, comprende
los siguientes principios: a cada Estado particular le corresponde la
tarea de asegurar los derechos humanos en el interior de sus pro-
pias fronteras; cada Estado posee una soberanía ilimitada, la cual
otorga a las entidades políticas estatales el derecho a la autodeter-
minación política y el derecho a la no-intromisión en los asuntos
internos; entre los Estados no existe ni el deber de compartir su
bienestar material con otros Estados, ni tampoco el deber de otor-
garle residencia a los extranjeros. Los Estados más desarrollados
tienen el deber de apoyar a los menos desarrollados en los términos
de una política de solidaridad social, fundamentada en el deber moral
positivo de ayuda en caso de necesidad. Así pues, para estructurar
la regulación normativa de las relaciones de poder entre los Estados
no es necesario establecer un poder supraestatal. En esta argumen-
tación es central mostrar que, aunque realmente exista entre las
sociedades una variedad de relaciones de intercambio y contacto,
estas relaciones y contactos no han alcanzado el nivel de una coope-
ración en la división del trabajo que haga a las sociedades particula-
res dependientes unas de las otras.
Este modelo de sociedades absolutamente independientes, como
es supuesto en el liberalismo nacionalista, no corresponde, sin em-
bargo, a la actual situación mundial, es más bien la expresión nos-
tálgica de un pasado político que, al no reconocer las exigencias de
justicia determinadas por las transformaciones globales, sirve a la
defensa ciega y unilateral de los intereses de los países más desarro-
llados.42 Si suponemos, siguiendo la argumentación de los globalis-
tas, que cada una de las comunidades políticas del mundo constru-
ye sus proyectos económicos, sociales y políticos en términos de
múltiples interdependencias y de relaciones de mutua dependen-
cia, y que con las transformaciones producidas por la globalización
económica, cultural, de las comunicaciones y ecológica, se ha dilui-
42. Véase Onora O´Neill, Bounds of Justice, Cambridge University Press, 2000, p. 121.
337
Teoría crítica.pmd 337 16/12/2011, 9:36
do el sentido de la diferencia entre una política interior y una polí-
tica exterior, tenemos que considerar, entonces, la consecuencia que
resulta de esto, a saber: las relaciones entre los Estados no pueden
continuar siendo definidas normativamente por los principios de
autodeterminación política y de no intromisión en los asuntos in-
ternos, sino que requieren ajustarse a las exigencias de justicia dis-
tributiva.43 Sin embargo, plantear las relaciones entre los Estados
en el marco de las exigencias de justicia distributiva no quiere decir
necesariamente que se requiera de la conformación de un Estado
mundial. El rechazo de Kant, señalado por los liberales nacionalis-
tas, a la idea de un Estado mundial, fundamentado en que si se
llegara a conformar un tal Estado, se convertiría su autoridad en
despótica y se caería en la anarquía, sigue siendo válido.44 Pero esto
no puede querer decir, dos siglos después de Kant, que las relacio-
nes entre los Estados solamente admitan o el modelo de sociedades
absolutamente independientes, como lo supone el liberalismo na-
cionalista, o el modelo de un Estado mundial, como lo sostienen los
globalistas. La posibilidad de un modelo transnacional de justicia
distributiva que haga viable tanto la realización de las exigencias de
justicia social a nivel interno como en las relaciones entre los Esta-
dos, es hoy la única alternativa fáctica y normativa para afrontar los
problemas de justicia entre los Estados.45
b) Los principios de la solidaridad humanitaria y de la prioridad
de los derechos de cuidadanía. En la argumentación del liberalismo
nacionalista, mediante la política de solidaridad humanitaria se es-
tablece que existen ciertas obligaciones de los Estados de asistir a
otros Estados en situaciones de necesidad, pero que estas obligacio-
nes tienen solamente el carácter de deberes positivos, es decir, que
éstas no deben entenderse como deberes de justicia distributiva.46
43. Véase Thomas McCarthy, «On Reconcilicing Cosmopolitan Unity and National
Diversity», op. cit., 240.
44. Además de Kant, otros clásicos de la filosofía política han señalado los peligros
inherentes a la idea de un supra-Estado. Véanse, Aristóteles, Politics, ed. y trad. H.
Rackham, The Loeb Classical Library, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1944,
pp. 553-559; Charles-Louis Montesquieu, De l´esprit des lois, 1951, en Ouvres Comple-
tes, vol 2., París: Gallimard/Biblioteque de la Pléiade, p. 365; Alexis de Tocqueville, De la
démocratie en Amérique, 1979, en Ouvres, vol. 2, París: Gallimard/Biblioteque de la
Pléiade, p. 179; John Rawls, The Law of Peoples, op. cit., p. 36.
45. Véanse Pablo de Greiff y Cioran Cronin (eds.), Global Justice and Transnational
Politics. Essays on the Moral and Political Challenges of Globalization, The Mit Press,
Cambridge, Massachusetts, 2002. Thomas Pogge (ed.), Global Justice, Oxford: Black-
well Publishers, 2001.
46. Otfried Höffe, Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, C.H. Beck, 1999,
pp. 411 y ss.
338
Teoría crítica.pmd 338 16/12/2011, 9:36
Mediante la tesis de la prioridad de los derechos de ciudadanía se
establece que el conjunto de derechos y libertades adquiridos legíti-
mamente por los ciudadanos de un Estado no puede subordinarse a
las aspiraciones redistributivas de bienes basadas en una concep-
ción global de la justicia.
El fundamento de esta argumentación radica en la comprensión
de los derechos humanos en la que se apoya el liberalismo naciona-
lista, según la cual, los derechos humanos son solamente los dere-
chos dados por las libertades individuales, como lo indicamos en
§1c. Así, frente a las exigencias redistributivas de una concepción
global de la justicia, que incluye los derechos sociales en el núcleo
básico de los derechos humanos, se trata para los liberales naciona-
listas de mostrar que los deberes y las responsabilidades del Estado
no pueden ir más allá del aseguramiento en el interior de sus propias
fronteras de aquellas esferas de acción que hacen posible el disfrute
de la libertad y del cumplimiento de las condiciones que hacen posi-
ble la paz entre los Estados. No hay, por tanto, para el Estado un
fundamento obligatorio por el cual deba, por razones de justicia,
compartir su bienestar material con otros Estados. Una política de
los derechos humanos que incluya los derechos sociales es inacepta-
ble para los teóricos del liberalismo nacionalista, puesto que para
ellos el sentido de la internacionalización de la concepción del Esta-
do es el de la progresiva realización de las libertades individuales,
para lo cual no se requiere de una política social distributiva.
Sin embargo, entender los derechos humanos de esta forma con-
duce al desconocimiento de muchos de los deberes implícitos en el
ideal normativo planteado en el discurso de los derechos humanos.
Según nuestra interpretación de la moral universal e igualitaria del
respeto igual, los derechos humanos son los derechos que le corres-
ponden a todo ser humano en tanto ser humano, los cuales tienen
validez universal con independencia de los contextos políticos par-
ticulares. La idea de que a todos los seres humanos les pertenecen
una serie de derechos inalienables que deben poseer validez por
encima de los órdenes de derecho positivo de cada comunidad, es
una idea que tiene su origen en la tradición del humanismo cristia-
no, y que a través del derecho natural y el contractualismo liberal,
ha servido para aclarar por qué al ser humano le corresponden unos
determinados derechos y cómo debe organizarse el Estado para
poder realizar este conjunto de derechos. En el núcleo de la argu-
mentación de la moral universal e igualitaria del respeto igual está
la idea de que el ser humano está dotado de unos derechos que lo
protegen de intervenciones del Estado en su espacio de libertad y
que a estos derechos negativos les corresponden los deberes del
339
Teoría crítica.pmd 339 16/12/2011, 9:36
Estado de asegurar las condiciones para que el individuo no sea
limitado en su autonomía de acción. Sin considerar aquí los proble-
mas de las diferentes fundamentaciones de los derechos humanos,
ni qué derechos son comprendidos como fundamentales en cada
interpretación, «hoy son entendidos en general, escribe Axel Hon-
neth, como derechos humanos aquellas pretensiones a determina-
das libertades y a determinados bienes que los seres humanos se
reconocen recíprocamente para garantizarse entre sí una vida que
corresponda a las condiciones necesarias de la dignidad y el respe-
to».47 La fundamentación de los derechos humanos no se construye
en la filosofía política moderna mediante la referencia a una instan-
cia legitimadora como la naturaleza, Dios o la razón, sino que se
supone que la instancia que los concede somos nosotros mismos,
en la medida en que se parte de la idea de que somos sujetos capa-
ces de otorgarnos recíprocamente los derechos universales que per-
miten la realización de una vida humana digna.48
Los derechos humanos definen la pertenencia a la comunidad
universal de los seres humanos, una comunidad, a la que a ningún
individuo se le puede negar su pertenencia con buenas razones, es
decir con argumentos universales y recíprocos.49 En este sentido,
escribe Stefan Gosepath, se puede decir: «un primer principio uni-
versal o un fundamento universal para deducir y fundamentar de-
rechos humanos específicos es el derecho a ser respetado como
hombre de la misma forma que cualquier otro hombre, con otras
palabras, a ser un miembro autónomo con los mismos derechos de
la comunidad universal del género humano. Un segundo principio
fundamental relacionado con el anterior es el derecho a justificar el
derecho moral de cualquier persona a vetar determinadas normas,
acciones o situaciones que determinen responsabilidad, cuando éstas
no puedan obtener las razones suficientes para su justificación».50
La inviolabilidad normativa garantizada por los derechos funda-
mentales, así como también su función de ser instrumentos para el
47. Véase Axel Honneth, «Universalismus als moralische Falle? Bedingungen und Gren-
zen einer Politik der Menschenrechte», en Axel Honneth, Das Andere der Gerechtigkeit.
Aufsäatze zur praktischen Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2000, pp. 268 y ss.
48. Stefan Gosepath, Gleiche Gerechtigkeit. Grundlage eines liberalen Egalitarismus,
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2004, cap. 2.
49. Según Reiner Forst, ésta es la pretensión basal y universal de cualquier hombre,
y a partir de ésta es posible realizar una fundamentación constructivista de los derechos
humanos. Véase Reiner Forst, «Das Grundlegende Recht auf Rechtfertigung. Zu einer
konstruktivistischen Konzeption von Menschenrechten», en , Hauke Brunkhorst, Wol-
fgang R. Köhler y Mathias Lutz-Bachmann, Recht auf Menschenrechte. Menschenrechte,
Demokratie und internationale Politik, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1999, pp. 66-105.
50. Stephan Gosepath, «Zu Begründung sozialer Menschenrechte», op. cit., 149.
340
Teoría crítica.pmd 340 16/12/2011, 9:36
aseguramiento de pretensiones individuales de derechos, preten-
siones que no pueden ser rechazadas con argumentos universales y
recíprocos, se expresa en la necesidad de su formulación como dere-
chos positivos, lo que presupone su realización en el interior de un
orden político particular. Esto quiere decir que el primer destinata-
rio político de las pretensiones de los derechos humanos es el Esta-
do, y no los individuos como miembros de la comunidad universal
de todos los seres humanos, como lo afirman los teóricos del globa-
lismo. Así pues, a diferencia de la argumentación globalista que
minimiza el papel de los Estados nacionales en la posibilidad de
realización de los derechos humanos, aquí afirmamos, a partir de
nuestra comprensión del universalismo moral, que las exigencias
de justicia global y los derechos humanos requieren de la estructura
normativa de los Estados. Es decir, aunque suponemos que el mun-
do se ha convertido a través de la globalización en un sistema social
de cooperación, división del trabajo y dependencia recíproca, insis-
timos en que los Estados particulares no solamente mantienen fác-
ticamente una cierta medida de independencia, sino que por razo-
nes normativas deben mantenerla.
Para aclarar este último punto es necesario tematizar la relación
entre la justificación moral y la justificación política de los derechos
humanos, tal y como ésta ha sido desarrollada por Rawls, Haber-
mas y Forst.51 En la moral universal e igualitaria del respeto igual, el
mundo de la acción moral se conforma mediante la definición de
los derechos fundamentales. Este mundo es expresión y resultado
de las capacidades morales y de las experiencias de individuos autó-
nomos y racionales, que han reconocido la necesidad de establecer
unas normas comunes para la humanidad con sus consiguientes
deberes y responsabilidades. La alternativa de la moral universal e
igualitaria del respeto igual para la conformación de esas normas
consistió en señalar, primero, que era necesario encontrar unos ele-
mentos mínimos para conseguir la cooperación social, segundo, que
estos mínimos no podían tener como base una determinada con-
cepción del bien común, ya fuera metafísica o religiosa, y, tercero,
que con ellos se debían establecer las condiciones para que cada
uno realizara en su vida privada aquello que como ser libre y autó-
nomo quisiera, siempre y cuando con sus acciones no perjudicara el
ámbito de las libertades de los demás. Así, el mundo de la acción
51. Al respecto véanse J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurs-
theorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Suhrkamp, Frankfurt/M, 1992,
cap. 3 (hay edición en castellano: Facticidad y validez, Trotta, Madrid, 1998); J. Rawls,
«Replay to Habermas», The Journal of Philosophy, 1995, pp. 132-180. Reiner Forst,
«Das Grundlegende Recht auf Rechtfertigung», op. cit., pp. 81 y ss.
341
Teoría crítica.pmd 341 16/12/2011, 9:36
moral es la idea moral de una comunidad de ciudadanos que reco-
nocen recíprocamente su posición como personas, y en la cual cada
uno trata al otro bajo la perspectiva de la dignidad y el respeto. La
prioridad de la moral se debe a la naturaleza de su objeto, que con-
siste en la protección y aseguramiento de las condiciones básicas de
la racionalidad humana, establecidas en la forma de los derechos
humanos fundamentales o derechos morales. Su reconocimiento
representa, por tanto, la garantía de una noción mínima de justicia,
sin la cual es imposible la construcción de un orden social justo.
«Los derechos que las personas morales puedan reivindicar y justi-
ficar como derechos morales, los deben poder reivindicar y justifi-
car como ciudadanos de una comunidad política particular en una
forma determinada. Aquí, en las constelaciones sociales concretas,
se originan las exigencias de derechos humanos, y es aquí, donde
ellos tienen su lugar de pertenencia primario, donde deben ser justi-
ficados y los derechos concedidos y garantizados obligatoriamente
por el derecho.»52 En este sentido, «la justificación moral de los de-
rechos humanos es —en un sentido normativo y formal— el núcleo
de la justificación política».53 La relación entre estos dos niveles ex-
presa la idea fundamental de la moral universal e igualitaria del
respeto igual: cómo convertir en real el ideal expresado en la justifi-
cación moral de los derechos humanos fundamentales. Así, si en el
mundo moral el ser humano obtiene el respeto mediante el recono-
cimiento de su autonomía y de las pretensiones derivadas de ella, a
saber, los derechos humanos, ese respeto debe concretarse, institu-
cionalizarse y realizarse en la vida ciudadana de un Estado organi-
zado por el derecho en la forma del reconocimiento de las libertades
y bienes necesarios para poder realizar una vida humana digna.
Ahora bien, éste es solamente uno de los elementos contenidos
en la moral universal e igualitaria del respeto igual, pues por varias
razones no se puede pensar el problema de la construcción de un
orden social justo interno sin un sistema de justicia cosmopolita.
Reiner Forst menciona en este sentido: 1) las situaciones condicio-
nadas por el hecho de que un Estado viole sus deberes frente a los
miembros de otros Estados, frente a otros Estados, y obtenga, así,
ventajas de relaciones injustas con otros Estados. «La justicia en el
interior no se puede establecer sobre la base de injusticia externa.»54
2) Y las situaciones condicionadas por el hecho de que un Estado
52. Reiner Forst, «Das Grundlegende Recht auf Rechtfertigung», op. cit., 90.
53. Reiner Forst, «Das Grundlegende Recht auf Rechtfertigung», op. cit., 90.
54. Reiner Forst, «Zu einer kritischen Theorie transnationaler Gerechtigkeit», en
R. Schmücker y U. Steinvorth (eds.), Gerechtigkeit und Politik. Philosophische Perspek-
tiven, Akademie Verlag, 2002, p. 229.
342
Teoría crítica.pmd 342 16/12/2011, 9:36
pueda fracasar en conformar una estructura básica justa, en la
medida en que factores externos imposibiliten la justicia interna,
como por ejemplo, fracasos económicos determinados por el fun-
cionamiento de los mercados, o fracasos en la posibilidad de rea-
lización de los derechos humanos condicionados por el apoyo del
sistema político internacional a regímenes dictatoriales y corrup-
tos. En estos casos, «la justicia en el interior es imposibilitada por
factores externos».55
Según la moral universal e igualitaria del respeto igual los dere-
chos humanos no sólo deben ser exigidos en el interior de cada
Estado, sino que también involucran obligaciones más allá de las
propias fronteras. No sólo en relación con sus propios derechos,
sino también con los derechos de aquellos que no son miembros de
su comunidad política, deben los ciudadanos de un Estado asumir
su papel como personas morales y como ciudadanos del mundo.
Para determinar los deberes implícitos en el ideal normativo de los
derechos humanos, hay que diferenciar una serie de deberes que
tienen que ser reconocidos por los ciudadanos de un Estado en la
medida en que asumen su papel como personas morales o ciudada-
nos del mundo.56
En este sentido, asumir como miembro de un Estado el papel de
persona moral quiere decir que uno no solamente reconoce el deber
de respetar los derechos fundamentales de los demás miembros de
su comunidad política, sino que también acepta el deber de ayudar a
los sujetos de cualquier comunidad política cuando sus derechos fun-
damentales sean violados. Este deber significa que uno está dispues-
to a participar en la creación de instituciones que garanticen de ma-
nera efectiva que tales violaciones de los derechos humanos sean
registradas, que se luche contra ellas y que se busque su limitación.
En el caso de graves violaciones de los derechos humanos contra
miembros de otras comunidades políticas, este deber significa asegu-
rar a las víctimas de tales violaciones la posibilidad de encontrar se-
guridad en un Estado. «El derecho fundamental al asilo no es un
derecho que un Estado le pueda garantizar a una persona según su
discreción y posibilidades, es un derecho fundamental que no se pue-
de negar con razones recíprocas y universales.»57 En el caso de los
efectos negativos producidos por decisiones políticas, económicas o
ecológicas que afecten los derechos e intereses de ciudadanos de otros
55. Reiner Forst, «Zu einer kritischen Theorie transnationaler Gerechtigkeit»,
op. cit., p. 230.
56. Véase: Reiner Forst, «Das Grundlegende Recht auf Rechtfertigung», op. cit., pp. 95 y ss.
57. Reiner Forst, «Das Grundlegende Recht auf Rechtfertigung», op. cit., 100.
343
Teoría crítica.pmd 343 16/12/2011, 9:36
Estados, este deber significa que uno está dispuesto a participar en la
creación de instituciones que permitan la intervención de todos los
afectados en los procesos de toma de decisiones políticas, económi-
cas o ecológicas; y si los efectos negativos son una realidad irreversi-
ble, este deber significa, que uno está dispuesto a reconocer las obli-
gaciones y responsabilidades para hacer efectivas las reparaciones y
compensaciones que sean necesarias. En el caso de la agresión de un
Estado contra otro, este deber significa que uno está dispuesto a par-
ticipar en la creación de instituciones y en el desarrollo de políticas
que permitan alcanzar la paz. En las situaciones de pobreza, hambre,
enfermedad, el deber de ayudar a los miembros de otras comunida-
des políticas significa que uno, como miembro de una comunidad
política en la que sus ciudadanos disponen de recursos suficientes,
acepta el deber de apoyar una política distributiva de los bienes que
haga viable para todos los hombres poder vivir su vida de forma dig-
na. Esta política puede concebirse como distribución de los bienes
sociales y justificarse a partir de considerar los derechos sociales como
parte de los derechos fundamentales. Los derechos humanos a deter-
minados bienes materiales se pueden fundamentar mediante la refe-
rencia a las condiciones mínimas para el establecimiento de una es-
tructura social justa, así como también a través de la referencia a las
condiciones necesarias de la dignidad y el respeto.58
Si se analizan las características de estos deberes se puede apre-
ciar que en el contexto internacional las obligaciones entre los Esta-
dos involucran deberes negativos, es decir, deberes de justicia distri-
butiva. De este modo, frente a la argumentación de los liberales
nacionalistas, según la cual, los derechos de los ciudadanos de un
Estado particular tienen prioridad frente a las exigencias de justicia
global, y las responsabilidades del Estado tienen solamente el carác-
ter de deberes positivos, se puede mostrar, mediante la interpretación
propuesta de los derechos humanos, que hay fundamentos para in-
troducir la tesis de la responsabilidad negativa, a partir de la cual se
puede establecer que los Estados deben por razones de justicia:
1) Compartir su bienestar material con otros Estados cuando hay
graves situaciones de pobreza en unos países y un bienestar económi-
co suficiente en otros. 2) Contribuir a la creación de instituciones
democráticas para el control y la solución de problemas globales, a
través de crear las condiciones para que cada Estado sea un partici-
pante en condiciones iguales en el sistema global económico y políti-
co, en el sentido de las propuestas de David Held;59 3) Contribuir a la
58. Véase: Reiner Forst, «Das Grundlegende Recht auf Rechtfertigung», op. cit., 101.
59. David Held, Democracy and the Global Order, Polity Press, Cambridge, 1995.
344
Teoría crítica.pmd 344 16/12/2011, 9:36
creación de instituciones redistributivas de bienes para hacer efecti-
vas las reparaciones por daños producidos por decisiones políticas,
económicas o ecológicas de los gobiernos de los países ricos y/o de las
grandes empresas transnacionales, como la propuesta de un dividen-
do global de las materias primas de Thomas Pogge.60 4) Contribuir a
la creación del instrumentario internacional que haga posible darle a
los derechos humanos el estatus de derechos positivos y que permita
hacer efectivas las demandas, controles y sanciones que resulten de
las graves violaciones de los derechos humanos, en el sentido de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas de 1948. 5) Garantizar mediante el dere-
cho fundamental al asilo las mínimas condiciones de seguridad a las
víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. En la medi-
da en que se entiendan estos deberes entre los Estados como deberes
negativos se requiere, entonces, para estructurar la regulación nor-
mativa de las relaciones entre los Estados, desarrollar una concep-
ción de justicia transnacional, definida a partir de estos puntos. «Para
utilizar un término de Rawls, los teóricos de la política deben intentar
esbozar la “estructura básica” de un sistema de justicia cosmopolita
que pueda servir como un punto de orientación normativa y de guía
en la práctica política», escribe acertadamente Thomas McCarthy.61
c) El principio de la responsabilidad positiva. Al establecerse en
la argumentación del liberalismo nacionalista que a la justicia in-
ternacional le concierne solamente la regulación normativa de las
relaciones de poder entre los Estados, se pretende evitar la respon-
sabilidad de los países más desarrollados frente a la situación de los
países subdesarrollados. Frente a la réplica de los globalistas, según
la cual las desigualdades y la pobreza en el mundo son producidas
por instituciones económicas globales injustas, los liberales nacio-
nalistas reaccionan atribuyendo esta responsabilidad a factores in-
ternos existentes en las respectivas sociedades subdesarrolladas.62
Unos y otros fallan en la especificación de los responsables y en la
determinación de las injusticias producidas.
60. Thomas Pogge, «Eradicating Sistemic Poverty: Brief for a Global Resources
Dividend», en World Poverty and Humans Rights, op. cit. pp. 196-215. Otras propuestas
similares son la de un salario básico incondicional de Philiphe Van Parijs y la de un
impuesto a las transacciones de valores del premio Nobel de economía James Tobin.
61. Thomas McCarthy, «On Reconcilicing Cosmopolitan Unity and National Diver-
sity», op. cit., 240.
62. Una muy interesante caracterización de esta posición la hace Pogge en su aná-
lisis de las causas de la pobreza. Él denomina la posición de quienes atribuyen la res-
ponsabilidad de la pobreza a factores internos existentes en las sociedades subdesarro-
lladas como explicación nacionalista (nationalist explanation). Véase Thomas Pogge,
World Poverty and Humans Rights, op. cit., pp. 110 y ss.
345
Teoría crítica.pmd 345 16/12/2011, 9:36
Para establecer las responsabilidades de los países más desarrolla-
dos no es suficiente, como lo hacen los globalistas, con afirmar que la
causa de las grandes desigualdades y de la pobreza en el mundo está
determinada por el sistema económico mundial. Aunque esta afirma-
ción pueda ser cierta, formulada de esta manera es vaga e imprecisa.
En este sentido, como lo han propuesto Thomas Pogge y Reiner Forst,
para establecer las responsabilidades de los países más desarrollados
se requiere de la realización de un análisis histórico de las formas espe-
cíficas de injusticia que ha producido y produce el sistema económico
y político mundial en cada una de las sociedades. En este tipo de aná-
lisis, necesario para desarrollar una concepción de justicia social que
articule de manera correcta los distintos contextos de justicia, el local y
el global, se debe partir de especificar las experiencias de injusticia
mediante un estudio de las formas de poder y dominio que se dan
entre los Estados, entre los actores más importantes del sistema econó-
mico mundial y en el interior de las organizaciones políticas de los
países pobres. Esto último es de central importancia y por eso en el
proceso de especificación de las experiencias de injusticia es necesario
tener en cuenta los factores internos de poder y dominación en los
países subdesarrollados que son determinantes en el mantenimiento
de las estructuras de desigualdad y en la reproducción de la pobreza.63
La idea fundamental para desarrollar una concepción de justicia
distributiva transnacional es: para considerar como injustas las insti-
tuciones económicas y políticas constitutivas del orden actual de las
relaciones internacionales no basta con afirmar que existen profun-
das desigualdades entre los países más ricos y los más pobres; es ne-
cesario identificar cómo esas desigualdades radicales manifiestan una
injusticia, de la cual son responsables los países más ricos y los acto-
res más influyentes del sistema económico mundial. De la misma
forma, en los contextos de las organizaciones políticas de los países
pobres es necesario también mostrar cómo las desigualdades exis-
tentes manifiestan una injusticia, de la cual son responsables los gru-
pos más poderosos de estos países. Dicho de otra forma, la mera afir-
mación de que el poderoso crecimiento de la pobreza a nivel mundial
constituye un desafío moral de nuestro tiempo no es suficiente. Así,
escribe Pogge, «si nosotros no somos responsables de que exista esa
situación, por qué tenemos que contribuir para transformarla».64
63. Reiner Forst, «Zu einer kritischen Theorie transnationaler Gerechtigkeit», en
R. Schmücker y U. Steinvorth (eds.), Gerechtigkeit und Politik. Philosophische Perspek-
tiven, Akademie Verlag, 2002, pp. 220 y ss. Thomas Pogge, World Poverty and Humans
Rights, op. cit. pp. 112 y ss.
64. Thomas Pogge, «Eradicating Sistemic Poverty: Brief for a Global Resources
Dividend», op. cit., p. 198.
346
Teoría crítica.pmd 346 16/12/2011, 9:36
En los casos de pobreza radical en algunas regiones del mundo y
de los efectos negativos producidos por decisiones políticas, econó-
micas o ecológicas de los gobiernos de los países ricos y/o de las gran-
des empresas transnacionales, hablamos de una responsabilidad
negativa, en el sentido propuesto por Pogge. La idea de una responsa-
bilidad negativa implica demostrar que las situaciones de pobreza y
desigualdad radical constituyen un problema de justicia económica,
porque son resultado de la imposición, por parte de las naciones más
poderosas sobre las más débiles, de una determinada forma de fun-
cionamiento de las instituciones económicas y políticas a nivel glo-
bal, la cual ha producido a lo largo del proceso histórico de moderni-
zación una situación asimétrica: mientras que una parte de la
población mundial ha podido acceder a un bienestar material sufi-
ciente y satisfactorio, a otra gran parte de ella se le han negado las
mínimas posibilidades para desarrollar su vida de forma digna. «Los
pobres de este mundo no son simplemente pobres y hambrientos,
sino que son empobrecidos y conducidos al hambre por nuestras
instituciones comunes, las cuales determinan sus vidas.»65
De este modo, para establecer la responsabilidad que los países
más desarrollados tienen en la implementación de estas políticas es
necesario demostrar que hay una relación causal que vincula las si-
tuaciones de pobreza existentes en muchas regiones del mundo con
el beneficio que han obtenido los países más ricos, los actores deter-
minantes del sistema económico mundial y los grupos más podero-
sos en el interior de las organizaciones políticas de los países pobres.
Pogge muestra la existencia de esta relación causal mediante la justi-
ficación de tres planteamientos.66 El primero afirma que la desigual-
dad existente en el mundo es el efecto de instituciones comunes, par-
ticularmente, el mercado, que con la creciente globalización ha
generado una mayor desigualdad. Para justificar este planteamiento
Pogge demuestra que el sistema del mercado genera ventajas para
unas personas y desventajas para otras; que este sistema podría orga-
nizarse de una forma distinta de tal manera que la distribución de los
beneficios no produjera un aumento de las desigualdades; y que las
desigualdades que produce no pueden atribuirse a factores extraso-
ciales como limitaciones genéticas o catástrofes naturales. El segun-
do afirma que en el mundo actual se produce una apropiación abso-
lutamente desigual de las riquezas del subsuelo y de otras materias
primas del planeta. Para justificar este planteamiento Pogge muestra
65. Thomas Pogge, «Eradicating Sistemic Poverty: Brief for a Global Resources
Dividend», op. cit., p. 201.
66. Véase Thomas Pogge, «Eradicating Sistemic Poverty: Brief for a Global Resour-
ces Dividend», op. cit., pp. 199 y ss.
347
Teoría crítica.pmd 347 16/12/2011, 9:36
que las personas con mayores recursos económicos usan una parte
proporcionalmente mucho mayor de los recursos naturales disponi-
bles, y lo hacen de manera unilateral sin compensar de ninguna for-
ma a los pobres por esa apropiación. El tercero afirma que la des-
igualdad radical existente en el mundo es el resultado de un proceso
histórico atravesado por una masiva violencia. Para justificar este
planteamiento Pogge afirma que no se trata de reparaciones históri-
cas. La idea es que no se deben permitir diferencias tan grandes de-
terminadas por la posición social de las personas, cuando tener esa
posición depende de procesos históricos en los que la violación de las
reglas y principios morales y jurídicos fue lo más corriente.
Mediante la articulación de estos tres planteamientos se demues-
tra, entonces, que el actual orden mundial es injusto y que los países
más desarrollados y los ciudadanos del mundo con mayor bienestar,
tanto de los países ricos como de los pobres, están directamente invo-
lucrados en la creación y el mantenimiento de la pobreza a nivel mun-
dial. La pobreza y la desigualdad radical no son pues fenómenos dis-
tantes con los cuales los países más desarrollados y sus ciudadanos
más favorecidos no tengan nada que ver. Por el contrario, los países
más desarrollados están implicados en el destino de la población de
los países pobres en la medida en que: 1) los han obligado a la perte-
nencia a un orden mundial en el que se produce regularmente pobre-
za; 2) han contribuido a excluirlos del usufructo de materias primas;
3) han defendido una desigualdad radical que es resultado de un pro-
ceso histórico atravesado por violencia. A partir de considerar esta
implicación tienen, entonces, los países más desarrollados y los ciu-
dadanos del mundo con mayor bienestar, la responsabilidad «negati-
va» y el deber de no contribuir al mantenimiento del orden actual,
obtener provecho de él y en participar en propuestas para cambiar-
lo.67 El planteamiento de Pogge de un dividendo global de las mate-
rias primas es una propuesta de justicia redistributiva de bienes a
nivel mundial para hacer efectivas las reparaciones por los daños
producidos por el sistema económico mundial. Ésta puede entender-
se como parte del programa normativo para desarrollar la estructura
básica de un sistema de justicia cosmopolita, que permita que los
miembros de las sociedades empobrecidas por las formas de domi-
nación impuestas por el sistema económico y político global, puedan
obtener los recursos que son necesarios para la construcción de un
orden democrático y justo en sus respectivos Estados.68
67. Thomas Pogge, «Eradicating Sistemic Poverty: Brief for a Global Resources
Dividend», op. cit., p. 210.
68. Otro argumento desarrollado por Pogge para demostrar la relación causal entre
348
Teoría crítica.pmd 348 16/12/2011, 9:36
4. Conclusión
En este ensayo hemos examinado algunos de los argumentos de
las concepciones globalistas y liberales nacionalistas en torno al
problema de sí se puede extender el campo de aplicación de los
principios liberales de justicia del contexto nacional al contexto glo-
bal. El objetivo de la reconstrucción de esta discusión ha sido mos-
trar las debilidades de estos dos planteamientos para proponer una
concepción de la política en el contexto internacional que permita
dar cuenta de los problemas fundamentales de nuestras sociedades,
condicionados por la desigualdad radical y la pobreza. Mediante la
realización de una crítica a los principios básicos del liberalismo
nacionalista (el principio de la soberanía absoluta de los Estados, el
principio de la solidaridad humanitaria, el principio de la prioridad
de los derechos de ciudadanía, el principio de la responsabili-
dad positiva) y de una crítica a argumentos centrales del globalismo
(desconocimiento de los factores internos de poder y dominación
en los países subdesarrollados, desconocimiento del papel de los
Estados nacionales en la posibilidad de realización de los derechos
humanos), hemos planteado algunos elementos para la formula-
ción de una concepción de justicia transnacional, basada en una
radicalización del ideal normativo del deber de asistencia, definido
aquí como un deber negativo. Mediante la interpretación propuesta
de los derechos humanos mostramos que la regulación normativa
las instituciones globales y la persistencia de una severa pobreza en el mundo consiste en
mostrar cómo los derechos de propiedad de los recursos naturales de los países pobres,
utilizados en las transacciones comerciales con las grandes multinacionales, son asegu-
rados y garantizados por los países ricos, en virtud del reconocimiento que éstos otorgan
a los representantes políticos de los países pobres, sin tener en cuenta la legitimidad de
los respectivos gobernantes. A este poder de reconocimiento y legitimidad que se atribu-
yen los países ricos, lo denomina Pogge «privilegio internacional de recursos». En similar
sentido, desarrolla el «privilegio internacional de préstamos», que consiste en atribuir al
grupo que tenga el poder en un territorio nacional determinado, la titularidad para reali-
zar préstamos a los bancos internacionales en nombre de toda la sociedad y para impo-
ner obligaciones sobre el país hacia el futuro. Mediante la articulación de estos dos siste-
mas, Pogge muestra de qué manera las instituciones globales, al legitimar dictadores y
gobiernos corruptos, contribuyen al mantenimiento de la pobreza en el mundo subdesa-
rrollado. Analizando el caso de corrupción en Nigeria en la transición de la dictadura de
Sani Abacha al gobierno civil de Olusegun Obasanjo, Pogge señala que la corrupción allí
no puede entenderse como la expresión de un problema enraizado en sus tradiciones
culturales y tribales, como sostienen los representantes de la «explicación nacionalista».
La corrupción en Nigeria es sostenida y apoyada por los países más ricos y es utilizada
por éstos para sacar provecho económico de esta situación. Mediante la indicación de la
relación entre la conducta de los grandes actores internacionales y las consecuencias en
los países pobres, Pogge indica el camino para reorientar la política y hacer posible así la
consolidación de los derechos humanos y de la democracia en el mundo entero. Véase
Thomas Pogge, World Poverty and Humans Rights, op. cit., caps. 4 y 6.
349
Teoría crítica.pmd 349 16/12/2011, 9:36
de las relaciones entre los Estados debe hacerse a partir de la tesis
de que los Estados tienen entre sí deberes de justicia distributiva.
Esta afirmación y el argumento que demuestra las responsabilida-
des de los países más desarrollados frente a los países subdesarro-
llados, nos permite concluir diciendo que una concepción de la po-
lítica en el contexto internacional sólo es posible hoy a partir de la
construcción de una estructura básica de justicia transnacional.
Bibliografía
ARISTÓTELES (1944): Politics, ed. y trad. H. Rackham, The Loeb Classical
Library, MA: Harvard University Press, Cambridge.
BEITZ, Charles R. (1979): Political Theorie and International Relations,
N.J., Princenton.
—: «Cosmopolitan Ideals and National Sentiments», Journal of Philo-
sophy, n.º 80, pp. 591-600.
— (1980): «Justice and international Relations», en H. Gene Blocker /
Elizabeth H. Schmith (eds.), John Rawls’ Theory of Social Justice, Athens.
BARRY, Brian (1991): «Humanity and Justice in Global Perspective»,
Liberty and Justice. Esssays in Political Theory 2, Oxford.
— (1991): «Justice and Reciprocity», Liberty and Justice. Esssays in
Political Theory 2, Oxford.
CHAUVIER, Stéphane (2001): «Justice and Nakedness», en Global Justice,
ed. por Thomas Pogge, Blackwell.
CHWASZCZA, Christine (1996): «Politische Ethik II. Ethik der Interna-
tionalen Beziehungen», en Julian Nida-Rümelin (ed.), Angewandte
Ethik, Die Bereichsethiken und ihre theorethische Fundierung. Ein
Handbuch, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart.
De GREIFF, Pablo y Cronin CIORAN (eds.) (2002): Global Justice and Trans-
national Politics. Essays on the Moral and Political Challenges of Glo-
balization, The Mit Press, Cambridge, Massachusetts, Thomas Pogge
(ed.) (2001): Global Justice. Blackwell Publishers, Oxford.
FORST, Reiner (1999): «Das Grundlegende Recht auf Rechtfertigung. Zu
einer konstruktivistischen Konzeption von Menschenrechten», en
Hauke Brunkhorst, Wolfgang R. Köhler y Mathias Lutz-Bachmann,
Recht auf Menschenrechte. Menschenrechte, Demokratie und inter-
nationale Politik, Suhrkamp, Frankfurt am Main, pp. 66-105.
— (2002): «Zu einer kritischen Theorie transnationaler Gerechtigkeit»,
en R. Schmücker y U. Steinvorth (eds.), Gerechtigkeit und Politik.
Philosophische Perspektiven. Akademie Verlag, pp. 215-232.
GOSEPATH, Stefan (1998): «Zu Begründung sozialer Menschenrechte»,
en S. Gosepath y G. Lohmann (eds.), Philosophie der Menschenrechte,
Suhrkamp, Frankfurt am Main, pp. 146-187.
350
Teoría crítica.pmd 350 16/12/2011, 9:36
— (2004): Gleich Gerechtigkeit. Grundlagen eines liberalen Egalitarismus,
Surhkamp, Franffurt/M, pp. 108-214.
— (2004): «Die globale ausdehnung der Gerechtigkeit», en R. Schmücker
y U. Steinvorth (eds.), Gerechtigkeit und Politik. Philosophische Pers-
pektiven, Akademie Verlag, 2002, pp. 197-214.
HABERMAS, Jürgen (1992): Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurs-
theorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, cap. 3,
Suhrkamp, Frankfurt/M (ed. cast.: Facticidad y validez, Trotta, Ma-
drid, 1998).
— (1996): «Kant Idee des ewigen Friedens —aus dem historischen abstand
von zweihundert Jahren», en Mattias Lutz-Bachmann y James Boh-
man (eds.), Frieden durch Recht. Kants Friedensidee und das Problem
einer neuen Weltordnung, Suhrkamp, Frankfurt/M., pp. 7-24.
— (2004): «Das Kantische Projekt und der gespaltene Westen», en Der
gespaltene Westen, Suhrkamp, Frankfurt.
HAYEK, Friedrich (1960): The Constitution of Liberty, Londres, Routledge
and Kegan Paul.
HELD, David (1995): Democracy and the Global Order, Polity Press.,
Cambridge.
HÖFFE, Otfried (1999): Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, C.H.
Beck.
HONNETH, Axel (2000): «Universalismus als moralische Falle? Beding-
ungen und Grenzen einer Politik der Menschenrechte», en Axel
Honneth, Das Andere der Gerechtigkeit. Aufsäatze zur praktischen
Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
KANT, Immanuel (1997): Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Ent-
wurf, Werke in zwölf Bänden, edit. W. Weischedel, Suhrkamp,
Frankfurt, vol. XI (ed. cast.: La paz perpetua, Espasa-Calpe, Ma-
drid, 1982).
— (1997): Die Metaphysik der Sitten, Werke in zwölf Bänden, edit. W.
Weischedel, Suhrkamp, Frankfurt, vol. VIII (cito conforme a la ed.
cast.: La Metafísica de las Costumbres, Tecnos, Madrid, 1989).
KERSTING, Wolfgang (1997): Recht, Gerechtigkeit und demokratische
Tugend, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
— (2002): Kritik der Gleichheit. Über die Grenzen der Gerechtigkeit und
der Moral,Velbrück Wissenschaft, Göttingen.
LANDES, David (1998): The Wealth and Poverty of Nations: Why Some
Are so Rich and Some so Poor, Norton, Nueva York.
LAWRENCE HARRINSON, E. y Samuel HUNTIGTON (eds.) (2001): Culture
Matters. How Values Shape Humane Progress, Basic Books, Nue-
va York.
MCCARTHY, Thomas: «On Reconcilicing Cosmopolitan Unity and Na-
tional Diversity», en Pablo de Greiff y Cioran Cronin (eds.): Global
Justice and Transnational Politics. Essays on the Moral and Political
351
Teoría crítica.pmd 351 16/12/2011, 9:36
Challenges of Globalization, The Mit Press, Cambridge, Massachu-
setts, pp. 235-274.
MILLER, David: «Justice and Global Inequality», en Andrew Hurrel y
Ngaire Woods (eds.), Inequality, Globalización and World Politics,
Oxford University Press, pp. 187-210.
MONTESQUIEU, Charles-Louis (1951): De l´esprit des lois, en Ouvres Com-
pletes, vol. 2, Gallimard / Biblioteque de la Pléiade, París.
NELSON, William (1974): «Especial Rights, General Rights, and Social
Justice», Philosophy and Public Affairs, n.º 3, pp. 410-430.
NOZICK, Robert (1974): Anarchy, State and Utopia, Basil Blackwell, Oxford.
O´NEILL, Onora (2000): Bounds of Justice, Cambridge University Press.
POGGE, Thomas (1989): Realizing Rawls, Ithaca/Londres.
—: «Rawls and Global Justice», Canadian Journal of Philosophy, n.º 18,
pp. 227-256.
—: «Cosmopolitanism and Sovereignity», Ethics 103, pp. 48-75.
—: «An Egalitarian Law of Peoples», Philosophy and Public Affairs,
n.º 23, pp. 195-224.
— (1998): «Menschenrechte als moralische Ansprüche an globale Institu-
tionen», en S. Gosepath y G. Lohmann (eds.), Philosophie der Men-
schenrechte, Suhrkamp, Frankfurt am Main, pp. 378-400.
—: «Eradicating Sistemic Poverty: Brief for a Global Resources Divi-
dend», World Poverty and Humans Rights, op. cit., pp. 196-215.
RAWLS, John (1983): «The Burdens of Justice», The Journal of Philosophy,
n.º 80, pp. 600-608.
— (1995): «Replay to Habermas», The Journal of Philosophy, pp. 132-180.
— (1996): Liberalismo Político, «Las libertades básicas y su prioridad»,
Fondo de Cultura Económica, México, pp. 270-340.
— (1996): Basic Rights: Subsistence, Afluence, and US Foregn Policy,
Princeton.
— (1999): «The Law of Peoples», Cambridge, Mass., pp. 116-118.
TOCQUEVILLE, Alexis de (1979): De la démocratie en Amérique, en Ouvres,
vol. 2, Gallimard / Biblioteque de la Pléiade, París.
TUGENDHAT, Ernst (1992): Vorlesungen über Ethik, Suhrkamp, Frankfurt
am Main; Philosophische Aufsätze, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
— (1992): «Liberalism, Liberty and the Issue of Economic Human
Rights», en Philosophische Aufsätze, Suhrkamp, Frankfurt am Main,
pp. 352-370.
WALZER, Michael (1989): «The Moral Standing of States», Philosophy
and Public Affairs, 9.
352
Teoría crítica.pmd 352 16/12/2011, 9:36
CIUDADANO COSMOPOLITA
ENTRE LIBERTAD Y SEGURIDAD*
Klaus Günther
La globalización ha traído, junto con nuevas libertades, también
nuevas inseguridades. Los espacios de libre acción económica cre-
cen, las tecnologías modernas amplían cada vez más las posibilida-
des de comunicación y, con ellas, otro aspecto más de la libertad. El
mayor aumento de libertad puede constatarse en el Derecho Interna-
cional. El individuo mismo, en cuanto sujeto de los Derechos Huma-
nos, se convierte en sujeto del Derecho Internacional que se une a los
Estados soberanos, hasta ahora los únicos sujetos del Derecho Inter-
nacional. Esto se expresa de la forma más evidente en el Estatuto de
Roma sobre la creación de una Corte Penal Internacional. La comu-
nidad de los pueblos se pone delante del individuo, protegiéndolo
contra aquellos Estados soberanos que violan los Derechos Huma-
nos de manera gravísima. De esta manera, la mayoría de los ciudada-
nos nacionales han llegado a ser, al mismo tiempo, ciudadanos del
mundo (Weltbürger). Parece que el diagnóstico optimista de Kant se
ha convertido, por fin, en realidad: «Puesto que la comunidad (más
reducida o más amplia) que ha ganado terreno sin excepción entre
los pueblos de la Tierra, ahora ha llegado a un nivel en que una viola-
ción del Derecho en algún lugar del mundo se siente en todos: enton-
ces, la idea de un Derecho de ciudadano cosmopolita (Weltbürger-
recht) no es una concepción fantástica y exaltada del Derecho sino un
complemento necesario del código no escrito, del Derecho Público
así como del Derecho Internacional, al Derecho Público del hombre
en general y, de esta manera, a la paz perpetua, a la cual sólo bajo esta
condición podemos gloriarnos de estar en continuo acercamiento».1
* Traducción directa del alemán por Peter Storandt. Revisión realizada por Gusta-
vo Leyva.
1. Kant, Zum ewigen Frieden (Hacia la paz perpetua), BA 46.
353
Teoría crítica.pmd 353 16/12/2011, 9:36
A esta perspectiva optimista de una «sociedad civil que adminis-
tra al Derecho en general»2 en el nivel mundial, se opone no sólo el
hecho de que la potencia mundial que actualmente es la más gran-
de y de mayor influjo, los Estados Unidos de Norteamérica, se haya
negado a esa relativización cosmopolita de su soberanía. Entre los
muchos motivos de este rechazo está también, y no en último lugar,
la preocupación de que la pérdida de la facultad de decisión autó-
noma sobre el uso de sus medios de violencia amenace también la
seguridad precisamente de aquella forma libre de vida que, a su vez,
puede aparecer como la realización de la idea kantiana. Los atenta-
dos terroristas del 11 de septiembre de 2001 y el terrorismo interna-
cional actual parecen confirmar casi a diario ese temor. Los verda-
deros enemigos del ciudadano cosmopolita (Weltbürger) —dice el
supuesto— no son los Estados asesinos sino los terroristas y sus
redes internacionales, warlords, gobiernos criminales («Estados de-
lincuentes») y la criminalidad organizada. Ante estas amenazas el
ciudadano cosmopolita vuelve a refugiarse en el estatus de ciudada-
no nacional para obligar a su Estado a que tome las medidas apro-
piadas para protegerlo ante esos peligros. Los órdenes jurídicos
nacionales de Occidente se encuentran en camino de un Derecho
Penal y policial aún medianamente acorde con el Estado de Dere-
cho hacia un Derecho de Seguridad transnacional. Este camino ya
lo habían emprendido antes de la creciente amenaza terrorista, para
la cual el 11 de septiembre de 2001 es la fecha más señalada. Este
crimen funcionó sólo como acelerador —si bien muy potente— de
una evolución, iniciada desde antes, hacia una arquitectura trans-
nacional de seguridad. Ésta interviene profundamente en los dere-
chos de libertad individuales, tanto en los derechos fundamentales
del ciudadano nacional como en los Derechos Humanos del ciuda-
dano cosmopolita. Parece ser que la libertad que por un lado se le
garantiza al individuo en cuanto ciudadano cosmopolita, se le vuel-
ve a quitar por el otro cuando de su seguridad se trata. Un ejemplo
tomado de la Unión Europea ilustra esa dialéctica de aumento y
pérdida de libertad: con la apertura de las fronteras entre los Esta-
dos contratantes del Acuerdo de Schengen la revisión personal, que
antes se llevó a cabo en las fronteras, se trasfirió al interior del país.
Algunos Estados alemanes introdujeron la así llamada «pesquisa
velada», que permite revisar a las personas, independientemente de
una eventual sospecha, en el marco del «combate preventivo a la
criminalidad». En este caso, la ampliación de la libertad de tránsito
2. Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (Idea de una
historia universal en sentido cosmopolita), «Fünfter Satz» (Proposición no. 5), en A 394.
354
Teoría crítica.pmd 354 16/12/2011, 9:36
más allá de las fronteras (ninguna revisión al pasar la frontera) va
acompañada de una pérdida de libertad (revisión al interior del país
aun antes del límite que constituye la sospecha de un peligro o de
un delito). A continuación seguiré el trazo de esta arquitectura trans-
nacional de seguridad y mostraré cómo de esta forma se están di-
solviendo las tradicionales categorías jurídicas que aseguraban la
libertad. En un tercer paso buscaré los motivos y las explicaciones
de por qué actualmente se considera como legítima y se acepta en
gran medida la primacía de la seguridad sobre la libertad.
1. La arquitectura transnacional de seguridad
Además del Derecho Penal, sirven como elementos adicionales
de la arquitectura de seguridad el Derecho policial, medidas de in-
teligencia y operaciones militares. En su conjunto, forman equiva-
lentes funcionales para la creación de un «espacio de seguridad in-
terna» cuyo límite exterior es trazado ya no por las fronteras
nacionales sino por el conjunto de los países que persiguen en co-
mún el mismo objetivo de procuración de seguridad. En este senti-
do, la Unión Europea se compromete, según el Artículo 29 del Acuer-
do sobre la Unión Europea, en una mención doble que llama la
atención, con el objetivo de «proveer a los ciudadanos, en un espa-
cio de libertad, seguridad y Derecho, un alto grado de seguridad al
desarrollar un proceder común de los Estados miembros en el ám-
bito de cooperación policial y judicial relativa a los asuntos penales
[...]». En este caso ya se ha consumado la orientación del Derecho
Penal hacia la garantía de seguridad. Se está confirmando median-
te el Proyecto de Acuerdo para una Constitución Europea, en cuyo
art. III-158 se le obliga a la Unión a que coordine la cooperación
entre las autoridades policiales y los órganos de procuración de jus-
ticia para «garantizar un alto nivel de seguridad». El «espacio de
libertad, seguridad y derecho» está incluido en los objetivos de la
Unión (cap. I, art. 3), y en la Carta de Derechos Fundamentales se
mencionan la libertad y la seguridad de un aliento; el art. II-6 dice:
«Toda persona tiene el derecho a la libertad y la seguridad».
La elección del medio para generar ese espacio de seguridad no
se rige por principios y sus condiciones de aplicación sino por el alto
nivel de seguridad decretado como meta y las respectivas situacio-
nes de peligro y oportunidades como condiciones marginales. Los
peligros contra los cuales se erige una arquitectura transnacional de
seguridad, los constituyen la criminalidad organizada e —intensifi-
cando y acelerando desde el 11 de septiembre de 2001 una evolu-
355
Teoría crítica.pmd 355 16/12/2011, 9:36
ción ya iniciada— el terrorismo internacional. Desde entonces se
habla del Derecho Penal casi exclusivamente en relación con la se-
guridad interna, y toda reforma al Derecho Penal viene incluida en
un conjunto de medidas que afectan, además, el Derecho policial y
de buen gobierno, así como a los servicios de inteligencia y ahora
también ya a las fuerzas armadas. En este contexto se extienden
cada vez más los límites y las competencias dentro de cada uno de
los ámbitos jurídicos. En el Derecho policial, que faculta a tomar
medidas de defensa contra peligros concretos, guardando la propor-
cionalidad, el límite de intervención se sitúa ya mucho antes de la
sospecha de peligro y depende únicamente del juicio subjetivo de
las autoridades de defensa contra peligros. La extensión del Dere-
cho Penal hacia el área previa a la violación de un bien jurídico
empezó desde ya hace tiempo. La lucha contra la criminalidad or-
ganizada fue además la puerta de entrada para endurecimientos esen-
ciales del Derecho Penal material y del Derecho procesal penal (Ley
sobre el combate a la criminalidad organizada, aprobada en 1992).
Este hecho ha conducido a una sectorización del derecho procesal
penal: en las averiguaciones en torno a la criminalidad organizada
hay más medidas permitidas y se pueden violar de modo más pro-
fundo y amplio los derechos fundamentales que en otros casos. En
el centro de la atención pública estuvo la introducción de la así lla-
mada «Gran Operación de Escucha» (de domicilios privados), im-
plementada tanto en las leyes policiales de los Estados como en el
Código Procesal Penal. La imparcialidad del procedimiento dismi-
nuye proporcionalmente con el grado de organización de la crimi-
nalidad a perseguir. Además ha sido intensificado el entrelazamien-
to entre la defensa preventiva contra peligros y la persecución penal
represiva; el «cambio de vía» entre la prevención de peligros y la
persecución penal represiva —que ya se estaba perfilando anteriro-
mente— se establece como permanente: los conocimientos obteni-
dos en el combate preventivo a la criminalidad pueden utilizarse
también en el proceso de averiguación previa, incluso mucho antes
de llegar al límite que constituye la sospecha inicial. Finalmente, se
eliminaron los límites no sólo entre las autoridades de defensa con-
tra peligros y las de persecución penal, sino también entre éstas y los
servicios de inteligencia: el Servicio Federal de Inteligencia (Bun-
desnachrichtendienst) puede iniciar procedimientos penales con base
en sus conocimientos (art. 1 § 1-3 G10).3 Éste es un indicio de que
desde hace mucho tiempo el combate contra la criminalidad orga-
nizada se está llevando a cabo también con medidas de inteligencia
3. Cfr. la exposición integral en Albrecht, 2002: 96 y ss.
356
Teoría crítica.pmd 356 16/12/2011, 9:36
y recursos militares. Hace bastante tiempo que la descripción de
este cambio como «Derecho Penal contra un enemigo», otrora con
espíritu crítico, adquirió un significado afirmativo.4 Por eso debería
abandonarse, por fin, la ficción de un Derecho Penal homogéneo y,
con mayor razón, de un Código procesal penal homogéneo. De he-
cho, existen desde hace mucho derechos procesales penales total-
mente diferentes que, por su parte, sólo constituyen elementos de
una arquitectura transnacional de seguridad.
En tanto que varios Estados reforman en conjunto y de modo
coordinado su respectivo Derecho nacional en dicho sentido y en
una misma dirección, se puede hablar de una transnacionalización.
Ésta se manifiesta no tanto en un fundamento jurídico común de
vigencia supranacional ni tampoco en la creación de una autoridad
de seguridad omnipotente, sino más bien en la forma de coordina-
ción y cooperación intergubernamentales. Los gobiernos acuerdan
tomar medidas preventivas y represivas homogéneas y armoniza-
das de combate a la criminalidad; de modo que se conserva la res-
pectiva soberanía legislativa nacional, pero los resultados de ello
armonizan de tal forma que funcionalmente surge un Derecho de
Seguridad transnacional homogéneo. Además, se generan redes in-
tergubernamentales por medio de la cooperación transnacional,
iniciada por los gobiernos, entre los servicios de inteligencia y las
autoridades policiales y de persecución penal, sobre todo con res-
pecto al intercambio de información. Estas redes se componen de
una interconexión de diferentes autoridades gubernamentales, tan-
to en el nivel nacional en cuanto interconexión entre autoridades
policiales, de persecución penal, de inteligencia y militares, como
en el nivel trasnacional en cuanto interconexión más allá de las fron-
teras nacionales.
¿No se opone este desarrollo a la pérdida de relevancia de la
soberanía del Estado nacional que constatamos arriba, debido a la
relativización en relación con los Derechos Humanos? El concepto
de soberanía moderno presuponía no sólo un monopolio de deci-
sión último y supremo en la legislación, sino también un monopo-
lio respecto de la disposición última sobre los medios de violencia.
Sin embargo, el monopolio militar y policial de violencia, junto con
el monopolio de ejecución y cumplimiento de la pena, es separado
cada vez más de su arraigo en el fundamento místico de una sobe-
ranía nacional y es racionalizado, por así decirlo, en términos de
4. Acerca del desarrollo de un «Derecho Penal para el enemigo» orientado por cate-
gorías militares, en virtud de los (presuntos) peligros globales causados por le crimina-
lidad, cfr. Jakobs, 2000: 46 y ss.
357
Teoría crítica.pmd 357 16/12/2011, 9:36
tecnología de seguridad. La función de seguridad del Estado puede
desvincularse del Estado nacional territorial; el que ambos actual-
mente todavía coincidan, sólo parece ser un fenómeno transitorio.
El Estado se transforma en cuanto a esa función en una agencia de
seguridad que compite y coopera con otros proveedores de servicios
de seguridad. Éstos incluyen los servicios de seguridad privados,
que se organizan cada vez más a escala transnacional, y las redes y
cooperaciones intergubernamentales, que también se someten con
cada vez mayor claridad a la función única de proveer seguridad.
La agencia gubernamental de seguridad no se ocupa de tareas de
seguridad cualitativamente distintas, sino sólo cuantitativamente
mayores y más complejas que los servicios de seguridad privados.
Por lo tanto, los Estados nacionales optan cada vez más por privati-
zar las funciones de seguridad, especialmente la defensa preventiva
contra peligros. Actualmente, esto incluso vale ya para la garantía
de seguridad externa, como lo demuestra el empleo de servicios de
seguridad privados en Irak por el gobierno de EE. UU. En todas
aquellas partes donde el Estado ya no puede o no quiere proveer
seguridad, aumenta la demanda de servicios de seguridad privados.
Ciertamente, la organización conforme al principio del mercado y
la comercialización de la seguridad tienen como consecuencia que
ésta quede sujeta a los imperativos del sistema económico. La segu-
ridad se convierte en un bien escaso y caro, del cual sólo disfruta el
que puede pagarlo, y se distribuye de forma desigual. La garantía de
seguridad por parte del Estado se distingue de esa forma al menos
por el mandamiento de trato equitativo, aunque de hecho puede
haber diferencias más o menos notables en la selectividad con la
que unos son protegidos contra el peligro y los otros no. Pero el
momento decisivo radica en el hecho de que el Estado, en cuanto
agencia de seguridad, satisface una demanda de seguridad al igual
que los servicios de seguridad privados, con la única diferencia de
que él no recibe una recompensa monetaria sino política. Quien
demanda seguridad de forma política y cuenta con la suficiente fuer-
za de premiar su otorgamiento de forma política también —por
ejemplo, con la mayoría de los votos en la próxima elección— reci-
birá el correspondiente «paquete de seguridad». Si bien el derecho
de seguridad puede permanecer todavía formalmente ligado a una
legislación nacional y un poder ejecutivo sujeto a las leyes, en tér-
minos materiales hace mucho tiempo que se liberó de ellos, convir-
tiéndose en un servicio que se presta casi a discreción. Una garantía
de seguridad que provee el Estado en competencia y en coopera-
ción con los servicios de seguridad privados y en conexión trans-
nacional con otros Estados, se distingue sustancialmente de aquella
358
Teoría crítica.pmd 358 16/12/2011, 9:36
concepción de Hobbes según la cual la garantía de seguridad por
parte del Estado constituye incluso el fundamento de existencia de
la soberanía de éste.
2. La disolución de las categorías jurídicas
En el debate sobre la adecuada proporción entre libertad y segu-
ridad que siguió al 11 de septiembre de 2001, la seguridad obtuvo
claramente la prioridad.5 Las consecuencias para la política anticri-
men reafirman el camino que ya se había emprendido hacia la crea-
ción de un derecho trasnacional de seguridad. A la arquitectura de
seguridad se le agregó la guerra ofensiva preventiva y, en general, el
uso de medios militares de violencia más allá del único caso conoci-
do hasta entonces, el de la intervención humanitaria. La interco-
nexión funcional entre las autoridades de persecución penal y las
policiales, así como los servicios de inteligencia, se amplía median-
te las fuerzas armadas. La guerra de Afganistán pudo justificarse
como represalia punitiva, como medida de persecución penal con-
tra los autores intelectuales de los atentados del 11 de septiembre,
como medida policial preventiva para combatir el terrorismo inter-
nacional y, con ello, para prevenir futuros atentados, y como guerra
preventiva en defensa contra peligros nacientes. Estas diferentes
justificaciones —independientemente de su muy pobre poder de
convicción—6 se neutralizan mutuamente con respecto de sus pre-
misas y consecuencias jurídicas. Se disuelven las categorías jurídi-
cas y con ellas tanto las competencias y responsabilidades, las obli-
gaciones y la imputación de su eventual incumplimiento, como las
vías por las cuales el ejercicio de las facultades legales puede ser
controlado judicialmente. Una acción policial estaría vinculada con
los requisitos del Derecho policial, la existencia de un peligro y la
proporcionalidad de la intervención con su revisión por parte de la
jurisdicción administrativa; una medida de persecución penal, con
la presencia de una sospecha de criminalidad objetiva, y se sujeta-
ría también al principio restrictivo de proporcionalidad, con las
correspondientes posibilidades de revisión judicial; una acción pu-
nitiva no debería llevarse a cabo sin un proceso justo con reaccio-
nes previamente establecidas, la pena misma también debería ser
equitativa y no excesiva pero, sobre todo, debería afectar únicamente
5. En torno a la crítica a esta falsa oposición en relación con la discusión correspon-
diente en EE.UU. cfr. Dworkin, 2002: 48 y ss.
6. En tono crítico: Prittwitz, 2002.
359
Teoría crítica.pmd 359 16/12/2011, 9:36
a los culpables y no a inocentes, en cuanto los así llamados «daños
colaterales». Si bien una guerra preventiva de legítima defensa pue-
de realizarse dentro de marcos jurídicos definidos menos estrecha-
mente, el Derecho Internacional humanitario ya ha prohibido una
serie de medidas militares, sobre todo en relación con el trato de los
prisioneros y de la población civil.
La disolución de ciertas definiciones jurídicas se hace evidente
con el trato de los prisioneros en la Bahía de Guantánamo, en Cuba:
Su estatus es totalmente indefinido, las imputaciones varían entre
«preso (criminal)», «prisionero de guerra» o «internado preventivo»,
dependiendo de qué justificación se necesite en ese momento o qué
crítica se tenga que rechazar. Con la nueva creación del estatus de
«combatiente ilegal» la administración estadounidense parece que-
rer eludir todas las imputaciones tradicionales y los derechos que de
ellas se derivan.7 Cuando los militares estadounidenses habían cap-
turado a Saddam Hussein, el hecho se dio a conocer a la opinión
pública con la frase «We´ve got him!»: igual que cuando las autorida-
des de persecución penal avisan de la detención de un presunto de-
lincuente. Bajo este aspecto, la guerra de Irak habría sido una gran
acción penal. Otro asunto es, por su parte, la nueva doctrina de la
guerra ofensiva preventiva. Para ella se presentan argumentos pare-
cidos a los de las medidas de defensa policial contra peligros, impli-
cando la misma tendencia de anticipación y subjetivación del límite
de intervención policial hacia el terreno previo a un presunto peligro,
definido por la policía según su valoración subjetiva. Dice la doctrina
Bush sobre el uso preventivo (prevemptive) de medios de violencia:
«Cuanto mayor sea la amenaza, tanto mayor será el riesgo que se
genere por la no-acción; y tanto más convincente será el argumento a
favor de acciones anticipatorias en defensa propia, incluso si hay in-
certidumbre respecto a cuándo y dónde atacará el enemigo».8 Esta
doctrina se lee, al mismo tiempo, como la afirmación central del nue-
vo Derecho de Seguridad transnacional.
Siguiendo la forma arriba descrita de coordinación interguber-
namental se han aprobado, además, en varias series, nuevas leyes
de seguridad, con las cuales se conjuntan y continúan las evolucio-
nes ya mencionadas. Esto puede demostrarse de manera ejemplar
con los dos «paquetes de seguridad» alemanes, cuyas medidas indi-
viduales se aprobaron en los últimos dos años. La estrecha interco-
7. Cfr. Fletcher, 2002.
8. La documentación de la nueva doctrina Bush en: Frankfurter Rundschau,
28.9.2002, p. 14; acerca de la subjetivación de los requisitos de intervención del Dere-
cho policial cfr. Poscher, 1999.
360
Teoría crítica.pmd 360 16/12/2011, 9:36
nexión entre el Derecho Penal y el poder ejecutivo ha sido reforzada
con la inserción de un nuevo § 129b en el Código Penal, que extien-
de hacia el extranjero la figura de delito de formar una asociación
terrorista, sujetando al mismo tiempo la persecución a una autori-
zación por el poder ejecutivo (Ministro Federal de Justicia) y ésta a
requisitos tan vagos como el menosprecio «de la idea del entendi-
miento entre los pueblos». Pero sobre todo, se ampliaron para las
autoridades las facultades de control y de obtención de informa-
ción. En consecuencia, únicamente hay razones pragmáticas de
organización para mantener la separación institucional entre las
fuerzas armadas, los servicios de inteligencia, la policía y la perse-
cución penal. Erhard Denninger habla en este contexto ya de una
«interconexión funcional de pesquisa preventiva» entre los servi-
cios de inteligencia y la policía en el campo del combate al terroris-
mo.9 Si bien para la agencia gubernamental de seguridad la disposi-
ción monopolista sobre los medios de violencia sigue siendo esencial,
el objetivo de una lucha preventiva contra el terrorismo transferida
al ámbito previo a la sospecha de peligro se logra primordialmente
mediante la recolección, el almacenamiento y la transmisión inte-
grales de información. Por lo tanto, la «interconexión funcional de
pesquisa preventiva» consiste principalmente en disposiciones or-
ganizativas y legales sobre la facultad de recolectar datos, repartida
entre las diferentes autoridades de seguridad, de orden público y de
persecución penal así como los servicios de inteligencia, y sobre el
flujo de datos entre ellos sin obstáculos.10 De esta manera, se inter-
viene profundamente en los derechos fundamentales de libertad de
los ciudadanos, sobre todo en el derecho de autodeterminación re-
lativa a la información. La protección legal contra violaciones a las
garantías individuales, necesaria en el Estado de Derecho, se les
está negando en la mayoría de los casos porque, debido al carácter
secreto de las medidas, no se enteran de ellas, así que también que-
da excluido en gran medida un control judicial que asegure la liber-
tad. También de esta forma se restringe la libertad de los ciudada-
nos. Finalmente, la función de la división de poderes como garantía
de libertad también corre peligro, si a través de una interconexión
de información, se les une a diferentes autoridades que de propósi-
to se encuentran ubicadas en distintos niveles del Estado (por ej., el
servicio de inteligencia en el nivel federal, las autoridades policiales
y de persecución penal en el nivel estatal) y si a los servicios de
inteligencia incluso se les asignan facultades de averiguación. La
9. Denninger, 2002: 99.
10. Cfr. los detalles en: Lepsius, 2004: 74 y ss.
361
Teoría crítica.pmd 361 16/12/2011, 9:36
separación de las funciones y autoridades de defensa contra peli-
gros, de persecución penal y de reconocimiento militar y de inte-
ligencia pertenece a los principios elementales de una división de
poderes que garantiza la libertad. Es sólo la estructura en forma de
red, compuesta de diferentes autoridades asignadas a distintos po-
deres del Estado, la que hace la diferencia entre la interconexión
funcional de pesquisa y una oficina centralizada de seguridad.
3. ¿Por qué se antepone la seguridad a la libertad?
Aunque el Derecho de Seguridad transnacional, que se está con-
figurando y que en su mayor parte está todavía mediado por la le-
gislación de Estados nacionales, afecta profundamente a los res-
pectivos derechos fundamentales y humanos de los ciudadanos,
perjudica su protección jurídica ante violaciones a los derechos fun-
damentales por parte del Estado y los expone al poder de interven-
ción acumulado de una red gubernamental y transnacional de se-
guridad, ellos en su mayoría no lo perciben como restricción de sus
derechos o aceptan ésta como tal sin ofrecer resistencia. Se impone
la sospecha de que las amenazas puestas en escena por los medios
de comunicación, primero los convierten en víctimas de miedos
irracionales, amaenazas que, además de ello, son explotadas des-
pués por políticos que actúan de manera populista en favor de sus
propios intereses, o que simplemente se han «olvidado» de sus pro-
pios derechos de libertad.11
No obstante, Michael Ignatieff advirtió que la mayoría que apo-
ya o se conforma con semejantes medidas de restricción de los de-
rechos fundamentales de libertad no debe ser considerada simple-
mente como tonta u olvidadiza. «Unless we assume that the public
are dupes, we need to consider the possibility that strong measures,
harmful to civil liberties, actually appeal to majority opinion.»12 El
motivo porque se aceptan las restricciones de libertad ha de radicar
más bien en el hecho de que este derecho de seguridad figura bajo
el título de una promesa de seguridad de los ciudadanos «buenos»
en contra de los «malos» en una lucha internacional contra el cri-
men organizado y el terrorismo internacional. La gente está dis-
puesta a pagar con restricciones de libertad porque tiene motivos
para la expectativa, siendo ciudadanos «buenos», de no ser afecta-
da. Los autores de las leyes de seguridad ya no tienen por qué ima-
11. Cfr. Albrecht, 2002.
12. Ignatieff, 2004: 59.
362
Teoría crítica.pmd 362 16/12/2011, 9:36
ginarse qué consecuencias tendría su decisión para ellos mismos en
tanto destinatarios de la ley, porque creen tener razones para supo-
ner que ellos mismos jamás llegarán a esa situación. «A majority of
citizens is unlikely to bear any of the direct costs of abridgment.»13 En
el sentido de un cálculo costo-beneficio, supuestamente se está dis-
puesto a aceptar una gran cantidad de potenciales restricciones de
libertad si de esta manera pueden aumentar o estabilizarse los es-
pacios reales de libertad en su conjunto —en el supuesto de que las
potenciales restricciones de libertad se harán reales únicamente para
las «ovejas negras» de la minoría, mas no para la mayoría de los que
fácticamente se benefician de los espacios de libertad extendidos y
asegurados. Esto vale sobre todo, cuando se trata de libertades eco-
nómicas, mientras que las restricciones del derecho de seguridad
sólo afectan las libertades cívicas clásicas.
De este modo, sin embargo, se está rescindiendo el contrato so-
cial. Tal legislación viola una regla fundamental en la que se basa la
distinción entre mayoría y minoría en el proceso de legislación de-
mocrática. Kant señaló esta regla fundamental como característica
definitoria de la constitución republicana. Es la regla de imparciali-
dad o reciprocidad de la legislación, la cual garantiza la libertad e
igualdad de los ciudadanos. Según Kant, la libertad jurídica externa
es «la facultad de obedecer únicamente a leyes externas a las que he
podido dar mi consentimiento», y la igualdad dentro de un Estado,
«aquella relación entre los ciudadanos que no permite al uno obli-
gar jurídicamente al otro sin someterse al mismo tiempo a la ley de
poder ser obligado recíprocamente por éste de la misma manera».14
Esta regla fundamental ya no funciona si puedo anticipar que la ley
que restringe la libertad no me afectará a mí sino únicamente a
otros. Esto puede suceder absolutamente al abrigo de una ley uni-
versal que rige un número indefinido de casos y de personas, es
decir, a todos los ciudadanos por igual. La universalidad semántica
de la ley no puede impedir su aplicación selectiva y discriminatoria.
Si una ley que permite al Estado escuchar en domicilios privados
atañe fácticamente sólo a una minoría, lo mismo que una ley que
somete a los extranjeros a medidas especiales de control, entonces
puede adelantarse para la mayoría que ella no será afectada por esa
ley y que nadie podrá obligarla recíprocamente a someterse a la
misma ley. Entonces, la ley universal se convierte en un instrumen-
to de dominación de una mayoría sobre una minoría.
13. Ignatieff, ibíd.: 59 y 61.
14. Kant, Zum ewigen Frieden, «Erster Definitivartikel zum ewigen Frieden», BA
21 (nota).
363
Teoría crítica.pmd 363 16/12/2011, 9:36
Ahora bien: ni Kant ni los otros defensores de esta tradición
republicana, desde Rousseau hasta John Rawls, afirmaron jamás
que esta prueba de imparcialidad deba funcionar realmente. Basta
la aplicación hipotética de la ley restrictiva de la libertad a uno mis-
mo para probar si permite establecer privilegios ilegítimos o discri-
minaciones. Sin embargo, esta autoaplicación hipotética fracasará
en todos aquellos casos en que yo pueda mirar detrás del velo de la
ignorancia y sepa que la ley formalmente me podrá afectar de ma-
nera formal pero por razones de hecho no lo hará. Franz Neumann
supuso, en su famoso y controvertido tratado sobre el Der Funktions-
wandel des Gesetzes im Recht der bürgerlichen Gesellschaft (Cambio
de función de la ley en la sociedad burguesa), del año 1937, que la
instrumentalización de la universalidad de la ley para intereses par-
ticulares era la característica esencial del capitalismo monopolis-
ta.15 Lo que actualmente parece suceder es que la que en cada caso
sea la mayoría de la sociedad instrumentaliza la ley universal para
defender su forma de vida contra las formas de vida de las minorías.
Se está perfilando una eticización (Ethisierung) de la ley universal.
Lo que la mayoría protege, de esta manera, es su concepción de
derechos de libertad, su forma libre de vida. Esta concepción es
selectiva al dar mayor valor a ciertos aspectos de libertad frente a
otros. Se rechazan como ilegítimas sólo las intervenciones en aque-
llos aspectos de libertad, pero no en éstos.
De qué aspectos de libertad se trata, se evidencia con el simple
ejemplo de que actualmente un aumento de impuestos es percibi-
do como una mayor intervención en la libertad que la gran opera-
ción de espionaje telefónico en domicilios privados o las mencio-
nadas medidas de restricción a la libertad en el marco de la Ley
sobre el combate al terrorismo. El cambio de línea por parte del
Estado que constatamos con respecto de los Derechos Humanos,
al convertirse éste —originalmente el garante y adversario nato de
los Derechos Humanos— en su protector en contra de terceros,
puede demostrarse también en el Derecho Penal y policial inter-
no. El Estado sancionador y defensor contra peligros es percibido,
generalmente, no como un potencial destructor de la libertad sino
como su protector, que debería mostrar mayor actividad. Las ame-
nazas para la libertad que provienen de terceros son consideradas
más graves que las intervenciones arbitrarias del Estado, trasmiti-
das a través de una larga experiencia histórica. A continuación
quiero reproducir con pocas palabras clave este cambio, utilizan-
do el ejemplo de los efectos que produce sobre un Derecho Penal
15. Neumann, 1967.
364
Teoría crítica.pmd 364 16/12/2011, 9:36
que antes se había concebido como un Derecho que permite y
protege una libertad equitativa.
La conciencia moderna de libertad se desarrolla históricamente
a partir de experiencias mayormente negativas, hechas con un Es-
tado que, por así decirlo, en virtud de su propia naturaleza (es decir,
de la disposición sobre el monopolio de violencia y del interés pre-
dominante por su autoconservación) tiende a restringir la libertad
del individuo. Inicialmente fueron, sobre todo, las violaciones a
la libertad de culto las que fortalecieron la conciencia moderna de
libertad; más adelante se pusieron en el centro la arbitrariedad del
Estado absolutista (las detenciones arbitrarias, lettres de cachet) y la
regulación de la libertad económica por parte del Estado hasta el
último detalle (el mercantilismo, la lucha por la libertad industrial).
También en estos casos vale ya el que la liberación de esas relacio-
nes de un Estado benefactor paternalista se percibió a la vez como
amenaza (véase la resistencia por parte de las corporaciones de ar-
tesanos). A eso se agregaron en el siglo XIX las restricciones a las
libertades de opinión, de prensa y de asociación. Estas pocas esta-
ciones, destacadas pero seguramente incompletas, del desarrollo
histórico de la conciencia moderna de libertad evidencian suficien-
temente que la semántica de la libertad se deriva esencialmente del
conflicto con el Estado.16 Fenomenológicamente hablando, la liber-
tad moderna constituye una libertad conquistada contra el Esta-
do.17 Estas experiencias históricas explicarán por qué los ciudada-
nos legisladores de lo penal lograron cambiar, al menos parcialmente,
su papel de autores por el rol de destinatarios: también siendo un
«buen» ciudadano se pudo hacer experiencias negativas con el Es-
tado sancionador al participar en una asamblea que luego fue pro-
hibida sin consideración, o al expresar opiniones que se estigmati-
zaron y persiguieron como de alta traición.
Es en la controversia con y contra el Estado que se desarrolla la
concepción de libertad propia del liberalismo: Una sociedad que se
regula a sí misma de modo autónomo, principalmente por medio
del mercado y de la competencia, sólo necesita del Estado para ga-
rantizar el marco de autorregulación, es decir, la misma libertad
mediante leyes universales (especialmente las libertades de propie-
dad y de contrato) y la protección externa.18 Sin embargo, la histo-
16. Para obtener un panorama más amplio cfr. Grimm, 1987; Böckenförde, 1976.
17. Acentuando claramente la oposición a la concepción de libertad de la antigüe-
dad: Constant, 1819. El que la concepción antigua de libertad juega, sin embargo, un
papel central para la autoconsitución de la sociedad civil republicana moderna en con-
tra del Estado de atención paternalista, lo demuestra Skinner, 1998.
18. Cfr. el resumen preciso de Rudolf Wiethölter, en Wiethölter, 1974: 47-54.
365
Teoría crítica.pmd 365 16/12/2011, 9:36
ria de las sociedades industriales modernas que siguen esa concep-
ción de libertad, también revela pronto sus deficiencias: el uso indi-
vidual de la libertad genera riesgos nuevos, que pueden ser amorti-
guados no por el individuo sino únicamente por la sociedad en su
conjunto. Esto vale particularmente para las consecuencias socia-
les de la libre acción económico-racional. Los márgenes de libertad
individuales, aunque estén formalmente repartidos de modo equi-
tativo, presuponen el acceso a los correspondientes recursos mate-
riales para poder hacer un uso fáctico de ellos. Este acceso, a su vez,
está distribuido de forma desigual. Además, la libertad individual
se encuentra expuesta a riesgos no sujetos al mando individual: ac-
cidente, enfermedad, desempleo, vejez. En reacción a estos peli-
gros, que llegan a constituirse en inestabilidades sociales, el Estado
se convierte en un Estado intervencionista que mediante redistri-
bución produce una igualdad social para que la libertad individual
pueda ejercerse equitativamente, no sólo de manera normativa sino
también fáctica.19 A fin de disponer de recursos suficientes para la
redistribución, el Estado más adelante empieza a obrar en la econo-
mía, haciéndose cargo de la conducción macroeconómica: inver-
sión, subsidios, empresas (para)estatales y bancos. Con la creciente
participación del Estado se hace obsoleta la presunta separación
entre el Estado y la sociedad (esencialmente autorreguladora). De
esta forma, el Estado se convierte de adversario en garante de la
libertad. Por ende, se modifica la experiencia generalizada de liber-
tad que impregna concretamente su comprensión: de la libertad
conquistada por uno mismo y protegida por el Estado sólo en sus
límites externos mediante leyes abstractas, universales, previsibles
y determinadas, a la libertad constituida por el Estado. Entonces, la
seguridad social se convierte pronto en seguridad global frente a
todos los riesgos y peligros; seguridad cuya garantía se espera del
Estado intervencionista.20 En el paradigma del Estado de Bienestar,
también la criminalidad se interpreta como un problema esencial-
mente social, ante el cual el Estado intervencionista reacciona con
sus recursos específicos: «Crime was a social problem that is presen-
ted in the form of individual, criminal acts».21 Por consiguiente, la
criminalidad era causalmente explicada por las circunstancias psí-
quicas y sociales que convirtieron al delincuente en lo que era en el
momento de la comisión del delito. Sobre todo, la desigualdad so-
cial, con sus consecuencias de privación, marginación y discrimi-
19. Cfr. a manera de resumen los artículos en: Stolleis, 2001.
20. Isensee, 1983.
21. Garland/Sparks, 2000: 8.
366
Teoría crítica.pmd 366 16/12/2011, 9:36
nación, se consideraba el factor causal más importante para la ex-
plicación de conductas divergentes: «If there was a central explana-
tory theme, it was the welfarist one of “social deprivation” and subse-
quently of “relative deprivation”. Individuals became delinquent
because they were deprived of proper education, or family socialisation,
or job opportunities, or proper treatment for their social and psycho-
logical problems».22 Por lo tanto, la reacción ante la criminalidad
tenía el fin no sólo de proteger a la sociedad sino, en lo sustancial,
de reponer y compensar una socialización deficiente. La resociali-
zación se convirtió, al menos, en el objetivo primordial del castigo
en el cumplimiento (§ 2 de la Ley Penitenciaria). También en este
caso era posible todavía el cambio de papel entre ciudadano legisla-
dor y destinatario. El delincuente pertenece en sí a la sociedad y se
hizo delincuente a causa de su discriminación y privación social
(de la que él tiene ninguna o poca culpa, pero la sociedad, toda o
muchísima); se trata de convertirlo mediante acciones apropiadas
en un miembro igual y libre, de ayudarlo a que lleve una vida libre
de sanción en la sociedad y que haga de su libertad un uso tal que
no perjudique a otros.
No son únicamente las deficiencias de implementación de ese
programa las que han conducido al abandono del paradigma de
resocialización y, en general, del Estado de Bienestar. La crisis fi-
nanciera del Estado tributario, la globalización de la economía con
sus múltiples consecuencias, las revoluciones en la tecnología de
comunicaciones: todo esto ha contribuido a un cambio profundo
de la estatalidad y, con ello, de la relación entre el Estado y la socie-
dad.23 El Estado de Bienestar era nacional, y si efectivamente haya
sido posible satisfacer los múltiples reclamos de prestaciones, ocu-
rrió eso únicamente dentro del territorio marcado por fronteras
nacionales. En cambio, el Estado actual es —utilizando un término
de Philip Bobbitt— un «Estado-mercado» (market-state)24 que obra
a nivel transnacional principalmente al servicio de la globalización
del sistema económico a fin de asegurar las resultantes oportunida-
des para sus electores: «Such a state depends on the international
capital markets and, to a lesser degree, on the modern multinatio-
nal business network to create stability in the world economy, in pre-
ference to management by national or transnational political bodies».25
Mientras que el Estado de Bienestar buscó fomentar un bien co-
22. Ibíd.: 9.
23. Cfr. los artículos en Honneth, 2002.
24. Bobbitt, 2003.
25. Ibíd.: 229.
367
Teoría crítica.pmd 367 16/12/2011, 9:36
mún nacional al redistribuir recursos o facilitarlos él mismo, al Es-
tado-mercado le interesa únicamente la ampliación y el asegura-
miento de opciones y oportunidades: «Like the nation-state it does
not see the State as more than a minimal provider or redistributor.
Whereas the nation-state justified itself as an instrument to serve the
welfare of the people (the nation), the market-state exists to maximize
the opportunities enjoyed by all members of society».26 Esto conduce
a que la comprensión actual de libertad se oriente de manera nega-
tiva por aquel modelo del Estado de Bienestar que otrora se consi-
deró como la condición de posibilidad de libertad individual, orga-
nizada por el Estado y producida mediante la acción solidaria. Ahora,
el Estado de Bienestar y sus reglas jurídicas son experimentados
como restricciones ilegítimas de libertad: ilegítimas porque la liber-
tad consiste, sobre todo, en posibilidades de elección y opciones
individuales. La libertad es esencialmente libertad de consumo. El
Estado no tiene la función de distribuir inmediatamente recursos a
algunos y, de esta manera, limitar la libertad de otros, sino de am-
pliar las posibilidades de elección individuales y de aumentar los
márgenes de opciones. Desde esta perspectiva, las reglas jurídicas
del Estado de Bienestar funcionan como un equivalente de los im-
puestos, con los mismos efectos negativos: reduciendo las posibili-
dades de elección de los consumidores al quitarles recursos finan-
cieros y utilizarlos para fines del bien común, sobre los cuales el
individuo no puede decidir según su elección individual. Además,
dificultan esa orientación por la oferta que es esencial para la eco-
nomía del Estado-mercado. El valor de las reglas jurídicas se mide
por el criterio de si hacen crecer o reducen al mínimo los costos de
transacción. El Estado-mercado, que se está interesando en aumen-
tar las posibilidades de elección individuales y en reducir los costos
de transacción, deberá retirarse de las tareas del bien común pro-
pias del Estado de Bienestar. Los medios apropiados para ello son la
desregulación y la privatización.
Mientras el Estado-mercado se está retirando del espacio inter-
no de una libertad consumista, abandonando en gran medida la com-
petencia económica global a sí misma —porque cualquier reglamen-
tación jurídica es valorada exclusivamente con la pauta de si amplía
o reduce los márgenes de opciones y si aumenta o minimiza los cos-
tos de transacción— vale lo contrario para aquellos ámbitos de los
que pueden surgir peligros para ese espacio interno. Estos peligros
los constituyen las mencionadas consecuencias disfuncionales cola-
terales de los movimientos de migración, de la criminalidad organi-
26. Ibíd.
368
Teoría crítica.pmd 368 16/12/2011, 9:36
zada, de las disfunciones internas del sistema económico y, reciente-
mente, el terrorismo internacional. Además, la libertad consumista
tiene, como cualquier aumento de libertad, sus peligrosas caras ne-
gativas: una creciente individualización, la disolución de vínculos y
tradiciones sociales, el riesgo de fracasar en la competencia econó-
mica y, de esta forma, convertirse en perdedor de la modernización
y de la globalización. La experiencia de estos riesgos genera presun-
tamente ese miedo masivo a la criminalidad; en él se conjuntan los
miedos de una sociedad de opciones múltiples. El Otro, con su diver-
sidad de opciones altamente individualizadas, se vuelve un riesgo
para la seguridad. En este contexto se hace valer el Estado como
Estado de seguridad. Las reformas económicas en EE.UU. bajo Ro-
nald Reagan, y en Gran Bretaña, bajo Margaret Thatcher, fueron
ambas acompañadas de un endurecimiento masivo del Derecho Pe-
nal y del Derecho procesal penal. El proceso en que la economía se
libera del Estado es soportado por una restricción simultánea de los
derechos cívicos tradicionales que, sin embargo, es presentada como
«libertad a través del Estado», esto es, como protección de la liber-
tad consumista contra los peligros procedentes de terceros. Estos
terceros se encuentran fuera del desregulado espacio interno, es de-
cir, ya se encuentran de todas formas excluidos, ya sea socialmente o
debido a la falta de éxito al comercializar su fuerza de trabajo. Desde
la perspectiva interna del espacio protegido de la sociedad de opcio-
nes múltiples, los inmigrantes ilegales son, por así decirlo, las figu-
ras ejemplares de las cuales —se afirma— hay que protegerse: ilegí-
timamente quieren obtener acceso a ese espacio de seguridad y
libertad para gozar allí —igual que los aprovechados del «dilema de
los presos», que es importante para la legitimación del Estado-mer-
cado— de las ventajas de una libertad económica, pero sin aportar a
cambio para los gastos. Puesto que aparentemente la batalla es sólo
en contra de esos intrusos ilegales, las exigencias respecto de un
Derecho Penal y policial propio de un Estado de Derecho pueden
reducirse sin que la mayoría perciba las correspondientes restriccio-
nes de libertad como amenazantes. Mientras en el espacio interno
de la sociedad de opciones múltiples la gente goce de su libertad
consumista, no puede imaginar caer en aquel espacio de exclusión
social donde las restricciones de libertad, formalmente universales y
equitativas, obran de modo material y concreto. El Estado de seguri-
dad es la cara opuesta del Estado-mercado; el Derecho de Seguridad
transnacional, la cara opuesta de una sociedad de opciones múlti-
ples global y desregulada.
No es difícil transferir este cambio interno de la concepción de
libertad al nivel internacional. La vinculación de los Derechos Hu-
369
Teoría crítica.pmd 369 16/12/2011, 9:36
manos y de la democracia con la economía de mercado caracteriza
la comprensión de libertad que actualmente predomina en Occi-
dente y que se pretende implantar a escala global por la vía de la
liberalización del comercio mundial, entre otros métodos. Estados
Unidos y Europa occidental se distinguen, no tanto en este objetivo
sino en la elección de los medios para lograrlo. El objetivo de una
sociedad civil que administra de modo universal el Derecho se ha
convertido en la sociedad global de opciones múltiples. Existe el
peligro de que el ethos de esa forma de vida se declare la interpreta-
ción auténtica de aquella idea kantiana y que se haga obligatorio en
términos del Derecho Internacional.27 Las medidas de seguridad
transnacionales sirven para proteger esta forma de vida. De esta
manera se repite, en la relación con los otros sujetos del Derecho
Internacional, aquella violación de la regla de reciprocidad que ya
observamos con respecto del Derecho de Seguridad nacional. El
mundo occidental influye sobre el establecimiento de normas de
Derecho Internacional sin interrogarse, al mismo tiempo, si él po-
dría ser considerado también como destinatario de ellas.28 Las últi-
mas conferencias de la Organización Mundial de Comercio sobre
política agraria han puesto de manifiesto qué resistencia ofrecen
esos países cuando se ven confrontados con la aplicación de sus
propios principios a sí mismos. Una perspectiva de ciudadano cos-
mopolita exigiría trascender la perspectiva interna de esa forma li-
bre de vida propia de una sociedad de opciones múltiples. El mun-
do occidental tiene todavía pendiente el dar este paso.
Bibliografía
ALBRECHT, Peter-Alexis (2002): Die vergessene Freiheit, Berliner Wissen-
schafts-Verlag, Berlín.
BOBBITT, Philip (2002): The Shield of Achilles, Knopf, Londres.
BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang (1976): Staat, Gesellschaft, Freiheit, Suhr-
kamp, Frankfurt am Main.
CONSTANT, Benjamin (1819): «De la liberté des anciens compareés à celle
des modernes» (1819), en Benjamin Constant: De l’esprit de conquete
et de l’usurpation, París, 1986, pp. 265-291 (trad. cast.: Sobre el espí-
ritu de conquista. Sobre la libertad en los antiguos y en los modernos,
Tecnos, Madrid, 2002).
27. Jürgen Habermas ha observado esta eticización de la política hegemónica de la
Administración Bush, cfr. Habermas, 2004.
28. Krisch, 2004: 33.
370
Teoría crítica.pmd 370 16/12/2011, 9:36
DENNINGER, Erhard (2002): «Freiheit durch Sicherheit? Anmerkungen
zum Terrorismusbekämpfungsgesetz», Strafverteidiger, pp. 96-102.
DWORKIN, Ronald (2002): «The Threat of Patriotism», The New York
Review of Books, vol. XLIX, n.º 3 (28 febrero 2002), pp. 44-49.
FLETCHER, George P. (2002): Romantics at War: Glory and Guilt in the
Age of Terrorism, Princeton University Press, NJ.
GARLAND, David y Richard SPARKS (eds.) (2000): Criminology and So-
cial Theory, Oxford University Press, Oxford.
GRIMM, Dieter (1987): Recht und Staat der bürgerlichen Gesellschaft,
Suhrkamp, Frankfurt am Main.
HABERMAS, Jürgen (2004): Der gespaltene Westen, Suhrkamp, Frankfurt
am Main.
HONNETH, Axel (ed.) (2002): Befreiung aus der Mündigkeit. Paradoxien
des gegenwärtigen Kapitalismus, Campus Frankfurt am Main / Nue-
va York.
IGNATIEFF, Michael (2004): The Lesser Evil — Political Ethics in an Age of
Terror, Princeton University Press, Princeton and Oxford (trad. cast.: El
Mal Menor: Ética política en una era de terror, Taurus, Madrid, 2005).
ISENSEE, Josef (1983): Das Grundrecht auf Sicherheit, De Gruyter, Ber-
lín y Nueva York, 1983.
JAKOBS, Günther (2000): «Das Selbstverständnis der Strafrechtswissen-
schaft vor den Herausforderungen der Gegenwart», en A. Eser /
W. Hassemer / B. Burkhardt (coords.): Die deutsche Strafrechtswiss-
enschaft vor der Jahrtausendwende, Beck, München.
KANT, Immanuel (1784): Ideen zu einer Geschichte in weltbürgerlicher
Absicht, en I. Kant: Werkausgabe, vol. XI, ed. de Wilhelm Weischedel,
Suhrkamp, Frankfurt am Main (trad. cast.: Ideas para una historia
universal desde un punto de vista cosmopolita, en I. Kant: Filosofía
de la Historia, Fondo de Cultura Económica, México, 1941).
— (1795): Zum ewigen Frieden, en I. Kant: Werkausgabe, vol. XI, ed. de
Wilhelm Weischedel, Suhrkamp, Frankfurt am Main (trad. cast.:
Sobre la Paz Perpetua, Alianza Editorial, Madrid, 2002).
KRISCH, Nico (2004): Amerikanische Hegemonie und liberale Revolution
im Völkerrecht, Manuscrito, 2004.
LEPSIUS, Oliver (2004): «Freiheit, Sicherheit, Terror», en Leviathan, 2004,
pp. 64-88.
NEUMANN, Franz (1967): «Der Funktionswandel des Gesetzes im Recht
der bürgerlichen Gesellschaft», en Franz Neumann: Demokratischer
und autoritärer Staat, Suhrkamp, Frankfurt am Main, pp. 7-57.
POSCHER, Ralf (1999): Gefahrenabwehr – Eine dogmatische Rekonstruk-
tion, Duncker und Humblot, Berlín.
PRITTWITZ, Corelius (2002): «Krieg als Strafe – Strafe als Krieg», en
Cornelius Prittwitz et al. (eds.), Festschrift für Klaus Lüderssen,
Nomos Verlag, Baden-Baden, 2002, pp. 499-514.
371
Teoría crítica.pmd 371 16/12/2011, 9:36
SKINNER, Quentin (1998): Liberty before Liberalism, Cambridge University
Press, Cambridge, UK.
STOLLEIS, Michael (2001): Konstitution und Intervention, Suhrkamp,
Frankfurt am Main.
WIETHÖLTER, Rudolf (1974): «Derecho Civil», en Axel Görlitz (ed.):
Handlexikon zur Rechtswissenschaft, vol. 1, Rohwolt. Reinbek b.,
Hamburgo, 1974, pp. 47-54.
372
Teoría crítica.pmd 372 16/12/2011, 9:36
SECCIÓN V
PRESENTE Y FUTURO DE LA CRÍTICA
FILOSÓFICA Y SOCIAL
373
Teoría crítica.pmd 373 16/12/2011, 9:36
INTRODUCCIÓN
Miriam M.S. Madureira
En una conferencia titulada Kritische Theorie gestern und heute,
impartida en Venecia en 1969 poco después de la muerte de Adorno,
Horkheimer presenta al público italiano una comparación —de ca-
rácter más bien general— entre la Teoría Crítica en sus inicios en la
década del veinte y la Teoría Crítica tal como él la veía en aquel mo-
mento. En esa conferencia, Horkheimer apunta tanto a aspectos de
la Teoría Crítica en los que se podría identificar un cambio entre esos
dos momentos, como a aspectos en los que habría que reconocer una
continuidad. Los cambios de la Teoría Crítica hasta ese entonces es-
tarían relacionados, según Horkheimer, sobre todo con la constata-
ción de que Marx no tenía razón en algunas de sus tesis —lo cual, a su
vez, se podría interpretar como consecuencia de la experiencia del
nacionalsocialismo y de los desarrollos del socialismo soviético y
del mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial. En
cuanto a la continuidad, Horkheimer enfatiza que la Teoría Crítica
ya en sus inicios se diferenciaba de la tradicional por su autoreflexivi-
dad (Selbstreflexivität), la cual se podía ver —y eso se desprende del
texto de la conferencia— al mismo tiempo como causa y consecuen-
cia de una postura crítica frente a la ciencia y la sociedad: por detrás
de esa autoreflexividad estaba —y eso señala Horkheimer expresa-
mente— tanto la «idea de una sociedad mejor» («Gedanke an eine
bessere Gesellschaft»,1 como también la convicción —que Horkhei-
mer designa como «aspecto decisivo en la Teoría Crítica de aquella
época y de hoy»— de que «no se puede determinar esa sociedad co-
1. Max Horkheimer (1969-1972): Kritische Theorie gestern und heute, en: Max Hork-
heimer: Gesammelte Schriften, ed. de Alfred Schmidt y Gunzelin Schmid-Noerr, vol. 8:
Vorträge und Aufzeichnungen 1949-1973, Fischer Verlag, 1985, pp. 338-353. Todas las
traducciones de citas de Horkheimer son mías — MMSM.
375
Teoría crítica.pmd 375 16/12/2011, 9:36
rrecta (richtige) anticipadamente» (Horkheimer, 1969-1972: 339)). En
sus palabras: «podemos señalar los males, pero no lo absolutamente
Correcto» («wir können die Übel bezeichnen, aber nicht das absolut
Richtige») (Horkheimer, 1969-1972: 343).
No es difícil percibir en qué medida en esa sencilla caracteriza-
ción se pueden reconocer los rasgos más importantes de aquello
que aún hoy se puede ver como Teoría Crítica. En la idea de una
sociedad mejor se puede ya reconocer el impulso normativo a par-
tir del cual —y con vistas a aquello a lo que se solía llamar emanci-
pación— se puede ejercer la crítica a las degradantes condiciones
sociales del presente. Decisiva —como lo expresa Horkheimer— es,
sin embargo, la vinculación de esa idea a la convicción de que el
contenido de la sociedad correcta o mejor no se puede determinar a
priori, sino sólo de forma negativa, a partir del nombramiento de lo
que se debe reconocer como un mal. En la necesidad que así se
expresa de entender a la crítica como siendo inmanente a las rela-
ciones sociales, la Teoría Crítica se revela como heredera de Hegel y
de sus sucesores hegelianos de izquierda; a ello se asocia también la
percepción de la necesidad de ejercer esa crítica con la ayuda de un
conocimiento más preciso de la sociedad que se va a criticar —o
sea, con el apoyo de las ciencias sociales.
Del vínculo entre esas dos ideas —la idea de la sociedad mejor y
la idea del carácter negativo e inmanente de la crítica— resulta una
multiplicidad de cuestiones a las que aquellos que se han sentido
comprometidos con este proyecto han intentado responder —cues-
tiones que probablemente marcarán también el futuro de la Teoría
Crítica. Por un lado, la relación entre la crítica y su objeto —entre el
sujeto de la crítica y del posible cambio en la sociedad, por un lado,
y por otro, su objeto, las condiciones por criticar y transformar—
presenta la dificultad de que la crítica no se encuentra más allá o
separada de lo criticado. Se presenta así tanto la cuestión del de
dónde de los parámetros normativos de la crítica, al igual que la del
cómo y del por quién se podría ejercer una crítica en un contexto
semejante. Por otro lado, la crítica y el parámetro normativo se
muestran como dependientes de las condiciones objetivas de aque-
llo a lo que se debe criticar —o sea, como social e históricamente
determinados. Se podría ver, empero, como una convicción funda-
mental de la Teoría Crítica el que una solución a esas cuestiones
sólo es posible en el marco de esa inmanencia y su reflexividad una
vez que se ha establecido que una determinación del contenido del
hacia dónde de la crítica permanece vetado (verwehrt). Que la críti-
ca aún bajo esas condiciones es necesaria y posible no ha sido nega-
do por la Teoría Crítica ni siquiera en sus momentos más pesimis-
376
Teoría crítica.pmd 376 16/12/2011, 9:36
tas: Horkheimer cierra su conferencia —que está marcada por la
seguridad «de que la sociedad se va a desarrollar en la dirección de
un mundo totalmente administrado» (Horkheimer, 1969-1972:
340)— con un principio («Grundsatz») que él atribuye a sí mismo y
a Adorno: de lo que se trata es de ser un «pesimista teórico y [un]
optimista práctico» (Horkheimer, 1969-1972: 353).
Es en el sentido de ese optimismo práctico que también las
contribuciones que ahora presentamos continúan el trabajo de la
crítica: todas ellas introducen consideraciones que conciernen a
las condiciones y al futuro de una Teoría Crítica. Sin embargo, lo
hacen de maneras distintas, más o menos vinculadas a las condi-
ciones y al futuro de la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt
propiamente dicha.
Los artículos de Sergio Pérez y Carlos Pereda tratan el tema
del «Presente y futuro de la crítica filosófica y social» en términos
más generales y más indirectos en lo que concierne a la Teoría
Crítica frankfurtiana, en tanto que exponen y analizan o bien una
forma de crítica social cercana, pero distinta de la de ésta —la de
Foucault—, o bien cuestiones de interés central para la crítica, y
no sólo para la crítica frankfurtiana —a saber: la cuestión de la
normatividad moral.
El ensayo de Sergio Pérez examina así una línea de reflexión
emparentada con la Teoría Crítica frankfurtiana en la medida en
que ésta se basa en la estrecha relación entre crítica e historia: la de
la «historia critica del pensamiento» de Foucault. En común con la
Teoría Crítica de la escuela de Frankfurt tendría Foucault el hecho
de provenir también, en la interpretación de Sergio Pérez, de la
línea de pensamiento que viene de Hegel a Marx; su hipótesis ini-
cial es la de que «partiendo de la compleja historia del criticismo,
los análisis de Foucault participan de la misma raíz que, desde Marx,
se ha propuesto realizar “fragmentos filosóficos en elaboraciones
históricas”». Pero, según el autor, una proximidad implícita del pen-
samiento de Foucault al de Marx, tal vez todavía mayor que la cer-
canía de éste último a la Teoría Crítica, sería lo que distanciaría a
Foucault de la Escuela de Frankfurt: mientras que a partir de la
Dialéctica de la Ilustración los frankfurtianos habrían poco a poco
abandonado la terminología marxista, Sergio Pérez ve en los resul-
tados de la genealogía de Foucault «una concepción de las relacio-
nes sociales emparentada con la que se encuentra en El Capital».
377
Teoría crítica.pmd 377 16/12/2011, 9:36
La contribución de Sergio Pérez tiene como tema, así, un análi-
sis de la historia crítica del pensamiento de Foucault en sus distin-
tos aspectos, que permite aclarar indirectamente su proximidad y
su relativa distancia de la Teoría Crítica frankfurtiana. El rol de la
historia en el tipo de crítica realizada por Foucault consistiría en un
distanciamiento capaz de disolver la rigidez del presente, proble-
matizándolo, al mismo tiempo que recupera la especificidad del
pasado. Con ello se relaciona una concepción de la historia que se
percibe tanto en la arqueología foucaultiana —en cuanto rechazo a
una determinada «historia de las ideas» basada en la idea de conti-
nuidad— como en su genealogía —en cuanto rechazo a la tenden-
cia a proyectar en el pasado ideales del presente. De ese análisis
emergen dos cuestiones, para Sergio Pérez determinantes, de la re-
cepción de ese proyecto de crítica: en primer lugar, el hecho de que
la crítica ya no se debe entender como «una crítica incondicional,
global, a cargo de una conciencia universal», sino más bien como
críticas «locales», realizadas por una «miríada de intelectuales» de
distintas procedencias; y, en segundo lugar, la posición, en tanto
que tema privilegiado, de las ciencias humanas en esa forma de
crítica; con ello se relaciona el hecho de que la crítica se hace ahora
desde la contingencia de un «conjunto cultural específico». Tam-
bién la actividad del filósofo debe, según Sergio Pérez, partir de su
propia imbricación en «los contenidos contingentes que lo sujetan»:
de ahí que sólo se pueda «articular un nuevo concepto de libertad
desde el punto de vista de la resistencia y de la rebelión».
Carlos Pereda, a su vez, se interesa en su artículo no tanto por
las distintas formas de Teoría Crítica o por su vínculo con la histo-
ria, sino que se dedica más bien a examinar desde un punto de vista
analítico la cuestión, central para cualquier crítica social, de la nor-
matividad moral. Partiendo de una caracterización general de lo
que se entiende por moral, Carlos Pereda presenta reflexiones acer-
ca de las maneras como ésta se podría entender.
Su artículo se podría dividir en dos partes: en un primer mo-
mento —el que incluye los puntos 1 y 2 del texto— Pereda presenta
una reflexión acerca de cómo se podría definir lo que se entiende
generalmente por «moral». Partiendo de una distinción entre tres
clases de valores y normas, perceptible en la manera como presen-
tan los individuos aquello que es para ellos importante, el autor
identifica lo que sería una primera condición de los valores y nor-
mas morales: su importancia insoslayable para la primera persona
en tanto que bienes en sí mismos. De sus observaciones a partir de
esa primera condición deriva una segunda condición, la de la uni-
versalidad.
378
Teoría crítica.pmd 378 16/12/2011, 9:36
A partir de esas conclusiones, Pereda desarrolla en un segundo
momento —el que corresponde a las partes 3, 4 y 5 del texto— una
reflexión acerca del posible contenido de aquello que se podría en-
tender como «lo insoslayablemente importante» para los individuos,
diferenciando tres tipos de moral que dependerían de aquellos con-
tenidos. Así, podrían basar los individuos su comprensión de lo «in-
soslayablemente importante» en la experiencia de su vulnerabili-
dad, desarrollando un tipo de moral que forma parte de lo que Pereda
denomina morales del miedo; o podrían sobreponer a esa experien-
cia su propia capacidad de reacción frente a esa vulnerabilidad, la
que Pereda llama fuerza del carácter, que resultaría en distintas for-
mas de una moral de la autenticidad; o bien podría, finalmente, so-
breponer tanto a la vulnerabilidad como a la fuerza del carácter una
tercera capacidad, denominada por el autor la identidad formal, que
consiste justamente en la posibilidad de, a partir de procesos de
autoreflexión, distanciarse de las identidades materiales derivadas
de las autenticidades en las que se basa la fuerza del carácter. La
moral que correspondería a esta identificación de la identidad for-
mal como lo «insoslayablemente importante», y que supone un gra-
do de abstracción más alto que las formas anteriores, sería la moral
de la justicia. Finalmente, Pereda desarrolla con más detalle las mo-
rales del miedo y su vínculo —a partir de la constatación de la vul-
nerabilidad— con la idea de seguridad, un tema que hoy en día se ha
colocado en un lugar central en las discusiones sobre ética y políti-
ca en el mundo entero.
II
Los trabajos de Wolfgang Leo Maar y Axel Honneth se ocupan
directamente con el tema del futuro de la crítica, tal y como ésta ha
sido desarrollada por la Teoría Crítica de la sociedad de la Escuela
de Frankfurt. Los dos autores formulan interpretaciones distintas
respecto a aquello que se podría «heredar» de la Teoría Crítica
frankfurtiana, delineando así, de manera más o menos directa, los
puntos de partida que se podrían ver como adecuados para la críti-
ca social vinculada a ese proyecto hoy en día.
Wolfgang Leo Maar argumentará en su contribución a favor de
la necesidad, para desarrollar una Teoría Crítica que quiera mante-
ner hoy y en el futuro su contenido emancipatorio, de poner en
primer plano el «primado del Objeto» subrayado por Adorno. De
esta manera, Wolfgang Maar vincula su interpretación de las pers-
pectivas de la crítica a una versión de la Teoría Crítica a la que el
379
Teoría crítica.pmd 379 16/12/2011, 9:36
autor llama «clásica» —anterior y, según el autor, claramente dis-
tinta de sus desarrollos recientes. La actualidad —y seguramente la
necesidad— de la Teoría Crítica en su versión clásica se dejaría ver
en los acontecimientos recientes, entre los cuales el autor menciona
la «política imperial», la «globalización neoliberal» y la imposición
de un «pensamiento único» economicista.
Partiendo de una cita de Brecht que funge como epígrafe según
la cual habría que partir de «las cosas nuevas y malas» que se pre-
sentan en la actualidad, Wolfgang Maar apunta a la necesidad de
privilegiar la «objetividad fáctica» como objeto de la crítica social
con vistas a descifrar la realidad —considerando a la teoría como
un «momento reflexivo de la propia sociedad». De la Teoría Crítica
«clásica» que él identifica con Adorno y Marcuse, enfatiza Wolfgang
Maar la necesidad, que se expresaría en la Dialéctica de la Ilustra-
ción y en El hombre unidimensional, de anclar la crítica en la nece-
sidad emancipatoria presente en el objeto —pero no en el objeto
«en su configuración actual, socializada». Se trata de evitar una
postura, según el autor subjetiva, que se expresaría en el intento
—que el autor ve en versiones más recientes de la Teoría Crítica,
como las de Habermas y Honneth— de vincular la crítica a inten-
ciones subjetivas, y vincularla más bien a la «objetividad social».
Para eso sería necesario, empero, una «doble reflexión social»: por
un lado, revelar lo social «en la objetividad en la que se encuentra
congelado»; pero, además de eso, sería necesario también «identifi-
car las determinaciones objetivas de esa forma social», ocultas en
aquella «objetividad congelada». Fundamental para la Teoría Críti-
ca hoy sería, según el autor, «saber que no basta investigar la polí-
tica, la moral y la emancipación, tal como aparecen en la sociedad
actual, sino hacerlo desde el contexto de la producción de la socie-
dad». Para el autor, la claridad respecto a esa necesidad de partir de
aquello que estaría por detrás de las apariencias de la propia socie-
dad actual —su contexto de producción— estaría presente en la por
él llamada versión «clásica» de la Teoría Crítica frankfurtiana, y no
tanto en sus versiones más recientes. De esa forma, su interpreta-
ción de aquello que se podría heredar de la Teoría Crítica con vistas
a su futuro se vincula a una crítica de la Teoría Crítica misma en sus
últimas versiones.
El presente y futuro de la Teoría Crítica frankfurtiana será tam-
bién el tema central del artículo de Axel Honneth, pero desde una
perspectiva distinta de la anterior. Para Honneth, la cuestión de
una «herencia intelectual de la Teoría Crítica» se impone por la ne-
cesidad de actualizar la manera en que se podría entender el víncu-
lo, central para la Teoría Crítica, entre razón e historia. El centro de
380
Teoría crítica.pmd 380 16/12/2011, 9:36
esa herencia estaría, según Honneth, en algunos «motivos» de la
Teoría Crítica en sus desarrollos hasta Habermas que ofrecerían
puntos de partida también a la crítica hoy en día.
Honneth señala en las distintas versiones de la Teoría Crítica
hasta Habermas tres motivos comunes que hoy en día pueden ser
retomados: en primer lugar —y eso lo trata Honneth en la parte I
del texto— estarían, por un lado, la percepción de la sociedad capi-
talista moderna como deformadora de los potenciales racionales
que estarían presentes en ella misma y, por ende, la medida en que
esa deformación impediría a sus miembros la realización de una
vida lograda (gelingendes Leben), generando en lugar de ello patolo-
gías; y, por otro, el «núcleo ético» de la idea de una racionalidad
social deficiente; aquí se percibe también la manera en que la rela-
ción entre razón e historia se interpreta en la Teoría Crítica. En la
idea de los potenciales racionales implícitamente presentes en
la sociedad, y deformados por ella misma —proveniente, como mues-
tra Honneth, de Hegel— se reconocería indirectamente el núcleo
ético de la Teoría Crítica presente en los diversos pensadores frankfur-
tianos de maneras distintas. Común a esos autores —y parte de la
herencia posible de la Teoría Crítica— sería la idea de una «auto-
rrealización cooperativa» —o sea, la idea de que la autorrealización
individual estaría basada en la idea de un bien común a partir de la
cooperación. Ésta se tendría que entender como parte de la racio-
nalidad potencialmente presente en, pero a la vez obstaculizada por,
la sociedad actual.
En segundo lugar —en la parte II—, Honneth presenta como
segundo motivo en el que se condensa la herencia de la Teoría Crí-
tica, por un lado, la convicción, orientada por las ciencias sociales,
de que el capitalismo podría ser visto como causa de la deforma-
ción —o deficiencia— de la racionalidad social y, por otro, la nece-
sidad de investigar las causas de tal deformación a partir de aque-
llas ciencias mismas. En el centro de esa convicción estaría una
concepción, proveniente sobre todo de Lukács, del capitalismo como
forma de organización social estructural y por ello necesariamente
vinculada a una racionalidad deficiente, generadora de una praxis
social basada, según Lukács, en la reificación.
Finalmente —en la parte III—, Honneth presenta la herencia de
la Teoría Crítica en el contexto de su vínculo con la praxis. Este
vínculo sería necesario una vez que el diagnóstico de las patologías
de la sociedad capitalista implica en esos autores la necesidad de
una posible «terapia», orientada justamente por aquellos potencia-
les racionales deformados por el capitalismo. A la cuestión referida
a de dónde provendrían las fuerzas necesarias a la superación de
381
Teoría crítica.pmd 381 16/12/2011, 9:36
aquella deformación, esos autores contestan, según Honneth, con
la ayuda del psicoanálisis: el objetivo de la crítica estaría en supri-
mir el sufrimiento, consecuencia de la racionalidad social deforma-
da y de la imposibilidad de tener en la sociedad presente una vida
lograda; a su vez, ese sufrimiento constituiría la base misma del
impulso de los individuos de liberarse de su situación patológica.
En la convicción respecto a la existencia de ese «interés emancipa-
torio» en los sujetos mismos, por un lado, y en la posibilidad de
identificarlo en el sufrimiento causado por las patologías, por otro,
residiría, así, el tercer motivo que presenta Honneth como el legado
de la Teoría Crítica pasada y presente. En estos tres motivos se po-
drían reconocer las bases a partir de las cuales, para el autor,
se debería seguir orientando ese proyecto crítico.
382
Teoría crítica.pmd 382 16/12/2011, 9:36
MICHEL FOUCAULT: LAS CONDICIONES
DE UNA HISTORIA CRÍTICA
Sergio Pérez Cortés
Poco tiempo antes de su desaparición, que ya alcanza veinte
años, en un artículo acerca de sí mismo publicado bajo el pseudó-
nimo transparente de «Maurice Florence», Michel Foucault escri-
bió que, si fuese preciso colocarlo en la tradición filosófica, su lu-
gar se encontraría «en la historia crítica del pensamiento» (Foucault,
1994, vol. IV: 631). Entre las diversas expresiones con las que el
filósofo se refirió al sentido de su trabajo, mi propósito es retener
al pie de la letra la anterior, en particular los términos «historia» y
«pensamiento», usándolos como hilo conductor con el fin de si-
tuar su obra en cierta relación con la teoría crítica, intentando re-
saltar, además, ciertos temas que permiten, a algunos de nosotros,
continuar trabajando en el interior de esa misma tradición. Tomar
como guía el término «historia» no parece de ningún modo arbi-
trario: las tres líneas mayores de la obra de Foucault descansan en
algún tipo de alejamiento temporal: la arqueología lo hace respec-
to a algunas disciplinas de la época clásica como la psiquiatría, la
gramática o la economía política; la genealogía hace algo similar
respecto a la castigo, la prisión o la vigilancia y, por último, la ética
ofrece una mirada aún más distante, la de la antigüedad grecolati-
na y los primeros siglos de la era cristiana. No es pues una exagera-
ción afirmar que, para Foucault, la historia sostiene en gran medi-
da el peso de la crítica al presente.
Consideremos la segunda parte del enunciado: «crítica del pen-
samiento», es decir el acto singular por el cual el pensamiento, colo-
cándose en posición de objeto, reflexiona sobre sí mismo y sus ope-
raciones. Inmediatamente se reconoce un problema de larga tradición
el cual, en la filosofía moderna, está asociado de manera inevitable a
I. Kant. En efecto, para Kant, el objeto primero del criticismo es
conocer el conocer, empresa que tal vez no pueda ser resumida sin
383
Teoría crítica.pmd 383 16/12/2011, 9:36
demasiada alteración como el reconocimiento, por parte de la ra-
zón, de la validez objetiva de sus representaciones: mediante la críti-
ca, la razón efectúa una reflexión absoluta sobre sí misma. Como es
bien sabido, el mismo propósito se encuentra en Hegel: según éste,
en su forma más pura contenida en la Lógica, la filosofía es «pensa-
miento del pensamiento», pensamiento que se piensa a sí mismo en
el esfuerzo por precisar sus operaciones dentro del movimiento del
Concepto. Michel Foucault hizo suyo de manera explícita ese propó-
sito del criticismo y lo llega a identificar con la filosofía misma: «¿Pero
qué es la filosofía hoy —quiero decir la actividad filosófica— si no es
el trabajo crítico del pensamiento sobre sí mismo?» (Foucault, 1984,
vol. II: 14). Sin embargo, creemos que es en la variante iniciada por
Hegel donde Foucault debe ser localizado, debido a la introducción
de la historia en el proyecto original. La razón es que en su crítica
Kant parece haber aceptado implícitamente dos premisas: a) las ca-
tegorías del entendimiento, que han sido extraídas de la lógica tradi-
cional y b) la «cosa en sí», cuya ontología nunca es criticada. La
introducción de la historia orienta a Foucault una dirección diferen-
te: esta vez, la investigación no se refiere a las operaciones formales
con las cuales se posibilita la experiencia de una «cosa en general».
Ahora se trata de dar cuenta de las condiciones en las que el pensa-
miento reflexiona acerca de una clase de cosas que, como la prisión,
o las técnicas disciplinarias, pertenecen únicamente a cierta expe-
riencia histórica, cuya irrupción es geográfica y temporalmente lo-
calizable. Foucault no desestima una «analítica de la verdad», un
examen de las condiciones formales del pensamiento para estable-
cer los límites de su acción legítima, pero la distingue de su propia
empresa que él llama «ontología del presente», es decir, un análisis
del sistema de pensamiento que organiza la singularidad de nuestra
actualidad. La acción del pensamiento no puede estar circunscrita a
un sistema formal que no tendría más referencia que a sí mismo,
porque los objetos a los que alude emergen o se repliegan en la di-
mensión temporal de las prácticas humanas. Pero el objetivo sigue
siendo el mismo: un intento por pensar las condiciones de posibili-
dad por las cuales se establece una cierta relación entre el sujeto
pensante y el objeto pensado, y con ello determinado «juego de ver-
dad» y ciertos «efectos de realidad». A su empresa, el filósofo aplicó
el término «un tanto detonante» de a priori histórico de una experien-
cia posible —y no ya de una experiencia en general (Foucault, 1994,
vol. IV: 632). Deseamos, pues, sostener la hipótesis de que, partiendo
de la compleja historia del criticismo, los análisis de Foucault parti-
cipan de la misma raíz que, desde Marx, se ha propuesto realizar
«fragmentos filosóficos en elaboraciones históricas».
384
Teoría crítica.pmd 384 16/12/2011, 9:36
La crítica del pensamiento presente requiere de un distancia-
miento temporal. ¿Con qué fin? Con el propósito de suspender por
un momento las evidencias familiares y examinar el contexto teóri-
co y práctico al cual dichas experiencias están asociadas (Foucault,
1984, vol. 2: 9). Potencialmente, el «efecto crítico» consiste en el
ejercicio de pensar un saber que le es extraño, encontrándose con
su Otro por el simple hecho de alejarse en el tiempo. Se puede com-
parar a la mirada distante de un etnólogo, con la salvedad de que
aquí no se enfrenta a un pueblo remoto que se expresa en una len-
gua incomprensible, sino que se encara al pensamiento occidental
referido a su pasado, ante el cual la reflexión pronto reconoce que
tal distancia temporal lo ha exiliado. Podría decirse que algo simi-
lar sucede con las conmociones sociales y políticas: ellas hacen pro-
blemático un comportamiento en la medida en que lo vuelven in-
cierto, lo obligan a perder su familiaridad o suscitan en torno a él
un cierto número de dificultades. La historia es un pequeño sacu-
dimiento en el plano del intelecto. La historia no provee un ejem-
plo a imitar, tampoco anticipa un destino inmutable y no ofrece al
filósofo una suerte de observatorio neutro. Su objetivo, en un pri-
mer momento, es hacer conciencia de lo contingente de las eviden-
cias que el pensamiento admite pasivamente; la historia quitará al
presente todo carácter de inevitable y fijo y le devolverá su natura-
leza de finito y provisorio. Con ello, el pensamiento no sólo hace la
constatación de la veracidad y la consistencia del presente sino que,
disolver la certidumbre y el dogmatismo que inevitablemente acom-
paña a las evidencias actuales, autoriza su alteración y quizá per-
mita transformar la relación que el sujeto tiene consigo mismo y
con el mundo, relación en la que, hasta entonces, éste se reconocía
sin problemas. Un primer paso hacia la liberación consiste en pen-
sar de otro modo mediante el extravío de las coordenadas propias.
La filosofía es entonces problematización de la actualidad, interro-
gación por el filósofo del presente del que forma parte y en relación
al cual él debe situarse. Foucault estima que la experiencia por la
cual llegamos a comprender de modo inteligible ciertos mecanis-
mos que pasan por evidentes y la manera en que llegamos a sepa-
rarnos de éstos, percibiéndolos de otra manera, no deben ser más
que una y la misma cosa.
Pero hemos dicho que todo ello se encuentra sólo «potencial-
mente», porque no toda mirada histórica tiene, de suyo, efecto crí-
tico. De ahí proviene uno de los temas fundamentales de la obra de
Foucault y que autoriza a colocarlo en la tradición crítica: rom-
per con una serie de categorías que, desde la oscuridad, organiza
cierta concepción de la historia. Éste es un punto en el que convie-
385
Teoría crítica.pmd 385 16/12/2011, 9:36
ne poner el mayor énfasis: los inusuales términos de «arqueología» y
«genealogía» son indicativos de un rechazo: el primero a la llamada
«historia de las ideas» que, de acuerdo con Foucault, se organiza en
torno a conceptos como continuidad y teleología, ambos destinados
a devolver a la conciencia la seguridad de que, contra todas las evi-
dencias, el sentido del proceso le pertenece. El segundo término,
«genealogía», indica el rechazo a una forma de historia que consiste
en proyectar hacia un origen remoto los ideales del presente, sólo
para encontrarlos insuficientes y mutilados. Ambas, la arqueología
y la genealogía buscan devolver al pasado su especificidad, renun-
ciando a hacer de él una simple premonición de los valores del pre-
sente. Aunque ambas se sitúan en dominios conocidos, la arqueolo-
gía en el terreno de la epistemología y la genealogía en el dominio de
la teoría social, su participación en una historia crítica del pensa-
miento les otorga un sentido y un objetivo que deben tenerse presen-
tes para reconocer sus alcances, sus límites, sus propósitos.
En primer lugar, la arqueología no es una epistemología alter-
nativa. Al interrogar a la psiquiatría o al saber médico, su objetivo
no es establecer si ellas alcanzaron, en qué momento, o con qué
grado de objetividad, un determinado umbral de cientificidad. La
arqueología, a diferencia de la epistemología tradicional, no busca
detectar mediante esos saberes la presencia de un fundamento me-
todológico que sería común a todo conocimiento. Ella desplaza la
mirada a otro sitio: hacia el basamento en que pueden emerger los
objetos de esas disciplinas, dentro del cual, simultáneamente, la
conciencia reflexiva puede predicar la verdad o la falsedad de cier-
tas proposiciones en torno a esos objetos. Es una mirada epistemo-
lógicamente «impura» porque no se concentra en la reflexión for-
mal, lógica o deductiva del intelecto consigo mismo, sino en el saber,
lo que incluye un conjunto de prácticas sociales y relaciones de po-
der. Emparentada a la historia de la aparición de ciertas formas de
saber, su interrogación arqueológica podría formularse de este modo:
¿Cómo se han formado, en el complejo entrecruzamiento de prácti-
cas sociales, normas jurídicas y categorías médicas y clínicas, deter-
minados saberes como la psiquiatría y ciertas instituciones como el
asilo y el hospital, cuya existencia establece una partición concep-
tual y discursiva entre lo normal y lo patológico y, al hacerlo, provo-
ca en el cuerpo social una línea de demarcación entre lo legítimo y
lo ilegítimo, es decir, un efecto de normalización? La respuesta a
esta interrogante es que ha sido necesario que una serie de condi-
ciones se encuentren reunidas para que la locura y la enfermedad
mental dejen de poseer una significación inmediata y se conviertan
en un saber racional. Dicho de otro modo, a propósito de esos sabe-
386
Teoría crítica.pmd 386 16/12/2011, 9:36
res y las instituciones que les acompañan, ella se pregunta: ¿qué
tipo de experiencia histórica (y no únicamente conceptual) les otor-
ga fundamento y sentido? Notable proyecto, pues la arqueología se
dedica a hacer la historia de la objetivación de esos elementos que
los historiadores de la ciencia consideran como objetivamente da-
dos (Foucault, 1994, vol. IV: 34). Desde esta perspectiva la arqueolo-
gía no es una epistemología en sentido tradicional, sino una com-
pleja maquinaria filosófica (a veces incierta y más bien experimental)
colocada al nivel de la formación de ciertos objetos científicos con
el fin de mostrar que esas disciplinas obtienen su inteligibilidad y
su eficacia gracias a una correlación compleja entre dominios del
saber, tipos de normatividad y formas de subjetividad. En oposición
al nivel epistemológico, el nivel arqueológico se esfuerza en buscar
las razones por las cuales una ciencia ha existido, o por las cuales
una ciencia determinada ha comenzado a existir, en un momento
dado y con ello ha asumido un cierto número de funciones en nues-
tra sociedad: «una historia crítica del pensamiento sería un análisis
de las condiciones en las cuales se forman y se modifican ciertas
relaciones del sujeto al objeto, en la medida en que estas son consti-
tutivas de un saber posible» (Foucault, 1994, vol. IV: 632).
Del mismo modo, la genealogía no debe tomarse como equiva-
lente de una teoría social alternativa. En ella no hay ningún es-
fuerzo, ni se ha dotado de los medios conceptuales para ofrecer su
propia explicación global de la sociedad, sea esta estructuralista,
funcionalista u otra. Foucault no pertenece al grupo de filósofos
que, para confirmar sus doctrinas, ofrecen narrativas generales de
la sociedad. Su objetivo es más limitado y también más preciso: a
partir del examen de ciertas cuestiones que son políticamente sen-
sibles, como el castigo, la vigilancia o las disciplinas, busca mos-
trar que éstas son producto de prácticas sociales alejadas unas de
otras, que no están emparentadas ni son congruentes entre sí y
que, no obstante, confluyen en el objetivo común de producir los
cuerpos dóciles indispensables a las sociedades modernas. Con
ello, el genealogista pudo ofrecer tesis llamativas acerca de la dis-
ciplinarización generalizada, el ejercicio del poder pastoral, el bio-
poder o la gubernamentalidad, pero al mismo tiempo se mantuvo
lejos de la idea de haberse transformado en un teórico social; es
sencillo multiplicar las declaraciones de Foucault: «el tema gene-
ral de mis investigaciones no es el poder, sino el sujeto… yo he
buscado más bien producir una historia de los diferentes modos
de subjetivación del ser humano en nuestra cultura» (Foucault,
1984b: 297-298). O bien, «mi tema general no es la sociedad; es el
discurso verdadero o falso, quiero decir la formación correlativa
387
Teoría crítica.pmd 387 16/12/2011, 9:36
de dominios, de objetos y de discursos verificables que les son
correlativos; y no es simplemente esa formación la que me intere-
sa, sino los efectos de realidad que le están asociados» (Foucault,
1994, vol. IV: 33-34). Colocado en el terreno de las prácticas socia-
les, el genealogista no busca una teoría de la sociedad sino el basa-
mento de racionalidad que les subyace; así, a propósito de la pri-
sión su interés es mostrar que ésta proviene de toda una tecnología
del amaestramiento humano, de la vigilancia del comportamiento
y de la individuación de los elementos del cuerpo social. Respon-
diendo a la pregunta de si se considera un historiador de las insti-
tuciones penitenciarias, él responde: «yo plantee el problema
de otra manera: descubrir el sistema de pensamiento, la forma de
racionalidad que, desde finales del siglo XVIII se encontraba sub-
yacente a la idea de que la prisión es, en suma, el mejor medio,
uno de los más eficaces y de los más racionales para castigar las
infracciones en una sociedad» (Foucault, 1994, vol. IV: 637).
Naturalmente, el que no sea equivalente a una teoría social no
quiere decir que la genealogía sea por completo ajena a ésta. Una
lectura, incluso superficial, de Vigilar y castigar se encuentra rápida-
mente con categorías como «fuerzas productivas», «procesos de tra-
bajo» y otras, porque sus premisas y en consecuencia su terminolo-
gía ofrecen afinidades profundas con la obra de Marx. La ausencia
de un vínculo explícito se debe quizá a la voluntad constante de
Foucault de tomar distancia de cierta teoría marxista de la época.
Con todo, la Arqueología del Saber sostiene que la mutación episte-
mológica a la que ella obedece puede hacerse remontar en un pri-
mer momento a Marx (Foucault, 1970: 19). Así se explica, al menos
parcialmente, su relativo aislamiento respecto a la teoría crítica ela-
borada por la Escuela de Frankfurt: en ésta ha habido, desde las
primeras ediciones de la Dialéctica de la Ilustración, un progresivo
abandono de la terminología de Marx y, luego, una concentración
en los principios normativos y prescriptivos de la teoría, mientras
que, sin convertirse en una teoría alternativa, los resultados de la
genealogía parecen apoyarse y apoyar una concepción de las rela-
ciones sociales emparentada con la que se encuentra en El capital.
Dicho brevemente: la arqueología y la genealogía no son disci-
plinas separables sino dos ámbitos posibles de la historia crítica:
una ontología histórica de nosotros mismos en nuestras relaciones
con la verdad, y una ontología histórica de nosotros mismos en nues-
tras relaciones con el campo del poder (a las que habría que agregar
una ontología histórica de nuestras relaciones con la moral, que
sería la «ética»). Examinando ciertos saberes, prácticas e institucio-
nes, la arqueología y la genealogía no adoptan una actitud de supe-
388
Teoría crítica.pmd 388 16/12/2011, 9:36
rioridad, de suplantación o de anti-ciencia. Su intervención consis-
te en establecer una forma de interrogación en torno a los objetos a
los que ellas se refieren y a la conciencia que reflexiona sobre esos
objetos. Es ahí donde descubre que, cuestionados, ni esos saberes
ni las instituciones que de ellos resultan son capaces de dar cuenta
del proceso al que necesariamente pertenecen. De ahí provie-
nen dos cuestiones que me han determinado el desarrollo y la re-
cepción de este proyecto crítico.
La primera es que este tipo de interrogación basta para ocupar
un lugar estratégico en el saber de nuestros días. Una gran parte de
la vitalidad de esta variante crítica proviene, no de los filósofos, sino
de los científicos mismos quienes realizan intervenciones filosóficas
bajo las preguntas: ¿qué es exactamente lo que pienso, desde el lu-
gar en que lo hago? Tales intervenciones se llevan a cabo en el mis-
mo momento en que aquéllos examinan los medios conceptuales y
prácticos con los que sus disciplinas establecen su experiencia de
objeto. En los hechos, el lugar de la crítica se ha desplazado: ella ya
no adopta la forma de una crítica incondicional, global a cargo de
una conciencia universal, sino que es realizada por parte de una
miríada de intelectuales cuya posición les permite detectar los peli-
gros latentes en el cruce poder-saber-verdad en que se trabajan. La
crítica proviene de un intelectual específico quien, sea como gene-
tista, como biotecnólogo, como médico, farmacéutico o informáti-
co, participa en un cierto régimen de producción de la verdad y
detecta en él las formas de hegemonía que amenazan a todos. La
proliferación de estas críticas «locales», que no responden a ningún
régimen que las unifique, crea un enorme contraste con los grandes
proyectos reformadores de la razón, pero el genealogista admite la
humildad de su política (Foucault, 1997: 12-13), quizá como conse-
cuencia del fracaso de las transformaciones globales. La genealogía
no es en cierto modo más que la escucha de esos combates que ya se
libran en torno al régimen de la verdad, es decir a las reglas en las
cuales se establece una separación entre lo verdadero y lo falso, se
normativiza y se producen ciertos efectos de realidad (Foucault,
1994, vol. III: 158-159).
En segundo lugar, las ciencias humanas son colocadas en el cen-
tro del debate. Ellas son temas privilegiados porque muestran con
más claridad el entramado de saber, poder y conocimiento que se
encuentra en su origen. Sin duda, estas ciencias aspiran a la univer-
salidad del conocimiento y, sin duda también, producen una serie de
efectos de verdad, es decir modos objetivos de apropiación y transfor-
mación regulada de sus objetos, en este caso individuos. Pero la críti-
ca exhibe que las preguntas que las organizan y las respuestas que
389
Teoría crítica.pmd 389 16/12/2011, 9:36
ofrecen no son obra de un pensamiento dominado por el puro impul-
so de objetividad, sino de un pensamiento igualmente determinado
por prácticas no discursivas y, eventualmente, por situaciones de do-
minación y exclusión provenientes de los juegos de verdad en los que
se implantan. No es por un progreso de la racionalidad que las cien-
cias humanas se han constituido poco a poco, sino por la yuxtaposi-
ción de dos tipos de procesos absolutamente heterogéneos: de un
lado, la organización del derecho alrededor de la libertad y la sobera-
nía y, del otro, la mecánica de las coerciones ejercidas por las discipli-
nas y la dominación. Por eso creemos que un buen antecedente de
esas transformaciones en el saber es el desarrollo y luego la desapari-
ción, a finales del siglo XIX, de la economía política clásica, sustituida
por la llamada economía neoclásica, la cual en esa misma época fue
institucionalizada. En cierto modo Marx tuvo la fortuna de trabajar
en un dominio que articulaba de manera relativamente clara temas
como el origen de la riqueza y del plusvalor, sobre los intereses de la
clase emergente y sobre el destino de las sociedades basadas en el
régimen del capital. Sin alcanzar resultados tan notables, desde lue-
go, la crítica de las ciencias humanas a la que se libra la arqueología
muestra un tejido similar: esas disciplinas no son un ejercicio autó-
nomo de la razón en busca de una verdad inmutable, sino que son
discursos razonados de determinada experiencia histórica, teñidos
por tanto de tensiones y conflictos sociales que producen, bajo la
forma de un saber normativizado, efectos de conocimiento, y por
este hecho provocan en el cuerpo social efectos de realidad, es decir
efectos normativos reales. Debido a ello, el genealogista se mueve
con mayor ligereza en esas ciencias cuyo estatuto es más incierto y
quizá nunca llegue a alcanzar un alto nivel de formalización.
«Lo que he querido hacer —escribió Foucault— es del orden de
la filosofía: ¿es posible reflexionar filosóficamente sobre la historia
de esos saberes como material histórico, más que reflexionar sobre
una teoría o una filosofía de la historia?» (Foucault, 1994, vol. IV:
669). Pero, y esto es lo que deseo subrayar especialmente, al conver-
tir al saber en material histórico no podía dejar de suscitarse una
serie de cuestiones acerca de la relación compleja entre el pensa-
miento, su historia y la filosofía, cuestiones a las que Foucault apor-
tó algunas respuestas, pero que sigue siendo un dominio abierto de
investigación. En el espacio de este artículo desearía evocar sólo
dos de ellas que llamaremos, la primera, las transformaciones en
las formas de racionalidad y, la segunda, la necesidad de pensar
juntos lo histórico y lo sustancial. Veamos.
Examinando el a priori histórico de la experiencia posible, el
arqueólogo extrajo la conclusión de que no existe una relación úni-
390
Teoría crítica.pmd 390 16/12/2011, 9:36
ca y definitiva entre el sujeto que piensa y el objeto pensado, sino
formas cambiantes de esa relación que Foucault llama «problema-
tizaciones». Por tal término no debe entenderse la representación
pensada de un objeto preexistente y tampoco la creación, mediante
el discurso, de un objeto inexistente: problematización es el conjun-
to de las prácticas discursivas y no discursivas que hacen entrar a
algo en el juego de lo verdadero y de lo falso, y lo constituyen como
objeto para el pensamiento (Foucault, 1994, vol. IV: 670). Pero el
arqueólogo va más lejos: para él, la serie de tales problematizacio-
nes no ofrece la continuidad de un itinerario único; ellas no están
unificadas por una racionalidad creciente, ni obedecen a una ley
acumulativa, sino que se encuentran separadas entre sí por muta-
ciones específicas. La arqueología del saber tomó nota del hecho y se
inicia justamente con un largo análisis de las categorías de discon-
tinuidad, desplazamiento, transformación, ruptura y umbrales epis-
temológicos. Foucault creyó encontrar en Nietzsche sustento para
tal idea, pero en su obra esa convicción hace intervenir en mucho
mayor medida los principios de la epistemología histórica, tal como
entonces era practicada por G. Bachelard, G. Canguilhem y M. Se-
rres. El antecedente es especialmente relevante porque la idea de
discontinuidad y ruptura proviene de un dominio normalmente
asignado en exclusiva al ejercicio de la razón: la historia de la cien-
cia y, particularmente, las ciencias de la vida, que así fueron intro-
ducidas en el debate. Las mutaciones epistemológicas son la premi-
sa no declarada que guió al arqueólogo en su Historia de la locura en
la época clásica, en la que, según sus propias palabras, «aún estaba
ciego a lo que estaba haciendo» (Foucault, 1994, vol. II: 158). ¿Qué
resulta de la obra de Bachelard y Canguilhem? Esencialmente, que
en la ciencia y en las ciencias de la vida se practica una racionalidad
que pretende lo universal, pero que sólo se desarrolla en la contin-
gencia; una racionalidad que postula su unidad y, sin embargo, no
procede sino por modificaciones parciales; una racionalidad que se
valida a sí misma en su propia soberanía, pero que no puede ser
disociada en su historia de las inercias, de la pesadez o de la coer-
ción que la sujetan (Foucault, 1994, vol. IV: 767). La epistemología
histórica sostiene que no hay una verdad única, lo que no significa
ni que esta historia es irracional, ni que la ciencia es ilusoria, sino
más bien confirma la existencia de una historia real e inteligible,
que muestra que cualquier ciencia se forma sobre el telón de fondo
de un saber, es decir, de una serie de experiencias racionales colec-
tivas, dotadas también de reglas determinadas e identificables. No
es tomando apoyo en una ciencia «normal» que se puede volver al
pasado y trazar su historia; por el contrario, su historia se escribe
391
Teoría crítica.pmd 391 16/12/2011, 9:36
reencontrando el proceso normalizador del cual el saber actual no
es más que un momento, sin que se sepa, salvo profetismo, predecir
el futuro. Esta cuestión merece la mayor atención: tal idea de racio-
nalidad no proviene de una reflexión puramente filosófica, ni si-
quiera procede de una filosofía de la ciencia, sino de la historia de
las ciencias de la vida. De ahí, y de su propia obra acerca de la
psiquiatría y de la mirada clínica, Foucault extrajo la conclusión de
que, en el plano del pensamiento, la filosofía no puede afirmar una
teoría general válida para toda ciencia y para todo enunciado cien-
tífico posible, sino únicamente la descripción de las diferentes for-
mas de normatividad interna en las actividades científicas, tal como
éstas han sido efectivamente puestas en obra.
El genealogista trasladó el tema de las mutaciones en las formas
de racionalidad al dominio de los procesos sociales, constituyéndo-
se en una de las premisas básicas de Vigilar y castigar. Las problema-
tizaciones en las que se encuentra involucrado el sujeto, ya no como
objeto de un saber posible sino como sujetado a normas, como suje-
tado a un cierto poder, no son sino entramados específicos, carentes
de una finalidad predeterminada. Cada una de esas problematiza-
ciones tiene, sin duda, un régimen de verdad, cada una contiene un
sistema de normalización y cada una produce un conjunto de efec-
tos reales sobre los cuerpos y sobre las almas, pero en conjunto no
dejan entrever ninguna aproximación a una forma más acabada de
racionalidad: «La humanidad no progresa de combate en combate
hasta el momento en que la ley remplace a la guerra, sino que se
instala en un sistema de reglas que procede de dominación en domi-
nación» (Foucault, 1971ª: 157). La cuestión es bien conocida y, a
partir de ella, se consideró al filósofo una suerte de determinista a
ultranza, incapaz de ofrecer a la conciencia ninguna esperanza de
libertad. Antes de volver a esta cuestión, por nuestra parte desearía-
mos retirar de ello dos consecuencias: la primera es que así se cance-
la toda posible filosofía de la historia, si por esta se entiende cual-
quier tipo de progresión hacia la libertad, la armonía y la razón. El
vínculo entre filosofía e historia no consiste en descubrir, a cual-
quier costo, un significado inteligible del devenir del ser humano. La
segunda consecuencia es que, debido a esta renuncia a cualquier
idea de progreso, ante los valores de la modernidad, Foucault no se
formó ninguna ilusión y, por tanto, no resintió ningún fracaso. En su
lectura del célebre artículo de Kant ¿Qué es la ilustración?, lo que
llama su atención acerca de la humanidad surgida de los valores
ilustrados no es el predominio de la razón, sino únicamente su sin-
gularidad, la trama específica del «ahora» en el interior del cual pen-
samos y nos encontramos unos y otros: «La ilustración es un perío-
392
Teoría crítica.pmd 392 16/12/2011, 9:36
do que formula él mismo su propia divisa, su propio precepto y que
dice lo que él tiene que hacer, tanto en relación a la historia general
del pensamiento como en relación a su presente y a las formas de
conocimiento, de saber, de ignorancia, de ilusión en los cuales él
sabe reconocer su situación histórica» (Foucault, 1994, vol. IV: 682).
Kant tiene el enorme mérito de presentar a la filosofía interrogando
a la actualidad a la que ella misma pertenece, pero para Foucault tal
pertenencia no puede formularse desde el universalismo de la co-
munidad humana en general, sino desde la perspectiva de un «noso-
tros» que se refiere a un «conjunto cultural característico» de su
propia actualidad. La filosofía como discurso de la modernidad debe
asumir de manera radical su contingencia histórica.
Ahora bien, el examen de ese «conjunto cultural específico», se
muestra que el legado de la ilustración es ambivalente: es verdad
que el pensamiento surgido de la ilustración fue capaz de afirmar
su propia autonomía, pero no podía evitar pensar, como cualquier
otro, desde la contingencia de su propia historia: «la ilustración in-
ventó la libertad y también las disciplinas» y ambas se encuentran
articuladas desde la misma matriz de racionalidad: en su coyuntura
histórica, el pensamiento racionalizó las disciplinas, es decir, las
formas específicas de constitución de los cuerpos dóciles; y en una
afirmación crítica de universalidad y autonomía concedió a todos
los hombres la libertad. Sin duda, la ilustración otorgó al hombre la
madurez para decidir por sí mismo, pero éste debe aún producir
realmente esa autonomía en oposición al cúmulo de inercias y obs-
táculos impuestos por una forma de dominación (que en nuestra
opinión provienen del régimen del capital). Acentuar únicamente el
carácter universal del legado de la modernidad es formarse un con-
cepto insuficiente, porque omite la cuestión misma de ese suceso y
su sentido: la historicidad de ese pensamiento de lo universal. En
consecuencia, no es prudente tratar a la racionalidad de la moder-
nidad como un todo: ella está compuesta de formas de racionaliza-
ción activas en regiones más específicas como la locura, la muerte,
el crimen o la sexualidad. La razón ilustrada no está activa única-
mente en los valores universales y justos, sino también en zonas de
penumbra o francamente de oscuridad, como la violencia. Dicho de
otro modo, no es cierto que el bien sólo provenga de la razón mien-
tras que el mal sólo se explica por la sinrazón. Un juicio sumario a
la razón, o a una forma única de la racionalidad declarada domi-
nante, es entonces estéril e impide la pregunta mucho más urgente
de sondear esas especies de racionalismos que parecen específicos
de nuestra cultura y que se remontan igualmente a la Ilustración. El
respeto al racionalismo como ideal, que todos compartimos, no debe
393
Teoría crítica.pmd 393 16/12/2011, 9:36
convertirse en el chantaje para impedir el análisis de las racionali-
dades realmente puestas en obra. Se comprende entonces por qué
no hay ninguna pretensión incumplida de felicidad y ninguna cul-
pabilidad imputable a la razón. Para Foucault, lo mismo que para
Marx, el pensamiento surgido de la ilustración ofrece un legado
ambiguo: «La ilustración vuelve, dos siglos después en Occidente,
como una manera de tomar conciencia de su posibilidades actuales
y de las libertades a las cuales puede tener acceso, pero también
como una forma de interrogarse sobre sus límites y sobre los pode-
res de los que ha hecho uso: la razón a la vez como despotismo y
como luz» (Foucault, 1994, vol. IV: 768).
Situarse en el presente no es el único tema que plantea de mane-
ra explícita la relación entre el pensamiento, la filosofía y la histo-
ria. La cuestión vuelve a plantearse cuando se percibe que la obra
de Foucault es un nuevo intento por pensar, juntos, lo histórico y lo
sustancial. En efecto, él rehúsa ver a las «cosas» o a la conciencia
que reflexiona sobre ellas, como sendas sustancias inamovibles, y
les niega cualquier rasgo de universalismo: todos sus análisis van
en contra de la idea de necesidades universales en la existencia hu-
mana. Tal rechazo le ha valido con frecuencia el reproche de relati-
vismo, que sólo es pertinente si se admite, de manera implícita, una
cierta concepción esencialista, ahistórica de los objetos. Existe, sin
embargo, otra salida; ésta consiste en devolver a los objetos de nuestra
experiencia la consistencia que parecen tener, mostrando sin em-
bargo que su fundamento efectivo, toda su existencia y su razón de
ser, descansa por entero en el proceso histórico que los ha llevado a
ser lo que son. Detrás de esas entidades no hay nada más que el
proceso mismo y no requieren de ningún fundamento adicional:
«Detrás de las cosas hay por completo “otra cosa”; de ningún modo
su secreto inicial y sin fecha, sino el secreto que las cosas son sin
esencia o, más bien, que su esencia fue construida pieza por pieza,
a partir de figuras que le eran extrañas» (Foucault, 1971a: 148).
Detrás del presente no hay ninguna realidad más estable: tras el
criminal no hay ninguna «criminalidad» intrínseca; tras el loco no
hay ninguna «locura» milenaria si por ellas se entiende formas eter-
nas de la desviación, porque cada problematización establece, a la
par que la normalización, los mecanismos de su transgresión y los
individuos que respetan o violentan esa norma. No es verdad que
éste sea un intento extravagante de Foucault. El esfuerzo por devol-
ver a esos objetos, saberes o instituciones, simultáneamente, su con-
sistencia pero también su finitud, su espesor pero también su ca-
rácter transitorio, lo coloca en una tradición filosófica que, desde
Spinoza, pasando por Hegel y Marx, ha intentado pensar, en una
394
Teoría crítica.pmd 394 16/12/2011, 9:36
reflexión unificada, lo histórico y lo sustancial. Devolver a la histo-
ria un rol protagónico conduce así, inevitablemente, a reconsiderar
la ontología y la metafísica que subyace a la concepción inmediata
de «las cosas».
Más aún, el análisis genealógico descubre que, entre las condi-
ciones de aparición de esos saberes y esas instituciones no reina
una apacible serenidad sino, por el contrario, una serie de antago-
nismos y conflictos. Algunas veces se ha reprochado a Foucault el
haber elegido la lucha como punto de partida metodológico, pero
esto es inexacto: la lucha no es una premisa sino un resultado del
análisis histórico. Es éste el que prueba que la emergencia de un
saber se produce siempre en una cierta relación de fuerzas. Sería
extremadamente arduo tratar de escribir una historia del poder
político, del derecho a castigar, del internamiento de la locura, evi-
tando el hecho de que su implantación se ha realizado en medio del
enfrentamiento y la resistencia. Sin embargo, es preciso rechazar,
en contrapartida, que colocar la lucha en el centro del análisis signi-
fique mantenerse en la incertidumbre de lo no resuelto. Tales con-
flictos, tan cruentos como se presenten, culminan siempre instalan-
do cada una de esas violencias en un sistema de reglas, en un ritual
que impone obligaciones y derechos, él mismo definido por proce-
dimientos detallados y puntillosos. En las ciencias humanas esa es-
tabilización adquiere la forma de una normatividad en la que que-
dan acallados todos aquellos saberes marginales y periféricos que
en adelante no alcanzarán presencia en las formas institucionales
de la práctica científica. Por ello, la genealogía se hizo portavoz de
la insurrección de esos «saberes dominados», del saber del psiqui-
trizado (y no del psiquiatra), del enfermo, del delincuente o del en-
fermero (y no del médico), no porque desee constituir una anti-
ciencia, sino porque la crítica no empieza sino a condición de retirar
la tiranía de los discursos globalizantes, con todas sus jerarquías y
su conocimiento «de punta» (Foucault, 1997: 8-9). Por su parte, en
las relaciones sociales, los conflictos y las luchas se estabilizan en el
momento en que se instalan líneas de demarcación que separan la
normalidad de la anomalía, lo legítimo de lo ilegal, en un procedi-
miento «natural» que normaliza a los individuos, al mismo tiempo
que los constituye. Pero ello obliga a entender que las normas no
son entidades ideales provenientes de un mundo inteligible separa-
do de lo sensible; ellas no son el producto artificial y arbitrario de
una razón global cuya única función sería indicar los dominios de
legitimidad, aun antes de la acción efectiva de los individuos. Por el
contrario, la normalización es un proceso positivo que se realiza
bajo la forma de la incorporación progresiva de los individuos y de
395
Teoría crítica.pmd 395 16/12/2011, 9:36
la proliferación continua de sus efectos; la normalización es un pro-
ceso inmanente, inseparable de lo que produce y de la acción me-
diante la cual ella lo produce (Macherey, 1990: 184). La crítica no
consiste, pues, en denunciar un mal que secretamente habitaría las
ciencias humanas o las prácticas sociales, sino presentir el peligro
que a través de la normalización amenaza a todos en aquello que es
habitual. Criticar es hacer problemático aquello que parece sólido y
con ello como reactivo, la historia de esas luchas y de esos enfrenta-
mientos se convierte en la sustancia, en la esencia de esos saberes y
esas instituciones.
El hecho de que, tanto en el saber como en las relaciones socia-
les, las luchas confluyan en la instalación de ciertas formas de nor-
matividad y de normalización no exime de la necesidad de pensar el
proceso conflictivo que las ha establecido. La historia juega enton-
ces nuevamente el papel de crítica, ¿por qué? Simplemente porque
los contenidos históricos pueden permitir reencontrar la clave de los
enfrentamientos y las luchas que los arreglos funcionales o las orga-
nizaciones institucionales tienen por objeto ocultar. La arqueología
y la genealogía tienen como propósito revivir esos enfrentamientos,
reanimar esos bloques históricos que estaban presentes pero que
han quedado enmascarados en el interior de esos conjuntos institu-
cionales y sistemáticos, al precio, claro está, de una erudita recons-
trucción histórica. Foucault consideró que la vitalidad de la crítica
se encontraba justamente en el cruce entre la erudición históri-
ca que podía volver a la luz ese enfrentamiento previo, y la valora-
ción de esos saberes periféricos y descalificados, y no en la crítica
global, incondicional, universal de los filósofos: «Se trataba del sa-
ber histórico de esas luchas. En el dominio especializado de la erudi-
ción, como en el saber descalificado de las personas descansaba la
memoria de los combates, aquella precisamente que hasta ahora se
ha mantenido confinada» (Foucault, 1997: 9).
Un ejemplo de este intento por pensar simultáneamente lo his-
tórico, lo sustancial y la lucha lo ofrece, en mi opinión, una de las
categorías más llamativas de la genealogía: la de poder. No hay duda
de la importancia de la categoría para el genealogista: ella se en-
cuentra en el fundamento de las transformaciones de la vigilancia y
el castigo, en las modificaciones de la «gubernamentalidad» y, en
general, en las formas de subjetivación del individuo en la moderni-
dad. No es éste el lugar para examinar una categoría de múltiples
aspectos, pero sí puede ser tomada, primero, como un índice del
antisustancialismo al que la historia obliga. En efecto, son numero-
sas las expresiones en el sentido de que, para Foucault, el poder no
es una «cosa» en posesión de algunos de la que otros carecen. El
396
Teoría crítica.pmd 396 16/12/2011, 9:36
poder es simplemente un estado, un momento del juego estratégi-
co, siempre provisional en las relaciones sociales: «Yo no empleo
prácticamente nunca la palabra “poder” y si lo hago algunas veces
es siempre como una forma abreviada respecto a la expresión que
utilizo siempre: las relaciones de poder» (Foucault, 1994, vol. IV:
719). Esta entidad insustancial, que no posee ninguna existencia
previa a sus efectos, se manifiesta sin embargo en relaciones de
dominación/subordinación, formándose y formando a sus actores
en la acción misma, produciéndose al producir sus efectos, sin otra
presencia que la que le otorga el proceso mismo en que se instala.
El que no sea una sustancia no impide en modo alguno que el poder
sea una entidad «positiva», en el sentido de que produce resultados
reales, cuya eficacia consiste principalmente en una proliferación
de sus manifestaciones y en la incorporación progresiva de los im-
plicados bajo la forma de una integración «natural» de dominado-
res y dominados, lo que logra «normalizando» la situación y ocul-
tando las luchas y las resistencias que le subyacen y que enmascara.
El poder, pues, es una categoría puramente relacional, cuyos efec-
tos no se perciben sino en el proceso que lo instituye, pero que no
deja de producir sentido, es decir alguna forma de verdad y, por
tanto, no carece de algún tipo de racionalidad. De hecho, ¿cómo
podría producir tales efectos sin una cierta elaboración racional
por parte de unos y otros? Y no obstante, su importancia y su pro-
ductividad, Foucault hace de la categoría de poder sólo un frag-
mento de la explicación acerca de la manera en que un ser humano
se transforma en sujeto, aquella parte en que los individuos se cons-
tituyen a sí mismos en un campo de dominación, como sujetos sus-
ceptibles de actuar sobre los otros y sobre sí mismos. El poder es
simplemente un estado de la lucha en algún intersticio, pero consti-
tutivo de una forma específica de subjetivación. Por ello, en el plano
teórico, el poder es una categoría pero no es un concepto, en el
sentido de que no hay, no puede haber, una teoría general del poder,
sino únicamente un esfuerzo por hacer emerger, en análisis pun-
tuales, la forma de racionalidad que subyace a la irrupción de la
dominación en aquellas relaciones que se expresan en saberes e
instituciones. Y esto, no con el propósito de establecer un observa-
torio externo desde el cual denunciar al poder en general, sino para
detectar los puntos de resistencia en función del tipo y la forma
precisa de poder que se está afrontando.
En síntesis, nuestro propósito ha sido sostener que Foucault
participa en un proyecto genuinamente filosófico que descansa en
la una reflexión crítica que hace uso de la historia sin, por tanto,
convertirse en un historiador o en un científico social. Reconstruir
397
Teoría crítica.pmd 397 16/12/2011, 9:36
las condiciones históricas de posibilidad de ciertos saberes e insti-
tuciones o de ciertas formas de experiencia del sujeto trajo consigo,
de manera inevitable, una serie de problemas en torno a la relación
entre el pensamiento, su historia y la filosofía, es decir, colocó en el
centro del debate la cuestión de la razón y la racionalidad: «Mi tra-
bajo no tiene como objetivo —escribió— una historia de las institu-
ciones o una historia de las ideas, sino una historia de esa raciona-
lización tal como ella opera en las instituciones y en la conducta de
la gente» (Foucault, 1994, vol. IV: 38). ¿Qué ha descubierto el pensa-
miento que se piensa a sí mismo? En esos análisis minuciosos él se
descubre a sí mismo en un doble aspecto: como elemento determi-
nado y como sustancia activa. Como elemento determinado, por-
que siempre está subsumido en alguna forma de experiencia de la
que extrae sus contenidos, y como sustancia activa porque es única-
mente desde esa contingencia de su situación histórica como logra,
mediante un esfuerzo de autodeterminación, alcanzar la universa-
lidad, afirmar su unidad y establecer su legitimidad. Eso quiere de-
cir que el pensamiento no puede ser reducido al receptáculo de re-
presentaciones que subyacen a los comportamientos. El pensamiento
no es sólo lo que habita una conducta y le da sentido; él es también
lo que permite tomar una distancia respecto a esa manera de hacer
o de reaccionar, de darse a ésta como objeto de pensamiento e inte-
rrogarla sobre su sentido, sus condiciones y sus fines: «El pensa-
miento es la libertad en relación a lo que hace, el movimiento por el
cual es posible separarse de esa acción; a él se le constituye como
objeto y se le reflexiona como problema» (Foucault, 1994, vol. IV:
597). Afirmarlo como determinado y a la vez libre es decir que el
pensamiento no tiene efectos liberadores, sino a condición de libe-
rarse previamente a sí mismo. No habría filosofía crítica sin esa
singular facultad que tiene el pensamiento de reflexionar, en la mi-
nucia del detalle, acerca de aquello que lo constituye y, una vez con-
ciente de sí mismo, aportar la clave de una nueva forma de libertad.
Decir que el pensamiento tiene una historia significa que él no
depende únicamente de un sistema formal cuya característica sería
no tener más referencia que a sí mismo. Colocarlo en su contingen-
cia significa desplazarlo a un dominio complejo de discursos, prác-
ticas sociales y políticas, desde las cuales puede también hacer refe-
rencia a sí mismo. Este desplazamiento no es la dimisión de la
filosofía porque aún se sostiene que por principio el hombre es un
ser pensante, aun en sus prácticas más mudas, pero que el pensa-
miento no se reduce a aquello que nos hace creer lo que pensamos
o admitir lo que hacemos, sino lo que nos permite problematizar
incluso lo que somos (Foucault, 1994, vol. IV: 612). Recordemos
398
Teoría crítica.pmd 398 16/12/2011, 9:36
que a esos dominios complejos Foucault los ha llamado «problema-
tizaciones» y afirma que en ellos el pensamiento siempre está acti-
vo. Es en el interior de este dominio, en tanto que sistema de reglas,
donde se establecen las condiciones según las cuales, a propósito de
ciertos objetos, lo que el sujeto puede decir está asociado a la cues-
tión de lo verdadero y de lo verdadero o lo falso. No hay, pues, nin-
guna práctica sin una racionalidad subyacente, pero no es cuestión
de medir a ésta contra un vector abstracto llamado «razón», sino
contra dos ejes: uno, las formas de codificación y prescripción que
establecen las reglas de tal acción y, luego, contra la formulación de
lo verdadero y lo falso, el dominio de objetos sobre los cuales se
hacen proposiciones juzgadas verdaderas o falsas. No existe un en-
cuentro inmediato, directo, entre un objeto externo y una concien-
cia muda e inocente, pero eso no elimina la verdad, porque en el
interior de una problematización donde se producen ciertos efectos
de sentido, es decir, de apropiación conceptual del objeto, y ciertos
efectos de realidad es decir, una forma de apropiación práctica de
tal objeto. Como se ve, la historia crítica no renuncia a la verdad
sino sólo a una idea de ella que no tendría la edad de ninguna expe-
riencia. Puesto que las problematizaciones son cambiantes, tal rela-
ción entre el objeto pensado y el sujeto pensante son cambiantes; a
ello se refiere Foucault con el término «juegos de verdad». El térmi-
no «juego» no indica falta de seriedad, sino el hecho de que el con-
junto de reglas de producción de la verdad se altera históricamente.
Los «juegos de la verdad» —a pesar del aspecto paradójico de la
expresión— son entonces la respuesta a una cuestión básica: «¿Cómo
es que el pensamiento, en tanto que tiene una relación con la ver-
dad, también tiene una historia?».
Puesto que el pensamiento es absorbido en el movimiento de la
historia, la filosofía no puede evitar un destino similar. No hay, pues,
una filosofía de la historia, como el despliegue de la soberanía del
pensamiento, sino una filosofía dentro de la historia, inmersa en
una serie de modalidades cambiantes de producción de la verdad
(Balibar, 1990: 63). Es decir, que la filosofía no es, ni histórica, ni
lógicamente fundadora del conocimiento; existen condiciones y re-
glas de formación del saber a las cuales el discurso filosófico se
encuentra sometido en cada época, lo mismo que cualquier otra
forma de discurso que tenga pretensión racional. Dicho en otros
términos, el vínculo de la filosofía con su presente es permanente y
fundamental: su contingencia es histórica y política: «la cuestión de
la filosofía es la cuestión del presente que somos nosotros mismos.
Es por eso que la filosofía hoy es enteramente política y enteramen-
te historiadora. Ella es política inmanente a la historia; ella es histo-
399
Teoría crítica.pmd 399 16/12/2011, 9:36
ria indispensable a la política» (Foucault, 1994, vol. III: 266). La
historia crítica de Foucault no incluye, por tanto, un juicio sumario
a la razón (y muchas acusaciones yerran su objetivo) pero, sin duda,
pone en cuestión la existencia posible de una razón —y por tanto de
una filosofía— que, por la legitimidad de sus propias operaciones,
en un único acto crítico, pueda atravesar todas las experiencias.
La filosofía en su contingencia, es decir, la historia crítica del
pensamiento, implica, por último, una cierta concepción de la acti-
vidad del filósofo. Una cierta racionalidad organiza las relaciones
de dominación y mediante cierta racionalidad esas mismas relacio-
nes pueden ser criticadas, lo que significa que aún el pensamiento
crítico está teñido de los contenidos contingentes que lo sujetan y
sólo puede articular un nuevo concepto de libertad desde el punto de
vista de la resistencia y de la rebelión. Foucault afirma que, por la
misma razón, la crítica práctica y teórica ya está en marcha, desde
siempre, y que la mayor contribución que la filosofía puede prestar
a la resistencia es ayudarle a comprender cómo se generó esa forma
determinada de dominación y la arbitrariedad de los saberes e ins-
tituciones que la sostienen. Las cosas sólo cambiarán si con esa
ayuda los individuos modifican la relación que guardan consigo
mismo y con su mundo. La historia crítica de Foucault termina,
pues, señalando a los individuos la contingencia de los mecanismos
de opresión que hoy parecen evidentes e inconmovibles, ofrecién-
doles la convicción de que no existe una relación unívoca y perma-
nente consigo mismos o con el mundo capaz de coartar sus eleccio-
nes, es decir, señalándoles el margen de libertad de que aún disponen.
Pero no corresponde al filósofo dictar una ley propia. Por eso no
tiene los medios de ofrecerles un fin predeterminado y devuelve a
esos actores por completo la obligación de encontrar los contenidos
que en cada caso den forma a la idea de libertad que persiguen.
Bibliografía
BALIBAR, Etienne (1990) : «Foucault y Marx. La postura del nomina-
lismo», en E. Balibar et al.: Michel Foucault, filósofo, trad. de Alber-
to Bixio, Editorial Gedisa, Barcelona.
FOUCAULT, Michel (1970): La arqueología del saber, trad. de Aurelio Gar-
zón del Camino, Siglo XXI Editores, México.
—(1971): L’ordre du discours, Éditions Gallimard, París.
—(1971a): «Nietzsche, la généalogie, l’histoire», en S. Bacherlard et al.:
Hommage a Jean Hyppolite, Presses Universitaires de France, París.
—(1984a): Historie de la sexualité, vol. II, L’usage des plaisirs, Éditions
400
Teoría crítica.pmd 400 16/12/2011, 9:36
Gallimard, París.
—(1984b): «Deux essais sur le sujet et le pouvoir», en H. Dreyfus y
P. Rabinow: Michel Foucault, un parcours philosophique, Éditions
Gallimard, París.
—(1994): Dits et écrits, vol. I-IV, Éditions Gallimard, París.
—(1997): Il faut défendre la société, Cours au Collège de France, 1976,
Éditions Gallimard et Seuil, París.
—(1999): Les anormaux, Cours au Collège de France 1974-1975, Éditions
Gallimard et Seuil, París.
—(2001): Herméneutique du sujet, Cours au Collège de France 1981-
1982, Éditions Gallimard et Seuil, París.
—(2003): Le pouvoir psychatrique, Cours au Collège de France 1973-
1974, Éditions Gallimard et Seuil, París.
—(2004): Naissance de la biopolitique, Cours au Collège de France 1978-
1979, Éditions Gallimard et Seuil, París.
MACHEREY, Pierre (1990): «Sobre una historia natural de las normas»,
en E. Balibar et al.: Michel Foucault, Filósofo, trad. de Alberto Bixio,
Editorial Gedisa, Barcelona.
401
Teoría crítica.pmd 401 16/12/2011, 9:36
EL CONCEPTO DE MORAL
Y LAS MORALES DEL MIEDO
Carlos Pereda
Es difícil —¿sólo una ilusión?— caracterizar en qué consiste la
normatividad moral sin de antemano tomar partido por una mane-
ra sustantiva de entender la moral. Comenzaré, sin embargo, bus-
cando esbozar una caracterización lo más general posible que pro-
cura recoger nuestros sobrentendidos sobre la moral. Se trata de
abarcar, pues, cualquier uso de la palabra «moral». (De seguro ésta
será una pretensión incumplida y sólo se tomarán en cuenta algu-
nos usos.) Luego, en este mapa, intentaré ubicar muy brevemente
qué solemos entender por morales del miedo.
1. Una primera condición de los valores y normas morales
Consideremos los siguientes diálogos:
—¿No deseas afiliarte al club social y deportivo «La trucha sen-
sual»?
—No, gracias. La pesca no me divierte. Aunque pensándolo bien,
te agradecería que me afiliaras. Soy nuevo por aquí, y afiliarme
a ese club me hará conocer gente.
—¿No planeas estudiar el año próximo química orgánica?
—Esa rama de la química me aburre.
—Por haber disparado a esa multitud, ¿no sienten remordi-
miento?
—Ni a mí, ni a mis compañeros nos interesa hablar de ello.
En el primer diálogo, con razón se atribuye a las preferencias
de la primera persona autoridad normativa última para respon-
402
Teoría crítica.pmd 402 16/12/2011, 9:36
der. El hecho de afiliarse al club social y deportivo «La trucha sen-
sual», ni personal ni socialmente se evalúa que es importante en
general. Sin duda, podría ser importante para una primera perso-
na en particular. En esta ocasión, lo es de manera derivada, instru-
mental, como un medio de conocer gente. Nada nos inquieta, pues,
en ese conversar.
Respecto del segundo tipo de casos, sin duda, la profesión de
investigar en química orgánica es para algunas personas una activi-
dad del mayor interés e incluso muchas personas la consideran, no
sin razón, como socialmente importante, en general. No obstante,
ni tales personas la catalogarían como una actividad que debe inte-
resar a cualquiera. Hay otras actividades social y personalmente
importantes (en una sociedad relativamente compleja rige el prin-
cipio de la división del trabajo, tanto cognoscitivo como práctico).
De ahí que tampoco el segundo diálogo irrita o siquiera preocupa.
Exploremos qué puede significar la respuesta que se ofrece
en el tercer caso. Un desarrollo de ella podría llevarse a cabo
como sigue:
—No me interesa hablar de ello ya que fue un juego para pasar
el rato.
—No me interesa hablar de cómo actué puesto que nada me
interesa.
Se describe a quien atribuimos esas palabras como «nihilista»,
«cínico» o simplemente «desesperado» y solemos descalificar esas
actitudes como formas de «ceguera moral». ¿Por qué? Si al reali-
zar acciones que consideramos en extremo reprobables, como ase-
sinar, el agente pretende indiferencia a los requerimientos de la
moral (en el sentido en que, sin dificultades, un agente puede te-
ner indiferencia respecto de invitaciones como la de afiliarse al
club de pesca «La trucha sensual», o a la de estudiar química orgá-
nica), se tiende a pensar que algo raro pasa con esa persona. En
muchas de esas situaciones ni siquiera logramos entender. Para
respaldar ese no entender, tal vez se razone: si los animales huma-
nos tienen que actuar, y no meramente padecer y observar la ocu-
rrencia de sucesos, si tienen, pues, que conformar sus vidas de
alguna manera, no es posible escapar a algunos valores y normas
que articulan cómo se debe vivir. Con dificultad entendemos cómo
genuinamente podría no importarle a un animal humano el régi-
men justo o injusto, valiente o cobarde, generoso o egoísta... a par-
tir de los cuales hacen y deshacen su vida, y la vida de los otros
animales humanos.
403
Teoría crítica.pmd 403 16/12/2011, 9:36
Supongamos, en cambio, que en el tercer diálogo se responde
del siguiente modo:
—No me interesa hablar de ello salvo con Dios.
—No me interesa dar razones salvo las que requieran mis supe-
riores.
En estas respuestas, la segunda persona que responde en parte
se inmuniza frente al pedido de razones. Sin embargo, como lo hace
sólo en parte, esa persona se diferencia del nihilista, del cínico o del
desesperado, pues ella misma comienza a dar razones. El agente
busca respaldar su acción a partir de razones en torno a temas que
ella misma da a entender que valora en sí mismas como las relacio-
nes con Dios o con sus superiores.
¿Para cualquier animal humano, entonces, algunas valoracio-
nes y normas tienen que ser entendidas, y vividas, como importan-
tes en sí mismas? Por lo pronto, suponemos que incluso los ejem-
plares concretos de esos tipos sociales ideales a que hemos hecho
referencia con palabras como «el nihilista», «el cínico» y «el deses-
perado» poseen bienes que, en tanto primeras personas, estiman
—acaso de manera perversa— en sí mismos. No obstante, los bie-
nes en sí mismos son de varios tipos.
Regresemos al primer diálogo. A P, quien invita a unirse al club
social y deportivo «La trucha sensual», sí le gusta pescar, a dife-
rencia de su amigo Q que sólo quiere afiliarse a tal club por valo-
res instrumentales, como medio para conocer gente. En este sen-
tido, para P la pesca le importa en sí misma, como en el segundo
diálogo quizá la química orgánica también le importa en sí misma
a quien pregunta. Sin embargo, a su vez, tanto la pesca como la
química orgánica pueden ser bienes en sí mismos y de diferentes
modos.
La pesca o la química orgánica pueden ser bienes es sí mismos
como una distracción abarcadora, incluso como un modo de vivir
del mayor interés. Sin embargo, llegado el caso, se podrían dejar de
lado. En este primer caso, pescar o investigar en química orgánica
serían, por así decirlo, un componente ocasional de lo que esas per-
sonas entienden como un modo de realizar lo que para ellas puede
ser una buena vida.
No obstante, pescar o investigar en química orgánica también
puede resultar un componente constitutivo, al menos en parte, de
lo que esas personas entienden como la manera de vivir que ellas
quieren, con la que ellas se identifican y consideran una buena vida.
Al respecto, tengamos en cuenta aquellos casos en que pescar o in-
404
Teoría crítica.pmd 404 16/12/2011, 9:36
vestigar en química orgánica también son algo más que un trabajo
o una distracción: se trata de formas de articular las actividades que
le resultan más importantes a una persona. En este segundo caso,
para P ir a pescar se relacionaría con bienes que son para la persona
decisivos, como darse tiempo para estar con los amigos y estrechar
ese tipo de vínculos, contemplar el paisaje, reflexionar sobre los
asuntos que se tienen entre manos, esos que debe resolver en el
momento, pero también sobre qué pasa en general con su vida. (Ob-
sérvese la diferencia entre la situación de Q que, según el esquema
medio-fin de razonar, va a pescar porque quiere conocer gente, y la
situación de P en este segundo caso, que de acuerdo al esquema
parte-todo, considera la pesca importante porque incluye entre otros
aspectos estrechar vínculos de amistad.)
Supongamos que, por desgracia para P, las autoridades intro-
ducen prohibiciones para pescar: vedas, primero, respecto de cier-
tas horas, luego en relación con algunos meses. Al principio P pro-
testa, se irrita. Tarde o temprano P descubre que esas prohibiciones,
aunque van en contra de sus deseos e intereses, son prohibicio-
nes correctas. ¿Qué implica que P afirme que esas prohibiciones,
que van en contra de sus deseos e intereses, incluyendo aquellos
que considera como constituyendo su buena vida, son «correc-
tas»? Variemos todavía el ejemplo. Supongamos ahora que P com-
prueba, con buenas razones, que las vedas impuestas descansan
en información empírica equivocada. P protesta ante las autorida-
des. Sin embargo, éstas, con malas razones, consideran que la evi-
dencia empírica no es suficiente para levantar la veda. De todos
modos, P obedece esas normas (que tanto van en contra de algu-
nos de sus deseos e intereses más centrales), pues considera que,
salvo en casos extremos, es un deber obedecer a las leyes promul-
gadas por la autoridad legítima.
Aunque sin suficiente elaboración, nos topamos ya con tres cla-
ses de valores y normas prácticas importantes en sí mismas:
a) valores y normas que son bienes en sí mismos en tanto com-
ponentes ocasionales y, así, de algún modo sustituibles de la buena
vida que se quiere vivir;
b) valores y normas que son bienes en sí mismos en tanto com-
ponentes constituyentes y, así, difícilmente sustituibles de la buena
vida que se quiere vivir;
c) valores y normas que se consideran justos y, por tanto, bienes
en sí mismos pero que pueden entrar en conflicto con deseos e inte-
reses que forman parte de la buena vida que se quiere vivir.
405
Teoría crítica.pmd 405 16/12/2011, 9:36
La distinción entre estos tres tipos de valores y normas se lleva a
cabo según su relación con los esquemas o esbozos de buena vida
que van realizando las diversas personas a lo largo de sus vidas. La
distinción entre a) y b) es relativa y cambiante. En muchos casos
será resbaladizo ubicar una convicción o una ocupación como bie-
nes ocasionales, integrantes valiosos pero de algún modo sustitui-
bles de la buena vida, o como constituyéndola. Una dificultad de la
distinción entre a) y b) radica en que no se puede formularla desde
fuera de la primera persona, pues es posible que para algunas per-
sonas dejar de pescar o dejar de investigar en química orgánica les
haga perder, al menos, parte del sentido de la vida. Esta distinción
puede también expresarse indicando que, mientras en a) los bienes
en sí mismos son de algún modo sustituibles y se los puede soslayar,
en b) no lo son o lo son con extrema dificultad y, por eso, no se
admite que se los soslaye. Pero por supuesto en el correr de la vida,
a veces se modifica el contraste entre a) y b), y valores y normas del
tipo a) se convierten en b), y viceversa. En cambio, b) y c) son bienes
que importan ambos de manera insoslayable. Para abreviar y si-
guiendo un uso tradicional de las palabras, podemos llamar a
b) valores y normas éticas o que atañen los esbozos de la buena
vida, y a c) valores y normas morales.
Anotemos, pues, una primera condición que atribuimos o debe-
ríamos atribuir a cualquier moral:
Condición 1) La moral atañe a valores y normas que son bienes
en sí mismos para la primera persona. O condición de la importan-
cia insoslayable de la moral.
Defender que un valor o una norma moral forman parte del
ámbito de lo insoslayablemente importante no implica afirmar
—por lo menos, no implica justificar ya— que ese valor o norma
porque moral tiene que tener en cualquier caso primacía sobre los
otros valores y normas. Pero, ¿cómo podrían justificarse casos de
no primacía? Para muchos la norma de la veracidad es una norma
moral. Sin embargo, imaginemos que, después de una ardua dieta,
P pregunta a Q: «¿cómo me veo?». Aunque para Q la respuesta ver-
dadera fuese: «te sigues viendo fatal y hasta ahora la dieta no te ha
ayudado en nada», tal vez Q considera que tiene buenas razones
para no dar esa respuesta. En este caso quizá Q se justifique a sí
mismo señalándose que en algunas circunstancias una norma de
cortesía es más importante que la norma moral de decir la verdad, o
que esa manera de evitar decir la verdad tal vez ayude a P a prose-
guir con su dieta. Este posible no primado de los valores y las nor-
406
Teoría crítica.pmd 406 16/12/2011, 9:36
mas morales no se reduce a ejemplos más o menos triviales. Puede
concernir dolorosas decisiones que atañen conflictos entre cierta
forma de entender la buena vida, la moral, la legalidad, la política e,
incluso, la ciencia y la tecnología. De seguro hay buenas razones
para considerar «no torturar» como una norma moral directamen-
te relacionada con normas morales que muchos consideran centra-
les como «hay que tratar a las personas siempre como fin y nunca
como medio». Imaginemos que X ha escondido varias bombas en
una ciudad que explotarán en las próximas horas. ¿Admitiremos
como razonable que en estos casos la ley permita, y hasta ordene,
torturar? Incluso si una persona respondiese negativamente, ¿no
podría esa misma persona tener buenas razones para infringir sus
convicciones morales y la ley y torturar para salvar una ciudad, asu-
miendo por lo demás las consecuencias, entre otras, legales, que
ello implicaría? Cualquiera sea la respuesta a estas complejas y res-
baladizas preguntas, es innegable que, tanto en los casos fáciles como
en los difíciles, no solemos dejar de tener en cuenta las razones que
calificamos como «morales» como insoslayablemente importantes.
De ahí que, si las calificamos como genuinamente «morales», inclu-
so las tenemos en cuenta cuando no actuamos según esos valores y
normas, pero consideramos que actuamos de una manera que po-
demos defender con algún tipo de buenas razones en la mala situa-
ción que nos tocó vivir.
Tal vez por eso, dado el carácter insoslayable de los valores y
normas morales, es común que una primera persona sospeche que
algo raro pasa con una segunda persona, o con su capacidad de
interpretarla, si sus razones presumiblemente morales le resultan
por completo incomprensibles. (Algo así como si en el tercer diá-
logo sólo obtuviésemos la respuesta: «disparamos sobre la multi-
tud porque era jueves. Los miércoles nos dedicamos a tomar café
con leche».)
Pero regresemos a la distinción entre los tres tipos de bienes en
sí mismos. ¿Hay acaso algunas relaciones entre esos tipos que valga
la pena retener? He aquí una conjetura para explorar: entre los tres
tipos de valores y normas importantes en sí mismos hay relaciones
de motivación y, antes todavía, de inteligibilidad.
Con dificultad entenderíamos un modo de vivir como la buena
vida de una persona si ésta no estuviese dispuesta a defender mu-
chos componentes que evalúa como bienes en sí mismos aunque,
en varios sentidos, sustituibles. Por ejemplo, esa persona tal vez
pueda renunciar a ir de pesca para siempre, aunque consideraba
esa actividad como importante en sí misma, pero quizá sólo lo
hace si es capaz de sustituir ese bien por otro u otros en algún
407
Teoría crítica.pmd 407 16/12/2011, 9:36
sentido funcionalmente equivalentes, por ejemplo, actividades que
también permitan darse tiempo para estar con los amigos, contem-
plar la naturaleza y reflexionar de vez en cuando qué pasa con la
propia vida. Pues sin esos bienes tal vez la propia vida perdería
sentido. No olvidemos que los valores y normas éticas articulan
el sentido de la vida, lo que importa a una primera persona en
tanto primera persona. Entre otras funciones, estos valores y nor-
mas organizan los deseos, intereses, emociones, expectativas en
esbozos de lo que esa persona considera como un modo de vivir
deseable o, al menos, aceptable.
En cambio, los valores y normas morales, tal como las hemos
vagamente introducido hasta el momento, son aquellas que res-
paldan valores y normas que se estiman como justos, a veces con
independencia de los deseos, intereses, emociones y expectativas
de la primera persona. Sin embargo, si nuestra manera de com-
prender el sentido de la vida, la propia vida como una trama de
deseos, emociones, expectativas... no nos conduce a adherirnos a
ciertos valores y normas morales, es difícil imaginar qué nos po-
dría conducir a ello. Esta observación no implica negar que a ve-
ces los valores y normas morales rompen con configuraciones de
la trama propia de la buena vida deseada —con varias subtramas
de deseos, creencias, emociones... Sin embargo, según esta conje-
tura, pese a las muchas rupturas, los valores y normas morales
tienen que tener algún tipo de relaciones con el resto de nuestros
valores y normas éticas.
Supongamos que éste no es el caso. Regreso al tercer diálogo
para volver a considerar la respuesta:
—No me interesa hablar de ello salvo con Dios.
A partir de la distinción entre valores y normas éticas y valores y
normas morales y, en consecuencia, entre razones éticas y razones
morales, podemos interpretar esta respuesta como expresando una
razón ética. Se trata de una razón religiosa que es parte de cierta
trama de deseos, creencias, emociones, expectativas... que constitu-
yen la vida del hablante y quizá, hasta de su comunidad. Sin duda,
desde ciertas tramas de valores, normas y razones éticas, una pri-
mera persona no encontrará motivos para ser movido por algunas
razones morales, en casos extremos ni siquiera entenderá en qué
consisten las razones morales.
Por eso, entre los valores, normas y razones éticas y los valores,
normas y razones morales no hay sólo relaciones de motivación.
Como respecto de los valores y normas éticos ocasionales y consti-
408
Teoría crítica.pmd 408 16/12/2011, 9:36
tutivos, entre los valores y normas éticas hay antes todavía relacio-
nes de inteligibilidad. A partir de algunos bienes éticos, a partir de
cierta perspectiva de entender el sentido de la vida, algunas razones
morales, o tal vez incluso la moralidad en su conjunto, carecerán de
sentido. Si una persona profundamente religiosa considera el man-
dato a actuar de cierta manera, e interpreta algunas situaciones,
como expresando directamente la voluntad de Dios, esa persona
con dificultad podrá percibir la fuerza de una ley moral, o de un
orden jurídico que retome esa ley, y prohíba, por ejemplo, «no ma-
tar». (Ésta es la situación de Abraham tal como la describe Kierke-
gaard en Temor y temblor.)
Pero tal vez también se plantee una situación similar en circuns-
tancias menos radicales, como cuando se responde:
—No me interesa hablar de ello salvo con mis superiores.
Han existido y existen órdenes religiosas, modos de vida mili-
tares, grupos políticos e incluso empresas comerciales, que se
han apreciado y se aprecian con fervor como elaboradas formas
de la buena vida, con éticas en donde la regla «se deben obedecer
las órdenes impartidas» resulta no sólo una norma superior a
cualquier norma que se califica como «moral», sino una norma
que, en principio anula a cualquier otro tipo de normas. Por es-
tas razones, la expresión «ceguera moral» no es equivalente a la
expresión «ceguera normativa». Más bien, tal expresión hace re-
ferencia a la imposibilidad que personas o grupos tienen, a par-
tir de algunos valores y normas éticos —a partir de ciertas mane-
ras de esbozar lo que se considera como la buena vida y de
encontrarle sentido satisfaciendo algunos deseos, intereses y ex-
pectativas, y acompañado con ciertas emociones...— de apreciar
eso que se suele considerar como valores y normas morales. Pero,
¿no podemos acotar más, caracterizar con mayor precisión eso
que se suele considerar como valores y normas morales, fuera
de que se trata, para quien los reconoce, de bienes insoslayable-
mente importantes?
2. Una segunda condición de los valores y las normas morales
Obsérvese que algunas de las observaciones en torno a la condi-
ción 1) presuponen ya que si ciertas razones son calificadas como
morales, no sólo la primera persona que las considera tiene que
entenderlas como bienes, sino que ella misma tiene que, al menos,
409
Teoría crítica.pmd 409 16/12/2011, 9:36
pretender que cualquier persona tiene que evaluarlas como bienes.
Por eso, parece que quien acepte que hay valores y normas y, por lo
tanto, razones morales tiene que aceptar también que estos valores,
normas y razones no son asunto mío o tuyo, quizá ni siquiera de un
grupo, de un país o de una época.
No obstante, no olvidemos que no pocas veces se ha tachado a la
moral de bandera para encubrir deseos, emociones, intereses, en el
mejor de los casos, simples racionalizaciones para defender lo que
la primera persona considera como su esbozo de buena vida (esbo-
zos que pueden ir de la santidad a la mafia). Una consecuencia de
aceptar esa reducción consiste en eliminar los desacuerdos y las
discusiones morales, porque no existirían razones morales. Si una
persona afirma «deseo pescar porque me gusta la pesca» y otra «no
tengo tal deseo porque no me gusta la pesca», o una persona declara
«está en mi interés cerrar el negocio A» y otra «está en mi interés
cerrar el negocio no A», no estamos ante desacuerdos morales. En
el primer caso no hay desacuerdo; al menos no habría un desacuer-
do que tuviese interés solventar. Es incluso importante cultivar
muchos tipos de diferencias en los deseos, los intereses, las emocio-
nes, las expectativas... pues existen razones para defender que es
parte de la riqueza de un grupo social, y hasta de una persona, que
se posean, por ejemplo, deseos e intereses diversos, sin excluir algu-
nos conflictos entre ellos. (Una vez más hay que enfatizar que la
integridad personal no tiene nada que ver con un carácter estrecho
e inflexible, o meramente aburrido.) En el caso de un conflicto de
intereses podría haber también un desacuerdo moral, pero no tiene
por qué haberlo. Quizá sólo se trate de una diferencia de intereses
que hay que negociar. Nos encontramos en una situación mucho
más complicada cuando nos enfrentamos a dos esbozos de buena
vida con valores y normas contradictorios. (Éste sería el caso del
Abraham de Kierkegaard y de una moral que no admite mandatos
que la razón no puede justificar.)
De ahí que, cuando en el tercer diálogo se expresa indignación
ante la falta de remordimiento por quienes cometieron un asesina-
to masivo no se pretende expresar un deseo, una emoción o un inte-
rés diferente u oponer un esbozo de la buena vida a otro. Con tal
indignación no simplemente se rechaza una acción. Por el contra-
rio, se pretende emitir un juicio: defender que la acción es rechaza-
ble. No podemos calificar un juicio como moral sin esa pretensión.
Anotemos, pues, una segunda condición que debemos atribuir a
cualquier moral:
410
Teoría crítica.pmd 410 16/12/2011, 9:36
Condición 2) Al defender un valor o una norma como morales,
la persona no expresa un deseo, una emoción, un interés o una for-
ma simplemente diferente de la buena vida, sino que pretende que
tal valor o norma son válidos para cualquier persona. O condición
de universalidad.
La condición 1) expresa el género inmediato de la moralidad:
se trata de una clase de normatividad práctica insoslayablemente
importante en sí misma. La condición 2) expresa su diferencia
específica: se trata de una normatividad práctica insoslayablemen-
te importante en sí misma cuyos valores y normas pretenden va-
lidez universal.
Supongamos que aceptamos estas dos propiedades como con-
diciones de la moral. Claramente son condiciones en extremo sub-
determinadas. Atendamos la condición 1). Se indica: los valores, las
normas y, en consecuencia, las razones morales, tanto como los va-
lores, normas y razones éticas, son insoslayablemente importantes.
Sin embargo, ¿qué contenido pueden tener tales valores, normas,
razones? ¿De dónde provienen esos contenidos que los vuelven «in-
soslayablemente importantes»?
Para comenzar a afrontar dudas tan ramificadas como éstas,
comienzo por explorar la siguiente pregunta: ¿qué contenido o con-
tenidos puede tener lo insoslayablemente importante en la vida prác-
tica de los diversos animales humanos y sus agrupamientos —co-
munidades, sociedades, familias, asociaciones, bandas...—?
3. Tres candidatos a dar contenido al concepto de «lo
insoslayablemente importante» que pueden encontrarse
en circunstancias de la vida práctica propias de algunos
procesos de aprendizaje
Si el animal humano se acerca al fuego, como todo animal, co-
rre el riesgo de quemarse. Si se tropieza, quizá se rompa un hueso.
Si se distrae, o divierte, y no atesora alimentos, la escasez puede
sorprenderlo y matarlo. Si pasa demasiada hambre ya no pue-
de pensar. Pero si come demasiado también puede enfermar. Si bebe
agua envenenada quizá muera. También puede ser herido o morir
si se descuida con los otros animales humanos, incluso con aque-
llos que no deberían tener razones para amenazarlo. Así, muy pron-
to los animales humanos se topan con amenazas naturales y huma-
nas, y su trasfondo, lo vagamente amenazador. De esta manera, los
animales humanos descubren que son frágiles: que física y psicoló-
411
Teoría crítica.pmd 411 16/12/2011, 9:36
gicamente se deterioran con facilidad. Por eso, apenas el animal
humano reflexiona un poco sobre sí, como una de sus primeras
experiencias de lo insoslayablemente importante, realiza el inquie-
tante descubrimiento de su situación de:
I) vulnerabilidad.
A las amenazas, naturales y humanas, no se escapa, pues, ni en
las circunstancias más salvajes, ni en las más civilizadas. Tampo-
co las relaciones más íntimas o las más lejanas y anónimas les son
ajenas. Nada humano se encuentra, pues, totalmente resguarda-
do, protegido. En este sentido, no hay que olvidar que, aunque los
agrupamientos humanos —comunidades, sociedades, familias aso-
ciaciones, bandas...— son escudos con los que los individuos se
protegen en contra de muchos peligros naturales y humanos, a la
vez constituyen también una fuente inagotable de nuevas amena-
zas y peligros.
La experiencia de vulnerabilidad conforma, así, un descubri-
miento de una circunstancia constituyente de la práctica que, por
su importancia, queda inscripta para toda la vida. Esa inscripción
no se borra aunque intentemos esconderla, e intentamos constante-
mente y, por todos los medios, esconderla. Porque lo que no pode-
mos esconder del todo —aunque a menudo nos volvemos expertos
en casi lograrlo— es que somos tan frágiles que en cualquier mo-
mento pueden, y podemos, herirnos de muerte.
No obstante, casi al mismo tiempo que los animales humanos
son forzados a aceptar que son vulnerables, y que se deterioran
con relativa facilidad, pueden también comenzar un proceso de
aprendizaje en donde se descubre su capacidad para reaccionar a
esa vulnerabilidad. De esta manera, cualquier animal humano
puede confesarse y confesar: sí, soy vulnerable pero, ante todo,
soy. ¿Qué soy?
Entre otras respuestas que se pueden ofrecer, a menudo se de-
clara que no somos sólo algunos organismos más entre los otros
cuerpos, sino que poseemos subjetividad: somos sujetos de expe-
riencia y productores de acciones. Quizá la primera dimensión de
la subjetividad que aparece en el contexto de esta discusión consista
en la capacidad de ser agente: en su poder de intervenir en el mun-
do. Ese poder permite iniciar acciones de acuerdo a las propias in-
tenciones, deseos, creencias, emociones, expectativas, programas...
Ante la vulnerabilidad, entonces, la subjetividad que soy puede res-
ponder: soy un agente capaz de responder de muy diversas maneras
a esa vulnerabilidad.
412
Teoría crítica.pmd 412 16/12/2011, 9:36
Pero la agencia, ya se advirtió, no es la única dimensión de la
subjetividad. Quizá más elementalmente aún nos atribuimos cierto
sentir y sentirnos de alguna manera: sufrir, gozar, tener miedo, des-
esperar, sentir vergüenza, envidiar, confiar, tener simpatías, estar en
paz, alegrarse. Así, a veces el animal humano se sentirá como una
persona sufriente, gozosa, miedosa, desesperada, vergonzosa, envi-
diosa, confiada, simpática, en paz, alegre. A menudo no se considera
que este sentir, que estas emociones, son arbitrarias en el sentido de:
reacciones pre-racionales. Con frecuencia se postula que se trata de
modos en que la subjetividad reacciona ante el mundo. No es que
tenga miedo porque sí; tengo razones o, al menos, pretendo tener
razones para tenerlo. No obstante, los estados de ánimo y las emocio-
nes no son las únicas formas con las que la subjetividad se relaciona
con el mundo. Otra forma de hacerlo la encontramos en el hecho de
que los animales humanos poseen creencias que muchas veces abs-
traen de las perspectivas, entre otras, de los estados de ánimo y emo-
ciones de las que forman parte. Incluso consideramos que muchas
de esas creencias —tal vez la mayoría— son verdaderas y, cuando
nos convencemos que no lo son, procuramos corregirlas. Por otra
parte, hay que subrayarlo: estas dimensiones de la subjetividad
—actuar, sentir, conocer, razonar— se encuentran interconectadas.
Los estados de ánimo y las emociones suelen influir en las perspec-
tivas que se adoptan para conocer, actuar y razonar, y a su vez, cono-
cimientos, acciones y razonamientos condicionan, modifican, y hasta
en muchos casos eliminan, algunas emociones.
De esta manera, a menudo se modifica cada dimensión corri-
giéndola en relación con las otras. Así, nos vamos educando o des-
educando. Como se dice: «vamos adquiriendo un carácter». O si
se prefiere: «vamos forjando un carácter» con el que, para bien o
para mal, tenemos que contar. Por supuesto, los rasgos valorados
del carácter son diferentes, no sólo en las diferentes épocas y cul-
turas, sino también en una misma época y cultura. Sin embargo,
cualesquiera sean estos rasgos, disponer de una subjetividad im-
plica reconocer que, en algún sentido, el animal humano no igno-
ra que no todo le sucede. Al menos, se encuentra en su control no
sólo resolver si acepta actuar a partir de algunos deseos, creen-
cias, emociones, intereses, o si decide en base a razones elegir otros
cursos de acción.
Hay que tomar nota, pues, de otra circunstancia constituyente
de la vida práctica, el descubrimiento de que al animal humano
también mucho le importan sus capacidades para reaccionar. Por
eso, tal vez le son insoslayablemente importantes esos diversos ras-
gos que conforman:
413
Teoría crítica.pmd 413 16/12/2011, 9:36
(II) la fuerza del carácter.
A los rasgos que promueven la fuerza del carácter se los cono-
ce como virtudes y, aquellos que producen su debilidad, como vi-
cios. Cada cultura acentúa o mitiga de modos diferentes lo insos-
layablemente importante de esa articulación de la subjetividad que
es el carácter proponiendo diversas virtudes y vicios como centra-
les. En algunas culturas se ha considerado que la mayor prueba de
virtud del carácter estriba en la propia autoanulación de su fuer-
za. En una dirección por completo opuesta, en otras culturas, o
fragmentos de culturas, mediante un movimiento de autorrefe-
rencia, muchas primeras personas aprecian como algo valioso
encontrar su propio camino. La autorrealización se percibe, en-
tonces, ya no como electiva, sino como una tarea irrenunciable: o
uno se gana la vida o la pierde. No hay opción. Por supuesto, las
formas fuertes de subjetividad que constituyen un carácter recio
no dejan de afrontar a cada animal humano a su vulnerabilidad, a
sus debilidades frente a los embates del mundo y, en último térmi-
no, a la muerte, pero lo hacen contando con un amplio potencial
de decisión y de lucha.
Tal vez por eso ha habido y hay fragmentos de culturas en los
que incluso se postula que el genuino carácter posee una fuerza
propia, única, suya. Ello implica que cada subjetividad dispone de
una perspectiva propia, única, suya, de lo que significa ser una
persona en el mundo. Por eso, aprender que cada primera persona
posee una perspectiva original de ser ella misma, desde la Anti-
güedad ha invitado, y de vez en cuando en diversas tradiciones y
sociedades continúa invitando, a actuar de acuerdo a mandatos
que la subjetividad suele hacerse a sí misma (no por reiterados y
patéticos no menos sugestivos) como: «sé fiel a ti» o «llega a ser
quien eres».
Sin embargo, cuidado, pues expresiones como «fidelidad a
sí» o «llegar a ser quien se es» son ambiguas. Con facilidad pue-
den sugerir formas de actuar que implican autoaprisionarse. De
la mano de tales exhortaciones no es raro tomar el camino resba-
ladizo que vuelve degenerativas a virtudes como el coraje, la fir-
meza, la capacidad de decisión...al hacerlas formar parte de la
estructura de un carácter vicioso que desatiende, y hasta busca
suprimir, otras perspectivas diferentes a la suya. Hasta en casos
no extremos, tales mandatos tienden a sugerir que la vida valiosa
sólo es aquella que intenta autofijarse —«para siempre», incluso
se proclama— en cierta identidad particular, por ejemplo, en cier-
ta identidad nacional.
414
Teoría crítica.pmd 414 16/12/2011, 9:36
Cualquiera sea la elección de virtudes que se favorezca, el carác-
ter que posee un animal humano le permite atribuirse que es de
cierta manera y, entre otras razones, por ello, que posee una identi-
dad. Entiendo por «identidad material» los predicados que en un
tiempo dado me caracterizan como, por ejemplo, una identidad
nacional. Pero no sólo. Al respecto, empecemos por esos atributos
con que suelen ubicarme los Estados en sus documentos oficiales:
soy de sexo masculino, blanco, casado, ciudadano de México. Agre-
guémosles rasgos de carácter —algunos virtuosos, otros viciosos—
con que suelen describirme quienes me rodean: soy distraído, me-
lancólico, obsesivo, insistente, puntualmente colérico, con necesi-
dad de amistad, trabajador, transparente. No obstante, las respues-
tas que buscan preguntas como «¿quién soy yo?», «¿quién eres tú?»
no se hallan en esos atributos aislados o en una adición de ellos. Ni
yo ni tú somos desordenadas acumulaciones de predicados de la
biología, la psicología, la sociología. Cada uno de nosotros es una
conformación singularísima que, en los diversos momentos de la
vida, totaliza de ciertas maneras esas atribuciones —esas vivencias,
esas historias, esas reflexiones...
Obsérvese, sin embargo, que la pregunta «¿quién soy yo?» suele
contener de manera implícita la pregunta «¿quién soy yo real-
mente?». Lo mismo sucede con la pregunta «¿quién eres tú?». En
relación con ese uso crítico del adverbio «realmente» atiéndase el
hecho de que me puedo imaginar que, en cada ocasión, renuncio
a cada una de esas predicaciones que conforman la totalidad que
soy —predicaciones corporales, mentales, sociales— sin, al pare-
cer, tener que renunciar a mi identidad. Por ejemplo, puedo llevar
a cabo el siguiente experimento «cebolla». Yo me puedo «pelar»
como pelo en diversas capas una cebolla: puedo imaginar que mi
tez, mis ojos y mi cabello han cambiado de color, que tengo una
altura diferente y otra nariz, que carezco de empleo y no tengo
qué comer, que poseo otra nacionalidad y se han esfumado mi
melancolía y mis aprensiones..., y todo ello sin dejar de ser quien
soy. Sin embargo, ¿quién es esa subjetividad que, en principio al
menos, podría renunciar, si bien no a todas a la vez, sí una por
una a cualquiera de sus «capas», de sus descripciones, sin dejar
de ser quien es?
La vieja respuesta, que de manera inevitable resulta de dolo-
rosos procesos de aprendizaje, consiste en decirnos: yo, tú, so-
mos, básicamente, animales humanos. Así, al parecer, me podrían
quitar o yo podría renunciar a cada fragmento de esa historia
que soy, sin perder mi carácter de animal humano. Este experi-
mento «cebolla», que suscita por cierto bastantes perplejidades,
415
Teoría crítica.pmd 415 16/12/2011, 9:36
puede interpretarse como introduciendo —para expresar una
expresión provocadora— la «identidad formal» de las personas.
A partir de esta identidad formal, se pueden examinar cada una
de las identidades materiales tanto biológicas como psicológicas
y sociales.
Una vez más hay que tener cuidado con las palabras, esta vez
con su poder cosificador. En la expresión «identidad formal», el
adjetivo «formal» tiene como propósito contraponer este tipo de
identidad a las «identidades materiales»: a las diversas descripcio-
nes de un animal humano propias de la existencia en cierta tradi-
ción. Pero, ¿cómo se usa el sustantivo, la palabra «identidad»? Res-
pecto de ésta, hay que prestar atención para que, al contraponerlas,
no se paralelicen demasiado los conceptos de identidad material y
formal. Pues la identidad formal, a diferencia de las identidades
materiales que se conforman con descripciones más o menos fijas,
consiste en la capacidad abierta, mientras dura la vida de una per-
sona, de ponerlas en duda.
De esta manera, a partir de ciertos procesos de aprendizaje
también puede llegar a formar parte de lo insoslayablemente im-
portante tener el coraje de salir del autoaprisionarse en una o
varias identidades materiales. O expresando este pensamiento
de otro modo: se trata de asumir la capacidad propia de los ani-
males humanos de, a partir de su identidad formal, poder revi-
sar, corregir y hasta, a veces, renunciar a una o varias de mis
identidades materiales.
Hay que tomar nota, pues, de otra situación de la vida práctica,
que recoge, entre otros, el experimento «cebolla». Expresándome
con más generalidad, los procesos de autorreflexión ponen de ma-
nifiesto la capacidad de poder tomar distancia de las identidades
materiales a partir de:
(III) la identidad formal.
De esta manera, cada una de mis identidades materiales indi-
can los resultados de ciertos procesos sociales y personales: cómo
me identifican, me identifico y contra-identifico de cierta manera
—casado y no soltero, ciudadano de un país y no de otro, hablante
nativo de cierta lengua y no de otras...En cambio, la identidad
formal señala el proceso práctico con el cual la primera persona
constantemente, además de identificarse y contra-identificarse, se
des-identifica.
No obstante, y prosiguiendo con la analogía que introduce el
experimento «cebolla», acaso todavía se objete: si se van una a una
416
Teoría crítica.pmd 416 16/12/2011, 9:36
revisando las diversas descripciones, ¿qué queda? Pero, ¿tiene que
quedar algo?
Con la expresión «identidad formal», en primer lugar, no se
hace referencia a un tipo de identidad en sentido estricto, sino a
un proceso de reflexión práctica mediante la cual la primera per-
sona descubre como contingente sus diversas identificaciones y
contra-identificaciones, sus identidades materiales, y las revisa.
En segundo lugar, este proceso que constituye la identidad for-
mal posee, al menos, un aire de paradoja: en tal proceso la prime-
ra persona asume el punto de vista de la tercera persona sin dejar
de ser primera persona. ¿Cómo es esto? La perspectiva práctica la
da el punto de vista de la primera persona, del singular o del plu-
ral. A su vez, la perspectiva teórica se articula, ante todo, con el
punto de vista de la tercera persona: la perspectiva del observa-
dor «cualquiera». En ese proceso que se designa con la expresión
«identidad formal» o, si se prefiere, «identificación formal», la
primera persona busca actuar como si se tratara de una tercera
persona pero, a la vez, sin olvidar que ella es el sujeto que experi-
menta y actúa.
De esta manera, a partir de estas tres clases de circunstancias
propias de algunos —hay que insistir: sólo algunos— procesos de
aprendizaje en los que vamos descubriendo posibles contenidos
de lo insoslayablemente importante en la vida práctica, suele de-
terminarse también el contenido de la condición 2) o de la uni-
versalidad.
Así, de acuerdo a cómo en una tradición y una época, algunos
individuos y grupos dentro de ella, interpreten y ordenen circuns-
tancias prácticas como, por ejemplo, la vulnerabilidad, la fuerza
de cada subjetividad y la identidad formal, dependerá de cómo se
entienda tanto lo insoslayablemente importante como la univer-
salidad de las normas y los juicios morales en esa tradición, esa
época. Pero, ¿acaso hay algunas formas no sólo muy frecuentes
sino, tal vez, casi inevitables de interpretar y ordenar tales cir-
cunstancias prácticas?
4. Una conjetura sobre las relaciones entre algunas
circunstancias «insoslayablemente importantes» de la vida
práctica y algunos tipos de moral
Propongo el siguiente mapa para comenzar a explorar, de nuevo
procurando no prejuzgar en exceso, algunos —hay que insistir: sólo
algunos— de los muchos territorios de la moral:
417
Teoría crítica.pmd 417 16/12/2011, 9:36
Si se privilegia exclusivamente a la vulnerabilidad como la cir-
cunstancia más decisiva de lo insoslayablemente importante
en la práctica resulta casi inevitable vivir y juzgar a partir de
diversas formas de la moral del miedo. Si junto a la vulnerabi-
lidad, también se privilegia la fuerza del carácter, plausible-
mente se vivirá y juzgará según diversas formas de la moral de
la autenticidad. Por su parte, si junto a esas circunstancias, no
se deja de tomar en cuenta la capacidad de tomar distancia
crítica de cualquier identidad material a partir de la identidad
formal, se tenderá a vivir y juzgar de acuerdo a diversas formas
de la moral de la justicia.
Cuidado, sin embargo, pues para que esta conjetura, y muchos
de los argumentos que conducen a ella, no nos enreden en malen-
tendidos, urge tener en cuenta ciertas observaciones. Como en todo
mapa, se simplifica. Con facilidad, esta simplificación se vuelve fuen-
te de graves errores si no se presta atención a los condicionales. Por
ejemplo, la vulnerabilidad es una fuente de toda moral, pero sólo
«si se privilegia exclusivamente» esta circunstancia tendemos a en-
contrarnos con morales del miedo.
Por otra parte, frente a la caracterización de la fuerza del ca-
rácter como segundo candidato a lo insoslayablemente impor-
tante en la vida, tal vez se acuse de haber pretendido, o al menos
sugerido, que se formulaba la descripción de un rasgo general
del animal humano, cuando más bien se lo hacía de uno particu-
larísimo propio de algunas culturas. Pues aunque, por un lado,
se insista en que se trata de una posibilidad de cierto aprendizaje
y, por otro, se intente describir de la manera más elemental posi-
ble qué significa que el animal humano, puesto que posee una
subjetividad, adquiera en el correr del tiempo un carácter, cuan-
do se intenta describirlo y valorarlo, ¿acaso no se resbala a for-
mas más o menos peculiares, y con facilidad reconocibles en la
historia, de concebir y apreciar las configuraciones del carácter
y su fuerza? Así, mientras que quizá algunos aspectos de las cir-
cunstancias constituyentes de la vida práctica a que se hace refe-
rencia con la palabra «vulnerabilidad», pueden aceptarse como
comunes a todos los animales humanos, resulta más difícil de-
fender esa pretensión respecto de los hechos a que se hace refe-
rencia con la expresión «fuerza del carácter». Las dificultades en
esta dirección aumentan en relación con la otra circunstancia
anotada, la identidad formal. Incluso si se acepta este concepto,
no se puede dejar de reconocer que el modo de reflexionar al que
hace referencia no se genera a partir de procesos más o menos
418
Teoría crítica.pmd 418 16/12/2011, 9:36
espontáneos de identificación y contra-identificación, como las
identidades materiales. Por el contrario, este concepto implica
acciones críticas fuertemente elaboradas para afrontar con dis-
tancia cualquier identidad material: se trata de procesos de des-
identificación.
Hay que agregar todavía una observación general, pero concep-
tualmente relacionada con la anterior: fracasará quien procure lle-
var a cabo una descripción neutral de las circunstancias constitu-
yentes de la vida práctica. Fracasará porque, en principio, existe un
número ilimitado de circunstancias que la constituyen y de pers-
pectivas para describirlas. Por eso, la selección de algunas circuns-
tancias y no de otras, y su descripción, se lleva a cabo con la guía de
algunos valores, e incluso a partir de algunas clases de moral y sus
jerarquizaciones. (Téngase en cuenta el tipo de razones que hay que
dar y pedir para calificar que pasar de una clase de moral a otra
constituye un proceso de aprendizaje y no, por ejemplo, de degene-
ración o, tal vez, una opción entre otras.) En este sentido, no hay
primero ni segundo: las circunstancias constituyentes de la vida
práctica se seleccionan y describen a partir de cierto curso de la
reflexión moral. Pero a su vez, éste se produce, y a cada paso se
corrige, a partir de las descripciones y redescripciones de lo que se
consideran como circunstancias básicas que constituyen la vida
práctica. Sospecho que este razonamiento circular, que a veces es
virtuoso y otras vicioso, es inevitable.
Regreso a la conjetura. Lamentablemente, no hay tiempo ya para
desarrollar y discutir en este ensayo cada una de las propuestas de
moral, así como sus interrelaciones. Sólo me detendré, a modo de
ilustración, a comenzar a esbozar lo que podría describirse como
morales del miedo. También apunto algunas críticas que se han for-
mulado en contra de ellas.
5. Las morales del miedo
Se observó que no sólo la naturaleza nos amenaza. Cada ani-
mal humano y cada grupo de animales humanos se presentan tam-
bién como una posible amenaza para cualquier otro animal hu-
mano o para cualquier otro grupo de animales humanos. Por eso,
no extraña que en muchas situaciones no sin cierta frecuencia nos
sintamos amenazados y, por lo tanto, tengamos miedo. Cuando la
vulnerabilidad se vive, pues, como la circunstancia que no pode-
mos dejar de tener presente en la práctica de cada día (por ejem-
plo, en situaciones de abierto riesgo social, político, económico,
419
Teoría crítica.pmd 419 16/12/2011, 9:36
religioso, psicológico), el valor ético que se considera como el con-
tenido de lo insoslayablemente importante en cualquier esbozo de
buena vida es: la seguridad.
De acuerdo a esta manera de entender la condición 1), los valo-
res y normas éticos y morales poseen como el contra-ejemplo ca-
racterístico que hay que evitar con todos los esfuerzos disponibles
el disvalor «inseguridad». Con frecuencia, a partir de estos valores
éticos la creciente ansiedad aconseja incluso volvernos «sordos» a
cualquier otro requerimiento. Así, sumidos en la impotencia y las
fantasías que ésta provoca, se fija el valor «seguridad» como la pri-
mera, y no pocas veces, como la única condición de una vida míni-
mamente merecedora de ser vivida como buena, y el estado de «in-
seguridad» como el rasgo básico de cualquier mala vida.
Se conoce que a ese estado de inseguridad, cuando se vuelve
sistemático, de guerra de todos contra todos, Hobbes lo llama «es-
tado de naturaleza». En ese estado, cada animal humano tiene,
con razón, constantemente miedo de los otros. Es el estado del
miedo universal, del miedo absoluto. Sin duda, la descripción de
Hobbes del estado de naturaleza, no por repetida, resulta menos
convincente.
En medio de tal violencia no hay oportunidad para la indus-
tria, ni para el cultivo de la tierra, tampoco para la navegación o
para las ciudades, ni para la ciencia o el arte ni, en general, para la
convivencia social, porque no existe el menor lugar para la coope-
ración social. En tales condiciones, Hobbes considera que el peli-
gro de tener no sólo una mala vida, sino tal vez la peor vida, una
vida «solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve» es un problema
que sólo se puede solventar con un Estado poderoso; para Hob-
bes, explícitamente, con un Estado absoluto que garantice el valor
«seguridad». De ahí proviene la necesidad de educar el carácter de
los ciudadanos disciplinándolo, en pro de su propio provecho, en
la obediencia al Estado, puesto que no puede haber otro instru-
mento que sea capaz de garantizarnos la paz que implica cual-
quier seguridad social.
Téngase en cuenta que, no sin razón, para Hobbes el «estado de
naturaleza», el estado de violencia y, por lo tanto, de inseguridad
sistemática, no se limita a una época, no es un estadio histórico que
quedó atrás, sino una posibilidad permanente de cualquier socie-
dad. Tal vez habría que agregar: se trata de una posibilidad a la que,
no sin cierta frecuencia, y por diferentes causas, tienden la mayoría
de las sociedades. Tal vez por eso, según Hobbes, la situación de paz
que promueve el valor «seguridad» sólo puede ser confiable, por-
que duradera, si literalmente se trata de un conjunto de normas sin
420
Teoría crítica.pmd 420 16/12/2011, 9:36
restricciones: de procedimientos capaces de integrar o, si no es po-
sible, de acallar los disensos, al menos los que puedan resultar dis-
funcionales para la convivencia.
Así, la política que corresponde a este valor ético, la seguri-
dad, es una política de obediencia al Estado constituido: una po-
lítica que posea el grado de coerción y de amenazas por parte de
la autoridad que requieran las circunstancias para asegurar la
seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, una vez instaurado el
Estado, los peligros no desaparecen. Cada animal humano y sus
deseos no domesticados de poder y reconocimiento continuarán
provocando pequeños y grandes conflictos. De esta manera, in-
cluso en las sociedades menos inseguras, y hasta en los lugares en
apariencia más seguros de esas sociedades relativamente segu-
ras, la vida continúa estando amenazada, por lo menos, estando
virtualmente amenazada.
¿Qué tipo de moral puede respaldar —motivar, y antes todavía,
hacer inteligible— este esbozo de vida buena generado exclusiva-
mente en la oposición ética «seguridad versus inseguridad»? Por
ejemplo, teniendo como horizonte esa oposición, muchos mora-
listas españoles y franceses de los siglos XVII y XVIII recomendaron
morales del miedo. Pero en este caso, más que prestar atención,
como Hobbes, a la inseguridad provocada por circunstancias de
la vida pública, tales moralistas pusieron sobre la mesa de discu-
sión sobre todo una anatomía de las relaciones humanas en las
que éstas se reducen a un juego de engaños y disimulos. Este des-
cubrimiento recomendó, en los mejores momentos, una cultura
de la prudencia, y en los peores, una cultura del disfraz. Al respec-
to se conocen los escritos de Gracián o La Rochefoucauld.
Por ejemplo, Gracián, en su Oráculo manual y arte de prudencia,
ya el aforismo 3, recomienda:
El jugar a juego descubierto ni es de utilidad ni de gusto... Aun
en el darse a entender se ha de huir de la llaneza.
A su vez, en el aforismo 4 se elogia la astucia que nos hace indis-
pensables para quienes nos rodean, esto es; el hecho de que éstos se
vuelvan dependientes de nosotros:
Más se saca de la dependencia que de la cortesía: vuelve luego
las espaldas a la fuente el satisfecho, y la naranja exprimida cae
del oro al lodo. Acabada la dependencia, acaba la corresponden-
cia y con ella la estimación.
421
Teoría crítica.pmd 421 16/12/2011, 9:36
No nos sorprendamos demasiado, parece advertir Gracián en el
aforismo 13. Pues sólo ignoran los procedimientos para sobrevivir
quien no ha disciplinado su subjetividad teniendo constantemente
presente al peligro: por desatender su vida amenazada. No olvide-
mos el tópico clásico: «Milicia es la vida del hombre contra la mali-
cia del hombre». Para que esa milicia sea eficaz, para que no su-
cumba a la primera trampa y sea derrotada sin más:
Pelea la sagacidad con estratagemas de intención. Nunca obra
lo que indica; apunta, sí, para deslumbrar; amaga al aire con
destreza, y executa en la impensada realidad, atenta siempre a
desmentir.
Muchas veces, sobre todo en ambientes hostiles que, según
Gracián son la mayoría, hay que insinuar opiniones al pasar,
como sin darle importancia, para después, inesperadamente,
dar el golpe, sin dar tiempo a que el otro consolide sus defen-
sas. Está claro que, como indica el aforismo 17, hay que dulci-
ficar, con afeites cordialísimos, esta guerra de todos contra to-
dos, este conspirar para debilitar al malvado, que habita en casi
todos los otros y las otras:
Está a la espera la malicia; gran sutileza es menester para des-
mentirla. Nunca juega el taür la pieza que el contrario presume,
y menos la que desea.
A partir de un esbozo de la buena vida generado por el valor
«seguridad» como éste ya podemos formular como sigue el princi-
pio de universalidad de las morales del miedo:
Actúa de tal modo de buscar realizar el valor «seguridad» y, así,
de evitar el peligro en cualquiera de tus acciones, aunque para
ello tengas que restringir en alto grado tus posibilidades de ac-
tuar y, a menudo, encubrir tus intenciones.
Por supuesto, a partir de este principio se rescatarán la mayo-
ría de las normas morales más comunes, por ejemplo, la de veraci-
dad, pero se lo hará interpretando esas normas de cierta manera.
Sin embargo, para muchos, las diversas formas de la moral del
miedo, así como sus consecuencias políticas, y los valores y nor-
mas éticos en que tales morales y políticas se respaldan, más que a
vivir plenamente nos aconsejan doblegarnos con cobardía ante los
peligros sin tener en cuenta esa posibilidad tan nuestra, la fuerza
422
Teoría crítica.pmd 422 16/12/2011, 9:36
del carácter. Tal vez por eso, se ha calificado a la prudencia moder-
na, a la prudencia entendida como cálculo para sobrevivir, como
una virtud servil. Otros, más radicales, han pensado estos conse-
jos, que recoge la prudencia moderna, como estrategias de escla-
vos para protegerse y sobrevivir con cierta seguridad y, en con-
secuencia, como un estorbo, o todavía peor, como un obstácu-
lo radical a la genuina buena vida.
Desde esa perspectiva, las morales del miedo se descubren como
conjuntos de procedimientos para subjetividades que no son capa-
ces de arriesgarse: de quienes carecen de coraje para decir un «no»
radical a la vida amenazada. Las morales del miedo son, en reali-
dad, patologías. Pero se trata de patologías que ni siquiera se reco-
nocen en tanto tales. Peor todavía, se advertirá: la interpretación
que quienes viven según una moral del miedo suelen hacer de esas
morales, al desconocer su régimen de patología —la degradación y
la injuria contra la subjetividad que ellas implican—, agregan al
oprobio inicial un oprobio interpretativo.
El proceso de cura de estas formas de entender y vivir la mo-
ral —como sucede a menudo con los procesos de cura— implica
comenzar por un diagnóstico correcto: mostrar que los procedi-
mientos para sobrevivir que nos propone el miedo ignoran esa
fuerza de cada subjetividad que se articula en el carácter que po-
see virtudes como la sinceridad, sobre todo, consigo mismo, la
autorrealización, el coraje. Así, se observará que negar el cultivo
de esas virtudes y su posible expansión, es negar la fuerza de la
vida. A partir de críticas como éstas empezarán a desarrollarse
las morales de la autenticidad. Pero, como anuncié, éste es el tema
de otro ensayo.
Bibliografía
EGIDO, Aurora (1996): La rosa del silencio. Estudios sobre Gracián, Alian-
za Editorial, Madrid.
—(2000): Caras de la prudencia y Baltasar Gracián, Castalia, Madrid.
GARCÍA CASANOVA, Juan Francisco (ed.) (2004): El mundo de Baltasar
Gracián. Filosofía y literatura en el barroco, Universidad de Grana-
da, Granada.
GRACIÁN, Baltasar (1997): Oráculo manual y arte de prudencia, Emilio
Blanco (ed.), Madrid, Cátedra.
HOBBES, Thomas (1940): Leviatán. O la materia, forma y poder de una
república eclesiástica y civil (trad. Manuel Sánchez Sarto), Fondo
de Cultura Económica, México.
423
Teoría crítica.pmd 423 16/12/2011, 9:36
MACPHERSON, Crawford Brough (1962): Political Theory of Possessive
Individualism: Hobbes to Locke, Clarendon Press, Oxford (trad. cast.:
Teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke, Trotta,
Madrid, 2005).
SCHMITT, Carl (1938): Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas
Hobbes: Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols, Hanseatische
Verlagsanstalt, Hamburgo.
SKINNER, Quentin (1996): Reason and Rhetoric in the Philosophy of
Hobbes, Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK.
SORELL, Tom (1995): The Cambridge Companion to Hobbes, Cambridge
Univ. Press, Cambridge, UK.
TÖNNIES, Ferdinand (1925): Thomas Hobbes: Leben und Lehre, Neudruck
der 3. vermehrten. Auflage. Stuttgart 1925 / eingeleitet und herausge-
geben von Karl-Heinz Ilting. Frommann. Stuttgart-Bad Cannstatt.
1971 (trad. cast.: Hobbes, Alianza Editorial, Madrid,1998).
ZARKA, Yves Charles (1995): Hobbes et la Pensée Politique Moderne, PUF.,
París.
424
Teoría crítica.pmd 424 16/12/2011, 9:36
LA ACTUALIDAD DE LA TEORÍA CRÍTICA
DE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO
DE LA EMANCIPACIÓN*
Wolfgang Leo Maar
De nada sirve partir de las cosas
buenas de siempre, y sí, de las cosas
nuevas y malas.
BERTOLT BRECHT
I. Las mediaciones de la determinación económica
—núcleo temático de la Teoría Crítica
El epígrafe anterior es una frase de Bertolt Brecht, citada por
Walter Benjamin (Benjamin, 1985: 539). Benjamin expone de for-
ma figurada su acepción de teoría, en las Tesis sobre el concepto de
Historia: es preciso detener lo «nuevo» de la historia mundial vi-
gente, el proceso material que inexorablemente exacerba la bar-
barie. Barbarie ésta que constituye la propia realidad social que
debe ser descifrada y recompuesta, de acuerdo con las posibilida-
des objetivas existentes, rejuntando, para ello, los «escombros»
mediante una nueva relación de los hombres con la realidad pre-
sente y con su historia.
Esa nueva —y necesaria como contraposición a la barbarie—
relación de los hombres con el progreso material y con la sociedad
constituida, constituye el meollo de la crítica social, cuyo propósito
es descubrir las formas reales de la determinación productiva mate-
rial, incluyendo las propias formas generales de conciencia social,
es decir, su devenir universal, ideal, abstracto e impositivo. Y privi-
legiando, como ámbito de esa crítica, la objetividad fáctica y sus
posibilidades. De tal modo, la crítica dejará de tener como referen-
cia un punto de vista externo, de naturaleza meramente «subjeti-
va», extraído de algo preexistente al objeto examinado, para situar-
se en el plano de la reproducción material de la formación social de
* Agradezco al profesor doctor Ramón Peña Castro esta cuidada traducción. (Revi-
sión de la traducción por Gustavo Leyva, N. del E.)
425
Teoría crítica.pmd 425 16/12/2011, 9:36
los hombres. Partirá, por tanto, de «las cosas nuevas y malas». Y en
esta medida, la propia formación social real se descifrará y reconfi-
gurará ella misma.
La Teoría Crítica es de la sociedad, en el sentido de «critica del
objeto (Gegenstand)» (Adorno, 1997e: 557) al cual se aplica, pero no
como teoría genérica aplicada a la sociedad, sino a partir del prima-
do particular y objetivo de la sociedad dada, socialmente determi-
nada, contrapuesta, por tanto, a la universalidad abstracta y formal
de la teoría «tradicional».
El camino crítico no es sólo formal, sino también material. La
sociología crítica ha de ser —siempre que sus conceptos aspiren
a ser auténticos y fieles a su propia concepción— también nece-
sariamente crítica de la sociedad, como muestra Horkheimer en
Teoría Tradicional y Teoría Crítica [Adorno, 1997d: 557].
La teoría es un momento reflexivo de la propia sociedad como
«objeto» real, o sea, «conocimiento de sí de la propia realidad»
(Lukács, 1983: 81) social en su mediación.
La Teoría Crítica de la sociedad será actual en la medida que
contribuya a aprehender las mediaciones sociales de las determi-
naciones económicas de la sociedad existente, cuestión de enor-
me importancia en la presente realidad capitalista mundial; espe-
cialmente para los países denominados «en desarrollo», pero que
en verdad presentan una singular combinación de capitalismo de-
sarrollado y de barbarie. Se trata de manifestaciones particulares
de una singular formación social que, no pudiendo ser explicadas
por las teorías formales y generales como, por ejemplo, la teoría
del desarrollo y del subdesarrollo, reclaman una reflexión teórica
específica, adecuada al objeto; a las particularidades de la medi-
ción social concreta de sus determinaciones productivas. En fin,
hoy «ninguna teoria escapa ya al mercado» (Adorno, 1997c: 16), lo
que atestigua el ticket-thinking denunciado por Adorno, imperan-
te en la sociedad contemporánea como «pensamiento en bloque»
que presenta realidades contradictorias —tales como acumulación
capitalista y desarrollo social, por ejemplo— como conexas y har-
monizadas.
Desde el inicio, como muestra su crítica a la visión de un prole-
tariado intrinsicamente revolucionario, los intelectuales del Insti-
tut für Sozialforschung privilegiaron la investigación del nexo, indi-
recto y socialmente determinado, entre la producción material y la
conciencia social. Ellos cuestionaron la generalización impositiva e
inmediatista de lo económico, considerando las formas sociales de
426
Teoría crítica.pmd 426 16/12/2011, 9:36
expresión como mediaciones socialmente determinadas. Para ellos,
la perpetuación de una determinada formación social, ligada a un
modo específico de producción, transborda ampliamente las refe-
rencias económicas, por el hecho de sustentarse en un conjunto de
formas sociales de dominación que se sobreponen a la esfera pro-
ductiva, lo cual no obsta para que esa última esfera constituya su
razón de ser efectiva; aquella que impone restricciones para su con-
trol y transformación.
Los acontecimientos militares y políticos contemporáneos que,
por lo que todo indica, tienden a agravarse, debido a la ausencia de
diques de contención que impidan el avance acelerado de la acu-
mulación capitalista, parecen confirmar la actualidad temática y el
tipo de abordaje de la Teoría Crítica, especialmente en la versión
«clásica» de Marcuse y Adorno. El espectro de tales acontecimien-
tos abarca, tanto las llamadas «política imperial» y la «globaliza-
ción neoliberal», como la gestión «social-democrática» de muchos
gobiernos adeptos al «pensamiento único», economicista y hacen-
dista que, en rigor, traduce una subordinación a la lógica del capital
y una renuncia a políticas sociales, propias de su credo tradicional.
La mediación social de las determinaciones de la producción
material de la sociedad constituye el meollo de «Capitalismo tardío
o Sociedad Industrial?», presentado en 1968, en el XVI Congreso de
la Asociación Alemana de Sociólogos, en el cual Adorno explicitó su
legado sociológico. Durante el debate suscitado por ese discurso,
Adorno declaró:
[...] Lo que debe mudar es la vida real de cada uno de los seres
humanos. Sin embargo, una tal transformación, aquí y ahora,
no sería necesariamente un cambio en la vida de los hombres
sin una mediación, ya que la vida de los hombres no es inmedia-
ta, sino que viene determinada por los momentos de una totali-
dad social. Reconocer tales momentos, reconocer su constitu-
ción que, a pesar de representar experiencias instantáneas,
difícilmente traducibles en hechos, constituye la tarea mas im-
portante de la sociología de hoy [Adorno, 1997d: 580].
En esta formulación, el futuro de la emancipación aparece con-
dicionado por las formas sociales abstractas o generales que adopta
la totalidad de la formación social —incluyendo la propia teoría—,
en el modo social de reproducción de la sociedad actual. Tales for-
mas obstaculizan la identificación de la objetividad efectiva y la rea-
lización concreta de sus potencialidades. La actualidad de la Teoría
Crítica se revelará, precisamente, al descifrar, en su particularidad
427
Teoría crítica.pmd 427 16/12/2011, 9:36
objetiva, la propia formalización teórica y su generalización abs-
tracta, en tanto que determinación social ideológica.
En esa dirección apuntan, precisamente, dos de las mayores
contribuciones de la Teoría Crítica de la sociedad, escritas, respecti-
vamente, a inicios y a finales del periodo áureo de expansión capita-
lista de la segunda mitad del siglo veinte: nos referimos a Dialéctica
de la Ilustración, de Horkheimer y Adorno, y a El hombre unidimen-
sional, de Marcuse.
En la primera obra los autores destacan la necesidad de adecuar
la teoría a las nuevas condiciones sociales, indicando cómo estas
últimas lucran con la inadecuación de la «conciencia» y, al mismo
tiempo, señalan las dificultades que presenta la intelección de los
problemas de la propia teoría, en el plano teórico o de la «concien-
cia» existente.
Lo que nos proponíamos era, de hecho, nada menos que descu-
brir por qué la humanidad, en lugar de entrar en un estado verdade-
ramente humano, se hundía en una nueva especie de barbarie. Y
subestimamos las dificultades de la exposición porque teníamos
todavía excesiva confianza en la conciencia del momento presente
[Adorno, 1997a: 11, subrayado mío, WLM].
Marcuse llama la atención para lo que califica como «sociedad
sin oposición», frente a la forma ideológica adoptada en el plano de
las propias fuerzas productivas:
Una comparación entre la situación existente en la fase de for-
mación de la teoría de la sociedad industrial y la situación actual
puede servir para mostrar cómo les fueron alteradas las bases
de la crítica [...] Burguesía y proletariado continuando siendo
las clases fundamentales. Sin embargo, el desarrollo capitalista
modificó su función y su estructura [...] Un interés predominan-
te en la preservación y mejoramiento del status quo institucio-
nal, une a los antiguos antagonistas. La propia idea de transfor-
mación cualitativa recula ante las nociones realistas [...]. La crítica
es llevada, así, a refugiarse en elevado nivel de abstracción [Mar-
cuse, 1969: 18, subrayado mío, WLM].
Para afirmar, seguidamente:
[...] al mismo tiempo, la necesidad de transformación cualitati-
va es tan apremiante como en cualquier otra época. [Empero]
en esa sociedad el aparato productivo [...] determina no sólo las
actitudes socialmente necesarias, sino también las necesidades
y aspiraciones individuales [...] la tecnología sirve para instituir
428
Teoría crítica.pmd 428 16/12/2011, 9:36
formas nuevas, mas eficaces y mas agradables de control y de
cohesión social [Marcuse, 1969: 18, subrayado mío, WLM].
En una obra reciente, Oskar Negt refiere la dimensión actual del
mismo problema, teniendo en cuenta las nuevas formas estableci-
das para corroer potenciales alternativos sociales.
Lo absolutamente nuevo consiste en que la lógica del capital y del
mercado se encuentra libre de todas las barreras, controles, re-
sistencias y fuerzas contestatarias. La erosión de esos potencia-
les colectivos de resistencia, tanto los referentes al Estado y a los
sistemas sociales de seguridad, como a la disposición de lucha
de las organizaciones del movimiento de los trabajadores, se ha
convertido en un problema central [...].
Cuando [...] con una creciente riqueza social también aumenta
la pobreza social. Resulta más que llegada la hora de mostrar a
los ideólogos de la desregulación y de la globalización cuánto se
han dejado envolver en las directrices de la valorización del capital
de cualquier especie, con sus análisis e imperativos de moderni-
zación [Negt, 2002: 38, subrayado mío, WLM].
Sin dejar de ser la emancipación y la libertad el tema nuclear, la
sociedad en su proceso de reproducción material actual deviene ob-
jeto central, en tanto que ejercicio de sometimiento y opresión social,
a partir de las propias formas socialmente determinadas de organiza-
ción de la sociedad actual. La «minoría auto-inculpable», de Kant y
la «crítica inflexible y permanente de todas las condiciones sociales
que oprimen a los hombres», de Marx, serán adecuadas a las cosas
nuevas y reales de Adorno, en su Educación y Emancipación.
Si actualmente aún podemos afirmar que vivimos en una época
de esclarecimiento, esto resulta muy discutible ante la presión
inconcebible ejercida sobre las personas, sea simplemente por
la propia organización del mundo, sea en un sentido más am-
plio, por el control planificado de toda la realidad íntima, por
parte de la industria cultural [...] Si no queremos usar la palabra
emancipación en un sentido puramente retórico, hueco [...] de-
bemos comenzar a ver las enormes dificultades que se contra-
ponen a la emancipación en esta organización del mundo [Ador-
no, l971: 144].
He ahí la cuestión: Cómo vincular de modo socialmente efectivo
política y emancipación? El nexo entre ambas no es trivial; la políti-
429
Teoría crítica.pmd 429 16/12/2011, 9:36
ca misma debe ser un resultado objetivo y no depender de una in-
tención. No basta resultar de una subordinación de la política, en
su particularidad, a preceptos normativos presupuestos en su gene-
ralidad e ilustrados por la práctica política concreta. Tampoco co-
rrespondería al primado de una praxis sin teoría que «pragmática-
mente se fija en el próximo paso», afirma Adorno en Sobre sujeto y
objeto (Adorno, 1997g: 766). La política realizaría una necesidad
emancipadora presente en el objeto. Sin embargo, tal necesidad no
se apoya en el objeto en su configuración actual, socializada, sino
que ve la sociedad, interpretada teóricamente, como autonomizada
con relación a la vida, como manifestación de contradicciones que
«ofrecen la oportunidad de ser fructífera» (ídem, ibídem: 773). La
emancipación correspondería a un momento esencial del objeto, a
la sociedad considerada en su concepto. Como dice Adorno:
[...] los conceptos no existen solamente en la cabeza de los filó-
sofos, sino que están en la realidad efectiva de las propias cosas,
de modo que cuando hablamos de esencia designamos precisa-
mente lo que la sociedad, sin saberlo, ya posee en sí misma [Ador-
no, 1997: 503].
La cuestión puede ser explicitada concretamente a partir de las
posiciones adoptadas por Habermas y Adorno, en l969, sobre el tema
del hambre. Desde diferentes concepciones teóricas, ambos abor-
dan la cuestión de la mediación social de la determinación econó-
mica de la sociedad y su vínculo con la emancipación. De un lado,
tenemos una perspectiva marcada por una evolución emancipado-
ra de la humanidad, hoy frustrada; y, de otro lado, tenemos una
crítica a la sumisión existente como consecuencia del actual proce-
so de reproducción material.
Habermas aborda ese tema en Ciencia y Técnica como Ideología.
Para él, a pesar de existir condiciones mundiales para eliminarla, el
hambre persiste. El proceso de desenvolvimiento de las fuerzas téc-
nicas para resolver el problema de la carencia material no se identi-
fica, sin embargo, con la constitución de formas éticas en el contex-
to de una situación social de reciprocidad, y viceversa. No existe
«nexo evolutivo automático entre trabajo e interacción» (Habermas,
1969: 45). Por eso, es necesario desarrollar una orientación social
voluntaria para eliminar el hambre, yendo más allá de la produc-
ción y de sus progresos técnicos.
La postura de Adorno es diferente, tal como se desprende de su
Introducción a la disputa del positivismo en la sociología alemana:
430
Teoría crítica.pmd 430 16/12/2011, 9:36
Los problemas normativos emergen desde constelaciones histó-
ricas que exigen objetivamente su transformación, a partir de sí
mismas [...] No sería posible decretar abstractamente que todos
los hombres deben tener qué comer, en cuanto las fuerzas pro-
ductivas no fuesen suficientes [...] Pero si una sociedad donde,
como la de aquí y de ahora, dispone de bienes abundantes cuan-
do al mismo tiempo existe hambre, la situación exige acabar
con el hambre mediante una intervención en las relaciones de
producción [Adorno, 1997d: 347].
Existe una diferencia clara entre esas dos posiciones sobre la
función de la teoría. En el primer caso estaríamos en aquello que
la tradición de la filosofía clásica alemana denominaba razón sub-
jetiva y, en el segundo, en la razón objetiva.
Si, como ocurre en el primer caso, partimos de la frustración
provocada por la persistencia del hambre en contraste con las po-
tencialidades positivas de modernización, incompletas mas carga-
das de una «diferenciación» que aún debe ser interpretada, ideal y
subjetivamente instalada —ya que trabajo e interacción no se vincu-
lan «automáticamente»—, estamos asumiendo como objetividad un
modo subjetivo, una racionalidad socialmente determinada, o sea,
una lógica de socialización para la sociedad. He aquí un nítido pri-
mado de la subjetividad. La teoría se extrapola, apoyándose en algo
que no está presente en el objeto real.
El universalismo de la Teoría de la acción comunicativa y su con-
traposición entre solidaridad, basada en condiciones contrafáctica-
mente adoptadas, de un lado, y poder y dinero en la sociedad real
efectiva, de otro, ejemplifica esta perspectiva teórica idealista de una
idea reguladora para un mundo objetivo que es así aprehendido como
«imperfecto». Lo mismo podría decirse del abandono de todo abor-
daje teórico mediante, por ejemplo, el expediente de la generaliza-
ción pragmática de parámetros intersubjetivos de interpretación de
reacciones constituidas por experiencias morales originarias o de
expectativas frustradas de reconocimiento (Honneth, 1994: 261).
Pero, en el caso de Adorno, el punto de partida del proceso de
reproducción real efectivo no está idealmente orientado y, por eso,
no depende de intenciones subjetivas o de la opción racional. Lo que
se cuestiona es su orientación fáctica, generadora de exclusión y opre-
sión. Y ello significa que, en este caso, cabría a la teoría apoyarse en
la propia «cosa», en la objetividad real, que expresa sus propias nece-
sidades. La teoría podría, así, develar, para poder criticarlas, las con-
diciones objetivas mediante las cuales se perpetúa el actual marco
social de dominación y opresión. Y esto abarca dos dimensiones:
431
Teoría crítica.pmd 431 16/12/2011, 9:36
1. Descifrar las determinaciones sociales, por tanto subjetivas,
que están socialmente objetivadas;
2. Descifrar las determinaciones objetivas de esas determinacio-
nes sociales, es decir, la objetividad de las formas sociales y la obje-
tividad de los intereses que constituyen la base material de la conti-
nuidad social, más allá de las instancias individuales.
Para ejemplificar el primer caso, cabe mencionar el proceso ge-
neral de acumulación que ocurre en la sociedad actual, y a partir
del cual se establecen los términos normativos del presente. Ya en el
segundo caso importaría examinar, con Adorno, las condiciones de
instauración de ese proceso de acumulación y su lógica producti-
vista, en detrimento de otras posibilidades objetivas presentes en la
realidad existente.
Esta última parece ser hoy la cuestión primordial. La primacía
de la objetividad social constituye la clave —objetivamente específi-
ca y no subjetivamente genérica— de la intelección del actual desa-
fío por parte de cualquier Teoría Crítica con potencial concreto de
intervención social.
Adorno percibe esta cuestión a inicios de la segunda mitad del
siglo pasado: «Hoy la determinación de la conciencia por el ser se
ha convertido en medio para escamotar cualquier conciencia dis-
conforme con la existencia» (Adorno, 1997f: 23). La regla universal
se sobrepone externamente al objeto, obstruyendo la objetividad
específica de los conflictos concretos y de sus posibilidades efecti-
vas de realización.
La actualidad de esa denuncia salta a la vista. Hoy, el pensa-
miento único de la política económica comprueba este cuadro dra-
mático. A pesar de la elección de gobiernos que predican la liber-
tad y hasta la igualdad, los tradicionales deslindes entre el campo
conservador y el campo popular, la conducción efectiva de la polí-
tica económica, es decir, la «conciencia» que ordena la economía
nacional, es presentada como un imperativo de la «determinación
del ser», como una reproducción del eterno presente de la socie-
dad existente y de su ordenamiento económico y social, que impo-
ne la realidad social.
Esa inversión ideológica genera una situación tal que sólo se
habla de mercado mundial, lo que, en verdad, equivale a una socia-
lización, a la cual la sociedad debe adaptarse, mundializándose. De
este modo, las visiones globales son usualmente abandonadas al
«mercado», un «todo que es lo no-verdadero», al decir de Adorno;
un presupuesto a cuya asumida abstracción se subordina lo parti-
cular, como si fuese un precio, abstractamente medido por otro.
432
Teoría crítica.pmd 432 16/12/2011, 9:36
Está en cuestión la lógica del precio que se da por supuesta y
constituye una determinación social. Al final ya Kant afirmaba que
todas las cosas tienen un precio, pero que sólo el hombre tiene
dignidad. Y de esta esencia [humana] se desprendería una univer-
salidad objetiva que para Kant es la ciudadanía mundial basada en
la dignidad.
II. Teoría y prioridad del objeto
En Notas acerca de Teoría y Práctica Adorno afirma:
La prioridad del objeto tiene que ser respetada por la práctica; en
su crítica a la ética de la convicción moral de Kant, el idealista
Hegel señaló eso por primera vez. En la medida que el sujeto es, a
su vez, él mismo mediatizado, la práctica correctamente entendida
es lo que el objeto quiere: ella sigue sus necesidades. Pero no lo
hace mediante la adaptación del sujeto que apenas consolida la
objetividad heteronómica. Las necesidades del objeto son mediati-
zadas por el sistema social como un todo. Y por eso sólo son deter-
minables críticamente a través de la teoría. La práctica sin teoría,
en un plano inferior al estado mas desarrollado del conocimiento,
está condenada al fracaso y, con arreglo a su propio concepto, la
práctica pretende acertar. Una falsa práctica no es práctica. La des-
esperación que provoca impulsos ciegos cuando encuentra bloquea-
das las salidas, acaba conduciendo al desastre [Adorno, 1997g: 766].
Las «necesidades del objeto» se imponen en la propia forma so-
cial de la totalidad social. Se trata del plano del conocimiento que
debe ser adecuadamente amparado por la teoría en su tarea de desci-
framiento de las determinaciones que aparecen mediatizadas en el
conjunto del sistema social, en la sociedad propiamente dicha. Por
eso, se impone la necesidad de la teoría para interpretar, esclarecer el
contenido real que habita en esa forma social determinante. Adorno
menciona irónicamente —un poco más adelante— cierta lectura in-
genua de aquella parte de la Tesis sobre Feuerbach referida a que hasta
entonces los filósofos sólo habían interpretado el mundo. En verdad
esa «interpretación» describe otro contexto de una «transformación»
ya realizada que, aunque oculta y difusa, se halla objetivada en la
forma social de la sociedad existente, reafirmando así la tesis de Marx
en un nivel adicional. La práctica es la que sale ganando en la repro-
ducción realizada del sistema social, aunque lo sea como no-verda-
dero. Este proceso de reproducción debe ser el punto de partida para
433
Teoría crítica.pmd 433 16/12/2011, 9:36
aprehender adecuadamente las condiciones de la práctica y no cual-
quier «intención» emancipadora, o un ideal a ser alcanzado.
Tenemos ahí un ejemplo nítido de materialismo, ya explicitado
por Adorno en 1939:
El concepto de dialéctica ha sido usado hasta hoy, incluso en el
debate marxista, de un modo esencialmente idealista, es decir,
las conclusiones parten de un movimiento conceptual y genéri-
co hacia el movimiento particular y especifico de la historia [...]
tal concepción es insuficiente, pues aunque el contenido de la
doctrina sostenga lo contrario, conserva, por su forma, la pre-
tensión de la subjetividad de dominar el mundo a través de sus
conceptos. En consecuencia, el problema de la dialéctica viene
determinado por dos aspectos. Pues si, por un lado, la situación
dada, que debe servir como soporte de la reflexión, está también
constituida dialécticamente, no siendo un punto de partida ab-
soluto para la construcción dialéctica, por otro lado, esa cons-
trucción dialéctica resultará inconsistente hasta hacerse inme-
diatamente presente, a partir de un análisis de la situación dada
[Horkheimer, 1985: 527-528].
Se parte, pues, no sólo de una situación concreta determinada,
en lugar de subordinarse a una conceptuación genérica, sino que,
además, esa situación no debe ser vista como algo absoluto, ya que
la misma también es constituida. Al mismo tiempo, la dialéctica
sólo será efectiva cuando se encuentre en esa situación, y no sea
impuesta desde fuera.
Existen, así, dos dimensiones a considerar. Por un lado, lo social
ha de ser revelado en la objetividad en la que se encuentra congelado.
Pero esto no es suficiente porque la forma de lo social también viene
determinada socialmente. Por otro lado, resulta imprescindible iden-
tificar las determinaciones objetivas de esa forma social. Hay que
descifrar el contenido generado como resultado de esas formas deter-
minadas, consecuencia que justifica las mismas. El objetivo de la ela-
boración teórica dialéctica será, por tanto, identificar los puntos de
contacto en que las determinaciones sociales corresponden a deter-
minadas realidades sociales, o sea, investigar una situación existente
en su génesis histórica, en lugar de presuponer una interpretación
que, a pesar de dialéctica, fuese regresiva, partiendo de formas socia-
les que son ellas mismas presupuestas y no producidas.
Adorno explica más detalladamente esta elaboración teórica.
Cabría descifrar las determinaciones objetivas de este momento sub-
jetivo, y no conformarse con la simple identificación de lo social
434
Teoría crítica.pmd 434 16/12/2011, 9:36
presente en la objetivación. Esta doble reflexión social representa la
profundidad necesaria para aprehender la dialéctica de la produc-
ción y de la transformación histórica, más allá de la mera interpre-
tación de la sociedad ya aceptada. Adorno denominaría esa doble
reflexión de «segundo giro copernicano» (zweite kopernikanische
Wendung) (Adorno, 1997c: 10; Adorno, 1997g: 746).
Según Gabriel Cohn, sociólogo brasileño que explora con rigor
el modo de pensar de Adorno, en la Teoría Crítica de la sociedad la
reproducción de la sociedad burguesa tiene lugar a través de proce-
sos que incluyen «la configuración socialmente determinada de los
propios hombres que, al final, la reproducen» (Cohn, 1986: 14).
Adorno no se limita a descifrar en su objetividad lo social que
está subsumido en el objeto aparentemente natural sino que, ade-
más, procura descubrir lo social en su propia subjetividad; identifi-
car el momento subjetivo de ese sujeto social; la génesis histórica de
la producción (lo subjetivo) de las formas sociales determinadas de
lo social, la conciencia burguesa. Y no se trata de un descifrar inter-
pretativo regresivo, sino de una explicación que presenta lo desci-
frado como un producto socialmente determinado. De ese modo,
muestra la contradicción y las posibilidades de ese social, expuestas
en la negación determinada de la producción determinada.
Pero el segundo giro copernicano no se limita a una «doble» re-
flexión. Ese «segundo» giro representa una inversión materialista de
la reflexión interpretativa dialéctica; inversión mediante la cual la
interpretación da origen a una investigación de la génesis material
histórica de las objetivaciones que son descifradas. Y esta es la princi-
pal inflexión teórica que distingue a Adorno de Hegel. Algo equiva-
lente a la substitución de la lechuza nocturna de la interpretación
pretérita, por el ave matutina de la producción histórica. La determi-
nación social existente, aunque alienada y encuadrada entre otras
posibles («las cosas nuevas y malas» o «lo malo», objeto de la teoría),
ocupa el lugar de la idealización futura, de lo que sería determinante
en una situación emancipada («las cosas buenas de siempre» o lo
«bueno»), tomando ahora como punto de partida el propio proceso
real de reproducción material, más en su base contradictoria.
Parece existir una imposición social profunda en eso que llama-
mos sociedad que debe su origen al proceso, también socialmente
determinado, mediante el cual los seres humanos producen mate-
rialmente. Adorno retoma aquí el problema del fetichismo de la
mercancía. Éste no termina con la expresión de lo social en una
objetivación cristalizada, sino que conlleva la necesidad de develar
las determinaciones objetivas de ese social, de la propia «base» eco-
nómica, para usar una terminología bastante conocida. Y con ellas,
435
Teoría crítica.pmd 435 16/12/2011, 9:36
la propia producción, en cuanto subjetividad, estará socialmente
determinada, garantizando la continuidad del presente, al que co-
rresponderá determinada conciencia. Adorno lleva el fetichismo de
la mercancía a su dimensión mas radical, explorando el problema
hasta su raíz. Así, por ejemplo, considera insuficiente identificar el
sujeto social, cuya objetivación está obstruida en el producto del
trabajo, siendo posible descubrir las propias formas sociales deter-
minadas de la realidad del sujeto, oprimido en su forma social y
objetivamente subordinado en la realidad existente.
De este modo se explicaría, por ejemplo, lo que sucede hoy con
el proletariado, como ya mencionamos anteriormente. Se trata de
un trabajador colectivo, correspondiente a una forma social deter-
minada, ligado a la continuidad de las relaciones sociales existen-
tes. Corresponde, precisamente, a la teoría dialéctica crítica, estu-
diar la relación entre la forma social de manifestación de ese sujeto
y el contenido material, cuya consolidación corresponde, como re-
sultado, a esa determinación social. Y al aprehender la producción
de esa realidad, objetivada en la forma social de un sujeto, adecua-
do a la reproducción del orden vigente, Adorno dibujaría una pers-
pectiva de análisis de la producción de formas sociales, determinadas
y objetivas, críticas del orden vigente.
III. La Teoría Crítica hoy: descifrar controles y exponer
las condiciones para controlarlos
Es primordial para la Teoría Crítica de la sociedad saber que no
basta investigar la política, la moral y la emancipación, tal como
aparecen en la sociedad actual, sino hacerlo desde el contexto de la
producción de la sociedad, en tanto que formación social auto-gene-
rada por los hombres y aprehendida en su dialéctica histórica. A
pesar de que la vía maestra de acceso a lo esencial, al concepto en el
sentido antes referido, tiene que ser el proceso de reproducción en
su manifestación real, la investigación de moral y política, por ejem-
plo, tiene que partir de un punto de vista situado fuera de la moral y
de la política como instauradas estrictamente en sus manifestacio-
nes en la sociedad, lo que nos conduce a estudiar la propia produc-
ción social de la sociedad tal y como ella existe.
En su Introducción a la Sociología, Adorno se refiere al nexo entre
el plano de la sociedad constituida y el plano de su producción:
La sociología se limita a opiniones y preferencias o a relaciones
interpersonales, formas sociales, instituciones de dominación y
436
Teoría crítica.pmd 436 16/12/2011, 9:36
conflictos, abstrayéndose de lo que sería propiamente la raison
d’être de todos esos momentos, y la escala por la cual, todo eso
podría ser medido; o sea, se abstrae de la constatación del pro-
ceso de reproducción real de la sociedad humana; se abstrae de
la constatación de que, al final, todos esos gigantescos procesos
sociales, vinculados a través de trueque, carecen de cualquier
sentido, a no ser el de garantizar y mantener en movimiento la
vida de todo el género humano, materialmente y en su padrón
cultural. [...] La sociología prescinde de la producción social y
de la reproducción de la vida de la sociedad en conjunto, pero si
algo constituye una relación es precisamente esa totalidad [Ador-
no, 1993: 236].
En verdad, ahí Adorno sigue a Marx, cuya concepción es
[...] esencialmente distinta de la concepción de los economistas
burgueses enredados en sus propias representaciones burgue-
sas y que, a pesar de haber percibido cómo se produce dentro de
la relación capitalista, no perciben cómo esa relación es ella mis-
ma producida, eliminando así su derecho histórico como forma
necesaria del desarrollo económico [Marx, 1969: 89].
La emancipación sólo es efectiva cuando se refiere a la pro-
ducción de la sociedad y no se limita a la acción en la sociedad
constituida En esta última, las acciones sociales determinadas se
presentan como formas naturales permanentes, propulsoras de la
conservación del orden imperante debido a la ineficiencia objeti-
va de las prácticas puramente subjetivas. Según Adorno, aquí la
política no pasa de una pseudo-actividad (Adorno, 1997g: 771), es
decir, semi-praxis meramente adaptativa. Las determinaciones
sociales de la realidad existente recolonizan los impulsos subjeti-
vos de transformación, convertidos en meros apéndices inocuos
de la continuidad del orden establecido. No hay que quedarse en
el plano de la subyugación, limitados a su «fenomenología» (Ador-
no, 1997d: 100), es necesario avanzar hasta la propia producción
de ese plano, con base en una «teoría mas amplia» (ibíd.: 94) y con
una perspectiva de totalidad.
Los conceptos de industria cultural y semiformación pretenden
explicar fenómenos de la sociedad realmente existente, teniendo
como referencia, precisamente, el primado de la producción de esa
sociedad en su formación determinada socialmente. El término in-
dustria cultural destaca el «mecanismo» mediante el cual la socie-
dad en su conjunto es «construida», bajo la égida del capital, forta-
437
Teoría crítica.pmd 437 16/12/2011, 9:36
leciendo la persistencia de lo existente. En su ensayo Superstición
de segunda mano, Adorno resume eso de forma ejemplar: «[...] la
industria cultural en conjunto [...] duplica lo que existe en la con-
ciencia de los hombres» (Adorno, 1997d: 175). He ahí el sentido de
la expresión «copia industrial-cultural» del mundo cristalizado en
la situación existente. Pero interesa recordar que los términos deci-
sivos son «conciencia» y «ser consciente», es decir, la reflexión de la
existencia y no una existencia espiritual, contrapuesta de forma dual
a una «materia inconsciente».
El momento subjetivo de ese social presente como copia, como
objetivación cosificada, fue descifrado, ya en la primera versión
de Dialéctica de la Ilustración, como semiformación. Adorno diría
más tarde, en su Teoría de la Semiformación: «la cultura tomada en
su aprehensión subjetiva es la formación». En esta interpretación
subjetiva de la perspectiva de la «cultura» en términos de indus-
tria cultural que copia a la sociedad en su riguroso acontecer, la
«conciencia» refleja la continuidad social como «semiformación»
en consonancia con lo que Marcuse denomina cultura hegemóni-
camente «afirmativa» (Marcuse, 1965: 56).
En la visión de los autores de Dialéctica de la Ilustración, las
masas son «semiformadas afirmativamente», es decir, constituidas
en el proceso de construcción social para integrarse, precisamente,
en el contexto de la reproducción permanente de lo existente, don-
de la industria cultural ocupa un puesto clave.
La crítica ahora apunta hacia el todo falso, hacia «la construc-
ción ideológica de la sociedad», donde, por eso mismo, la crítica
meramente ideológica resultaría inofensiva. De ahí la necesidad
de un enfoque que permite abordar esa totalidad como algo so-
cialmente determinado. El todo existente es falso y la verdad sólo
resultará inteligible en una perspectiva totalizante que no se ago-
te en su manifestación como todo cultural. «La crítica vigente de
la ideología está anticuada» (Adorno, 1997f: 29) por no alcanzar
su propio objeto, es decir, la sociedad que, como construcción
social, como socialización, se nos presenta como siendo su pro-
pia ideología.
En este orden de ideas, lo falso ya no seria lo ideológico propia-
mente dicho, sino la pretensión de este mundo reconfigurado como
ideología, de presentarse como la sociedad efectiva. Lo ideológico
es que la socialización se instala como sociedad. Y no sólo una par-
te, sino la sociedad como socialización en cuanto «un todo (que) es
lo no verdadero». En otras palabras, lo falso como «propaganda a
favor de un mundo mediante su duplicación» integrada y adaptada
(Adorno, 1997f: 29).
438
Teoría crítica.pmd 438 16/12/2011, 9:36
En tanto que construcción de un mundo social auténtico, la po-
lítica debe tomar en cuenta la determinación social que la condicio-
na en la sociedad existente. Adorno abordará este tema en varias
oportunidades. Y de forma particularmente interesante cuando tra-
ta de la cuestión que representa Auschwitz. La necesidad de que
Auschwitz no se repita no se identifica con un imperativo categórico
de que no debe repetirse. La configuración moral formal debe dar
lugar a la crítica social de la producción de las condiciones que hicie-
ron posible Auschwitz. La base referencial de la crítica que se preten-
de eficiente se asienta en el plano de la génesis histórico-empírica de
la formación social en que Auschwitz fue engendrado: el plano em-
pírico sensorial del sufrimiento, del horror y del hambre.
Aquí aparece con toda claridad la diferencia entre la dialéctica
interpretativa de Hegel y la dialéctica histórico-material de Adorno,
con Marx y más allá de Marx, en el contexto de la moderna sociedad
de masas. Hegel desarrolla la perspectiva dialéctica en su crítica de
la moralidad, procurando rebasar la separación entre forma y con-
tenido y entender las formas que constituyen su relleno, su conteni-
do. Adorno comparte buena parte de esa crítica:
En él [Hegel] ya se impone la constatación de que [...] la con-
ciencia moral no propicia la acción correcta y justa y que el
mero ahondamiento del yo, en lo que se debe o no hacer se
enreda en contrasentidos y vanidades. Hegel protagoniza un im-
pulso radical de la Ilustración. Él no contrapone el bien a la
vida empírica, como principio abstracto, como idea autosufi-
ciente, sino que vincula el bien en su contenido propio a la cons-
trucción de un todo verdadero; a aquello, precisamente, que en
la crítica de la razón práctica aparece con el nombre de huma-
nidad. Por esta vía Hegel transciende la disociación burguesa,
entre, por un lado, el ethos como determinación incondicional-
mente obligatoria, aunque sólo subjetivamente válida, y, por otro
lado, la objetividad, aparentemente sólo empírica de la socie-
dad [Adorno, 1997b: 291].
La crítica hegeliana de la moral será subrayada por Adorno, en
una caracterización casi «materialista» de la objetividad empírica
que reproduce el fragmento sobre «moralidad» de la Fenomenolo-
gía, indicando que «el motivo por el cual la llamada felicidad debe
ser compartida con otros es la buena amistad que se permite y de-
sea para ellos y para sí mismo ese acaso» (ibíd.: 292).
Según Adorno un burgués jamás razonará de ese modo, puesto
que al ensalzamiento del orden existente corresponde también la
439
Teoría crítica.pmd 439 16/12/2011, 9:36
ilusión de que el individuo está dotado para realizar el bien, «de
modo que la apología de la sociedad depende, para convivir con sus
injusticias, de la ideología moral del individuo y de su renuncia a la
felicidad» (ídem: 292), tal como ilustrará Max Weber en su interpre-
tación del ascetismo calvinista. Mencionemos aquí, antes de nada,
lo mucho que hay en Hegel sobre la perspectiva de aprehensión de
la moralidad, a través de sus efectos —la ideología moral como con-
dición para la reproducción de la sociedad—, algo que, más tarde,
estará presente en Nietzsche.
Sin embargo, es a partir de ese punto que Adorno abandona la
argumentación hegeliana, hasta distanciarse polarmente de la mis-
ma en la propia dinámica de la dialéctica. Para Hegel la interpreta-
ción llega a su termino en el propio plano de expresión de la cues-
tión moral. Según él la reflexión acerca de la forma social adoptada
por la moralidad burguesa conducirá a la superación de esa deter-
minación formal en una determinación del contenido. Existiría, así,
una «solución»en el plano de constitución de la moralidad.
No obstante, para Adorno la génesis teórica de la sociedad im-
plica que la moralidad sea cuestionada junto con el individuo bur-
gués, mostrando, como hizo Marx, que el mismo movimiento que
engendra el burgués, engendra también el «populacho» (Pöbel, en
el sentido de Plebs y no de Populus, pueblo). Así, lo que para Hegel
era un corte inevitable, en la sociedad civil correspondía a una si-
tuación históricamente desarrollada y evitable.
Pero volvamos a Auschwitz, que en nuestro argumento repre-
senta la exclusión social inherente al mundo contemporáneo; una
mediación social producida industrialmente de modo inevitable en
la sociedad actual, donde resulta perennizada por la focalización
formal, abstracta de las apelaciones éticas a la solidaridad. Evitar
su repetición equivale a evitar su reproducción, lo que, para Ador-
no, exige rebasar el plano de la militancia moral con la perspectiva
de producir la propia sociedad en sus formas determinadas. La for-
malidad universal del imperativo categórico seria incompatible con
el enfrentamiento efectivo de Auschwitz. La acción moral corres-
ponde a una presunta autonomía del individuo, socialmente subor-
dinado a lo existente.
Empero no se trata de recuperar directamente la autonomía,
sino sus condicionamientos, es decir, hacer la crítica de las condi-
ciones de su eclipse, de las condiciones de reproducción de la socie-
dad en su actual forma socialmente determinada. Lo que importa
es limitar las condiciones de producción de una socialización que
propicia los Auschwitz. Los procesos de control social de la produc-
ción en sus formas socialmente determinadas no pueden ser inte-
440
Teoría crítica.pmd 440 16/12/2011, 9:36
rrumpidos en el marco de las determinaciones vigentes. Sin embar-
go, en ese mismo plano tenemos tanto solidaridad ética en el ámbi-
to del trabajo asalariado, hoy debilitada como Offe demuestra con
mucha pertinencia, como «masas» reunidas en los parámetros de
la industria cultural o de la ideología de matriz tecnológica, como
demostraron Adorno y Marcuse.
Sólo será posible controlar los controles operantes por la so-
cialización establecida, a partir del proceso de producción de la
sociedad en sus formas sociales determinadas. En este sentido es
preciso dominar colectivos de control público que sean objetivos y
no subjetivos, es decir, asentados en la crítica de las formas socia-
les determinadas y objetivas en sus contradicciones reales.
La «forma social», dice Roberto Schwarz (uno de los pensado-
res críticos mas destacados del Brasil actual), «es objetiva, es decir,
instaurada por el proceso de reproducción social e independiente
de las conciencias individuales» (Schwarz, 1987: 141). La interpre-
tación específica de estas formas sociales permitirá orientar las prác-
ticas críticas emancipadoras. Las políticas desarrollistas, lejos de
mejorar las condiciones de vida de la población, provocaron una
nueva barbarie, sobre todo en América Latina, y que se expresa en
la objetividad de «una nueva condición histórica de sujetos moneta-
rios sin dinero» (Schwarz, 1999: 259). La universalización del so-
metimiento a la lógica del capital en una forma social objetiva, ex-
cluye del consumo y es ello lo que caracterizaría la presente
socialización, forma ideológica de la sociedad, cuyo lugar usurpa.
Octavio Ianni (una gran figura de la crítica social brasileña, recien-
temente desaparecido), calificaba esa universalización como «ética
de la economía política». Forma social objetiva de lo que sería la
«misión civilizadora del capitalismo» (Ianni, 1995: 121) que, a tra-
vés de esa formación ideológica, consolida una socialización exclu-
yente. «La realidad está cada vez mas camuflada por esta ciencia
económica global» (ídem, ibídem: 133). Y sus consecuencias —la
ideología moral como condición de reproducción de la sociedad
como se presenta por ejemplo en Nietzsche.
La nueva condición socio-histórica será finalmente caracteriza-
da por Francisco de Oliveira, (otro destacado teórico de la sociología
crítica brasileña) como una singularidad casi naturalizada —como
un «ornitorrinco»—, «donde las fuerzas de trabajo ya no tienen fuer-
za social, ni política» (Oliveira, 2003: 145), corroídas por la reestruc-
turación de la sociedad en su forma socialmente determinada. Sería
una «sociedad de clases estamentalizada». Y una reproducción so-
cial en la que lo económico y lo social no se comunican; «no están en
relación dialéctica de oposición, sino de subordinación de lo segun-
441
Teoría crítica.pmd 441 16/12/2011, 9:36
do a lo primero», en términos de una dominación casi pura (Oli-
veira, 1999: 220).
La crítica sale nuevamente en busca de una comprensión con-
ceptual específica de la llamada socialización «neoliberal» y no de
un encuadramiento en un esquema prefabricado. El concepto de
«dominación des-universalizada» permitirá entender esta sociedad
mediatizada en su forma social determinada. La universalización
en el plano del «mercado» o de la socialización existente revela su
formalismo vacío al mismo tiempo en que configura —negativa-
mente— la mayor concreción al realizarse fuera del alcance del
mercado y de su pretendida dominación hegemónica.
El apartheid de la exclusión social en el capitalismo ultra-desa-
rrollado y sus «sujetos monetarios» tienen su verdad en la exclusión
física, donde el sujeto «sin dinero» se equipara en nulidad a los cau-
tivos en los campos de exterminio. De hecho, es una «perversión
engendrada en el espectro de las virtualidades del liberalismo» (ibíd.:
221), o en Auschwitz, si seguimos la tradición frankfurtiana. Ahora
bien, esas formas sociales fueron construidas o producidas. En la
sociedad no existe integración.
El conocimiento de sí de la realidad social en las formas sociales
objetivas de su intermediación apunta hacia la producción, hacia la
formación de la sociedad donde emergen tanto la lógica monetaria
y la ética de la economía política, como los sujetos sin dinero y
excluidos. Es ahí donde surge la dualidad de la razón económica y
de la razón social, así como también la subordinación de la segunda
a la primera. La exclusión y el fin de los excluidos exigen, en este
plano, el control público, en el plano de los hambrientos, el control
de la socialización existente, de los «sujetos monetarios sin dinero»,
control público ejercido en los marcos de la lógica de la apropria-
ción, de la acumulación, de la eficiencia productiva, de la responsa-
bilidad fiscal, puesto que esas son las causas determinantes de la
exclusión física realmente existente.
Bibliografía
ADORNO, Theodor Wiesengrund (1971): Erziehung zur Mündigkeit, Suhr-
kamp, Frankfurt am Main.
— (1993): Einleitung in die Soziologie, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
— (1997): «Über Marx und die Grundbegriffe der soziologischen Theo-
rie», en Hans-Georg Backhaus, Dialektik der Wertform, Çaira, Freiburg.
— (1997a): Gesammelte Schriften in 20 Bände – Band 3, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt.
442
Teoría crítica.pmd 442 16/12/2011, 9:36
— (1997b): Gesammelte Schriften in 20 Bände – Band 5. Loc. cit.
— (1997c): Gesammelte Schriften in 20 Bände – Band 6. Loc. cit.
— (1997d): Gesammelte Schriften in 20 Bände – Band 8. Loc. cit.
— (1997e): Gesammelte Schriften in 20 Bände – Band 9. Loc. cit.
— (1997f): Gesammelte Schriften in 20 Bände – Band 10-1. Loc. cit.
— (1997g): Gesammelte Schriften in 20 Bände – Band 10-2. Loc. cit.
BENJAMIN, Walter (1985): Gesammelte Schriften – Band VI, Suhrkamp,
Frankfurt am Main.
COHN, Gabriel (1986): «Adorno e a teoria crítica da sociedade», en
Th.W. Adorno, Sociologia, Ática, São Paulo.
HABERMAS, Jürgen (1969): Technik und Wissenschaft als Ideologie, Suhr-
kamp, Frankfurt am Main (trad. cast.: Ciencia y Técnica como «Ideo-
logía», Tecnos, Madrid, 1986).
HONNETH, Axel (1994): Der Kampf um Anerkennung, Suhrkamp, Frank-
furt am Main (trad. cast.: La Lucha por el Reconocimiento, Crítica,
Barcelona, 1997).
HORKHEIMER, Max (1985): Gesammelte Schriften – vol. 12, Fischer, Frank-
furt am Main.
IANNI, Octavio (1995): A Sociedade Global, Civilização Brasileira, Río
de Janeiro (trad. cast.: La sociedad global, Siglo XXI Editores, Méxi-
co, 1998).
LUKÁCS, Georg (1983): Geschichte und Klassenbewuâtsein, Luchterhand,
Frankfurt am Main (trad. cast.: Historia y consciencia de clase: Es-
tudios de dialectica marxista, Grijalbo, México, 1969).
MARCUSE, Herbert (1969): A Ideologia da Sociedade Industrial, Zahar,
Rio de Janeiro.
—(1969a): Kultur und Gesellschaft – t. I, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
MARX, Karl (1969): Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses,
Neue Kritik, Frankfurt am Main (trad. cast,: Resultados inmediatos
del proceso de producción [El capital], Libro primero, capítulo VI,
inédito, Siglo XXI Editores, México, 1971).
NEGT, Oskar (2002): Arbeit und menschliche Würde, Steigl, Göttingen.
OFFE, Claus (1985): Capitalismo Desorganizado, Brasiliense, São Paulo.
OLIVEIRA, Francisco de (1997): Os direitos do antivalor, Vozes, Petrópolis.
—(2003): Crítica à razão dualista/O ornitorrinco, Boitempo, São Paulo.
SCHWARZ, Roberto (1987): Que horas são?, Companhia das Letras,
São Paulo.
—(1999): Seqüências brasileiras, Companhia das Letras, São Paulo.
443
Teoría crítica.pmd 443 16/12/2011, 9:36
UNA PATOLOGÍA SOCIAL DE LA RAZÓN.
ACERCA DEL LEGADO INTELECTUAL
DE LA TEORÍA CRÍTICA*
Axel Honneth
Con el cambio de siglo la Teoría Crítica parece haberse conver-
tido en una figura intelectual del pasado. Es como si esa cesura
extrínseca hubiese multiplicado la distancia intelectual que nos
separa de los inicios teóricos de esta Escuela; de repente, los nom-
bres de los autores que para sus fundadores todavía eran expe-
riencia viva suenan como provenientes de un contexto muy leja-
no, y los retos teóricos de los que extrajeron sus ideas corren el
peligro de pasar al olvido. Hoy en día una generación más joven
sigue el trabajo de la crítica social, sin poder tener un recuerdo
más que nostálgico de los años heroicos del marxismo occidental.
El último momento en que las obras de Marcuse o Horkheimer se
leyeron todavía con la conciencia de contemporaneidad, se en-
cuentra a más de treinta años de distancia. Las grandes ideas rela-
tivas a la filosofía de la historia que emanaron de la Teoría Crítica
se caracterizan por un ambiente de lo que aparece como algo ob-
soleto y pasado de moda, de algo irremediablemente perdido que
ya no parece encontrar ninguna caja de resonancia en el espacio
de experiencia del presente en proceso de aceleración. El abismo
que nos separa de lo viejo ha de ser comparable con aquél que
separó a la primera generación del teléfono y del cine de los últi-
mos representantes del idealismo alemán; el mismo asombro des-
concertado con que Benjamin o Kracauer deben haber observado
la foto de un Schelling tardío ha de invadir hoy en día a una joven
estudiante que en la computadora se encuentra con una foto que
presenta al joven Horkheimer en un ambiente interior burgués de
la época del Imperio Guillermino.
* Traducción directa del alemán por Peter Storandt. Revisión realizada por Gusta-
vo Leyva.
444
Teoría crítica.pmd 444 16/12/2011, 9:36
Así como los vestigios de experiencias perdidas se reflejan en la
fisionomía de los rostros que se han vuelto extraños, lo hacen aún
mucho más las presunciones de la época pasada en las premisas y
las construcciones intelectuales. La Teoría Crítica, cuyo horizonte
intelectual se formó de manera decisiva en la asimilación de la his-
toria del pensamiento europeo de Hegel a Freud, cuenta todavía
con la posibilidad de examinar la historia guiándose por el hilo rec-
tor de la razón. Pero en ningún otro aspecto ella debe ser más ajena
a la generación actual —que creció con la conciencia de la plurali-
dad de las culturas y del fin de las «grandes narraciones»— que en
esa fundamentación de su crítica social en la filosofía de la historia:
La idea de una razón históricamente activa, que conservaron todos
los representantes de la Escuela de Frankfurt desde Horkheimer
hasta Habermas, tiene que encontrar incomprensión allí donde en
la diversidad de convicciones fundadas ya no puede reconocerse la
unidad de una razón única; ya la idea que va todavía más allá, de
que el progreso de esa razón ha sido bloqueado o interrumpido de-
bido a la constitución capitalista de la sociedad, despertará única-
mente puro asombro porque en el capitalismo ya no es posible
reconocer un sistema unitario de racionalidad social. Si bien sólo
han pasado treinta y cinco años desde que Habermas volvió a fun-
damentar en términos de la historia del género la idea de una eman-
cipación de dominación y opresión, partiendo de un «interés
emancipador», él mismo concede hoy que «semejante figura de ar-
gumentación pertenece» claramente «al pasado».1
Los cambios políticos de las últimas décadas han ejercido su
influjo sobre el estatus de la crítica social. En la conciencia de una
pluralidad de culturas, en la experiencia de la diversidad de los
movimientos de emancipación sociales las expectativas de lo que la
crítica debe y puede hacer han sido reducidas enormemente. En
general, prevalece un concepto liberal de justicia cuyos criterios
son utilizados para identificar normativamente las injusticias so-
ciales, pero sin pretender explicar todavía su misma inserción insti-
tucional en un determinado tipo de sociedad. Allí donde tal proce-
dimiento es percibido como insuficiente, se emplean modelos de
crítica social que siguen el método genealógico en el sentido de
Michel Foucault o la hermenéutica crítica al estilo de Michael Wal-
zer.2 Pero en todos estos casos la crítica ya no se concibe como for-
1. Jürgen Habermas, «Nach dreißig Jahren: Bemerkungen zu “Erkenntnis und In-
teresse”», en Stefan Müller-Doohm (coord.), Das Interesse der Vernunft, Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 2000, pp. 12-20, aquí: p. 12.
2. Como ejemplo de una crítica social en el sentido de Foucault cfr. James Tully,
445
Teoría crítica.pmd 445 16/12/2011, 9:36
ma de reflexión de una racionalidad que estuviera arraigada en el
proceso histórico mismo. Por el contrario, la Teoría Crítica insiste
de una manera que debe ser única en una mediación entre la teoría
y la historia en un concepto de la razón socialmente activa: el pasa-
do histórico debe entenderse con una intención práctica como pro-
ceso de educación cuya deformación patológica por el capitalismo
es superable sólo al iniciar un proceso de Ilustración entre los parti-
cipantes. Es este modelo de pensamiento de un entrelazamiento
entre teoría e historia el que funda la unidad de la Teoría Crítica en
la pluralidad de sus voces; ya sea en forma positiva en el Horkhei-
mer temprano, en Marcuse o Habermas, o ya sea de forma negativa
en Adorno o Benjamin: el trasfondo de los diferentes proyectos lo
constituye siempre la idea de que un proceso histórico de forma-
ción ha sido desfigurado por las relaciones sociales de una manera
que es superable únicamente en la práctica. Determinar el legado
de la Teoría Crítica para el nuevo siglo tendría que significar lo si-
guiente: resguardar en la idea de tal patología social de la razón la
carga explosiva que esta idea contiene todavía para el pensamiento
actual; en contra de la tendencia de reducir la crítica social a un
proyecto de toma de posición normativa, situacional o local, debe-
ría hacerse patente el vínculo que ella mantiene con las exigencias
de una razón desarrollada históricamente. Quiero emprender un
primer paso en esta dirección al (I) realzar el núcleo ético que en la
Teoría Crítica posee la idea de una racionalidad deficiente de las
sociedades; a partir de ahí pretendo (II) esbozar en qué sentido el
capitalismo puede comprenderse como una causa de tal deforma-
ción de la racionalidad social; y finalmente, en el tercer paso (III),
crear la vinculación con la práctica, entendida como el objetivo de
superar el sufrimiento social por la carencia de racionalidad. En
cada uno de estos tres niveles se tratará de encontrar un lenguaje
que pueda expresar el significado de lo pretendido para la actuali-
dad; muchas veces me tendré que conformar con sólo indicar la
dirección en qué habría de ir hoy en día una actualización de los
argumentos correspondientes.
«Political Philosophy as Critical Activity», en Political Theory, vol. 30, n.º 4, 2002,
pp. 533-555. Respecto de Michael Walzer cfr. íd., Kritik und Gemeinsinn, Berlín, 1990
(trad. cast.: Interpretación y Crítica social, Nueva Visión, Buenos Aires, 1993). Intenté
desarrollar una crítica a este modelo de crítica social en Axel Honneth, «Idiosynkrasie
als Erkenntnismittel. Gesellschaftskritik im Zeitalter des normalisierten Intellektuellen»,
en Uwe Justus Wenzel (coord.), Der kritische Blick, Frankfurt am Main, 2002, pp. 61-79.
446
Teoría crítica.pmd 446 16/12/2011, 9:36
I
Si bien puede resultar difícil detectar en la diversidad de confi-
guraciones de la Teoría Crítica una unidad sistemática, como un
primer punto de unidad puede considerarse la partida de un negati-
vismo relativo a la teoría social.3 No sólo los miembros del círculo
más estrecho, sino también los que pertenecen a la periferia del
Instituto de Investigaciones Sociales,4 perciben la situación sobre la
que pretenden influir, como un estado de negatividad social; res-
pecto de ello existe en gran parte concordancia también en que esta
negatividad debe medirse no en sentido estricto por las infraccio-
nes a los principios de justicia social, sino en sentido lato por las
violaciones a las condiciones de vida buena o lograda.5 Todas las
expresiones que los miembros del círculo utilizan para caracterizar
el estado dado de la sociedad provienen de un vocabulario de teoría
social que se funda en la distinción básica entre relaciones «patoló-
gicas» e «intactas», es decir, no patológicas. Horkheimer habla ini-
cialmente de la «constitución no racional» de la sociedad, Adorno,
más adelante, del «mundo administrado», Marcuse utiliza térmi-
nos como «sociedad unidimensional» o «tolerancia represiva» y, fi-
nalmente, Habermas, la fórmula de la «colonización del mundo
social de vida»6 —en esas formulaciones siempre se presupone nor-
mativamente una constitución tal de las relaciones sociales que es
3. Acerca del concepto de «negativismo», especialmente de la distinción entre nega-
tivismo de contenido y negativismo metodológico, cfr. los trabajos de Michael Theunis-
sen; íd., Das Selbst auf dem Grund der Verzweiflung. Kierkegaards negativistische Me-
thode, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1991; íd., «Negativität bei Adorno», en Ludwig
von Friedeburg / Jürgen Habermas (coords.), Adorno-Konferenz, Suhrkamp, Frankfurt
am Main, 1983, pp. 41-65.
4. Acerca de la distinción de la Teoría Crítica entre Centro y Periferia cfr. Axel Hon-
neth, «Kritische Theorie. Vom Zentrum zur Peripherie einer Denktradition», en íd., Die
zerrissene Welt des Sozialen. Sozialphilosophische Aufsätze, Suhrkamp, Frankfurt am
Main, 1999, pp. 25-72.
5. Cfr. respecto de esta distinción Axel Honneth, «Pathologien des Sozialen. Tradi-
tion und Aktualität der Sozialphilosophie», en íd., Das Andere der Gerechtigkeit, Suhr-
kamp, Frankfurt am Main, 2000, pp. 11-87.
6. Cfr. Max Horkheimer, «Traditionelle und kritische Theorie», en íd., Gesammelte
Schriften, t. 4, S. Fischer, Frankfurt am Main, 1988, pp. 162-216; Theodor W. Adorno,
«Kulturkritik und Gesellschaft», en íd., Gesammelte Schriften, t. 10, I, Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 1977, pp. 11-30 (trad. cast.: Crítica Cultural y Sociedad, Ariel, Bar-
celona, 1973); Herbert Marcuse, Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideologie der
fortgeschrittenen Industriegesellschaft, Luchterhand, Neuwied / Berlín, 1970 (trad. cast.:
El hombre unidimensional: Ensayos sobre la ideología de la sociedad industrial avanza-
da, Joaquín Mortiz, México, 1968); íd., «Repressive Toleranz», en íd., Schriften, t. 8,
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1984, pp. 136-166; Jürgen Habermas, Theorie des kom-
munikativen Handelns, t. 2, Suhrkamp Frankfurt am Main, 1981, cap. VIII (trad. cast.:
Teoría de la Acción Comunicativa, 2 vols., Taurus, Madrid, 1987).
447
Teoría crítica.pmd 447 16/12/2011, 9:36
intacta en el sentido que proporciona a todos los miembros la opor-
tunidad de una autorrealización lograda. Mas lo específico de esta
terminología no se explica suficientemente al señalar únicamente
la diferencia respecto del discurso, propio de la filosofía moral, so-
bre la injusticia social; lo característico de las expresiones emplea-
das se revela solamente si se resalta la relación —difícil de com-
prender— que, se afirma, existe entre la patología social y la carencia
de racionalidad. Todos los autores mencionados parten del supues-
to de que la causa del estado negativo de la sociedad debe conside-
rarse en la deficiencia de razón social; ellos afirman que existe una
interconexión interna entre las condiciones patológicas y la consti-
tución de una racionalidad social: interconexión que explica su in-
terés en el proceso histórico de realización de la razón. Cualquier
intento de hacer nuevamente provechosa la tradición de la Teoría
Crítica para la actualidad tiene que empezar con la tentativa de ac-
tualizar esta vinculación conceptual; ella se funda en una idea ética
cuyas raíces se encuentran en la filosofía de Hegel.
La tesis de que las patologías sociales deben comprenderse como
resultado de una carencia de racionalidad se debe, en última instan-
cia, a la filosofía política de Hegel; él partió en su Filosofía del Derecho
del supuesto de que en su época se evidenciaban un sinnúmero de
tendencias de una pérdida de sentido que se explicaban únicamente
por una insuficiente apropiación de la razón ya «objetivamente» po-
sible.7 El presupuesto de este diagnóstico de su época residía en una
concepción integral de razón que Hegel había establecido un vínculo
entre el progreso histórico y la ética: La razón se desenvuelve en el
proceso histórico de un modo tal que a cada nivel nuevo vuelve a
crear instituciones universales, «éticas (sittlich)», cuya observación
permite a los individuos proyectar su vida hacia metas socialmente
reconocidas y, de esta manera, experimentarla como útil; todos aqué-
llos que no permiten que su vida sea determinada por tales fines ra-
cionales objetivos, sufrirán las consecuencias de la «indeterminación
(Unbestimmtheit)» y desarrollarán síntomas de falta de orientación.
Ahora bien, si esta idea ética se transfiere al marco de los procesos a
nivel de toda la sociedad, se perfilarán los contornos del diagnóstico
de época en el que Hegel basa su filosofía del Derecho: para la socie-
dad de su época él veía irrumpir la dominancia de sistemas de pensa-
miento e ideologías que iban a impedir que los sujetos cumplieran la
7. Axel Honneth, Leiden an Unbestimmtheit. Eine Reaktualisierung der Hegelschen
Rechtsphilosophie, Reclam, Stuttgart, 2001; Michael Theunissen, Selbstverwirklichung
und Allgemeinheit. Zur Kritik des gegenwärtigen Bewusstseins, de Gruyter, Berlín / Nue-
va York, 1982.
448
Teoría crítica.pmd 448 16/12/2011, 9:36
eticidad (Sittlichkeit) ya establecida, de modo que parecían perfilarse
síntomas de pérdida de sentido en amplia escala. En este sentido,
Hegel estuvo convencido de que las patologías sociales debían com-
prenderse como el resultado de una incapacidad de las sociedades de
expresar adecuadamente un potencial racional ya establecido en ellas,
en las instituciones, prácticas y rutinas cotidianas.
Si se extrae esta concepción del contexto especial en el que se
encuentra insertada en Hegel, ella deriva en la afirmación generali-
zada de que una forma lograda de sociedad sólo es posible si se obser-
va el correspondiente estándar máximo de racionalidad ya desarro-
llado. Hegel justifica la conexión así afirmada mediante la premisa
ética de que sólo lo «universal racional» concreto puede proveer a los
miembros de la sociedad de los ángulos de referencia que les permi-
ten orientar su vida de manera racional; y un resto de esta convicción
sustancial debe obrar todavía también en los representantes de la
Teoría Crítica cuando ellos llegan en sus diferentes enfoques a la afir-
mación de que es una carencia de racionalidad social la que ocasiona
las patologías de la sociedad capitalista. Sin un presupuesto de tipo
ético, como implícitamente ya se encuentra en Hegel, no es posible
fundamentar el establecimiento de semejante conexión: se debe po-
der decir de los miembros de la sociedad que sólo pueden llevar en
común una vida lograda y no desfigurada, en tanto que todos ellos se
orientan por principios o instituciones a los que pueden comprender
como objetivos racionales de su autorrealización; cualquier desvia-
ción del ideal así configurado debe conducir a una patología social
en cuanto los sujetos sufren visiblemente de la pérdida de fines uni-
versales y comunales (allegemeine, kommunale Ziele).
No obstante, en los diferentes proyectos de la Teoría Crítica este
núcleo ético de la hipótesis inicial permanece, la mayoría de las ve-
ces, oculto detrás de premisas antropológicas; lo «universal racional»
que ha de asegurar una forma intacta de socialidad es concebido
como el potencial de un modo de actividad invariable del hombre.
En Horkheimer, tal elemento está contenido en su versión del con-
cepto de trabajo, según la cual el dominio humano sobre la naturale-
za está dirigido «de modo inmanente» hacia el fin de una constitu-
ción social en la que las aportaciones individuales se complementan
mutuamente de manera transparente;8 se podría decir que en este
caso el surgimiento de la patología social se atribuye, como en Marx,
al hecho de que la organización fáctica de la sociedad no correspon-
de a los estándares de racionalidad ya alcanzados por las fuerzas pro-
ductivas. En el caso de Marcuse, en las obras tardías la instancia de lo
8. Max Horkheimer, Traditionelle und kritische Theorie, l. c., pp. 186 y ss.
449
Teoría crítica.pmd 449 16/12/2011, 9:36
«universal racional» es transferida cada vez más a la esfera de una
praxis estética que aparece como medio de una integración social, en
la cual los sujetos pueden satisfacer sus necesidades sociales en una
cooperación sin coacción;9 por eso, aquí la patología social inicia en
el momento en que la constitución de la sociedad empieza a suprimir
aquel potencial racional que se sitúa en la fuerza de imaginación
arraigada en el mundo de la vida. Finalmente, en Habermas la idea
de lo «universal racional» está resguardada en el concepto de un en-
tendimiento comunicativo recíproco cuyas presuposiciones ideali-
zadoras deben procurar que en cada nuevo nivel de desarrollo social
se vuelva a hacer valer el potencial de la razón discursiva; por ende,
podemos hablar de una patología social en cuanto la reproducción
simbólica de la sociedad ya no se sujete a aquellos estándares de ra-
cionalidad que se encuentran establecidos en la forma más desarro-
llada de comunicación lingüística.10 En todos estos enfoques de la
Teoría Crítica, la idea de Hegel de que siempre se requiere nueva-
mente un «universal racional» para permitir a los sujetos un modo
pleno de autorrealización dentro de la sociedad, es retomada en de-
terminaciones de la praxis originaria de acción del hombre que úni-
camente se distinguen entre sí: de la misma manera que en Horkhei-
mer el concepto de «trabajo humano» o en Marcuse la idea de una
«vida estética», el concepto del entendimiento comunicativo recípro-
co en Habermas cumple primeramente el fin de establecer aquella
forma de razón en cuya configuración desarrollada se da el medio de
una integración de la sociedad no sólo racional sino también satisfac-
toria. Es la referencia a tal instancia de praxis racional que permite a
los autores concebir su análisis de la sociedad como un diagnóstico
de patologías sociales en términos de teoría de la razón: las desviacio-
nes del ideal que se lograría con la realización social de lo «universal
racional» pueden describirse como patologías sociales porque tienen
que ir acompañadas de una dolorosa pérdida de oportunidades de
autorrealización intersubjetiva.
Naturalmente, en el transcurso del desarrollo intelectual de Hork-
heimer a Habermas esta idea de lo «universal racional» cambió no
sólo respecto de su contenido, sino también de su forma metodológi-
9. Herbert Marcuse, «Versuch über die Befreiung», en íd., Schriften, t. 8, l. c.,
pp. 237-319 (trad. cast.: Un ensayo sobre la liberación, Joaquín Mortiz, México, 1969);
íd., Triebstruktur und Gesellschaft, en íd., Schriften, t. 5, Suhrkamp Frankfurt am Main
1979, especialmente la parte II (trad. cast.: Eros y civilización: Una investigacion filosó-
fica sobre Freud, Joaquín Mortiz, México, 1965).
10. Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, t. 2, l. c., esp. cap. VI,
1; cfr. al respecto Maeve Cooke, Language and Reason. A Study of Habermas’s Pragma-
tics, Cambridge, Mass.,1994, esp. cap. 5.
450
Teoría crítica.pmd 450 16/12/2011, 9:36
ca. Mientras que Horkheimer asocia todavía con su concepto de tra-
bajo un potencial racional que debe servir a los sujetos directamente
como objetivo de autorrealización cooperativa en una «comunidad
de hombres libres»,11 Habermas concibe la idea de un entendimiento
comunicativo recíproco ya no como un objetivo racional, sino única-
mente como forma racional de un modo logrado de socialización; en
él la idea de que sólo una racionalidad acabada garantiza una convi-
vencia lograda de los miembros de la sociedad ha sido radicalmente
proceduralizada, en tanto que la razón de la acción orientada por la
comunicación pretende asegurar únicamente las condiciones, mas
ya no la consumación de una autorrealización autónoma.12 Pero tam-
poco esta formalización puede ocultar que detrás del discurso antro-
pológico de un modo de acción originaria del hombre se esconde una
idea ética. El concepto de una acción comunicativa cuya racionali-
dad impone al hombre una coacción invariable contiene todavía, al
menos indirectamente, aquella idea de una socialidad lograda (eine
gelingende Gesellschaftlichkeit) que estuvo incluida de manera directa
en los conceptos de trabajo o de praxis estética de Horkheimer y
Marcuse. Los representantes de la Teoría Crítica comparten con He-
gel la convicción de que la autorrealización del individuo sólo se lo-
gra si ésta está vinculada en sus objetivos —mediante principios o
fines universalmente aceptados— con la autorrealización de todos
los demás miembros de la sociedad; incluso se puede ir más lejos,
afirmando que la idea de un «universal racional» encierra el concep-
to de un bien común que los miembros de una sociedad deben haber
acordado racionalmente para poder referir de manera cooperativa
sus libertades individuales unas a otras. Los diferentes modelos de
praxis que ofrecen Horkheimer, Marcuse o Habermas, son en su to-
talidad, por lo tanto, únicamente lugartenientes de este mismo pen-
samiento de que la socialización del hombre sólo puede lograrse bajo
las condiciones de una libertad cooperativa (kooperative Freiheit). Sean
cuales fueran las concepciones antropológicas concretas, ellas repre-
sentan en última instancia la idea ética de distinguir alguna forma de
praxis común que permita a los sujetos, juntos o de modo cooperati-
vo, llegar a la autorrealización.13
11. Max Horkheimer, Traditionelle und kritische Theorie, l. c., p. 191.
12. Esta intención de proceduralizar la idea hegeliana de lo universal racional se
manifiesta con especial claridad en Jürgen Habermas, «Können komplexe Gesellschaf-
ten eine vernünftige Identität ausbilden?», en Jürgen Habermas, Dieter Henrich, Zwei
Reden. Aus Anlass der Verleihung des Hegel-Preises der Stadt Stuttgart, Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 1974, pp. 23-84.
13. Es esta perspectiva ética la que en mi opinión representa un cierto punto de
coincidencia entre la Teoría Crítica y el Pragmatismo norteamericano. Tanto más sor-
prende el hecho de que sólo con Habermas inicia una recepción productiva del prag-
451
Teoría crítica.pmd 451 16/12/2011, 9:36
Un reflejo de esta primera premisa de la Teoría Crítica se mani-
fiesta incluso en aquella obra que parece haberse alejado al máxi-
mo de sus ideas éticas fundamentales. En Minima Moralia, Adorno
niega estrictamente esa posibilidad de una teoría moral universal
porque los «daños» de la vida social han conducido a una fragmen-
tación tal del comportamiento individual que la orientación por
principios abarcantes se descarta de modo general; las «reflexio-
nes» sólo pretenden indicar en el caso aforístico particular qué vir-
tudes éticas e intelectuales han quedado para resistir las exigencias
instrumentales mediante la pertinaz insistencia en un trato libre de
fines. Pero no sólo las pautas con las que Adorno mide las violacio-
nes a las formas de trato sociales revelan que sigue manteniendo un
ideal de autorrealización cooperativa en la que únicamente la liber-
tad del individuo hace posible la del otro; el texto explica además en
diferentes lugares la génesis histórica de los daños sociales median-
te la referencia directa a la pérdida de un «universal bueno».14 Tam-
bién Adorno basa sus reflexiones en un concepto de praxis que, si-
guiendo el ejemplo de Hegel, vincula los principios éticos al
presupuesto de racionalidad: sólo allí puede tratarse de una forma
lograda de socialización donde se encuentran establecidos tales
modos de acción comunes que desde la perspectiva de todos los
individuos puedan considerarse objetivos racionales de autorreali-
zación. El que Adorno piensa con ello particularmente en patrones
de comunicación «desinteresada» o «libre de fines», como los que
expone de manera ejemplar con los casos de un regalo desinteresa-
do y sin finalidad específica o del amor,15 resulta de una premisa en
la que él comparte con Marcuse la orientación por la estética, a
saber: para la autorrealización se prestan primordialmente aque-
llas formas de acción común en las que la naturaleza humana se
expresa de modo no-coercitivo en el momento en que las necesida-
des sensibles se satisfacen en combinación con otras personas.
La idea de un «universal racional» de autorrealización coopera-
tiva, que en principio comparten todos los autores de la Teoría Críti-
ca, guarda una relación igualmente crítica con el liberalismo que
matismo, reaccionando la primera generación principalmente de manera escéptica o
incluso con rechazo. Respecto de la historia de la recepción cfr. Hans Joas, «Die unters-
chätzte Alternative und die Grenzen der “Kritischen Theorie”», en íd., Pragmatismus
und Gesellschaftskritik, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1992, pp. 96-113 (trad. cast.: El
pragmatismo y la teoría de la sociedad, CIS, Madrid, 1998).
14. Theodor W. Adorno, Minima Moralia, Frankfurt am Main, 1951, aforismos
n.os 11 (p. 42) y 16 (p. 52) (trad. cast.: Minima Moralia, Monte Ávila, Caracas, 1975).
15. Ibíd., esp. los aforismos n.os 11 (pp. 40 y ss.), 15 (pp. 48 y ss.), 21 (pp. 64 y ss.),
110 (pp. 322 y ss.); cfr. respecto de este motivo: Martin Seel, «Adornos kontemplative
Ethik. Philosophie. Eine Kolumne», en Merkur, vol. 638, 2002, pp. 512 y ss.
452
Teoría crítica.pmd 452 16/12/2011, 9:36
con aquella tradición de pensamiento que actualmente es llamada
«comunitarismo». Si bien en los últimos tiempos se perfila en Ha-
bermas un cierto acercamiento a doctrinas liberales, porque conce-
de un peso cada vez mayor a la autonomía del individuo, esto no
llega a un punto tal que se pierda la diferencia con respecto a sus
premisas social-ontológicas; más bien él, igual que Marcuse, Hork-
heimer o Adorno, sigue convencido de que la realización de la liber-
tad individual va ligada al presupuesto de una praxis común que es
más que el resultado de una coordinación de intereses individuales.
Todos los conceptos de una praxis racional que se llegan a aplicar en
la Teoría Crítica están, respecto de su determinación, enfocados en
acciones cuya ejecución requiere de un mayor grado de concordan-
cia intersubjetiva que el admitido por el liberalismo: para que sea
posible cooperar con los mismos derechos, colaborar estéticamente
y ponerse de acuerdo sin coacción, se precisa la convicción compar-
tida de que la respectiva actividad posee un valor que, en dado caso,
justifica desatender los intereses individuales. En este sentido, la
Teoría Crítica presupone un ideal normativo de sociedad que no es
compatible con las premisas individualistas de la tradición liberal;
por el contrario, la orientación por la idea de autorrealización coo-
perativa incluye la idea de que los sujetos no pueden llevar una vida
lograda en la sociedad en tanto no hayan conocido detrás de sus
respectivos intereses individuales un núcleo de convicciones valora-
tivas comunes. La idea de una «comunidad de hombres libres» que
formuló Horkheimer ya en su artículo sobre «Teoría tradicional y
teoría crítica»16 forma el leitmotiv normativo de la Teoría Crítica tam-
bién en los casos en que se evita estrictamente usar el término de
«comunidad» por razones de su abuso ideológico.
Al seguir esta línea de pensamiento podría generarse fácilmente
la impresión de que la intención normativa de la Teoría Crítica coin-
cide con aquélla del «comunitarismo».17 Pero de la misma manera
en que ella se distingue del liberalismo por la orientación por un
«elemento universal» de autorrealización, de la idea comunitarista
la separa la vinculación de ese Universal con la razón. Ninguno de
los autores que pertenecen a la Teoría Crítica abandonó jamás la
idea de Hegel de que la praxis cooperativa y, con ella, los valores
compartidos deben poseer un carácter racional; aún más, el punto
específico de su enfoque consiste precisamente en que ellos conside-
16. Max Horkheimer, Traditionale und kritische Theorie, l. c., p. 191.
17. Respecto del «comunitarismo», cfr. Axel Honneth (coord.), Kommunitarismus.
Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften, Campus,
Frankfurt am Main, 1993.
453
Teoría crítica.pmd 453 16/12/2011, 9:36
ran la autorrealización individual ligada al presupuesto de una praxis
común, la cual puede ser únicamente el resultado de la realización
de la razón. Muy lejos de entender la vinculación con valores supe-
riores como un fin en sí mismo, el establecimiento de un contexto de
cooperación cumple para los representantes de la Teoría Crítica la
función de un aumento de la racionalidad social; de otra manera no
podría comprenderse por qué la forma de praxis enfocada por cada
uno de ellos ha de ser siempre el resultado de una racionalización
social; de otro modo no se entendería por qué el estado negativo de
la actualidad siempre ha de ser la expresión de una carencia de ra-
zón. A diferencia del comunitarismo, la Teoría Crítica somete lo uni-
versal que se pretende a la vez concretar y realizar mediante la co-
operación social, a las pautas de la fundamentación racional; pues,
por muy distintos que sean los conceptos de razón que se aplicaron
de Horkheimer a Habermas, a final de cuentas todos terminan en la
idea de que el cambio hacia la praxis liberadora de cooperación no
debe llevarse a cabo por un vínculo afectivo, por sentimientos de
pertenencia o concordancia, sino por comprensión racional.
La tradición de la Teoría Crítica se distingue por lo tanto del libe-
ralismo y del comunitarismo por un perfeccionismo ético peculiar: si
bien se afirma, a diferencia de la tradición liberal, que el fin normati-
vo de las sociedades consiste en facilitar en forma recíproca la auto-
rrealización. La recomendación de este fin se entiende como el resul-
tado fundado de un determinado análisis del proceso de formación
del hombre. Al igual que en Hegel, aquí también desaparecen apa-
rentemente los límites entre la descripción y la prescripción, en-
tre la mera exposición y la fundamentación normativa; la explicación
de las circunstancias que han bloqueado o parcializado el proceso de
realización de la razón posee —se afirma— por sí misma la fuerza
racional de poder convencer a los sujetos a crear una praxis social de
cooperación. La perfección de la sociedad que todos los defensores
de la Teoría Crítica tienen como meta debe ser, de acuerdo con su
convicción común, el resultado de una Ilustración mediante el análi-
sis. Sin embargo, la interpretación explicativa que ellos ofrecen para
lograrlo ya no está redactada en el lenguaje de la filosofía del espíritu
de Hegel; más bien existe también acuerdo en el aspecto de que se
precisa una sociologización decidida del marco de referencia catego-
rial para poder llevar a cabo tal análisis. El intento de explicar el
proceso de una deformación patológica de la razón mediante la so-
ciología constituye la segunda característica de la Teoría Crítica; hoy
en día ésta merece como legado la misma atención que la que debe-
ría darse a la idea de una autorrealización cooperativa.
454
Teoría crítica.pmd 454 16/12/2011, 9:36
II
Actualmente existe una tendencia creciente de ejercer la crítica
social en forma tal que pueda prescindir de cualquier componente de
explicación sociológica. Esta evolución resulta del hecho de que en la
mayoría de los casos se considera suficiente revelar determinadas si-
tuaciones injustas (Missstände) en la sociedad a partir de valores o
normas bien fundados; en cambio, la pregunta por qué semejantes
males morales no son problematizados o atacados por los mismos
interesados, no está ya dentro del área de competencia de la crítica
social como tal. Sin embargo, la separación así establecida queda en
entredicho cuando se crea un vínculo causal entre la existencia de
situaciones sociales injustas y la ausencia de reacciones públicas: en-
tonces la situación social injusta (sozialer Missstand) poseería, entre
otras, la característica de causar por su parte precisamente ese silen-
cio o esa apatía que se expresa en la ausencia de reacciones públicas.
La mayoría de los enfoques de la Teoría Crítica se basa en tal
supuesto. Independientemente del grado de influencia que ejerza Marx
en cada uno de ellos, en este punto particular casi todos comparten
una premisa central de su análisis del capitalismo: las circunstancias
sociales que conforman la patología de las sociedades capitalistas
presentan la peculiaridad estructural de ocultar precisamente aque-
llos hechos que en especial medida serían motivo de crítica pública.
En Marx se encuentra el supuesto así descrito en su teoría del «feti-
chismo» o de la «cosificación»,18 en los autores de la Teoría Crítica,
en los conceptos de «plexo de enceguecimiento (Verblendungszusam-
menhang)», «unidimensionalidad» o «positivismo»:19 cada uno de estos
términos caracteriza un sistema de convicciones y prácticas que tie-
ne la paradójica propiedad de sustraer al conocimiento aquellas cir-
cunstancias sociales que al mismo tiempo lo han generado estructu-
ralmente. Para el tipo de crítica social ejercido por la Teoría Crítica
18. Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band, en Karl
Marx / Friedrich Engels, Werke, t. 23, Berlín, 1971, pp. 85-98 (trad. cast.: El Capital.
Crítica de la Economía Política, Siglo XXI Editores, México, 1975); un excelente análi-
sis lo proporciona Georg Lohmann, Indifferenz und Gesellschaft. Eine kritische Aus-
einandersetzung mit Marx, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1991, esp. cap. V.
19. Cfr. en su orden: Max Horkheimer / Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung,
S. Fischer, Frankfurt am Main, 1969 (trad. cast.: Dialéctica de la Ilustración, Trotta,
Madrid, 1998); Herbert Marcuse, Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideologie
der fortgeschrittenen Industriegesellschaft, l. c.; Theodor W. Adorno, «Einleitung», en: íd.
et al., Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, Luchterhand, Neuwied / Berlín,
1969, pp. 7-80 (trad. cast.: La disputa del positivismo en la sociologia alemana, Grijalbo,
Barcelona, 1973); Jürgen Habermas, Technik und Wissenschaft als «Ideologie», Suhr-
kamp, Frankfurt am Main, 1968 (trad. cast.: Ciencia y Técnica como «Ideología», Tec-
nos, Madrid, 1986).
455
Teoría crítica.pmd 455 16/12/2011, 9:36
resulta de esta constatación una ampliación de las tareas que tiene
que cumplir. A diferencia de los enfoques que han llegado a predomi-
nar hoy en día, ella tiene que vincular la crítica de las situaciones
sociales injustas con una explicación de los procesos que han contri-
buido a su ocultamiento generalizado; porque sólo si tal análisis ex-
plicativo es capaz de convencer a los destinatarios de que se están
engañando sobre el carácter real de las condiciones sociales, la injus-
ticia de éstas puede ser demostrada públicamente con la perspectiva
de encontrar asentimiento. En este sentido, en la Teoría Crítica la
crítica normativa debe ser complementada por un elemento de expli-
cación histórica, ya que se presume que entre la situación social in-
justa y la ausencia de reacciones negativas existe una relación de cau-
sa y efecto: la condición del fracaso en la realización de un «universal
racional» —la cual constituye la patología social de la actualidad—
debe explicarse causalmente por un proceso histórico de deforma-
ción de la razón que, al mismo tiempo, haga comprensible la no te-
matización pública de las situaciones sociales injustas.
Dentro de la Teoría Crítica hubo acuerdo desde el principio en
que estos procesos históricos de deformación de la razón sólo podían
explicarse en un marco de referencia sociológico. Aunque la intui-
ción ética de toda esa empresa se alimenta, en último término, de la
idea de Hegel de un «universal racional», sus protagonistas son tam-
bién herederos de los clásicos de la sociología en un grado tal que al
explicar la desviación de ese universal ya no pueden basarse en el
concepto idealista de la razón; por el contrario, los procesos defor-
madores que han contribuido a una carencia de racionalidad social y
a la formación de una «racionalidad particular»20 son analizados en
un marco de categorías que desde Horkheimer hasta Marx resulta de
una síntesis teórica de Karl Marx y Max Weber. Ya Marx había puesto
«de pie» el concepto de razón de Hegel que estaba «de cabeza», al
vincular la ampliación del conocimiento justificado con el ejercicio
de una praxis social, mediante la cual los sujetos mejoran gradual-
mente las condiciones de su reproducción material; ya no son las
coacciones internas del espíritu sino los retos externos de la naturale-
za los que según Marx conducen en términos de las ciencias empíri-
cas a procesos de aprendizaje que hacen que el discurso de una reali-
zación de la razón sea justificado. Pero las ideas de Marx relativas a la
antropología del conocimiento no bastaban a los representantes de
la Teoría Crítica para proporcionar realmente una interpretación so-
ciológica del proceso histórico que Hegel había descrito en su filoso-
fía como un proceso de autodesenvolvimiento del espíritu; sólo la
20. Theodor W. Adorno, «Kulturkritik und Gesellschaft», l. c., p. 17.
456
Teoría crítica.pmd 456 16/12/2011, 9:36
asimilación de los conceptos de Max Weber —al principio refracta-
dos de múltiples maneras por la peculiar lectura de Lukács—21 com-
pleta el panorama en el sentido de que ahora la interconexión entre
los procesos de aprendizaje vinculados a la praxis y la institucionali-
zación social se vuelve mucho más clara. Al fusionar a Weber y Marx,
los autores de la Escuela de Frankfurt llegan a la convicción común
de que el potencial racional del hombre se desenvuelve en proce-
sos de aprendizaje históricos en los que las soluciones de problema
racionales se entrelazan indisolublemente con los conflictos por la
monopolización del conocimiento: si bien ante los retos objetivos
que la naturaleza y la organización social vuelven a plantear en cada
nivel, los sujetos reaccionan con un constante mejoramiento de su
conocimiento de acción (Handlungswissen), éste se encuentra tan
inmerso en las disputas sociales por el poder y la dominación, que
frecuentemente llega a tomar la forma duradera de instituciones sólo
excluyendo a determinados grupos. Por lo tanto, para la Teoría Críti-
ca queda fuera de cualquier duda que la realización de la razón que
plantea Hegel debe entenderse como un proceso de aprendizaje con-
flictivo y multifacético en el que el conocimiento susceptible de gene-
ralización se abre camino sólo muy gradualmente en el curso de so-
luciones de problemas cada vez mejores y en contra de la resistencia
de los grupos en el poder.
Por supuesto, también esta idea fundamental estuvo sujeta a un
cambio constante en la historia de la Teoría Crítica. Al principio, en
Horkheimer, el proceso de aprendizaje se refirió en toda su conflic-
tividad social únicamente a la dimensión de la transformación de la
naturaleza, de modo que no se comprende muy bien cómo las me-
joras racionales se habrían realizado también en la organización de
la vida social.22 Adorno ya amplió el espectro al contar —siguiendo
la sociología de la música de Weber— con una racionalización en el
procesamiento del material artístico que está en función de la am-
pliación de una soberanía calculada en la práctica estética.23 En la
obra de Marcuse se encuentran indicaciones que parecen justificar
la suposición de un proceso de aprendizaje colectivo también en el
21. Georg Lukács, «Die Verdinglichung und das Bewusstsein des Proletariats», en
íd., Geschichte und Klassenbewusstsein, en Frühschriften, t. II, Luchterhand, Neuwied/
Berlín, 1968, pp. 257-397 (trad. cast.: Historia y consciencia de clase: Estudios de dialé-
ctica marxista, Grijalbo, México, 1969); acerca de la relevancia del análisis que hizo
Lukács de la cosificación para la Teoría Crítica temprana cfr. Jürgen Habermas, Theorie
des kommunikativen Handelns, t. 1, l. c., Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1981, cap. VI.
22. Max Horkheimer, «Traditionelle und kritische Theorie», l. c.; sobre esta proble-
mática cfr. Axel Honneth, Kritik der Macht, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1986, cap. 1.
23. Theodor W. Adorno, «Ideen zur Musiksoziologie», en íd., Gesammelte Schriften,
t. 16, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1978, pp. 9-23.
457
Teoría crítica.pmd 457 16/12/2011, 9:36
ámbito de apropiación de la naturaleza interna con los correspon-
dientes retrocesos debido a la formación del poder.24 Pero sólo Ha-
bermas logró establecer una gama sistemática de diferentes proce-
sos de aprendizaje que justifica con el hecho de que en la praxis
lingüística del hombre existen distintas referencias al mundo; de
acuerdo a él, podemos contar con que el potencial racional del hom-
bre se desarrolla sobre al menos dos vías que en un caso van en
dirección de un conocimiento creciente del mundo objetivo y, en el
otro, en dirección de una solución más justa de conflictos de inte-
racción.25 No obstante, el aumento de diferenciación se paga con la
pérdida de no poder conjuntar más el crecimiento histórico de ra-
cionalidad con aquellos conflictos sociales que los primeros repre-
sentantes de la Teoría Crítica tuvieron todavía más presentes al ba-
sarse en la sociología del dominio de Max Weber; entre la dimensión
que investigó, por ejemplo, Bourdieu en los procesos de formación
de monopolios culturales26 y los procesos de aprendizaje racionales
hay en la obra de Habermas un abismo que en principio no es com-
patible con el móvil original de esa tradición. Sin embargo, la Teo-
ría Crítica no podrá prescindir de un enfoque del mismo grado de
diferenciación como lo posee el concepto de racionalidad de Haber-
mas, porque requiere de una traducción postidealista de la tesis que
Hegel esbozó en su idea sobre la realización de la razón. En efecto,
para poder captar en qué aspectos el conocimiento socialmente ins-
titucionalizado se ha racionalizado en el sentido de que presente un
grado creciente de reflexividad al solucionar problemas sociales, se
tiene que distinguir entre tantos aspectos de racionalidad como re-
tos socialmente perceptibles existan en la reproducción de las so-
ciedades en cuanto ésta depende del asentimiento. A diferencia del
enfoque de Habermas que realiza tal diferenciación con base en las
particularidades estructurales del lenguaje humano, posiblemente
resultará superior un concepto que ligue los aspectos de racionali-
zación social en el sentido de un realismo interno, en mayor grado
a la fuerza exploradora de problemas que poseen las valoraciones
sociales. Entonces no serían los aspectos de validez invariables de
la comunicación lingüística sino los aspectos de validez, histórica-
mente generados, de las esferas sociales de valor los que establece-
rían la dirección en la que se lleva a cabo la racionalización del
conocimiento social. También el concepto de razón con el cual la
24. Herbert Marcuse, Triebstruktur und Gesellschaft, l. c., esp. cap VI.
25. Jürgen Habermas, «Technik und Wissenschaft als “Ideologie”», l. c., pp. 48-103;
íd., Theorie des kommunikativen Handelns, t. 2, l. c., cap. VI.
26. Cfr. Pierre Bourdieu / Jean-Claude Passeron, Grundlagen einer Theorie der sym-
bolischen Gewalt, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1973.
458
Teoría crítica.pmd 458 16/12/2011, 9:36
Teoría Crítica busca captar aumentos de racionalidad en la historia
humana está sujeto a la presión de integrar puntos de vista ajenos y
nuevos, incluso no europeos; por eso no es sorprendente que tam-
bién el concepto de racionalidad social debe ampliarse y diferen-
ciarse constantemente para poder tener en cuenta la diversidad de
los procesos de aprendizaje sociales. En todo caso, es una versión
postidealista de la idea de Hegel sobre una realización de la razón la
que ahora presenta el fondo necesario para la idea que supuesta-
mente forma la esencia intrínseca de toda la tradición de Horkhei-
mer a Habermas: según ella, el proceso de racionalización social ha
sido interrumpido o parcializado por peculiaridades estructurales
sociales, propias sólo del capitalismo, de una manera que hace in-
evitables esas patologías que acompañan la pérdida de un «univer-
sal racional».
La clave de esta afirmación, en la que se conjuntan todos los
elementos tratados hasta ahora por separado, la representa un con-
cepto de capitalismo cargado en términos de la teoría de la raciona-
lidad. No es difícil darse cuenta que la Teoría Crítica llegó a tal con-
cepción, no tanto mediante una recepción de la obra de Marx sino
más bien por impulsos de la teoría temprana de Lukács. Únicamen-
te sus ideas expresadas en Historia y conciencia de clase27 podían
sugerir la idea de que en la realidad institucional del capitalismo
moderno se llega a percibir una forma de organización social que
está estructuralmente ligada a una determinada constitución res-
tringida de la racionalidad. Para Lukács —quien, por su parte, reci-
bió un notable influjo de Max Weber y Georg Simmel— la peculia-
ridad de esa forma de racionalidad consiste en que los sujetos son
obligados a un tipo de praxis que los convierte en «espectadores sin
influencia»28 de acontecimientos alejados de sus necesidades e in-
tenciones: el trabajo parcial mecanizado y el intercambio de mer-
cancías fomentan una forma de percepción en la que todos los de-
más hombres aparecen como seres cósicos e insensibles, de modo
que la interacción social queda privada de toda atención a caracte-
rísticas que en sí son valiosas. En una terminología más cercana a
nuestras representaciones actuales, el resultado del análisis de
Lukács podría exponerse de modo tal que con el capitalismo llega a
predominar una forma de praxis que obliga a la indiferencia frente
a los aspectos de valor de otras personas: en vez de referirse los
sujetos los unos a los otros reconociéndose entre sí, se perciben
como objetos que hay que conocer en virtud de los intereses pro-
27. Lukács, Geschichte und Klassenbewusstsein, en Frühschriften, t. II, l. c.
28. Ibíd.: 265
459
Teoría crítica.pmd 459 16/12/2011, 9:36
pios.29 En todo caso, es este diagnóstico de Lukács el que proporcio-
na a la Teoría Crítica el marco de categorías que permite hablar de
interrupción o parcialización del proceso de realización de la ra-
zón. En efecto, basándose en un proceso de aprendizaje histórico
las coacciones social-estructurales que Lukács remarcó en el capi-
talismo moderno se presentan como bloqueos de un potencial de
racionalidad que socialmente ya había sido acumulado hasta llegar
al umbral de la modernidad: es la forma de organización de las
relaciones sociales en el capitalismo la que impide que lleguen a
aplicarse en la práctica de la vida aquellos principios racionales que
ya están disponibles según la posibilidad cognitiva.
Naturalmente, hay que decir a manera de restricción que este
esquema explicativo varía en la Teoría Crítica en cada caso según
los supuestos que se plantean con respecto del tipo y curso del pro-
ceso de racionalización histórico. Así, en Horkheimer encontramos
en virtud de sus premisas la tesis que la organización capitalista de
la producción conlleva una oposición de intereses individuales que
«impide la aplicación de todos los medios intelectuales y físicos de
dominación de la naturaleza»;30 posteriormente amplió sus reflexio-
nes junto con Adorno al introducir el supuesto poco plausible de
que en la forma de interacción de la familia burguesa del siglo XIX
se hallaba establecida una racionalidad emocional cuyo potencial
no pudo desarrollarse debido a la agudización de la competencia y
la monopolización.31 En la obra de Adorno, primordialmente en
Minima Moralia, abunda este tipo de especulaciones que siempre
tienen la forma de un diagnóstico de la creciente imposibilidad de
una especie de amor que dentro de la familia pudo conciliar espon-
táneamente, sin coacción, lo individual y lo universal: la condición
social privilegiada de actitudes instrumentales y utilitarias en el ca-
pitalismo impide que se desarrolle esa figura no jurídica de un «uni-
versal racional» que está establecida estructuralmente en las rela-
ciones particulares en la forma de afecto y perdón mutuos.32 Marcuse
se orienta en sus reflexiones a grandes rasgos por las cartas de Schi-
29. Axel Honneth, «Unsichtbarkeit. Über die moralische Epistemologie von Aner-
kennung», en Unsichtbarkeit. Stationen einer Theorie der Intersubjektivität, Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 2003.
30. Max Horkheimer, Traditionelle und kritische Theorie, l. c., p. 187.
31. Max Horkheimer, «Autorität und Familie in der Gegenwart», en íd., Kritik der
instrumentellen Vernunft, S. Fischer, Frankfurt am Main, 1967, pp. 269 y ss.; Horkhei-
mer desarrolla el mismo motivo con matices claramente religiosos en íd., «Die verwal-
tete Welt kennt keine Liebe, Gespräch mit Janko Muselin», en íd., Gesammelte Schrif-
ten, t. 7, S. Fischer, Frankfurt am Main, 1985, pp. 358-367.
32. Theodor W. Adorno, Minima Moralia, l. c., aforismos n.os 10 (pp. 39 y ss.), 11
(pp. 40 y ss.), 107 (pp. 313 y ss.), 110 (pp. 322 y ss.).
460
Teoría crítica.pmd 460 16/12/2011, 9:36
ller Sobre la educación estética al afirmar que el proceso de creci-
miento de sensibilidad estética termina con el capitalismo moder-
no, al cual describe, igual que Lukács pero remitiéndose a Heideg-
ger, como una relación de saber de disposición (Verfügungswissen)
generalizado.33 Finalmente, en la teoría de Habermas se encuentra
la idea de que el potencial de racionalidad comunicativa no puede
ser liberado bajo condiciones capitalistas porque los imperativos de
valorización económica invaden hasta las esferas del mundo de la
vida social; si bien la familia y el espacio público político se han
emancipado desde hace mucho tiempo de su base de legitimación
tradicional, no pueden hacerse valer en ellos los principios de una
comunicación racional porque están siendo minados en creciente
medida por los mecanismos de conducción de sistema.34 Pero por
muy distintos que sean estos enfoques de explicación, lo que es muy
homogéneo es el esquema de crítica al capitalismo que en cada caso
subyace a ellos: al igual que Lukács y sólo de manera más diferen-
ciada y sin elevar el papel histórico del proletariado, los autores de
la Teoría Crítica perciben el capitalismo como una forma de organi-
zación social en la que predominan prácticas y modos de pensar
que impiden el aprovechamiento social de una racionalidad histó-
ricamente ya devenida posible; y este bloqueo histórico representa,
al mismo tiempo, un reto moral o ético porque imposibilita la orien-
tación por un «universal racional» cuyos impulsos podrían prove-
nir sólo de una racionalidad acabada. Ciertamente es una pregunta
abierta si hoy en día puede volver a restaurarse ese concepto de
capitalismo propio de la teoría de la racionalidad que subyace a la
interpretación así esbozada de la historia. Las posibilidades de or-
ganización de la acción económica capitalista parecen ser demasia-
do diversas y penetradas también por otros patrones no instrumen-
tales de acción social como para poder reducir las disposiciones de
los actores participantes al patrón único de racionalidad instrumen-
tal. Sin embargo, también hay estudios recientes que sugieren que
en las sociedades capitalistas se están premiando con el éxito social
principalmente aquellas disposiciones u orientaciones cuya fijación
en el beneficio individual obliga a un trato meramente estratégico
consigo mismo y con los demás sujetos.35 Por tanto, no podemos
descartar la idea que el capitalismo todavía puede ser interpretado
como resultado institucional de un estilo cultural de vida o de un
33. Herbert Marcuse, Triebstruktur und Gesellschaft, l. c., cap. IV; cfr. Johànn
P. Arnason, Von Marcuse zu Marx, Luchterhand, Neuwied/Berlín, 1971, esp. cap. V.
34. Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, t. 2, l. c., cap. VIII.
35. Cfr. por ej. Anthony Giddens, Modernity and Self-Identity. Self and Society in the
Late Modern Age, Cambridge, 1991, esp. pp. 196 y ss.
461
Teoría crítica.pmd 461 16/12/2011, 9:36
factor imaginario social36 en el que un determinado tipo de raciona-
lidad restringida y «cosificante» posee el predominio práctico.
No obstante, los rasgos comunes dentro de la Teoría Crítica van
todavía más allá de este punto. Sus principales representantes com-
parten no sólo el esquema formal de un diagnóstico del capitalismo
en cuanto relación social de una racionalidad bloqueada o parciali-
zada, sino también la concepción del recurso adecuado para su te-
rapia: se afirma que las fuerzas que pueden contribuir a la supera-
ción de la patología social proceden justamente de aquella razón
cuya realización es impedida precisamente por la forma de organi-
zación social del capitalismo. Aquí, como en los otros elementos de
la teoría, es también una figura clásica del pensamiento moderno la
que juega un papel determinante. La misma importancia que tuvie-
ron Hegel, Marx, Weber y Lukács para el contenido esencial de la
Teoría Crítica, la posee también el psicoanálisis de Freud. De él los
autores toman la idea que las patologías sociales deben plasmarse
siempre en un sufrimiento que mantenga despierto un interés por
la fuerza emancipadora de la razón.
III
Tampoco la pregunta de cómo las condiciones de injusticia pue-
den superarse en la práctica está hoy en día dentro del área de com-
petencia de la crítica social. A excepción de los enfoques que se
orientan por Foucault y que conciben como prerrequisito de la crí-
tica una transformación de la relación del individuo consigo mis-
mo,37 la pregunta por la relación entre teoría y praxis queda exclui-
da de las reflexiones contemporáneas; aquí, el quehacer de la crítica
no incluye ni la explicación de las causas a las que puede deberse el
acallamiento de las situaciones sociales injustas ni las determina-
ciones de las perspectivas de transformación del conocimiento en
praxis. Semejante perspectiva requiere de una psicología social o
teoría del sujeto que haga comprensible por qué los individuos de-
36. En este contexto son de relevancia ya sea estudios que siguen a Max Weber (Wil-
helm Hennis, Max Webers Fragestellung, Tübingen, J.C.B. Mohr / Paul Siebeck 1987) o los
escritos de Cornelius Castoriadis (Gesellschaft als imaginäre Institution, Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 1984. Trad. cast.: Cornelius Castoriadis: La institución imaginaria de
la sociedad, 2 vols., Tusquets Editores, Barcelona , 1983 y 1989). Como estudio más re-
ciente cabe mencionar: Luc Boltanski / Eva Chiapello, Le Nouvel Esprit du Capitalisme,
Gallimard, París, 1999 (trad. cast.: El nuevo espíritu del capitalismo, Akal, Madrid, 2002).
37. Cfr. como ejemplo: Judith Butler, Psyche der Macht. Das Subjekt der Unterwer-
fung, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2001, caps. 2, 3 y 4.
462
Teoría crítica.pmd 462 16/12/2011, 9:36
ben continuar siendo accesibles para el contenido racional de la
teoría aún bajo las condiciones del dominio de un determinado modo
de pensamiento y de praxis; se tendrá que aclarar de dónde pueden
provenir las fuerzas subjetivas que garanticen la oportunidad de
una puesta en práctica del conocimiento a pesar de todo encegueci-
miento, unidimensionalidad o fragmentación. Por muy heterogé-
neo que sea hoy en día el campo de la crítica social, lo característico
es que casi ningún enfoque comprende todavía semejante determi-
nación como parte de sus propias tareas; más bien, la pregunta por
la constitución motivacional de los sujetos que aquí debería estar
en el centro es en gran parte pasada por alto, porque la reflexión
sobre las condiciones de la puesta en práctica ya no se le encarga a
la crítica misma.
La Teoría Crítica en cambio está todavía tan comprometida des-
de sus inicios con la tradición del hegelianismo de izquierda38 que
considera como parte esencial de su quehacer la iniciación de una
praxis crítica que pueda superar la patología social. Incluso donde
en sus autores predomina el escepticismo sobre la posibilidad de
una Ilustración práctica,39 el dramatismo de la pregunta resulta sólo
de la presunta necesidad de una conexión interna entre la teoría y la
praxis. Sin embargo, la Teoría Crítica concibe la determinación de
esta mediación ya no como un problema que pueda ser resuelto
únicamente con los recursos de la reflexión filosófica; a diferencia
de las especulaciones propias de la filosofía de la historia, que eran
todavía naturales para pensadores como Marx o Lukács, la Teoría
Crítica apuesta más bien al nuevo instrumento de la investigación
social empírica para obtener información sobre la disposición críti-
ca del público.40 El resultado de esta reorientación metodológica,
que representa otra peculiaridad de la Teoría Crítica, es una valora-
ción desilusionada del estado de conciencia del proletariado: a dife-
rencia de los supuestos del ala marxista del hegelianismo de izquier-
da, la clase obrera, con la ejecución de trabajo parcial mecanizado,
no desarrolla automáticamente la disposición revolucionaria de
convertir el contenido crítico de la teoría en una praxis transforma-
38. Cfr. Karl Löwith, Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutionäre Bruch im Denken des
19. Jahrhunderts, Meiner, Hamburg, 1978, I Parte, II (trad. cast.: De Hegel a Nietzsche:
La quiebra revolucionaria del pensamiento en el siglo XIX: Marx y Kierkegaard, Sudame-
ricana, Buenos Aires, 1974); Jürgen Habermas, Der philosophische Diskurs der Moder-
ne, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1985, cap. III (trad. cast.: El Discurso filosófico de la
Modernidad: Doce Lecciones, Taurus, Madrid, 1989).
39. Cfr. como ejemplo: Theodor W. Adorno, «Resignation», en íd., Gesammelte Schrif-
ten, 10/2, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, pp. 794-799.
40. Cfr. Erich Fromm, Arbeiter und Angestellte am Vorabend des Dritten Reiches.
Eine sozialpsychologische Untersuchung, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1980.
463
Teoría crítica.pmd 463 16/12/2011, 9:36
dora de la sociedad.41 De esta manera se cancela para la Teoría Crí-
tica la posibilidad de crear la interconexión entre teoría y práctica
con el mero llamado a un destinatario predeterminado; todas las
reflexiones que en vez de ello se hacen en sus filas terminan con la
idea de encargar la puesta en práctica precisamente a esa razón que
mediante la patología social ha sido únicamente desfigurada pero
no eliminada. El proletariado, cuya situación social se había consi-
derado antes como garantía de ser el destinatario del contenido crí-
tico de la teoría, tiene que ser reemplazado ahora por una facultad
racional soterrada (verschüttet), para la cual, en principio, todos los
sujetos poseen la misma disposición motivacional.
Ciertamente, tal cambio de perspectiva exige una reflexión adi-
cional porque a primera vista no queda nada claro por qué la moti-
vación de la praxis crítica se encarga a la misma racionalidad que,
según informa la teoría, está extremadamente deformada: ¿cómo
los autores pueden confiar en que encontrarán el grado necesario
de disposición racional para la puesta en práctica si la razón social-
mente practicada está o patológicamente parcializada o desfigura-
da? La respuesta a esta pregunta recae dentro de la Teoría Crítica en
un área que se establece en un continuo entre el psicoanálisis y la
psicología moral; pues siempre se trata de poner al descubierto las
raíces motivacionales que en el sujeto individual mantienen des-
pierta la disposición del conocimiento moral aun pese a toda reduc-
ción racional. Es útil distinguir así entre dos pasos dentro de la ar-
gumentación, si bien los autores de la Teoría Crítica no siempre han
puesto líneas claras de división entre ellos. Del hecho de que la falta
de racionalidad social conduce a síntomas de una patología social,
se infiere primero un sufrimiento de los sujetos por el estado de la
sociedad: ningún individuo escapa, ya sea de verse perjudicado por
las consecuencias de una deformación de la razón o de tener que
verse descrito como perjudicado, porque con la pérdida de un «uni-
versal racional» han disminuido también las oportunidades de una
autorrealización lograda que depende de la cooperación mutua. Para
la manera en que en este primer paso se crea una conexión entre la
escasez de racionalidad y el sufrimiento individual, en la Teoría
Crítica sirvió seguramente de modelo metodológico el psicoanálisis
de Freud. Si bien una vinculación parecida se encuentra ya en la
crítica de Hegel al romanticismo —la cual ha de haber influido en
los representantes de la Escuela de Frankfurt—, el impulso de rela-
cionar la categoría de «sufrimiento» en general con las patologías
41. Cfr. Helmut Dubiel, Wissenschaftsorganisation und politische Erfahrung. Studien
zur frühen kritischen Theorie, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1978, sección A, cap. 5.
464
Teoría crítica.pmd 464 16/12/2011, 9:36
de la racionalidad social se debía supuestamente sólo a la idea de
Freud de que cualquier enfermedad neurótica resulta de un perjui-
cio del yo racional y debe derivar en una presión de sufrimiento
individual. La transferencia metodológica de esta idea psicoanalíti-
ca fundamental al campo del análisis de la sociedad no es un rasgo
teórico que apenas Habermas haya introducido en la Teoría Críti-
ca.42 Ya Horkheimer describió en sus ensayos tempranos la irracio-
nalidad social en conceptos que reproducen la doctrina de Freud en
tanto que miden el grado de patología social por la fuerza de acción
de impulsos ajenos al yo;43 y en todas aquellas partes donde Adorno
habla de sufrimiento individual o social resuena algo de la presun-
ción de Freud de que los sujetos deben sufrir por la limitación neu-
rótica de sus facultades verdaderamente racionales. Por eso, en su
Dialéctica negativa dice que cualquier sufrimiento posee una «for-
ma de reflexión interna»: «El momento corpóreo avisa del conoci-
miento de que no debe haber sufrimiento, de que las cosas deben
cambiar».44 El uso de tal concepto de «sufrimiento», que aquí apa-
rece como una instancia de conjunción de fuerzas intelectuales y
físicas, desafortunadamente ha permanecido sin ser investigado
dentro de la recepción de la Teoría Crítica;45 supongo que un análi-
sis más exacto mostraría que, como en Freud, en el sufrimiento se
ha de expresar la sensación de no poder soportar «la pérdida de
(capacidades) propias del yo».46 Por tanto, desde Horkheimer hasta
Habermas la Teoría Crítica se guía por la idea de que la patología de
la racionalidad social conduce a perjuicios que se reflejan, no en
último término, en la dolorosa experiencia de la pérdida de capaci-
dades racionales. A final de cuentas, esta idea acaba en la afirma-
ción fuerte e incluso antropológica de que los sujetos humanos no
pueden actuar con indiferencia ante una restricción de sus capaci-
dades racionales: puesto que su autorrealización está ligada al re-
quisito de una ocupación cooperativa de su razón, no pueden más
que sufrir en un sentido psíquico ante la deformación de ésta. Esa
idea de que entre un estado psíquico intacto y una racionalidad no
42. Jürgen Habermas, Erkenntnis und Interesse, Suhrkamp, Frankfurt am Main,
1968, cap. 12 (trad. cast.: Conocimiento e Interés, Taurus, Madrid, 1982).
43. Max Horkheimer, «Geschichte und Psychologie», en íd., Kritische Theorie,
ed. Alfred Schmidt, S. Fischer, Frankfurt am Main, 1968, pp. 9-30.
44. Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, en íd., Gesammelte Schriften [Obras],
t. 6, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1973, pp. 7-411, aquí: p. 203 (trad. cast.: Dialéctica
Negativa, Taurus, Madrid, 1975).
45. Una excepción representa la obra de Josef Früchtl, Mimesis. Konstellation eines
Zentralbegriffs bei Adorno, Königshausen und Neumann, Wüzburg, 1986, cap. III, 2.
46. Theodor W. Adorno, «Bemerkungen über Politik und Neurose», en íd., Gesam-
melte Schriften t. 8, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1972, pp. 434-439, aquí p. 437.
465
Teoría crítica.pmd 465 16/12/2011, 9:36
desfigurada debe existir un vínculo interno, es quizás el impulso
más fuerte que la Teoría Crítica recibió de Freud; por eso, cualquier
análisis que hoy en día transite con mejores recursos en la misma
dirección, resultará provechoso para el objetivo de aquélla.
Pero no es sino el segundo paso —que en la Teoría Crítica es
realizado también sólo de manera más bien implícita— el que con-
vierte esta tesis en un medio con que se puede restablecer en la
reflexión la relación interrumpida con la praxis. Otra vez es Freud
quien provee los estímulos decisivos, cuando —continuando el pri-
mer paso— se afirma que la presión del sufrimiento insta en ser
curado precisamente mediante las mismas fuerzas racionales cuya
función fue perjudicada por la patología. En ello, se presupone pri-
mero lo que generalmente se considera una condición lógica para
iniciar un tratamiento psicoanalítico: que el individuo que subjeti-
vamente padece una enfermedad neurótica tenga también el deseo
de liberarse de su sufrimiento. En la Teoría Crítica no siempre que-
da claro si de esta presión de sufrimiento que pretende ser curado,
se debe hablar únicamente en el sentido de una experiencia subjeti-
va o también de un suceso «objetivo». Adorno, quien habla del su-
frimiento como de un «impulso subjetivo», parece referirse a la pri-
mera alternativa, mientras que Horkheimer utiliza frecuentemente
expresiones en las que el sufrimiento social es tratado como una
magnitud sensible que puede atribuirse objetivamente. En Haber-
mas, por su parte, en la «Teoría de la acción comunicativa» se en-
cuentran suficientes indicaciones que sugieren que la versión utili-
zada es la subjetiva; en cambio, Marcuse aplica ambas alternativas.
De cualquier forma, en la Teoría Crítica se presupone que este
sufrimiento, vivido subjetivamente o atribuible objetivamente, pro-
duce en los miembros de la sociedad el mismo deseo de curación
y de liberación de los males sociales que el psicoanalista debe su-
poner de sus pacientes; y en ambos casos —se afirma— se docu-
mentará el interés en la propia curación mediante la disposición a
reactivar, pese a la resistencia, aquellas fuerzas racionales que fue-
ron deformadas precisamente por la patología individual o social.
Todos los autores que pertenecen al círculo interno de la Teoría
Crítica cuentan con un interés latente de sus destinatarios en ex-
plicaciones razonables, en interpretaciones racionales, porque el
deseo de emancipación del sufrimiento puede encontrar su satis-
facción sólo en la recuperación de una racionalidad no destruida.
Es este presupuesto arriesgado que ahora permite establecer un
vínculo entre la teoría y la praxis distinto de aquel que se encon-
traba en las tradiciones marxistas: los defensores de la Teoría Crí-
tica comparten con sus destinatarios no un espacio de objetivos o
466
Teoría crítica.pmd 466 16/12/2011, 9:36
de proyectos políticos compartidos, sino un espacio de razones
potencialmente comunes que mantiene abierto el presente patoló-
gico para la posibilidad de una transformación mediante la com-
prensión racional. Por supuesto que también en este aspecto hay
que tener en cuenta las diferencias que prevalecen entre los distin-
tos miembros de la Escuela de Frankfurt; esas diferencias se ri-
gen, la mayoría de las veces, por los supuestos socio-sicológicos o
antropológicos con los que se valida la tesis de que, a pesar de toda
la deformación de la vida social, se mantiene una receptividad in-
dividual para argumentos racionales. En Horkheimer se encuen-
tra en este lugar la idea de que el recuerdo de situaciones de la
infancia temprana que proveían seguridad emocional mantiene
despierto el interés en superar esa forma de racionalidad que está
definida por una disposición meramente instrumental; sin embar-
go, sus reflexiones no aclaran de qué manera tal fuerza motriz
psíquica puede estar dirigida, al mismo tiempo, a obtener una fa-
cultad racional intacta y no reducida. Si reunimos las reflexiones
dispersas de Adorno, varios factores abogan porque veamos en la
«sensibilidad mimética» algo más que un mero impulso de asimi-
lación al objeto amenazado; por el contrario, en ella bien debemos
suponer también el resto indestructible de un deseo de captar in-
telectualmente lo otro de un modo que le deje su existencia singu-
lar.47 Como es sabido, en Marcuse se encuentran semejantes deter-
minaciones en una teoría de las pulsiones en la que se cuenta con
los impulsos eróticos de una pulsión de vida cuya realización esté-
tica exige también un «esfuerzo conciente de la razón libre»;48 sin
embargo, este proyecto ha sido cuestionado ya muchas veces pre-
guntando si realmente ofrece una garantía suficiente para un con-
cepto ampliado de racionalidad social.49 Finalmente, Habermas
supuso originalmente en una suerte de antropología del conoci-
miento del género humano un «interés emancipador» ligado a la
experiencia de una práctica de discurso orientada estructuralmente
hacia la ausencia de coacciones y la igualdad de derechos.50 Entre-
tanto este concepto ha sido ya abandonado en favor de una teoría
del discurso que no incluye más exigencias antropológicas; no obs-
tante, se ha mantenido el supuesto de que la práctica del discurso
argumentativo siempre hará al individuo más accesible a mejores
47. Cfr. Josef Früchtl, Mimesis, l. c., cap. V, 3.
48. Herbert Marcuse, Triebstruktur und Gesellschaft, l. c., p. 191.
49. Cfr. Jürgen Habermas, Silvia Bovenschen et al., Gespräche mit Herbert Marcu-
se, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1978 (trad. cast.: Conversaciones con Herbert Mar-
cuse, Gedisa, Barcelona, 1980).
50. Jürgen Habermas, Erkenntnis und Interesse, l. c., cap. III.
467
Teoría crítica.pmd 467 16/12/2011, 9:36
argumentos.51 Todas estas reflexiones representan respuestas a la
pregunta de qué experiencias, prácticas o necesidades mantienen
existente en el hombre un interés por la complementación de la
razón, a pesar de toda la deformación o las parcialidades de la ra-
cionalidad social. En efecto, sólo mientras se pueda contar de modo
fundado con semejante impulso racional es que la teoría podrá re-
ferirse reflexivamente a una praxis potencial en la que sus propues-
tas de explicación se pondrán en práctica con el fin de liberación
del sufrimiento. Por lo tanto, la Teoría Crítica podrá mantenerse en
la forma en la que fue desarrollada de Horkheimer a Habermas
únicamente si no renuncia a la comprobación de tal interés; sin el
concepto realista de un «interés emancipador» —concepto que pre-
sume un núcleo indestructible de accesibilidad racional en los suje-
tos para los asuntos de la crítica— este proyecto teórico no tendrá
futuro alguno.
Con esta última idea, el desarrollo de los motivos que componen
el contenido esencial a heredar de la Teoría Crítica ha llegado a una
conclusión material. La secuencia de las ideas sistemáticas que he-
mos desarrollado forma una unidad de ideas que no permite elimi-
nar algún elemento sin consecuencia alguna; mientras no se renun-
cie a la intención de entender la Teoría Crítica como la forma de
reflexión de una razón históricamente activa, el motivo normativo
de un «universal racional», la idea de una patología social de la
razón y el concepto de un interés emancipador tampoco podrán
abandonarse sin más. Sin embargo, al mismo tiempo, se ha mostra-
do que difícilmente alguno de estos tres elementos podrá seguir sien-
do mantenido hoy en día en la forma teórica en la que originalmen-
te fue desarrollado por los autores miembros de esa Escuela; todos
requieren de la reformulación conceptual y de la mediación con el
estado actual de nuestro conocimiento si se pretende que cumplan
todavía la función que alguna vez se les había asignado. De esta
manera se circunscribe el campo de las tareas que han sido enco-
mendadas para el siglo XXI a los herederos de la Teoría Crítica.
51. Jürgen Habermas, «Noch einmal: Zum Verhältnis von Theorie und Praxis» [Otra
vez: Acerca de la relación entre teoría y praxis], en: íd., Wahrheit und Rechtfertigung,
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1999, pp. 319-333, por ej. p. 332 (trad. cast.: Verdad y
justificación, Trotta, Madrid, 1999).
468
Teoría crítica.pmd 468 16/12/2011, 9:36
AUTORES
VÍCTOR ALARCÓN OLGUÍN. Maestría en Gobierno y Estudios Interna-
cionales por la Universidad de Notre Dame. Actualmente concluye
su Doctorado en Estudios Sociales dentro de la Línea de Procesos
Políticos en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.
Profesor en el Departamento de Sociología en esta misma institu-
ción. Entre sus publicaciones destacan la edición de Ernst Bloch:
Sociedad, Política y Filosofía (México, 1988) y de Elecciones y Parti-
dos en México 2000 (México, 2003), obras en las que también par-
ticipa como autor.
WOLFGANG BONß. Profesor de Sociología General en la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universität der Bundeswehr München - Neu-
biberg. Entre sus publicaciones destacan Vom Risiko. Ungewißheit
und Unsicherheit in der Moderne (Hamburgo, 1995) así como sus
trabajos de coedición de obras como: W. Bonß y A. Honneth (eds.):
Sozialforschung als Kritik. Zum sozialwissenschaftlichen Potential der
Kritischen Theorie, Frankfurt, 1982) y S. Benhabib, W. Bonß y
J. McCole (eds.), 1993: On Max Horkheimer: New Perspectives (Cam-
bridge, Mass., 1993).
FRANCISCO CORTÉS. Doctor en Filosofía por la Universidad de Kons-
tanz. Becario de la Fundación Alexander von Humboldt en la Jo-
hann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt (2003-2004). Pro-
fesor titular en el Instituto de Filosofía de la Universidad de
Antioquia en Colombia. Entre sus publicaciones destacan De la
política de la libertad a la política de la igualdad. Un ensayo sobre
los límites del liberalismo (Bogotá, 1999) así como su coedición
del libro Liberalismo y comunitarismo: Derechos Humanos y de-
mocracia (Valencia, 1996).
469
Teoría crítica.pmd 469 16/12/2011, 9:36
ENRIQUE DUSSEL. Doctor en Filosofía por la Universidad Central de
Madrid. Profesor titular en el Departamento de Filosofía de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Entre sus publica-
ciones destacan: Ética de la liberación en la edad de la globalización y
la exclusión (Madrid, 1998) y Beyond Philosophy. Ethics, History,
Marxism and Theology of Liberation (Rowman & Littlefield, 2003).
BOLÍVAR ECHEVERRÍA. Doctor en Filosofía por la Universidad Na-
cional Autónoma de México. Profesor titular en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre
sus publicaciones se encuentran: El discurso crítico de Marx (Méxi-
co, 1986) y La modernidad de lo barroco (México, 1998).
JORGE GALINDO. Doctor en Sociología por la Ludwig-Maximilians-
Universität München. Profesor en la Universidad Nacional Autóno-
ma de México y en la Universidad Iberoamericana. Ha publicado
diversos artículos sobre teoría social, especialmente sobre la obra
de Niklas Luhmann.
ADRIANA GARCÍA ANDRADE. Profesora en el Departamento de Socio-
logía de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
Actualmente concluye sus estudios de Doctorado en Humanidades
(Historia y Filosofía de la Ciencia) en la Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa. Es compiladora del libro Teoría socioló-
gica contemporánea: un debate inconcluso (México, 2003) y ha pu-
blicado diversos artículos sobre teoría social.
MIGUEL GIUSTI. Doctor en Filosofía por la Eberhard-Karls-Univer-
sität Tübingen. Becario de la Fundación Alexander von Humboldt
en la Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main
(1992-1994) y en la Ruprecht-Karls Universität Heidelberg (2001-
2002). Profesor ordinario principal de Filosofía en la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Entre sus publicaciones destacan:
Alas y raíces. Ensayos sobre ética y modernidad (Lima, 1999) y su
edición del libro colectivo La filosofía del siglo XX: balance y pers-
pectivas (Lima, 2000).
KLAUS GÜNTHER. Profesor de Teoría del Derecho, Derecho Penal y
Derecho Procesal en la Johann Wolfgang Goethe Universität Frank-
furt am Main e investigador en el Institut für Sozialforschung. Entre
sus publicaciones se encuentran: Der Sinn für Angemessenheit -
Anwendungsdiskurse in Recht und Moral (Frankfurt, 1988), así como
diversos artículos sobre Teoría del Derecho: «The Legacies of Injus-
470
Teoría crítica.pmd 470 16/12/2011, 9:36
tice and Fear: A European Approach to Human Rights and Their
Effects on Political Culture», en Philip Alston (ed.): The EU and
Human Rights (Oxford, 1999).
MARÍA HERRERA. Doctora en Filosofía por la Boston University en el
University Professors Program. Investigadora en el Instituto de In-
vestigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Ha publicado diversos artículos dedicados a la obra de Jür-
gen Habermas y a problemas de hermenéutica. Ha coordinado las
siguientes obras: Jürgen Habermas, moralidad, ética y política. Pro-
puestas y críticas (México, 1993) y Teorías de la interpretación. Ensa-
yos sobre filosofía, arte y literatura (México, 1998).
AXEL HONNETH. Profesor de Filosofía en el Instituto de Filosofía de
la Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main y ac-
tualmente director del Institut für Sozialforschung. Entre sus obras
destacan: Kritik der Macht. Stufen einer kritischen Gesellschaftstheorie
(Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1985. Tr. al inglés: The Critique of
Power: Reflective Stages in a Critical Social Theory, MIT, 1993) y Kampf
um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte (Su-
hrkamp, Frankfurt am Main, 1992. Trad. cast.: La lucha por el reco-
nocimiento, Barcelona, 1997).
GUILLERMO HOYOS. Doctor en Filosofía por la Universität Köln. Di-
rector del Instituto de Estudios Sociales y Culturales PENSAR, Uni-
versidad Javeriana. Entre sus publicaciones destacan: Derechos hu-
manos, ética y moral (Bogotá, 1995) y la edición, al lado de Germán
Vargas Guillén, de la obra La teoría de la acción comunicativa como
nuevo paradigma de investigación en ciencias sociales: las ciencias de
la discusión (Bogotá, 1997).
MARÍA PÍA LARA. Doctora en Filosofía por la Universidad de Barce-
lona. Profesora titular de Tiempo Completo en el Departamento de
Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.
Entre sus publicaciones se encuentran Moral Textures: Feminist
Narratives in the Public Sphere (Los Angeles-Berkeley, 1999) y su
edición del volumen Rethinking Evil. Contemporary Perspectives (Los
Angeles-Berkeley, 2001).
GUSTAVO LEYVA. Doctor en Filosofía por la Eberhard-Karls-Univer-
sität Tübingen. Becario de la Fundación Alexander von Humboldt
en la Ruprecht-Karls Universität Heidelberg (2001-2002). Profesor
titular en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autóno-
471
Teoría crítica.pmd 471 16/12/2011, 9:36
ma Metropolitana-Iztapalapa. Entre sus publicaciones se encuen-
tran: Intersubjetividad y gusto (México, 2002) y su edición del volu-
men colectivo Política, identidad y narración (México, 2003).
WOLFGANG LEO MAAR. Doctor en Filosofía por la Universidad de
São Paulo en Brasil. Ha realizado una estancia posdoctoral en la
Universidad de Kassel. Profesor en la Universidade Federal de São
Carlos en Brasil. Es autor del libro O que é política (São Paulo, 1982)
así como de introducciones y traducciones al portugués de diversas
obras de Theodor W. Adorno y Herbert Marcuse como Erziehung
zur Mündigkeit y Kultur und Gesellschaft.
MIRIAM MADUREIRA. Maestría en Filosofia en la Eberhard-Karls-
Universität Tübingen. Actualmente concluye su tesis doctoral en la
Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main. Entre sus
publicaciones se cuentan Leben und Zeitkritik in Hegels frühen Schrif-
ten (Frankfurt am Main, 2005) así como diversos artículos sobre
filosofía.
CHRISTOPH MENKE. Profesor en el Instituto de Filosofía de la Uni-
versität Potsdam. Entre sus publicaciones destacan: Die Souveräni-
tät der Kunst: Ästhetische Erfahrung nach Adorno und Derrida
(Frankfurt/Main, 1988. Traducción española: Madrid, 1996) y Tra-
gödie im Sittlichen. Gerechtigkeit und Freiheit nach Hegel (Frankfurt/
Main, 1996).
CARLOS PEREDA. Doctor en Filosofía por la Universidad de Kons-
tanz y becario de la Fundación Alexander von Humboldt en esa
misma Universidad (1987-1988). Investigador en el Instituto de
Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Entre sus publicaciones se encuentran: Vértigos argu-
mentales. Una ética de la disputa (Barcelona/México, 1994) y Sue-
ños de vagabundos. Un ensayo sobre filosofía, moral y literatura
(Madrid, 1998).
SERGIO PÉREZ. Doctor en Filosofía por la Universidad de París I-Sor-
bonne. Profesor titular en el Departamento de Filosofía de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Entre sus publicaciones
se encuentran: La prohibición de mentir (México, 1998) y Palabras de
filósofos. Oralidad y escritura en la filosofía antigua (México, 2004).
FAVIOLA RIVERA. Doctora en Filosofía por la Universidad de Har-
vard. Investigadora en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de
472
Teoría crítica.pmd 472 16/12/2011, 9:36
la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus publica-
ciones se cuentan: Virtud y justicia en Kant (México, 2003) lo mismo
que diversos artículos sobre Filosofía Moral.
EDUARDO SABROVSKY. Doctor en Filosofía por la Universidad de
Valencia. Profesor en la Facultad de Humanidades de la Universi-
dad Diego Portales en Santiago de Chile. Entre sus publicaciones se
encuentran: El desánimo. Ensayo sobre la condición contemporánea
(Oviedo, 1996) y De lo extraordinario. Nominalismo y Modernidad
(Santiago de Chile, 2001).
ENRIQUE SERRANO. Doctor en Filosofía por la Universität Konstanz
de Alemania. Profesor titular en el Departamento de Filosofía de la
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Entre sus publi-
caciones se encuentran: Consenso y conflicto. Schmitt, Arendt y la
definición de lo político (México, 1996) y Filosofía del conflicto polí-
tico (México, 2001).
ALFONS SÖLLNER. Profesor de Teoría Política e Historia de las Ideas
en la Universität Chemnitz. Entre sus publicaciones se cuentan:
Geschichte und Herrschaft. Studien zur materialistischen Sozialwis-
senschaft 1929-1945 (Frankfurt am Main, 1979), Peter Weiss und die
Deutschen. Die Entstehung einer politischen Ästhetik wider die Ver-
drängung (Opladen, 1988). Una recopilación de artículos suyos ha
sido traducida al español: Crítica de la política. Emigrantes alemanes
en el siglo XX (Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2001).
ALBRECHT WELLMER. Profesor emérito del Institut für Philosophie
de la Freie Universität Berlin. Entre sus publicaciones destacan:
Ethik und Dialog. Elemente des moralischen Urteils bei Kant und in
der Diskursethik (Frankfurt am Main, 1986. Traducción española:
Ética y diálogo: Elementos del Juicio Moral en Kant, Universidad
Autónoma Metropolitana, México-Madrid, 1994), Zur Dialektik von
Moderne und Postmoderne (Frankfurt am Main, 1985. Traducción
española: Sobre la Dialéctica de Modernidad y Postmodernidad, Ma-
drid, 1992) y Endspiele. Die Unversöhnliche Moderne (Frankfurt am
Main, 1993. Traducción española: Finales de partida: La moderni-
dad irreconciliable, Madrid, 1996).
473
Teoría crítica.pmd 473 16/12/2011, 9:36
ÍNDICE
Presentación, por Gustavo Leyva ................................................ 7
SECCIÓN I
LOS PARÁMETROS DE LA CRÍTICA
Introducción, por Adriana García Andrade ................................ 17
Crítica radical de la modernidad vs. teoría de la democracia
moderna: dos caras de la Teoría Crítica, por Albrecht
Wellmer .................................................................................... 25
¿Por qué es crítica la Teoría Crítica? Observaciones en
torno a viejos y nuevos proyectos, por Wolfgang Bonß ....... 47
Pasado y presente de la Teoría Crítica. Tres vertientes de
reflexión para la crítica en el presente, por Gustavo
Leyva ........................................................................................ 84
Kant y el proyecto de una Teoría Crítica de la sociedad,
por Enrique Serrano Gómez .................................................. 126
SECCIÓN II
JUSTICIA Y DEMOCRACIA
Introducción, por Faviola Rivera Castro .................................... 145
Mínimos de justicia y orden global, por María Herrera ........... 153
Metafísica y experiencia. Acerca del concepto de Filosofía
de Adorno, por Christoph Menke .......................................... 170
Desde la exclusión global y social (algunos temas
para el diálogo sobre la Teoría Crítica), por Enrique
Dussel A. ................................................................................. 185
475
Teoría crítica.pmd 475 16/12/2011, 9:36
Tolerancia y democracia en una política deliberativa,
por Guillermo Hoyos Vásquez ............................................... 220
SECCIÓN III
UTOPÍA, MITO Y MODERNIDAD
Introducción, por Víctor Alarcón Olguín .................................... 237
Arte y utopía, por Bolívar Echeverría ......................................... 245
La Modernidad, el mito grado cero, por Eduardo Sabrovsky .. 259
Theodor W. Adorno y Octavio Paz: una comparación
de sus inicios en la filosofía de la cultura después
de la Segunda Guerra Mundial, por Alfons Söllner ............. 272
SECCIÓN IV
PARADOJAS DE LA GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA
Y EXCLUSIÓN SOCIAL
Introducción, por Jorge Galindo ................................................. 289
El problema de la autoridad política en un mundo global,
por María Pía Lara ................................................................. 295
Violencia política y globalización, por Miguel Giusti ............... 312
Justicia: ¿nacional, global o transnacional?, por Francisco
Cortés Rodas ........................................................................... 322
Ciudadano cosmopolita entre libertad y seguridad,
por Klaus Günther .................................................................. 353
SECCIÓN V
PRESENTE Y FUTURO DE LA CRÍTICA FILOSÓFICA Y SOCIAL
Introducción, por Miriam M.S. Madureira ................................ 375
Michael Foucault: las condiciones de una historia crítica,
por Sergio Pérez Cortés ........................................................... 383
El concepto de moral y las morales del miedo,
por Carlos Pereda .................................................................... 402
La actualidad de la Teoría Crítica de la sociedad y
el futuro de la emancipación, por Wolfgang Leo Maar ....... 425
Una patología social de la razón. Acerca del legado
intelectual de la Teoría Crítica, por Axel Honneth .............. 444
Autores .......................................................................................... 469
476
Teoría crítica.pmd 476 16/12/2011, 9:36
También podría gustarte
- HONNETHDocumento45 páginasHONNETHBarbara Dominguez100% (1)
- Hegel hoy: Una filosofía para los tiempos del OtroDe EverandHegel hoy: Una filosofía para los tiempos del OtroAún no hay calificaciones
- CUARTANGO, ROMÁN - Hegel, Filosofía y Modernidad (OCR) (Por Ganz1912)Documento216 páginasCUARTANGO, ROMÁN - Hegel, Filosofía y Modernidad (OCR) (Por Ganz1912)Andres M.Aún no hay calificaciones
- Martin Jay La Imaginacion Dialectic A Una Historia de La Escuela de FrankfurtDocumento513 páginasMartin Jay La Imaginacion Dialectic A Una Historia de La Escuela de FrankfurtJuan Vicente Martínez Bautista100% (1)
- Lledo Emilio - Filosofia Y Lenguaje PDFDocumento198 páginasLledo Emilio - Filosofia Y Lenguaje PDFmartin urquijoAún no hay calificaciones
- Ruben Dri Revolucion Burguesa y Nueva Racionalidad PDFDocumento101 páginasRuben Dri Revolucion Burguesa y Nueva Racionalidad PDFenzo100% (2)
- Categorías Piercianas y KantDocumento103 páginasCategorías Piercianas y KantgrviteAún no hay calificaciones
- El lenguaje del sufrimiento: estética y política en la teoría social de Theodor AdornoDe EverandEl lenguaje del sufrimiento: estética y política en la teoría social de Theodor AdornoAún no hay calificaciones
- El Concepto de Mundo de La Vida en Syste PDFDocumento10 páginasEl Concepto de Mundo de La Vida en Syste PDFdiradosta_1992Aún no hay calificaciones
- Duque Felix - Hegel - La Especulacion de La IndigenciaDocumento209 páginasDuque Felix - Hegel - La Especulacion de La IndigenciaJuan Bartolo DomínguezAún no hay calificaciones
- Reygadas:HaidarDocumento34 páginasReygadas:HaidarCorey Gomez100% (1)
- Experiencia de felicidad: memoria, historia y políticaDe EverandExperiencia de felicidad: memoria, historia y políticaAún no hay calificaciones
- Gadamer DerridaDocumento20 páginasGadamer DerridaMalosGodelAún no hay calificaciones
- Serrano Marín, Vicente - Absoluto y Conciencia. Una Introducción A SchellingDocumento262 páginasSerrano Marín, Vicente - Absoluto y Conciencia. Una Introducción A SchellingLuis CoronaAún no hay calificaciones
- Acebes Jimenez, R.-Adorno y Su Critica A HusserlDocumento18 páginasAcebes Jimenez, R.-Adorno y Su Critica A HusserlJosué Meléndez CoxAún no hay calificaciones
- Resumen-Razones de La Justicia (Libro)Documento26 páginasResumen-Razones de La Justicia (Libro)Link ZeldaAún no hay calificaciones
- Kraft Menke Fuerza GonnetDocumento101 páginasKraft Menke Fuerza GonnetJorge100% (1)
- Materialismo y criticismo: Un estudio sobre los inicios de la teoría críticaDe EverandMaterialismo y criticismo: Un estudio sobre los inicios de la teoría críticaAún no hay calificaciones
- Una constelación para pensar la emancipación: Adorno, Foucault, DeleuzeDe EverandUna constelación para pensar la emancipación: Adorno, Foucault, DeleuzeAún no hay calificaciones
- Gadamer - La Dialectica de La Autoconciencia en HegelDocumento17 páginasGadamer - La Dialectica de La Autoconciencia en HegelDavid TecocuatziAún no hay calificaciones
- Desde la vida dañada: La teoría crítica de Theodor W. AdornoDe EverandDesde la vida dañada: La teoría crítica de Theodor W. AdornoAún no hay calificaciones
- Filosofía y Revolución. Althusser Sin TeoricismoDocumento40 páginasFilosofía y Revolución. Althusser Sin TeoricismoNéstor Nicolás Arrúa100% (1)
- Por Qué Leer A Hegel Hoy - Miguel GiustiDocumento25 páginasPor Qué Leer A Hegel Hoy - Miguel GiustiGino Canales RengifoAún no hay calificaciones
- El Hobbes de FichteDocumento16 páginasEl Hobbes de FichteMarco RbAún no hay calificaciones
- Hegel. Notas Heterodoxas, Rafael Gutierrez GirardotDocumento14 páginasHegel. Notas Heterodoxas, Rafael Gutierrez GirardotMachucaAún no hay calificaciones
- Contradicción y Sobredeterminación - Louis AlthusserDocumento30 páginasContradicción y Sobredeterminación - Louis AlthusserleandrosanhuezaAún no hay calificaciones
- Traicionar A AdornoDocumento10 páginasTraicionar A AdornoManuel MolinaAún no hay calificaciones
- Boltanski HonnethDocumento30 páginasBoltanski HonnethJorge Andres Vivanco V.Aún no hay calificaciones
- De Camino Al Habla - HEIDEGGERDocumento120 páginasDe Camino Al Habla - HEIDEGGERPsicología ProfundaAún no hay calificaciones
- Celikates, Robin - Sociologia de La Critica o Teorica CriticaDocumento15 páginasCelikates, Robin - Sociologia de La Critica o Teorica CriticapanchamarAún no hay calificaciones
- Hegel. FragmentosDocumento15 páginasHegel. FragmentosGiovanni Mafiol100% (1)
- Trabajo de La Carrera Sobre Heidegger y HusserlDocumento14 páginasTrabajo de La Carrera Sobre Heidegger y HusserlSara BarquineroAún no hay calificaciones
- Copia TradEl Profesor de Parodia Parte 2 - Martha NussbaumDocumento7 páginasCopia TradEl Profesor de Parodia Parte 2 - Martha NussbaumMARAún no hay calificaciones
- Juan Mora Rubio, Lo Que Marx Dijo de La DialecticaDocumento12 páginasJuan Mora Rubio, Lo Que Marx Dijo de La DialecticagramatologiaAún no hay calificaciones
- Hegel Pensador de La Actualidad Ensayos Sobre La F PDFDocumento5 páginasHegel Pensador de La Actualidad Ensayos Sobre La F PDFDiego Retamozo CastilloAún no hay calificaciones
- Julian Sauquillo Foucault Lector de KantDocumento20 páginasJulian Sauquillo Foucault Lector de KantVicente DuranAún no hay calificaciones
- Debate Sobre Mediaciones de Lo Sensible PDFDocumento15 páginasDebate Sobre Mediaciones de Lo Sensible PDFMarcos RojasAún no hay calificaciones
- ERICE Francisco en Defensa de La Razon CDocumento6 páginasERICE Francisco en Defensa de La Razon CFederico SanchezAún no hay calificaciones
- Gianfranco Casuso - Alienación, Ideología y Emancipación PDFDocumento20 páginasGianfranco Casuso - Alienación, Ideología y Emancipación PDFEspíritu del VinoAún no hay calificaciones
- LR Menke La Fuerza Del Arte PDFDocumento2 páginasLR Menke La Fuerza Del Arte PDFCesarRivillasAún no hay calificaciones
- Jean Hyppolite - La Situación Del Hombre en La Fenomenología Hegeliana.Documento14 páginasJean Hyppolite - La Situación Del Hombre en La Fenomenología Hegeliana.FJ MPAún no hay calificaciones
- Anders-Formación de NecesidadesDocumento6 páginasAnders-Formación de NecesidadesReikoIke1985Aún no hay calificaciones
- Autoconstitucion y Libertad. Ontología y Política en Espinosa I: Algunos Apuntes GenealógicosDocumento59 páginasAutoconstitucion y Libertad. Ontología y Política en Espinosa I: Algunos Apuntes GenealógicosEduardoAún no hay calificaciones
- Historicismo, Un Concepto Ambiguo PDFDocumento3 páginasHistoricismo, Un Concepto Ambiguo PDFCarlos QuirarteAún no hay calificaciones
- Cap 10 Odio A La Educacion PublicaDocumento1 páginaCap 10 Odio A La Educacion PublicaIvan AcstAún no hay calificaciones
- Fenomenología Del Ser y Del LenguajeDocumento5 páginasFenomenología Del Ser y Del LenguajeTheFlame OfWrath100% (1)
- 24 - Un Acercamiento Al Problema Religioso en El Pensamiento de Michel Henry PDFDocumento12 páginas24 - Un Acercamiento Al Problema Religioso en El Pensamiento de Michel Henry PDFDescartesAún no hay calificaciones
- Max Horkheimer - Critica de La Razon Instrumental V 1 2Documento83 páginasMax Horkheimer - Critica de La Razon Instrumental V 1 2economia unam67% (12)
- La Conciencia RomanticaDocumento231 páginasLa Conciencia RomanticaGoliardo ArgentinoAún no hay calificaciones
- Herzog, Benno - La Noción de Lucha en La Teoría Del Reconocimiento de Honneth PDFDocumento15 páginasHerzog, Benno - La Noción de Lucha en La Teoría Del Reconocimiento de Honneth PDFElkin Andrés HerediaAún no hay calificaciones
- Cap 1 - Acerca Del Hilo Conductor para El Descubrimiento de Todos Los Conceptos Puros Del EntendimientoDocumento5 páginasCap 1 - Acerca Del Hilo Conductor para El Descubrimiento de Todos Los Conceptos Puros Del EntendimientoLauren BullockAún no hay calificaciones
- HABERMAS - Capitulo Ciencia y Tecnica Como Ideologia - Del Libro - CIENCIA Y TECNICA COMO IDEOLOGIADocumento31 páginasHABERMAS - Capitulo Ciencia y Tecnica Como Ideologia - Del Libro - CIENCIA Y TECNICA COMO IDEOLOGIAraphaelhael100% (1)
- Gramsci Cuaderno 10 PDFDocumento124 páginasGramsci Cuaderno 10 PDFHernán DaríoAún no hay calificaciones
- Open Insight Vol - II (n.2), Julio 2011Documento218 páginasOpen Insight Vol - II (n.2), Julio 2011Diego Ignacio Rosales MeanaAún no hay calificaciones
- Resumen Sobre La BildungDocumento3 páginasResumen Sobre La BildungcirmauronikiAún no hay calificaciones
- Critica A La Critica de La Razon CinicaDocumento17 páginasCritica A La Critica de La Razon CinicajosezawadskyAún no hay calificaciones
- Etienne Balibar - Spinoza. Tratado Telógico-PolíticoDocumento14 páginasEtienne Balibar - Spinoza. Tratado Telógico-PolíticoAlfredoLucero-MontañoAún no hay calificaciones
- Jáuregui - Sentido Interno y Subjetividad KANTDocumento85 páginasJáuregui - Sentido Interno y Subjetividad KANTFlaviola GamonalAún no hay calificaciones
- ApareSER: La poética de la configuraciónDe EverandApareSER: La poética de la configuraciónAún no hay calificaciones
- Manual FilosoficaDocumento565 páginasManual Filosoficamartin urquijoAún no hay calificaciones
- Marx Karl - Marx - Alienación y Explotación. Textos Selectos (Gredos)Documento73 páginasMarx Karl - Marx - Alienación y Explotación. Textos Selectos (Gredos)martin urquijoAún no hay calificaciones
- Marx, K. CRITICA DEL PROGRAMA DE GOTHADocumento20 páginasMarx, K. CRITICA DEL PROGRAMA DE GOTHAmartin urquijoAún no hay calificaciones
- Marx K. y Bauer, B. - La Cuestión Judía-Anthropos (2009)Documento57 páginasMarx K. y Bauer, B. - La Cuestión Judía-Anthropos (2009)martin urquijoAún no hay calificaciones
- Marx, C La Guerra Civil en FranciaDocumento2 páginasMarx, C La Guerra Civil en Franciamartin urquijoAún no hay calificaciones