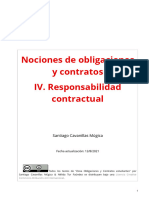Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Lección 3. Capacidad de Obrar (I) - Alumnos
Lección 3. Capacidad de Obrar (I) - Alumnos
Cargado por
Estrella Bugariu0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas13 páginasTítulo original
3. Lección 3. Capacidad de Obrar (I) - Alumnos
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas13 páginasLección 3. Capacidad de Obrar (I) - Alumnos
Lección 3. Capacidad de Obrar (I) - Alumnos
Cargado por
Estrella BugariuCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 13
Lección 3.
- LA CAPACIDAD DE OBRAR (I)
Dra. Beatriz Verdera Izquierdo
1. SIGNIFICADO JURÍDICO DE LA EDAD.
1.1. Introducción
La edad se puede definir como el período de tiempo que media entre su
nacimiento y el momento objeto de consideración. Se trata de un concepto
jurídico que coincide con el biológico.
Desde la óptica jurídica, han existido y existen diferentes sistemas que
contemplan la edad de la persona física. Vamos a dar somera noticia de cada
uno de ellos.
- Sistema en que se prescinde de la periodificación. En este supuesto,
el OJ lo que hace es señalar una multitud de edades a las que
casuísticamente se les liga determinada capacidad de obrar.
Este es el sistema empleado por las legislaciones de finales del s.
XVIII y principios del s. XIX, teniendo su reflejo en España en los
arts. 55 a 70 del Proyecto de 1821, que entre los 7 y 70 años establecía
más de 20 edades diferentes con consecuencias jurídicas diversas.
- Sistema de periodificación dual. Existe una sola edad que es el
criterio divisor de las personas físicas entre mayores de edad y
menores de edad.
- Sistema de periodificación plural. Contempla la edad en función de
varios períodos, a los cuales les atribuye una determinada capacidad
de obrar. Es el que se recoge en el BGB, y que tuvo su eco en España
en el Proyecto de 1836, donde se distinguían 4 períodos: infancia (0-7
años, mínima capacidad); edad pupilar (7-14 ó 16, según fueran
mujeres o varones); menor edad (14 ó 16-25); mayoría de edad (más
de 25 años).
1.2. El sistema del Código Civil
Hemos de analizar ahora, cuál es el sistema recogido por nuestro C.c.
En principio, podemos decir que nos hallamos ante un sistema dual,
puesto que existe una edad divisoria que determina un estado civil, la
mayoría o minoría de edad con su propia capacidad de obrar. Esa edad
divisoria, ex art. 315.1 son los 18 años cumplidos, que fue modificado por la
entrada en vigor de la CE que establece en su art. 12 tal edad para fijar la
mayor edad, puesto que hasta entonces era a los 21 años.
Pero además de esa periodificación, se establecen subdivisiones tanto en
la mayoría de edad como en la minoría de edad, con lo que -de alguna
Dra. Beatriz Verdera Izquierdo
1
manera- reaparece el sistema de periodificación plural. Veámoslo.
a) En la minoría de edad:
- entre 0 y 7 años, no existe valoración alguna.
- 7 años: Hasta la reforma de 15 de octubre de 1990, se tenía en cuenta,
en los supuestos de nulidad, divorcio o separación donde no hubiera
acuerdo sobre el cuidado de los hijos, los menores de 7 años
quedaban a cargo de la madre, salvo previsión del juez en contrario
(art. 159 Cc). Hoy en día, se considera una discriminación por razón
de sexo con lo cual se deja la decisión en manos del juez.
- 12 años. Se le reconoce capacidad para:
- consentir la adopción (177.1 Cc);
- solicitar la subsistencia de los vínculos familiares con la familia
paterna o materna en caso de adopción (art. 178.2.2º Cc)
- ser escuchado en diferentes circunstancias:
- 92.2 y 159 in fine Cc (separación),
- 156.2º Cc (patria potestad)
- 231 Cc, 273 Cc (tutela)
- 14 años. Se le reconoce capacidad para:
- solicitud de la nacionalidad española por opción, carta de
naturaleza o residencia (art. 20.2b Cc, 21.3b Cc), siempre asistido por
su representante legal;
- opción en la determinación de la vecindad civil (14.3.4º Cc); -
realizar testamento (663 a contrario);
- 16 años.
- Es requisito para poder emanciparse
- Ser testigo de testamento en casos de epidemia (art. 701).
b - En la mayoría de edad, a partir de cuya adquisición se tiene plena
capacidad de obrar, existen supuestos extraordinarios:
- 25 años, y teniendo 16 más que el adoptando, para poder adoptar
(175.1). Hasta la reforma por la Ley 26/2015, de 28 de julio de
infancia y adolescencia la diferencia de edad requerida era de 14
años.
- 60 años: Hasta la reforma del Código Civil en materia de tutela de
1983, los 60 años eran causa justificativa de exoneración del cargo de
tutor o de miembro del consejo de familia. El actual art. 251 se refiere
genéricamente de "razones de edad", pero hay que pensar que ese
antecedente legislativo puede servir como importante criterio
interpretativo.
Dra. Beatriz Verdera Izquierdo
2
- 75 años: Acorta el plazo requerido para la declaración de
fallecimiento, en vez de 10 años, bastan 5 desde la desaparición o
últimas noticias (193.1.2º).
1.2.1. Cómputo de la edad en el C.c.
La clave nos la proporciona el art. 315.2: "Para el cómputo de los años de la
mayoría de edad se incluirá completo el día del nacimiento".
Debiéndose incluir, evidentemente, los días inhábiles, ex art. 5.2 ("En el
cómputo civil de plazos no se excluyen los días inhábiles"). Pero esa regla del art. 315
supone una excepción al art. 5.1 ("Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos
señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual
deberá empezar el día siguiente").
Ese cómputo de la edad, se contrapone al sistema de computación
administrativo (art. 30. Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento
administrativo común) en que no se tienen en cuenta los inhábiles; y al
sistema de cómputo natural, que es el transcurso exacto de unidades de
tiempo (horas, minutos, ...).
1.2.2. La mayoría de edad. Concepto y transcendencia.
Es un estado civil cuyo contenido en principio es la plena independencia
de la persona, en cuanto le dota de la plena capacidad de obrar. Tiene una
base biológica que se plasma en la exigencia de tener 18 años cumplidos.
El OJ entiende que a partir de ese momento el individuo tiene aptitud
para autogobernarse (art. 200 in fine a contrario) o suficiente grado de
discernimiento (art. 287 in fine a contrario). Lo que ocurre es que la
determinación del momento a partir del cual se tiene esa aptitud de
autogobierno o grado de discernimiento es contingente, pues históricamente
se ha pasado de 25 a 18 años, de forma paulatina.
La trascendencia jurídica de la mayoría de edad se plasma en una serie
de consecuencias:
- Supone la ruptura del vínculo de sujeción que tiene todo menor, ya
sea a la patria potestad (154 y 314.1) o a la tutela (222.1º y 276.1).
- Implica la aptitud para contraer obligatoriamente obligaciones y
disponer de los derechos de los que se es titular, "salvo las excepciones
establecidas en casos especiales por este código" (art. 322).
Precisamente, este último inciso permite establecer una distinción
dentro de la situación de mayoría de edad:
. mayor de edad con plenitud de status: son aquellos mayores de
18 años que no están incapacitados ni han sido declarados pródigos.
. mayor de edad sin plenitud de status. Aquel mayor de 18 años
Dra. Beatriz Verdera Izquierdo
3
declarado incapaz (modificación judicial de capacidad) o pródigo -286.3º.
Esa situación de falta de plenitud puede graduarse, ya que es la
sentencia que la decreta la que tiene que establecer el grado de incapacitación.
Lo que sí es común a todas esas situaciones de no plenitud es su carácter
excepcional, ya que el OJ tiende a que sean provisionales, a la espera de la
recuperación del discernimiento (art. 269.3: "El tutor está obligado: a promover la
adquisición o recuperación de la capacidad del tutelado y su mejor inserción en la sociedad")
excepción hecha de las enfermedades físicas o psíquicas irreversibles.
2. LA MINORÍA DE EDAD.
La minoría de edad es un estado civil de la persona que se caracteriza
por tener restringida su capacidad de obrar. Siempre tiene un sentido
protector, ya que el sujeto por su grado de discernimiento podría resultar
perjudicado en los negocios jurídicos que llevara a cabo.
En palabras de Domat: "La intención de las leyes no es prohibir sino
impedir que se engañen y sean engañados". Es decir, se trata de una
incapacidad para obrar que se establece en su propio beneficio.
Ahora bien, conviene matizar inmediatamente que no se trata de una
carencia absoluta de capacidad de obrar, sino de una restricción de la misma,
teniendo ese individuo una capacidad de obrar restringida, ya que se le
permite actuar válidamente en numerosos actos jurídicos.
De forma tal, que se puede decir que el menor de edad puede ser titular
de derechos y obligaciones, ya que tiene capacidad jurídica, y además puede
realizar actos que engendren derechos.
2.1. Las razones que abogan en favor de la restricción de capacidad.
A - Entender que el menor es un sujeto falto del conocimiento natural,
aunque ello no implica que no pueda tener capacidad natural.
Simplemente es una presunción de que carece del suficiente grado de
autogobierno.
B - Es un sujeto carente de independencia, por lo cual es necesario que
esté bajo la dirección de otro individuo que no puede estar en su misma
situación, sino que en general debe ser mayor de edad.
Las instituciones que el OJ prevé para el ejercicio de esa dirección son:
- la patria potestad (tradicionalmente para los hijos menores de edad
(154 Cc), pero tras la reforma del Código Civil de 1981 también cabe
la prórroga y la rehabilitación en relación a hijos mayores de edad
incapacitados (171 Cc): tienen el deber de representación,
administración -154 y 162 por excepción;
- órganos tutelares, que actúan en defecto de la patria potestad:
Dra. Beatriz Verdera Izquierdo
4
-tutela (222 Cc, es el representante legal: 267 Ccy 270 Cc);
-curatela (286.1º y 2º -habilitación judicial por edad-: no se trata
tanto de la representación como de un auxilio o ayuda, ya que es el
menor el que decide actuar);
-defensor judicial (299 Cc y 163 Cc).
C - Como consecuencia de la falta de conocimiento y de la carencia de
independencia, ese menor requiere protección jurídica, por lo cual los
criterios que rigen la patria potestad y los órganos tutelares son siempre los
de búsqueda del beneficio del menor (154, 216).
2.2. Plasmación legal de esas razones que abogan por la restricción.
1 - Existencia en el C.c. de la prohibición de que realicen, en general,
actos obligatorios: se parte de la presunción de falta de capacidad natural.
Algunos ordenamientos como el alemán se señala precisamente que la
capacidad natural surge a los 7 años, con lo cual cualquier contrato realizado
por un menor de 7 años es nulo.
En nuestro OJ se somete al mismo régimen cualquier contrato realizado
por un menor, con independencia de su edad: se trata de un acto viciado pero
no inexistente.
Ahora bien, si se demuestra que, además, ese menor carecía de la
capacidad natural, el régimen jurídico aplicable será el de los actos nulos al
entender que no es que exista un vicio del consentimiento sino que nos
hallamos ante una inexistencia de consentimiento.
2 - Ante la falta de independencia, el individuo que ostenta la patria
potestad o la tutela complementa la capacidad del menor (154 y 267:
representante del menor).
3 - Como individuo protegido, el menor no puede realizar actos que por
su trascendencia sean firmes e irrevocables con independencia de que
resulten o no beneficiosos para él:
- no puede aceptar la herencia (992 Cc-272.1 Cc),
- no puede pedir la partición de la herencia (1052.2 Cc y 271.4 Cc),
- no puede pedir la división de la cosa común (406 Cc y 271.4 Cc),
- no puede pedir la disolución de la sociedad (1708 Cc, que remite a
las normas de partición de herencia).
4 - Es civilmente irresponsable por los actos dañosos que cometa, siendo
su representante el responsable: art. 1903. 2 y 3 Cc.
En resumen, el menor es un sujeto que carece de capacidad para realizar
actos de disposición inter vivos y para obligarse, pero puede realizar actos de
indiferencia patrimonial siempre que tenga la capacidad natural, así como
Dra. Beatriz Verdera Izquierdo
5
también puede realizar actos que engendren derechos para él o supongan la
adquisición de derechos, siempre que sean revocables.
2.3. Régimen jurídico de los actos del menor realizados sin asistencia
del complemento de capacidad.
- Si carece de capacidad natural: se trata de un acto nulo de pleno
derecho al no existir consentimiento.
- Si tiene capacidad natural. Es un acto claudicante o anulable: art.
1300 Cc (“siempre que adolezca de algún vicio que lo invalide de acuerdo a la
ley”) y 1301.4 Cc (plazo de 4 años desde que saliera de la tutela o
patria potestad. Obviamente su representante ya podría haberlo
impugnado antes).
Los capaces que contratan con menores, nunca podrán alegar esa falta
de capacidad del menor para anular el contrato, y sólo lo pueden impugnar
el menor o su representante (1302 Cc).
Si el contrato es anulado, el menor -1304- sólo está obligado a restituir
aquello en lo que se enriqueció con la cosa o el precio: se sanciona al que
contrató con él y se protege al menor.
2.4. Normativa sobre protección de menores
La Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de protección jurídica del menor
(LOPJM)
- Modificó una serie de preceptos del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil
- La Ley pretende resaltar la adquisición gradual de la capacidad de
obrar de los menores
- Reconoce a los menores determinados derechos, que quizá no sería
necesario de acuerdo con nuestro sistema constitucional pero lo
resalta:
1.Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, art. 4.
2.A la libertad ideológica, art. 6
3.A la libertad de expresión, art. 7
4.A ser oídos, art. 9
La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia.
Tiene como objetivo principal introducir cambios jurídico-procesales y
sustantivos necesarios en aquellos ámbitos considerados como materia
orgánica al incidir en los Derechos fundamentales y libertades públicas
establecidos en los artículos 14, 15, 16, 17.1, 18.2 y 24 de la Constitución
Española.
Dra. Beatriz Verdera Izquierdo
6
La Ley 26/2015, de 28 de julio que modifica el sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia
Estas leyes modifican de forma transversal instituciones y normas
relacionadas con los menores con el objetivo y finalidad de reforzar sus
derechos y salvaguardarlos en situaciones de riesgo o de especial
vulnerabilidad.
Dichas leyes sustituyen la idea de “suficiente juicio” de los menores por la
idea de “madurez”, es decir, de ahora en adelante se deberá constatar la
madurez de los menores para que puedan actuar en el tráfico jurídico
económico y ser partícipes de las decisiones que les puedan afectar.
Y, particularmente el art. 2.1 LOPJM establece: “Las limitaciones a la capacidad de
obrar de los menores se interpretarán de forma restrictiva y, en todo caso, siempre en el
interés superior del menor”.
Se otorga al menor una capacidad progresiva para ejercer sus derechos, es
decir, cuanta más edad y madurez podrá participar más activamente en las
decisiones que le afecten.
2.5. El interés superior del menor (favor filii)
La Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989
establece la triple óptica del interés del menor: “el interés del superior del menor
será un derecho sustantivo del menor, un principio interpretativo y una norma de
procedimiento”. Por consiguiente, recoge tres ámbitos de dicho concepto
jurídico indeterminado de orden público que se plasman en el actual art. 2
LOPJM (es preceptiva su lectura). El Preámbulo de la LOPJM establece: “Los
cambios introducidos por la LOPJM desarrollan y refuerzan el derecho del menor a que su
interés sea prioritario”.
Este “interés del menor” debe ser valorado y considerado como primordial
en todas las actuaciones y decisiones que le afecten tanto en el ámbito público
como privado. Véase Art. 2 LOPJM, en particular: los criterios y los elementos
de ponderación a los efectos de valorar el interés del menor.
Criterios:
a) Protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la
satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, física y educativas
como emocionales y afectivas.
b) La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor.
c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno
familia adecuado y libre de violencia.
d) La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación
e identidad sexual o idioma del menor.
Dra. Beatriz Verdera Izquierdo
7
Elementos:
a) La edad y madurez del menor.
b) La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial
vulnerabilidad.
c) El irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo.
d) La necesidad de estabilidad.
e) La preparación del tránsito a la edad adulta e independiente.
f) Aquellos otros elementos de ponderación que, en el supuesto concreto sean
considerados pertinentes y respeten los derechos de los menores.
(Para un mayor conocimiento sobre la materia se puede consultar la
monografía: VERDERA IZQUIERDO, Beatriz, La actual configuración jurídica
del menor. De la discrecionalidad a la concreción, editorial Aranzadi, 2019).
2.6. La emancipación.
Puede ocurrir que un sujeto menor de edad, sin tener la plena capacidad
de obrar, vea ampliado el ámbito de ésta, su capacidad. El mecanismo a
través del cual se instrumenta esa ampliación de la capacidad del menor es la
denominada "emancipación".
Por tanto, podemos decir que la emancipación estriba en el logro de una
independencia jurídica, al suponer la extinción de las instituciones de
dependencia del menor:
- patria potestad, que finaliza con la emancipación ex art. 169.2 Cc,
- y la tutela, que se extingue por la concesión del beneficio de la
mayor edad (art. 276.4 Cc).
Pero esa independencia no es plena puesto que continúa parcialmente
sometido:
- se requiere la asistencia del que tenía la patria potestad -323.1 Cc-
- o queda sujeto a la asistencia del curador -en los supuestos de
emancipado que estaba sometido a tutela o en el supuesto de
fallecimiento de los padres -art. 286. 1 y 2 Cc-.
2.6.1. Clases de emancipación.
A. Al margen del C.c.: La emancipación por concesión de la patria. Se
trata de una figura recogida por el DL de 7 de marzo de 1937 en que se
desarrolla una corriente jurídica que tiene su origen en Dº romano: Se asimila
el entrar al servicio de las armas con la adquisición de la plena capacidad.
Su art. 2º dice que "quien en tiempo de guerra, fuera mayor de 18 años (los 16 de
hoy) se haya alistado o se alistare en los ejércitos nacionales obtiene los mismos efectos
previstos en el art. 323 del C.c. actual".
El problema que se plantea es el de la vigencia o no de esa norma. Como
Dra. Beatriz Verdera Izquierdo
8
el DL no ha sido expresamente derogado y sus términos son muy genéricos,
cabe entender que si actualmente España entra en guerra, podría ser
aplicado. El Dr. Carlos Lasarte considera que dicho precepto está derogado.
B. Por matrimonio del menor: el 314.2 CC actualmente derogado por la
Disposición Derogatoria única Ley 15/2015, de 2 de julio de Jurisdicción
voluntaria, concretaba que el menor quedaba emancipado por ministerio de
la ley por el hecho de contraer matrimonio.
Si una vez contraído, se producía la disolución del mismo, ello no
afectará a la emancipación pues el precepto habla de emancipación "por"
matrimonio, no "durante" el matrimonio.
En los supuestos de nulidad del matrimonio, nos encontramos con un
matrimonio que no ha existido, con lo cual no podría existir emancipación,
pero el art. 79, al regular el matrimonio putativo, establece que "el matrimonio
nulo no invalidará los efectos del mismo respecto de los hijos o del contrayente de buena fe".
Si el que obtiene la emancipación por matrimonio actuó de buena fe, no deja
de serlo.
C. Por concesión de quienes ejercen la patria potestad.
Previsto por el art. 314.2 Cc, y desarrollado por el art. 317 Cc.
- Debe existir una declaración de voluntad de los titulares de la patria
potestad de querer emancipar al menor.
- Se realiza mediante escritura pública o comparecencia ante el Juez
encargado del Registro civil.
- El menor, con 16 años cumplidos, debe consentir en la emancipación,
art. 371 Cc.
La existencia de un acuerdo de voluntades (de los titulares de la patria
potestad y del menor) no nos ha de hacer suponer que nos hallamos ante un
contrato, puesto que no se trata de una confluencia de voluntades que origina
el nacimiento de unas obligaciones, sino que estamos ante un:
Acto jurídico unilateral, constituido por la declaración de voluntad de
quienes detentan la patria potestad, siendo el consentimiento del menor un
mero requisito de eficacia.
De ello se deduce que la muerte de los padres, una vez han manifestado su
voluntad, pero antes de que el menor preste su consentimiento no impide
que éste a posteriori lo manifieste.
- Se trata de un acto de concesión irrevocable, ex art. 318.2 Cc.
Como negocio jurídico unilateral que es, se encuentra a caballo entre el
derecho de persona, en cuanto aumenta la capacidad de obrar del menor, y el
derecho de familia, por cuanto la patria potestad es una institución de la cual
Dra. Beatriz Verdera Izquierdo
9
deriva esa facultad de sus titulares de conceder la emancipación.
D. Por concesión judicial. Previsto en:
Art. 314. 3 Cc, y desarrollado por el art. 320 Cc.
Y, Ley de Jurisdicción voluntaria, art. 53 a 55.
- Debe existir la solicitud, por parte del menor mayor de 16 años al
juez.
- El juez debe dar audiencia a los padres para conocer su opinión al
respecto.
- Deben concurrir alguna de las tres circunstancias siguientes:
a) Que quien ostenta la patria potestad vuelva a contraer
matrimonio o conviva maritalmente con quien no es el otro
progenitor del menor, art. 320.1 Cc;
b) exista separación, incluso de hecho, de los padres del menor,
art. 320.2 Cc;
c) que concurra una causa grave entorpecedora del ejercicio de
la patria potestad -sin que se determine exactamente cuál pueda ser,
quedando al arbitrio judicial-.
- El juez dicta la resolución por la cual declara la emancipación, con lo
que el menor queda automáticamente emancipado. El juez debe
trasladar testimonio al Registro civil para su inscripción -art. 318.1 Cc
y 55.3 LJV
E. Concesión del beneficio de mayor edad. Art. 321.
Supuesto de menor mayor de 16 años sometido a tutela.
- Petición del menor sometido a tutela al Juez.
- Informe del Ministerio fiscal.
- Si se dicta sentencia estimatoria de la petición, el menor queda
sometido a curatela ex art. 286.2 y se inscribe en el Registro civil en
virtud del testimonio judicial de la sentencia.
3.6.2. Efectos de la emancipación.
A. Principio general.
La emancipación “habilita al menor como si fuera mayor de edad: la persona y los
bienes del emancipado quedan sometidos al régimen del mayor de edad” -323.1-,
permitiendo incluso que comparezca por si solo en juicio -323.2-
(anteriormente, el 317 exigía el auxilio de los titulares de la patria potestad o
del tutor).
B. Excepciones al principio general.
1 - Tomar dinero a préstamo. Se le intenta proteger frente a operaciones
que pueden poner en peligro su patrimonio, aunque no se puede cuantificar
Dra. Beatriz Verdera Izquierdo
10
exactamente cuál puede ser el peligro del préstamo para el patrimonio, pero
indiscutiblemente es una situación de riesgo para el mismo.
Cuando habla de préstamo, hay que entender incluidas operaciones con
repercusiones económicas similares al mismo: cuenta corriente de crédito,
libramiento de letra de cambio para conseguir un préstamo, etc. Pero, por
contra, no hay que incluir dentro de esa limitación el dar o prestar dinero en
préstamo, ya que nunca puede ser negativo para el patrimonio. O recibir en
préstamo cualesquiera otros tipos de bienes distintos al dinero.
2 - Gravar o enajenar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o
industriales y bienes muebles de extraordinario valor.
Gravar o enajenar incluye:
1) como títulos de transmisión: contratos -venta, permuta-,
donaciones.
2) como modos transmisivos: la entrega o tradición.
3) la constitución de derechos reales limitados -uso, usufructo,
servidumbre-.
4) modificaciones o renuncias sobre un derecho real del que se es
titular.
No se pueden gravar o enajenar:
- Inmuebles -prohibición tradicional, que era la única hasta la
reforma de 1981- que incluye los 10 números del art. 334;
- Establecimientos mercantiles o industriales;
- Objetos de extraordinario valor: nos hallamos ante un concepto
jurídico indeterminado que se deja al arbitrio judicial, puesto que se
plantea cual es el significado de "extraordinario valor":
o Si se entiende relativamente, se deberá atender a cual sea el
patrimonio del menor (uno podrá vender unos bienes que no
supongan nada para él mientras otro no podría al ser su único
activo patrimonial);
o lo más lógico es que se entienda en términos absolutos, fijando
un límite para cualquier menor y no tener que establecerlo de
forma casuística.
- Forma de superar esas limitaciones que establecen las excepciones:
Debe actuar el complemento de capacidad, que deriva en:
. Asistencia de los padres, si aún los conserva: 323.1: "sin
consentimiento de los padres".
. Asistencia del curador: “a falta de ambos”, art. 323.1, en
los supuestos del art. 286.1 y 2, "sin otro objeto que la intervención del curador
Dra. Beatriz Verdera Izquierdo
11
en los actos que el menor no pueda realizar por sí solo" ( 288).
- Excepción a la excepción.
Es el supuesto del menor casado, previsto por el art. 324, y que está
equiparado al menor emancipado. Pues bien, este sujeto para realizar los
actos prohibidos por el art. 323 tiene unas reglas especiales:
. si el bien pertenece exclusivamente a él, regla general.
. Si el bien pertenece a ambos cónyuges, y el otro es mayor de edad,
basta el consentimiento de éste sin necesidad de complemento de los padres.
. Si ambos son menores y pertenece a ambos: consentimiento del otro
cónyuge y de los padres o curadores, aunque al no ser el beneficio de mayor
edad no es tan evidente- de ambos.
- Consecuencias de actuar el emancipado sin el complemento de
capacidad en los casos en que se exige.
Supone el juego del régimen jurídico de la anulabilidad: la acción durará
4 años si se refiere a contratos celebrados por menores o incapacitados, desde
que salieran de la tutela, o sea a partir de que cumplan 18 años; y en caso de
estar sometidos a curatela: art. 293 "Los actos jurídicos realizados sin la intervención
del curador, cuando ésta sea preceptiva, serán anulables a instancia del propio curador o de
la persona sujeta a curatela, de acuerdo a los arts. 1301 y ss".
3.7. La vida independiente del mayor de 16 años.
Se trata de un supuesto en que la eficacia jurídica es idéntica a la que
tienen los actos del emancipado.
Ese hijo mayor de 16 años con vida independiente, se equipara a todos
los efectos al emancipado, con lo cual su capacidad de obrar tiene también las
limitaciones del art. 323.
Los requisitos que el C.c. exige para que se pueda producir esa situación
son los siguientes:
1 - Se debe tratar de un sujeto de vida independiente, a efectos
económicos. Lógicamente, puede convivir con los padres, y debe tener un
trabajo u ocupación que le permita esa situación de independencia.
2 - Debe existir una exteriorización objetiva de tal independencia.
3 - Consentimiento de los padres a tal independencia. Tal
consentimiento se puede expresar de cualquier forma, expresa o tácitamente.
En general, suele consistir en la conducta permisiva de los padres, lo que
supone una aceptación tácita de tal independencia.
Ese consentimiento paterno es siempre revocable (319 in fine), lo que
permite distinguir esa situación de la emancipación por concesión de la patria
potestad, en que el consentimiento es irrevocable (318.2).
Dra. Beatriz Verdera Izquierdo
12
En relación con ese consentimiento paterno, puede suceder que los
padres no quieran consentir esa independencia o bien que una vez
consentida, lo revoquen contra la opinión del hijo.
En tales hipótesis, el menor puede acudir al auxilio del defensor judicial,
ex art. 299.1 Cc: "Se nombrará un defensor judicial que represente y ampare los intereses
de quienes se hallen en alguno de los siguientes supuestos: Cuando en algún asunto exista
conflicto de intereses entre los menores o incapacitados y sus representantes legales o el
curador".
Dra. Beatriz Verdera Izquierdo
13
También podría gustarte
- Nociones Responsabilidad ContractuDocumento50 páginasNociones Responsabilidad ContractuEstrella BugariuAún no hay calificaciones
- Nociones de ContratosDocumento31 páginasNociones de ContratosEstrella BugariuAún no hay calificaciones
- Lección 3. Capacidad de Obrar (II) - AlumnosDocumento15 páginasLección 3. Capacidad de Obrar (II) - AlumnosEstrella BugariuAún no hay calificaciones
- Efectos Del Matrimonio - AlumnosDocumento17 páginasEfectos Del Matrimonio - AlumnosEstrella BugariuAún no hay calificaciones
- Patria Potestad - AlumnosDocumento19 páginasPatria Potestad - AlumnosEstrella BugariuAún no hay calificaciones
- Sol. Supuesto. GUIA Completo 20-21Documento7 páginasSol. Supuesto. GUIA Completo 20-21Estrella BugariuAún no hay calificaciones
- Supuestos 1-5 MCB 20-21Documento5 páginasSupuestos 1-5 MCB 20-21Estrella BugariuAún no hay calificaciones