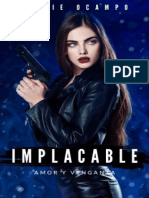0% encontró este documento útil (0 votos)
325 vistas3 páginasLa Ciudad Fantasma
El protagonista despierta en un lugar oscuro y desconocido con dolor por todo el cuerpo, logra sacarse una aguja del hombro y ve una ciudad abandonada desde el helicóptero en el que viaja con un hombre misterioso.
Cargado por
PABLO ZAMORA LORENTEDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
325 vistas3 páginasLa Ciudad Fantasma
El protagonista despierta en un lugar oscuro y desconocido con dolor por todo el cuerpo, logra sacarse una aguja del hombro y ve una ciudad abandonada desde el helicóptero en el que viaja con un hombre misterioso.
Cargado por
PABLO ZAMORA LORENTEDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd