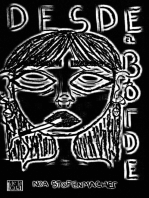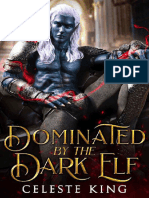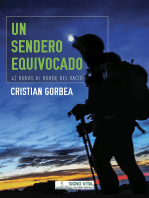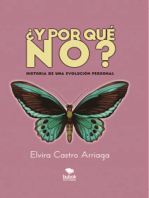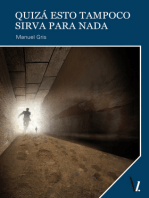Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Escena de La Infancia
Cargado por
Leandro Eljall0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas5 páginasEl documento describe la infancia del autor y su fascinación por trepar y balancearse en las hamacas del parque cercano a su casa. A pesar de su pequeña estatura, el autor aprendió a hamacarse solo y a mayores alturas. Con el tiempo, comenzó a trepar por la estructura de las hamacas y a coleccionar lugares para trepar. Aunque tuvo miedos como quedar atrapado entre las vías de un tren, la culpa y los sueños, también disfrutó superar esos miedos, como gritar en un juego
Descripción original:
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEl documento describe la infancia del autor y su fascinación por trepar y balancearse en las hamacas del parque cercano a su casa. A pesar de su pequeña estatura, el autor aprendió a hamacarse solo y a mayores alturas. Con el tiempo, comenzó a trepar por la estructura de las hamacas y a coleccionar lugares para trepar. Aunque tuvo miedos como quedar atrapado entre las vías de un tren, la culpa y los sueños, también disfrutó superar esos miedos, como gritar en un juego
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas5 páginasEscena de La Infancia
Cargado por
Leandro EljallEl documento describe la infancia del autor y su fascinación por trepar y balancearse en las hamacas del parque cercano a su casa. A pesar de su pequeña estatura, el autor aprendió a hamacarse solo y a mayores alturas. Con el tiempo, comenzó a trepar por la estructura de las hamacas y a coleccionar lugares para trepar. Aunque tuvo miedos como quedar atrapado entre las vías de un tren, la culpa y los sueños, también disfrutó superar esos miedos, como gritar en un juego
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
Cuando era chico vivía con mi mamá y mi hermana en el sexto piso de un edificio, que
junto a otros cuatro de similares características estaban emplazados en una manzana
parquisada rodeada de unas rejas verdes de máximo tres metros de altura. Ahí pasé
todas las tardes libres de mi niñez. Los fines de semana o en las vacaciones bajaba a
jugar y me encontraba con mis amigos. En la plaza había juegos: dos areneros, varias
trepadoras, un par de subibajas y unas hamacas, que, para mi pequeña estatura, eran
de respetar. Eran tres las hamacas más grandes que colgaban abatidas y estáticas con
sus largas cadenas. Siempre que bajaba a jugar y no encontraba a nadie, me sentaba a
esperar en una hamaca. Me empujába con la punta del pie haciendo movimientos
circulares y sin darme cuenta comenzaba a balancear la hamaca. Mis piernas
comenzaban a flexionar y estirarse casi automáticamente, mis manos aferradas a las
cadenas, no tensionaban lo suficiente hasta no reclinarme sobre mi espalda y buscar
una posición horizontal. Así descubrí que no necesitaba que alguien me empuje para
hamacarme. En ese momento ya me podía hacerlo solo y como volando me despegaba
unos dos metros del piso pero sentía que podía hacerlo más fuerte. Con el tiempo fui
mejorando la técnica, la coordinación del cuerpo, un esfuerzo, para mi, lógico, natural,
que rompía el equilibrio del sistema para alcanzar un alto vuelo. Recuerdo hamacarme
durante largos periodos, el olor a la cadena oxidado invadía mis manos, la tabla
percudida por las inclemencias meteorológicas perdía su pintura y cada día alcanzaba
mayor altura hasta sobrepasar los ciento ochenta grados que hacian que la hamaca se
desestabilice. La técnica precisa combinaba cuerpo y hamaca en un solo movimiento,
me gustaba esa sintonía, esa frecuencia de resonancia. El siguiente paso fue cuando la
hamaca estaba en la altura correcta, soltar las cadenas e impulsarme para caer dentro
del arenero que estaba enfrente. El desafío era saltar la reja que no tenía mas de un
metro de altura y lo que amortiguaba la caída era la arena donde pocas veces, por no
decir ninguna, caía parado sobre mis pies. Pero para mi yo infante no era suficiente.
Cuando perdí interés en la hamaca propiamente dicha, comencé a intentar trepar por
la estructura de la que colgaban. Y era aún más difícil o más temeroso hacerlo mientras
alguien se estaba hamacando ya que transmitía a la estructura las vibraciones propias
del balanceo. A veces trepaba por las mismas cadenas de las hamacas y llegaba hasta
arriba. Comencé a coleccionar lugares donde me había trepado. Donde los niños
comunes veían una hamaca, una estatua o un simple cantero yo veía la oportunidad de
treparme.
Una vez estaba saltando de un lado a otro en el laberinto, previo a cruzar las vías del
tren, mientras esperaba que pase y por algún atolondrado movimiento quedé del lado
equivocado, es decir del lado de las vías. Pienso que si me hubiese quedado quieto
probablemente no me habría pasado nada. Pero no estaba solo y para ella, quien me
había dado la vida, no era suficiente solo advertirme del peligro de perderla. De pronto
sentí que algo me cubría la cara y, quizás un poco bruscamente, me empujaba contra
el caño frio que me llegaba a la nuca, el aire comenzó a chuparse por el avasallante
vagón que pasaba a pocos centímetros de nosotros. El sonido era ensordecedor, y
aunque hubiese gritado nadie me habría escuchado. Solo quedaba aguantar unos
segundos más y después, la culpa. La culpa de haber puesto en peligro a ambos. No
recuerdo si me retaron pero ella se asustó, tuvo miedo de que me pasara algo y me
protegió.
No se si empezó ahí pero en algún momento la culpa que sentí ese día se convirtió en
miedo. Empecé a tener pesadillas de que caía por acantilados y me levantaba
sobresaltado, y también que trepaba hasta nuestro departamento del piso seis pero
cuando estaba a la mitad, me agarraba pánico y no podía bajar, ni subir, quedaba
paralizado hasta que no despertaba.
La primera vez que detuve un juego fue en uno de esos barcos piratas, que estaba en
el Abasto, decidimos subir con mi papá y pensé que estar en la punta era lo menos
grave, eso me había dicho él. Cuando el barco comenzó a balancearse me dio mucho
miedo y pedí que lo parasen. Por suerte solo estábamos nosotros en el juego.
Justo para la época que empezaba a tener que demostrar una supuesta valentía en mi
se desvanecía. Íbamos al parque de la costa y a la única atracción que me subía era
además de a la montaña rusa de agua, al Vigía porque no tenía mucha altura. Una vez
nos llevó papá a mi hermana y a mi, cuando me convenció para subirme al desorbitado
con él, ese martillo gigante que da vueltas de traslación y a la vez de rotación
generando de manera eficaz lo que su nombre indica. Me subí y nos sentamos uno al
lado del otro. El mecanismo de seguridad a el le apretaba el pecho y no lo dejaba
respirar, en cambio el mío no ajustaba ni siquiera a unos centímetros de mi pequeño
cuerpo. Sino que permitía un movimiento por el que parecía que yo podía escurrirme
con facilidad. El juego comenzó y no supe cómo explicar el miedo que me generaba, y
ante la mirada incisiva de mi padre decidí en vez de pedir que lo paren, no parar de
gritar y sostenerme con todas mis fuerzas del cinturón mismo. Debo haber terminado
agotado, cada vuelta que dábamos mis gritos aumentaban y subían de tono. Al
terminar el juego me sentía destrozado físicamente, pero algo de lo que pasó me
empezó a gustar.
Punctum:
A los niños pequeños cuando les sacan una foto y miran directo al lente hay algo de
ese vidrio cóncavo que les llama la atención. Algo de ese ojo mecánico, que los observa
desde la frialdad de una cámara, parece recordarles el porqué están ahí. Parecen
observar el mecanismo por el que se inmortaliza esa imagen y ver como sierra el
diafragma de la cámara antes de que se animen a pestañar. Ahora con las fotos de
celular ya no sucede lo mismo, los niños buscan otras cosas ahí distraerse con un
nuevo mundo digital.
Por eso cuando ves una foto donde un niño o niña te mira directamente transpórtate a
la situación en la que fue disparada la cámara. Vemos a través de sus ojos, como si
pudiéramos imaginar a quien les está sacando la foto, la situación, el momento, la
época. Las fotos de esos niños impactan porque leemos algo en su mirada infantil. Hay
algo más en su mirada. Un rayo que traspasa la fotografía para posarse en la mente de
quien la está apreciando. Quizás sea una búsqueda, un deseo, que por más que en ese
momento no sepamos lo que va a suceder, está presente, un deseo profundo de
crecer, de trascender. También es una mirada incisiva que cuestiona tu mundo actual,
que parece decir: “donde más podías terminar”.
Si miramos los ojos de este niño podemos entender qué quería ser de grande. No
quería sentir solo el calor de una familia, la contención de una casa, el sostén de un
trabajo de oficina o conformarse con formar una familia. Si miramos a ese niño
podemos saber que quería aferrar su destino con su puño. Si miramos hacia donde el
mira, nos miramos a nosotros mismos, porque eso es lo que logran las miradas de los
niños en las fotos. Hacernos pensar en lo que hicimos para estar donde estamos, qué
nos ocurrió, qué decisiones tomamos. Deseamos a los largo de la vida muchas cosas y
algunas, solo algunas, son posible de alcanzar. Porque hablamos de deseos profundos,
esos que cuestan, para los que hay que entrenar, hay que aprender, hay que vivir
experiencias cada vez más desafiantes, hay que enfrentar miedos.
Y todo eso que ese niño pequeño sabe en ese instante, al cabo de unos años se nos
olvida, se enmudece, nos protegemos en nuestro entorno, nos trabamos en conflictos
estériles, sin motivos profundos, sin sentido, con nuestros familiares, amigos o hasta
enemigos.
¿Cuánto más podríamos haber hecho por nuestros sueños, por esos primeros sueños,
los que en su momento no nos dejaban dormir? ¿Qué es más importante que
enfrentar los miedo? ¿Cuán felices podemos estar si somos capaces de enfrentar ese
miedo, de ocultarlo por tan solo un momento? Esa voluntad, la de un niño que aún no
sabe que existe el riesgo, no sabe que es, es la que deberíamos perseguirla
incansablemente.
También podría gustarte
- El Arte de Quererse - Marina LlorcaDocumento239 páginasEl Arte de Quererse - Marina LlorcaSolisbeth Pinto100% (1)
- El Hombre Que Tenia Miedo A Viv Miguel Angel MonteroDocumento149 páginasEl Hombre Que Tenia Miedo A Viv Miguel Angel MonteroMaría José Bendicho Romero100% (6)
- Amor y DesamorDocumento167 páginasAmor y DesamorChilo AlonsoAún no hay calificaciones
- 513 Urvan Ficha TecnicaDocumento2 páginas513 Urvan Ficha TecnicaJose Ignacio Alvarez ChavezAún no hay calificaciones
- Ángeles y MariposasDocumento251 páginasÁngeles y Mariposasbrigittejerez100% (1)
- Vírgenes, Esposas, Amantes y Putas (Amarna Miller)Documento283 páginasVírgenes, Esposas, Amantes y Putas (Amarna Miller)Angie Barreiro Guatame100% (3)
- Javier Martinez El CampamentoDocumento125 páginasJavier Martinez El CampamentoVictor Manuel Vicuña GironAún no hay calificaciones
- Somos Las Nietas de Las Brujas Que No Pudisteis QuemarDocumento139 páginasSomos Las Nietas de Las Brujas Que No Pudisteis QuemarAldana Giordano100% (3)
- Moth To A Flame - K. WebsterDocumento175 páginasMoth To A Flame - K. WebsterRosaAún no hay calificaciones
- Como Superar La Crisis De Los ”Enta”: Renuncien A Todo Y Recuperen Sus Vidas.De EverandComo Superar La Crisis De Los ”Enta”: Renuncien A Todo Y Recuperen Sus Vidas.Aún no hay calificaciones
- Hansen C E - Siempre SarahDocumento204 páginasHansen C E - Siempre SarahconycsAún no hay calificaciones
- The Hate Between UsDocumento330 páginasThe Hate Between UsalehaalfaroAún no hay calificaciones
- Las Desolaciones de Acre Del DiabloDocumento294 páginasLas Desolaciones de Acre Del DiabloBryan CV100% (9)
- Somos Las Nietas de Las Brujas Que No Pudisteis Quemar - Ame SolerDocumento131 páginasSomos Las Nietas de Las Brujas Que No Pudisteis Quemar - Ame SolerAlejandro Cubías100% (3)
- Monologos TeatralesDocumento3 páginasMonologos TeatralesRodrigo MonsalveAún no hay calificaciones
- Alexievich, Svetlana - Ultimos TestigosDocumento13 páginasAlexievich, Svetlana - Ultimos TestigosLeandro EljallAún no hay calificaciones
- Guía ESC 2022 Sobre Evaluación y Manejo Cardiovascular de Pacientes Sometidos A Cirugía No Cardíaca Parte 1Documento49 páginasGuía ESC 2022 Sobre Evaluación y Manejo Cardiovascular de Pacientes Sometidos A Cirugía No Cardíaca Parte 1ricardo villaAún no hay calificaciones
- Amor y Desamor PDFDocumento174 páginasAmor y Desamor PDFAlmuAún no hay calificaciones
- Planta de Bombeo de Aguas NegrasDocumento10 páginasPlanta de Bombeo de Aguas NegrasArias AlejandroAún no hay calificaciones
- Me Miro Al Espejo de Ramón ZarragoitiaDocumento166 páginasMe Miro Al Espejo de Ramón ZarragoitiaRevista Groenlandia - La Tierra Verde de HieloAún no hay calificaciones
- Organigrama Ministerio Del Interior 1 - ARGENTINADocumento1 páginaOrganigrama Ministerio Del Interior 1 - ARGENTINAdaniel muñozAún no hay calificaciones
- LD JPDocumento312 páginasLD JPEstefany EverAún no hay calificaciones
- Nisemonogatari Parte 2Documento288 páginasNisemonogatari Parte 2Abel DiazAún no hay calificaciones
- Por 13 Razones - Jay AsherDocumento90 páginasPor 13 Razones - Jay AsherJacobo EucarioAún no hay calificaciones
- 7Documento6 páginas7Polícrates BarbanegraAún no hay calificaciones
- Celeste King - Dominated by The Dark ElfDocumento204 páginasCeleste King - Dominated by The Dark ElfMillaray ConchaAún no hay calificaciones
- Creer para Ver Por Anonimo PDFDocumento189 páginasCreer para Ver Por Anonimo PDFDalel Blanco GonzalezAún no hay calificaciones
- Cuál Es Tu Encrucijada - CorregidaDocumento5 páginasCuál Es Tu Encrucijada - CorregidaMonica PeñaAún no hay calificaciones
- Un sendero equivocado: 42 horas al borde del vacíoDe EverandUn sendero equivocado: 42 horas al borde del vacíoAún no hay calificaciones
- Cinco claves para una vida mejor. Un pequeño libro sobre grandes cuestiones.De EverandCinco claves para una vida mejor. Un pequeño libro sobre grandes cuestiones.Aún no hay calificaciones
- El Día de la Recuperación (Las piedras que guiaban a los hombres)De EverandEl Día de la Recuperación (Las piedras que guiaban a los hombres)Aún no hay calificaciones
- Propiedad PrivadaDocumento3 páginasPropiedad PrivadaFabian BertonazziAún no hay calificaciones
- Un Hombre Que Acaba de Cumplir Los 40 AñosDocumento25 páginasUn Hombre Que Acaba de Cumplir Los 40 AñosAlejandro Albarrán PérezAún no hay calificaciones
- RelatosDocumento16 páginasRelatosJorge MurilloAún no hay calificaciones
- La ReinaDocumento2 páginasLa ReinanicolasgoldriosAún no hay calificaciones
- Estrellas y Estrelladas Del CaminoDocumento24 páginasEstrellas y Estrelladas Del CaminoFAVIOAún no hay calificaciones
- Isekai Meikyuu de Harem Wo Vol. 01 NL Español (ANMG X)Documento235 páginasIsekai Meikyuu de Harem Wo Vol. 01 NL Español (ANMG X)Miguel Angel SkrillezAún no hay calificaciones
- El Silencio - Junot DíazDocumento10 páginasEl Silencio - Junot DíazfAún no hay calificaciones
- Inside Out 02 - en Mi PielDocumento285 páginasInside Out 02 - en Mi PielVanessa RomeroAún no hay calificaciones
- Simulacion Prestamo 13112023 65523974d4efaDocumento1 páginaSimulacion Prestamo 13112023 65523974d4efaLeandro EljallAún no hay calificaciones
- ProduccionDocumento3 páginasProduccionLeandro EljallAún no hay calificaciones
- ICBC SueldosDocumento9 páginasICBC SueldosLeandro EljallAún no hay calificaciones
- Prog Hist de Los Medios 2019 Cuat 2Documento18 páginasProg Hist de Los Medios 2019 Cuat 2Leandro EljallAún no hay calificaciones
- Resumen GuionDocumento10 páginasResumen GuionLeandro EljallAún no hay calificaciones
- Sobre Las Teorias Sociologicas deDocumento20 páginasSobre Las Teorias Sociologicas deLeandro EljallAún no hay calificaciones
- GuionDocumento3 páginasGuionLeandro EljallAún no hay calificaciones
- HUN PsicopoliticaDocumento4 páginasHUN PsicopoliticaLeandro EljallAún no hay calificaciones
- Sobre Las Teorias Sociologicas deDocumento20 páginasSobre Las Teorias Sociologicas deLeandro EljallAún no hay calificaciones
- Mass Communication Research Primera ClaseDocumento43 páginasMass Communication Research Primera ClaseLeandro EljallAún no hay calificaciones
- 3) Gramsci - La Formacion de Los IntelectualesDocumento10 páginas3) Gramsci - La Formacion de Los IntelectualesLeandro EljallAún no hay calificaciones
- 2) Hall - Codificar y DecodificarDocumento7 páginas2) Hall - Codificar y DecodificarLeandro EljallAún no hay calificaciones
- Comunicación I Programa 2019Documento10 páginasComunicación I Programa 2019Leandro EljallAún no hay calificaciones
- CCTV - Enero 2020-Lista General PDFDocumento13 páginasCCTV - Enero 2020-Lista General PDFAMPLIATE S.A.C.Aún no hay calificaciones
- El Comportamiento Social de Los Animales DomésticosDocumento4 páginasEl Comportamiento Social de Los Animales DomésticosAyrton Gómez NúñezAún no hay calificaciones
- ProgramaEducativo Incas 1Documento23 páginasProgramaEducativo Incas 1Jaime Alvarez BerberiscoAún no hay calificaciones
- 10mo Rubrica Proyecto 3-1-14424532Documento2 páginas10mo Rubrica Proyecto 3-1-14424532LexaAún no hay calificaciones
- Experiencia de Aprendizaje 03: TecnologíaDocumento9 páginasExperiencia de Aprendizaje 03: Tecnologíakaroline cespedes saenzAún no hay calificaciones
- CARTA CONVENIO EMPRESARIAL Escenario Siete - 2Documento3 páginasCARTA CONVENIO EMPRESARIAL Escenario Siete - 2Arte CulturaAún no hay calificaciones
- Guia - 7 - Estructuración de Planes de NegociosDocumento42 páginasGuia - 7 - Estructuración de Planes de NegociosSebastian Vega HernandezAún no hay calificaciones
- Silabo Biofisica EstomatologicaDocumento6 páginasSilabo Biofisica EstomatologicaJuan Augusto Fernández TarazonaAún no hay calificaciones
- Trastornos Hidro ElectrolíticosDocumento18 páginasTrastornos Hidro ElectrolíticosAlvaro CarrasquillaAún no hay calificaciones
- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR ADOBES Y REPELLOS - Hábitat y Desarrollo PDFDocumento12 páginasINSTRUCCIONES PARA ELABORAR ADOBES Y REPELLOS - Hábitat y Desarrollo PDFPatricia PerroneAún no hay calificaciones
- 4.cerradura Manija Ev60 G2 D-InoxDocumento1 página4.cerradura Manija Ev60 G2 D-InoxEscobar ProduccionesAún no hay calificaciones
- Cultura MocheDocumento54 páginasCultura MocheMilnert Vp100% (1)
- Antropología Rural Argentina Tomo II - Ratier - Juan PDFDocumento290 páginasAntropología Rural Argentina Tomo II - Ratier - Juan PDFJuan Patricio Addesso100% (1)
- Empalmes Eléctricos (Terminar)Documento9 páginasEmpalmes Eléctricos (Terminar)Diego Mariano Escamilla HernandezAún no hay calificaciones
- Guia+de+Uso+Kraken+v2 2Documento6 páginasGuia+de+Uso+Kraken+v2 2Alex ParedesAún no hay calificaciones
- LerviaDocumento74 páginasLerviaEnrique ArribasAún no hay calificaciones
- MineroReyes JenniferGuiviny M2S3AI5Documento2 páginasMineroReyes JenniferGuiviny M2S3AI5jennifer minero reyesAún no hay calificaciones
- Galvanizadora CEMESA-ESP'ESOR - GALVANIZADODocumento7 páginasGalvanizadora CEMESA-ESP'ESOR - GALVANIZADOUlises CardenasAún no hay calificaciones
- Trabajo Lluvia de IdeasDocumento1 páginaTrabajo Lluvia de IdeasHugo Anthony Barragan CRAún no hay calificaciones
- Pef 2017Documento232 páginasPef 2017Walther AriasAún no hay calificaciones
- Ficha de Notificacion SisvesoDocumento2 páginasFicha de Notificacion SisvesoJohanna VargasAún no hay calificaciones
- Calculo Isc Guía para El Ets Junio 21Documento16 páginasCalculo Isc Guía para El Ets Junio 21Axel TorresAún no hay calificaciones
- Manual SacrusDocumento12 páginasManual SacrusEdgar BlancasAún no hay calificaciones
- Estructuray Mantenimiento GuitarraDocumento16 páginasEstructuray Mantenimiento GuitarraRafaelAún no hay calificaciones
- 2 - Ejercicios Intervalos, Armaduras, Rítmicos PDFDocumento2 páginas2 - Ejercicios Intervalos, Armaduras, Rítmicos PDFTeto PianourquizaAún no hay calificaciones
- Foro Regresion Minimos Cuadrados IPAC 2020Documento3 páginasForo Regresion Minimos Cuadrados IPAC 2020Daniel Mercado PadillaAún no hay calificaciones