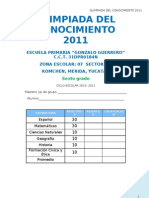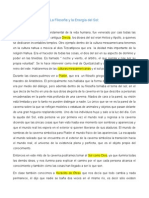Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cap. 1. Parte 3. Resumen Memorias Don Bosco
Cargado por
Ronaldo Valverde MarínDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Cap. 1. Parte 3. Resumen Memorias Don Bosco
Cargado por
Ronaldo Valverde MarínCopyright:
Formatos disponibles
1.
Infancia de Don Bosco
3º Parte - Primera comunión - Don Calosso - la escuela de Morialdo.
A la edad de once años recibí la Primera Comunión. Yo me sabía de memoria el pequeño
catecismo pero, de ordinario, ninguno era admitido si no había cumplido los doce. Además,
como vivíamos distantes de la iglesia no me conocía el párroco, así que sólo había tenido lo
que de instrucción religiosa me dio mi madre. Pero ella se las arregló para prepararme lo
mejor que pudo, de suerte que no se demorara el tiempo de acercarme a ese gran
sacramento de nuestra santa religión.
Recordé los avisos de mi buena madre y procuré ponerlos en práctica y me parece que
desde entonces hubo alguna
mejora en mi vida, sobre todo
en lo tocante a la obediencia y a
la sumisión a los demás, que
eran cosas que me costaban
mucho.
Lo que sí echaba de menos era
una capilla cercana para ir con
mis compañeros a cantar y a
rezar, porque para concurrir al
catecismo o a escuchar un
sermón tenía que ir a
Castelnuovo, lo que quería decir
hacer diez kilómetros entre la
ida y la vuelta, o a Buttigliera
que quedaba más cerca.
En aquel año de 1826, con motivo de una solemne misión que hubo en la parroquia de
Buttigliera, tuve ocasión de oír varios sermones. La fama de los predicadores atraía gente de
todas partes. Yo mismo acudí con muchos otros.
Una de aquellas tardes del mes de abril, entre la gente que regresaba, venía también un don
Calosso, de Chieri, capellán del caserío de Murialdo. Era una persona muy piadosa y que,
aunque un poco encorvado por los años, recorría ese largo trayecto del camino para ir a
escuchar las prédicas de los misioneros.
Al ver a un muchacho de baja estatura, con la cabeza descubierta y el cabello recio y
ensortijado, que iba silencioso en medio de los demás, se quedó mirándome fijamente y me
empezó a hablarme:
— Hijo mío, ¿de dónde vienes? ¿Estuviste también en la misión?
— Sí, señor. Estuve en la predicación de los misioneros.
— ¡Qué habrás entendido! Tal vez tu mamá te hubiera hecho una platiquita más apropiada, ¿no es
verdad?
— Ciertamente que mi madre con frecuencia me dice cosas muy buenas, pero me gusta escuchar a los
misioneros y me parece que les he entendido todo.
— Pues si me sabes decir cuatro palabras de los sermones de hoy, te daré veinte céntimos.56
— Dígame, ¿de qué quiere que le hable, del primer sermón o del segundo?
— Del que tú quieras, con tal que me digas algo. Por ejemplo, vamos a ver, ¿te acuerdas de qué trató
el primero?
— De la necesidad de entregarse a Dios y de no postergar la conversión.
— Pero, en resumen añadió sorprendido el anciano - ¿qué se dijo?
— Esta bien. ¿Quiere que le repita todo?,
y sin más, comencé con el exordio, desarrollé los tres puntos, esto es, que quien difiere su
conversión corre el gran peligro de que después o le falte el tiempo, o la gracia, o la
disponibilidad para hacerlo.
Él me dejó hablar delante de todos por más de media hora. Después empezó a
preguntarme:
— ¿Cómo te llamas? ¿Quiénes son tus padres? ¿Qué estudios has hecho?
— Me llamo Juan. Mi padre murió cuando yo era muy niño. Mi madre, viuda, tiene que mantener cinco
personas. Aprendí a leer y algo a escribir.
— ¿Conoces el Donato y la gramática?
— No sé qué es eso.
— ¿Te gustaría estudiar?
— ¡Muchísimo!
— ¿Qué te lo impide?
— Mi hermano Antonio.
— ¿Y por qué Antonio no te deja estudiar?
— Como a él no le gustaba ir a la escuela, dice que no quiere que otros pierdan el tiempo estudiando
como le sucedió a él. Pero si yo pudiese ir, claro que estudiaría y no perdería el tiempo.
— ¿Y para qué quieres estudiar?
— Para hacerme sacerdote.
— ¿Por qué quieres ser sacerdote?
— Para acercarme, hablar y enseñar la religión a tantos compañeros míos que no son malos, pero que
tienen el peligro de dañarse porque nadie se ocupa de ellos.
Mi franqueza, y hasta la manera audaz como me expresaba, le causaron gran impresión a
ese santo sacerdote que, mientras yo hablaba, no me quitó los ojos de encima. Entre tanto,
habíamos llegado a un punto del camino en que era menester separarnos y él se despidió
diciéndome:
¡Ánimo! Yo pensaré en ti y en tus estudios. Ven a verme con tu madre el domingo, y
arreglaremos todo.
Fui, en efecto, al domingo siguiente con mi madre, y se convino en que él mismo me daría
una clase diaria, de tal manera que el tiempo restante lo podría emplear en el trabajo del
campo como quería Antonio, y fácilmente nos pusimos de acuerdo con él. Empezaríamos
después del verano, cuando ya no había mucho qué hacer en el campo.
Me puse enseguida en las manos de don Calosso, que sólo hacía unos meses había venido a
aquella capellanía. Me le di a conocer tal como era. Él sabía lo que yo hablaba, mi manera de
pensar y de comportarme. Esto le agradó muchísimo pues así me podía dirigir, con
fundamento, tanto en lo espiritual como en lo temporal. Conocí entonces lo que significa
tener un guía estable, un fiel amigo del alma, del que hasta entonces había carecido. Entre
otras cosas, me prohibió en seguida una penitencia que yo acostumbraba hacer, porque no
era proporcionada ni a mi edad ni a mi condición. Me estimuló a la frecuencia de la
confesión y de la comunión, y me enseñó a hacer cada día una breve meditación, o mejor,
un poco de lectura espiritual. Los días festivos pasaba con él todo el tiempo posible, y
durante la semana siempre que podía le ayudaba la santa misa. Así comencé también yo a
gustar la vida espiritual, pues hasta entonces la vivía por costumbre, como una máquina, sin
entender lo que hacía.
Hacia mediados de septiembre comencé regularmente los estudios de la gramática italiana,
de suerte que pronto la aprendí y empecé a hacer las primeras redacciones. En Navidad ya
estaba con el Donato y, por Pascua, traduciendo del latín al italiano y viceversa. No dejé, sin
embargo, durante ese tiempo, mis juegos dominicales en el prado, o en el establo durante
el invierno. Todo lo que aprendía de mi maestro, cada enseñanza y puedo decir que cada
palabra, me servían para hacer el bien a mis oyentes.
Así que todo lo mío iba marchando de forma increíble. Era feliz, y no deseaba ya nada más,
cuando una desdicha truncó el camino de mis ilusiones.
Una mañana de abril de 1828, don Calosso me mandó a llevar un recado a mi casa, pero
apenas había llegado cuando alguien llegó corriendo, jadeante, a decirme que volviera de
inmediato pues el sacerdote había sufrido un ataque muy grave y preguntaba por mí.
Más que correr volé junto a mi bienhechor, al que encontré en la cama y sin poder hablar.
Había sufrido un ataque apoplético. Sin embargo, me conoció aunque inútilmente intentaba
hablarme. Me dio la llave del dinero, haciéndome entender que no la entregara a nadie.
Después de dos días de agonía, aquel santo sacerdote volaba al seno del Creador. Con él
morían todas mis esperanzas.
Mientras tanto yo pensaba siempre en cómo adelantar en los estudios. Veía a varios
sacerdotes buenos, que trabajaban en el sagrado ministerio pero no lograba tener un trato
familiar de su parte. Me encontraba con frecuencia con el párroco o el vicario. Los saludaba
de lejos, o si era más de cerca, les hacía una reverencia. Ellos respondían seria y
cortésmente, pero seguían su camino con indiferencia. Muchas veces, decía para mí, o
comentaba con otros, que si fuera sacerdote sería diferente. Querría acercarme a los
muchachos, decirles una buena palabra, darles un buen consejo. Qué feliz, en efecto, sería
yo si me pudiera entretener con el párroco. Si hubiera sido posible hacerlo con el padre
Calosso, ¿por qué no, también con los demás?
Mi madre, viéndome siempre afligido por tantos obstáculos que se oponían a que
continuara los estudios, y sin poder obtener el consentimiento de Antonio que, por otra
parte ya había cumplido 20 años, determinó proceder a la división de los bienes paternos.
Cosa muy difícil, por cierto, pues José y yo éramos menores de edad. Por esto mismo, se
debían cumplir muchos requisitos legales y afrontar graves costos. Con todo, se tomó esa
determinación. Así que la familia se redujo a mi madre y a mi hermano José, quien no quiso
se dividiera lo que correspondía a los dos. La abuelita había muerto hacía unos años.
Con aquella división, en verdad, se me quitaba un gran peso de encima y quedaba
plenamente libre para continuar estudiando, pero todos esos trámites legales duraron aún
varios meses, de suerte que aquel año de 1828 sólo hasta cerca de Navidad, pude ir a las
Escuelas Públicas de Castelnuovo. Ya había cumplido los trece años.
La entrada en una escuela pública, con un maestro nuevo, después de haber estudiado por
mi cuenta, fue para mí desconcertante. Tuve casi que recomenzar la gramática italiana antes
de pasar a la latina. Al principio iba a pie desde mi casa a la escuela todos los días, pero
pronto la crudeza del invierno lo hizo imposible. Entre la ida y la vuelta me tocaba recorrer
veinte kilómetros. Así que me consiguieron hospedaje en la casa de un hombre responsable,
de nombre Juan Roberto, sastre de profesión, y que sabía canto gregoriano y música vocal.
Como yo tenía buena voz, y me dediqué fervorosamente a la música, no tardé mucho en
formar parte del coro y hasta actuar, con bastante éxito, como solista.
Deseando además ocupar las horas libres en alguna otra cosa, me dediqué a la sastrería y
en poquísimo tiempo aprendí a pegar botones, a hacer ojales y costuras simples y dobles, a
confeccionar calzoncillos, camisas, pantalones, chalecos, hasta creerme ya todo un
profesional.
Mi amo, al verme adelantar en su oficio, me hizo propuestas bastante ventajosas para que
me quedara a trabajar definitivamente con él. Pero mi plan era seguir mis estudios; de
suerte que, si para no caer en el ocio, hacía muchas cosas, ante todo, mis esfuerzos se
encaminaban a lograr lo que tanto había deseado.
También podría gustarte
- Dígalo Con MúsicaDocumento168 páginasDígalo Con MúsicaJose Alfredo Hernandez CampuzanoAún no hay calificaciones
- DiaDeMuertosLapbookMEEP PDFDocumento8 páginasDiaDeMuertosLapbookMEEP PDFErib GarciaAún no hay calificaciones
- EXAMEN Extraordinario Lengua Materna II - ContestadoDocumento5 páginasEXAMEN Extraordinario Lengua Materna II - ContestadoArturo Alberto Calderon FloresAún no hay calificaciones
- Examen Español I Bloque VDocumento3 páginasExamen Español I Bloque VMaestra Silvia EspañolAún no hay calificaciones
- Examen Español 1 1ERBIMDocumento2 páginasExamen Español 1 1ERBIMChantal CabreraAún no hay calificaciones
- Examen de Diagnóstico-Español 2o.Documento3 páginasExamen de Diagnóstico-Español 2o.Rubí SánchezAún no hay calificaciones
- Diagnóstico Lengua Materna IIDocumento3 páginasDiagnóstico Lengua Materna IIShirley AlvarezAún no hay calificaciones
- Lenguajes 1 Planeación Didáctica 2023-2024 GradoDocumento4 páginasLenguajes 1 Planeación Didáctica 2023-2024 GradoJorge Alejandro Partida100% (1)
- Escuela Secundaria Técnica 23Documento3 páginasEscuela Secundaria Técnica 23Victor Tovar Méndez100% (1)
- Examen de EspañolDocumento3 páginasExamen de EspañolKarla HerreraAún no hay calificaciones
- Examn 3er Bim PrimeroDocumento3 páginasExamn 3er Bim PrimeroRaul Perez RdzAún no hay calificaciones
- Examen Extraordinario Español SecundariaDocumento8 páginasExamen Extraordinario Español SecundariaChristian Santillan de GianiAún no hay calificaciones
- BLOQUE IV Proyecto 10, TERCERODocumento5 páginasBLOQUE IV Proyecto 10, TERCEROÁngela Mar Camacho MayorquínAún no hay calificaciones
- Aprendizajes Fundamentales. EspañolDocumento5 páginasAprendizajes Fundamentales. EspañolMoramail MtzAún no hay calificaciones
- 6to Grado - Cuadernillo de Ejercicios Septiembre (2021-2022)Documento41 páginas6to Grado - Cuadernillo de Ejercicios Septiembre (2021-2022)Cecilia Martinez Perez100% (2)
- Diagnostico 1° EspañolDocumento8 páginasDiagnostico 1° EspañolNorma Guzman Ramos100% (1)
- Examen de EspañolDocumento6 páginasExamen de EspañolSANDRA GALICIA100% (1)
- Diagnostico Español 1Documento6 páginasDiagnostico Español 1MiguelCarranzaAún no hay calificaciones
- Examen Segundo Bloque HistoriaDocumento5 páginasExamen Segundo Bloque HistoriaYhara Rueda MárquezAún no hay calificaciones
- Ficha 20 - Act. Diversidad Linguistica Los Pueblos HsipanohabalntesDocumento6 páginasFicha 20 - Act. Diversidad Linguistica Los Pueblos Hsipanohabalntesguillermo patracca0% (1)
- Prueba de Reactivos Olimpiada de Conocimiento Ciclo Escolar 2022Documento16 páginasPrueba de Reactivos Olimpiada de Conocimiento Ciclo Escolar 2022César Alejandro Pérez GarcíaAún no hay calificaciones
- La Pequeña LibertadDocumento2 páginasLa Pequeña Libertadirasemaherediap100% (3)
- Examen Trimestral 1 y 3Documento2 páginasExamen Trimestral 1 y 3Erick ArmandoAún no hay calificaciones
- Examen 1 BloqueDocumento18 páginasExamen 1 BloqueMalena González100% (1)
- Examen Español 2 - Primer TrimestreDocumento4 páginasExamen Español 2 - Primer TrimestreadjmedinaAún no hay calificaciones
- Ejemplo Programa Analitico. - Lenguajes (Fase 6)Documento5 páginasEjemplo Programa Analitico. - Lenguajes (Fase 6)Martin BrunoAún no hay calificaciones
- Español - Sentimientos Que Tratan Los PoemasDocumento1 páginaEspañol - Sentimientos Que Tratan Los PoemasIrving ArturoAún no hay calificaciones
- Examen Extraordinario 1 Er Grado EspañolDocumento6 páginasExamen Extraordinario 1 Er Grado EspañolCynthia Fernandez100% (1)
- Planeación Trimestre I Español 3ro. 2023-2024Documento9 páginasPlaneación Trimestre I Español 3ro. 2023-2024ANA KAREN GUTIERREZ - PUENTEAún no hay calificaciones
- Examen 6toDocumento11 páginasExamen 6toMiranda JavierAún no hay calificaciones
- Examen de Diagnotico de Español Tercer Grado Agosto 2019Documento7 páginasExamen de Diagnotico de Español Tercer Grado Agosto 2019Jose AlonsoAún no hay calificaciones
- Examen de Español 2 Bloque 1.Documento2 páginasExamen de Español 2 Bloque 1.corralechon100% (1)
- Examen Primer Trimestre Español I Lengua MaternaDocumento2 páginasExamen Primer Trimestre Español I Lengua MaternarosysoriAún no hay calificaciones
- Examen Diagnostico Español 1ro de SecundariaDocumento3 páginasExamen Diagnostico Español 1ro de SecundariaFrancisco EscobedoAún no hay calificaciones
- AUSENCIA DE UN DÍA, Juan Ramón JiménezDocumento1 páginaAUSENCIA DE UN DÍA, Juan Ramón JiménezIvánPérez0% (1)
- Actividades Rally de Conoc. y Hab. de Dep.Documento49 páginasActividades Rally de Conoc. y Hab. de Dep.Jose René Montes DuarteAún no hay calificaciones
- 6to Grado - Bloque 1 (2014-2015)Documento13 páginas6to Grado - Bloque 1 (2014-2015)Pau OsunaAún no hay calificaciones
- 4003R - Dosificación 1RO - Primer Periodo - SEPT 2023Documento17 páginas4003R - Dosificación 1RO - Primer Periodo - SEPT 2023Meli Hernandez100% (1)
- Español 2 Primer Bloque Proyecto 2 Cuentos LatinoamericanosDocumento3 páginasEspañol 2 Primer Bloque Proyecto 2 Cuentos LatinoamericanosShiir Herrera100% (3)
- 5° Examen Primer Trimestre Profa KempisDocumento10 páginas5° Examen Primer Trimestre Profa KempisRosa Isela Mar SánchezAún no hay calificaciones
- Así Es Mi MaestroDocumento2 páginasAsí Es Mi MaestroKaede HanagakiAún no hay calificaciones
- Examen de Español 3-TercertrimestreDocumento3 páginasExamen de Español 3-TercertrimestremarAún no hay calificaciones
- Bimestre1 Segundo (1) ExamenDocumento9 páginasBimestre1 Segundo (1) ExamenAlina ZhezenhaAún no hay calificaciones
- ESP2 ACOR S1 Leer Narrativa Latinoamericana - Desafiando Tus ConocimientosDocumento8 páginasESP2 ACOR S1 Leer Narrativa Latinoamericana - Desafiando Tus Conocimientosmarionavarro100% (1)
- Cuaderno de Repaso 3-Espanol - Sec - Alumno - FormularioDocumento30 páginasCuaderno de Repaso 3-Espanol - Sec - Alumno - FormularioRosita BritosAún no hay calificaciones
- Olimpiada 2011Documento14 páginasOlimpiada 2011Alondra Cuevas0% (1)
- Guía para Examen Extraordinario Segundo Grado EspañolDocumento1 páginaGuía para Examen Extraordinario Segundo Grado EspañolLa Telaraña de Charlotte100% (1)
- Naci LibreDocumento3 páginasNaci LibreMaria Soco FloresAún no hay calificaciones
- Examen Extraordinario Espanol 2Documento8 páginasExamen Extraordinario Espanol 2Fabian De la CruzAún no hay calificaciones
- Proyecto. La Autobiografía y La Crónica Como Vehículos para El Conocimiento Personal y ComunitarioDocumento9 páginasProyecto. La Autobiografía y La Crónica Como Vehículos para El Conocimiento Personal y Comunitariorjair7735Aún no hay calificaciones
- Poesia Coral para GraduaciónDocumento3 páginasPoesia Coral para GraduaciónEstefania RamirezAún no hay calificaciones
- Examen de Regularización. Español. Tercer GradoDocumento3 páginasExamen de Regularización. Español. Tercer GradoCecy Palafox Riv0% (1)
- Program A de Ceremonia de Gradua C I OnDocumento4 páginasProgram A de Ceremonia de Gradua C I OnBere Loma100% (1)
- Examen Diagnostico Español II 2017-2018Documento2 páginasExamen Diagnostico Español II 2017-2018ADALAún no hay calificaciones
- Examen La Ruta Del Conocimiento 5to GradoDocumento12 páginasExamen La Ruta Del Conocimiento 5to GradoHumberto RebollarsolisAún no hay calificaciones
- Examen TerceroDocumento3 páginasExamen TerceroAurelio Alejandro Moreno SolórzanoAún no hay calificaciones
- Generador de ExámenesDocumento2 páginasGenerador de ExámenesLR MiireyaaAún no hay calificaciones
- Examen de SextoDocumento9 páginasExamen de SextoVillafontana Luna100% (1)
- El Encuentro de Juan Bosco Con Don CafassoDocumento3 páginasEl Encuentro de Juan Bosco Con Don CafassoDiego Alejandro MayaAún no hay calificaciones
- Cap. 1. Parte 2. Resumen Memorias Don BoscoDocumento2 páginasCap. 1. Parte 2. Resumen Memorias Don BoscoRonaldo Valverde MarínAún no hay calificaciones
- Cap. 1. Parte 1. Resumen Memorias Don BoscoDocumento2 páginasCap. 1. Parte 1. Resumen Memorias Don BoscoRonaldo Valverde MarínAún no hay calificaciones
- Aguinaldo Del Rector Mayor 2022Documento5 páginasAguinaldo Del Rector Mayor 2022Ronaldo Valverde MarínAún no hay calificaciones
- La Vocación y La Misión de La FamiliaDocumento38 páginasLa Vocación y La Misión de La FamiliaDiana Patricia Mazo ValderramaAún no hay calificaciones
- Canto PosadaDocumento2 páginasCanto PosadaRicardo MorenoAún no hay calificaciones
- Poemas para DeclamaciónDocumento5 páginasPoemas para DeclamaciónRoger Carrion RodriguezAún no hay calificaciones
- Estatuto Sindicato Profesionales de La SaludDocumento20 páginasEstatuto Sindicato Profesionales de La SaludVictor Zavaleta GavidiaAún no hay calificaciones
- Que Es Consejería de La IglesiaDocumento2 páginasQue Es Consejería de La IglesiaAdolfo RosalesAún no hay calificaciones
- La Filosofía y La Energía Del SolDocumento3 páginasLa Filosofía y La Energía Del Solyaden123Aún no hay calificaciones
- Taller Meta No 3 Volver A Casa de Mi Padre - .Documento2 páginasTaller Meta No 3 Volver A Casa de Mi Padre - .marilyn gomez lopezAún no hay calificaciones
- Los Recursos. MaturanaDocumento453 páginasLos Recursos. Maturananacho_0070% (1)
- Celam - Virgen de CoromotoDocumento40 páginasCelam - Virgen de Coromotocoeplame100% (2)
- ?? ¿Quieres Saber Qué Es El Carisma de SabiduríaDocumento1 página?? ¿Quieres Saber Qué Es El Carisma de Sabiduríampalen1100% (1)
- Tormenta PDFDocumento3 páginasTormenta PDFDebora Eliana LopezAún no hay calificaciones
- (Violet Winspear) La DebutanteDocumento63 páginas(Violet Winspear) La DebutanteYesmaRofia100% (1)
- HalloweenDocumento1 páginaHalloweenJeferson Cueva Estrella100% (1)
- Instruccion Redemtionis SacramentumDocumento20 páginasInstruccion Redemtionis SacramentumdanielhotmailAún no hay calificaciones
- Babilonia, El Falso RemanenteDocumento37 páginasBabilonia, El Falso RemanenteGerson DuranAún no hay calificaciones
- Costumbres BogotanasDocumento4 páginasCostumbres Bogotanasmarcelacun36% (11)
- Trabajos de Revocacion Con San Miguel ArcangelDocumento5 páginasTrabajos de Revocacion Con San Miguel ArcangelIsmael J Key75% (4)
- Mandamientos y BienaventuranzasDocumento3 páginasMandamientos y BienaventuranzasRoberto AguirreAún no hay calificaciones
- Cómo Explicar Los Sacramentos A Los NiñosDocumento1 páginaCómo Explicar Los Sacramentos A Los NiñosDelsy Marianela SOCUALAYA ACUÑAAún no hay calificaciones
- Los Dones Espirituales (1 Corintios 12:8-10 Romanos 12:6-8Documento6 páginasLos Dones Espirituales (1 Corintios 12:8-10 Romanos 12:6-8Roberto Flores RamirezAún no hay calificaciones
- Programa FEUC NAU 2013Documento9 páginasPrograma FEUC NAU 2013Nueva Acción UniversitariaAún no hay calificaciones
- Tu Destino Es Hacer Grandes Obras para Honra y Gloria Del SeñorDocumento3 páginasTu Destino Es Hacer Grandes Obras para Honra y Gloria Del SeñorLizbeth Suarez CaballeroAún no hay calificaciones
- Rotos de AmorDocumento34 páginasRotos de AmorPablo Albera100% (1)
- FilosofiaDocumento38 páginasFilosofiaAdriana Ballesteros100% (1)
- De La Botanica Al Simbolismo Funerario OrnamentaciDocumento11 páginasDe La Botanica Al Simbolismo Funerario OrnamentaciOchialliAún no hay calificaciones
- Tonantzintla. El Paraiso BarrocoDocumento2 páginasTonantzintla. El Paraiso BarrocoBolsa KraftAún no hay calificaciones
- El Hombre Sin Sombra PDFDocumento19 páginasEl Hombre Sin Sombra PDFRAQUEL_GONZAún no hay calificaciones
- Correos Electrónicos OSHE MEYI SUCESOR DE OLOFINDocumento2 páginasCorreos Electrónicos OSHE MEYI SUCESOR DE OLOFINcesaraehAún no hay calificaciones
- GDocumento200 páginasGfederico100% (1)
- Hija de Mi Reino La Historia de La Soceidad de SocorroDocumento11 páginasHija de Mi Reino La Historia de La Soceidad de SocorromelanieAún no hay calificaciones
- Manual de La Vision CelularDocumento119 páginasManual de La Vision CelularEduardo FloresAún no hay calificaciones