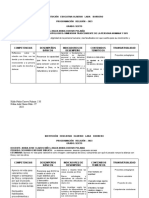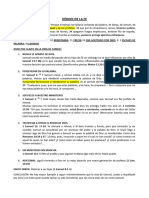Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Barioná Hijo Del Trueno Crítica (Corregido)
Cargado por
Yesurun Moreno0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas6 páginasTítulo original
BARIONÁ HIJO DEL TRUENO CRÍTICA (CORREGIDO)
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas6 páginasBarioná Hijo Del Trueno Crítica (Corregido)
Cargado por
Yesurun MorenoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
SARTRE, ANA IRIS SIMÓN Y CÓMO CRISTO HACE
TITUBEAR AL FILÓSOFO MÁS ATEO
Por Yesurún Moreno
En junio de 1940 el ejército francés es derrotado a manos de la Wehrmacht alemana. El
avance del III Reich parecía inevitable y en él culminaba el reino de los mil años, pero un
reino al servicio del mal. Tras la derrota, el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, que
se había alistado un año atrás, es hecho prisionero de guerra y en agosto de ese mismo
año llega al Stalag 12D, el campo de prisioneros de Tréveris, Alemania.
Este acontecimiento marcaría profundamente la vida, la obra y el pensamiento del
parisino. A lo largo de los meses que pasó allí fraguó una estrecha relación con un grupo
de sacerdotes compatriotas que finalmente le ayudarían a escapar del campo. Su propia
compañera Simone de Beauvoir, Bernard-Henri Lévy y sus compañeros de cautiverio así
lo atestiguarían. En el Stalag 12D murió un Sartre y nació otro completamente diferente,
uno del que nadie habla…
Es cierto que grandes obras han germinado a partir de la claustrofóbica experiencia de
privación absoluta de libertad… Desde el De profundis de Oscar Wilde a los diarios de
Ana Frank, pasando por El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl pareciera que,
en el fuero interno del ser, donde se halla la médula ósea del alma, habita una frecuencia,
una tenue vibración que atraviesa toda experiencia del sufrimiento humano. Sartre no se
podía quedar atrás.
Con apenas 35 años de edad, Jean-Paul Sartre nos deleitaría con su primera obra teatral:
“Barioná, el hijo del trueno”. Una obra, desde luego, “bastarda” quizá fruto de una
conversión no deseada y de la que trató de distanciarse años después. Y es que
prácticamente nadie sabe que el dramaturgo francés dedicó al Misterio de la Navidad
algunas de las páginas más bellas que se han escrito sobre la venida de Cristo al mundo.
Quién se lo iba a decir…
La paradoja reside en que el mismísimo Sartre, ateo militante donde los haya, una de las
mentes más lúcidas del siglo XX, escribiera sobre la Navidad desde el respeto y la ternura
con que lo hizo. Poniendo su pluma a trabajar en algo que le trascendía, en algo que estaba
por encima de su habitual solipsismo, quiso dedicar una oda a la esperanza a un puñado
parias de la tierra. Permítanme hacer spoiler, la obra concluye con esta dedicatoria: “Y
vosotros, prisioneros, aquí termina nuestro auto de Navidad que ha sido escrito para
vosotros. No sois felices y puede que haya más de uno entre vosotros que haya sentido
este sabor de hiel, este sabor acre y salado del que hablo. Pero creo que también para
vosotros, en este día de Navidad -y en todos los demás días- ¡siempre habrá alegría!”
Aquel que describió con una inquina y rencor sin parangón la pesadumbre de haber
nacido, aquel que, en palabras de Moeller, resulta “nauseabundo y viscoso” en sus
reflexiones en torno a lo humano, aquel que en su siguiente obra teatral (esta sí
conocidísima), Las moscas, situaría a Dios como el principal escollo de la libertad
humana, consiguió al mismo tiempo que teólogos como René Laurentin se quitaran el
sombrero ante él: “Sartre, ateo deliberado, me ha hecho ver mejor que nadie, si exceptúo
los Evangelios, el misterio de la Navidad”.
Pero ¿qué sucedería si esto no fuera una paradoja? Jean-Luc Marion, por ejemplo, dijo de
Nietzsche “es el gran teólogo”. Y es que la impertinencia con la que autores como
Nietzsche, Heidegger o Sartre interpelan a Dios, les convierte en filósofos
imprescindibles para el cristiano, pues extraen las consecuencias finales de un vivir sin
Dios, son los estertores del mundo moderno.
En este sentido, Barioná, el hijo del trueno es un breve paréntesis (de algo menos de 100
páginas) en la pesimista obra del francés. ¡Ojo! Sartre es Sartre y a pesar de tratarse de
una historia en la que irrumpe la esperanza, el tono es rematadamente asfixiante, sobre
todo en sus soliloquios personales que hace pasar por los monólogos del personaje
principal. Porque, ante todo, ¡esta obra es un conflicto interno!, es el instante de una
vacilación, la posible apertura a la fe que “nos ofrece -dice José Ángel Agejas en su
maravilloso estudio preliminar-, sin duda, la posibilidad de estudiar con un cierto
detenimiento el trasfondo de la relación entre Sartre y la fe cristiana, relación como poco,
polémica”. Ahí reside la importancia de esta obra en que el filósofo de la desesperanza
por antonomasia “tuvo que abrir inevitablemente a sus personajes a la esperanza, clave
de bóveda de la obra -de nuevo Agejas-”.
Fue Sartre el que se empeñó en que los guardias del campo de prisioneros accedieran a
que se les dejara celebrar la Misa del Gallo. En un primer momento se barajó la opción
de hacer un concierto de Navidad, pero él mismo se comprometió a escribir, dirigir,
ensayar y actuar…
En tan sólo 6 semanas dio a luz lo que considero humildemente un clásico de la literatura
universal, pero que no logró pasar el pertinente filtro censor de los guardianes del templo
progresista. ¡Sería una abominación que la primera gran obra teatral del francés versara
sobre el Misterio cristiano del nacimiento de Dios! Aunque -como apuntaba- el propio
autor el 31 de octubre de 1962 firmaría una nota aclaratoria de cara a las sucesivas
ediciones: “El hecho de que haya tomado el tema de la mitología del cristianismo no
significa que la dirección de mi pensamiento haya cambiado ni siquiera por un momento
durante el cautiverio. Se trataba simplemente, de acuerdo con los sacerdotes prisioneros,
de encontrar un tema que pudiera hacer realidad, esa noche de Navidad, la unión más
amplia posible entre cristianos y no creyentes”. Sinceramente, suena a excusa barata
porque la profundidad desde la que escribe, el tono grave y solemne, el respeto y el
asombro de sus personajes con el niñito Mesías no pueden ser fortuitos, sino fruto de un
tremendo encuentro de fe. Por sus palabras recorre cual torrente la fuerza de la duda. ¿Y
si existe…? Esa pregunta es la que como un martillo golpea al lector una y otra vez en
cada párrafo.
Pero ¿de qué diantres va la historia? ¿Cuál es el argumento? La historia narra la lucha
“anticolonialista” contra Roma por parte de un caudillo y líder local de una pequeña aldea
de Judea llamada Bethaur (probablemente por una errata en las traducciones se tratara de
la aldea de Bethsur geográficamente situada entre Belén y Hebrón, actualmente Beit
Sahour “la aldea de los pastores”, de donde se cree que provenían los pastores que
adoraron al Niño Jesús en Belén). Barioná, el caudillo era un zelote judío cosa no baladí
ya que los zelotes eran la facción más combativa y revolucionaria de la época, el
equivalente a los movimientos de liberación nacional del pasado siglo. Se les considera
uno de los primeros grupos guerrilleros de la historia y su objetivo era claro: la liberación
de Judea de los tentáculos del imperio romano. Pues bien, Sartre, en un claro ejercicio de
analogías entre los romanos y los nazis, los judíos y los prisioneros, da inicio a la trama
a partir de un emisario de Roma que se dirige a las montañas de Bethaur para exigir una
subida de impuestos. Roma se encuentra en una larga, costosa y lacerante guerra y, como
es natural, necesita sufragar los gastos, de tal modo que el centro imperial (Roma) se ve
obligada a extraer recursos en forma de mano de obra, soldados e impuestos de la periferia
colonial (Judea). Hay que tener en cuenta que el crecimiento industrial de ciudades como
Belén, el reclutamiento masivo de soldados por parte del profesionalizado ejército
romano y la escasa natalidad suponían una hemorragia insostenible desde el campo hacia
la ciudad. “Nuestros jóvenes están allí, en la ciudad. En la ciudad, donde se les reduce a
servidumbre” dirá el zelote.
Barioná, viendo cómo su pueblo fatigado y envejecido no puede hacer frente a las
exigencias tributarias impuestas por el imperio decide sublevarse, sucumbiendo a la
desesperanza. ¿Cómo? Tras largas discusiones con Lelius, el emisario romano y tras
haber convocado al Consejo de Ancianos a deliberar llega a la conclusión de que el único
modo de no prolongar la dominación romana es dejar morir lentamente a su gente. La
precisión con la que el francés dibuja el desolador panorama, esto es, un capitalismo que
despedaza a los jóvenes, que nos empuja al desarraigo, al exilio del campo a la ciudad, al
hacinamiento y la gentrificación, una pirámide demográfica completamente invertida de
una sociedad marchita y envejecida y una nueva roma imperial (en este caso EEUU) que
tiene subordinadas cultural, económica y militarmente a América Latina, Medio Oriente
y Europa, dota de una actualidad y vigencia pasmosa al libro. ¿Qué ha hecho sino Ana
Iris Simón al entonar un J'accuse…! contra la ensoñación liberal del progreso? ¿Qué ha
hecho posible que la manchega haya señalado con tanto acierto en Feria que nuestra
actitud existencial es exactamente la misma que la de Barioná? Sucede que la sociedad
posmoderna ha tomado a pies juntillas la resolución del Consejo y nos lleva a todos al
precipicio de dejar de ser.
Esta sociedad, al igual que el Barioná más obstinado, considera que “la existencia es una
lepra vergonzosa que nos roe a todos, y nuestros padres han sido los culpables”. No en
balde uno de los discursos más pujantes durante los momentos más duros de la pandemia
era que el verdadero virus es la Humanidad, que somos un error de cálculo, un accidente
oprobioso y que sin nosotros la vegetación aumentaba, los animales recuperaban espacios
que los humanos les habíamos robado y la contaminación no paraba de descender. Sartre,
sin saberlo, presagiaba un tiempo en el que se desprecia la vida humana mientras gatos y
perros obtienen su documento nacional de identidad (DNI).
He ahí el drama existencial que plantea Sartre como leitmotiv de la obra. ¿Merece la pena
prolongar esta agonía que llamamos vida? ¿Y si tenemos hijos no estamos acaso
contribuyendo a esta tremenda injusticia? ¿Acaso cada vida lejos de ser la promesa de un
mundo nuevo no es, en realidad, la condena a repetir un mundo a todas luces sórdido?
Prometo no seguir haciendo demasiado spoiler, pero estas estremecedoras reflexiones de
Barioná merecen ser recogidas aquí: “Pagaremos ese impuesto. ¡Pero nadie, después de
nosotros, pagará más impuestos en este pueblo! (…) mirad: el pueblo es como un teatro
vacío cuando el telón ha caído (…) Los que todavía son jóvenes de cuerpo han envejecido
en el alma y su corazón está duro como una piedra porque no esperan nada desde su
infancia. No esperan nada, salvo la muerte (…) y aquél de entre nosotros que engendra
una nueva vida es culpable de prolongar esta agonía (…) el mundo no es más que una
caída interminable (…) la vida es una derrota (…) y la mayor locura del mundo es la
esperanza (…) Por eso os digo: con resolución tenemos que acostumbrar nuestras almas
a la desesperanza (…) es mi decisión: no nos rebelaremos (…) Pagaremos el impuesto
para que nuestras mujeres no sufran. Pero el pueblo va a amortajarse con sus propias
manos. No haremos más niños. ¡He dicho! (…) No queremos perpetuar la vida ni
prolongar los sufrimientos de nuestra raza” y sigue “deseo que nuestro ejemplo sea
anunciado por toda Judea y que sea el origen de una nueva religión, la religión de la nada”
porque “cada vez que se trae a un niño al mundo creemos que le damos una oportunidad,
y no es cierto. Los naipes están marcados de antemano. La miseria, la desesperanza, la
muerte, le esperan en cada esquina”. Cada vez que leo este fragmento el silencio me
golpea en el pecho arrebatándome hasta la última brizna de esperanza, pues la
consecuencia lógica es dejar de existir. Esto me lleva al por qué recomendaría este
prodigio de obra. Y ciertamente podría encontrar cientos de razones si me pusiera
exquisito… Pero todo se reduce a una sola cosa. A pesar de que la historia montada por
Sartre es una ficción, a pesar de la distancia espaciotemporal que nos separa de ella,
Barioná, el hijo del trueno nos habla a nosotros mismos en este preciso momento. A mí,
personalmente, ahora, mientras escribo estas líneas con una manta enrollada en las piernas
viendo tras la ventana de mi escritorio un paisaje absorbido por la neblina y tamizado por
la lluvia. Y en este preciso momento, totalmente alejado de aquello que escribió Jean-
Paul Sartre en pleno cautiverio en 1940, noto cómo vibra y se intensifica esa frecuencia
de la que hablaba hasta llevarme al abismo que habita en mi y en cada uno de nosotros.
Y la zozobra que provoca cada palabra, cada coma es un testimonio de lo humano.
Ahora, prefiero detenerme brevemente en aquellos a los que NO recomendaría jamás la
lectura de Barioná.
No se lo recomendaría a los ateos que viven afianzados sobre la roca de la convicción de
que Dios no existe. No vaya a ser que el latigazo de esta lectura fuera tal que se
convirtieran. De hecho, se conoce que uno de los prisioneros se convirtió aquella noche
de Navidad. El mismo autor confesaba a su amada: “he escrito una escena del ángel que
anuncia a los pastores el nacimiento de Cristo que ha dejado a todos sin respiración (…)
incluso a alguno se le saltaban las lágrimas”.
No se lo recomendaría, bajo ningún concepto, a los desesperados, no fuera que
encontraran un motivo para vivir, pues a pesar de que en efecto vivamos en un mundo
que le rinde culto a la religión de la nada, la evolución de Barioná, las conversaciones con
Sara, su esposa, y, sobre todo, los discursos de Baltasar son un cántico a la esperanza. Es
más, en uno de sus últimos monólogos, Barioná expectante dirá: “En este establo se
levanta una nueva mañana… En este establo ya ha amanecido. Y aquí, fuera, es de noche.
Noche en los caminos, noche en mi corazón. Una noche sin estrellas, profunda y
tumultuosa (…) y el establo, detrás de mí, luminoso y cerrado, navega como el Arca de
Noé a través de la noche encerrando en él la mañana del mundo”. ¿De veras alguien sigue
creyendo que Sartre pudo escribir esto por el mero placer de escribirlo?
Tampoco se lo recomendaría a los que viven una religiosidad natural muerta. Me explico.
Hablo de aquellos que se relacionan con Dios de un modo interesado, sin dejar que éste
nazca en sus corazones y alumbre con su presencia la pobreza, el desorden y la suciedad
de su “establo”. Porque Cristo nace en un pesebre hace 2000 años para cambiar tu vida
hoy, en este instante y no lo hará bajo tus condiciones, ni proporcionándote una vida
cómoda. Hay un momento hacia los compases finales de la obra en que Baltasar denuncia
la actitud del zelote Barioná (como podría ser un teólogo de la liberación en la actualidad)
que no dista demasiado de la de un publicano (como podría ser un protestante que sólo
ve a Dios en el éxito) ni de la de un fariseo (como podría ser un moralista que vive bajo
el yugo de la ley y se la impone al resto): “les decepcionará, Barioná, les decepcionará a
todos. Esperan de él que expulse a los romanos, y los romanos no serán expulsados, que
haga crecer flores y árboles frutales sobre las rocas, y la roca permanecerá estéril, que
ponga fin al sufrimiento humano, y dentro de dos mil años la humanidad sufrirá como lo
hace ahora (…) hasta esta noche el hombre tenía los ojos cegados por el sufrimiento (…)
no veía más allá de sí, y se tenía por un animal herido y loco de dolor que galopa a través
de los bosques para huir de su herida y que lleva su dolor con él a todas partes (…) ha
venido para sufrir y para enseñarnos cómo hay que tratar el sufrimiento (…) Entonces
descubrirás esa verdad que Cristo ha venido a enseñarte y que tú ya sabías: que tú no eres
tu sufrimiento”. Para el que vive pensando que Dios le tiene que solucionar la vida esta
no es una lectura propicia, no vaya a ser que descubra que Sartre -el ateo- comprendió
mucho mejor que él las Sagradas Escrituras.
Por último, no le recomendaría jamás esta obra al nihilista no fuera que, al haber aceptado
que el mundo es una caída interminable y que el Hombre no espera nada salvo la muerte
y pusiera en práctica esa religión de la nada basada en no engendrar para no ser copartícipe
de esta agonía, se diera de bruces con Sara, el personaje central en la conversión de Sartre,
digo, Barioná (perdón por el lapsus): “Allí hay una mujer feliz y plena, una madre que ha
dado a luz por todas las madres [se refiere a la Virgen María] y lo que ella me ha dado es
como un permiso: el permiso de traer mi hijo al mundo (…) Ella ha salvado a mi hijo”.
Aun con todo, puede que haya ateos, desesperanzados, zelotes, publicanos, fariseos y
nihilistas que se dejen sorprender por este espléndido libro. A ellos les recomendaría que
-de reunir las fuerzas para ponerse a prueba a sí mismos y a sus convicciones- cogieran
un whisky con hielo, pusieran de fondo la última de C Tangana, “Ateo” y tarareen para
adentro el estribillo: “Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tu ha tenido
que bajar del cielo”, y, con nocturnidad y alevosía lo devoraran en unas horas.
También podría gustarte
- Eric Simonetti (2011) - La Filosofía Anticomunista de Nicolai Berdiaev Entre Las Fuerzas Armadas ArgentinasDocumento23 páginasEric Simonetti (2011) - La Filosofía Anticomunista de Nicolai Berdiaev Entre Las Fuerzas Armadas ArgentinasYesurun MorenoAún no hay calificaciones
- R. Koselleck, Acortamiento Del Tiempo y Aceleración. Un Estudio Sobre La SecularizaciónDocumento20 páginasR. Koselleck, Acortamiento Del Tiempo y Aceleración. Un Estudio Sobre La SecularizaciónYesurun MorenoAún no hay calificaciones
- Para Picar Carnes Y Pescados: de LobosDocumento1 páginaPara Picar Carnes Y Pescados: de LobosYesurun MorenoAún no hay calificaciones
- A. Rosenberg, Democracia y Socialismo, Parte IIIDocumento23 páginasA. Rosenberg, Democracia y Socialismo, Parte IIIYesurun MorenoAún no hay calificaciones
- E. Cassirer, La Idea de La Constitución RepublicanaDocumento14 páginasE. Cassirer, La Idea de La Constitución RepublicanaYesurun MorenoAún no hay calificaciones
- D. Ibárruri, Discurso Pronunciado en Las Cortes de La República El 16 de Junio de 1936Documento8 páginasD. Ibárruri, Discurso Pronunciado en Las Cortes de La República El 16 de Junio de 1936Yesurun MorenoAún no hay calificaciones
- M. Azaña, La República Como Forma Del Ser NacionalDocumento7 páginasM. Azaña, La República Como Forma Del Ser NacionalYesurun MorenoAún no hay calificaciones
- Diego GuerreroDocumento47 páginasDiego GuerreroYesurun MorenoAún no hay calificaciones
- Articulo Evp Tecnología y SoledadDocumento11 páginasArticulo Evp Tecnología y SoledadYesurun MorenoAún no hay calificaciones
- Voltaire, Filosofía de La Historia - Cambios en El GloboDocumento4 páginasVoltaire, Filosofía de La Historia - Cambios en El GloboYesurun MorenoAún no hay calificaciones
- BARIONÁ HIJO DEL TRUENO CRÍTICA (Jean-Paul Sartre)Documento5 páginasBARIONÁ HIJO DEL TRUENO CRÍTICA (Jean-Paul Sartre)Yesurun Moreno100% (1)
- Selectividad Estratégica Del Estado y El Cambio de Ciclo en América LatinaDocumento39 páginasSelectividad Estratégica Del Estado y El Cambio de Ciclo en América LatinaYesurun MorenoAún no hay calificaciones
- El Reino y La Gloria. Giorgio AgambenDocumento20 páginasEl Reino y La Gloria. Giorgio AgambenYesurun MorenoAún no hay calificaciones
- Dominación Capitalista y Geopolítica ContinentalDocumento21 páginasDominación Capitalista y Geopolítica ContinentalYesurun MorenoAún no hay calificaciones
- Ellner - Teorías Marxistas Del EstadoDocumento47 páginasEllner - Teorías Marxistas Del EstadoYesurun MorenoAún no hay calificaciones
- 1 EscatologíaDocumento6 páginas1 EscatologíaYasmina ColmenaresAún no hay calificaciones
- Infografía de Las Etapas de La Vida de Madre Paula de Jesus Gil CanoDocumento2 páginasInfografía de Las Etapas de La Vida de Madre Paula de Jesus Gil CanoGuadalupe Nineth Álvarez PérezAún no hay calificaciones
- Estudio Biblico para Varones 1-10 ReadyDocumento69 páginasEstudio Biblico para Varones 1-10 ReadydoctormaccomputerAún no hay calificaciones
- Enseñanza Dios Despierta El Espiritu de Su IglesiaDocumento7 páginasEnseñanza Dios Despierta El Espiritu de Su IglesiaJulia Jamileth LópezAún no hay calificaciones
- El Evangelista y Su FamiliaDocumento8 páginasEl Evangelista y Su FamiliaPablo SalmenAún no hay calificaciones
- Se Abre La TemporadaDocumento5 páginasSe Abre La TemporadaEsteban SamayoaAún no hay calificaciones
- Los Hijos de MariaDocumento4 páginasLos Hijos de MariaAlvaro RománAún no hay calificaciones
- AbelDocumento1 páginaAbelPolo CornejoAún no hay calificaciones
- Lea Toda La Bíblia en 2 Años - Plan de Lectura de La BibliaDocumento9 páginasLea Toda La Bíblia en 2 Años - Plan de Lectura de La Bibliaetorresparada2018Aún no hay calificaciones
- Algunas Observaciones Sobre El Discurso Genealógico Del Linaje de Los Aranda de Alcalá La RealDocumento31 páginasAlgunas Observaciones Sobre El Discurso Genealógico Del Linaje de Los Aranda de Alcalá La RealANA PATRICIA CHAMBI SANCHEZAún no hay calificaciones
- Venerable Carlo AcutisDocumento2 páginasVenerable Carlo AcutisAdrián Flores100% (1)
- Programaciones Religion 2023Documento24 páginasProgramaciones Religion 2023paula andreaAún no hay calificaciones
- Clima, Desastres y Convulsiones Sociales en España e Hispanoamérica, Siglos XVII-XXDocumento34 páginasClima, Desastres y Convulsiones Sociales en España e Hispanoamérica, Siglos XVII-XXEsteban LGAún no hay calificaciones
- Orden de Culto de Aniversario IQDocumento14 páginasOrden de Culto de Aniversario IQjudith gonzalezAún no hay calificaciones
- 4º Ficha de Actividad - Semana 14Documento3 páginas4º Ficha de Actividad - Semana 14diabulus in músicaAún no hay calificaciones
- Tres Desafíos Bíblicos para La Juventud CristianaDocumento5 páginasTres Desafíos Bíblicos para La Juventud CristianaJorge RamosAún no hay calificaciones
- 11 12 Semana 4to CatequesisDocumento2 páginas11 12 Semana 4to CatequesisNa BlanAún no hay calificaciones
- Jesús, Siempre y MasDocumento298 páginasJesús, Siempre y MasLuis Miguel VargasAún no hay calificaciones
- La Vigilia de Navidad (24 de Diciembre) JUAN CROISSETDocumento5 páginasLa Vigilia de Navidad (24 de Diciembre) JUAN CROISSETUnasolafeAún no hay calificaciones
- Héroes de La Fe 4Documento2 páginasHéroes de La Fe 4Juan Caleb Polo ZacariasAún no hay calificaciones
- Escuela de Capacitación Nivel UnoDocumento25 páginasEscuela de Capacitación Nivel UnoMelkhin Sandoval100% (1)
- PREGUNTASDocumento4 páginasPREGUNTASJazbleidy mendezAún no hay calificaciones
- Siendo Guiado Por El Espiritu SantoDocumento2 páginasSiendo Guiado Por El Espiritu SantoBRAYAN ESTID ROJAS SANCHEZAún no hay calificaciones
- Hebreos 9Documento11 páginasHebreos 9Eikling DavilaAún no hay calificaciones
- Rosario de Los DifuntosDocumento2 páginasRosario de Los DifuntosFrancisco JeteAún no hay calificaciones
- Catecismo - ConfirmacionDocumento7 páginasCatecismo - ConfirmacionAna Ramirez HernandezAún no hay calificaciones
- Rosario de Nuestra SeñoraDocumento9 páginasRosario de Nuestra SeñoraAdolfo Andrés Hormazábal Fernández100% (1)
- Tarea Edad Media 1Documento6 páginasTarea Edad Media 1rickespecterAún no hay calificaciones
- El NOMBRE DE JESUSDocumento12 páginasEl NOMBRE DE JESUSEdisson EspinozaAún no hay calificaciones
- Mapa YamirDocumento2 páginasMapa YamirMedaly RojasAún no hay calificaciones